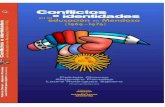La educacion en una sociedad en cambio (RPJ 338, 1996)
Transcript of La educacion en una sociedad en cambio (RPJ 338, 1996)
información
de clase media. la baja identificación expresiva es fácil de comprender: su uso del lenguaje, susvalores, sus formas de comportamiento, sus gustos culturales, etc.estarán más alejados de los de laescuela, que son precisamente losde la otra clase. En cierto modo,para ellos, identificarse con la cultura escolar es abandonar la propia, algo que los demás niños suelen hacer sentir en forma derechazo hacia el "pringado", el"cabezón", etc. Más importantetodavía es señalar que, en contrade lo que supone el mundo de laenseñanza, puede haber una elevada dosis de racionalidad también en la baja identificación instrumental. Por un lado, la promesade movilidad social que la escuelales presenta es, por su propiaesencia, cierta en términos individuales pero falsa en términos colectivos. Son muchos los llamados,pero serán pocos los elegidos. Siel individuo calcula el valor deljuego, ponderando lo que se leofrece por las oportunidades realistas de conseguirlo, puede sermuy racional no participar (si biencon ello aumenta las oportunidades de otros y, por tanto, tambiénhace más racional la decisión deesos otros de participar).
Finalmente, en el caso de lasmujeres todo invita a un alto grado de identificación y, por tanto,de compromiso con la escuela. Poruna parte, si consideramos los tresgrandes escenarios posibles que sedespliegan ante una joven en elperíodo de su vida en que debe tomar las decisiones fundamentalessobre su trayectoria escolar: la es-
cuela misma, el hogar y el empleo,salta a la vista que la primera es,con mucho, y cualesquiera que sean las críticas que se le puedanhacer en sentido contrario, la másigualitaria y la que mejor resultados producirá para su autoestima;hogar significa trabajo domésticoy subordinación, y empleo quieredecir salario bajo, cualificación escasa y discriminación, tanto máscuanto antes se incorpore a ellos;la escuela, en contraste, es el único lugar donde, al menos por untiempo, podrá medirse con loshombres y lo será por los mismosbaremos -o casi- que los hombres. Por otra parte, una mínimavisión y previsión del mercado detrabajo le dirá que sus empleosposibles están normalmente en lossectores terciario y cuaternario,que suelen requerir una educaciónformal superior, y que para conseguir el mismo empleo que un hombre necesitará más y mejores capacidades y/o credenciales, por loque la decisión adecuada es armarse de conocimientos y diplomas. En el peor de los casos -en elque yo no puedo evitar considerarel peor-, en fin, permanecer en lainstitución escolar es permaneceren la mejor de las ferias matrimoniales. El éxito femenino en la educación y el éxito de la reforma coeducativa, pues, no debenconsiderarse producto de unaafortunada casualidad ni, comopretenden algunos, el efecto perverso de la combinación entre elautoritarismo escolar y la sumisiónfemenina, sino como resultadosacumulativos de estrategias individuales muy activas en un contextorelativamente favorable.
I .....
LA EDUCACION EN UNASOCIEDAD EN CAMBIO
la idea misma de la educaciónse encuentra vinculada en tal gradoa la de cambio social, en nuestracultura y en nuestra era, que resultadifícil reflexionar sobre cualquierade ambos términos sin verse llevadode inmediato a hacerlo sobre elotro. De hecho, invocar la una escasi necesariamente invocar el otro,y viceversa, por lo que nada hayde sorprendente en que reiteradamente se plantee, en diversos foros,la relación entre ellos. En contrapartida, sería tremendamente pretencioso tratar de dar cuenta, en elespacio físico o temporal de un artículo o una conferencia, de una relación tan compleja. Consciente deello, me limitaré a abordar algunosaspectos que considero principalesy, en todo caso, paradigmáticos.En primer lugar trataré el papel desempeñado por la escuela en unaépoca de grandes cambios históricos como ha sido la contemporánea; a continuación me detendréen la relación entre la reforma educativa y la reforma social; finalmente, me referiré a los efectos delcambio en el cambio o, más concretamente, de la aceleración delritmo de cambio (1).
La escuela en la transición almundo contemporáneo
Sin duda hay muchas opcionesa la hora de resumir los procesosque han llevado a la humanidad de
(1) Este texto se basa en una conferencia impartida en 26 de abril de 1996 en el Casino Principal de Ueida, por invitación delAyuntamiento de esa ciudad.
la política educativa y las desigualdades...
la sociedad tradicional a la sociedad moderna, desde el despliegueinterminable de procesos sectoriales
Jen la población, la familia, la producción, el consumo, la política, lapropiedad, el uso de la información;'ta constitución de los estados,el carácter de las guerras, etc.) has-ta el intento de reducirlos todos auno al que se otorgaría la posicióndominante (la racionalización, la industrialización, la división del traba-jo, el capitalismo). Sin entrar en mo-do alguno a justificar mi elección,vaya centrarme en cuatro aspectos: ~la industrialización, la formación de lIiIlas naciones, la constitución de la iciudadanía y la modernización de ~las actitudes. En cada caso exami-naré brevemente el papel desempe-ñado por la escuela en la transiciónhabida y me permitiré especular unpoco sobre su papel por venir en losprocesos en curso o previsibles.
la industrialización supuso paramillones de personas (supone todavía en el llamado Tercer Mundo)el paso de la producción de subsistencia, o moderadamente asomada al mercado pero basada enla pequeña propiedad, al trabajoorganizado, asalariado y sometido a la regularidad impersonal dela maquinaria yola presión de lacompetencia. Para los adultos, estatransición significó a veces episodios dramáticos, desde el vagabundaje de los campesinos expulsadosde sus tierras, pasando por la ruinade los artesanos independientes,hasta todas las variantes imaginables del trabajo forzado. Para lasgeneraciones siguientes, el instrumento principal de la transición fuela escuela. En ella aprendieron, como aprenden todavía hoy, a cum-
111
1
infonnación
plir un horario, a trabajar con regularidad, a hacer lo que les dicen,cuando les dicen y como les dicen,aunque no les interese; en suma, aponer su capacidad de actuar adisposición de otro, tal como en lavida adulta hacen de tres cuartas anueve décimas partes de las personas económicamente activas: losasalariados. Se crearon muchasmás escuelas a la sombra de losmuros de las fábricas que a la delos pensadores pedagógicos quesuelen llenar las páginas de los textos de historia de la educación, confundiéndola con la del pensamientoculto en torno a ella. La cuestión essi, hoy en día, cuando el mundo dela empresa parece evolucionar, almenos parcialmente, hacia formasde organización más basadas en lainiciativa y la corresponsabilizacióndel trabajador, y cuando los cambios en el mercado de trabajoapuntan hacia la precariedad en elempleo, la necesidad de constanteactualización o reconversión profesionales, etc., la escuela no estarádemasiado anclada todavía en supapel de institución socializadorade futuros asalariados. Yo creo queasí es, aunque habría que añadirnumerosos matices y dar muchasvueltas a este asunto (2).
En la formación de los estadosnacionales, la escuela desempeñóun papel no menos central. Si es
(2) Véanse, sobre la conformación de la escuela en el proceso de depliegue del capitalismo, mi óbra Lo cara oculto de loescuela: educación y trabajo en el capitalismo (Madrid, Siglo XXI, 1990) y, sobresus actuales problemas de adaptación,Educación, formación y empleo (Madrid,Eudema, 1992).
cierta la tesis de E. Gellner -yen miopinión lo es-, según la cual unanación no es algo esencialista quesurge de abajo arriba sino, másbien al contrario, un constructo dearriba abajo, concretamente la difusión a las masas de una culturainicialmente exclusiva de una élite,sean los señores feudales fieles aun mismo rey o los burgueses cultos, resulta clara la función de laescuela: facilitar la comunicaciónal unificar la lengua, inventar unpasado común a través de la historia, borrar las fronteras interiores ysubrayar las exteriores a través dela geografía, allanar el paso almercado unificado mediante la homogeneización de los sistemas depesas y medidas, lograr la adhesión al poder existente a través deladoctrinamiento político e ideológico. Esto vale tanto para los regímenes dictatoriales o autoritarios (fascismo, comunismo, monarquíastradicionales, dictaduras militares)como para los democráticos: piénsese, si no, en el papel asignado enel siglo XIX francés a los maestroscomo "sacerdotes de la República",en el contenido de las campañas dealfabetización de los regímenes revolucionarios o en el papanatismopatriotero de las escuelas norteamericanas. Y vale también tanto paralas naciones-estado (las naciones,en sentido estricto) como para lasque no lo son (las nacionalidades),para las que lo son como para lasque aspiran a serlo: lo mismo quehizo el estado español con su escuela hacen hoy los mesogobiernosautonómicos y los movimientos nacionalistas con las suyas, aunqueen una gama que va desde la nadaregionalista, pasando por la relati-
va suavidad de la "inmers1on ·Iingüística" catalana hasta la radic'alidad ideológica, de algunas ikastolas. El problema ahora es que esteuso, tan tradicional como vigent¿,puede compararse mal con la realidad, las posibilidades y los riesgosde unas sociedades crecientementemulticulturales, en las que los estados-nación incluyen en su seno aminorías inmigrantes cada vez másamplias, las minorías autóctonasreclaman un mayor reconocimientoy los movimientos migratorios interiores privan de homogeneidad alas comunidades territoriales de alcance intermedio (por ejemplo, lascomunidades autónomas) (3).
Por constitución de la ciudadanía, el otro aspecto característicodel Estado moderno -o del Estadoa secas, que es lo mismo- quierosignificar aquí el surgimiento deuna nueva relación entre el individuo y el estado. Novedades son, enel tiempo histórico, el reconocimiento a todos los individuos adultos dederechos iguales (hay que matizaresto: a los hombres antes que a lasmujeres, a los propietarios antesque a los no propietarios, etc.) y elestablecimiento de una relación conel poder público libre de intermediarios (como antes lo fueran todaclase de corporaciones, desde lasciudades a las familias, pasandopor los gremios, los feudos o lasórdenes religiosas y caballerescas).La escuela ha sido y es un instrumento ambiguo en ese proceso. Deuna parte, representa por sí misma
(3) Véase mi Poder y participación en el sistema educativo (Barcelona, Paidós,1992).
la política educativa y las desigualdades...
cierta liberación del individuo respecto del particularista ámbito familiar, el tratamiento como sujetoautónomo de derechos y obligacio-hes; por otro, tiene entre sus funcio-nes que este individuo, lejos deapart~rse del orden social que lereconoce, lo interiorice y lo hagapropio. Como señalara acertadamente Foucault, las disciplinas sonel reverso de las luces, y, como mu-cho antes apuntara Kant, la ley interior es la contrapartida de la libertad externa, y ambas forman laautonomía del individuo. Pero la Ineducación ha contribuido en un lIiIsentido más profundo a la generali- tzación de la ciudadanía. Marshall (fse refirió a tres etapas en la implantación de ésta, o a tres formas suce-sivas y acumulativas de ciudadanía:jurídica (igualdad ante la ley), polí-tica (democracia) y social (serviciospúblicos y seguridad social). La escuela es un instrumento esencial dela vigencia de las dos primeras,pues el ejercicio de los derechos ci-viles y políticos requiere su conocimiento y cierta destreza en su ma-nejo, y parte integral de la tercera,pues ella misma es probablemente,como institución, la principal realización del Estado del Bienestar.Sin embargo, también aquí encontramos límites y riesgos: en el me-jor de los casos, cabe preguntarsesi la escuela no se va quedandocada vez más atrás en relación conla creciente complejidad de la vidacivil, política y económica; en elpeor, podemos interrogarnos sobresi no desempeñará un papel activoen la división de la población endos grandes grupos, los que logranincorporarse a la corriente princi-pal y los que se ven arrojados a susmárgenes, marginados. En algunos
lnfonnación
países en los que ha hecho estragosla política privatizadora y desreguladora de la nueva derecha, comoInglaterra, empieza a hablarse yade una nueva divisoria de clase: laque separa a quienes adquierenuna serie de bienes y serviciosesenciales en el mercado de quienes los adquieren del estado, delsector público, y un ejemplo privilegiado sería la educación (como teoría de las clases, esta afirmacióntiene muy poco sentido, pero lodestacable es que llegue a hacerse,con cierto grado de verosimilitud,a propósito de un servicio públicotan emblemático del estado del bienestar como es la escuela).
Finalmente, hay que señalar elmucho más vago pero no por ellomenos indiscutible papel de la institución en lo que, de modo algo impreciso, podemos llamar la modernización de las actitudes individuales.El paso por las aulas significó y significa todavía para una parte muyimportante de la humanidad su primera y tal vez su única oportunidadde trascender los estrechos límitesde las comunidades familiar y local. Elementos aparentemente taninsustanciales como la presencia deun reloj e~ la .pared del aula ~mplican por SI mismos, como senalaninnumerables estudios sobre el desarrollo económico y social, unaactitud ante el tiempo -y, por consiguiente, ante la actividad y el proyecto de vida propios- radicalmente di~tinta de la propia de lassociedades campesinas y las economías de subsistencias. El manejodel conocimiento en sus formasabstractas, cualquiera que sea sucontenido, representa el distancia-
miento de la propia experienciaque es condición necesaria, aunqueno suficiente, para una visión críticade uno mismo y de su entorno. Elcultivo del saber profano, aunquese aderece, como en el reciente pasado español, con sobredosis deadoctrinamiento religioso, significade por sí un paso decisivo hacia lasecularización de la vida material yespiritual. La búsqueda y la evaluación formalmente igual del logro individual (las notas, la competencia)separan al individuo del grupo para someterlo a la institución, perotambién, se quiera o no, paraabrirle nuevas perspectivas en eldesarrollo de sus capacidades. Laescuela ha sido para unos colectivos y es todavía para otros, sin lugar a dudas, un instrumento deapertura, de "ilustración" o de "desasnamiento", según se prefiera. Laduda hoyes si, con su notable inercia, sigue representando tal cosa osi, por el contrario, para muchos opara algunos -sin duda no para todos- es ya más una rémora que unestímulo, en un mundo donde lasoportunidades de acceso a la cultura se han multiplicado.
Reforma educativa y reformasocial
Todos los movimientos socialesreformistas o revolucionarios hancreído ver en la institución escolarun potente instrumento de cambio.Algunos, un instrumento desde elque poner en marcha y lanzar esecambio (por ejemplo, una parte delos ilustrados y de los anarquistas,los regeneracionistas, etc.); todos,un instrumento para consolidarlo yadesde el poder. En sentido inverso,
'-o
la generalidad de los defensores 'dela reforma de la educación hanpresentado ésta como la palanccipor excelencia o, al menos, una patlonco privilegiada para la reformasocial. En el camino, la reformaeducativa ha mantenido una comple/'a dialéctica con la reforma socia , propiciándola unas veces y siguiéndola de mala manera otras.Hay dos motivos permanentes de lareforma, y por tanto del cambio, enlos que puede observarse claramente esta ambigüedad: la libertady la igualdad. Del primero ya hemos tenido que decir algo al referirnos a las relaciones entre la escuela y el Estado, y no es posible irmás allá en estas líneas. En términos generales, digamos, parafraseando a Lerena, que la instituciónescolar ha "liberado y reprimido",en una ambigua simultaneidad oen un inacabable movimientopendular.
Del segundo, que se identificamás frecuentemente con el "cambiosocial" (sin duda porque la libertadse da ya por descontada, por unaparte, y requiere un largo procesollegar a apreciarla, por otra, comolo muestra a veces su fragilidad),habremos de decir algo más. Deun lado, la educación es uno de losmecanismos que con mayor fuerzainAuyen sobre las oportunidades vitales de las personas -sobre todode las personas que no heredan uncapital suficiente, que son la inmensa mayoría, ni un cargo, que son lapráctica totalidad-; desaparecidala sociedad estamental y concentrada enormemente la propiedad dela riqueza y de los medios de producción, las oportunidades de las
la política educativa y las desigualdades...
personas dependen en gran medida de su desempeño escolar: tantode las capacidades reales adquiridas o consolidadas en la escuelacomo de las credenciales formalesobtenidas en ella. Por eso, la escuela ha estado siempre en el centrode atención en la lucha contra lasdesigualdades sociales, y particularmente contra sus formas mássangrantes, las desigualdades declase, de género y étnicas.
¿Cuál ha sido y es ahí su papel?En una primera etapa -cronológicamente distinta según en qué tipo dedesigualdad pensemos, pero morfológicamente muy parecido-, la institución escolar excluyó a los grupossubordinados en cada una de esasdivisorias: los trabajadores, las mujeres, las minorías étnicas. En unasegunda etapa los sometió a una escolarización segregada, distinta dela del grupo dominante, a la medida de su presunto y específico "lugar en el mundo": escuelas populares en todas sus variantes (petiteséco/es, Volkschu/en, modern secondary schoo/s, "escuelas alemanas",etc.), femeninas o étnicas (escuelaspara negros en los Estados Unidos,escuelas-puente para los gitanos enEspaña, etc). Finalmente, se incorporó a los grupos subordinados a laescuela de los superordinados a través de las correspondientes reformas: comprehensividad, coeducación, integración.
Los resultados, como he explicado en otro lugar, han sido muy desiguales: mediocres en la incorporación de los trabajadores, brillantesen la de las mujeres, típicamentedesastrosos en la de las minorías ét-
infonnación
nicas. Decenios de reformas comprehensivas -desde la Ley Generalde Educación de 1970 hasta laLOGSE, ahora en proceso de implantación, en nuestro caso, pero almenos durante un decenio más enotros- no han evitado que el origende clase, tal como solemos medirlopor la ocupación de los padres, siga presentando una fuerte influencia sobre las oportunidades de éxito o fracaso escolar de los hijos. Sinembargo, una reforma mucho másdiscreta y soterrada, la coeducativa, ha traído ya como resultadoque las mujeres aprueben, permanezcan, promocionen y terminenlos estudios con mayor éxito que loshombres -si bien es cierto que, demomento, todavía no los mismos tipos de estudios-o En el otro extremo, la incorporación de las minorías étnicas se ha saldado más amenudo que otra cosa con resultados desastrosos, como está siendoel caso de los gitanos tradicionalistas en España o ha sido y es el delos negros y los hispanos en los Estados Unidos (pero no el de losasiáticos, ni el de los judíos, entreotras notables excepciones). No entraré aquí en posibles explicacionesde estas diferencias.
Si hay que resumir, digamos quela escuela ha dado pasos de gigante en su universalización en términos cuantitativos, llegando a incluira todos los grupos sociales sin excepción, aunque no por entero sindistinción. Sin embargo, esta universalización no se ha dado también en un sentido cualitativo. Ariesgo de simplificar, pero no mucho, podemos afirmar que los trabajadores fueron incorporados a la
escuela de la clase media, las mujeres a la de los hombres y las minorías étnicas a la de la etnia dominante. No se trata de ningún planperverso, sino del mero efecto de ladominancia de esos grupos en lasociedad global y, sobre todo, desu presencia muy anterior en la institución. Todo esto, claro está, conmatices: maestros de origen humilde que no terminan de romper suslazos con la clase trabajadora, feminización de la docencia, incorporación de las minorías étnicas alas profesiones de los servicios públicos en algunos casos (no aquí,por cierto).
Junto a estas desigualdades debemos situar otras, menos visiblespero no menos graves. Me refiero alas de base territorial, como las quepueden darse entre la ciudad y elcampo, entre regiones de un mismoEstado o entre la metrópoli y las colonias. Se presta menos atención aestas desigualdades porque resultan menos cercanas. La concienciade la desigualdad, como la de lainjusticia, surge siempre de la comparación con lo que nos rodea, quenormalmente es lo que queda ennuestro radio de acción. La escuelaha seguido también pautas parecidas en esos casos: el campo, las regiones más pobres y las colonias,siempre en distinto grado según acuáles nos refiramos, se vieron primero excluidos y luego asimilados.La escuela es, históricamente, unproducto urbano, y para las comunidades rurales ha sido tanto unaventana al mundo como un elemento desintegrador. Para las colonias,la escuela fue sobre todo una formade imperialismo cultural -todavía lo
es en buena medida: desde"el 'Contenido occidentalizante y septentrionalizante de la enseñanza en muchas ex-colonias hasta la succiÓnsistemática de los elementos mcbseducados por las metrópolis-. Lasdesigualdades regionales son másvariadas, entre la irrelevancia y loque podría considerarse un colonialismo interior, sin que quepa generalizar al respecto.
Durante los años sesenta y setenta se pusieron muchas esperanzasen la reforma educativa como elemento corrector de las desigualdades sociales. Un leve repaso a la literatura de la época permitiría verque estaba salpicada de expresiones como "capital humano", "educación como inversión", "educacióny desarrollo", etc. A la cabeza delmundo occidental, los Estados Unidos miraban preocupados hacia susistema educativo, en medio de lalucha por los derechos civiles y trasel trauma que supuso la puesta enórbita del primer satélite por los rusos (o, más exactamente, tras laalarma sobre dónde podrían ponerun misil); capitaneando el otro bando, los soviéticos y otros países autodenominados socialistas se enorgullecían especialmente de susrealizaciones en materia educativa;los organismos internacionales recomendaban a los países subdesarrollados una cosa por endma decualquier otra: invertir en educación; los partidos moderados socialdemócratas y conservadorescoincidían en la mayor parte de Europa en la conveniencia de sacaradelante las reformas comprehensivas; hasta en España, el ala tecnocrática del régimen franquista prometía en el preámbulo de la Ley
la politica educativa y las desigualdades...
General de Educación "una revolución pacífica y silente, pero la máseficaz" . Todo esto concordaba con
. otros movimientos de opinión: el'capitalismo "propietario" se retirabb a un segundo plano en favor deldominio de los directivos, las sociedades occidentales eran cada vezmás abiertas y con más movilidadsocial, el incesante desarrollo científico y técnico prometía un futuro libre de lo peor del trabajo y pendiente del sistema educativo, etc.
Estas no fueron solamente, desdeluego, creencias o manifestacionespropagandísticas de los gobiernos.En gran medida eran compartidaspor la izquierda y la derecha, porlos trabajadores y los empresarios,por los viejos y los jóvenes, por elcampo y la ciudad, por las ex-metrópolis y sus ex-colonias. En definitiva, eran sostenidas por el públicoen general. No en vano fue el período de las grandes reformas comprehensivas -es decir, la prolongación del tronco común hasta ellímite de la escolaridad obligatoria- y de la "democratización" o la"masificación", según se tratara decelebrarla o de lamentarla, de losestudios superiores. Pero la mayorparte de estas esperanzas se vieronfrustradas: las reformas comprehensivas no barrieron las desigualdades de clase, y los países pobres siguieron siéndolo -en la mayoría delos casos pasaron a serlo más entérminos relativos y, en algunos, entérminos absolutos- a pesar de susflamantes reformas educativas. Sucesivos informes e investigaciones-Coleman, Westinghouse, Halseyarrojaron otros tantos ,'arros deagua fría sobre los impu sos reformistas, a veces con el efecto añadi-
infonnación
do de suministrar argumentos inesperados a los contrarreformistas.
Debe señalarse, sin embargo,que la promesa se cumplió parcialmente. Algunos países pueden atribuir su buena posición mundial, almenos en buena parte, a sus sistemas de educación y formación profesional: por ejemplo Alemania yJapón -lo que indica, dicho sea depaso, que la cuestión no es simplemente si reformar o no, ni siquierasi el sistema es en sí "bueno" o"malo". Aunque las reformas escolares no terminaron, desde luego,con las desigualdades sociales interiores, permitieron a importantesminorías salir -individualmente- dela pobreza o la marginación características de su clase, su género, suetnia o su comunidad. Por otra porte, a los que no consiguieron unaeducación adecuada les resultó mucho más difícil escapar del lado desaventajado de unas relaciones desiguales. Si bien puede decirse quela educación no es especialmenteeficaz para abrir puertas, hay queañadir a renglón seguido que sucarencia sí lo es para cerrarlas, especialmentea aquellos que no poseen otros recursos con los quefranquearlas. En todo caso, si la reforma social consiste, desde el punto de vista de la igualdad, en asegurar el acceso de más gente a unaserie de bienes y servicios, no cabeduda de que la educación en sí esuno de ellos, y uno de los más valiosos. Además de ser un medio para otros fines, la educación puedeconsiderarse plenamente como unfin en sí misma. Las reformas educativas, entonces, probablementeno sean el instrumento privilegiado
de la reforma social, pero son sinlugar a dudas uno de los mecanismos para fomentarlas y una partede sus objetivos, o sea, de la reforma social misma.
Los efectos de la aceleración delcambio
Tan importante como el contenido del cambio social es, desde elpunto de vista de la educación, suritmo. No se trata aquí de si la economía crece a talo cual porcentajeanual, ni de si las iglesias pierden oganan fieles más o menos rápidamente, ni de ninguna otra formaconvencional de medir la velocidad. La unidad de medida del tiempo no puede ser aquí otra que lavida de las personas y el transcursode las generaciones. Durante milenios, la sociedad ha permanecidoprácticamente igual a sí misma. Porsupuesto que, si comparamos el neolítico con la Antigüedad clásica, ola Edad Media con el Renacimiento, podemos observar cambios importantes, pero la cuestión es hastaqué punto lo fueron para los contemporáneos. En primer lugar, lamayor parte de estos cambiostranscurrieron durante muchas generaciones, de modo que resultarondifícilmente perceptibles para ellos;fueron cambios acumulativos, espectaculares desde la perspectivade la historia pero insignificantesen la experiencia individual. En segundo lugar, una gran parte de estos cambios tuvieron lugar, por asídecirlo, en la superficie de la vidasocial de la humanidad. Por muyllamativos que resulten para nosotros los avances de los griegos en la
.-.:
filosofía, la astronomía o la"s motemáticas, sus efectos sobre el trabaíode los esclavos debieron de serprácticamente nulos, y otro tan~
podría decirse sobre muchos carPIbios científicos, políticos e inclusoeconómicos que anunciaron trajeron la Europa moderna, pero queafectaron escasamente a la vida demillones de campesinos básicamente autosuficientes.
En estas sociedades, la educación era esencialmente un procesode reproducción cultural y social.Podía confiarse a las generacionesadultas, sin ninguna especialización, porque consistía más que nada en la transmisión de creencias,valores, conductas y técnicas tradicionales. Por eso el agente educador por excelencia eran los ancianos, y el medio principal latransmisión oral. La autoridad de laedad, y en particular de los viejos,se basaba en gran parte en su papel de depositarios, garantes ytransmisores de esa tradición. Sólopuede haber un cuerpo docente especializado en la medida en quehaya también un saber especializado, y así la educación formal, en lamedida en que comenzaba a existir, estaba restringida al ámbito delos sacerdotes, los funcionarios, talvez los guerreros y algunos oficiosurbanos. Los demás, aprendían atrabajar la tierra trabajándola, apracticar los oficios practicándolos,a guerrear guerreando, etc., de lamisma manera que hoy las amasde casa aprenden a serlo siéndolo.
Pero la aceleración e intensificación del cambio social hace estallaren algún momento una nueva situación, desata un cambio en el cam-
la política educativa y las desigualdades...
bio. No importa aquí cuál sea estemomento, que naturalmente varíade una sociedad a otra y, dentro de
.. cada una, de un grupo social a'otro. A partir de cierto momento,en todo caso, el cambio alcanza yaun rH.mo generacional: los niñoscrecen y se convierten en adultos enun mundo distinto del de sus pa-dres, al que ya no pueden ser introducidos con facilidad por ellos, ymucho menos por sus abuelos. Estaaceleración del cambio, diferencialongitudinal, se manifiesta tambiéncomo desigualdad en el cambio, IDdiferencia transversal. Unos gruposcambian más rápidamente y/o an- ttes que otros: la clase media antes ~que la clase obrera, la ciudad an-tes que el campo, etc. Probablemente sea esta la época doradadel magisterio, la época en la queel maestro de escuela -y, en otroámbito, el profesor de instituto- representan para y ante su públicola apertura al mundo, la cultura ensingular y con mayúscula, la ilustración, el progreso: les ofrecen loque su familia y su comunidad inmediata no pueden darles. Por esosurge, por vías desiguales, uncuerpo docente especializado, quesuple a los adultos de la familia enla tarea de educar y que en mediode la conciencia de que se está viviendo una gran transformación,tiene un papel parecido al de losapóstoles en los primeros tiemposdel cristianismo: maestros-misione-ros, profesión-vocación, misionespedagógicas, escuelas como "tem-plos del saber", la ilustración comoforma de evangelización y así otrosmil paralelos posibles. En compara-ción con los podres de esas familiastradicionales, podemos decir, pora-
liI
1
información
fraseando a Ortega, que los maestros y los profesores son sus coetáneos, pero no sus contemporán~s:
les avantajan en una generaclon,cuando menos.
Mas el cambio no se conformacon este cambio, y da un nuevosalto cualitativo. Esto sucede cuando el ritmo ya no es simplementegeneracional, o pa~a ser ,exa;t~sintergeneracional, SinO mas rapldo, intrageneracional. No solamente crecemos y vivimos en un mundodistinto del de nuestros mayores, sino que tal vez crecemos en uno yvivimos como adultos en· otros. Enlas escuelas en que yo me eduquése prohibía pertinazmente operarcon reglas de cálculo o dibujar conplumas estilo "Rotring", mientrasque hoy en día los maestros empujan a los alumnos a utilizar calculadoras como un mal sucedáneo delos ordenadores que los centros nopueden comprar (y que muchos docentes no sabrían utilizar). Del ladodiscente, esto implica que ya no setrata tanto de adquirir habilidadescomo capacidades, de aprendercomo de aprender a aprender, desalir de la institución con el bagajede conocimientos necesarios paraincorporarse a la vida adulta comode abandonarla en condiciones deseguir el cambio a lo largo de ésta.No necesito detenerme aquí sobretodo lo que esto supone para elcontenido y el método del aprendizaje y para las posiciones relativ~s
y los vínculos de ambos. En realidad, podríamos decir que la divis~
ria, hoy, al término de la escolarización básica e incluso de lasecundaria, no se establece ya entre los que saben y los que no, ni
entre los que han alcanzado un ni~
vel suficiente y los que no, tal vez 01
siquiera entre los que han adquirido uno u otro tipo de conocimientosen distintas ramas del sistema escolar o en centros muy desiguale~, .sino entre los que salen en condiCIOnes de seguir aprendiendo, sea enun un nuevo contexto institucionalformal (por ejemplo, en el niveleducativo siguiente), o en un contexto informal (por ejemplo, en eltrabajo) o por sí mismos, y los queya no serán capaces de seguir haciéndolo porque la escuela no halogrado crear, desarrollar o conservar en ellos, cualquiera que sea elcaso, las capacidades correspondientes.
Sí quiero señalar, por contra,cuán drásticamente altera esto laposición del docente. Primero, porque su formación inicial probablemente sea ya muy insuficiente, nopara seguir los cambios extramuros, en la vida laboral, ciudadana,mediática, etc., sino incluso para iral paso de su tenue reAejo intramuros, en los objetivos y los medios deenseñanza. Como cualquier profesional, o como cualquier trabajador, los docentes se encuentran conque tiene que seguir la evoluciónconstante sea de lo que enseñan,sobre todo entre los especializadosen un área, sea de cómo lo enseñan, especialmente los que tratancon los niños y jóvenes en las edades más difíciles (unas por su importancia seminal, a pesar de suaparentemente fácil manejo, otraspor su carácter de encrucijada, apesar y también por causa de lamayor madurez personal), sea deambas cosas. Pero, mientras que,
en otros oficios y profesion'es, ~asseñales de inadaptación son inequívocas y surgen de la simple compá~ración entre el producto o el traba,jo propios y el del colega o e4competidor, y, si no se ven directamente, se hacen ver por la comparación que establecen el supervisoro el mercado, en la enseñanza lasindicaciones son siempre confusas,pues cualquiera puede tener su opinión sobre cómo se reparten lasresponsabilidades entre el profesor,el centro, el "sistema" (educativo),la familia, el entorno, la calle, lascondiciones de vida, los medios decomunicación, el otro "sistema" (social), alguna "crisis" (de valores, demodelos, religiosa, económica, etc.Como todo grupo profesional, entonces, el de los docentes se ve necesitado de y empujado a unaadaptación permanente, pero, a diferencia de la mayoría de ellos,puede encastillarse en el saber y elsaber-hacer inicialmente adquiridos, en los métodos de siempre, ensu particular librillo; o, alternativamente, en el seguidismo hacia algoque lo saque de modo incondicional del mar de dudas, normalmenteel libro de texto. También puede,por supuesto, tratar de seguir el ritmo del cambio, tratar incluso deanticiparse a él y de dominarlo, enel sentido de preverlo y sacar elmejor partido de él. Medios no faltan, desde los recursos oficialmentedisponibles, que no son pocos (cursos, cursillos, CPRs, programas especiales, de todos los cuales no seha sabido todavía que se haya visto desbordada su capacidad), hasta la infinidad de otros accesibles através de la propia iniciativa, peroes fácil que el profesor prometeico,que mira hacia delante, choque de
la política educativa y las desigualdades...
inmediato con su colega epimeteico, el que sólo mira atrás, bien seaen forma de reacción hostil, de falta de apoyo o de simple indiferencia, y por parte de sus compañeroscomo individuos, del centro escolarcomo-institución o de la administración educativa como autoridad.
Segundo, altera también su posición porque esto probablementeagrave un deterioro ya patente entérminos relativos, algo que a vecesse manifiesta en una difícil relacióncon las familias: mientras que laformación del docente es hoy prácticamente la misma, o del mismo nivel, que hace medio siglo, la de supúblico indirecto, o los progenitoresde su público directo, se ha elevadode forma espectacular; una partede ellos, incluso, se ven obligados aseguir el ritmo del cambio social ycultural con mucha más cercaníaque el profesor y, sobre todo, queel maestro. De un modo u otro, lasfamilias, la mayoría en profesionesy lugares de trabajo menos encastillados que la docencia y la escuela,perciben, sea de una forma críticao de una forma fetichista, que lacorriente social no se detiene y queellos mismos, según el caso, sólo logran mantenerse en ella con granesfuerzo (corriendo para lograrpermanecer en el mismo sitio y teniendo que correr mucho más parair a alguna parte, como en el paísde las maravillas) o se ven apartados de ella por falta de medios y/ode capacidades personales, y se interrogan, e interrogan a los enseñantes, sobre si la escuela camina ono a la par de la sociedad. Surgenentonces las mil preguntas: ¿porqué no aprenden ya a leer?, ¿y elinglés?, ¿y la informática?, ¿hay ac-
11
1
Infonnadón
titudes sexistas?, ¿se refuerza su autoestima?, etc., etc. El docente puede entonces ver su labor revalorizada, dado el mayor interés delentorno por lo que hace en ella, pero también -y, por desgracia, estoes lo más frecuente- puede considerarla cuestionada, sentir que estáninvadiendo su terreno. Y, una vezmás, por cierto, el cambio en eltiempo se vive también como cambio en el espacio, lo longitudinal como transversal: el público de la escuela es comparativamente másdiverso, porque la sociedad es másdiversa y porque sectores más amplios de ella acceden por más tiempo a la institución, porque colectivosdistintos nacen en medios y condiciones diferentes y porque el proceso de cambio agudiza esas diferencias. El enseñante se encuentraentonces con que, lo que para unoses demasiado, para otros es insuficiente; con que, mientras unos nocomprenden el sentido de su labor yalgunas familias no ofrecen a la escuela el apoyo individual y colectivonecesario, a otros se diría que todoles parece poco, que nunca estánsatisfechos, que no valoran e inclusoque menosprecian su labor.
Pero así son las cosas. El cambiosignifica alternativas, opciones, libertad, pero también incertidumbre e inseguridad. Contaba Margaret Mead, en su celebradoestudio sobre Samoa -Adolescencia, sexo y cultura en Samoa, cele-
brado, sobre todo, en el mundo dela enseñanza-, que el niño quedestacaba en su aprendizaje porencima de lo típico no era felicitado y estimulado, sino reprendido yrefrenado. La sociedad se reproducía a sí misma, generación trasgeneración, de modo prácticamente idéntico, yeso, entre otrascosas, evitaba a los adolescentessamoanos las tremendas crisis desus coetáneos norteamericanos. Enrealidad, sabemos algo más deSamoa -véase el desengañado libra de un incondicional, D. Freeman, Margaret Mead and Samoa-: sabemos que en la idílicaisla de Mead ya había por entonces una imponente base militarnorteamericana, que los lugareñostodavía se ríen decenios despuésde lo que le contaron a la cándidaantropóloga, que ya entonces eranespecialmente dados a tener quecomparecer ante los tribunales coloniales por actos violentos y que elalcohol hacía estragos, como entodos los pueblos que se han vistobarridos repentinamente por unaola de cambio exógeno. La disyuntiva no se presenta entre cambiar ypermanecer, o entre reformar yconservar, sino entre ser parte delcambio en curso o verse arrojadoa sus márgenes. Ya no son tiemposde homeostasis, sino de homeorresis: de nada serviría añorar o tratar de restablecer viejos equilibrios,porque de lo que se trata es debuscar equilibrios nuevos.
PERSPECTIVA,
", TEOLOGICA
DE LA EDUCACiÓNJosé Luis Corzo
1. De cómo son las cosas a pesarde todo
Lo dijo con toda claridad y una naturalidad pasmosa, Ninguno de sus compañeros se inmutó ni le contradijo. Nadie meayudó a reponerme ni me dio ninguna explicación. Era un lugar común. Así piensan todos y nadie parece dudarlo. Sólo yoquedé maravillado y anoté el día y la horaen mi diario: martes 16 de abril de en la clase de las 8 de la mañana, facultad deInformática de la Universidad Pontificia deSalamanca en Madrid.
Yo les había explicado a los alumnosque sería bueno romper el esquema tansimple del aprendizaje universitario (al