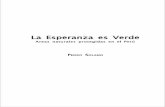J ALCOLEA,R DE BALBIN 2008 SIEGA VERDE
Transcript of J ALCOLEA,R DE BALBIN 2008 SIEGA VERDE
Arte Prehistórico al airelibre en el Sur de Europa
AR
TE
PR
EH
IST
ÓR
ICO
A
L A
IRE
LIB
RE
EN
E
L SU
R D
E E
UR
OPA
actasactas
actasINVENTARIOS Y CARTAS ARQUEOLÓGICAS
ARQUEOLEÓN. HISTORIA DE LEÓN A TRAVÉS
DE LA ARQUEOLOGÍA
EVOLUCIÓN HUMANA EN EUROPA Y LOS YACIMIENTOS
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA (2 VOLS.)
ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA
LA HISPANIA DE TEODOSIO (2 VOLS.)
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
EN CASTILLA Y LEÓN
ARQUEOLOGÍA MILITAR ROMANA EN EUROPA
NUEVOS ELEMENTOS DE INGENIERÍA ROMANA.III CONGRESO DE LAS OBRAS PÚBLICAS ROMANAS
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN
EL SUR DE EUROPA
CUBIERTA CON LOMO 4.qxd 14/7/09 11:49 Página 1
Arte Prehistóricoal aire libre en el Sur de EuropaEd. Rodrigo de Balbín Behrmann
01 ArtPrehis NUEVO.qxd 14/7/09 09:38 Página 5
Resumen
El yacimiento rupestre de SiegaVerde, Salamanca.Una visión de síntesis
J. Javier Alcolea GonzálezRodrigo de Balbín Behrmann
Universidad de Alcalá de Henares.C/ Colegios, nº 2. 28801 Alcalá de Henares, España.
[email protected]@ya.com
[ 57 ]
El yacimiento rupestre paleolítico al aire libre de SiegaVerde, Salamanca, es el conjunto unitario mejor dotado demanifestaciones rupestres paleolíticas a la intemperie detoda la Península Ibérica. Su estudio, fruto de más de 10años de trabajos sobre el terreno, ha culminado con lareciente publicación de una completa monografía y la cele-bración de una reunión internacional sobre Arte Paleolí-tico al aire libre en la capital salmantina. En las siguienteslíneas tratamos de sintetizar el contenido de aquélla, con
especial énfasis en el análisis interno de las representacio-nes y en su relación con su entorno cultural inmediato, elPaleolítico Superior de la Meseta Castellana. Los resultados de tan largo proceso de investigaciónsuponen una nueva vía de interpretación, no sólo delpropio yacimiento, si no de todo el fenómeno rupestrepaleolítico en el interior de la Península Ibérica, y, en unámbito más general, del discurso gráfico del PaleolíticoSuperior europeo.
Palabras clave El Paleolítico Superior en el interior de la Península, ArtePaleolítico al aire libre, Arte al aire libre y en cueva. Cua-dro cronológico del Arte Paleolítico meseteño.
IntroducciónEl yacimiento rupestre paleolítico de Siega Verde fue des-cubierto en 1989 durante las prospecciones encaminadas acompletar el inventario arqueológico de la provincia deSalamanca dirigidas por el Museo de Salamanca, y ya enese mismo año se incorporó a las mismas el equipo de laUniversidad de Alcalá de Henares, dirigido por los firman-tes de este trabajo y la Dra. Primitiva Bueno Ramírez. La prospección abarcó una zona muy amplia, que incluíalas márgenes del río Agueda a su paso por los términosmunicipales de Villar de Argañán, Villar de la Yegua, Cas-tillejo de Martín Viejo, Saelices el Chico, San Felices de losGallegos y Puerto Seguro, y algunas zonas similares, y portanto susceptibles de poseer algún tipo de arte rupestre,como serían el área de confluencia entre el río Turones y elAgueda, en La Bouza, algunas zonas del Huebra enCerralbo, y la parte final del Agueda antes de confluir conel Duero, en el término de La Fregeneda, todas ellas en laprovincia de Salamanca. Una vez concluida la prospecciónintensiva, quedó delimitado el yacimiento en una zona dealrededor de un kilómetro de longitud, con su zona centralen el puente de la carretera que une Castillejo de MartínViejo con Villar del Ciervo, en la que se localizaron origi-
nalmente 17 áreas con grabados rupestres, todos ellos en lamargen izquierda del Agueda. El resto de la zona prospec-tada no ofreció los mismos resultados, pudiéndose tan sóloseñalar la presencia de algunos grabados esquemáticos enun afloramiento rocoso situado aguas arriba del puente dePuerto Seguro. Los trabajos posteriores se dedicaron al estudio integral dela estación rupestre, bajo la dirección de la Cátedra de Pre-historia de la Universidad de Alcalá de Henares, y durantelos años 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 y 2005, ofreciendocomo fruto varios artículos preliminares (J. J. ALCOLEA yR. DE BALBÍN, 2003b, R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA 1992,1994, 2001, 2002, 2006, R. DE BALBÍN, J. J. ALCOLEA, M.SANTONJA y R. PÉREZ 1991, R. DE BALBÍN, J. J. ALCOLEA yM. SANTONJA, 1994, 1995, 1996a y b, R. DE BALBÍN y M.SANTONJA, 1992) y una monografía definitiva de recienteaparición (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006). En estetrabajo nos proponemos plantear una visión sintética de loque significa la estación rupestre salmantina, toda vez queel análisis minucioso de esta realidad se encuentra plas-mado en la publicación antes citada.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:41 Página 57
La visión que poseemos hoy en día del yacimiento rupestrede Siega Verde dista mucho de la que se suponía tras alcomenzar las primeras prospecciones sobre el terreno. Dela modesta estación rupestre conocida en 1991, hemospasado a un importante núcleo artístico, cuyo inventarioencierra 91 superficies decoradas, agrupadas en XXIX con-juntos, con 443 evidencias artísticas de época paleolítica.
El contexto material y gráficode Siega Verde. La Mesetadurante la glaciación Siega Verde no constituye un elemento aislado en el pano-rama del Paleolítico Superior de la Meseta Castellana. Losavances en la investigación producidos en las dos últimasdécadas nos acercan a una realidad de poblamiento ydesarrollo gráfico superopaleolítico mucho más complejade lo admitido tradicionalmente. Hoy podemos afirmarque las tierras de la Meseta Castellana estuvieron pobladaspermanentemente durante la segunda parte de la últimaglaciación, y que ese poblamiento fue original y no depen-diente de otras zonas peninsulares mejor conocidas, comola Cornisa Cantábrica o el Levante mediterráneo. Fruto de aquél poblamiento es el rico patrimonio gráficopaleolítico que posee esta zona y sus aledaños, donde
conocemos 22 conjuntos artísticos paleolíticos, que seagrupan en 4 grandes núcleos (Fig. 1); el norte, en la zonade contacto entre la Meseta y el valle del Ebro con treslocalizaciones: Ojo Guareña, Penches y Atapuerca (R. DE
BALBÍN y ALCOLEA, J. J. 1992a, 1994), el centro, borde-ando los piedemontes del los sistemas Central e Ibérico,con las cuevas de Los Casares, La Hoz, El Turismo, ElReno, El Cojo, Las Ovejas (R. DE BALBÍN, 2002) y LaGriega (M. S. CORCHÓN, Coord. 1997), el centro-occiden-tal en la cuenca media del Duero y el Tajo, caracterizadopor su situación exterior, con Siega Verde (J. J. ALCOLEA yR. DE BALBÍN, 2006, R. DE BALBÍN, J. J. ALCOLEA y M. SAN-TONJA, 1994, 1995, 1996, R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA,2001, 2002), Domingo García (S. RIPOLL y L. MUNICIO,Dirs. 1997), Mazouco (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA,1992a, 1994), los conjuntos del Côa (A. M. BAPTISTA,1999, 2001) con 24 grupos de representaciones conocidos,y los de Alto Sabor, Ribeira de Sardinha, Zézere y Ocreza(A. M. BAPTISTA, 2001, 2002 y 2004, J. ZILHAO, 2003), y elsur, mucho más disperso y en zonas de transición entre laMeseta y la fachada atlántica o Andalucía, con las cuevasde El Niño (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 1992a, 1994),Maltravieso (S. RIPOLL, E. RIPOLL y H. COLLADO, 1999),La Mina de Ibor (S. RIPOLL y H. COLLADO, 1997), y losgrabados al aire libre de Cheles (Badajoz) (H. COLLADO,M. FERNÁNDEZ y M. GIRÓN, 2001) junto al Guadiana. Sobre la historiografía de los conjuntos cavernarios delinterior peninsular no nos extenderemos, ya que ha sidotratada recientemente en la monografía sobre Siega Verde.Más importante para este trabajo es el repaso a la investi-gación de los conjuntos rupestres paleolíticos al aire libre,directamente emparentados, tanto ambiental como geo-gráficamente, con Siega Verde. En el estado actual de nuestros conocimientos, el ArteRupestre Paleolítico al aire libre se circunscribe casi exclu-sivamente a la Península Ibérica, aun cuando conocemosejemplos aislados en otros lugares, entre ellos el de Fornols-Haut, descubierto en los Pirineos franceses en 1983 ydatado por sus estudiosos en algún momento del Magdale-niense (J. ABELANET, 1985, D. SACCHI, 1987, D. SACCHI, J.ABELANET y J. L. BRULE, 1988, D. SACCHI et alii, 1988a y b). La historiografía actual sobre el Arte Paleolítico al aire libreestá ligada, sin embargo, al descubrimiento del gran núcleodel valle del Duero, al que podemos añadir el caso aisladode las rocas grabadas de Piedras Blancas, yacimiento descu-bierto en 1986 en Escullar (Almería) (J. MARTÍNEZ,1986/87, 1992), y otros más aparecidos habitualmente enzona fronteriza hispano-portuguesa, como Sabor, Ribeirada Sardinha, Ocreza, Zézere y Cheles (A. M. BAPTISTA,2001, 2002 y 2004, J. ZILHAO, 2003, H. COLLADO, M. FER-NÁNDEZ y M. GIRÓN, 2001).
[ 58 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Fig. 1. Dispersión del Arte Rupestre Paleolítico en el interior peninsular.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:41 Página 58
El descubrimiento del primer documento data de 1981,cuando se localiza la roca grabada de Mazouco, situada enla ribera portuguesa del Duero cerca de Freixo da-Espada-à-Cinta, a una altura de 220 m sobre el nivel del mar, loque supone una altitud limitada para lo conocido en laMeseta. Este yacimiento, afectado por la presa de Aldea-dávila, ha merecido varios trabajos desde su descubri-miento. Los primeros se los debemos fundamentalmente aun grupo de Vitor y Susana Oliveira Jorge (S. O. JORGE etalii, 1981, 1982). El conjunto también fue tratado por nos-otros en dos artículos generales sobre el Arte Paleolíticomeseteño (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 1992, 1994). Tras este primer descubrimiento de Mazouco, las localiza-ciones de Arte Paleolítico al aire libre se multiplicaron enel ámbito del Valle del Duero. El siguiente gran yacimientolocalizado sería el de Domingo García, situado a un 1 kmaproximadamente de la localidad segoviana del mismonombre, sobre un conjunto de afloramientos de esquistosituados a 960 m de altitud sobre el nivel del mar. Lasmanifestaciones artísticas de Domingo García son conoci-das desde 1970 (F. GONZALO, 1970. pp. 5-9), pero debe-mos esperar hasta 1981 para encontrar referenciasespecíficas al Arte Paleolítico de la estación, en este casodebidas E. Martín y J. A. Moure (1981), y a esta última ensolitario (E. MARTÍN, 1981). Posteriormente se realizó unestudio preliminar de conjunto, tanto de las manifestacio-nes paleolíticas como de las postpaleolíticas, debido a R.de Balbín y J. A. Moure (1988), y se realizaron varias rein-terpretaciones de la figura grabada de estilo Paleolítico (R.DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 1992a). Ya en la década de los90 se produjo un nuevo estudio del yacimiento dirigidopor S. Ripoll y L. Municio (1992, eds. 1999, S. RIPOLL etalii, 1994), que trajo consigo un espectacular aumento delinventario paleolítico del yacimiento, documentándosefundamentalmente figuras realizadas mediante incisión, loque junto con algunos elementos de Siega Verde, signifi-caba una cierta novedad en el marco del Arte RupestrePaleolítico al aire libre.El siguiente gran descubrimiento de Arte Rupestre Paleo-lítico al aire libre lo constituyó el yacimiento de SiegaVerde, objeto de estas líneas, situado en el curso del ríoAgueda, a su paso por las localidades salmantinas de Villardel Ciervo y Villar de Argañán. Aquí nos limitaremos acomentar que su descubrimiento, habida cuenta de lascondiciones de conservación y las grandes dimensiones delyacimiento, supuso la definitiva confirmación de la impor-tancia del fenómeno rupestre paleolítico al aire libre, en lastierras interiores de la Península Ibérica. Esta confirmación recibió el aldabonazo definitivo conlos espectaculares descubrimientos del río Côa. Envuel-tos en una polémica de importante resonancia socio-polí-
tica desde su origen, los yacimientos rupestres paleolíti-cos del río portugués son conocidos al menos desde1991, aunque su existencia se hurtó a la comunidad cien-tífica internacional hasta marzo de 1994 (P. G. BAHN,1995: 235). En esencia se conocen veinticuatro conjuntosde Arte Rupestre Paleolítico que se extienden sobre 17km de la ribera del Côa (A. M. BAPTISTA, 2001: fig. 1). Elentorno geográfico de los yacimientos es relativamentesimilar al de Siega Verde, afloramientos de esquisto situa-dos en la ribera de río, en este caso el primer granafluente del Duero portugués, y en las cercanías de laconfluencia con éste. Su altitud media, como en el casode Mazouco, es sin embargo bastante menor, en torno alos 250 m sobre el nivel del mar. Como en el aquel yaci-miento, el brusco descenso topográfico, causante delencajamiento fronterizo de la red fluvial del Duero dismi-nuye la altura de los afloramientos y de las manifestacio-nes artísticas asociadas a ellos. Los estudios que conocemos sobre estos sitios son bas-tante generales, pero poseemos algunas noticias específi-cas, centradas en los conjuntos de Canada do Inferno (A.M. BAPTISTA y M. V. GOMES, 1995), o en éste y los deVale de Figueira, Ribeira de Piscos, Penascosa, Quintada Barca, Faia, Vale de Cabroes o Vermelhosa (J. ZIL-HAO, 1996, A. F. DE CARVALHO, J. ZILHAO y Th. AUBRY,1996, A. M. BAPTISTA, 1999, 2001, A. M. BAPTISTA y M.GARCÍA, 2002), además de una abundante literaturasobre la problemática del yacimiento, compilada en unvolumen específico por V. Oliveira Jorge (V. O. JORGE,ed. 1995). El breve recorrido por el núcleo rupestre al aire libre delvalle del Duero nos pone en contacto con una rica reali-dad: la existencia de tres grandes conjuntos artísticos con-centrados en esta cuenca fluvial, Siega Verde, Foz Côa yDomingo García, a los que se deben añadir Mazouco, AltoSabor y Ribeira da Sardinha (J. ZILHAO, 2003: fig. 2). Estasingular concentración de documentos artísticos al airelibre en la región, acaba con los apriorismos existentes enla investigación durante el siglo pasado, demostrando quela realidad artística paleolítica es más rica de lo que sehabía pensado, y abriendo toda una gama de nuevas posi-bilidades de interpretación que hasta ahora tan sólo se hanesbozado en algunos trabajos de conjunto recientes (P. G.BAHN y J. VERTUT, 1988: 110-113, R. DE BALBÍN y J. J.ALCOLEA, 1999, 2001, 2006, J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN,2006). El panorama del poblamiento superopaleolítico en el inte-rior de la Península Ibérica, como en el caso de las repre-sentaciones rupestres, ha variado sobremanera en las dosúltimas décadas. A los datos dispersos de la primera mitaddel siglo XX, señalando hábitat en cuevas burgalesas y en el
[ 59 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:41 Página 59
Valle del Manzanares (Fig. 2) (H. OBERMAIER, 1916, I.BARANDIARÁN, 1972a, G. DELIBES 1985: 18), se han unidoen la actualidad noticias mucho más convincentes paracomprender al ámbito mesetario como un espacio pobladoy original durante la segunda mitad de Würm. En la zona más septentrional de la Meseta, en la provinciade León, conocemos varios enclaves situables en el Paleo-lítico Superior Final y el inicio del Holoceno (A. NEIRA, N.FUERTES, C. FERNÁNDEZ y F. BERNALDO DE QUIRÓS, 2006)ilustran la ocupación de zonas de altura muy frías. Concre-tamente las cuevas del Espertín, de la Uña y de La Cantera.A estos datos ya conocidos habría que añadir en el centrode la Meseta los del Magdaleniense Superior y Final deEstebanvela (C. CACHO et alii, 2003, S. RIPOLL y F. J.MUÑOZ, 2003: 255-278, S. RIPOLL et alii, 1997), en Sego-via, provisto además de un interesante repertorio mueble,y los de los abrigos de la Peña del Manto en Soria (P. UTRI-LLA y F. BLASCO, 2000: 9-63) con industrias magdalenien-ses y dos fechas absolutas situables a caballo entre elMagdaleniense Inferior y el Medio.
En el centro de la cuenca del Duero se han señalado tam-bién varias ocupaciones paleolíticas. En Valladolid se citael Palomar de Mucientes adscrito primero al Chatelperro-niense (E. MARTÍN, A. ROJO y M. A. MORENO, 1986: 98),aunque estudios más recientes lo llevan al Magdaleniensesuperior (F. BERNALDO DE QUIRÓS y A. NEIRA, 1991: 281).Las evidencias mas reseñables en esta zona provienen delhábitat al aire libre de La Dehesa (J. F. FABIÁN, 1985,1986), situado en el extremo suroriental de la provincia deSalamanca, concretamente en el cerro del Berrueco, parael que se ha propuesto una cronología de MagdalenienseSuperior (J. F. FABIÁN, 1986: 141). Sin embargo son los datos de las estaciones al aire libre delCôa los que nos proponen una visión más completa delpoblamiento del Valle del Duero durante el PaleolíticoSuperior. Los núcleos mas conocidos son los de Quinta daBarca, Quinta da Granja, Quinta da Barca Sul, Salto doBoi, Olga Grande y Fariseu (Th. AUBRY, 2002), cerca delos conjuntos rupestres de Penascosa, Quinta da Barca oFariseu. La interpretación de los datos provenientes de las
[ 60 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Fig. 2. Yacimientos conrestos materialesdel PaleolíticoSuperior en elinterior peninsular.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:41 Página 60
ocupaciones paleolíticas del valle del Côa, apoyada pornumerosas dataciones realizadas mediante TL que cubri-rían gran parte del Gravetiense, el Protosolutrense, elSolutrense Superior y el Magdaleniense Medio o Final(Th. AUBRY, 2002: 25-38, J. ZILHAO, 2003: 75-90), apuntaa dos fases de habitación prolongadas en el tiempo, la pri-mera caracterizada por una fuerte densidad de ocupaciónentre el 24000/23000 BP y el 19000/18000 BP, y lasegunda situable en torno al Magdaleniense Inferior-Medio (15000 BP), o en un momento más avanzado delTardiglaciar (11000 BP) (Th. AUBRY, 2001: 270-271). Estosdatos, aparte de suponer un adecuado contexto para lasrepresentaciones artísticas del Côa, demuestran la frecuen-tación constante de tierras aledañas a la Meseta durante elPaleolítico Superior, incluso en momentos muy fríos de laúltima glaciación, y además vuelve a poner de manifiesto ladificultad de localizar los hábitat paleolíticos de todo eloccidente de la cuenca del Duero. El caso de los sitios conocidos más allá del Sistema Cen-tral, haciendo abstracción de los citados a principios desiglo en el Valle del Manzanares, nos pone en contactocon otra realidad diferente. Aquí los yacimientos se loca-lizan en zonas con un buen desarrollo kárstico. Nuestroconocimiento se limita a los enclaves de Jarama II, LosEnebrales, Peñacapón, Verdelpino y Buendía. El primerode ellos, situado en el término de la localidad alcarreñade Valdesotos, muy cerca de la cueva del Reno, ha sidoobjeto de un extenso tratamiento bibliográfico (J. F.JORDÁ, 1986, 1988, 1993, J. F. JORDÁ et alii, 1988, G.ADÁN et alii, 1989, J. F. JORDÁ et alii, 1989) a pesar de surelativa pobreza. En él se localizaron una figurilla de mar-fil en bulto redondo que fue atribuida a un glotón, asícomo varios restos materiales que permitieron a sus exca-vadores atribuir el depósito al Magdaleniense Inferior(G. ADÁN et alii, 1989). Peñacapón es un yacimiento de reciente conocimiento, delque sólo conocemos la existencia de una importante colec-ción de materiales líticos, atribuibles a un momento detransición entre el Paleolítico medio y el superior, al Solu-trense y, posiblemente, a algún momento del Magdale-niense, que en la actualidad se encuentra en estudio porparte del equipo del Area de Prehistoria de la Universidadde Alcalá de Henares (J. J. ALCOLEA, et alii, 1995: 32,1997). Se trata de un abrigo sumergido por las aguas delpantano de Beleña en la provincia de Guadalajara, situadotambién en las cercanías de los yacimientos de Jarama II yel Reno, en el reborde meridional del Sistema Central. Elcaso de los Enebrales es similar en cuanto a su localización,en la localidad de Tamajón, ocupando un abrigo situado 6km al norte de la cueva del Reno, de donde proviene unlote de materiales, posiblemente adscribibles al final delMagdaleniense (J. J. ALCOLEA et alii, 1997).
En cuanto a Verdelpino, se trata de un abrigo situado en laprovincia de Cuenca, excavado a finales de 1979 (J. A.MOURE y P. LÓPEZ, 1979), y que proporcionó industriasatribuibles al Magdaleniense Superior en un dudoso con-texto estratigráfico, que impide tomar en consideraciónalgunas tentativas de datación absoluta y análisis palinoló-gico llevadas a cabo en el lugar (M. DE LA RASILLA et alii.,1996). Los datos de la submeseta sur se completarían conla serie magdaleniense del abrigo de Buendía (C. CACHO yS. PÉREZ, 1997). Todos estos datos de la zona norte de la Submeseta surson, a pesar de todos los problemas que poseen, altamentesignificativos para comprender la dinámica humanadurante el Würm superior en el interior peninsular. Poruna parte vuelven a poner de manifiesto que la inexisten-cia de poblamiento paleolítico en esta area no puede ser yamantenida, pues en las zonas con cierto desarrollo dekarst, existen datos que demuestran una presencia humanacontinuada durante la última glaciación. Los datos preli-minares de Peñacapón apuntan a una ocupación perma-nente, que no se puede explicar sin bases estables en lazona. Además el patrón de ubicación de todos estos yaci-mientos tiene unas características físicas comunes, zonasde altura cercanas a las cordilleras interiores, muy fríasdurante la última glaciación. El argumento climático para negar la presencia humana enla Meseta durante las últimas fases del Würm no puedesostenerse a partir de estas evidencias. Si ya vimos queexistía una cierta concentración de habitat paleolíticos enla zona septentrional de la Meseta, los yacimientos de laSubmeseta sur vuelven a situarse en zonas teóricamentedesfavorables bajo el punto de vista climático. Pareceabsurdo pensar que los grupos superopaleolíticos del cen-tro buscaran para ubicarse las zonas más frías. Todo indicaque los problemas de documentación de la presenciahumana en el centro peninsular, obedecen a dos proble-mas diferentes: la falta de refugios naturales en la zona cen-troccidental de la cuenca del Duero, y las dificultades deprospección de las zonas kársticas interiores, mal comuni-cadas y olvidadas largo tiempo por los prejuicios científi-cos existentes sobre el poblamiento de esta región, duranteel Pleniglaciar superior y el Tardiglaciar.
Situación y ambienteEl yacimiento artístico paleolítico de Siega Verde se localizaen el curso medio-alto del río Agueda, a su paso por los tér-minos municipales de Villar del Ciervo y Villar de Argañán(Fig. 3). Sus coordenadas geográficas exactas son 40º 41’35” N. /02º 58’ 28” O, estando reflejadas en el Plano 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional (Hoja nº 500, Villar
[ 61 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:41 Página 61
del Ciervo), editada por el Instituto Geográfico Nacional.Se trata por tanto de un conjunto enclavado en el margensuroccidental de la submeseta norte, división geomorfoló-gica que puede ser asimilada casi completamente a laDepresión del Duero. Esta constituye una de las grandescuencas sedimentarias terciarias peninsulares, enmarcadapor varios relieves montañosos, al norte las sierrasGalaico-Leonesas, la Cordillera Cantábrica y los MontesVasco-Cantábricos, al este la Cordillera Ibérica y su enlacecon el Sistema central y al sur por este último. Finalmente,el límite occidental lo componen la penillanura salman-tina-zamorana y las montañas portuguesas de la región deTras-os-Montes.La estación de Siega Verde se inscribe más concretamenteen la depresión terciaria de Ciudad Rodrigo, en esenciauna fosa tectónica disimétrica, con su reborde sur falladoal pie de la Peña de Francia, mientras que el borde nortees más tendido y enlaza gradualmente con la penillanura
salmantina. Se trata de una amplia cubeta, de unos 40 kiló-metros de anchura rellena de sedimentos detríticos, cuyacima es de edad pliocena, y en los que se ha encajado pos-teriormente la red fluvial cuaternaria, cuya principal arte-ria es el Agueda. Su situación en la zona septentrional deesta unidad geomorfológica hace que se relacione directa-mente con otra zona de singular importancia, los Arribesdel Duero. Estos conforman una zona cercana al área fron-teriza con Portugal, donde el Duero y algunos de susafluentes, como el Tormes, el Huebra, o el propio Agueda,inician un progresivo encajamiento vertical en el zócalo,que llega a alcanzar 300-400 m de profundidad, con escar-pes muy abruptos formados por morfologías curvas pro-pias del lajamiento granítico. La importancia que reviste esta peculiar unidad morfoló-gica para este trabajo es evidente. La estación rupestre deSiega Verde se encuentra a las puertas de los Arribes, en unazona que sirve de transición entre tres ambientes diferentes,la Fosa de Ciudad Rodrigo, la penillanura salmantina, y lospropios Arribes. Esta situación es particularmente estraté-gica, pues supone que el yacimiento se localiza donde esposible acceder todavía a la penillanura y a la depresiónsuroccidental de la cuenca, mientras que a partir de suposición, y hacia el norte, la única posibilidad de inter-narse en el territorio es seguir la red fluvial, que se encajaprogresivamente hasta la confluencia del Duero y elAgueda. Esta situación estratégica no debió pasar inadver-tida para los pobladores paleolíticos de la zona, como tam-poco para los grupos de animales que debieron servirles desustento. La característica fundamental de Siega Verde es el hallarseen el cauce del río Agueda, aprovechando los numerososafloramientos de esquisto que surgen en la zona a lo largode aproximadamente un kilómetro (Fig. 4). Se trata de ungran conjunto artístico que utiliza afloramientos deesquisto del zócalo paleozoico, exhumados por la pro-funda incisión del Agueda en su camino hacia los Arribesdel Duero. Estos afloramientos están formados esencial-mente por esquistos ferruginosos que conforman superfi-cies relativamente regulares, de las que se aprovechanmayoritariamente para la plasmación artística aquéllas quecoinciden con los planos de estratificación de la roca, pro-porcionando lienzos lisos y escasamente afectados por laesquistosidad del soporte. El componente ferruginoso delsustrato se manifiesta en la frecuente presencia de exuda-ciones rojizas pulverulentas en las superficies rocosas, con-firiendo a veces una intensa coloración roja a losafloramientos. La estructura geomorfológica del fondo de valle es com-pleja. La incisión del río en las series pizarrosas y esquisto-sas paleozoicas ha producido una serie de superficies de
[ 62 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Fig. 3. Localización del yacimiento de Siega Verde.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 62
erosión escalonadas, que genéticamente son planos de ero-sión fluvial denominados “rock terraces” o terrazas roco-sas. Dependiendo de la zona del yacimiento en que nosencontremos, se pueden distinguir hasta cuatro niveles deterraza, formados en ciclos de erosión normales, que aveces, pueden estar recubiertos por sedimentos fluviales. En la zona sur del yacimiento se documentan 3 formacio-nes de terraza. La primera (nivel +10-15 m), es la más anti-gua y se encuentra recubierta por depósitos de abanicoaluvial y aportes coluviales de ladera, la segunda corres-
ponde a un tercer nivel (+2-3 m), que en la zona se encuen-tra cubierto por aluviones fluviales, y la tercera, y másreciente, se sitúa en la cota +0,50 m. En este área no sedocumenta la segunda terraza del río, que sin embargo síencontramos en la zona central. Aquí la estructura es mássimple, posiblemente por que la energía de la corrienteimpide la conformación de sedimentos sobre las terrazas.Tan sólo documentamos un nivel de terraza situado en lacota +6-4 m localizado en la ladera este del valle, mientrasque el nivel de +2-3 m está representado por marmitas y
[ 63 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
Fig. 4. Levantamiento topográfico de Siega Verde. Situación de paneles decorados.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 63
pilancones con restos de avenidas recientes. El análisis dela estructura geomorfológica indica que las figuras graba-das son posteriores a la incisión de terraza rocosa de +10-15 m, y anteriores a la de +2-3 m, representada en la zonacentral por pilancones aun activos, algunos de los cualespresentan figuras que se están alterando hoy en día. Laestructura del fondo del valle es pues muy rígida, lo queunido al marcado régimen pluvio-nival del río produceuna remoción rápida y cíclica de los sedimentos del lechofluvial, imposibilitando la conservación de cualquier tipode yacimiento arqueológico contemporáneo de las repre-sentaciones artísticas, como se demostró con el intento dedatación TL/OSL de los sedimentos fluviales del sur delyacimiento (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006:59). Nuestros trabajos en el yacimiento nos han permitido ais-lar al menos tres zonas fundamentales de desarrollo delyacimiento, ordenadas convencionalmente de sur a norte,cuyas características varían ligeramente y tienen implica-ciones en la estructura compositiva y cronológica de laestación. La zona sur de Siega Verde, en la que se localizan apenas5 superficies decoradas, ocupa unos 300 m de longitudentre el denominado caballo del descubrimiento (Lám. 1)
y un molino de origen medieval, denominado de Pedro-gordo (Fig. 4). La escasez de superficies decoradas pudieraestar en relación con la primitiva construcción de aquél,pues no en vano hemos documentado restos de grabadosantiguos entre las piedras del edificio, provenientes contoda seguridad de la explotación de los afloramientos deesquisto presentes en la zona. La zona central, que posee la mayor concentración depaneles decorados del conjunto (4 a 53) (Fig. 4), discurreaproximadamente por los 400 m siguientes de la riberaoriental del río, desde el Molino de Pedrogordo hasta unaestación de aforo de la Confederación Hidrográfica delDuero situada 200 m aguas arriba del puente de SiegaVerde. Aquí se documenta una utilización intensiva desuperficies verticales de esquisto situadas generalmente enla superficie casi horizontal del estrecho lecho de inunda-ción del Agueda. Las superficies utilizadas se orientangeneralmente al este, aprovechándose singularmente lasexistentes en grandes afloramientos que se organizan enplanos sucesivos y paralelos a la corriente fluvial. Es tam-bién significativa la utilización de grandes marmitas degigante, generalmente desmanteladas, para la plasmacióngráfica. Estas peculiaridades inciden en la existencia de
[ 64 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Lám. 1. Caballo del descubrimiento. Panel 3.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 64
grados diferentes de erosión de las representaciones artís-ticas, siempre mayores en los afloramientos cercanos a lalámina de agua, y muy acusados en el caso de las marmitasdecoradas. La zona norte de la estación rupestre (Fig. 4) ocupa los 200m que separan la estación de aforo del Agueda del últimopanel documentado, agrupando a los paneles 54 a 91.Como en el caso de las otras zonas, las decoraciones seconcentran mayoritariamente sobre la margen izquierdadel río, si bien aquí está el único panel conocido de laribera derecha, numerado como Conjunto XXIX. La topografía es diferente de los tramos anteriores, y enello influye sobre todo el mayor encajamiento del río. Esteproceso anula la existencia de la pequeña plataforma llanaque servía de transición entre las laderas y el cauce del río,lo que hace que el relieve en el que se asienta el yacimientosea mucho más abrupto, con los conjuntos artísticos col-gando literalmente sobre la corriente del río. Los afloramientos tienen una morfología general distinta.Se trata de grandes masas de esquisto, cuyas superficiesmayores son de orientación cenital, ofreciendo caras verti-cales hacia el este fruto de un peculiar aterrazamientorocoso causado por sucesivas incisiones fluviales, cuestiónya comentada anteriormente. Esta morfología ha sido tam-bién aprovechada por los artistas cuaternarios, que en estazona utilizan indistintamente las superficies horizontales ylas verticales. En el caso de las primeras, no sólo se apro-vecha su disposición cenital, sino su propia micromorfolo-gía. Esta es muy compleja, con numerosas concavidades ylíneas de resalte causadas por la erosión. El proceso degeneración de estos relieves está ligado al momento en queel fondo de cauce se encontraba aquí, produciendo unrelieve natural, preexistente cuando se realizaron los gra-bados paleolíticos.
Las condiciones técnicas del conjunto rupestre de Siega VerdeEl arte rupestre de la estación de Siega Verde es exclusiva-mente grabado. Al menos ese es el aspecto actual que pre-senta el yacimiento, ya que no conocemos elementosgráficos claramente identificables realizados mediante laaplicación evidente de pigmentos sobre las rocas del yaci-miento. Sin embargo, en la reciente monografía sobre elyacimiento insistíamos en la imposibilidad de cerrar estacuestión (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 187-188).Allí, dentro de un análisis más extenso, señalamos queexistían problemas para la conservación de pigmentos
paleolíticos en el yacimiento, pero también incidíamos enla existencia de grandes afloramientos, a menudo con gra-bados de época paleolítica, revestidos de importantescapas de materias colorantes, fundamentalmente óxidosférricos de intensa coloración rojiza, textura pulverulentay fácilmente desprendibles de las superficies rocosas. El propio origen natural de las exudaciones rojizas delyacimiento supone un obstáculo casi insalvable parapronunciarse sobre la naturaleza intencional de muchascoloraciones. Hemos señalado (J. J. ALCOLEA y R. DE
BALBÍN, 2006:188), a título de hipótesis, que la colora-ción de determinados afloramientos podía tener implica-ciones artísticas más o menos profundas. Su posibleutilización como fuente de materia prima para la realiza-ción de colorantes líquidos o sólidos es una circunstan-cia que no debe ser descartada a priori. En el año 2007hemos realizado análisis de pigmentos en el IPH delMinisterio de Cultura español, que han arrojado óxidosde hierro y de manganeso en los paneles 46, 48 y 49. Losprimeros existen naturalmente en el yacimiento, y pue-den haber sido aprovechados aquí, y los segundos sonabsolutamente exógenos e intencionales. La pinturaexistió en Siega Verde.Se trata de un ejemplo de importancia pero muy escaso enel Agueda, por lo que nuestro análisis se referirá de modoabsoluto al grabado. Este gira en torno a dos modalidadesbásicas; el piqueteado y la incisión directa. En primer lugar, y desde un punto de vista estadístico, elyacimiento de Siega Verde engloba, en el estado actual denuestros conocimientos, 443 evidencias rupestres de épocapaleolítica, de las cuales 244 son representaciones anima-lísticas, 165 representaciones abstractas más o menos com-plejas, y 34 figuras indeterminadas sin intención figurativaevidente (Cuadro 1). Una primera estadística básica (Cua-dro 2) señala que el 72,23% de las figuras se han realizadomediante piqueteado, el 26,18% mediante incisióndirecta, y el 1,58% combina ambas técnicas. Esta estadística básica se completa con un análisis másprofundo, tendente a verificar si existen pautas de selec-ción temática y espacial en la aplicación de estas técnicas.Este tiene una respuesta positiva. El yacimiento, organi-zado en torno a dos modalidades básicas, como el pique-teado y la incisión, se orienta en sus polos iconográficosmás importantes hacia la primera de estas técnicas. Variosde los temas más importantes de la estación, tanto cuanti-tativa como cualitativamente, mantienen este procedi-miento a lo largo de todo el yacimiento. La repetición deéquidos y bovinos piqueteados por todas las áreas y con-juntos así lo demuestra, mientras que los signos complejos,de amplia repartición espacial, muestran también granpreferencia por la técnica del piqueteado. La incisión
[ 65 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 65
parece reservada especialmente para determinados temasselectos, como los caprinos, los cérvidos de la zona centralo algunos tipos de signo. A su vez también parece que estatécnica tiene una fuerte dependencia espacial, acumulán-dose de manera significativa en los dos extremos de la zonacentral del yacimiento.
Las figuras piqueteadas.Análisis técnico y expresivo Parece bien asentado que el piqueteado es la técnica quecaracteriza más singularmente al conjunto de Siega Verde.Como hemos afirmado en más de una ocasión, se trata de unprocedimiento técnico plenamente paleolítico frecuente-mente ignorado, cuando no calificado de técnica no cono-cida durante la última glaciación (J. J. ALCOLEA y R. DE
BALBÍN, 2006: 193-196). La polémica sobre la dataciónpaleolítica del procedimiento se ha ido diluyendo con eltiempo, tanto por la propia aparición de los conjuntos alaire libre del Valle del Duero, como por los trabajos de inves-tigadores como los Delluc (B. y G. DELLUC, 1991), que han
demostrado la generalización de esta técnica desde épocastempranas del desarrollo rupestre paleolítico en Francia. Este singular procedimiento, particularmente adaptado alos duros soportes de conjunto de Siega Verde y, porextensión, a los del resto del conjunto rupestre al aire librepeninsular, alcanza un desarrollo no desdeñable en la esta-ción salmantina. Un análisis pormenorizado de las versiones del piqueteadoen Siega Verde nos hizo diferenciar en principio entre dosmodalidades básicas, el piqueteado directo y el piqueteadoindirecto. En el primer caso nos referimos a impactos sobrela roca de un percutor manejado directamente por la manodel ejecutor. Mientras que los segundos se definen por laexistencia de un percutor fijo sobre la roca que es propul-sado por un instrumento más o menos pesado. Esta segundatécnica puede ponerse en relación con aquellas utilizadas enla confección de muchas líneas grabadas en los yacimientosclásicos del suroeste de Francia, ya que en los cuadros expe-rimentales elaborados por los Delluc (1978: 219) se agrupa-ban los aspectos piqueteados dentro de la “percusión lancéediffuse”, en esencia una técnica indirecta.
[ 66 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Cuadro 1. Estadística general de temas en Siega Verde. Cuadro 2. Utilización de las técnicas básicas de grabado en Siega Verde.
55,07%
37,24%
7,68%
Representaciones figurativas
Representaciones abstractas
Indeterminados0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Figuras piqueteada s Figuras incisas Figuras mixtas
72,23%
26,18%
1,58%
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 66
La existencia de piqueteados directos en nuestro yaci-miento supone una relativa novedad, dado que a partir deesos estudios franceses y de otras consideraciones previassobre los conjuntos del Côa (A. M. BAPTISTA y M. V.GOMES 1995: 374), existe un relativo consenso sobre lanaturaleza exclusivamente indirecta del piqueteado paleo-lítico. No obstante se puede comentar que determinadospiqueteados discontinuos, de escasa profundidad y deforma notablemente redondeada, pudieron ser obtenidossin necesidad de acudir a una técnica indirecta. La siguiente parcela de nuestra clasificación es la quetiende a diferenciar entre un proceso de piqueteado conti-nuo, orientado a la consecución de líneas de contornocompletas, y otro fundamentalmente discontinuo, en elque los motivos artísticos se componían mediante alinea-ciones de impactos separados. Hemos comprobado queeste último procedimiento se asocia casi invariablemente apiqueteados obtenidos mediante una técnica directa,mientras que el primero se consigue a través de ambos sis-temas de percusión. Con estas subdivisiones conseguimosuna simple clasificación de las técnicas de piqueteado delyacimiento; la indirecta en forma continua y discontinua yla directa, aplicada casi exclusivamente en su forma dis-continua.
La aplicación de esta clasificación a las figuras piqueteadasde Siega Verde nos ha permitido alcanzar una serie de con-clusiones (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 196-210)que pasamos a sintetizar en las siguientes líneas. La principal conclusión es que el aspecto técnico de lasfiguras piqueteadas de Siega Verde es el de entidades figu-rativas construidas mayoritariamente mediante trazospiqueteados continuos, que se obtienen a su vez por per-cusión indirecta. El resto de las modalidades técnicas searticulan en torno a esta. Bien por ser un paso posterior,como el abrasionado o determinados añadidos consegui-dos mediante percusión directa, o por formar parte de losprimeros pasos de una cadena operativa tendente a conse-guir posteriormente trazos continuos. En este último casola percusión directa parece haber jugado un papel funda-mental, posiblemente auxiliada por la incisión. Desde este punto de vista, y de modo puramente teórico,podríamos formular un proceso técnico ideal, que no secumpliría siempre en la práctica, y que partiría del esbozolineal, su posterior remarcado con percusiones directas y eldefinitivo trazado de líneas mediante percusión indirecta.Esta cadena de actos de grabado se completa en una solafigura del yacimiento (Lám. 2) mediante la posterior abra-sión del trazo de contorno.
[ 67 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
Lám. 2. Toro piqueteado y abrasionado del panel 4.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 67
Se trata por tanto de un arte fundamentalmente lineal, almenos ese es el aspecto con el que ha llegado hasta nosotros.Sólo dos factores parecen romper esta tendencia a crearfiguras reducidas a sus líneas de contorno fundamentales.Por una parte el aprovechamiento de determinados acci-dentes de la roca soporte para dotar de volumen a las figu-ras. En segundo lugar la existencia, episódica eso sí, detratamientos convencionales de algunas figuras, que pre-tenden resaltar partes concretas de su anatomía. El primero es un fenómeno poco extendido en el yaci-miento, circunscrito casi exclusivamente al área norte de laestación. El segundo, siendo también de aparición pocofrecuente, es un fenómeno más significativo que matiza elestereotipo de que el arte piqueteado del Duero tiende alesquematismo lineal y la inorganicidad (R. DE BALBÍN, J. J.ALCOLEA, M. SANTONJA y R. Pérez. 1991: 40). Hemos documentado pocos ejemplos de tratamientosdiferenciales en zonas amplias de las figuras animales. Losconvencionalismos mayoritarios de las figuras poseen uncomponente lineal generalizado, aunque existen peculiari-dades técnicas significativas sobre determinadas formasque apuntan hacia un tratamiento más complejo, ligado auna concepción menos rígida de las líneas piqueteadas. Eneste caso las líneas piqueteadas poseen unos bordes exte-riores poco marcados. Se trata de trazos conseguidos apartir de percusiones sutiles y poco fuertes, que forman
líneas de grosor y profundidad variable. Esta última carac-terística es la que los dota de una expresividad potencialmayor, y la que los faculta para abandonar la condiciónexclusivamente lineal que antes hemos comentado. Losejemplos conseguidos mediante esa modalidad son relati-vamente numerosos (Fig. 5) (Lám. 3), y realizan tratamien-tos diferenciales de determinadas zonas anatómicas, queratifican nuestro planteamiento. Todos estos ejemplos nos alertan de que en el caso de SiegaVerde, aun con una tendencia generalizada a la línea pura,ya se están incorporando tratamientos más complejos enlas figuras piqueteadas. Las alusiones al tamponado cantá-brico, con el que existe además una obvia convergenciaformal, pueden ser completadas con la posibilidad de quedeterminadas formas de engrosar las líneas de contornoposean el mismo valor que los trazos ampliados pictóricos. Desde este punto de mira, la ausencia de determinadosprocedimientos gráficos documentados en yacimientoscercanos, como el frecuente abrasionado de los piquetea-dos del Côa, puede explicarse como una opción expresivay estilística. La formalización de una línea profunda decontorno anularía todas las posibilidades expresivas queaparecen incipientemente en Siega Verde. Este yacimientocomparte con sus congéneres portugueses un conceptobásico en cuanto a la realización de las figuras, y sinembargo parece más complejo desde el punto de vista delprocedimiento expresivo. Esta complejidad expresiva se hace todavía más patente sianalizamos la peculiar selección temática que parece llevaraparejada la opción del piqueteado. Ya en el comienzo de
[ 68 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Fig. 5. Cierva piqueteada del panel 68.
Lám. 3. Caballo piqueteado del panel 85.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 68
este epígrafe tratamos las preferencias temáticas de las téc-nicas presentes en el yacimiento, señalando que caballosy bovinos mantenían una atracción evidente por elpiqueteado. Del mismo modo, los signos complejos delyacimiento, se asociaban a la técnica del piqueteado con-tinuo, mientras que otras evidencias abstractas de menorpeso aparecían ligadas a la incisión directa. Esta peculiarsituación puede tener su correlato en las tendencias gene-rales del Arte Paleolítico clásico, si cambiamos la palabrapiqueteado por la de pintura. Es evidente que determinados esquemas abstractos delCantábrico y los Pirineos prefieren la técnica pintada a laincisa. Los ejemplos se pueden multiplicar: claviformes delas series clásica y tardía del Cantábrico (C. GONZÁLEZ
SAINZ, 1993: 45), grandes signos cuadrangulares y acopla-dos del Monte Castillo y Altamira, parrillas del orienteasturiano, claviformes y otros esquemas propiamente pire-naicos (D. VIALOU, 1983: 92). A falta de cómputos máscomplejos, parece claro que determinados grupos regiona-les de la Cornisa Cantábrica, y los Pirineos franceses, hantendido a representar los signos complejos en torno a lapintura. Todavía no conocemos los motivos profundos de la dife-renciación técnica de algunos motivos en el Arte Paleolí-tico, pero sí podemos afirmar que las evidencias pintadasfrente a las incisas, en un mismo yacimiento, traducen dife-rentes intereses. Unas son francamente evidentes, casimonumentales en algunos casos, y las otras mucho másdiscretas. Sobre este hecho se ha llamado la atención enmuchas ocasiones, y este podría estar en la base de la dife-renciación técnica en algunas figuras de Siega Verde. Elmismo concepto que impulsa a los grupos cantábricos ypirenaicos a realizar sus abstracciones figurativas comple-jas mediante la pintura, dotándolas de un potencial comu-nicador mayor que si las realizaran con livianos trazosincisos, parece operar en el yacimiento de Siega Verde. Estos datos pueden confrontarse también con los de lasfiguras animales de Siega Verde. Si bien en este caso todoslos animales han sido realizados regularmente mediante elpiqueteado de contorno, en algunas zonas, determinadostemas se convierten en incisos. En estos paneles la dicoto-mía entre lo evidente y lo oculto se hace una vez máspatente. Ocurre no obstante que hay dos grupos de temas,bovinos y caballos, que parecen inmunes a esta mutacióntécnica. La naturaleza de esta diferenciación nos es todavíadesconocida en gran parte, pero podemos plantear pru-dentemente que los piqueteados de Siega Verde, sustitu-yen en cierto modo a las pinturas de las cuevas decoradas.Este hecho no implica en absoluto que descartemos laexistencia antigua de pinturas en el yacimiento, pero noshace pensar que de haber existido, su área de aplicación
sería posiblemente la de las monumentales figuras pique-teadas de algunos paneles de la estación. Todos estos hechos nos hablan de dos características fun-damentales de la técnica piqueteada en Siega Verde: suvalor como recurso expresivo incipiente y su profundaconvencionalidad. Cualquier tipo de juicio que trate deexplicar la técnica del piqueteado como una adecuaciónforzada a las condiciones técnicas de los soportes, o dematizar su valor como indicativo expresivo en relación conlas demás técnicas conocidas durante el Arte Paleolíticoeuropeo, no puede ser mantenida observando los datos delyacimiento salmantino.
La técnica incisa en Siega Verde La existencia de figuras realizadas mediante incisión enSiega Verde, es un hecho con importantes implicaciones,no sólo en lo que concierne a la estructura técnica del yaci-miento, sino también en lo que respecta a la organizacióniconográfica y compositiva del mismo En nuestra clasifica-ción, basada en la utilizada por R. de Balbín y A. Moure enlos estudios sobre la cueva asturiana de Tito Bustillo (R. DE
BALBÍN y J. A. MOURE, 1981a y b, 1982), se valoran el trazosimple y único, el trazo simple repetido, el trazo estriado yel raspado, tanto de contorno como de modelado. Estasmodalidades son además sistemas combinables sobre lasrepresentaciones, y no significan compartimentos técnicosestancos. A través de ellas debemos rastrear su índice deaparición en las figuras de Siega Verde. El índice de aparición de los grabados incisos sobre el totalde figuras de Siega Verde es del 26,18% (Cuadro 1). Estese reparte de manera desigual, tanto en el orden topográ-fico como en el temático. En este último podemos señalarque tan sólo el 15,61% de las representaciones figurativasdel yacimiento se han realizado mediante incisión directa,porcentaje que se eleva hasta el 41,61% en el campo de lasrepresentaciones abstractas y vuelve a descender al19,19% en los indeterminados. El estudio de las diferentes modalidades técnicas de inci-sión sobre las figuras de Siega Verde ofrece también datosconcluyentes. El primero es el dominio absoluto de los tra-zos simples y únicos, presentes en el 78,28% de los casos.Los trazos simples repetidos tienen un índice moderado(17,82%), mientras que otras modalidades más complejasposeen una importancia casi testimonial (trazos estriados-1, 66%, raspados-2, 32%). Estos datos sirven por sí mis-mos para demostrar que el arte inciso de Siega Verde esmuy simple técnicamente, y que la presencia de modali-dades más complejas debe tener un valor auxiliar poco
[ 69 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 69
marcado. Este carácter auxiliar se observa en la utilización,muy poco frecuente eso sí, de formas diversas de trata-miento técnico que se separan del carácter lineal queimpone la utilización de trazos únicos. Estas forman afec-tan sobre todo a representaciones animales y, muy particu-larmente a grandes cérvidos (Fig. 6) (Lám. 4), dondetrazos repetidos, raspados e, incluso, trazos estriados sir-ven para realzar diversas partes anatómicas o detalles. Entodo caso, y de manera similar a los piqueteados, estas ten-dencias tecno-expresivas parecen encontrarse tan sólo enembrión, sin que sean de aplicación a la generalidad de lasfiguras animales del yacimiento. El análisis de la aparición porcentual de la incisión portemas nos ofrece también una serie de resultados bastantesignificativos. En primer lugar destaca un acusado equili-brio porcentual, del que sólo escapan algunos temasexclusivamente piqueteados (carnívoros, rinocerontes,signos de los grupos complejos). Este equilibrio hace queningún grupo supere el 10% de representatividad entrelos animales, donde dominan équidos, cérvidos y cuadrú-pedos indiferenciados, mientras que el resto de los animalesrara vez superan el 5%. En cuanto a las representacionesabstractas existe un grupo predominante, compuesto porlíneas y grupos de líneas, que se destaca con un 31,89% ydos grupos con una relativa importancia, signos dentados
[ 70 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Fig. 6. Ciervo megaceros, cabras, uros y antropomorfos incisos del panel 13.
Lám. 4. Gran ciervoinciso del panel 51.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 70
y “venablos”. Estos porcentajes nos avisan de que deter-minados temas poseen una atracción especial por la téc-nica incisa. Del tratamiento profundo de todos estos datos (J. J. ALCO-LEA y R. DE BALBÍN, 2006: 210-217) se desprende la exis-tencia de algunos aspectos muy importantes. Los datos delas representaciones de animales nos proponen que, en unpanorama siempre dominado por la técnica piqueteada,existen determinados temas que se expresan también fre-cuentemente mediante la incisión. Estos son los cérvidos,ciervos y ciervas, toda vez que los renos del yacimiento sonexclusivamente piqueteados, y las cabras. Del mismomodo, el reparto porcentual de los motivos abstractos inci-sos es muy significativo. Existen determinados gruposcuya repulsión por la técnica incisa es acusada. Concreta-mente los claviformes y las puntuaciones no presentanjamás esta técnica, mientras que las formas circulares uovales sólo lo hacen en un tercio de sus apariciones.Habida cuenta de que estos signos contienen el grueso delas representaciones abstractas complejas, la participaciónde la incisión en la configuración de éstas es casi nula. Lasposibles razones de esta circunstancia ya se comentaron enel epígrafe anterior, pudiendo rastrearse una diferenciatecnotemática similar a la que se documenta entre determi-nadas figuras pintadas y grabadas en el área clásica delArte Paleolítico Europeo. Estas evidencias demuestran una vez más que la utilizaciónde los recursos técnicos en Siega Verde parece ligada a cri-terios extramateriales, criterios que tienen relación con losvalores o significados que cada tema tuvo para los artistaspaleolíticos. Este concepto ratifica la profunda convencio-nalidad de las técnicas del yacimiento, hecho comentadoanteriormente para el caso de los grabados piqueteados. A modo de conclusión podemos afirmar que el yaci-miento de Siega Verde posee un sistema técnico relativa-mente complejo, basado en la utilización intensiva de dostipos de técnica: los piqueteados indirectos y continuos ylos finos trazos incisos simples. Estos dos suponen elgrueso de los modos técnicos empleados. La relativa com-plejidad del yacimiento nace de la existencia de versionesauxiliares, que se asocian a las dos anteriores para com-plementarlas. No sólo documentamos la existencia de dos procedimien-tos básicos de grabado muy diferentes, como el piqueteadoy la incisión directa, sino que su utilización se debe a crite-rios temáticos y topográficos expresos. A modo de hipóte-sis hemos planteado que estos criterios parecen tener lasmismas causas que diferencian la utilización de la pinturay el grabado en los yacimientos en cueva. La analogía entreel Arte Paleolítico al aire libre del Agueda y los conjuntosartísticos cavernarios se pone todavía más de manifiesto al
comprobar que bajo una apariencia unitaria algunos siste-mas de grabar, como el piqueteado de contorno, poseenuna variedad formal que les permite actuar como recursosexpresivos similares a determinados tipos de pintura. Todos los datos que poseemos sobre el proceso de ejecu-ción de las figuras, su concepción previa o su integracióncon los soportes apuntan en esa misma dirección (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 205-209, 218-223).Existe un alto grado de coherencia entre las técnicas deSiega Verde y las pautas conocidas en el Arte Paleolíticoen cueva. Las diferencias existentes son tan sólo dematiz, y en muchos casos las profundas diferencias geo-lógicas existentes entre la morfología kárstica subterrá-nea y el singular ambiente de esquisto son salvadas porpeculiares sistemas de aprovechamiento del relieve,como ocurre en el área norte de la estación, donde lapeculiar micromorfología de los paneles de orientacióncenital ha sido aprovechada sistemáticamente para gene-rar figuras. La situación absolutamente externa del yacimiento, y suadecuación a una realidad geológica peculiar, no implicauna variación conceptual respecto a las cuevas decoradas.La diferenciación que existe a primera vista es tan sólo for-mal y no supone tampoco la utilización de procedimientostécnicos revolucionarios. El piqueteado es una técnicabien conocida por los artistas paleolíticos en gran parte delárea de dispersión del Arte Cuaternario europeo, y sólo eldiferente aspecto visual que produce su aplicación enrocas blandas o duras introduce presuntas divergenciasentre nuestro yacimiento y otros considerados como másortodoxos. Desde este punto de vista, seguir manteniendo que deter-minadas combinaciones de sistemas técnicos y situacionestopográficas son exclusivo patrimonio de las grafías artís-ticas postpaleolíticas, carece completamente de sentido.Las técnicas de Siega Verde son paleolíticas por su concep-ción global, muy alejada de la de los innumerables conjun-tos de grabados pre y protohistóricos de toda la geografíaeuropea.
El elenco temático de SiegaVerde. Análisis y significación El inventario general de figuras de Siega Verde presentahoy 443 evidencias rupestres, 241 representaciones de ani-males, 3 antropomorfos, 165 representaciones no figurati-vas más o menos complejas y 34 figuras indeterminadas(Cuadro 1). La estadística (Cuadro 2) muestra unos por-centajes de aparición de los tres tipos básicos de temasmuy acorde con lo que conocemos del Arte Paleolítico
[ 71 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 71
[ 72 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Cuadro 3. Estadística de aparición de especies animales en Siega Verde.
Lám. 5. Uros y caballos piqueteados en la gran marmita del panel 21.
1,20%
50,81%
16,80%
1,64 % 1,63%
6,14%2,86%
1,23 % 1,23%
5,32%
1,64%0,41% 0,82%
7,37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ant
ropo
mor
fo
Cab
allo
Uro
Biso
nte
Bov.
Ind.
Cie
rvo
Cie
rva
Meg
acer
os
Reno
Cab
ra
Felin
o
Can
ido
Oso
Cua
dr.I
nd.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 72
Europeo. Este, concebido como un arte esencialmente ani-malístico durante largo tiempo, se caracteriza por la abun-dancia de representaciones abstractas o no ligadasaparentemente a la realidad natural. Esta es una caracterís-tica que aparece muy bien reflejada en el elenco artísticode Siega Verde, que presenta un equilibrio temático muypropio de la generalidad paleolítica.
LAS REPRESENTACIONES FIGURATIVASDentro de esta normalidad aparente, el elenco animalísticode Siega Verde es relativamente reducido y monótono(Cuadro 3). Se limita a varias especies típicas de las grafíaspaleolíticas europeas, concretamente a los équidos, losgrandes bovinos, éstos en sus dos versiones de uro (Bostaurus) (Lám. 5) y bisonte (Bison bison), cérvidos, conmayor variabilidad por la presencia de ciervos (Cervus ela-phus), renos (Rangifer tarandus) (Fig. 7) y megaceros(Megaloceros giganteus) (Fig. 6), y caprinos, limitados a larepresentación de cabras cuya distinción subespecificaentre las dos variantes europeas (Capra ibex y Capra pyre-naica) es virtualmente imposible. Estos cuatro géneros con-tienen el grueso de la información iconográfica animalísticadel yacimiento, aunque existen algunas representaciones deespecies más raras (rinoceronte lanudo-Coelodonta anti-
quitatis Lám. 6, zorro-Vulpes vulpes), oso o gran felino),siempre en porcentajes mucho menores. Aparte de las figu-ras de animales, dentro de las representaciones figurativasdebemos incluir tres antropomorfos más o menos típicos. Dentro de este panorama se debe resaltar varios aspectosque relacionan temáticamente a nuestro yacimiento con elresto de las grafías pleistocénicas de la Meseta (R. DE BAL-BÍN y J. J. ALCOLEA, 1994, J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN,2003b). Es destacable la gran importancia porcentual delos équidos, y también la frecuencia de aparición de los cér-vidos en nuestro yacimiento. La importancia de estos ani-males en el centro de la Península es un hecho varias vecespuesto de relieve, cuantitativa y cualitativamente. Las dife-rencias porcentuales que existen entre los temas animalesde Siega Verde y lo general del Arte Paleolítico Europeo(superioridad de los équidos sobre los bóvidos y equilibrioentre éstos y los cérvidos), parecen traducir la adecuaciónde la temática animal de Siega Verde al Arte Paleolíticomeseteño. Esta realidad posee una gran importancia, puesdemuestra una vez más que la situación topográfica denuestro sitio y su relativo exotismo técnico, no suponen nisu alejamiento del comportamiento general del Arte Paleo-lítico del centro peninsular, ni una diferencia conceptualimportante con el resto del Arte Cuaternario europeo.
[ 73 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
Fig. 7. Reno piqueteado
del panel 67.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 73
El yacimiento posee no obstante una serie de peculiarida-des temáticas que lo individualizan en cierto modo, lo cualno es un rasgo extraño al Arte Paleolítico. Entre éstas seencuentran la existencia relativamente frecuente de repre-sentaciones de especies extintas (rinocerontes lanudos,bisontes o felinos) o emigradas (renos), hecho bastantepoco frecuente en la Meseta, si bien poseemos ejemplos deellas en la zona del Sistema Central. Junto a esta caracterís-tica es también reseñable la existencia de 3 representacio-nes humanas, en forma de antropomorfos o humanoides(Fig. 6). Estas se documentan también con cierta insisten-cia en otros yacimientos meseteños, como Los Casares, LaHoz y La Griega (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 1992a:420-1994, J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2003b: figs. 5 y 7,M. S. CORCHÓN, Coord. 1997: fig. 194-1 y 2), e incluso enlos contextos exteriores del Côa, concretamente en Ribeirade Piscos (A. M. BAPTISTA, 2001: figs. 4 y 5). Este modelo animalístico poco variado posee no obstante,como en el caso de lo documentado en las técnicas de eje-cución de figuras, variaciones significativas a lo largo deldesarrollo topográfico del conjunto. Estas, analizadasminuciosamente en la reciente monografía del sitio (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 231-235), podrían resu-mirse en la existencia de una diferencia real entre las dos
zonas principales del yacimiento. El centro y el sur de laestación se diferencian del norte, presentando dos mode-los iconográficos propios. El primero pertenece a la zonacentral, donde el trío équidos-uros-ciervos, parece confor-mar un panorama poco variado, al que sólo se adhierenesporádicamente cápridos y, en mucha menor medida, ani-males más raros como megaceros, algún felino y un zorro.El segundo modelo, propio del norte, es más rico icono-gráficamente, incorporando renos, bisontes, rinoceronteslanudos, osos y felinos, y parece establecerse de maneraprogresiva según avanzamos hacia el norte de la estación.Esta mayor riqueza iconográfica se opone a los datos téc-nicos, que mostraban una mayor complejidad en la zonacentral de la estación. Estas diferencias nos alertan sobre la posibilidad de queexista una posible separación conceptual e incluso crono-lógica entre ambas áreas. Sobre este último particular esreseñable que poseamos datos similares en otros yacimien-tos meseteños. La existencia de fases sucesivas en la deco-ración de las cuevas alcarreñas de La Hoz (R. DE BALBÍN
de, J. J. ALCOLEA, F. MORENO y L. A. CRUZ, 1995: 43-44)y del Reno (J. J. ALCOLEA, R. DE BALBÍN, M. A. GARCÍA
VALERO y P. JIMÉNEZ, 1997b: 255) propone un esquemasimilar, con series modernas magdalenienses de inicios del
[ 74 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Lám. 6. Rinocerontelanudo piqueteadodel panel 69.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 74
estilo IV antiguo, que incorporan incipientemente bison-tes y renos. Este paralelo, conducente tanto por la simili-tud del fenómeno observado como por el evidenteparentesco geográfico existente, vuelve a ilustrar el altogrado de coherencia que parecen tener el arte cavernariomeseteño y su expresión al aire libre absoluto. En todocaso, las diferencias observadas entre ambas zonas no sonde gran calado, sino más bien de matiz y traducidas poruna transición topográfica poco abrupta entre las dosseries estilísticas. Otra cuestión de importancia es tratar de analizar la faunapresente en Siega Verde desde un punto vista paleoecoló-gico, a la vez de intentar discernir si la temática figurativaposee implicaciones de orden cronológico. En el primero de los casos, el elenco figurativo del yaci-miento salmantino responde muy aceptablemente a lascaracterísticas paleoclimáticas de la Meseta durante eldesarrollo del Würm superior: un paisaje muy extenso yvariado, con estepas frías extensivas y espacios más abri-gados (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2003a: 493). En otrolugar (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 247) hemosexpresado que la Meseta no debió ser el desierto ambien-tal que se había concebido tradicionalmente. A la existen-cia de un considerable espacio de tierras altas aptas para eldesarrollo de formas de vida esteparia, se debe unir la pre-sencia de numerosos microclimas en los que el desarrollode ecosistemas vegetales más complejos, permitiera la exis-tencia de zonas-refugio para los ciervos y otras especiesmás templadas. Estos microclimas dependerían de condi-ciones diversas, pero su ámbito más generalizado debióencontrarse en los profundos valles encajados de la red flu-vial meseteña que además debieron servir de vía de con-tacto y tránsito por el interior peninsular durante losperíodos de máximo rigor climático. Recientemente (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2003a: 497-498) intentamos una reconstrucción genérica del ambienteanimal de la última glaciación en la Meseta. En él plantea-mos que las características topoecológicas de la Meseta,unidas al fuerte descenso térmico e hídrico generalizadodurante todo el Würm Superior debieron condicionarfuertemente el paisaje vegetal y animal. Este condiciona-miento no implica sin embargo que en la zona se instaura-ran ecosistemas similares a los actuales de otras zonas másfrías; las diferencias de insolación, del ciclo día-noche o decirculación atmosférica general, imposibilitan hablar detundras o taigas, por ejemplo, en el sentido actual del tér-mino. Desde este punto de vista, los datos faunísticos deSiega Verde podrían responder a la realidad variada de laMeseta sin ningún tipo de problema. La significación cronológica de algunas especies represen-tadas en nuestro yacimiento debe analizarse desde la pro-
pia esencia cultural de las grafías rupestres, es decir, asu-miendo que el esquema iconográfico del yacimiento estáprefigurado por consideraciones culturales, en las queinfluyen poco los imperativos económicos o ecológicosdirectos. Desde este punto de vista, sabemos que determi-nados temas animales, como caballos y grandes bovinos,parecen persistir en los dispositivos rupestres, mientrasque existen determinados temas menores o complementa-rios cuya representatividad varía en el tiempo y en el espa-cio. Los casos de la multiplicación rupestre de las ciervasdel Solutrense y el Magdaleniense inferior cantábrico, o lade los renos durante el Magdaleniense de Aquitania, sonlos ejemplos más importantes. En ausencia de datos paleontológicos, el análisis que pode-mos hacer aquí será necesariamente limitado. En todocaso, nuestro yacimiento posee un animal muy represen-tado entre los clasificados por A. Leroi-Gourhan (1958c:519) como complementarios: el ciervo. Estos alcanzan unporcentaje respetable en la estación. Los datos de variosyacimientos meseteños (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN,2003b: cuadro 2) apuntan también en el mismo sentido, ylo hacen a lo largo de toda la secuencia conocida del ArtePaleolítico del interior peninsular. Los ciervos son impor-tantes en Los Casares, La Griega, El Reno o la más meri-dional cueva del Niño, y lo son tanto desde el punto devista cuantitativo, como cualitativo. Esta persistencia en eltiempo, y su coexistencia en algunos momentos con repre-sentaciones de fauna casi ártica implica que la elección delelenco animalístico en la Meseta no responde exactamentea ninguna condición climática, sino que es reflejo de unsistema cultural-expresivo desde los inicios del PaleolíticoSuperior. El análisis de las representaciones complementarias en elyacimiento, debe completarse con otros datos de interés: lapresencia de renos y de rinocerontes lanudos. La aparicióndel reno en la iconografía paleolítica peninsular se haexplicado a lo largo del tiempo de diferentes maneras,pero parece existir un relativo consenso en que su apari-ción por debajo de los Pirineos es un índice casi seguro decondiciones generales muy frías. Las representaciones derenos del Cantábrico, en ausencia de cualquier tipo de evi-dencia similar en Levante o en Andalucía, son el contextoque necesitamos para valorar su presencia en Siega Verde.No son nunca muy numerosas, y se ha dicho que corres-ponden a dos episodios fríos muy concretos, el Dryas Ia ointer Laugerie-Lascaux (18. 000 B. P.) y el Dryas II (J. A.MOURE, C. GONZÁLEZ SAINZ y M. R. GONZÁLEZ MORALES,1987: 91), lo que no supone, a nuestro juicio, una reglainmutable que impida su presencia en otros momentos. No es mucho lo que podemos extraer de los datos existen-tes en la Cornisa Cantábrica, pues, aunque su periodización
[ 75 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 75
sea bastante más exacta de la que podemos proponer nos-otros, las relaciones posibles no encuentran nexo sufi-ciente o correspondencia concreta. No obstante lapeculiar asociación de animales fríos en Siega Verde sí nospermite mayores precisiones. Los renos se localizan mayo-ritariamente en la zona norte del yacimiento, situaciónque comparten con los bisontes y los rinocerontes lanu-dos. A esta peculiar selección espacial de los temas fríosde la estación hay que añadir la existencia de diferenciastécnicas entre el centro y el norte del yacimiento, y, comoveremos más adelante, la presencia matizada de ciertasdivergencias estilísticas entre ambas áreas principales.Estos mismos factores han sido documentados en la cuevaalcarreña de La Hoz (R. DE BALBÍN de, J. J. ALCOLEA, F.MORENO y L. A. CRUZ, 1995: 44), donde a una época degrandes figuras profundamente grabadas, se superponeotra con presencia de renos y bisontes finamente incisos yde menor tamaño. Esta segunda fase puede ser datada enalgún momento del magdaleniense local, dentro de loscauces del estilo IV antiguo de Leroi-Gourhan. Otro yaci-miento meseteño repite en cierto modo este modelo, aun-que en este caso la superposición de fases implica unmayor lapso cronológico. Se trata de la cueva del Reno,también en Guadalajara (J. J. ALCOLEA, R. DE BALBÍN, M.A. GARCÍA VALERO y P. JIMÉNEZ, 1997b: 255.), donde a unhorizonte arcaico de figuras pintadas y grabadas de estiloII-III y cronología presumiblemente graveto-solutrense,se superpone una fase de grabados y pinturas más recien-tes en la que está presente el reno.
Esta situación repetitiva permite pensar que la apariciónde de fauna especializada en los yacimientos de la Mesetatiene un correlato cronológico, documentándose en losperíodos avanzados del Arte Paleolítico, ligada tanto arecrudecimientos climáticos como a pautas de composi-ción que existen también en otras áreas geográficas. A esterespecto es particularmente significativo el caso de losbisontes. Las diferencias porcentuales en la aparición delos dos grandes bovinos representados en el Arte Cuater-nario fueron explicadas por A. Leroi-Gourhan (1971: 462)a través de dos argumentos diferentes, uno geoambiental yotro cronológico. El aumento de la proporción de bisontesen las cuevas decoradas dependería de la latitud y la cro-nología. En las latitudes meridionales existiría siempre unmayor porcentaje de uros, mientras que la proporción debisontes aumentaría progresivamente con en el tiempo. Deesta manera las mayores proporciones de bisontes en elArte Rupestre se documentarían en los yacimientos clási-cos del sur de Francia y norte de España durante el Mag-daleniense. Por encima de los matices que se omiten en unanálisis tan general, este esquema parece funcionar bas-tante bien. Los datos de la Meseta parecen seguir los mismos princi-pios. Por una parte, los uros son los únicos bóvidos docu-mentados en las fases arcaicas, representadas esencialmentepor La Griega (M. S. CORCHÓN, coord. 1997: Cuadro 1) yFoz-Côa (A. M. BAPTISTA, 1999: Cuadro 4) y el Côa, mien-tras que los bisontes sólo aparecen en yacimientos de atri-bución estilística posterior. Su escaso peso estadístico en
[ 76 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
Cuadro 4. Repartición porcentual de las representacionesabstractas de Siega verde.Los ordinales romanoscorresponden a los grupostipológicos de signos de la clasificación de G. Sauvet y A. Wlodarczyk (1977). II. Formas circulares, III. Cuadriláteros, V. Claviformes VII. Flechas,VIII. Signos dentados y en ramo, IX. Signosangulares, XI. Lineales, XII. Puntuaciones, XIII. Serpentiformes.
7,87%
II III V VII VIII IX XI XII XIII
1,81%
7,27%
19,39%
4,84%2,42%
52,12%
3,63%
0,60%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 76
estos últimos, donde los uros siguen siendo mayoritarios,podría explicarse a través del argumento latitudinal deLeroi o de la naturaleza todavía incipiente del proceso deinstauración de las peculiares condiciones estilísticas de losgrafismos del Magdaleniense. Todos estos datos nos indican que la significación ecoló-gica de las representaciones animales de Siega Verde debetomarse, como en la mayoría de las cuevas paleolíticas, conlas máximas reservas. La composición temática del yaci-miento salmantino responde a las posibilidades ecológicasgenéricas que ofreció la Meseta a lo largo del final de laúltima glaciación, y no a la plasmación artística de un bio-topo o biotopos concretos. Las consecuciones de ordencronológico que hemos podido extraer provienen más depautas estereotipadas y de orden cultural documentadasen todo el Arte Paleolítico Europeo que de las condicionesmedioambientales de la Meseta. Más fructífero es intentar casar este peculiar elenco figura-tivo con los grupos regionales de la Península Ibérica. Losresultados de esta tentativa, aplicando recuentos estadísti-cos de conjunto de la Meseta, el Cantábrico o el litorallevantino meridional, han sido expuestos minuciosamenteen la monografía reciente del sitio (J. J. ALCOLEA y R. DE
BALBÍN, 2006: 249-253, gráfico 33), y en esencia vienen aconfirmar la alta identidad de las representaciones deSiega verde con las representaciones figurativas del grupomeseteño, con las que comparten un estereotipo genéricobasado en la hiperabundancia de caballos y la importanciade los ciervos, y en el que las diferencias observables sebasan en mutaciones iconográficas que obedecen al avancecronológico. En este decurso cronológico el punto de partida seríanunos conjuntos arcaicos, como el Côa, La Griega o la fasearcaica del Reno, en los que dominan los caballos, aunquede una manera mucho más clara en las cuevas castellanas,y en el que las especies complementarias poseen una varia-bilidad intrarregional bastante acusada. La zona occiden-tal de la Meseta posee como elementos complementariosbásicos a cápridos y uros, mientras que este papel es casiexclusivo de los ciervos en el centro. La evolución de estos conjuntos es convergente, tendiendoa crear un modelo mucho más homogéneo durante la faseavanzada, con el que coincide el grueso de las representa-ciones de Siega Verde. En este momento los caballos, siem-pre dominantes, equilibran sus porcentajes de aparición enambas zonas geográficas, y uros y ciervos se convierten enespecies complementarias con frecuencias de apariciónmuy similares. Esta evolución convergente se plasma tam-bién en la aparición generalizada de representaciones defauna pleistocénica en ambos extremos del centro de laMeseta, mientras que algunos temas como los antropo-
morfos siguen apareciendo como exponente de unacorriente expresiva perenne en la zona. Del mismo modo, la comparación con las tendencias derepresentación de animales en otras zonas (J. J. ALCOLEA yR. DE BALBÍN, 2006: gráfico 33) muestra que las analogíasno son muy significativas, siendo particularmente negativala comparación con las cuevas del mediodía peninsular,donde ni el equilibrio porcentual de temas ni la propiacomposición del elenco figurativo, del que faltan los ani-males exóticos, muestran analogías directas con el mundomeseteño. Dentro de un aspecto original y propio, lostemas animales de La Meseta participan claramente dealgunos rasgos estilísticos presentes en el Cantábrico y, engeneral, en toda el área clásica franco-cantábrica. Sus ana-logías estilísticas con Levante y Sur se disuelven lentamentede modo paralelo al avance cronológico, proponiendo que,dentro del complejo mundo de las relaciones grupalesdurante el Paleolítico Superior, la Meseta mira más alnorte que al sur o al este.
LAS REPRESENTACIONES ABSTRACTAS Si el análisis temático ha servido para demostrar la incardi-nación del fenómeno gráfico de Siega Verde en los caucesgenerales del Arte Paleolítico europeo, y su estrecha rela-ción con el ciclo rupestre paleolítico meseteño, el estudiode las representaciones abstractas de Siega Verde tiene unalectura diferente. En primer lugar, parece bien establecidoque la aparición de motivos abstractos complejos en losdiferentes yacimientos paleolíticos obedece a criteriosespaciales, cronológicos y culturales bien determinados.La consideración de los signos complejos paleolíticoscomo marcadores étnicos (A. LEROI GOURHAN, 1981), haencontrado una relativa confirmación en varios estudiosmodernos sobre la dispersión de estos esquemas. Desdeeste punto de vista, el yacimiento de Siega Verde tambiéncumple la norma, pues sus representaciones abstractasconforman un sistema original y propio, como veremos acontinuación. La primera constatación a la vista de lo documentado en elyacimiento es la rareza de signos formalmente complejos.La falta de grandes signos construidos, al modo de los aco-plados cantábricos o los pentagonales o cuadrangularesfranceses, o de formas triangulares, bastante frecuentes enlas cuevas paleolíticas decoradas de la Meseta (J. J. ALCO-LEA y R. DE BALBÍN, 1994: 132) es bastante significativa aeste respecto. En Siega Verde dominan las formas abstractas simples(Cuadro 4). Estas se encuentran dominadas claramentepor formas lineales incisas, que en su gran mayoría son evi-dencias artísticas “menores”, cuya función simbólicapuede estar matizada por criterios técnicos o decorativos
[ 77 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 77
(D. VIALOU, 1983: 87). En estas evidencias cabrían desdemeras líneas exentas hasta elementos más complejos comozig-zags, “cometas” y escasas formas más elaboradas,como 2 retículas documentadas en el área central de laestación. Dentro de este panorama son dos tipos específi-cos de signos los que parecen dotados de un sentido signi-ficativo mayor, tanto por su constancia morfológica ytécnica, como por sus peculiaridades asociativas: las for-mas circulares y ovales y los claviformes. Los primeros poseen unas variantes morfológicas quevan, desde el óvalo hasta las formas abiertas, ya sean detendencia circular u oblonga. En total hemos censado13, observando además que prefieren el piqueteado yque su dispersión por el yacimiento es bastante homogé-nea. Las formas circulares puras no aparecen, siendomayoritarios los esquemas ovales cerrados, documenta-dos en 10 ocasiones. En general sólo poseen la línea decontorno, sin ningún tipo de relleno interno. En unaocasión, concretamente en el panel 46, documentamosuna forma oval con relleno interno, una línea verticalque divide en dos la figura, conformando lo que a vecesse ha llamado escutiformes (M. P. CASADO, 1977: 276).Se trata por tanto de formas muy simples, que mantienenpautas de ordenación espacial y asociación generaliza-das. Estas pautas relacionan a los esquemas de tendenciacircular con los bovinos. Los signos ovales entran delleno en los considerados como femeninos por A. Leroi-Gourhan (1958: 385, 1971a: 104), y fueron consideradospor él como complementarios de las figuras masculinasen los grandes paneles centrales de las cuevas decoradas(A. LEROI-GOURHAN, 1971: 121). La consideración delos bovinos como animales del grupo femenino provocauna notable contradicción en el sistema dualista deLeroi, que evidentemente no se cumple en la estaciónsalmantina. Los signos claviformes de Siega Verde, siempre piquetea-dos, se corresponden con el esquema que combina un ejelineal uniforme con una protuberancia también lineal,aunque su situación no parece obedecer a reglas muy fijas.En dos ocasiones la protuberancia se localiza en el terciosuperior del fuste, en seis en la zona media y en cuatro éstase desplaza hasta el tercio inferior. Todos los signos sesitúan con el eje en posición vertical. La presencia de claviformes en Siega Verde tiene una granimportancia, dado el papel que estos signos juegan en lasvaloraciones cronológicas de otras zonas del Arte Paleolí-tico europeo, cuestión más ampliamente tratada en lamonografía del sitio (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006:257-258). Además supone una novedad en el Arte Paleolí-tico meseteño, ya que hasta el momento tan sólo conocía-mos el claviforme pintado en negro y grabado de la cueva
del Niño (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 1992: 431, figs.40-41).Los claviformes de Siega Verde se adecúan al modelo pire-naico y cantábrico de lo que se ha dado en llamar la serietardía, que en general parece responder a cronologías cen-tradas en el estilo IV antiguo avanzado y en la transición alIV reciente (C. GONZÁLEZ SAINZ, 1993: 45). Esta cronolo-gía parece demasiado tardía para las nuestras representa-ciones, al menos en lo que respecta al aspecto de susrepresentaciones animales, cuestión sobre la que nosextenderemos más adelante. En todo caso, la coherenciacronológica de estos signos parece bien asegurada en elárea Pirineos-Cantábrico, donde su aparición estaríaligada al desarrollo del Magdaleniense medio e inicios delsuperior, aunque su aparición podría ser algo anterior enlugares como Niaux. La alta coherencia cultural de la zonaclásica Pirineos-Cantábrico asegura esta coincidencia cro-nológica, pero no permite decir lo mismo para otras zonasdiferentes (C. GONZÁLEZ SAINZ, 1993: 50), y en el estadoactual de nuestros conocimientos sólo podemos aludir a laexistencia de esquemas abstractos similares a los que segeneralizan en varias áreas clásicas del Arte PaleolíticoEuropeo durante las fases centrales del Magdaleniense.Morfológicamente parecen corresponder al modelo cánta-bro-pirenaico más avanzado y no a los peculiares signosclaviformes del Magdaleniense Inferior Cantábrico. Asu-mir estrictamente esta cronología no es posible, más siconsideramos la existencia de toda una serie de detallestemáticos, estilísticos y compositivos que apuntan a unaedad más temprana para las representaciones de SiegaVerde. Otro concepto relativamente importante en el caso de losclaviformes es el de su significación asociativa y composi-tiva. Como en el caso de las formas circulares u ovales, losclaviformes muestran una atracción hacia un tipo de ani-mal determinado, en este caso los caballos, cuestión queprovoca de nuevo contradicciones con el modelo pro-puesto por A. Leroi Gourhan (1971). En este caso las con-tradicciones no se refieren a su forma de asociación con losanimales, ya que la complementariedad entre ellos y enti-dades teóricamente de sesgo masculino, como los caballos(A. Leroi-Gourhan, 1958: 385) parecería bien asentada. Elproblema surge de la exclusividad de lo femenino en el sis-tema abstracto complejo del yacimiento: sólo aparecenóvalos y claviformes asociados recurrentemente a figurascentrales en la estación, por lo que falta el teórico polomasculino complementario. Aparte de otras consideraciones que superarían el objetivosintético de estas líneas, parece que podemos definir elinventario abstracto de Siega Verde como un conjunto defiguraciones poco complejas, en el que las formas principales
[ 78 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 78
tienen un marcado carácter lineal (claviformes, y barras) ose reducen a formas muy simples como óvalos o círculos,lo que le relaciona con otros sistemas abstractos mesete-ños, también poco elaborados (J. J. ALCOLEA y R. DE BAL-BÍN, 2003b: 242). Junto a estas representaciones aparecenotras que, sin desmentir la simplicidad general las comple-mentan. En algunos casos este complemento se produceen zonas muy localizadas de la estación, como es el caso dedeterminadas formas simples incisas agrupadas en losextremos del área central. En otros el complemento esgeneralizado, como en los signos en flecha o venablo, perola evidente dependencia de estas figuras con respecto a losanimales las separa conceptualmente de las formas com-plejas más extendidas. Dentro de un espíritu similar al del resto del Arte Paleolí-tico meseteño, las figuras abstractas de Siega Verde parecenconstituir un sistema original, propio casi exclusivamentedel yacimiento salmantino. No existen aquí los esquemasojivales o triangulares, tanto pintados como grabados, delSistema Central, ni la concentración de elementos incisoscomo “tectiformes, escutiformes, escaleriformes, cometas,líneas rectas o zigzagueantes y puntos y cazoletas…”, quese documenta en el Côa (A. M. BAPTISTA, 1999: 30, cuadro4). Parece por tanto que los signos complejos del yaci-miento salmantino se articulan de manera diferente, tantoen lo referente a sus técnicas de elaboración como en loque respecta a su tipología. Todo parece apuntar a la existencia en Siega Verde deuna tendencia a construir un catálogo de formas abstrac-tas relativamente autónomo. Su separación conceptualdel grupo del Sistema Central parece deberse a un crite-rio geográfico, mientras que sus diferencias con Foz Côapodrían obedecer a las diferencias de cronología queexisten entre ambos conjuntos (J. J. ALCOLEA y R. DE
BALBÍN, 2003b: 250). Ambas circunstancias apuntan denuevo hacia la profunda incardinación del fenómenoartístico al aire libre del interior peninsular en los caucesde individualización geocronológica de las representa-ciones abstractas complejas observados en el arte encueva. Asimismo tienden a diluir las opciones reales deaislar un “horizonte“ (M. S. CORCHÓN et alii, 1991: 16) o“provincia“autónoma de grabados paleolíticos al airelibre (A. M. BAPTISTA y M. V. GOMES 1995: 372) en elDuero Hispano-Portugués. Siega Verde, y casi con todaseguridad el resto de los yacimientos exteriores del valleel Duero, responden a pautas existentes en los yacimien-tos cavernarios y su comprensión como fenómeno artís-tico e histórico sólo se puede conseguir en el marco deun estudio de conjunto de todo el Arte Paleolítico de laMeseta Castellana.
EL ESTILO DE LAS FIGURAS DE SIEGAVERDE. ANÁLISIS Y PARENTESCOS
El análisis minucioso del estilo de las representacionesfigurativas de Siega Verde es un trabajo que supera loslímites y objetivos de este texto, y para el nos remitimos denuevo a la reciente monografía sobre el yacimiento (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 263-301). Más conse-cuente es intentar esbozar los resultados globales de esteanálisis sin intentar descender a detalles que, por impor-tantes que sean, harían interminable nuestra exposición. El análisis estilístico se ha desarrollado en varias direccio-nes que pasamos a comentar sucintamente. En un primermomento valoramos la significación morfométrica de lasrepresentaciones, intentando elaborar un registro deltamaño objetivo de las figuras, cara a obtener un cuadrocomparativo de la variación de tamaño de los diferentestemas de la estación. Los resultados de este análisis hansido muy fructíferos, permitiéndonos documentar tenden-cias significativas a este respecto. De él se desprende que existe una variación constanteentre el tamaño de los animales piqueteados, más grandes,y los incisos, siempre más reducidos y enmarcables en elcampo manual de los artistas. Este hecho no depende delas peculiares condiciones de cada una de estas técnicas,pues también hemos documentado una selección temáticaen la variación de tamaño. Los temas más numerosos de laestación, caballos y bovinos, son realizados siempre contécnica piqueteada y tamaños grandes, mientras que lostemas auxiliares desde el punto de vista cuantitativo, comocabras o ciervas, reducen su tamaño, representándosetanto bajo forma incisa, fundamentalmente en el centro dela estación, como piqueteada. Junto a estos datos, es tam-bién reseñable que existe una diferencia importante entrelas dos grandes zonas del yacimiento, centro-sur y norte, yaque aquí los tamaños de las figuras descienden en valorabsoluto, aunque la variación de tamaños por temas sigueoperando, y los temas auxiliares, como cabras o ciervas,siguen presentándose con valores relativos menores quelos de de ciervos, bovinos y équidos. Esta situación general traduce la existencia de un tipo deselección gráfica con normas semejantes a las de la pers-pectiva jerárquica, algo que ya se había anunciado en algu-nos trabajos (N. AUJOULAT 1993: 288). En todo caso latécnica incisa es apta para figuras de grandes dimensiones,y los ejemplos de algunos ciervos o un bisonte del área cen-tral ratifican esta impresión. El motivo por el que bovinoso caballos se presenten de manera general bajo la técnicadel piqueteado, sabiendo que podrían alcanzar tamañossemejantes utilizando la incisión, debe estar en relacióncon la diferencia que existía entre el piqueteado y ésta. Elpiqueteado es más visible, más evidente, mientras que la
[ 79 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 79
incisión es más discreta. Esta diferencia, que podía recor-dar a la existente entre pintura y grabado en el resto delArte Paleolítico Europeo, se refuerza con la existencia deun cambio de tamaño que afecta selectivamente a lostemas dependiendo de su importancia cuantitativa. Amenor incidencia porcentual, menor tamaño y mayorgrado de dependencia de la incisión. El siguiente polo del análisis estilístico es el morfológico,entendiendo como tal el que hace referencia a la forma delas representaciones. En el se han valorado desde los índi-ces corporales de las figuras, hasta el grado de finalizaciónde las mismas, su detallismo y convencionalismo, y la pers-pectiva y el movimiento presentes. La impresión que se desprende de estos análisis es queexiste en el Siega Verde una insistencia en reducir lasrepresentaciones a sus líneas de contorno, con un énfasisespecial en las zonas capitales. Existe también una generaldespreocupación por las extremidades, que se expresa enla frecuente omisión de las patas o en su realizaciónmediante esquemas poco detallados. El canon de los ani-males es bastante alargado, sobre todo en las grandes figu-ras piqueteadas, como demuestran los índices corporalesobtenidos en un considerable número de ellas. En generalel nivel de detallismo y convencionalismo es bajo y estásometido también a una cierta variabilidad topográfica enla estación. Los detalles suelen afectar a la zona capital(orejas, ojos, bocas) y poseen generalmente una definiciónlineal. La variabilidad topográfica del modelo estilístico seexpresa tan sólo por cambios sutiles. En el área central esdestacable la realización de équidos compartimentadospor arcaicos despieces ventrales, rematados por crinerasen escalón o dobles con cierre angular en la frente y ojossemicirculares adosados a la frente, la representación delos toros con cornamentas filiformes en perspectivacorrecta o semitorcida, despieces lineales en sus hocicos yojos similares a los de los équidos, y la representación decérvidos con despieces lineales de cuello y mandíbula. Enel área norte, amén de la ya citada reducción del tamañode las figuras, que se traduce en unos sujetos más equili-brados, aparecen despieces más avanzados, como las Mventrales de los caballos, y desaparecen casi absolutamentetratamientos arcaicos como las crineras en escalón y losojos adosados a la frente. Algunos animales parecen tener no obstante un mayorgrado de sofisticación convencional, aunque siempre estánligados a la técnica incisa y a tamaños reducidos de repre-sentación. Este sería el caso de las cabras, que llegan aposeer la representación de sotabarbas y lacrimales. Estehecho puede obedecer a un sistema de identificacióntemático diferente, en el que el detallismo sirve para refor-
zar la significación específica del tema, y, en menormedida, a la mayor capacidad de la incisión para generardetalles minuciosos en las figuras. El análisis de la perspectiva de las figuras de Siega Verdeha deparado, como parece consecuente, un dominio por-centual muy acusado del perfil absoluto. Esto parece deri-var de las propia tendencia al arte lineal del yacimiento, ladespreocupación por las extremidades y el esquematismode muchas cornamentas, como las de los bovinos, que aveces no se corresponden con el desarrollo estilístico delresto del cuerpo. Hay que ser prudente por tanto al valo-rar la significación cronológica de esta circunstancia, quese debe seguramente más a corrientes artísticas regionalesque una excesiva antigüedad de las representaciones. Nohay que despreciar sin embargo el aire arcaico de la despreo-cupación por las extremidades, combinado con determina-dos factores gráficos, como despieces en M relativamentemal resueltos, detalles arcaizantes en ojos y otras zonas o elcanon alargado de muchas figuras, que anuncian solucionesclásicas del arte magdaleniense medio y avanzado sin llegara dominarlas completamente. La articulación de la perspectiva con otras partes delcuerpo proporciona también abundantes casos de figurastratadas al menos con dos sistemas de perspectiva, lle-gando incluso en alguna ocasión a una perspectiva com-pleja que combina el perfil absoluto, la cornamenta enperspectiva correcta y las patas en perspectiva torcida,como en un gran ciervo del área norte (Fig. 7). Aquellasque combinan el perfil absoluto con la perspectiva biangu-lar recta son las más significativas, aunque no las únicas,abundan en todas las zonas y responden a varias situacio-nes diferentes. El grueso está formado por animales conpatas filiformes en visión frontal, pero también hay cuer-pos con cornamentas en perspectiva frontal, así como ore-jas en V en varias ciervas y algún caballo. Tanto en losbovinos como en los cérvidos, la perspectiva frontal de lascornamentas es un rasgo más frecuente en el centro de laestación, por lo que la disminución que se observa en estafórmula en el norte se debe a la rarificación de esta fórmulaen los paneles septentrionales y a su vez a una mayor repre-sentatividad de modelos más acordes con la realidadvisual. Como en la práctica totalidad de los aspectos tratadoshasta ahora, los datos de la zona norte apuntan hacia unamayor evolución estilística, una progresión gradual y sutil.Existen rasgos que no cambian a lo largo de todo el espa-cio, y uno de los más importantes es la despreocupaciónpor las patas de los animales. El que la perspectiva de lascornamentas evolucionen el área norte hacia modelos máscorrectos, mientras las patas siguen traduciendo trata-mientos arcaicos, como los esquemas filiformes en visión
[ 80 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 80
frontal, es una prueba más de la sutileza de los cambiosestilísticos producidos. Esta sutileza también es patente en el caso de la animaciónde figuras. En este caso, y siguiendo el esquema de simpli-cidad formal del conjunto, las figuras inanimadas domi-nan de manera aplastante. La omisión de extremidades yla reducción de muchas figuras a sus zonas capitales justi-fica esta situación, además de que las figuras estrictamenteanimadas son claramente minoritarias (A. LEROI GOUR-HAN, 1974: 385) en el Arte Paleolítico. En todo caso, lagran mayoría de las figuras completas carentes de movi-miento se acerca más a la inmovilidad natural que a lasfórmulas de tipo arcaico propuestas por Leroi Gourhan(Idem: 385-386). Dentro de los escasos temas con alguna animación domi-nan las de tipo segmentario, limitada generalmente a movi-mientos de una pata delantera o trasera, aunque a vecespretenden una restitución correcta pero parcial del movi-miento, como en el caso del megaceros inciso del panel 13(Fig. 6) Otros ejemplos a destacar serían los de los osos delyacimiento (Lám. 7), que aparecen con las manos adelan-tadas y en posición semierguida, aunque en este caso el
movimiento parece depender más de la definición gráficade este tema, que suele incorporar esta posición en lamayoría de los casos conocidos en el Arte Rupestre Paleo-lítico. Sin embargo, y en general, el movimiento es siempreparcial e inorgánico, sin alcanzar de verdad una animacióncoordinada. Un elemento relativamente importante en el análisis de laanimación es su incidencia temática. Los temas menos ani-mados son los más numerosos, équidos y bovinos. Los cér-vidos están ligeramente animados, y los cápridos más. Elcaso de felinos y osos es el que presenta mayores casos defiguras en movimiento. Parece que los grandes animales,más numerosos y dominantes en los paneles, estuviesenligados a posturas estáticas, mientras que los menos nume-rosos compensaran su escasez a base de animación. Este hecho puede tener una explicación de definición ico-nográfica. Las figuras centrales son la base del discursográfico, y aparecen en bastantes ocasiones abreviadas (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: tabla 25), como si sólonecesitaran de la plasmación de algunas partes fundamen-tales para su definición. Esto produce una disminuciónimportante de la probabilidad de animación. El caso de los
[ 81 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
Lám. 7. Oso del panel 81.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 81
animales complementarios es diametralmente opuesto, yaque su ocurrencia en forma completa o más detallada esmás importante estadísticamente, posiblemente porque lasreglas del discurso gráfico así lo imponen para asegurar sudefinición significativa, lo que hace que las posibilidadesestadísticas de plasmar algún tipo de movimiento aumen-ten. Esto, además de otros factores como la integración deestos animales en escenas que requieren de la animaciónpara componerse, explicaría el peculiar gradiente que seproduce en las figuras de Siega Verde; a mayor tamaño eimportancia numérica, menor índice de finalización defiguras y menor aparición de sujetos animados. Como en otros casos, la animación de las figuras parecereflejar una cierta evolución estilística, una vez más ligera.Existe una tímida multiplicación de los casos de anima-ción, normalmente asociada a la composición de escenas,que no supone la aparición de los tipos más evolucionadosde movimiento, como la animación coordinada, práctica-mente ausente. Este carácter escenográfico de algunospaneles del área norte de la estación (Lám. 8), general-mente proponiendo escenas de acoso de carnívoros a otrosanimales, podría ser considerado también un rasgo sutil deevolución. De todos estos aspectos se desprende que el modelo esti-lístico de Siega Verde es relativamente variado, y estásometido a una evolución genérica que se plasma en lasdiferencias verificadas entre la zona central de la estacióny el norte. Este hecho es importante cara a analizar las rela-ciones estilísticas que pudieran tener las figuras del yaci-miento con otras del mundo rupestre paleolítico. Laverificación de los parentescos formales de nuestras figu-ras ha necesitado de un extenso ejercicio de comparación,plasmado en la prolija lista de paralelos presente en lamonografía del sitio (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006:293-300). Este no es el lugar para repetirla, pero si pode-mos señalar que las representaciones figurativas de SiegaVerde poseen una adecuada ambientación en los inventa-rios rupestres paleolíticos peninsulares, siempre con unsesgo más norteño que levantino, y muy particularmenteen el conjunto artístico meseteño. Este sucinto recorrido por las condiciones estilísticas delos animales de Siega Verde y sus relaciones a corta y largadistancia nos permite llegar a las siguientes conclusiones.El grueso de las representaciones de Siega Verde proponeun estereotipo estilístico homogéneo, solo desmentido porun reducido número de figuras de apariencia más arcaicarepartidas por toda la estación. Estas son algunos caballos,varios bovinos y ejemplares aislados de ciervas o cabras, yparecen pertenecen a un tipo poco evolucionado quepodemos encontrar en Foz Côa y en muchos otros sitiosrepartidos por la geografía peninsular. Pueden tener
parentesco cavernario con las de La Griega, Los Casares(en su fase más antigua) y El Reno (también en su fasearcaica), y son las únicas que enlazan sólidamente con laiconografía de Levante y Sur. El resto de las nuestras figuras se comporta de otro modo.Su parentesco con formas al aire libre se establece bien conlas de Domingo García y Mazouco o el Zézere. Pero dondeencontramos mayor parecido es en las cuevas del SistemaCentral e Ibérico. La relación formal se expresa en la repe-tición del tratamiento general de équidos y bovinos, los des-pieces de crinera de caballos y los modelados faciales ypectorales de los cérvidos. Pero este paralelo formal se com-bina con otro de tipo temático que afecta esencialmente aalgunas figuras del norte de la estación, y que tiene impor-tantes implicaciones cronológicas; la presencia de animalesexóticos en fases avanzadas de las cuevas castellanas. Estos animales exóticos y las figuras de antropomorfosposeen una gran importancia en el análisis estilístico y temá-tico de Siega Verde. Los rinocerontes lanudos y los felinosencuentran también su ambiente en la Meseta. El caso delos rinocerontes, únicos en la península si exceptuamos elejemplar de Los Casares (J. CABRÉ, 1934: Lám. XII) (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2003b: fig. 16), repite lo conocidoen renos y los bisontes. Paralelamente a la irrupción de estosanimales en el norte del yacimiento aparecen soluciones grá-ficas más avanzadas en paralelo a lo que sucede en cuevasdel centro meseteño (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 2002:155). La indicación del pelaje en los paquidermos alcarre-ños y salmantinos es una prueba de ello. Nuestros felinos son bastante esquemáticos, en parte porsu realización mediante percusión, pero su presencia en laMeseta está bien atestiguada, ya sea mediante los ejempla-res seguros de Los Casares (J. J. ALCOLEA, 1990: 73. cua-dro 1) o los más dudosos de La Griega (M. S. CORCHÓN,Coord. 1997: cuadro 1). En todo caso parecen formar partedel acervo común del Arte meseteño, máxime cuando enzonas mejor dotadas cuantitativamente de grafismospaleolíticos, como el Cantábrico, su presencia es episó-dica, limitada tan sólo a Tito Bustillo (R. DE BALBÍN, J. J.ALCOLEA y M. A. GONZÁLEZ PEREDA, 2003: fig. 58). Las figuras de osos son francamente raras en la iconogra-fía paleolítica ibérica. Las de Siega Verde poseen caracte-rísticas similares a las documentadas en Tito Bustillo. Setrata de animales en posición de acoso sobre otras figuras,con las manos hacia delante y casi erguidos. Este hecho esparticularmente visible en el panel 81 (Fig. 3), donde lapeculiar composición recuerda a la plasmada con felinos enlos paneles 82 y 89 (Lám. 8). Si bien la rareza de las repre-sentaciones de osos no permite grandes precisiones crono-estilísticas, la presencia de escenas de acoso similares a lasdel norte de la Península, y la ausencia de estos animales en
[ 82 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 82
los conjuntos sureños o levantinos, plantea de nuevo elparentesco genérico entre el mundo norteño y la estaciónsalmantina. Los antropomorfos poseen paralelos evidentes dentro delcontexto meseteño, donde conforman un grupo temáticode singular importancia a lo largo de todo el desarrollográfico paleolítico (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2003b:227-228), y algunos referentes similares en la Cornisa Can-tábrica mientras permanecen casi ausentes del sur yLevante. A los conocidas figuras de Los Casares es necesa-rio unir ahora las de La Hoz (J. J. ALCOLEA y R. DE BAL-BÍN, 2003b. figs. 5 a 8) y La Griega, donde se handocumentado 2 figuras de este tipo (M. S. CORCHÓN,Coord. 1997: Cuadro 1). Particularmente importantes sonlas figuras de Ribeira de Piscos (A. M. BAPTISTA, 2001: figs.4 y 5), donde encontramos 2 antropomorfos incisos fran-camente similares a alguna de nuestras figuras. Las peculiares características de estas figuras las hacenpoco adecuadas para un análisis cronoestilístico, sinembargo, y de nuevo, su presencia en el norte y la Mesetaunida a su ausencia en el sur y el levante peninsular, pro-ponen una mayor identidad entre nuestro yacimiento y elárea clásica cantábrica (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA,1994: 129). Parece evidente a través de estas reflexiones que elmodelo temático de Siega Verde, dentro de una induda-ble originalidad, se incardina en la dinámica gráfica de laMeseta Castellana. Sus relaciones con otros núcleosdeben entenderse a través de esta pertenencia, pero
parece claro que sus nexos estilísticos con el Mediterrá-neo, si es que alguna vez fueron muy significativas, sediluyen con el tiempo, pues sólo algunas figuras arcaicasplantean relaciones plausibles. Los parentescos de nues-tras figuras con la Cornisa Cantábrica son mucho másnumerosos, y proporcionan en gran medida las basespara la cronología estilística.
[ 83 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
Lám. 8. Felino y caballos al galope del panel 89.
Fig. 8. Gran ciervo piqueteado a la carrera del panel 58.
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 83
CronologíaLa valoración cronológica del yacimiento de Siega Verdeha sido tratada preliminarmente por nosotros en variostrabajos (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 2001 y 2002) (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2003b), y de una manera másespecífica en la reciente monografía sobre el sitio (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 305-328). Aquí dábamospor solucionada la polémica sobre la autentificación y laedad pleistocénica de las manifestaciones al aire libre delDuero Hispano-portugués, para lo que en Siega Verdeposeemos una serie de argumentos de peso. Estos eran laexistencia de fauna pleistocénica entre las representacio-nes, la presencia de construcciones subactuales cubriendopaneles decorados y, todavía más importante, la sobre-carga de los grabados paleolíticos por otros también pre-históricos pero de naturaleza y estilo diferentes. Sobre estos grabados, cuya cronología finiglaciar y de iniciosdel Holoceno es tratada más profusamente por nosotros y P.Bueno en este mismo volumen (P. BUENO, R. DE BALBÍN y J.J. ALCOLEA), no nos extenderemos, pero se trata de unacaracterística detectada en otros lugares meseteños, comoLa Griega o Domingo García, donde las representacionesprehistóricas postpaleolíticas sobrecargan frecuentementea las manifestaciones de época glaciar, y en si misma cons-tituye un argumento de autentificación y de datación rela-tiva prácticamente definitivo. Una vez superada esta polémica, en realidad orquestada entorno a las manifestaciones del cercano Côa pero quealcanzaba sin duda a nuestras representaciones, el verda-dero trabajo que quedaba por hacer era definir la posiciónde Siega Verde en el marco cronológico del PaleolíticoSuperior. Esta labor, a la vista de la imposibilidad de utili-zar criterios de datación absoluta o arqueológicos (J. J.ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 312), debe estar ligada a lautilización de los métodos estilísticos indirectos, y másconcretamente a los ligados a la propuesta más convin-cente, que, a pesar de la reacción antiéstilistica que hemosvivido en la última década, es la de. A. Leroi-Gourhan(1971). Al respecto de esta reacción, y de la teórica refutación dela sistemática estilística de Leroi, nosotros mismos hemosreflexionado en alguna ocasión (R. DE BALBÍN y J. J. ALCO-LEA, 2001: 228-229), y hemos propuesto una visión posi-tiva y actualizada sobre la utilización de los métodos dedatación estilísticos (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2007).En ella señalamos que las dataciones absolutas, en torno alas que se había edificado la negación de la utilidad delacercamiento estilístico a la cronología de las grafías paleo-líticas, ratifican parcialmente la sistemática de Leroi Gour-han, y que los problemas inherentes a la dataciónradiocarbónica de lo rupestre (datación de pocas figuras,
errores de muestreo, proporción significativa de datacio-nes incoherentes) impiden a aquéllas constituirse como uncriterio sustitutivo de los métodos estilísticos y arqueológi-cos para definir la evolución estilística del Arte Paleolítico,que siguen siendo imprescindibles para este menester,máxime en lugares como Siega Verde, desprovistos decualquier posibilidad de datación directa de las represen-taciones. Así pues el intento de datación de las manifestacionesrupestres de Siega Verde seguirá los cauces explicativosdel sistema cronológico de A. Leroi-Gourhan, con la pun-tualización necesaria que suponen los paralelos próximosa nuestro yacimiento, y el interior general de la Meseta. Las características estilísticas y morfológicas de las figurasde Siega Verde apuntan hacia una fase media, ni muyarcaica ni muy evolucionada del Arte Paleolítico. El canongeneral, caracterizado por ciertas disfunciones entre elcuerpo y la cabeza, con frecuente alargamiento del pri-mero, el escaso detallismo, la despreocupación por lasextremidades, el escaso índice de animación, que nuncaalcanza el nivel de coordinación propio de las fases másavanzadas del Arte Paleolítico, o la resolución de la pers-pectiva, con dominio del perfil absoluto y escasa incidenciade la perspectiva uniangular, encaja bien en los márgenesdel estilo III de A. Leroi-Gourhan (1971a. pp. 252). No obstante todas estas características se ven acompaña-das por otras de aspecto más avanzado: insistencia en des-pieces ventrales, pecto-faciales, o capitales, suavización dela línea dorsal, prácticamente recta en la mayoría de loséquidos y cérvidos del yacimiento. Estos rasgos implicanque la generalidad de las figuras debe encontrarse enmomentos avanzados del estilo III, cuando comienza ageneralizarse la realización de despieces corporales (I.BARANDIARÁN, 1972b: 347), que es además unos de losperiodos mejor refrendados por las dataciones directas. Esta atribución estilística choca con la datación del con-junto salmantino en momentos muy avanzados del Tardi-glaciar, situables en la oscilación templada del Allërod (M.S. CORCHÓN et alii, 1991: 16, M. S. CORCHÓN, Dir. 1997:168). Aparte de la dificultad para ambientar las representa-ciones pleistocénicas de Siega Verde en esos momentos, yaseñalada por nosotros en otras ocasiones (R. DE BALBÍN y J.J. ALCOLEA, 2001: 230, J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006:313-314), la presencia de representaciones incisas de uncarácter diferente y superpuestas a los grabados paleolíticosde Siega Verde, puede ser analizada precisamente desdeeste prisma. Estas grafías, con un adecuado contexto grá-fico y arqueológico repartido por toda la cuenca del Duero,son la expresión del horizonte artístico finiglaciar de laszonas interiores de la Península Ibérica (P. BUENO, R. DE
BALBÍN y J. J. ALCOLEA, en este mismo volumen).
[ 84 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 84
No parece por tanto que existan razones para sostener unacronología tan reciente para Siega Verde, ni tampoco paraconcebir que el grueso de sus representaciones pertenezcaa un episodio avanzado del Magdaleniense, como parecesugerir V. Villaverde (1994: 356-357). Este se basa en unaserie de paralelos con el Parpalló, muy difíciles de sostenerdadas las profundas diferencias temáticas y estilísticas entreel interior peninsular y el Mediterráneo (J. J. ALCOLEA y R.DE BALBÍN, 2006: 313, R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 2005:120-121). La cronología genérica situada entre los estilos III avan-zado y IV antiguo nos parece por tanto la más adecuada.Y además se encuentra en sintonía con los parentescos delas figuras de Siega Verde con otras representacionespaleolíticas, en este caso del interior peninsular y de laCornisa Cantábrica. Los elementos meseteños más significativos con los quepodemos relacionar la generalidad de las figuras delAgueda son las cuevas alcarreñas de Los Casares, La Hozy El Reno. La cronología más viable para Los Casares es laque propone dos momentos figurativos, muy poco separa-dos en el tiempo, correspondientes al estilo III avanzado ya un poco desarrollado estilo IV antiguo (R. DE BALBÍN y J.J. ALCOLEA, 1992: 429). La cueva de La Hoz parece res-ponder a un esquema decorativo muy similar, con una fasesituable a caballo entre el estilo III avanzado y el IV anti-guo y otra posterior de pleno estilo IV antiguo (R. DE BAL-BÍN de, J. J. ALCOLEA, F. MORENO y L. A. CRUZ, 1995: 44,R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 2002:145-146). Los parale-los genéricos de Siega Verde con las figuras de estilo IIIavanzado de las cuevas son claros, mientras que algunasfiguras del norte del yacimiento del Agueda, como losrinocerontes lanudos o algunos caballos con modeladoventral en M, responden bien al estereotipo de las másavanzadas de Los Casares, situadas en el Seno C y, sobretodo, en el A (J. J. ALCOLEA, 1990: 96). Por otro lado, ladiversificación del elenco animal, el aprovechamiento delos resaltes naturales para la construcción de figuras y ladisminución general de talla de los animales representadosen la fase avanzada de La Hoz, reproduce comportamien-tos gráficos bien conocidos en el norte de Siega Verde. Los paralelos de Siega Verde con la cueva del Reno sontambién evidentes. Esta cueva incorpora como las anterio-res dos fases de realización (J. J. ALCOLEA, R. DE BALBÍN,M. A. GARCÍA VALERO y P. JIMÉNEZ SANZ, 1997b: 255-256). La primera incorpora objetos pintados y grabados deapariencia arcaica, situables a caballo entre los estilos II yIII (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 2002: 147) de A. Leroi-Gourhan, mientras que la segunda, sita en un momento acaballo entre los estilos III y IV de Leroi, vuelve a mostrarrasgos repetidos en Siega Verde: cabezas equidianas con
crinera en doble línea angular, despieces pecto-facialesarcaicos en los cérvidos, escasa atención a las extremida-des, etc. Estos datos, que pueden completarse con losparalelos entre los ciervos y cápridos de la cueva del Niñoy Siega Verde, apuntan a una amplia sincronía estilísticaentre estas cuevas y el Agueda, situable a caballo de losestilos III y IV de Leroi-Gourhan. Nuestra propuesta cronológica se ratifica observando lasanalogías con el cantábrico. En ocasiones (R. DE BALBÍN, J.J. ALCOLEA y M. SANTONJA, 1995: 85) hemos señaladomuchas coincidencias entre las figuras de Siega Verde,sobre todo las de la zona central, y las de las cuevas delgrupo de Ramales y La Pasiega. Aquí también se reseñabaque la insistencia en los despieces corporales planteabauna cierta evolución estilística de las figuras del Duero conrespecto a sus paralelos cantábricos. La valoración actualde los conjuntos con tamponado en el cantábrico havariado algo, admitiéndose a partir de algunas datacionesde costras calcíticas en Pondra el posible enraizamiento deestas peculiares figuras en el Gravetiense regional (C.GONZÁLEZ SAINZ y C. SAN MIGUEL, 2001: 198-199), lo quelas dotaría de un estatus ambiguo entre el estilo II y el III.En todo caso estos conjuntos ocuparían el final del Grave-tiense y el Solutrense, y la mayor evolución estilística de lasfiguras del Agueda vuelve a proponer su pertenencia a latransición entre los estilos III y IV antiguo. Lo contrario podríamos decir de los cérvidos en relacióncon sus parientes cantábricos. Los cérvidos de Siega Verdeincorporan frecuentemente despieces pectorales y facialesmuy similares, aunque de una forma más simple y esque-mática, a los de los animales con modelados en trazoestriado del cantábrico. Los paralelos que se puedan esta-blecer entre los cérvidos de Siega Verde y los estriadosfaciales y pectorales cantábricos traducen siempre unamayor evolución estilística de estos últimos. Habidacuenta de una cronología de partida en los inicios el estiloIV antiguo en el norte, los ejemplares salmantinos, comotodos aquellos similares repartidos por la geografía mese-teña, pueden volver a ser situados en un momento ligera-mente más antiguo, confirmando la validez de la condicióntransicional genérica de nuestras figuras, entre los estilosIII y IV antiguo de Leroi-Gourhan. Esta situación se encuentra matizada no obstante por lapresencia de un reducido lote de figuras más arcaicas y poralgunas características observadas en el área norte de laestación. En el capítulo estilístico hemos alertado sobre la existenciade algunas figuras de morfología arcaica, fundamental-mente dos uros y varios caballos, aisladas en algunos pane-les del yacimiento. Los paralelos apuntan a los conjuntosdel Côa, a la cueva de La Griega, y a fases arcaicas de las
[ 85 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 85
cuevas el Sistema Central, todas ellas concebidas comopropias de momentos premagdalenienses, dentro de losparámetros genéricos de los estilos II- III de A. LeroiGourhan (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 317). Estadatación está además reforzada por los datos de Fariseu enel Côa (Th. AUBRY, 2002: 35), donde se ha probado unaedad mínima solútreo-gravetiense para las representacio-nes grabadas, lo que demuestra que los sistemas de super-posición intensiva del Côa responden más a un recursográfico que a una cronología de ejecución dilatada en eltiempo, permitiendo pensar en una edad gravetiense paralo esencial del ciclo cuaternario del río portugués (A. M.BAPTISTA y M. GARCÍA 2002: 203-204). La poca importan-cia numérica de estas figuras en el Agueda nos hace serprudentes, pero pueden pertenecer a una fase arcaica algoalejada del resto de las representaciones, que signifiqueademás un nexo de unión entre Siega Verde y el Côa. Más importante desde el punto de vista del análisis globales la posibilidad de que la zona norte de Siega Verde serealice en un momento ligeramente más evolucionado, deestilo IV antiguo. Ya hemos enumerado toda una serie decaracterísticas técnicas, temáticas y estilísticas que ilustra-ban sutiles diferencias entre el área septentrional del yaci-miento y el núcleo central. Muchos de estos cambiostienen una difícil correspondencia cronológica, pero sucombinación nos habla de una variación significativa enlos paneles más septentrionales. Tal variación puede tener carácter cronológico, observa-ble en los cambios de algunos despieces corporales,como las M ventrales de los équidos, más próximas almodelado clásico cántabro-pirenaico de estilo IV anti-guo, en el aprovechamiento de relieves naturales, o enlos cambios porcentuales en la animación corporal, larestitución de la perspectiva y la composición de panelescon un marcado carácter escenográfico. Muy importantees también el cambio temático. La aparición de renos ybisontes en el norte, combinada con las variaciones indi-cadas, puede corroborar el avance cronológico septen-trional. Este proceso es virtualmente simétrico al de lafase avanzada de La Hoz, datable en el estilo IV antiguo(R. DE BALBÍN, J. J. ALCOLEA, L. A. CRUZ y F. MORENO,F. 1995: 43-44). No obstante existen rasgos que no cambian en todo el yaci-miento. Así el moderado detallismo de las representacio-nes, el escaso interés por las extremidades, o la facturahomogénea de diversos animales, como cérvidos y cápri-dos, que no experimentan grandes cambios en los panelesseptentrionales del sitio. Esta realidad nos indica que loscambios son sutiles, y aboga por un estilo IV antiguo inci-piente. Incluso en los temas más cercanos al canon delMagdaleniense Medio, como caballos con modelados ven-
trales en M bien conseguidos, nunca se llega al detallismodel clásico estilo IV antiguo cántabro-pirenaico, ni se com-pletan los modelados típicos, compuestos por la combina-ción de M ventrales y bandas cruciales (A. LEROI GOURHAN
1971: 280). Todos estos rasgos se asemejan a otros yaci-mientos el interior peninsular, como Los Casares, donde lasfiguras de estilo IV antiguo poseen aún cierto arcaísmo derepresentación (R. DE BALBÍN y J. J. ALCOLEA, 1992: 429).Todo parece indicar un desarrollo incipiente de los rasgosdel estilo IV antiguo en el yacimiento salmantino, desarro-llo que tiene una difícil traducción cronológica.La posición estilística de Siega Verde está pues bien asen-tada. El yacimiento incorpora una fase arcaica cuya defini-ción se ajustaría al difuso estilo II-III presente en otroslugares de la Meseta, aunque las evidencias son muy pocas.En realidad, la conformación de la estación como hoy laconocemos se ajusta a la transición entre el estilo III y el IVantiguo de Leroi-Gourhan. Esa cronología es especial-mente válida para la mayoría de los conjuntos localizadosen el área central de la estación, es decir desde el I alXVIII, con la posible excepción del II, aparentemente másarcaico, si bien se documenta un incremento progresivo derasgos avanzados en los paneles más septentrionales de lazona. La situación se complica en el norte (Fig. 3). Aquí tam-bién poseemos dos paneles de aspecto arcaico, 62 y 80,probablemente ligados a la fase antigua. Sin embargo, elgrueso de la iconografía de esta zona posee característicasestilísticas algo más avanzadas, y su catalogación dentrodel estilo IV antiguo parece viable. Las figuras no des-arrollan todas las potencialidades del estilo, conservandogran cantidad de arcaísmos. Su combinación con signosclaviformes similares a los de la serie tardía cantábricaintroduce problemas en la valoración. O bien estos sig-nos no tienen la misma cronología que los cántabro-pire-naicos, o bien poseen un valor similar, con lo quedeberíamos inclinarnos por la existencia de diferenciasconceptuales entre el Arte del Magdaleniense medioavanzado y superior del norte y la meseta, expresadas enla mayor sobriedad y el menor detallismo y convenciona-lismo del interior. Todos estos matices no suponen diferencias temporalessignificativas. La estación funciona durante un lapso detiempo relativamente largo, que se correspondería en lazona cantábrica con el desarrollo de las últimas fases delSolutrense o, más posiblemente, primeras del Magdale-niense, prolongado durante un período difícil de determi-nar, pero que podría alcanzar la fase media de esetecnocomplejo. En términos estilísticos existe un continuodecorativo, que parte de esquemas propios del estilo IIIavanzado de Leroi, para introducirse suavemente en el IV
[ 86 ]
J. JAVIER ALCOLEA GONZÁLEZ
RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 86
antiguo, al que, a pesar de los frecuentes arcaísmos, debenpertenecer numerosas figuras del norte de la estación. Amodo de hipótesis, el grueso de la estación se realizó den-tro de una horquilla cronológica comprendida entre el18.000 B.P. y el 15.000 B.P. El límite superior de ésta,dados los problemas de definición de las figuras de estiloIV antiguo de la estación, podría alcanzar el 14.000 B.P.,fecha propia del Magdaleniense medio en la zona cantá-brica (C. GONZÁLEZ SAINZ, 1989: 169, fig. 59).
ConclusiónA la vista de los datos expuestos en este recorrido sintéticopor las características y la significación cronológica delyacimiento de Siega Verde, parece evidente que nosencontramos ante uno de los conjuntos rupestres másimportantes de la Península Ibérica y, por extensión, detodo el ámbito del Arte Paleolítico Occidental. Ya hemos glosado en bastantes ocasiones la importanciaque tiene este yacimiento cara a la interpretación del fenó-meno rupestre paleolítico al aire libre en particular, y delmensaje de las grafías pleistocénicas en general. En el primero de los casos, tratado más en profundidad
por uno de nosotros en este mismo volumen (R. DE BAL-BÍN), el análisis de las representaciones de Siega verdedemuestra que el fenómeno rupestre al aire libre del inte-rior peninsular se enmarca perfectamente en lo conocidode las grafías paleolíticas de la zona. Las diferencias queposee con otros conjuntos bien conocidos, como los delCôa, se explican a través de la dimensión cronológica deSiega Verde, presumiblemente más moderno en general, ysu propia definición temática y cronoestilística sóloencuentra acomodo en el seno de las grafías del centro dela Meseta Castellana, con las que mantiene unos nexos deunión innegables. Estas circunstancias significan que nues-tro yacimiento, y por extensión el resto de los conjuntospeninsulares al aire libre, están lejos de pertenecer a unciclo exótico o diferente al que acoge a las espectacularesdecoraciones cavernarias del mundo paleolítico de EuropaOccidental. El Arte Rupestre Paleolítico al aire libre mues-tra tan sólo la peculiar adaptación de las normas y concep-tos del lenguaje gráfico pleistocénico a un paisaje diferenteal de las cuevas decoradas, y, como hemos manifestado
recientemente (J. J. ALCOLEA y R. DE BALBÍN, 2006: 328),lejos de ser una excepción, debió ser una regla habitual enlos sistemas gráficos del Paleolítico Superior. La especta-cularidad de las decoraciones rupestres en cueva ha pro-ducido un efecto mediatizador de nuestro conocimiento,tomando posiblemente la parte por el todo, hecho refor-zado además por las mejores condiciones de conservaciónexistentes en los medios subterráneos. Este hecho tiene importantes implicaciones en la interpreta-ción del mensaje paleolítico general, como ya afirmamos enla reciente monografía sobre el sitio (J. J. ALCOLEA y R. DE
BALBÍN, 2006: 328), “Habida cuenta de la tendencia a expli-car el Arte Rupestre Paleolítico como un fenómeno iniciá-tico, ligado a conceptos trascendentes, a menudo llamadosreligiosos, y muy relacionados con el ambiente secreto y mis-térico de las oscuras profundidades cavernarias, la ausenciade recipientes semejantes impediría de facto que las grafíaspaleolíticas se realizaran. La mera existencia de los yaci-mientos del Duero, y su profunda similitud con los yaci-mientos cavernarios, implica que la existencia de cavernasprofundas no es un hecho fundamental en el discurso grá-fico paleolítico. No es la oscuridad o el misterio de lacaverna el factor determinante en el mensaje gráfico. Las cuevas sólo proveen a los grupos humanos de unaarquitectura idónea para plasmar su discurso, arquitecturafundamentalmente lineal, organizada en torno a un hiloconductor, que son los propios pasillos y salas. Esta arqui-tectura se aprovechó de manera generalizada en zonasbien provistas de cavidades naturales. Ciertamente los ríosAgueda y Côa, ayudados por sus riberas transitables, pro-porcionaron un vehículo de comunicación similar a loshabitantes del Duero, carentes de cuevas, pero no de con-ceptos culturales e ideológicos similares a los demás pobla-dores de la Europa de la última glaciación”. Esta reflexión final sirve de ejemplo sobre lo que significaSiega Verde, por encima de su interés gráfico y su propiagrandiosidad compositiva: el punto de partida de una pro-funda revisión de los conceptos interpretativos sostenidosa lo largo de decenios para desentrañar el mensaje gráficopaleolítico, revisión que se apoya en la propia esencia delArte Rupestre al aire libre absoluto, de la que el yacimientosalmantino es el ejemplo más complejo y determinanteconocido hasta el momento.
[ 87 ]
EL YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE, SALAMANCA.UNA VISIÓN DE SÍNTESIS
02 ArtPrehis.qxd 14/7/09 09:42 Página 87
[ 461 ]
Bibliografía general
ABELANET, J. 1985. Le premier site d’art rupestre paléoli-thique à l’air libre: le rocher gravé de Campôme.Conflent 133. pp. 2-7.
––––––– 1990. Les roches gravés nord catalanes. Centre d’E-tudes Préhistoriques Catalanes, Perpignan, 5,Revista Terra Nostra, 1989, Prades, 209 pp.
ABREU, M. S. de, ARCÀ, A., JAFFE, L., FOSSATTI, A. 2000.As gravuras rupestres de idade do ferro no vale deVermelhosa Douro – Parque Arqueológico do Valedo Côa: Notícia preliminar. In JORGE, V. O., ed. –Proto-história da Península Ibérica Actas do 3.º Con-gresso de Arqueologia Peninsular. Vol. V. Porto:ADECAP, pp. 403-406.
ACOSTA, P. 1968. La pintura rupestre esquemática enEspaña, Salamanca.
–––––––1986. Arte rupestre postpaleolítico hispano, en His-toria de España. 1. Prehistoria, Ed. Gredos, pp. 265-299, Madrid.
ADAN, G., GARCÍA, M. A., JORDA PARDO, J. F., SÁNCHEZ,B. 1989. Jarama II, nouveau gisement Magdalénienavec art mobilier de la “Meseta Castellana” (Guada-lajara, Espagne). Préhistoire Ariégeoise, t. XLIV.pp. 97-120.
AFONSO, B. 1993. Ritos de delimitação e sacralização doespaço no Nordeste Transmontano, Brigantis, vol.XIII (3-4), Bragança, pp. 89-105.
AIRVAUX, J. 2001. L’art préhistorique du Poitou-Charentes.La Maison des roches, 223 pp.
ALARCÃO, J. DE. 1998a. Paisagem rural romana e alto-medieval em Portugal. Conimbriga. Coimbra. 37,pp. 89-119.
–––––––1998b. On the Civitates Mentioned in the Inscrip-tion on the Bridge at Alcântara. Journal of IberianArchaeology. Lisboa. 0, pp. 143-157.
–––––––2001. Novas perspectivas sobre os Lusitanos (eoutros mundos. Revista Portuguesa de Arqueologia.Lisboa. 4:2, pp. 293-349.
–––––––2005. Povoações romanas na Beira Transmontana eAlto Douro. Côavisão. Vila Nova de Foz Côa. 7Actas do I Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior, pp. 9-29.
ALCALDE DEL RÍO, H., BREUIL, H., SIERRA, L. 1911. Lescavernes de la région cantabrique. Mónaco.
ALCOLEA, J. J. 1990. El Arte Paleolítico en la Meseta.Memoria de Licenciatura inédita. Universidad deAlcalá de Henares.
ALCOLEA, J. J., BALBÍN, R. DE. 2003a. Témoins du froid.La faune dans l’art rupestre paléolithique de l’in-térieur péninsulaire. Rev. L’Anthropologie 107 pp.471-500.
–––––––2003b. El Arte Rupestre Paleolítico del interiorpeninsular. Elementos para el estudio de su variabili-dad regional. En: R. DE BALBÍN y P. BUENO eds. PrimerSymposium Internacional de Arte Prehistórico deRibadesella, Ribadesella, 2003, pp 223-253.
–––––––2006a. Arte Paleolítico al aire libre. El yacimientorupestre de Siega Verde, Salamanca. Arqueología deCastilla y León nº 16. Junta de Castilla y León 2006,390 p., 203 figs.,126 láms.
–––––––2006b. Siega Verde y el Arte Paleolítico al aire libredel interior peninsular. En: Delibes de Castro, G., yDiez Martin, F.,eds: El Paleolítico Superior en laMeseta Española, Studia Archaeologica nº 94, Val-ladolid, pp. 41-74.
ALCOLEA, J. J., BALBÍN, R. de, GARCÍA VALERO M. A., CRUZ,L. A. 1995. La cueva del Turismo (Tamajón, Guadala-jara): Un nuevo yacimiento rupestre paleolítico en laMeseta Castellana. En: Arqueología en Guadalajara.Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha.pp. 125-136.
ALCOLEA, J. J., BALBÍN, R. DE, GARCÍA VALERO M. A.,JIMÉNEZ, P. J. 1997a. Nouvelles decouvertes d’ArtPariétal Paléolithique á la Meseta: La grotte delReno (Valdesotos, Guadalajara). Rev. L’Anthropolo-gie. Tome 101, Paris. 1997, pp. 144-163.
–––––––1997b. Nuevos descubrimientos de arte rupestrepaleolítico en el centro de la Península Ibérica: Lacueva del Reno (Valdesotos, Guadalajara). En R. deBALBÍN BERHMANN, P. BUENO RAMÍREZ: II Congresode Arqueología Peninsular. Tomo I. Paleolítico y Epi-paleolítico. Fundación Rei Afonso Henriques.Zamora, pp. 239-257.
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 461
ALCOLEA, A., BALBÍN, R. DE, GARCÍA VALERO, M. A.,JIMÉNEZ, P., ALDECOA, A., CASADO, A., ANDRÉS, B.1997. Avance al estudio del poblamiento paleolíticodel Alto valle del Sorbe (Muriel, Guadalajara). II Con-greso de Arqueología Peninsular. Tomo I. Paleolítico yEpipaleolítico. Fundación Rei Afonso Henriques.Zamora, 1997, pp. 201-218.
ALCOLEA, J., BALBÍN, R. de, JIMÉNEZ. P., GARCÍA, M. A.,FOYO, A. 2000. La cueva de El Reno (Valdesotos,Guadalajara). Una visión de conjunto de su arteparietal paleolítico. 3º Congreso de ArqueologíaPeninsular. Actas. Vol. 2. Porto 2.000. pp. 525-540.
ALCOLEA, J. J, GARCÍA VALERO, M. A., ALCAINA, A. 1995.El poblamiento prehistórico antiguo en el sectorsuroriental del Sistema Central: Investigaciones en elvalle alto del Sorbe, Guadalajara. Rev. Raña, nº 19.pp. 37-40.
ALDECOA, A. 2005. Memoria de la prospección intensiva ydocumentación de arte rupestre en el tramo final delrío Ibor y en el área del Alto Tajo a su paso por lostérminos municipales de Berrocalejo, El Gordo,Peraleda de San Román y Valdelacasa del Tajo.Inédita.
ALMAGRO BASCH, M. 1973. Las pinturas y grabadosrupestres de la cueva de Chufín. Riclones (San-tander). Trabajos de Prehistoria 30, pp. 9-67.
–––––––1958. Origen y formación del pueblo hispano. Edito-rial Bergara.
ALMEIDA, C. A. B. de 1986. A paróquia e o seu território,Cadernos do Noroeste. Braga, pp. 113-130.
–––––––1995. Aspectos da Idade do Ferro e da Romaniza-ção da Bacia Inferior do Rio Côa. Boletim da Uni-versidade do Porto. 25: Junho, p. 26-27.
ALMEIDA, C. A. F. e MOURINHO, M. M. 1981. Pinturasesquemáticas de Penas Róias, terra de Miranda doDouro, Arqueologia, 3, Porto, pp. 43-48.
ALMEIDA F., ANGEL LUCCI D., GAMEIRO C., COREIA J.,PEREIRA T. 2004. Novos dados para o PaleolíticoSuperior final da Estremadura Portuguesa: Resulta-dos preliminares dos trabalhos arqueológicos de1997-2003 no Lapa dos Coelhos (Casias Martanes,Torres Novas). Promontoria, Ano 2, n.º 2, pp. 157-192.
ALMEIDA, F., MAURICIO, J., SOUTO, P., VALENTE, M. J. 1999.Novas perspectivas para o estudo do Epipaleolíticodo interior alentejano:noticia preliminar sobre a des-coberta do sitio arqueológico da Barca do Xerez daBaixo. Revista Portuguesa de Arqueología, 2-1, pp.25-38.
ALONSO, A. y GRIMAL, A. 1999. El arte levantino: unamanifestación pictórica del epipaleolítico peninsular.Cronología del Arte Rupestre Levantino. SerieArqueológica nº 17. Real Academia de CulturaValenciana, pp. 43-76.
ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. R. 2003. Los señores del ganado:Arqueología de los pueblos prerromanos en el occi-dente de Iberia. Madrid: Ediciones Akal AKALArqueología 2.
–––––––2004. Etnias y fronteras: Bases arqueológica para elestudio de los pueblos prerromanos en el occidentede Iberia. In LOPES, M. C. VILAÇA, R., ed. – O Pas-sado em cena: Narrativas e fragmentos. CoimbraPorto: CEAUCP, pp. 299-327.
ALVES, F. M. 1938. Memórias Arqueológico-Históricas doDistrito de Bragança. Tomo X – Arqueologia, Etno-grafia e Arte, Porto.
ALVES, L. B. 2001. Rock art and enchanted moors: the sig-nificance of rock carvings in the folklore of north-west Iberia, in R. J. WALLIS and K. LYMER (eds.), APermeability of Boundaries? New Approaches to theArchaeology of Art, Religion and Folklore, BARInternational Series S936, Oxford, pp. 71-78.
–––––––2002. The architecture of the natural world: rock artin western Iberia, in C. SCARRE (ed.), Monuments andLandscapes in Atlantic Europe. Perception and Societyduring the Neolithic and Early Bronze Age, chapter 4,London and New York: Routledge, pp. 51-69.
–––––––2003. The movement of signs. Post-glacial rock art innorth-western Iberia. (Tese de Doutoramento apre-sentada ao Dep. de Arqueologia da Universidade deReading, Reino Unido) 2 vols. Policopiada.
–––––––2006. IC-1 – Viana do Castelo/Caminha, Ligação aCaminha, Relatório técnico-científico da prospecçãoarqueológica entre Pks 1+800 e 2+300. AMB&Veri-tas, Lda. Relatório dos trabalhos arqueológicos(IPA).
ALTUNA, J. 1997. L’art des cavernes en Pays Basque. Seuil,200. pp.
ANATI, E. 1968. El arte rupestre galaico-português, Simpo-sio Internacional de Arte Rupestre - Barcelona 1966,Diputación provincial de Barcelona, Instituto dePrehistoria y Arqueologia, Barcelona, pp. 195-256.
ANDRADE, J. S. 1940. Vila Nova de Fozcoa. In CORDEIRO,J. Alcino (ed.), Anuário da Região Duriense, 1940,Imprensa do Douro, Régua, pp. 498-505.
ANONYME. 2004. Renonciation par Guillaume Utalgar,vicomte de Castelnou, aux droits qu’il perçoit à
[ 462 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 462
Pezilla-la Rivière, au bénéfice de l’abbaye deLagrasse (18 décenbre 1003). Perspectives. Lesarchives de l’Aude, 19, p. 6.
APELLANIZ CASTROVIEJO, J. M. 1982. El arte prehistóricodel Pais Vasco y sus vecinos. Ed. Desclée de Brou-wer, Bilbao, 227 pp.
ARANDA, I. 2006. Cerámica ibérica [Em linha]. In Contes-tania Ibérica: Guía arqueológica de los iberos contes-tanos. [citado em 21 de Setembro de 2006].Disponível em <http://contestania.com/Cera-mica%20iberica. htm>.
ARAUJO, A. C. 2003. O Mesolítico inicial da Estremadura.En GONÇALVES, V. Ed: Muita gente, poucas antas.Trabalhos de Arqueología, Lisboa: 101-113.
ARGOTE, P. J. C. de 1734. Memórias para a História Eccle-siástica do Arcebispado de Braga, Primaz das Hespan-has, tomo I, Lisboa Occidental.
–––––––1738. De Antiquitatibus Conventus Bracaugustani,Typis Silvanis, Ulyssipone Occidentali.
ARIAS CABAL, P., CERRILLO CUENCA, E., GÓMEZ PELLÓN,E., e. p. A view from the edges: the Mesolithic set-tlement of the interior areas of the Iberian Penin-sula reconsidered, MESO2005. Belfast.
ARIAS CABAL, P., GONZÁLEZ SAINZ, C., MOURE ROMANI-LLO, A., ONTAÑÓN PEREDO, R., PEREDA SAINZ, E.,SAURA, P. 1999. La Garma. Un descenso al pasado.Gobierno de Cantabria. Universidad de Cantabria.
ARNAUD, J. M. 1982. Le néolithique ancien et le processusde néolithisation au Portugal. Le Néolithiqueancien mediterranéen. Archéologie en Languedoc, nºspécial, pp. 29-48.
AUBRY, T. 1998. Olga Grande 4: uma sequência do Paleo-lítico superior no planalto entre o Rio Côa e aRibeira de Aguiar. Revista Portuguesa de Arqueolo-gia, volume 1, nº 1, pp. 5-26.
–––––––2001. L’occupation de la basse vallée du Côa pendantle Paléolithique supérieur. En Les prémiers hommesmodernes de la Péninsule Ibérique. Actes du Colloquede la Commision VIII de la U.I.S.P.P. pp. 253-273.
–––––––2002. Le contexte archéologique de l’art.Paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa. En D.Sacchi ed. L’art. Paléolithique à l’air libre. Le paysagemodifié par l’image. Tautavel-Campôme. pp. 139-157.pp. 25-38.
AUBRY T., BAPTISTA, A. M. 2000. Une datation objective del’art du Côa. La Recherche, Hors série nº 4, novem-bre 2000: 54-55.
AUBRY, T. e CARVALHO, A. F. DE. 1998. O povoamento pré-histórico no Vale do Côa – Síntese dos trabalhos doP. A. V. C. (1995-1997), Côavisão, N.º 0, Vila Novade Foz Côa, Câmara Municipal de Vila Nova de FozCôa, pp. 23-34.
AUBRY, T., CARVALHO, A. F., ZILHÃO, J. 1997. Arqueologia.En:ZILHÃO, J. Ed. Arte rupestre e Pré-História do valedo Côa. Ministerio da Cultura, Lisboa, pp. 77-209.
AUBRY T., CHAUVIERE F. X., MANGADO LLACH X., SAM-PAIO J. D. 2003. Constitution, territoires d’approvi-sionnement et fonction des sites du Paléolithiquesupérieur de la basse vallée du Côa. In: BAR S11222003: Perceived Landscapes and Built Environ-ments The cultural geography of Late PaleolithicEurasia. Acts of the XIVth UISPP Congress, Univer-sity of Liège, Belgium, 2-8 September 2001. Collo-ques / Symposia 6. 2 & 6. 5 edited by S. A. Vasil’ev,O. Soffer and J. Kozlowski, pp.
AUBRY T., GARCÍA DÍEZ M. 2001. Actualité sur la chronolo-gie et l’interprétation de l’art de la vallée du Côa (Por-tugal). Les Nouvelles de l’Archéologie, nº 82: 52-57.
AUBRY T., MANGADO-LLACH X. 2003 a. Interprétation del’approvisionnement en matières premières siliceu-ses sur les sites du Paléolithique supérieur de lavallée du Côa (Portugal). In : Actes de la table ronded’Aurillac, “Les matières premières lithiques en Pré-histoire”, 20-23/06/2002. Préhistoire du Sud-Ouest,Supplément nº 5, pp. 27-40.
–––––––2003b. Modalidades de aprovisionamento emmatérias-primas líticas nos sítios do Paleolíticosuperior do Vale do Côa:dos dados à interpre-tação. In: Paleoecologia Humana e Arqueociên-cias, Um Programa Multidisciplinar para aArqueologia sob a Tutela da Cultura. MATEUS, J. E.e MORENO-GARCÍA M. eds. Trabalhos de Arqueolo-gia 29, pp. 340-342.
AUBRY T., MANGADO LLACH X., FULLOLA, J. M., ROSSEL
L., SAMPAIO J. D. 2004. The raw material procure-ment at the Upper Palaeolithic settlements of theCôa Valley (Portugal); new data concerning modesof resource exploitation in Iberia. The Use of LivingSpace in Prehistory, papers from a session at the E. A.A. 6th Annual.
AUBRY T., MANGADO LLACH X., SELLAMI F., SAMPAIO J.D. 2002. Open-air Rock-art. Territories and modesof exploitation during the Upper Paleolithic in theCôa Valley (Portugal). Antiquity Vol. 76, nº 291,pp. 62-76.
[ 463 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 463
AUBRY, T. e J. SAMPAIO, J. D. 2003 a. O método dasremontagens de vestígios líticos: aplicação ao nívelde ocupação gravettense do sítio de Olga Grande14 (Almendra, Vila Nova de Foz Côa)” in MATEUS,J. E. e MORENO-GARCÍA, M. (eds.), PaleoecologiaHumana e Arqueociências. Um Programa Multidis-ciplinar para a Arqueologia sob a Tutela da Cultura,Lisboa, IPA [Trabalhos de Arqueologia, 19], pp.327-330.
–––––––2003b. Remontagem de rochas termo-alteradas; ummeio de reconstrução dos modos de funcionamentode estructuras de combustão no sítio de Olga grande4 (Almendra, Vila Nova de Foz Côa), In: Paleoe-cologia Humana e Arqueociências, Um ProgramaMultidisciplinar para a Arqueologia sob a Tutela daCultura. MATEUS, J. E. e MORENO-GARCÍA M. eds.Trabalhos de arqueologia 29, pp. 331-335.
AUBRY T., ZILHÃO J., ALMEIDA F. e. p. A propos de la varia-bilité technique et culturelle de l’entité gravettienneau Portugal: bilan des dernières découvertes etperspectives de recherche. Actes de la Table Ronde:«Entités régionales d’une paléoculture européenne:Le Gravettien». Les Eyzies-de-Tayac, juin 2005.Supplément à Paleo.
AUJOULAT, N. 1993. La perspective. En “L’Art PariétalPaléolithique. Techniques et méthodes d’étude”.Documents Préhistoriques, 5. Paris. pp. 281-288.
AURA, J. E. 1995. El Magdaleniense mediterráneo: la Covadel Parpalló (Gandía, Valencia). Trabajos Varios delS. I. P., 91. Valencia.
BACHILLER GIL, J. A. 2004. Aportación al estudio del arterupestre postpaleolítico: La piedra de los SieteInfantes de Lara (Cortos, Soria), Celtiberia, núm.98, pp. 285-297, Soria.
BAHN, P. G. 1985. Ice Age drawing on open rock faces inthe Pyrenees, Nature vol. 313, nº 6003, pp. 530-531.
–––––––1992. Open air rock art in the Palaeolithic. En M.Lorblanchet Ed. Rock Art in the Old World. NewDelhi. pp. 395-400.
–––––––1994. Lascaux: composition or accumulation?Zephyrus XLVII. pp. 3-13.
–––––––1995. Cave art without the caves. Antiquity, nº 69.pp. 231-237.
BAHN, P. G., VERTUT, J. 1988. Images of the Ice Age. Wind-ward. London.
BALBÍN, R. de 1975. Contribución al estudio del arterupestre del Sahara español. T. Doctoral extracto,Univ. Complutense, 39, pp. 1975.
–––––––1989a. El arte megalítico y esquemático del Can-tábrico, en M. R. GONZÁLEZ MORALES (ed.): Cienaños después de Sautuola, pp. 15-96, Santander.
–––––––1989b. Reflexiones en torno al Arte Levantino. Rev.Arqueología, nº 104, Diciembre 1989, pp. 6-7.
–––––––1989. L’Art de la grotte de Tito Bustillo (Ribade-sella, Espagne). Une vision de Synthèse. Rev. L’An-thropologie. T. 93-º2. París. pp. 435-462.
–––––––1995. Lárt paléolithique à l’air libre de la vallée duDouro. Archéologia, nº 313, Junio. pp. 34-41.
–––––––2002. Estado actual de la investigación del ArtePaleolítico en Guadalajara. Actas del Primer Simpo-sio de Arqueología de Guadalajara. T. I. pp. 187-228.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J. 1992a. La grotte de Los Casa-res et l’Art Paléolithique de la Meseta espagnole. Rev.L’Anthropologie. T. 96, 2-3. París. pp. 397-452.
–––––––1992b. Los Casares. En El Nacimiento del ArteEuropa. Catalogo de la Exposición de la UniónLatina. París. pp. 311-314.
–––––––1994. Arte Paleolítico de la Meseta española. Com-plutum, 5. Madrid. pp. 97-138.
–––––––1999. Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctu-aires dans l’Art Paléolithique. Rev. de l’Anthropolo-gie, T. 103. París pp. 23-49.
–––––––2001. L’Art Paléolithique en plein air dans la Pénin-sule Ibérique: quelques précision sur son contenu,chronologie et signification. En Les prémiers hommesmodernes de la Péninsule Ibérique. Actes du Colloquede la Commision VIII de la U.I.S.P.P. pp. 205-236.
–––––––2002. L’art rupestre paléolithique de l’intérieurpéninsulaire ibérique: une revision chronoculturelled’ensemble. In: Actes du Colloque “L’art Paléolithiqueà l’air libre: le Paysage modifié par l’image”, 07-09/10/1999. Coor. D. Sacchi, pp. 139-157.
–––––––2005a. Testigos del frío. La fauna en el Arte RupestrePaleolítico del interior peninsular. En M. Santonja, A.Pérez-González y M. J. Machado eds. Geoarqueologíay Patrimonio en la Península Ibérica y el entornomediterráneo. ADEMA. Soria 2005, pp. 547-566.
–––––––2005b. Espace d’habitation, espace d’enterrement,espace graphique. Les coïncidences et les diver-gentes dans l’Art Paléolithique de la CornicheCantabrique.». En D. VIALOU, J. RENAULT-MISKOVSKY Y M. PATOU-MATHIS Dirs. Comporte-ments des hommes du Paléolithique moyen etsupérieur en Europe. Territoires et milieux. Eraul111. pp. 193-206.
[ 464 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 464
–––––––2006. Arte paleolítico en los confines de Europa:cuevas y aire libre en el sur de la Península Ibérica.IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja. Lacuenca mediterránea durante el Paleolítico Superior.38.000-10.000 años. Fundación Cueva de Nerja-UISPP. pp. 118-136.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J., GONZÁLEZ PEREDA, M. A.2003. El macizo de Ardines, Ribadesella, España. Unlugar mayor del arte paleolítico europeo. En: R. DE
BALBÍN Y P. BUENO Eds: El Arte Prehistórico desde losinicios del siglo XXI. Ribadesella 2003. pp. 91-152.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J., GONZÁLEZ, M. A., MOURE,J. A. 2002. Recherches dans le masif d’Ardines:nouvelles galeries ornées de la grotte de TitoBustillo. L’Anthropologie, 106, pp. 565-602.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J, MOURE, A., GONZÁLEZ, M.2000. Le Massif d’Ardines (Ribadesellla. LesAsturies). Nouveaux travaux de prospecitonarchéologique et de documentation artistique.L’Anthropologie, 104. París; pp. 383-414.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J., MORENO, F., CRUZ, L. A.1995. Investigaciones arqueológicas en la cueva deLa Hoz (Sta. María del Espino, Guadalajara). Unavisión de conjunto actualizada. En R. DE BALBÍN, J.VALIENTE y M. MUSSAT Coord. “Arqueología enGuadalajara”. Patrimonio Histórico-ArqueologíaCastilla-La Mancha. pp. 37-53.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J., SANTONJA, M. 1994. SiegaVerde y el arte rupestre paleolítico al aire libre. VIColoquio Hispano-Ruso de Historia. Madrid. pp. 5-19.
–––––––1995. El yacimiento rupestre paleolítico al aire librede Siega Verde (Salamanca, España): una visión deconjunto. Trabalhos de Antropologia e Etnología, 35(3). Porto. pp. 73-102.
–––––––1996a. Siega Verde. Un art rupestre à l’air libre dansla vallée du Douro. Dossiers d’Archéologie, nº 209.Diciembre 1995-enero 1996. Dijon. pp. 98-105.
–––––––1996b. Arte Rupestre Paleolítico al aire libre en lacuenca del Duero: Siega Verde y Foz Côa. Fun-dación Rei Afonso Henriques, Serie monografias yestudios. Zamora.
BALBÍN, R. DE, ALCOLEA, J. J., SANTONJA, M., PÉREZ, R.1991. Siega Verde (Salamanca). Yacimiento artísticopaleolítico al aire libre. En “Del Paleolítico a la His-toria”. Museo de Salamanca. Salamanca. pp. 33-48.
BALBÍN, R. DE y BUENO, P. 1994. Arte Postpaleolítico enCastilla-La Mancha. En: La Edad del Bronce en Cas-tilla-La Mancha. Simposio 1990. Diputación Provin-cial de Toledo. pp. 87-110.
–––––––2000. El análisis del contexto en el arte prehistóricode la Península Ibérica. La diversidad de las asocia-ciones. Arkeos, 10. pp. 91-128.
BALBÍN, R. DE, BUENO, P., ALCOLEA, J. J. 1995. Carta. Tra-balhos de Antropologia e Etnologia, Vol. 35 (4), pp.872-873.
BALBÍN, R. DE, BUENO, P. JIMÉNEZ, P., ALCOLEA, J. J., FER-NANDEZ, J. A., PINO, E., REDONDO, J. C. Elyacimiento de Rillo de Gallo (Guadalajara) Wad-Al-Hayara, nº 16, 1989, pp. 31-73.
–––––––1989b. El abrigo rupestre del Llano, Rillo de Gallo.Molina de Aragón. XIX Congreso Nacional deArqueología. Zaragoza. 1989. vol. II; pp. 179-194.
BALBÍN, R. DE, MOURE, J. A. 1981a. La “Galería de losCaballos” de la cueva de Tito Bustillo. AltamiraSymposium. Madrid-Asturias-Santander 1979. Minis-terio de Cultura. pp. 85-117.
–––––––1981b. Las pinturas y grabados de la cueva de TitoBustillo: El Sector Oriental. Studia Archaeologica,66. Valladolid.
–––––––1982. El panel principal de la cueva de Tito Bustillo(Ribadesella, Asturias). Ars Praehistorica, t. I, pp. 47-97.
–––––––1988. El Arte Rupestre de Domingo García(Segovia). Revista de Arqueología, N.º 87, Julio. pp.16-24.
BALBÍN, R. DE, MOURE, J. A., RIPOLL, E. 1982. Grabadosesquemáticos de la comarca de Santa María deNieva (Segovia). Coloquio Internacional sobre ArteRupestre Esquemático de la Península Ibérica. Resu-men de Comunicaciones. Salamanca. pp. 8-9.
BALBÍN, R. DE, SANTONJA, M. 1992. Siega Verde (Sala-manca). En El Nacimiento del Arte Europa. Catá-logo de la Exposición de la Unión Latina. París. pp.250-252.
BALDELLOU, V. UTRILLA, P. 1999. Arte rupestre y culturamaterial en Aragón: presencias y ausencias, conver-gencias y divergencias. Bolskan, 16, pp. 21-37.
BAPTISTA, A. M. 1980. Introdução ao estudo da arte pré-histórica do noroeste peninsular. 1. As gravurasrupestres do Gião. Minia. 2.ª série 3 (4), Braga,pp. 80-100.
–––––––1981. A rocha F-155 e a origem da Arte do vale doTejo. Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto.Monografias Arqueológicas 1. Porto.
–––––––1981b. O complexo de arte rupestre da Bouça doColado (Parada, Lindoso). Notícia preliminar,Giesta 1 (4), Braga, pp. 6-16.
[ 465 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 465
–––––––1983. O complexo de gravuras rupestres do Vale daCasa (Vila Nova de Foz Côa). Arqueologia. Porto. 8,pp. 57-69.
–––––––1983-84. Arte rupestre do norte de Portugal: umaperspectiva. Portugália. Porto. Nova série: 4-5 Actasdo Colóquio Inter-Universitário de Arqueologia doNoroeste, Novembro de 1983, pp. 71-82.
–––––––1985. A estátua-menir da Ermida (Ponte da Barca,Portugal), O Arqueólogo Português, série IV, vol. 3,Lisboa, pp. 7-44.
–––––––1986. Arte rupestre pós-glaciária: Esquematismo eabstracção. In ALARCÃO, J., ed. História da Arteem Portugal. 1. Lisboa: Editorial Alfa, pp. 31-55.
–––––––1997. Arte megalítica no planalto de CastroLaboreiro, Brigantium, 10, A Coruña, pp. 191-216.
–––––––1998. A arte do Côa e Alto-Douro e o CentroNacional de Arte Rupestre (CNART). In LIMA,A.C.P.S., ed. Terras do Côa: da Malcata ao Reboredo:os valores do Côa. Maia: Estrela-Côa, pp. 196-201.
–––––––1999a. No tempo sen tempo. A arte dos caçadorespaleoliticos do vale do Côa. Centro Nacional de Arterupestre. Vila Nova de Foz Côa.
–––––––1999b. O ciclo quaternário do Vale do Cõa. Copmalgumas considerações do metodo sobre estílos, val-oração estética e crono-estratigrafia figurativa.Arkeos. Tomar, 6:2m, pp. 197-277.
–––––––2000. Procés de Foz Côa (Portugal). Història iarqueologia, Cota Zero, 16, Dezembro 2000,Barcelona, pp. 96-110.
–––––––2001. Novas descobertas de arte paleolítica de airelibre no Alto Sabor (Tras-os-Montes, Portugal). Sitewww. ipa. min-cultura. pt, 3 págs.
–––––––2001a. The Quaternary Roc Arte of the Côa Valley(Portugal). En Les prémiers hommes modernes de laPéninsule Ibérique. Actes du Colloque de la Commi-sion VIII de la U.I.S.P.P. pp. 237-252.
–––––––2001b. Ocreza (Envendos, Maçao, Portugal cen-tral): um novo sítio com arte paleolítica de ar livre.Arkeos: perspectivas em diálogo, Nº 11, 2001, pags.163-192.
–––––––2002. Nuevos descubrimientos de Arte Paleolíticoal aire libre en el río Sabor (Norte de Portugal). EnLibro Guía del Primer Symposium Internacional deArte Prehistórico de Ribadesella, 2002, pp. 57-58.
–––––––2003. A fauna plistocénica na arte rupestre do Valedo Côa. Tribuna da Natureza. Porto. 13, pp. 14-20.
–––––––2004a. A Arte Proto-Histórica no Vale do Côa.Comunicação apresentada nas 2.as Jornadas dePatrimónio da Beira Interior: Lusitanos e Romanos noNordeste da Lusitânia, na Guarda, a 21 de Outubro, enão publicada nas respectivas actas.
–––––––2004b. Arte paleolítica de ar livre no rio Zêzere(Barroca, Fundao). Eburóbriga, Fundao, N.º 1, Pri-mavera/verao, pp. 9-16.
BAPTISTA, A. M., GARCÍA, M. 2002. L’Art Paléolithiquedans la vallée du Côa (Portugal). La symboliquedans l’organisation d’un sanctuaire de plein air. EnD. SACCHI ed. L’art. Paléolithique à l’air libre. Le pay-sage modifié par l’image. Tautavel-Campôme, 7-9octobre 1999. pp. 187-205.
BAPTISTA, A. M., GOMES, M. V. 1995. Arte rupestre doVale do Côa. 1. Canada do Inferno. Primeirasimpressoes. Dossier Côa. pp. 349-422.
–––––––1997. Arte Rupestre. En J. ZILHAO Coord. ArteRupestre e Pré-História do Vale do Côa. Trabalhos de1995-1996. Ministerio de Cultura. Lisboa. pp. 211-406.
BAPTISTA, A. M., MARTINS, M. M., SERRAO, E. da C. 1978.Felskunst im Tejo-Tal. Sao Simao (Nisa, Portalegre)Portugal. Madrider Mitteilungen 19, pp. 89-11. 29 taf.
BAPTISTA, A. M., REIS, M., 2006. Prospecção da arte rupestrena Foz do Côa: Do Paleolítico à Idade do Ferro. Comu-nicação apresentada no III Congresso de Arqueologiade Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior: Deba-tes no Vale do Côa, em Pinhel, a 20 de Maio.
–––––––En prensa. Prospecção da Arte Rupestre na Foz doCôa: da iconografia do Paleolítico superior à donosso tempo, com passagem pela IIª Idade doFerro, In III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior (Vila Nova deFoz Côa, 15 a 20 de Maio de 2006).
BAPTISTA A. M., SANTOS A. T., CORREIA D. 2006. Da ambi-guidade das margens na Grande Arte de ar livre noVale do Côa. Reflexões em torno da organizaçãoespacial do santuário Gravetto-Solutrense na esta-ção da Penascosa/Quinta da Barca. Cõavisão, Cul-tura e Ciência, nº 8, pp. 156-184.
BARANDIARAN, I. 1972a. Arte Mueble del Paleolítico Cantá-brico. Monografias arqueológicas. Universidad deZaragoza. 369 pp.
–––––––1972b. Algunas convenciones de representación enlas figuras animales del Arte Paleolítico. SantanderSymposium. Santander-Asturias 1970. Santander-Madrid. pp. 345- 381.
BARRETT, J. C. 1999. The Mythical Landscapes of the Bri-tish Iron Age. In ASHMORE, W. KNAPP, A. B., ed.
[ 466 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 466
Archaeologies of Landscape: Contemporary Perspecti-ves. Massachusetts Oxford: Blackwell Publishers,pp. 253-265.
BÉCARES, J. 1974. Nuevas pinturas rupestres en Las Batue-cas: El covacho del Pallón, Zephyrvs, XXV, pp. 281-294, Salamanca.
–––––––1983. Hacia nuevas técnicas de trabajo en el estudiode la pintura rupestre esquemática, Zephyrvs,XXXVI, p. 137-148, Salamanca.
–––––––1991. La pintura rupestre esquemática en la provin-cia de Salamanca, Del Paleolítico a la Historia,Museo de Salamanca, pp. 61-79.
BEDNARIK, R. G. 1995 a. More news from Hell’s Canyon.Portugal. AURA Newsletter, 12. pp. 7-8.
–––––––1995b. Côa Valley rock art analytical research pro-gram. Internal report to Electricidade de Portugal.
–––––––1995c. The Côa petroglyphs: an obituary to the sty-listic dating of Palaeolithic rock-art. Antiquity 69,pp. 877-882.
–––––––1997a. The Côa petroglyphs : an obituary to the sty-listic dating of Palaeolithic rock-art. En: ZILHÃO, J.Ed. Arte rupestre e Pré-História do vale do Côa. Minis-terio da Cultura, Lisboa. pp. 411-416.
–––––––1997b. European Art: the Palaeolithic Legacy?Cambridge Archaeological Journal 7:2 (1997). pp.255-68.
BÉGOUËN, H.,BREUIL, H. 1958. Les cavernes du Volp, TroisFrères-Tuc d’Audoubert. Arts et Métiers Graphiquesed., Paris, 124 pp.
BELLO DIÉGUEZ, J. M. 1994. Grabados, pinturas e ídolosen Dombate (Cabanas, A Coruña). Grupo de Viseuo Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómico ycronológicos, in D. CRUZ (coord.) O Megalitismo noCentro de Portugal. Actas do Seminário. EstudosPré-históricos, Vol. II, CEPBA, Viseu, pp. 287-304.
–––––––1995. Arquitectura, arte parietal y manifestacionesescultoricas en el Megalitismo noroccidental, in F. P.LOSADA and L. CASTRO PÉREZ (eds.), Arqueoloxía earte na Galicia Prehistórica e Romana, Monografias7, Museu Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, ACoruña, pp. 29-98.
–––––––2003. Un siglo de arte megalítica en Galicia, in R. DE
BALBÍN BEHRMANN e P. BUENO RAMIREZ (eds.), ElArte Prehistórico desde los inicios del siglo XXI.Primer Symposium Internacional de Arte Pre-histórico de Ribadesella, Asociación Cultural Ami-gos de Ribadesella, Ribadesella, pp. 341-350.
BELTRÁN, A. 1986. Megalitismo y arte rupestre esquemá-tico: problemas y planteamientos. Actas de la MesaRedonda sobre Megalitismo peninsular. Madrid, pp.21-32.
–––––––1989a. Perduración en el arte prehistórico del“estilo paleolítico” durante el Mesolítico y los posi-bles enlaces:el “levantino”. Almansor. Revista deCultura, nº 7: 125-166.
–––––––1989b. Crónica da reuniâo e conclusôes. Almansor.Revista de Cultura, nº 7:303-306.
–––––––1989c. El arte rupestre aragonés. Aportaciones de laspinturas prehistóricas de Albalate del Arzobispo yEstadilla, Iber-Caja, Zaragoza.
–––––––1989d. Ensayo sobre el origen y significación del arteprehistórico, Universidad de Zaragoza, Col. “Cien-cias Sociales”, 12, Zaragoza.
–––––––1989e. Los parques culturales y el arte rupestre enAragón, Diputación General de Aragón, Zaragoza.
–––––––1996. La datación de los grabados de Foz do Côa, enPortugal y la importancia del yacimiento: sintesis deuna polemica y planteamientos. In MACIEL, M.JUSTINO (coord.), Miscellania de homenagem ao Pro-fesssor Bairrão Oleiro, Edições Colibri, Lisboa, pp.45-54.
BENDER, B. 1993. Introduction. Landscape – Meaning andAction, in B. BENDER (ed.), Landscape, Politics andPerspectives, Berg, New York/Oxford, pp. 1-17
BENITO DEL REY, L., GRANDE DEL BRÍO, R. 1992. SantuariosRupestres Prehistóricos en las provincias de Zamora ySalamanca, Gráficas Cervantes, Salamanca.
–––––––1993. Estaciones de grabados rupestre en lacomarca cacereña de las Hurdes. Zephyrus, vol.XLVI, pp. 215-225.
–––––––1995. Petroglifos prehistóricos en la comarca cacereñade las Hurdes. Ed. Librería Cervantes, Salamanca. 89págs.
–––––––2000. Santuarios rupestres prehistóricos en el centro-oeste de España, Librería Cervantes, Salamanca.
–––––––2002. Art Rupestre dans la Grotte du Parpalló(Gandía, Valencia). Inora 33, pp. 7-11. Foix.
BERGMANN, L. 1995. Nuevas cuevas con pinturas rupestresen el término municipal de Tarifa. III Jornadas deHistoria del Campo de Gibraltar, Octubre de 1994.Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltare-ños, 13: 51-61. Edita Mancomunidad de Municipiosdel Campo de Gibraltar. Cádiz.
–––––––1996a. Los grabados paleolíticos de la cueva delMoro (Tarifa, Cádiz): el arte rupestre del paleolítico
[ 467 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 467
más meridional de Europa. Almoraima. Revista deEstudios Campogibraltareños, 16: 9-26. Edita Man-comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.Cádiz.
–––––––1996b. La Cueva del Moro (Tarifa). El arte paleolíticomás meridional de Europa. Aljaranda, 21: 9-11. Ed.Ayuntamiento de Tarifa.
BERGMANN, L., CARRERAS, A. M., GOMAR, A. M., RUIZ, A.En prensa. La fauna gaditana en el arte sureño. IIIJornadas de Historia Natural de Cádiz. 2006.
BERNALDO DE QUIRÓS, F. 1994. Reflexiones en la cueva deAltamira, Monografías, nº 17, Museo y Centro deInvestigación de Altamira, pp. 261-267.
BERNALDO DE QUIRÓS, F., NEIRA, A. 1991. Le Paléolithiquesupérieur dans le Bassin du Duero. En M. OTTE Ed.“Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quin-quennal. Etudes et Recherches Archéologiques de l’U-niversité de Liège. Liège. pp. 281-283.
BERNALDO DE QUIRÓS, F., NEIRA CAMPOS, A., FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, C. 1996. Panorama del PaleolíticoSuperior y Epipaleolítico en el Norte de la cuencadel Duero. R. DE BALBÍN BEHRMANN, P. BUENO
RAMIREZ, eds: II Congreso de Arqueología Peninsular,T. I. Paleolítico y Epipaleolítico. Zamora: 367-382.
BETTENCOURT, A. M. S., REBLO, T. M. H. 1988/89. Monu-mentos megalíticos da Serra do Arestal (Sever doVouga-Vale de Cambra). Inventário preliminar, Por-tugália, nova série, Porto IX-X, pp. 7-30.
BETTENCOURT, A. M. S., SANCHES, M. J. 1998. Algumasquestões sobre a Idade do Bronze do Norte de Por-tugal, in R. FÁBREGAS VALCARCE (ed.), A Idade doBronze en Galicia. Novas perspectivas. Cadernos doSeminário de Sargadelos 77. Edicios do Castro, ACoruña, pp. 13-45.
BICHO, N. 2000. Technological change in the final upperPaleolithic of Rio Maior, Tomar, Arkeos 8, Thèse deDoctorat de la Southern Methodist University sou-tenue en 1992 (Dallas, U.S.A.).
BICHO, N., STINER, M., LINDLY, J., FERRING, C. R. 2003. OMesolítico e o Neolítico antigo da costa algarvia.GONÇALVES. V. ed: Muita gente, poucas antas. Tra-balhos de Arquelogía, 23. Lisboa:15-22.
BLAS CORTINA, M. A. de 1997. El arte megalítico en el terri-torio Cantábrico: un fenómeno entre la nitidez y laambiguidad, Brigantium 10, A Coruña, pp. 69-89.
BOSCH-GIMPERA, P. 1954. La Edad del Bronce en la Penín-sula Ibérica, Archivo Español de Arqueologia, vol.XXVIII, nº 89-90, Madrid, pp. 45-92.
BOVEDA, M. J., CAÑIZO, J. A., VILASECO, X. I. 2000. Placesto Engrave, Places do Die: Rock Art and BurialCists of the Bronze Age in the North-west IberianPeninsula. In NASH, G., ed. Signifying Place andSpace: World Perspectives of Rock Art and Lands-cape. Oxford: Archeopress, pp. 49-57.
BOURDIEU, P. 2002. Esboço de uma teoria da prática – Pre-cedido de Três Estudos de Etnologia Cabila, Oeiras,Celta Editora.
BRADLEY, R. 1997. Rock art and the Prehistory of AtlanticEurope. Signing and the land. Routledge.
–––––––1990. The Passage of Arms: an archaeological analy-sis of prehistoric hoards and votive deposits, Cam-bridge University Press, Cambridge.
–––––––1997. Rock art and the Prehistory of Atlantic Europe.Signing the Land, Routledge, London/New York.
–––––––1998. The significance of monuments. On shapingthe human experience in Neolithic and Bronze AgeEurope. Routledge, London/New York.
–––––––2000. An Archaeology of Natural Places. Routledge,London/New York.
–––––––2002. Access, style and imagery: the audience forprehistoric rock art in Atlantic Spain and Portugal,4000-2000 BC, Oxford Journal of Archaeology, 21,Oxford, pp. 231-247.
BRADLEY, R.-CRIADO, F., FÁBREGAS, R. 1993-1994. Petro-glifos en el paisage: nuevas perspectivas sobre elarte rupestre gallego, Minius, II-III, Ourense, pp.17-28.
–––––––1994. Los petroglifos como forma de apropriacióndel espacio: alguns ejemplos gallegos, Trabajos dePrehistoria, 51 (2), Madrid, pp. 159-168.
–––––––1994-95. Arte rupestre y paisaje prehistórico enGalicia: resultados del trabajo de campo entre 1992y 1994, Castrelos, 7-8, pp. 67-95.
–––––––1995. Rock art and the prehistoric landscape ofGalicia. Proceedings of the Prehistoric Society,61:341-370.
BRADLEY, R., FÁBREGAS, R. 1996. Petroglifos Gallegos yArte Esquemático : una propuesta de trabajo: Com-plutum Extra, 6 (II), pp. 103-110.
–––––––1998. Crossing the border: contrasting styles of rockart in the Prehistory of north-west Iberia, OxfordJournal of Archaeology, 17 (3), Oxford, pp. 287-308.
–––––––1999. La “Ley de Frontera”: grupos rupestresGalaico y Esquemático y Prehistoria del Noroestede la Península Ibérica, Trabajos de Prehistoria, 56,nº 1, Madrid, pp. 103-114.
[ 468 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 468
BRADLEY, R., FÁBREGAS, R., VALCARCE, R., ALVES, L. B.,VILASECO VÁZQUEZ, X. I. 2005. El Pedroso – A pre-historic cave in Castille, Journal of Iberian Archaeo-logy, vol. 7, Porto, pp. 125-156.
BRANDÃO, D. de P. 1959-60. Ara dedicada a Júpiter naIgreja de Vila Nova de Fozcoa. Humanitas. Coim-bra. 11-12, pp. 66-70.
–––––––1961. Insculturas do Monte de Eiró, Penha-Longa(Marco de Canaveses), Lucerna, vol. 1(2), pp. 45-58.
BREUIL, H. 1921. Nouvelles cavernes ornées paleolithiquesdans la province de Málaga. L’Anthropologie, Vol.31: 239-253. París.
–––––––1933-1935: Les peintures rupestres schématiques dela Peninsule Ibérique, Lagny.
–––––––1934. Presidential address, Proceedings of the Pre-historic Society of East Anglia, 7, pp. 289-322.
–––––––1960. Les roches peintes paléolithiques de l’Es-pagne oriental. Documentos preparatorios de lasesión Burg Warstenstein.
–––––––1974. Quatre cents siècles d’Art Pariétal. EditionsMax Fourny. París.
BREUIL, H., BURKITT, M. C. 1929. Rock Paintings of Sou-thern Andalusia. A description of a Neolithic andCopper Age Art Group. Clarendon Press, Oxford,XII, 88 págs., 54 figs. y XXXIII láms.
BREUIL, H., OBERMAIER, H., VERNER, W. 1915. La Pileta aBenaoján (Málaga). Institut de PaleontologieHumaine, Fondation Albert, I Prince de Monaco,Mónaco, 1915.
BRITO, J. P. DE. 1992. Tesouros: o passado, o presente e orisco de desordem, Trabalhos de Antropologia eEtnologia, vol. XXXII (1-4), Porto, 47-70.
BRÜCK, J. 2005. Experiencing the past? The developmentof a phenomenological archaeology in British pre-history, Archaeological Dialogues, 12 (1), CambridgeUniversity Press, pp. 45-72.
BUENO RAMÍREZ, P. 2000. El espacio de la muerte en los gru-pos neolíticos y calcolíticos de la Extremadura espa-ñola. Extremadura Arqueológica, VIII. El Megalitismoen Extremadura. Homenaje a E. Dieguez: 35-80.
BUENO, P., BALBÍN, R. de. 1992. L’art mégalithique dans laPéninsule Ibérique. Une vue d’ensemble. L’Anthro-pologie, París, t. 96, nºs 2-3; pp. 499-572.
–––––––1998. The origin of the megalithic decorative sys-tem :graphics versus architecture. Journal of IberianArchaeology, vol. O. Porto: 53-68.
–––––––2000a. Art mégalithiques art en plein air. Approchesde la définition du térritoire pour les groupes pro-ducteurs de la Péninsule Ibérique. L’Anthropologie,104. París : 427-458.
–––––––2000b. La grafía megalítica como factor para ladefinición del territorio. Arkeos, 10. pp. 129-178.
–––––––2000c. Arte megalítico en la Extremadura española.Homenaje a Elías Diéguez Luengo. ExtremaduraArqueológica, VIII: El Megalitismo en Extremadura:345-379.
–––––––2001. Le sacré et le profane: notes pour l’interpréta-tion des graphies préhistoriques péninsulaires. RévueArchéologique de l’Ouest, supplé. Nº 9. pp. 141-148.
–––––––2002. L’Art mégalithique péninsulaire et l’artmégalithique de la façade atlantique: un modèle decapilarité appliqué à ‘art post-paléolitique européen,L’Anthropologie, t. 106, Paris, pp. 603-646.
–––––––2003a. Una geografía cultural del arte megalíticoibérico: las supuestas áreas marginales”. In: BALBÍN,R. DE BUENO, P., Eds. Primer Symposium interna-cional de Arte Prehistórico de Ribadesella. El arteprehistórico desde los inicios del siglo XXI. Ribade-sella: 291-313.
–––––––2003b. Grafías y territorios megalíticos enExtremadura. Muita gente, poucas antas? Origens,espaços e contextos do megalitismo. Trabalhos deArqueología, 25. Lisboa: 407-448
–––––––2006a. Between power and mithology: evidence ofsocial inequality and hierarchisation in Iberianmegalithic art. En P. DIAZ DEL RÍO y L. GARCÍA SAN
JUAN eds.:Social Inequality in Iberian Late Prehis-tory. Bar International Series, XXX.
–––––––2006b. Arte megalítico en la Península Ibérica:con-textos materiales y simbólicos para el arteesquemático. En J. MARTÍNEZ GARCÍA y M. HERNÁN-DEZ PÉREZ eds.: Arte rupestre Esquemático en laPenínsula Ibérica. Comarca de Los Vélez. 2006, 57-84.
–––––––2006c. Arte parietal megalítico en la PenínsulaIbérica. En F. CARRERA RAMIREZ y R. FÁBREGAS
VALCARCE: Arte Parietal Megalítico en el Noroestepeninsular. Conocimiento y conservación. Santiagode Compostela: 153-212.
–––––––2006d. Cervidés et serpents dans la mythologiefunéraire du mégalithisme ibérique. Anthropozoo-logica, 41: 85-102.
BUENO, P., BALBÍN, R. de, ALCOLEA, J. J. 2003. Prehistoriadel lenguaje en las sociedades cazadoras y produc-toras del sur de Europa. En: R. DE BALBÍN y P.
[ 469 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 469
BUENO Eds: El Arte Prehistórico desde los inicios delsiglo XXI. Ribadesella 2003. pp. 13-22.
BUENO, P., BALBÍN, R. DE, BARROSO. 2004a. Applicationd’une méthode d’analyse du territoire à partir de lasituation des marqueurs graphiques à l’intérieur de laPéninsule Ibérique:le Tage International. L’Anthro-pologie 108, pp. 653-710.
–––––––2004b. Arte Megalítico en Andalucía:una propuestapara su valoración global en el ámbito de las grafíasde los pueblos productores del Sur de Europa.Mainake, XXVI. Málaga, 29-62.
–––––––2005a. El dolmen de Azután (Toledo) Areas dehabitación y áreas funerarias en la cuenca interior delTajo. UAH. Diputación de Toledo. Monografías 02.
–––––––2005b. Hierarchisation et métallurgie. Les statuesarmées de la Péninsule Ibérique. L ‘Anthropologie,109. París, 577-640.
BUENO, P., BALBÍN, R. DE, BARROSO, R., ALDECOA, A.,CASADO, A. 2000. Arte megalítico en el Tajo:los dól-menes de Alcántara. Cáceres. España. Pré-historiaRecente da Península Ibérica. Porto:481-496, VIláms.
BUENO, P., BALBÍN, R. DE, BARROSO, R., ALDECOA, A.,VILLA, R., MORALEDA, A. 1999a. El dolmen deNavalcán. El poblamiento megalítico en el Guadyer-bas. Diputación de Toledo. 136 p.
BUENO, P., BALBÍN, R. DE, BARROSO, R., ALDECOA, A.,CASADO, A. GILES, F., GUTIÉRREZ, J. M. CARRERA,F., 1999b. Estudios de arte megalítico en la necró-polis de Alberite. Papeles de Historia. Ubrique, 4:35-60.
BUENO, P., BALBÍN, R. de., DÍAZ-ANDREU, M., ALDECOA,A. 1998. Espacio habitacional/espacio gráfico. Gra-bados al aire libre en el término de la Hinojosa(Cuenca). Trabajos de Prehistoria 55 (1): 101-120.
BUENO, P., BARROSO, R., BALBÍN, R. DE., CARRERA, F. 2006.Megalitos y marcadores gráficos en el Tajo Internacio-nal: Santiago de Alcántara (Cáceres).Ayuntamientode Santiago de Alcántara.
BUENO RAMÍREZ, P., BARROSO BERMEJO, R., JIMÉNEZ SANZ,P. 2002. Culturas productoras, culturas metalúrgi-cas y grafías en la provincia de Guadalajara. Unarevisión historiográfica. Actas del Primer Simposiode Arqueología de Guadalajara. Guadalajara, 2002;pp. 47-64.
BUENO, P., JIMÉNEZ, P., BARROSO, R. 1995. PrehistoriaReciente en el Noreste de Guadalajara. Arqueologíaen Guadalajara. Toledo, 1995; pp. 72-95.
CABRAL, A. A. D. 1963. História da cidade de Calábria emAlmendra (Subsídios). Porto: Casa da Beira Alta.
CABRÉ ACUILÓ, J. 1912-1916. Catálogo arqueológico, histó-rico, artístico y monumental de la provincia de Soria,“II: Neolítico y Edad del Cobre”. (Inédito).
–––––––1915. El arte rupestre en España, Memorias de laComisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleon-tológicas, 1, Madrid.
–––––––1934. Las cuevas de los Casares y de la Hoz. ArchivoEspañol de Arte y Arqueología, nº 30. pp. 225-254.
–––––––1941. Pinturas y grabados rupestres, esquemáticos,de las provincias de Segovia y Soria, ArchivoEspañol de Arqueología, XLIII, pp. 316-344,Madrid.
CACHO, C., PÉREZ, S. 1997. El Magdaleniense de la Mesetay sus relaciones con el Mediterráneo Español: Elabrigo de Buendía (Cuenca). En El Món Medite-rrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 BP).Col. loqui. Banyoles. pp. 263-274.
CACHO, C., RIPOLL, S. 1987. Nuevas piezas de arte muebleen el Mediterráneo Español. Trabajos de Prehistoria,44: 35-62.
CACHO, C., RIPOLL, S., MUNICIO, L. 2001. L’art mobilierd’Estebanvela (Segovia, Espagne). En Les prémiershommes modernes de la Péninsule Ibérique. Actesdu Colloque de la Commision VIII de la U.I.S.P.P.pp. 263-278.
CACHO, C., RIPOLL, S., JORDÁ, J. F., MUÑOZ, F., YRAVEDRA,J., MAICAS, R. 2003. El registro arqueológico delPleistoceno Superior Final en el abrigo de la Peñade Estebanvela (S. de la cuenca del Duero, Segovia,España). XI Reunión nacional de Cuaternario,Oviedo, 2003, AEQUA, pp. 191-198.
CALADO, M. 1997. Cromlechs alentejanos e a arte megalí-tica. Brigantium, 10. La Coruña, 289-297.
–––––––2004a. Menires do Alentejo Central genese eevoluçâo da paisagem megalítica regional. Tesis doc-toral. Lisboa.
–––––––2004b. Entre o ceu e a Terra. Menires e arte rupestreno Alentejo Central. Sinais da pedra. Cd. Rom.
CALADO, M., ROCHA, L. 2004. Relatorio da escavaçâo dopovoado pré- histórico de Aguas Frías-Rosario. Cam-panha 1. Recogido en M. Calado, Menires do Alen-tejo Central. Tesis Doctoral. Universidad de Lisboa.
CALADO, D., NIETO, J. M., NOCETE, F. 2004. Menires, sím-bolos e organizaçâo social. O extremos SW penin-sular. Sinais da Pedra. Cdrom.
[ 470 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 470
CANINAS, J., HENRIQUES, F., BATATA, C., BATISTA, A. 2004.Novos dados sobre a Pré-historia Recente da Beirainterior Sul. Megalitismo e arte rupestre no con-celho de Oleiros. Estudos “Castelo Branco”,novaserie, nº 3. pp. 3-30.
CANTALEJO, P. La cueva de Malalmuerzo (Moclín, Gra-nada): nueva estación con arte rupestre paleolíticoen el área mediterránea. Antropología y Paleoecolo-gía Humana, 3: 59-99. Granada.
CÁMARZ POZA, A. 1997. Por las sendas pinariegas de Urbión,Revista de Soria. II época, núm. 18, pp. 21-28. Soria.
CARRASCO RUS, J., NAVARRETE ENCISO, M. S., PACHÓN
ROMERO, J. A. 2006. Las manifestaciones rupestresesquemáticas y los soportes muebles en Andalucía,in J. MARTÍNEZ GARCÍA e M. S. HERNÁNDEZ PÉREZ
(eds.), Arte rupestre Esquemático en la PenínsulaIbérica. Comarca de Los Vélez, pp. 85-118.
CARRERA, F., BUENO, P., BARROSO, R.,BALBÍN, R. DE. 2007.Recuperación patrimonial de arte prehistórico: losabrigos de El Buraco y La Grajera, Santiago de Alcán-tara, (Cáceres). Ayuntamiento de Santiago de Alcán-tara ISBN-10:84-611-4500-3, ISBN -13:978-84-611-4500-3.
CARTAILHACC, E. 1885. Oeuvres inédites des artisteschasseurs de rennes. Matériaux pour l’histoire pri-mitive et naturelle de l’Homme, XIX, pp. 63-75.
CARVALHO, A. F. de, ZILHÃO, J., AUBRY, T. 1996. Vale doCôa. Arte Rupestre e Pré-História. Parque Arqueo-lógico do Vale do Côa, Ministério da Cultura. Lisboa.
CASABO BERNARD, J. 2004. Paleolítico Superior Final y Epi-paleolítico en la Comunidad Valenciana. MARQ.Serie mayor 3.
CASEY, E. S. 1996. How to get from space to place in afairly short strecht of time. Phenomenological pro-legomena in FELD S. e BASSO, K. H. (eds.) Senses ofPlace, School of American Research AdvancedSeminar Series, pp. 13-52.
CASSEN, S., VAQUERO LASTRES, J. 2004. El deseo pasmado.Sinais de Pedra. Evora. CdRom.
CERRILLO CUENCA, E. 2005. Los primeros grupos neolíticosde la cuenca extremeña del Tajo. BAR InternationalSeries 1393.
CERRILLO CUENCA, E., PRADA GALLARDO, A., GONZÁLEZ
CORDERO, A., HERAS, F. J. 2002. La secuencia culturalde las primeras sociedades productoras en Extrema-dura:una datación absoluta del yacimiento de LosBarruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres). Trabajosde Prehistoria, 59, 2:101-111.
CHIPPINDALE, C., NASH, G. 2004. The Figured Landscapesof Rock-Art. Looking at Pictures in Place. Cam-bridge University Press, Cambridge.
CHOLLET, A., DUJARDIN, V. 2005. La grotte de Bois-Ragot àGouex (Vienne). Magdalénien et Azilien. Essais surles hommes et leur environement. Societé Préhistori-que Française. Mém. XXXVIII.
CHOLLOT, M. 1964. Musée des Antiquités Nationales.Collection Piette, art mobilier préhistorique. Éditionsdes Musées nationaux, 479 pp.
CLOTTES, J. 2002. World Rock Art. Los Angeles. GettyPublications.
CLOTTES, J., ALTEIRAC, A., SERVELLE, C., 1981. Oeuvresd’art mobilier magdaléniennes des anciennes collec-tions du Mas d’Azil. Bulletin de la Société Préhisto-rique de l’Ariège, XXXVI, pp. 37-70.
CLOTTES, J. e J. COURTIN, J. 1992. La Grotte Cosqueur.Peintures et Gravures de la Caverne Engloutie, Paris,Éditions du Seuil.
CLOTTES, J., LEWIS-WILLIAMS, J. D. 1996. Les chamanes dela préhistoire. Transe et magie dans les grotes ornées.París, Ed. Le Seuil.
COIXÃO, A. do N. S. 2000. Carta Arqueológica do Concelhode Vila Nova de Foz Côa. Vila Nova de Foz Côa:Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.
COLECTIVO BARBAÓN. 1998. Nuevas pinturas rupes-tres en la provincia de Cáceres: 42 nuevos abrigosen el Parque Natural de Monfragüe. Revista deArqueología, año XIX, nº 212, pp. 12-17.
COLLADO, H. 2003. Nuevas representaciones de ArtePaleolítico en Extremadura. C.A.E.A.P. Veinticincoaños de investigaciones sobre el patrimonio culturalde Cantabria, pp. 111-121.
–––––––2004. Un nuevo ciclo de arte prehistórico enExtremadura:el arte rupestre de las sociedades deeconomía cazadora recolectora durante el Holo-ceno inicial como precedente del arte rupestreesquemático en Extremadura. Sinais da Pedra.Evora. Cdrom.
–––––––2006. Manifestaciones rupestres de estilo levantinoen Extremadura. (en prensa).
COLLADO, H., FERNÁNDEZ, M., GIRÓN, M. 2001. PaleolithicRock Art in Manzanez Mill Area (Alconchel-Cheles,Badajoz) Arkeos: perspectivas em diálogo, nº 12, 2001,pp. 29-64.
COLLADO, H., RIPOLL, S. 1996. Una nueva estación paleolí-tica en Extremadura. Los grabados de la cueva de la
[ 471 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 471
Mina de Ibor (Castañar de Ibor, Cáceres). Revista deEstudios Extremeños. Tomo LII, nº 2, pp. 383-399.
COMPÓSITO 2004. Conservação das rochas com gravurasdo Vale do Côa: estudo e proposta de intervenção(Núcleo da Canada do Inferno). Relatório entreguepela Compósito, Lda ao PAVC no âmbito do pro-jecto de experimentação prévia de soluções deconservação para a arte rupestre do Vale do Côa.
CONDE BERDÓS, M. J. 1998. Estado actual de la investigaciónsobre la cerámica ibérica pintada de época plena y tar-día [Em linha]. In Revista de Estudios Ibericos, 3 Elmundo Ibérico: una década de investigaciones [1985-1995] 2.ª parte. [citado em 21 de Setembro de 2006].Disponível em <http://www. ffil. uam. es/reib3/>.
CORCHÓN, M. S. 1985. Características técnicas y culturalesdel arte pariétal paleolítico: su proyección en laMeseta. Studia Zamorensia Historica, vol. VI. pp.223-271.
–––––––1986. El Arte Mueble Paleolitico Cantabrico: Con-texto y Analisis Interno, Madrid, Centro de Investi-gacion y Museo de Altamira [Monografias, 16].
–––––––1989. Datos sobre el epipaleolítico en la MesetaNorte:la cueva del Níspero (Burgos:España).Zephyrus, XLI-XLII:85-100.
–––––––2002. El Tardiglaciar y la transición al Postglaciar enla Meseta Norte española: Una visión de síntesis.Zephyrus, LV, pp. 85-142.
–––––––2006. Las cuevas de La Griega y Palomera (OjoGuareña) y la cuestión de la cronología del ArtePaleolítico en la Meseta. En: DELIBES DE CASTRO,G., y DIEZ MARTÍN, F., eds: El Paleolítico Superioren la Meseta Española, Studia Archaeologica nº 94,Valladolid, pp. 75-111.
CORCHÓN, M. S. Coord. 1997. La cueva de La Griega dePedraza (Segovia). Arqueología en Castilla y León, 3.Junta de Castilla y León.
CORCHÓN, S., LUCAS, R., GONZÁLEZ TABLAS, F., BECARES,J. 1991. El arte rupestre prehistórico en la regióncastellano-leonesa. Zephyrus, XLI-XLII, Salamanca.pp. 7-18.
CORCHÓN, M. S., VALLADAS, H., BECARES, J., ARNOLD, M.,TISNERAT, N., CACHIER, H. 1996. Datación de laspinturas y revisión del Arte Paleolítico de Cuevapalomera (Ojo Guareña, Burgos, España). Zephy-rus, 49, 1996, pp. 37-60.
CORDEIRO, A. M. R., REBELO, F. 1996. Carta geomorfoló-gica do vale do Côa a jusante de Cidadelhe. Cader-nos de Geografia. Coimbra. 15, pp. 11-33.
CORREIA, V. H., RECAREY, M. A. 1988. Insculturas rupes-tres da Serra da Gávea, Sra da Encarnação, Actas doColóquio Manuel de Boaventura –1985– Arqueolo-gia, Esposende, pp. 93-111.
COSME, S. 1998. Projecto de investigação arqueológicado território do Monte do Castelo (Almendra). InLIMA, A. C. P. S., ed. - Terras do Côa: da Malcata aoReboredo: os valores do Côa. Maia: Estrela-Côa, p.208-214.
–––––––2006. Proto-história e romanização entre o Côa e oÁgueda. Comunicação apresentada no III Congressode Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro eBeira Interior: Debates no Vale do Côa, em Pinhel, a17 de Maio.
–––––––En prensa. Proto-história e romanização entre oCôa e o Águeda. In III Congresso de Arqueologia deTrás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior (VilaNova de Foz Côa, 15 a 20 de Maio de 2006).
COSTAS GOBERNA, F. J., HIDALGO CUÑARRO, J. M.,NOVOA ÁLVAREZ, P., PEÑA SANTOS, A. de la. 1997.Aproximación a las representaciones de cuadrúpe-dos en el grupo galaico de arte rupestre, in F. J.COSTAS GOBERNA e J. M. HIDALGO CUÑARRO, Losmotivos de fauna y armas en los grabados prehistóri-cos del continente europeu, Asociación Arqueoló-gica Viguesa, Serie Arqueología Divulgativa, nº 3,Vigo, pp. 53-84.
COSTAS GOBERNA, F. J., HIDALGO CUÑARRO, J. M., PEÑA
SANTOS, A. 1999. Arte Rupestre no sur da Ría deVigo. Instituto de Estudios Viguenses, Vigo.
COUREAUD, C. 1985. L’Art Azilien. Origine et survivance.XX Supplé. Gallia Préhistoire. CNRS. París.
COUTURIER, Dr. 1962. Le bouquetin des Alpes. Impr. Allier,Grenoble, 2 vol. 1564 pp.
CRIADO BOADO, F. 1993. Espacio monumental y paisajesprehistóricos en Galicia. Concepcions espaciais eestrategias territoriais na historia de Galicia. Asocia-ción Galega de Historiadores. Santiago de Compos-tela: 23-54.
CRIADO BOADO, F., SANTOS ESTÉVEZ, M. 2006. Paisajesdomésticos, Espacios Cerrados: los Espacios de larepresentación y la Domesticación del Paisaje en laEdad del Bronce, in J. MARTÍNEZ GARCÍA e M. HER-NÁNDEZ PÉREZ (eds.), Actas del Congreso de ArteRupestre Esquemático en la Península Ibérica.Comarca de Los Vélez, pp. 173-192.
CUNHA, A. L., SILVA, E. J. L. 1980. Gravuras rupestres doConcelho de Valença. Montes dos Fortes (Taião),
[ 472 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 472
Tapada do Ozão, Monte da Laje, Actas do Seminá-rio de Arqueologia do Noroeste Peninsular, vol. II,Guimarães, pp. 121-131.
CRUZ, D. 1995. Cronologia dos monumentos com tumulusdo Noroeste peninsular e da Beira Alta Estudos Pré-históricos 3, CEPBA, Viseu, pp. 81-112.
–––––––1998. Expressões funerárias e cultuais no Norte daBeira. In Actas do Colóquio “A Pré-história na BeiraInterior” (Tondela, Nov. 1997). Viseu: Centro deEstudos Pré-históricos da Beira Estudos Pré-históricos 8, pp. 149-166.
CURA, M. 1997. Cuestiones generales en torno al neolíticoy megalitismo. Extremadura Arqueológica VII, pp.141-149.
CURADO, F. P. 1988-94. A propósito de Conimbriga e deConiumbriga. Gaya. Vila Nova de Gaia. 6 I Con-gresso do Rio Douro, pp. 213-234.
DAVIDSON, I. BAILEY, G. N. 1984. Los yacimientos, susterritorios de explotación y la topografía. Boletíndel Museo Arqueológico Nacional. Madrid. 2, pp.25-31.
DELIBES, G. 1985. El Paleolítico. Los primeros asenta-mientos humanos en el valle del Duero. En “Histo-ria de Castilla y León I. La Prehistoria del valle delDuero”. Ambito. Valladolid. pp. 8-21.
DELIBES, G., SANTONJA, M. 1986. El fenómeno megalíticoen la provincia de Salamanca, Diputación Provincial,Salamanca.
DELLUC, B. G. 1978. Les manifestations graphiques aurig-naciennes sur support rocheux des environs desEyzies (Dordogne). Gallia Préhistoire, 21, 1 y 2.París. pp. 213-438. 96 figs.
–––––––1991. L’art pariétal archaïque en Aquitaine. XXVIIsupplément à Gallia Préhistoire. Editións du CentreNational de la Recherche Scientifique. París. 393págs. 235 figs.
–––––––1999. El arte paleolítico arcaico en Aquitania de losorígenes a Lascaux. En 32.000 BP: Una odisea en eltiempo. Reflexiones sobre la definición cronológicadel arte parietal paleolítico. pp. 145-166.
–––––––2003. L’art pariétal archaïque du sud-ouest de laFrance à la lumière des découvertes récentes. En: R.de BALBÍN y P. BUENO eds. Primer Symposium Inter-nacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, Ribade-sella, 2003, pp. 23-39.
DELPORTE, H. 1990. L’image des animaux dans l’art préhis-torique. Paris, Picard, 254 pp.
DEL RIEGO, C. 2005. Arqueología. Los primeros bercianostambién dejaron documentos gráficos, El Mundo.Jueves científico, 16 de junio de 2005, p. 6.
DENDALETCHE, C. 1990. Animaux sauvages des Pyrénées.Milan ed. 168 pp.
D’ERRICO, F. 1994. L’art gravé azilien. De la technique à lasignification. XXXIº sipplément à Gallia Préhis-toire. Edition du C. N. R. S.
D’ERRICO, F., CACHO, C. 1994. Notation versus decorationin the Upper Palaeolithic. A case study from Tossalde la Roca. Alicante (Spain).Journal of Archaeologi-cal Science, 21:185-200.
D’ERRICO, F., POSSENTI, L. 1999. L’art mobilier épipaléoli-thique de la Méditerranée occidentale: comparai-sons thémathiques et technologiques. XXIVCongrés Préhistorique de France. Les Facies leptoli-thiques du Nord-Ouest Méditerranéen :milieux natu-rels et culturels. París: 93-116.
D’ERRICO, F., SACCHI, D.,VANHAEREN, M. 2002. Analysetechnique de l’aret gravé de Fornols-Haut, Cam-pôme-France. Implications dans la datation desreprésentations de style paléolithique à l’air libre.En D. Sacchi ed. L’art. Paléolithique à l’air libre. Lepaysage modifié par l’image. Tautavel-Campôme. pp.75-86.
DIEZ CORONEL I MONTULL, L. 1987. La roca con grabadosde Mas de N’Olives, en Torreblanca (Lérida).ArsPraehistórica, V/VI:71-102.
DOMÍNGUEZ, A. 2005. Memoria final de la prospecciónintensiva y documentación de arte rupestre en laZEPA de la Serena: términos municipales de Pueblade Alcocer, Esparragosa de Lares y Campanario.Inédita.
DOMINGO, I. 2005. Las formas de representación de lafigura humana. Arte Rupestre en la ComunidadValenciana, pp. 279-291.
DORN R. I. 1997. Constraining the age of the Côa valley(Portugal) engraving with radiocarbon dating. Anti-quity 71 pp. 105-115.
ECO, U. 1990. Os Limites da Interpretação, Lisboa, Difel.
ESCUDERO LACUSSANT, G. 1900. Los Infantes de Lara.Historia y tradición, Recuerdo de Soria, núm. 7 (2ª.ép.), pp. 13-17, Soria.
ESPARZA ARROYO, A. 1977. El castro zamorano delPedroso y sus insculturas, Boletín del Seminario deArte y Arqueología, XLIII, pp. 27-39, Valladolid.
[ 473 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 473
ESTEVEZ ESCALERA, J., GASSIOT BALLBÉ, E. 2002. El cam-bio en sociedades cazadoras litorales:tres casoscomparativos. Rampas, V. Cádiz:43-83.
FABIÁN GARCÍA J. F. 1985. El cerro del Berrueco. Revistade. Arqueología. N.º 56. pp. 6-17.
–––––––1986. La indústria lítica del yacimiento de la Dehesaen El Tejado de Béjar (Salamanca). Una Indústriade tipologia magdalenense en la Meseta. Numantianº 2, pp. 101-143.
–––––––1997. La difícil definición del Paleolítico Superioren la Meseta. El yacimiento de la Dehesa (Sala-manca) como exponante de la etapa Magdalenensefinal. In R. DE BALBÍN BERHMANN, P. BUENO
RAMÍREZ. Eds.: II Congresso de Arqueologia Penin-sular, Tomo I – Paleolítico y Epipaleolítico, Zamora,24-27/09/1996. pp. 219-237.
FÁBREGAS VALCARCE, R., VILASECO VÁSQUEZ, X. I. 2004.El megalitismo gallego a inicios del siglo XXI, Mai-nake, XXVI, Málaga, pp. 63-87.
FERNANDES, A. P. B. 2003. O sistema de visita e a preserva-ção da arte rupestre em dois sítios de ar livre do Nor-deste português: o Vale do Côa e Mazouco. RevistaPortuguesa de Arqueologia. Lisboa. 6:2, pp. 5-47.
–––––––2004. O Programa de Conservação do ParqueArqueológico do Vale do Côa: Filosofia, objectivose acções concretas. Revista Portuguesa de Arqueolo-gia. Lisboa. 7:1, pp. 5-37.
–––––––2005. Programa de conservação do Parque Arque-ológico do Vale do Côa: Primeiros resultados daestação sismológica e da estação metereológica emfuncionamento no PAVC. Côavisão. Vila Nova deFoz Côa. 7 (Actas do I Congresso de Arqueologiade Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior),pp. 159-166.
–––––––2006. Understanding an Unique ConservationWork Environment: The Case of the Côa ValleyRock Art Outcrops. In RODRIGUES, J. D. ; MIMOSO,J. M., (ed.), Theory and Practice in Conservation: ATribute to Cesare Brandi (Proceedings of the Interna-tional Seminar), Laboratório Nacional de Engen-haria Civil, Lisboa, p. 323-332.
FERNANDES, A. P. B., MARQUES, M. L., RODRIGUES, M.,BLANES, F., COSTA, C. En prensa. Estudo das for-mas de degradação de filitos com gravuras rupes-tres no Vale do Côa. In Actas do VII CongressoNacional de Geologia, Universidade de Évora,Évora, 2006.
FERNÁNDEZ, M. 2006. Memoria final de la prospección en elárea interior del Tajo Internacional. TT. MM.:Ceclavín, Zarza la Mayor y Acehuche. Inédita
FERNÁNDEZ, M., GIRÓN, M., CRIADO, A. 2004. Memoria delos trabajos de prospección en el Parque Natural deMonfragüe. Inédita.
FERNÁNDEZ, J., GUILLEM, P. M., MARTÍNEZ VALLE,, R.,GARCÍA, R. M. 2002. El contexto arqueológico de laCova dels Cavalls: poblamiento prehistórico y ArteRupestre en el tramo superior del Riu de les Coves.En R. MARTÍNEZ y V. VILLAVERDE (Coor.): La Covadels Cavalls en el Barranc de la Valltorta. Mono-grafías del Instituto de Arte Rupestre. Museu de laValltorta, 1, 49-73. Valencia: Generalitat Valenciana.
FERNÁNDEZ, J., GUILLEM, P. M., MARTÍNEZ VALLE, R.,PÉREZ, R. 2005. Nuevos datos sobre el Neolítico enel Maestrazgo: el Abric del Mas de Martí (Albocàs-ser). III Congresos del Neolítico en la Península Ibé-rica: 879-887. Santander. 2003.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., LÓPEZ FERNÁNDEZ, M.ª T. 1990.Secuencia cultural de El Raso de Candelada (Ávila),Nvmantia, III, pp. 95-124, Valladolid.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M., RUIZ ZAPATERO, G. 1984.El análisis de territorios arqueológicos: una intro-ducción crítica. Arqueología Espacial. Teruel. 1,pp. 55-71.
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, J. 1980. El aziliense en las pro-vincias de Asturias y Santander. Santander.
FERREIRA, A. de B. 1978. Planaltos e montanhas do Norteda Beira: Estudo de geomorfologia. Lisboa: Centrode Estudos Geográficos.
FERREIRA DA SILVA, A., RIBEIRO, M. L. 1991. Carta geoló-gica de Portugal. Notícia explicativa da folha 15-A,Vila Nova de Foz Côa, Lisboa, Serviços Geológicosde Portugal.
FINN, P.; HALL, N. 1996. Removal of iron fastenings andiron stains from sites in the Grampians. In THORN,A.; BRUNET, J., eds. - Preservationof Rock Art. Mel-bourne. Australian Rock Art Research Association,pp. 65-71.
FORTEA, F. J. 1975. Los complejos microlaminares y geométri-cos del Levante español. Universidad de Salamanca.
–––––––1978. Arte Paleolítico del Mediterráneo español.Trabajos de Prehistoria. 35. pp. 99-149.
–––––––1981. Investigaciones en la cuenca media del Nalón,Asturias(España).Noticia y primeros resultados.Zephyrus, XXXII-XXXIII, pp. 5-16.
[ 474 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 474
–––––––1989. Cuevas de La Lluera. Avance al estudio de susartes parietales. En M. R. GONZÁLEZ MORALES ed.“Cien años después de Sautuola. Estudios en home-naje a Marcelino Sanz de Sautuola en el Centenariode su muerte”. Diputación Regional de Cantabria.Santander. pp. 189-202.
–––––––1990. Abrigo de La Viña. Informe de las campañas1980-1986. Excavaciones Arqueológicas en Asturiaspp. 55-68.
–––––––1992. Abrigo de La Viña. Informe de las campañas1987-1990. Excavaciones Arqueológicas en Asturiaspp. 19-28.
–––––––1994. Los “santuarios” exteriores en el Paleolíticocantábrico. Complutun, nº 5. pp. 203-220.
FORTEA PÉREZ, F. J., GIMÉNEZ GÓMEZ, M. 1972-73. Lacueva del Toro. Nueva estación malagueña con artepaleolítico. Zephyrus, XXIII-XXIV: 5-17. Salamanca.
FOSSATI, A. 1996. The Iron Age in the Rock Art of Vermel-hosa, Portugal [em linha]. In Tracce. 5. 26 de Outu-bro de 1996. [citado em 17 de Fevereiro de 2003].Disponível em <http:// www. geocities. com/ Rain-Forest/ 3982/coaferro. html>.
FRADE, H. 1998. Ara a Júpiter da Civitas Coberlcorum.Ficheiro Epigráfico. Coimbra. 58, p. nº 266.
FRADKIN, A., ANATI, E. 2001. Valcamonica preistorica:Guida ai parchi archeologici. Capo di Ponti: CentroCamuno di Studi Preistorici.
FREITAS, A., SANTOS, M. F., ROLÃO, J. M. F. 1994. Notíciapreliminar sobre “Fraga das Passadas” (Valpaços,Portugal), Zephyrus, vol. XLVIII, Salamanca, pp.353-363.
FULLOLA, J. M., VIÑAS, R. 1985. El primer grabado parie-tal naturalista en cueva de Cataluña: la Cova de laTaverna (Margalef de Montsant, Priorat, Tarra-gona). Caesaraugusta, 61-62: 67-78.
FULLOLA PERICOT, J. M., VIÑAS R., GARCÍA ARGUELLES, P.1990. La nouvelle plaquette gravée de Sant Gregori(Calatogne, Spagne). L’Art des Objets au Paléolithi-que. Tome 1. L’art mobilier et son contexte. pp. 279-286.
GARCÍA, J. J. 1997. La pintura rupestre esquemática en laprovincia de Cáceres. Extremadura ArqueológicaVII, pp. 119-140.
GARCÍA, N., ARSUAGA, J. L. 2003. Last Glaciation cold-adap-ted faunas in the Iberian Peninsula. En J. REUMER, J.de Vos y D. MOL eds. Advances in Mamooth Research.Rótterdam. pp. 159-170.
–––––––1999. Sobre la organización cronológica de lasmanifestaciones gráficas del Paleolítico superior.Perplejidades y algunos apuntes desde la regióncantábrica. En 32. 000 BP: Una odisea en el tiempo.Reflexiones sobre la definición cronológica del arteparietal paleolítico. pp. 123-144.
GARCÍA DÍEZ M., AUBRY T. 2002. Grafismo mueble en elValle de Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal): laestación arqueológica de Fariseu. Zephyrus 55,2002, pp. 157-182.
GARCÍA DÍEZ, M., ABARQUERO MORAS, J. L., GÓMEZ-BARRERA, J. A., PALOMINO LÁZARO, A. e. p. Laspinturas rupestres de la Covacha de Las Cascarro-nas (Becerril del Carpio, Palencia), Sautuola, enprensa.
GARCÍA DÍEZ, M., LUÍS, L. 2003. José Alcino Tomé e oúltimo ciclo artístico rupestre do Vale do Côa: umcaso de etnoarqueologia, Estudos Pré-Históricos,Vol. X-XI, 2002-2003, CEPBA, Viseu, pp. 199-223.
GARCÍA DÍEZ, M., MARTÍN I UIXAN, J., GENE, J., VAQUERO,2002. La plaqueta grabada del Molí del Salt (Vim-bodí, conca de Barberá) i el grafisme paleolitic/epi-paleolitic a Catalunya. Cypsela, 14; pp. 159-173.
GARCÍA DÍEZ, M., RODRIGUES, A. F. C., MAURÍCIO, J. M. G.2001. Relatório dos Trabalhos Arqueológicos do Pro-jecto de Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa,Crivarque (Relatório não publicado, entregue aoIPA em Dezembro de 2001).
GARCÍA ROBLES, M.ª R. 2003. Aproximación al territorio yel hábitat del Holoceno inicial y medio. Datos arqueo-lógicos y valoración del registro gráfico en dos zonascon Arte levantino. La Rambla Carbonera (Caste-llón) y la Rambla Seca (Valencia). Tesis doctoralinédita. Universitat de Valencia.
GARCÍA ROBLES M. R., VILLAVERDE BONILLA, V. 2002. Quel-ques conventions caractéristiques des niveauxanciens du Parpalló. Les graphismes du Gravettien etdu Solutréen ancien, comparaison avec l’art rupestredu Côa. In: L’art paléolithique à l’air libre. Le paysagemodifié par l’image. Tautavel- Campôme, 7-9 octobre1999, UMR 5590 du CNRS – Tautavel. D. Sacchi(dir.). GAEP & GÉOPRÉ (ed.). pp. 59-64.
GARRIDO, R., GUTIÉRREZ, E., RODRÍGUEZ, F. J. 2000. Gra-bados rupestres al aire libre en el entorno de Tier-mes. Algunas consideraciones respecto a sucronología y contexto cultural. Actas CongresoInternacional de Arte Rupestre Europea, Vigo, ed. enCd-Rom, ponencia 23.
[ 475 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 475
GARRIDO PENA, R.-MUÑOZ LÓPEZ-ASTILLEROS, K. 2000.Visiones sagradas para los líderes. Cerámicas cam-paniformes con decoración simbólica en la Penín-sula Ibérica. Complutum, 11:285-300.
GEERTZ, C. 1973. The Interpretation of Cultures, BasicBooks, New York
GIRÓN, M., FERNÁNDEZ, M. 2003. Prospección, catalo-gación e inventario de pintura rupestre en la SiberiaExtremeña (Sector Sur). Inédita.
GIRY, A. 1894. Manuel de diplomatique: diplômes etchartes, chronologie technique, éléments critiqueset parties constitutives de la teneur des chartes, leschancelleries, les actes privés. Hachette, Paris, p.944.
GOMES, M. V. 1983. Arte esquemática do Vale do Tejo.Zephyrus, vol. XXXVI, pp. 277-285.
–––––––1989a. A arte rupestre do Vale do Tejo. Um santuariopré-histórico. Cuadernos de San Benito, vol. 2; pp.49-75.
–––––––1989b. Arte rupestre e contexto arqueológico,Almansor, vol. 7, Montemor-o-Novo: 225-269.
–––––––1990. A rocha 49 de Fratel e os períodos estilizado-estático e estilizado-dinámico da arte do Vale doTejo. Homenagen a J. R. dos Santos Junior. Lisboa,vol. I:151-177.
–––––––1997. Megalitismo do Barlovento algarvio. Nova sín-tese. Setúbal Arqueológica, vols. 11-12. 1997; pp.147-190.
–––––––1999. Gruta do Escoural. IPAR, Lisboa. –––––––2000. A Rocha 175 de Fratel-Iconografía e interpre-
taçao. Estudos Pré-históricos, vol. VIII;81-112. –––––––2001. Arte rupestre do vale do Tejo (Portugal).
Antropomorfos (estilos, comportamientos, crono-logías e interpretaçoes). Semiótica del arte pre-histórico. Servicio de estudios valencianos. SerieArqueológica nº 18, pp. 53-88
–––––––2002. Arte rupestre em Portugal, perspectiva sobreo último século, Arqueologia & História, 54, Lisboa,pp. 139-194.
GOMES, M. V., CARDOSO, J. L., 1989. A mais antiga repre-sentaçâo de Equus do Vale do Tejo. Almansor.Revista de Cultura, nº 7: 167-210.
GÓMEZ BARRERA, J. A. 1982. La Pintura Rupestre Esque-mática en la Altimeseta Soriana, Excmo. Ayunta-miento de Soria, Soria.
–––––––1984-1985. El abrigo de La Peña de los Plantíos:nuevo hallazgo de pinturas rupestres esquemáticas
en Fuentetoba (Soria), Ars Praehistorica, t. III-IV,pp. 139-180, Sabadell.
–––––––1988. D. Teógenes Ortego Frías y su aportación alestudio del arte rupestre postpaleolítico en la Penín-sula Ibérica, Celtiberia, 75, pp. 47-77, Soria.
–––––––1989. Las pinturas rupestres del Abrigo II delBarranco de Valdecaballos (Valonsadero, Soria),Boletín de la Asociación Española de ArteRupestre, 2, pp. 3-10, Barcelona.
–––––––1990. Pintura Rupestre Esquemática en Soria, sig-nificado e interpretación, en J. L. Argente Oliver(Coord.), Arte Prehistórico de la Provincia de Soria,Museo Numantino-Junta de Castilla y León, Soria,1990, p. 59-78.
–––––––1992. Grabados Rupestres Postpaleolíticos del AltoDuero, Serie de Investigación, 1, Museo Numan-tino, Caja Salamanca y Soria-Junta de Castilla yLeón, Soria, 408 págs.
–––––––1993. Arte Rupestre Prehistórico en la Meseta Castel-lano-Leonesa, Junta de Castilla y León, Valladolid,263 págs.
–––––––1997. Arte Rupestre en Castilla y León: catalogación,gestión y nuevas investigaciones, ExtremaduraArqueológica, VII, p. 53-71, Cáceres-Mérida.
–––––––1997b . El problema de la autenticidad de los graba-dos de la cueva de Las Salinas, en San Esteban deGormaz (Soria), II Congreso de Arqueología Penín-sular, Zamora (1996), t. II, pp. 647-659.
–––––––1999. La Cueva de Las Salinas de San Esteban deGormaz. Documentación y estudio de sus grabadosrupestres, Ayuntamiento de San Esteban de Gor-maz, Salamanca.
–––––––2000. Arte Rupestre Esquemático en la MesetaCastellano-Leonesa, Actas do 3.º Congresso deArqueología Peninsular, vol. IV, pp. 503-523, Porto.
–––––––2001a. Las pinturas rupestres esquemáticas de LaCerrada de la Dehesa y de Los Callejones (Fuente-toba, Soria) , Quaderns de Prehistoria I Arqueologíade Castelló, 22, pp. 73-87, Castellón.
–––––––2001b. Ensayos sobre el Significado y la Inter-pretación de las Pinturas Rupestres de Valonsadero,Excma. Diputación Provincial, Soria, 295 págs.
–––––––2001c. Pinturas Rupestres de Valonsadero y su entorno,Caja Rural, Soria, 255 págs.
–––––––2004. El grabado como manifestación artística en laPrehistoria peninsular, Cuadernos de Arte Rupestre,1, Murcia, pp. 25-55.
[ 476 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 476
–––––––2005. La pintura rupestre esquemática como acciónsocial de los grupos agroganaderos en la mesetacastellano-leonesa, Cuadernos de Arte Rupestre, 2,Murcia, pp. 11-58.
–––––––2006. Grabados rupestres en el interior peninsular.Galería del Sílex, Cueva Maja y La Sala de la Fuentecomo paradigmas de investigación, Congreso de ArteRupestre Esquemático en la Península Ibérica.Comarca de Los Vélez, Almería, mayo de 2004.
GÓMEZ-BARRERA, J. A., FERNÁNDEZ MORENO, J. J. 1991.Dos nuevos abrigos con pinturas rupestres esque-máticas en El Cubillejo (Valonsadero, Soria). SoriaArqueológica, 1, pp. 103-120, Soria.
GÓMEZ-BARRERA, J. A., ROJO GUERRA, M., GARCÍA DÍEZ,M. 2005. Las pinturas rupestres del Abrigo de Car-los Álvarez o Abrigo de la Dehesa (Miño de Medi-naceli, Soria), Zephyrus, LVIII, pp. 223-244.
GONÇALVES, M. E. (coord.) 2001. O Caso de Foz Côa: UmLaboratório de Análise Sociopolítica, Edições 70,Lisboa, 271 p.
GONZALEZ CORDERO, A., ALVARADO GONZALO, M. 1992.Nuevas pinturas rupestres en Extremadura. Pinturanaturalista en el entramado esquemático de LasVilluercas –Cáceres– Revista de Arqueología, 143.Madrid, 18-25.
GONZÁLEZ-TABLAS SASTRE, F. J. 1980. Las pinturas rupes-tres de Peña Mingubela (Ávila), Zephyrvs, XXX-XXXI, pp. 43-62, Salamanca.
GONZÁLEZ SAINZ, C. 1989. El Magdaleniense Superior-Final de la región cantábrica. Tantín-Universidad deCantabria. Santander.
–––––––1993. En torno a los paralelos entre el Arte Mobiliary el Rupestre. Veleia, T. 10. Vitoria. pp. 39-56.
–––––––1999. Sobre la organización cronológica de las man-ifestaciones gráficas del Paleolítico superior. Perple-jidades y algunos apuntes desde la región cantábrica.En R. CACHO y N. GÁLVEZ, 32.000 BP: Una odisea enel tiempo. Reflexiones sobre la definición cronológicadel arte parietal paleolítico. pp. 123-144.
–––––––2005. Actividad gráfica magdaleniense en laregión cantábrica. Datación y modificacionesiconográficas. En N. F. BICHO ed. O Paleolitico.Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular.pp. 157-181.
GONZÁLEZ SAINZ, C., SAN MIGUEL, C. 2001. Las cuevas delDesfiladero. Arte rupestre paleolítico en el valle delrío Carranza (Cantabria-Vizcaya). Santander.
GONZALO, F. 1970. Arte rupestre en la provincia de Sego-via. Revista Ejército, nº 370. pp. 5-9.
GRANDE DEL BRÍO, R. 1978. Las pinturas rupestres delRisco de los Altares (Salamanca), Zephyrvs,XXVIII-XXIX, pp. 235-248.
–––––––1979. Las pinturas rupestres de la Sierra de lasQuilamas (Salamanca), Estudios dedicados a CarlosCallejo Serrano, Cáceres, pp. 371-378.
–––––––1982. Descubrimiento de pinturas rupestres en laSierra de la Culebra Zephyrvs, XXXIV-XXXV, pp.145-148.
–––––––1987. La pintura rupestre esquemática en el Centro-Oeste de España (Salamanca y Zamora). Ensayo deinterpretación del arte esquemático, Diputación deSalamanca, Salamanca.
–––––––1997. Eremitorios altomedievales en las provincias deSalamanca y Zamora. Los monjes solitarios, LibreríaCervantes, Salamanca.
GRANDE DEL BRÍO, R., GONZÁLEZ-TABLAS SASTRE, F. J.1980. Hallazgo de pinturas rupestres en el valle deLera (Salamanca), Zephyrvs, XXX-XXXI, pp. 63-72.
GRAZIOSI, P. 1964. L’Art paleolithique de la ProvinceMediterranéenne et ses influences dans les tempspost-paleolithiques. Prehistoric art of the westernmediterranean and the sahara. Viking Fund Publica-tions in Anthropology, nº 39, pp. 35-46.
GROUPE DE RÉFLEXION sur les méthodes d’étude del’art pariétal paléolithique, 1993. L’art pariétal palé-olithique : Techniques et Méthodes d’Etude. Comitédes travaux Historiques et Scientifiques, Paris,Ministère de l’Enseignement Supérieur et de laRecherche.
GUERRA, A. M. R. 1998. Nomes pré-romanos de povos elugares do Ocidente peninsular. Lisboa: Faculdadede Letras da Universidade de Lisboa (tese de disser-tação de doutoramento).
GUILLEM, P. M., MARTÍNEZ VALLE, R., MELIÀ, F. 2001.Hallazgo de grabados rupestres de estilo paleolíticoen el norte de la provincia de Castellón: el Abricd’en Melià (Serra d’en Galceran). Saguntum-PLAV,33: 133-140.
GUIMARÃES, J. A. G. 1995. Arqueologia do Vale do Côa: aestação arqueológica da Quinta de Santa Maria daErvamoira. Trabalhos de Antropologia e Etnologia.Porto. 35:4 1.º Congresso de Arqueologia Peninsu-lar: Actas 8, pp. 569-575.
[ 477 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 477
GUSI, F. 1975. Un taller bajo abrigo en la 2.ª cavidad delCingle de l’Ermita (Albocàsser). Cuadernos de Pre-historia y Arqueología Castellonense, 2: 39-63.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A., AVELLÓ ÁLVAREZ, J. L. 1986.Las pinturas rupestres esquemáticas de Sésamo, Vegade Espinareda (León), Monografías del Centro deInvestigación y Museo de Altamira, 12, Madrid.
GUY, E. 1993. Enquête stylistique dur l’expression figura-tive épipaléolithique en France: de la forme au con-cept. Paleo, 5: 333-373.
–––––––1997. Enquête stylistique sur cinq composantes dela figuration Epipaléolithique en France. Bulletin dela Societé Préhistorique Française, 94. 3, 309-313.
–––––––2002. Contribution de la Stylistique à l’EstimationChronologique des Piquetages Paléolithiques de lavallée du Côa (Portugal) in SACCHI, D. (dir.),L’Art Paléolithique à l’Air Libre. Le paysage modifiépar l’image (Tautavel – Campôme, 7 – 9 octobre1999), GAEP & GÉOPRÉ, pp. 65-72.
HEIDEGGER, M. 1998. El Ser y el Tiempo, Madrid, Fondode Cultura Económica.
HELSKOG, K. 1999. The Shore Connection. CognitiveLandscape and communication with Rock Carvingsin Northernmost Europe, Norwegian ArchaeologicalReview, vol. 32, nº 2, pp. 73-93
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. 2006. Artes esquemáticos en laPenínsula Ibérica: el paradigma de la pintura esque-mática, in J. MARTÍNEZ GARCÍA e M. S. HERNÁNDEZ
PÉREZ (eds.), Arte rupestre Esquemático en la Penín-sula Ibérica. Comarca de Los Vélez, pp. 13-32.
HERNÁNDEZ, M. S., FERRER, P., CATALÁ, E. 1988. Arterupestre en Alicante. Alicante.
HERNÁNDEZ PACHECO, E. 1919. La caverna de la Peña deCandamo (Asturias).Comisión de InvestigacionesPaleontológicas y Prehistóricas, 24, Madrid, 281 pp.
HESJEDAL, A. 1995. Rock art, time and social context, in K.Helskog e B. Olsen (eds.), Perceiving Rock Art:Social and Political Perspectives. Instituttet for sam-menlignenda Kulturforskning, Oslo, pp. 200-206.
HOCKETT, B. S., BICHO, N. F. 2000. Small mammal huntingduring the late upper paleolithic of central Portugal.Paleolítico da Península Ibérica. Porto: 415- 424.
IACOLEVA, L., PINÇON, G. 1997. La frise sculptée du Roc-aux-Sorciers. CTHS, 168 pp.
IBERO, J. M. 1923. El Paleolítico de Oña y sus alrededores.Razón y Fé, t. 67.
INGOLD, T. 1993. The temporality of the landscape. WorldArchaeology, vol. 25, nº 2, pp. 152-174.
IN SITU 2005. Estudo prévio de conservação das rochas gra-vadas do núcleo de arte rupestre da Penascosa - Par-que Arqueológico do vale do Côa (PAVC). Relatórioentregue pela In Situ, Lda ao PAVC no âmbito doprojecto de experimentação prévia de soluções deconservação para a arte rupestre do Vale do Côa.
JIMÉNEZ GUIJARRO, J. 2001. El Parral (Segovia).Caracteriza-ción del epipaleolítico del interior peninsular. Estu-dios de Prehistoria y Arqueología madrileñas, 11:37-44.
JIMENO MARTÍNEZ, A. 1985. Prehistoria, en J. A. PérezRioja (Coord.): Historia de Soria, vol. I, pp. 85-121,Soria.
JORDA, F. 1955. Sobre la edad solutrense de algunas pintu-ras de la cueva de la Pileta. Zephyrus, VI: 131-143.Salamanca.
–––––––1964. El arte rupestre paleolítico en la región can-tábrica: nueva secuencia cronológica cultural. EnPERICOT, l. y RIPOLL, E. eds. “Prehistoric Art of theWestern Mediterranean and the Sahara”. Wenner-Gren Foundation, New York. Barcelona. pp. 47-82.
–––––––1965. Sobre técnicas, temas y etapas del Arte Pale-olítico de la Región Cantábrica. Zephyrus, XV. Sala-manca. pp. 5-25.
–––––––1978a. Los estilos en el arte pariétal del magdale-nense cantábrico. Curso de Arte Rupestre Paleolítico.Univ. Intern. Menéndez Pelayo, Santander. pp. 79-130.
–––––––1978b. El arte de los pueblos agricultores,ganaderos y metalúrgicos, en Historia, I: LaAntigüedad, Ed. Alambra, pp. 144-148, Madrid.
JORDA PARDO, J. F., GARCÍA, M. A., PÉREZ, C., SÁNCHEZ-MONGE, M., ESTRADA, R., BENITO, F., SÁNCHEZ, B.1989. Investigaciones Prehistóricas en el Alto Valledel Jarama (Valdesotos, Guadalajara). Revista deArqueología. nº 94, pp. 61-62.
JORDA PARDO, J., PASTOR MUÑOZ, F., RIPOLL LÓPEZ, S.1999. Arte rupestre paleolítico y postpaleolítico alaire libre en los Montes de Toledo occidentales(Toledo, Castilla-La Mancha): noticia preliminar.Zephyrus, 52. Salamanca: 281-296.
JORGE, S. O. 1991. A ocupação do espaço no Norte dePortugal durante o IIIº - inícios do IIº milénio A. C.,in V. O. JORGE and S. O. JORGE (eds), Incursões naPré-história, Fundação Eng. António de Almeida,Porto, pp. 299-380.
JORGE, V. O. 1983: Gravuras portuguesas. Zephyrus,XXXVI. Salamanca; pp. 53-61.
[ 478 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:13 Página 478
–––––––1987. Arte Rupestre en Portugal. Revista deArqueología, nº 76, Agosto. pp. 10-19.
JORGE, S. O. 1999. Domesticar a Terra. Trajectos Portugue-ses, Gradiva, Lisboa.
JORGE, V. O Ed. 1995. Dossier Côa. Trabalhos de Antropo-logia e Etnologia XXXV-4. Porto. pp. 311-896.
JORGE, V. O., BAPTISTA, A. M., JORGE, S. O., SANCHES, M.J., SANTOS SILVA, M., LEITE DA CUNHA, A. 1988. Oabrigo com pinturas rupestres da Fraga d’Aia (Pare-des da Beira, S. João da Pesqueira) – notícia preli-minar, Arqueologia, 18, Porto, pp. 109-130.
JORGE, V. O., BAPTISTA, A. M., SANCHES, M. J. 1988b. AFraga d’Aia (Paredes da Beira, S. João da Pesqueira)– Arte rupestre e ocupação Pré-histórica, Trabalhosde Antropologia e Etnologia, vol. 28 (1-2), SPAE,Porto, pp. 201-233.
JORGE, S. O., JORGE, V. O., ALMEIDA, C. A. F. DE., SAN-CHES, M. J., SOEIRO, M. T. 1981. Gravuras rupestresde Mazouco (Freixo da Espada a Cinta). Arqueolo-gia, Porto, nº 3. pp. 3-12.
–––––––1982. Descoberta de gravuras rupestres emMazouco, Freixo da Espada a Cinta (Portugal).Zephyrus XXXIV-XXXV. pp. 65-70.
JORGE, V. O., JORGE, S. O., SANCHES, M. J., RIBEIRO, J. P.1981-82. Mazouco (Freixo-de-Espada à Cinta).Nótula arqueológica. Portugalia, nova serie, II/III.pp. 143-145.
KNAPP, A. B., ASHMORE, W. 1999. Archaeologies of Lands-cape. Contemporary Perspectives. Blackwell Publis-hers, Oxford.
LALANNE, G., BREUIL, H. 1911. L’Abri sculpté de Cap-Blanc à Laussel (Dordogne). Rev. L’Anthropologie,t. 22. pp. 385-402.
LAMING-EMPERAIRE, A. 1962. La signification de l’artrupestre paléolithique: Méthodes et applications.Impr. Picard et Cie. París.
LANHAS, F. 1969. As gravuras rupestres de Montedor.Revista de Etnografia, 13 (2), pp. 367-386.
LARRÉN, H. 1986. Informe preliminar sobre las pinturasrupestres del Risco de La Zorrera (Candelada, Ávila),Museo de Ávila-Delegación Territorial de Cultural.
LAYTON, R. 1991. The Anthropology of Art, CambridgeUniversity Press, Cambridge.
–––––––2001. Ethnographic study and Symbolic Analysis, inWhitley, D. S. (ed.), Handbook of Rock ArtResearch, Altamira Press, Walnut Creek e Oxford,pp. 311-331.
LEAL, A.S.A.B.P. 1886. s. v. Villa Nova de Foscoa. In Por-tugal antigo e moderno. 11. Lisboa: Livraria Editorade Tavares Cardoso & Irmão, pp. 829-849.
LEJEUNE, M. 1996. L’art pariétal de la grotte d’Escoural.M. Otte y C. da Silva : Recherches préhistoriques à lagrotte d’Escoural, Portugal. ERAUL, 65 :135-240.
LEMOS, F. S. 1993. Povoamento romano de Trás-os-MontesOriental. Tese de dissertação de doutoramento,Universidade de Braga.
–––––––1995. Dossier Côa I: O relatório de impacte patri-monial (1989), Forum, 15/16, Jan.-Jun. 1994, Uni-versidade do Minho, Braga, p. 141-156.
LEMOS, F. S., CRUZ, G. 2006. Muralhas e guerreiros naProto-histórica do Norte de Portugal e Beira InteriorNorte. Comunicação apresentada no III Congressode Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro eBeira Interior: Debates no Vale do Côa, em Pinhel,a 17 de Maio.
LEROI-GOURHAN, A. 1958a. La fonction des signes dansles sanctuaires paléolithiques. Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. LV. pp. 307-321.
–––––––1958b. Le symbolisme des grands signes dans l’artpariétal paléolithique. Bulletin de la Société Préhis-torique Française, t. LV. pp. 384-398.
–––––––1958c. Répartition et groupement des animaux dansl’Art pariétal paléolithique. Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. LV. pp. 515-522.
–––––––1965. Prehistoire de l’Art Occidental. 1.ª edición,Mazenod. París.
–––––––1968. Le symbolisme des grands signes dans l’artparietal paléolithique, Bulletin de la Societé Préhis-torique Française, 55 (7-8), Paris, pp. 384-398.
–––––––1970. Résumé des cours 1969-70: Prehistoire. EnAnnuaire du Collège de France. París. pp. 367-376.
–––––––1971. Prehistoire de l’Art Occidental. 2.ª ediciónaumentada, Mazenod. París.
–––––––1972. Considerations sur l’organisation spatiale desfigures animales dans l’art parietal paléolithique”,Santander Symposium – Actas del Symposium Inter-nacional de Arte prehistórico, Santander, UISPP, pp.281-308.
–––––––1974. Résumé des cours 1973-74: Prehistoire. EnAnnuaire du Collège de France. París. pp. 381-388.
–––––––1981. Les signes pariétaux comme marqueurs ethniques. Altamira Symposium. Madrid-Asturias-Santander 1979. Ministerio de Cultura. Madrid, pp.164-168.
[ 479 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 479
–––––––1984. Reflexiones Metodologicas en Torno al ArtePaleolitico”, Simbolos, Artes y Creencias de la Pre-historia, Madrid, Editiones Istmo [Artes, Técnicas,Humanidades, 3], pp. 414-436.
–––––––1992. L´art parietal. Langage de la préhistoire.Grenoble. Jérôme Millon.
–––––––1995. Préhistoire de l’Art Occidental, Paris,Citadelles et Mazenod [primeira edição: 1965].
LEWIS-WILLIAMS, J. D., DOWSON, T. A. 1988. Entopticphenomena in Upper paleolithic art. Current Anth-ropology, 29. 2:201-245.
–––––––1993. On vision and power in the Neolithic:evi-dence from decorated monuments. Current Anthro-pology, 34. 1:55-65.
LOMBA, J., MARTÍNEZ, M., MONTES, R., SALMERON, J.1995. Historia de Cieza. Cieza prehistórica. De ladepredación al mundo urbano. Ed. Campobell. Volu-men I. Murcia. 235 págs.
LÓPEZ CUEVILLAS, F. 1943. Las insculturas de Outeiro daCruz, Boletín del Museo Arqueológico Provincial deOrense, vol. I, pp. 95-101.
–––––––1951. La clasificación tipológica del arte rupestredel Noroeste Hispânico y una hipótesis sobre lacronología de alguno de sus tipos, Zephyrus, vol. II,Salamanca, pp. 73-81
LÓPEZ JIMÉNEZ, O. BENET, N. 2005. La edad del Hierro enel área Sudoccidental de la meseta Norte: Organiza-ción social, explotación y ocupación del territorio. InLusitanos e Romanos no Nordeste da Lusitânia Actasdas 2as Jornadas de Património da Beira Interior.Guarda: Centro de Estudos Ibéricos, pp. 95-116.
LORBLANCHET M. 1995. Les grottes ornées de la Préhistoire.Nouveaux regards. Eds Errance, Paris, 1995.
–––––––2002. De l’art des grottes à l’art de plein air auPaléolithique. L’art paléolithique à l’air libre. Lepaysage modifié par l’image. Carcasonne: 97-112.
LORBLANCHET, M., BAHN, P. 1993. Rock art studies. ThePost-Stylistic era or were do we go from here?Oxford Monographs. 35.
LORENZO-RUZA, R. S. 1951. Petroglifos e labirintos,Revista de Guimarães, vol. 61 (3-4), Guimarães,pp. 378-393.
LOUREIRO, L. F. 2006. O santuário rupestre do Penedo daMoura, Al-madam. Adenda electrónica, nº 14, IV, pp.1-6, disponível em Maio de 2007, no site www. alma-dam.cidadevirtual.pt ou www.almadam.publ.pt.
LUCAS PELLICIER, R. 1971. Pinturas rupestres del Solapodel Águila (Río Duratón, Segovia), Trabajos de Pre-historia, 28, pp. 119-152, Madrid.
–––––––1981. Aproximación al conocimiento de las esta-ciones rupestres y de la pintura esquemática en elBarranco de Duratón (Segovia), Altamira Sympo-sium, pp. 505-526.
LUÍS, L. 2000. Patrimoine archéologique et politique dansla vallée du Côa au Portugal, Les Nouvelles de l’Ar-chéologie, 82: 4e trimestre, Paris, pp. 47-52.
–––––––2005. Arte rupestre e ocupação humana no Valedo Côa: Balanço da investigação no ParqueArqueológico do Vale do Côa. Côavisão. VilaNova de Foz Côa. 7 Actas do I Congresso deArqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro eBeira Interior, pp. 31-60.
MACWHITE, E. 1951. Estudios sobre las relaciones atlánticasde la Península Hispánica en la Idad del Bronce, Semi-nario de Historia Primitiva del Hombre, Madrid.
MAESTRO GONZÁLEZ, A. 2004. Estructura y evoluciónalpina de la Cuenca de Almazán (Cordillera Ibérica),Excma. Diputación Provincial de Soria, Col.“Temas Sorianos”, núm. 48, Soria, 410 págs.
MAESTRO ZALDIVAR, E. M. 1989. Cerámica ibérica decoradacon figura humana. Zaragoza: Universidad de Zara-goza Monografías arqueológicas 31.
MARCO SIMÓN, F. 2005. Religion and Religious Practices ofthe Ancient Celts of the Iberian Peninsula. e-Keltoi:Journal of Interdisciplinary Celtic Studies. Milwau-kee. 6 The Celts in the Iberian Peninsula, pp. 287-345. [Disponível em http://www.uwm.edu/Dept/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_6].
MARQUES, J. A. M. 1986. As gravuras da Chã da Sobreirae a arte rupestre no concelho de Monção. Revista deCiências Históricas, vol. 1. Universidade Portuca-lense, Porto, pp. 11-29.
MARTÍN, E. 1981. Arte rupestre paleolítico en la Meseta.Memoria de Licenciatura inédita, Valladolid.
MARTÍN VALLS, R. 1983. Las insculturas del castro salman-tino de Yecla de Yeltes y sus relaciones con lospetroglifos gallegos, Zephyrvs, XXXVI, pp. 217-231, Salamanca.
MARTÍN, E., MOURE, J. A. 1981. El grabado de estilo paleolí-tico de Domingo García (Segovia). Trabajos de Prehis-toria. 38. pp. 97-108.
–––––––1988. El Arte Rupestre de Domingo García (Segovia).Revista de Arqueología, nº 87, Julio. pp. 16-24.
[ 480 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 480
MARTÍN, E., ROJO, A., MORENO, M. A. 1986. Hábitatpostmusteriense en Mucientes (Valladolid). Numan-tia, II. pp. 87-100.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. 1986-87. Un grabado paleolítico alaire libre en Piedras Blancas (Escullar, Almería). ArsPraehistorica, V- VI. pp. 49-58.
–––––––1987. Reproducción y estudio directo del arterupestre en la vertiente meridional de la Sierra delos Filabres. Anuario Arqueológico de Andalucía,1987, T. II. Sevilla. pp. 395-397.
–––––––1992. Arte Paleolítico en Almería. Los primeros doc-umentos. Revista de Arqueología, nº 130. pp. 24-33.
–––––––1995. Grabados prehistóricos, grabados históricos:reflexiones sobre un debate a superar, Revista deArqueología, 172, pp. 14-23, Madrid.
–––––––1998. Abrigos y accidentes geográficos como cate-gorías de análisis en el paisaje de la pintura rupestreesquemática. El sudeste como marco, ArqueologíaEspacial 19-20, pp. 543-561, Teruel.
–––––––2002. Pintura rupestre esquemática: el panel, espa-cio social”, Trabajos de Prehistoria 59-1, pp. 65-87,Madrid.
–––––––2003. Arte rupestre levantino: la complejidad deuna confluencia espacio-temporal con el artemacroesquemático y esquemático en el proceso de“neolitización. III Congreso Neolítico de la Penín-sula Ibérica. 2003, Santander.
–––––––2005. Compartir el tiempo y el espacio: pinturasrupestres postpaleolíticas del levante peninsular. EnArte Rupestre en la Comunidad Valenciana. Ed.Generalitat Valenciana. 179-193. Valencia.
MARTÍNEZ, M. I., COLLADO, H. 1997. Arte rupestre en laprovincia de Badajoz. Extremadura ArqueológicaVII, pp. 151-173.
MARTÍNEZ SANCHEZ, C., NICOLÁS DEL TORO, M., GARCÍA
BLÁNQUEZ, L. A., PONCE GARCÍA, J. 2006, Figuracio-nes esquemáticas pintadas procedentes de unasepultura de finales del III milenio en Lorca (Mur-cia), in J. Martínez García e M. S. Hernández Pérez(eds.), Arte rupestre Esquemático en la PenínsulaIbérica. Comarca de Los Vélez, pp. 513-520.
MARTÍNEZ VALLE, R., GUILLEM CALATAYUD, P. M. 2005.Arte rupestre de l’Alt Maestrat; las cuencas de laValltorta y de la Rambla Carbonera. En M. S.Hernández Pérez y J. A. Soler Díaz (Eds.) Arterupestre en la españa mediterránea: actas del Con-greso Alicante (25-28de octubre de 2004): 71-88. Ali-cante: Instituto Alicantino de Cultura “JuanGil-Albert”, Caja de Ahorros del Mediterráneo.
MARTÍNEZ VALLE, R., GUILLEM, P. M., CUEVAS, R. (e. p.).Arte rupestre y poblamiento prehistórico en el terri-torio de Valltorta-Gassulla. IV Congreso delNeolítico en la Peninsula Ibérica. 27 al 30 de Noviem-bre 2006. Alicante.
MARTÍNEZ VALLE, R., CALATAYUD, P. G., VILLAVERDE, V.2003. Las figuras grabadas de estilo paleolítico delAbric D’en Meliá (Castelló). En: R. de Balbín y P.Bueno eds: Primer Symposium Internacional de ArtePrehistórico de Ribadesella. pp. 279-290.
MARTÍNEZ VALLE, R., VILLAVERDE, V. 2002 La cova delsCavalls en el Barranc de la Valltorta. Museu de laValltorta.
MARTINS, A. 2006. Gravuras rupestres do Noroeste penin-sular: a Chã da Rapada, Revista Portuguesa deArqueologia, vol. 9, nº 1 , Lisboa, pp. 47-70.
MARTINS, C. M. B. 2006. Proto-história e romanização nomonte da Sra. do Castelo (Urros, Torre de Moncorvo.Comunicação apresentada no III Congresso deArqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e BeiraInterior: Debates no Vale do Côa, em Pinhel, a 17de Maio.
MARTZLUFF, M., JOUY-AVANTIN, F., FABRE, B., BLAIZE.2005. Nouvelles gravures rupestres au Pla de Vall enSo (Conflent, P-O). Roches ornées, roches dressées:colloque en homage à Jean Abélanet. Perpignan, 24-25 Mai 2001, A. A. P.-O, Presses Universitaires,Perpignan. pp. 171-184.
MAS CORNELLÀ, M. 1986-1987. Los grabados de la cuevadel Arco (Conjunto rupestre del Tajo de las Figuras)y el abrigo del Tajo de Albarianes (Medina Sidonia,Cádiz). Ars Praehistorica, V-VI: 247-252. Vic.
–––––––1991. Documentación e investigación de las mani-festaciones artísticas de las Cuevas de las Palomas.Abrigos de Bacinete y conjunto rupestre del Tajo delas Figuras (Cádiz). Anuario Arqueológico deAndalucía, 1991, II: 99-104. Sevilla.
MAS, M. et alii. 1997. Arte rupestre en Andalucía. Nuevasinvestigaciones. Extremadura Arqueológica VII, pp.33-51.
MAS CORNELLÀ, M., RIPOLL LÓPEZ, S. 2002. Technologieet thématique de l’art rupestre paléolithique sousabris rocheux dans le sud de la péninsule ibérique(Andalousie-Espagne) . L’art paléolithique à l’airlibre, le paisaje modifié par l’image. Tautavel-Cam-pôme, 7-9 octobre 1999. 87-94. Tautavel.
MAS CORNELLÀ, M., RIPOLL LÓPEZ, S., MARTOS ROMERO,J. A., PANIAGUA PÉREZ, J. P., LÓPEZ MORENO DE
[ 481 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 481
REDROJO, J. R., BERGMANN, L. 1995. Estudio preli-minar de los grabados rupestres de la Cueva delMoro (Tarifa, Cádiz) y el arte paleolítico del Campode Gibraltar. Trabajos de Prehistoria. Vol. 52, nº 2:61-81. Madrid.
MAS, M., RIPOLL, S., BERGMANN, L., PANIAGUA, J. P.,LÓPEZ, J. R., MARTOS, J. A. 1996. La Cueva delMoro. El arte paleolítico más meridional de Europa.Revista de Arqueología, 177: 14-21.
MATEO, M. A. 2002. La llamada fase pre-levantina y lacronología del arte rupestre levantino. Una revisióncrítica. Trabajos de Prehistoria, 59 nº 1, pp. 49-64.
–––––––2003. Arte rupestre prehistórico en Albacete. Lacuenca del río Zumeta. Estudios, nº 147. Instituto deEstudios Albacetenses Don Juan Manuel.Diputación Provincial de Albacete, 236 págs.
MATEU BELLÉS, J. F. 1982. El norte del País Valenciano.Geomorfología litoral y prelitoral. Universitat deValencia.
MEIRELES, J. 1997. Quaternário do Vale do Côa in ZILHÂO
(coord.), Arte Rupestre e Pré-história do Vale do Côa,Ministério da Cultura, pp. 41-54.
MEIRELES, J. ALMEIDA, F. 1998. Geologia. In ZILHÂO, J.,ed. Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa: tra-balhos de 1995-1996. Lisboa: Ministério da Cultura,pp. 41-73.
MENÉNDEZ, M. 2003. Arte prehistórico y territorialidad enla cuenca del río Sella. En: R. de Balbín y P. BuenoEds: El Arte Prehistórico desde los inicios del sigloXXI. Ribadesella 2003. pp. 185-200.
MERCIER N., VALLADAS H., AUBRY, T., ZILHÂO J., JORONS,J. L., REYSS J. L., SELLAMI, F. e. p. Fariseu: first con-firmed open-air paleolithic parietal art site in theCôa Valley (Portugal). Antiquity.
MERCIER N., VALLADAS H., FROGET L., JORONS, J. L., REYSS
J. L., AUBRY T. 2001. Application de la méthode de lathermoluminescence à la datation des occupationspaléolithiques de la vallée du Côa. Actes du Colloque:“Les premiers hommes modernes de la Péninsuleibérique, Vila Nova de Foz Côa, 22-24/10/1998, pp.275-280.
MITHEN, S. 1998. Arqueología de la mente. Barcelona.MOLINEAUX, B. L. 1997. Introduction. The Cultural life of
images, in B. L. Molineaux (ed.), The Cultural life ofImages. Visual representation in Archaeology, Rou-tledge, London/New York, pp. 1-10.
MONTANO, C., IGLESIAS, M. 1988. Grabados rupestres deAlcántara. Excmo. Ayuntamiento de Alcántara.Cáceres.
MONTEIRO-RODRIGUES, S. 2002. Estaçao pré-histórica doPrazo-Freixo de Numâo. Coavisao:Cultura e Cien-cia. Vila Nova de Foz Coa, 4: pp. 113-126.
MONTEIRO-RODRIGUES S., ANGELUCCI D. 2004. New dataon the stratigraphy and chronology of the prehis-toric site of Prazo (Freixo de Numão). Revista Por-tuguesa de Arqueologia. Vol. 7, nº 1, pp. 39-60.
MONTES BERNÁRDEZ, R., SALMERON JUAN, J. 1998. ArteRupestre Prehistórico en Murcia, Murcia.
MORENO, M. 1996. La mesa de los Infantes en la Sierra delAlmuerzo, Diario de Soria, martes 30 de julio, p. 11.
MORPHY, H. 1991. Ancestral Connections, Chicago Uni-versity Press, Chicago.
–––––––1994. The Anthropology of Art, in T. Ingold (ed.),Companion Encyclopedia of Anthropology, Rout-ledge, London/New York, pp. 648-685.
–––––––1998. Aboriginal Art, Phaidon, London/New York.MOURE, J. A., GONZÁLEZ SAINZ, C. 2000. Cronología del
arte paleolítico cantábrico: últimas aportacionesestado actual de la cuestión. Paleolítico da PenínsulaIbérica. Porto:461-473.
MOURE ROMANILLO, A., GONZÁLEZ SAINZ, C., BERNALDO
DE QUIRÓS, F., CABRERA VALDÉS, V. 1996. Data-ciones Absolutas de Pigmentos en Cuevas Cantábri-cas: Altamira, El Castillo, Chimeneas y LasMonedas” in MOURE ROMANILLO (ed.), “El HombreFósil” 80 Años Después. Homenaje a Hugo Ober-maier, Santander, Universidad de Cantabria, Fun-dación Marcelino Botín e Institute for PrehistoricInvestigations, pp. 295-324.
MOURE, J. A., GONZÁLEZ SAINZ, C., GONZÁLEZ MORALES,M. R. 1987. La cueva de La Haza (Ramales,Cantabria) y sus pinturas rupestres. Veleia, 4. Vito-ria. pp. 67-92.
MOURE, A., LÓPEZ, P. 1979. Los niveles preneolíticos delabrigo del Verdelpino (Cuenca). XV CongresoNacional de Arqueología; pp. 11-124.
MUÑOZ IBÁÑEZ, F. J., RIPOLL LÓPEZ, S., BALDELLOU MAR-TÍNEZ, V., AUSO, P. 2001. La Fuente del Trucho.Bolskan nº 18, 2001, pp. 211-224
MURILLO, M. 1977. Hallazgos arqueológicos en Aldeacen-tenera. Rev. Alcántara, nº 188, pp. 46-48.
NEIRA CAMPOS, A., FUERTES PRIETO, N., ERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, C., BERNALDO DE QUIRÓS, F. 2006.Paleolítico Superior y Epipaleolítico de la provinciade León. En G. Delibes y F. Diez (eds): El Paleolí-tico Superior en la Meseta Norte Española. StudiaArchaeologica. nº 54; pp. 113-148.
[ 482 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 482
NOVA CONSERVAÇÃO 2004. Análise e projecto de con-servação da rocha nº 1 (com gravuras) e de uma rocha-tipo no núcleo da Ribeira de Piscos. Relatórioentregue pela Nova Conservação, Lda ao PAVC noâmbito do projecto de experimentação prévia desoluções de conservação para a arte rupestre doVale do Côa.
NOVOA ÁLVAREZ, P. e COSTAS GOBERNA, F. J. 2004. Lafauna en los grabadosrupestres de la Ribeira portu-guesa del Miño, Boletin del Instituto de EstudiosVigueses, ano X, nº 10, Vigo, pp. 177-204.
NOVOA ÁLVAREZ, P., Sanromán Veiga, J. 1999. Nuevosaportes al arte rupestre de Portugal, Congreso Inter-nacional de Arte Rupestre Europeia, Vigo (texto dacomunicação policopiado).
NUÑEZ SOBRINO, A. 2000. Estudio preliminar, in R.SOBRINO BUHIGAS. 1935 [2000] Corpus Petroglypho-rum Gallaeciae, Fac Similae, Edicios do Castro, ACoruña, pp. 13-67.
OBERMAIER, H. 1916. El Hombre Fósil. Memorias de laComisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleon-tológicas, nº 9. Madrid.
–––––––1923. Impressiones de un viaje prehistorico porGalicia, Separata del Boletim de la Comisión Provin-cial de Monumentos Históricos y Artísticos deOrense, tomo VII, nº 148-149, Ourense, pp. 1-21.
–––––––1925. Die Bronzezeitlichen Felsgravieringen vonNorwestspanien (Galicien), Jahrbuch fur Prahis-toriche und Ethnographische Kunst, 1. Berlin: 51-59.
ODDY, A., CARROLL, S. eds. 1999 - Reversibility – Does ItExist? London: British Museum.
OLARIA PUYOLES, C. 1988. Cova Fosca. Un asentamientomeso-neolítico de cazadores y pastores en la serraníadel Alto Maestrazgo. Monografies de Prehistòria iArqueologia Castellonenques, 3. Castellón.
–––––––1999. Cova Matutano.(Villafamés, Castellón).Monografías de Prehistoria i Arqueología Castel-lonenses, 5.
OLÀRIA, C., GUSI, F., DÍAZ, M. 1990. El asentamiento neo-lítico del Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre,Castellón). Cuadernos de Prehistoria y ArqueologíaCastellonenses, 13, 1987-88: 95-170.
ORTEGO FÍAS, T. 1951. Las estaciones de arte rupestre enel Monte Valonsadero de Soria, Celtiberia, 2, pp.275-305, Soria.
–––––––1956. Los grabados prehistóricos de la Cueva deSanta Cruz, en el término de Conquezuela (Soria),
Libro Homenaje al Conde de la Vega del Sella,Oviedo, pp. 219-229.
–––––––1960. Excavaciones arqueológicas en la provinciade Soria, Caesaraugusta, 15-16, pp. 107-132,Zaragoza.
PARAFITA, A. 2003. O paradoxo do Vale do Côa, TribunaDouro, 2, Junho 2003, Régua, p. 37.
PAZ PERALTA, J. A. 2000. Consideraciones en la identifica-ción de los grabados rupestres históricos-medieva-les en Aragón (siglos XI-inicios del XIII), Bara, 3, pp.141-162, Zaragoza.
PEÑA SANTOS, A. DE LA. 1998. Para una aproximación his-toriográfica a los grabados rupestres galaicos, in F. J.Costas Goberna e J. M. Hidalgo Cuñarro (eds.),Reflexiones sobre el arte rupestre prehistórico deGalicia, Asociación Arqueológica Viguesa, SerieArqueología Divulgativa, nº 4, Vigo, pp. 7-37
–––––––2003. Un acercamiento historiográfico a los graba-dos rupestres galaicos, in R. de BALBÍN BEHRMANN eP. BUENO RAMIREZ (eds.), El Arte Prehistórico desdelos inicios del siglo XXI. Primer Symposium Interna-cional de Arte Prehistórico de Ribadesella, AsociaciónCultural Amigos de Ribadesella, Ribadesella, pp.351-390.
–––––––2005. Arte rupestre en Galicia, in J. M. HidalgoCuñarro (ed.), Arte rupestre Pré-histórica do EixoAtlântico, Eixo Atlântico, pp. 3-82.
PEÑA, A. DE LA, REY, J. M. 1993. El espacio de la represen-tación. El arte rupestre gallego desde una perspec-tiva territorial. Pontevedra. Revista de EstudiosProvinciais, 10:11-50.
–––––––1997a. Arte parietal megalítico y grupo galaico dearte rupestre: una revision crítica de sus encuentrosy desencuentros en la bibliografia arqueológica,Brigantium 10, A Coruña, pp. 299-300.
–––––––1997b. Sobre las possibles relaciones entre el arteparietal megalítico y los grabados rupestres galaicos,in A. A. RODRÍGUEZ CASAL (ed) O Neolítico Atlán-tico e as orixes do megalitismo, Universidade de San-tiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp.829-838.
–––––––1998. Perspectivas actuales de la investigación delarte rupestre Galaico, in R. FÁBREGAS VALCARCE
(ed.), A Idade do Bronze en Galicia. Novas perspecti-vas. Cadernos do Seminário de Sargadelos 77, Edi-cios do Castro, A Coruña, pp. 221-242.
–––––––2001. Petroglifos de Galicia. Ed. Viá Láctea.
[ 483 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 483
PEÑA SANTOS, A. DE LA, VÁZQUEZ VARELA, J. M. 1979. LosPetroglifos Gallegos. Grabados rupestres prehistóri-cos al aire libre en Galicia. Cuadernos del Seminariode estudios Cerámicos de Sargadelos 30, Edicios doCastro, A Coruña.
PERESTRELO, M. S. G. 2003. A Romanização na bacia do rioCôa. [s. l.]: Parque Arqueológico do Vale do Côa.
–––––––2005. O Castelo dos Mouros de Cidadelhe e a Idadedo Ferro no Médio Côa. In Lusitanos e Romanos noNordeste da Lusitânia Actas das 2as Jornadas dePatrimónio da Beira Interior. Guarda: Centro deEstudos Ibéricos, pp. 67-92.
PERESTRELO, M. S., SANTOS, A. T. OSÓRIO, M. 2003. Estru-turas em fossa no sítio do Picoto (Guarda, Portu-gal). In Pré-Actas do “Encuentro de Jóvenesinvestigadores sobre Bronce Final y Hierro en laPenínsula Ibérica” Salamanca, 20 a 22 de Octubre de2003. Salamanca: Cátedra Condes de BarcelonaFundación Duques de Soria, pp. 156-176.
PERICOT GARCÍA, L. 1942. La cueva del Parpalló (Gan-día). Excavaciones del Servicio de InvestigaciónPrehistórica de la Excma. Diputación Provincialde Valencia. Instituto Diego Velázquez, ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas. 349 págs.,Madrid.
PETERSON, R., MOUNTFORT, G.,HOLLOM, P., GEROUDET,P. 1981. Guides oiseaux d’Europe. Delachaux etNiestlé. 451 pp.
PHILLIPS, F. M., MONTGOMERY, F., ELMORE, D., SHARMA,P. 1997. Maximum Ages of the Côa Valley (Portu-gal) Engravings Measured with Chlorine-36. Anti-quity. Cambridge. 71, pp. 100-104.
PIETTE, E. 1907. L’art pendant l’age du renne. Masson,Paris, 11 pp.
PIGEAUD, R. 2004. La Grotte Ornée Mayenne-Sciences(Thorigné-en-Charnie, Mayenne), Gallia Préhis-toire, 46, Paris, CNRS Éditions, pp. 1-154.
PIGEAUD, R., VALLADAS, H., ARNOLD, M., CACHIER H.2003. Deux datations carbone 14 en spectrométriede masse par accélérateur (SMA9 pour une représe-nattion pariétale de la grotte Mayenne-Sciences(Thorigné-en-Charnie, Mayenne): émergence d’unart gravettien en France septentrionale? C. R.Palevol 2 (203), pp. 161-168.
PINA CABRAL, J. de 1987. Paved roads and enchantedmooresses: the perception of the past amongst thepeasant population of the Alto Minho, Man, 22, pp.715-735.
–––––––1991. Os contextos da Antropologia, Memória eSociedade, Difel.
PINTO, R., 1929. Petroglifos de Sabroso e a arte rupestreem Portugal, Nós, ano IX, nº 62, pp. 19-26.
PIÑÓN VARELA, F. 1982. Las pinturas rupestres de Albarra-cín (Teruel). Centro de Investigación y Museo deAltamira. Monografía nº 6: 241 págs. Santander.
PIÑÓN, F., BUENO, P., PEREIRA, J. 1984. La estación de arterupestre esquemático de la Zorrera (Mora) AnalesToledanos, XIX. Toledo; pp. 11-36.
PYE, E. 2001. Caring for the past. Issues in conservation forarchaeology and museums. London. James&James.
QUEIROGA, F. M. V. R. 1999. Breia, EIA IC/28 (Viana doCastelo, Estorãos) Relatório dos Trabalhos Arqueo-lógicos, IPA (súmula dos resultados disponível, emMaio de 2007, na base de dados do IPA – Endové-lico – no site www. ipa. min-cultura. pt).
RAPHAEL, M. 1945. Prehistoric Cave Paintings, New York,Pantheon Books [The Bollingen Series, IV].
RASILLA, M. DE LA, HOYOS, M. CAÑAVERAS, JIMÉNEZ, J. C.1996. El abrigo de Verdelpino (Cuenca). Revisiónde su evolución sedimentaria y arqueológica. Com-plutum Extra 6 “Homenaje al Dr. FernándezMiranda”, Vol. 1:75-82.
REBANDA, N. 1995a. Os trabalhos arqueológicos e o com-plexo de arte rupestre do Côa. Instituto Português doPatrimonio Arquitectónico e Arqueologíco. Lisboa.
–––––––1995b. Barragem de Vila Nova de Foz Côa. Os tra-balhos arqueológicos e o complexo de arte rupestre,Boletim da Universidade do Porto, 25, Junho, Porto,pp. 11-16.
REYNOSO, C. 2000. Interpretando a Clifford Geertz, in C.Geertz, La interpretación de las culturas, EditorialGedisa, Barcelona, pp. 9-12.
RIBEIRO, M. L. 2001. Notícia explicativa da carta geológicasimplificada do Parque Arqueológico do Vale do Côa.Vila Nova de Foz Côa: Parque Arqueológico doVale do Côa.
RIBEIRO, O. 1987. A formação de Portugal. Lisboa: Insti-tuto de Cultura e Língua Portuguesa ColecçãoIdentidade série Cultura Portuguesa.
RIBEIRO, A. T., ALVES, L. B., BETTENCOURT, A., MENEZES,R. T. (En prensa): Space of memory and representa-tion: Bouça da Cova da Moura (Ardegães, Maia,Northwestern Portugal), in A. BETTENCOURT e L. B.ALVES (eds.) Places, Memory and Identity in theEuropean Bronze Age, Lisbon.
[ 484 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 484
RICOEUR, P. 2000. Teoria da interpretação, Lisboa, Edições70.
RINCÓN VILA, R. 1993. El abrigo de La Calderota, Ollerosde Paredes Rubia, Palencia. Avance al estudio de losesquematismos rupestres en la Cantabria Antigua ylas montañas de Palencia y Burgos, Institución TelloTéllez de Meneses, 64, p. 37-179, Palencia.
RIPOLL PERELLÓ, E. 1961-62. La cronología relativa delsantuario de la Cueva de la Pileta y el arte solutrense.Homenaje al Prof. C. de Mergelina. 739-751. Murcia.
–––––––1965. Una pintura de tipo Paleolítico en La Sierradel Montsiá (Tarragona) y su posible relación con losorígenes del arte levantino. Miscelánea en Homenajeal abate Henri Breuil, t. II. Barcelona, 297-305.
–––––––1981. Los grabados rupestres del Puntal del TíoGarrillas (término de Pozondón, Teruel), Teruel, 66,pp. 147-155.
–––––––1997. Historia de la investigación del arte rupestreen Extremadura. Extremadura Arqueológica VII,pp. 13-21.
RIPOLL, S., COLLADO, H. 1997. La Mina de Ibor (Cáceres):Nueva estación con arte rupestre paleolítico enExtremadura. Revista de Arqueología (Madrid) núm.196, Agosto de 1997, pp. 24-29.
RIPOLL, S., CACHO, C., MUNICIO, L. 1997. El PaleolíticoSuperior en la Meseta. Espacio, tiempo y forma. SerieI, Prehistoria y arqueología, nº 10, 1997, pp. 55-88.
RIPOLL LÓPEZ, S., MAS CORNELLÁ, M. 1999. La grotted’Atlanterra (Cádiz, Espagne). International News-letter on Rock Art, 23: 3-5. Foix.
RIPOLL LÓPEZ, S., MAS CORNELLÁ, M., MUÑOZ, J. F. 2002.Dix années de recherches sur l’art rupestre paléoli-thique dans la péninsule ibérique. L’art paléolithiqueà l’air libre, le paisaje modifié par l’image. Tautavel-Campôme, 7-9 octobre 1999. 159-174. Tautavel.
RIPOLL LÓPEZ, S., MAS CORNELLÁ, M., Torra COLELL, G.1991. Grabados paleolíticos en la Cueva del tajo delas Figuras (Benalup, Cádiz). Espacio, Tiempo yForma. Serie I: Prehistoria y Arqueología, 4:111-126.UNED. Madrid.
RIPOLL, S., MUNICIO, L. 1992. Las representaciones deestilo paleolítico en el conjunto de Domingo García(Segovia). Espacio, Tiempo y Forma (UNED), Serie I,Prehistoria y Arqueología., t. V. pp. 107-138.
–––––––1999. Dirs. Domingo García. Arte Rupestre Paleolíticoal aire libre en la meseta castellana. Monografías de laJunta de Castilla y León, nº 8.
RIPOLL , S. MUNICIO L., MUÑOZ, F. J., PÉREZ, S., LÓPEZ, J.R. 1994. Un conjunto excepcional de Arte Paleolí-tico: El Cerro de San Isidro en Domingo García(Segovia). Nuevos descubrimientos. Rev. De Arqueo-logía, nº 157, mayo 1994. Madrid. pp. 12-21.
RIPOLL , S., MUÑOZ, F. J. 2003. El arte mueble del yaci-miento de la Peña de Estebanvela. En: R. de BALBÍN
y P. BUENO eds. Primer Symposium Internacional deArte Prehistórico de Ribadesella. 2003. pp. 263-278.
RIPOLL , S., MUÑOZ, F. J., PÉREZ, S., MUÑIZ, M., CALLEJA,F., MARTOS, J. A., LÓPEZ, R. y AMAYA, C. 1994. Arterupestre paleolítico en el yacimiento solutrense de laCueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). Traba-jos de Prehistoria, 51, 2. pp. 21-39.
RIPOLL LÓPEZ, S., RIPOLL PERELLÓ, E., COLLADO
GIRALDO, H. 1997. Avance al estudio de la Cueva deMaltravieso (Cáceres). El arte rupestre paleolíticoen Extremadura. Extremadura Arqueológica VII,pp. 95-117.
–––––––1999. Maltravieso, el santuario extremeño de lasmanos. Memorias 1, Museo de Cáceres, 168 págs.
ROCHETTE CORDEIRO, A. M., REBELO, F. 1996. Carta geo-morfológica do Vale do Côa a jusante de Cidadelhe.Cadernos de Geografia, nº 15, 1996, CoimbraF.L.U.C., pp. 11-33.
RODRIGUES, J. D. 1999. Conservação da Arte Rupestre doParque Arqueológico do Vale do Côa. Relatório241/99 – Gero, LNEC. Trabalho realizado para oParque Arqueológico do Vale do Côa.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, R. M. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M.2000. Los grabados rupestres de época medieval.Una aproximación teórica, Congreso Internacionalde Arte Rupestre Europea, Vigo.
ROMERO CARNICERO, F. 1991. Los Castros de la Edad delHierro en el Norte de la provincia de Soria, StudiaArchaeologica, 80, Valladolid.
ROSSELLÓ, V. M. 1995. Geografía del País Valencià. Edi-cions Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació. Generalitat Valenciana.Diputació de València. València.
ROUSSOT, A. 1990. Art mobilier et parietal du Périgord etde la Gironde. Comparaisons stylistiques.,L’art desobjets au Paléolithique. Colloque international d’artmobilier paléolithique, Paris, t. 1:189-205.
ROYO GUILLÉN, J. I. 1986-1987. El abrigo con grabadosrupestres de Val Mayor, Mequinenza (Zaragoza),Bajo Aragón. Prehistoria, VII-VIII, pp. 179-190.
[ 485 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 485
–––––––1999. Las manifestaciones ibéricas del arterupestre en Aragón y su contexto arqueológico:una propuesta metodológica. Bolskan, nº 16, pp.193-230.
–––––––2004. Arte rupestre de época ibérica. Grabados conrepresentaciones ecuestres. Serie de Prehistòria iArqueología. Servei d’Investigacions Arque-ològiques i Prehistòriques. Diputació de Castelló,176 págs.
ROUSSOT, A. 1984. Abri du Poisson. En “L’art des cavernes.Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises”.Ministère de la Culture. París. pp. 154-156.
–––––––1990. Art mobilier et art pariétal du Périgord et dela Gironde: comparaison stylistique. In: Actes descolloques de la Direction du Patrimoine, L’art desobjets au Paléolithique, Tome 1: L’art mobilier et soncontexte, Foix – Le Mas d’Azil, novembre 1987, pp.189-205.
RUBIO ANDRADA, M. 1991. La pintura rupestre en el parquenatural de Monfragüe (Cáceres). Trujillo, 105 págs.,76 figs. y 1 mapa.
RUBIO, M, PASTOR, V. 1999. El grabado del Cándalo, Gar-ciaz (Cáceres). Zephyrus, vol. LII, pp. 303-318.
RUST, A. 1943. Die alt und mittelsteinzeitlichen Funde vonStellmoor. Neumünster. Karl Wachlholtz.
SACCHI, D. 1984. L’art paléolithique de la France méditerra-néenne. Musée des Beaux-Arts de Carcassonne: 52p., 84 fig. (préface de A. Leroi-Gourhan).
–––––––1987. L’art paléolithique des Pyrénées roussillon-naises. En J. Abelanet et Alii. Eds. Etudes roussillon-naises offertes à Pierre Ponsich. Perpignan. pp. 47-52.
––––––– 1988a. Le rocher gravé de Fornols-Haut à Cam-pôme, Pyrénées-Orientales, France. Etude prélimi-naire, actes du 1er congrès international d’artrupestre, 1985, Bajo Aragon Prehistorica VII-VIII,1986-1987: 279-293.
–––––––1988b. Un témoin de l’art paléolithique de plein airen Roussillon : le rocher gravé de Fornols-Haut,actes du 7e colloque international d’archéologie dePuigcerdà, 6-8 juin 1986: 37-42.
–––––––1993a. Les critères d’authenticité et de datation del’art pariétal paléolithique. En L’Art PariétalPaléolithique. Techniques et méthodes d’étude. Docu-ments Préhistoriques, 5. París. pp. 311-314.
–––––––1993b. Les suidés. En: L’Art Pariétal Paléolithique.Techniques et méthodes d’étude. Documents Préhis-toriques, 5. París. pp. 161-163.
–––––––1993c. Les Caprinés, Antilopinés, Rupicaprinés. En:L’art pariétal paléolithique. Techniques et méthodesd’etudes. CTHS, pp. 123-136.
–––––––1995. Brèves remarques à propos du site d’artrupestre de Foz Côa (Portugal), de son importance etde son devenir. En V. O. JORGE Ed. Dossier Côa. pp.519-522.
–––––––2002a. Propos liminaire. In: Actes du Colloque L’artPaléolithique à l’air libre: le Paysage modifié parl’image, 07-09/10/1999. Coor. D. Sacchi, pp. 7-11.
–––––––2002 b. L’art Paléolithique à l’air libre : le Paysagemodifié par l’image. Actes du Colloque de Tautavel-Campôme, 7-9 octobre 1999, Gaep & Geopre, Car-cassone. 245 pp.
SACCHI, D., ABELANET, J. BRULE, J. L 1987. Le rochergravé de Fornols-Haut. Archéologia 225. pp. 52-57.
–––––––1988. Un témoin d’art paléolithique de plein air enRousillon: le rocher gravé de Fornols-Haut. Actesdu 7e. colloque international d’archéologie dePuigcerdá, 6-8 juin 1986, pp. 37-42.
SACCHI, D., ABELANET, J. BRULE, J. L., MASSIAC, Y, RUBIE-LLA, C. VILETTE, P. 1988. Le rocher gravé de For-nols-Haut à Campôme, Pyrénées Orientales,France. Etude preliminaire. I Congreso Internacio-nal de Arte Rupestre. Bajo Aragón PrehistoriaVII/VIII (1986/87). pp. 279-293.
–––––––1988b. Les gravures rupestres de Fornols-Haut,Pyrénées-Orientales. Rev. L’Anthropologie. T. 92, 1.París. p. 100.
SAINT-MATHURIN, S. 1984. L’Abri du Roc-aux-Sorciers.En: L’Art des cavernes. Atlas des grottes ornées fran-çaises. Ministère de la Culture, pp. 583-587.
SAINT-PERIER, R. 1936. La grotte d’Isturitz, II. Le Magdalé-nien de la Grande Salle. Archives de l’IPH, 17. Mas-son, Paris, 139 pp.
SALMERÓN, J., LOMBA, J. 1996. El Arte Rupestre Pale-olítico. En J. Lomba, M. Martínez, R. MONTÉS &J. SALMERÓN: Historia de Cieza, Vol. I. Cieza Pre-histórica. De la depredación al mundo urbano:71-89.
SALMERÓN, J., LOMBA MAURANDI, J., CANO GOMARIZ, M.1999 a. El arte rupestre paleolítico de Cieza.Primeros hallazgos en la región de Murcia. Resulta-dos de la 1ª Campaña de prospecciones Losares-Almadenes 93. Memorias de Arqueología 1993, 8,pp. 94-111.
–––––––1999b. Las pinturas rupestres de El Paso, LosRumíes y El Laberinto (Cieza, Murcia). Actas del
[ 486 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 486
XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena1997, vol. I, pp. 197-208.
SALMERÓN, J., LOMBA, J., CANO, M., GRUPO LOSALMADENES. 1997. Avance al estudio del arterupestre paleolítico en Murcia: Las Cuevas de Jorge,Las Cabras y el Arco (Cieza, Murcia). XXIII Con-greso Nacional de Arqueología. 201-216. Elche,1995. Zaragoza.
SAN ROMÁN FERNÁNDEZ, F. 2006. Librán y San PedroMallo: Nuevas estaciones de Arte Rupestre Esque-mático en la provincia de León”, Congreso de ArteRupestre Esquemático en la Península Ibérica.Comarca de los Vélez, Almería, 5-7 de mayo de 2004.
SANCHES, M. J. 1996 a. Ocupação Pré-histórica do Nordestede Portugal, série Monografias y Estudios, Funda-ción Rey Afonso Henriques, Zamora
–––––––1996b. Passos/Santa Comba Mountain in the con-text of the late prehistory of northern Portugal,World Archaeology, vol. 28(2), pp. 220-230
–––––––1997. Pré-história Recente de Trás-os-Montes e AltoDouro, 2 vols., SPAE, Porto
–––––––2001. Spaces for social representation, choreo-graphic spaces and paths in the Serra de Passos andsurrounding lowlands (Trás-os-Montes, NorthernPortugal) in Late Prehistory, Archeos, 12, IPT,Tomar, pp. 65-105.
SANCHES, M. J., MOTA SANTOS, P., BRADLEY, R., FÁBREGAS
VALCARCE, R. 1998. Land marks – a new approachto the rock art of Trás-os-Montes, northern Portu-gal, Journal of Iberian Archaeology, vol. 0, Porto, pp.85-104.
SÁNCHEZ MORENO, E. 2005. La guerra como estrategia deinteracción social en la Hispania prerromana:Viriato, jefe redistributivo [Em linha]. In Universi-dad Autónoma de Madrid: Área de Historia Antigua.[citado em 26 de Setembro de 2006]. Disponível em<http://www. ffil. uam. es/antigua/piberica/viriato/viriato1. htm>.
SANCHIDRIÁN TORTI, J. L. 1981. Cueva Navarro (Cala delMoral, Málaga). Corpus Artis Rupestris, I. Paleoli-thica. Vol. I. Salamanca.
–––––––1982. La cueva del Morrón (Jimena, Jaén). Zephyrus,XXXIV-XXXV: 5-12. Salamanca.
–––––––1984-85. Algunas bases para el estudio de los actosfunerarios eneolíticos: Sima de Curra (Carratraca,Málaga), Zephyrus, XXXVII-XXXVIII, Salamanca,pp. 227-248.
–––––––1986. Arte prehistórico en la cueva de Nerja. EnTrabajos sobre la cueva de Nerja, I. La Prehistoria dela Cueva de Nerja (Málaga). 283-330. Málaga.
–––––––1987. Arte rupestre en Andalucía. En Arte Rupestreen España. Revista de Arqueología (Monografía) 96-105. Madrid.
–––––––1997. Propuesta de la secuencia figurativa en laCueva de la Pileta. El món mediterraní després delPleniglacial (18.000-12.000 BP) (Fullola, J. M. etSoler, N. eds.). Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Serie Monográfica, 17: 411-433.
–––––––2000. Panorama Actual del Arte Paleolítico enAndalucia, Paleolítico da Península Ibérica, Porto,ADECAP [Actas do 3º Congresso de ArqueologiaPeninsular, vol. II], pp. 541-554.
SANCHIDRIÁN TORTI, J. L., MAS CORNELLÁ, M. 1993. Dis-cusiones en torno al considerado arte paleolítico delCampo de Gibraltar (Cádiz) . II Congreso Interna-cional El Estrecho de Gibraltar. Ceuta, Noviembrede 1990. UNED. Madrid.
SANTIAGO VILCHES, J. M. 1982. La cueva de las Palomasen el arte paleolítico del sur de España. Boletín delMuseo de Cádiz II: 5-11, 1979-1980. DiputaciónProvincial de Cádiz. Cádiz.
SANTOS, A. T. 2003. Uma Abordagem Hermenêutica –Fenomenológica à Arte Rupestre da Beira Alta. O casodo Fial (Tondela, Viseu) [Dissertação de mestradoapresentada à Faculdade de Letras da Universidadedo Porto], Porto.
–––––––En prensa. A Fenomenologia da Pré-história e a ArteRupestre ou “Como o martelo só se revela no acto demartelar, Actas do IV Congresso de ArqueologíaPeninsular.
SANTOS ESTÉVEZ, M. 1998. Los espacios del arte: el diseñodel panel y la articulación del paisage en el arterupestre gallego, Trabajos de Prehistoria, 55, nº2,Madrid, pp. 73-88.
–––––––2005. Sobre a cronologia del arte rupestre atlântico enGalicia, Archaeoweb, 7 (2) Setembro./Dezembro,disponível em Maio de 2007 no site http://www. ucm.es/info/arqueoweb
–––––––2006. Respuesta a la réplica firmada por F. J. CostasGoberna, R. Fábregas Valcarce, J. Guitián Castro-mil, X. Guitián Rivera y A. de la Peña Santos apare-cida en el foro con fecha 23/01/2006, Archaeoweb,8(1) Abril, disponível em Maio de 2007 no sitehttp://www. ucm. es/info/arqueoweb
[ 487 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 487
SANTOS ESTÉVEZ, M., GARCÍA QUINTELA, M. V., PAR-CERO UBIÑA, C. 2007. Un programa de investiga-ción para el arte rupestre en Galicia, Archaeoweb,8 (2), Janeiro, disponível em Maio de 2007 no sitehttp://www. ucm. es/info/arqueoweb
SANTOS JÚNIOR, J. R. 1933. O abrigo pré-histórico da«Pala Pinta», Trabalhos de Arqueologia e Etnologia,vol. 6 (1), Porto, pp. 33-43.
–––––––1934. As pinturas pré-históricas do Cachão daRapa, Trabalhos de Arqueologia e Etnologia, vol. 6(3), Porto, pp. 185-222.
–––––––1940. Arte rupestre, Congresso do Mundo Português,vol. I, Lisboa, pp. 327-376.
SANZ PÉREZ, E. 2001. Las montañas de Urbión, Cebollera yCabrejas. Geomorfología y patrimonio geológico,Excma. Diputación Provincial de Soria, Col.“Temas Sorianos”, núm. 43, Soria, 244 págs.
SAUVET, G. 1988. La Communication GraphiquePaléolithique (De l’analyse quantitative d’un corpusde données à son interprétation sémiologique),L’Anthropologie (Paris), 92 (1), Paris, pp. 3-16.
SARMENTO, M. 1933 [1878]. Sinaes gravados em rochas.Dispersos, pp. 161-162.
SAUVET, G., SAUVET, S. 1979. Fonction sémiologique del’art pariétal animalier franco-cantabrique, Bulletinde la Société Préhistorique Française, 76 (10-12),Paris, pp. 340-354.
–––––––1983. Los Grabados Rupestres Prehistoricos de laCueva de La Griega (Pedraza, Segovia), Salamanca,Departamento de Prehistoria y Arqueologia da Uni-versidad de Salamanca [Corpus Artis Rupestris I.Palaeolithica Ars, 2].
SAUVET, G., SAUVET, S., WLODARCZYK, A. 1977. Essai desémiologie préhistorique (Pour une théorie des pre-miers signes graphiques de l’homme), Bulletin de laSociété Préhistorique Française, 74 (2), Paris, pp.545-558.
SAUVET, G., WLODARCZYK, A. 1995. Éléments d’uneGrammaire Formelle de l’Art PariétalPaléolithique, L’Antropologie (Paris), 99 (2-3), Paris,pp. 193-211.
SCARRE, C. 2002. Contexts of monumentalism: regionaldiversity at the Neolithic transition in north-westFrance, Oxford Journal of Archaeology, vol. 21, nº 1,Oxford, pp. 23-61.
SEGURA, F. S. 1990. Las ramblas valencianas. Algunos aspec-tos de hidrología, geomorfología y sedimentología.Universitat de València.
SELLAMI, F., N. TEYSSANDIERT & M TAHA. 2001. Dynami-que du sol et fossilisation des ensembles archéologi-ques sur les sites de plein air. Donnéesexpérimentales sur l’organisation des micro-arte-facts et les traits pédo-sédimentaires, in L. BOUR-GUIGNON, I. ORTEGA and M.-C. FRÈRE-SAUTOT
(eds.), Préhistoire et approche expérimentale:313-324. Montagnac: Editions M. Mergoil.
SEVILLANO, M. C. 1976a. Grabados rupestre de carros yruedas en Vegas de Coria (Cáceres). Zephyrus,XXVI-XXVII, pp. 258-267.
–––––––1976b. Un petroglifo con inscripción en la comarcade las Hurdes, Cáceres. Zephyrus, XXVI-XXVII,pp. 268-291.
–––––––1979. Noticia de un grabado en las Erias (Cáceres).Zephyrus, XXVIII-XXIX, pp. 229-233.
–––––––1983. Analogías y diferencias entre el arte rupestrede Las Hurdes y el del valle del Tajo. Zephyrus,XXXVI, pp. 259-265.
–––––––1991. Grabados rupestres en la comarca de las Hur-des (Cáceres). Acta Salmanticensia, nº 77, Sala-manca, 216 págs.
SEVILLANO, M. C., BÉCARES, J. 1997. Grabados rupestresen la comarca de las Hurdes. Extremadura Arqueo-lógica VII, pp. 75-94.
SHEE, E. 1974. Painted megalithic art in western Iberia,Actas do III Congresso Nacional de Arqueologia, vol.1, Porto, pp. 105-123.
–––––––1981a. The Megalithic Art of Western Europe, Cla-rendon Press, Oxford.
–––––––1981b. A pedra decorada de Ardegães de Águas San-tas (Concelho da Maia), Arqueologia, 3, Grupo deEstudos Arqueológicos do Porto, Porto, pp. 49- 55.
SEIVEKING, A. 1987. A Cataloque of Palaeolithic Art in theBritish Museum. British Museum Publications, Lon-dres, 115 pp.
SILVA, E. J. L. 2000. Novos dados sobre o Megalitismo doNorte de Portugal, in V. S. GONÇALVES (ed.), Muitagente, poucas antas? Origens, espaços e contextos, Tra-balhos de Arqueologia, vol. 25, Lisboa, pp. 269-280.
SILVA, E. J. L., CUNHA, A. L. 1986. As gravuras rupestresdo Monte da Laje (Valença), Livro de Homenagem aJean Roche, Instituto Nacional de InvestigaçãoCientifica, Lisboa, pp. 490-505.
SILVA, A. F., RIBEIRO, M. L. 1991. Carta Geológica de Por-tugal. Notícia explicativa da folha 15-A Vila Nova deFoz Côa, Lisboa, Serviços Geológicos de Portugal.
[ 488 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 488
[ 489 ]
ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA
SIMMONET, G., L., R. 1984. Quelques beaux objets d’artvenat de nos recherches dans la grotte ornée deLabastide (Haute-Pyrénées).Approche naturaliste.Bull. de la Soc. de Spéléologie et Préhistoire, XXIV, pp.25-36.
SOBRINO BUHIGAS, R. 2000 [1935]. Corpus PetroglyphorumGallaeciae. Seminario de Estudos Galegos, Ediciosdo Castro, A Coruña, edição facsimilae.
SOÑEÑA, G. 2005. Celtiberian Ideologies and Religion.e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies.Milwaukee. 6 The Celts in the Iberian Peninsula,pp. 347-410. [Disponível em http:// www. uwm.edu/ Dept/celtic/ekeltoi/volumes/vol6].
SORIA LERMA, M., LÓPEZ PAYER, M. G. 1999. Arte esque-mático en la Cuenca Alta del Segura. Nuevas apor-taciones. Boletín del Instituto de Estudios Gienenses,nº 176, tomo II (Julio/Diciembre), pp. 909-943
SOUSA, O. 1988. As pinturas rupestres da mamoa 3 de Chãde Parada – Baião. Notícia preliminar. Arqueologia,nº 17, Porto, pp. 119-120.
SOUSA, A. C., SOARES, A. M., MIRANDA, M.,QUEIROZ, P. F.,LEEUWAARDEN, W. V. 2004 . Sâo Juliâo. Nucleo C doconcheiro pré-histórico. Cadernos de Arqueología deMafra, 2. Mafra.
SOUTO, A. 1932. Arte Rupestre em Portugal (Entre Douro eVouga). As insculturas da Serra de Cambra e deSever e a expansão das combinações circulares e espi-raladas no noroeste peninsular, Trabalhos de Antropo-logia e Etnologia, vol. V (IV), Porto, pp. 285-300.
STUIVER, M., REIMER, P. J., BARD, E., BECK, J. W., BURR, G.S., HUGHEN, K. A., KROMER, B., McCORMAC, F. J.,van der PLICHT, J., SPURK, M. 1998. INTCAL98Radiocarbon age calibration 24,000 – 0 cal BP,Radiocarbon, 40, pp. 1041-1083.
TAÇON, P. 1993. Introduction: Expressing relationships tothe land by marking special places, in P. FAULSTICHF
and P. S. C. Taçon (eds) Spatial considerations inrock art. Time and Space AURA 8, pp. 81-83.
–––––––1999. Identifying sacred landscapes in Australia:from physical to social, in W. ASHMORE and A. B.KNAPP (eds), Archaeologies of Landscape. Contem-porary perspectives. Blackwell, Oxford, pp. 33-57.
TERÉS NAVARRO, E. 1987. Pinturas rupestres en El Raso deCandeleda, Revista de Arqueología, 73, pp. 60-61,Madrid.
THOMAS, J. 1996. Time, Culture and Identity - An interpre-tive archaeology, London/New York, Routledge.
–––––––1993. The Politics of Vision and the Archaeologiesof the Landscape, in B. Bender (ed.), Landscape,Politics and Perspectives, Berg, New York/Oxford,pp. 19-46.
TILLEY, C. 1994. A Phenomenology of Landscape: Places,Pats and Monuments. Oxford: Berg.
–––––––2004. The materiality of stone. Explorations in land-scape phenomenology, Oxford/New York, Berg.
TOPPER, U. 1975 . Felsbilder an der Südspitze Spaniens.Madrider Mitteilungen 16: 25-55. Instituto Arqueo-lógico Alemán. Madrid.
TOPPER, U. y W. 1988. Arte Rupestre en la provincia deCádiz. Ed. Diputación Provincia de Cádiz. Cádiz.
TOUS LES ANIMAUX DU MONDE. T. III. Larousse,1971.
UCKO, P., ROSENFELD, A. 1967. Arte Paleolítico. Ed.Guadarrama. Madrid.
UCKO P. J., LAYTON, R. 1999. The Archaeology and Anth-ropology of Landscape. Shaping your Landscape,Routledge, London/New York.
UNTERMANN, J. 1972. Áreas e movimentos linguísticos naHispânia pré-romana. Revista de Guimarães. Gui-marães. 72: 1-2, pp. 5-41.
UTRILLA, P., BLASCO, F. 2000. Dos asentamientos magda-lenienses en Deza, Soria. BSAA, Valladolid, 2000.pp. 9-63.
UTRILLA, P., BLASCO, F., RODANÉS, J. M.ª. 2006. Entre elEbro y la Meseta: el Magdaleniense de la cuencadel Jalón y la placa de Villalba. En G. DELIBES y F.DIEZ (eds): El Paleolítico Superior en la MesetaNorte Española. Studia Archaeologica. nº 54, pp.173-213.
UTRILLA, P., CALVO, M. J. 1999. Cultura material y arterupestre levantino: la aportación de los yacimientosaragoneses a la cuestión cronológica. Una revisióndel tema en el año 2000. Bolskan, 16, pp. 39-70.
UTRILLA, P., RODANÉS, J. M. 2003. Un asentamiento Epipa-leolítico en el valle del río Martín. El Abrigo de losBaños (Ariño, Teruel). UniVersidad de Zaragoza,Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Áreade Prehistoria. Zaragoza.
UTRILLA, P., VILLAVERDE, V. 2004. Los grabados levantinosdel Barranco Hondo. Castellote (Teruel). Gobiernode Aragón. Departamento de Educación, Cultura yDeporte, 158 págs.
UTRILLA MIRANDA, P., VILLAVERDE BONILLA, V., MARTÍNEZ
VALLE, R. 2001. Les gravures rupestres de Roca
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 489
Hernando (Cabra de Mora, Teruel) . Les PremiersHommes Modernes de la Péninsule Ibérique. Actasdu Colloque de la Commissión VIII de L’Uispp: 161-174. Lisboa.
VALLADAS H., MERCIER, N., FROGET, L., JORONS J. L., REYSS
J. L., AUBRY T. 2001. TL Dating of Upper PaleolithicSites in the Côa Valley (Portugal), Quaternary ScienceReviews, vol. 20, nos. 5-9, pp. 939-943.
VAN DEN BRINK, F. H., BARRUEL, P. 1971. Guide des Mam-mifères sauvages de l’Europe occidentale. Delachauxet Niestlé, 263. pp.
VASCONCELLOS, L. DE. 1897. Religiões da Lusitânia, vol. I,Imprensa Nacional, Lisboa.
VIALOU, D. 1983. Art Pariétal Paléolithique ariégeois. Rev.L’Anthropologie. t. 87, 1. París. pp. 83-97.
–––––––1986. L’art des grottes en Ariège magdalénienne.XXVI Supl. de Gallia Préhistoire. Centre Nationalde la Recherche Scientifique. Paris.
VIANA, A. 1929. As insculturas rupestres de Lanhelas(Caminha, Alto Minho). Portucale, nos. 10 e 11,Porto.
–––––––1960. Insculturas rupestres do Alto Minho (Lanhelase Carreço-Viana do Castelo, Portugal), Boletín de laComisión Provincial de Monumentos Históricos yArtísticos de Ourense, tomo XX (I-IV), Ourense, pp.209-231.
VILAÇA, R. 2005. Entre o Douro e o Tejo, por terras dointerior: O I milénio a. C. In Lusitanos e Romanosno Nordeste da Lusitânia Actas das 2as Jornadas dePatrimónio da Beira Interior. Guarda: Centro deEstudos Ibéricos, pp. 13-32.
VILASECA, S. 1934. L’Estació-taller de sílex de Sant Gre-gory. Memoria de la Academia de Ciencias y Arte deBarcelona, XXIII: 415-439.
VILLAVERDE, V. 1985. Hueso con grabados paleolíticos dela Cova de les Cendres (Teulada, Alicante). Lucen-tum, IV: 7-14.
–––––––1994. Arte paleolítico de la Cova del Parpalló. Servi-cio de Investigación Prehistórica de la Diputaciónde Valencia, 2 vols., Valencia. 404, [482], págs.
–––––––2001. El Arte de los cazadores y recoletores delPaleolítico superior. En V. Villaverde (ed.) De nean-dertales a cromañones. Los inicios del poblamientohumano en las tierras valencianas. Universidad deValència: 331-366.
–––––––2002. Contribution de la séquence du Parpalló(Espagne) à la sériation chronostylistique de l’art
rupestre paléolithique de la Péninsule Ibérique”.En D. Sacchi (dir.) L’Art Paléolithique à l’Air Libre.Le payseage modifié par l’image. Gaep & Géopré:41-58.
–––––––2005. Arte Paleolítico de la región mediterránea dela Península Ibérica: de la Cueva de la Pileta a laCova de les Marevelles. En Actas del Congreso ArteRupestre en la España Mediterránea (Alicante,2004). Ed. M. Hernández y J. Soler. 17-45. Alicante.
VILLAVERDE, V., LÓPEZ MONTALVO, E., DOMINGO SANZ, I.,LÓPEZ VALLE, R. M. 2002. Estudio de la composi-ción y el estilo. MARTÍNEZ VALLE, R. y VILLAVERDE
BONILLA, V (coord.); (con la colaboración deGuillem Calatayud, P. M. et al.): La Cova dels Cav-alls en el Barranc de la Valltorta. Monografías delInstituto de Arte Rupestre, 1: 135-189.
VILLOCH VÁZQUEZ, M. V. 1995. Monumentos y petrogli-fos: la construcción del espacio en las sociedadesconstructoras de túmulos del Noroeste peninsular.Trabajos de Prehistoria, 52. nº 1; pp. 39-55.
VIÑAS, R., SARRIÁ, E., ALONSO, A. 1983. La pinturarupestre en Catalunya, Barcelona.
WALDERHAUG, O., WALDERHAUG, E. M. 1998. Weatheringof Norwegian Rock Art – a critical review. NorwegianArchaeological Review. Trondheim. 31:2, pp. 119-1.
WATCHMAN, A. 1995a. Executive Summary. Summary ofreport to Electricidade de Portugal.
–––––––1995b. Dating the Foz Côa engravings, Portugal. EnD. Seglie Ed. News 95-International Rock Art Con-gress. Turin. p. 98.
–––––––1995c. Recent petroglyths, Foz Côa, Portugal. RockArt Research 12 (2), pp. 104-108.
–––––––1996. A review of the theory and assumptions in theAMS dating of the Foz Côa petroglyphs, Portugal,Rock Art Research. 13 (1), pp. 21-30.
WHITLEY, D. S. 1998. Finding rain in the desert: lands-cape, gender and far western North American rockart, in C. CHIPPINDALE, P. S. Ç. TAÇON (eds), TheArchaeology of Rock-Art, Cambridge UniversityPress, Cambridge, pp. 11-29.
WHITLEY, A. 2000. Very like a whale: menhirs, motifs andmiths in the Mesolithic-Neolithic transition innorthwest Europe. Cambridge Archaeological Jour-nal, vol. 10, nº 2, pp. 243-259.
ZILHÃO, J. 1992. Gruta do Caldeirâo. O Neolítico Antigo.Trabalhos de Arqueología, 6. Lisboa.
–––––––1995a. The age of the Côa valley (Portugal) rock-art:validation of archaeological dating to the palaeolithic
[ 490 ]
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
12 ArtPrehis (mod).qxd 14/7/09 11:14 Página 490