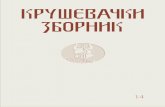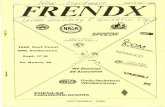HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 ■ ISSN: 1139-1472 © 2009 SEHA
163
El libro homenaje a la profesoraReyna Pastor, ilustre discípula deClaudio Sánchez Albornoz, con-
tiene dieciocho artículos de desigual exten-sión, cuya temática se centra en el estudiodel campesinado. Varios autores redactansus aportaciones teniendo en cuenta los es-tudios de la historiadora homenajeada.
Los primeros trabajos repasan la tra-yectoria biográfica y profesional de ReynaPastor, tanto en su época argentina (MartaBonaudo, «El mundo medieval visto porReyna Pastor desde una periferia», donde sedestaca el papel revitalizador de sus traba-jos y las innovaciones en la investigaciónhistórica), como en la etapa española (AnaRodríguez: «Reyna Pastor, entre lo estu-diado y lo vivido», en que se resaltan las in-fluencias y aportaciones en el análisis his-tórico). Josep Fontana («Homenaje a ReynaPastor») señala la estrecha relación queexistió siempre entre la vida de la autora y
su profesión: «La entereza tiene mucho quever en este caso con la coherencia, y ésta semanifiesta tanto en la persona como en suobra de historiadora».
Seguimos, en la medida de lo posible, elorden de los distintos artículos, aunque in-tentamos agrupar los más afines. Hay dostrabajos que aluden expresamente en sutítulo a los campesinos. El primero, del his-toriador de la universidad oxoniana ChrisWickham, nos presenta la traducción alcastellano de su ponencia en la La Setti-mana de Spoleto («Espacio y sociedad enlos conflictos campesinos en la Alta EdadMedia»). Analiza tres ejemplos de diferen-tes conflictos por el espacio agrario. El pri-mero ocurre en el siglo VII en el valle delSena, el segundo en la Navarra oriental enel siglo X, y el tercero en la Anatolia centralen el siglo VII. Expone una tipología deconflictos que describe las diferentes for-mas en que se manifiestan los enfrenta-
Ana Rodríguez López (ed.)El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna PastorMadrid y Valencia, CSIC y Universidad de Valencia, 2007, 421 pp.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 163
Crítica de libros
mientos entre señores y campesinos. Laprimera de ellas se refiere al estatus legal.La segunda, a la renta y a la exacción se-ñorial. La tercera afecta directamente alaprovechamiento del espacio agrario: lasdisputas sobre derechos silvo-pastoriles enlas comunidades locales. La cuarta destacael protagonismo campesino a través de lasrebeliones, aunque de forma limitada. Enquinto lugar señala las revueltas auténticas,que fueron muchas, y analiza algunos casosde cada categoría de conflictos. Los con-flictos entre las comunidades aldeanas sedeben a que estas aldeas tienen un grado dedesarrollo y control muy importante sobredichos espacios. Toma el ejemplo de la me-seta central hispánica y de los Pirineoscomo modo de desarrollo silvopastoril en elsiglo X, muy por delante del resto de Eu-ropa, donde el desarrollo y los conflictossobre el espacio agrario se produjeron, so-bre todo, a partir del siglo XI.
El segundo de estos trabajos lo firmanlos historiadores Carmen Pallares y Erme-lindo Portela («El lugar de los campesinos.De repobladores a repoblados»), que ana-lizan la abundante documentación de losmonasterios de Sobrado y Celanova paraconocer «la posición de los trabajadores dela tierra en la evolución social» del territo-rio gallego desde la antigüedad hasta fina-les de la Alta Edad Media. El estudio se or-ganiza en tres apartados: la permanencia dela población en el territorio, las formasde dependencia del campesinado y el res-tablecimiento de los controles políticos delos obispos, condes y reyes. En cada apar-tado se presentan ejemplos de la rica do-cumentación de los monasterios aludidos.
La aportación de Carlos Estepa tienecomo objeto de estudio el campesinado delos señoríos de behetría («Hombres de be-nefactoría y behetrías en León (ss. XI-XIV).Aproximación a su estudio»), un tema muyconocido por él en relación al territoriocastellano, como muestra su monumentalobra sobre las behetrías castellanas. El tra-bajo tiene como base la documentación dela Catedral de León, la del monasteriode Santa María de Otero de las Dueñas yla del obispado de Astorga. Muestra las si-militudes y diferencias en el desarrollo delas behetrías y las complejidades derivadasde las relaciones entre los distintos poderesseñoriales, así como las disputas entre ellospor el control del campesinado entre los si-glos XI y XIV.
De un sector más concreto del campe-sinado en los siglos XV y XVI trata el trabajode Antoni Furió («Las elites rurales en laEuropa medieval y moderna. Una aproxi-mación de conjunto»). Partiendo de la fa-milia de un labrador rico del Levante a fi-nes del XV, repasa la historiografía sobre lajerarquización en el campesinado y el papelque han desempeñado y desempeñan eneste análisis las elites rurales, estudiadasen un amplio contexto europeo. Aboga porla utilidad de la microhistoria en los análi-sis cuantitativos y cualitativos para la iden-tificación social de las elites rurales y sus di-ferencias y similitudes en la Europa de lossiglos XV y XVI.
Una buena parte de las aportacionestiene como tema central los bienes comu-nales, comunidad campesina, comunidadmonástica o simplemente comunidad. JoséMaría Monsalvo («Comunales de aldea,
164 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 164
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
comunales de ciudad-y-tierra. Algunos as-pectos de los aprovechamientos comunita-rios en los concejos medievales de CiudadRodrigo, Salamanca y Ávila»), estudia, si-guiendo trabajos suyos anteriores, la for-mación de los comunales en aldeas y ciu-dades en Salamanca, Ciudad Rodrigo yÁvila. El autor parte del peso que tiene elpastoreo comunal en la zona y describe lasdos modalidades de esta actividad: la ligadaa los términos de las aldeas y la ligada alconjunto de villa y tierra. La confluencia si-multánea de varios sectores –campesinosde las aldeas, vecinos de otros lugares de latierra, grandes propietarios urbanos, gana-deros forasteros,…– en el aprovechamientoeconómico de los bienes comunales y la in-tervención de las distintas instancias de po-der generan importantes conflictos en losque no es fácil distinguir los intereses deunos y otros.
La aportación de Esther Pascua («Lasotras comunidades: pastores y ganaderosen la Castilla medieval») presenta una revi-sión historiográfica sobre la ganadería en laCastilla medieval, a propósito de los estu-dios de Reyna Pastor sobre este tema degran importancia en la economía medievalcastellana. Analiza la formación y el papelde la Mesta y de los grandes concejos quela constituyen y la evolución de los grandesy pequeños propietarios que formaronparte de esa organización ganadera.
Relacionado con el aprovechamientoeconómico de los comunales está el trabajode Monique Bourin («Aspectos y gestión delos espacios incultos en la Edad Media:nuevos enfoques en la Francia meridio-nal»), en el que se resalta la importancia de
los espacios incultos dentro de los comu-nales, la contraposición y complementa-riedad entre el ager y el saltus, y cómo ésteva siendo transformado para su aprove-chamiento económico, así como los con-flictos que ello genera entre campesinos yseñores. También indica la conveniencia dela multidisciplinariedad en estos estudios,cada vez más abundantes, con la colabora-ción de la Geografía y otras disciplinassociales.
La aportación de Enric Guinot («Co-munidad rural, municipios y gestión delagua en las huertas medievales valencia-nas») parte de la conquista de Valencia paraestudiar la relación de las huertas y los sis-temas hidráulicos de la época islámica y laocupación por los colonos cristianos des-pués de la conquista. La zona periurbanade Valencia estaría controlada y gestionadapor los poderes urbanos, y las zonas rura-les de Castellón lo estarían por las comu-nidades de campesinos. La apropiación delterritorio por los cristianos trae como con-secuencia la aparición de dos formas decontrol social del agua. Plantea también elproceso de municipalización a partir de fi-nes del XIII y cómo las comunidades rura-les se hacen con el control de las acequiasy los sistemas de riego.
El estudio de Pegerto Saavedra («Lascomunidades campesinas en la Galicia mo-derna») es el único que sobrepasa el pe-riodo medieval y se centra en la Galicia dela Edad Moderna. Analiza la diversidad enque pueden manifestarse las comunidadescampesinas, tales como aldeas, parroquias,jurisdicciones y partidos. La división pa-rroquial apenas varió entre el XV y el XVIII,
165
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 165
Crítica de libros
y tampoco sufrieron alteraciones significa-tivas las jurisdicciones en la Edad Mo-derna, que abarcaban la misma extensiónde territorio a fines del XV y a principios delXIX. Mientras el mapa señorial apenas va-ría, sí lo hacen las relaciones de poder den-tro de las jurisdicciones, en las que el poderreal adquiere gran relevancia. Destaca loscambios de las comunidades de aldea ycómo absorben el crecimiento demográficode este periodo y se transforman en funcióndel aumento de la población. Lo más ca-racterístico de las aldeas gallegas es la au-sencia de un estrato o elite de labradores ri-cos, al contrario que en otras zonaspeninsulares y europeas. Describe las dife-rencias entre las comunidades de aldea yanaliza los conflictos entre ellas.
Pablo Sánchez León («El poder de lacomunidad»), tomando como referenciadirecta la obra de Reyna Pastor, analiza elpapel del campesinado constituido comocomunidad que ejercita una acción colec-tiva y puede aparecer como fuerza autó-noma. Este historiador considera que elpoder reside en la comunidad y describe laimportancia de los juramentos colectivoscomo actos en los que los miembros mani-fiestan su vinculación mutua. El poder dela comunidad reside en la «identidad co-lectiva comunitaria».
María Filomena Coelho de Nasci-miento («Comunidades monásticas: rela-ciones de parentesco espiritual y feuda-lismo monástico, León, siglos XII y XIII»), através de la documentación de algunosmonasterios masculinos y femeninos deLeón, hace una reflexión sobre el signifi-cado de las donaciones de los distintos
sectores sociales y sobre cómo los domi-nios monásticos son controlados por las fa-milias de los fundadores y utilizados comoelementos de desarrollo y consolidacióndel feudalismo.
Dos aportaciones tienen la justicia comotema central, la de Pascual Martínez So-pena («La justicia en la época astur-leo-nesa: entre el liber y los mediadores socia-les») y la de Isabel Alfonso («¿Muertes sinvenganza? La regulación de la violencia enámbitos locales. Castilla y León, siglo XIII»).La primera nos aproxima a la utilización dela justicia por parte de una de las familiasmás poderosas de la montaña leonesa paraincrementar considerablemente su patri-monio. Lo hace analizando documenta-ción en que aparecen procesos judiciales através de los cuales extrae significativasconclusiones sobre el valor de las penas y elpapel que juegan como mediadores socia-les los llamados hombres buenos. La apor-tación de Isabel Alfonso es un trabajo sobreactuaciones judiciales, a partir del análisisde documentos de la catedral de Zamora ydel monasterio de Oña, en el que muestralas formas de resolución de conflictos (ho-micidios) entre grupos de parentesco de di-ferente tamaño y concejos vasallos de losdos señoríos de abadengo. En ambos casosel papel desempeñado por los mediadoresreligiosos resulta esencial, así como los ri-tuales de pacificación, en la resolución delos conflictos.
Pierre Toubert escribe sobre comunasitalianas («La política salarial de las comu-nas italianas en los siglos XIII-XIV a partir desus estatutos comunales»), utilizando laabundante documentación normativa que
166 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 166
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
produjeron en los siglos XIII y XIV en formade estatutos. Analiza en mayor profundidadla política salarial: fijación de máximos, di-ferencias estacionales y fijación de multaspor los incumplimientos estatutarios. Elestudio hace un repaso por diversas comu-nas y destaca la intervención de los pode-res públicos en las políticas salariales, asícomo su papel en la fijación de los preciosy como proveedores de trabajo. Termina es-bozando las consecuencias de la crisis delXIV, sin entrar en su análisis.
El trabajo de Josep Maria Salrach(«Frente al hambre en la Edad Media»)compara las reacciones y los efectos delhambre sobre los hombres en el mundocontemporáneo (países extraeuropeos) ylos que tuvieron en distintos momentos de
la Alta Edad Media, analizando testimoniosactuales y referencias documentales sobrelas hambrunas de diversos historiadores dela transición entre la antigüedad y elmundo medieval. Las reacciones: migra-ciones, endeudamiento, depredación, etc.Los efectos: pérdida de la dignidad hu-mana, irracionalidad, canibalismo, ventade hijos, etc.
Como se puede comprobar, esta obrahomenaje a la historiadora Reyna Pastor,coordinada por Ana Rodríguez, mereceuna lectura atenta tanto por la abundanciay variedad de trabajos como por la calidadde buena parte de ellos.
José María Santamarta Luengos
Universidad de León
167
William BeinartThe Rise of Conservation in South Africa: Settlers, Livestock, andthe Environment, 1770-1950Oxford, New York, Oxford University Press, 2008, 425 pp.
En The Rise of Conservation in SouthAfrica el historiador de la universi-dad de Oxford William Beinart exa-
mina la evolución del pensamiento y la po-lítica conservacionistas en las regionessudafricanas de El Cabo central (Karoo) yoriental. Haciendo uso de crónicas de via-jeros, periódicos agrarios, informes cientí-ficos y publicaciones gubernamentales, Bei-nart describe cómo los colonos blancos ylos funcionarios del gobierno intentaronentender, explotar y gestionar las tierras depasto semiáridas de la región. Desde fina-les del siglo XVIII, la expansión de la gana-
dería comercial, en concreto de ovejas yavestruces, originó el temor a la degrada-ción medioambiental. Desde la perspec-tiva de los granjeros blancos y el gobiernoel Karoo, el territorio se encontraba ame-nazado por el exceso de pastoreo, la malagestión, los depredadores salvajes y las es-pecies vegetales invasoras. Este relato enclave de degradación inspiró tanto a losgranjeros innovadores como a los funcio-narios del Estado para buscar formas de re-vertir la destrucción de la región y gestio-nar científicamente sus recursos, lo quecondujo a una mayor intervención guber-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 167
Crítica de libros
namental en las vidas tanto de los habitan-tes blancos como africanos.
Apoyándose en las obras de RichardGrove (1995) y Alfred Crosby (1991), Bei-nart sostiene que este debate sobre la ges-tión medioambiental fue influenciado tantopor las condiciones locales y las necesida-des de El Cabo como por las experienciasde otras regiones. Beinart muestra cómo lasideas, los expertos y la tecnología circula-ban entre El Cabo y otras zonas del Impe-rio Británico. Más que un simple puestoavanzado del Imperio, dependiente del ase-soramiento de científicos foráneos, «ElCabo semiárido constituía una encrucijadade caminos para nuevas especies, nuevastécnicas agrícolas y nuevas ideas» (p. xviii).Los granjeros blancos innovadores se su-maron a los científicos y a los funcionariospara comprender y manejar los recursosde la región, y en dicho proceso contribu-yeron al desarrollo de la ideología conser-vacionista.
La introducción del libro sitúa la gana-dería y su expansión en El Cabo como fun-damental en las vidas tanto de los colonosblancos como de los africanos, así comopara la historia económica y ambiental dela nación. Esta expansión de la ganaderíacomercial en el siglo XIX atrajo la atenciónde expertos científicos y funcionarios, pre-ocupados porque la región estaba «gi-miendo bajo el peso del ganado» (p. 12). Enel primer capítulo, Beinart afirma que enlas áreas ganaderas la necesidad de los co-lonos de adaptarse a su entorno les llevó aapoyarse de forma decisiva en la mano deobra y los conocimientos medioambienta-les de los africanos. De ello se derivó la
creación de un «El Cabo vernáculo» (untérmino acuñado por el erudito afrikanerAndre Hugo en los años setenta del sigloXX), en el cual las prácticas y conocimien-tos ecológicos de los Khoikhoi y Xhosa semezclaron con los de los colonos holande-ses y británicos. El capítulo segundo («De-finiendo los problemas») examina el temor,en la década final del siglo XVIII, a que elpastoreo abusivo, el trekking y las prácticastrashumantes estuviesen degradando am-bientalmente el Karoo. La preocupaciónpor la sequía y la desecación llevó a losgranjeros a construir presas y canales deirrigación, y al gobierno de El Cabo a limi-tar el movimiento del ganado y a protegerlas fuentes de suministro de agua. Se sen-taba así un precedente para la regulacióngubernamental de los recursos medioam-bientales de El Cabo.
Los siguientes seis capítulos analizan enprofundidad los diferentes «malvados» me-dioambientales que amenazaban la econo-mía pastoril, la ganadería y las tierras depasto de la región. A lo largo de estos capí-tulos emergen las tensiones entre la capa-cidad del conocimiento y práctica locales yla de los expertos gubernamentales y cien-tíficos llegados de fuera. El capítulo tercerose detiene en la influencia sobre la forma-ción de la ideología conservacionista deJohn Croumbie Brown, botánico colonialen la década de los sesenta del XIX y cro-nista prolífico del medio ambiente de ElCabo. Para Croumbie Brown, el fuego erael principal «villano» en la historia de la de-gradación de El Cabo, puesto que destruíaplantas beneficiosas, ayudaba a la difusiónde especies «desagradables» y daba lugar a
168 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 168
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
la desecación. Mientras la mayor parte delos colonos y de los africanos reconocían lautilidad de los cortafuegos, muchos veían elfuego como un medio de promover los pas-tos deseados (sweetveld) y en general elbuen estado de la sabana. CroumbieBrown hizo presión en favor de la restric-ción de las quemas, el descanso de los pas-tos, las inversiones estatales en presas y elcultivo de plantas nativas. Los años setentatrajeron consigo la inquietud sobre los efec-tos de la práctica del kraaling (cercamien-tos) tanto sobre el paisaje del Karoo comosobre la salud del ganado. El capítulocuarto analiza cómo los veterinarios colo-niales criticaban las prácticas pastoriles einfluyeron sobre la política gubernamental.Argumentaban que el kraaling nocturnodel ganado, el pastoreo en zonas pantano-sas, el exceso de ganado y el deterioro delos pastos contribuían a la difusión de en-fermedades. De hecho el gobierno restrin-gió los desplazamientos de ganado y fijónormas para la trashumancia.
En los años ochenta aumentó el interéspor la limitada disponibilidad de agua en laregión. En el capítulo quinto Beinart pre-senta un documentado análisis de la inver-sión privada y estatal en presas y pozos. Elcrecimiento de la cría de avestruces a fina-les del siglo XIX hizo necesaria la irrigaciónpara forrajes como la alfalfa. La mayorparte de los terratenientes, limitados en ca-pital y mano de obra, construyeron presasde tierra y diques, mientras los más aco-modados, como James Kirkwood en el va-lle del río Sundays, construyeron proyectosde irrigación mayores (p. 164). Perforar enbusca de agua subterránea, sin embargo,
requería de más capital, tecnología y cono-cimientos técnicos del que poseía la mayorparte de los granjeros. Por ello, el gobiernopuso en marcha una unidad de perforaciónde pozos a finales de la década de los se-tenta. Gracias a este servicio del gobiernoy al trabajo de empresas privadas, en 1911se habían llevado a cabo oficialmente 7.513perforaciones en El Cabo (p. 164). Inge-nieros hidráulicos como William Willcocks(uno de los diseñadores de la presa de As-wan en Egipto) y F.E. Kanthack, nom-brado Director de Irrigación en 1906, sedeclararon a favor de un mayor control es-tatal de los recursos hídricos y de la gestiónde las cuencas.
Quizás sean los capítulos más animadosdel libro los que exploran «cómo la natura-leza puede contraatacar» (p. 195). En elcapítulo sexto («La noche del chacal») Bei-nart trata la historia de los chacales y mues-tra cómo estos animales «sirvieron comometáfora para poderes malignos o para re-laciones ecológicas o sociales que los gran-jeros no podían controlar» (p. 207). Losintentos por controlar a los chacales inclu-yeron la creación de clubes de caza y de en-venenamiento, subsidios del gobierno parael veneno y el pago de recompensas, asícomo «vallas a prueba de alimañas». El ca-pítulo octavo («La chumbera en El Cabo»)traslada el tema del control del mundo delos animales al de las plantas. Aunque con-siderada por el Estado una «mala hierba no-civa», la chumbera ofrecía tanto beneficioscomo desafíos a los ganaderos. Algunas va-riedades podían ser utilizadas como forraje,setos para cercamientos de avestruces, paraproducir alcohol, en conservas de frutas o
169
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 169
Crítica de libros
como sucedáneo del azúcar. Sin embargo,la variedad de hojas espinosas (doornblad)era peligrosa para el ganado si la comíacruda, se extendía con rapidez y restabapastos para las ovejas. Ello llevó a algunosterratenientes a arrendar las tierras infesta-das a los africanos. Beinart señala que «al-gunos granjeros blancos asociaban la planta[la chumbera] con la pobreza, los chacales,la presencia africana, los problemas demano de obra y el desorden» (p. 274). Aligual que en el caso de la erradicación delos chacales, el gobierno intervino. Se for-maron comités de expertos para examinarla cuestión y proponer medidas, que inclu-yeron la introducción de un híbrido deno-minado «cactus sin espinas», subsidios paravenenos y la lucha biológica.
Intercaladas a lo largo del libro es posi-ble encontrar historias de vida de los nu-merosos expertos que delimitaron, deba-tieron y en definitiva conformaron elenfoque sudafricano de la gestión de lospastos. En el capítulo séptimo, Beinart uti-liza la vida y la obra de Heinrich Sebastiandu Toit, el presidente de la Comisión parala sequía de 1920-1923, para ilustrar cómotras el establecimiento de la Unión en 1910los funcionarios afrikaner promovieron elcultivo científico y la conservación. El in-terés de Du Toit por el dry-farming, intro-ducido en los Estados Unidos, sirve parasubrayar los vínculos entre la ideología con-servacionista de El Cabo y la de otros ám-bitos geográficos. El capítulo noveno haceuso de los diarios de la granja Wellwood, es-critos desde 1838, para ilustrar la ideologíaconservacionista de Sidney Rubidge. El re-trato que emerge muestra cómo un criador
de ganado lanar trabajaba (y modificaba) el«Cabo vernáculo», entrando en ocasionesen conflicto con el punto de vista de loscientíficos estatales.
Muchos de los temas centrales de lahistoria de Sudáfrica (el descubrimientode diamantes, oro y carbón, el estableci-miento de minas industriales, la emigraciónde mano de obra, el conflicto entre africa-nos, afrikaners y colonos británicos y la se-gregación racial) están en gran medida au-sentes en The Rise of Conservation in SouthAfrica. Beinart desplaza el marco geográ-fico desde las minas a las tierras de pastodel Karoo, y el énfasis demográfico de losafricanos a los colonos blancos. Deja clarassus intenciones: examinar «las ideas y ac-ciones de funcionarios, junto con hombresblancos mayoritariamente anglófonos, quese consideraban a sí mismos innovadores,granjeros acomodados o políticos dueñosde tierras» (pp. xvii-xviii). Concentrándoseen este grupo, consigue presentar una «bio-grafía colectiva» de aquellos que influyeronen la ideología y políticas conservacionistasen Sudáfrica. Con todo, como reconoce elpropio Beinart, ello supone pagar un pre-cio: los pensamientos, contribuciones y re-acciones de los africanos quedan ocultos.Beinart intenta paliar esta deficiencia en elcapítulo 10 («Debatiendo el conservacio-nismo en las áreas africanas de El Cabo,1920-1950»), en el cual se estudia el desa -rrollo de la ideología conservacionista en lasáreas africanas de Transkei y Ciskei y los in-tentos por parte del gobierno de imponer lagestión científica de la tierra a través de va-rios proyectos de desarrollo. El emplaza-miento del capítulo al final del libro puede
170 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 170
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 171
sugerir algo introducido en el último mo-mento, especialmente a aquellos familiari-zados con la obra de Nancy Jacob Envi-ronment, Power, and Injustice: A SouthAfrican History. Sin embargo, compren-diendo las preocupaciones y perspectivastanto africanas como no africanas podemosllegar a un entendimiento más profundo delas muchas fuerzas (ideológicas, culturalesy geográficas) que influyeron en la gestiónhumana de los recursos medioambientalesde Sudáfrica.
Las contribuciones de esta obra van másallá de las fronteras de Sudáfrica. Muchosde los expertos y políticas analizadas influ-yeron en las ideas sobre la conservación delmedio ambiente en otras colonias africanas,por ejemplo, los debates sobre la política hi-dráulica y la construcción de presas en elÁfrica oriental tomaron como referencialas experiencias en Sudáfrica. Los interesa-dos en la historia ambiental de otras regio-nes sabrán apreciar el enfoque comparativode Beinart y su habilidad para mostrarcómo los debates sobre el conservacionismoen Sudáfrica recibieron la influencia de losproducidos en otras colonias británicascomo los Estados Unidos, Australia o laIndia. Su capacidad para entrelazar las ex-periencias locales en Sudáfrica con las deotras regiones convierte este libro en va-lioso, no sólo para historiadores de África.
En cierto modo, Beinart presenta unahistoria ambiental por excelencia: es la his-toria de la interacción entre los seres hu-manos, la tierra, los animales y el Estado;un relato sudafricano de cómo los colonoseuropeos llegaron a entender el paisaje se-miárido de El Cabo, explotar sus recursos
naturales (a veces de manera desmedida) yresponder a las cambiantes condicionesmedioambientales. La naturaleza (el fuego,la lluvia, las enfermedades, la flora y lafauna) no es únicamente el escenario sobreel que se desarrolla esta historia de frontera,sino su actor principal. Dentro de este arconarrativo, Beinart explora algunos temasclave en este campo: la construcción delpensamiento conservacionista, la relaciónentre agricultura, uso de los recursos y eco-nomía, y los procesos de transformacióndel medio ambiente. Beinart sitúa adecua-damente el debate en su contexto global.Dotado de un estilo y de un trabajo de in-vestigación fascinantes, este libro consti-tuye un testimonio del desarrollo de la his-toria ambiental y una valiosa contribucióna la historia de Sudáfrica.
Heather J. Hoag
University of San Francisco
(Traducción del inglés
de Miguel Cabo Villaverde)
REFERENCIAS
CROSBY, A. (1991): Ecological Imperialism: The
Biological Expansion of Europe, 900-1900,
Cambridge, Cambridge University Press.
GROVE, R. (1995): Green Imperialism: Colonial
Expansion, Tropical Island Edens and the Ori-
gins of Environmentalism, Cambridge, Cam-
bridge University Press.
HUGO, A.H. (1970): The Cape Vernacular, Ciudad
del Cabo, University of Cape Town, inaugural
lecture, NS, n.º 2.
JACOB, N. (2003): Environment, Power and Injus-
tice: A South African History, Cambridge,
Cambridge University Press.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 171
Crítica de libros
172 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
William Beinart y Lotte HughesEnvironment and EmpireOxford, Oxford University Press, 2007, 395 pp.
Joseph Morgan HodgeTriumph of the Expert. Agrarian Doctrines of Development andLegacies of British ColonialismOhio, Ohio University Press, 2007, 402 pp.
La literatura sobre historia ambien-tal sigue creciendo. Subrayemosdos motivos. En primer lugar, por
un hecho: la preocupación por los proble-mas ecológicos copa buena parte de laagenda política y académica hoy en día, yno es de extrañar que los historiadores re-formulen sus preguntas volviendo la vista alos problemas más acuciantes de la actua-lidad. En segundo lugar, por una cuestiónteórica: la renovación historiográfica de lasúltimas décadas deja en buen lugar las pro-puestas hechas desde la historia ambiental.
A lo largo del siglo XX las humanidadesy las ciencias sociales estandarizaron me-todologías de estudio que, por lo general,obviaban la incidencia de la variable am-biental en sus investigaciones. Baste revisarlas ideas del «todo es sociedad» o las teoríasdel crecimiento, a partir de las cuales se haexplicado la expansión económica con-temporánea. En los años setenta la eclo-sión de la Ecología hizo no sólo actualizarlas preocupaciones ambientales en la so-ciedad, sino que dotó a otras disciplinascientíficas de una batería metodológicacon la que replantear la investigación his-tórica (la agroecología, la economía ecoló-gica, la ecología política, etc. dan buenacuenta de ello).
Los dos libros que ahora comentamosson herencia directa de este devenir: una re-lectura de la historia atendiendo a la di-mensión ambiental del problema. Aunquela historia ambiental ha prestado mayoratención a la evolución agraria e industrialcontemporánea, también ha sabido rein-terpretar otros períodos y otras temáticas.En este caso los libros que analizamos po-drían verse como herencia directa de laobra de Alfred W. Crosby, ImperialismoEcológico (1988). Sin embargo, una lec-tura algo más detallada nos muestra cómola díada imperialismo-ecología puede abor-dar debates diferentes.
Ambos guardan en común una relec-tura en clave ecológica del colonialismobritánico. Ambos renuncian al determi-nismo ambiental que ha sido criticado amuchas obras clásicas (y no tan clásicas) dehistoria ambiental. Baste revisar los deba-tes en torno a metodologías actuales comolas del Metabolismo Social (Fischer-Ko-walsky y Haberl, 2007). En cualquier caso,de los dos textos se revela un trasfondo co-mún: sin pretender sublimar el conoci-miento ni los manejos de las comunidadesindígenas, se aprecia la incomprensión queel colonialismo británico tuvo en su estra-tegia de penetración colonial. Del mismo
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 172
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
modo se reniega de la idea de un imperia-lismo atroz e inquisitivo que nunca supo verlas virtudes del conocimiento local. Ni unacosa ni la otra: ambos trabajos se apuntanal análisis histórico ambiental para eviden-ciar las virtudes de unos manejos localesque habían sobrevivido durante siglos, de lamisma manera que denotan una crecientesensibilidad en las políticas de desarrolloque el Imperio Británico tenía para consus colonias y para sí mismo. Renunciandoa una visión dogmática del proceso colo-nial, hacen un análisis complejo que de-muestra que el factor ecológico fue deter-minante en la gestión del Imperio, tanto enlas políticas implementadas como en lasconsecuencias que se derivaron de las mis-mas. Vayamos por partes.
El trabajo de William Beinart y LotteHughes se titula, contundentemente: En-vironment and Empire (publicado en la se-rie Oxford History of the British Empire). Alo largo de sus casi cuatrocientas páginasnos encontramos con un relato perfecta-mente ordenado, donde se recoge la evo-lución del Imperio Británico y la relacióncon sus colonias en base a los condicio-nantes ambientales. Los capítulos se es-tructuran atendiendo a la dimensión espa-cial de las colonias británicas. De estemodo cada uno de ellos se convierte en unapequeña historia de la relación imperio-colonia donde se apuntan los factores eco-lógicos que determinaron su evolución. Através de las experiencias en Canadá, Aus-tralia, India, Egipto o el Caribe, entre otras,los autores releen algunos de los presu-puestos básicos de los relatos sobre el im-perialismo colonial. Es cierto que buena
parte del texto resultará muy familiar aquienes conocen bien la obra de Beinart yHughes, no en vano muchos casos compi-lados provienen de sus anteriores trabajos(principalmente de Beinart). De cualquierforma, la reunión de estos contenidos enuna edición conjunta aporta a la obra uncarácter integrador que facilita y renueva lacomprensión del proceso de colonización.
En sus páginas encontramos ideas pre-decibles pero no por ello poco importantes.Sobre todo los apuntes a un imperialismoque requería de la periferia y sus recursospara su desarrollo industrial, todo lo cualderivó en la imposición a las comunidadeslocales de manejos agrarios, intensificaciónen los cultivos, deforestación, erosión o dé-ficit de nutrientes. Los autores recuerdanque los graves problemas ecológicos quehoy sufrimos tienen su origen en el impe-rialismo europeo, así como las asimetríasglobales que se derivaron del mismo. Nadaque objetar en este sentido pero, en miopinión, esta plausible apreciación es laque menos y peor se fundamenta en eltexto. Los últimos años han visto creceruna magnífica bibliografía que ha anali-zado profundamente las asimetrías del sis-tema ecológico-global. La cuestión ha ocu-pado incluso a clásicos autores venidos delas «teorías de la dependencia» o del «sis-tema mundo» para replantear sus ideasdesde la ecología y la historia (Hornborg yCrumley, 2007; Hornborg et al., 2007).Además se han desarrollado potentes me-todologías que analizan el desigual repartode los recursos (input) y de los impactosambientales (output), bien sean medidosen flujos de materiales, flujos de energía,
173
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 173
Crítica de libros
174 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
flujos de sustancias o territorio. Finalmente,estas teorías y metodologías se han repro-ducido en numerosos estudios de caso. Seecha de menos en Environment and Empireun análisis de la base material de las rela-ciones del Imperio Británico que abrace laliteratura y estas conclusiones. Sin dejar deconstruir un relato convincente y muy ac-cesible, la obra corre el riesgo de una tem-prana caducidad en alguno de sus apuntes.
Aparecen las ideas más brillantes deBeinart y Hughes al interpretar el cambiosocial determinado por cuestiones ecológi-cas: desde los conflictos en África a la ho-mogenización racial en Barbados. Estosapartados son los más lúcidos del libro. Esdifícil impugnar sus conclusiones. Quedaaún un largo recorrido para la reinterpre-tación de la dimensión social y cultural dela historia, detallando la base ecológica delproceso económico. La literatura recienteestá abundando en ello y este trabajo, sinplantear una teorización del conflicto am-biental, propone varios estudios de casoque animan a seguir con atención la di-mensión ecológica del conflicto y la cultura.
Una tercera idea de interés es la que es-tudia las políticas de conservación de lanaturaleza en las colonias. Un detalladorepaso por la creación de parques natura-les, políticas para la conservación y otrasmedidas correctoras muestran una cre-ciente sensibilización de la política colo-nial. Los graves desajustes provocados re-querían una actuación directa por parte dela Oficina Colonial que preservara los in-tereses británicos. Bien escuchando las pro-puestas locales, bien aplicando el paquetecientífico occidental, la lógica de domina-
ción de la naturaleza fue virando su rumbocon los años.
El segundo libro se titula Triumph of theExpert y su autor es Joseph MorganHodge. El núcleo argumental gira en tornoa la penetración de las políticas agrarias yeconómicas occidentales hacia las coloniaspor parte del Imperio Británico. Muy enconsonancia con la parte final del libro deBeinart y Hughes, aquí encontramos unrelato centrado en analizar la paulatina im-plantación de las doctrinas políticas britá-nicas, partiendo del cientifismo occidentaly buscando la adecuación con los hetero-géneos marcos de implantación. La ideafuerza de Hodge es que las políticas des-arrollistas postcoloniales y las múltiplesinstituciones trasnacionales, como laUNESCO, la FAO, etc. guardan sus raícesen los programas de desarrollo impulsadospor la Oficina Colonial británica a princi-pios del siglo XX.
Lo más interesante es la evidencia de lascontradicciones que guiaron y guían losprogramas de desarrollo en el «tercermundo». En un primer momento se en-tendió que una buena gestión de las colo-nias redundaría en la expansión y mejoradel Imperio. Hodge relata con detalle laevolución de los técnicos y los programasque se destinaron para tal efecto. En se-gundo lugar, dos ideas encontradas con-dujeron a un proceso decisorio plagado decontradicciones: si por un lado era cre-ciente la preocupación sobre la deforesta-ción, la pérdida de fertilidad del suelo yotros problemas análogos, por otro lado elmotor del desarrollo colonial se centraba enpolíticas productivistas. Tras la II Guerra
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 174
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 175
Mundial estas contradicciones, lejos de me-drar, se mantuvieron y se mantienen hastanuestros días, según el autor. Buena partede los programas económicos diseñadospara la mejora de las condiciones del vidaen el «Tercer Mundo» son herederos direc-tos (no sólo en sus valores, también en laspersonas responsables) de las primigeniaspolíticas coloniales. Huyendo de tópicos ydeterminismos, este libro constituye unaminuciosa descripción de la lógica de do-minación cultural y económica aplicadapor Occidente. Se entienden mejor la ra-cionalidad de sus políticas, sus contradic-ciones y los problemas que hoy en día re-piten muchos organismos internacionales.
Quizá en la primera parte del libro elautor divaga en exceso por caminos comu-nes y prescindibles, retrasando las aporta-ciones de más enjundia que tardan en lle-gar. En cualquier caso su lectura esobligada para quienes trabajan en la idea deuna globalización para el siglo XXI congrandes paralelismos con el proceso colo-nial y, sobre todo, para quienes apuntan ala «racionalidad ecológica» o la «biocultura»
de las comunidades locales y el modo enque fue despreciada y destruida por unproyecto de civilización industrial que hoy,como entonces, genera fuertes contradic-ciones de las que no sabe salir.
Juan Infante Amate
Universidad Pablo de Olavide
REFERENCIAS
CROSBY, A.W. (1988): Imperialismo Ecológico. La
expansión biológica de Europa, 900-1900, Bar-
celona, Crítica.
FISHER-KOWALSKI, M. y HABERL, H. (eds.)
(2007): Socioecological Transitions and Global
Change. Trajectories of Social Metabolism and
Land Use, Cheltenham, UK, Edward Elgar.
HORNBORG, A. y CRUMLEY, C. (eds.) (2007): The
World System and the Earth System: Global
Socioenvironmental Change and Sustainability
since the Neolithic, Walnut Creek, Left Coast
Press.
HORNBORG, A., MCNEILL, J.R. y ALIER, J.M. (eds.)
(2007): Rethinking environmental history:
World-System History and Global Environ-
mental Change, Lanham, Altamira Press.
Pedro Lains y Vicente Pinilla (eds.)Agriculture and Economic Development in Europe since 1870 Londres, Routledge (Routledge Explorations in Economic History), 2009, XVIII+407 pp.
Hace dos siglos y medio, FrançoisQuesnay y pseudofisiócratascomo Arthur Young insistían en
que la clave para el futuro crecimiento eco-nómico debía buscarse en la agriculturacapitalista. Desde entonces, pocos econo-mistas han visto la agricultura bajo un
punto de vista tan positivo. Las ideas deAdam Smith al respecto pueden haber sidomás optimistas que las de Malthus o Ri-cardo, pero vinculaban el lento crecimientode la productividad en el sector agrario a surelativa incapacidad para generar econo-mías de escala, mientras Karl Marx soste-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 175
Crítica de libros
nía que la ciencia detrás del progreso tec-nológico en el campo era intrínsecamentemás compleja que tras las invenciones me-cánicas, y por tanto menos capaz de pro-ducir crecimiento de la productividad. Lasvariantes del modelo marxiano de desarro-llo capitalista han puesto de manifiesto elpapel de la agricultura como una de lasfuentes de la «acumulación primitiva» quealimenta el desarrollo inicial del capita-lismo industrial. En la misma línea, elcampo era identificado con el analfabe-tismo y el conservadurismo, mientras laciudad lo era con la escolarización y la in-novación. Para el economista del desarro-llo W. Arthur Lewis la agricultura era lafuente ilimitada de suministros de fuerza detrabajo infrautilizada para un sector manu-facturero más productivo. Y la ley de Engels(el hallazgo de que la demanda de alimen-tos es rígida con respecto a los ingresos) hacondenado a la agricultura a un papel decontinua disminución en la renta nacional.No resulta sorprendente por tanto que loshistoriadores económicos, siguiendo a Kuz-nets, hayan tendido a analizar el sectoragrícola como un mero suministrador derecursos (mano de obra y alimentos) y mer-cados para un sector industrial intrínseca-mente más dinámico.
Existe claramente una correlación ne-gativa, tanto en series temporales comotransversales, entre la proporción que su-pone la agricultura en la fuerza de trabajoy el PIB per cápita (como muestra SteveBroadberry en el tercer capítulo de la obraaquí comentada). Sin embargo, como da aentender este valioso libro, ¿y qué? La co-rrelación no significa que los países fuesen
pobres sólo porque altas proporciones de sufuerza de trabajo estuviesen ocupadas en laagricultura, o que transferencias más rápi-das de fuerza de trabajo a la industria hu-biesen abreviado el camino hacia la riqueza.En la Europa del siglo XIX, como en todaspartes en la actualidad, altas proporcionesde la fuerza de trabajo cultivando la tierrareflejan el atraso tanto del sector agrícolacomo de los demás. Dar excesiva impor-tancia a la mencionada correlación pudollevar, y sigue haciéndolo todavía, a unaforma atrofiada y distorsionada de creci-miento económico.
La ley de Mellor (la afirmación de quecuanto más rápido sea el crecimiento agrí-cola más rápido será el declive en términosrelativos del sector) no contradice lo ante-rior. De hecho, en realidad no es muchomás que una reformulación de la ley de En-gels. Sin embargo, la famosa generaliza-ción de Mellor, que concuerda con los da-tos del siglo XX mucho mejor que con laagricultura europea anterior a 1939, se re-fiere a economías cerradas. En principio,una economía como la de Dinamarca an-tes de 1914, que se especializa en agricul-tura, podría mantener una fuerza de trabajoagraria relativamente alta y próspera. Y, sitomamos el otro lado de la moneda, la im-placable persecución de la ventaja compa-rativa en Gran Bretaña tras la revocación delas Corn Laws en 1846 sin duda aceleró elcrecimiento de su economía a costa de losagricultores, terratenientes y trabajadoresagrícolas británicos. Como nos recuerdanlos historiadores económicos estadouni-denses Alan Olmstead y Paul Rhode, laconstatación de que la agricultura en algu-
176 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 176
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
nos países en proceso de industrialización(como Gran Bretaña) tuvo un rendimientomás bien pobre significa poco en un con-texto de importaciones baratas y abundan-tes del Nuevo Mundo (capítulo 1, pp. 30-33). La ley de Giovanni Federico (laafirmación de que cuanto más rápido sea elcrecimiento del índice de productividadtotal –IPT– en la agricultura mayor será sucontribución al crecimiento económicomoderno) incorpora el papel de la espe-cialización inducida por el comercio (Fe-derico, 2005).
En esta visión general entretenida y re-visionista de la agricultura europea, hábil-mente concebida y articulada por los edi-tores Pedro Lains y Vicente Pinilla, el sectordesempeña un papel más activo y menossubordinado que en anteriores versiones.Lains y Pinilla y su equipo de coautoresbuscan ofrecer a «teóricos del desarrollo,economistas agrarios y científicos socialesen general» una perspectiva amplia y nove-dosa de la contribución de la agricultura alcrecimiento económico en la Europa enproceso de industrialización. En la medidaen que lo logran, el total es mucho más quela suma de las partes. Éstas consisten en es-tudios de caso de la agricultura en una do-cena de economías, en concreto (por ordenalfabético) Alemania, Dinamarca, España,Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Ba-jos, Polonia, Portugal, Suecia y Turquía.En general, los artículos del volumen adop-tan un punto de vista más positivo, que norevisionista, sobre las contribuciones de laagricultura al desarrollo económico. Variosautores destacan el papel jugado por las ex-portaciones agrícolas, por productos como
la fruta que tienden a ser marginados en lasvisiones tradicionales, por cambios en la or-ganización agraria y por el cambio tecno-lógico inducido.
Las contribuciones cubren una era en lacual las estadísticas agrarias anuales fiablesse convirtieron en la norma, de maneraque naturalmente la mayor parte contieneestimaciones de productividad, aunque laproductividad del trabajo figura más que elíndice de productividad total (IPT) y sola-mente unos pocos comparan sistemática-mente el crecimiento del IPT en la agri-cultura y otros sectores de la economía.Varios de los artículos se basan en datos re-cientísimos y en nuevas interpretaciones.Así, el ejercicio de Giovanni Federico parasalvar la reputación de los agricultores ita-lianos se fundamenta en sus propias esti-maciones, revisadas, de producción y pro-ductividad (capítulo 9). Lennart Schönmuestra cómo, aunque la agricultura suecaanterior a 1939 no era probablemente laúnica incapaz de sacar provecho de tecno-logías que dieron empuje a la productividadno agraria, lo compensó a través de inno-vaciones no plasmadas en capital (capítulo6). Y por su parte Oliver Grant conjetura,aunque sobre una base empírica débil, queel IPT en la agricultura alemana antes de1914 puede haber sido mayor que en la in-dustria (capítulo 7, p. 199).
En un capítulo inspirado en gran me-dida en su propia obra pionera sobre laagricultura estadounidense, Alan Olmsteady Paul Rhode (capítulo 1) ponen sobre lamesa algunas cuestiones pertinentes paralos historiadores agrarios europeos. Subra-yan el dañino papel jugado por el Estado a
177
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 177
Crítica de libros
178 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
la hora de explicar el bajo rendimiento delsector. Aquí la historia que cuentan los es-tudios de caso individuales es ambigua. Enla Alemania anterior a la Gran Guerra, deacuerdo con Oliver Grant, los arancelesofrecieron a Alemania cierta proteccióncontra un potencial bloqueo británico, ypueden haber tenido un efecto positivo so-bre la productividad (capítulo 7, pp. 199-200). Los aranceles en Suecia no evitaronque la agricultura se desarrollase «en sinto-nía con las nuevas tendencias del mercado»(capítulo 6, p. 166). Sin embargo, comomuestra Ingrid Henriksen, la política oficialtuvo un impacto desastroso sobre la pro-ductividad agraria danesa en los años veinte(capítulo 5, pp. 134-35), y también enFrancia la política agraria se vio constreñidapor una ideología apoyada oficialmente queidealizaba al pequeño productor y demo-nizaba a la ciudad (capítulo 8). En los Pa-íses Bajos los precios garantizados (un pre-sagio de lo que ofrecería más tarde laComunidad Económica Europea a los agri-cultores de los estados miembros) condu-jeron a un «espectacular crecimiento de laproductividad» en el período posterior a1945, aunque no se contemple el coste deeste crecimiento en términos del creci-miento perdido en otros sectores (capítulo4). Es bastante probable que fuese lo co-mido por lo servido. En la Polonia (capítulo10) y Hungría (capítulo 11) de postguerra,la ideología soviética tuvo un impacto ne-gativo importante sobre la agricultura, aun-que en el caso polaco el acceso al mercadosoviético a partir de mediados del siglo locompensó en parte. Por otra parte, el ori-ginal y sugerente análisis de Gemma Apa-
ricio, Vicente Pinilla y Raúl Serrano sobreel papel del comercio internacional para losproductos agrarios y alimentos (capítulo2), que cubre el período 1870-2000, esmuy cauteloso con respecto a las grandesdistorsiones ocasionadas por la PolíticaAgraria Común de la Unión Europea.Olmstead y Rhode concluyen su capítulocon algunas útiles reflexiones sobre la in-novación inducida y los modelos de um-bral, dos temas sobre los que han reali-zado importantes contribuciones pero queno reciben mucha atención en los estudiosde caso de países que siguen a su capítulo.
El énfasis en un período común bien de-finido (1870-1939 para los doce estudios decaso, 1870-1973 en varios de ellos, 1870-2000 en el caso de Turquía y del capítulosobre el comercio internacional de alimen-tos) confiere al volumen una inusual cohe-rencia. Los editores han sabido realizar sutrabajo y han impuesto a los coautores, to-dos ellos reconocidos expertos en la mate-ria, varias pautas en sus respectivos capítu-los, de los que ya se habían presentadoversiones previamente en los congresos deZaragoza y Helsinki, para luego ser some-tidos a la crítica de expertos evaluadores.Todo este esfuerzo ha dado sus frutos. Lascontribuciones son de altísima calidad ytocan temas comunes, aderezados con ge-nerosas dosis de sobria teoría económica. Ysin embargo no existe una sensación de pa-trón prefabricado en los ensayos debido aque las diferencias originadas por la geo-grafía, la ventaja comparativa adquirida ylas opciones políticas convierten cada sín-tesis en interesante por sus propios motivos.Incluso hay lugar en varios capítulos para
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 178
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
análisis matizados sobre las variantes re-gionales (en particular en los de Alemaniay Polonia) y para la organización de la pro-ducción (cooperativas contra lecherías pri-vadas en el caso del sector lácteo danés).
Estamos ante un libro importante e útil,que sin duda será profusamente citado yconsultado. No es una obra visualmenteatractiva: sus mapas y gráficos, sobre todolos mapas sombreados y los reproducidosde otras obras, no resultan agradables a lavista. Al menos un capítulo podría habersebeneficiado de la revisión de un hablantenativo de inglés. Y qué lástima que Agri-culture and Economic Development in Eu-rope since 1870, como otros de esta serieRoutledge Explorations in Economic History,
cueste tan caro (85 libras). ¿Cuándo deja-rán estos volúmenes tan caros de ser lamejor forma de difundir las importantesideas que contienen? Entre tanto, toda bi-blioteca académica debería poseer un ejem-plar o al menos facilitar su préstamo inter-bibliotecario.
Cormac Ó Gráda
University College Dublin
(Traducción del inglés
de Miguel Cabo Villaverde)
REFERENCIAS
FEDERICO, G. (2005): Feeding the World: An Eco-
nomic History of Agriculture 1800-2000, Prin-
ceton, Princeton University Press.
179
Mercedes García RodríguezEntre haciendas y plantaciones: orígenes de la manufactura azu -carera en La Habana La Habana, Adicional de Ciencias Sociales, 2007, 371 pp.
El mercado azucarero se modificósustancialmente a finales del sigloXVIII e inicios del siglo XIX. Tras pro-
clamar su emancipación, Estados Unidosdejó de comprar dulce en las colonias cari -beñas de su ex-metrópoli británica. Éstas te-nían dificultades para incrementar su ofertade azúcar por lo reducido de sus territoriosinsulares, lo que se agravaría al abolirse en1808 la trata de esclavos africanos, que nu-trían de trabajo a sus plantaciones, y la es-clavitud tres décadas después. Además, elprincipal exportador de azúcar del mundo,el Haití francés, inicia ba una revolución deindependencia en 1791 que reduciría drás-
ticamente su oferta, aunque Cuba iba aconseguir sustituirlo en esa posición en unplazo muy corto de tiempo. La historiogra-fía no ha analizado suficientemente el pro-blema, pero disponer de demanda no ex-plica cómo y por qué pudo la Gran Antillaaprovechar tan excepcional coyuntura demercado y tan rápidamente.
La plantación azucarera esclavista mo-derna surgió en la colonia británica de Bar-bados ha cia 1640 y se extendió velozmentepor el resto del Caribe, con excepción delos dominios insulares españoles. En el casode Cuba la causa más plausible, aunque nola única, es que lo impidió su es casa po-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 179
Crítica de libros
blación y no haber logrado desarrollar su-ficientemente el comercio de africanos paraabas tecerse de mano de obra. En las cir-cunstancias descritas de finales del sigloXVIII e inicios del si glo XIX esto se resolvióal quedar disponibles los esclavos que an-tes se dirigían a las colonias an tillanas deotros reinos europeos. Sin embargo dispo-ner de uno de los factores de producción,el trabajo, no explica por sí solo una ex-pansión de oferta azucarera como la que sedio en la colonia hispana.
Hacia 1775 había en Cuba 44.000 es-clavos. Tal cantidad se había duplicado en1790 y en 1830 ascendía a 300.000. Lasexportaciones de azúcar pasaron de 7.600toneladas/año en el quin quenio 1780-1784a 35.000 al despuntar el siglo XIX, con unatasa de crecimiento en torno al 10% anual,que no disminuyó luego, llegando a100.000 toneladas en 1830-1834 y hasta700.000 en la década de 1870. Sabíamosque una serie de cambios institucionales,conocidos como reformas borbónicas y queliberalizaron el comercio de mercancías ynegrero e incentivaron fiscalmente la agri-cultura, apoyaron ese proceso, que se fi-nanció con los beneficios generados por elcultivo y ex portación de tabaco y el co-mercio en general, y con el capital expro-piado a los jesuitas tras su ex pulsión y aotras órdenes religiosas desamortizadas.Conocíamos también que, a la par, cam-bios en la estructura de la propiedad y usode la tierra proporcionaron ese último fac-tor de producción.
Con lo que no contábamos hasta ahoraera con una investigación que analizasepormenori zadamente todos los factores
mencionados en la industria azucarera cu-bana y demostrase que real mente éstos, y lamanera en que se fue adaptando a ellos, lepermitieron estar preparada para asu mir elreto de responder al incremento de la de-manda internacional con un aumento es-pectacular de su oferta y además muy só-lido, pues el progreso iniciado entonces,como se ha visto, no se de tuvo al cambiar lasexcepcionales circunstancias del período definales del siglo XVIII e inicios del XIX. Sabí-amos, además, que el sector hizo frente a lossucesivos problemas que se le fueron plan-teando en tiempos posteriores con cambiostecnológicos, con lo que consiguió no sólomante ner, sino mejorar su competitividadinternacional. Hasta la publicación de estelibro intuíamos, o afirmábamos basándonosen datos escasos y parciales, que la explica -ción radicaba en parte en las buenas condi-ciones con que se inició su desarrollo mo -derno. Desde ahora es posible seguirhaciéndolo sin temor a equivocarnos.
Entre haciendas y plantaciones: orígenesde la manufactura azucarera en La Ha-bana, completa un capítulo de la historiade la industria azucarera –y económica ygeneral– de Cu ba, que hasta ahora contabacon muy buenas investigaciones para los si-glos XIX y XX, como las de Ely (1963) oMoreno Fraginals (1978), y que, además,resuelve los principales interrogantes queplanteaba el período anterior a 1800. Enreali dad la autora ya ha bía ido publicandoalgunos adelantos de su investigación envarios artículos (por ejemplo García Ro-dríguez, 1991, 1999 y 2006) y, sobre todo,en dos libros dedicados al caso de la Com-pañía de Jesús y a la financiación de las
180 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 180
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
planta ciones cañeras (García Rodríguez,2000 y 2004). Sin embargo hasta ahora nonos había presenta do el análisis de todo elproceso completo.
Para escribir Entre haciendas y planta-ciones la autora ha necesitado alrededor deuna déca da de trabajo, lo que indica el es-fuerzo y la solidez de la investigación, en lacual ha re visado multitud de fuentes en di-ferentes archivos europeos y americanos. Elresultado más importante –e imponente–,aunque no el único, ha sido la construcciónde una base de datos de ingenios para el si-glo XVIII en la que se detallan sus nombres,localización, propieta rios, número de tierrastotales y sembradas, cantidad de esclavosque formaban su dotación, tipo de tecno-logía empleada en las fábricas –incluyendoademás un desglose de la inversión en cadapartida–, producción de caña, de los dis-tintos tipos de azúcar, mieles y demásbienes de unas doscientas uni dades agro-manufacturaras. Otras informaciones,como el monto de las cuentas de refaccióno los rendimientos, también son conside-radas en la base cuando es posible. GarcíaRodríguez ofrece en el apéndice del librouna parte considerable de todos estos datos.
Con la información de esta base de da-tos García Rodríguez analiza el desa rrollode la industria azucarera cubana desde ellado de la oferta. Dedica un capítulo a cadauno de los factores de producción (tierra,trabajo, capital y tecnología) y varios apar-tados a aspectos como el marco institucio-nal, la financiación o el comercio. En algu-nos casos, por ejemplo la tecno logía, seestudian pormenorizadamente y por sepa-rado las distintas partes de la agro-manu-
factura del dulce.La investigación se centra en La Ha-
bana, bien es cierto, pero eso no debe con-ducir a pensar que es un estudio regional,pues la producción de azúcar en la Cubadel siglo XVIII se concentraba en el área ca-pitalina. Quizás por ello habría sido conve-niente reflejarlo en el título, aunque que setrata de un defecto menor en una investi-gación mayor. Otros problemas que pre-senta y que conviene reseñar es un excesode extensión y de detalle en las explicacio-nes. El libro podría ser más breve si la au-tora hubiese realizado un esfuerzo mayorde síntesis y evitado algunas reiteraciones,daño colateral común en los trabajos que seestructuran dedicando capítulos indepen-dientes a cada una de las variables que in-ciden los procesos. Peor que esto, sin em-bargo, es que, por el contrario, GarcíaRodríguez podría haber explotado aún mássu base de datos aplicando análisis econó-mico. Se echan en falta capítulos específi-cos donde se abor den así los costes de pro-ducción y los rendimientos y se estimenambas variables a lo largo del tiempo, loque hubiese sido factible con la informa-ción disponible. Además habría que haberubi cado mejor los procesos que estudia ensu contexto. Se echan en falta, también, unanálisis porme norizado del mercado azu-carero en el siglo XVIII y una presentaciónde los datos de producción, cubana y mun-dial, y de las series de precios. Su ausenciaimpide en muchos valorar en su justa me-dida el alcance de las interesantes conclu-siones de la obra. Habría sido también con-veniente incluir en la investigación unanálisis comparativo de los ingenios cuba-
181
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 181
Crítica de libros
182 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
nos y su producción en relación con otroscompetidores internacionales.
Otros defectos menores de Entre ha-ciendas y capitales son la calificación defeudal de las relaciones de producción, algoque no sólo es incierto (eran esclavistas),sino que además resulta ser un simple eti-quetado innecesario cuando dichas rela-ciones se están analizando con sumo de ta-lle, y algunas consideraciones relativas alas cuentas de refacción, en la que se hanincluido partidas que no eran strictus sensuproductivas, algo achacable más al tipo decrédito disponible que al modo de llevar lacontabilidad.
Exceptuando los problemas menciona-dos, que salvo en lo que respecta a la faltade análisis económico y comparado y deciertas series de datos imprescindibles sondefectos menores, la obra de García Ro-dríguez es un lujo para la historiografía cu-bana. Hay algunos capítulos en los que lainvestigación y el modo en que se comu-nica resultan brillantes, lo que en general esaplicable al tratamiento en toda la obra delsector como un complejo entramado queincluye e integra una parte agraria y otramanufacturera, y cuya óptima coordina-ción fue la clave de su éxito, y lo mismo enel siglo XVIII que en el XIX o en el XX, perotambién en secciones como las de dicadas alos aspectos financieros, a los mecanismosque utilizaron los hacendados para obtenerprivilegios reales, a la elección del tipo detecnología empleada en los molinos o tra-piches de caña, a la manera en que se sor-teó el privilegio de ingenios (que impedíasu enajenación por deudas), o al tipo ycantidad de producciones complementa-
rias al azúcar y sus derivados en dichos in-genios. Debemos terminar, por tanto, di-ciendo que tanto por esto último, como so-bre todo por los temas y cuestiones que seplantea, por cómo los resuelve y sabiendoque se trata de asuntos mayores en la his-toria económica y general de Cuba, in-cluso en la de su metrópoli (España), En-tre haciendas y plantaciones no es sólo unestudio necesario, sino que en breve seconvertirá en un clásico.
Antonio Santamaría García
Escuela de Estudios Hispano-Americanos,CSIC
REFERENCIAS
ELY, R. T. (1963): Cuando reinaba su majestad el
azúcar. Estudio histórico sociológico de una tra-
gedia latinoamericana. El monocultivo azuca-
rero cubano. Origen y evolución del proceso,
Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
GARCÍA RODRÍGUEZ, M. (1991): «Ingenios haba-
neros en el siglo XVIII», Arbor. Ciencia, Pensa-
miento y Cultura, 547-548, pp. 113-138.
GARCÍA RODRÍGUEZ, M. (1999): «El privilegio de
ingenios en el modelo azucarero de Cuba
(1598-1792)», Rábida, 18, pp. 91-104.
GARCÍA RODRÍGUEZ, M. (2000): Misticismo y ca-
pitales. Los jesuitas en la economía cubana,
1720-1767, La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales.
GARCÍA RODRÍGUEZ, M. (2004): La aventura de
fundar ingenios: la refaccion azucarera en La
Habana del siglo XVIII, La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales.
GARCÍA RODRÍGUEZ, M. (2006): «La fuerza de tra-
bajo en los ingenios cubanos», en RODRIGO, M.
(ed.), Cuba: de colonia a república, Madrid, Bi-
blioteca Nueva, pp. 119-136.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 182
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
MORENO FRAGINALS, M. (1978): El ingenio. Com-
plejo económico-social cubano del azúcar, La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
RODRIGO, M. (ed.) (2006): Cuba: de colonia a re-
pública, Madrid, Biblioteca Nueva.
183
Alcides Beretta Curi (coord.) Del nacimiento de la vitivinicultura a las organizacionesgremiales: la constitución del Centro de Bodegueros del Uruguay Montevideo, Ediciones Trilce y Centro de Bodegueros del Uruguay, 2008, 248 pp.
El Centro de Bodegueros del Uru-guay fue fundado el 17 de junio de1932. Con motivo de su reciente
75 aniversario, esta asociación le planteó alequipo de investigación dirigido por el Dr.Alcides Beretta Curi, formado por AndreaBentancor, Daniele Bonfanti, Daniela Bou-ret y Mariana Viera, de la Universidad de laRepública, la elaboración de una mono-grafía en la que se recogieran esos primerospasos de la entidad. El resultado es el libroobjeto de esta reseña, que mantiene unperfecto equilibrio entre el rigor académicoy su carácter de obra conmemorativa.
Se trata de una publicación bien es-tructurada que se compone de tres seccio-nes. En la primera, «Vitivinicultura y mo-dernización en el Uruguay: del nacimientodel sector a la conformación del gusto y elconsumo», se presentan los años inicialesdel sector vitivinícola comercial en Uru-guay, entre 1870 y 1930, y nos permite deeste modo ubicarnos en el tiempo y en elespacio, en el momento económico, en lasociedad en la que va a surgir el Centro deBodegueros del Uruguay, a partir de tresartículos.
El firmado por Alcides Beretta, titulado«Inmigración europea y pioneros en la ins-
talación del viñedo uruguayo», permiteaproximarnos al conocimiento de los prin-cipales actores de la puesta en marcha deeste sector productivo a nivel nacional, unavitivinicultura que hasta finales del sigloXIX se limitaba al autoconsumo, cubrién-dose la mayor parte de la demanda del paíscon caldos importados. La corriente mo-dernizadora de la economía uruguaya ini-ciada en el cambio de centuria, y en la quese inserta esta producción agrícola, estáasociada a la participación de los inmi-grantes europeos. Unos inmigrantes quejugaron su papel en todos los renglones dela actividad vitivinícola, desde los grandesempresarios urbanos que orientaron partede sus inversiones a la misma, hasta los pe-queños productores que, en unos casos conel capital traído desde el Viejo Mundo y enotros con el acumulado como medianerosy/o jornaleros en el propio sector, permi-tieron su expansión.
Ahora bien, si se multiplicaban por cua-tro las hectáreas dedicadas al viñedo entre1898 y 1930, al pasar de algo menos de4.000 a casi 13.000, el vino elaborado lo ha-cía por quince, pues los 3 millones de litrosdel primer año se habían convertido en másde 50 en el último ejercicio analizado. Da-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 183
Crítica de libros
niele Bonfanti, en el capítulo «Copiar, en-sayar e innovar: técnicas de cultivo y debodegas en la primera vitivinicultura uru-guaya (1870-1930)», nos explica cómo lohicieron, qué patrones aplicaron y cuántohubo de nuevo en la forma de cultivar viñasy de hacer vino en el país. Un trabajo que,a partir de las limitadas fuentes disponibles,reflexiona de manera atractiva sobre losproblemas relacionados con la innovación ylas mejoras tecnológicas aplicadas, tantoen el ámbito de cultivo como en el de vini-ficación, en el Uruguay de la época.
Sin embargo, no basta con que hayaunos espíritus emprendedores, con capaci-dad técnica y con capacidad económicasuficiente como para afrontar el reto deimplantar y desarrollar una vitiviniculturacomercial exitosa en un territorio que ca-recía de ella. A la par que se produce, hayque venderlo. Conseguida la oferta, es ne-cesario que la demanda cubra su parte deeste juego a dos, y el análisis de esta de-manda es el objetivo de la interesante apor-tación de Daniela Bouret bajo el título«Cambios y permanencias en el consumode vinos de los uruguayos durante el sigloXX». El sector vitivinícola tuvo que realizarun importante esfuerzo para conseguir elcrecimiento de la demanda de los caldosnacionales. El cohesionamiento interno através de las revistas gremiales era necesa-rio, pero también la publicidad dirigida alos potenciales clientes, que debía contra-rrestar los trabajos de la Liga Nacional con-tra el Alcoholismo. Y la estrategia seguidaobtuvo sus resultados pues, a la altura de1930, sólo el 3% del vino consumido enUruguay era de origen foráneo.
Ahora bien, el Centro de Bodeguerosdel Uruguay no va a ser el primer intentoaglutinador del sector. La evolución delasociacionismo en la vitivinicultura uru-guaya, y la trayectoria seguida por esta or-ganización desde sus inicios, se corres-ponde con la segunda de las secciones dellibro, denominada «La vitivinicultura uru-guaya y los caminos del asociacionismo:de la Asociación Rural del Uruguay al Cen-tro de Bodegueros del Uruguay».
Tal y como recoge Alcides Beretta en suartículo «Vitivinicultura y elite. El rol de laAsociación Rural del Uruguay (1871-1900)», los iniciadores de la actividad vití-cola en el país encontraron en sus primerosaños de andadura un apoyo inestimable enla Asociación Rural del Uruguay (ARU).Una entidad no dedicada en exclusiva alsector pero que, gracias a la inserción de es-tos agentes en los órganos de administra-ción de la Asociación, jugó un papel rele-vante en la transmisión de conocimientos.Las dependencias de la ARU se convierten,de esta manera, en un centro de acumula-ción de saberes vitivinícolas, tanto por ladotación de su biblioteca como por la re-copilación en sus anaqueles de las descrip-ciones de las experiencias de los asociados,además de por la instalación de un labora-torio agroquímico que permitía el análisisde suelos, plantas, uvas y vinos. Pero tam-bién la Asociación Rural del Uruguay actuócomo grupo de presión ante las autorida-des. Las acciones encaminadas a frenar lapropagación de la filoxera o la instaura-ción de una política proteccionista enca-minada a la sustitución de importacionesson algunos de los resultados obtenidos.
184 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 184
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 185
Si esa fue la primera instancia de agre-miación del sector, con posterioridad sedesarrollaron otras, orientadas a resolver losproblemas de los vitivinicultores del país, yque son analizadas en profundidad por An-drea Bentancor en el capítulo titulado «Pro-cesos asociativos en el sector vitivinícolauruguayo (1870-1935)». Tras estudiar losantecedentes históricos de las agrupacionesgremiales del sector y las distintas formasorganizativas que surgen a inicios del sigloXX –sindicatos agrícolas, sociedades de fo-mento rural, sindicatos rurales, cooperati-vas–, pasa a abordar tanto las dificultadesy limitaciones para el asociacionismo viti-vinícola, como los elementos sobre los quese va a sostener su definitivo despegue. Elcrecimiento de la superficie cultivada y laproducción vino acompañada por un au-mento de la agremiación del sector. Unasagrupaciones que compartieron la existen-cia de un grupo social de referencia, unasvinculaciones territoriales, una estructuraorganizativa y unos objetivos similares.
Una de esas agremiaciones será el Cen-tro de Bodegueros del Uruguay (CBU),que nace el 17 de junio de 1932. A los pri-meros años de su andadura se dedican laspáginas del artículo firmado por AndreaBentancor y Alcides Beretta, titulado «An-tecedentes e inicios del Centro de Bode-gueros del Uruguay». Una entidad que na-cía en el seno de la Unión Industrialuruguaya, y que fue el resultado de la ac-ción de un importante grupo de empresa-rios de la industria vinícola. Colectivo que,previa a la constitución efectiva del CBU,actuaba ya como grupo de presión en eltránsito de la década de los veinte a la de los
treinta. Las relaciones con los viticultores,la fijación de un precio mínimo para la uva,o las compras comunes de insumos para losasociados, fueron algunas de las primerasactividades de la gremial. Sin embargo, laescasa representatividad del número de so-cios sobre el total de bodegas en activo enel país, y la poca participación de los ins-critos en las actividades del Centro de Bo-degueros, limitaron las posibilidades de ac-tuación en los primeros años de vida. Ahorabien, siempre estuvieron donde tenían queestar, pues formaron parte de las comisio-nes asesoras de las autoridades uruguayascuando se modificó la legislación concer-niente al sector.
Un Centro de Bodegueros del Uruguayque en la actualidad está conformado porcatorce bodegas que, como colectivo, sonanalizadas en el último capítulo de la se-gunda sección. En el trabajo de AndreaBentancor y Mariana Viera, «Actualidad ydesafíos del Centro de Bodegueros delUruguay», se presentan los resultados deuna encuesta realizada entre diciembre de2007 y febrero de 2008 entre las bodegasintegrantes del CBU. Unos resultados quenos permiten posicionarlo adecuadamenterespecto al resto del sector. Por ejemplo, lasempresas asociadas al Centro de Bodegue-ros del Uruguay generaron el 31 por cientode los ingresos por exportaciones de vinodel país.
Quizás éste sea el eslabón más débil detrabajo. Por una parte, porque el salto tem-poral entre el capítulo VII –los inicios de laCBU en 1932–, y el capítulo VIII –la si-tuación actual en 2008–, puede descolocaral lector, quien se preguntará qué pasó en
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 185
Crítica de libros
esos 75 años. Echamos en falta algunas re-ferencias a la trayectoria seguida por la en-tidad que pudieran servir de puente entreambos capítulos. Por otra parte, la profun-didad del análisis tampoco está a la alturadel resto del libro, aunque creemos que sedebe sobre todo a la falta de información.Unas críticas éstas que bien podrían nohaberse incluido en esta reseña si en lugarde plantearse como capítulo de cierre de lasegunda sección se hubiese incluido comopresentación de la tercera, «Las empresasdel Centro de Bodegueros del Uruguay».De esta manera, el corpus central del librorespondería perfectamente a su título, esdecir, a la constitución del CBU, siendo latercera parte una adenda.
Una tercera sección en la que se pre-sentan los datos individualizados de las em-presas del Centro de Bodegueros del Uru-guay. Una breve presentación de quién esquién, y de quién hace lo que hace. Unos
resúmenes de la historia de cada empresa,pues cada una de las bodegas podría justi-ficar la edición de un libro con su historiaindividual, que, en muchas ocasiones, es lahistoria de las personas que han hecho po-sible cada uno de estos emprendimientosempresariales.
En resumen, nos encontramos ante untrabajo que intenta, y consigue, ir más alláde lo que podríamos esperar a priori de unaobra conmemorativa. Aprovechando la ce-lebración de los 75 años de la fundación delCentro de Bodegueros del Uruguay, elequipo de investigación dirigido por AlcidesBeretta nos presenta un interesante análi-sis de los inicios de la vitivinicultura co-mercial en aquella orilla del Mar de Plata yde los primeros pasos en la organización delsector.
Juan Sebastián Nuez Yánez
Universidad de La Laguna
186 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
Óscar Bascuñán AñoverProtesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedadrural: Castilla-La Mancha Valencia, Biblioteca Historia Social (Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia/ Fundación Instituto de Historia Social), 2008, 336 pp.
El diccionario define «cachaza» comola lentitud en el modo de hablar ode obrar, una cierta frialdad de
ánimo. Óscar Bascuñán emplea el términopara caracterizar al manchego «sancho-pancesco», un personaje arquetípico queresponde bien a la imagen tradicional delconformismo y la docilidad del campesi-nado del interior peninsular, pero que tiene
poco que ver con la realidad histórica querevelan las fuentes. A lo largo de trescien-tas páginas el autor acumula ejemplos,referencias, datos y reflexiones que des-montan el tópico de una sociedad desmo-vilizada, sumisa ante los caciques sempi-ternos e indiferente a los cambios socialesy políticos; la España atrasada e inculta,desde Pancorbo a Despeñaperros, que se-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 186
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
gún Julio Senador no conocía otros dere-chos que «obedecer, sufrir y callar». Puesbien, incluso en una de las regiones que secreían más silenciosas, como la manchegaen la época de la Restauración (1874-1923), las relaciones coactivas y de domi-nación convivieron con expresiones de agi-tación, de protesta popular y de desorden.Los conflictos no surgieron de repente en1931, los motivos de malestar que tantoocuparon al Régimen republicano tenían yaun amplio historial de agravios. Había his-toria antes de la historia.
El estudio, sólido y bien estructurado,comienza con un primer capítulo dedicadoa analizar las estructuras de poder y las re-laciones clientelares de la sociedad ruraldurante la Restauración. Ciertamente, laregión castellano-manchega constituía unterreno abonado para el caciquismo. Alpeso abrumador del sector agrario se su-maban las escasas comunicaciones, la bajadensidad de población, el elevado índice deanalfabetismo y la débil estructura urbana,un suelo fértil para la victoria electoral delpartido de turno, para la práctica del «en-casillado», del fraude generalizado y deldominio incontestado de los poderes loca-les. Pero, como bien subraya el autor, elclientelismo político es un fenómeno mu-cho más complejo de lo que se había cre-ído hasta hace unos años. Se trata de un sis-tema de dominación social que no sólo hayque interpretar «desde arriba» sino tam-bién observar «desde abajo», una perspec-tiva que ensancha el concepto de lucha po-lítica y descubre la existencia de tensionessociales y enfrentamientos de clase, demuestras de descontento popular y de una
actitud mucho más activa de los sectoressubalternos. Los campesinos, que teníancomo objetivo la supervivencia económicay la reproducción social, entendían la prác-tica electoral como un mecanismo de bús-queda de beneficios; veían la oportunidadde las elecciones como un buen momentopara presionar a la oligarquía y conseguirconcesiones para la comunidad rural. Ade-más, a comienzos del siglo XX se empezabaa hacer visible un lento proceso de des-composición del sistema caciquil propi-ciado por la mercantilización de la econo-mía, la pérdida de peso de los antiguosderechos colectivos de uso y aprovecha-miento, el incremento de las desigualdadessociales y las nuevas prácticas de asociacióny movilización.
El campo manchego no era, por tanto,un espacio plano donde sólo cabía esperarobediencia y deferencia. Lo demuestra lalarga estela de protestas populares que sesucedieron a lo largo del período estudiado,desde los últimos años del siglo XIX hasta lavíspera del golpe de Estado de Primo deRivera. Entre las causas de la protesta, Ós-car Bascuñán destaca la desposesión de losusos y aprovechamientos comunales, queconvierte a los campesinos, como decíaThompson, en extraños en su propia tierra;las exigencias fiscales del Estado, sobretodo el odiado impuesto de consumos; losabusos del mercado, con el ejemplo repe-tido de los motines de subsistencias; y elmalestar por la gestión de los poderes mu-nicipales y la actuación de las fuerzas de or-den público. Quizá la peculiaridad de lasprovincias castellano-manchegas, compa-rando este caso con lo que conocemos de
187
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 187
Crítica de libros
otros lugares, sea la práctica ausencia deprotestas anticlericales y de acciones abier-tas de rechazo al reclutamiento militar. Estaobservación del autor seguramente mere-cería una explicación más detallada y el es-bozo, al menos, de hipótesis que puedanabrir el camino a un estudio de mayor pro-fundidad. De todas maneras, como seapunta en el texto, que no se produzcanmotines contra las quintas no quiere decirque no exista un rechazo popular al sistemade reclutamiento, visible en la repetición defraudes y engaños en las labores de reem-plazo y en el alto porcentaje de mozos ex-ceptuados del servicio.
Esta última observación sirve bien comotransición hacia otro capítulo, el de las re-sistencias y transgresiones campesinas decarácter anónimo e individual, pequeñasacciones delictivas que cabe incluir dentrode lo que James C. Scott denomina «las ar-mas de los débiles». Entre las ilegalidades,muchas veces escondidas bajo el disfraz dela delincuencia, destacan las infraccionescontra la propiedad, el incendio, el hurto deleña, la caza furtiva, el pastoreo abusivo, elmovimiento de lindes, las roturaciones, lasresistencias a los agentes fiscales, el en-frentamiento con los guardas jurados y laoposición al control de las costumbres.Quizás sea éste el capítulo más sólido del li-bro y el que mejor muestra, a partir de lashuellas de la protesta cotidiana, una per-cepción del Estado y de los poderes localesque pone en tela de juicio la docilidad cam-pesina y cuestiona abiertamente el tópicode la atonía y la obediencia social.
Por lo dicho hasta aquí el libro ya me-rece la pena. Pero el autor conoce bien el
oficio del historiador, sabe que no debequedarse en la descripción de los hechos,en el relato más o menos ordenado de losindicios y las huellas que va recogiendo enlos archivos. Que además debe analizar,explicar y plantear preguntas. Y lo hacebien pertrechado con las lecturas clásicasde la historia social, acompañado siemprepor las obras de los historiadores marxistasbritánicos, y también con las aportacionesde la antropología cultural o de la sociolo-gía histórica. Destaca el buen uso que hacedel modelo teórico de la «movilización derecursos» o de las «oportunidades políti-cas». Los conceptos tomados de autorescomo Tilly, Tarrow o McAdam le permitenandar el camino que media entre el motíny la huelga, la convivencia del viejo reper-torio de acciones de protesta al lado delnuevo, la lenta transición entre las protes-tas comunitarias y las demandas laboralesdel naciente movimiento obrero.
Pero, ¿por qué el número de protestaspopulares aumenta unos años y disminuyeotros? ¿Y por qué se producen con más fre-cuencia en unas localidades que en otras?A la primera pregunta Óscar Bascuñán res-ponde, con acierto, que las acciones colec-tivas guardan una relación cercana con losmovimientos del mercado pero que el fac-tor fundamental es el de la oportunidad po-lítica, los cambios en los marcos legales y enlas relaciones políticas. La segunda cuestiónqueda bien planteada en unas páginasdonde se apunta un factor local, la distintaactitud de las autoridades y las oligarquíasmunicipales, y otro general: las capitalesde provincia y las poblaciones de mayor en-tidad mostraron una mayor predisposición
188 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 188
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
a la movilización debido, en buena me-dida, a la mayor extensión de la economíade mercado y a la presencia de un mayorporcentaje de artesanos y trabajadores delmundo de los oficios. No es casualidad quela línea que une estas poblaciones coin-cida con el trazado del ferrocarril.
No son éstas las únicas preguntas rele-vantes que se plantea el autor. También, apesar de las limitaciones de las fuentes, seinterroga sobre la composición de la mul-titud, el origen social de los procesados, elpeso de la identidad comunitaria, las res-puestas de los poderes locales y de las fuer-zas de orden público y una cuestión querara vez aparece en los trabajos sobre con-flictividad social: el castigo, la sanción y lacárcel. Con una reflexión muy acertada so-bre la importancia del control de la justiciamunicipal, la encargada de castigar las fal-tas, las infracciones más leves, el pulso co-tidiano de la disidencia y el desorden. Poreste camino podría continuar el trabajo re-alizado. Elegir un pueblo con un buen ar-chivo municipal que permita seguir losnombres propios de la protesta a lo largo devarias generaciones, su relación con la pro-piedad de la tierra, con el mercado y con lospoderes locales, la evolución «desde abajo»de los discursos, de las prácticas políticas yde los comportamientos sociales.
Otro posible camino para continuar eltrabajo tendría que ver con las últimas lí-neas del libro, los «síntomas de fractura» delfinal de la Restauración que años más tardese harían visibles en los conflictos socialesvividos durante la República y en la salidaviolenta del golpe de Estado del verano de1936. Sería una continuación lógica de la
línea de trabajo emprendida en estas pági-nas, que son una contribución sólida y ri-gurosa, bien estructurada y escrita con co-rrección y agilidad. La última sugerenciatiene que ver con este punto, con el relato.En algunas páginas, como en el comienzodel capítulo cuarto, cuando se describe unasesión del Congreso, Óscar Bascuñánmuestra una mayor ambición narrativa. Esuna lástima que esa capacidad de recrea-ción no se prodigue con mayor frecuencia.No es algo que se pueda exigir a un textoque procede de una tesis doctoral y queestá obligado a demostrar competencia me-todológica, conocimiento bibliográfico yprecisión conceptual. Pero sí a un libro quepretenda tener lectores no especializados.
Carlos Gil Andrés
Instituto de Estudios Riojanos
189
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 189
Crítica de libros
190 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
Talía Gutiérrez analiza un tema es-casamente abordado por la histo-riografía argentina agraria: la en-
señanza agrícola y, en particular, losactores, promotores y receptores de las po-líticas estatales diseñadas al respecto, enun período extenso y complejo que abarcadesde la constitución del Estado Naciónhasta la Revolución Libertadora que fina-lizó con la hegemonía peronista. La autorase propone explicar las relaciones entre laspolíticas estatales –nacionales o provincia-les–, y el sector productivo agrícola expor-tador de la región pampeana. Para ello es-tablece una interconexión entre lascircunstancias de cada período, determi-nadas por matices políticos e ideológicos, ylas condiciones económicas. También ad-vierte, pese a las diferencias apuntadas,continuidades que traspasan cada una delas etapas.
Para su análisis toma como casos testi-gos, principalmente, la provincia de BuenosAires y, en menor medida, Entre Ríos; am-bas fueron el núcleo de las explotacionesagrícolas pampeanas. Esto permite com-prender el motivo de la instalación de es-tablecimientos educativos agrícolas en estasprovincias y cómo los sectores productivosy políticos más poderosos instrumentarondiversas estrategias para la puesta en mar-cha y reproducción de un moderno modeloeconómico, de base capitalista. En estecaso, los sectores oficial y privado (élites
agrarias y ganaderas) buscaron el controldel sistema de enseñanza agrícola, comouna manera de intervención de la realidad.
El libro está organizado, cronológica-mente, en cuatro capítulos, que se iniciancon una contextualización socio-política yeconómica, que permite al lector com-prender las prácticas y prédicas que sus-tentaron a los actores estatales y privados;sólo así es posible develar el sentido de lasintenciones y representaciones inherentes acada sector. El primero, «Expansión agro-exportadora y educación rural», recons-truye los orígenes de la educación rural enla región pampeana y los proyectos educa-tivos de la élite dirigente. Ambos asociadosa una misión civilizadora y a la formaciónde una identidad nacional, sobre la base dela influencia del ideario europeo. Estos tó-picos convergían, a su vez, en la constitu-ción de un Estado Nación de carácter agrí-cola-exportador. Los establecimientoseducativos, de carácter práctico, no sóloeran difusores de técnicas y habilidades,sino un instrumento del control y discipli-namiento para lograr el asentamiento defi-nitivo de los productores y sus familias enla campaña. Rescatamos estos aspectospues, con distinta intensidad y con diversasestrategias, marcaron los objetivos de los si-guientes gobiernos. En este período se pen-saba que la permanencia del agricultor enla zona rural se daría por medio de la ide-alización de la vida en el campo. Pese a esto,
Talía Violeta GutiérrezEducación, agro y sociedad. Políticas educativas agrarias en laregión pampeana (1897- 1955) Bernal (Argentina), Universidad Nacional de Quilmes, 2007, 262 pp.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 190
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 191
las condiciones económicas y sociales eneste espacio eran adversas, lo cual restrin-gía el acceso al sistema educativo.
Como todo comienzo, este período ins-titucional fue afectado por sucesivas inte-rrupciones y reformas curriculares y orga-nizacionales que mermaron a partir de1908 con la Reorganización de la Ense-ñanza Agrícola, bajo la dirección del Mi-nisterio de Agricultura. Así se materializa-ron preceptos y nociones presentes en laorganización de los establecimientos, pro-curando la formación desde la primariahasta la juventud y la incorporación delcarácter regional; pero siempre desde elcentro de poder económico y político na-cional. La lectura de este apartado per-mite verificar semejanzas y diferencias coninstituciones similares de otras regionesespecializadas, por ejemplo la Escuela Na-cional de Vitivinicultura (Mendoza) y lade Arboricultura y Zacarotecnia (Tucu-mán); ambas estratégicamente ubicadasen las provincias núcleos de la actividadproductiva regional. Asimismo, es posibleverificar la participación activa de los agró-nomos regionales del Ministerio de Agri-cultura –egresados de los establecimien-tos técnico-agrícolas– en distintasprovincias. De esta forma el libro permiterepensar la cuestión de los desequilibriosregionales en Argentina.
El segundo capítulo, «De los efectos delconflicto agrario a la crisis estructural. Laenseñanza agraria entre 1914-1929», nosencuentra con el acceso del radicalismo alpoder y un contexto agrario signado por laconflictividad, los sobresaltos financieros ylos problemas climáticos. En este momento
se incorpora un nuevo actor con un mar-cado poder corporativo que perduró pormuchos años: la Federación Agraria Ar-gentina y su órgano de difusión: la revistaLa Tierra. Sus principales preocupacionesen relación con la educación técnica fueronla enseñanza primaria y la capacitación delos agricultores, pues sus conocimientoseran escasos. El gobierno privilegió la pre-paración del cuadro dirigente agrario endetrimento del resto de los niveles educa-tivos. Instalaba, así, un debate acerca de laformación disciplinar de los egresados, sustatus social e inserción laboral, así comotambién la orientación que debían adoptarlos establecimientos agrícolas. A su vez, laprédica ruralista apuntaba a la formaciónde un «tipo rural» o apego de los jóvenes ala vida campesina y un carácter morali-zante, con el objetivo de alejar a la pobla-ción de los crecientes disturbios urbanos.
La nota distintiva de este período fue lainclusión de las mujeres como destinatariasde la educación agrícola, como factor deasentamiento del productor y su familia.Esto también tenía que ver con los proyec-tos de diversificación productiva, especial-mente, a través de la implantación de lasgranjas. Estas inquietudes se canalizaron enla inauguración de la Escuela del HogarAgrícola, en Tandil, que brindaba forma-ción para maestras y cursos temporarios.
El tercer capítulo, «La crisis del modeloexportador y la educación nacionalista,1930-1943», se sitúa en un agro golpeadopor la crisis mundial, donde la enseñanzaagrícola profundizó contenidos sobre el na-cionalismo, simultáneos a Leyes de Colo-nización para arraigar al agricultor en el
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 191
Crítica de libros
campo. Esto último fue esencia del dis-curso oficialista y privado que tuvo comoprincipal destinatario a la familia. Comomedidas de aplicación práctica se desta-can la creación de nuevas escuelas y, a par-tir de la década de 1930, la integración delos egresados y la revalorización de la en-señanza extensiva o ambulante que con-taba, por entonces, con la radiofonía. Eneste período continuó la educación feme-nina con valores asociados a la economía ya la administración domésticas. A ello le co-rrespondió la creación de la División HogarAgrícola, dependiente del Ministerio deAgricultura de la Nación, impartiendo cur-sos temporarios. Un aspecto que se pro-fundizó, aún, fue la asociación de las es-cuelas agrícolas a centros correccionales ode tutela de menores desamparados. Porentonces, los tópicos discursivos tenían quever con el sentimiento y la vocación agra-rista y la noción de argentinidad. Los mis-mos permearon en la gran cantidad de con-gresos y jornadas que vinculaban agro yenseñanza. Los jóvenes y niños encontra-ron un nuevo lugar de esparcimiento en losclubes agrícolas, diseñados con miras acompletar una formación consideradabreve. Así se buscaba una amplia llegada atodos los miembros del grupo familiar y cu-brir, de este modo, a los que no se encon-traban en edad escolar.
El último capítulo, «Dirigismo de Es-tado, política agraria y educación rural,1943-1955», plantea la orientación que elgobierno peronista dio a las políticas edu-cativas agrarias en el marco de la crisisagrocerealera pampeana y en un contextode retroceso tecnológico. Las mismas ad-
quirieron matices distintos en los dos pla-nes quinquenales: el primero, centrado enla modalidad técnica y urbana para proveerde mano de obra calificada a la economíaindustrial mercadointernista; el segundo,coincidiendo con el Plan Quinquenal quepromovió «la vuelta al campo», focalizó laeducación agraria con miras a «formar unaconciencia nacional» y el afianzamiento delcarácter práctico de las escuelas y la regio-nalización de la enseñanza.
Subrayamos de este período la mermade la injerencia en las políticas públicas delos agrónomos frente al Estado planificadory la fuerte presencia del Presidente JuanDomingo Perón. Simultáneamente, se re-novó el impulso a las acciones de extensión,a través de los medios de comunicación(la radio y la aparición de la revista MundoAgrario), las misiones monotécnicas y losclubes juveniles. La capacidad de oratoriade Perón para lograr la adhesión de las ma-sas y el hábil uso de la radiofonía es untema exhaustivamente abordado por la his-toriografía reciente y encuentra en la capa-citación agrícola otro punto para su actua-lización. También se propició en los planesde estudio la exaltación de las mujerescomo reguladoras y orientadoras de los va-lores familiares, alrededor del lema «másahorro, más producción y menos con-sumo». Todo ello en el marco de una polí-tica económica que propiciaba el impulsoagroindustrial como una solución a la cri-sis de 1949.
El recorrido cronológico que realiza laautora, nutrido de un completo trabajoheurístico y analítico, permite verificarcómo los tópicos referidos a la enseñanza
192 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 192
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 193
agraria se mantuvieron vigentes en los de-bates parlamentarios, en los sucesivos pro-yectos de ley y en la normativa, atrave-sando diversas circunstancias políticas yeconómicas. Y cómo el Gobierno Nacional,a través de las oficinas técnicas del Minis-terio de Agricultura, centralizó por más decincuenta años la proyección y ejecuciónde los planes de enseñanza agrícola en lamayoría de los establecimientos.
Este trabajo permite comprender cómolas élites dirigentes buscaban el control ydisciplinamiento de las masas productoras(agrícolas o industriales) con miras a man-tener un status quo y a asegurar en las po-
siciones de poder a un reducido grupo quegarantizara la reproducción socioeconó-mica y la perpetuación de una ideologíaconservadora y de valores tradicionales. Endefinitiva, muestra a las instituciones esco-lares no sólo como un espacio generador ydifusor de conocimientos específicos útilesa la producción, sino como un instrumentode perpetuación del ideario político y eco-nómico de los sectores dirigentes.
Florencia Rodríguez Vázquez
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales
y Ambientales (CONICET) -
Universidad Nacional de Quilmes
Noemí Girbal-Blacha y Sonia Regina de Mendonça (coordinadoras)Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil. Conflictos sociales,educación y medio ambienteBuenos Aires, Prometeo Libros, 2007, 379 pp.
¿Cómo tratan historiadores dedos sociedades altamente ur-banizadas y al mismo tiempo
caracterizadas históricamente en un gradoalto por lo rural, cómo tratan ellos lo rural?¿Qué significado tiene el ‘campo’ para sussociedades en cambio? En Cuestiones agra-rias en Argentina y Brasil se pueden en-contrar 17 respuestas y aproximacionesmuy distintas de historiadores argentinos ybrasileños. El libro es el producto de los de-bates celebrados en el Congreso de la Aso-ciación Latinoamericana de Sociología Ru-ral (Quito, 2006) y resultado de uncreciente interés tanto en la historia socio-económica como cultural hacia el ‘campo’.Los estudios son ordenados alrededor de
cinco temas centrales: cuestiones culturales,educacionales, las representaciones agra-rias (trabajadores rurales y sus luchas por latierra), violencia y criminalidad, y ambien-talismo – ‘modernización’ del campo.
Al principio de su estudio Luciano Ba-randiarán plantea la cuestión: «por qué sigauchos y crotos presentaron algunas ca-racterísticas similares, se ha caracterizadodesde la historiografía a los primeros comooferta de mano de obra rural, y a los se-gundos como ‘marginales’, es decir como‘vagos’» (p. 30). Una historiografía nacionaldominante construyó el gaucho del s. XIX
como un «ser libre» (p. 45), como un sím-bolo nacional. Pero, ¿cómo caben en estaconstrucción los seguidores de los gauchos,
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 193
Crítica de libros
los crotos del s. XX? Barandiarán subraya –y eso es importante– en contra de esta na-rrativa nacional las continuidades entre losdos, a pesar de cambios fundamentalescomo la inmigración masiva por la que sedesvaneció la escasez de mano de obra, ca-racterística central del mercado de trabajogauchesco. Los crotos mantenían, comolos gauchos, «alternativas al mercado detrabajo durante la primera mitad del sigloXX» (p. 39). Los dos entraban según Ba-randiarán sólo a este mercado en caso denecesitar dinero, no eran de esta maneradependientes, sino ‘libres’, los dos grupostenían ciclos de vida similares, y entre am-bos el autor puede constatar una «conti-nuidad de las prácticas» (p. 41). Al final elautor ofrece un planteamiento sólido y es-timulante pero sin una respuesta clara.Cabe suponer que ésta va en la dirección deque «seres libres» no cabían en la construc-ción de la «Argentina moderna» (p. 35).
Tarcísio Motta de Carvalho critica en suensayo sobre la Guerra del Contestado(1912-1916, en los estados brasileños deSanta Catarina y Paraná) la supuesta faltade un entendimiento de la «realidad a su al-rededor» entre los trabajadores rurales y,como consecuencia, la de una «concienciade clase» (p. 45). «Todavía no» (p. 47) ha-bían desarrollado estas características ‘mo-dernas’. Trata de rebatir esta interpreta-ción clásica con el concepto de hegemoníade Antonio Gramsci. Según el autor, el Es-tado republicano era un «proyecto hege-mónico» (p. 56), un instrumento en manosde la clase dominante «capitalista» (p. 59).Para instalar este proyecto las elites agrariaspodían imponer entre otras cosas en la
Guerra del Contestado una «visión delmundo como universal y legítima» (53).En esta visión los enemigos en la Guerra,los caboclos, no podían ser vistos como ac-tores, sino sólo como objetos arcaicos de unestado modernizador. Al final «podemos,con Motta de Carvalho, afirmar que elContestado fue una lucha de clases» (p.59). Pero, ¿cuál es la consecuencia de estaafirmación? Con esto, ¿los trabajadores ru-rales eran más ‘modernos’? Más impor-tante parece el resultado que el proyectohegemónico busca en este conflicto: esta-bilidad, como unos años antes en el con-flicto contra los habitantes de Canudos.
Oscar Ernesto Mari investiga con unamplio despliegue de fuentes primarias ladificultad y la incapacidad, respectiva-mente, del Estado argentino para incorpo-rar regiones «periféricas» (p. 63), como erael Chaco en las décadas antes y después de1900. Constata al principio de su estudioque desde la conquista esta región «no ha-bía podido ser incorporada a la civilizaciónblanca» (p. 63). Se gana la impresión que elautor lamenta que Argentina a pesar demuchos intentos policíacos y militares nopudiese llevar a cabo su mission civilisatricefrente al pueblo «semicivilizado del Chacorural» y la «ignorancia del componente so-cial» (p. 72). Como muestras de esta bar-barie se detiene en los delitos rurales, losabundantes duelos (las armas de fuego «seusaban sin vacilación para… salvar el ho-nor», p. 72) y el alcoholismo, «esencial-mente en el contexto rural y específica-mente, dentro de un determinadosegmento social» (p. 75). El Estado argen-tino no invirtió los recursos adecuados,
194 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 194
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
pero como demuestra esta contribución nosolamente entonces los habitantes delChaco eran tratados como «ciudadanos desegunda categoría» (87), objetos de un Es-tado civilizador.
En el siguiente estudio, muy sólido,Adrián Ascolani se pregunta por los imagi-narios de los trabajadores rurales relativosa la modernización tecnológica durante lacrisis de 1930. Debido a la introducción demaquinaria de última generación, ya en1923 el mercado laboral estaba saturado ycerca de 60 mil puestos de trabajo habíansido suprimidos. En su propia prensa lasorganizaciones de los obreros rurales cali-ficaban esta «mecanización [como] adversaal trabajador» (p. 96) y se dotaron de una«imaginación pesimista acerca del posiblefuturo agrario argentino» (p. 95). La con-currencia internacional (con los EEUU,Canadá, Australia etc.) y, en consecuencia,la intervención estatal, reforzaron la situa-ción, por ejemplo por «la incorporación decosechadoras», lo que «generó un trauma-tismo laboral y social mayor que los eleva-dores de granos, puesto que aquélla operósobre una red de relaciones establecidadesde hacía décadas» y «modificó los rolesprofesionales, redujo los puestos de trabajoy creó un antagonismo» (p. 110) entre losactores del mercado. Los imaginarios delos obreros (todavía) no ganaron influenciapolítica.
La contribución de Vanderlei VazeleskRibeiro es la única directamente compara-tiva y trata de la voz campesina frente alvarguismo (1930-54) y al peronismo(1943-55), descritos como regímenes pri-mordialmente urbanos. Empieza con la
pregunta de si los campesinos lograron uti-lizar los discursos oficiales para fines pro-pios y puede afirmarlo citando cartas decampesinos a Vargas y Perón, respectiva-mente. En estas cartas el tema de la justi-cia y, para el caso brasileño, el de la caridadestaban muy presentes, apelando a un in-terés nacional y de este modo a un discursooficial. «El campesino no espera la llegadadel rey taumaturgo; al oír el rumor de suscaballos, se adelanta y muestra sus heridas»(p. 126). Pero casi nunca tuvo éxito, comodice el autor.
Adalmir Leonidio identifica en su ins-tructivo estudio la violencia y desigualdadcomo características de la sociedad brasi-leña. Según él no son solamente conse-cuencia de la «concentración latifundista» yde la «complicidad del poder público» (p.128), relativa a la impunidad. También eraun problema el concepto de esfera públicadominante en Brasil. En su trabajo pinta elsupuesto ideario ‘ideal’ europeo, discu-tiendo las obras de teóricos como Haber-mas, Elias, Foucault, Arendt, BarringtonMoore etc. Por el contrario, Brasil, por seren primer plano una sociedad rural, no ge-neraba una esfera pública ni una «claseburguesa autónoma» (p. 134). Todo quedóen la esfera privada, y así para actos de vio-lencia privada existía casi una «garantía deimpunidad» (p. 138). En las costumbresde los brasileños está «firmemente enrai-zada...la idea de que la violencia…es algonatural» (p. 138), especialmente en contrade los menos privilegiados. Leonidio argu-menta con las obras de Freyre y Buarquede Holanda, los dos grandes teóricos de lahistoria brasileña. De este modo la intere-
195
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 195
Crítica de libros
196 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
sante aportación queda en un nivel muyteórico.
En contraste, Javier Balsa entrevistó 85personas en Ayacucho y 87 en Pehuajópara investigar «las formaciones discursivassobre lo agrario en el discurso público» (p.150). Constata tres de estas formacionesentre 2004 y 2006 en estas regiones de laPampa argentina: la liberal-conservadora,que se centra en la cuestión del derecho depropiedad (privada) y en un mercado libre;la formación tecnologizante que confía enque el avance tecnológico resuelva todos losproblemas; y la agrarista, que critica la con-centración de la tierra en manos de pocos.La mayoría de los entrevistados se situabaen las dos primeras opciones, y el autor sos-tiene con Gramsci «que existe cierto sus-trato de dicha hegemonía, pero se ve cues-tionada en una serie de aspectos» (p. 169).
María Silvia Ospital muestra nuevas yviejas miradas en el estudio de la vitivini-cultura, basándose en las ponencias del ICongreso de Historia Vitivinícola Regional(Montevideo, noviembre de 2005). Consi-dera elementos novedosos –sin detenerseen su análisis– enfoques socio-culturales yla historia de empresa, de manera que loshistoriadores de la vitivinicultura pasan ainteresarse por temas como los cambios enlas costumbres, la participación familiar,el consumo, la sociabilidad y la historia degénero, además de la incorporación comofuentes de las fotografías en el contexto deun trabajo interdiscipinario.
En un estudio denso, Talía Violeta Gu-tiérrez intenta «analizar las propuestas delas mujeres urbanas a las mujeres rurales»(p. 186) entre 1920 y 1945 en Argentina.
En una época de creciente urbanización, laautora supone como fin de la sociedad ur-bana el de «propiciar el arraigo a la tierra dela población rural, con el fin de evitar la su-puesta conflictividad social que se derivaríade su emigración a las ciudades». Como losdiscursos generales, es decir los masculinos,la «prédica ruralista» (p. 185) de las muje-res urbanas describió como meta primor-dial la definición de la mujer rural como«’centro nuclear de la familia’ y autora de lacohesión del hogar» (p. 197), citando elprograma de la Asociación Femenina deAcción Rural (AFAR, 1942). De este modotrataban por medio de una «exaltación del‘santo hogar tradicional’» de «imponer unestilo de vida...rural» (p. 201) tan atractivoque frenara la emigración a las ciudades.Las mujeres actuaron en primer planocomo maestras en las dichas Escuelas delHogar Agrícola y como escritoras en pu-blicaciones. Gutiérrez concluye que estasmujeres eran instrumentos en las manos delas elites (masculinas), regresando a unacita del importante agrónomo Tomás Ama-deo: «Actuar sobre la mujer de campo, em-pleando a la mujer misma como educa-dora» (p. 183).
Osvaldo Graciano describe los concep-tos de partidos de izquierdas argentinospara la cuestión agraria en los años 1930-1943, que tenía desde sus principios un«lugar predominante» (p. 203) en el dis-curso izquierda. Los socialistas vieron,como los comunistas, la culpa de la crisisagrícola en el mismo sistema capitalista,especialmente en la concentración de latierra y en la especulación. Para el PS elideal era el pequeño campesino que garan-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 196
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 197
tizaba diversificación, explotación eficientey el arraigo de la población en el campo. Elprohibido PC enfatizó en un grado másalto la crítica al imperialismo internacionaly estaba más orientado a Moscú. Los dospartidos favorecían un rol más fuerte delEstado en el comercio y en lo referente a lossistemas sociales.
Noemí Girbal-Blacha investiga las re-presentaciones agrarias en el imaginariocolectivo argentino (1930-1955) por mediode revistas y libros de texto. En contrastecon el sector industrial, para lo agrario noexisten interpretaciones sobre la crisis de losaños treinta, con excepción del «discursotradicional» (p. 226) pampeano. Pero yaantes de la ‘vuelta al campo’ de 1950 en lapolítica oficial –del gobierno nacional y delde los estados– el discurso sobre lo agrarioestaba presente, y en los años 1930 el‘campo nacional’ era fundamental para larecuperación tras la crisis económica mun-dial. Y «en los años 1940 la Argentina con-serva desde el discurso oficial (...) una fi-sonomía rural» (p. 229). Y la tenencia de latierra ya tenía en los 1930s importancia enel discurso oficial («la tierra tiene una fun-ción social», p. 235), como también lafundación de nuevas corporaciones agra-rias. Girbal-Blacha concluye su convincenteestudio afirmando que la ‘vuelta al campo’no era tan fundamental, que existían mu-chas continuidades, si bien el oficialismoantes de 1950 no era tan homogéneo.
Sonia Regina de Mendonça pone enduda la tesis de la «consagración del año1930» (p. 249) en la historiografía sobre laenseñanza agrícola en Brasil. Según estaversión dominante, la enseñanza agrícola
comenzaría con la entrada de Vargas en elgobierno. Para la autora ya en la década de1910 había instituciones estatales con esteobjetivo. Después de la abolición de la es-clavitud (1888) se habla de una crisis agrí-cola y se ve en la formación de la poblaciónrural una de las tareas centrales para elprogreso del país. Entre 1911 y 1930 exis-tieron entre cinco y ocho AprendizajesAgrícolas (AAs) en los cuales anualmentede 150 a 250 estudiantes eran instruidos. Elmismo objetivo tenían los Patronatos Agrí-colas (PAs), fundados en 1918, pero ade-más eran para su clientela de menoreshuérfanos una «alternativa a las institucio-nes carcelarias urbanas» (p. 254). En 1930existían en el conjunto de Brasil 98 de es-tas instituciones. Los AAs y los PAs sobre-vivieron a la altura de esa fecha, que portanto no significó un cambio. En los años30 y 40 el Ministerio de Agricultura consi-guió que la formación técnica no se inte-grara en los planes de las escuelas prima-rias. En cooperación con EEUU, despuésde 1945 se formaron Clubes Agrícolas, delos que había 1.450 en 1948, que organi-zaron la enseñanza agrícola, crecientementetécnica, también para adultos y se convir-tieron en importantes mecanismos de me-diación en conflictos sociales.
En su estudio, conceptualmente intere-sante, Valeria Araceli D’Agostino analizalos orígenes de la agrimensura como pro-fesión en la provincia de Buenos Aires en laprimera mitad del siglo XIX. Ya en la épocacolonial la Escuela de Náutica (1776) sededicó por propósitos militares y comer-ciales a cuestiones agrimensurales. Pocodespués de la independencia, el tema ganó
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 197
Crítica de libros
importancia por conflictos relativos a lapropiedad privada y la creciente demandade productos agrícolas. El Estado mostróinterés y fundó en 1824 y 1826 institucio-nes topográficas, que fueron cerradas conRosas, para ser refundadas en 1852. Con laEscuela Especial de la Facultad de Agri-mensores de ese año comenzó la institu-cionalización universitaria. De este modo elEstado también contribuyó a la profesio-nalización de un «campo definido y distin-tivo» (p. 282) con un saber específico. Porotro lado, la agrimensura como saber de ex-pertos daba al Estado legitimación para supolítica. En este estudio la autora conectamuy bien ideas teóricas del saber/podercon la materia histórica de la agrimensura.
Adrián Zarrilli escribe sobre la relaciónentre bosques y agricultura «en un con-texto de la explotación capitalista en el si-glo XX», como dice el título. Según él, en1910 el 30% del territorio argentino estabacubierto por bosques, mientras que al finaldel siglo rondaba el 13%. La primera causapara la disminución fue la expansión del te-rreno usado para fines agrícolas. Concluyecon abundante respaldo empírico que la«excluyente valorización del recurso suelocomo factor de producción agroexporta-dora definió una relación antagónica con elrecurso forestal» (p. 311).
Paulo Ricardo Bavaresco estudia la co-lonización del extremo oeste del Estadobrasileño de Santa Catarina. Hasta la me-diación de los Estados Unidos la regiónera disputada entre Brasil y Argentina, paraserlo después entre dos Estados brasileños.En la segunda mitad del s. XIX comenzó elciclo de la yerba mate. Sin el control gu-
bernamental floreció el comercio con Ar-gentina. Primero los caboclos, como enRío Grande do Sul y Paraná, realizaron laextracción de las yerbas, acompañándolacon la crianza de cerdos. Más tarde inmi-grantes europeos combinaron de una ma-nera muchas veces conflictiva estas activi-dades, sumándole la venta de madera nobleen su portfolio económico, ciclo que se ex-tenderá hasta los años setenta del siglo XX.En esta época floreció el comercio con ma-terias primas, especialmente cerdos. El au-tor localiza en su aportación sintética, peropoco analítica, las causas en una crecientedemanda de los estados vecinos y en lamejora de las infraestructuras. Hoy en díaes el mayor productor de cerdos en Brasil.
Edison Antônio de Souza contribuyecon su texto a la discusión acerca de la po-lítica expansiva brasileña en la Amazonía(Mato Grosso) en los últimos años. En2000 en el norte de Mato Grosso vivíanmás de 700.000 personas, como resultadode la política «frontera de expansión delcapital» (p. 332), iniciada por los regímenesmilitares en los años setenta. Usando con-ceptos gramscianos, el autor se centra enlos intereses de los grupos dominantes, yaestudiados por otros autores.
Los hermanos Dilma y Elder Andradede Paula parten del año 2000, en que fuedeclarada –otra vez– la «crisis en el campo»(p. 343) y la imposibilidad de la agriculturabrasileña para competir en el mercadomundial. El agrobusiness y los grandes pro-pietarios tenían éxito, eran los grandes be-neficiarios de los apoyos gubernamentalesy podían presentarse como el sector «ver-daderamente responsable de la producción
198 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 198
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 199
agrícola brasileña» (p. 344), evitando deeste modo reformas agrarias. Los autoresven en esta política la gran influencia delagrobusiness en el gobierno de Lula y de subuena imagen pública como ‘moderno’.Hablan en su estudio muy político de un«entusiasmo del agronegocio y de los mo-nocultivos» (p. 349) que introduce el agro-negocio ya en el currículo escolar. De-muestran sus tesis en un estudio de caso, elCerrado. También críticas anteriores porcuestiones ambientales de las ONGs hoy sehan visto completadas por la incorpora-ción de argumentos científicos/ambientales,y las ONGs cooperan en la construcción dela hegemonía del agronegocio, por ejemploen la «mercantilización de la floresta» (353)para la producción sostenible. Los autoresdemuestran que «millares de técnicos deesas organizaciones [ANGs y ONGs]...enverdad cumplen funciones efectivas de in-telectuales orgánicos de la empresa capita-lista» (p. 359).
La gran fuerza de esta recopilación estáen que muestra vías muy distintas paraacercarse al tema de ‘lo rural’ en Argentinay Brasil –si bien el concepto gramsciano dela hegemonía, utilizado la mayor partede las veces de forma muy fructífera, sirvemuchas veces como base. La mayoría de losestudios tienen un alto nivel– lo que no escomún en un compendio resultante de uncongreso. Los autores prueban que ‘lo ru-ral’ sigue siendo fundamental en muchosaspectos para (la re/construcción de) estasdos sociedades urbanizadas. Lo que faltaes, a pesar del objetivo de «alimentar los es-tudios comparados en el cono sur de Amé-rica Latina» (p. 26), en casi todos los casos
un enfoque comparativo. Pero, como mues-tran las dos coordinadoras Noemí Girbal-Blacha y Sonia Regina de Mendonça en lameditada introducción, la recopilación noes solamente fundamental para los intere-sados en la historia agraria de uno de losEstados, sino que puede servir como unamuy buena introducción para estudioscomparados en el futuro.
Sebastian Dorsch
Universität Erfurt
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 199
Crítica de libros
200 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
El último número correspondiente alaño 2007 de la prestigiosa revistaalemana Geschichte and Gesells-
chaft (Historia y Sociedad) ofrece undossier de cuatro artículos con el denomi-nador común de la desagrarización. Se tratade un monográfico en sentido estricto, yaque carece de trabajos de miscelánea o re-señas, y su extensión roza las 150 páginas.Un verdadero tour de force de la historio-grafía agraria alemana, en concreto delgrupo de investigación de la universidad deErfurt (Turingia, antigua RDA), en el quese encuadran cuatro de los cinco autores (laexcepción es Thoralf Klein, de la universi-dad de Konstanz), que se muestran a la al-tura de un tema tan ambicioso desplegadoademás en variados marcos espacio-tem-porales. El volumen se inicia con un trabajointroductorio de Gunther Mai titulado «Latransición agraria. Las sociedades agrariasen Europa y los retos de la modernidad in-dustrial en los siglos XIX y XX», el más ex-tenso y el que traza el marco teórico para elconjunto del dossier, seguido por aproxi-maciones al tema para el siglo XX en Mé-xico (Peer Schmidt), Brasil (SebastianDorsch y Michael Wagner) y China (Tho-ralf Klein).
La aportación de Gunther Mai es cier-tamente valiente, puesto que sería fácil sen-tirse amedrentado por la tarea de presentaren 45 páginas el panorama para toda Eu-ropa de la decisiva transición desde el pre-dominio de la actividad agraria a su asun-
ción de un papel secundario subordinado alos sectores industrial y terciario. Mai loconsigue manejando bibliografía en variosidiomas y demostrando un sólido conoci-miento del estado de la cuestión en losprincipales países, aunque con alguna queotra ausencia llamativa. Su artículo abre elmonográfico por dos razones. La primeraes la coherencia cronológica, puesto que elproceso que él etiqueta como «transiciónagraria» se produce en Europa antes que enningún otro lugar. La segunda, que es elúnico autor que realiza un esfuerzo teóricoy de clarificación de términos, de maneraque el lector debe suponer que los siguien-tes trabajos asumen sus posiciones de par-tida y hasta cierto punto, aunque ésta seamás bien una consecuencia implícita y qui-zás involuntaria de la organización del mo-nográfico, que se acepta que en líneas ge-nerales y salvando las distancias y maticesde cada caso, el desarrollo del proceso enMéxico, Brasil y China siguió las vías mar-cadas anteriormente por Europa.
La «transición agraria» sería para Mai «elproceso que transforma las sociedadesagrarias en (post-) industriales», lo que im-plicaría el declive continuado del sectoragrario en términos de peso en el conjuntode la economía y en porcentaje de la po-blación activa, pero también el retroceso entérminos de poder político y de hegemoníacultural de las elites terratenientes y de lasmentalidades y valores asociados a la so-ciedad rural, todo ello reforzado por el
Jürgen Osterhammel (ed.)Deagrarisierung [Desagrarización]Número monográfico de la revista Geschichte und Gesellschaft, 33:4, oct.-dic. 2007.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 200
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
éxodo rural (p. 471). El punto de inflexiónse situaría para Europa continental en elperíodo de entreguerras, cuando el sectoragrario y las elites rurales se habrían apres-tado a dar la última batalla en la resisten-cia al predominio de la sociedad industrial,si fuese necesario aliándose con regímeneso movimientos autoritarios, una afirma-ción polémica que evoca las tesis de Ba-rrington Moore (1973). Mai precisa su cro-nología un poco más y habla de dosgrandes fases: primero la desagrarizaciónde la economía y posteriormente (desde losaños sesenta) la desruralización del espacioy la marginalidad del campesino en el me-dio rural, es decir, la descampesinización. Asu vez la desagrarización se produciría endos fases. La primera vendría marcada porlos cambios impuestos por el capitalismo yla innovación técnica, el retroceso de lamano de obra jornalera y la desruralizaciónde la nobleza. La segunda se extenderíaentre la primera guerra mundial y 1960 ysupondría el apogeo del campesinado y dela «comunidad aldeana cerrada» (geschlos-sene dörfliche Gemeinde) (p. 473), conceptoque no se aclara pero que hará arquearmás de una ceja porque es irreconciliablecon el grueso de la investigación en histo-ria rural de las últimas décadas, y más si seaplica a un período tan avanzado como elmencionado. Más adelante (p. 494) se se-ñala la presencia de fuerzas (emigracionestemporales, asociacionismo, medios de co-municación…) que abrirían grietas en elaislamiento de las comunidades locales,pero sin cuestionar la tesis antedicha.
Mai va pasando revista a la movilizaciónpolítica y al florecer organizativo en el
campo europeo a partir de la crisis finise-cular, junto con las variantes nacionalesde debates como la relación y proporciónque debían mantener agricultura e indus-tria, la reforma agraria, el uso de los aran-celes o la configuración de un discurso ru-ralista que exaltaba las virtudes que haríanimprescindible el mantenimiento de uncampesinado sólido. Personalmente di-siento de la presentación de este discursocomo un «fundamentalismo agrario» (p.489) que buscaba una vuelta atrás, a lascondiciones tradicionales, un mero reflejodefensivo de las elites rurales manipula-doras del campesinado como inmensa cla-que y condenado al fracaso. Las tesis másrecientes demuestran que bajo una retóricacon frecuencia arcaizante y nostálgica seencontraba no el rechazo de la moderniza-ción sino el deseo de participar en igualdadde condiciones en su implantación, y dehecho el florecer organizativo finisecular(cooperativismo, partidos agrarios, gruposde presión, alas agrarias dentro de los par-tidos) puede entenderse como la búsquedade mecanismos de control de unas trans-formaciones que se percibían como inevi-tables.
En la fase de transición el campesinadogana protagonismo en el mundo rural comoconsecuencia de la disminución de los jor-naleros por la emigración y del retroceso dela nobleza. Políticamente su peso se volca-ría en beneficio de opciones a la derecha delespectro político, incluso dictaduras fascis-tas que sin embargo terminaron por darigualmente prioridad a la industrialización.En todo caso el panorama es más complejoy Mai propone cinco vías: 1) Europa Occi-
201
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 201
Crítica de libros
202 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
dental, donde se habrían mantenido las fi-delidades políticas de preguerra y los parti-dos agrarios tuvieron poca importancia; 2)Escandinavia, donde el campesinado en-cuentra expresión política en partidos agra-rios y socioeconómica en prósperas redescooperativas; 3) Alemania y Austria, dondeel potencial político del campesinado sedisgregó en movimientos y partidos de baseregional que terminaron siendo atraídos a laórbita nacional-socialista; 4) Europa Orien-tal, donde los partidos agrarios, cruzadospor la variable nacional, vivieron un efí-mero esplendor en la postguerra en el con-texto de reformas agrarias redistributivashasta ser arrastrados por la deriva autorita-ria. Portugal, el sur de Italia y la España me-ridional son incluidas por razones poco cla-ras en esta modalidad, en función delpredominio del latifundismo y de unas eli-tes que se esforzarían por impedir cualquieravance industrializador. Por último, 5) Ru-sia, donde el campesinado terminaría apo-yando al comunismo. El declive del cam-pesinado se acelera a partir de los añossesenta, con el paso decisivo de modo devida a mera profesión (p. 511), descampe-sinización que al otro lado del Muro vendríade la mano de la colectivización.
Los tres trabajos siguientes se refieren aámbitos en los cuales este proceso de «tran-sición agraria» se habría producido mástarde que en Europa, hasta el punto deque en algunos aspectos todavía no habríaconcluido. Se echa en falta una reflexión,quizás a modo de conclusión, sobre hastaqué punto las pautas del viejo continentemarcan el camino para Asia o Latinoamé-rica, y si aquí se siguen simplemente las
huellas del campesino europeo en su sendahacia la extinción con unas décadas de re-traso o bien existen diferencias cualitativas.
Peer Schmidt sintetiza en el título de suaportación su tesis principal: «La invencióndel campesino. La desagrarización en elMéxico del siglo XX» (p. 515). Schmidt co-mienza señalando una paradoja: la revolu-ción mexicana se hizo en nombre del cam-pesinado, se acogió al mito del «campesino»como protagonista y principal beneficiariodel proceso. Y sin embargo, la erosión delpeso de la agricultura en la economía y lavida nacional en general siguió imparable,hasta suponer hoy en día únicamente laquinta parte de la población activa y apenasalgo más del 5% del PNB. La explicaciónradica en la utilización del mito ruralista enclave populista por parte de la nueva clasepolítica a partir de la estabilización de la re-volución con la presidencia de ÁlvaroObregón (1920). El régimen ganó réditoscon una reforma agraria que sustituyó elpapel de mediadores o brokers políticos delos hacendados por la nueva figura del fun-cionario local del PRI, pero que no re-dundó en un avance democratizador ni enuna mejora de la productividad o el retro-ceso de la pobreza. La prueba de la vigen-cia del mito, luego reforzado con el ele-mento indigenista, está en el uso que delmismo ha hecho el movimiento zapatista,que aprovechó la indignación ante el le-vantamiento de la protección oficial a losejidos por parte de los gobiernos neolibe-rales de De la Madrid y Salinas.
Sebastian Dorsch y Michael Wagnertambién detectan en el caso brasileño (p.546) la longevidad de la mística ruralista en
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 202
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 203
una sociedad en la cual la agricultura con-serva únicamente un peso secundario. Elmito, creado como en el caso mexicanodesde ámbitos urbanos, exalta la selva, losindígenas, los gauchos o a los sertanejoscomo vitales en la búsqueda de las raícesnacionales, como magra compensación desu pérdida de papel real y que termina ade-más por museizarlos. El punto de no re-torno podría datarse simbólicamente en1950, cuando la industria superó por pri-mera vez a la agricultura en cuanto a la par-ticipación en el PNB, como resultado de lapolítica proteccionista y de substitución deimportaciones del varguismo. Hoy la agri-cultura aporta únicamente el 7,5%; ha sidosubordinada al desarrollo industrial y elmito romántico ruralista ha sido una merapantalla, con el agravante con respecto alcaso mexicano de que en Brasil la tenden-cia ha sido hacia la concentración de lapropiedad bajo el beneplácito de los suce-sivos gobiernos, en especial durante laépoca de la dictadura militar. Al igual queel MZLN, el Movimento dos TrabalhadoresRurais sem Terra utiliza en su beneficio elmito creado desde el poder, lo cual le hagranjeado las simpatías de amplios sectoresde la opinión pública, pero los autores loconsideran un movimiento anacrónicocondenado al fracaso.
Por último, Thoralf Klein analiza el casochino, en el cual el campo constituye el re-verso negativo de la prodigiosa transfor-mación experimentada por el gigante asiá-tico en las últimas décadas. Siguiendo latendencia general, la contribución al PIBha ido descendiendo (45% en 1952 frenteal 16% en 1992). El desarrollo histórico de
la agricultura china viene marcado por laescasez de tierra cultivable (un 15% delterritorio aproximadamente) y la luchacontra las crisis alimentarias. Klein nos in-troduce con maestría en algunos debatesvigentes en la historiografía rural china,como el que divide a pesimistas y optimis-tas sobre la evolución de la agricultura enlas décadas anteriores al triunfo de Mao yque sugieren en el lector el paralelismo concasos como el ruso. Los optimistas llevaríanen los tiempos recientes la voz cantante,destacando las mejoras de la productividad,la orientación hacia el mercado y la tem-prana privatización de la tierra desde el si-glo XVII, aunque partiendo de una pobrezageneralizada. Resulta particularmente in-teresante la presentación que realiza Kleinde la cultura campesina, todavía llena de vi-talidad en los años treinta, estructurada enaldeas, familias y clanes y que descansabasobre un sistema de valores en parte comúna cualquier campesinado, aunque rema-chado con el componente confucionista:sumisión de las mujeres, valoración de la la-boriosidad, respeto a los mayores, subor-dinación a los ciclos naturales… Desde laselites urbanas en cambio el campo era con-templado a partir de una dicotomía quetampoco es una particularidad china: laselites intelectuales lo consideraban un es-pacio de atraso y superstición que lastrabala modernización, aunque desde posicionesmás conservadoras se consideraba al cam-pesinado el guardián de las esencias, nocontaminado por las influencias extranjerascomo las urbes del litoral.
Resulta muy sugerente, y de nuevo abrela puerta a los paralelismos con otros paí-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 203
Crítica de libros
204 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
ses, la contraposición entre la reforma agra-ria técnica y la basada en la alteración delmarco de la propiedad de la tierra. La pri-mera la representarían los gobiernos repu-blicanos primero y del Guomindang mástarde, impulsores del cooperativismo, loscentros de difusión técnica, la educaciónagrícola, y en general unas mejoras que de-jaban a un lado la maquinaria. En un paísdonde apenas existía gran propiedad, losnacionalistas dejaron en segundo plano lascuestiones referentes a la propiedad, másallá de incrementar la protección de losarrendatarios y limitar los desahucios, y semantuvieron fieles al paradigma de la sub-ordinación de la agricultura a la industria,que se ubicaría exclusivamente en las ciu-dades costeras.
Frente a ello, los comunistas desarro-llaron una alternativa basada en la colecti-vización de la tierra, que tenía anteceden-tes en un movimiento cristiano del siglo XIX
(el Taiping) que al lector europeo le re-cuerda las propuestas del socialismo utó-pico. En todo caso la principal influencia esla elaboración por Mao de su propia ver-sión del marxismo adaptada a las condi-ciones chinas. Una vez impone su dominio(y antes en las zonas que controlaban, aun-que siempre evitando por razones militaresmedidas radicales) el partido comunistaelimina no sólo la propiedad individual,sino también la de instituciones tradicio-nales como clanes o aldeas. Siguió invaria-ble la subordinación de la agricultura a laindustria (pesada principalmente) en el pri-mer plan quinquenal. La colectivizaciónfue sin embargo incapaz de incrementar laproductividad y de hacer frente al boom
demográfico de los cincuenta, al igual quemedidas supuestamente modernizadorasdegeneraron en el medio plazo en la salini-zación de acuíferos o la contaminación porpesticidas. El Estado compraba toda la pro-ducción a precios fijados por él, sistemacomplementado por la fijación de cuotas decosecha previsible y de reparto de inputs,un entramado rígido y de imposible manejoque mostró dramáticamente sus insufi-ciencias con las hambrunas de 1959-62. Aligual que en casos anteriores, la subordi-nación objetiva de la agricultura a la metade la industrialización venía acompañadade una propaganda que exaltaba al cam-pesinado como puntal de la revolución, in-contaminado por influencias extranjeras,aunque lógicamente faltase la nota nostál-gica del pasado que sería contraproducenteen un régimen de cuño revolucionario. Sóloa finales de los años setenta, con el giro re-formista de Deng Xiaoping, se disolvieronlas comunas (1984) y se volvió a la explo-tación campesina, aunque la tierra siguieseperteneciendo al Estado, que la cede por unplazo de cincuenta años. Se mantuvo unacuota de entrega obligatoria pero los exce-dentes se podían comerciar libremente, locual junto con la suavización de los con-troles a los desplazamientos internos y laaparición de industrias en el ámbito ruralmejoró las condiciones y los índices de pro-ducción que sin embargo tenían su reversoen el deterioro medioambiental, los abusosde especuladores y funcionarios corruptosy el incremento de la brecha económica ycultural con las ciudades del litoral.
Klein concluye que la marginación delcampesinado constituye la regla y no la ex-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 204
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
cepción, y en el caso chino expresa tambiénuna tendencia a largo plazo. Frente a lo quepudiese parecer, la revolución no altera di-cha tendencia, ya que habría sido una re-volución agraria, pero no campesina. Unanota pesimista, pues, que aunque se refieraa su caso particular podría aplicarse a losdemás tratados en el monográfico. Ladesagrarización, la extinción del campesi-nado, parecen revestidas de la fuerza de loinevitable. La misma casilla de llegada, sinimportar demasiado al fin las condicionesde partida en cada país, la intensidad de lasresistencias o lo ingenioso de las adapta-ciones. Por encima de las discrepancias con
algunos posicionamientos teóricos y con-ceptuales, este monográfico de Geschichteund Gesellschaft proporciona una miradaactualizada sobre el tema para un vastoconjunto geográfico.
Miguel Cabo Villaverde
Universidade de Santiago de Compostela
REFERENCIAS
MOORE, B. (1973) [1966]: Los orígenes sociales de
la dictadura y de la democracia: el señor y el
campesino en la formación del mundo moderno,
Barcelona, Península.
205
Carlos Barciela López«Ni un español sin pan». La red nacional de silos y granerosZaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Monografías de Historia Rural, SociedadEspañola de Historia Agraria, 5, 2007, 199 pp.
Este libro del profesor Carlos Bar-ciela aporta un elemento más albrillante análisis que ha realizado
en numerosos trabajos anteriores sobre laspolíticas agrarias del franquismo, y en es-pecial las relacionadas con los cereales. Eltrabajo contribuye a ampliar el conoci-miento sobre un aspecto de estas políticas,el referido al almacenamiento, abasteci-miento y regulación de precios de los ce-reales entre 1930 y 1984. Según su autorlos objetivos del trabajo son explicar el ori-gen, desarrollo, declive y desmantela-miento de esta red, y proporcionar datosbásicos sobre su construcción y los costesque el proyecto tuvo para el país. La obracuenta con cinco capítulos, unas conclu-
siones y un apéndice estadístico muy com-pleto y un apéndice de ilustraciones foto-gráficas.
En la introducción Barciela nos sitúaante una de las realizaciones más especta-culares del Servicio Nacional del Trigo(SNT), y de los organismos que le suce-dieron, el Servicio Nacional de Cereales(SNC) y el Servicio Nacional de ProductosAgrarios (SENPA), la denominada RedNacional de Silos y Graneros, que tuvounas importantes repercusiones en el sec-tor. Entre 1945 y 1984 se construyeroncientos de silos y almacenes de distinta ca-pacidad y funcionalidad, que transforma-ron las prácticas comercializadoras de losagricultores cerealeros.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 205
Crítica de libros
El autor muestra cómo la construcciónde un sistema de almacenamiento se con-virtió desde 1932 en uno de los aspectoscentrales de las políticas agrarias y alimen-tarias de los gobiernos españoles. La fun-damentación inicial de esta tendencia resi-dió en la obra de José Larraz de 1935, Elordenamiento del mercado triguero en Es-paña. Incluso el falangismo consideródesde 1936 (proyecto de Cavestany, Bar-tual y Cavero y la obra de Dionisio Martín)que la constitución de una red de silos y al-macenes era de vital importancia para la re-solución del problema triguero. La creaciónen 1937 del Servicio Nacional del Trigoofreció la oportunidad de iniciar este pro-yecto desde una línea autárquica que su-peraba las políticas interventoras de otrosregímenes autoritarios como los de la Ita-lia fascista y la Alemania nazi. Como señalaBarciela, la Red Nacional de Silos y Gra-neros fue una respuesta autóctona y tam-bién arriesgada, al carecer de modelos y deexperiencias anteriores.
En el segundo capítulo el autor definelas líneas básicas de la política cerealista en-tre 1937 y 1984. Abre este apartado el aná-lisis del Decreto-Ley de Ordenación tri-guera de 23 de agosto de 1937 queconstituyó la pieza clave de la intervenciónautárquica (1937-1951) al posibilitar elcontrol casi total de todas las facetas deproducción, comercialización y consumode trigo. De esta manera el sector trigueroquedó totalmente sometido a la regulacióndel Estado desde el cultivo hasta el con-sumo. Pasa después a revisar el «giro libe-ralizador» de 1951, que también llegó a lapolítica triguera de la mano de Cavestany
(ministro de agricultura) y Cavero Blecua(delegado del SNT), los cuales iniciaron larestauración de los mecanismos de mer-cado y la aproximación de los precios de latasas a los que habrían alcanzado en elmercado libre. Desde 1952 el SNT pasó afinanciarse con fondos del Banco de Es-paña, lo que aumentó de manera conside-rable sus disponibilidades financieras parala compra de cosechas. En esta etapa seemprendió definitivamente la construcciónde la Red Nacional de Silos y Graneros.
A partir de 1962 la intervención del Es-tado en el subsector cerealista entró en unanueva etapa más racional y coherente alformar parte de un proyecto global de or-denación del sector agrario. En 1968 elSNT se transformaba en el Servicio Na-cional de Cereales (SNC) pero este cambioapenas modificó las funciones y la estruc-tura del anterior organismo. Mayor trans-cendencia tuvo la creación en 1968 delFondo para la Ordenación de las Produc-ciones y los Precios Agrarios (FORPPA),que tenía como objetivo dar coherencia yunidad a la política de ordenación de losmercados agrarios. Como señala el autor, lapromulgación de la Ley 26/1968, que es-tablecía el régimen general para los pro-ductos sometidos a regulación de campaña,tendría que haber terminado con el mono-polio triguero, pero este producto conservósu estatus privilegiado.
En la década de 1970 las políticas cerea-listas trataron de adecuar la producción a lanueva situación del consumo. Se impulsó laproducción de cereales pienso (cebada) y serecurrió a las importaciones de maíz y sojacon la intención de aumentar la producción
206 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 206
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 207
ganadera. En 1971, en un ambiente decambio en estas políticas, el SNC fue re-modelado y pasó a denominarse ServicioNacional de Productos Agrarios (SENPA)encargándosele además la misión de am-pliar, mantener y explotar la Red Nacionalde Silos y Graneros y de colaborar con elFORPPA. Barciela afirma que a pesar deestos cambios el monopolio estatal triguerosiguió vigente, y no será hasta la Ley 26 de20 de junio de 1984 cuando se establezcauna auténtica libertad en el mercado tri-guero, situación relacionada con las nego-ciaciones para el ingreso en la ComunidadEuropea.
En el capítulo tercero se aborda la cons-trucción de la Red, cuyos objetivos eran:posibilitar la compra de toda la cosecha detrigo; conservar una reserva nacional paragarantizar el consumo; permitir la recep-ción en puerto de los trigos de importacióny la eventual exportación de excedentes, ylograr la adecuada manipulación, selec-ción y tratamiento de los granos, con la in-tención de mejorar las semillas. Para lo-grarlo se establecieron distintos tipos deunidades de almacenamiento: los silos y al-macenes de recepción, que tenían como ob-jeto absorber la oferta de grano in situ yconservarlo hasta su venta o traslado; lossilos de tránsito, puntos reguladores inter-medios entre la producción y el consumo,también mantenían una reserva estraté-gica y se localizaban en lugares con buenasvías de comunicación, y los silos de puertopara las operaciones de importación y ex-portación. También existían otras unidadesespeciales como los centros de selección desemillas y los centros de secado. El autor
precisa las funciones y organización decada unidad.
Barciela define las fases en la construc-ción de la red en consonancia con las ne-cesidades potenciales de almacenamientode cereales. La primera etapa se extiendedesde 1940 hasta la campaña 1950-51, ca-racterizada por la caída de la producción yporque los agricultores trataron de evitar alSNT como intermediario, desviando laproducción al mercado negro, lo que re-dujo las necesidades de almacenamiento ypor tanto, la presión para construir la red.En 1946 se promulgó el decreto del Mi-nisterio de Agricultura de 12 de julio, lanorma fundamental para la creación dela Red Nacional de Silos y Graneros. Laconstrucción se financiaría con los benefi-cios comerciales del SNT y con fondospropios de este organismo, y los resultadosfueron muy limitados, en consonancia conla coyuntura económica por la que atrave-saba el país.
La segunda fase se inicia en 1951 y llegahasta finales de esa década, caracterizadapor el incremento de la comercializacióndel SNT y la desaparición del mercado ne-gro, lo que implicó la necesidad de alma-cenamiento y, por tanto, el impulso a laconstrucción de silos. El problema centralpasó a ser el de la financiación de esta cons-trucción, lo que suscitó tensiones entre elSNT y el Banco de España. A mediados deesta década el incremento de la produccióny de las entregas de cosecha por parte delos productores presionaron a favor de laconstrucción de la red. En 1950 existían 12silos (con una capacidad de 21.050 tone-ladas) y se arrendaron otros que no estaban
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 207
Crítica de libros
208 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
en buenas condiciones técnicas. El ritmo deconstrucción se aceleró entre 1955 y 1957durante el ministerio de Cavestany. Barcielamuestra que la misma consideración dered planteaba la necesidad de establecerlazos de comunicación entre las distintasunidades (enlaces ferroviarios), con me-dios de transporte ágiles (vagones-tolva). Apartir de 1953 se comenzó a importar ma-terial rodante para el transporte (50 vago-nes-tolva y cuatro máquinas de tren) paraconectar la red. La construcción de unida-des mostraba errores de bulto respecto a losobjetivos que se planteaba el ministerio(escasa capacidad y horizontalidad), a loque se unía la falta de energía para moverlas instalaciones.
La tercera fase comprende desde 1960hasta el final del monopolio triguero en1984, años en que la necesidad de almace-namiento experimentó un continuo creci-miento (por el aumento de la producción,el monopolio total del SNC, la crecienteproducción de cereales pienso –cebada–,etc.). En este periodo se produjo lo queBarciela denomina la «fiebre constructora»,especialmente entre 1966 y 1970, cuandose levantaron 280 unidades verticales (con971.020 toneladas de capacidad) y se me-joró su mecanización y equipamiento téc-nico. Los silos de puerto se paralizaron.Las críticas a esta política vinieron de losorganismos internacionales (FAO y BancoInternacional para la Reconstrucción y Fo-mento, 1966), que abogaron por suprimirla red y por una reforma radical del SNT.En la década de 1970 el SENPA elaborónuevos planteamientos teóricos para la po-lítica de almacenamientos que difería de las
posiciones anteriores, pero finalmente seimpuso el mantenimiento del modelo e in-cluso su ampliación. Desde 1974 a 1984, lared vivió una fase irregular y contradictoria,se inició la construcción de «macrosilos» altiempo que se cerraban algunas unidadesdesfasadas. La red concluía su expansión(con 2,7 millones de toneladas de capaci-dad) en los inicios de la década de 1980 enel momento en que se estaban cerrando lasnegociaciones con la CEE, que planteabasu desmantelamiento.
La distribución territorial de la red erabastante asimétrica, con provincias trigue-ras mal dotadas, como Castilla la Mancha,y en el extremo opuesto las de Castilla yLeón, Lérida, Sevilla y Málaga. Una buenaparte de la capacidad de almacenamientocorrespondió a instalaciones privadasarrendadas (red arrendada). También aquíse produjo fraude en los contratos al au-mentar por encima de la realidad la capa-cidad de estos depósitos, una actuacióncon la que el SNT sorteaba los precios ofi-ciales autorizados para el arrendamientode locales. El coste de estas operaciones as-cendió a 150 millones de pesetas anualesentre 1975 a 1984. A estos gastos hay quesumar las subvenciones y préstamos a bajointerés que el SNT concedió para la cons-trucción de almacenes privados (500 mi-llones de pesetas de subvenciones entre1979 y 1982, y 600 millones de préstamosen 1981). En total el SNT repartió entre1970 y 1983 2.228 millones de pesetas(constantes de 1976) en subvenciones y2.609 millones préstamos.
El capítulo cuarto está dedicado al aná-lisis de los costes y financiación de la red.
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 208
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
Los gastos de ejecución fueron soportadosíntegramente por el organismo triguero acuenta de sus beneficios comerciales (ca-non comercial). Por tanto, el ritmo y volu-men de construcción estuvo condicionadopor los beneficios. El canon era pagado porlos fabricantes de harinas al SNT en el mo-mento de adquirir el grano, éstos lo hacíanrepercutir en el precio de la harina y, a suvez, las industrias panaderas lo trasladaronal precio del pan. De esta forma, el recargose trasladaba hasta los consumidores.
Hasta 1962 la obra ejecutada e iniciadaascendía a 1.393 millones de pesetas (re-presentaba una capacidad de 24 millones dequintales) y se preveía una inversión adi-cional de 2.200 millones (para 13,5 millo-nes de quintales adicionales). Las inversio-nes en la red llegaron a suponer en algunosaños casi el 10% de las inversiones totalesdestinadas al sector agrario. Entre 1963 y1984 se invirtieron 5.200 millones de pese-tas (constantes de 1963). En 1975 la red su-fría un importante desequilibrio funcionalpor exceso de unidades locales de recepcióny se trató de corregir con la construcción de«macrosilos» de tránsito. Barciela subraya losproblemas estructurales de la red cons-truida, dado que no se había planteado unapolítica planificada de conservación del sis-tema. Para afrontar este problema (amplia-ción, conservación, modernización y me-jora) se aprobó un modelo de financiaciónbasado en los propios presupuestos delSENPA y, en última instancia, de los pre-supuestos generales del Estado, por tantodesligado del precio del pan.
A pesar de estos cambios, todavía en1978 pervivían muchos planteamientos
cuasi autárquicos en la configuración de lared. Entre 1975 y 1984 la red continuócon su expansión, como señala Barciela,manteniéndose los intereses de los cultiva-dores cerealistas por encima de toda lógicay racionalidad sobre los de los consumido-res. El lobby triguero resistía a los cambiosy a las nuevas orientaciones políticas. Envísperas de la liquidación de la red en 1984,ésta alcanzaba su máxima expansión. Elincremento de la producción de cerealescoincidía con una caída del consumo delpan, lo que produjo unos constantes exce-dentes de trigo. En 1968 se alcanzó la pri-mera situación de colapso al representar losstocks el equivalente al 90% del consumoy con ellos se superaba la capacidad de al-macenamiento de la red.
En el capitulo quinto el autor aborda laliquidación y desmantelamiento de la red apartir de la promulgación de la ley de 29 demayo de 1984, que terminaba con el régi-men de monopolio estatal triguero e ins-tauraba la libertad de comercio para pro-ductores e intermediarios. Esta normaderogaba el viejo y autárquico Decreto-leyde Ordenación triguera de 1937 que habíatenido una larga vida, condicionandola política de producción y consumo decereales. En la primera campaña «liberali-zada» (1984-85) se comercializó sin pro-blemas el 90 por 100 de la cosecha poroperadores privados y el SENPA canalizóel 10% restante, con lo que se demostrabala capacidad de almacenamiento y finan-ciera del sector privado.
En esta situación se abría una etapa deincertidumbre para la red (silos y personalde servicio). El SENPA conservó las uni-
209
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 209
Crítica de libros
dades más importantes, que pasaron aconformar la «Red Básica» (más de 1 mi-llón de toneladas de capacidad), mientraspara el resto de unidades se buscó unanueva utilidad para los agricultores hastaque se encontrara comprador. La nueva re-alidad se imponía, y en la campaña de1988-89 los agricultores sólo utilizaronuna capacidad de 0,12 millones de tonela-das de los depósitos del SENPA de una co-secha total de 18 millones de toneladas(12 de cebada y 6 de trigo). Las coopera-tivas y las organizaciones se mostraron dis-puestas a utilizar los almacenes de la redsiempre que el precio del arrendamientocontara con subvención pública, lo quemostraba su inadecuación. Las autoridadesse encontraron ante el dilema de sostenerlos crecientes gastos de la red o proceder asu desmantelamiento. En 1995 se abrióotra posibilidad de gestión, al ser transfe-ridas las unidades de la red a las comuni-dades autónomas por una «encomienda degestión». En el año 2000 la red, uno de losproyectos más simbólicos del agrarismofranquista, se paralizaba definitivamente.
El libro incluye un epílogo bajo el títulode «Algunas reflexiones finales» en las queel autor presenta las conclusiones de sutrabajo. En su opinión parece indiscutible laconveniencia de que un país disponga deuna red de almacenamiento para cerealescapaz de regular la oferta, estabilizar losprecios y asegurar el normal abasteci-miento. Esta necesidad se hubiera podidosatisfacer de distintas maneras: red públicao privada, diferentes modelos de capacidady dimensión y, en el caso de una red esta-tal, de modelo de financiación. Según Bar-
ciela, la necesidad de una red de almace-namiento en los años treinta era una ideasocialmente compartida. El descenso delos precios en los momentos de recolecciónque afectaban fundamentalmente a los pe-queños productores los situaba en una si-tuación desesperada por la necesidad devender para hacer frentes a sus deudas ygastos. En los años cincuenta comenzó laconstrucción de la red ante el aumento delas ventas de la producción de cereales alSNT. En los años sesenta sirvió para soste-ner los precios y en los setenta, con el ini-cio de los excedentes, sirvió de apoyo, hastalímites exagerados, a los productores tri-gueros, perjudicando a los consumidores altiempo que impidió una adecuada y «natu-ral» reordenación del cultivo.
La red benefició fundamentalmente alos grandes propietarios y se financióa cuenta de los consumidores, cuando de-bió hacerlo de los productores. Además seinició su construcción en los años cin-cuenta, cuando estaba finalizando la etapaaislacionista de la economía española y sefirmaba la adhesión al Convenio Interna-cional del Trigo y el acuerdo con EstadosUnidos. La etapa de máxima construcción(1966-1970) coincidía con el incrementode los excedentes que no se podían venderen el mercado internacional, lo que impli-caba una grave contradicción.
Resumiendo, estamos ante un trabajosólido en su configuración, bien documen-tado y lleno de reflexiones que relacionanla Red Nacional de Silos y Graneros con lasvicisitudes de la política agraria española.Su claridad expositiva facilita la compren-sión del análisis sobre la red y el problema
210 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 210
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 211
del abastecimiento en España desde 1930a 1984. Además, supone una aportaciónimportante para conocer mejor la evolu-
ción reciente de la agricultura española ylas políticas que la condicionaron.
Ángel Pascual Martínez Soto
Universidad de Murcia
Javier López LinageModelo productivo y población campesina del Occidenteasturiano, 1940-1975Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007, 315 pp.
Esta monografía analiza la evoluciónde la sociedad campesina en las co-marcas occidentales de Asturias
durante el franquismo. Trata dos grandestemas: por un lado, la evolución de la eco-nomía campesina, con especial énfasis en latendencia a la especialización bovina; por elotro, la evolución demográfica de estas co-munidades, que, como en la mayor partede la España rural, fue declinante duranteeste periodo. El libro no es lo que parece.No es un libro de historia escrito en 2007que analice los acontecimientos de 1940-1975. Es una tesis doctoral escrita en 1981que, basándose en trabajo de campo reali-zado entre 1979 y 1981, buscaba com-prender las claves de las transformacionesrecientes del Occidente asturiano. Aunqueel trabajo fue editado por la UniversidadComplutense de Madrid en su colección detesis doctorales, no fue objeto de una pos-terior edición comercial. Es ahora, uncuarto de siglo después, cuando la tesis(con cambios mínimos) se convierte enmonografía. ¿Por qué ahora? El autor loatribuye «al posible valor de la misma yacomo una pieza rara de la reciente historia
económica agraria de España» (p. XXV). Y,en efecto, según se explica en el prólogo, lainfluencia de Ramon Garrabou fue impor-tante a la hora de lanzar este proyecto edi-torial, y el extenso prólogo de Enric Tello si-túa de manera eficaz el libro dentro de lastendencias recientes en el campo de la his-toria ambiental y la economía ecológica enEspaña.
¿Cuál es la tesis principal del libro? Se-gún López Linage, las transformacionesrurales registradas en su caso de estudio en-tre 1940 y 1975 se explican por la con-frontación entre dos culturas: una campe-sina que propende al autoabastecimiento yuna capitalista de origen externo a la co-marca. La orientación de la política eco-nómica durante el franquismo habría favo-recido la inclusión de las áreas rurales en elespacio económico capitalista. Los propioscampesinos, especialmente los jóvenes conmayor propensión al cambio, también ha-brían contribuido a impulsar esta transfor-mación. El resultado fue, en primer lugar,un importante cambio en la orientaciónproductiva de las explotaciones campesi-nas. Lo que inicialmente eran explotaciones
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 211
Crítica de libros
212 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
poco especializadas, que combinaban ga-nadería de diferentes especies y cultivosvarios preferentemente orientados hacia elautoconsumo, fueron convirtiéndose en ex-plotaciones especializadas en el ganado bo-vino, bien para recría, bien para la produc-ción de leche. Paralelamente, la comarcavivió una tendencia hacia la despoblación,especialmente notable en los pueblos máspequeños.
López Linage se enfrenta a este temacon la ayuda de un enfoque histórico. A di-ferencia de otros científicos sociales quepor esas mismas fechas analizaban lastransformaciones rurales recientes, LópezLinage sitúa sus argumentos en el contextode un relato histórico más amplio que, pormomentos, nos traslada al Antiguo Régi-men y al periodo 1800-1936. Aunque suscampesinos responden básicamente a lacaracterización general planteada másarriba, los mecanismos de distribución delexcedente van cambiando a lo largo de lasetapas previas a la guerra civil, en especialconforme los campesinos van redimiendolos tradicionales foros y convirtiéndose asíen plenos propietarios. Ahora bien, a lolargo de la etapa franquista, la paulatina in-corporación de los campesinos a la cadenaproductiva de la leche los habría subordi-nado a unos «nuevos amos»: en sustituciónde las viejas elites rentistas, la industria lác-tea. En sustitución de la sociedad campe-sina tradicional, esta etapa habría presen-ciado «la adopción de un modeloproductivo comercializado y dependiente»(título del capítulo conclusivo del libro).
Estamos ante un trabajo eminentementeempírico. Apenas hay referencias teóricas, y
lo que hace López Linage es combinarfuentes estadísticas de carácter local (comolos padrones) con estimaciones de elabora-ción propia derivadas de su contacto conlos campesinos de la comarca. Las fuentesestadísticas locales son la base de su análi-sis demográfico, en el que se reconstruyenlas principales tendencias y sus componen-tes de mortalidad, fecundidad, nupciali-dad, crecimiento vegetativo, migración yestructura ocupacional. Las estimacionesde elaboración propia, por su parte, son labase del ejercicio que, según todos los in-dicios, ha motivado la publicación del tra-bajo en este momento: la reconstrucción delos flujos energéticos de la explotación cam-pesina media. En una economía campe-sina en la que una parte de la producción sedestinaba a autoconsumo y una parte de losfactores productivos eran reempleos origi-nados dentro de la propia explotación, la di-mensión monetaria difícilmente podía ser-vir como denominador común de lasactividades campesinas. En un enfoque jus-tamente descrito como innovador por Telloen el prólogo, López Linage eligió como de-nominador común la dimensión energé-tica, a la que convierte los inputs y outputsde la explotación campesina. El resultadoson unas interesantes estimaciones (en re-alidad, guesstimates basadas en un gran nú-mero de supuestos) de lo que luego hemosllamado el «metabolismo social» de estascomunidades campesinas. La imagen pro-porcionada por estas estimaciones es cohe-rente con la transmitida por estudios pos-teriores de historia ambiental. Laproductividad del trabajo debió de ir au-mentando conforme los campesinos aban-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 212
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
donaron la orientación diversificada de susexplotaciones y se especializaron en el bo-vino de leche. Por el camino, sin embargo,la eficiencia energética del sistema siguió latendencia opuesta: en la sociedad campe-sina tradicional, una caloría de input gene-raba 0,55 calorías de producción final (esdecir, descontando aquí los reempleos queactuaban como inputs en el siguiente ciclode producción), mientras que esa mismacaloría de input apenas generaba menosde 0,10 calorías de producción final entorno a 1980, cuando la explotación cam-pesina diversificada ha sido ya sustituidapor la explotación especializada en el bo-vino de leche. De este modo, el cambioagrario en el Occidente asturiano adquiererasgos similares a los trazados para otraspartes de España y el mundo desarrollado.
Esta conclusión me parece más creíbleque algunos de los supuestos utilizados porLópez Linage para calcular sus guesstima-tes. López Linage nos transporta a una ex-plotación campesina media que tiene algu-nas hectáreas de tierra cultivada (centeno,maíz, nabo, alubia, patata y berza en la so-ciedad tradicional; maíz forrajero, ballico,pradera, forrajes, patata y alubia verde, ensu versión especializada-lechera de 1980),algunas hectáreas de prado y algunos ani-males (terneros, vacas, corderos, ovejas ycerdos en la sociedad tradicional; terneros,vacas y cerdos en 1980). López Linage es-tima en calorías la producción total y finalde este sistema, y la pone en relación conlos inputs utilizados y las necesidades deconsumo de los campesinos. Mi principalcrítica a sus guesstimates es que, a la hora decalcular el balance final de la economía
campesina está tomando la parte por eltodo: está caracterizando con mucha pre-cisión una parte de la economía campesina,pero está dejando de lado otra parte. Estásuponiendo que los campesinos viven ex-clusivamente de los productos de suexplotación agraria, pero no estoy seguro deque este sea un supuesto realista. La plu-riactividad y las migraciones temporaleseran una constante en las sociedades cam-pesinas tradicionales del norte de España.Esto quiere decir que una parte de las ne-cesidades de consumo de los campesinosera cubierta con actividades desarrolladasfuera de la explotación agraria. Al contra-poner una parte de las actividades campe-sinas con el total de sus necesidades deconsumo, López Linage puede estar incu-rriendo aquí en un sesgo importante. Porotro lado, y dentro de la propia unidadcampesina y su actividad agropecuaria,surge el problema de la contabilización delos recursos comunales. En el plano de laalimentación animal, López Linage sólocontabiliza la «cosecha trabajada» (p. 85). Esdecir, los cultivos y los prados privados quesirven para alimentar a los animales, perono los pastos comunales. En otras pala-bras, el autor está interesado en los inputsde alimentación animal producidos en lapropia explotación, pero no en los aportesexternos de energía procedentes del espaciocomunal. ¿Cómo de importantes eran estosaportes? Es muy difícil precisarlo, pero, denuevo, parece plausible que estemos anteun elemento importante desde el punto devista cuantitativo. En buena parte del nortede España, sobre todo allí donde no seadoptó de manera precoz una orientación
213
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 213
Crítica de libros
bovina altamente especializada y se man-tuvieron durante largo tiempo los sistemastradicionales de manejo de ganado (alta-mente extensivos), los animales podían pa-sar varios meses en pastos comunales de al-tura. Este sesgo probablemente hace quelos guesstimates de López Linage exagerenla brecha de eficiencia energética entre laganadería tradicional (una parte sustancialde cuyos inputs energéticos, los proceden-tes del comunal, no son incluidos en el cál-culo) y la ganadería estabulada moderna.
Aun con todo, mi principal crítica al li-bro es que su autor no parece haber traba-jado en la adaptación y actualización de untexto escrito hace más de un cuarto de si-glo. El libro adopta un enfoque histórico,pero no considera las importantes aporta-ciones realizadas por los historiadores sobrela evolución de las sociedades rurales en laEspaña contemporánea. De manera espe-cialmente problemática, el autor pareceajeno a la renovación historiográfica propi-ciada por El campesino adaptativo (publi-cado en 1996) y otros trabajos de RafaelDomínguez. El trabajo de Domínguez seapoya en amplia evidencia empírica y unavariada gama de referencias teóricas paradesmontar algunos de los pilares sobre losque se basa la argumentación de López Li-nage, en particular su caracterización delcampesinado en términos de una prefe-rencia apriorística por el autoconsumo y lasubsistencia. En su lugar, emerge en elnorte de España (al menos ya en el sigloXVIII) un campesinado activo dentro y fuerade su explotación, dentro y fuera de su co-marca, atento a aprovechar las diversasoportunidades creadas por la incipiente
economía de mercado. Del mismo modo, lainterpretación de López Linage sobre ladespoblación rural podría haber sido másconvincente si se hubiera apoyado en ma-yor medida en trabajos históricos recientes(por ejemplo, Collantes –2004–, que in-cluso considera una parte del Occidente as-turiano dentro de sus casos de estudio). Nose puede acusar al autor de no haber sabidonada de esto en 1981, pero sí de no habersepuesto al día. Quizá una mano editorialmás activa podría haberle estimulado a ello.
Por ello, los historiadores rurales debe-rían acercarse a este libro con cautela. Porun lado, pueden encontrar en él una estu-penda fuente de información y unos guess-timates que, sin perjuicio de sus posiblesproblemas, son sugerentes y encajan muybien en las tendencias recientes de la his-toria ambiental y la economía ecológica.Por otro lado, sin embargo, se echa en faltauna mejor inserción en el panorama histo-riográfico de las sociedades campesinas delnorte de España.
Fernando Collantes
Universidad de Zaragoza
REFERENCIAS
COLLANTES, F. (2004): El declive demográfico de la
montaña española (1850-2000): ¿drama ru-
ral?, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
DOMÍNGUEZ, R. (1996): El campesino adapta-
tivo: campesinos y mercado en el norte de Es-
paña, 1750-1880, Santander, Universidad de
Cantabria.
214 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 214
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 215
Domingo Gallego Más allá de la economía de mercado Madrid, Marcial Pons Historia-PUZ, 2007, 238 pp.
Los mejores economistas enseñanque para producir y/o repartir algoexisten tres vías: servirse de la je-
rarquía, servirse de los valores o servirsedel mercado. David Anisi, al que no olvi-damos, lo decía siempre a los estudiantesy en los foros académicos lo recordaba,porque siempre hay alguien que no lo tienepresente al hacer economía. Lo mismo da-ría decir valerse del poder, apelar a los sen-timientos o utilizar los precios. Hasta cabemayor simplificación: te lo doy porque tequiero, te lo doy porque lo mando o te lodoy porque lo pagas. Valores y sentimien-tos ciertamente parece que caen lejos denuestras posibilidades de análisis, en espe-cial cuando intentamos reducir la econo-mía al mercado, mas la economía no se hapreocupado sólo del mercado, aunque seaseguramente su mejor funcionamiento loque más artículos anime. Las organizacio-nes jerárquicas (empresas y organismosdel Estado) y los grupos guiados por códi-gos de valor (familia, iglesias y comunida-des) contribuyen tanto como el mercado ala resolución de los problemas de la orga-nización y producción económicas y el re-parto de sus costes, beneficios y pérdidas.Las formas en que la actividad económicase desarrolla son, necesariamente, diferen-tes en cada sociedad. Solemos modelizarpartiendo del mercado como el mejor me-canismo para decidir qué se debe producir,cómo se realizará la producción y a quiénesirá esa producción. Sin embargo, las ma-
neras en que las sociedades dan respuestaa esos procesos son combinaciones en lasque parte de las decisiones se dejan al mer-cado, parte a las empresas y parte a las co-munidades de toda índole. Este libro deDomingo Gallego pertenece a la gran co-rriente de obras de economistas que hanampliado su punto de mira como nos haexplicado Diane Coyle (2008) en su libroThe Soulful Science: What Economists Re-ally Do and Why It Matters.
Domingo Gallego señala que el mer-cado necesita apoyarse en otras instanciasque lo nutran de criterios, valores, nor-mas, información, organización, bienes yservicios para ser operativo. De hecho, elnombre del libro responde al problema deque sin las actividades y decisiones de todotipo de organizaciones (familias, comuni-dades y organismos del Estado) el mercadono existiría. La piedra angular, en la queDomingo Gallego basa sus reflexiones parasaber cómo interactúan e intervienen en laeconomía de mercado estas organizacio-nes, es la capacidad de negociación. Orga-nizaciones e individuos determinarán de -sarrollando dichas capacidades laformación, estructura y dinámica del mer-cado. Esta aseveración de Domingo Ga-llego se asienta en dos explicaciones. Poruna parte, necesita un corpus teórico en elque encajar su concepto de negociación, ypor otro lado se ve obligado a revelarnoslas consecuencias que la mayor o menorcapacidad de negociación tienen en la so-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 215
Crítica de libros
ciedad. Esta última parte es en la que el au-tor ha profundizado más y es la que ha sidoel motor de este libro.
La capacidad de negociación determi-nará la «disponibilidad de amplios camposde elección» y estos permitirían que las so-ciedades tengan más opciones y que esténa la vez más integradas. Evidentemente lacapacidad de negociación está ligada a lastradiciones y normas con las que cuentauna sociedad o que puede poner en pie. Po-lítica, antropología y economía se unenpara explicarlo. Como se puede adivinar, latarea no es sencilla y los riesgos concep-tuales y epistemológicos que asume el au-tor son notables y saludables.
El corpus teórico se expone en los pri-meros cuatro capítulos, aunque es en elsegundo donde se ponen las bases, al deli-mitar tres conceptos que articulan la obra:negociación, acuerdo y cooperación. Nego-ciar es para Domingo Gallego el modo dedecidir colectivamente sobre asuntos queafectan a varios sujetos. El resultado de es-tas decisiones colectivas es el acuerdo. Elacuerdo no supone un equilibrio para todaslas partes implicadas, ni plena conformi-dad, tan sólo un punto a partir del que se dala cooperación. La cooperación puede serincluso de subordinación, pero en todos loscasos debe tener, al menos potencialmente,efectos positivos en todas las personas im-plicadas. Modelizar, dar sentido económicoa esta secuencia (negociación-acuerdo-cooperación), no es tarea fácil. Incluso paraun experto en teoría de juegos este recorridoestá lleno de equilibrios paretianos que noparecen serlo y de equilibrios de Nash quepudieran desembocar en paretianos.
De acuerdo con Domingo Gallego lacooperación es productiva, aunque sea des-igual el reparto, y que esto es lo que haceque en la negociación exista una producti-vidad (se mejora el acceso a los recursos).A su vez, la cooperación puede ser indi-recta. Esto es lo que sería el mercado,donde las relaciones personales entre laspartes serían relativamente irrelevantes paraexplicar los resultados. Por otro lado, esta-ría la cooperación directa, que se daría enla familia, en la empresa, en una unidad dela administración, en un sindicato o «enuna organización de cualquier otro tipo».Entre ambas, para el autor, se desarrollauna panoplia de prácticas sociales inter-medias: todas las posibles formas de coor-dinarse con los proveedores y clientes, sinos situamos desde la perspectiva de unaempresa, o todos los modos de cooperacióna través de organizaciones informales y deredes sociales que ligan a familiares, ami-gos, vecinos, compañeros de trabajo, cole-gio, partido, sindicato, etc. Aunque no es nimucho menos una obsesión del autor, sedeja traslucir que todo este andamiaje ne-cesita una inversión previa en organismos einfraestructuras que no deben olvidarse, yque hacen aflorar las referencias a autoresneoricardianos, neokeynesianos y materia-listas históricos.
Con este bagaje teórico el autor pasa alpunto central del libro en el capítuloquinto. Se trata de una síntesis sobre laseconomías rurales españolas de 1850 a1936. Esta síntesis va a funcionar como side un hecho estilizado se tratase sobre elque aplicar los conceptos antes indicados.El cuadro 1 de las páginas 162 y 163 pre-
216 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 216
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224 217
senta las variables y datos a tener en cuenta.Por sí sólo este capítulo es una muy buenasinopsis de la economía española reflejadaen tres tipos de sociedades: la campesinacon un alto grado de relaciones directas decooperación entre sus miembros; la lati-fundista donde las relaciones indirectas ha-brían predominado, y las mixtas donde secombinó la existencia de poderosas élitesrurales e importantes poblaciones jornale-ras con la creciente de clases medias cam-pesinas con acceso estable a la tierra.
El ensayo de Domingo Gallego ni esfácil ni concluyente por la propia naturalezade lo que ha decidido plantear. En todoanálisis de historia económica subyace unaprofunda contradicción. Solemos estimarcomo idóneo aquella población, economíay lugar donde mejor se vive. Entendemospor «donde mejor se vive» un alto PIB, largaesperanza de vida, talla alta, un elevado ín-dice de bienestar social, etc. Aunque noconcretemos, todos sabemos de lo que es-tamos hablando. Deducimos de tal situa-ción que los habitantes de esas economíasy lugares han sabido optimizar sus recursosy han sabido manejar su sistema econó-mico de forma adecuada. Una primera in-quietud nos penetra cuando vemos que al-guna de esas sociedades toma decisionesque tienen probabilidad de aumentar labonanza, aunque no están exentas deriesgo. Me refiero a decisiones que implicannovedades. Si con el tiempo aumenta elbienestar no dudamos que ha sido graciasa que se ha podido hacer lo que más le pla-cía a cada cual sin menoscabar el bienestardel prójimo. Saludamos el éxito y espera-mos que se extienda, que en otras socieda-
des se tomen similares decisiones. Si nosucede esto, rápidamente lo achacaremos alos obstáculos que unos ponen al resto.Decimos entonces que hay poder de mer-cado y externalidades negativas. Precisa-mente, el libro de Domingo Gallego seocupa del otro lado de estos menesteres; delas cosas que hacen que el poder de mer-cado se diluya y que las externalidades seanpositivas al poder los individuos asumir lasposiciones unos de otros. Es decir, romperla cooperación colusiva, típica de los fuer-tes, oponiendo a ella la cooperación colec-tiva. Según el autor para entender las si-tuaciones que de esta dialéctica se derivanes necesario saltarse el principio del indivi-dualismo metodológico: «observar las rela-ciones sociales como procesos de negocia-ción supone a su vez leer la elección comoun acuerdo con otro u otros y, por tanto,convertir la elección en un acto social y noen un acto individual dependiente tan sólode gustos, rentas o costes de quien decide.Estas concesiones suponen dirigir el centrode atención a las condiciones en las que sedesarrolla el proceso de negociación queconduce al acuerdo. (...) Creo sincera-mente que el plan de investigación implí-cito en la perspectiva de la negociación esmás operativo que el del individualismometodológico si el objetivo de la investiga-ción, como es propio de la perspectiva his-tórica, es explicar los procesos de cambio alargo plazo y las circunstancias que puedenfrenarlos o potenciarlos» (pp. 221-223).
Este libro es un ensayo más que un librode historia, aunque el capítulo quinto porsí sólo merecería ser enmarcado como unamuy perspicaz síntesis de nuestra historia
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 217
Crítica de libros
218 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
reciente. No es fácil asumir los riesgos deun ensayo, pero sin duda Domingo Ga-llego, dada su trayectoria y conocimientosde la historia agraria, era el más indicado ypor ello hay que felicitarse.
Santiago López
Universidad de Salamanca
REFERENCIAS
COYLE, D. (2008): The Soulful Science: What Eco-
nomists Really Do and Why It Matters, Prin-
ceton, Princeton University Press.
Micheline Cariño y Mario Monteforte (eds.) Del saqueo a la conservación. Historia Ambiental Contemporáneade Baja California Sur, 1940-2003México D.F., SEMARNAT/U.A.B.C.S., 2008, 778 pp.
Saqueo, expolio y destrucción so-cioambiental definen la relación en-tre grupos humanos y ecosistemas
en muchos países americanos. El libro aquípresentado es un perfecto ejercicio de aná-lisis profundo del pasado más reciente en laconservación de los recursos, detectandolas potencialidades del diseño de políticaambiental de futuro. Prospección del pa-sado y apuestas de futuro basadas en el ge-oturismo y la educación ambiental comoestrategias de fortalecimiento y empodera-miento de la sociedad. En el otro lado, lapresión privatizadora y saqueadora que so-bre la biodiversidad se abate en ecosistemascentroamericanos. Como bien indica Mi-cheline Cariño en la Introducción al libro,se pueden definir una serie de ejes trans-versales que vertebran el texto: contextohistórico-conceptual en el que explica ladinámica institucional de gestión del medioambiente; el saqueo de los recursos natura-les como práctica para un «desarrollo» quesustenta el paradigma de la modernización
y un tercer apartado sobre el impacto de ac-tores sociales en las acciones de gestión sus-tentable de los ecosistemas (hot spots).
Parece pertinente una reflexión sobre laidoneidad de la idea «saqueo», una apuestapor la reconceptualización del expolio nosólo material sino como desposeimientode inputs ambientales, culturales y biológi-cos para la reproducción de los grupos hu-manos.
La primera parte del libro (Los Contex-tos) crea un marco global de interpreta-ción sobre las políticas ambientales a escalaglobal y su incidencia en la política am-biental en México. Desde los trabajos de A.Ivanova y C. Valiente (Evolución de los dis-cursos y las políticas de conservación en elmundo) y J. Urciaga García et al. (La polí-tica ambiental mexicana. Una panorámica)se explica cómo se ha creado un entramadoinstitucional creciente que diseña propues-tas globales hacia la sustentabilidad. En elcaso mexicano, desde un opción más pro-ductivista del manejo de los recursos natu-
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 218
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
rales desde principios del siglo XX hasta lairrupción de políticas orientadas a la saludpública y la contaminación, culminan enuna transversalidad que impregna la polí-tica ambiental del inicio del siglo XXI (pp.83 y ss.). Este proyecto culmina en unapolítica ambiental que se explicita en el Or-denamiento Ecológico del Territorio (LGE-EPA) con una visión más integral/holísticade la relación sociedad-medio ambiente.Esta visión impone estrategias de gestiónambiental que carecen de instrumentoseconómicos para su puesta en marcha, de-pendiente de las respuestas de la sociedadcivil o de entes transnacionales.
Pero esta trayectoria histórica no es másque el sello de la acción humana, en su ver-tiente política-productiva, sobre un terri -torio. Como indican M. Cariño et al. (ElEscenario: presentación geográfica y socioe-conómica del espacio sudacaliforniano) laintensa transformación de los mecanismosde transmisión de tierra ejidal aumentó elabandono de tierra y la consiguiente crisisde la producción agrícola. Se clausuranformas de manejo productivo, orientandolos proyectos de desarrollo hacia el sectorterciario. Más adelante abordaremos el im-pacto de prácticas agrarias (in)sustentablesen la agricultura mexicana de segunda mi-tad del siglo XX. Aunque la realidad inme-diata describe un panorama de ruptura delmetabolismo social, desinsertando lo agra-rio de lo forestal y de lo ganadero, la cons-trucción del paisaje es un fenómeno de ra-dical historicidad. El capítulo 4 de estelibro ahonda en este elemento clave para laprospección del pasado y la proyección demodelos de desarrollo sustentable. M. Ca-
riño (De la histórica utopía a la concreciónde un sistema histórico alternativo) des-cribe la construcción antrópica de este es-pacio con la irrupción de las misionesjesuitas que, fundamentadas como van-guardia en la demarcación del territorio,imprimieron una primera conquista se-miótica del espacio dificultado por la esca-sez de recursos y la hostilidad del espacio ahabitar. Organización administrativa y ra-cionalización de producción son elementosbásicos para la extracción de recursos na-turales, argumentado una estructura jurí-dico administrativa de difícil compromisoentre la Corona y los jesuitas. En cualquiercaso a partir de 1824, la Junta de Fomentode las Californias impulsó una práctica deplanificación y desarrollo regional desdeun profundo conocimiento geográfico,puesta en cuestión por la propia aridez delentorno ambiental. La huella jesuítica rea-lizó una colonización del espacio para mo-delar un asentamiento humano, adaptadoa lugares con mínimos niveles de disponi-bilidad de agua. Sobre este germen de po-blación se ha diseñado históricamente unaforma de vida-cultura de los oasis, objetivode proyectos de investigación en curso apo-yado por diferentes organismos transna-cionales. Esta cultura del oasis, que ahoraquiere ser recuperada y puesta en valor,implica la asunción de proyectos de desa -rrollo sustentable asentados en pluriactivi-dades no sólo agrícolas, forestales y acuí-colas sino también de turismo sustentable.A esto se dedica la última parte del volu-men. Desde hoy hacia el futuro podemosapoyar herramientas para el desarrollo sus-tentable en Baja California.
219
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 219
Crítica de libros
La ruptura con la modernidad y su dis-curso ideologizante y limitante impide ge-nerar propuestas de desarrollo no basadasen la capitalización de la naturaleza. Nue-vas identidades en ruptura con la debilidadde la modernidad y de su crítica desde lavieja izquierda, la identidad como bús-queda de salida a la incertidumbre, a un es-pacio vacío que permita visibilizar la hete-rogeneidad de la realidad socioambiental(O. Torres, Los Movimientos Sociales y elAmbientalismo).
La segunda parte (El Saqueo de los Re-cursos Naturales Estratégicos, 1940-2005)ofrece una perspectiva pormenorizada ysectorializada de los procesos históricos degestión de recursos naturales en Baja Cali-fornia Sur. J. Urciaga García (La Agricul-tura de Baja California Sur: Una perspec-tiva de largo plazo, 1900-2005) describe elcaso del Valle de Santo Domingo y el im-pacto socioambiental de la RevoluciónVerde, marcado por la pérdida y deteriorode suelos y agua. De la agricultura pro-ductiva de subsistencia hasta el inicio del si-glo XIX, luego transformada en agriculturacomercial, se transita hacia la eliminaciónde la agricultura jesuítica e indígena en elmarco de un nuevo proceso de coloniza-ción del territorio. Este territorio fue redi-señado con programas de extensión/inten-sificación del regadío a partir de los años50, buscando una mayor eficiencia econó-mica para superar el fracaso en los proce-sos de colonización. Sólo en los años 90 laviabilidad de procesos de reconversión agrí-cola permitió un aumento de la eficienciaen la gestión agraria. Esto es posible conuna diversificación productiva (cultivos bá-
sicos, explotaciones tradicionales –garban-zos, algodón–, hortalizas y cultivos agroin-dustriales) apoyada con los subsidios esta-tales (PRONASOL, PROCAMPO, etc).
Esta apuesta implica la imposición deun patrón de cultivos que estaba al dictadode políticas macroeconómicas insertas enun «mercado regional» marcado por la asi-metría proteccionista implementada porEEUU y Canadá. El resultado es una agri-cultura comercial intensiva apoyada e im-pulsada desde los presupuestos estatalespero que responde a las expectativas deconsumo de un mercado exterior ampliado.Resulta un fracaso de la apertura comercialque diseña las exportaciones según la de-manda externa y que sólo encuentra unarespuesta interna con la incipiente exten-sión de cultivos orgánicos. Pérdida de so-beranía de los productores agrícolas e im-posibilidad del ejercicio de soberanía porlos consumidores son la dos caras de laproducción agrícola en México –como enel resto de América Latina– en el contextode la liberalización comercial.
Pero no sólo es un mundo agrario. G.Ponce Díaz (Uso de los Recursos Marinos,1940-2003) describe cómo a principiosdel siglo XX los bienes marinos (tambiénson bienes aunque de difícil cuantifica-ción) adquieren una dimensión social im-portante reconocida en la Constitución de1917, continuada en las Leyes de Pesca de1925, 1932, 1938, 1947 y siguientes. Po-niendo en cuestión la teoría de Hardin so-bre los bienes comunes –ya considerada in-aceptable por buena parte de la comunidadcientífica en los últimos 20 años– el autorpropone una serie de estudios de caso/es-
220 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 220
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
pecies sometidas en los últimos decenios asistemas de concesión estatal a empresasprivadas para su gestión/extracción. Comose indica en la conclusión, el saqueo es unefecto generalizado sobre las pesquerías deBaja California. La forma de propiedad(estatal) no imprime un sello específicosobre la gestión, convertida en manejo pri-vatizado de un bien que se demuestra in-eficiente en lo social y ambiental a largoplazo. El Paradigma Hardin sobre los co-munes también es rebatido por el caso delas pesquerías en Baja California. Comoindica M. Monteforte (Modelos de Des-arrollo Acuícola en Baja California Sur¿Saqueo o alternativa sustentable?), es ne-cesario un modelo alternativo que superelas prácticas descritas, consideradas comodumping ambiental, desde una recupera-ción del rol primario de la industria perlerasustentable.
Ésta es sólo una de las apuestas de fu-turo. Para A. E. Gámez (El crecimiento delsector turístico en Sudcalifornia) existe unsector terciario emergente vinculado a losservicios ambientales que puede incorporara una plataforma múltiple de prácticas so-cioambientales que superen unos usos agrí-colas que constituyen un modelo de desa -rrollo limitado e (in)sustentable para BajaCalifornia. Desde la potente inversión es-tatal de los CTIP en los años 70 se re-quiere una estrategia más abierta que per-mita diversificar las áreas de desarrollo,desde la Paz hacia Los Cabos, lo que re-quiere fuertes inversiones estatales envías/infraestructuras de comunicación quefrenen la vulnerabilidad económica quepuede venir de una degradación del sector
servicios. Es una apuesta nueva, radicadaen propuestas de progreso material quehuyen del paradigma «modernización/de s-arrollo» y buscan el empoderamiento de lasociedad con un modelo de turismo «dife-rente-sustentable».
La tercera parte del libro (Procesos y Ac-tores de la Conservación 1940-2003) dedicaespecial atención a los procesos históricosde ordenación ambiental del territoriodesde tres ejes centrales: legislación-con-servación del territorio, desarrollo agro-ambiental-turístico y educación ambiental(N. L. Cordero Sauceda et al. Procesos deconservación a través de la educación am-biental ). El primer trabajo (M. Cariño etal., Procesos de Conservación a través de lacreación y manejo de Areas Naturales Pro-tegidas) describe como desde la creacióndel Área Natural Protegida del Desiertode los Leones (1876) se inicia un procesoque se concreta en la creación del Depar-tamento Forestal, de Caza y Pesca en losaños 30, en la ampliación del Programa deÁreas Naturales Protegidas en Méxicodesde 1995 (apoyado en el plano legislativopor la Ley de Equilibrio Ecológico y Pro-tección Ambiental– y el papel incentiva-dor de la SEMARNAP), y en la creacióndel Sistema Nacional de Áreas Protegidas(1996). La reflexión sobre las políticas yprácticas conservacionistas se explicita conel trabajo de E. Zariñán et al. (Proceso deConservación a través de la protección y elmanejo de especies prioritarias) en el que sedescriben las prácticas conservacionistasde la SEMARNAT, con especial atencióna los Proyectos de Conservación y Recu-peración de Especies Protegidas.
221
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 221
Crítica de libros
Visualizando propuestas de futuro –ideaque define esta tercera parte– L. GutiérrezMariscal et al. (El proceso de ordenamientoecológico marino en el Golfo de California:¿del conflicto al consenso?) plantea la nece-saria recuperación de bienes marinos como«bienes públicos». Esta apuesta recrea unplaneamiento participativo en el diseño demodelos de desarrollo, identificando áreascríticas para la conservación de especies yecosistemas, áreas de vulnerabilidad quetrasladan a una planificación territorial, unordenamiento ecológico. Esta apuesta tieneuna traslación más directa al territorio conla diagnosis agroambiental de E. Troyo Die-guez et al. (Diagnóstico Agroambiental deBaja California Sur: estado actual y alter-nativas para el desarrollo agropecuario sos-tenible). Identifican estos autores los desa -fíos a los que se enfrenta la agricultura deBaja California: un manejo del agua mássostenible y un manejo de suelo más atentoa resolver los problemas de desertificación(generando una perturbación mínima desuelo y métodos de siembra directa junto auna selección racional de cultivos). La pro-puesta de futuro es la agricultura orgánica-ecológica que resuelva los problemas debaja fertilidad de los suelos agrícolas conuna mejor regionalización de los cultivos.Pero debe incorporar una serie de opcionesproductivas: el rechazo a los paquetes tec-nológicos «extraños», agricultura de riegoen pequeña escala, apuesta por la agricul-tura de regadío extensivo con precisión yuna horticultura con mayor eficiencia pro-ductiva. Esta apuesta sólo es factible conuna ética comunitaria-transdisciplinariaque revalorice servicios ambientales en uni-
dades monetarias, rompiendo con la «bellacomplejidad» de los ecosistemas (véase A.Saenz Arroyo La paradoja del chimpancépensante: evolución, historia y valores deconservación en el medio marino).
El otro eje de futuro es el turismo alter-nativo como estrategia de ecodesarrollo(Urciaga García et al., El turismo alterna-tivo o de naturaleza: un excelente comple-mento para fortalecer el sector turístico enBaja California Sur). Más allá de discu-siones terminológicas (ecoturismo, turismoalternativo, turismo rural, etc.) la poten-cialidad de desarrollo alternativo de esta re-gión como depósito de biodiversidad faci-lita una serie de servicios ecológicos,amenazados por una sobreexplotación delos recursos naturales (ejemplos de empre-sas privadas como Kuyimá, o la agrupaciónde Coordinación Estatal de Turismo, etc.)La conclusión es que existe una insufi-ciente atención a los espacios terrestres enestas prácticas de turismo alternativo por eldominio de las Áreas Naturales ProtegidasMarítimas.
Este proyecto de transformación so-cioambiental requiere del apoyo, partici-pación y compromiso de la comunidadcientífica. B. Hernández Ramírez et al. (Im-portancia de la investigación científica en losprocesos de conservación) indica cómo in-volucrar a personal científico e investigadorde CICIMAR, UABCS y CIBNOR en larecuperación de la acuicultura, pesqueríasy agricultura en zonas áridas. El ámbitocientífico se traslada a la sociedad, crea dis-cursos y lenguajes de valoración social delos recursos naturales que provienen deuna dimensión institucional que debe ser
222 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 222
Crítica de libros
Historia Agraria, 49 ■ Diciembre 2009 ■ pp. 163-224
complementado con la acción social parti-cipativa. El capítulo de M. Cariño et al.(Procesos de Conservación impulsados por lagestión de las ONG`s que trabajan en BajaCalifornia Sur) cuenta que la responsabi-lidad respecto a la extensión de la educa-ción ambiental reside en el rol activo jugadopor movimientos sociales en los últimosdecenios. Estas prácticas pueden mitigarunos conflictos ambientales surgidos deprácticas desiguales en lo socioambiental,promovidas por el concepto de desarrollodesde mediados del siglo XX. Nadie es eco-lógicamente inocente, y ni siquiera las pro-puestas de los movimientos socioambien-tales pueden estar exentas de un impactonegativo o limitado sobre los parámetros deconservación ambiental.
Estas propuestas de conservación tienenque radicar en la política ambiental, encuanto que herramienta que extienda sobreel territorio aquellos proyectos que permi-tan un manejo sustentable de áreas natu-rales. A. E. Salgado y M.A. Vargas (Proce-sos de Conservación a través de la creaciónde áreas de conservación de terrenos de pro-piedad privada y social) parten del reco-nocimiento de errores y la asunción deprácticas de corrección de dichos errores.Los esfuerzos por extender el territorio de-dicado a Áreas Naturales Protegidas re-quieren de la Ley General de EquilibrioEcológico, en la que se promueven plata-formas para la conversión de tierras priva-das en espacios de protección ambiental,sin modificar las pautas de propiedad exis-tentes. Sin entrar en el complejo desarrollode la propiedad ejidal, es verdad que la ga-rantía del manejo conservacionista de estos
territorios exige de un monitoreo perma-nente que analice la viabilidad y rentabili-dad de las servidumbres socioambientales.
Como indica en las conclusiones la edi-tora, M. Cariño, es necesaria la «nueva vi-sión» del mundo en el que recuperar el pa-pel reproductivo de nuevas culturas de lanaturaleza que contraponen el binomio sa-queo versus conservación. En la apuestapor esta nueva cultura de la naturaleza lasprácticas del mercado pueden jugar un pa-pel perverso al promover prácticas agríco-las que agotan suelos, formas de turismo(in)sustentable/elitista, urbanismo opresivosobre el medio ambiente. Pero hay que «re-territorializar» el territorio, como indicaCh. Grenier en el Epilogo en el que recu-pera el concepto «geodiversidad» como usodel entorno desde lo local para preservar lahabitabilidad del planeta, aunque no po-demos asumir que el mercado acabe su-plantando al Estado en la promoción deproyectos de desarrollo.
Desplazar la reflexión sobre la conser-vación del ámbito académico a la acciónsocial cooperativa es un imperativo categó-rico. El volumen coordinado por MichelineCariño es un ejercicio de pensamiento so-cial en su sentido más honorable. Se ana-liza la dimensión de política/institucionalque ha impreso una huella sobre el medioambiente, trascendiendo de la política es-tatal a la influencia de transnacionales am-bientales (WWF, IUCN, etc.). Pero éstasólo es la base de una propuesta más am-biciosa. Analizar el impacto de las políticasambientales, agrícolas y forestales sobre ladimensión metabólica del ecosistema im-plica un más allá: qué hacer en el futuro,
223
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 223
Crítica de libros
qué proyectos de desarrollo pueden trasla-dar mecanismos de sustentabilidad so-cioambiental a la Baja California Sur. Si elproyecto de desarrollo hasta hoy ha su-puesto un «saqueo» de los recursos natura-les hay que promover prácticas que denpoder a la sociedad civil para trascenderpropuestas más ambiciosas para el futuro,desarrollo de una biodiversidad conside-rada como un stock de capital natural en laque sustentar el proyecto social.
Antonio Ortega Santos
Universidad de Granada
224 pp. 163-224 ■ Diciembre 2009 ■ Historia Agraria, 49
HA49_:Maquetaci n HA 14/10/2009 11:14 PÆgina 224