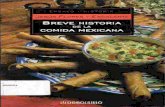ELEMENTOS ANTROPOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD EN LA SOCIEDAD MEXICANA
Transcript of ELEMENTOS ANTROPOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD EN LA SOCIEDAD MEXICANA
ELEMENTOS ANTROPOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO
SALUD-ENFERMEDAD EN LA SOCIEDAD MEXICANA
22 DE FEBRERO DE 2014 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE VERACRUZ
Licenciatura en Enfermería
1
Universidad Popular Autonoma de Veracruz
o MateriaAntropología
CatedraticoDra. Frida Loanna Moscosso Martinez
n qEquipo 4
Caballero Alvarado Juan Carlos
Estrada Alegria Ana Vianey
Gutierrez Garduza Omar Arturo
Jimenez Palacios Maricela
Romero Rafael Faraisis
3
Unidad IV. Elementos
antropológicos para el estudio del
proceso salud-enfermedad en la
sociedad mexicana
4.1 Características culturales de la nación mexicana
4.2 Cambio y globalización con el proceso salud-
enfermedad
4.3 Ideología en torno al proceso salud-enfermedad
4
Introducción
El estudio de la antropología como disciplina ha respondido a diversas necesidades y
percepciones, de hecho la dinámica y los cambios en el surgir de nuevas ideas,
conceptos y conocimientos dentro de lo que es la ciencia, nos ha llevado a no singularizar
o apartar situaciones, acontecimientos o factores al momento de realizar el estudio del
hombre. Reconocer los elementos sociales para comprender el proceso de salud
enfermedad como un proceso histórico, social y culturalmente determinado. No significa
plantear que cada disciplina abandone su propio objeto de estudio; si no que admita las
aportaciones de las otras disciplinas para enriquecer el conocimiento de su propio objeto
y de igual forma brinde aportaciones para la mejor comprensión de los fenómenos
estudiados por ellas. La comprensión histórica de la conducta de las personas se
considera la meta final de la realización del ser humano, caracterizada por multiplicidad
de formas y expresiones cuya riqueza es la afirmación del crecimiento, de su
transformación a través del tiempo, donde todos los tiempos (pasado, presente y futuro)
y formas tienen validez por su participación en la acción creadora de su propio proyecto,
que él mismo hace, por todo lo cual su futuro se puede prever, ya que contempla su
propia creación o realización (total o en parte) de sus proyectos por medio de su actividad
creadora específica: el trabajo.
La riqueza natural del país, su pluralidad y valores, por lo tanto, proporcionan
características muy propias a “lo mexicano”. En la mayoría de pueblos se respetan los
usos y costumbres de sus antepasados; sin embargo, más del 85% de la población
mexicana vive en grandes ciudades, como la de México, Guadalajara y Monterrey, y se
han adaptado a los cambios que ha traído consigo la modernidad.
La globalización es un fenómeno complejo en el cual intervienen múltiples factores y se
presenta en diversas dimensiones tales como la económica, la cultural, la ecológica, la
política y de las tecnologías de la sociedad de la información. Ello, implica cambios
profundos dentro de las instituciones de los Estados y por ello, para algunos autores el
fenómeno de la globalización involucra vivir en una continua sociedad del riesgo y la
desestructuración de los sistemas tradicionales creados por la modernidad en los países
occidentales.
5
Desarrollo
Características culturales de la nación mexicana.
El tequila, el mariachi y los tacos son reconocidos internacionalmente como símbolos de
la cultura mexicana. Y es que el mexicano es alegre y amante de la fiesta por naturaleza.
Como buen latinoamericano siente gran pasión por la música y el baile, por la comida y
por la bebida. Pero describir la cultura actual mexicana no es tan sencillo, pues es una
cultura muy rica en tradiciones y en contrastes, fruto tanto de la historia, como de la
modernización. El calendario en México contiene numerosas fiestas nacionales,
regionales y locales que se festejan en grande por cada comunidad y que reflejan la gran
espiritualidad que sus habitantes tienen como resultado de la mezcla de las creencias
pre-hispánicas de sus antecesores y de la evangelización católica impuesta por los
conquistadores españoles. La familia mexicana es la base de la sociedad mexicana. En
ella se representa claramente la psicología del macho mexicano, el varón que venera a
su madre y cuida del honor de sus hermanas, sin embargo, cuando se trata de mujeres
fuera de la familia no se les tiene el mismo respeto. Esto continua siendo una realidad
para millones de familias mexicanas, particularmente para aquellas de bajo estrato social
o con un nivel menor de educación. Sin embargo, la sociedad mexicana ha recorrido un
largo camino y hoy cuenta entre sus habitantes a millones de mujeres y hombres con
títulos universitarios y costumbres modernas que están dando forma a una nueva
configuración social, particularmente en las grandes ciudades del país.
A pesar de todo, la modernización no ha logrado cambiar los fuertes lazos familiares que
distinguen a los mexicanos; así, las nuevas generaciones viajan por el mundo, obtienen
empleo en el extranjero, asimilan nuevas filosofías y formas de vida pero cada Navidad
o vacaciones de verano regresan a visitar a sus abuelos, padres e hijos, para compartir
con ellos que son parte fundamental de sus vidas.
Pero las fiestas y las reuniones familiares no serían tan populares sin buena comida o
buena bebida, y es por esto que la cocina mexicana, de reconocimiento internacional,
posee una vasta gama de ingredientes y colores que conquistan hasta el más estricto
paladar. Y para acompañar un exquisito tequila o una buena cerveza mexicana
6
La cultura en México es muy rica, pues mezcla elementos de diversos periodos, desde
aspectos prehispánicos y del periodo colonial, hasta modernos. La riqueza cultural se
nutre, además, gracias a los alrededor de 52 pueblos indígenas, sucesores de las
sociedades prehispánicas, que hablan diferentes lenguas, de las cuales el náhuatl es la
que cuenta con un mayor número de hablantes y cuya población se concentra en el
Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla
y Veracruz. El 17.1 de la población indígena total del país vive en las principales
ciudades: Monterrey, Cancún y Guadalajara.
“La premisa de que el hombre es el mismo en todas partes, a pesar de las diferencias en
sus manifestaciones culturales, para Marx, la naturaleza del hombre era un potencial
dado, un conjunto de condiciones […] como tal no puede modificarse. Sin embargo el
hombre “si cambia” en el transcurso de la historia y se transforma a lo largo de su historia
[…] La totalidad de lo que se denomina historia universal no es otra cosa que la creación
del hombre por medio del trabajo humano […] Dejamos así sentado que es posible hablar
de una naturaleza humana lo suficientemente homogénea para advertir que las
diferencias caracterológicas entre los grupos primarios, secundarios o nacionales, son
causadas por condiciones históricas, ecológicas y culturales”
-----Raúl Béjar Navarro. “El mexicano: aspectos culturales y psicosociales”
En el ámbito de la salud y de la enfermedad la antropología social ha descrito y resaltado
los tipos, formas y estilos de vida incluyendo la muerte, pero con escasa o ninguna
referencia a la mortalidad.
“Salud es cuando uno está contento, tranquilo, con respecto a los demás, come bien,
regresa a su casa y platica con la familia, no siente dolores. Está sano por que se porta
bien en la tierra, entonces sus ancestros y Dios cuidan su espíritu. Según el
comportamiento de cada persona lo recompensan en el cuerpo y en el espíritu. Se
entiende que hay enfermedad cuando no hay fuerzas, para trabajar, ni para comer, ni
para platicar: hay dolores, ya no están tranquilos, la persona quiere dormir y estar en la
sombra.”
Para la antropología social y la etnología latinoamericanas el campo quedo reducido a la
descripción de algunas enfermedades y terapias tradicionales, pero salvo excepciones
no se describieron ni analizaron las enfermedades por las cuales se moría la población
estudiada. Su explicación puede ser reducida y referida a que el saber antropológico se
7
constituyó, en cuanto a autoimagen profesional y ciertos aspectos teóricos descriptivos
más que aplicativos y de ser aplicativa su dimensión fue fundamentada en el uso de la
acción política.
Como una de las causales que limitaron el campo de interés sobre la salud, enfermedad
y la atención medica esta también el hecho dominante de la antropología cultural
norteamericana que influyo en el desarrollo de la antropología mexicana conduciéndola
a construir una interpretación altamente consistente del sujeto social.
Cambio y globalización: su relación con el proceso salud-enfermedad
Hace algunas décadas se tenía la certeza que al año 2000, la medicina y la ciencia iban
a erradicar las enfermedades infecciosas. La realidad ha sido otra: la emergencia y la
reemergencia de enfermedades infecciosas, demuestran lo contrario. Los
microorganismos se han globalizado y modernizado y adaptado, como consecuencia de
la intervención humana sobre el medio ambiente y la utilización indiscriminada de
antibióticos. También se tenía además la certeza que la extensión de salud pública y de
los servicios curativos era la respuesta a las necesidades de salud de la población. Sin
embargo, la crisis fiscal del estado benefactor hacen cada vez más difícil, la capacidad
de respuesta del sistema público a los requerimientos en atención de salud. Por otro lado
los costos exorbitantes de la medicina moderna no logran resolver el 90 % de los
problemas de salud y el modelo privado ha llevado a una fuerte privatización y a una
concepción cada vez más mercantil de los servicios de salud. Las bases ideológicas y
político-económicas de este modelo son el retiro parcial del Estado, la formación de un
mercado para el sector privado y el crecimiento de las estructuras para la autonomía y
rentabilidad del sector privado en el área de la salud. La globalización de la salud se
encuentra frente a un doble y recurrente debate y dilema: el primero es de naturaleza
económica y de gestión, con relación a la organización de los servicios médicos y de
salud; el segundo es de orden epistemológico, conceptual y de principios que orientan
las políticas de salud. La salud no puede mantenerse invulnerable frente a los cambios
y debe adaptarse, con originalidad a la nueva realidad global. Globalizar la salud en torno
a políticas alternativas al modelo dominante requiere ir más allá de un revisionismo del
estado benefactor o a una reingeniería de los servicios curativos y preventivos, para
democratizarlos y garantizar equidad. Los desafíos se encuentran más bien en la
capacidad de promover cambios paradigmáticos que logren implementar políticas en
torno a una reconceptualización de la salud, como parte integrante del desarrollo
económico y social, transformándola en un indicador valórico y ético de la modernidad.
8
“Mientras la globalización aumenta el riesgo de que las enfermedades infecciosas viajen
desde el Sur hacia el Norte, ésta también ha incrementado el peligro de que factores de
riesgo mayores para enfermedades no transmisibles se desplacen del Norte hacia el Sur”.
Eeva Ollila, 2005.
Nos planteamos, cómo algunos aspectos de la globalización en el proceso salud-
enfermedad y sus efectos locales son mal interpretados por su falta clara de llegar dicho
proceso a mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo en la sociedad
del riesgo, que implica dar respuestas coherentes con los sistemas y las instituciones
encargadas de velar por la salud pública. Porque en muchos sentidos la pobreza se debe,
no al proceso de globalización, como indican algunos, sino que viene en su gran mayoría
de la mala calidad de los políticos y de las graves crisis económicas que de ellos se
desprenden, afectando claramente la seguridad pública en general, lo que a su vez, y
como consecuencia afecta la salud pública por los escasos recursos para invertir en ella.
Como objetivo principal se hace referencia al término globalización y algunas de sus
repercusiones para el proceso salud enfermedad, desde una postura multidisciplinaria.
En tal sentido, lo primero que tomamos en cuenta es que la globalización es un fenómeno
complejo en el cual intervienen múltiples factores y se presenta en diversas dimensiones
tales como la económica, la cultural, la ecológica, la política y de las tecnologías de la
sociedad de la información. Ello, implica cambios profundos dentro de las instituciones
de los Estados y por ello, para algunos autores el fenómeno de la globalización involucra
vivir en una continua sociedad del riesgo y la desestructuración de los sistemas
tradicionales creados por la modernidad en los países occidentales.
El paradigma económico de la globalización puede presentar dos facetas con respecto
a la salud, uno positivo y otro negativo. Las fuerzas del mercado global actuarían de
manera eficiente cuando existen “mercados nacionales competitivos y no excluyentes e
instituciones de reglamentación consolidadas, la concentración de activos es moderada,
el acceso a los servicios de salud pública está generalizado, existen mecanismos de
control social y las normas de acceso a los mercados globales no son discriminatorias”
Destacamos que muchos análisis sobre la globalización son satanizados por su falta
clara de llegar dicho proceso a los países en vías de desarrollo en la sociedad del riesgo,
que implica dar respuestas cónsonas con los sistemas y las instituciones encargadas de
velar por la salud pública.
9
Porque en muchos sentidos la pobreza se debe, no al proceso de globalización, como
indican algunos, sino que viene en su gran mayoría de la mala calidad de los políticos y
de las graves crisis económicas que de ellos se desprenden, afectando claramente la
seguridad pública en general, lo que a su vez, y como consecuencia afecta la salud
pública por los escasos recursos para invertir en ella. Es evidente que el problema de
estudiar la relación existente entre globalización y salud es un asunto complejo,
particularmente en el campo académico, pues aun cuando “la literatura sobre la
importancia de la globalización para la salud es cada vez más abundante, no se ha
alcanzado un consenso ni sobre las vías y los mecanismos por los que la globalización
afecta a la salud de las poblaciones ni sobre las respuestas de política apropiadas”
En torno al debate académico también encontramos posturas un tanto pesimistas con
respecto a los efectos de la globalización económica sobre la vida en general y
particularmente en lo que respecta al impacto en la salud. Las principales estrategias de
la globalización, tales como privatización indiscriminada, agricultura exportable, rápido
crecimiento económico, desregulación (tanto del intercambio comercial como del trabajo)
y la gradual disminución de la vigencia de los Estados en los asuntos económicos de las
naciones, han incidido negativamente en todos los factores determinantes en las
condiciones de salud: presupuestos, programas de desarrollo, nutrición, y situación
sanitaria, entre otros. Esta cruda realidad se evidencia en los indicadores de salud más
importantes, además de la angustiosa situación de pobreza en las que aquellas están
enmarcadas.
Ideología en torno al proceso salud enfermedad
El poder sobre la vida y la muerte ha estado vinculado a los dioses, porque ellos son
entidades externas al mundo de las cosas, son ellos quienes pueden obrar sobre las
fuerzas que las animan. Pero los seres humanos han contado con embajadores quienes
tienen influencia con los dioses o, a la manera de Prometeo, han podido robarles sus
poderes. Los mediums o medicums, esos sacerdotes del cuerpo, poseen los secretos de
los dioses y en virtud de ese poder tienen acceso, casi sin límites, a nuestro cuerpo: nos
desnudan, nos tocan, abren nuestras entrañas, nos administran sus brebajes misteriosos
y, después de que hemos perdido esos 21 gramos que nos mantienen con vida, declaran
oficialmente que estamos muertos.
10
Las relaciones de los individuos con la sociedad y de ellos entre sí encauzan a mirar los
procesos de salud-enfermedad, en el contexto de dichas interrelaciones, observando
cómo, de una u otra forma, las distintas interpretaciones que se dan sobre salud están
predeterminadas por concepciones teóricas implícitas de las relaciones sociales y de la
sociedad. La salud, como objeto de estudio, ha estado restringida al campo de la
medicina tradicional y, en los últimos tiempos, este estudio ha recibido la exploración y
el aporte de otras áreas del saber como la psicología, la antropología, la sociología y la
economía. La investigación biológica tradicional en este campo, apoyada en la
metodología estadística (la cual reduce el estudio de los problemas de salud a una
exploración clínica donde se privilegian los signos y síntomas de la enfermedad), está
entrelazada, en los tiempos recientes, por el carácter dado a las relaciones sociales que
intervienen en las causales de los problemas de salud, a una interpretación en la cual los
factores causales explicativos de la conducta son separados, dando así una visión
mecanicista unicasual. Esta interpretación es extensiva a quienes sostienen que también
lo social, lo psicológico, lo cultural pueden tener factores interpretativos determinantes.
En ese tránsito entre el nacimiento y el último suspiro, la enfermedad es una premonición
del fin y la salud nos aproxima a la eternidad, es por ello que la salud es y ha sido la gran
persecución de la humanidad, porque evita o retarda la fatalidad de la muerte, por
extensión o metáfora, la salud transita desde lo individual hasta lo social y lo cósmico.
Ahora bien, la salud como proceso vital del hombre no ha sido ajena a los cambios
epistemológicos por los cuales ha atravesado la ciencia, lo que ha hecho que el concepto
haya evolucionado o involucionado dependiendo de los paradigmas en los que en
ocasiones nos ubicamos. De dicha evolución epistemológica me ocuparé en este trabajo
y para ello analizaré los cambios del término “salud” desde “la concepción tradicional”
hasta la “concepción posmoderna”.
Partiendo de la consideración de que la personalidad es una construcción social, es decir,
la persona es un ser social, también se podría considerar que "es cierto que los hombres
nacen solos y mueren solos", pero el antes y el después de estos dos extremos de las
manifestaciones de la vida y su intervalo son eminentemente sociales; es más, las formas
de producirse ese nacimiento y esa muerte están determinadas por el carácter que
tengan las relaciones sociales donde el individuo desarrolla su existencia.
Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha hecho esfuerzos de diversa
naturaleza por mantener su salud, y desde la antigüedad se ha considerado que existen
personas con capacidades para restablecerla, para quienes la mayoría de las
explicaciones acerca de la salud y la enfermedad, se fundamentaban en la existencia de
dioses que curaban y en las virtudes mágicas de encantamientos y hechizos.
11
En las culturas primitivas, el brujo era curandero por dos virtudes: por su conocimiento
de plantas y preparación de brebajes y por su cercanía con los dioses. Las plantas de
donde se extraían las infusiones y los bebedizos eran albergue de los espíritus de los
dioses, que debían ser invocados mediante ceremonias y rituales. En la edad moderna,
con el auge de la ciencia, se desarrolló de forma significativa la ciencia anatómica y se
produjeron grandes avances en el descubrimiento de principios anatomofisiológicos, y
químicos, entre otros, vinculados a las alteraciones de la salud. En este mismo período
parece abandonarse la creencia de que en dichas alteraciones hay una relación causal
con el castigo de los dioses, los malos espíritus y los demonios. En suma, se puede decir
que, en la edad moderna hay un privilegiado interés natural por el cuerpo humano.
En los años noventa, se inicia el estudio de la salud desde las representaciones sociales
que tienen los individuos y la sociedad en general. Herzlich, citada por Viveros, M. 1993,
señala cómo los individuos se expresan a propósito de la salud y la enfermedad en un
lenguaje elaborado a partir de la relación que establecen con la sociedad.
Es así como en la actualidad se abre paso a un análisis de la salud y la enfermedad, no
como entidades cuya definición es evidente, sino como el resultado de procesos sociales,
elaboraciones intelectuales y continuos intercambios de la colectividad. Ahora bien, pese
a los continuos cambios en la concepción de la salud y la enfermedad, en la práctica,
parece seguir predominando, con cierto grado de generalidad, el modelo biomédico. Este
modelo, sin embargo, ha entrado en crisis, a partir de la crítica de su deshumanización y
su racionalidad exclusivamente técnico-instrumental. En todo caso, sigue predominando
un concepto perteneciente a la racionalidad científica que concede mayor relevancia a
los factores biológicos y que se interesa más por la enfermedad y la rehabilitación. Esta
racionalidad asume que, tanto la salud como la enfermedad intervienen en la realidad
objetiva del cuerpo, mientras se da la espalda a las mediaciones culturales y sociales
que acompañan al sufrimiento humano. Sin embargo, la ciencia médica no consiste en
especular sobre estos conceptos vulgares para obtener un concepto general de la
enfermedad, sino que su propia tarea consiste en determinar, cuáles son los fenómenos
vitales a propósito de los cuales los hombres se declaran enfermos, cuáles son sus
orígenes, sus leyes de evolución y las acciones que los modifican. El concepto general
de “valor” se ha especificado en una multitud de conceptos de existencia. Pero, a pesar
de la aparente desesperación del juicio del valor en esos conceptos empíricos, el medico
sigue hablando de enfermedades, porque la actividad médica por el interrogatorio clínico
y por su terapéutica está relacionada con el enfermo y con sus juicios de valor.
12
Es evidente como los médicos siguen siendo las personas que menos investigan el
sentido de las palabras “salud” y “enfermedad”, dado que sólo importan los fenómenos
vitales y no las ideas del medio ambiente social, de allí que la enfermedad sea vista como
un valor virtual cargado de todos los valores negativos posibles.
Desde la semiología se abre un horizonte que permite un acercamiento a las creencias
y prácticas en salud, en diferentes contextos históricosculturales que hacen posible la
comprensión de sus contenidos ideológicos en relación con otras praxis sociales y
visiones culturales. En este momento, nos encontramos ante un cambio paulatino, donde
los conceptos de “salud” y “enfermedad” pueden tomar un giro mediante la construcción
de nuevas posiciones desde el lenguaje de las sociedades, pues se concibe el lenguaje
como el centro del proceso de conocer, actuar y vivir. No obstante, no se puede hablar
en cualquier época de cualquier cosa, pues no es fácil decir algo nuevo: no basta con
abrir los ojos, con prestar atención, o con adquirir conciencia.
Lo que se busca no es manejar los discursos como conjuntos de elementos significantes
que remiten a contenidos o a representaciones, sino como prácticas que forman
sistemáticamente los objetos de los cuales hablan. Es indudable que los discursos están
formados por signos, pero realmente lo que ocurre es el uso del signo que se ve superado
con la carga de significaciones que cada uno le atribuye, y hace que se vuelva difícil ser
analizado sólo desde la palabra, y en ese sentido, pone un reto a las ciencias sociales y
médicas, pues es importante descifrar la carga de significaciones que las personas le
añaden para poder comprender los conceptos de “salud” y “enfermedad”.
13
Conclusiones
En México no hemos acabado de resolver los viejos problemas de la cultura y el patrimonio y
ahora tenemos que acelerar el paso con nuevos conceptos, nuevas estrategias y nuevos bríos.
Para ello contamos con la riqueza del patrimonio, la habilidad de las manos, la imaginación y la
sociabilidad de los mexicanos. Hoy las obras de los mexicanos marcan los senderos culturales
de todo el mundo, como lo hicieron a lo largo del siglo XX. Nuestro reto es defender estos talentos
y exigir esa libertad de pensamiento y de creación que es nuestro principal patrimonio cultural.
Los cambios en las sociedades actuales, y en especial en nuestra América Latina, son profundos
y desbordantes para las ciencias y los procesos de vida. Ello nos remite a repensar muchas
categorías de análisis para buscar explicaciones más cónsonas con las nuevas realidades de
entrada en el siglo XXI. Así, se hace perentorio comprender la desestructuración de los sistemas
de salud pública por efectos del mercado, de la mano de la globalización económica bajo el
neoliberalismo. Ya es posible observar sus primeros efectos dando como resultado el
desdibujamiento en los patrones conductuales e institucionales del pasado, a formas que
podríamos llamar de la sociedad del riesgo por las desregulaciones legales, cambios en las
relaciones laborales, como el fenómeno de la economía informal, el subempleo, los altos índices
de violencia, y por supuesto, la deslegitimación del Estado-Nación. De estos fenómenos que se
registran, se implican las dinámicas contradictorias de la sociedad del riesgo global, como tesis
fundamental para entender el mundo contemporáneo; tanto en sociedades occidentales, como
no occidentales. En fin, analizar en proceso salud-enfermedad en la sociedad del riesgo global
implica tener una visión de la reorganización política bajo una óptica interpretativa de la
incertidumbre, para enfrentar con más claridad el declive de las políticas públicas sanitarias
dentro de los Estados entorno a la construcción de lo político y la política, dentro de las
democratizaciones y crisis institucionales vigentes en el proceso de globalidad política y
globalización económica reinante.
Esta nueva visión del fenómeno salud-enfermedad está insertada en la perspectiva de
una acción, de un movimiento, de un cambio; es decir, son dos aspectos en un mismo
universo que está dotado de cualidades especiales, como es la personalidad, y esto le
confiere al ser humano un grado superior de desarrollo dentro del cual, simultáneamente,
las dos instancias (salud-enfermedad) hacen presencia en la misma temporalidad y en
el mismo espacio. En esta concepción conviene definir cuál suceso es el dominante no
como fragmento, sino dentro de la totalidad del sujeto articulado a sus vivencias
existendales, a sus condiciones de vida, dentro de lo que se ha denominado el proceso
de producción económica y su entorno social, porque allí se da el devenir de su totalidad,
y allí también vive tanto su salud como su enfermedad, y en este universo contradictorio
del proceso salud-enfermedad el ser humano busca el sentido de su existencia y el de
su futuro.
14
Bibliografía
“El mexicano: aspectos culturales y psicosociales” Autor: Raúl Béjar Navarro
Editor UNAM, 2007 “Globalización y desigualdades en salud” Autor: Barona, Joseph. (2000). Sobre la
pretendida crisis del Estado de Bienestar. Política y Sociedad, 35, pp. 31-44,
Madrid.
“Revista salud pública y nutrición” Volumen 1 No. 4 Octubre-Diciembre 2000
“http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/5/”
“Los desafíos inconclusos de la salud y las reflexiones para el futuro en un mundo
globalizado”. LLAMBIAS WOLFF, Jaime. Rev Cubana Salud Pública [online].
2003, vol.29, n.3, pp. 236-245.
“La diversidad cultural”. Campaña nacional por la diversidad cultural de México.
“Representaciones de la enfermedad estudios psicosociales y antropológicos”
M.León, D.Páez y B.Díaz