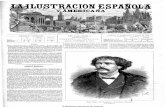bases genéticas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
I
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES ESCUELA DE PSICOLOGÍA
EFECTOS DE UN PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LA PERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA AVANZADA
Trabajo Especial de Grado presentado por:
Daniel Alejandro Pinto Arena Clíver Eduardo José Sánchez Villarroel
Maracaibo, junio de 2014
II
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA VICERECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES ESCUELA DE PSICOLOGÍA
RESUMEN
EFECTOS DE UN PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LA PERCEPCIÓN DE
LA ENFERMEDAD Y DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
Autores: Daniel A. Pinto A. Clíver E. J. Sánchez V. Tutora: Psic. Gaslena Arocha Fecha: Junio 2014
El objetivo de la investigación fue establecer el efecto de un programa psicoeducativo en la precepción de la enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. La investigación fue de tipo explicativa, nivel experimental, con un modelo experimental de campo. El diseño de investigación fue cuasi-experimental. Se utilizaron: (a) Cuestionario Revisado de Percepción de Enfermedad (IPQ-R, adaptación de Pino-Ramírez y Esqueda Torres, 2013), (b) Escala de Afectos Positivos y Negativos (PANAS, adaptación de Pino-Ramírez y Esqueda Torres, 2013) y (c) Cuestionario de Percepción de Tratamiento (BMQ, versión venezolana de Montiel y Arocha, 2013). La población fueron 233 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que recibían hemodiálisis en el Centro de Diálisis de Occidente. Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional para seleccionar 115 que cumplían los criterios de intencionalidad y finalizaron el estudio. Ambos grupos conocen los síntomas de su enfermedad, consideraron su condición temporal y asumieron que finalizará a través de un trasplante de riñón. Consideraron tener control sobre su situación de salud, que el tratamiento tiene control sobre su enfermedad y que los cambios en la efectividad del tratamiento son normales. Manifestaron mayormente afectos positivos sobre su condición de salud. Consideraron el exceso de trabajo y el estrés como principales causas de su enfermedad. Consideran el tratamiento muy necesario, aunque les preocupa su cumplimiento y efectos a largo plazo. Se concluyó que no hubo diferencias significativas en la percepción de la enfermedad y del tratamiento antes y después de la aplicación del programa psicoeducativo. Descriptores: Percepción de enfermedad. Percepción de tratamiento. Programa psicoeducativo. Enfermedad renal crónica avanzada. [email protected] [email protected]
III
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA VICERECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES ESCUELA DE PSICOLOGÍA
ABSTRACT
EFFECTS OF A PSYCHOEDUCATIONAL PROGRAM IN THE PERCEPTION OF
DISEASE AND TREATMENT IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE
Authors: Daniel A. Pinto A. Clíver E. J. Sánchez V. Tutor: Psic. Gaslena Arocha Date: Junio 2014
The aim of the research was to establish the effect of a psychoeducational program in percepción disease and treatment in patients with advanced chronic kidney disease. The research was explanatory type, experimental level, an experimental model of field. The research design was quasi-experimental. Were used: (a) Revised Questionnaire Perceptions of Illness (IPQ-R adapted from Pino-Ramírez and Esqueda Torres, 2013), (b) Scale of Positive Affects and Negative (PANAS, adapting Pino-Ramírez and Esqueda Torres, 2013) and (c) Treatment Perceptions Questionnaire (BMQ, Venezuelan version of Montiel and Arocha, 2013). The population was 233 patients with advanced chronic kidney disease receiving hemodialysis at the Dialysis Center of West. Intentional non-probability sampling to select 115 who met the criteria of intent and completed the study was used. Both groups know the symptoms of their illness, considered temporary condition and assumed that end through a kidney transplant. They felt they have control over their health status, treatment has control over their disease and that changes in the effectiveness of treatment are normal. Mostly expressed positive affect on your health condition. They considered overwork and stress as a major cause of their illness. Consider the much needed treatment, but are concerned about their compliance and long-term effects. It was concluded that there were no significant differences in perception of illness and treatment before and after application of a psychoeducational program. Descriptors: Perception of illness. Perception of treatment. Psychoeducational program. Advanced chronic kidney disease. [email protected] [email protected]
1
INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) representa, al igual que otras enfermedades crónicas, un importante problema de salud pública, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como por su importante morbi-mortalidad y costo socioeconómico. La ERC se considera un deterioro progresivo e irreversible de la función renal, como resultado de la progresión de diversas enfermedades primarias o secundarias, resultando en perdida de la función glomerular, tubular y endocrina del riñón (Borrero y Montero, 2003).
Ahora bien, la enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) es una enfermedad
que implica la pérdida gradual de la función de los riñones, asociada con factores como la diabetes, hipertensión arterial, procesos infecciosos o fisiológicos tales como glomerulonefritis, enfermedades tubulares, obstrucción por cálculos, anomalías congénitas, y lupus; puede a su vez, ocasionar enfermedades cardiovasculares, neuropatías, descalcificación de los huesos y anemia, entre otros (Pérez, Lamas y Legido, 2005).
Los pacientes con ERCA deben someterse a tratamientos no curativos, altamente invasivos, demandantes y que involucran altos costos a nivel físico, emocional, social y económico. Entre los tratamientos están el trasplante de riñón y la diálisis, los cuales deben acompañarse de una dieta estricta, toma de medicamentos y restricción en la ingesta de líquidos (Barrios, Cuenca, Devia, Franco, Guzman, Niño, Restrepo, Rodas y Trujillo, 2004). En el caso del trasplante de riñón, deben tomarse fármacos inmunosupresores de por vida, a fin de prevenir el rechazo del nuevo órgano por parte del cuerpo.
En cuanto a la diálisis como opción de tratamiento, existen la diálisis peritoneal y
la hemodiálisis. La primera es un tratamiento ambulatorio que se lleva a cabo mediante el intercambio de solutos y agua que fluye por los capilares y el líquido de diálisis que se encuentra en la cavidad peritoneal (Ruiz y Castelo, 2003), y la hemodiálisis que se realiza a través de una máquina que filtra la sangre del paciente para extraer los desechos contenidos en ésta; para ello, el paciente debe asistir al menos tres veces por semana al hospital o centro de diálisis, y permanecer allí de tres a cuatro horas por sesión. Ambos tipos de diálisis deben acompañarse de una estricto régimen alimenticio, para controlar los niveles de fósforo, potasio, sodio y calcio en el cuerpo (Barrios y otros, 2004), restricción en la ingesta de líquidos y toma de medicamentos (García, Fajardo, Guevara, González y Hurtado, 2002).
Considerando lo expuesto anteriormente, es posible que el paciente con
enfermedad renal crónica avanzada sufra cambios en todos los ámbitos de su vida dadas las características del tratamiento. El área emocional y social, tanto del paciente como de la familia pueden verse impactados. Algunas personas aceptan el hecho de tener una enfermedad renal y que necesitarán tratamiento para el resto de sus vidas. Otros en cambio, pueden tener problemas para ajustarse a los desafíos que la enfermedad impone. Durante el curso de la enfermedad, habitualmente afloran sentimientos de culpa, negación, rabia, depresión y frustración que son difícilmente
1
2
comprendidos y aceptados por el paciente y sus familiares. Sin duda, esto surge por diferencias en como cada paciente percibe la enfermedad y el tratamiento asociado a ésta (Hospital Universitario de Cruces, 2013).
En este sentido, la percepción de enfermedad es progresiva, se construye a
medida que el individuo va relacionándose con esta nueva faceta de su vida, la cual está acompañada de cambios en la alimentación, ingesta de pastillas, trabajo, entre muchos otros aspectos que pueden ser tocados ante la llegada de la enfermedad (Huicochea, 2002). Estos cambios, desde que ocurre el diagnóstico, llevan a la persona a formarse conceptos y opiniones sobre la enfermedad y su tratamiento, aunque no cuenten todavía con información completa y acertada sobre ellos.
Por otro lado, la psicoeducación involucra todos aquellos procesos de
apoyo emocional, entrenamiento, fortalecimiento de habilidades emocionales. También incluye a la familia, quienes dependiendo de la patología, pueden experimentar desgaste físico y emocional. La psicoeducación disminuye la estigmatización y fomenta cogniciones más optimistas con respecto a la enfermedad (Bulacio, Vieyra y Mongiello, 2006).
El proceso psicoeducativo puede ser llevado a cabo por el personal de salud (psicólogos, médicos, enfermeras), pero también puede consistir en un intercambio de información entre los propios afectados, en cuyo caso se estaría hablando de grupos de ayuda mutua. Asimismo, puede desarrollarse de manera grupal o individual. La idea no es abrumar al paciente y a los familiares con información ni pretender su experticia en el área, sino simplemente adaptarlos a la enfermedad. También, la relación médico-paciente es de vital importancia; se han demostrado los efectos benéficos de un adecuado puente de comunicación entre ambas partes, además de ser necesario que el médico conozca las percepciones del paciente con respecto a la enfermedad y el tratamiento (Contreras, Esguerra, Espinosa, Gutiérrez y Fajardo, 2006).
En síntesis, es razonable concluir que a través de la psicoeducación se brinda al paciente la información que necesita para estar informado sobre su condición de salud y el tratamiento correspondiente mediante los siguientes tópicos: enfermedad renal crónica, tratamiento de ésta (el trasplante de riñón, diálisis, control de líquido, control de dieta y medicamentos). También el programa pscoeducativo aborda aspectos emocionales considerando factores individuales e interacción familiar. Todo esto se presenta al paciente con la finalidad de que desarrolle y fortalezca las herramientas para afrontar la situación de manera constructiva, guardando su calidad de vida.
Considerando todo lo explicado se hace necesario hacer la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el efecto de un programa psicoeducativo en percepción de enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en Maracaibo, Estado Zulia?
3
PROPÓSITO Establecer el efecto de un programa psicoeducativo en la percepción de
enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.
REFERENTES TEÓRICOS
Para Taylor (2007) las personas tienen una concepción de salud y enfermedad que influye en cómo reaccionan a los síntomas percibidos. Las llamadas representaciones (o esquemas) de la enfermedad son las representaciones organizadas de la enfermedad que se adquieren a través de experiencias de determinadas patologías que haya padecido el mismo sujeto o sus familiares o amigos. Los esquemas de enfermedad pueden ir desde muy imprecisos e inadecuados hasta amplios, técnicos y completos. Su importancia radica en que influyen en las conductas de prevención de salud en las personas, en sus reacciones frente a los síntomas que experimentan o en las enfermedades que se diagnostican en su adherencia a las recomendaciones del tratamiento y en sus expectativas para la salud en el futuro.
Por otra parte, para Crow, Gage, Hampson, Hart, Kimber, Storey y Thomas (2001) si las personas perciben efectos adversos de su enfermedad sus expectativas para cumplir su tratamiento serán mayores y empezaran a buscar síntomas para continuar su uso. Horne (2001) explica las implicaciones que tiene la percepción de tratamiento sobre la teoría de autorregulación. Este autor sugiere una relación simbiótica entre las preocupaciones y la necesidad descrita por el modelo de sentido común (Leventhal, Diefebanch y Leventhal, 1992), de esta manera se podría explicar las variaciones que se encuentran en la adopción del tratamiento y la adherencia. Con respecto a esto, este modelo nos ayuda a comprender el proceso por el cual las preocupaciones tienen una influencia directa en la adherencia del tratamiento.
En cuanto a la hemodiálisis, la sangre del paciente se pasa a través de un sistema de tuberías (un circuito de diálisis), vía una máquina, a una membrana semipermeable, (el dializador) que tiene líquido de diálisis corriendo en el otro lado. La sangre limpiada es entonces retornada al cuerpo vía el circuito. La ultrafiltración ocurre aumentando la presión hidrostática de la sangre en el circuito de diálisis para hacer que el agua cruce la membrana bajo un gradiente de presión. El proceso de la diálisis es muy eficiente, permitiendo que el tratamiento sea ejecutado intermitentemente, generalmente tres veces por semana, pero a menudo volúmenes bastante grandes de líquido deben ser eliminados en una sesión que a veces puede ser exigente para el paciente y su familia (Centro Clínico San Cristobal, 2013).
Por su parte, la Psicoeducación consiste en un proceso a través del cual el individuo, la familia y la comunidad se informan, se convencen, se fortalecen y se educan acerca de un problema de salud mental, convirtiéndose en protagonistas del proceso de salud. La psicoeducación puede ser dirigida a los individuos, las familias y la comunidad, tanto en situaciones de salud o de enfermedad. Los objetivos de la psicoeducación a nivel individual, familiar o grupal son: Promover su compromiso con el cuidado de la salud; promover la búsqueda de comportamientos saludables; promover su protagonismo en el proceso de salud (Gorrillo, 2011).
4
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Al aplicarse un programa psicoeducativo a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada del Centro de Diálisis de Occidente, su percepción de la enfermedad y del tratamiento aumentará.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Tipo, nivel, diseño y modelo de investigación
De acuerdo al objetivo planteado en esta investigación, el cual propone determinar el efecto de un programa psicoeducativo en la percepción de la enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, puede indicarse que la investigación es de tipo explicativa y nivel experimental, con un modelo experimental de campo.
El diseño de este estudio fue cuasi-experimental porque, según expresa Arias (2006) es “casi un experimento, excepto por la falta de control en la conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, se carece de seguridad en cuando a la homogeneidad de los grupos” (p. 35), refiriéndose a los grupos experimental, que recibe el grupo o tratamiento, y control, el cual solo sirve para comparación ya que no recibe tratamiento. En este sentido, los diseños cuasi-experimentales pueden diagramarse de la siguiente manera:
Ge O1 X O2 Gc O3 O4
Sobre el diagrama anterior, Ge representa el grupo experimental, Gc el grupo control, X la intervención (variable independiente) y On simboliza las mediciones de las variables independientes, a saber: O1 y O3 son primera medición a los grupos experimental y control, respectivamente, O2 es la segunda medición al grupo experimental (posterior a la intervención) y O4 es la segunda medición al grupo control, realizada a la vez que O4, pero sin intervención.
Sujetos de la investigación
En la presente investigación, se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, donde, según Bautista (2004), “el investigador obtiene unidades de población escogidas de acuerdo a criterios preestablecidos” (p. 37). En el caso de esta investigación, los criterios de inclusión fueron: seis o más meses de tratamiento de hemodiálisis y capacidad para entender, hablar, leer y escribir en castellano. Los criterios de exclusión fueron: pacientes con dificultades visuales que le impidan observar los videos satisfactoriamente o patologías psicológicas importantes, según diagnóstico del Psicólogo del Centro de Diálisis.
El número de pacientes admitidos al estudio luego de tamizar la población con los criterios de intencionalidad indicados previamente, fue de 145 sujetos, los cuales se distribuyeron aleatoriamente entre los grupos experimental (72 pacientes) y control (73
5
pacientes). Sin embargo, la presente investigación contó con una muestra de 115 pacientes, pues los grupos experimental y control finalizaron con 55 y 60 sujetos, respectivamente. Esta diferencia fue producto de la mortalidad experimental, pues 8 pacientes fallecieron, 19 manifestaron su voluntad de no continuar en el estudio negándose a participar en las sesiones de psicoeducación o en la segunda medición (postest) y 3 se encontraban afectados emocionalmente por muertes de pacientes de su sala. Ahora bien, los grupos finales fueron estadísticamente equivalentes en relación a las variables percepción de la enfermedad y percepción del tratamiento, según se determinó a través de la pruebas chi-cuadrado y u de Mann-Whitney (ver tablas 3 a 8 en la sección de resultados).
Definición operacional de las variables y técnicas de recolección de datos
La variable programa psicoeducativo se define operacionalmente como una serie de actividades, basadas en el modelo de autorregulación del sentido común de Leventhal y otros (1980), diseñadas para brindar conocimientos y compartir experiencias sobre la enfermedad renal crónica avanzada y el tratamiento asociado al diagnóstico, a través de discusiones dirigidas, videos informativos y motivadores, lectura de material con propósito instruccional y discusiones libres y dirigidas entre el paciente y el responsable de cada actividad. Dicho programa se facilitó de manera individual, por un lapso de dos semanas, en una sesión semanal de 60 minutos cada una.
La variable percepción de enfermedad se define operacionalmente a través de los puntajes obtenidos en la escala de percepción de enfermedad IPQ-R de Moss-Morris, Weinman, Petrie, Horne, Cameron y Buick, (2002; traducción y adaptación Pino-Ramírez y Esqueda Torres, 2012), que mide la variable a través de sus dimensiones: a) representación cognitiva y b) representación emocional y sus respectivos indicadores.
La variable percepción de tratamiento se define operacionalmente a través de los puntajes obtenidos en el cuestionario de creencia del tratamiento BMQ de Horne (1998; traducción y adaptación Montiel-Arocha, 2013) que mide la variable a través de sus dimensiones: a) percepción de la diálisis, b) percepción de la medicación, c) percepción del control de líquidos y d) percepción del control de dieta, y sus respectivos indicadores.
RESULTADOS
La presente investigación tuvo el propósito de establecer el efecto de un programa psicoeducativo en la percepción de la enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estableciendo comparaciones entre las percepciones de los grupos control y experimental, así como entre las mediciones realizadas antes y después de la aplicación del mencionado programa al grupo experimental. Los resultados del estudio evidenciaron un perfil estable de percepción de enfermedad y de tratamiento en los pacientes, inalterado por la aplicación del programa psicoeducativo. A continuación se comparan los resultados de la presente investigación con los de estudios previos.
6
Se observó que la mayoría de los pacientes tuvieron conocimiento sobre cuáles son los síntomas realmente vinculados a la enfermedad renal crónica avanzada, lo cual se corresponden con lo reportado por De Sousa y Ferrer (2010) quienes indicaron que el principal síntoma de la enfermedad es la hinchazón de diferentes partes del cuerpo y reconocieron la presencia de otros síntomas, que se mantienen a lo largo del tiempo. Asimismo, consideran su condición de salud aguda, es decir temporal, asumiendo que finalizará en un tiempo determinado a través de un trasplante de riñón.
Aunado a esto, consideraron tener control sobre su situación de salud y que el tratamiento controla su enfermedad, aunque reconocieron sentir altibajos terapéuticos, que consideran normales. Esto se asemeja a los resultados obtenidos por Vélez (2010) quien, a través de un estudio cualitativo, indicó que los pacientes tienen la idea de que la enfermedad renal crónica avanzada es curable, depende en gran medida del azar y de hábitos de conducta, y que la percepción de control de la enfermedad y de cronicidad son componentes de las representaciones de la enfermedad. Se observó cercanía entre las conclusiones de Vélez (2010) con las de la presente investigación en lo relacionado a la representación cognitiva, a pesar de utilizar una metodología diferente, lo cual afianza la validez de los resultados.
Por otro lado, los pacientes indicaron no verse profundamente afectados emocionalmente por la enfermedad, privando el entusiasmo, la inspiración y el mantenerse atentos y activos ante su condición de salud. Estos hallazgos se atañen con lo indicado por Mera (2007) quien concluyó que la percepción de los pacientes que reciben hemodiálisis sobre su calidad de vida es buena. Sin embargo, Paez y otros (2009) determinaron que la mayoría de estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada manifiestan algún grado de depresión, siendo mayor durante los primeros meses de hemodiálisis. Aun cuando en la presente investigación no se evaluó la depresión como constructo, se evaluó la respuesta emocional de los pacientes hacia su condición de salud, la cual fue favorable y con predominancia de emociones positivas, lo cual diverge de lo esperado para personas en situación de depresión. Sin embargo, es importante acotar que aceptan niveles leves a moderados de emociones negativas como irritabilidad, rabia, ansiedad, miedo y desconcierto ante su enfermedad. Existe una diferencia en la metodología de estos estudios que pudiera explicar la diferencia de los resultados, pues en el presente estudio se excluyeron los pacientes que estuvieran en los primeros 6 meses de tratamiento con el propósito de suprimir a aquellos que pudieran estar en un proceso de duelo de reciente inicio. Por esto, la depresión reportada por Páez y otros (2009) en pacientes que se encuentran en los primeros 6 meses de tratamiento, puede constituir una diferencia importante que explica la diferencia en las conclusiones de ambos estudios.
Ahora bien, Leventhal y otros (2001) indicaron que la identidad, es decir, la percepción de los pacientes hacia sus síntomas influye sobre como conciben su condición de salud. Se observó que los pacientes de esta investigación tienen una concepción de enfermedad favorable, pues tienen conocimiento sobre los síntomas de la enfermedad renal crónica avanzada y experimentan afectos positivos hacia su condición de salud; a esto se suma lo indicado por Beléndez y otros (2005) cuando conciben los sentimientos subjetivos como la respuesta afectiva ante los estímulos que
7
sirven como elementos guía de la conducta, lo cual concuerda con lo mencionado antes sobre el control que los pacientes manifiestan sobre su enfermedad y el tratamiento asociado a ella.
Por otra parte, los sujetos evaluados indicaron que el exceso de trabajo, el estrés y las preocupaciones fueron las causas principales de su enfermedad, junto a gérmenes y contaminación ambiental que afectó su sistema inmunológico. Estos resultados no se correspondieron con lo indicado por De Sousa y Ferrer (2010) quienes reportaron que sus pacientes atribuían la causa de su enfermedad a condiciones de base como la hipertensión y la diabetes.
Sobre el tratamiento, lo consideran sumamente necesario pero les preocupa el poderlo cumplir y los efectos a largo plazo que pudiera tener. En este sentido, Horne (2001) sugiere una relación simbiótica entre las preocupaciones y la necesidad descrita por el modelo de sentido común (Leventhal y otros, 1992), lo cual pudiera ocurrir en este estudio, pues se observó un nivel moderado de preocupación y una alta necesidad de tratamiento. Sin embargo, esto no puede inferirse de la presente investigación pues se requeriría relacionar las variables mencionadas, lo cual sale de los objetivos del estudio.
En otro respecto, los pacientes indicaron que los médicos a veces abusan de los medicamentos, aunque esto no les genera mayor daño. Según lo expuesto por Horne (1997) los pacientes pueden percibir que su tratamiento es perjudicial y que se abusa demasiado de los medicamentos, lo cual no fue manifestado por los pacientes de esta investigación en relación al daño, pero sí al exceso de medicación.
Por último, se observó que la inefectividad del programa psicoeducativo reportada en la presente investigación fue similar a la hallada por Candelas y Mora (2010) quienes aplicaron un programa de intervención a un grupo de pacientes en hemodiálisis, sin que se generara cambio alguno en los sujetos. Estos investigadores atribuyeron la inefectividad del programa a eventos externos a la investigación, pues durante la semana de aplicación del programa de intervención a los pacientes se les suspendió una sesión de diálisis debido a problemas internos del personal de enfermería del centro hospitalario, evidenciando la mayoría consecuencias orgánicas negativas. Adicionalmente, durante la segunda sesión del programa varios pacientes presentaron crisis hipertensivas, cefalea, dificultades respiratorias y obstrucciones de catéter limitando la participación activa de algunos pacientes en estas actividades, y posiblemente generando angustia a otros. Aunado a esto, admitieron la posibilidad de que los resultados también pudieran relacionarse con fallas en la estructuración y duración del programa.
Ahora bien, al comprar el estudio mencionado en el párrafo anterior con la presente investigación, no se observaron situaciones ambientales similares que afectaran el estudio ni la calidad de servicio ofrecido. Sin embargo, al igual que reportaron Candelas y Mora (2010) es posible que en el programa psicoeducativo existieran fallas de estructura y duración, como número inadecuado de sesiones, actividades poco interesantes para los pacientes o presentación poro amigable de la información.
8
Por último, otra posibilidad que los autores citados previamente no consideraron en sus recomendaciones pero luce viable en su caso y para el presente estudio, es que el programa de intervención haya ocasionado efectos favorables en variables independientes no estudiadas. Esta similitud sienta las bases para futuras intervenciones psicoeducativas que incluyan el manejo de otras variables y elementos innovadores a fin de coadyuvar en información científica que sea instrumentable y replicable a otros centros de tratamiento de enfermedad renal crónica avanzada, y otras enfermedades crónicas.
CONCLUSIONES
En cuanto a los objetivos específicos relacionados con determinar la percepción de la enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, antes y después del programa psicoeducativo, se concluyó que los pacientes conocen los síntomas de su enfermedad, consideran su condición temporal y asumen que finalizará en un tiempo determinado a través de un trasplante de riñón. Consideraron además tener control sobre su situación de salud y que el tratamiento tiene control sobre su enfermedad.
Asimismo, piensan que los cambios en la efectividad del tratamiento son normales y no se afectan negativamente por su condición de salud. En este sentido, manifiestan mayormente afectos positivos sobre su situación, destacándose el entusiasmo, la inspiración y el mantenerse atentos y activos.
En otro orden de ideas, los pacientes consideran que el exceso de trabajo, el estrés, las preocupaciones, así como los gérmenes y contaminación ambiental que afectan su sistema inmunológico, son la causa de su enfermedad.
Sobre el tratamiento, se concluyó que es considerado muy necesario pero genera preocupación no poderlo cumplir y por los efectos a largo plazo que pudiera tener.
Al considerar el objetivo específico relacionado con el establecimiento de comparaciones a fin de determinar el efecto del programa psicoeducativo en percepción de la enfermedad y del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, se concluyó que programa psicoeducativo no generó efecto alguno sobre las variables de estudio.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica.
5ta. Edición. Caracas: Editorial Episteme.
Barrios, M., Cuenca, I., Devia, M., Franco, C., Guzmán, O., Niño, A., Restrepo, G.,
Rodas, C. y Trujillo, L. (2004). Manual de capacitación del paciente en diálisis
peritoneal. Bogotá: Often Gráfico.
9
Baumann, J.L., Cameron, L.D., Zimmerman, R. & Leventhal, H. (1989). Illness
representations and matching labels with Symptoms (pp 8, pp 449-470).
Health Psychology. Available: May 5, 2014, at
http://www.researchgate.net/publication/232592243_Illness_representations_a
nd_matching_labels_with_symptoms
Bautista, M. (2004). Manual de Metodología de la Investigación. Caracas: Editorial
Talitip.
Beléndez, M., Bermejo, R.M., García, M.D. (2005). Estructura Factorial de la Versión
Española del Revised Illness Perception Questionnaire en una muestra de
Hipertensos. Psicothema Vol. 17, nº 2, pp. 318-324. Disponible el 14 de
diciembre de 2013, en http://www.psicothema.com/pdf/3106.pdf.
Borrero, J. y Montero, O. (2003). Nefrología: Nociones de Fisiología Renal. 4ta. Edición.
Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas.
Bulacio, J.M., Vieyra, C. y Mongiello, E. (2006). Uso de la Psicoeducación como
Estrategia Terapeutica. Fundación Ciencias Cognitivas Aplicadas, Centro
Integral Clínico, Docente y de Investigación en Salud Mental. Disponible el 25
de julio de 2013,
en http://www.fundacioniccap.org.ar/downloads/investigaciones/Poster_4_Us
o_de_la_psicoeducacion_como_estrategia_terapeutica.pdf
Candelas, G. y Mora, Y. (2010). Efecto de un Programa de Risoterapia en la Calidad de
Vida de Pacientes con Enfermedad renal Crónica. Maracaibo: Universidad
Rafael Urdaneta.
Castillo, H. (2003). Violencia Familiar y Consumo de Drogas. Revista Virtual en Drogas.
Nº 1. Disponible: http://www.opcionesperu.org.pe
Centro Clínico San Cristobal (2013). Servicio de Hemodiálisis. Disponible el 4 de
noviembre de 2013, en http://www.ccsc.com.ve/servicios/hemodialisis
Contreras, F., Esguerra, G., Espinosa, J.C., Gutiérrez, C. y Fajardo, L. (2006). Calidad
de vida y adhesión al tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica
en tratamiento de hemodiálisis. Bogotá: Universidad Santo Tomás.
Crow, R., Gage, H., Hampson, S., Hart, J., Kimber, A. Storey, L., y Thomas, H. (2001).
Medición de la satisfacción en cuidados de salud: implicaciones para la
práctica de una revisión sistemática de la literatura. Guildford: Instituro
Europeo de Salud y Ciencias Médicas, Universidad de Surrey.
Davis, S. y Palladino, J. (2008). Psicología. 5ta. Edición. México: Pearson Prentice Hall.
10
De Sousa, D y Ferrer, V. (2010). Representación Cognitiva de la Enfermedad en
Pacientes con Enfermedad renal Crónica (trabajo especial de grado de
Psicología, no publicado). Maracaibo: Universidad Rafael Urdaneta.
Federación de Psicólogos de Venezuela (1981). Código de Ética Profesional de
Psicólogo. Barquisimeto.
Feldman, R. (2006). Psicología. México, DF: Editorial McGraw Hill.
Ferrer, A. y Trujillo, J. (2013). Percepción de la Enfermedad y Estrategias de
Afrontamiento en Pacientes con Arritmias Cardíacas. Maracaibo: Universidad
Rafael Urdaneta.
Galué, A. y Pérez, V. (2013). Percepción de Enfermedad e Incumplimiento de
Tratamiento en Pacientes con Arritmia Cardíaca. Maracaibo: Universidad
Rafael Urdaneta.
García, F., Fajardo, C., Guevara, R., González, V. & Hurtado, A. (2002). Mala
adherencia a la dieta en hemodiálisis: papel de los síntomas ansiosos y
depresivos. Nefrología, 22, 245-252.
Gordillo, C. (2011). Similitudes y diferencias entre los ámbitos de intervención.
Displonible el 29 de mayo de 2014, en
uvprintervencioneducativa.blogspot.com/2011/09/similitudes-y-diferencias-
entre-los.html
Górriz, J, Sancho, A., Pallardó, L., Amoedo, M., Martín, M., Sanz, P., Barril, G., Selgas,
R., Salgueira, M., Palma, A., De la Torre, M., Ferreras, I. (2002). Significado
pronóstico de la diálisis programada en pacientes que inician tratamiento
sustitutivo renal. Un estudio multicéntrico español. NEFROLOGÍA. Vol. XXII.
Número 1. Sevilla: Hospital Ntra. Sra. de Alarcos.
Hagger, M. S. & Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the common-sense model
of illness representations. Psychology & Health, 18, 141-184. Available:
June 5th, 2014, at
http://www.researchgate.net/publication/20250571403_A_Meta-
Analytic_Review_of_the_Common-Sense_Model_of_Illness_Representations
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación.
4ta. Edición. México, DF: Editorial McGraw Hill.
Horne, R. (1997). Representation of medication and treatment: Advances in theory and
measurement. En K. Petrie & J. Weinman (Eds.), Perceptions of health and
11
illness. Current research and applications (pp. 155-188). Ámsterdam: Harwood
Academic Publishers.
Horne, R. (2001). Percepción de Tratamiento en Pacientes con Enfermedad Renal
Crónica en tratamiento de Hemodiálisis. Londres: Psicología y Salud.
Horne, R. (2003). Treatment Perceptions and self-regulation. En L.D. Cameron & H.
Leventhal (Eds.), The Self-regulation of Health and Illness Behaviour (pp. 138-
154). Londres: Routledge
Horne, R. Weinman, J. & Hankins, M. (1999). The Beliefs about medicines
Questionnaire: The development and evaluation of a new method for
assessing the Cognitive Representation medication. Psychology & Health, 14,
1-24.
Horne, R. & Weinman, J. (2002). Self-regulation and self-management in asthma:
exploring the role of illness perceptions and treatment beliefs in explaining
non-adherence to preventer medication Psychology and Health, 17 (pp. 17-
32).
Horne, R., Frost, S., Hankins, M. & Wright, S. (2001). In the eye of the beholder:
Pharmacy students have more positive Perceptions of medicines than
students of other disciplines. International Journal of Pharmacy Practice, 9, 85-
90.
Hospital Universitario de Cruces (2013). Cruces contigo en la enfermedad, ¿Cómo
enfrentar y afrontar la enfermedad renal crónica? Disponible el 12 de
noviembre de 2013, en http://nefrocruces.com/insuficiencia-renal/como-
enfrentar-y-afrontar-la-enfermadad-renal-cronica/
Huicochea, L. (2002). Cuerpo, percepción y enfermedad: un análisis sobre
enfermedades musculoesqueléticas en Maltrata, Veracruz. Tesis de
doctorado. México: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional
Autónoma de México.
Iraurgi, I., Rodríguez, M., Carreras Prieto, I. y Landabaso, M. (2004). Análisis de
fiabilidad y estructura factorial de la versión española del TPQ - Cuestionario
de Percepción del Tratamiento en Drogodependencias. Barcelona: Sociedad
Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras
Toxicomanías.
12
Leventhal, E.A., Leventhal, H., Robitaille, C., & Brownlee, S. (1999). Psychosocial
factors in medication adherence: A model of the modeler. In: Park DC, Morrell
RW, Shifren K, editors. Processing of medical information in aging patients.
New Jersey: Lawrence Erlbaum; Mahway.
Leventhal, H., Diefebanch, M. & Leventhal, E. A. (1992). Illness cognition: Using
common sense to understand treatment adherence and effect cognition
interactions. Cognitive Therapy and Research, 16, 143-163.
Leventhal, H., Leventhal, E.A. & Cameron, L. (2001). Representations, procedures and
affect in illness self-regulation: a perceptual-cognitive model. En A. Baum, T.A.
Revenson y J.E. Singer (Eds.): Handbook of Health Psychology (pp. 19-47).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Leventhal, H., Meyers, D., & Nerez, D. (1980). The common-sense representation of
illness danger. In S. Rachman (Ed.), Medical Psychology, Vol II. New York:
Pergamon Press.
Mera, M. (2007). Calidad de vida de pacientes con Enfermedad renal Crónica Terminal
en tratamiento sustitutivo con Hemodiálisis. Osorno-Chile 2006. Valdivia:
Universidad Austral de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de enfermería.
Meyer, D., Leventhal, H., & Gutmann, M. (1985). Common-sense models of illness: The
example of hypertension. Health Psychology, 4, 115-135. Available on
Mezzano, S. y Aros, C. (2005). Enfermedad renal crónica: clasificación, mecanismos de
progresión y estrategias de renoprotección. Revista Médica de Chile [online,
ISSN 0034-9887]. Disponible el 28 de abril de 2014, en
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872005000300011
Montiel, M. (2013). Propiedades psicométricas de un cuestionario de creencia sobre el
tratamiento en pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica.
Maracaibo: Universidad Rafael Urdaneta.
Moss-Morris, R., Weinman, J. Petrie, K.J., Horne, R., Cameron, L.D. & Buick, D. (2002).
The Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R). Psychology and
Health, 17.
Muñiz, J. (2010). Las teorías de los tests: Teoría clásica y teoría de respuesta a los
ítems. Papeles del psicólogo (España: Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos) 31 (1): pp. 57-66. ISSN 0214-7823. Consultado el 18 de
febrero de 2011.
13
Páez, A.E., Jofré, M.J., Azpiroz, C.R. y De Bortoli, M.A. (2009). Ansiedad y depresión
en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de diálisis.
Universitas Psychologica, Vol. 8, Núm. 1, enero-abril, 2009, pp. 117-124.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Pino-Ramírez, G. y Esqueda-Torres, L. (2013). Informe Técnico de la Escala de Afectos
Positivos y Negativos (informe de práctica de investigación, no publicado).
Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Pino-Ramírez, G. y Esqueda-Torres, L. (2013). Informe Técnico del Illness Perception
Questionnaire-Revised (IPQ-R) (informe de práctica de investigación, no
publicado). Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Rudnicki, T. (2006). Sol de invierno: aspectos emocionales del paciente renal crónico.
Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre (pp. 279-
288). Bogotá: Universidad Santo Tomás.
Ruiz, M. & Castelo, S. (2003). Diálisis peritoneal. En Borrero, J., Restrepo, J., Rojas, W.
(2003). Quinta Edición. Medellín: Corporación para investigaciones biológicas.
Taylor, S. (2007). Psicología de la Salud. 6ta. Edición. México, D.F: Editorial McGraw-
Hill.
UNESCO (2005). Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. París:
UNESCO.
Vélez, E. (2010). Representaciones de la Enfermedad renal Crónica: Afrontamiento y
Adherencia al Tratamiento (Tesis doctoral, no publicada). Madrid: Universidad
de Alcalá.
Vidal, J. (2002). Psicología de la Educación. Tercera edición. Madrid: Editorial Océano.
15
ANEXO A – CARTAS DESCRIPTIVAS DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO
CARTA DESCRIPTIVA, sesión 1
Un mismo facilitador aplicará el programa psicoeducativo a un único paciente, de forma individual.
ESTRATEGIA OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS TIEMPO FACILITADOR / RESPONSABLE
Discusión dirigida
Mediante una conversación dirigida por el facilitador,
conversar preliminarmente sobre la experiencia del
paciente en el proceso de diálisis
Insuficiencia renal crónica. Diálisis.
Láminas para rotafolio, dípticos
informativos 20 minutos Facilitador
Video
A través de la presentación de un video formativo, describir el
proceso de diálisis a los pacientes
Diálisis: tipos, proceso y resultados
Computador, video, audífonos
10 minutos Facilitador
Lectura de material con propósito instruccional
A través de material impreso, informar a los pacientes sobre
la diálisis con énfasis en aclarar mitos frecuentes sobre la
condición
Hemodiálisis: preguntas frecuentes, mitos
Dípticos informativos
15 minutos Facilitador
Video motivacional y discusión
Mediante la proyección de un video con contenido positivo
sobre los resultados de la diálisis, fomentar la discusión
de las potencialidades de mejora en la calidad de vida de
la persona.
Resultados de la diálisis. Psicología positiva.
Computador, video, audífonos
15 minutos Facilitador
Duración: 60 minutos.
16
CARTA DESCRIPTIVA, sesión 2
Un mismo facilitador aplicará el programa psicoeducativo a un único paciente, de forma individual.
ESTRATEGIA OBJETIVOS CONTENIDO RECURSOS TIEMPO FACILITADOR / RESPONSABLE
Discusión dirigida
Mediante una conversación dirigida por el facilitador,
conversar preliminarmente sobre la sesión previa, y aclarar
dudas sobre el material leído
Insuficiencia renal crónica. Diálisis.
Hemodiálisis. Humanos 10 minutos Facilitador
Video
A través de la presentación de un video y la revisión de
material impreso, discutir lo relacionado a la alimentación
del personas en diálisis
Alimentación de personas con
insuficiencia renal crónica
Computador, video, audífonos, dípticos
informativos 20 minutos Facilitador
Lectura de material con propósito instruccional
A través de material impreso, discutir el protocolo de
trasplante de riñón
Trasplante de riñón: generalidades y
protocolo Material informativo 15 minutos Facilitador
Video motivacional y discusión
Mediante la proyección de un video con testimonios de personas que consideran
exitosa la diálisis y/o trasplante, discutir la importancia de la
salud mental en el curso de su condición.
Salud física y mental de personas con
insuficiencia renal crónica
Computador, video, audífonos
15 minutos Facilitador
Duración: 60 minutos.
17
ANEXO B MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO:
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA Se dice que un paciente presenta ERCA cuando ha perdido el 95% del funcionamiento
normal de ambos riñones.
Es la incapacidad de los riñones para:
Eliminar líquidos
Regular presión arterial
Producir glóbulos rojos
Eliminar calcio y fósforo
Regular algunas funciones endocrinas
Eliminar Toxinas
DUDAS MÁS FRECUENTES
SOBRE EL TIEMPO DE VIDA…Muchas personas creen que si les fallan los riñones
van a morirse inmediatamente. Eso solía ser cierto hace 40 años, cuando todavía no
existían suficientes máquinas de diálisis disponibles y el conocimiento médico sobre la
enfermedad renal era limitado. Hoy día no tiene razón de ser. El tiempo del que
dispone para seguir viviendo con ERC depende de su edad, otros problemas de salud y
de cuánto se involucre en cuidar de sí mismo. Ciertas personas con ERC en fase inicial
nunca llegan a sufrir enfermedad renal. Otras desarrollan enfermedad renal pero siguen
viviendo décadas con diálisis o trasplante renal. Hoy día existen numerosos avances en
el cuidado de la salud, contamos con medicamentos más eficaces, sabemos más sobre
cómo retrasar la enfermedad renal y disponemos de máquinas para diálisis
técnicamente avanzadas. Pero, el factor más importante sigue siendo el paciente que
sufre la enfermedad. Investigación médica pone de manifiesto que los pacientes que se
involucran activamente en su cuidado viven más tiempo. Es decir, pregunte y averígüe,
junto con su médico y equipo asistencial, la mejor manera de cooperar en la gestión de
su propia enfermedad.
18
SOBRE “MI NUEVA VIDA”… ¡El tipo de vida con ERC depende de Vd.! En la fase
inicial de la ERC los síntomas suelen ser tan leves que son imperceptibles. En fases
avanzadas, la fatiga, el picor, la pérdida de apetito y otros síntomas suelen reducir la
calidad de vida si no se actúa. ¿Cómo? Tratando todos esos síntomas. Aprenda a estar
alerta e informe a su médico, así podrá recibir los cuidados necesarios. También puede
mejorar su calidad de vida planificando el tratamiento. Por ejemplo, tomando las dosis
adecuadas del medicamento, en el momento adecuado, puede retrasar la enfermedad
renal. Su calidad de vida con ERC depende de su actitud, de cómo acepte los cambios
involucrados y del control aplicado a su salud y hábitos de vida.
SOBRE DISFRUTAR Y TENER CALIDAD DE VIDA CON DIÁLISIS… se puede vivir
más tiempo y mejor con diálisis. Muchas personas, incluso aquellos con familiares en
diálisis, desconocen que existen diversos tipos de diálisis. Vd. puede elegir un
tratamiento que le permita seguir realizando todas o la mayor parte de las actividades
que le interesan. Algunas personas con ERC retrasan el comienzo de diálisis tanto
como pueden, simplemente por temor. Pero, quienes comienzan a tratarse
tempranamente, antes de caer gravemente enfermos y estar malnutridos, logran
mejores resultados. Las personas que están gravemente enfermas antes de comenzar
la diálisis frecuentemente se sorprenden de lo bien que se encuentran tan solo unas
semanas o meses después de comenzar dicho tratamiento. Lo desconocido da más
miedo que la realidad. Aprender tanto como pueda y hablar con pacientes que van bien
le ayudará a entender que se puede disfrutar de calidad de vida con diálisis.
19
ANEXO C MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO:
HEMODIÁLISIS
HEMODIÁLISIS
Modalidad de tratamiento dialítico que consiste en purificar y limpiar la sangre de
desechos tóxicos y que elimina el exceso de líquidos. En la hemodiálisis se utiliza un
riñón artificial que está conectado a una máquina con un sistema de líneas y filtro.
DUDAS MÁS FRECUENTES
¿ES DOLOROSA? A muchas personas les preocupa que la diálisis sea dolorosa, pero
no lo es. El entumecimiento de la piel o la inserción de las agujas en la vena pueden
causar breves molestias, pero la limpieza de la sangre no es dolorosa. Durante el
tratamiento, usted puede leer, escribir, hablar con otras personas o descansar.
¿QUÉ ES UN CATÉTER TEMPORAL? Si una persona necesita diálisis de inmediato,
una vía temporal debe ser creada para tener acceso a la sangre. Un tubo especial
puede ser colocado en un vaso sanguíneo grande bien sea bajo la clavícula o en la
parte superior de la pierna. Estos tubos solo pueden ser usados temporalmente (debido
al riesgo de infección) hasta que un acceso permanente sea colocado.
¿QUÉ ES UN ACCESO VASCULAR PERMANENTE? Todas las venas tienen paredes
que colapsarían y se cerrarían si fueran usadas para diálisis. Para la hemodiálisis
crónica, usted necesitará someterse a una operación menor para ensanchar o
fortalecer su propia vena mediante la unión de una vena y una arteria, generalmente en
el área de la muñeca (llamada una fístula) o colocar una vena sintética suave (llamada
injerto) dentro de su brazo o muslo. Esto es llamado "acceso" porque proporciona una
vía de acceso a la sangre para su limpieza, dentro de su cuerpo. No hay tubos fuera.
¿CÓMO SE CUIDA EL ACCESO VASCULAR? Después que las incisiones hayan
sanado y el dolor desaparecido, usted puede bañarse o ducharse normalmente, y usar
sus brazos o piernas para trabajos domésticos, jardinería o deportes. Debe evitar
cualquier cosa que presione su acceso, pues una presión prolongada puede causar
coagulación sanguínea. No permita que nadie use el brazo con el acceso para extraer
sangre o tomar su presión sanguínea. Úselo solo para la diálisis. Evite dormir con su
cabeza apoyada sobre el acceso, cargar un niño en el área del acceso, llevar un reloj
ajustado, y usar ropa elástica sobre el acceso.
¿EXISTE RIESGO DE CONTRAER UNA ENFERMEDAD DE LA SANGRE? Cada
persona tiene sus propias agujas, los tubos y filtros son conectados a la máquina de
20
diálisis solo para el tratamiento. ( con los actuales tratamiento para la anemia, es raro
que pacientes de diálisis reciban transfusiones de sangre) al no necesitar sangre de
otra persona su sangre nunca tocará la de otra. Existe un riesgo muy bajo de contraer
una enfermedad de la sangre durante la hemodiálisis. El personal de hemodiálisis esta
cuidadosamente entrenado para que tanto usted como ellos no corran el riesgo de
estos problemas.
¿PUEDEN SALIRSE LAS AGUJAS DURANTE EL TRATAMIENTO? Durante la
diálisis, las agujas son fijadas en forma segura para que no caigan. Al final del
tratamiento, las agujas son removidas. Se aplica presión con gasas hasta qua cualquier
sangramiento se detenga y se aplica un vendaje igual que después de un análisis de
sangre.
¿QUÉ COMPLICACIONES PUEDEN SUCEDER? Existen dos problemas principales
que pueden acontecer: coagulación de la sangre e infección en el acceso. Algunas
personas nunca tienen problemas de coagulación. Otras pueden necesitar tener un
acceso en más de un lugar del cuerpo. Estos coágulos no son un riesgo para la salud
porque no se desplazan al corazón o los pulmones. Sin embargo, deben ser
localizados y removidos quirúrgicamente enseguida después de su formación o de otra
manera bloquearán permanentemente el vaso. Es importante revisar diariamente el
área donde se encuentra la fístula o injerto para asegurarse que la sangre fluye a
través de la vena. Esto puede hacerse fácilmente bien sea tocando el área para sentir
el pulso o escuchando mediante un estetoscopio.
Una infección puede ser otro problema. Para evitar esto. La piel sobre el acceso será
limpiada cuidadosamente antes de insertar una aguja. Cualquier enrojecimiento,
pérdida o signos de infección deben ser reportados inmediatamente.
¿PUEDO VIAJAR AL ESTAR BAJO HEMODIÁLISIS? Viajar es posible para los
pacientes de hemodiálisis. Su equipo de diálisis puede programar tratamientos en
unidades de diálisis de otras ciudades, estados y hasta países. La diálisis no es razón
para evitar viajar.
¿A QUIEN DEBO LLAMAR SI TENGO UN PROBLEMA? La unidad de diálisis le
proporcionará un teléfono que podrá llamar las 24 horas donde podrá conseguir ayuda
si tiene un problema. Se le enseña que hacer si tiene un problema en casa. En la
mayoría de los casos no necesitará ir a la unidad de diálisis. A medida que pase el
tiempo su confianza aumentará y no necesitará tanto contacto. Sin embargo, el equipo
de hemodiálisis está allí. Usted es parte de un equipo de tratamiento y aprenderá
cuando llamar.
21
ANEXO D MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO:
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
Una dieta para enfermedad renal crónica controla la cantidad de proteínas y fósforo en
su dieta. También es posible que usted tenga que limitar la cantidad de sodio en su
dieta. Seguir una dieta para insuficiencia renal puede ayudar a disminuir la cantidad de
residuos producidos por su cuerpo.
ALIMENTOS RECOMENDADOS
Leche de todo tipo. (no más de 200 cc diarios) Quesos sin sal únicamente y en remplazo de un (1) huevo. Preferentemente
quesos blancos. (50 g. de queso reemplazan un huevo) No más de 3 huevos enteros por semana. 100 gramos de carne diarios. (200 cc de leche más un (1) huevo equivalen a 100
g. de carne) Aceites crudos Azúcar común Jaleas de frutas como únicos dulces sugeridos Caldos de verdura caseros Las bebidas que se pueden consumir son aquellas que son de bajo contenido en
sodio. Aguas minerales, café, te, mate, etc. No se deben consumir cervezas, jugos de frutas, gaseosas ni quenchers. Quesos: solamente descremados de untar, Pescados: una vez por semana, Lavarse los dientes con dentífrico mentolado, Consumir gomas de mascar, Dividir el líquido en pequeñas dosis. Al hacerse salsas procurar que sean espesas y sin líquidos.
ALIMENTOS PROHIBIDOS
Harinas comunes y derivados (pastas, pizzas, empanadas, tacos, amasados de panadería, panes y galletas).
Leches chocolatas, caramelos de leche, dulce de leche, natilla. Cualquier clase de legumbres. Frutas secas Chocolates
22
ANEXO E MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO:
TRASPLANTE DE RIÑON
TRASPLANTE DE RIÑÓN
Opción de tratamiento mediante la cual se realiza la implantación de un riñón
proveniente de un donante vivo o de un cadáver a través de una cirugía mayor.
DUDAS MÁS FRECUENTES
SOBRE LOS DONANTES…Existen dos fuentes de donantes de riñones, un donante
vivo y un donante de cadáver. El donante vivo puede ser un familiar o también alguien
no perteneciente a la familia (en algunos países) ambos tipos de donantes no deben
tener problemas de salud o infecciones. El tipo de sangre y tejido del donante debe ser
compatible con el suyo.
La idoneidad del donante vivo…
1) quiera donar el riñón;
2) tenga riñones normales; y
3) el riñón sea compatible (basado en los resultados de las pruebas) y la evaluación
médica del donante. La persona que desea donar debe hablar con el médico.
SOBRE LA ESTADÍA EN EL HOSPITAL…Para el donante es usualmente de siete
días. Como cualquier operación importante, hay algo de dolor después de esta. El
donante debe planificar una o dos semanas en casa y uno o dos meses sin trabajo
pesado.
SOBRE EL DONANTE VIVO…Queda con un riñón sano funcionando, el cual debe ser
más que suficiente para trabajar por el donante por el resto de su vida. Sus actividades
no tienen limitaciones, excepto en los casos de deportes violentos, levantamiento de
pesas o trabajos pesados. A muchas personas les preocupa que la donación de un
riñón deje al donante en una situación peligrosa.
SOBRE EL TRASPLANTE DE CADÁVER…Un riñón de cadáver es de una persona
que ha muerto cerebralmente. Esta persona o su familia, quisieron donar el riñón a
alguien que lo necesitara. Hoy día el 80 por ciento de todos los riñones trasplantados
son riñones de cadáveres.
23
EL TIEMPO DE ESPERA…El número disponible de riñones donados, que tan común
sea su tipo de sangre y tejidos, y su salud general. Hay muchos pacientes en espera
por trasplante de riñones de cadáveres. A veces la espera pueda durar varios años
DE LA EVALUACIÓN PARA TRASPLANTE…El receptor es la persona que recibe el
trasplante de riñón. El receptor es evaluado por los médicos, trabajador social, y
coordinador de trasplantes. Es importante demostrar que puede seguir órdenes en
cuanto a medicación, dieta e ingesta de fluidos. Esto significa que debe tener un
creciente interés en su salud y está haciendo lo que su equipo renal piensa que es
mejor para usted. Debe discutir con el equipo cualquier discrepancia en sus órdenes y
lo que usted desea. Su médico realiza una evaluación médica completa y se asegura
que está en buenas condiciones para recibir un trasplante.
SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECHAZO…El rechazo es el mayor problema con los
trasplantes de riñón. El sistema inmunológico del cuerpo normalmente nos protege de
las enfermedades reconociendo y atacando los cuerpos extraños. Esto incluye
bacterias y virus que le causan enfermedades. Desafortunadamente, el sistema
inmunológico puede también reconocer un órgano trasplantado (riñón) como un cuerpo
extraño y puede atacarlo y dañarlo. Esto es llamado "rechazo" e impide que el riñón
trasplantado trabaje apropiadamente. Los episodios de rechazo son comunes en al
menos la mitad de las personas en los primeros tres meses. Cuando un riñón está
siendo rechazado por su cuerpo, se proporcionan esteroides e inmunosupresores en
dosis mayores de las acostumbradas.
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL RECHAZO…El paciente trasplantado tomara
medicamentos inmunosupresores para "engañar" su sistema inmunológico y evitar el
rechazo. El mayor avance en terapia inmunosupresora vino con la introducción de la
ciclosporina. El uso de ciclosporina ha aumentado la supervivencia en los trasplantes
de riñón. Actualmente existen derivados que se utilizan como terapia triple.
La mayoría de los episodios de rechazo puedes ser tratados con drogas para que el
riñón continúe trabajando. Noventa a 95 por ciento de los episodios de rechazos
pueden ser revertidos. Sin embargo, entre un 10 y un 15 por ciento de todos los
trasplante de cadáveres se pierden debido al rechazo. Si el trasplante de riñón es
rechazado completamente por el cuerpo, el paciente deberá regresar a diálisis y
esperar por otro trasplante.
24
Los primeros tres meses después de recibir un trasplante son los más inestables y
vulnerables. Durante este periodo, muchos pacientes toman ciclosporina con otras
drogas para evitar el rechazo. Los pasos de los que hablamos, tales como la
preparación antes del trasplante, los estudios de compatibilidad de sangre y tejidos, el
tomar un rol activo en su propio cuidado y el protegerse de entrar en contacto con
infecciones, disminuyen las probabilidades de rechazo.
SOBRE LA MEDICACIÓN INMUNOSUPRESORA…La medicación inmunosupresora
debe ser tomada diariamente para evitar el rechazo durante el tiempo que el paciente
tenga el riñón trasplantado. Esta medicación se toma oralmente. Es importante tomar la
dosis correcta. Después que usted regresa del hospital a casa, continuará visitando a
su médico regularmente. Él revisará el funcionamiento de su riñón y ajustará la
medicación inmunosupresora. Detener la medicación inmunosupresora (sin el
consentimiento de su médico) provocará probablemente el rechazo irreversible y la
pérdida del riñón.
SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE…Una vez que tenga su riñón
trasplantado, continuará visitando a su doctor regularmente. Las visitas a la clínica son
una vez a la semana durante los primeros tres meses y luego son espaciadas una vez
al mes, seis meses después del trasplante. Su médico controlará el funcionamiento del
su riñón y ajustará su medicación inmunosupresora.
De usted depende que tome su medicación cada día en tanto tenga el trasplante. Es
muy fácil olvidar la existencia del trasplante y olvidar tomar los medicamentos. El
cumplimiento de la terapia de fármacos es el factor más importante para el éxito del
riñón trasplantado. La medicación para evitar el rechazo aumenta el apetito de algunos
paciente. Debido a lo fácil que es ganar peso después del trasplante, necesitará
controlar las calorías con más atención que con la diálisis.