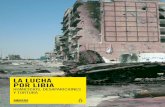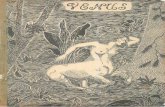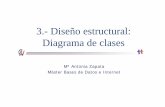Crisis de Estado. En torno a la lucha de clases en Guatemala (1944-1963)
Transcript of Crisis de Estado. En torno a la lucha de clases en Guatemala (1944-1963)
Benemérita Universidad Autónoma de PueblaInstituto de Ciencias Sociales y Humanidades
“Alfonso Vélez Pliego”
Posgrado en sociología
Crisis de Estado. En torno a la lucha de clases en Guatemala (1944-1963)
Tesis para optar por el grado de Maestro en sociología
PresentaRodrigo José Véliz Estrada
Asesor de tesisDr. Carlos Figueroa Ibarra
Puebla, Puebla, Diciembre del 2012
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades“Alfonso Vélez Pliego”
Posgrado en sociología
Crisis de Estado. En torno a la lucha de clases en Guatemala (1944-1963)
Tesis para optar por el grado de Maestro en sociología
PresentaRodrigo José Véliz Estrada
Asesor de tesisDr. Carlos Figueroa Ibarra
Diciembre del 2012 Puebla, Puebla
2
Tengo un país atravesado,justo allí donde me fluye la sangre.
Rebeca Vargas
Es amargo ser desconocido y morir en la oscuridad.Iluminar esa oscuridad es el honor de la investigación histórica.
Max Horkheimer
3
Índice de contenido
Introducción...........................................................................................................................................5
Primera parte - La centralidad del carácter agrario y el proyecto octubrista ........................................10
Capítulo I - Los espacios en crisis...................................................................................................11
Los dilemas y límites del proyecto octubrista............................................................................19
Capítulo II - El intento hegemónico revolucionario .......................................................................29
Aglutinación de las fuerzas urbanas y gubernamentales............................................................29
La movilización subalterna rural................................................................................................34
Junio de 1954.............................................................................................................................47
Segunda parte - La salida autoritaria a la crisis oligárquica ................................................................52
Capítulo III - La formación del poder contrarrevolucionario y el patrón finquero..........................53
Las antinomias de 1954.............................................................................................................53
La forma del poder central y citadino........................................................................................59
La formación completa del poder y el patrón finquero..............................................................63
Capítulo IV - Una coyuntura maldita..............................................................................................70
Los efectos en los territorios cafetaleros....................................................................................72
Las tensiones en la ciudad..........................................................................................................77
Crisis fiscal y polarización.........................................................................................................84
La posibilidad de las armas........................................................................................................88
Capítulo V - El golpe militar y sus condicionantes.........................................................................92
De diciembre de 1961 a marzo de 1963.....................................................................................92
Los condicionantes de la dictadura .........................................................................................108
Conclusión (o el carácter de la dictadura)..........................................................................................120
Bibliografía........................................................................................................................................129
4
Introducción
Este trabajo busca hacer un aporte al estudio de los orígenes históricos de la crisis actual del
Estado de Guatemala. El presente momento en el país está caracterizado por una
reconfiguración y diversificación en la manera como el territorio guatemalteco se articula con
los capitales y mercados regionales. Una de las consecuencias de esta reorganización ha sido
el resurgimiento de movilizaciones de grupos y clases subalternas, afectadas por estas
modificaciones, que han encontrado, como en otros años de nuestra historia, la represión y la
violencia como única respuesta.
A su vez, esto se ha visto acompañado de pugnas y tensiones entre los relativamente pocos
grupos que tienen acceso a lo interno de la esfera estatal, por los intereses que están
poniéndose en tensión entre sí con la mencionada reconfiguración, pero que pese a ello
siguen manteniendo un suelo común de cierre democrático al resto de clases que siguen
marginadas de las decisiones nacionales y que empujan, con sus sectores más organizados,
por romper este techo limitado de derechos.
A nuestro modo de entender el proceso actual, el carácter de esta crisis, la forma que toma,
es resultado histórico de una profunda crisis de hegemonía que el país ha ido arrastrando por
ya varias décadas. La crisis hegemónica se ha caracterizado por la incapacidad de los grupos
en el poder de permitir un amplio consenso social, amparados en el uso abusivo de la fuerza,
ante el amplio descontento que ha provocado la manera como se ha organizado el trabajo y
las relaciones de poder en el país.
El estudio de los orígenes de esta crisis resulta central para entender con mayor profundidad
las problemáticas que atraviesan la situación actual. Lo que a su vez permite plantear
soluciones más abarcadoras a éstas en el vivo terreno de la política.
**
El problema de ubicar un punto de origen para la actual crisis tiene necesariamente que
tener una solución arbitraria, en el sentido de plantearse a partir de lo que el investigador
considera como un momento que desata efectivamente fuerzas sociales que pujan por cambiar
el carácter y el escenario en donde lo político se lleva a cabo. Si bien es cierto que tanto las
guerras de la Federación y la revolución liberal, ambas en el siglo XIX, como los
5
movimientos citadinos a través de la década de los veinte del siglo pasado expresan fuertes
descontentos que buscan alterar el orden imperante, el movimiento revolucionario de 1944
presenta aspectos únicos en el problema.
Su importancia no reside solamente en la misma insurrección urbana cocinada de junio a
octubre de ese año, y el ingreso de los sectores medios al aparato estatal destartalado tras la
caída de la dictadura en turno. Este proceso es importante además porque permitió, al
replantear la manera como el Estado se relacionaría con el resto de sectores y clases, el
surgimiento de subjetividades políticas, expresadas organizadamente, en los principales
sostenes productivos y de infraestructura de la sociedad oligárquica. Los principales grupos y
clases en el proceso del país, y no sólo los hasta ese momento dominantes, se organizaron y
movilizaron en lucha por sus intereses.
Tal fue su fuerza que tan sólo diez años después casi el total de la sociedad se encontraba
polarizada en torno a dos proyectos políticos diametralmente opuestos. La extensa agitación
que propició tuvo en el campo, que aglutinó la mayor movilización, un cierre político que se
prolongó desde 1954 con la intervención norteamericana y el desbaratamiento de la base
agraria hasta 1957 con las agudas medidas de control necesarias de parte de las clases
productoras para mantener niveles aceptables de ganancias luego de una nueva crisis
cafetalera. En la ciudad, por su parte y de manera distinta, el cierre político fue parcial para
1954 y se mostró de manera contundente, mientras arreciaba la movilización, con el golpe
militar de marzo de 1963.
El trabajo se divide en dos partes, casualmente divididas en diez años de recorrido cada una.
La primera cubre el espacio de la conocida Revolución de octubre, y por el amplio material
bibliográfico con que se cuenta nos permite tener una noción más acabada de la complejidad
del proceso, para poder plantear de esta manera problemas que hasta ahora habían quedado
fuera de discusión o que se muestran con un transparente sesgo ideológico. Central en nuestro
argumento es señalar las presiones y limitaciones que ejerció el carácter agroexportador de la
organización de la producción al Estado octubrista, y cómo la presión de la organización
subalterna rural, sentida desde un inicio con las negativas de comunidades enteras a continuar
con el trabajo forzado y a través de los partidos políticos más vinculados a las bases, jugó un
6
papel fundamental en preparar las condiciones para la reforma agraria y la polarización que le
siguió.
La segunda parte del trabajo carece de la posibilidad de semejante profundidad. Si bien el
análisis del poder contrarrevolucionario presentado en el capítulo tres es vital para
comprender el carácter del Estado guatemalteco tras la intervención, los últimos capítulos
toman una forma más de relato. Esto se debe al poco material con que se cuenta y el interés,
en esas condiciones, de articular simplemente el material disperso y presentarlo con cierto
orden. Se buscó que el análisis no perdiera de vista el papel que jugó la crisis cafetalera en
acelerar una polarización que parecía comenzar a cerrarse con las políticas de borrón y
cuenta nueva del Ydigorismo y la moderación temporal del partido comunista.
Por último, el carácter de la interpretación nos permitió sacar algunas valiosas conclusiones
sobre la forma que iría a tomando dentro de este proceso el Estado, entendido desde su crisis
y subordinación soberana, y cómo ayudaría a explicar el consecuente terrorismo que lo ha
caracterizado (cf. Figueroa Ibarra, 1991).
**
Parte de este terreno de intereses, el presente texto tiene por objeto analítico entender la
forma que toma el despliegue político de la crisis del Estado oligárquico guatemalteco en los
años en cuestión.
Esto quiere decir que no sólo nos interesa el cómo es que se desarrolla la crisis política en
esos casi veinte años. Sino que nos interesa de manera capital el por qué toma determinadas
tendencias su desarrollo histórico. Esto nos remite al estudio del carácter de la formación
social donde las luchas se desarrollan, así como las presiones y limitaciones que ésta va
planteando mientras las relaciones de fuerza se van modificando.
En este punto, el de la metodología que permite una interpretación y ordenamiento del
material histórico, nos gustaría explicitar algunos aspectos. Con el afán de contribuir a dar
continuidad a otros estudios que han hecho del centro de su análisis a la crisis del Estado
oligárquico, hemos partido de algunas concepciones básicas en las interpretaciones de dos
autores que tratan a profundidad el problema que nosotros acabamos de retratar. Los
argumentos de Torres-Rivas (1973; 1982) y Tischler (2001), pese a sus diferencias en ciertos
7
aspectos, comparten algunos criterios metodológicos que son en nuestra postura centrales. Lo
haremos brevemente ya que no es nuestra intención hacer un tedio de esta breve introducción.
Básicamente nos referimos a la idea que para las fechas que estamos manejando el
capitalismo no puede entenderse circunscrito a un nivel nacional, o como un proceso que
ocurre externo a nuestros países. El proceso capitalista, al contrario, se ha urdido en la
relación interna con nuestros territorios, por lo que entender la manera particular en que se
engarzaron las modalidades históricas de capital y las consecuentes dinámicas que
propiciaron en el país son centrales. Como diría Marini (1972) es imposible conocer el
desarrollo de nuestras sociedades sin tener claro el proceso capitalista que lo subordinó y le
imprimió dinámicas que los grupos internos sólo estuvieron en la capacidad de reaccionar, sin
que esto implique perder de vista el análisis de las relaciones internas de fuerza.
Esta subordinación tenía también la característica de sostenerse sobre relaciones sociales
que fueron configurando de manera antagónica a las principales clases y grupos sociales que
en ese proceso surgieron. De allí que consideremos al tratar la problemática de la crisis del
Estado oligárquico la noción de lucha de clases. Este concepto no se refiere solamente al
punto más álgido de las luchas sociales, sino a esas relaciones fundamentales que dinamizan
buena parte de la sociedad, y que, como se verá, están basadas en intereses opuestos,
antagónicos, entre las clases que forman parte de ellas.
La incapacidad de resolver las tensiones políticas que este proceso generó es lo que
caracteriza los casi veinte años cubiertos, y lo que nos permite hablar de una crisis prolongada
de Estado.
Que sirva el trabajo como un primer intento en interpretar los años considerados desde la
centralidad de la crisis del Estado, con el fin de colaborar a la reconstrucción, en esta vía, de
las siguientes décadas y la manera como los problemas que consideramos centrales en este
espacio se acarrean hasta la actualidad.
**
Este trabajo me hubiera sido imposible de realizar sin apoyos de diferente tipo. Tanto el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (sus profesores,
8
estudiantes y personal administrativo) fueron centrales en permitirme una dedicación
completa, con suficientes recursos a la mano, para realizar este trabajo de investigación.
Un entero agradecimiento a Ricardo Sáenz de Tejada, Omar Lucas, Octavio Moreno, y
Ricardo Macip por leer partes del presente texto y aportar valiosos comentarios. También a
Sergio Tischler, Giuseppe Lo Brutto, y Manolo Vela por dedicarle tiempo, del poco que
queda ante esta ola de burocratización de la academia, a leer a detalle este documento. Y un
especial agradecimiento a Carlos Figueroa Ibarra por el constante y serio apoyo de diferentes
maneras a lo largo de los dos años en que este texto se cocinó.
Por otra parte, fue sinceramente grato contar con un espacio como el que me proveyeron los
compañeros de H.I.J.O.S. México, para salir un poco de tanta elucubración y respirar
profundo dentro de un lugar que tiene a las luchas históricas y actuales como eje de su
movimiento. También a Edith González, Sergio Pérez, Beatriz Godinez, David Ortega y
Erick Meyer por la compañía y amistad brindada en los tan difíciles meses de concepción y
redacción. Para finalizar, un cariñoso agradecimiento, y tal vez una tímida dedicación, a
Jennifer Wörz por el incondicional apoyo durante nuestro tiempo en México.
9
Capítulo I - Los espacios en crisis
Para entender a cabalidad el despliegue que tuvo la crisis oligárquica a partir de junio de
1944, resulta inevitable analizar qué es lo que entra en crisis. Para esto es necesario remitirse
a la constitución histórica del liberalismo oligárquico guatemalteco. Ya que el tema es hasta
ahora el más cubierto por la historiografía sobre el país1, nos gustaría solamente resaltar la
manera como se fueron articulando las relaciones entre clases y grupos a partir de las
vinculaciones históricas con el resto del mundo capitalista. Y con esto claro, entender las
mediaciones políticas que se establecieron para atenuar las tensiones que brotaban de esta
forma de organización. Siguiendo la sugerencia de Gramsci, haremos lo posible por ser
sintéticos, pero exactos.
La idea de que Latinoamérica se ha constituido en relación con el desarrollo del capitalismo
mundial no es nada nueva. Desde la década de los cuarenta del pasado siglo varios
historiadores que centraban su análisis en los lazos coloniales lo recalcaron (cf. Bagú, 1994;
Williams, 2011). Y unos años atrás, pero con menos repercusiones en su momento, el talento
de Mariátegui (1979) lo había resaltado en su clásico estudio sobre la realidad peruana.
Implícitamente, todos ellos manejan como supuesto una noción del capitalismo como
totalidad concreta. Esto es, un entendimiento de las “historias nacionales” o las “regionales”
no en sí mismas, de manera asilada y desde un punto de vista autosuficiente. Al contrario,
estas historias solamente tienen sentido acabado a partir del entramado de relaciones sociales
que se han ido urdiendo dentro y en su relación con la totalidad capitalista, y, así, el carácter
que a partir de esto va tomando el proceso histórico que las aglutina.2 Sin perder de vista la
especificidad de cada uno de los espacios sociales, es necesario siempre remitirlos al proceso
más amplio que los define de manera más acabada (cf. Voloshinov, 1992).
1A nuestro parecer, los textos que ofrecen una mejor descripción y análisis de lo que fue el liberalismo oligárquico son los de Castellanos Cambranes (1996), McCreery (1976; 1983), Taracena (2004), Tischler (2001), y el clásico trabajo de Torres-Rivas (1973). 2Por otro lado, la noción de totalidad es incluso compartida no sólo por marxistas, como lo muestra el siguiente comentario del clásico texto de Cardoso y Faletto (2003: 23): «El subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capital comercial y luego el industrial vinculó a un mismo mercado económico que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura del sistema capitalista». El tema de la totalidad es, en pocas palabras, una realidad histórica ineludible.
11
Si bien en varios momentos de nuestra historia la articulación que estableció América
Latina con los capitales de los países del norte político tuvo múltiples paralelos, el proceso
que tomó dentro de las fronteras territoriales de cada país tuvo, como es obvio, un carácter
muy propio. Para la Guatemala de la década de los cuarenta del siglo pasado, la forma de
ordenamiento social en el territorio había pasado a ser definido por las relaciones que se
habían establecido, a lo largo de los últimos 70 años, con capitales alemanes y, después,
norteamericanos, así como por las maniobras políticas internas que las permitieron.
Las reconfiguraciones en la Europa Imperial de fines del siglo XIX habían propiciado una
primer embestida del capital alemán al país (cf. Mommsen, 1987). Por esos años la economía
guatemalteca estaba en la disyuntiva de la crisis de su principal producto de exportación a
Inglaterra, la grana, y el prometedor cultivo del café. La revolución liberal disolvió la
disyuntiva, y un nuevo Estado más agresivo buscó solventar los requerimientos del café en la
medida de sus posibilidades.
Donde su fuerza le posibilitó un margen más amplio de maniobra fue con respecto a los
grupos internos, por lo que su énfasis fue en la reorganización de la propiedad agraria. Esto le
permitió establecer grandes haciendas en las mejores zonas para el cultivo, al mismo tiempo
que se despojaba de la tierra a la Iglesia y, en unos parcial y en otros totalmente, a
campesinos, indígenas y en menor medida mestizos. De esta manera se ejercía una presión
para la subsistencia de las pequeñas unidades campesinas, cuyas familias se veían empujadas
a migrar temporalmente a las grandes fincas cafetaleras para complementar su subsistencia.
El Estado era central también en el aprovisionamiento, y a lo largo de décadas se encargó de
proveer, por diferentes mecanismos, mano de obra semi-gratuita a la producción de café. Al
mismo tiempo, existían mecanismos de endeudamiento que amarraban a los jornaleros hasta
volverlos mozos-colonos residentes en las grandes fincas, dando su fuerza de trabajo a la
jornada cafetalera y una renta a cambio de vivir y sembrar en la propiedad del finquero (Cf.
McCreery, 1983). Con esto, una parte de las relaciones de trabajo pasaban a ser de carácter
servil, lo que hizo siempre sugerir la idea de una especie de feudalismo. Para tener una idea
de la importancia del colonato, Grandin (2007: 37) calcula que para la región de Alta
Verapaz, al norte del país, central en la producción alemana de café, en 1921 casi el 40% de
la población total del departamento vivía en esa condición .
12
Las relaciones serviles que se establecían a lo interno de la finca tenían como fundamento
un código señorial de vida que identificaba a los diferentes grupos y clases sociales a una
posición según una jerarquía de valores. Códigos que no restringían su eficacia al espacio
finquero, sino que irradiaban en el resto de espacios sociales (cf. Tischler, 2001).
El sistema de financiamiento y comercio era vital para la producción y exportación del
nuevo cultivo, y el Estado liberal intentó arrancar de la usura eclesiástica y oligárquica la
capacidad de financiación. El fracaso en su intento pronunció en un principio el papel del
capital comercial y financiero alemán en el ciclo productivo. Esto generó de hecho una mayor
disponibilidad de crédito, pero para los productores nacionales -no en la misma medida que
para los alemanes- significó la hipoteca de sus fincas o de sus producciones futuras. El
control de aparato comercial y financiero, simplemente, estaba fuera de su control.3
Esta dependencia se veía pronunciada por los problemas de lo que se conoce como
intercambio desigual, en donde las oscilantes ganancias adquiridas por la venta del café en el
mercado internacional se veían reducidas por la importación de productos manufacturados y
suntuarios a un precio inflado debido a la capacidad monopólica de las casas comerciales.
La manera como los latifundistas compensaban estas pérdidas, y con lo que se hacía
rentable su negocio, era precisamente con el férreo control de lo único que quedaba a su
mano, la fuerza de trabajo. Y es por eso que los salarios, donde los había, se mantenían
deprimidos, el colonato generalizado, y el Estado debía jugar un papel fundamental en
proveer mano de obra.
El transporte y los espacios de carga marítima también resultaban centrales, y de la misma
manera los gobiernos liberales buscaron responder a este problema, pero con el mismo
fracaso como resultado. Éste se vio claramente a inicios del siglo XX con la llegada de los
primeros capitales estadounidenses a la región (Bulmer-Thomas, 1988: 5). La orientación de
esta inversión difería de la inglesa y la alemana, ya que se concentraba en la agricultura,
minería y servicios públicos (Marini, 1973: 22-3). Fueron en la primera rama, con el banano,
y en la tercera, con los ferrocarriles, puertos, y producción y distribución de energía eléctrica,
donde se asentaron estos capitales en el país. Su establecimiento como enclaves, funcionales
entre sí, alejaban al Estado de cualquier posibilidad de control sobre las inversiones, no
3 El tema está cubierto de manera satisfactoria por Torres-Rivas (1973: 177 y ss.).
13
digamos de la posibilidad de distribuir el excedente producido. Empleaba, eso sí, a miles de
obreros agrícolas y a unos pocos técnicos y capataces, que percibían un salario un tanto
mayor al que se podía obtener en una finca cafetalera, fuera nacional o alemana.
Como resultado de los varios monopolios extra-nacionales, se establecían precios
arbitrarios para el transporte y desembarque del café, ayudando a pronunciar el ciclo de
dependencia descrito atrás.
Para 1913 ambos productos se convertían en el 90.5% de las exportaciones del país, y tras
siete años continuaban en el 89.5% (Bulmer-Thomas, 1988: 8). Cabe resaltar que conforme se
acercaba la participación de Estados Unidos en la II Guerra Mundial, como había ocurrido
con la primera, las exportaciones y las importaciones pasaron a ser cada vez menos con
Alemania, principal socio comercial a inicios de siglo, y más con el nuevo imperio. Para
inicios de la década de los cuarenta, con porcentajes muy similares, se producían 109
millones y medio de libras de café para exportación4 y el enclave despachaba casi 2 millones
y medio de quintales de banano.5
Y por último, la dinámica del proceso oligárquico dependiente, como gustó de llamarlo
Agustín Cueva, ejercía presiones para la formación de un centro urbano principal, que
aglutinaría por tradición al gobierno central, con su burocracia pública así como a la privada,
y sería la sede de los centros de distribución, finanzas y marketing (Quijano, 1975; Smith,
1984; Torres-Rivas, 1973; Bulmer-Thomas, 1988). Lo urbano se constituyó cada vez más en
la única región en el país donde las maneras asalariadas de vida predominaban de manera más
acabada aunque no completa, mientras se establecía una producción artesanal e industrial
liviana, clave para abastecer el mercado de las clases populares y segmentos de los sectores
medios. Y aunque mínima, en la ciudad se aglutinaban algunos monopolios industriales que
se comportaban, sorprendentemente, bajo el mismo patrón de empleo que se podía observar
en el agro cafetalero.6
4 Si para 1913 el país exportaba el 53% de sus productos a Alemania, para 1939 era el 11% y para el siguiente año había cesado por completo. Y de importar en 1939 el 27% de productos de Alemania, para el siguiente año era también nulo, mientras en el mismo tiempo la importación de productos norteamericanos había pasado de 54.5% a 73% (Bulmer-Thomas, 1988: 9, 92). 5El banano manejó estos números hasta 1942, cuando Estados Unidos entró a la II Guerra Mundial y los productos tropicales pasaron a estar lejos de las prioridades comerciales, cayendo dramáticamente su producción. 6En una entrevista con un hijo de un obrero que laboró en la fábrica cervecera en la década de los cuarenta, Levenson relata: «Todos decían que la fábrica era una finca porque se asentaba en un enorme terreno en que
14
Así, para inicios de la década que nos ocupa, la dinámica que había establecido la particular
manera de vinculación con el capitalismo mundial nos presentaba un panorama más o menos
así:
Un territorio caracterizado por su fragmentación, ya que la dinámica del capital en él
solamente activaba las regiones que eran parte del ciclo productivo del café y del banano. En
estas regiones, caracterizadas por su relativo aislamiento, predominaban las relaciones
serviles y patrimoniales.
El poder gamonal, o finquero como se conoció en Guatemala, tuvo las mismas
características que en otros países donde existió una amplia mano de obra indígena
(Mariátegui, 1979). Dentro de las fincas, más que reglas impersonales amparadas por un
Estado centralizado, lo que se tiene es el imperio de la fuerza y de las relaciones
personalizadas donde el horizonte del mundo termina muchas veces o en la misma finca o en
el camino de la finca a la comunidad de procedencia. La mencionada región de Alta Verapaz
resaltaba en este aspecto; lo hacía también la región sur-occidental de San Marcos, que se
abastecía tanto de mano de obra mam procedente de las cercanas tierras altas del mismo
departamento, como del colonato, del trabajo de pequeños campesinos cercanos, y hasta de
asalariados; también en el área del altiplano central, donde las comunidades indígenas del
occidente concurrían casi ceremoniosamente cada temporada; y a la zona de la boca costa del
Pacífico y del área caribeña del país, donde la United Fruit Company (UFCo, de acá en
adelante) establecía sus enclaves y no se escapaba de un patrón un tanto gamonal de vida.7
Estas pocas regiones estaban unidas por estrechas carreteras y mínimas líneas de ferrocarril
que culminaban su trazo ya sea en la capital, el puerto caribeño -Puerto Barrios, en Izabal- o
con el del Pacífico -Escuintla-. Trazos que eran funcionales a las exigencias de las dinámicas
de las relaciones con los capitales exportadores, comerciales y financieros. El resto del país
estaba constituido por territorios más o menos aislados y con una generalizada atrofia
alojaba a sus obreros, les proporcionaba parcelas y había construido una iglesia [...] Era común cultivar maíz y otros vegetales, recolectar hierbas silvestres y pastorear ganado en la ciudad» (Levenson, 2007: 47).7Sorprendido por lo que veía, un prominente líder revolucionario en la siguiente década y alto funcionario de los dos gobiernos octubristas, afirmaba que la «compañía se comportaba como si tuviera la libertad de dirigir sus negocios con absoluta autonomía, ya que su contrato con el gobierno antecedía la Constitución [de 1945]». Además, Forster (2001: 127) menciona los casos donde los obreros también recibían sus parcelas para cultivar y los conflictos se resolvían a partir de normativas de fuerza personalizadas. Ambos casos nos hablan de la autonomía del enclave, magnificado por su inserción en territorios con potencialidad gamonal.
15
productiva fruto de los escasos recursos a la mano. Habiendo incluso en esos años todavía
territorios, como el Petén, donde la clásica y única novela de José Eustacio Rivera podía ser
recreada con gran facilidad.
El aislamiento entre territorios era además pronunciado por el factor de compensación en la
pérdida de la tasa de ganancia descrito páginas atrás, lo que generaba una escasa
mercantilización de la sociedad.8 Los mercados existentes se reducían a lo local, y los
pequeños centros urbanos se nutrían de los productores aledaños. Esto provocaba la carencia
de este vital factor de unificación territorial, el mercado, en donde las regiones se enlazan
estrechamente a través del intercambio de mercancías. En pocas palabras, la producción servil
del trabajo no permitía la creación de un mercado interno, y sus mismas dinámicas tendían a
inhibirlo aún más.
En estas condiciones, el Estado venía a jugar un papel muy propio. Sus funciones fueron
siempre reducidas y significativamente orientadas al dinamismo de la agricultura de
exportación. Su capacidad y fuerza eran limitados en muchos aspectos, y se reducía a las
relaciones de fuerza internas; fuera de ellas, se encontraba sumamente subordinado a las
presiones más amplias que lo definían. Su poca fuerza en materia de regulación y distribución
evitó que la ganancia final del latifundista, ya pingüe por su subordinación en el plano
mundial, fuera distribuida hacia otros grupos o actividades y terminara concentrándose, así,
en unas pocas manos.
Su principal papel en el proceso parece eran las funciones de control social.
En el campo, su papel era el ya mencionado de compulsión extra-económica, pero además
se encargaba de ser el soporte central del poder gamonal. Y la represión, intermitente y
desmedida, fue continua con la llegada al poder gubernamental de varias prolongadas
dictaduras. La posibilidad, siquiera, de una incorporación vertical como base social de la
dictadura fue prácticamente nula; políticamente era innecesaria.
Pero la falta de centralización del monopolio de la violencia, propia por la permanencia del
poder gamonal, producía también tensiones entre el Estado y el poder gamonal, como se
8Si bien no es central en el argumento por ahora, hay que resaltar que con esto se estableció a la vez una especie de jerarquía de mercados: los pequeños mercados de consumo popular y campesino ubicados de manera dispersa a lo largo del territorio, incluida la producción artesanal en la capital; y por otro lado el mercado suntuario de la importación de productos destinados al consumo de una reducida demanda, la de la élite oligárquica y algunos segmentos de los sectores medios. El tema es tratado para Latinoamérica por Marini (1972).
16
vieron con la dictadura de Ubico (1931-44) y su intento de tener más control en lo gamonal
con la institución de los intendentes en vez de alcaldes municipales electos. En todo caso, las
divergencias nunca llegaron a cuestionar un suelo común a mantener.
El papel del Estado en la ciudad, por su lado, era más complejo, ya que las relaciones
asalariadas de vida, al contrario de las serviles, establecen la necesidad de cierto tipo de
control más sofisticado e impersonal que la mera compulsión a la violencia directa. Mientras
en la ciudad iban creciendo sectores medios que cabían cada vez menos en los intentos de
mediación paternalista propios de las dictaduras liberales, también deteriorados en los
sectores artesanales, obreros y en general populares, la crisis de autoridad se fue haciendo
más visible.
Con esto planteado, podemos comenzar nuestro argumento. Lo usual ha sido centrarse en la
crisis urbana y su desarrollo en los siguientes diez años, entendiéndola como núcleo de la
crisis oligárquica. El exponente teórico de esta tradición política tal vez sea Tischler (2001).9
En su estudio sobre el Estado oligárquico enfatiza la manera como las mediaciones
paternalistas de las dictaduras liberales en la ciudad fueron deteriorándose hasta llegar un
punto en que los sectores medios pasaron a organizarse de manera autónoma y ajena al
mando de las dirigencias tradicionales. Esto dio paso al levantamiento del 20 de octubre de
1944, que botó la última dictadura liberal y pasó llevándose con ello al Estado en su conjunto.
Ahora, cuando el autor pasa a ver la posible existencia de una paralela crisis rural, desecha
rápidamente la idea por dos razones. Primero, por tomar como supuesto su explicación
teórica acerca de la interiorización del imaginario señorial jerárquico por parte de las
comunidades indígenas del altiplano. Y segundo, porque en «ese lado oscuro» durante esos
años «no hay evidencia de una suerte de “crisis interna” de la servidumbre provocada por una
supuesta falta de funcionalidad económica» (Tischler, 2001: 56-59).
Pudo ser la fecha de investigación y publicación del texto lo que obligó a reducir el
complejo y heterogéneo mundo rural a las comunidades indígenas del altiplano occidental.
Ahora se cuenta con más información acerca de la heterogeneidad de las clases subalternas en
9Incluso los más claros dirigentes políticos de la década de los setenta y ochenta, como Mario Payeras, plantearon la centralidad de la movilización de los sectores medios como fundamental en sí misma para la crisis oligárquica (cf. Payeras, 2007). Esto nos habla de la permanencia de una tradición política que encuentra en el movimiento del 44 su raíz de inspiración política.
17
el campo10, por lo que podemos replantear algunos aspectos de la crisis oligárquica y su
despliegue.
Las historias regionales parecen mostrar que una vez conocida la caída de la dictadura, en
las áreas de trabajadores ligadas a la agroexportación pasaron a proliferar organizaciones
espontáneas de trabajadores. Tanto así que para la primera cosecha de café llegada la
revolución, y luego para la de 1947 -desarrolladas más adelante-, amenazaba su producción al
negarse a trabajar. Dada la dinámica propia del proceso oligárquico dependiente
guatemalteco, esto sí ponía en jaque a la sociedad oligárquica en su conjunto, incluido al
novísimo Estado revolucionario. Y no es restar valor al proceso político iniciado en la ciudad
en el 44, sino darle un significado más amplio y tratar de precisar los límites que este proceso
encontraría en su camino al intentar construir un Estado distinto, sobre todo al llegar al
convulsivo agro. La crisis en el agro venía desde la década de los veinte11 y fue cerrada con la
dictadura de Ubico, iniciada en el 31, luego de la sofocante crisis del 29, contemporánea a la
lucha sandinista (cf. Torres-Rivas, 1987) y cercana a la insurrección campesina de El
Salvador en el 32 (cf. Dalton, 2007).12
Por esto, y no por la existencia de una intersubjetividad señorial aceptada, es que antes del
44 no se encuentra una expresión política visible que sobrepasara lo local. Pero eso no excluía
el generalizado descontento que caracterizó las regiones de San Marcos, Izabal y Escuintla,
por esos años (cf. Forster, 2001). La movilización en el agro era una sorpresa sólo para los
que se veían fincados en la esfera citadina. Llevaba años cocinándose, podríamos decir, a
fuego lento. Y para el 44 estaba más que lista.
Por otro lado, que el Estado central haya caído no implica necesariamente que todas las
relaciones de poder en el agro, caracterizado como hemos resaltado por su relativa autonomía
y mecanismos propios de violencia, se hayan disuelto. Estos continuaban, pero ahora con la
10En este sentido, los estudios de Gutiérrez (2011) y otros en esa compilación, el de Foster (2001) sobre San Marcos y el Pacífico en Escuintla, Grandin (2007) sobre Alta Verapaz, Batres (1995) sobre Izabal, todas centrales en nuestro análisis por su papel fundamental en la dinámica oligárquica dependiente, y Handy (1994) sobre la totalidad del agro, nos resultan centrales para plantear los argumentos que continúan. 11Tanto Grandin (2007: 43-48) para el área de Alta Verapaz, como Forster (2001: 49-58) para San Marcos, mencionan las movilizaciones que caracterizaron la década de los veinte en los territorios referidos. Ellas, sin embargo, encontraron un estruendoso freno a partir de 1931, y para 1934 no se encontraba rasgo visible de ellas. 12Sobre las movilizaciones de la década de los veinte provenientes de la ciudad puede revisarse, sobre los primeros comunistas en Guatemala, el trabajo de Ruano (2007), y sobre los grupos anarquistas, el pionero trabajo de Taracena (1988).
18
ausencia del contrapeso que ejercía la dictadura central. Y esto era precisamente lo que
posibilitaba ahora la organización campesina.13
En todo caso, planteamos y esperamos explicar que la crisis urbana y los caminos que fue
tomando con los gobiernos revolucionarios sólo pueden ser entendidos a cabalidad si se
toman en cuenta las presiones que ejerció la lucha del agro en su desenvolvimiento. Esto con
el fin de entender de manera más abarcadora qué fue lo que realmente entró en crisis en esos
años, es decir, el carácter de la crisis, y con esto tener más claro su desarrollo posterior.
Los dilemas y límites del proyecto octubrista
El levantamiento del 44 y su dirigencia
Acerca de las movilizaciones que comenzaron a darse en la ciudad a partir de junio de 1944
se ha escrito mucho, y a nuestro entender de manera muy satisfactoria.14 Para los efectos de
nuestro argumento basta resaltar lo que algunos autores han destacado oportunamente.
Payeras (2006: 186-193) es muy claro en enfatizar la separación temporal que hubo entre las
movilizaciones civiles que comenzaron en junio y la tardía conspiración militar. La primera
logró la renuncia de Ubico, pero no logró su total objetivo, ya que Ponce fue una secuela de
Ubico y se asentó en el aparato estatal, tambaleante, que había heredado.15 Para el 17 de
octubre, las elecciones planeadas eran cada vez más lejanas, mientras los líderes del
movimiento estudiantil y magisterial se asilaban o se escondían de la represión. Pero el
ímpetu fue salvado por la conspiración de elementos militares y, en menor medida, civiles,
que para la noche del 19 de ese mes se levantaron en armas.
Fue hasta ese momento tardío que hubo una unión entre conspiración y movilización
civil/popular. El 20 de octubre entre dos y tres mil estudiantes, obreros y artesanos eran
armados para luchar contra los últimos reductos de la dictadura. Para la tarde todo había
acabado y Ponce huía del país. Trotsky (2008: 740-744) plantea en su diatriba sobre el arte de
13Y es que las luchas producto de las crisis pueden o no tener como estímulo una crisis económica. Las crisis no ocurren por causas mecánicas, sino que sólo cuando atraviesan a las clases subalternas y estas tienen la disposición a, y las relaciones de fuerza propicias para, organizarse. 14Pueden consultarse al respecto los textos de Gleijeses (2008), Flores (1994), Villagrán Kramer (2009), Álvarado (1974), Solórzano (1974), Tischler (2001) y Bauer Páiz (1974).15Hall (1988) hace claro que una crisis de la autoridad no necesariamente resulta en una crisis del Estado en su conjunto. E incluso cuando esta se plantea, no necesariamente desemboca en una revolución. Para eso se necesita, como lo afirma Trotsky (2008), sectores armados que tengan la fuerza de torcer el camino y construir un nuevo Estado.
19
la conspiración que la unión entre conspiración y movimiento de masas tendrá frutos
autónomos y de mayor arraigo en estas últimas mientras más sea el tiempo de lucha y mayor
experiencia y capacidad de reconocer los intereses propios ganen en ella. Treinta años
después de los hechos, Fortuny (1977), para 1944 estudiante de derecho y cinco años después
primer Secretario General del Partido Comunista Guatemalteco, confirmó esto al afirmar que
la dirigencia media del movimiento se mantuvo dado lo corto de la lucha, lo que no dio
tiempo a los obreros y artesanos de involucrarse más profundamente en el movimiento.
Caído el dictador, la nueva Junta Revolucionaria lanzó un ultimátum para devolver las
armas repartidas en las siguientes 24 horas. Con raras excepciones, todas fueron devueltas.16
Como ocurría desde junio, la irradiación dirigencial seguiría anclada a los hombros de los
sectores medios, mientras las clases populares, carentes de órganos propios y autónomos de
lucha, jugarían un rol activo pero subordinado en la empresa.
Esto quería decir que las soluciones que se irían a plantear para la crisis urbana iban a tener
como horizonte el que los sectores medios le imprimieran. Habría sensibilidad para el resto
de luchas que aglutinaba el movimiento, pero siempre que cupiera dentro del margen y sin
cuestionar los fundamentos de lo que llamamos, a fin de simplificar, octubrismo. Y para los
sectores medios, una democratización básica, como fueron exigencia común con sus símiles a
lo largo del continente, eran centrales. Y en ese sentido se irían a encaminar.
Más en lo concreto, esta filtración de aspiraciones al momento de reconstruir un Estado se
vería llevada a cabo en las elecciones a la Presidencia, alcaldías, diputaciones nacionales y,
muy importante por su trascendencia, para la Asamblea Nacional Constituyente.17 Para todas
ellas, los únicos facultados para reconstruir las bases del país por medio del voto serían los
hombres alfabetos. El resto quedaba marginado.18
El Estado buscaría llenar de otra manera el agujero no sólo institucional sino hegemónico
que había dejado el derrumbe del Estado oligárquico. 16En la historia latinoamericana, tal vez sea en Bolivia el único levantamiento urbano en donde los obreros armados, a semejanza de los soviets rusos en el 17 pero sin su capacidad hegemónica socialista, se constituyeron en milicias que suplantaron, temporalmente, al ejército. Ver al respecto Zavaleta (1974). En la experiencia guatemalteca a lo más que se llegó fue a la destitución de algunos generales de la vieja guardia; no hubo siquiera una incorporación civil. 17De los elegidos, el 85% venía de la coalición octubrista -llamada en ese momento arevalista, por la candidatura que respaldaban de Juan José Arévalo (Rodríguez de Ita, s/f). 18Ya con la constitución construida, a mediados del 45, fueron incorporadas las mujeres alfabetas, mientras los hombres analfabetos podían ejercer su derecho al voto público.
20
Y lo haría a través de una serie de relaciones y mediaciones con el resto de la sociedad.
Estas estarían caracterizadas por la idea de una institucionalidad racionalizada y bajo el
imperio de leyes abstractas e impersonales. Y la democratización se realizaría a través de
canales de acceso representativo. En este sentido el surgimiento de partidos políticos como
manera de relación y representatividad de sectores y clases era central.19 La dinámica interna
de estos nuevos partidos estaba dominada por el personalismo caudillista (Rodríguez de Ita,
s/f), pero representaban un suelo común que desplazó a los partidos tradicionales, aunque sus
relaciones con los sectores populares, urbanos y rurales, variaron, siendo el PAR el más
cercano a las demandas populares y el único que proponía candidatos a diputados salidos de
las mismas bases sindicales. La organización obrera urbana surgida generó tensiones con los
grupos oligárquicos, pero lo más alarmante venía de lo que ocurría en el campo.
En la ciudad capital no hay registradas tensiones por el funcionamiento de los partidos en la
arena municipal. Es más en el agro donde los resultados del proceso de mediación no
encontraron un óptimo. Hay que tener en cuenta que en las mediaciones políticas locales, las
municipalidades venían a sustituir a las intendencias ubiquistas, y en muchos casos fueron
utilizados por las élites locales, afiliadas comúnmente al FPL (Handy, 1984), para mantener
cierto control dentro de los nuevos límites establecidos.20 De alguna manera, en lo local se
estableció una expresión partidista de las luchas locales mezcladas entre clases, etnias y
sectores, que tuvo variedad en su composición dependiendo de la región e incluso de los
municipios (Handy, 1984: 126; Forster, 2001: 164). En lo nacional, sin embargo, la oligarquía
siguió sin tener control de decisión en el proceso.
Pero lo que hay que resaltar es la dificultad que tuvieron estas mediaciones lanzadas desde
el Estado central para mediar los conflictos rurales que la caída de la dictadura había
destapado.21 Más aún en los casos donde la movilización campesina fue temprana. Como el
19Para fines de 1945, yendo del centro a la izquierda, hablamos del Frente Popular Libertador (FPL), Renovación Nacional (RN) y el Partido Auténtico Revolucionario (PAR). 20Hay que resaltar que eta fue una tensión constante, en la década revolucionaria. Wasserstrom (1994: 73) menciona que hubo muchos casos en donde en lo nacional el FPL apoyaba a las federaciones campesinas y obreras, pese a que los afiliados locales las peleaban duramente (Handy, 1984: 128). 21El «acá los tiempos de Ubico todavía reinan» que se escuchaba de algunas regiones apartadas (Foster, 2001: 166), habla de las dificultades que tuvo el Estado octubrista para hacerse llegar a los rincones donde aún la justicia señorial y arbitraria se aplicaba. Varios casos se encuentran en los capítulos referentes a los primeros años de la revolución en Handy (1994) y Forster (2001). Pero tal vez sea en Alta Verapaz donde el aislamiento y el recrudecimiento del poder gamonal era más fuerte (cf. Grandin, 2007).
21
que relata Grandin (2007: 29-73), en donde líderes campesinos locales utilizaban el nombre
de los partidos octubristas, en este caso del PAR, para declarar que con una firma de
afiliación se cancelaba la servidumbre y se obtenía la libertad. Eran problemas que el molde
no contemplaba y que la movilización demandaba.
La Asociación Guatemalteca de Agricultores (AGA), que aglutinaba a los terratenientes
cafetaleros, reflejó rápidamente sus preocupaciones por las tensiones que habían brotado una
vez caída la dictadura e implantado el voto, aunque limitado, en el área rural. A su muy
particular manera de plantear las cosas, decían: «han destruido la armonía social, tan
necesaria para que los factores de producción lleven a cabo con éxito sus nobles metas, de
crear y aumentar la riqueza nacional» (Handy, 1994: 33).
Y es de hacer notar que hasta 1948 no era aún permitido, como en la ciudad y en las tierras
de la UFCo, la organización campesina. Y pese a eso, el campo comenzaba a arder y a
mostrar las limitaciones de las soluciones octubristas. Estas eran importantes por el
contrapeso que generaban, pero sus problemas no se resolvían con la instauración formal de
la ciudadanía ni mucho menos votando por los alcaldes de la élite local cada dos años.
Los límites y dilemas ante la lucha en el agro
Las luchas rurales no esperaron a que se decretaran leyes para que pudieran organizarse, o
exigir el cumplimiento de derechos ante las nuevas autoridades. Cuando supieron que la
dictadura había caído pasaron a organizarse, casi de manera instintiva. En el mismo junio del
44, caído Ubico, los trabajadores de la frutera en el Pacífico se lanzaron a la huelga exigiendo
terminar con los salarios congelados y mejores condiciones. En San Marcos, vital como
hemos visto en la producción cafetalera22, brotaron organizaciones y asambleas
auto-convocadas de trabajadores como flores en primavera, y en los primeros años se
registraron cientos de conflictos laborales en las fincas, en una región donde la costumbre era
aceptar con resignación los mandatos del señor finquero (Forster, 2001: 125-135). Para tener
una idea de la magnitud de lo planteado, la misma Forster contabiliza que para fines del 45
existían alrededor de 1500 organizaciones de trabajadores, mozos, y campesinos. Todas
ilegales.
22Gutiérrez (2011) y Forster (2001) ofrecen en sus primeras páginas un panorama bastante completo de la importancia de San Marcos tanto en la producción de café como en el abastecimiento de productos agrícolas básicos.
22
Esta rápida organización nos da una idea bastante clara, primero, del descontento a flor de
piel que se tenía de años de represión dictatorial y gamonal. Y también nos habla de algo que
ya hemos planteado al inicio. Esto es, el papel que ejercía el Estado liberal, más en su forma
dictatorial, en el campo con la violencia. En el momento que la represión o su mera amenaza
desapareció del horizonte, los cálculos de la subalternidad rural los inclinó a organizarse
como contrapeso de lucha.
A nuestro modo de ver, la movilización subalterna rural permite plantear al menos dos
problemas con respecto a los límites y presiones que iría a ejercer la dinámica
agroexportadora en el Estado octubrista que comenzaba a hacerse pesar en sus entrañas.
Primero, ¿cómo iría a responder el Estado ante la necesidad del ciclo agroexportador en tener
una fuerza que obligara a los jornaleros, mozos, y pequeños campesinos a trabajar? Y
segundo, ¿podría el Estado octubrista, deseoso de plantearse como un juez lejano e imparcial
basado en leyes y procedimientos previamente establecidos, mantener esta ilusión cuando los
fundamentos de la forma de articulación con el capitalismo mundial, con el café y los
enclaves, los presionaran ante la amenaza del rompimiento de la “paz social”?
La primera pregunta no tardó en plantearse. Para la primera cosecha cafetalera de 1945,
nueve de cada diez jornaleros y pequeños campesinos contratados con anticipos23, todos
indígenas mames de las tierras altas de San Marcos, decidieron no cumplir el tradicional
mecanismo. En total, 36 mil jornaleros se rehusaron a dejar sus comunidades. Los cafetaleros
elevaron su grito al cielo. Y el cielo los escuchó. Arévalo, el nuevo presidente, se encontraba
en una disyuntiva. Pese a que la nueva Constitución había abolido formalmente la
servidumbre, los precios del café iban para arriba como nunca antes, por lo que, presionado
por su Jefe de las Fuerzas Armadas, Arana, decidió enviar al ejército para obligar a los
trabajadores a acudir a las fincas con el fin de «proteger la economía nacional». A los días,
Arévalo emitía un decreto en que se prohibía la organización en el campo (Forster, 2001: 135,
153-156; Gutiérrez, 2011).24
23Sobre el habilitamiento, como se le llamaba a este mecanismo de enganchar a trabajadores, puede verse el trabajo de McCreery (1983). 24Para las cosechas de 1946 no se presentaron incidentes, mientras que para las del 47 unos pocos finqueros exigieron al gobierno enviar a tropas para obligar a los comunitarios a “bajar a las fincas” (Forster, 2001: 156)
23
Arévalo actuó, además de por convicciones propias, por las presiones más amplias que le
ejercían al Estado que lo albergaba. El café necesitaba del Estado para velar por su
producción, ante la carencia de un mercado de trabajo que regulara la oferta y demanda de
mano de obra. El Estado era requerido, aunque los dirigentes políticos no lo quisiesen así,
para actuar como una fuerza económica directa. Y el Estado respondió de acuerdo a esto.
La negativa a acudir a las fincas no sólo era una protesta de tipo “económica”, era sobre
todo una postura de negación social. Junto a las organizaciones espontáneas en San Marcos,
además de las reivindicaciones en aumento de salarios y condiciones, estaba el de hacer ver
que «no somos siervos de nadie» de parte de los mozos colonos organizados. Las formas de
trabajo podían tener un carácter servil e intentar presionar para que los mozos se comportaran
de determinada manera, como siervos ante el señor, pero los mismos mozos irían a negar
tener tal condición y, con eso, ahondar la crisis que planteaba su negativa a trabajar
obligadamente.
El mundo señorial estaba ya en esos espacios en crisis. Y los finqueros lo sabían, como lo
afirma el siguiente administrador de una finca sobre los trabajadores «No obedecen a nadie.
En lugar de la harmonía [sic] entre mozo y patrón tenemos estos arrebatos que destruyen la
paz» (Forster, 2001: 148). Y de la misma manera en Alta Verapaz, donde las formas serviles
de vida eran más pronunciadas: «necesitamos peones contentos con su estatus social y no un
montón de personas estudiadas que vean el trabajo manual con arrogante desdén» (Grandin,
2007: 58). Algo más fino se estaba quebrando.
Creemos que es difícil argumentar en contra de la apertura de estas fisuras en la
subjetividad social en el campo, pero sí es viable contra-argumentar la postura de las
presiones y límites que puso sobre sus talones, si se permite la literal traducción, al mismo
Estado. Se puede decir, por ejemplo, que se debió más a las presiones de Arana sobre
Arévalo, o a la misma postura inicial que albergaba éste sobre los problemas agrarios.25 Es
muy seguro que esto jugaba un papel, pero hay algo más pesado atrás. Y lo quisiéramos
resaltar con nuestra segunda pregunta en el argumento presentado.
25Afirmaba, por ejemplo que «el problema es que los campesinos han perdido las ganas de labrar la tierra por las actitudes y políticas del pasado. En Guatemala no hay problema agrario» o peor aún cuando decía que el problema era que los trabajadores rurales y campesinos «habían vivido en un clima psicológico y político que les impide expresar sus anhelos por trabajar la tierra [ajena]» (Gleijeses, 2008: 57; Handy, 1994: 80)
24
Para 1947 ya muchos de los trabajadores de las ramas productivas y de servicios de los
enclaves norteamericanos se habían pronunciado por mejoras salariales, pactos colectivos y
de mejora de condiciones laborales.26 Pero ninguna logró hacer tambalear tanto a la
producción agroexportadora en su totalidad como la huelga de los muelleros en 1948. Los
trabajadores de los muelles de Izabal llevaban presionando por meses a la UFCo por un pacto
colectivo y mejoras salariales, sin obtener ninguna respuesta favorable. Cuando pusieron el
ultimátum de paralizar el comercio que embarcaba desde allí -es decir, reduciendo la
capacidad portuaria a la mitad-, numerosas instancias gubernamentales y hasta sindicatos
urbanos se presentaron ante los muelleros planteándoles los problemas que esto traería a la
economía. Pese a la gravedad, la UFCo no aceptó el arbitraje del Estado y buscó presionar a
las cortes laborales. Esto obligó al Estado a tomar el control de los puertos y ponerlos a
funcionar “con regularidad” bajo un tecnicismo: en los muelles, ahora como utilidad pública,
no podían plantearse huelgas.
Creemos que el problema queda más claro así. Si bien las voluntades son importantes de
tomar en cuenta, éstas no ocurren en el aire sino que se dan dentro de una densa red de
relaciones sociales de fuerza que hay que tomar en cuenta. En este caso, las relaciones que
envuelven al Estado. De otra manera, ¿qué hubiera pasado si Arana hubiera sido neutralizado
para reprimir a los jornaleros de San Marcos o a tantas otras huelgas? ¿O si en vez de Arévalo
hubiera sido Artigas el presidente? ¿Hubiera sobrevivido el Estado octubrista a la catástrofe
de eliminar los ingresos del país producto de la venta de café por un año? Imposible.27
Y esto no nos debe inclinar a pensar que el Estado octubrista no planteó una diferencia del
Estado oligárquico. Hubo mediaciones políticas que aumentaron significativamente la
representatividad, y en muchos aspectos el Estado se adaptó a las corrientes capitalistas que
26Además de los continuos conflictos, en 1944 fue la primera huelga en el Pacífico -Tiquisate-. Para 1946 comenzó una huelga en las plantaciones del Atlántico, en Izabal, que los obreros de Tiquisate apoyaron y lograron prolongar por seis semanas. Para fines de 1948 e inicios de 1949 se registra otra en Tiquisate, que fue apoyada por los muelleros, que pasaron a trabajar con lentitud como modo de presión. Todas como antesala a la gran huelga de 1951, luego de que miles de trabajadores fueron despedidos sin retribución luego que un tornado arrasara con los cultivos de banano (cf. Batres, 1995; Forster, 2001). 27Esto nos hace recordar la diferencia que se debe establecer entre gobierno, el aparato estatal donde éste se instala, el Estado que aglutina al aparato estatal y establece relaciones con el resto de la sociedad, y la forma Estado, que nos recuerda que el Estado no se entiende en sí mismo sino a partir de un proceso más amplio que lo define. Acerca de esta postura puede revisarse el valiosísimo texto de Pashukanis (1976), y las aplicaciones que hacen Holloway (1994) para la Europa occidental y Tischler (2001) para la Guatemala oligárquica.
25
se generaban a la ciudad, aumentando su burocracia y número de técnicos, así como creando
un Banco Central y otros órganos de capital importancia (Torres-Rivas, 1973). Pero en otros
aspectos centrales, como con la cuestión de las luchas en los espacios de la agroexportación,
el Estado encontraba un límite que ejercía presiones sobre él para comportarse de
determinada manera, ajeno a la voluntad del octubrismo. Eso hicieron las presiones sobre la
necesidad de mano de obra y sobre el funcionamiento de ferrocarriles y muelles.
Es claro que los límites de la mediación política y de Estado como fuerza económica -no el
del Estado como un ente independiente- podían ser superados, pero a fuerza de plantear
claramente cuál era el problema de la limitación. Y ese era el problema del carácter de la
propiedad de la tierra. Las clases subalternas rurales lo habían comenzado a plantear, y los
partidos octubristas más radicales, como el PAR, le hacían de eco a lo interno del Estado. Y
en todas estas tensiones, vino julio de 1949.
La coyuntura de 1949
Según el director del diario oficial durante el gobierno de Arévalo, «hacia 1949 era ya
notable el grado de decantación que habían alcanzado las distintas posiciones políticas. El
ambiente se había cargado de tensiones» (Guerra-Borges, 1988: 29). La falta de
oportunidades a través de las formas y procedimientos políticos que con el nuevo Estado se
establecían, y acostumbrados en buscar respaldo en caudillos más que en procesos
democráticos, los marginados grupos oligárquicos hicieron que su apuesta fuera dirigida al
único sector que a lo interno del aparato estatal tenía posibilidades de intervenir en el proceso
que desde el 44 se les había salido de las manos. Esto los llevó a la facción menos proclive a
los cambios en el ejército, en donde intercambiaron simpatías. Según Gleijeses (2008),
personajes de estos grupos junto con la Embajada, presionaban al general Francisco Javier
Arana para frenar el curso del proceso. Arana había sido parte del triunvirato de la Junta de
Gobierno en el 44, y desde un inicio se mostró poco entusiasta de los cambios sociales,
aunque siempre fue cuidadoso de no desligarse de los partidos revolucionarios y de Arévalo.28
28Gleijeses (2008: 62-64) llega a mencionar que Arana estaba dispuesto a no llamar a elecciones en el 45, y asumir la presidencia. Fue disuadido por Jorge Toriello, otro miembro del triunvirato de la Junta revolucionaria, a cambio de que el ejército lograra autonomía institucional y un papel fuerte en las nuevas instituciones, como lo hizo con la creación de la jefatura de las Fuerzas Armadas y el Consejo Superior de Defensa, ambos deliberativos.
26
En diciembre del 45 Arévalo sufrió un accidente automovilístico que puso en duda la
continuación de su gobierno. El PAR, en esos momentos unificado con el RN y el FPL,
decidió pactar con Arana el apoyo para la sucesión presidencial siempre y cuando no
interviniera en el proceso institucional (Villagrán-Kramer, 2009: 113; Gleijeses, 2008: 58).
Tras la recuperación de Arévalo, la continua y cada vez más sólida movilización urbana y la
diseminación de los firmantes al fragmentarse el PAR, el pacto se puso en duda. Esta duda
fue confirmada para las elecciones Legislativas del 48, donde Arana apoyó y financió a una
serie de diputados, ajenos al arevalismo, que quedaron fuera del hemiciclo (Gleijeses, 2008:
74). Ya en este punto las presiones de la embajada norteamericana y de la oligarquía
tradicional sobre Arana se comenzaron a intensificar. Le exigían dar un golpe militar y
reencauzar a su favor el proceso. Al mismo tiempo, el FPL se dividía en su apoyo y lo mismo
ocurría con el sindicato de ferrocarrileros (Gleijeses, 2008: 75).
Lo que siguió fue una lucha encarnizada por lograr puestos favorables dentro del Consejo
Superior de la Defensa.29 Después de intensas pugnas, de manera sorpresiva, en el último
momento, Arana perdió con holgada facilidad. Ya tenía el golpe en mente. El 16 de julio del
49 Arana le presentó un ultimátum de dos días a Arévalo exigiéndole el control del gobierno.
En el ínterin, Arana cometió un groso e inmaduro error táctico, al divulgarle a Arévalo sus
movimientos. El lunes 18, Jacobo Arbenz30 y sus allegados lo apresaron mientras recogía
armas en un chalet en las afueras de la ciudad. Se produjo un enfrentamiento que culminó en
la muerte de tres personas, entre ellas Arana.31
Lo que siguió fue un levantamiento militar aranista, el más fuerte que recibió el régimen.
Sin saber a cabalidad cómo había sido su muerte, los militares aranistas se concentraron en
eliminar a Arévalo, por lo que descuidaron el resto de los elementos en juego. Tras días de
29La institucionalidad del Consejo puede revisarse en los informativos textos de Gleijeses (2008: 61-91) y el de Figueroa Ibarra (2004), especialmente el capítulo V y VI. En esa coyuntura, las elecciones eran importantes ya que a partir de allí se nombraría una terna de la cual el Congreso tenía que evaluar y elegir al siguiente Jefe de las Fuerzas Armadas. 30Quien fue el tercer hombre del triunvirato del 44, luego Ministro de Defensa de Arévalo, representante de la línea más progresista dentro del ejército, y próximo candidato oficial a la presidencia. 31Tanto Gleijeses (2008: 82-86) como Villagrán-Kramer (2009: 80-91) tratan de buscar una solución equilibrada de los múltiples e incongruentes relatos. Sabino (2009: 137-9) intenta hacer lo mismo, pero mientras más se adentra en el relato, más se sesgan sus fuentes y lo “empujan”, sin que él lo quiera seguramente, a lanzar filosos dardos al debate, sólo para terminar concluyendo que, pese a lo argumentado, no hay fuentes que corroboren lo dicho.
27
combate la insurrección fue controlada por Arbenz, que además de apoyarse en tropas fieles,
había armado a más de dos mil obreros y políticos revolucionarios que se habían presentado
voluntariamente. El Estado, y con él el proyecto, había sobrevivido. Las jornadas de los
“minutos de silencio” para conmemorar el asesinato de Arana que siguieron, fueron
reprimidas por sindicalistas ferrocarrileros, grupos de choque, y por el nuevo Jefe de las
Fuerzas Armadas (Figueroa Ibarra, 2004). La derrota de la reacción con la muerte de Arana,
había movido favorablemente las relaciones de fuerza hacia la izquierda.
En 1948, tras presiones de las centrales obreras, finalmente se había eliminado la restricción
para organizarse en el campo. Y antes que terminara el mandato de Arévalo, la nueva
correlación de fuerzas se hizo ver con la promulgación de la Ley de Arrendamiento Forzoso,
que regulaba las rentas de los mozos-colonos y buscaba permitir el acceso a la tierra.
El siguiente paso del proyecto octubrista parecía comenzar a perfilarse.
28
Capítulo II - El intento hegemónico revolucionario Se trata de hacer lo que no es posible, o más bien, de hacer posible lo que no lo es
Calígula de Albert Camus (1944)
Aglutinación de las fuerzas urbanas y gubernamentales
El resultado de la coyuntura del 49 había dejado en una situación favorecida a varios grupos
y sectores, entre los que sobresalían los más progresistas del octubrismo. El desplazamiento
político y fraccionamiento de los grupos más conservadores y los menos inclinados a que los
cambios siguieran era claro. Esto quería decir que ninguna oposición organizada se divisaba
en el horizonte.
Hasta ese momento se había logrado una importante democratización urbana, y los nuevos
espacios que institucionalizó el octubrismo (partidos revolucionarios, Congreso), así como
sus principales bastiones de soporte (sindicatos, federaciones y su voto disperso) se veían
sólidos. Si bien había diferencias en plantear hasta qué punto se debía seguir con el proceso
de cambios, de momento no había posibilidades reales de frenar el ímpetu. El campo, donde
vivía la mayoría de población del país y había un explícito entusiasmo por lo que pasaba en la
ciudad, había sido objeto de pocas políticas directas. De alguna manera seguían a la
expectativa de las repercusiones de su movilización. En estas circunstancias, se perfilaban
borrosamente algunos caminos posibles
Sabino (2009: 165-8) afirma que el siguiente paso tuvo que ser la industrialización, para
dejar atrás el “problema de la tierra” ya que la «situación se había modificado en buena
medida debido a las nuevas circunstancias que prevalecían en Guatemala y en el mundo
[sic]».
La propuesta, en papel genial, resulta severamente alejada del carácter de la organización
del territorio en ese momento, y menos aún de la coyuntura que se presentaba. Si bien hubo
cierta política industrial con Arévalo32, no existía en ese momento un sector industrial lo
32Se vio un apoyo a los industriales ajenos a las redes oligárquicas. En 1948, las tensiones entre este pequeño sector y los grandes oligarcas industriales -que se apoyaban al mismo tiempo en sus inversiones en la agricultura de exportación-, se expresó en un rompimiento organizacional; se formó la Asociación General de Industriales de Guatemala (AGIG), al separarse de la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala (CCIG). Aunque reducida y con poco peso, esa facción empresarial fue lo más cercano que estuvieron los gobiernos revolucionarios a grupos patronales. El fomento de la producción industrial de la mano con una fuerte organización sindical, por lo demás, probó ser una dificultad, ya que numerosas huelgas explotaron en las
29
suficientemente fuerte y autónomo como para plantear y presionar para que un cambio de ese
tipo se hiciera. Darle fuerza hubiera requerido trasladarle masivo capital, cosa que sólo se
podía lograr con inversiones extranjeras, que en ese momento parecían aún no mostrar el
interés en ese tipo de inversión que sí mostraron a inicios de los sesenta, o con traslado de
excedente logrado en la agricultura de exportación. Para que el octubrismo se jugase un
ataque de esta naturaleza, al que se le debía sumar necesariamente la afrenta a los
mecanismos extra-económicos que limitaban la proliferación de un mercado interno, se
necesitaba el apoyo de peso de ese sector industrial por lo demás débil. Esa posibilidad no
existía en la realidad.33
Además, como lo hemos resaltado, el caudal político del PAR y el PGT, los mejor
posicionados en ese momento, venía de las presiones provenientes del campo. Y estas
resaltaban el problema de los escasos recursos y la servidumbre, donde la propiedad de la
tierra era inevitablemente central. Esto es lo que hemos tratado de establecer en el primer
capítulo basándonos en la información con que ahora se cuenta. Esta información disponible,
sin embargo, no evita que en su tendencioso texto, Sabino comente, sin ningún análisis sobre
el agro en los años previos a 1951: «La reforma agraria no era, pues, la respuesta del poder
político a un malestar extendido entre los campesinos ni una forma de canalizar un
movimiento social que estuviese desestabilizando el país. Nada de eso ocurría en 1951, ni
había existido en los años anteriores» (2009: 178).
Más allá de estos sesgos ideológicos, el problema de la tierra no estaba alejado de la postura
de las organizaciones revolucionarias acerca de la democratización básica y la soberanía,
dilema que veía en el poder gamonal y, en especial, el de los enclaves y la presencia
norteamericana como principal problema.
En una palabra, parecía que había llegado el momento en que las luchas provenientes del
campo, en cualquiera de sus dos grandes fuerzas -terratenientes y subalternidad organizada-,
fábricas donde se renovaba la maquinaria industrial. Como en otros países, los obreros guatemaltecos estaban en contra del despido de trabajadores a favor de la maquinaria, pese a que en el discurso aprobaban un crecimiento industrial, que conllevaba esta tecnificación (Levenson, 2007: 10-11; Marx, 2001). 33Acerca del problema de la ausencia/papel de una burguesía nacional, ver la importancia que le concedía el PGT en 1955 (CP-CC-PGT, 2006). Y sobre la ilusión de esta postura, ver el trabajo de Tischler (2011). Un comentario más general dentro del contexto del comunismo latinoamericano puede encontrarse en Löwy (2007: 38-39). Procesos reales de industrialización previos a estos años en el subcontinente pueden encontrarse en Furtado (1971; 2006).
30
irían a ser definitorias en el proceso político; y por el carácter de éstas, en la formación social
en su conjunto.
Plantear el problema de la tierra como central parecía posible, sobre todo cuando Arbenz se
mostró sensible a la idea. Su posición era primordial, ya que contaba con un set de alianzas
necesarias para lanzar el proyecto.
La continuación y los límites del proceso, sin lugar a dudas, dependía del beneplácito de la
única organización armada. Y Arbenz había pasado a ser uno de los más respetados militares
dentro del sector castrense. Su autoridad moral, disciplina y capacidad militar demostrada en
los primeros años de actividad revolucionaria le habían valido una lealtad, se podría decir,
abarcadora. Si bien la insurrección había fragmentado al ejército, rápidamente fueron
exiliados o encarcelados los principales amotinados, devolviendo la unidad, momentánea
siempre, de la institución. El ejército apoyaría a Arbenz, siempre y cuando no se les tocaran
los privilegios que habían logrado (Dosal, 2005: 148).34 Tampoco permitirían que el partido
comunista y los partidos revolucionarios se metieran a formar a sus tropas.
Aunque presentaban el problema de relación con el área rural, donde tenían la misma
función de control social y reclutamiento forzoso que se le había asignado durante los
gobiernos oligárquicos, y donde se sentían cómodos (Adams, 1970).35
Los partidos revolucionarios identificaban en su mayoría la continuidad del proceso con la
figura de Arbenz. La identificación era mutua, aunque las constantes pugnas internas de los
partidos no eran del beneplácito de Arbenz, que constantemente tenía que estar mediando, al
igual que Arévalo, pero con menos destreza y más fuerza, ente ellos.36 La excepción la hacía
el partido comunista, después Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).37 Formado dentro de
34Tanto el gobierno de Arbenz como el de Arévalo les habían dado beneficios de muchos tipos (Gleijeses, 2008: 61, 278; Flores, 1994: 221; Figueroa Ibarra, 2004: 203-218). 35Uno de los arrepentimientos de Fortuny, Secretario General del Partido Comunista, fue que no se haya tomado el tiempo para reformar a lo interno a la institución armada mientras se reconstruía el Estado. Este elemento quedó intacto dentro de un mar de transformaciones (Flores, 1994). 36En un texto poco conocido recogido por Gleijeses (2008: 242-243) se narra a un exacerbado Arbenz dinamitando las pequeñeces oportunistas de los partidos octubristas. Decía Arbenz sobre un incidente: «Señores, esto me indigna y me preocupa profundamente. ¿Qué clase de unidad revolucionaria es ésta? [...] ¡Nos estamos comportando como muchachos malcriados sin ningún sentido de responsabilidad que tenemos para con el pueblo! [...] ¡Cualquier idiota quiere ocupar un escaño en el Congreso! Señores, acaben con esta farsa... ¿Creen que actuando así podremos mantener la Revolución?». La respuesta a esta última pregunta, trágicamente profética, sería respondida en menos de cinco años. 37Aunque también sufrieron en sus primeros años de faccionalismo, cuando el ala obrerista se separó para formar el Partido Revolucionario de los Obreros Guatemaltecos (PROG), después del comienzo de la campaña
31
las filas del PAR, como su ala más radical, los comunistas eran un pequeño grupo de
estudiantes, maestros y artesanos/obreros -no más de 43 para 1949, cuando se forman
clandestinamente-. Su formación política en mucho era propia. Estaban formados dentro del
octubrismo, pero complementaban su acervo político con una lectura un tanto dogmática de
los principales teóricos que resaltaba la III Internacional (Flores, 1994: 203). No más que
algunos comunistas salvadoreños se encontraban entre sus filas, y un representante del
Partido Comunista Cubano. Rusia y los países socialistas eran, más que una realidad, un ideal
que veneraban.
En la campaña electoral, rápidamente los comunistas fueron de la simpatía de Arbenz.
Valoraba, al contraponerlos con el resto de partidos revolucionarios, su entrega y disciplina
para las tareas que les eran asignadas, así como compartir su visión de transformación.38
Aquella era posible gracias a su férrea organización interna (cf. Schneider, 1959: 110). Y en
especial al carácter de ésta, el centralismo democrático, que le permitía a Arbenz, siempre
reservado y ensimismado, relacionarse solamente con la cúpula del partido, principalmente
con su principal asesor, Fortuny. Además poseían dos características que eran
imprescindibles para el plan de Arbenz. Tenían una participación vital en los sindicatos
urbanos, con la Central de Trabajadores de Guatemala (CTG) y el Sindicato de Trabajadores
de le Educación de Guatemala (STEG) de los maestros, y en las fincas nacionales, además de
ser sumamente eficientes para cooptar espacios estratégicos y hacerse de las organizaciones
políticas y sociales.
La participación crítica y activa de parte de los sindicatos y las federaciones obreras y
rurales era central desde el punto de vista político y electoral. Los sindicatos y centrales
obreras apoyaron de lleno a la revolución, pero siempre trataron de no volverse un apéndice
gubernamental, como sabían que había ocurrido en el México Priísta (cf. Anguiano, 1980;
Gilly, 1971). Por eso las tensiones, dentro de un marco de cordialidad y apoyo, con el rechazo
electoral de Arbenz se volvieron a unir sin ninguna tensión que sobresaltara.38Gramsci (2000: 22) menciona éstas como características imprescindibles para una transformación social. Afirma que la pasión por determinada tarea puede llegar a convertirse en “deber” moral, y no deber de moral política, sino de ética. Esta férrea disciplina era integral del PGT. Pese a su exacerbado anticomunismo, Schneider (1959: 121) no duda en mencionar el caso de la expulsión de un cuadro medio del partido después de encontrar que se había reservado para sí unas monedas de la venta del periódico del partido. A pesar de sus intentos y militancia, nunca le fue permitido su reingreso. En el texto de De Gutiérrez (1980) puede verse la biografía del más mítico de los comunistas de esa generación, Víctor Manuel Gutiérrez, apodado el franciscano por su frugalidad y disciplina.
32
de los sindicatos ante la iniciativa del gobierno de Arévalo de hacer que la sindicalización
fuera obligatoria y regulada por el Estado (Dalton, 2007: 517-8; Levenson, 2007: 13). Esa
cierta autonomía ocasionó también roces y distanciamientos con los partidos revolucionarios
más moderados.39
Pero a pesar de estas tensiones, Arbenz fue central en la unidad del movimiento obrero y
campesino desde el inicio de su campaña. Bajo el lema Unidad es victoria. División es
derrota (Woodward, 1962) fue formada la Central General de Trabajadores de Guatemala
(CGTG), a partir de los dos principales centrales obreras en pugna, la CTG, con una
dirigencia comunista y base PARista, y la Federación de Sindicatos de Guatemala (FSG),
moderada (Levenson, 2007: 5), que quedó a cargo de cuadros comunistas. Y al mismo tiempo
se constituyó la primera Central Nacional de Campesinos de Guatemala (CNCG). Ambas con
apoyo y subsidios del gobierno (Gleijeses, 2008: 262-8; Dosal, 2005: 156).40
En este posicionamiento la figura de Arbenz fue tomando cierta centralidad. Como en otros
países latinoamericanos, los procesos de democratización y el carácter vertical que tomaban
hizo que sectores democratizados identificaran sus aspiraciones de transformación con la
persona más visible.41 Arbenz no es comparable con otros personajes contemporáneos, pero la
reiterativa imagen de Soldado del pueblo que se ganó nos ilustra de alguna manera el
problema.
Su centralidad política, en síntesis, comenzaba con la fidelidad del ejército dentro de un
límite de condiciones, lo que significaba una subordinación a sus decisiones. Los industriales
de la AGIG no eran fuertes y fueron un agregado subordinado en el núcleo de alianzas. Los
partidos políticos revolucionarios estaban fragmentados y de sus filas no había quién hiciera
39 Arbenz afirmó a la vez que el ala moderada del PAR tenía dudas sobre la organización de cooperativas y el aumento de sueldos a los jornaleros de las fincas estatales, con lo que se verían afectados los ingresos públicos, por lo que su apoyo a la sindicalización del campo menguó constantemente (Cehelsky, 1974: 118).40Ya que la CGTG tenía trabajo de base en el campo y con el fin explícito de evitar duplicar el trabajo y generar tensiones, se realizó un trato y reparto regional entre su dirigencia y la de la CNCG, aunque Levenson (2006: 12) y Grandin (2001: nota 79) muestran casos en donde esto generó fuertes tensiones entre los cuadros medios en su trabajo de base. 41Stein (1994) ofrece un interesante análisis de los aspectos personalistas en el proceso político latinoamericano, haciendo un énfasis en el peruano Haya de la Torre. Pecaut (1994), por su parte, resalta la capacidad oratoria de Jorge Eliécer Gaitán, y la centralidad que tomó, luego de su muerte, en el proceso colombiano. Y la figura mítica de Perón y su capacidad de aglutinar una diversidad de proyectos políticos puede revisarse en Page (1984). Acerca del Estado populista en América Latina puede consultarse el texto clásico de Ianni (1980). Sobre la figura de Arbenz puede revisarse la parte del capítulo que le dedica Gleijeses (2008), la más tendenciosa que ofrece Sabino (2009: 162-164), y la que ofrece su recientemente fallecida viuda, Vilanova (2003).
33
una oposición real a la candidatura de Arbenz. Por su parte, si no fuera por Arbenz, los
comunistas hubieran estado aislados y probablemente clandestinos, como durante Arévalo,
por su “radicalidad”. Y el equilibrio que ejercía entre las federaciones obreras y campesinas
fue claro. La sucesión presidencial y su carácter traslucía.42
La candidatura oficial salió del recién formado Parido de Integración Nacional (PIN), que
aglutinaba a pequeños industriales y terratenientes progresistas del occidente del país,
buscando dar una imagen inicial de moderación (Dosal, 2005: 159). Lo apoyaron el resto de
los principales partidos revolucionarios, el PAR, el RN, y, en último momento, la facción
menos moderada del FPL. Para las elecciones de 1950, Arévalo fue el primer gobernante que
entregó la silla presidencial a un sucesor electo democráticamente, Arbenz, que llegaba con
un poco menos del 66% de los votos (Sabino, 2009: 155).43
La movilización subalterna rural
Las relaciones que fueron estableciendo las centrales obreras y los partidos octubristas de
izquierda, principalmente la CTG y el PAR, en varios regiones, lograron convertirse en un
canal de descontento rural al interior del Estado, y se constituyeron en un contrapeso a lo
interno de las relaciones gamonales de poder en lo local. Pero esas relaciones no lograban
captar a fondo del problema en el agro, lo que fue puesto de manifiesto de manera clara con
la crisis de las cosechas, las constantes huelgas fuera de ley y, en general, las amenazas a
frenar las bases productivas de la agroexportación, que presentaron explícitamente los límites,
condicionamientos y dilemas que enfrentaba el proyecto octubrista. Las limitaciones fueron
un rápido recordatorio. Entre azar y luchas, los sectores y clases que más se inclinaban a
continuar con los cambios llegaban a una favorable posición en la correlación de fuerza de las
luchas políticas para 1950.
Resolver la crisis que se había abierto en el seno de la sociedad oligárquica requeriría una
particular destreza, dado el momento político que se comenzaba a vivir a nivel mundial en la
posguerra y la dimensión del conflicto interno que se asomaba. Al mismo tiempo exigía una
aguda visión para plantear un trazo estratégico que permitiera construir efectivamente un
42Aunque Gleijeses menciona (2008: 91 y ss.), basándose en cartas y entrevistas, que Arévalo veía en Arbenz la posibilidad de una radicalización del proceso, por lo que se inclinaba por un candidato salido del más moderado FPL, aunque al final terminó apoyando tímida pero no públicamente la candidatura arbencista. 43Grandin (2007: 80) afirma que para 1950 la fuerza laboral organizada llegaba a constituir casi el 60% de la población votante.
34
Estado que dejara la crisis atrás. El núcleo dirigente que se fue constituyendo alrededor de
Arbenz luego de julio de 1949 fue el que más claro tuvo este problema.
La propuesta política de Arbenz y los comunistas no se alejó nunca de la línea del
octubrismo, diríamos que fue la expresión más clara de una de sus tendencias. La
democratización y la soberanía seguían siendo centrales, sólo que abordados desde otra
perspectiva. Poco antes de la coyuntura del 49, la dirigencia del PAR parecía tenerlo bastante
claro cuando afirmaba que:
«ninguna conquista democrática será estable o permanente sin el logro previo de la
reforma agraria [...] Sin este logro, la democracia política que hemos construido desde 1944
será considerada como una estructura erigida sobre terreno poco sólido. Sin la realización de
la reforma agraria, la soberanía de la república siempre estará amenazada» (Handy, 1994:
85).44
Y esta continuación no sólo era en su línea política, las bases materiales que fue
estableciendo el nuevo Estado a través de sus mediaciones eran sobre las que se sostendría, y
por lo que podía plantearse, el siguiente paso arbencista de la Revolución de Octubre.
El plan más amplio del arbencismo tenía como principios fundamentales al
antiimperialismo y la modernización capitalista de la mano con la justicia social. En esta
línea, los monopolios de los enclaves norteamericanos eran un claro aspecto a enfrentar, por
lo que comenzaron los planes para competir -no nacionalizar-, por medio del Estado, con
ellos. De allí las carreteras para contrarrestar el monopolio de los ferrocarriles, la
hidroeléctrica para abaratar las tarifas del monopolio en el sector eléctrico, y de un nuevo
puerto en el Atlántico con el mismo objetivo. Todo era un ataque directo a la UFCo, que se
complementaba con la Reforma Agraria, que buscaba quebrar la columna vertebral de la
servidumbre agraria, como preludio para permitir que pequeños y medianos productores
agrícolas complementaran a una agroexportación cimentada en la universalización del salario,
que a su vez permitiría un mercado interno más acabado (cf. Guerra-Borges, 1988: 35; Bauer
Paiz, 1974).45
44Levenson (2007: 6) hace bien en resaltar que la izquierda era tan fiel a los principios octubristas, que ni siquiera el PGT se atrevió en algún momento de hablar de colectivización de la tierra, expropiación de fábricas, o la abolición del trabajo asalariado. ¡Era lo asalariado lo que precisamente buscaban!45No deja de ser sugerente la crítica que realizan tanto Ianni (1973) para los populismos latinoamericanos como Cueva (1979) en su crítica al proceso chileno y Weffort al brasileño (1975) en destacar que los propósitos
35
En estos frentes, el papel de los trabajadores agrícolas y campesinos organizados era
central. Y ni siquiera había que crearlo. Ya tenía una dinámica propia y, mejor aún, entendía
lo que el Estado quería hacer y lo iba a hacer suyo.
De esta manera, el núcleo dirigente ubicó el nudo de la contradicción histórica y buscó
deshacerlo. En palabras del que tal vez sea el primer ideólogo del PGT, Arbenz logró
trasladar efectivamente «el eje principal de la lucha política al centro nervioso de los intereses
reales» (Guerra-Borges, 1988: 34). La lucha, de esta manera, estaba plateada.
Por el carácter de la crisis, el proceso que estaba construyéndose iba resolviendo al mismo
tiempo el problema de la hegemonía. Dada la importancia de lo hegemónico en un momento
de crisis, nos gustaría tratar un poco el concepto. Su desarrollo más acabado estuvo a cargo de
Gramsci (2000; 2001) para entender los cambios que ocurrían en Italia luego del fracaso del
biennio rosso y los primeros años del fascismo. La hegemonía era ese proceso mediante el
cual se intentaba establecer, con la latencia de la fuerza, un consenso con el Estado a través
de un espacio -la sociedad civil-. Éste estaría dotado de un conjunto de significados inmersos
en una materialidad de relaciones mediadas, dirigidas a la identificación con el proyecto en
gestación.
El caso guatemalteco presenta serias diferencias, cosa común en lo social e histórico, pero
recoge el núcleo de un proceso hegemónico, esto es, la incorporación de clases subalternas a
un proyecto político amplio en el que participan, con niveles de subordinación y dirigencias, a
través de una materialidad organizativa como espacio de reconstrucción de las categorías en
crisis.46
antiimperialistas y de un capitalismo independiente, por sí solos no representaban directamente, ni buscaban resolver, los problemas directos de la explotación de clase, por mucho que los obreros y campesinos se hayan sumado al proceso. Con respecto a la movilización campesina, logra hacer a un lado las visiones estereotipadas que lo reducían a un instrumento político (cf. Germani, 1962). 46En el caso guatemalteco, hay poca información publicada acerca de la naturaleza de los espacios organizativos de los trabajadores (sindicatos, comités agrarios, etc.). En ellos podrían verse las dinámicas que tomaba, sus debates internos, los dilemas y las tendencias, profundizando en este aspecto del proyecto arbencista. Roseberry (1994) trabaja ejemplarmente este problema para el proceso revolucionario mexicano.
36
La institucionalidad agraria47 pasó a ser la manera como el Estado octubrista se hacía
directamente presente en lo local. E incorporaba, consecuentemente, a la subalternidad
agraria organizada (jornaleros, mozos-colonos, pequeños campesinos, y en muy menor caso a
comunidades indígenas) a las estructuras estatales. Los volvía Estado. Si bien limitado a los
problemas de reclamo agrario y no a otras decisiones nacionales de importancia, éstos eran
tan fundamentales que los márgenes institucionales fueron suficientes para que la crisis en el
agro siguiera agudizándose y tomando amplitud.
Parafraseando a Gramsci (2000), el núcleo Arbenz/PGT le dio una forma política concreta
(la institucionalidad de la reforma agraria) a las pasiones y sentires que se expresaban en el
campo, creando una fantasía concreta que actuó sobre la masa campesina, dispersa pero en
agitación hasta entonces, para suscitar en ellas una voluntad e identificación colectiva
expresada en el proyecto político arbencista.
Por propuesta del PGT, la incorporación no iría a ser instrumental. Pensando en la
construcción de poderes populares para un futuro (cf. Alvarado, 1974), el PGT propuso a los
CAL como esferas con un margen de autonomía. Para formarse, jornaleros y mozos tendrían
que organizarse de manera autónoma, y después en relación con la CNCG para escoger la
tierra que querían y hacer un reclamo, ya como CAL. Tenían que nacer de ellos la iniciativa.
Aunque no cabe acá pensar en una movilización autónoma, con un horizonte y dirigentes
propios, ni mucho menos en un poder mínusculamente dual (cf. Trotsky, 2008; Zavaleta,
1974).
Al contrario del proceso mexicano con Cárdenas, donde el Estado no tenía la capacidad de
asegurarle a los campesinos una defensa a ultranza contra los terratenientes a lo largo de su
inmenso territorio, en Guatemala, que tampoco tenía esa capacidad, ningún arma fue
entregada. La organización rural sí tenía una base local muy fuerte, como se vio arriba, pero
no había logrado expandirse a partir de sus propios espacios más allá de los municipios.
Cuando lo hicieron fue a través de las mediaciones partidistas, y esta vez lo hacían
47De manera general cabe decir que en la base se encontraban los Comités Agrarios Locales (CAL), constituidos por tres jornaleros, mozos o campesinos adheridos a la CNCG o escogidos mediante voto por las personas interesadas en reclamar la tierra a ser expropiada, un representante escogido por la municipalidad y otro por el gobernador departamental. Más arriba estaba el Comité Agrario Departamental, el Comité Agrario Nacional, hasta encontrarse en la cima el Departamento Agrario Nacional y el Presidente, que tenía la última decisión en la expropiación de la tierra solicitada. La institucionalidad completa y detallada, además de las personas que ocuparon los cargos en las dos últimas instancias, se encuentran en Whetten (1965) y en Handy (1994: 89).
37
directamente con el Estado. Esta jerarquía en la línea de mando sería fundamental como
problema político una vez las álgidas tensiones sociales hicieran que el total de la sociedad se
tambaleara para 1954.
La fragmentación que había caracterizado a las clases subalternas, rurales y urbanas,
durante la vida oligárquica era solventada por primera vez a través de una unificación vertical
con el Estado. Y esto es central en el argumento. Allí encontraban su unidad como clase, no
en un sentido económico, sino político y social, de aglutinación subalterna en contra, en este
caso, del central latifundio y los enclaves norteamericanos.48 La estructura institucional de
este alineamiento político recogía en su seno una voluntad nacional enraizada con una
identificación de clase, que se proyectaba contra lo que hasta ese momento de la historia
había sido una voluntad extranjera de organizar la formación social, como se recalcó con la
dinámica dependiente del café y del banano.
Se había pasado de pugnas entre facciones en la ciudad a lo interno del Estado y de sus
conflictos locales, a la constitución de lo que en términos clásicos, mientras se polarizaba el
proceso, era la expresión política más clara de una lucha de clases. Una lucha antagónica
sobre problemas y relaciones fundamentales, dentro de un velo institucional, que al poco
tiempo comenzó a fragmentarse y a dejarse ver con esplendida claridad.
Pero para que las masas campesinas pasaran a organizarse con el Estado y fueran apeladas
por el proyecto político, hizo falta un discurso aglutinador que dotaría de sentido a esta
materialidad en construcción. Y este fue logrado a través de la idea de una redención histórica
con un pasado de opresión, que vendría finalmente a ser aliviada. Así lo expresaba Arbenz en
un discurso en Alta Verapaz, como vimos, una región dominada por el gamonalismo:
«Desde la época en que los únicos pobladores de Alta Verapaz eran los valientes de la raza
q'eqchi' hasta hoy [...] desde la explotacón del látigo de los conquistadores hasta la
infame explotación de los finqueros, les han quitado sus propiedades, sus libertades, sus
derechos [...]. Los reaccionarios, estos “amigos del orden” que fruncen el ceño cuando nos
48El tema de la constitución histórica de clases es central, pero por razones de argumento no es posible expandirse. La postura de la clase que acá tratamos de puntualizar está apoyado en Thompson, cuando dice: «La clase se produce cuando, como resultado de experiencias comunes, sienten y articulan la identidad entre ellos y contra otros hombres cuyos intereses son diferentes y generalmente opuestos a los suyos». O cuando agrega: «Identifican sus intereses antagónicos y son llevados a luchar, a pensar y a valorar en términos clasistas» (en Anderson, 1985: 33)
38
ven por la calle, luchan por imponer este régimen en toda la república. En contraste,
nosotros queremos destruir este sistema» (Grandin, 2007: 71).
El decreto 900, como se conoce a la Reforma Agraria, fue promulgada a mediados de 1952.
Y con eso la sindicalización, promovida por la misma Reforma Agraria con la exigencia de
los CAL, se disparó. Para 1954 el 10% de la población -no la PEA- estaba sindicalizada ya
sea en la CGTG o en la CNCG. En ese mismo año, la CGTG contaba con al menos 100 mil
trabajadores, mientras la CNCG se movía entre los 150 mil y los 200 mil organizados,
distribuidos en 1, 785 sindicatos para 1953, que para junio del siguiente año llegaban a 2500.
Todo esto, en un país de alrededor de tres millones de personas por esos años
(Bulmer-Thomas, 1988: 310).
Los datos sobre los CAL no son claros. Por una lado, Handy menciona que para 1954 se
contaba con alrededor de tres mil CAL, y que un año antes eran 1, 497. Monteforte Toledo
(1972: 264) afirma que esta cifra corresponde a 1954. Por su parte, Forster menciona que
fueron 1, 060 en 1954, y que de estos 214, el mayor número, se encontraba en el
departamento de San Marcos, seguido del de Guatemala, con 86, y el de Escuintla, donde se
encontraba una de las plantaciones de la frutera, con 75 (Forster, 2001; Levenson, 2007: 13;
Gleijeses, 2008; Handy, 1994). Lo que queda claro es que la incorporación fue masiva, y
como lo enfatiza Forster, el mayor movimiento vino de las regiones donde los trabajadores se
encontraban inmersos en el proceso de agroexportación, cafetalero o bananero49, como lo
muestra la tabla 1.
La masiva movilización rural se tradujo instantáneamente en miles de peticiones de
expropiación. La UFCo terminó perdiendo el 75% de sus tierras en el país, alrededor de 100
49El énfasis que en este trabajo le damos a estos espacios es, primero, porque efectivamente allí es donde más movilización hubo, y también porque en esos espacios era donde descansaban los pilares que sostenía la sociedad guatemalteca en ese momento, centrales para entender la calidad de crisis que se vivía. Eran los espacios donde se vio de manera más clara la lucha de clases, donde los antagonismos fueron claros y sin mediación. Pero en el resto del área rural también se dieron movilizaciones, que tuvieron un grado de variación realmente imponderable, sobre todo en el área nor-occidental y occidental maya. Handy (1994) intenta ordenar esta caótica información a partir de la separación por tipo de conflicto entre partes. En Wasserstorm (1994) también es posible encontrar los casos de al menos seis municipios de diferentes regiones del país, donde otra vez es posible ver la compleja variedad política que tomó en cada municipio el proceso. Nosotros nos centramos en los espacios referidos, sin perder de vista que estas otras movilizaciones ayudaron de acicate a la gran crisis que se iba asomando.
39
mil hectáreas (ha.), en cada una de las dos regiones que controlaba (Monteforte Toledo, 1972:
263; Forster, 2001: 178-80).
En San Marcos, el que presenta una mayor movilización, el 85% de las demandas se
presentaron contra fincas privadas. De éstas, 115 de 159 fueron contra cafetaleros y 32 contra
fincas cafetaleras nacionales. Pocas expropiaciones se presentaron en la boca costa del
departamento, y mucho menos en su altiplano, donde residían las comunidades mam. Los
principales demandantes, según los fragmentados datos, fueron los trabajadores de las
plantaciones, después los mozos-colonos, los pequeños campesinos, para terminar con los
jornaleros diarios. De los primeros, casi todos se identificaron como sindicalistas (Forster,
2001: 178-80).
Y por los datos que presenta Handy (1994), y basándonos en los relatos de Grandin (2007),
sabemos que Alta Verapaz, donde Arbenz había dado el discurso citado y donde se
encontraban las prácticas gamonales más agudas en el país, no fue el que más expropiaciones
registró si lo comparamos con el resto de departamentos (74), pero sí fue en donde más tierra
fue expropiada (más de 150 mil manzanas) y más tierra se dio, lo que nos habla de la masiva
cantidad de tierra ociosa en el departamento.
Tabla 1. Expropiaciones, su promedio y departamentos con mayor movilización
Departamento Número de
CAL
Número de
expropiaciones
Total de
manzanas
Promedio por
expropiación
Alta Verapaz s/d 74 152, 633 2, 063
Escuintla 75 105 78, 444 747
El Quiché s/d 63 53, 589 851
Huehuetenango 64 35 37, 374 1,068
Suchitepéquez s/d 59 35, 948 609
Guatemala 86 127 34, 216 269
San Marcos 214 60 13, 280 221
Izabal s/d 7 11, 705 1,672
Fuente: Con fuente en Handy (1989; 1994) y Forster (2001). En sus datos se excluyen las expropiaciones a la UFCo.
Para fines de 1953, el entonces director del Banco Nacional Agrario (BAN) recontó años
después que se había beneficiado con tierra a más de 100 mil campesinos, el 70% de los
cuales había logrado expropiar a tierras privadas. Hasta ese año, se habían repartido 17 843
40
préstamos por parte del Crédito Hipotecario Nacional, en un inicio, y del BAN,
posteriormente. Estos préstamos, generalmente a parcelarios y a las pocas cooperativas que se
habían establecido en las fincas nacionales, contabilizaban Q. 3 371 185 (Q. 1 = US$ 1). De
esta cantidad prestada a los campesinos, se había recuperado el 90%, lo que nos habla del
rápido y buen rendimiento de la producción. Con esta solvencia, entre marzo y junio de 1954,
pese a que el país estaba en una crisis aguda, el BAN pudo dar préstamos por Q. 11 881 431
(Bauer Paíz, 1974: 96-98).
Esto permitió un aumento en la producción agrícola para la autosubsistencia (maíz, fríjol,
trigo, arroz, algodón, azúcar) y la generación de excedentes para el abastecimiento de los
mercados locales, que como veremos más adelante provocaron cambios a lo interno de las
comunidades indígenas, y campesinas en general. El valor agregado que produjo la
agricultura de uso doméstico50 llegó en el primer año de reforma a los US$241 millones,
cayendo un poco cada uno de los siguientes dos años por la crisis política en el agro, pero
manteniéndose muy por encima de los US$144 millones y medio que se agregaba en 1945
(en precios de 1970) (Bulmer-Thomas, 1988: apéndice; Gobierno de Guatemala, 1957).
Pero además de la información cuantitativa general que puede presentarse al respecto, cosa
que es tratado a profundidad en los trabajos de Handy (1988; 1988a; 1989; 1994), lo que más
nos interesa resaltar es el proceso social que envolvió a las expropiaciones. El carácter de esas
movilizaciones nos permitirán comprender los contratiempos, desviaciones y rebasamientos
del proceso hegemónico planteado desde la ciudad capital y el Estado central como intento de
solucionar el grueso de la crisis abierta en 1944.
Que el proyecto haya sido planteado con un horizonte abstracto capitalista no quiere decir
que el proceso concreto y real de las luchas y tensiones en su conjunto, en donde ese proyecto
se hizo vida y política, se haya llevado de la manera propuesta. El mismo proceso dotaría al
proyecto de un contenido que no sólo le daría un carácter propio, sino que muchas veces lo
terminaría rebasando y planteando nuevos dilemas.
Tal vez donde mayor impacto social y político tuvo la llegada de los CAL fue en Alta
Verapaz. Antes de 1952 en la región seguían operando los mismos mecanismos de
compulsión extra-económica que podían observarse durante Ubico. Las municipalidades y la 50Sir Bulmer-Thomas (1988) separa la Domestic Use of Agriculture (DUA) de la Exportation Agriculture (EXA) a lo largo de su ineludible trabajo sobre Centroamérica.
41
gobernación departamental ofrecían una gran ayuda en ese aspecto. Los partidos políticos
operaban según los mandatos de las élites locales, por lo que las relaciones de fuerza no se
vieron modificadas de manera sustancial. El poder gamonal arreció su capacidad de intentar
aislar a la región de las mediaciones estatales, endureciendo sus mecanismos. El mundo
señorial buscaba prevalecer. Esto cambió en 1952, cuando el Estado se instaló directamente
en la región y dio un contrapeso a la movilización campesina que se había gestado hasta
entonces. Con esto, las maniobras del PAR fueron más fáciles de establecer y el PGT
comenzó a realizar un trabajo de base en los sindicatos locales a través del magisterio,
estudiantes normalistas y muchos inspectores de trabajo -con doble militancia: PAR durante
el día, PGT durante la noche-, que al terminar las jornadas regresaban a las fincas a trabajar
en la organización de los sindicatos y en la formación política de los nuevos cuadros. El éxito
fue rotundo, y se vio para las elecciones municipales de 1953, donde ganaron 15 de las 16
alcaldías municipales en el departamento. La región había dado un giro significativo.51
Lo que se vio en estos espacios fue el comienzo de la movilización subalterna agraria, pero
dentro de las relaciones de fuerza que hasta entonces habían prevalecido en el agro. Esto
permite entender que una de las formas políticas que asumió el conflicto fuera el de la
creación de redes de poder, alternas a las gamonales/finqueras, que buscaban copar espacios
claves a diferentes niveles (local, municipal, partidista, legislativo, y de federaciones). A lo
interno de estas redes es posible ver aún lazos de lealtad y autoritarismo, en donde los
campesinos eran movidos de acuerdo a los mandatos de un líder, a cambio de beneficios
puntuales. Estas redes no eran ajenas al caudillismo y pese a expresar un poder ajeno al
gamonalismo, no cuestionaban el total de sus bases. Este es el caso de Alta Verapaz de
Curley, que había construido una amplia red de control basando en la lealtad a su persona; o
el casi mítico caso de Icó, un lider q'eqchi' que había establecido una red de diferentes niveles
desde la década de los veinte, y que contaba con las mismas características descritas (cf.
Grandin, 2007). Y no fue una cuestión que se diera en una sola región. Aparte de haberlo
encontrado en el personalismo de los dirigentes de partidos políticos y de la federación
51Según Grandin, en medio del reparto agrario, el PGT contaba con más de cinco mil afiliados -no militantes- en Alta Verapaz. 185 sindicatos existían en tan sólo trece municipios. Esta preeminencia permitió que comisionados militares que se oponían a la organización subalternas fueran depuestos y suplantados por militares más propicios al cambio (Grandin, 2007: 95).
42
campesina, fue posible verlo en San Marcos también. Acá, bajo la égida de un tal Durini, se
constituyó un grupo con base campesina que buscó armarse y tomar a la fuerza varias
alcaldías del departamento, sin lograrlo (Cf. Forster, 2001). O el muy relatado caso de
Pellecer, un cuadro del PGT, diputado después de 1953, que se consideraba un patriarca en
Escuintla, donde incluso se llevó a cabo la primera investidura de un alcalde comunista.52
Una cosa de la que nos hablan estos procesos es que los espacios que había abierto el
Estado a lo interno de las regiones rurales demandaban de un tipo particular de actitud y
características para poder desenvolverse adecuadamente dentro de ellos. Ser letrado y conocer
cómo moverse dentro esos espacios era vital para poder construir estas redes de poder. Y eso
no lo podía hacer cualquiera en el campo. Por esto, y porque las relaciones gamonales no
habían quebrado por completo, es que se dio paso a que las luchas políticas tomaran esta
forma. Y el poco tiempo en que se desenvolvieron no posibilitó sacar a la luz sus limitaciones
y quiebres.53
Pero es necesario resaltar que esta fue una de las varias formas políticas que tomó el
conflicto. Hubo espacios, como los sindicatos en las fincas cafetaleras de San Marcos y en las
de las plantaciones en el Pacífico y Atlántico de la UFCo, en donde la cuestión de la clase
salía a relucir de manera mucho más clara que con las redes paternalistas y clientelares
anteriormente descritas. En estos espacios, enmarcados en una forma de relación mediada, se
permitía la confluencia de subalternos donde el objetivo común en contra de su situación les
obligaba a dejar atrás el código señorial. Parecería que los CAL se fueron constituyendo en
los espacios donde las categorías sociales tradicionales pasaban a disolverse. Como proceso
paralelo, esto llevaba a la formación de renovados sujetos, atravesados por un nuevo
horizonte que comenzaba a divisarse en determinados espacios. Por eso la reconstitución
52Pellecer siempre fue polémico, sobre todo cuando a inicios de los sesenta “renunció al comunismo” y se supo que trabajaba para la CIA. Gleijeses (2008) y Torres-Rivas (1979: nota 28) afirman que para 1954, en el momento en que estaba propiciando invasiones a tierras fuera del marco de la Reforma Agraria, ya era un numerario de la CIA. Nosotros hemos encontrado la referencia más temprana a Pellecer en los papeles de la CIA para 1957, como puede verse en García Ferreira (2010).53La infame encuesta que realizó el antropólogo Richard Adams (1957) para el gobierno norteamericano en las cárceles de la contrarrevolución en julio y agosto de 1954, publicada bajo seudónimo, pese a tener problemas metodológicos como el mismo autor lo reconoce, apoya lo dicho. Adams afirma que la mayoría de los movilizados eran personas con algo de estudio, que no vivían en la pobreza, y ligadas a algún tipo de organización religiosa o comunitaria.
43
identitaria que se lleva a cabo a partir de la filiación como sindicatos. Esta parte fue
precisamente el momento creativo/destructivo de la lucha agraria.
Por esto las demandas claras acerca de la servidumbre, y la desaparición momentánea de las
categorías de separación étnica como determinantes en la movilización. En San Marcos,
trabajadores mestizos participaban en los mismos espacios que los indígenas, principalmente
mames. Las condiciones de trabajo en las fincas y la oposición frontal al finquero pasaron a
ser así centrales en la aglutinación de fuerzas, mientras otras determinaciones pasaron a ser,
en ese momento, secundarias. Lo mismo en los sindicatos de la UFCo donde se unían
diferentes tipos de trabajadores en torno al sindicato. Lastimosamente se cuenta con pocos
datos por la escasez de investigaciones en este tema. Pero los pocos datos que hay permiten la
sugerencia esbozada.
La respuesta terrateniente no tardó. Si bien tomaba a veces acciones dentro de la ley -como
fragmentar sus terrenos para que no fueran expropiados, soborno a jueces o a alcaldes
municipales, o retardar las entregas con recursos legales-, la mayoría de lo que se dio fueron
acciones violentas. El asesinato -de todo tipo-, hostigamiento, golpizas, persecución y
despidos fueron constantes en muchas áreas. Los trabajadores, campesinos y comunitarios lo
sabían, por lo que, casi como requisito espontáneo, muchas veces se formaban primero
grupos de defensa para después pasar a formar los CAL. En Escuintla, el gobernador llegó a
formar organizaciones de defensa a su cargo, no armadas, de más de mil miembros (Handy,
1989; Grandin, 2007: 96-98; Forster, 2001: 178).
Para entender el carácter de la reacción de los miembros de la oligarquía no se puede sólo
tomar en cuenta la racionalidad económica de sus decisiones políticas -como personas y al
momento que se mueven en patrón como clase-, por mucho que nos aporten. Si revisamos los
datos acerca del desempeño económico de la agroexportación, la agricultura de subsistencia,
y la economía en general, nos podemos dar cuenta que no hubo necesariamente una crisis de
tipo económico por la reforma agraria, en el sentido de encontrar contratiempos significativos
en las regularidades para la producción y el ciclo de la formación de excedente.54
La única salvedad fue la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) durante la parte más
fuerte de la crisis. Y aunque no se tienen datos, es posible que los programas de crédito y el
54Los datos son presentados en el siguiente capítulo.
44
acceso a la tierra hayan reducido el número de trabajadores disponibles para las fincas
cafetaleras, ocasionando quizá un aumento en el precio de su fuerza de trabajo. Aumento que
pudo haber resentido las ganancias de los terratenientes. Pero otra vez, no se cuenta con datos
que validen la hipótesis.
Pero más allá de estas salvedades, parece que ocurrió lo contrario, con los vaivenes que se
presentaron en 1954. No sólo mejoró en varios aspectos, sino que permitió un
desenvolvimiento satisfactorio paralelo de parte del uso agrícola de la agricultura, en donde
se encontraban los nuevos beneficiarios de la reforma agraria.
Las razones de la reacción deben buscarse más allá de una racionalidad económica que en
todo caso era escasa como elemento subjetivo del ethos señorial de los terratenientes (cf.
Tischler, 2001). Y buscar sus razones en esos elementos que tenían un mayor peso en el
comportamiento grupal.
En el ethos señorial los privilegios de su acomodada posición se debían a una cuestión de
estirpe gracias a un pasado glorioso, constituyéndose en una herencia que legitimaba y daba
certeza a la situación vivida. En ese mundo imaginado, se esperaba un determinado
comportamiento de parte del resto de grupos, que tomaban una posición de subordinación. De
ponerse en duda la factibilidad de este Weltanschaaung, la indignación que sentían los
llevaba al castigo físico y directo como disciplinamiento. El señor, para existir, tenía que
reconocerse en un siervo. Y el comportamiento de la subalternidad rural desde 1944 hacen
ver la crisis de esa subjetividad vital.
El pensamiento señorial que regía en los tiempos de los dictadores liberales ya sólo
comenzaba a ser vivido por las élites locales. El resto de las clases y sectores lo cuestionaban
abiertamente. Y, a nuestro parecer, fue esto lo que más fuerte entró en crisis y lo que provocó
la álgida reacción conservadora. Fue tan fuerte el sentimiento de que su Weltanschaaung se
pusiera en duda que no importó que sus riquezas crecieran. Había comportamientos y
disciplinas que no podían ser alterados por insolencias de grupos inferiores.55
55Así debe verse el caso que relata Forster (2001: 190) de una entrevista a una mujer horrorizada por tener que compartir espacios con indígenas mames; o las protestas de q'eqchi'es ante el uso del lenguaje de los jueces, que trataban de usted a los señores finqueros, y de vos a ellos; o de los funcionarios públicos de Alta Verapaz que se negaron a marchar junto a campesinos durante la celebración del 1° de mayo del 54 (Grandin, 2007: 97 y 100). Sobre el racismo en las élites oligárquicas, pueden revisarse los textos de Casaus (2002) y González Ponciano (2004). Una genealogía del estudio del racismo por parte de la antropología norteamericana puede encontrarse en Smith (2004).
45
Tras un año de reforma agraria, la situación estaba ardiendo en varias regiones. Y fue
precisamente en 1953 en la mayoría de departamentos, aunque desde 1952 en San Marcos,
que las invasiones a tierra comenzaron a generalizarse. En un inicio, a Arbenz pareció no
molestarle. Pocas veces el ejército llegó a intervenir, aunque el director del DAN, un militar
muy allegado a él, llamó la atención sobre la necesidad de seguir los procedimientos legales.
Muchas de las invasiones se realizaban en época de cosecha y se llevaban a cabo en terrenos
que habían sido ya propuestos como expropiables. Pero también hubo casos, muchos
ubicados en Escuintla, en donde se propiciaban invasiones de parte de líderes a cambio de
apoyo. También fue el caso de un alcalde en San Marcos, donde en menos de un año empujó
para que un poco menos de 60 terrenos fueran ocupadas fuera de la ley (Gleijeses, 2008,
Handy, 1994; Forster, 2001: 186; Gutiérrez, 2011).
Las invasiones son una muestra de cómo el proceso comenzaba a salirse del control de la
dirigencia urbana y cómo la necesidad se enlazaba con otros factores para imprimirle otro
rumbo al proceso.
También lo son los casos en donde las bases de los partidos le pedían a la dirigencia dejar
que en el proceso político ellas tuvieran más preponderancia en las decisiones, ya que las
maniobras en la ciudad no iban encaminadas a resolver a cabalidad sus problemáticas. Lo
mismo con los poblados donde se rechazaba la propuesta de candidatos a diputados por el
Partido de la Revolución Guatemalteca (PRG, formado en 1951), por ser contrarios a los
intereses de las bases; y de la misma manera, la demanda por tener más control en las
decisiones centrales (Handy, 1994). Pero esta exigencia de arrebatamiento del mando de los
dirigentes urbanos en favor de las masas campesinas organizadas no fue generalizada; o al
menos no hay fuentes secundarias que lo hayan trabajado, lo que sería imperioso para ver
cómo el proceso de crisis había comenzado a resquebrajar la lealtad de las bases rurales frente
a los partidos octubristas en los momentos de aguda tensión. Esos momentos donde la
claridad de las posturas fundamentales se vuelven más transparentes.
Toda esta información muestra cómo la política guatemalteca comenzaba a tomar la forma
usual cuando los conflictos y las luchas llegan a un punto cenit dado el problema que está en
juego, en este caso, la reorganización agraria. La polarización estaba pasando a concretarse,
más cuando los partidos octubristas presentaban cada vez menos entusiasmo en el rumbo del
46
proyecto político. El mismo Arbenz estaba claro de eso cuando en una visita al Congreso
afirmó: «como en todas las grandes decisiones históricas, no ha quedado lugar para los puntos
medios» (Handy, 1988a: 685).
Mientras los conflictos subían cada vez más de tono con la cada vez más influyente
actividad de la Embajada norteamericana, y aún confiado de tener atrás al ejército, Arbenz se
permitía amenazar las afrentas de la oligarquía:
«con la Constitución en la mano seguiremos luchando por nuestros derechos […] y
quiero advertir al otro bando, que si se salen de la ley, y provocan una guerra civil,
también nosotros pelearemos» (Handy, 1994: 101-2).
Pero con el planteamiento de la soberanía y el ataque a las propiedades de la UFCo y al
resto de enclaves norteamericanos, la polarización había alcanzado nuevas envergaduras. La
polarización ya no se reducía al ámbito de lo nacional, sino que entraba ya a jugar un papel
fundamental el imperialismo norteamericano, que por esos años comenzaba a mover sus
piezas y a convertirse, de esa forma, en un actor interno cada vez más definido a partir del
papel de la Embajada como elemento de acción a partir del mando del Departamento de
Estado. Y con eso el equilibrio de las relaciones de fuerza se veía significativamente alterado.
Junio de 1954
«Todos sabemos cómo han bombardeo y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños,
ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la saña con la que han asesinado
a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han
ocupado [...] Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios
norteamericanos, que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada
para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y
bombardeado a las Fuerzas Armadas [...] Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es
muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y
en los de los otros los monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en
América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países
latinoamericanos. [...] He tomado una dolorosa y cruel determinación: Después de
meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme
trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz
a Guatemala. He determinado abandonar el poder [...] Luchamos hasta donde las
47
condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá, se perdería todo lo que hemos
ganado desde 1944 [...] Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero
ese costo desde luego no incluía la destrucción de nuestro país y la entrega de nuestra
riquezas al extranjero, y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolando
nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto mío, pero inspirado siempre en la
revolución de octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista y sangrienta [...] Con la
satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con la fe en el porvenir yo digo:
¡Viva la revolución de octubre! ¡Viva Guatemala!».
Para 1953 el lema que salía de los círculos dirigentes del gobierno era el ¡Ni un paso atrás!
Para el 27 de junio de 1954, día en que Arbenz renunció a la presidencia, se trató de hacer un
tardío paso atrás. El proceso en ese punto era insalvable. Por muchos han sido descritos los
acontecimientos que precedieron al 27 de junio del 5456, por lo que sólo quisiéramos realizar
unas breves anotaciones finales. Las determinantes relaciones de fuerza en el continente
habían cambiado significativamente en los últimos diez años. La guerra fría comenzaba su
calentamiento y Latinoamérica encontraba los límites a sus procesos de cambio, cosa que se
hizo más clara a inicios de la siguiente década. Varias dictaduras volvieron a surgir y la
diplomacia del panamericanismo se hizo más fuerte desde la creación de la OEA en el 48 y la
Carta de Río un año antes. Guatemala se encontraba aislada y si bien el discurso del canciller
Guillermo Toriello en la reunión de la OEA en Caracas, condenando la intervención
norteamericana, había despertado simpatías, nada pasó más allá de lo simbólico. Las sardinas
no podían dejar de ser sardinas, y de eso el tiburón se encargaría, según la famosa metáfora
de Arévalo (2005). Esta noción, unida a un desconocimiento real de lo que dentro del país
acontecía (Cullather, 2009: 16), generó una hipersensibilidad extrema hacia lo que se salía del
patrón esperado de comportamiento político. Incluso los líderes conservadores eran acusados
de comunistas si emitían alguna opinión no esperada.57 56Según García Ferreira (2009) las interpretaciones van desde las del realismo político (Schneider, 1959), pasando por las que resaltan la cuestión económica (Schlesinger y Kinzer, 1987; Jonas y Tobis, 1976; Bowen, 1983), hasta llegar a las más completas, que incluyen estos elementos y agregan el papel de la guerra fría (Gleijeses, 2008; Cullather, 2009)57De esta hipersensibilidad ni siquiera los más reconocidos académicos norteamericanos en la región se lograron salvar. Véase los trabajos del especialista en la época conservadora guatemalteca, Woodward (1962), y el infame escrito de Richard Adams [Newbold, Stokes, pseudónimo] (1957) en las cárceles de la contrarrevolución. En ambos la manía del miedo comunista limita, en mucho, su perspectiva de la situación. El extremo de esta línea, la simple manía sin argumento, es representada por la perorata anticomunista de Goicolea (2003).
48
La amenaza de la restricción con el petróleo, sumado al embargo de armas, y un posible
embargo comercial fue una bofetada de realidad para los románticos octubristas
guatemaltecos. Y así, el cambio en la balanza de las fuerzas desmejoró severamente las
posibilidades de continuar el proceso.
El que primero sintió esto fue el ejército revolucionario, que no vio por qué apoyar un
proceso de cambio en el agro liderado por el partido comunista le podía traer beneficios a su
cómoda posición. La traición a la lealtad de Arbenz fue consumada días antes de la invasión
mercenaria. Y esta era la única institución con armas en el país.58 Los partidos
revolucionarios, por su parte, habían pronunciado su distanciamiento hacia Arbenz con el
comienzo de la reforma agraria, y ante su incapacidad de construir un partido político que
neutralizara la fuerza que había comenzado a tener el PGT.59 Y una parte de la población
urbana, por su parte, había puesto a reposar sus ideales octubristas al ser apelada por el
discurso del anticomunismo católico.
En una palabra, el set de alianzas que había permitido catapultar el programa arbencista
había perdido los sustentos fundamentales ubicados en la ciudad.
Con la tensión a cuestas, incluso el granítico PGT se vio afectado: Fortuny renunció como
Secretario General del partido por no secundar la radicalización del proceso y redactar la
renuncia de Arbenz sin consultar con sus órganos internos. Básicamente, por inclinarse más a
su rol de asesor principal de Arbenz, dejando descuidado su papel en el secretariado del
Partido.
Eso dejaba el apoyo de Arbenz reducido a la masa de trabajadores, urbano y en mayor
medida agrícolas, y los campesinos.60 El proceso es claro en mostrar lo fuerte que fue la
movilización en el campo al verse atacada la revolución. La CGTG formó cientos de Comités
de Defensa de la Revolución (Levenson, 2007: 14) y el STEG decenas de Comités de
58Arbenz sí logró comprar armas a Checoslovaquia, con el fin de repartirlas entre los sindicatos de manera clandestina y luego dar el resto públicamente al ejército. Pero la embarcación fue detectada por la Embajada y el plan se vio así frustrado (Cf. Gleijeses, 2008; Schlesinger y Kinzer, 1987).59Tal vez el hecho que más los alejó fue el incidente de la Corte Suprema de Justicia, donde se intentó frenar el reparto agrario, provocando la remoción de los magistrados por Arbenz, sustituyéndolos por magistrados afines. 60Dentro de la izquierda fincada en la ciudad se construyó la idea que la revolución no había continuado debido al “atraso cultural” de las masas (Cf. Fortuny, 1977; Guerra-Borges, 1988). Incluso cuando Torres-Rivas (1979) en su crítica menciona las movilizaciones que hubo, por momentos hace alusión a esa «absoluta debilidad de los factores subjetivos». Por la izquierda extranjera, se le imputó el fracaso a los octubristas, por sus “características pequeño-burguesas” (Cf. Jonas, 1976). La realidad, creemos, no es tan determinista como se sostuvo.
49
Información (Yagenova, 2006: 263). En San Marcos, al mismo tiempo, se juntaron milicias
que atravesaron el país hasta la frontera con Honduras para pelear contra el ejército
mercenario, sólo para ser engañados por el ejército y dejados a su suerte. Desde Alta Verapaz
salieron comitivas hacia Zacapa, donde había iniciado la invasión, siendo interceptados en el
camino por el mismo ejército (Grandin, 2007: 110). Los núcleos formados en la ciudad o eran
muy reducidos, o eran entrenados sin armas por el ejército.61
En suma, la centralidad que había tenido la dirigencia estatal y urbana, pese a que había
propiciado la movilización más agresiva, venía a ser su mismo talón de Aquiles. El poco
tiempo de movilización y la falta de un proyecto propio de base, resultó en un caos y falta de
dirección una vez que los enlaces de mando fundamentales del Estado central se derrumbaron
tras de la renuncia de Arbenz. Sin una centralización de mando, urbana o rural, en ese
momento específico, la disposición de defensa de los sectores subalternos movilizados no
tenían ningún futuro frente a la invasión norteamericana, como de hecho ocurrió.
Las luchas urbanas fueron, en su mayoría, incapaces de generar lazos estrechos con la lucha
que se desarrollaba en el agro y, en general, de verse en la lucha agraria. No apoyaron y se
dejaron amedrentar por la reacción. Creyeron, ingenuamente, que “si se iban los comunistas”
el proceso podría continuar. No irían a recuperar sus derechos perdidos, luego de tres décadas
de movilizaciones, luchas, dos insurrecciones urbanas y muchas muertes, hasta mediados de
la década de los ochenta con el fin de las dictaduras militares.
Acabada la relación entre el agro y la ciudad, las luchas rurales perdían un armazón
institucional que les permitía moverse con más soltura. La perspectiva de lucha regresaría al
dominio de lo gamonal, con la amargura provocada por lo vivido. Era, se podría decir, un
tragedia con rasgos sofoclianos: se pasaba de un nivel bajo de expectativas a uno alto
momentáneo, solamente para verlo caer de nuevo. Las luchas a partir del 54, hasta mediados
de los sesenta, se llevaría a cabo de manera separada en estos dos espacios.
Allí terminaba el intento de resolver la crisis abierta en el 44 en toda su dimensión. El
proyecto hegemónico que había buscado aglutinar a las clases populares y rurales subalternas
a un proyecto nacionalista, no había tenido el tiempo suficiente para cuajar. Se llegaba en
61En la nota 17 a su texto sobre el 54, Torres-Rivas (1979) agrega otros centros formados con tal de defender la revolución. Y Grandin (2007) en la nota 97 afirma que hubo levantamientos rurales contra la intervención, y enfrentamientos liderados por agraristas, todos aniquilados por el ejército o por fuerzas locales.
50
1954, así, de nuevo a la apertura de la crisis oligárquica, pero ahora con la experiencia
acumulada de diez años de luchas.
51
Capítulo III - La formación del poder contrarrevolucionario y el patrón finquero
Nunca fueron tan temidos porque nunca estuvieron tan asustadosGabriel García Márquez (1975)
Las antinomias de 1954
La intervención norteamericana en el proceso revolucionario fue producto de una aguda
crisis que se presentó como un problema de soberanía. Esta crisis llevaba desde un inicio y en
su núcleo otras tensiones sustanciales, entre las que hemos destacado la crisis hegemónica y
el predominio finquero/gamonal en el campo.
Tal vez lo que sea más importante de tener en cuenta acerca de la crisis oligárquica es que
se presentó de manera expresa y beligerante en los espacios vitales de reproducción de lo que
se había constituido como el núcleo dinámico y de control social del liberalismo histórico. De
otra manera, el resultado más seguro hubiera sido una serie de conflictos aislados y sin mayor
trascendencia más allá de sus repercusiones locales, o insurrecciones con una pronta reacción
aplastante seguida de unas cuantas voces de protesta. Al contrario, la caída de la dictadura
ubiquista se perfiló como una crisis profunda que rápidamente alcanzó proporciones
nacionales y obligó a polarizar en diez años a la mayoría de la sociedad guatemalteca y a los
principales actores externos que eran centrales en su proceso histórico.
En lo urbano, con los sectores medios y popular-artesanales, fue bastante claro, y su
trascendencia posiblemente venga de que allí se ubicaba el aparato estatal central y con eso la
posibilidad de impulsar desde él una serie de transformaciones que tendrían repercusiones
significativas en los espacios donde éste era más o menos efectivo. Y al mismo tiempo, fue
fuerte en diferentes puntos del sostén productivo dinamizado por el capitalismo mundial, ya
sea en la agroexportación cafetalera o con los enclaves norteamericanos, con la movilización
de los diferentes grupos subalternos rurales. Y por si fuera poco, se presentó una coyuntura
propicia para la unión de estos espacios bajo un proyecto común de Estado.
La crisis, así, no fue de los mecanismos económicos de la agroexportación, sino que fue una
que atravesaba a las clases subalternas urbanas y rurales, y los espacios en los que estas se
desenvolvían. Era este tipo de crisis lo que hacía que entre estas clases y grupos hubiera una
53
disposición abierta a un relevo de creencias y lealtades, propiciada por un cambio en su
temperamento político, que a través de los años de lucha fue formando parcialmente sujetos
más propios y deteriorando, al mismo tiempo, elementos vitales de las subjetividades
heredadas (Zavaleta, 1974). Precisando, era una crisis hegemónica que en su desarrollo y por
la dinámica que tomó se presentó como una crisis de soberanía.
El proyecto arbencista, según nuestro análisis, atacaba las principales antinomias que
aparecían de manera aguda en el proceso: el problema de la realización estatal y la presencia
y las determinaciones imperiales, por un lado, y el del problema servil y el hegemónico en los
espacios alterados por la economía dependiente, por el otro. Ambos, obviamente,
íntimamente relacionados.
El problema de la realización estatal se refiere a la unificación territorial soberana a partir
de un mando único y centralizado. Los enclaves y el gamonalismo agroexportador eran un
obstáculo central al problema. La dinámica de ambos minaba esta posibilidad ante la
dificultad de ejercer un mando central y planificador sobre lo que en el territorio acontecía.62
Por eso la fuerza del Estado y la reforma agraria resultaron inevitables para combatir ese
impedimento. Y por eso, también, la fuerza de la reacción que se presentó. Sin esto planteado,
lo nacional, aunque fuera sustentado por las constituciones y leyes más radicales del planeta,
era más bien concretamente tenue. Las relaciones “externas”, o que venían impulsadas del
exterior, atravesaban sin problemas el campo de los límites de acción del territorio local. El
imperialismo, en este sentido, era un obstáculo severo a la realización del Estado nación que
el octubrismo había planteado desde su ideario inicial.
El proyecto iniciado en 1951 buscaba construir entonces lo que Zavaleta (1986) llamó una
estructura de autodeterminación. Su construcción, en donde fueron centrales la reforma
agraria, la competencia estatal con los monopolios extranjeros, una llegada estatal a espacios
donde era ausente, la incorporación de clases subalternas rurales al aparato estatal, una
mercantilización más acelerada, y una política externa hábil, buscaba construir un espacio
dentro de las fronteras establecidas en el que las fuerzas internas tuvieran una preponderancia
62Como mencionamos en el capítulo I, en los enclaves no se tenía el control de las inversiones, la producción y la distribución del excedente, ni se tenía la capacidad de mediar su fuerza (más bien, la fuerza del Estado imperial que a su sombra se postraba); y la agroexportación tomaba un carácter gamonal de relativo aislamiento y mediaciones personales propias.
54
en el desarrollo de la lucha política, establecida por las mediaciones construidas y validadas
localmente. Era una ampliación del margen de decisión de la vida política interna por las
fuerzas locales. Esto no excluye su inmersión, como país, en relaciones de fuerza establecidas
a nivel regional/mundial, pero sí marca una mayor autonomía en el propio desarrollo de las
decisiones. Al destruirse el espacio soberano con la intervención, el espacio se deformó -o
tomó una nueva forma-, en donde se estableció un límite (tenso) de acción para las fuerzas
internas, dado por las relaciones de mando ejercidas por el Estado imperial.
En este caso, la cuestión de la soberanía pierde un fuerte peso, y muestra la manera como su
realización está estrechamente vinculada con una posición predominante en el terreno
internacional. Una realidad marcada por una dinámica dependiente sólo puede ir de la mano
con la soberanía, como realización nacional, en los libros de texto. En la realidad se
obstruyen, como lo muestra claramente el caso guatemalteco.
Y dentro de esta dinámica de lucha por la soberanía y la construcción de una estructura de
autodeterminación, es sumamente interesante notar el papel que fue tomando la lucha que
provenía de los espacios productivos y de circulación. Para las masas trabajadoras
organizadas, la lucha contra la explotación y marginación propiciada por los capitales
cafetaleros y norteamericanos, una vez unida al proyecto nacionalista, fue rápidamente
tomando la forma de una lucha contra una casta extranjera que le impedía realizar sus
reivindicaciones y horizontes políticos.
La posibilidad de romper el nexo servil con el reparto agrario, acentuado en las regiones
cafetaleras, vino y se vio fortalecido por el esfuerzo en propiciar la organización local
vinculada al Estado y a las principales federaciones. La lucha por la tierra se daba la mano
con la que abanderaba el Estado. Y en ambas, los terratenientes surgían como antagónicos en
la arena política. También claro, aunque de manera diferente por la ausencia de relaciones
serviles, en los enclaves norteamericanos con la movilización de trabajadores agrícolas,
ferrocarrileros y muelleros. Aunque acá la tensión con las compañías que participaban en el
enclave era el elemento extranjero, pero que se articulaba por la red de alianzas con la
oligarquía extranjerizada local (cf. Zavaleta, 1990).
Lo que queremos resaltar es que la unión de estos dos aspectos por diferentes grupos y
clases sociales permitió, primero, plantear lo que Gramsci llamó una crítica histórico-social,
55
esto es, una crítica a las relaciones sociales fundamentales (Gramsci, 2000; Portantiero,
1981).63
Y por el otro lado, esto dio paso a un alineamiento de la polarización producto de la lucha
en los espacios políticamente más activos en donde resalta un enfrentamiento entre clases con
voluntad nacional y clases con una voluntad extranjera.
El problema es central, ya que a partir de este alineamiento es que se plantean nuevamente
-aunque de manera borrosa, a manera de sentires políticos- los problemas de 1944, pero con
una salida diametralmente opuesta. Parafraseando a Gramsci, lo viejo se resistía a morir, y a
lo nuevo no se le permitía nacer.
Trataremos de expandirnos en el tema a partir del proceso concreto que siguió la
intervención y la manera como esas voluntades se hicieron diáfanas en los diferentes grupos
gracias al papel de la polarización producto de la tensión política. Lo que nos guiará a la
formación concreta del poder que resultó de la unión de esas voluntades triunfantes.
En un primero momento, la intervención norteamericana dejó un vacío de dos tipos: uno de
mando y otro estatal, o de centralización de relaciones efectivas de mando. El primero fue
rápidamente asumido por Estados Unidos, específicamente a partir de su activa Embajada,
que terminó constituyéndose en una fuerza interna.64 Una vez renunció Arbenz, el 27 de
junio, el Coronel Díaz asumió la presidencia.65 El embajador norteamericano le presentó una
lista de notables comunistas que debía asesinar, y ante la negativa de Díaz de realizar tan
infame acto, el embajador presionó para que se erigiera un nuevo triunvirato, que incluyera a
un Díaz atenuado. Con esto, el mando que había dejado Arbenz quedaba diluido. La junta, no
tan lejana aún del arbencismo, debatió sobre la posibilidad de lanzar elecciones en los
63Y esto es algo importante de resaltar, sobre todo a la luz de los procesos que se vivieron en Latinoamérica alrededor de esos años. En otros países, la movilización de los sectores medios pocas veces fue tan sensible y tan presionada por las movilizaciones del agro. Tal vez la diferencia más significativa sea la Cuba castrista y el México cardenista, y en menor medida la experiencia boliviana y la peruana. En el resto el problema siempre se mantuvo latente y no se decidió atacarlo, problema que vendría a repetirse de diferentes formas más adelante. 64De alguna manera, el mando principal de las fuerzas de oposición por parte de la Embajada norteamericana había comenzado meses antes de la invasión mercenaria. Véase el caso de la Asociación de Estudiantes Anticomunistas (AEAC) y el enojo que manifestaron al sentirse utilizados por la Embajada, en Cullather (2009: 82).65Por la decisión inconstitucional de realizar el relevo presidencial al Jefe de las Fuerzas Armadas y no al Presidente del Congreso, Arbenz recibió muchas críticas (Cardoza y Aragón, 1994; Villagrán-Kramer, 2009; Bauer Paiz y Carpio, 1996: 200). A nuestro parecer, en una coyuntura tan tensa como esa poco importan estos tecnicismos, sobre todo si tomamos en cuenta el total de las relaciones de fuerza, y lo inútil que igual hubiera resultado que el Presidente del Congreso, un militar también allegado a Arbenz, tomara el control.
56
siguientes meses, ante lo cual el embajador respondió con un bombardeo al Palacio de
gobierno por parte de aviones piloteados por mercenarios. Ante esto, 200 oficiales pidieron la
renuncia de Díaz y del triunvirato, con lo que se formó un tercer gobierno. La nueva junta que
se instauró ya incluía al Coronel Cruz Salazar, cercano a los liberacionistas.66 Ya en ese
punto, con los arbencistas más lejanos, la Embajada comenzó con las negociaciones tras
bastidores.
En las negociaciones, la Junta de Gobierno no tenía ni voz ni voto, lo que muestra su
carácter artificial y temporal. De alguna manera, partes del ejército presintieron esa
incapacidad de decisión, lo que se mostró con los intentos de rebelión. El más conocido es el
de la base militar en Zacapa, al oriente del país, que olfateando esto desconoció a la Junta y se
plegó al ejército mercenario. Con una nueva Junta, el 30 de junio, tres días después de la
renuncia de Arbenz y con un panorama menos minado para los objetivos del Departamento
de Estado, se realizó el Pacto de San Salvador, entre Élfego Monzón, principal en el
triunvirato, Castillo Armas, y el Embajador norteamericano. Simbólicamente, de regreso de
El Salvador, el primero en bajar del jet privado de la Embajada a saludar a los que esperaban
en el aeropuerto la llegada del Libertador del comunismo, era el mismo Embajador. Castillo
Armas había sido el elegido por el Departamento de Estado y él era el que tenía que estar a
cargo de la presidencia, con las implicaciones que esto llevaba (Villagrán-Kramer, 2009:
159-180).67
Esta poca disponibilidad a defender de parte del ejército en su conjunto, con matices a lo
interno pero dentro de la misma línea, muestra el mediocre arraigo nacional que había
forjado. O de manera más precisa, los límites del arraigo nacional que había construido. Eran
nacionalistas, siempre y cuando no tuvieran que enfrentarse con Estados Unidos o cualquier
otra potencia.68 El hecho es importante, ya que por los siguientes diez años, como se verá, se
66Con este nombre se conoce a las huestes mercenarias al mando de Castillo Armas. 67Castillo Armas fue escogido porque era moldeable y tenía cierto apoyo popular, pero eso no hizo la tarea que se tenía adelante más fácil. A meses de la renuncia de Arbenz, en los papeles de la Embajada aparecen numerosas quejas sobre su persona. Según el embajador «Castillo Armas no sabe tomar una decisión y mantenerse con ella». El siguiente embajador fue más duro en su valoración, al decir que Castillo Armas «había momentos en que se ve casi patético. Debe de ser guiado literalmente por la mano paso a paso». Y reconocía que la tarea de hacer sobrevivir al gobierno contrarrevolucionario, en esas condiciones, «será una tarea difícil sin suscitar reacciones nacionalistas» (en Brockett, 2002: 98; traducción libre)68El hecho no excluyó sensibilidades dañadas. Varios fueron los oficiales de diferente rango que se vio llorar por la humillación que esto significó. El acontecimiento es importante en otro sentido también, ya que marca un
57
dieron fuertes pugnas a lo interno del ejército que tenían como eje la problemática planteada
por la invasión.69
Y con los sectores medios, organizados o no, y algunos segmentos populares, fue posible
ver también esa poca disposición, sobrepasada por la idea oportunista -e ilusa- de los
beneficios que la invasión y el desplazamiento del PGT podía traerles. Y de alguna manera,
mezclado con un sentimiento fervientemente católico de rechazo al “comunismo ateo”.
Siguiendo esto, el otro vacío que fue posible ubicar es el que queda con el debilitamiento
del mando del Estado central luego de la intervención. El problema es básicamente el de la
disposición en que se forman las relaciones concretas de poder tras la invasión. El tema es
importante y está íntimamente ligado al problema de la crisis, el problema del mando, y la
forma concreta que va tomando. ¿Cómo se debe entender el poder estatal en un momento de
intervención y crisis abierta como ésta? Y específicamente a nuestros intereses, ¿qué derivó
de esas relaciones de fuerza, producto de esa disposición del poder, en los espacios concretos
afectados por la crisis?
Es recurrente en los análisis de la época pasar por alto este tema, y quedarse por satisfechos
en el análisis de las medidas gubernamentales que comenzaron a darse por las diferentes
juntas. Pero esto es incompleto ya que las medidas y leyes en sí no son sino un resultado de
una serie de relaciones de poder, de fuerza, que permiten su emisión y, más que todo, su
efectivo cumplimiento.
Más que suponer al Estado a partir de teorías y horizontes políticos, lo que la situación
demanda es un análisis de la disposición real del poder, la forma concreta que va tomando y
el camino u objetivo que va guiándola. Si en condiciones de estabilidad política las relaciones
totales de dominación no se reducen a los límites de la esfera oficial del poder estatal
(Pashukanis, 1976: 33), mucho menos va a ser así en momentos de una crisis general del
Estado acentuada por una intervención extranjera.
Si partimos de la descripción sobre la manera como la Embajada va ejerciendo cada vez
más un mando claro en el juego de fuerzas internas, la idea de un Estado centralizado queda
elemento sustancial del sentimiento de nación que se construye a partir de ese significativo hecho: la no defensa de lo nacional y el sentimiento de impotencia e inferioridad que de allí se deriva. 69Esa dignidad dañada, tal vez fue levemente reparada para el ejército, dado el estrecho horizonte político en que se planteó, por el levantamiento de los cadetes contra el ejército mercenario, el 2 de agosto de 1954. La mejor descripción conocida es la de uno de los cadetes, Carlos Wer (2009).
58
más bien borrosa. En ese marco de fuerzas, la subordinación estatal y su disolución parcial
interna es más clara que la idea de un núcleo central de decisiones por parte de las fuerzas
locales. Si bien se pasa a decretar una serie de medidas gubernamentales y otra parafernalia
de ese tipo -como se verá en la siguiente sección-, lo que se tiene es un Estado aparente
(Zavaleta, 1986). Por esto se quiere decir que hay una posesión ilusoria del territorio, la
población y el poder, dado por la formalidad de las leyes y decretos. Al contrario, a partir de
la determinación exógena de la forma de la política y el despliegue que tuvo en las relaciones
de fuerza a lo interno, más allá de los diferentes nombres formales que tomaba, será posible
entender la forma concreta de la crisis de mando y la del Estado.
La forma del poder central y citadino
Sabemos por el análisis del levantamiento de 1944 que en Guatemala el poder central no se
había desarrollado de manera acabada. Una vez cayó la dictadura de Ubico y Ponce, y con
ellos el Estado central liberal, hubo un vacío estatal casi completo solamente en la ciudad. En
el resto del territorio nacional las relaciones gamonales, inmersas en los espacios donde las
relaciones de la finca predominaban, se mantenían aún en pie, predominando entonces fuertes
poderes regionales. Para 1954, además de la existencia del nuevo poder municipal, que en
muchos casos seguía beneficiando a las élites locales (cf. Handy, 1994), lo que había
presionado a cambios en lo local estaba ahora ausente, por lo que podemos esperar que para
la caída del Estado revolucionario lo gamonal enlazado con la agroexportación/enclave se
mantuviera, aunque cuestionado, presente.
Tomando en cuenta las relaciones que establecía el mando del Departamento de Estado en
las principales decisiones, y sabiendo que los principales líderes liberacionistas no tenían,
digamos, una propensión a la dirigencia sino más bien un acerbo político-ideológico radical
fundado en su experiencia desde el complot y la destrucción, podemos partir de la idea que no
había entre los primeros y principales planes del proyecto contrarrevolucionario un intento de
construir un mando central institucionalizado a corto plazo.70
Esto es cierto, aunque hay que tomar en cuenta que si bien no un Estado central, en la
ciudad sí era necesario una autoridad que cumpliera ciertas de las funciones básicas que las
70Villagrán-Kramer (2009: 188-192) provee un análisis de los fundamentos políticos de la llamada Liberación, basándose en sus primeras acciones y en su principal ideario, el Plan Tegucigalpa.
59
condiciones demandaban. A lo que suma que los espacios gamonales no podían funcionar con
total autonomía, por lo que se hacía necesario el impulso de ciertas líneas de mando, aunque
tenues, entre la autoridad establecida en la ciudad y el resto del territorio.
Por su parte, el Departamento de Estado no tenía ninguna intención en establecer en
Guatemala una colonia o un protectorado, por lo que debía dejarle un margen de acción a las
fuerzas que había logrado colocar en los niveles locales de mando. Pero su posición sería
fundamental. Estado Unidos se colocaría como la salvaguarda del nuevo gobierno, como su
fuerza principal de sostén ante cualquier movimiento adverso. Y con esto, establecía los
límites de acción interna, que de intentar las fuerzas locales pasarlos se encontrarían en
tensión con su presencia. Brockett (2002: 91), tras revisar archivos de la Embajada
estadounidense, subraya que los objetivos principales de la intervención eran la eliminación
del movimiento comunista, tratar de establecer un gobierno estable, legítimo y democrático, y
propiciar un movimiento obrero “libre”.
Si bien los dos últimos objetivos, centrales por el momento de crisis abierta que se vivía, no
encontrarían eco en los nuevos grupos políticos y en los círculos oligárquicos, en el primero
cuajaría la relación de cooperación. Y como lo afirma Torres-Rivas (1979), el discurso del
anticomunismo se volvió un envoltorio de una reivindicación y defensa de clase de las élites
oligárquicas.
Formalmente, la autoridad central sería el Ejecutivo, que ante el vacío constitucional y la
necesidad de emitir medidas urgentes regiría a partir de un mandato sustentado en el Estatuto
Político, con vigencia a partir del 10 de agosto del 54. Éste trataría de cumplir esas funciones
necesarias de un Estado central y las relaciones que el momento dictara que fueran necesarias
en su relación con lo gamonal (Taracena, s/f; Villagrán Kramer, 2009: 192-195).
Pero como el problema del anticomunismo era de relevancia absoluta, paralelamente al
Ejecutivo se formó otra autoridad con facultades netamente policíacas, de inteligencia y
legitimación de la vida política, y hasta económica. Así se formó el Comité Nacional de
Defensa contra el Comunismo (CNDCC), que contaba con facultades que a veces replicaban
las del Ejecutivo, entre las que eran centrales la capacidad de detención, la residencia forzada,
expulsión al extranjero, aglutinación y registro de datos de personas sospechosas de ser
60
comunistas, filocomunistas, o criptocomunistas, validación de organizaciones políticas y
sindicales, y hasta las de permiso para emplearse en una empresa (Cf. Taracena, s/f).
La modalidad del poder en la ciudad fue activa en la restricción de la actividad política de
los principales grupos. Recordemos que la crisis en la ciudad había brotado mayormente en la
forma de deterioro de mediaciones hegemónicas y límites de participación política, y la
solución octubrista iba encaminada en ese sentido. La disolución de las mediaciones
hegemónicas y de participación por los anticomunistas, entonces, abría la tensión
nuevamente. Para el 18 de julio, con la mayoría de su dirigencia en las embajadas, el PGT era
puesto fuera de la ley. Tres días después eran disueltos 553 sindicatos y se les solicitaba
enviar las listas de sus juntas principales al CNDCC para que las validara. El mismo Estatuto
político del 10 de agosto declaraba ilegales a los partidos políticos octubristas y a las
federaciones obreras y campesinas. Y para inicios del siguiente año miles de maestros y
empleados públicos eran despedidos por sus filiaciones y participación política durante la
década revolucionaria (Taracena, s/f; Villagrán Kramer, 2009: 192-195; Jonas y Tobis, 1976).
Si bien cientos de políticos y activistas urbanos y nacionales salieron del país por las
embajadas, y miles fueron encarcelados, la represión en la ciudad no fue tan cruda como en
algunos lugares en el campo ni los controles tan estrictos.71 Prueba de ello es el caso de la
Federación Autónoma de Guatemala (FAS), donde cuadros medios del PGT, por sí solos,
tuvieran tanto margen de acción como para copar en menos de dos años su dirigencia.72 La
razón, tal vez, sea que en la ciudad, entre los sectores políticamente activos, se había
establecido un visión de igualdad entre pares producto de los espacios compartidos. En el
71Incluso se trató de establecer una política laboral tratando de moderar la organización obrera. Los asesores de la American Federation of Labor (AFL) llegaron al país para coordinar la construcción de un movimiento obrero anticomunista, con Serafino Romualdi a la cabeza, pero desde un inicio tuvieron fuertes tensiones con los elementos más extremos del gobierno y las partes patronales. El intento, claro está, fracasó. Sobre el proceso puede consultarse a Levenson (2007), y sobre las credenciales de Romualdi puede referirse el trabajo de Page (1984: 210-214), donde además se agrega la labor del dirigente obrero en una visita a la Argentina de los primeros años de Perón. 72La FAS fue formada luego de la intervención y pretendía llenar el espacio vacío dejado por la CGTG, aunque desde un fundamento católico y pregonando la armonía entre el capital y el trabajo. Lo que la FAS deseaba, como lo declaraba su principal dirigente, era: «Desterrar para siempre de la clase trabajadora toda influencia marxista, y en su lugar, fomentar la religión y la armonía». Los sindicatos, prácticos como suelen ser, aprovecharon la nueva organización sombrilla para albergarse en ella, y obtener así el beneplácito del CNDCC. A fines de 1955, la dirigencia de la FAS, ahora FASGUA, continuaba siendo conservadora, pero la mayoría de sus sindicatos eran dirigidos por miembros o simpatizantes del PGT, sin que ésta fuera una línea establecida del partido. Y para el siguiente año, la dirigencia pasó a control del PGT y fue su organización sindical por algunos años (Levenson, 2007: 29-32).
61
campo, al contrario, la lucha era precisamente por romper la desigualdad primordial del
código señorial. Y por eso la violencia desmedida era, digamos, más esperada que en la
ciudad.
Esto sugiere, a nuestro parecer, que los controles no eran ni tan represivos ni tan astutas las
autoridades. Pero así planteado el problema no es relevante. Diremos entonces que lo que sí
logro la represión citadina, que era lo realmente importante, fue frenar los impulsos de
democratización más amplia que habían empezado en el 44. De esta manera, amplios sectores
populares barriales se quedaron aún a la expectativa, y su participación política se reduciría,
cuando los dejaban, al voto, y al apoyo puntual y espontáneo en los posteriores intentos de
levantamiento urbano.
La Embajada emitía esta valoración acerca de los primeros años de la contrarrevolución:
«La confusión e ineptitud en el programa de arresto a comunistas parece deberse a la
desorganización del gobierno, su falta de conocimiento detallado de quién es comunista y [...]
que hay por lo menos cuatro tipos de autoridades ordenando arrestos» (Brockett, 2002: 97).
Pero pese a esta confusión, los tres años que siguieron a la caída del proceso octubrista en la
ciudad sí fueron básicos en restringir la participación política, emitir una nueva Constitución
anticomunista activa a partir de 1956, y poner las bases para la dinámica política que seguiría.
Esta descentralización y paralelismo de autoridades fue solamente temporal, aunque no se
llegó a un gobierno centralizado con mando nacional. A partir de mediados de 1955 pueden
observarse medidas que buscaron cierto orden dentro de las nuevas leyes y cierta integración
de funciones. El 28 de junio de ese año la Guardia civil -Policía- pasó a formar parte del
ejército; para noviembre de ese año se abrió la posibilidad para presentar inscripción de
partidos políticos; se pasó a realizar elecciones para diputados y municipios, aunque bajo un
Estado de sitio; a fines de ese año, de los miles que habían sido arrestados ya sólo quedaban
20; y para inicios de 1956 el CNDCC pasó a ser parte de la Dirección General de Seguridad
(Taracena, s/f; Brockett, 2002).
Pero estas medidas a la centralización y el reinicio de la vida política bajo los nuevos
límites legales no deben guiarnos a pensar que, primero, la presencia norteamericana había
desaparecido ni que, segundo, la relación con el gamonalismo había cedido a favor del Estado
central. A partir de 1956 la presencia del Departamento de Estado simplemente tomó otra
62
forma. De 1956 a 1957 la ayuda económica bilateral fue de US$69 y 61 millones,
respectivamente, que equivalieron al 4% y al 3% de la ayuda destinada a toda Latinoamérica.
La firma Klein and Sacks, por su parte, fue contratada por el gobierno estadounidense para
asesorar al gobierno y, en la práctica según Jonas y Tobis (1976: 145), llevaba las riendas de
muchas de las decisiones importantes de la política interna y económica, al supervisar al
Consejo Nacional de Planificación Económica. En éste, se usaba como guía base el Primer
Plan Quinquenal, elaborado en inglés por el Banco Mundial (Jonas y Tobis, 1976: 145) .
Y sobre todo, ya la Constituyente se había encargado de firmar con premura contratos
adicionales para las compañías fruteras, la devolución de sus tierras, y el mantenimiento del
sistema taxativo que le regía. El resto de monopolios del enclave quedarían incólumes. Los
subsuelos, además, habían dejado de ser propiedad del Estado (Jonas, 1994: 64). Todas estas
medidas, a cambio de una jugosa cantidad de dinero para cada uno de los constituyentes,
hecho que terminó indignando a los más ilustres representantes de la reacción, quienes
incluso fueron presionados por porras llevadas por los liberacionistas para dejar el debate:
«Eso es doloroso, los marxistas nunca nos apedrearon como me acaban de caer aquí los
primeros golpes; esto es penoso ¿para esto se hizo la revolución? ¡Qué tristeza, qué
desilusión, qué desengaño, señores! [...] Tengo cuarenta años de luchar en la política de
Guatemala; jamás en mi vida ni en los gobiernos dictatoriales más escandalosos había
tenido la desilusión profunda de un gobierno que trajo una barra irresponsable como ésta»
(Villagrán-Kramer, 2009: 247)
La formación completa del poder y el patrón finquero
Para entender la formación completa del poder es necesario remitirse a la organización
agroexportadora en el campo, dada la importancia de su dinámica en la forma de
organización social interna, y, por esto, los condicionamientos de problemas en el Estado
central y la ciudad. El eje de relevancia de la centralidad del agro en ese momento era frenar
el impulso organizativo de base y la beligerancia política que había brotado en los últimos
años en múltiples espacios. Algo de esto se había logrado con la caída del Estado central y la
anulación de las principales organizaciones que fungían de vínculos entre la ciudad y el
campo, lo que fraccionaba de nuevo a las clases subalternas y las dejaba aisladas a sus
espacios locales, donde las relaciones de fuerza volvían a ser desfavorables. Al frenar el
63
impulso, se cerraban con eso los espacios vitales para presionar por un cambio en las
relaciones en el campo.
Y sobre todo, es necesario enfatizar que ese freno agudizó la tendencia a organizar la
producción con miras al exterior, negando cualquier posibilidad de proyecto nacional que
partiera de las necesidades de amplias capas de la población. Al contrario, la concentración y
la dependencia en la dinámica externa, principalmente la norteamericana, continuó siendo
central. De esa manera, los grupos oligárquicos, esa casta extranjera con tantos rasgos
xenofílicos en su cultura y con un casi nulo sentimiento nacional, se ajustaba de lleno a la
alianza política con los Estados Unidos.
Con esto en mente, se estableció una mayor capacidad de acción por parte de los
comisionados militares, que se activaron como fuerzas al servicio de los intereses gamonales
en el campo, muchas veces sin un mandato central (Adams, 1970). Pero en general, con
respecto a la represión y el control, se dejó que lo gamonal lo resolviera como le fuera mejor.
En los primeros meses de contrarrevolución se estableció el artículo 154 en el Código Penal,
en donde se permitía «a los propietarios agrícolas quedar exentos de pena por cualquier daño
que causasen a una persona dentro de los límites de su propiedad» (Taracena, s/f). Esto fue
tomado al pie de la letra por los finqueros, y lo que siguió al 27 de junio de 1954 fue la
represión directa sobre las organizaciones rurales movilizadas. Comparado con la ciudad, fue
en el campo donde más fuerte fue sentida la represión, variando de lugar en lugar, pero
concentrando a la mayoría de los casi cinco mil asesinados en los primeros meses que
siguieron (Forster, 2001: 204).
En las empresas de enclave, para comenzar, se siguió el patrón del poder aislado. En Izabal,
en el Caribe, hubo listas y cientos se escondieron, pero no hubo asesinatos en masa como en
Escuintla.73 Los trabajadores de Escuintla, en el Pacífico, sufrieron la mayor represión.
Cientos se escondieron mientras salían las listas negras de personas buscadas. Por la relación
que guardaba con otros departamentos de la costa y por la amplia participación popular,
cientos fueron capturados y fusilados (Forster, 2001: 201-4). En palabras de un sobreviviente:
73El caso del trabajador de la UFCO y diputado por parte del PAR, Alaric Bennet, es importante de mencionar. Luego de ser capturado fue asesinado al explotarle, con grosera saña, una granada en la cara. En su honor, una de las primeras guerrillas del país tomó su nombre (CEH, 2000: 42).
64
«Para los que tomaron las tierras, las cosas fueron más difíciles con el cambio. No sólo se
quedaron pobres, sino que fueron desaparecidos. Mataron a muchos de ellos allí en los hoyos
que hicieron en la Finca Jocotán [...] Dos o tres días después, las personas que estaban en una
lista fueron tomadas de la finca y nunca regresaron. Todos vivían con miedo. Yo iba a trabajar
y luego regresaba a mi cuarto, a mi choza, y me encerraba. Nadie dijo nada, estábamos
aterrorizados porque todas las noches venían a llevarse gente. En la Finca Jocotán se podían
escuchar las metralletas todo el tiempo. Tardó como cuatro o cinco meses. Estaban agarrando
a gente de todos lados, no sólo de Tiquisate sino que de toda Escuintla y de Mazatenango»
(Forster, 2001: 202-203, traducción libre)
En la región de Verapaz, donde se dio la mayor cantidad de tierra y la actividad del PAR y
el PGT era importante, la represión fue, según Grandin, más silenciosa.
«En Carchá, por ejemplo, en julio de 1954 los anticomunistas arrestaron a 12 miembros del
sindicato campesino de la finca San Vicente. Su interrogatorio consistió en pedirles que
demostraran que no eran comunistas o miembros del PGT o que no “albergaron ideas
marxistas durante el régimen pasado”. Al obligarlos a negar esto, los acusados se veían
forzados no sólo a negar cualquier relación con el PGT, la cual de hecho no tenían
directamente, sino que renunciar de hecho a la substancia, es decir, a los beneficios materiales
específicos obtenidos [...] Los captores de Cucul [un lider qeqchi' local] le propinaron una
continua aunque poco metódica lluvia de patadas, golpes, insultos y luego de unas dos
semanas lo enviaron con otros 30 detenidos al cuartel general de la policía en el centro de la
Ciudad de Guatemala» (Grandin, 2007: 113)
Y finalmente en San Marcos, como lo mencionan Gutiérrez (2011) y Forster (2001: 201),
tras la fuerte participación que se tuvo en la organización de los Comités Agrarios Locales en
la región, el control de los trabajadores fue más férreo. Algunos tuvieron que migrar
temporalmente a Chiapas, México, mientras pasaba la represión, y la organización se hizo
casi imposible por varios años.
La formación del poder en los primeros años que siguieron a 1954 respondió a la necesidad
de disolver el poder organizado que se había formado durante la revolución. En esta tarea, la
represión y el control eran centrales. Y de allí que los principales movimientos y medidas de
las nuevas autoridades y las reconstituidas en el área rural hayan estado encaminadas en esa
dirección. Y de allí también la forma dispersa, paralela, pero con líneas generales de mando
desde el Departamento de Estado. La respuesta a la crisis abierta en 1954 fue, sin más
65
complejidad ni medidas sofisticadas, la represión. Y la alineación de la polarización del 54,
donde las fuerzas no nacionales resultaron predominantes, llevó a que el proceso
guatemalteco y la organización que tomaba, de allí en adelante, tuviera un marcado carácter
abierto, “hacia afuera”.
En una palabra, que la modalidad dependiente no fuera modificada en su sustancia más
profunda.
Para completar el freno al viraje iniciado en 1951, era central revertir la reforma agraria
arbencista, por lo que se emitió el Decreto Agrario 31 en el 54 y el 559 dos años después. El
primero era básicamente para regresar la tierra. Sí estableció un procedimiento para hacerlo, y
parece que fue cumplido, aunque con arbitrariedades. De las 756, 233 manzanas expropiadas,
se devolvieron un total de 603, 774 (Handy, 1994: 195). Y el segundo decreto buscó
aumentar el poder adquisitivo de los campesinos, el uso eficiente de la tierra con impuestos, y
ciertas medidas de expropiación, aunque pocas veces se llevaron a cabo.74 Se formó la
Dirección de Asuntos Agrarios para resolver los problemas en el agro, en donde resaltaba la
negativa a promocionar algún tipo de iniciativa campesina, al contrario de la reforma agraria
arbencista.
Con esto se buscaba dejar libre el proceso productivo agroexportador y continuar con su
histórica dinámica de concentración. La producción para exportación no se vio mayormente
afectada en los años de reformas, siendo el valor real de las exportaciones (en precios de
1970) de US$90 millones y medio en 1951 hasta llegar a US$101 millones y medio en 1953,
para verse levemente reducida en la crisis del 54. El valor agregado de la agricultura, por su
parte, tampoco se vio afectado, pasando de US$ 86 millones y medio en 1952 hasta llegar a
US$109 millones y medio en el 54. Fue tan fuerte el aumento productivo que la balanza
comercial comenzó a registrar a partir de 1952, por primera vez en varios años y por última
vez en los siguientes, un saldo positivo de +Q. 9, 349, 368 para 1954 (Bulmer-Thomas, 1988:
apéndice; Gobierno de Guatemala, 1957). Bulmer-Thomas muestra, además, que el valor
adquisitivo de las exportaciones pasó de un 15.8 en 1944 a uno de 41.8 en 1954, tomando
como base su valor en 1970.
74 Un recuento de las principales medidas en el campo, entre las que resaltan la prohibición de cualquier tipo de organización o sindicato campesino, y algunas medidas paliativas, puede encontrarse en Whetten (1965), Guerra-Borges (2006: 88-89), May (2001: 81-84) y Lebot (1997: 52).
66
Si tomamos en cuenta que en su mayoría el Estado octubrista no estableció presiones
fuertes a la distribución de la riqueza, ni hubo como en el resto de Latinoamérica un flujo
constante de excedente al sector industrial con el fin de sustituir importaciones, podemos
pensar que los niveles de concentración de riqueza se mantuvieron en un periodo en donde
los precios internacionales del café fueron en aumento hasta 1957.
¿Cómo fue utilizado este excedente? ¿Se capitalizó con reinversión, se aumentaron los
salarios, aumentó la calidad de los impuestos, mejoraron las condiciones de trabajo? La
respuesta es negativa para todas las preguntas anteriores. Lo que sí se vio, según el análisis
que ofrece Torres-Rivas (1973: 181) al respecto, es un aumento en construcciones
residenciales de lujo, el surgimiento de barrios elegantes típicos de otras élites
latinoamericanas, crecimiento sin control de las importaciones suntuarias, pero sobre todo, un
masivo flujo de capital al exterior, a sus cuentas en los bancos extranjeros. Haciendo un
cálculo sobre el movimiento de capital privado en Centroamérica, son las oligarquías
salvadoreñas y las guatemaltecas las que reiteran este patrón de comportamiento. Sólo de
1945 al 55, la desacumulación con el flujo de capital al extranjero era en Guatemala de -US$
39 millones, cuando en Costa Rica era de +US$20.4 millones.
Ni siquiera la Reforma Agraria arbencista había limitado la preponderancia de la
agroexportación, sino más bien la había fortalecido y les permitía, luego de 1954, diversificar
su producción pero sin romper con los fundamentos del patrón organizativo finquero.
La contraparte de esta concentración era, como dijimos, la atrofia de múltiples espacios y
territorios en el agro. Por entre las angostas rejas de esta concentración, sin embargo,
surgieron pequeños sectores que dieron un liviano respiro a una de estas regiones, el
occidente y nor-occidente maya.
La vida de las comunidades indígenas es impensable sino como complemento de la
organización agroexportadora, y los primeros cambios que se dan a su interior son producto,
precisamente, de la reorganización del trabajo compulsivo, llevado a cabo a partir de la
década de los treinta. Ésta permitió saldar las deudas que mantenía a miles de campesinos
como colonos en las fincas cafetaleras, y para algunos representó una posibilidad de mínimo
ahorro con los jornales que se recibía.
67
Esa pequeña monetarización posibilitó la creación de pequeños espacios de comercio
regional y alentó la producción artesanal para el consumo local, generando en esos lugares
del altiplano otras ramas de actividad y haciendo que la dependencia con respecto a la
demanda de trabajo en las áreas cafetaleras se redujera. Si bien esto no fue una tendencia
generalizada, en los municipios donde se dio comenzó a surgir un pequeño núcleo de
comerciantes que logró establecerse y controlar el intercambio dentro de ciertas regiones.
Tales son los casos de Momostenango, Totonicapán y San Antonio Ilotenango.75
Las cooperativas también comenzaron a surgir a partir de fines de los cincuenta, como lo
muestran los casos de Chimaltenango (García, 2011) y, más fuerte aún, con las cooperativas y
los procesos de colonización en Huehuetenango (Hurtado, 2011; Escobar, 1974). Éstas tenían
como principal objetivo lograr eliminar la serie de intermediarios que existían entre los
productores locales y los consumidores finales. Si bien fue una práctica que tomó auge a
partir de la década de los sesenta, principalmente en su forma de servicios y comercialización,
las que se ubicaban en Huehuetenango bajo la influencia de la orden de los Maryknoll venían
acompañados con programas sociales y culturales. Pero las cooperativas, aunque fuertes allí y
en el Ixcán (Garst, 1993), encontraron rápidamente un fuerte límite para sus productos ante la
falta de medios adecuados para transporte y el escaso acceso al crédito para emprender
proyectos de más grande envergadura (Bulmer-Thomas, 1988: 164).76
Si se quería solucionar la problemática a raíz, se necesitaba una política más amplia. Ésta
debía buscar atacar la atrofia de infinidad de ramas productivas producto de la hipertrofia de
la agroexportación y su concentración de recursos de por sí escasos.77 Ante ningún viso de
75En el primero, la monetarización también se dio gracias a los préstamos que había realizado el Banco Agrario Nacional. La producción artesanal floreció, lo que provocó que los ingresos se multiplicaran entre tres y cuatro veces en comparación con los que se obtenía solamente a través de la agricultura y los jornales cafetaleros (Carmack, 1995). Totonicapán fue aún más provechoso, ya que comenzó a jugar un papel central en la economía regional al tomar el protagonismo de centro de intercambio ante la carencia de un centro urbano fuerte que cumpliera esa función en la región (Smith, 1989; 1991). Sobre San Antonio Ilotenango puede consultarse el clásico texto de Falla (1995). 76Una de las opciones que se previó fue la colonización con la expansión de la frontera agrícola hacia el norte, una medida apoyada incluso por el Estado ya que no producía tensiones con las tierras que la agricultura de agroexportación necesitaba en su expansión. La creación del Instituto de Transformación Agraria (INTA) en 1962 era parte de este proceso, en donde en 20 años se repartieron 235 mil hectáreas (May, 2001: 84). Según Lebot (1997: 52), de 1954 a 1982 se repartieron un total de 665 mil ha. a 50 mil campesinos, el 10 % de lo que Arbenz había repartido en un año y medio de Reforma Agraria (cf. Solórzano, 1987: 129-143). 77Según Monteforte Toledo (1972) la atrofia era tal que el rendimiento por hectárea de los principales productos básicos para la alimentación para 1960, encargados de surtir a todo el país, presentaba cada uno un déficit. El maíz tenía un rendimiento de 755 cuando debía ser de 3 442; el trigo de 676 en vez de 3 154; el arroz con 1 426
68
una política que buscara ampliar el escaso mercado interno y, con eso, permitir que otras
actividades productivas surgieran a la par de la agroexportación, el acceso a la tierra
terminaba siendo otra vez central.
Y la dinámica propia del pequeño campesino, especialmente el aumento demográfico que
comienza a verse a partir de los cincuenta, no ayudó al problema. Según Grandin (2007:
8-10), de 1950 a 1975 el promedio del área de los minifundios se redujo de 8.1 a 5.6
hectáreas por parcela. Ante la negativa de hacer pasar una reforma agraria, las condiciones de
1950 seguían predominando: los datos de la concentración por tamaño de unidad censada
apuntan que el 98% de la población agrícola era propietaria del 28% de la superficie, mientras
el 2% controlaba el 72% (Torres-Rivas, 1973: 191).78 Estos problemas terminaron inhibiendo
la capacidad de estos sectores de abastecer el mercado interno local, viéndose el país en la
necesidad de importar granos básicos y no permitiendo que la agricultura para uso doméstico
pudiera por esa vía generar mayores ingresos.79
El capítulo se podría concluir afirmando que la contrarrevolución intentó regresar al patrón
organizativo propio del liberalismo oligárquico, caracterizada por la dinámica
agroexportadora. Esto lo intentó realizar sobre una formación del poder caracterizada por la
dispersión y los espacios de poder paralelos (no centralizados), con el fin de lograr, a través
de la fuerza, silenciar las demandas propias de las movilizaciones y descontentos que
plagaron la década pasada en los espacios vitales de reproducción que hemos resaltado.
en lugar de 3 154; y por último el frijol, con 407 y un déficit de 2 221. 78Para 1965, la densidad de población del área rural por hectárea era la segunda más alta en Centroamérica, siguiendo a El Salvador, con un 138.2; alta, si se le compara con Nicaragua, 53.1, y con la de Honduras, 44 (Monteforte Toledo, 1972). 79La carencia de poder adquisitivo significativo, debido a la escasa productividad y a la inversión concentrada en otros renglones económicos, fue especialmente perjudicial para la alimentación de la población en esta condición. Su dieta estaba sesgada hacia los carbohidratos y era escasa en proteínas y grasas. La carne estaba lejos de poder ser adquirida (Bulmer-Thomas, 1988: 113).
69
Capítulo IV - Una coyuntura malditaSuspiró por el dolor inasible de una idea fantástica,
abstracta,por la pena que causa lo inalcanzable,
por la humillación que produce saberse incapaz de alcanzarlo.José Donoso (1970)
Mantener el eje finquero, esto es, no alterar el patrón de relaciones que dinaminzaba las
relaciones entre grupos y clases al interior del territorio guatemalteco, fue una lucha
encarnizada que llevaron a cabo los grupos anticomunistas junto con la clase oligarca, por
naturaleza anticomunista. El mantenerlo quería decir que este patrón organizativo continuaría
siendo central en la dinámica del proceso guatemalteco.
Como se vio, la agroexportación cafetalera y de banano activaba unas cuantas regiones y
condicionaba fuertemente la fuerza y el carácter del Estado. El problema principal residía en
que éste no era un proceso en el que la oligarquía tuviera un control preponderante.80 En los
nodos centrales de la realización de los productos primarios, fundamentalmente el
financiamiento y el transporte/comercio, su papel era significativamente débil. Las pingües
ganancias lo eran aún más por las las pérdidas con la importación de productos suntuarios y
otros productos comprados a casas comerciales establecidas como monopolios; y ya lo
sobrante del excedente se retenía internamente con una férrea concentración. Pese a esto, esas
míseras ganancias eran centrales en lo interno por su exclusividad y la dinámica que
propiciaban. Como tal, el carácter de la actividad agroexportadora cafetalera repercutía
instantáneamente en el equilibrio de otros espacios fundamentales de la sociedad, directa o
indirectamente a ella relacionados. Esta dependencia en un proceso productivo con una
histórica fragilidad, dados los pocos contrapesos a los inestables precios del mercado
mundial, hacía en sumo vulnerable el suelo social y político que por esos momentos se vivía
en el país.
El año de 1954 se presentó en ese momento como un brusco viraje de 180° en el curso del
desarrollo de la política guatemalteca de los últimos diez años. Como resaltamos, la
intervención llevó al aparato estatal a los grupos que habían permanecido hasta ese momento
80Si bien la dependencia en la infraestructura (ferrocarril, energía eléctrica, carreteras) no era tan marcada como en los años del liberalismo cafetalero, el manejo de puertos y el comercio de los productos continuaba estando fuera de sus manos (Torres-Rivas, 1973).
70
en la sedición, y a las redes de intereses que los acompañaban. Lo que se dio en el área rural,
donde había permanecido una intensa movilización durante la última década, fue una fuerte
represión y una vuelta a la disciplina propia del convivir señorial decimonónico. El golpe
fragmentó la organización rural y cerró de golpe los espacios para reconstruirla al prohibir la
organización abierta y ejercer un celoso control local. En la ciudad, por su parte, se buscó
desarticular a las organizaciones que habían abanderado el octubrismo, con un especial
énfasis en las que habían propiciado que ese complejo de protestas históricas propio de la
movilización en el campo encontrara un eco en la política a nivel nacional. Esto era obvio, ya
que con esta combinación de fuerzas se había cuestionado el histórico patrón finquero.
Lo que hacía falta ver era si ese viraje era temporal o definitivo. Y cuando una coyuntura
propicia para el cambio se presentó tres años después de la intervención, los precios del café
se desplomaron. Las consecuencias políticas del descalabro fueron varias, de las cuales para
el efecto de nuestro argumento nos gustaría resaltar al menos tres.
La primera repercusión fue la presión que ejerció al restringir más la restricción política en
el campo e intensificar los mecanismos tradicionales de compensación por explotación. Esto
cercó cualquier posibilidad de movilización rural como acicate a las pugnas que se desataban
en la ciudad, reduciendo con esto el número de posibilidades para el cambio.
Al mismo tiempo, la caída de los precios precipitó una crisis fiscal que vino a colaborar con
la reactivación de las movilizaciones en la ciudad, que ante la falta de respuesta a sus
reivindicaciones comenzaron a portarse de manera cada vez más combativa, mientras el
gobierno comenzó a cerrar los pocos espacios que había abierto.
Y por último, la crisis fiscal permitiría que el FMI y el departamento de Estado presionaran
al gobierno de Ydígoras para otorgar espacios del territorio nacional para el entrenamiento de
fuerzas mercenarias para invadir Cuba, a cambio de un préstamo que ayudaría a sanear las
arcas nacionales. Las operaciones de la CIA en territorio guatemalteco resultaron centrales en
la coyuntura, ya que terminaron por fracturar al ejército y crearon, con eso, un primer núcleo
de oposición armada en un momento de polarización aguda, dentro de un contexto en que la
revolución cubana mostraba a la vía armada como una posibilidad concreta de cambio
político.
Comencemos por el campo.
71
Los efectos en los territorios cafetaleros
Mientras los precios del café llegaban a su punto más alto en 1954, la mejora de la
productividad y el aumento de los países productores creó una sobreproducción significativa
en el mercado mundial. Como era de esperarse, esta saturación produjo la precipitación de sus
precios.81 La reacción de parte del sector exportador a la caída de precios fue el crecimiento
masivo de la masa de producción exportada a partir del aumento de su productividad.
Resulta sencillo ver el papel decisivo de la concurrencia, la oferta y la demanda, en la caída
de los precios. Lo que a primera vista no resulta tan claro son las razones por las que en un
momento en que los términos de intercambio van declinando junto al valor adquisitivo de las
exportaciones, la producción de café va en aumento.
El valor de las exportaciones de café cayó en las siguientes proporciones:
Tabla 3. Valor de las exportaciones de café (millones de US$) de 1954 a 1960.
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
74.2 75.5 89.2 82.3 83.7 74.4 70.8Fuente: Bulmer-Thomas (1988: 165)
Según Bulmer-Thomas, el valor de las exportaciones no refleja la misma proporción de
declive que los términos de intercambio y menos que el de los precios del café
(Bulmer-Thomas, 1988: 165). Este crecimiento en el valor de la producción fue hecho gracias
a un aumento gigantesco de lo producido, únicamente gracias a la productividad en el proceso
cafetalero, como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 4. Productividad del café (kilogramos por hectárea), 1950, 1958/9 y 1961/2
1950 1958/9 1961/2
364 787 1002Fuente: Bulmer-Thomas (1988: 154)
En el caso guatemalteco, las mejores tierras ya estaban agotadas, por lo que un crecimiento
en el área producida era imposible sino con una gran inversión. Es sabido que no hubo
mejoras en la técnicas de producción cafetalera, más allá que con el uso intensivo de
fertilizantes. No contamos con datos posteriores a 1956 en este aspecto, pero al ver las
importaciones de bienes de capital en el resto de sectores de la economía en comparación con
81De menos de US$20 millones para 1944, el valor de las exportaciones de café para Guatemala llegó en 1954 a un poco más de US$70 millones (Bulmer-Thomas, 1988: 111).
72
el de la agricultura -suponemos que la mayoría de los que tenían la capacidad de importar
estos capitales eran las fincas agroexportadoras-, es posible ver el poco capital que se
incorporó al proceso productivo de la exportación de café en comparación con la
acumulación de capital que se daba en otros espacios de la economía, como se puede ver en la
tabla 5.
Tabla 5. Valor de Importaciones de bienes de capital (en millones de quetzales) en años
seleccionados
Año Total Agricultura Resto (construcción, transporte,
industria, manufactura y otros)
1945 8 844.3 876.5 7 967.8
1947 20 447.9 2 065.5 18 282.4
1948 22 327.2 2 104.1 20 223.1
1952 16 319.0 1 383.5 14 936.0
1954 22 346.7 2 723.8 19 622.9
1955 29 645.9 2 799.3 26 846.6
1956 46 246.0 3 956.4 42 289.6Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gobierno de Guatemala (1957)
Esto no es suficiente para saber qué papel jugó el uso de fertilizantes en el aumento de la
producción cafetalera en los años de la crisis. Más allá de la opinión versada de
Bulmer-Thomas (1988: 165 y ss.) sobre Centroamérica en general, no contamos con datos
sobre el caso guatemalteco. Este autor sostiene que sí hubo un aumento en el uso de
fertilizantes, pero afirma que el peso de los costos en la producción de café siguió recayendo
sobre todo en el costo de la mano de obra, que por esa razón debía mantenerse a un ínfimo
precio para conservar cierto margen de ganancia en condiciones de bajo precio del grano.
Siguiendo a Marini (1973) en su análisis, la compensación en la pérdida del valor en el
mercado internacional, fue solamente posible con el aumento en la intensidad del trabajo y la
prolongación de la jornada de trabajo. Sólo negando a los trabajadores las condiciones
necesarias para reponer siquiera a niveles culturalmente aceptables el desgaste de su fuerza de
trabajo, fue posible un aumento de la masa de valor obtenido en la venta del café, y con eso,
de la ganancia final. Las pérdidas en términos de intercambio desigual que se veía con la
caída de los precios y con la continuación del nivel de las importaciones, fue compensada,
73
usando los términos clásicos, por la explotación intensiva y expansiva del trabajo en las
fincas cafetaleras. Y esto era posible, además, por lo elástico de la mano de obra en el campo,
con lo que se tenía una capacidad de reemplazo bastante alta y servía de aliciente, en su poco
dinámico mercado, para mantener los salarios deprimidos (Monteforte Toledo, 1972).
Pero estos mecanismos de por sí no eran suficientes, por lo que el uso de la fuerza
continuaba siendo central. Eso es exactamente lo que se vio. Si desde 1954 el control
organizativo en el campo era sumamente restrictivo por los problemas que se habían tenido
con las movilizaciones de los agraristas, lo iba a ser más en momentos en que los precios
caían.
En San Marcos, la política de los trabajadores por esos años pasó a ser bastante discreta y
volvió a la política clandestina. Según los que han estudiado el área, no se logró constituir una
organización fuerte sino hasta varios lustros después, cuando el PGT comenzó de nuevo su
trabajo en la región y el trabajo de Acción Católica en el altiplano marquense dio fruto a las
primeras Ligas Campesinas del departamento y al Movimiento Campesino del Altiplano, a
inicios de la década de los sesenta. Más allá de eso, las movilizaciones y la organización
autónoma cesó.
En las áreas en donde el gamonalismo era más fuerte, como en la región de Alta Verapaz,
Quiché y Quetzaltenango, las relaciones serviles se profundizaron (Torres-Rivas, 1973:
212).82 En la primera región, por ejemplo, los comisionados militares pasaron a fungir como
espías y agentes de seguridad dentro de las mismas fincas, estableciendo una red interna de
control que era acompañada por ejércitos paramilitares, llegando a contarse hasta 5 mil en
toda el área (Grandin, 2007: 145-200). Las leyes caducas de compulsión extra económica
fueron enfatizadas por estas redes de control. Fue sólo hasta que las fuerzas Qeqchi'es locales,
fieles al PGT pero con bastante autonomía, comenzaron a reorganizarse clandestinamente que
se comenzó a buscar vincularse en lo nacional a través del Partido Revolucionario (PR)
(Grandin, 2007: 145-200). Pero también fue hasta inicios de la década de los sesenta que es
posible ver esta reorganización.
82Si bien eso provocó, como lo enfatiza Guerra-Borges (1986: 218), un aumento de las familias en situación de colonato, de 84 264 en 1950 a 126 669 en 1964, el aumento fue muy reducido si se le compara con el crecimiento de otras formas de posesión de la tierra.
74
Un espacio que hemos trabajado poco es el de las comunidades indígenas, que durante los
años revolucionarios fue activo pero dirigió sus esfuerzos a la lucha por la tierra entre
comunidades, entre comunidades y municipios, o entre municipios, por lo que decidimos no
tomarla en cuenta en el segundo capítulo. Para mediados de los cincuenta habían comenzado
en su interior fundamentales cambios. Dada la variedad dentro de cada comunidad y
municipio, resaltamos solamente los trabajos y casos que más han enfatizado el problema que
estamos tratando.
La entretejida jerarquía cívico-religiosa de las comunidades indígenas mantenía una
organización sostenida a través de una religión que mezclaba elementos católicos y propios
de las religiones mayas (Falla 1995: 175).83 La presencia de nuevos sectores que no
respondían a las formas de actuación correspondientes a la jerarquía cívico-religiosa, como
los pequeños comerciantes, provocó tensiones internas84, que se intensificaron con la llegada
de Acción Católica (AC) a todo el altiplano maya-indígena.85 Si bien en un comienzo su
trabajo fue más proselitista en su cruzada contra la “amenaza comunista”, el espacio fue
rápidamente ganando adeptos, especialmente entre los más jóvenes y entre otras fracciones
internas que no veían ya sus intereses respaldados por la estructura de cofradías (cf. Falla,
1995). La segunda parte de la década de 1950 vio por un lado la llegada de sacerdotes más
allegados a las necesidades locales que los de las jerarquías católicas y al mismo tiempo la
más activa participación de jóvenes, muchas veces ya desligados de la tierra por el espacio
que les permitían las nuevas ocupaciones de sus padres. La potencialidad del espacio derivaba
de los debates sociales que se comenzaron a generar a su interno, en donde en la crítica al
“indio” como categoría de vida estaba ya implícita una crítica a las condiciones sociales de
83Esta organización destacaba por su carácter corporativo y “cerrado”, que enfatizaron algunos antropólogos norteamericanos (Wolf 1955,;1957). Si bien se puede argumentar que los espacios no eran tan cerrados como lo suponían en un inicio los antropólogos norteamericanos (Grandin, 1997), el poco dinamismo del que eran parte hacía que esos espacios se constituyeran en especies de cemento para que una mentalidad conservadora, pero con rasgos de rebeldía, cuajara y pasara a verse de manera natural. Como afirma un líder comunitario que luego pasaría a ser parte de los miembros fundadores del histórico Comité de Unidad Campesina (CUC): «Así son las cosas, así se trata. Lo percibíamos como natural. En ese entonces no tenemos la consciencia que hoy tenemos. No sé, la consciencia étnica. No, simplemente lo veíamos como dado». 84En algunas comunidades esas tensiones habían comenzado años antes, pero vinieron a intensificarse en la década de los cuarenta (Cf. Ebel, 1964)85AC vino de la España franquista, pero fue formada en la Italia unificada. Llegó a Guatemala en la década de 1940 y se instaló de inmediato en el área rural. La falta de presencia de sacerdotes en muchas comunidades había permitido que prácticas religiosas “paganas”, a decir de las autoridades eclesiásticas, proliferaran en ellas (Garrard, 1998: 105).
75
subordinación que permitían que esa categoría tuviera sentido. De allí la proliferación de
organizaciones propias enfatizando el cambio social, como células de base de AC,
cooperativas y el intento de la vinculación con los partidos políticos tolerados por el régimen
contrarrevolucionario, como la Democracia Cristiana (cf. Carmack, 1991; Murga, 2006).86
El proceso de educación pública también permitió, para los que tenían acceso a ella en los
cascos urbanos de los departamentos (Piel, 1989), participar en un espacio en donde, al
menos en los momentos de instrucción, se estaba en iguales condiciones con respecto al resto
de estudiantes (cf. Arias, 1989).87
Además del espacio que proveía AC, el sistema de elecciones municipales introducido en
1945 permitía que el juego político en lo local adquiriera cierta complejidad y posibilidad a
algún tipo de cambio en la representatividad a ese nivel (cf. Ebel, 1991). Y en los municipios
donde dadas las relaciones de fuerza internas no era posible esto, lo que surgió entonces fue
una fuerte tradición de confrontación que explotaría años más tarde, como lo ejemplifica el
caso del área Ixil (González, 2011).
Podemos decir, entonces, que el papel de la restricción política continuó siendo central en la
dinámica cafetalera y que las tensiones que provocó no permitieron que las clases subalternas
rurales, previamente movilizadas, pudieran ejercer algún tipo de acción que presionara lo que
acontecía en la ciudad. Para los efectos del argumento, esto evitaría traer de nuevo el
problema de la tierra y la explotación a la palestra de la política nacional. La crisis cafetalera
fue un silencioso y desgarrador aliciente a la crisis hegemónica en el campo.
Si recapitulamos, la desarticulación en la ciudad no fue acompañada de una represión
marcadamente violenta luego de 1954, lo que no excluye la persecución, encierro, vigilancia
y casos de tortura. Con el campo maniatado y presa de la represión, lo que importa resaltar es
que por esas razones la ciudad presentaba el único espacio propicio para una solución a la
crisis. Y más específicamente, parecería que solamente en las pugnas de las fuerzas presentes
en la ciudad, dentro de sus limitaciones de horizonte, irían a definirse los siguientes pasos de
la política guatemalteca.
86Existe una amplia bibliografía al respecto, siendo sustanciales los textos de de Adams (1997), Arias (1989) y Bastos y Camus (2003), siendo menos relevantes los de Gálvez, et. al. (1997; 1999). 87Lebot (1997: 39) menciona que de 1950 a 1968 el analfabetismo, pronunciado en el área rural, había bajado de 70% a un 42.5%.
76
Las tensiones en la ciudad
Hubo sectores dentro del octubrismo moderado y moderados lejanos al octubrismo que veían
la intervención como un hecho necesario para frenar su percepción de caos, con lo cual irían a
compartir ciertos aspectos que suponía la intervención, pero viendo sus medidas como
necesariamente temporales. Sí, el comunismo había sido el principal problema, pero eso no
significaba que los pasos del 44 tenían que desviarse hacia la reacción. Y en los primeros
años luego del 54 ese sentimiento de espera oportuna fue la guía de la callada oposición
moderada.88
Como lo planteó un periodista en los primeros días de agosto de 1954:
«la población no ha entendido la salida de Arbenz muy bien [...] Los presentes cambios son
vistos como meros trucos sacados de la manga requeridos por la situación [...] [En la capital],
los guatemaltecos están de acuerdo en al menos un punto: todo lo que piden es que sean
garantizados con el mantenimiento de las conquistas sociales» (Handy, 1994: 192).
Castillo Armas, por su parte, representaba de manera más clara los intereses
norteamericanos dentro de un movimiento anticomunista con varias tendencias e intensidades
políticas a su interior. Dosal (2005) menciona los iniciales roces que tuvo con miembros de la
élite oligárquico-industrial y la manera como sus intentos de presionar por una reforma fiscal
fueron recibidos por ellas. Y son sabidas las ronchas que suscitaba su presencia en un ejército
que tuvo que tragarse su orgullo al verlo subir a la presidencia. A lo interno del
liberacionismo, además, se le consideraba demasiado suave en sus medidas.
En suma, Castillos Armas se encontró cada vez más aislado en el centro de los múltiples
intereses de las facciones anticomunistas. El desenlace a esas tensiones fue su asesinato el 27
de julio de 1957. Rápidamente se decretó Estado de sitio en todo el país, decenas de
dirigentes revolucionarios y comunistas fueron arrestados89, asumió el primer designado a la
Presidencia y llamó a elecciones para tres meses después. Un soldado custodio del Palacio
Nacional fue arrestado y condenado por el magnicidio, mientras “se le encontraron” panfletos
del PGT. Siguió la explosión de bombas caseras que el nuevo gobierno rápidamente adjudicó
88Taracena (s/f) resalta la labor del periódico clandestino El Estudiante en esos años, al referir a la población letrada noticias y sucesos que la prensa censurada -o autocensurada- no imprimía. 89Según Villagrán-Kramer (2009: 265), en el léxico político de la época se hacía una diferencia entre comunistas y revolucionarios (i.e. octubristas), de la izquierda al centro, y de anticomunistas y liberacionistas, de centro derecha a la derecha extrema.
77
a los comunistas, en un momento en que éstos ni siquiera habían tenido la capacidad de
reorganizarse tras el 54. Ninguna organización se adjudicó el asesinato y la Embajada,
siempre al tanto del eco de la información dentro de las cañerías de la política interna, entre
las posibilidades que manejaba, la principal era que el plan del asesinato había venido de la
extrema derecha (Dosal, 2005: 184; Figueroa Ibarra, 2000).90
La muerte del principal dirigente del anticomunismo permitió una rápida reorganización de
las fuerzas revolucionarias y anticomunistas con miras a las elecciones planificadas para
octubre de ese año. El momento finalmente parecía permitir una apertura.
Por el lado de las fuerzas octubristas, se formó el Partido Revolucionario (PR) a partir de
agosto, un partido que buscó aglutinar, como el PAR en 1946 y el PRG en 1951, a todas las
tendencias que cabían dentro del octubrismo, y siguiendo esa tradición, se harían ver
explícitamente ajenas al PGT y al comunismo. Este intento de moderación no evitó que se
tuvieran que tomar medidas de seguridad, por lo que se instaló una directiva pública mientras
la comisión política mantenía un carácter clandestino. Se comenzó el acercamiento a otras
fuerzas octubristas, con lo que se realizó un pacto entre el PR y el SAMF, el sindicato de los
ferrocarrileros. También se formó un Bloque obrero, que incluía sindicatos, estudiantes
dentro del Frente Unido Revolucionario (FUR, con directiva de la clandestina Juventud
Patriótica del Trabajo, comunista) y unas pocas organizaciones de otro tipo. Y la política
universitaria había tomado vuelo luego de la masacre del 56, con lo que cada vez más habían
ido planteando su postura en la política nacional (ASIES, 1991; Villagrán-Kramer, 2009:
270-5).
Por el anticomunismo, ya estaba formada la Democracia Cristiana de Guatemala (DCG), en
un principio con una presencia notable de la alta jerarquía anticomunista de la Iglesia Católica
(Solórzano Martínez, 1981). Pero el que más fuerza parecía tener era el nuevo partido del
militar retirado Ydígoras Fuentes, el Partido de la Redención Nacional (PRN). Ydígoras
representaba al anticomunismo moderado, había sido un militar ubiquista, que se había
presentado a la presidencia en el 51 contra Árbenz, y que luego fue hecho a un lado por la
90El soldado era, como resulta obvio, un chivo expiatorio, tomando en cuenta que el PGT no tuvo nunca la capacidad de infiltrarse en las filas, ni altas ni bajas, del ejército. Con respecto al asesinato, Villagrán-Kramer (2009) refiere en su texto que dos de los principales líderes del anticomunismo afirmaron a los años, jactanciosamente, haber llevado una exhaustiva investigación en la que se daba con los ejecutores del magnicidio. Sospechosamente, se llevaron el documento a la tumba.
78
Embajada en favor de Castillo Armas en su carrera por ser propuesto el libertador del
comunismo.
Y al extremo del anticomunismo se encontraba el Movimiento Democrático Nacional
(MDN), que en ese momento se encontraba en el Ejecutivo y con mayoría en el Congreso.
Semanas antes de las elecciones se anunció que el PR no podía ser inscrito a tiempo, ya que
toda su dirigencia estaba en las listas negras del antiguo CNDCC. En esa situación, el PR
llamó a no votar por el candidato de la derecha liberacionista, el MDN, dejando la opción
para hacerlo por Ydígoras.
El 21 de octubre de 1957, sin haber oficializado el conteo de los votos del día anterior, el
MDN fue declarado vencedor de las elecciones. Las fuerzas ydigoristas rápidamente se
comenzaron a aglutinar en la plaza central en protesta al fraude. Los siguientes tres días
fueron de intensa movilización, de llamados a una huelga general, hasta que el 25 las bases
del SAMF, sin el beneplácito de su recién elegida dirigencia, decidieron irse a huelga.91
Rápidamente el ejército ejecutó un golpe de Estado, instaló una Junta de Gobierno con tres
representantes salidos de sus filas, anuló el Estado de sitio, se mostró leal a la Constitución
anticomunista de 1956, y militarizó los ferrocarriles. Al siguiente día, el Congreso designó un
militar a la presidencia, Flores Avendaño, que a su vez declaró que habría nuevas elecciones
para enero.92
Además de prometer las elecciones, Flores Avendaño fue central en tratar los primeros
problemas que se avecinaban con la caída de los precios del café. Para fines de año, en un
esfuerzo por defender los precios y apoyar a la oligarquía cafetalera, autorizó que las fincas
cafetaleras a cargo del Estado no vendieran lo producido y lo atesoraran (Ydígoras, 1963: 76).
Sus efectos en la recaudación del Estado se verían un año después.
91La dirigencia samsfista había sido elegida el 5 de enero de ese año. El 25, ante el anuncio de la huelga, declaraba lo siguiente: «El movimiento es incontrolable por lo que el sindicato [su dirigencia] permanece al margen». (ASIES, 1991). Tras la militarización por el golpe y su posterior desocupación, el SAMF realizó otra huelga el 27 de noviembre, en la que previo uno de los dirigentes de las bases expresaba, de manera beligerante: «si no atienden nuestros pedidos, si la compañía persiste en su actitud, nos vamos a la huelga y no importa que nos corten la cabeza a los seis mil trabajadores del sistema, pero tenemos que ganar esta batalla». El SAMF estuvo batallando en ese año por lograr un nuevo Pacto Colectivo con la norteamericana IRCA, luego que el pacto firmado durante Arbenz llegara a su fin, cosa que logró a mediados de 1958 (ASIES, 1991). 92Villagŕan-Kramer, que vivió desde el PR esta coyuntura, afirma que el ejército se negó a reprimir porque no vio creíbles los argumentos del liberacionismo de una verdadera confabulación comunista tras las manifestaciones anti-fraude (Villagrán-Kramer, 2009: 275).
79
Con los liberacionistas desplazados del poder y puestos en las mismas condiciones que el
resto de fuerzas, rápidamente la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) pidió la
supresión de la Dirección General de Seguridad Nacional y del Congreso, mientras el PR
arreció su trabajo de base en el campo (ASIES, 1991; Taracena, s/f: 18).
Entre el golpe y las elecciones, el candidato por el PR, el moderado Mario Méndez
Montenegro, ofreció otra reforma agraria en terreno de la UFCO en Izabal, mientras el SAMF
batalló por un nuevo Pacto Colectivo con la IRCA (ASIES, 1991). Dos día antes de las
elecciones del 19 de enero, cinco mil trenistas del SAMF se fueron a la huelga. El ejército
volvió a militarizar las instalaciones y, en esas condiciones, abrió la puerta a las elecciones.
Esta vez, como era de esperarse, con la presencia de un PR y una DCG inscritos, no se
realizó ningún fraude.93 El Congreso, liberacionista, tenía que escoger al ganador de la
contienda por no haber obtenido mayoría. Y ante lo inevitable de la coyuntura, se inclinó por
Ydígoras.
Ydígoras había ido acumulando sentires, tanto por su lucha contra el anticomunismo como
por su posición ante el fraude, que lo legitimó ante los ojos del electorado. Aunque
probablemente lo que lo haya hecho moverse haya sido el hastío de verse desplazado por
tercera vez en seis años -en 1951 al perder las elecciones con Árbenz, y en 1954 al ver cómo
Castillo Armas no cumplía el Pacto de Caballeros (Villagrán-Kramer, 2009).
Su victoria había permitido un desplazamiento claro, alejándose de la extrema derecha. El
papel del ejército, por su lado, había sido bien valorado, por lo que recuperó algo de peso en
la contienda, aunque hasta entonces los continuos intentos de golpe mostraban que
internamente aún no encontraban el equilibrio de inicios del 54. El PR había aceptado
plácidamente su vuelta a la política institucional, y el MDN se contentaba de haber
sobrevivido a la pérdida de su principal líder y su caída del Ejecutivo. Parecía haber, en suma,
una moderación en el ambiente y ciertos puntos de equilibrio de un mayor número de
sectores.
Pero había otros equilibrios que aún necesitaban de atención si se quería construir un
Estado. Aunque a los ojos de estas fuerzas parecía una piedra en el zapato, las movilizaciones
93En primer lugar se ubicó el general Ydígoras Fuentes con 190 912 votos, seguido del coronel Cruz Salazar por el MDN con 138 488 votos, detrás el candidato del PR con 132, 834 y por el último un militar propuesto por la DCG con un poco más de cinco mil (Villagrán-Kramer, 2009: 279).
80
del SAMF hacían ver que dentro de estos lazos temporales de equilibrio habían problemas
que estaban latentes. Por esos años muchos de los pactos colectivos firmados durante la
década revolucionaria, principalmente los firmados entre trabajadores y empresas
norteamericanas, iban llegando a su fin e irían surgiendo en el mediano plazo.
Ydígoras reafirmó las expectativas que surgieron con su política del borrón y cuenta nueva
y de la redención nacional. «Es necesario levantar la lápida del miedo que pesa sobre los
ciudadanos», decía Ydígoras mientras prometía reformas en materia laboral y agrícola
(ASIES, 1991). Una vez en el poder, con Ydígoras comenzaron a regresar los exiliados junto
a sus familias, y pareció vivirse un ambiente con una tensión política menos cargada que en
los años inmediatos a la intervención.
Por su parte, esto le permitió al PGT finalmente reorganizarse y comenzar cierta actividad,
aprovechando los márgenes dados por la coyuntura de la reconciliación. En los tres años
anteriores, el PGT había hecho lo posible por sobrevivir a partir de sus cuadros medios y de
base, y había escrito en 1955 un documento fuerte y condenatorio a la intervención,
asumiendo muchos de los errores de la coyuntura. Pese a que el documento parecía mostrar
un influjo más explícito del análisis marxista-leninista de esos años, lo que podía sugerir
cierta radicalización, para 1958 el PGT mantenía en su centro los principios básicos del
octubrismo -democracia, independencia y justicia social-, lo que es visible en sus
reivindicaciones concretas.94
Esto es lo que permite entender su inclinación por lanzar, paralelo a Ydígoras, su política de
Conciliación Nacional, a partir de marzo de 1958, sin someter a revisión explícita los
lineamientos vertidos en 1955. En ella enfatizó la necesidad de construir una transición
democrática que permitiera una apertura política lo suficientemente ancha para establecer una
alianza de las distintas fuerzas sociales progresistas, con el fin de evitar la disminución de las
principales conquistas logradas en la primavera guatemalteca y, con eso, una guerra civil
(Figueroa Ibarra, 2000: 161 y ss.; Taracena, s/f). La postura tenía ciertas omisiones y
94Resulta muy interesante ver las condiciones en las que se redactó el documento conocido como Magnesia, en donde dirigentes de los partidos comunistas mexicano, venezolano y cubano, ayudaron y presionaron a los comunistas guatemaltecos en algunos elementos del contenido. Sobre todo es interesante para entender su contraste con la praxis posterior del PGT. Como diría uno de sus principales dirigentes: «En sus partes más radicales, el documento es pura literatura política. Ni nos preocupamos por elaborar una concepción estratégica en esa línea, ni la tomamos en cuenta en lo sucesivo, como lo demuestran todos los documentos que hicimos hasta llegar al III Congreso» (CP-CC-PGT, 2006; Figueroa Ibarra, 2000: 120 y ss.).
81
desplazamientos importantes. Aunque se mencionaba formalmente, el tema agrario no se
retomaba con la misma fuerza como en 1952, y se dejaba para un futuro pos-transición.
Podríamos decir, de esta manera, que había señales que hacían pensar a los sectores
octubristas desplazados -comunistas incluidos-, con todo esto en juego, que efectivamente
podía realizarse una transición democrática.
El problema de la conciliación requería un especial tacto político para saber manejar esos
problemas históricos internos en una coyuntura donde la estructuración de las relaciones de
poder a nivel internacional reflejaban un fuerte peso de equilibrio a favor de Estado Unidos.
Esta capacidad requerida para lograr espacios hegemónicos en la ciudad, aunque el campo
estuviera maniatado, era posible dentro de cierto marco de alianzas y equilibrios. Lo que no
era posible era que Ydígoras tuviera el talento para llevarlas a cabo.
Ydígoras tomó posesión el dos de marzo, y dos días después el sindicato del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) rechazó en un acto público el cambio del gerente
reclamando nepotismo.95 Un día después hubo masivos despidos en la dependencia encargada
de los Asuntos Agrarios y otras dependencias estatales. Lo mismo un mes después en la
municipalidad de Guatemala y para junio en el Instituto Nacional de Fomento a la Producción
(INFOP). Esto pronto generó malestares que tomó formas organizativas que cupieron en los
estrechos márgenes permitidos por las restricciones sindicales a empleados públicos por los
decretos 570 y 584 (ASIES, 1991).
En medio de esos descontentos, en abril, los nuevos diputados del PR y la DC emitieron un
decreto que anulaba las restricciones mencionadas, pero tres días después el Consejo de
Ministros del Ejecutivo, por unanimidad, rechazó el decreto. Al día siguiente se anunciaban
más despidos y contrataciones con las mismas características de compadrazgo y nepotismo
(ASIES, 1991).
Si bien los trabajadores ligados al café estaban silenciados, segmentos de los que laboraban
en los enclaves resurgían en el periodo con fuerza, como lo había mostrado la movilización
samfista. No correrían la misma suerte, sin embargo, el resto de organizaciones obreras
agrícolas Pese a la cero tolerancia de la organización, bajo el argumento de que «toda
95Ydígoras ha sido calificado de corrupto. Handy (1984: 152) menciona que a los primeros días de toma posesión, el nuevo presidente se aumentó el sueldo a US$ 150 mil, además de crear una pensión millonaria para ex presidentes.
82
organización se vuelve comunista», las reivindicaciones salariales volvieron a surgir. Tras
solicitar permiso para huelga, la misma UFCo entró en paro. Trece días después trabajadores
regresaron sin incrementos salariales, y amenazados de ser despedidos. Al final, 799 fueron
despedidos (May, 2001: 75-8).96 El peso obrero rural se redujo entonces a los ferrocarrileros.
Sin embargo, para septiembre de ese año el PGT realizó una satisfecha evaluación de su
política de conciliación: «En el curso del último año, en el que han ampliado en cierta medida
las posibilidades de lucha legal y abierta, las fuerzas democráticas han venido avanzando y
haciendo sentir su influencia en la vida política del país» (Figueroa Ibarra, 2000: 162).
Su entusiasmo fue rápidamente contrastado. Para octubre se vio con cierta claridad que los
bandos opuestos producto del anticomunismo guatemalteco estaban en pie, y que una
conciliación era lejana. El gobierno no había dejado de usar la jerga anticomunista para
aplacar contra extremos y moderados, lo que confirmaba que sus pactos con los
liberacionistas, básicos para evitar una “conciliación”, deseaban ser mantenidos.97 Y en esta
tónica, inauguró el IV Congreso Internacional Anticomunista en octubre del 58, días antes del
14 aniversario del 20 de octubre de 1944.
Como exhibición de fuerza opuesta, el 20 de octubre llegó a juntar a 10 mil participantes
que rechazaban las últimas decisiones del gobierno y exigían la reversión de las medidas
contrarrevolucionarias, así como un set de nuevas reivindicaciones (Taracena, s/f).
Las tensiones probaron no ser superficiales, cuando el PR fue conmovido por una fuerte
cisma interna entre una fracción que se había acercado a una identificación con el
anticomunismo y la izquierda octubrista no comunista. Esto hizo que a finales de 1958
cientos de militantes a la izquierda fueran expulsados del partido por sus “tendencias
extremistas” (ASIES, 1991; Taracena, s/f; Figueroa Ibarra, 2000).
96La misma suerte corrió el sindicato de la Radio Tropical, también de propiedad estadounidense, que tras la iniciativa de 54 obreros en formar un sindicato en 1957, fue destruido por la empresa (ASIES, 1991; Brockett, 2002: 113). Para inicios de marzo de 1959, el sindicato de los muelleros del Pacífico, el STJPSJ, con una votación de 678 a favor, 16 en contra, entró en huelga ante el fracaso de las negociaciones con la empresa. Después de tensas negociaciones y acusaciones de intimidación hacia la empresa y el gobierno, un poco más de un mes después se llegó a un acuerdo (ASIES, 1991; Ydígoras, 1963: 20). 97El Pacto de borrón y cuenta nueva, como se le llamó, se encuentra íntegro en Villagrán-Kramer, tanto en su versión pública como en la secreta (2009: 281-284). Ésta última, es básicamente una tregua, trueques transparentes, y unión en puntos comunes entre las facciones del anticomunismo. El MDN buscaba evitar ser desplazado y que Ydígoras pactara con el PR, mientras éste buscaba congraciarse con sus aliados ideológicos, por fuertes razones geopolíticas.
83
Pese a las desventajosa relaciones de fuerza, el PR albergaba la importancia de plantear en
sí una salida consensuada al agrupar a las distintas tendencias del octubrismo no comunista, y
estar anuentes a pactar con Ydígoras. La cisma disolvió esa posibilidad y dejó un vacío en el
medio del espectro político que los siguientes años de polarización exigieron.
Crisis fiscal y polarización
Para 1958, la Junta Monetaria (JM) había anunciado que la crisis de la balanza de pagos hacía
necesarias ciertas medidas para restringir las importaciones. Y el gobierno había reconocido
que una crisis fiscal se avecinaba para los presupuestos de los siguientes años (ASIES, 1991).
En 1959 la crisis fiscal era una realidad. Cabe expandirnos un poco en su importancia.
La crisis cafetalera afectaba directamente al Estado ya que sus principales ingresos
provenían de la tributación de las exportaciones e importaciones. Más precisamente, para
fines de los cincuenta todavía seguía rigiendo la misma estructura taxativa que se manejaba
durante el Estado oligárquico. Casi todos los ingresos que el Estado obtenía provenían de
impuestos indirectos a las actividades comerciales ejecutadas en el mercado internacional, y
muchos de éstos tenían un carácter regresivo. No existían hasta ese momento impuestos
directos, lo que aunado al carácter regresivo de los impuestos indirectos, y a la evasión por las
mediocres regulaciones estatales, hacía que la oligarquía virtualmente no los pagaran. El
gobierno de Arévalo había aumentado el impuesto a las exportaciones de café, de ¢1.65 a ¢6
por libra, pero esta era una fracción diminuta del valor de las exportaciones del grano, además
de no modificar el carácter en que los impuestos eran planteados. En esos años, mientras las
exportaciones de café crecían, el problema parecía pasar a segundo plano. Pero cuando las
exportaciones se redujeron y las importaciones tuvieron que ser reducidas, el Estado sintió el
golpe (Bulmer-Thomas, 1988: 121-125).
Para 1960, el año más cercano de la crisis con el que contamos con datos, el porcentaje que
el gobierno central recibía de los impuestos indirectos en relación con los ingresos totales era
de 8%, el impuesto de propiedad de 2.5% y el de exportación de 11.3%.98 Para el mismo año,
98En comparación, Costa Rica obtenía de los impuestos por ingreso un 12% y 5.4% del impuesto de propiedad. El Salvador, por su lado, obtenía un 17% de sus ingresos estatales del impuesto de exportación. En éste, Guatemala redujo su porcentaje a 7.8% en 1965 y 5.9% para 1970 (Bulmer-Thomas, 1988: 182).
84
los ingresos estatales representaban solamente el 7.6% del PIB, mientras en Costa Rica el
porcentaje era de 13.3 (Bulmer-Thomas, 1988: 182).
Lo que arreciaba la crisis fiscal para el Estado era el aumento y la alteración de sus
funciones a partir de 1944. Su papel en la inversión pública desde esa fecha había sido muy
fuerte -para inicios de 1950, el Estado ejecutaba 1/3 de la inversión total en el país-, y las
relaciones y funciones que establecía con otros espacios de la sociedad se lo demandaban.
Esto se podía ver reflejado a través del número de empleados públicos. Lastimosamente, no
se cuenta con datos homogéneos. Tischler (2001), que en sus datos incluye a los maestros,
afirma que para 1945/6 el Estado empleaba a 23 753. Adams (1970: 165) afirma sin
especificar a quiénes se incluye en los datos, que para 1950 había 15 mil empleados públicos,
y que para 1963 llegaba a 37 500. Por su parte, Torres-Rivas (1983: 11), más cercano a los
datos de Adams, afirma que para 1960 había 16 411 y que para 1965 el número aumentó
dramáticamente a 38 637. Pese a estas discrepancias, es claro en los autores que el empleo
público iba en aumento en los años que nos ocupan
Pese a la crisis, el presupuesto estatal no disminuyó, como puede observarse en términos
generales en el cuadro 6. Más en lo específico, Ydígoras (1963: 79) menciona que el
presupuesto para 1959 intentó reducirse, pero el Congreso hizo todo lo posible por
mantenerlo igual.
Tabla 6. Presupuestos quinquenales (millones de US$)
Año 1950 1955 1960 1965
Presupuesto 42.4 102.6 114.4 177.2
Fuente: Torres-Rivas (1983)
El Estado contaba con mayores y complejas funciones públicas, con lo que requería un
mayor número de empleados y de presupuesto, todo esto en un momento en que los precios
del café, su principal fuente de ingresos, iba en declive. Alguien tenía que verse afectado por
estas reducciones, e Ydígoras no tenía la intención de afectar a los agroexportadores:
«Nuestro único recurso era remover gente del presupuesto gubernamental y esto es lo que
hicimos hasta donde legalmente se nos era permitido» (1963: 77, traducción libre)
A lo largo de 1959 se tiene registro de problemas ocasionados por la crisis fiscal.
Telegrafistas, trabajadores de correo, salud pública y de caminos, reclamaron juntos en
85
septiembre que no habían recibido salarios a tiempo o los recibían de forma irregular. A estas
movilizaciones de sectores que no se había pronunciado desde la intervención, se sumaron el
surgimiento de otras, como la reorganización de los maestros y su primera huelga masiva
para octubre ante la desaparición de uno de sus integrantes. Y por si fuera poco, la derecha
extrema había comenzado actividades terroristas, implantando bombas en diferentes lugares
de la ciudad (ASIES, 1991; Taracena, s/f; ODHAG-FLACSO, 2010: 33). El momento se
cargaba de complejidad y de una mayor necesidad de maniobra.
Para septiembre de ese año, el PGT realizaba una nueva valoración del momento político. A
su parecer «el gobierno se había desplazado hacia posiciones más reaccionarias y
antidemocráticas», lo que para su Comisión Central no desvirtuaba la táctica de seguir
luchando por insertarse en lo legal y lograr una convivencia democrática (Figueroa Ibarra,
2000: 166).
A fines de ese año se realizaron las elecciones municipales y de la renovación de la mitad
del Congreso. El oficialismo, con fuertes intimidaciones y represión a opositores, logró una
victoria arrasadora en las elecciones de diciembre. Hubo protestas, pero fueron mínimas.
Parecía que el gobierno entraría a su tercer año de gobierno fortalecido (ASIES, 1991). Pero
las tensiones que el gobierno había ido sembrando en sus primeros años y las consecuencias
de la crisis cafetalera y luego de la revolución cubana, prepararon las cosas para 1960.
Las expectativas de parte de los sectores organizados en torno a un vago octubrismo
parecen haber llegado a su límite en este año. Y una torpe serie de decisiones del Ejecutivo
parecen haber ayudado a su deterioro. Para el tres de enero el sindicato del IGSS buscó
reglamentar una jornada única, misma que fue rechaza por el gobierno al siguiente día. El
sindicato inmediatamente entró en huelga de hambre como medida de presión. Los patronos
reaccionaron amenazando con dejar de pagar sus cuotas, lo que despertó la atención de otros
sindicatos y federaciones sindicales, que para el 11 habían creado la Comisión Sindical Pro
Jornada Única para apoyo.99
El conflicto también activó a los estudiantes, particularmente a través de la AEU, por la
relación de estudiantes de medicina con el IGSS. Un estudio realizado por ellos reveló que
99Participaban en el Comité la FASGUA, que como dijimos tenía bases con afiliación al PGT, la Confederación Sindical de Guatemala, moderada, a Federación de Textileros (FT), y el cada vez más combativo SAMF (ASIES, 1991).
86
efectivamente la jornada única era más eficiente que la jornada tradicional. Con prepotencia,
el 17 el gobierno respondió con 55 despidos a los que estaban en huelga de hambre. El
siguiente día vio el centro de la ciudad lleno de manifestantes contra las medidas del
gobierno, y luego de un desalojo, los siguientes días fueron de batallas campales, mientras a
la lucha se sumaron los choferes de buses y paralizaron el transporte urbano.
Ydígoras respondió que si tenía que hacerlo, pasaría «sobre cadáveres por mantener el
orden». La AEU respondió con un llamado fallido a una huelga mixta. Finalmente, el
sindicato del IGSS no logró la jornada única, solamente la restitución de los despedidos.
Las jornadas terminaron con un manifiesto del Partido Unificado Revolucionario (PUR),
facción más a la izquierda del octubrismo desplazado por el PR, en donde argumentaba que
Guatemala se encaminaba a una guerra civil. El gobierno, en una pobre valoración, respondió
diciendo que todo era un plan de intimidación internacional contra él (ASIES, 1991;
Taracena, s/f).
El conflicto había tenido la característica de haber sumado a sectores que no se veían
directamente afectados, lo que habla de un descontento amplio con la forma que había
tomado el panorama político.
Los siguientes meses fueron de tensa calma. Mayo fue importante por una razón. La marcha
del primero fue masiva y entre las filas de movilizados se logró ver a varios de los dirigentes
del PGT. Y según fuentes, los discursos fueron fuertemente influidos por el partido
(Levenson, 2007: 33).
A finales de ese mes se realizó finalmente el primer congreso del PGT desde los años de
Arbenz. El III Congreso fue inaugurado el 22 de mayo e incluyó entre sus debates el
problema de la política de la conciliación y la posibilidad de la lucha armada. Y en particular
presentó cierta tensión entre la línea octubrista de la “vieja” guardia comunista y la JPT, que
se había entusiasmado con la revolución cubana y estaba decepcionada por el trato del
problema por parte de los dirigentes experimentados.100 El documento final incluyó,
tímidamente, una cláusula en que decía que el PGT trataría de realizar todas las formas de
100Paz Tejada, el antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas durante Arévalo, y en esos años asiduo conspirador contra los gobiernos posrevolucionarios, veía el entusiasmo de esta manera: «la revolución cubana impresionó a muchas imaginaciones con espíritu de imitación mecánica» (Figueroa Ibarra, 2004).
87
lucha posible según un análisis exhaustivo de las exigencias de las situaciones concretas
(Taracena, s/f; Figueroa Ibarra, 2000).101
El III Congreso marcaba el retorno completo de un PGT organizado a la política nacional.
Esto significaba el regreso más visible del enemigo público número uno y el que más
capacidad de movilización había mostrado en los años de la revolución. Quedaba por mostrar
si tenía capacidad de replicar ese esfuerzo en una situación de desventaja ante su condición de
ilegalidad.
A los quince días, el siete de junio, los maestros entraron en una masiva huelga debido a
despidos arbitrarios producto de tensiones políticas y de medidas de austeridad por la crisis.
El paro se prolongó hasta finales de julio. La huelga iría a juntar a 50 mil maestros, un fuerte
apoyo de los padres de familia, y el aumento de tensión en la escena política. Esto se agudizó
en julio, cuando se intentó tomar la base militar de Cobán por parte de militares y civiles,
entre ellos miembros del PUR y jóvenes de JPT, todos a cargo del teniente Lavagnino,
arbencista (Álvarez, 2002: nota 198, 316).
Lo que siguió fue una serie de bombas en la ciudad que mermaron la capacidad de
continuar la huelga de los maestros. Tras tres días de terror, se decretó un Estado de sitio que
llegó a prolongarse hasta inicios de octubre. En el ínterin se llegó a un acuerdo entre los
maestros y el gobierno, y logrado esto se dieron enfrentamientos policiales con estudiantes
del FUEGO, que culminaron en cientos de detenidos que habían participado en el paro.
La posibilidad de las armas
A los días de terminado el Estado de sitio, se dio a conocer públicamente de parte de
facciones progresistas de ex militares que el gobierno de Ydígoras había dado permiso a
milicianos cubanos y estadounidenses, al mando de la CIA, para entrenarse en una finca de la
costa del Pacífico país. La finca había sido cedida por el gobierno como respuesta a las
presiones por parte del gobierno estadounidense y del FMI para otorgar un millonario
préstamo para sanear las finanzas públicas durante el inicio de la crisis fiscal.
101El Congreso es histórico por los efectos que provocó. Las dos referencias citadas muestran una síntesis de los principales puntos del documento final. En general, los participantes en el Congreso afirman que la frase “todas las formas de lucha” se ingresó al final de las discusiones y más de manera simbólica. La línea del partido, según estas opiniones, no cambió mucho por esa frase, aunque sí permitió que la JPT, presente en organizaciones universitarias y de secundaria, como el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), viera allí una grieta que iría a intentar abrir aún más. Ver especialmente las entrevistas que realiza Figueroa Ibarra sobre el tema (2000).
88
La indignación de los militares, algunos aún humillados por el 54, cuajó en la organización
de la Hermandad de Jesús.102 Un mes más tarde se dio el histórico levantamiento del 13 de
noviembre. El levantamiento está bastante cubierto en otros textos (Cf. Figueroa Ibarra, 2000;
2004; Taracena, s/f), por lo que nos limitaremos a valorar las líneas principales de su fracaso.
Los estrategas del levantamiento habían sido explícitos en que el suyo era un golpe militar
que se encuadraría dentro de la constitución anticomunista de 1956. Esta postura tenía como
derivado que no incluiría a ninguna facción del movimiento popular y civil, ni que lucharía
contra la presencia estadounidense. El problema era contra el gobierno de Ydígoras. Por su
parte el PGT y, en menor medida, el PUR, al tanto de las discusiones, enfatizaba que no
participaría en golpes de Estado que no incluyeran a sectores sociales.
Lo distorsionado de la visión política de los militares le costaría la derrota. El hecho que
ellos dirigieran su ataque solamente hacia Ydígoras no borraba la realidad que éste
efectivamente contaba con el apoyo del gobierno estadounidense. El levantamiento no quiso
de este modo atacar a las fuerzas aéreas mercenarias ubicadas en la finca otorgada por el
gobierno, y al no recibir una respuesta afirmativa de parte de las Fuerzas Aéreas -que habían
pactado mejoras en condiciones con Ydígoras a cambio de fidelidad- se encontraron ante una
relación de fuerza de desventaja. El día del levantamiento pocos cumplieron con lo acordado
y las bases que sí fueron tomadas fueron atacadas, precisamente, por aviones mercenarios y
nacionales. El levantamiento pronto fue aplastado.
Se ha tomado este hecho como el comienzo de la guerra armada en Guatemala, pero
realmente en sí no constituye el detonante, sobre todo si se ven sus objetivos y posterior
reintegración. Lo que sí permitió, aún más cuando se supo que algunos de los oficiales más
jóvenes no se irían a apegar a la amnistía que lanzó el gobierno, fue aumentar la polarización
política en torno a Ydígoras al ubicar grupos armados a su oposición.
Para diciembre, luego de terminado un nuevo Estado de sitio, se concretó el llamado Pacto
tripartito, ente el PR, la DCG, y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)103, que
unificaba a los partidos anticomunistas que estaban en la oposición al gobierno
(Villagrán-Kramer, 2009: 311).
102Sobre la organización y detalles de las discusiones sobre esta secta puede revisarse la biografía de Paz Tejada, líder en los primeros momentos de ella hasta que fue marginado por “radical”, en Figueroa Ibarra (2004).103El MLN fue formado en octubre de 1960 a partir del quiebre de la facción más radical del MDN.
89
Esta tendencia continuó en 1961. El gobierno se vio cada vez más aislado una vez el CACIF
se planteó contra un Impuesto Sobre la Renta (ISR) que buscaba aumentar los ingresos del
Estado, lo que generó movilizaciones sociales exigiendo que se gravara a los grandes
empresarios. Se recopilaron 18 mil firmas y se organizó el Comité de trabajadores pro-ISR,
que realizó varias manifestaciones presionando al Congreso para emitir el decreto. Aunque la
desavenencia con el empresariado debe verse como coyuntural, en el momento aumentó más
el sentimiento de soledad que rodeaba al gobierno.
La confluencia entre el trabajo organizado y el gobierno no era casual. Los principales
sindicatos moderados organizaron el I Congreso Sindical, que contó con el patrocinio de
Ydígoras. Pese a inaugurarlo, recibió fuertes críticas de parte de los sindicatos con más
autonomía. Mientras los conflictos por los pactos colectivos brotaban de nuevo. Esta vez, el
transporte público entró en huelga por unos días.104 El caos se precipitaba, mientras se
desataban enfrentamientos entre policías judiciales y sindicalistas a plena luz del día.
La militarización de las diferencias, se podría decir, había sido abierta con la posibilidad
estratégica de la lucha armada en el octubrismo comunista, y era paralela al surgimiento de un
grupo militarizado y entrenado ajeno al ejército: por esos días los oficiales del ahora
Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) regresaban al país para entrevistarse
con dirigentes políticos de todas las tendencias, comenzando por la derecha, y realizando
múltiples actos de sabotaje y ajusticiamientos (ASIES, 1991; Taracena, s/). En esas fechas se
hizo una nueva revisión del PGT sobre su estrategia y se enfatizó considerar la vía armada
como método complementario de lucha, mientras cuadros de la JPT comenzaron su
migración a la Cuba socialista.105 Complots militares y de la derecha civil, por su parte,
fueron frenados por el gobierno. A fines de ese año, las primeras pláticas entre el PGT y el
MR-13, rechazado por la derecha, aceleraron la tensa polarización.
Para diciembre de 1961 estaban programadas las elecciones para renovar la mitad del
Congreso. En situaciones normales probablemente sería un procedimiento formal más, pero
104La huelga fue de 333 pilotos, dejando 75 líneas de transporte sin servicio. Hubo amenazas de una huelga general del transporte, pero se logró encontrar un pacto que las terminara (ASIES, 1991). 105La medida fue fuertemente criticada por el ex Secretario General del PGT, Fortuny, que argumentó que una decisión de ese tipo tuvo que haber sido validada por un Congreso extraordinario (Flores, 1994). Otros miembros históricos del partido también se opusieron, pero las presiones que venían desde Cuba, con quienes ya se tenía relación orgánica, y de la JPT, en un momento de polarización, no pudieron ser frenadas (cf. Figueroa Ibarra, 2000: 190-194; Taracena, s/f).
90
en esta situación podían resultar trascendentales. Y una vez más, Ydígoras no supo valorar el
momento.
La posibilidad de una conciliación y un cierre de la crisis fue imposible desde el campo, y
en la ciudad, que albergó por el carácter de los grupos movilizados una solución moderada a
ella. Una coyuntura desfavorable en el mercado mundial desbarató el precario equilibrio que
se veía a inicios de 1958.
91
Capítulo V - El golpe militar y sus condicionantesNo hay solución para mí, si el despotismo no cae.
El instinto de la propia conservación obliga a conspirar a todos los que opinan como yoJosé Cecilio del Valle (1825)
De diciembre de 1961 a marzo de 1963
Remitida al paisaje urbano, la crisis histórica del liberalismo oligárquico no exigía
necesariamente una transformación de las relaciones básicas y articuladoras de la formación
social guatemalteca. La rebelión del 44 se había dado por el hastío de las formas de represión
dictatorial, y la solución propuesta fue un liderazgo hegemónico de los sectores medios a
través de mediaciones que democratizaron parcialmente las movilizaciones obreras y
artesanales. Eso podía sobrevivir, hasta un cierto límite por el momento, sin una presión o
ataque a la agroexportación. La relación con el agro subalterno organizado era lo que había
acelerado en pocos años el proceso, y el silencio sobre las demandas por la tierra y un cese en
intentar organizar el campo probaba la voluntad de moderarse de parte del octubrismo más
radical. Pero la tarea parecía difícil por los términos maniqueos con los que el discurso de los
grupos en el poder plantearon las identidades y diferencias políticas que regirían.
El anticomunismo guatemalteco señaló que toda reivindicación de orden social era
“comunista y atea”, vaguedad que introducía cómodamente a una amplitud de sectores y
grupos movilizados en un mismo costal. En esas condiciones, un viejo miedo cercaba con un
amplio tajo algún tipo de acuerdo entre más partes que las del anticomunismo. Esta brecha
había sugerido a una parte de los desplazados que había que buscar formas de tender puentes
que la redujera sin cuestionarla. Pero al mismo tiempo una pequeña parte de los desplazados
buscaron dinamitar la brecha y los puentes para plantear otros términos de relación. Y esta
vertiente había comenzado a ganar terreno.
Sostener estos impulsos sin ceder necesitaba de un Estado fuerte. Pero la crisis cafetalera
debilitó a un Estado que de por sí ya presentaba rasgos marcados de subordinación por su rol
interno y por la relación con el Estado imperial norteamericano. Era un Estado lisiado. Unido
a lo anterior, era un Estado lisiado dirigido por grupos incapaces de plantear de manera
compleja y acabada el carácter de la crisis que se vivía. Por eso la rápida polarización.
92
Pero esta era una polarización que para 1961 aún se daba alrededor de Ydígoras. La
oposición partidista del anticomunismo y la dispersa movilización sindical y partidaria
identificada con el octubrismo, eran cada vez más asiduos en buscar que el gobierno de la
Redención fuera parte de esta polarización. Es decir, que el gobierno cayera y, en otra
correlación de fuerzas, replantear convenientemente partes del proceso. Esto no iba a ser
posible hasta que los soportes del gobierno lo dejaran de sostener. Tres fuertes columnas, una
cercanía moderadora con algunos sindicatos y, más adelante, una avenencia con una figura
que hasta entonces no se había pronunciado, eran para 1961, pese a la turbulencia, su suelo
fijo.
Estados Unidos continuaba siendo, desde 1954, el soporte principal del Estado
guatemalteco. Y como tal, al gobierno de Ydígoras no le había faltado su apoyo. Su sombra e
involucramiento en la política doméstica establecían un franco que limitaba los horizontes
políticos de los grupos en lucha. Su presencia y capacidad de veto era por todos visible.
El ejército, aunque no fiel a Ydígoras, jugaba dentro de este terreno de alianzas. Al evitar el
golpe de octubre de 1957 había defendido el proceso electoral basado en el marco restrictivo
de la Constitución del año anterior, con lo que al mismo tiempo había desplazado al partido
político producto de la intervención que los había humillado. Y lo que es más importante, en
los numerosos levantamientos militares que se habían dado entre 1954 y 1957, las facciones
adictas al orden vigente habían triunfado por sobre las afrentas políticas (Taracena, s/f:
36-40).
Esta unificación había estado pronunciada por la ascendente profesionalización de los
oficiales y la capacitación que comenzaban a recibir de parte del gobierno estadounidense
(Adams, 1970; Bastos, 2004; Sharckmann, 1976). Esto era vital, porque un núcleo cada vez
más homogéneo de oficiales, aún más cuando el MR-13 rechazó cuanta amnistía se le
presentó, llegaba a un punto de polarización cercano a Ydígoras, es decir, muy cercano al
control del aparato estatal central. Esto le permitía recuperar la centralidad que había perdido
tras el fin de la década revolucionaria, donde su presencia había sido sustancial.
El orden de cosas proveído por estos dos pilares, por sí mismos, suministraba un freno a
cualquier propuesta de cambio en las relaciones motoras que moldeaban con cierto carácter
las relaciones entre clases y grupos a lo interno del territorio. Y por esto el Estado
93
guatemalteco tenía el apoyo de las élites oligárquicas. Esto era importante en un momento de
crisis, esto es, de decisiones urgentes; y la crisis cafetalera probó la conveniencia.
Si bien 1954 les había dado la lección de buscar la unidad, había facciones oligárquicas que
sin salirse de ese núcleo de alianzas buscaba impulsar sus intereses gremiales.106 En ese
núcleo patronal el que predominaba, dado su abrumador peso en la economía, era el gremio
cafetalero. Con esto claro para el resto, cada uno había comenzado un cortejo hacia Ydígoras.
Para la campaña electoral de 1957, Ydígoras había recibido fuertes contribuciones de parte
de gente cercana a Alejos Arzú y de miembros de los Herrera, o lo que es lo mismo, de
segmentos del sector industrial y del azucarero (Dosal, 2005: 185-6).107
Este acercamiento tomó rápidamente una forma corporativa. Como lo explica Dosal, todos
los sectores de la oligarquía fundaron sus organizaciones gremiales para constituirse en
grupos de presión. Ya fueran organizados por el Estado o por la misma iniciativa privada, los
grupos de interés oligárquico institucionalizaron una estructura política corporativa por medio
de la cual el Estado les delegaba potestad de diseño y regulación de política económica. Y a
través de la cual se volvían un grupo deliberativo en el Gabinete del Ejecutivo.108
Pero la presión de la crisis cafetalera se expresó en algunas fracturas y obligó a tomar
decisiones de trascendencia, en donde los límites de las propuestas a debate se establecía por
esta estructura corporativa. El resto de sectores y clases estaría alejado de proponer cualquier
tipo de solución. Y las oligarquías empujaron para que el Estado les proveyera apoyo, que por
el carácter de las alianzas inter-oligarcas debía cumplir el requisito de no afectar la dinámica
del café, lo que a su vez significaba que la modalidad que tomaría esta activación de nuevos
106La Asociación de Azucareros se formó en 1957, la Asociación Nacional del Café surgió en 1961, el Consejo Nacional de Algodoneros en 1965, y todos ellos estarían aglutinados, junto a los industriales y a la cámara de comercio, en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Ver Dosal (2005: 177-191) para entender la dinámica interna de sus facciones en torno a la unidad patronal. 107Monteforte Toledo (1972: 234) afirma que alrededor de Ydígoras se formó también un núcleo influyente de algodoneros liberacionistas, que habían desplazado a los primeros algodoneros apoyados por el régimen de Arbenz. También a su alrededor se formó el nuevo núcleo dinámico de industriales, que irían a propiciar, como se verá, el primer programa de industrialización (Dosal, 2005: 188-191)108La tendencia había comenzado con Castillo Armas. Como profesionales conspiradores, la dirigencia liberacionista carecía de cuadros formados para varios puestos vitales. Si ni siquiera tenían un plan ordenado de organización y política estatal a mediano y largo plazo, mucho menos irían a tener cuadros técnicos para los puestos de Hacienda y Finanzas. La respuesta, por eso, fue la más práctica. El puesto de Ministerio de Hacienda sería entonces dado directamente a los empresarios que tenían más cercanos. El primer ministro de Hacienda fue Jorge Arenales Catalán, un cafetalero con vinculaciones familiares con la vieja oligarquía (Dosal, 2005: 180).
94
espacios productivos estaría basada en la apertura y definición de movimientos por el
mercado mundial, al contrario de lo que había ocurrido en otros países latinoamericanos por
esos años.109
En ese marco, los cafetaleros lograron establecer convenios con otros países productores y,
ante su fracaso, pactaron un sistema temporal de cuotas de exportación. Los azucareros
aprovecharon la cercanía del gobierno con Estados Unidos para hacerse de una parte de la
cuota cubana a partir de 1960. Las inversiones en ganado surgieron ante la necesidad de los
mercados norteamericanos de importar carne ante la disminución de la exportación de carne
del sur de América. Y los algodoneros aumentaron su capacidad productiva con el apoyo del
Estado en materia financiera (Bulmer-Thomas, 1988: 158; Guerra-Borges, 1993: 32-5).
Por su parte, la fragilidad expresada en los precios del café a partir de 1957 hizo que el
problema de la industrialización ganara de nuevo relieve.110 Para 1958 volvió a retomarse el
plan de industrialización que había propuesto la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) desde 1951.111 Las medidas planteadas chocaron con los intereses
norteamericanos. Y eso no podía ser parte del plan. Para inicios de 1959 se envió un grupo de
técnicos para discutir un potencial giro en la nueva política industrial planteada. Tras un
incentivo de US$ 100 millones -de los cuales al final sólo un 5% fue desembolsado-, las
pláticas tomaron nuevo rumbo y en cuestión de meses el plan de la CEPAL fue desechado en
provecho de las nuevas directrices.112
109La tendencia de la economía guatemalteca fue continuar abriéndose, cuando en el resto del subcontinente se venían reduciendo los coeficientes de intercambio (Bulmer-Thomas, 1988: 156).110Para 1956, la fracción de industriales que no había apoyado a Arbenz creó una estructura paralela a lo interno de la Cámara de Comercio e Industria. La dualidad de juntas directivas agudizó las divisiones entre industriales y comerciantes, que para 1958 manifestó su rompimiento al formar la Cámara de Industria de Guatemala, que logró a su vez volver a aglutinar a algunos de los industriales que se habían deslindado de los grandes industriales oligárquicos durante el arbencismo (Dosal, 2005: 188-190).111La propuesta partía de la aceptación de la dinámica agroexportadora, a sabiendas de las tensiones políticas que podía provocar su afrenta. En estas condiciones, la única manera de industrializar era dirigiéndose a los grupos con capacidad de consumo a nivel centroamericano. La CEPAL planteó de esta manera un plan de industrialización regional por etapas y buscando que se realizara una planificación a corto, mediano y largo plazo que tomara en cuenta las capacidades instaladas de los cinco países, con el fin de lograr un desarrollo industrial equilibrado. En estas condiciones y con estos propósitos es que se firmó en junio de 1958 el Tratado Multilateral y el Régimen de Industrias entre los tres países del norte del istmo (Poitevin, 1977: anexo; Jonas, 1981). 112De esta manera se firmó el Tratado Tripartito en febrero de 1960, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana a fines de ese año, y el Protocolo de San José y el Convenio de incentivos fiscales para julio de 1962. Todos desde la nueva óptica sin planificación, sin énfasis en la industrialización controlada a nivel regional, ni restricciones a capitales extranjeros (Poitevin, 1977: anexo; Jonas, 1981). En Jonas (1981)
95
Estas decisiones trascendentales para el proceso guatemalteco irían a tener sus resultados
hasta unos años después, y nos gustaría retomarlos en la segunda mitad de este capítulo,
donde será central para ayudar a caracterizar la dictadura militar.
Así, para 1961 el único problema que la oligarquía había tenido con Ydígoras era la nueva
idea de gravar sus ingresos de manera directa y el aumento de la turbulencia social.
Además de estos tres significativos pilares de apoyo, Ydígoras había ejercido una política
de acercamiento a sindicatos con el fin de moderarlos y alejarlos de las organizaciones más
combativas. A través de prebendas a dirigentes y de patrocinio, ese era el papel que jugaba la
Confederación Sindical de Guatemala (CSG) y la Federación Textil (FT).
Y por último, Arévalo había aparecido de nuevo en la escena en 1961 luego de años de
silencio. Con miras a regresar al país distribuyó entre los grupos arevalistas afectos la
siguiente indicación:
«El papel del arevalismo en estos momentos es de fortalecer el gobierno de Ydígoras y no el
de debilitarlo. Si Ydígoras cae, entonces tomaran el poder furibundos antiarevalistas. Nosotros
debemos impedir que caiga Ydígoras, y la única manera de impedirlo es estar a su lado y no
en su contra [...] Si sabemos llegar a las elecciones [presidenciales, para octubre de 1963]
gozando de buena salud, no habrá fuerza alguna que nos impida el triunfo» (Villagrán-
Kramer, 2009: 315-316).
Consecuencias de las elecciones de 1961
Para las elecciones legislativas de diciembre de 1961 no se sabe si esta alianza era ya
concreta, pero el resto de respaldos eran claros, así como la intención de Ydígoras de
fortalecer su fuerza en el Congreso. Y para eso se hizo de sus tácticas de alarmismo y fuerza.
Para fines de noviembre estallaron varias bombas en la ciudad, que el gobierno adjudicó al
PGT, mientras éste replicaba como ya se hacía costumbre que no había sido suya la acción
(Taracena, s/f: 28). Días antes de las elecciones se encontraron miles de cédulas de
identificación en blanco repartidas y se tuvo noticia de esfuerzos por presionar a los
empleados públicos para votar por el gobierno (ASIES, 1991). Y según Jonas (1994: 82), las
anomalías electorales fueron la regla en el campo.
pueden encontrarse también los detalles de las discusiones que giraron en torno a la firma de los tratados.
96
El tres de diciembre de 1961 fueron las elecciones y el seis se dieron a conocer los
resultados, donde el oficialismo ganó con arrolladora mayoría, obteniendo 25 de las 33
diputaciones disponibles.
El fraude provocó que cada una de las fuerzas que participaban en la oposición -los partidos
anticomunistas, los oficiales rebeldes del 13 de noviembre, y el dividido octubrismo-,
secuencial y acumulativamente, protestaran en su contra. Cinco meses de intensas
movilizaciones y luchas le esperaban a Ydígoras.
Para el siete de diciembre el MLN y el PR denunciaron el fraude y sacaron a sus escasas
bases a la calle. Hubo manifestaciones y quema de boletas por seis días, mientras el gobierno
buscó hacerlas ver como parte de una conspiración comunista que lo tenía planificado todo
desde las bombas de noviembre (Taracena, s/f: 28).
Al contrario de lo que se dio con otras movilizaciones callejeras iniciadas por otros sectores,
esta vez ningún otro grupo o sector se movió con ellos. Sus bases no estaban afiliadas por
convicciones ideológicas, sino por presiones y conveniencias producto de prebendas locales.
Estas eran más agrupaciones políticas que por su conveniente posición se expresaban como
partidos políticos de masas. Y este carácter les redujo peso en el tipo de lucha callejera que
buscaron llevar.
Enero y febrero de 1962 fue el turno de los disidentes del levantamiento del 13 de
noviembre. Tras haber sido dislocados a su regreso a mediados de 1961, la organización
militar había regresado a la ciudad a reorganizarse y para fines de enero anunciaron su
regreso con el ajusticiamiento del director de la Policía Judicial (Álvarez, 2002: 320).
Siguieron ametrallamientos a la estación principal de la Policía Nacional, y para el seis de
febrero, bajo el nombre de Frente Guerrillero Alejandro de León Aragón, intentaron tomar las
bases militares de Zacapa y Mariscos, Izabal (Álvarez, 2002: 319; Ydígoras, 1963: 90;
Taracena, s/f: 57). Su fracaso no impidió que lanzaran dos semanas de terror y boicot a
ferrocarriles y líneas de telégrafo y teléfono que culminó en una ampliación del Estado de
sitio decretado con el ajusticiamiento. Según la valoración de Ydígoras meses después, al
igual que las movilizaciones de diciembre, el movimiento armado era un eslabón de un
mando dirigido desde Cuba, aunque él mismo afirmaba que no podía probarlo (Ydígoras,
1963: 90).
97
Y para marzo le tocaba el turno a los estudiantes. Tanto los estudiantes de enseñanza media
como los de la superior expresaban desde 1956 un movimiento hacia la izquierda y una fuerte
politización. En las elecciones a Rector en febrero, por ejemplo, el candidato apoyado por las
agrupaciones de izquierda y centro había derrotado al candidato del anticomunismo.
Cabría ser categórico en este punto. El estudiantado medio y superior se fue constituyendo
en estos años como un sujeto político que pasaría a tener una centralidad en el proceso
político del país que no iría perder por décadas.113
Un día antes del inicio del ciclo del Congreso, grupos de la Asociación de Estudiantes
Universitarios (AEU), órgano oficial de los estudiantes de la única universidad del país,
dejaron una corona mortuoria en la puerta del hemiciclo con un fragmento que manifestaba su
duelo por la «desaparición de la autonomía del Poder Legislativo y por el Estado de facto que
prevalecerá» (Álvarez, 2002: 325). El FUEGO organizó movilizaciones por el arresto de
estudiantes guatemaltecos en Belice, que fueron seguidas por la decisión en asamblea general
de la AEU de organizar un paro para el ocho de marzo. Al paro se sumó el FUEGO y el
FUMN, lo que se aprovechó para prolongarlo, mientras para el 10 se sumaba el STIGGS
(Álvarez, 2002: 329).
Parte de otra dinámica, el PGT quiso aprovechar la situación para lanzar, junto a estudiantes
radicalizados y el PUR, una columna guerrillera bajo el nombre de 20 de octubre. La guerrilla
resultó ser una aventura y fue abatida a dos días de haber salido de la ciudad.114
Los enfrentamientos en las calles del centro de la ciudad aumentaron a partir del 14, cuando
casi se logró la paralización del transporte urbano, mientras más sectores se sumaban a las
movilizaciones. El asesinato de estudiantes por la policía provocó una gigantesca marcha
fúnebre, que incluyó un linchamiento a dos policías judiciales.115
El mismo día que el SAMF frenó el servicio de los ferrocarriles y las radios fueron
clausuradas. El 17, Ydígoras lanzó un llamado y una amenaza. Ésta consistía en solicitar a
113Acerca de las condiciones culturales de la juventud citadina en la década de los sesenta, puede consultarse el trabajo aproximativo de Lucas (20008). 114Sobre la llamada guerrilla de Concúa, al mando del coronel retirado Paz Tejada, son indispensables los textos de Figueroa Ibarra (2000; 2004). 115Según el Jefe de Sección de Seguridad Pública del Departamento de Asuntos Latinoamericanos estadounidense: «Sé de buena fuente que, antes del comienzo de la manifestación de las últimas dos semanas se decidió en los altos niveles del gobierno guatemalteco que la Policía Judicial cargara contra los manifestantes antes que la Policía Nacional [...] Se dice que Córdova [Jefe de la Policía Judicial] actuó indiscriminadamente contra la turba» (en Grandin (comp.) 2001: 41).
98
dos mil reservas militares y afirmar que invadirían la ciudad junto con bandas paramilitares
reclutadas en un municipio vecino (Sharckman, 1976: 322). El llamado iba dirigido a
profesionales y partidos anticomunistas para proponer candidatos para un nuevo Gabinete.
Los sectores octubristas no fueron incluidos en el llamado por ser un «refugio de bastardas
actividades espurias».116 El fracaso del llamado empujó al presidente a secuestrar a los
principales líderes de los partidos del Tripartito para sentarlos a dialogar. Éstos, incólumes,
junto con los gremios patronales y otras organizaciones, llamaron al ejército a intervenir en el
proceso.
Una nueva prórroga del Estado de sitio y el aumento de las medidas represivas cerró el mes
de marzo. Por lo que ni la negativa del SAMF en terminar con la huelga pese a las amenazas
ni la proclama de la AEU de entrar en un paro general, cayeron sobre terreno fértil (López
Larrave, 2007: 68; Taracena, s/f: 49-59; Álvarez, 2002: 329-340).
Los primeros días de abril fueron testigos de una tregua tras varias semanas de agitación,
aunque algunos estudiantes no habían dejado de moverse. Se tomaron carros de publicidad y
se utilizaron para hacer críticas al gobierno, y lo mismo se hizo al frenar un partido de fútbol
por medio de la toma de la cabina de locución principal (Álvarez, 2002: 346). Pero fue hasta
el nueve de abril que los estudiantes universitarios se volvieron a reunir en asamblea general
para realizar la anual Huelga de Dolores, un festival insigne de los estudiantes en donde
históricamente se ha hecho burla de las autoridades gubernamentales. Allí se decidió junto al
FUEGO y el FESC, una nueva organización de estudiantes cristianos, conmemorar las
jornadas de marzo y a sus caídos. Pero el intento fue cancelado cuando el 12 de abril fueron
asesinados varios estudiantes de Derecho en el centro urbano (Álvarez, 2002: 351; ASIES,
1991). La tregua había terminado.
El siguiente día fue de grandes manifestaciones: la Municipalidad de Guatemala, al mando
de un alcalde lanzado desde el octubrismo, se declaró en huelga de labores y pidió la renuncia
de Ydígoras. Hasta la Orquesta Sinfónica Nacional decidió cancelar su temporada de música
clásica. Los cientos de estudiantes encarcelados recibieron una buena noticia: no serían
116La incomprensión de Ydígoras, un viejo oficial ubiquista, hacia las movilizaciones estudiantiles era notoria. En un texto posterior afirmó: «Nada puede ser más ridículo que una organización de estudiantes de primaria y secundaria militando en un movimiento político que no les concernía para nada» (Ydígoras, 1963: 125, traducción libre).
99
puestos en libertad, pero sus madres y familiares habían realizado marchas y plantones
demandándola. La huelga general convocada para el 16 fue respaldada por las organizaciones
que se habían levantado en marzo. Y pese a la suma de otros sectores, el SAMF, mientras
intervenía nuevamente el servicio de ferrocarriles, intentó dialogar con los sindicatos de
varias fábricas para que se unieran a la huelga. Sus intentos no tuvieron éxito. Según se dijo,
la Federación Textil y la CSG dieron un llamado a sus sindicatos a no apoyar las marchas, a
no ser que se quisiera perder el apoyo que Ydígoras les estaba dando. Al obedecer, las bases
sindicales, el elemento urbano-popular organizado, quedaría fuera de las presiones, dejando
que éstas quedaran relegadas a los grandes sindicatos, los empleados públicos organizados, y
los estudiantes de diferentes niveles (Álvarez, 2002: 351; ASIES, 1991; Taracena; s/f: 49).
La tensión iba en aumento mientras más sectores se unían a las movilizaciones. Se
paralizaron las radios unidas a la ATRG, lo que ocasionó su militarización, y para el 18 varios
gremios de profesionales entraron en paro y lo mismo hizo una asociación de comerciantes
(Álvarez, 2002: 351; ASIES, 1991; Taracena; s/f: 49).
La prórroga al Estado de sitio al siguiente día provocó el enojo de más sectores. Fue
publicado ese mismo día un pliego exigiendo una intervención militar de parte nueve
organizaciones universitarias anticomunistas, unos pocos sindicatos, y gremios comerciales,
industriales, profesionales, así como por el PR, MLN, y la DC.
Los siguientes días fueron de terror. El Movimiento Revolucionario 12 de abril,
conformado por estudiantes universitarios y de secundaria, colocó bombas en autobuses,
bodegas de la IRCA, y saboteó tuberías. Más estudiantes fueron encarcelados, mientras las
huelgas continuaban (Álvarez, 2002: 351; ASIES, 1991; Taracena; s/f: 49).
Finalmente para el 22 de abril se creó el Frente Cívico Nacional (FCN), que otorgaba una
licencia de conducción a la AEU por parte de varios partidos arevalistas -PUR, la Unión
Revolucionaria Democrática (URD), y el Partido Nacional Revolucionario 1944 (PNR-44)-,
la FASGUA representando al comunismo, y el SAMF (Álvarez, 2002: 351-4; ASIES, 1991;
Taracena; s/f: 50).117
117Al margen se había quedado el Partido Revolucionario Ortodoxo (PRO) y el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), fieles a las instrucciones de Arévalo (Taracena, s/f: 51). El caso de la URD es necesario resaltarlo. El partido se componía de un núcleo de jóvenes socialdemócratas, cercanos al arevalismo pero sobre todo representando una talentosa segunda generación del octubrismo. A fines de los setenta figurarían de manera central en la política guatemalteca.
100
Pero ya era demasiado tarde. El 26 de abril Ydígoras renombró a su Gabinete completo.
Todos, menos el Ministro de Relaciones Exteriores, eran militares con carrera profesional.
Ydígoras había sido salvado.
Por eso las convocatorias del FCN y de la AEU del 27 y otra vez para el 30 de abril,
pidiéndole al ejército romper con Ydígoras y formar un gobierno de coalición, no tuvieron
ningún eco. El ejército se había colocado detrás de un moribundo Ydígoras y lo había
mantenido en pie. A partir de ese día, el ataque a Ydígoras, quedaba claro, iría a ser una
afrenta directa a los militares que ahora hacían co-gobierno. Y de esa capacidad el FCN
estaba lejos. Les había tomado meses lograr armar la unidad expresada en el Frente, y la
única perspectiva que tenían a la mano era la de solicitar un gobierno de coalición. Les
faltaba peso social, más sindicatos, las barriadas movilizadas, los campesinos agitando el
campo. Pero no existía un trabajo previo en esa dirección y ahora se veía sus costos. Esta
carencia la podían suplantar con armas y una organización disciplinada y eficiente, pero
también estaba lejos del panorama. En una palabra, su capacidad de participar en el gobierno,
por esos medios, era inexistente. Sin esa fuerza atrás no podían exigir al ejército que abriera
desde dentro el gobierno y les permitiera su ingreso. Y porque no podían exigir fue que sólo
hicieron un llamado. De allí su resultado.
El ejército no estaba interesado en sumar más grupos, en diluir la capacidad de decisión que
habían logrado al copar el debilitado Ejecutivo. No estaba entre sus planes perder la
centralidad que habían perdido, y ahora estaban dispuestos a asumir el rol que el momento
exigía. Iban a ser Ydígoras y los militares, nadie más integraría la cabeza del gobierno. Esto
significaba, al mismo tiempo, que el presidente había comenzado su muerte política, de la
cual no se dio cuenta y en la cual pudo mantenerse por 11 meses más, cuando finalmente le
fue avisado que era dispensable.
Del gabinete militar al golpe militar
A corto plazo el que parecía haber sacado la mejor de las partes era Arévalo. Los
estudiantes y los miembros de los sindicatos combativos habían puesto por dos meses los
muertos. Tanto el PGT y el PUR, así como el MR-13, se habían embarcado en actividades
armadas cuyos resultados estaban lejos de ser los planificados. En ellas habían perdido a
decenas de cuadros valiosos, que como con toda organización subterránea eran muy difíciles
101
de reemplazar. Mientras tanto, una buena parte del arevalismo había salido a dar la cara hasta
fines de abril, en su momento más tenso, es cierto, pero sin el desgaste de meses de
movilización diaria. Y ante los no movilizados, el FCN había efectivamente exigido la
democratización del gobierno -rompiendo la institucionalidad, verdadero- y eso había sido
negado, o ignorado, por la dupla militares/Ydígoras. Además, su ausencia en las jornadas
callejeras les había valido la legalización de un partido, la Unificación Democrática (PUD),
que ahora era parte de la coalición oficial. Así las cosas, los beneficios que de esta situación
podía sacar Arévalo habían mejorado significativamente.
Esto se daba en un momento en que la economía seguían haciendo estragos. La tasa neta de
los términos de intercambio, que había llegado a su punto más alto en 1957 con 165.3 (100 en
año base 1970), comenzó un desplome anual hasta llegar a 88.5 en 1962. Esto provocó una
crisis en la balanza de pagos, luego del éxito logrado hasta 1954, que pasó a expresarse en
términos negativos hasta 1966. El valor adquisitivo de las exportaciones, con 100 en año base
1970, llegó a 50.8 en 1957, para declinar a su punto más bajo, 43.8 en 1961.
Todo esto mientras se trataban de frenar las importaciones a través de una serie de medidas
que poco lograron en su cometido. Para 1956, el valor neto de las importaciones era de casi
US$138 millones y para 1960, implantadas las medidas, había descendido solamente a
US$121 millones, manteniendo el déficit con respecto a las exportaciones netas por esos años
entre -US$25 millones en su punto más crítico y -US$12 millones cuando mejor les fue. El
déficit en la cuenta nacional, por su parte, continuó creciendo hasta que para inicios de 1958
llegó a provocar una caída monumental en las reservas internacionales (Bulmer-Thomas,
1988: 165 y Anexo).
De allí en adelante las luchas comenzaron a girar en torno a Arévalo. Ante los constantes
empates catastróficos y la dispersión octubrista, Arévalo parecía representar la posibilidad de
una unidad que le daría fuerza a esa orientación política, mientras aglutinaba todos los miedos
del anticomunismo. Fue con él que las fuerzas progresistas y radicales habían logrado
consolidarse. Su presencia, aunque lejana, podía representar el fin de ocho años de pacto
liberacionista.
Para el cuatro de noviembre de 1962 estaban previstas las elecciones para la municipalidad
de la ciudad de Guatemala. Era el momento de otro pulso político. El anticomunismo, tanto el
102
de oposición (con la excepción del PR y la DC) como el oficialista, rehusaron medir fuerzas
otra vez con el octubrismo; ni siquiera en el juego institucional que ellos habían instalado.
Lejos había quedado julio de 1954 cuando miles de personas se habían lanzado a la calle a
darle la bienvenida al Liberador del comunismo. Más de ocho años después, la ciudad volvía
a tomar su identidad octubrista. Para las elecciones legislativas de 1961, en lo que se refiere a
la ciudad, se había colocado en un tercer puesto después del PR y el MLN (30 y 28%,
respectivamente), al rechazar las opciones con un 24% de votos en blanco (Sabino, 2009:
299).
Para las elecciones del 62 la tendencia continuaría. La victoria era para un candidato
independiente con 24 mil votos. Pero muy cerca estaba la URD con 23 mil y la alianza
PUR-PGT (clandestino) con 8 mil (o 10%).118 Juntos sumaban 31 mil votos de fuerza.
Aunque aún faltaba ver si esa fuerza podía tomar otra forma, como la protesta de calle
(Torres-Rivas, 1987a: 98-9).
A los días de saberse los resultados de las elecciones, Arévalo anunció que se lanzaría de
candidato a la presidencia para las elecciones de octubre del siguiente año (Villagrán-Kramer,
2009: 325). Rápidamente hubo una reunión entre cuadros del MLN con el embajador
norteamericano. Hablaron sólo de lo sustancial: le aseguraron que dentro de los oficiales
Arévalo contaba con un apoyo minúsculo. El embajador pudo respirar profundo, la amenaza
aún estaba lejos (Pinto Soria, 2010: 176).
Por su parte, el PGT realizó una severa auto-crítica a su participación en las jornadas de
inicio de año. A su modo de ver la experiencia de la guerrilla 20 de octubre, el problema
había sido de preparación, no de concepción y estrategia (cf. Taracena, s/f: 61). Aunque lo
central era para ellos la lucha por insertarse en lo legal, las armas eran desde 1960 una
opción.
Para los disidentes del 13 de noviembre no era una opción: era la única opción. El gobierno
lanzó una amnistía en mayo a las que pocos se plegaron.119 En cambio, prefirieron visitar a
118Celoso de cualquier tema que haga ver bien al comunismo, Sabino afirma que el 10% del PUR-PGT fue un resultado pésimo muestra de su marginación e incapacidad (2009: 303). Nuestra valoración es distinta. Que la izquierda radical y el comunismo obtuvieran un 1/10 de los votos en una ciudad que había exigido el fin del periodo de Arbenz, amenazando con eso el proceso mismo, por la presencia comunista, muestra el peso electoral -político, al final- que comenzaba a trasladarse hacia la izquierda. 119Tanto Colom Argueta (2011/1977) como Debray y Ramírez (1975) se preguntaron a los años qué hubiera pasado si el MR-13 hubiera regresado al ejército para desde allí tratar de minar las bases del ejército.
103
Arbenz en Cuba. Su regreso a Guatemala provenientes de suelo socialista los debe de haber
marcado y entusiasmado. Además de conocer a Arbenz y al Che, habían vivido la crisis de los
misiles.
Otros cuadros de la JPT también habían regresado de Cuba para noviembre. Y entonces, las
inevitables pláticas entre los proscritos comenzaron, y para inicios de diciembre se formaron
las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en cuya reunión final había estado representada cada
organización a partir de dos cuadros. El PGT y la JPT, el MR-13, y el M-12 de abril lanzaban
la primera guerrilla en Guatemala. Las tareas eran simples, como lo diría uno de los
principales líderes del MR-13, Yon Sosa: «ustedes [PGT] encárguense de lo político y
nosotros nos ocuparemos de lo militar» (cf. Taracena, s/f: 65; Macías, 1997: 25; Figueroa
Ibarra, 2000).120
La situación a inicios de 1963 era apremiante. No sólo continuaba estando cargada de
tensiones, sino que a eso se había sumado la centralidad que había comenzado a tener
Arévalo. Faltaban aún 10 meses largos para las elecciones de octubre, e Ydígoras quería
llegar a ese punto. En su primer discurso del año afirmó, dejando el pudor a un costado:
«saludo a mi segunda familia, a los soldados, oficiales y jefes del ejército nacional, que ya lo
120La bibliografía referente a los movimientos armados es la que mayor interés ha despertado en los estudios que siguen a 1963, pero se ha enfocado más en la referente a la “segunda generación”, de 1973 en adelante. Sería importante resaltar que esto también se debe a la cercanía o participación de muchos investigadores o militantes en las organizaciones revolucionarias. Sobre el movimiento en su conjunto, pueden revisarse las últimas secciones del imprescindible trabajo de Taracena (s/f) y los trabajos de Torres-Rivas (1998), Sáenz de Tejada (2007), y Frank (1976). Una visión centrada en el PGT como cuna de las organizaciones guerrilleras, hecha a partir de una gran cantidad de entrevistas que por su naturaleza no podrán repetirse, puede encontrarse en Figueroa Ibarra (2000); también importante para entender el problema de la guerra desde el octubrismo comunista, es la biografía de José Manuel Fortuny, elaborada por Flores (1994). Los inicios de las Fuerzas Armadas Rebeldes, a partir del punto de vista del foquismo, pueden encontrarse en Macías (1997), Debray y Ramírez (1975), FGEI (2008) y Morales (1994). Y queda aún un agujero muy fuerte en cuanto a la visión de las primeras guerrillas por parte del trotskismo y su relación con el MR-13. El comandante Yon Sosa era el encargado de esta zona y tenía un fuerte apoyo popular. Históricamente se le ha marginado, basándose en las criticas que realizó en su momento la línea foquista (cf. Macías, 1997: 28; Debray, 1975: 301). A nuestro parecer el caso es sumamente especial y de mucho interés ya que es el único que presentó una forma concreta de poder popular y una estructura de inteligencia y defensa armada que no se había visto hasta el momento en el país. Lastimosamente hay pocos registros al respecto (Cf. Figueroa Ibarra, 2000: 308 y ss.). Otro caso interesante de este tipo de apoyo es el de la formación autónoma de guerrillas en Baja Verapaz, donde militantes achi'es contactaron al FGEI para poder realizar acciones conjuntas (Cf. Figueroa Ibarra, 2000: 285; Macías, 1997: 39). Para entender la resistencia armada en la ciudad hay pocos documentos. El movimiento era un grupo poco homogéneo, sin tanto control central, con fuerte apoyo en las barriadas, con poca formación política, pero sumamente aguerridos: Los Bravos, y se encargaron de realizar secuestros, ejecutar operativos de seguridad, llevar a cabo ajusticiamientos, y encontrar las maneras para surtir de financiamiento a la organización (Figueroa Ibarra, 2000: 295; Ramírez, 2001: 131-151).
104
han comprobado y lo saben en todas los Andes, es decir en toda América [...] que es un
ejército apolítico, profesional y escolástico».121
Su Ministro de Defensa no estaba tan seguro de querer llegar hasta octubre; para mediados
de enero había repetido hasta el hastío que Arévalo no iba a poder presentarse para las
elecciones. Entre el 10 y el 18 de enero sacó el 80% de sus reservas a prácticas, mientras
decía: «estamos dispuestos a responder a la violencia con violencia». Al mismo tiempo, la
muerte de Arana, en 1949, pasó a una corte: Arévalo estaba entre los acusados.122
El 22 de enero de 1963, considerando la situación, Arévalo hizo pública su Carta política al
Pueblo de Guatemala (Villagrán-Kramer, 2009: 325; Torres-Rivas, 1987a), en la que trataba
de demostrar con argumentos lógicos, históricos, filosóficos y políticos que era un acérrimo
anticomunista. Se alejaba tajantemente de Arbenz y su política, mientras resaltaba las
medidas anticomunistas durante su gobierno, y alababa la Alianza para el Progreso y el papel
de Kennedy en el mundo. Más se asemejaba a un oficio pidiendo permiso para participar que
una carta al pueblo. Eran esas las condiciones para que Arévalo jugara.
Con urgencia, el PUR realizó una convención de dos días para definir estrategias. Y de la
misma manera los partidos de oposición anticomunistas sacaron candidatos a la presidencia.
Todos veían hacia octubre, menos, otra vez, el Ministro de la Defensa. Se negó rotundamente
a ser el candidato oficial y descartó cuanta alianza se le presentó. La cosa estaba clara:
Arévalo no participaría. Pero a nadie pareció importarle mucho. La crisis del proceso seguía
su marcha.
El primero de marzo del 63 hubiera hecho pensar que el gobierno estaba sano. Se realizó el
II Congreso Sindical que lograba unir a las diferentes tendencias obreras en un mismo
espacio. La presidió Ydígoras, rodeado de cuatro miembros de su Gabinete militar. La CSG
criticó al comunismo y profirió loas al presidente, mientras la FASGUA reclamaba por los
militantes secuestrados días antes.123
Pero a lo interno del partido de gobierno las cosas seguían descalabrándose. De la lista de
tres posibles candidatos a la presidencia ya sólo quedaba uno: tanto Flores Avendaño, el
militar que había simbolizado la transición hacia el ydigorismo en 1957, como Sisniega
121Prensa Libre, 2 de enero de 1963, Hemeroteca Nacional (HN)122Prensa Libre, 10 de enero de 1963; 18 de enero de 1963, (HN)123ASIES, 1991; El Imparcial, 1 de marzo de 1963. HN
105
Otero, denso anticomunista salido de las filas del MDN, habían declinado su candidatura
alegando arreglos previos. El ganador por vacuidad era Alejos Arzú, el principal financista
del partido y dueño de la finca Helvetia, donde habían sido entrenados los mercenarios que
invadieron Cuba en 1961. El hecho propició disidencias sustanciales en la Redención124,
debilitando aún más sus perspectivas electorales. Para el ejército, no podía haber nada peor
que un moribundo revolcándose.
Arévalo estaba en el ambiente. Todos se pronunciaban al respecto: unos decían que no
vendría, otros que no lo dejarían venir, y otros más decían que estaba sobrevaluado. Y
entonces el anticomunismo de base, el más recalcitrante, decidió salir a las calles. El Frente
de Unificación Nacional Anticomunista (FUNA) marchó el 11 de marzo en contra del regreso
de Arévalo. Resultó lo inevitable, y las escenas de enfrentamientos callejeros iniciaron de
nuevo. Al poco tiempo se repitió el escenario en días consecutivos, esta vez a cargo del
Comité Nacional Unificación Anticomunista (CNUA), lo que resultó en enfrentamientos con
unos estudiantes que reclamaban libertad a los presos políticos; 48 estudiantes fueron
detenidos. La agitación buscaba ser continuada cuando convocaron a otra marcha para el 23
con el fin de demostrar que las «fuerzas democráticas [sic] [tienen] una verdadera potencia
electoral [...] y su repudio al retorno del comunismo al poder».125
Mientras tanto los partidos anticomunistas buscaban encontrar cierta unidad ante lo que
parecía que tenían enfrente. El MLN declaraba que apoyaba cualquier decisión del ejército,
mientras el MDN y el Congreso reafirmaban su apoyo al Ministro de Defensa.126
La tensa situación dio su nueva bienvenida al terror. El 19 estallaron tres bombas en la
ciudad, y otras seis explotaron un día después. Nadie se adjudicó las bombas, y el presidente
dijo, como jugando, que había una amenaza comunista atrás, pero no en estas explosiones; el
Jefe de la Policía Nacional afirmó que ellos no habían puesto las bombas, luego que un
congresista del arevalismo afirmara que eran las mismas medidas de alarmismo para generar
zozobra por el mismo gobierno, lo que le provocó la llegada de una hoja firmada por bandas
124El Imparcial, 4 de marzo de 1963; 8 de marzo de 1963. HN. Alejos Arzú no podía esconder lo alejado de la realidad cuando afirmó: «Cuando yo conozca cuáles son las aspiraciones del pueblo de Guatemala, cuáles son sus anhelos, y cuáles son sus horizontes, entonces estructuraré un programa de gobierno». 11 de marzo de 1963. HN125El Imparcial, 15 de marzo de 1963; 16 de marzo de 1963; 18 de marzo de 1963. HN126El Imparcial, 6 de marzo de 1963; 7 de marzo de 1963. HN; Torres-Rivas (1987a: 93)
106
paramilitares exigiendo su inmediato fusilamiento.127 Pero era cierto que las guerrillas ya
habían comenzado sus operaciones, simplemente que en el oriente y nororiente del país,
como parte de otra dinámica.
El mismo día que un frente guerrillero era desbandado tras un enfrentamiento con el ejército
luego de cortar varias líneas de cableado telefónico, y a días de darse a conocer que había
acaparamiento de maíz que podía provocar una subida de precios a la dieta básica, se decretó
Estado de sitio y se le dio total potestad al Ministerio de la Defensa para controlar la
situación.128 Ydígoras era casi un cadáver.
El arevalismo en esas circunstancias, con esa ausencia, recibió golpe tras golpe. El 15 todas
las aerolíneas que trabajaban en el país habían recibido órdenes de no vender boletos a
Arévalo. El 18 el PUD dejó de estar en la alianza oficialista cuando el Tribunal Supremo
Electoral lo declaró ilegal. El 22 los partidos arevalistas denunciaron una fuerte represión, un
día después la alianza tripartita accionaba contra la existencia del PRO, y el 24 su sede era
allanada.129
La tensión hacía que Ydígoras se desvaneciera rápidamente del escenario político, y con él
se iba la posibilidad de que octubre y las elecciones, pudiera ser una realidad. Sin Ydígoras,
nadie dentro de la alianza de gobierno, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, pensaba que
las elecciones se realizarían. El cambio se vio en el discurso de Ydígoras, que comenzó a
amenazar públicamente a Arévalo del asesinato de Arana, de que haría venganza por no haber
recibido él garantías de seguridad durante su gobierno, de que no vendría. Aunque en cartas
le rogaba que atrasara su llegada, fechada para el 31 de marzo.
Pero algo más importante se había establecido. A inicios de enero se había realizado una
reunión en la Casa Blanca acerca de la problemática en Guatemala. Para marzo, con la
situación más tensa, y de alguna manera más clara, el Embajador se había reunido con el
hermano del Ministro de la Defensa, que le había confirmado que una mayoría de oficiales
estaban a favor de un golpe.130 El 20 había sido la reunión de Kennedy con los presidentes del
127El Imparcial, 19 de marzo de 1963; 22 de marzo de 1963; 29 de marzo de 1963. HN128El Imparcial, 25 de marzo de 1963. HN129El Imparcial, 15 de marzo de 1963; 18 de marzo de 1963; 22 de marzo de 1963; 23 de marzo de 1963; 24 de marzo de 1963. HN130En un cable del Departamento del Estado se lee: «Arturo Peralta, hermano y confidente del Ministro de la Defensa, me dijo esta noche en una reunión privada que renuentemente había llegado a la conclusión de que la única manera de impedir que Arévalo se convirtiera en presidente sería que el ejército echara a Ydígoras
107
istmo, donde hubo una reunión entre éste y el Embajador; se dice que le aconsejó
pronunciarse a favor de un golpe (Pinto Soria, 2010: 174 y 200).
Arévalo, aunque posiblemente desconocía lo anterior131, no valoró de manera correcta el
momento y el cambio en las relaciones de fuerza con un Ydígoras debilitado. El 31 de marzo
regresó al país. Por la noche, luego de varios días de traslado clandestino, dio una conferencia
de prensa en la ciudad recalcando su deseo de competir para la presidencia. Un día antes
Ydígoras había anunciado que vendrían cambios en su Gabinete (Villagrán-Kramer, 2009:
327). Lo que no sabía era que solamente él iba a ser el removido.
Por la mañana del primero de abril, luego de una urgente reunión secreta del alto mando
militar realizada la noche anterior, el Ministro de la Defensa, Coronel Enrique Peralta
Azurdia, hizo circular un comunicado: desde ese día el ejército se haría cargo del aparato
estatal. Con su noticia, las elecciones de octubre desaparecían del horizonte, con ellas
Arévalo, y con ellos una salida institucional, un pacto, para la crisis urbana. No habría
puentes: la brecha anticomunista mantendría su distancia. De eso los militares se encargarían.
Consecuentemente, todos finalmente le daban la bienvenida a la escena política a una nueva
acompañante: la violencia.
Los condicionantes de la dictadura
«El proceso contrarrevolucionario, de 1954 en adelante, va marcando nuevas formas de
intervención imperialista, asociada a diferentes aspectos de subordinación de la oligarquía
terrateniente y de la burguesía nacional. Desde ese momento, quienes detentan el poder y
tratan de legitimarlo, desarrollarán los primeros elementos fascistoides que caracterizaron a la
mayoría de gobiernos en América Latina» (Colom Argueta, 2011).132
ahora ... Antes de actuar quería algún tipo de seguridad por parte de Estados Unidos» (en Grandin (comp.), 2001: 6)131Para el 4 de febrero, casi dos meses antes del golpe, el PGT lanzó un volante advirtiendo sobre los planes de la cúpula militar sobre la posibilidad de ejecutar un golpe para remover a Ydígoras (Taracena, s/f: 67). Si el partido proscrito, por eso el más alejado de los más recónditos espacios oficiales, sabía de la existencia de estas pláticas, es seguro que era un tema que se manejaba a voces. Tal vez haya sido entonces mal informado Arévalo sobre la situación interna, o simplemente no le haya dado el valor que merecía en favor de otros posibles desenlaces. No fue posible conseguir un registro que mostrara las valoraciones del propio Arévalo para tomar la decisión, por lo que es mejor dejar de especular. Para el caso, su decisión final es lo que importa. 132El debate en torno al carácter fascista del Estado tuvo un fuerte relieve en las investigaciones en torno a las dictaduras del cono sur. Análisis generales pueden verse en Cueva (1978), Marini (1978), Dos Santos (1978), Zavaleta (1982), Maira (1990), Löwy et. al. (1981) y O'Donnell (1976).
108
Este texto no fue escrito por un dirigente del partido comunista u otra organización
revolucionaria, ni por un intelectual con formación marxista-dependentista. Lo escribió en
1977 Manuel Colom Argueta, un prominente líder socialdemócrata, fundador de la URD y
antiguo Alcalde de la Ciudad de Guatemala (1970-1974), en un momento en que la tensión en
el país estaba de nuevo acumulada. Por eso la radicalidad en el tono de sus palabras.
Alrededor de dos años después, Colom Argueta, uno de los grandes talentos políticos que
había tenido el país en la segunda mitad del siglo, fue asesinado luego de legalizar el partido
que buscaría llevarlo a la presidencia. Lo que siguió, nuevamente, fue un aumento
escandaloso del ciclo de la violencia que culminaría con las masacres a comunidades enteras.
Pero el texto no es sólo importante por eso.
Desde nuestro argumento, el texto dirige su mirada al centro de lo que hasta el momento ha
sido nuestra guía de interpretación. Lo que el autor hace es plantear de manera sucinta y clara
el panorama para 1977 de un proceso que nosotros hemos registrado y seguido desde 1944 y
que creemos que toma otra forma a partir de 1963.
A lo largo de la segunda parte de este documento hemos intentado dejar claro que la crisis
abierta en 1944 no pudo ser solventada en ninguno de los espacios en que se desató. Si
podemos partir de esto, lo importante sería usar este espacio para proveer de un análisis de los
cambios en la matriz productiva ejecutados a partir de las decisiones de fines de los
cincuenta, para entender de manera más acabada al Estado militar que surge como una
respuesta autoritaria a la crisis del 44.
Más precisamente, entender el carácter que tomó la dictadura militar como forma de poder,
primero, en su relación con las clases subalternas para tratar el problema de la crisis y la
hegemonía y, hecho esto, en los contornos que la definieron de manera acabada a partir de esa
dinámica más amplia en la que se desenvolvía. Esto con el fin de plantear este carácter del
Estado militar en las conclusiones.
Del análisis de las relaciones de fuerza presentado en la sección anterior puede resaltarse
que la dictadura significó en un primer término un cierre político a los sectores medios
(partidos, estudiantes, profesionales, y empleados públicos) y a los grandes sindicatos
(FUMN, SAMF). Conociendo como hemos recalcado el carácter de la crisis de lo que hemos
llamado octubrismo, queda claro que la dictadura militar iría a negar una solución, pactada o
109
abarcadora, a la crisis de la movilización urbana. Por eso la radicalización y la toma de las
armas.
Pero sólo con esta imagen el total del territorio y sus porciones más dinámicas articuladas al
capitalismo mundial, y los sectores y clases que en éstas se constituían, quedan fuera
implícitamente del análisis. Y esa carencia resultaría en un impedimento según el objetivo de
nuestro argumento. Sería necesario entonces partir de la dinámica de la agroexportación para
entender mejor el problema.
En los capítulos tres y cuatro intentamos hacer ver la manera como el fin de la Reforma
Agraria desembocó en la continuación del patrón finquero de organización social, y cómo su
crisis con la caída de los precios a fines de los cincuenta resultó en la intensificación de sus
clásicos mecanismos de control político y explotación del trabajo rural activado en su
entorno. A partir de las pláticas y negociaciones dentro de la clase oligarca para salir de la
fragilidad del monocultivo, las decisiones tomadas en materia de política económica habían
comenzado a mostrar los primeros resultados a inicios de los sesenta.
Al sector cafetalero y a sus redes cercanas, la concentración de los años del boom de precios
que siguió el fin de la II Guerra Mundial les permitió usar ese superávit para crear nuevos
renglones de actividad productiva en el campo (Torres-Rivas, 1973: 176). Además del papel
de los ahorros locales para financiar las nuevas actividades productivas, el financiamiento a
través de créditos proporcionados por instituciones financieras estatales, o internacionales,
como el Banco Mundial, fue central (Bulmer-Thomas, 1988: 156; Guerra-Borges, 1993:
30-2). Así fue como la carne, el algodón y el azúcar surgieron con más fuerza.
Tabla 8. Participación de los cuatro productos principales en las exportaciones, 1956 y 19661956 1966
Café Banano Azúcar Algodón Total Café Banano Azúcar Algodón Total
73.9 12.1 - - 86 44.3 2.0 2.7 19.7 69.4Fuente: Mario Monteforte Toledo (1972: 231)
Lo que para nosotros resulta importante es la manera como esta diversificación mantuvo en
su seno, pese a algunas modificaciones significativas, las viejas modalidades de producción
propias y centrales en la realización cafetalera. Y en esto es lo que nos gustaría precisar.
En alguna medida con el azúcar, pero más claro con el algodón, se había dejado atrás la
producción a partir de la propiedad individual del terreno. Lo que ahora se hacía era
110
establecer una renta, que variaba en su tiempo, con los terratenientes locales que se
encargaban de su producción. Esto permitía a los grandes capitales agroexportadores manejar
sus inversiones en diferentes producciones y dejar de preocuparse por su administración. Al
mismo tiempo, el tipo de cultivo permitía la introducción de maquinaria en su seno, a lo que
se sumaba un uso intensivo de insecticidas y fertilizantes, y un énfasis en evitar la formación
de colonos en la hacienda (Torres-Rivas, 1973: 203).
Pese a este aumento en la racionalización en la producción, muy distinta a la que se daba en
el café, el carácter de la agroexportación diversificada continúo teniendo un elemento central.
Ésta era la separación entre el espacio de lo producido y los dominios donde se daba su
circulación y posterior consumo: lo que era producido en las haciendas o fincas no iba
dirigido a un mercado interno sino a su consumo en el ámbito del mercado externo. Esta
característica hacía que lo producido no formara parte de la composición del consumo de los
trabajadores, resuelta en otros espacios.133 Como consecuencia, los capitalistas
agroexportadores podían continuar estableciendo a ínfimos precios el control y precio de la
fuerza de trabajo, lo que les permitía mantener sus niveles de ganancia ante las presiones que
eran ejercidas sobre ellos a partir de su situación en el mercado capitalista mundial. Y con
eso, la nueva tecnología, más que ayudar a dinamizar competitivamente un mercado, sólo era
un elemento para aumentar la producción, sumada al uso intensivo de la fuerza de trabajo, y
con eso el volumen de valor y la ganancia.
Este mecanismo de explotación encontró otro aliciente al sumarse la masiva migración (del
oriente del país y proveniente de El Salvador) que produjo el asentamiento de esos capitales
en la bocacosta del Pacífico guatemalteco. Para 1964, en el departamento de Escuintla
solamente el 54.3% de la población residente había nacido en allí, seguido de Retalhuleu con
133Al contrario de lo que pasa en las economías con un mercado interno establecido, como lo plantea Marini (1973: 51): «El consumo individual de los trabajadores representa [...] un elemento decisivo en la creación de demanda para las mercancías producidas, siendo una de las condiciones para que el flujo de la producción se resuelva adecuadamente en el flujo de la circulación [...] Esta es, por lo demás, una de las razones por las cuales la dinámica del sistema tiende a encauzarse a través de la plusvalía relativa, que implica, en última instancia, el abaratamiento de las mercancías que entran en la composición del consumo individual del trabajador».
111
un 70% (Adams, 1970: 127).134 Esto presionó aún más en los salarios deprimidos al aumentar
sin proporción la oferta de fuerza de trabajo.
Lo que sí permitió el salario fue una monetarización más generalizada en esas regiones y el
surgimiento de pequeños negocios locales que se articularon a las necesidades de los
trabajadores de las haciendas (tiendas de consumo básico, transporte, construcción, servicios
básicos, etc.). Pero los bajos salarios y un escaso crédito no permitieron el surgimiento de
pequeñas manufacturas locales, sino más bien de un mercado diminuto y con estrechos
límites (Lebot, 1997: 59).
Además de estas actividades de arrastre (backward linkages) vinculados al trabajo
asalariado, las mismas actividades productivas también pasaron a dinamizar el surgimiento de
nuevas actividades productivas y servicios. Las nuevas actividades productivas creaban, así,
una serie de cadenas como la concesión de tractores, proveedores de semilla, fumigadoras,
gasolineras, proveedores de partes, de fertilizantes, de insecticidas, etc. (Guerra-Borges,
2006: 102; Furtado, 2006: 90). Pero la particular forma como estas cadenas se habían
establecido seguía el mismo patrón de concentración, acaparando la propiedad de cada uno de
los momentos de las cadenas, redujo significativamente su dinamismo por la falta de
competencia y el número de beneficiarios del excedente que la organización productiva
permitía.135
Lo que resalta es la manera como el proceso de estas nuevas actividades si bien activó
nuevas regiones, lo hizo de manera limitada al girar en torno a sus cadenas básicas y poco
capaces de ampliarse. En este marco, cabría decir que el Estado fue central al encargarse de
articular las distintas regiones agroexportadoras al financiar mejoras en la infraestructura,
aunque un sistema completo de carreteras y ferrocarriles no se vio nunca. De la misma
134En Escuintla y Retalhuleu se dio, de 1950 a 1964, un aumento de la densidad poblacional, que pasó de 28 a 57 personas por kilómetro cuadrado, y de 36 a 61, respectivamente. Y la proporción con respecto a la totalidad de la población en el país de los departamentos juntos pasó en esos mismo años de 6.8 a un 8.7 por ciento (Adams, 1970: 163). 135Esta concentración partía de la existencia de pocas empresas productivas, todas grandes, sin la existencia de pequeñas ni medianas (Guera-Borges, 1993: 27-9), y todas con raigambres en las redes familiares de la antigua oligarquía terrateniente. Un empresario guatemalteco, por ejemplo, surgió en 1973 como el mayor cosechador de algodón en toda Latinoamérica, con 14 mil toneladas de producción (Torres-Rivas, 1973: nota 19). Con el azúcar pasaba lo mismo, donde dos ingenios producían el 66% de la producción total en el país. Para el caso del algodón, la productores estaban establecidos también en las cadenas productivas, concentrándose en unos pocos capitales. (Guerra-Borges, 1993: 30-2; Bulmer-Thomas, 1988: 159).
112
manera fue central en el apoyo en materia fiscal y en facilitar crédito. Y fue fuerte en el
apoyo al control político, con los comisionados militares, aunque buena parte de la represión
y control siguió corriendo a cargo de los poderes locales. Como correlato, la fragmentación
política caracterizó a las nuevas clases subalternas rurales.
Por otro lado, mientras estos cambios eran implementados, los acuerdos firmados entre las
oligarquías industriales de los cinco países del istmo en torno a la posibilidad de generar una
industrialización regional con una fuerte participación y libertad del capital extranjero
comenzaba a tener sus primeros efectos.
Como se recordará, la estrategia industrial tenía como supuesto la existencia de la dinámica
agroexportadora recién descrita, con la que no iría a competir, y a la que se buscaría adaptar.
Esta era una condición que iría a repercutir en la forma que tomaría la producción industrial.
Esta especie de paralelismo entre las dos estrategias fue catalogada por Bulmer-Thomas
(1988: 185-195) como el modelo híbrido. Su explicación es bastante clara136, por lo que
simplemente quisiéramos resaltar aspectos que desde nuestro argumento son importantes.
Básicamente enfatizaremos el papel de la inversión extranjera en la articulación de la
producción local con el mercado regional y el carácter que tomó en estas condiciones la
producción.
Partiendo de la explicación presentada en el primer capítulo sobre la pobre dinámica urbana
e industrial que propiciaba la agroexportación tradicional, podemos decir que el proceso
permitió el surgimiento de algunas grandes industrias primarias para el consumo interno, pero
en general lo que se vio hasta la década de los cincuenta fue la constitución de dos mercados
relativamente separados entre sí: por un lado el que era creado a partir de la demanda de
artículos suntuarios importados por parte de los grupos propietarios y algunos segmentos de
los sectores medios, y por el otro lado, el que era generado por el consumo popular, en donde
participaban las pequeñas y variadas fábricas industrial/artesanales.
Este estado de la industria se iría a ver modificado con las políticas de industrialización,
pero no radicalmente. Para sacar adelante la industrialización era necesario financiamiento, y
136Tal vez los textos más completos al respecto sean los de Poitevin (1977), Torres-Rivas (1973), Bulmer-Thomas (1988: 175-200) y Guerra-Borges (1993; 2006). Rosenthal (1975) presenta un texto especializado sobre el papel de la inversión extranjera en el proceso de integración industrial. Mientras Jonas (1981) realiza un exhaustivo análisis sobre las dinámicas y tensiones políticas a lo interno de las instituciones regionales.
113
ese era imposible de obtener a lo interno por la presión que ejerció la crisis cafetalera en el
uso del excedente que generaba la agroexportación y, de por sí, por el poco dinamismo
financiero que generaba su dinámica. En este cuadro, las fuentes de financiamiento se darían
con los ahorros de los industriales y, en mayor medida, por capital externo.
Una forma de financiamiento se hizo gracias a la creación del Banco Industrial, promovido
por Peralta Azurdia y los industriales, a partir del 10% del capital que los industriales habían
logrado ahorrar debido a las exenciones fiscales otorgadas por el gobierno a partir de 1959.
Esto, sumado al papel de otras instituciones financieras como la FIASA (Tobis, 1976),
fortaleció a un sector financiero interno antes muy débil.
Pero el financiamiento más fuerte vino de afuera, y fue promocionado internamente en la
región con la libertad que se le dio al capital extranjero en su movimiento. Ese fue el papel de
los préstamos y de la Inversión Extranjera Directa (IED). La estrategia era posible gracias a
los cambios por los que había pasado la economía norteamericana en esos años. Según el
lúcido análisis de Furtado (1971), los grandes capitales manufactureros lograron tomar
control de las diversas etapas del proceso productivo de la economía estadounidense,
llegando a una organización oligopólica que buscó la unión de diversos grupos de capitales.
Estas grandes empresas comenzaron la absorción doméstica de numerosas pequeñas y
medianas firmas en diferentes ramas económicas137, logrando un gran poder de maniobra
respaldado por el poder financiero que se hizo más fuerte luego de la segunda posguerra. Al
agotarse los espacios internos, coincidiendo con la posición hegemónica de Estados Unidos
en Occidente, esos grandes capitales salieron más agresivamente de sus fronteras buscando
nuevos mercados para invertir (Furtado, 1971: 7-20).138
La inversión extranjera directa en Centroamérica pasó en 1959 de US$388 millones (90%
del capital proveniente de Estados Unidos y 2% aplicado en manufactura) a US$755 millones
diez años después (87% del capital norteamericano con un 30% ubicándose en la industria
manufacturera). Su llegada estuvo dirigida a la transformación de industrias ya establecidas o
137 Según Furtado (1971: 17), el conglomerado es un mecanismo organizativo destinado a encontrar aplicación para un flujo creciente de recursos que él mismo crea de forma permanente. Posteriormente se les conocería a los conglomerados como empresas transnacionales. 138Cueva (1980: 194) afirma que para 1945 existían 182 subsidiarias norteamericanas manufactureras en Latinoamérica, que cinco años después llegaban a 259, para 1955 eran 357, llegando a dar un gran salto para 1960 con 612 y 888 en 1965. De la misma manera, la inversión de capital estadounidense en la región había pasado de US$ 780 millones para 1950, a US$2 741 millones en 1965.
114
través de la inversión directa en la creación de filiales que fungían como fábricas de las
últimas etapas en el proceso de producción.
Su impacto fue instantáneo. La industrialización regional logró un aumento progresivo del
intercambio intra-regional y del crecimiento del PIB, aunque los resultados no fueron los
mismos para todos los países dada la poca planificación y falta de restricciones al movimiento
del capital extranjero (Torres-Rivas, 1973; Poitevin, 1977: 220; Bulmer-Thomas, 1988).139
La industrialización se hizo significativa en el mismo momento en que llegaron estos
capitales. Para mediados de los sesenta, alrededor del 30% del capital industrial
manufacturero en el país estaba en manos de firmas extranjeras y éstas estaban invertidas en
su mayoría en las más grandes fábricas, las más dinámicas y las que orientaban su producción
a la demanda regional. Se puede decir que para mediados de los sesenta, casi un tercio de la
industria guatemalteca respondía a directrices externas y era la que se había visto beneficiada
de las políticas de integración industrial (Torres-Rivas, 1973; Rosenthal, 1975: 123-127). La
industria primaria, podemos decir, nació regionalmente y a partir de una fuerte directriz del
capital norteamericano; no se desnacionalizó porque nunca hubo un proyecto nacional de
industrialización. Aunque tanto Rosenthal (1975) como Bulmer-Thomas (1988) enfatizan que
su peso ha estado exagerado, lo que no niega su fuerte papel en el proceso de
industrialización140.
Tabla 9. Estructura industrial, 1960
Año Primario Intermedia Metal mecánica
1960 88.8 8.5 2.7Fuente: Poitevin (1977: 107)
139 De 1960 a 1970 las economías centroamericanas tuvieron un crecimiento sostenido promedio de 8.5%, y la manufactura en esos años tuvo un aumento del 9% anual, presentando una reducción significativa en el coeficiente de las importaciones y potenciando el comercio interregional, donde Guatemala había sido la más beneficiada en comparación con los otros cuatro países firmantes. El comercio interregional creció de US$ 8 millones y medio para 1950 a US$258 millones para 1968 (Guerra-Borges, 1986: 39-40). Las principales desigualdades en la industrialización regional, su balanza de pagos por países, concentración de capitales extranjeros, falta de balance en intercambio regional, y otros aspectos, pueden encontrarse en Poitevin (1977) y Rosenthal (1975). 140Según Jonas (1981) buena parte del presupuesto de las agencias de integración era donado por Estados Unidos, información que es respaldada por Poitevin (1977: anexo). Y ambos autores mencionan entre las restricciones en las líneas de créditos del BCIE las siguientes: las compras de materias primas y de capital tenían que hacerse a empresas estadounidenses, el 30% de lo producido y comerciado debía ser llevado por barcos de esa nación, y sus productos no debían competir con estas empresas.
115
Pero la libertad a los capitales manufactureros norteamericanos tenía sus consecuencias. El
Estado se vio severamente afectado ante las exenciones. Según Poitevin (1977) las fábricas
extranjeras pagaron impuestos directos por valor de 1% de su volumen de ventas y 16% de
valores estimados de ganancias, mientras los ingresos estatales de otras fuentes se mantenían
históricamente bajos. La dependencia en su inversión también fue crónica: en el ciclo de la
reinversión, en promedio tan sólo el 27% venía de capitales locales, el resto era de préstamos,
con las características mencionadas (nota 143), y de la inversión directa extranjera. A lo que
se le sumaba la descapitalización y dependencia producto del volumen cada vez mayor de
importaciones para la industria en los rubros de materias primas y tecnología. Estas presiones
hacían imposible una planificación para superar la primera fase industrialización, por eso la
continuidad en la estructura de la actividad industrial (Poitevin, 1977; Marini, 1973).
En cuanto a la dinámica que esta dependencia y regionalización extranjera de la economía
generaba en el proceso productivo interno, quisiéramos recalcar algunos aspectos. Lo primero
sería afirmar que la producción local de los productos exportados regionalmente iban
dirigidas al consumo de segmentos de las capas medias y las altas. Lo producido pocas veces
entraba en el consumo de los obreros. Como con la agroexportación, los productos de la
producción industrial regional circularon de manera independiente a los productos que
aglutinaban el consumo obrero. Esto generó, una vez más, un incentivo para mantener
depreciados los salarios, como es posible verlo en las gigantescas diferencias en los ingresos
entre clases y a lo interno de las ramas productivas (Cf. Torres-Rivas, 1973: 260; Poitevin,
1977: 114).141
Esto provocó al mismo tiempo que la producción artesanal y la economía informal
continuaran siendo centrales en aprovisionar de productos de consumo a las masas
trabajadoras o desocupadas, y por esa razón es que no se le ve desplazada con la llegada de la
industrialización regional, lo que no quiere decir que haya aumentado su productividad o
condiciones de trabajo (Bulmer Thomas, 1988; Marini, 1972: 73).
141Torres-Rivas afirma que el ingreso promedio nacional por año era en los sesentas de alrededor de US$268 (US$1=Q.1), lo que para el 75% de la PEA equivalía a US$70 (1973: 260). Para 1962, el salario promedio de los obreros industriales en Guatemala era de 1.84 (pesos centroamericanos), mientras que en Panamá se ubicaba en 4.48, en Costa Rica en 2.16 y en Honduras en 2.00. En comparación con los empleados, en Guatemala éstos tenían ingresos de 4.00, más del doble que el obtenido por el obrero (Monteforte: 1972: 163-4). Poitevin (1977) por su pate realiza una comparación de los salarios por clases a lo interno de varias ramas productivas industriales.
116
La migración y la desocupación fueron esenciales en pronunciar este proceso. La primera
provino en su mayoría, hasta 1976, del oriente del país y de pueblos cercanos a la ciudad,
donde se concentró la producción industrial. De 1958 a 1973, pese al crecimiento industrial,
es posible ver un aumento de la desocupación general y una disminución de la ocupación
industrial, en un momento de aumento demográfico urbano (Levenson, 2007; Torres-Rivas,
1973). Esto acrecentaba la elasticidad de la mano de obra, lo que mantenía deprimidos los
salarios obreros.
Tabla 10. Número de obreros industriales, 1946-1965
Año Número de obreros
1946 23 000
1965 37 800Fuente: Levenson (2007: 54)
Y el abuso, consecuentemente, fue la regla. Levenson menciona cómo en la década de los
sesenta los obreros fueron obligados a trabajar hasta 14 horas diarias, incluso dándose casos
en donde el trabajo nocturno, por el mismo salario, se volvía obligatorio. Sobre las
condiciones de trabajo, Levenson relata:
«En sus volantes y conversaciones, los obreros a menudo usaban la imagen de un
campo de concentración o una prisión para describir las fábricas, que por lo general
estaban rodeadas de alambre espigado, vigiladas por hombres armados y perros policías y
patrulladas dentro por supervisores armados» (Levenson, 2007: 50)
El Estado iría a ser central en el control político de los obreros. En 1964, de una PEA de 1
223 733, solamente el 2% (23 985) estaban sindicalizados (López Larrave, 2007: 61). Peralta
Azurdia había sido claro desde un inicio: «El mercado común está empezando [...] El ejército
garantizará las libertades esenciales. Les doy a los trabajadores guatemaltecos ESTA
consigna: Trabajen» (Levenson, 2007: 49, énfasis en original). Como en otros procesos de
militarización en Latinoamérica, la estabilidad política era indispensable para lograr el
cometido (O'Donnell, 1976: 104).
Si podríamos realizar una síntesis según las necesidades del argumento, diríamos
brevemente que la industrialización afectó predominantemente la región central del país, y la
única manera que el resto de regiones se vieron envueltos en su dinámica fue a través de la
117
migración de trabajadores poco calificados que fueron a refundirse al masivo fondo de
reserva de trabajo.142
En el mundo obrero urbano nos gustaría profundizar un poco para permitirnos plantear en
las conclusiones el problema de la crisis y el Estado. El tema tiene el problema que no se
cuenta con material al respecto sino hasta fines de la década de los sesenta. Ya que el tema es
capital para tener un cuadro completo de las clases subalternas en el total del territorio y su
relación con las ramas productivas y el Estado, nos gustaría precisar que lo que sí sabemos es
que de 1954 a 1963 no encontramos políticas estatales directas al trato de los trabajadores y
población urbano-popular, por lo que podemos suponer que lo que encontramos a fines de los
sesenta puede asemejarse a lo que se encontraba a inicios de esa misma década.
En una entrevista un obrero recuerda el barrio en el que había nacido así: «[Era] un barrio
típico en todos los aspectos -la mayoría de la gente permanecía en la pobreza, muy pocos
terminaban sus estudios y muchos morían en circunstancias extrañas». Y la autora añade más
adelante:143
«A fines de los '60, la ciudad de Guatemala era un desastre urbanístico [...] El caos
administrativo era tal, que los límites entre la ciudad y el resto del departamento de Guatemala
nunca fueron trazados, lo que producía interminables problemas sobre quién era responsable
de recolectar la basura y dotar de agua a docenas de barrios de las 21 zonas [...] la
administración edil tenía dificultades en proporcionar servicios tan rudimentarios como el
transporte colectivo, el agua potable y los drenajes. La ciudad de Guatemala creció sin
planeación, mientras olas de migrantes [sic] del interior y residentes que buscaban reducir sus
gastos construían frágiles moradas en los barrancos que atraviesan la ciudad [...] [L]a ciudad
era sucia y contaminada, virtualmente carecía de parques, contaba con pocas aceras y sus
calles estaban en pésimo estado» (Levenson, 2007: 62-3).
Este panorama desértico es propio de una situación de marginación, en donde puede
traslucirse la relación de las capas populares y de obreros con el Estado. Levenson señala que
en la ciudad de la década de los sesenta y setenta no es posible encontrar ningún mecanismo o 142Según Monteforte Toledo (1972: 176-7), estas migraciones no afectaron fuertemente el aprovisionamiento de mano de obra para la agroexportación, dada la procedencia de las primeras oleadas. Para 1955 el porcentaje de la PEA dedicada a la agricultura era de 66.8% mientras 15 años después aún se mantenía en un 62.1%. Aunque la fuerza de trabajo agrícola sí bajó de un 63.% para 1963 a un 57.4% para 1974. 143El trabajo de Levenson (2007) resulta de un valor inestimable para entender las condiciones de vida y las experiencias de clase de la naciente clase obrera guatemalteca. El capítulo que le dedica en su libro es la única referencia de ese tipo que hemos encontrado publicada.
118
mediación, pública o privada, que haya permitido al menos ayudar a solucionar los problemas
de los alojamientos, condiciones sanitarias, y salud de los miembros de las barriadas. El
ejército, que era el predominante en el Estado, no realizaba su reclutamiento en la ciudad.
Poca era la población que terminaba yendo a la escuela, y aún menos los que lograban
ingresar a la universidad. Y los que lograban ir recuerdan que las escuelas siempre tuvieron
una infame reputación de ser centros de rebelión por lo que la calidad de la educación era
pobre. No había una industria nacional de cine y televisión que creara algún tipo de identidad
común. Y aparte de las «experiencias ocasionales y traumáticas como los cateos militares y
viajes a morgues, precintos policiales y hospitales en busca de desaparecidos», no había otra
forma de relación con el Estado. Pese a esto, no es posible encontrar organizaciones
comunitarias populares que hayan tenido un fuerte alcance, tal vez con la excepción de los
bomberos voluntarios y Alcohólicos Anónimos. Según Levenson esto se debió a la represión
política y a la inestabilidad que reinaba por la falta de empleos y alojamientos permanentes
(Levenson, 2007: 61-2).
Esta relación de lejanía y por momentos enfrentamiento con el Estado generó valoraciones
de odio hacia el gobierno y la clase propietarias, con referencias abiertas hacia ellos como
“psicópatas asesinos” y “bárbaros inhumanos sin corazón”.144 La situación de furia y
desesperación que se vivía no pudo expresarse organizadamente, pero se hizo presente como
apoyo espontáneo a las amplias movilizaciones, como el apoyo que se vio en las jornadas de
1962, luego del terremoto de 1976, y para las amplias movilizaciones de 1978. Al mismo
tiempo, forjó un sentido común popular en donde los valores referentes a la importancia de la
fortaleza personal, aislada ante este caos que la rodeaba; era una especie de individualismo
espontáneo (Levenson, 2007: 69).
Hasta acá el contenido que de nuestra parte hemos podido recopilar. Ya es tiempo de pasar
a concluir.
144Este odio y rencor puede verse a través del humor negro que domina el sentido común en la ciudad. Levenson menciona un chiste que lo expresa muy claramente: «¿-Sabías que Chupina [Germán Chupina, jefe de la policía de la ciudad de Guatemala, de notoria reputación como torturador] tenía un gemelo? -No, ¿qué pasó con su gemelo? -Nació muerto, con señales de tortura» (Levenson, 2007: 69).
119
Conclusión (o el carácter de la dictadura)
La presa,como ha sido siempre costumbre,
es arrastrada siempre en el triunfoWalter Benjamin (1940)
Miradlos. Se han pasado el tiempocreciendo sobre la ceniza
de sus propios incendios ...Miradlos,
miradlos pastar en la cenizade nuestros esqueletos antiguos.
Roberto Obregón (1965)
Para poder sacar conclusiones se hace necesaria una sintética recapitulación que se centre,
obviando detalles, en el problema de la crisis, tal como fue tratado desde un inicio. Esto con
el fin de lograr cerrar de manera redonda los argumentos presentados a lo largo del texto. Lo
fundamental sería remarcar que la profundidad del valor histórico levantamiento urbano de
1944 es que hizo visible que la sociedad oligárquico dependiente en su conjunto atravesaba
una severa crisis. No sólo abrió más espacios en crisis, los que mostraban problemas en su
reproducción, sino que éstos eran fundamentales. Era en las relaciones entre clases básicas,
dinamizadas por la relación subordinada en el mercado capitalista, y exentas de cualquier
mediación política efectiva, de donde emanaba un fuerte descontento con el ordenamiento
social. Ya que entre la variedad de insubordinados y organizados había un compartido
descontento sólo en ciertos rasgos de la sociedad oligárquica, la forma que fue tomando la
política luego de esa fecha mostró que muchos de los caminos propuestos con la apertura
revolucionaria entorpecían en diferentes niveles los caminos de los otros.
La crisis en la ciudad se había expresado en reivindicaciones de democratización,
redistribución y soberanía, y la respuesta institucional que fue tomando sólo pudo hacerse
posible por el auge cafetalero. Y esta misma posibilidad tenía como supuesto social la
explotación de los brazos rurales, ahora organizados y con un modificado temperamento
político.
Esto nos permitió entender las presiones y límites que se le irían a presentar al Estado
octubrista en su primera concepción. Y planteó tensiones y dilemas que tendrían que ser
120
resueltos. Solventar el problema planteado por la movilización rural suponía modificar los
mecanismos básicos de la agroexportación, y por la naturaleza del Estado octubrista,
modificarse a sí mismo.
La fuerza que suponía ese descontento rural, aunque logró poner en jaque a la sociedad en
su conjunto en los primeros años de revolución octubrista, no encontró un conjunto favorable
de relaciones de fuerza hasta la muerte de Arana en 1949. Su muerte dejó en una posición
favorable a los grupos políticos que habían permitido establecer mediaciones entre ese
descontento y el Estado. Un poco de azar permitió la posibilidad de la reunión entre el PGT y
Arbenz. Catalizar esta relación en el gobierno significó intempestivamente catalizar el
descontento rural.
Hasta ese momento, las mediaciones establecidas en la ciudad parecían haber resuelto de
manera satisfactoria el carácter que había presentado la crisis urbana: una representación
partidaria en un Congreso fuerte, elecciones libres, y libertad de organización de obreros,
empleados y artesanos había dejado satisfecho a muchos. Y aunque hubo fracciones
sediciosas entre el ejército y la derecha, y un descontento generalizado en éstas y la
oligarquía, no resultaron una real amenaza hasta recibir el apoyo norteamericano.
En estas condiciones, lo que Arbenz y el PGT lograron plantear, tal vez sin tenerlo tan
claro, fue la resolución del problema de la crisis del Estado en su conjunto. Esto trató de ser
logrado a partir de la entrada de las clases trabajadores rurales a la coalición de gobierno,
subordinados a partir de la institucionalidad agrarista y la CGTG y la CNCG. La adición
planteó la posibilidad concreta de una nueva ruta hacia un Estado octubrista modificado. En
este punto hizo falta material que permitiera entender las interioridades de los espacios de
movilización como los sindicatos rurales locales y los CAL, pero eso es un agujero aún por
tratar.
El hecho que los intereses entre terratenientes y subalternidad rural organizada estuvieran
diametralmente opuestos no permitió ni un minuto de estabilidad. La claridad con que el
mismo antagonismo producto de la agroexportación se expresaba políticamente en un
enfrentamiento directo nos habla de los pocos grupos intermedios o de contrapeso que
existían hasta entonces en esa formación social. No había ni pequeños industriales
121
organizados con fuerza, ni grandes industriales ajenos a las redes oligárquicas, y por eso se
carecía de una masa obrera industrial amplia.
Pero eso sería entender el proceso guatemalteco a partir de lo que no fue; al analizar lo que
bajo sus condiciones llegó a ser, lo que nosotros tratamos de resaltar fue la forma política que
tomó la alianza de los grupos y clases en crisis, urbanos y rurales: el proyecto nacionalista,
con un fuerte énfasis en lograr una soberanía y un Estado pleno, fue posible solamente a
partir de un fuerte apoyo de una organización rural anexada al Estado, y una fuerza de los
grandes sindicatos (STEG, SAMF, sindicatos UFCo) y sus gigantescas federaciones (CGTG,
CNCG), lo que significó un ataque a la condición servil y marginada de buena parte de los
trabajadores rurales, lo que a su vez quería decir un ataque a los mecanismos vitales de
reproducción de la finca. Por eso hemos resaltado la forma nacionalista/clase -
extranjero/gamonal que tomó el antagonismo. La imposibilidad de solucionar la polarización
interna a partir de las mediaciones institucionales del octubrismo y la intervención mercenaria
e imperial, unida a la traición militar y el conservadurismo católico de la ciudad, aceleraron
su aborto.
Lo importante es entender que la forma que tomó esta polarización resultó, luego de junio
de 1954, en una solución diametralmente opuesta a la planteada por el octubrismo más
revolucionario. Los canales de mediación fueron eliminados y con eso se planteó de nuevo la
crisis. Lo abierto en 1944 continuó a partir de 1954.
Ya que diez años de movilización no podían ser borrados de tajo, esto marcó el regreso a la
fuerza como principal mediación en las relaciones de dominación a lo largo del territorio.
Dijimos que este cierre fue más fuerte en el campo, y que se intensificó aún más a partir de la
crisis cafetalera, que pronunció los mecanismos de superexplotación y agravó el control
político.
Siendo categórico: el problema de la crisis en el campo encontró un freno represivo a partir
de 1954, lo que evitó que éste pudiera expresarse políticamente sino hasta varios lustros
después y de manera temporalmente diferenciada en sus diferentes espacios. Y de
importancia paralela: la crisis cafetalera presentó la necesidad de cambios en la matriz
productiva, diversificación agroexportadora y una industrialización regional estrechamente
vinculada al capital norteamericano con una base común en la misma agroexportación
122
tradicional y sus mecanismos básicos. El resultado político fue la vuelta a la fragmentación y
la marginación política propia de la constitución histórica de las clases subalternas rurales.145
La situación varió más en la ciudad. A partir del asesinato de Castillo Armas en 1957 fue
posible ver, creímos mostrar, cierta posibilidad de alianza más amplia que la que ofrecía el
anticomunismo recalcitrante. Pero esta posibilidad fue abortada, indirectamente, por los
efectos que tuvo en ese espacio la crisis cafetalera. Y en este punto quisimos enfatizar dos
elementos que repercutieron oportunamente en la dinámica propia de las luchas en la ciudad:
primero, la crisis fiscal que empujó al gobierno a realizar masivos despidos, en un momento
en que muchos de los pactos colectivos firmados en la década revolucionaria comenzaban a
terminar, y el descontento por la limitada apertura política de espacios se arreciaba. Y
segundo, con las presiones que recibió el gobierno por parte de el FMI y el Departamento de
Estado, en diferentes planos, al exigirle que a cambio de un vital préstamo para sanear sus
finanzas cediera una parte de su territorio para entrenar mercenarios con el fin de invadir a
Cuba; la indignación nacionalista de una fracción militar se expresó en un levantamiento
fallido. Pero su consecuencia, hemos considerado, fue fundamental: permitió que a la
oposición se sumara una organización armada, en un momento en que el PGT y elementos
octubristas y estudiantiles radicalizados estaban considerando abordar de manera seria el
problema de la posibilidad del uso de las armas para lograr un cambio.
Esta suma de tensiones, acentuadas a partir de diciembre de 1961 con una serie de
movilizaciones y acciones de los diferentes grupos de oposición, fueron las que debilitaron en
demasía a Ydígoras y le regresaron preeminencia a un ejército, hasta entonces un gris sostén
del Estado, pero cada vez más homogéneo y claro en el rol pretoriano que la situación parecía
mostrarle como imperativo, con tal de hacerse indispensable y sobrevivir en buena posición
en el nuevo marco de intereses.
En esta cadena de eventos fue que se dio el golpe militar del 31 de marzo de 1963. Y con él
se cerró autoritariamente no la crisis en su conjunto, sino la posibilidad para solucionar el
problema de la crisis planteada hasta ese momento.
145La bibliografía también muestra un agujero en los años que siguieron a 1954 en las áreas con más movilización. Tal vez pueda deberse a la generalizada represión y a los medios poco legales en que se llevó a cabo.
123
Es cierto, como lo resalta claramente Torres-Rivas (1987a), que la marginación del
octubrismo urbano significó indirectamente una marginación y un cierre a lo popular, urbano
y rural, por la necesidad inherente de las capas medias a buscar un suelo social de apoyo.146
Aunque las organizaciones revolucionarias a lo largo del tiempo estuvieron formadas, en su
mayor parte, por cuadros salidos de los sectores medios y medios populares, nunca
enfatizando un trabajo de base.147
Con esto claro, podemos hablar de una primera y obvia conclusión: La crisis caracterizada
en este trabajo y expuesta a partir de 1944, no encontró una salida institucional sino
autoritaria en un primero momento y en dados espacios en 1954, y de manera completa a
partir de 1963. Fue el golpe militar en este año que complementó el cierre político en el
campo en 1954.
Pero profundicemos en el carácter de esta conclusión para llegar a otras más abarcadoras.
El Estado hacia 1963, de esta cuenta, no guardaba ningún tipo de relación de mediación,
hegemónica, integradora, o democratizadora, con cualquiera de las clases subalternas, rurales
o urbanas en su variedad. Y esto hay que entenderlo dentro del proceso de desplazamiento y
continuación de la crisis hegemónica que significó 1954, 1958 y 1963 a lo largo del territorio.
Esto significa que la dictadura militar contaba con una diminuta base social, que se reducía
a segmentos de los sectores medios que participaban en la estructura de consumo propia del
mercado industrial regional, y que se expresaban políticamente solamente a través del voto
conservador de elecciones viciadas. Sus sostenes tenían que venir de otra parte, y por eso el 146Torres-Rivas lo escribe así: «Aquel coup d'Etat no fue anti ydigorista sino anti-arevalista y, en esa proporción, a fortiori, profundamente antipopular. Justamente un año atrás, las masas populares pidieron la sustitución del ex general ubiquista, pero el ejercito lo respaldó. Un año después, esas masas se orientaron por una salida no insurreccional, y de nuevo el ejército las enfrentó» (1987a: 100). Al respecto, Colom Argueta (2011) cuenta que a mediados de los setenta, como funcionario público, tuvo la oportunidad de consultar a Arana Osorio y a otros militares del Alto Mando las razones por las que no habían democratizado el Estado. Y la respuesta fue que dentro de sus filas cundía un profundo miedo a la movilización popular. 147Con la información que provee Monteforte Toledo (1972: 269) podemos afirmar que de 1954 a 1964 las organizaciones octubristas de izquierda, políticas y armadas, no contaron con una línea gruesa de militancia popular. Solamente entre 1964 y 1965, años en que las guerrillas se asientan en el oriente, es posible ver una fuerte cantidad de apoyo orgánico campesino y rural-popular. Pero luego de la Ofensiva Final, y hasta fines de los setenta, la composición social de este tipo de organizaciones fue mayoritariamente o de los sectores medios o partir de espacios institucionales (universidad, secundarias, partidos políticos proscritos) como forma de reclutamiento. Pero nunca desde la misma dinámica popular. El problema del trabajo de base, por su lado, fue tan fundamental que entre las razones que resalta Mario Payeras (2006), dirigente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), para entender la derrota de la guerrilla urbana a inicios de los ochenta estaba la fragilidad de los centros clandestinos, ubicados en barrios más o menos acomodados y no en el interior de los asentamientos y barrios populares.
124
apoyo y simbiosis oligárquica, así como el papel de sostén del imperialismo norteamericano,
pese a ciertas divergencias, fue siempre central en el sostenimiento de la dictadura militar.
Esta es una segunda conclusión: El sostén del Estado dictatorial no tuvo bases sociales y no
sólo se refirió a las armas del ejército, sino que tuvo en el imperialismo estadounidense y en
la afirmación del proyecto productivo oligárquico (y su naturaleza) sus sostenes principales y
paralelos. No fue, por así decirlo, una dictadura al antojo de los militares, sino una estructura
de poder con varios actores jugando el rol de pilares por sus diversos y complementarios
intereses.
Una situación de esta índole sólo podía sostenerse a través de la fuerza bruta. Si la decisión
hecha en 1954 y recalcada en 1963 era que no se deseaba democratizar el Estado, no había
otra manera de poder sostener un poder estatal en esas condiciones de vulnerabilidad.
Y de acá se desprende una tercera conclusión. En la relaciones del Estado militarizado con
las clases subalternas se hacía notar una hipertrofia en su brazo represor; por lo que podemos
decir que con el golpe de 1963 la principal forma de relación entre el Estado y la diversidad
de clases subalternas fue, inevitablemente, la fuerza.
Es fácil hacer resaltar esto luego del relato que ha tratado de ofrecer el texto, pero creemos
que el problema puede precisarse más si intentamos explicar el problema de la formación del
poder y los contornos del Estado militar; aunque es necesario señalar que esto no describe las
relaciones y funciones del Estado en su conjunto.148 Se puede agregar de manera breve que,
en estas condiciones, no es raro pensar que la forma de resistencia a la violencia de los
espacios de dominio iría a ser la violencia de las otras partes, lo que se pasó a llamar como
violencia revolucionaria.
Tomando estas tres conclusiones en cuenta, y si lo que queremos es no suponer el carácter
de los primeros años de la dictadura, viéndola automáticamente como un Estado centralizado
que tiene un monopolio de la violencia y hace un uso abusivo de ella, sino entenderla a partir
del proceso mismo que la constituye, necesitamos profundizar un poco más.
Sabemos que las dinámicas de la agroexportación, en su modalidad tradicional y
diversificada, activaban algunas de las regiones del país, pero su precaria unidad territorial
148El Estado había multiplicado sus funciones por las presiones de la agroexportación diversificada y la industrialización, por lo que había racionalizado algunos de sus espacios, pero en su relación con las clases subalternas era un Estado en crisis que necesitaba de la fuerza para sobrevivir.
125
era notable, lo que hacía que los poderes locales y gamonales fueran aún muy fuertes. El
Estado militar apoyaba con la presencia de comisionados militares, pero éstos pocas veces
respondían a líneas consensuadas del centro sino primariamente a las necesidades de orden y
estabilidad propias de la pax finquera. Y sabemos que la industrialización terminó afectando
solamente a la región central. A esa fragmentación del territorio y predominio de poderes
locales, aunque en menor grado que en el liberalismo oligárquico, hay que sumarle el papel
de soporte fundamental que ejercían el imperio estadounidense en el sostenimiento del
régimen. No había pues posibilidades concretas reales para una centralización del Estado, por
restricción de las relaciones de fuerza dentro del proceso más amplio, y pese a la toma del
aparato central por parte del ejército.
Este marco de relaciones en las que giraba el Estado militar nos sugiere entenderlo como
parte de una formación del poder con carácter faccional y paralelo. La formación del poder
descrita en el capítulo tres aún iría a ser predominante, con algunas modificaciones, durante la
década de los sesenta.149 Si esto es así, cabe preguntarse entonces ¿qué fue realmente de lo
que se hicieron cargo los militares a partir de 1963? ¿Fue sólo un espacio nuclear de esta red
faccional de poder? Parece que sí.
Y esta sería nuestra cuarta conclusión acumulativa: los militares tomaron a partir del golpe
de marzo de 1963 una fracción de las redes de poder propias de la formación del poder en el
proceso guatemalteco, específicamente sería la que podía permitir el acceso al aparato estatal
de los sectores medios octubristas a través de las elecciones.
Esto tiene sus implicaciones. Esta fragmentación relativa del poder es la que permite
entender el caos que caracteriza los años de 1954 a 1966, y las fuertes críticas que recibieron
los militares, a partir de 1963, de parte de sus asesores norteamericanos.150 No logran nada de
lo que se proponen; desde su punto de vista son sumamente ineficientes en su capacidad de
reprimir y establecer la estabilidad que habían prometido.
149La idea recoge elementos de la categoría de poder faccional del texto de Tischler (2011). 150El papel del apoyo norteamericano, pese a las negativas de Peralta Azurdia en aceptarlo, eran centrales para el sostenimiento de la dictadura militar. Sobre el apoyo en entrenamiento, financiamiento y logística, pueden consultarse los textos de Adams (1970), Sharkman (1976), y Bastos (2004). Sobre los años que siguen al golpe, muy poco estudiados cabe decir, puede revisarse el texto de Villagrán-Kramer (2009).
126
Sólo en estas condiciones es posible que se dé el surgimiento y predominio de personajes de
la naturaleza de Sandóval Alarcón151 y Arana Osorio152. Como no hay racionalización de la
violencia sino su dispersión, es necesaria una fuerza bruta y asesina que la contrapese frente
al aumento coyuntural del descontento organizado. Y la forma que tomó la represión a partir
de la Gran Ofensiva de 1967/68 fue por eso faccional, lo que explica el brote de bandas
paramilitares como hongos en época lluviosa y las agresivas acciones a determinadas
regiones del país (Aguilera, 1980).
Y con esto creemos que podemos terminar el documento con una quinta y más aglutinadora
conclusión. Más que las batallas y las relaciones políticas de fuerza, de la necesidad que se
generaba de esta correlación institucional de fuerzas para el uso de la violencia como
principal manera de relación a partir del Estado, de la forma sanguinaria para sopesar la
ineficiencia fruto de esta formación dispersa y paralela del poder, y por consiguiente de los
sostenes más allá de los militares para sostener semejante situación, más que todo esto y pese
a su importancia, el carácter del Estado militar debe entenderse como un momento político
del capital. Más en lo específico, entender como hemos querido al capital como un conjunto
de relaciones sociales históricas entre clases. Su ciclo de reproducción en el proceso
guatemalteco, bañada de explotación y represión, albergaba en su seno, en cada kilogramo de
café, arroba de azúcar, libra de algodón, producto manufacturado, a una profunda crisis social
no resuelta y sin miras a resolverse. En esta situación, la reproducción del ciclo del capital
151Militante histórico de la extrema derecha, parte de MLN. Una cita conocida de él lo hacer referirse a su partido como el de la violencia organizada. 152Del alto mando militar, el coronel Arana Osorio fue el encargado de llevar a cabo la llamada Gran Ofensiva a fines de 1967 En la región de Zacapa se ubicaron más de 900 comisionados militares a su cargo. Las guerrillas rápidamente fueron desbandadas mientras uno a uno iban cayendo los líderes locales que habían colaborado con la guerrilla. Todas sus bases habían quedado destruidas al cabo de unos meses y su fuerza militar había quedado reducida a la defensa de unos pequeños espacios. Entre tres y cinco mil personas fueron asesinadas (Debray, 1974: 296; Frank, 1976: 308; Figueroa Ibarra, 2000: 341 y ss.). En la ciudad la dinámica fue diferente. Varias decenas de bandas paramilitares de extrema derecha se formaron durante ese año, algunas de las cuales trabajaban con total autonomía, mientras otras recibían direcciones de parte de personajes del mando alto del ejército. Estaban integradas por civiles, procedentes de varias clases sociales, y por militares, y discriminaban muy poco en definición de quién era un subversivo (Aguilera, 1980). La desaparición forzada pasó a ser la regla, mientras muy atrás quedaban los tiempos del preso político. Los datos confirman el aumento masivo de la violencia en la ciudad, donde se concentraron el 70% de las desapariciones forzadas durante la década de los sesenta. De 1960 a 1966 se registran 254 desapariciones forzadas, mientras sólo en los años 1967 y 1968 se registran 246. (Figueroa Ibarra, 1999: 63). Booth (1980: 220) afirma que para 1967 se tiene un promedio de 30 muertos mensuales por razones políticas.
127
que dinamizaba de cierta manera a la sociedad en su conjunto, necesitaba de la fuerza y la
violencia para sobrevivir.
Y el hecho que se expresa en las tensas situaciones laborales de restricción y control en las
fincas de diferentes producciones y la casi militarización de las fábricas industriales descritas
en el último capítulo, muestra a nuestro parecer lo abigarradas que estaban las categorías de
dominación y explotación, dada la poca generalización del valor como forma dominante (por
eso la poca mercantilización), y por eso la poca abstracción de un Estado conciso “lejano” al
proceso más económico.
Nos permitimos concluir con un argumento un tanto político. A partir de 1963, pese a las
continuidades de la crisis, la situación había adquirido una dinámica muy diferente a la de
1954, y excesivamente diferente a la que encontramos en 1945. Guatemala contó a partir de
1963 con una organización social cimentada en una crisis histórica, y en esa situación la
violencia entre las partes no podía estar ausente de su constitución.
Los años que se conocen como conflicto armado interno no fueron, pues, como
vulgarmente se dice, una guerra de dos grupos belicistas, sino una situación de máxima
tensión social producto del arrastre de múltiples crisis prolongadas. Como diría Gramsci, tal
vez proféticamente para Guatemala: «Todo incumplimiento del deber histórico aumenta el
desorden necesario y prepara catástrofes más graves». Y la próxima acumulación de fuerzas
de las distintas expresiones subalternas, llegado el fin de la década de los setenta, resultó en
otra desmesurada ola represiva.
128
Bibliografía
Fuentes de archivos
Biblioteca Nacional, Hemeroteca, ciudad de Guatemala, Guatemala.
Prensa Libre, enero de 1963.
El Imparcial, enero a marzo de 1963.
Libros y artículos
Adams, Richard [Newbold, Stokes] (1957) «Receptivity to Communist Fomented Agitation in Rural Guatemala» en Economic Development and Cultural Change, 5 (4): 338-361.
________; (1970) Crucifixion by power. University of Texas press, Austin.
________; (1997) «El surgimiento de la identidad maya en Guatemala». Guatemala,documento inédito.
Aguilera Peralta, Gabriel (1980) «Terror and violence as weapons of counterinsurgeny enGuatemala» en Latin American Perspectives, 7 (2-3): 91-113.
Alvarado, Huberto (1974) «En torno a las clases sociales en la revolución de octubre» enAlero 8 (tercera época): 71-75.
Álvarez, Virgilio (2002) Conventos, aulas y trincheras. Volumen I. FLACSO, Guatemala
Anderson, Perry (1985) Teoría, Política e Historia: Un debate con E.P. Thompson. SigloVeintiuno Editores, Madrid
Anguiano, Arturo (1980) El Estado y la política obrera del cardenismo. ERA, México.
Arévalo, Juan José (2005) Fábula del tiburón y las sardinas: América Latina estrangulada.8ª edición. FLACSO, Guatemala
Arias, Arturo (1989) «Changing Indian identity: Guatemala´s violent transition tomodernity» en Smith, Carol (Ed.). 1989. Guatemalan Indians and the state (1524-1989) University of Texas Press, Austin. Págs. 230-257.
ASIES (1991) Más de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala. Tomo III.ASIES, Guatemala.
Bagú, Sergio (1994) «El carácter de la economía colonial: ¿feudalismo o capitalismo?» enMarini, Ruy Mauro. La teoría social latinoamericana. Tomo I. UNAM, México.
Barahona, Marvin (1994) El silencio quedó atrás. Testimonios de la huelga bananera de1954. Editorial guaymuras, Tegucigalpa.
Bastos, Santiago (2004) Etnicidad y fuerzas armadas en Guatemala. FLACSO-Guatemala,Guatemala.
________; y Manuela Camus (2003) Entre el mecapal y el cielo. FLACSO, Guatemala.
129
Bataillon, Gilles (2008) Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983).FCE, México
Batres, Alejandra (1995) «The experience of the Guatemalan United Fruit companyworkers, 1944-1954: Why did they failed?» Text papers on Latin America.University of Texas, Austin.
Bauer Paiz, Alfonso (1974) «La Revolución guatemalteca del 20 de octubre de 1944 y susproyecciones económico-sociales» en Alero 8 (tercera época): 58-70.
________; y Carpio, Iván (1996) Memorias de Alfonso Bauer Paíz o la historia no oficialde Guatemala. Rusticatio, Guatemala.
Benjamin, Walter (1988) «Thesis on the Philosophy of History» en Illuminations. , Schoeken books, New York.
Booth, John (1980) «A Guatemalan nightmare. Levels of political violence. 1966-1972» enJournal of interamerican studies and world affairs 22 (2): 195-225.
Bowen, Gordon (1983) «U.S. foreign policy toward radical change: covert operations inGuatemala, 1950-1954» Latin American Perspectives 10 (1): 88-102.
Brockett, Charles (2002) «An illusion of omnipotence: U.S. policy toward Guatemala,1954-1960» Latin American Perspectives, 44 (1): 91-126
Bulmer-Thomas, Victor (1988) The political economy of Central America since 1920.Cambridge University Press, New York.
Cardoso, F.H, y Enzo Faletto (2003) Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica. Siglo XXI editores, Buenos Aires.
Cardoza y Aragón, Luis. (1994) La revolución guatemalteca. Ediciones del pensativo,Guatemala
Carmack, Robert (1995) Rebels of Highland Guatemala. University of OklahomaPress, Oklahoma.
________; (1991) «The story of Santa Cruz Quiché» en Carmack, Robert (ed.) 1991.Cosecha de Violencia. FLACSO, San José. Págs. 39-69.
Casaús, Marta (2002) La metamorfosis del racismo en Guatemala 2ª reimpresión.Cholsamaj, Guatemala
Castellanos Cambranes, Julio (1996) Café y Campesinos. 2ª edición, Editorial Catriel,Madrid.
Cehelsky, Marta (1974) «Habla Arbenz» en Alero 8 (tercera época): 116-122.
Colom Argueta, Manuel (2011) «Guatemala. El significado de las jornadas de marzo y abril»en Diálogos 26 (Tercera época).
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (2000) Guatemala: causas y orígenes delenfrentamiento armado interno. F&G editores, Guatemala.
130
Comisión Política del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo (2006) [1955] La intervención norteamericana en Guatemala y el derrocamiento del régimen democrático. IIES-USAC, Guatemala.
Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo (1962) «Régimen de emergencia a losguatemaltecos y garantía de inversiones a los norteamericanos» en Nuestras ideas. 12 y 13: 64-73.
Craft, Douglas (2010) «Una contrainsurgencia fuera de control. Lyndon B. Johnson y lacontrainsurgencia en Guatemala» en García Ferreira, Roberto (ed.) Guatemala y laguerra fría en América Latina. 1947-1977. CEUR, Guatemala. Págs. 207-221
Cueva, Agustín. (1978) «La fascistización del Estado en América Latina» en Cuadernospolíticos, 18. ERA, México
________; (1979) Teoría social y procesos políticos en América Latina. Editorial Medicol, México
________; (1980) El desarrollo del capitalismo en América Latina. 3ª edición. Siglo XXIeditores, México.
Cullather, Nicolas (2009) CIA. Guatemala, Operación PBSuccess. 2ª edición. TipografíaNacional, Guatemala.
Dalton, Roque (2007) Miguel Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador. Ocean Sur,Bogotá.
De Gutiérrez, Thelma (1980) «Víctor Manuel Gutiérrez» en Cáceres, Carlos.Aproximaciones a Guatemala. Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán.
Debray, Regis y Ricardo Ramírez 1975) «Guatemala» en Debray, Regis. Las pruebas defuego. Siglo XXI editores, México. Págs. 247-323
Del Valle, José Cecilio (1982) «Del absolutismo a la libertad» en Obra escogida. BibliotecaAyacucho, Caracas. Págs. 70-73.
Díaz, Gustavo (2008) Guatemala en llamas. Visión política-militar del conflicto armadointerno. 1960-1996. Editorial Oscar De León Palacios, Guatemala
Donoso, José (1970) El obsceno pájaro de la noche. Seix Barral, Barcelona.
Dos Santos, Theotonio. (1978) «El fascismo dependiente y sus contradicciones enCuadernos políticos, 18. ERA, México
________; (1994) «El nuevo carácter de la dependencia» en Marini, Ruy Mauro. La teoríasocial latinoamericana. Tomo II. UNAM, México
Dosal, Paul (2005) El ascenso de las élites industriales en Guatemala. Piedra Santa,Guatemala
Ebel, Roland (1964) «Political change in Guatemalan Indian communities» en Journal ofinter-american studies. 6 (1): 91-104.
131
________; (1991) «Cuando los indios toman el poder: conflicto y consenso en San JuanOstuncalco» en Carmack, Robert (ed.) Cosecha de Violencia. FLACSO, San José. Págs. 293-320
Engels, Frederich (1978) «Letters on historical materialism» en The Marx – Engels Readerde Tucker, Robert (editor) 2nd edition. Norton, New York. Págs. 760-768
Escobar, Tirso (1974) «Cooperativismo agrario en el occidente de Guatemala. Estudios decasos concretos». Tesis de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Falla, Ricardo (1995) Quiché rebelde. Editorial Universitaria, Guatemala.
Fiedman, Max (2010) «Significados transnacionales del golpe de Estado de 1954 enGuatemala: Un suceso de la Guerra Fría Internacional» en García Ferreira, Roberto(ed.) Guatemala y la guerra fría en América Latina. 1947-1977. Guatemala, CEUR.19-28.
Figueroa Ibarra, Carlos (1991) El recurso del miedo. San José, EDUCA.
________; (1999) Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada enGuatemala. BUAP, GAM, CIIDH, México.
________; (2000) «Violencia y revolución en Guatemala». Tesis de doctorado en la UNAM.
________; (2004) Paz Tejada. Militar y revolucionario. 2ª edición. F&G editores, Guatemala; Universidad Benemérita de Puebla, Instituto de ciencias sociales yhumanidades, Puebla
Flores, Marco Antonio (1994) Fortuny: un comunista guatemalteco. Óscar de León Palacios, Palo de hormigo y Editorial Universitaria, Guatemala
Forster, Cindy (2001) The time of freedom. Campesino workers in Guatemala´s Octoberrevolution. University of Pittsburg Press, Pittsburg
________; (2011) «'Miles de machetes en alto', las luchas campesinas en la Costa Sur en elsurgimiento de la revolución guatemalteca, 1970-80» en Vela, Manolo (coord.) Lainfinita historia de las resistencias. SEPAZ, Guatemala. Págs. 573-613
Fortuny, José Manuel (1977) «Observaciones al trabajo de Edelberto Torres Rivas. La caídade Árbenz y los contratiempos de la revolución burguesa» en Revista Historia ySociedad, 15: 55-69.
Foucault, Michel (2009) Vigilar y castigar. 2a. Edición. Siglo XXI, México.
Frank, André Gunder (1966) «The development of underdevelopment» MonthlyReview 18 (4),pp. 17-31.
Frank, Louisa (1976). «Resistencia y revolución: el desarrollo de la lucha armada enGuatemala» en Jonas, Susanne y David Tobis. Guatemala: Una historia inmediata.Siglo XXI, México. 291-320.
Frente Guerrillero Édgar Ibarra (2008) «Documento de marzo» en Tres textos básicos de laguerrilla. Fundación Guillermo Toriello, Guatemala. Págs. 19-67.
132
Furtado, Celso (1971) La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos. 8a edición. Siglo XXI editores, México.
________; (1971a) El poder de Estados Unidos y América Latina. Centro editor de AméricaLatina, Buenos Aires.
________; (2006) Teoría y política del desarrollo económico. 15a edición. Siglo XXIeditores, México.
Gálvez, Víctor (1999) «El movimiento y las organizaciones indígenas» en Fuentes Knight,Juan y Edelberto Torres-Rivas (Comp.) Guatemala: Las particularidades deldesarrollo humano. Tomo I, PNUD,Guatemala. Págs. 281-343.
________; Dary, C.; Esquit, E.; Rodas, I. (1997) ¿Qué sociedad queremos? Una miradadesde el movimiento maya. FLACSO, Guatemala.
García, Glenda (2011) «Las guerrillas y los mayas: una aproximación a las formas deinteracción sociopolítica entre las insurgencias y los kaqchikeles de San MartínJilotepeque» en Vela, Manolo (coord.) La infinita historia de las resistencias. SEPAZ, Guatemala.
García Ferreira, Roberto (2009) La CIA y el caso Árbenz. CEUR, Guatemala.
________; (2010) «José Manuel Fortuny: Un comunista clandestino en Montevideo, 1958»en García Ferreira, Roberto (ed.) Guatemala y la guerra fría en América Latina.1947-1977. CEUR, Guatemala. 97-132
García Linera (2009) La potencia plebeya. Acción colectiva, identidades obreras, ypopulares en Bolivia. CLACSO, Bogotá.
García Márquez, Gabriel (1975) El otoño del patriarca. Edtorial Sudamericana, Bogotá.
Garrard, Virginia (1998) Protestantism in Guatemala. Living in the New Jerusalem.University of Texas Press, Austin.
Garst, Rachel (1993) Ixcán. Colonización, desarraigo y condiciones de retorno. COINDE,Guatemala.
Germani, Gino (1962) «Democracia representativa y clases populares» en Desarrolloeconómico. 2 (2): 23: 43
Gilly, Adolfo (1971) La revolución interrumpida. Ediciones el caballito, México.
Giroux, Henry (2004) Teoría y resistencia en educación. 6ª edición. Siglo XXI editores,México.
Gleijeses, Piero (2008) La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los EstadosUnidos, 1944-1954. EU, Guatemala.
Gobierno de Guatemala (1957) Datos. Tipografía Nacional, Guatemala.
Goicolea, Alcira (1996) «La Iglesia Católica, 1956-1990» en Luján, Jorge (ed. Grl.)Historia general de Guatemala. Sociedad de Amigos del País, Guatemala. 251-264
133
________; (2003) «Los años de la revolución y su fin» en Psicología social y violenciapolítica. ECAP, Guatemala. Págs. 41-77.
Gómez Carrillo, Enrique (2003) El despertar del alma. Editorial Cultura, Guatemala.
González, Magda (2011) «Más allá de la montaña: la región Ixil» en Vela, Manolo (coord.)La infinita historia de las resistencias. SEPAZ, Guatemala.
González Ponciano, Jorge (2004) «´Esas sangres no están limpias´, Modernidad ypensamiento civilizatorio en Guatemala (1954 – 1997)» en Arenas et al. (ed.)¿Racismo en Guatemala? AVANCSO, Guatemala. p. 1-44
Gramajo, Héctor (2003) Alrededor de la bandera. Tomo I. Tipografía Nacional, Guatemala.
Gramsci, Antonio (2000) Cuadernos de la cárcel. Volumen 5. BUAP/ERA, Puebla.
________; (2000a) Cuadernos de la cárcel. Volumen 6. BUAP/ERA, Puebla.
________; (2001) La alternativa pedagógica. 6ª edición. Distribuciones Fontamara, México.
________; (2010) Antología. Sacristán, Manuel (sel.) 16° impresión. Siglo XXI, México.
Grandin, Greg (1997) «To end with all these evils: ethnic transformation and communitymobilization in Guatemala´s western highlands» Latin American Perspectives, 24(2): 7-34
________; (Comp. y com.). (2001) Denegado en su totalidad. AVANCSO, Guatemala.
________; (2007) Panzós: la última masacre colonial. Latinoamérica en la Guerra Fría.AVANCSO, Guatemala.
Guerra Borges, Alfredo (1986) Compendio de geografía económica y humana deGuatemala. USAC, Guatemala.
________; (1988) «Apuntes para una interpretación de la revolución guatemalteca y suderrota en 1954» en Estudios, I: 25-47
________; (1993) «El desarrollo económico» en Torres-Rivas, Edelberto (ed. grl.) HistoriaGeneral de C.A. FLACSO y Soc. estatal Quinto Centenario, Madrid. 13-89
________; (2006) Guatemala: 60 años de historia económica. USAC y PNUD, Guatemala.
Gutiérrez, Marta (2011) «San Marcos. Frontera de fuego» en Vela, Manolo (coord.) Lainfinita historia de las resistencias. SEPAZ, Guatemala.
Hall, Stuart (1988) «Gramsci and us» en The Hard Road to Renewal: Thatcherism and theCrisis of the Left. Verso, Londres. Pp. 161-173.
Halperin Donghi, Tulio (2005) Historia contemporánea de América Latina. 6ª reimpresión.Alianza editoria, Madrid
Handy, Jim (1984) Gift of the devil. A history of Guatemala. South End Press, Boston.
________; (1988) «National policy, agrarian reform, and the corporate community duringthe Guatemalan revolution, 1944-1954» Comparative studies in society and history.30 (4). 698-724
134
________; (1988a) «“The most precious fruit of the revolution”: the Guatemalan agrarianreform, 1952-1954» The Hispanic American Historial Review. 68 (4): 675-705.
________; (1989) «The corporate community, Campesino organizations, and AgrarianReform: 1950-1954» en Smith, Carol (Ed.). 1989. Guatemalan Indians and the state(1524-1989) Austin, University of Texas Press. Págs. 163-181.
________; (1994) Revolution in the countryside. Rural conflict and agrarian reform inGuatemala, 1944-1954. Norte de Carolina, North Carolina Press.
Hobsbawm, Eric (1982) «Gramsci and Marxist Political Theory» en Approaches toGramsci. Anne Showstack (ed.) Sasson, Londres. Págs. 20-36.
Holloway, John (1994) Marxismo, Estado y capital. Editorial Tierra de Fuego, Buenos Aires.
Hurtado, Margarita (2011) «Organización y lucha rural, campesina e indígena:Huehuetenango, Guatemala, 1981» en Vela, Manolo (coord.) La infinita historia delas resistencias. SEPAZ, Guatemala. Págs. 31-72.
Ianni, Octavio (1970) Imperialismo y cultura de la violencia en América Latina. Siglo XXI, México.
________; (1973) «Populismo y relaciones de clase» en Germani, Gino et. al. Populismo ycontradicciones de clase en Latinoamérica. ERA, México.
________; (1980) El Estado populista en Latinoamérica. ERA, México.
Jonas, Susanne (1981) «El Mercado Común Centroamericano y la ayuda Norteamericana»en Menjívar, Rafael (ed.) La inversión extranjera en C.A. 3ª edición. EDUCA, SanJosé. Págs. 25-148.
________; (1994) La batalla por Guatemala. Nueva Sociedad, Caracas.
________; y David Tobis (1976) Guatemala: Una historia inmediata. Siglo XXI editores, México.
Kraft, Douglas (2010) «Una contrainsurgencia fuera de contro. Lydon B. Johnson y lacontrainsurgencia en Guatemala» en García, Roberto (comp.) Guatemala y la guerrafría en América Latina, 1947-1977. CEUR, Guatemala. Págs. 207-221.
Laclau, Ernesto (1978) «Feudalismo y capitalismo en América Latina» en Carlos Sempat (et. al.) Modos de producción en América Latina. 6a edición. Siglo XXI editores, México
Lebot, Yvonn (1997) La guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y modernidad enGuatemala (1970-1992). FCE, México.
Levenson, Deborah (2007) Sindicalistas contra el terror. Ciudad de Guatemala, 1954-1985.AVANCSO, Guatemala.
López Larrave, Mario (2007) Breve historia del movimiento sindical. EU, Guatemala.
Löwy, Michael, Eder Sader, Stephen Gorman (1981) «The militarization of the state in Latin America» en Latin American Perspectives, 12 (4): 7-40.
135
Lucas, Omar (2008) «1968. El año juvenil del Siglo XX. La Contracultura hecha negación social, cultural y política». Documento inédito.
Lukács, Geörg (1985) Historia y conciencia de clase. SARPE, Madrid.
Macías, Julio (1997) La guerrilla fue mi camino. Editorial Piedra Santa, Guatemala.
Maira, Luis (1990) «El Estado de Seguridad Nacional en América Latina» en GonzálezCasanova, Pablo (coord.) El Estado en América Latina. Teoría y práctica. UNU-Siglo XXI editores, México
Mariátegui, José Carlos (1979) Siete ensayos sobre la interpretación de la realidadperuana. Ediciones Era, México.
Marini, Mauro (1972) Subdesarrollo y revolución. 4a edición. Siglo XXI, México.
________; (1973) Dialéctica de la dependencia. Editorial ERA, México.
________; (1978) «El Estado de contrainsurgencia» en Cuadernos políticos, 18. ERA,México
Martínez Peláez, Severo (1982) La Patria del criollo. BUAP, Puebla.
Marx, Karl (1978) «Theses on Feuerbach» en The Marx – Engels Reader de Tucker, Robert(ed.) 2ª edición. Norton, New York. Págs. 143-145
________; (1998) «Introduction to the Critique of Political Economy» en The GermanIdeology. Prometheus books, Nueva York. Págs.1-23.
________; (2001) El Capital Tomo I. 3ª edición. FCE, México.
________; y Engels, Federico (1969) La ideología alemana. Editorial Andreus, Bogotá.
May, Rachel (2001) Terror in the countryside. Campesino responses to political violence inGuatemala, 1954-1985. Ohio University Research, Ohio.
McCreery, David (1976) «Coffee and Class: The Structure of Development in LiberalGuatemala» en The Hispanic American Historical Review, 56 (3): 438-460.
________; (1983) «Debt servitude in rural Guatemala» en The Hispanic AmericanHistorical Review 63 (4): 735-759.
Mommsen, Wolfang (1987) La época del imperialismo. Europa 1885-1918. 13a edición.Siglo XXI, México.
Monteforte Toledo, Mario (1959) Guatemala: Monografía sociológica. UNAM, México
________; (1972) Centroamérica. Subdesarrollo y dependencia. UNAM, México
Morales, Mario Roberto (1994) La ideología y la lírica de la lucha armada. EU, Guatemala.
Murga, Jorge (2006) Iglesia Católica, movimiento indígena, y lucha revolucionaria. 2ª edición. Editorial Universitaria, Guatemala.
Obregón, Roberto (2007) «Aprendiz de Profeta» en El arco con que una gacela traza lamañana. McyD, Guatemala. Págs. 69-77.
136
O'Donnell, Guillermo (1976) «Reflexiones sobre las tendencias del cambio del Estadoburocrático-autoritario» en Gabriel Gaspar (comp.) La militarización del Estadolatinoamericano. UAM-I, México. Págs. 104-149
Oficina de derechos humanos del arzobispado de Guatemala (ODHAG) y FLACSO-Guatemala (2010) La solidaridad era la base de sus vidas. ODHA y FLACSO,Guatemala. Págs. 27-39.
Page, Joseph (1984) Perón. 2 tomos. Editorial Javier Vergara, Buenos Aires.
Pashukanis, E.B (1976) Teoría general del derecho y el marxismo. Editorial Grijalbo,México.
Payeras, Mario (2006) El trueno en la ciudad. 3ª edición. Ediciones del Pensativo,Guatemala.
________; (2007) «La insurrección armada de 1944» en Los fusiles de octubre. Editorial delPensativo, Guatemala.
Pecaut, Daniel (1994) «El populismo gaitanista» en Vilas, Carlos (comp.) La democratización fundamental. El populismo en América Latina. CONACULTA,México. Págs. 501-522
Pérez, José Felipe (1962) «La construcción del partido marxista-leninista. Tarea esencial delmovimiento revolucionario guatemalteco» en Nuestras ideas. 12 y 13: 39-56.
Pérez Brignoli, Héctor (2000) Breve historia de Centroamérica. Alianza Editorial, Madrid.
Piel, Jean (1989) Sajcabaja. Muerte y resurrección de un pueblo de Guatemala. 1500-1970. Seminario de Integración Social Guatemalteca, Guatemala.
Pinto Soria, Julio (2010) «Estados Unidos y la dictadura militar en Guatemala: elderrocamiento de Miguel Ydígoras Fuentes en 1963» en García Ferreira, Roberto(ed.) Guatemala y la guerra fría en América Latina. 1947-1977. CEUR, Guatemala.Págs. 173-205
Poitevin, René (1977) El proceso de industrialización en Guatemala. EDUCA, San José.
Portantiero, Juan Carlos (1981) Los usos de Gramsci. Folios editores, México.
Quijano, Aníbal (1975). «Urbanización y tendencias de cambio en la sociedad rurallatinoamericana» en Unikel, Luis y Andrés Necochea (comp.) Desarrollo urbano yregional en América Latina. FCE, México.
Ramírez, Chiqui (2001) La guerra de los 36 años. Vista con ojos de mujer de izquierda.Óscar de León Palacios, Guatemala.
Rodríguez de Ita, Guadalupe (s/f) Los partidos políticos durante la Revolución guatemalteca(1944-1954). Documento inédito.
Roseberry, William (1994) «Hegemony and the Language of Contention» en Joseph Gilbertand Daniel Nugent (eds.) Everyday Forms of State Formation. Durham, NorthCarolina.
137
Rosenthal, Gerth (1975) «El papel de la inversión extranjera directa en el proceso deintegración» en Torres-Rivas, Edelberto (comp.) Centroamérica hoy. Siglo XXIeditores, México. pp. 119-159.
Ruano, Édgar (2007) Comunismo y movimiento obrero en la vida de Antonio ObandoSánchez, 1922-1932. Editorial El Pensativo, Guatemala.
Sabino, Carlos (2009) Guatemala, una historia silenciada (1944-1989). Tomo I. FCE, México.
Saénz de Tejada, Ricardo (2007) Revolucionarios en tiempos de paz. FLACSO, Guatemala.
Schlesinger, Stephen y S. Kinzer (1987) Fruta amarga. Siglo XXI editores, México.
Schneider, Ronald (1959) Comunismo en Latinoamérica. El caso de Guatemala. EditorialÁgora, Buenos Aires.
Sharckman, Howard (1976) «La vietnamización de Guatemala: los programas decontrainsurgencia norteamericanos» en Jonas, Susanne y David Tobis. Guatemala: Una historia inmediata. Siglo XXI, México. 321-346.
Smith, Carol (1984) «El desarrollo de la primacía urbana, la dependencia en la exportacióny la formación de clases en Guatemala» en Mesoamérica (8): 195-278
________; (1989) «Class position and class consciousness in an Indian community:Totonicapán in the 1970´s» en Smith, Carol (Ed.). 1989. Guatemalan Indians and the state (1524-1989) University of Texas Press, Austin. Págs. 205-229.
________; 1989a. «Conclusion: history and revolution in Guatemala» en Smith, Carol(Ed.). 1989. Guatemalan Indians and the state (1524-1989) University of Texas Press, Austin. Págs. 258-285.
________; (1991) «Destruction of the material bases for Indian culture: economic changesin Totonicapán» en Carmack, Robert (ed.) 1991. Cosecha de Violencia. FLACSO,San José. 206-231.
________; (2004) «Interpretaciones norteamericanas sobre la raza y el racismo enGuatemala. Una genealogía crítica» en Arenas et al. (ed.) ¿Racismo en Guatemala?AVANCSO, Guatemala. Págs. 111-165.
________; (2005) «Acerca de los mayas en Guatemala», Mesoamérica, 27 (47): 114-128.
Solórzano, Alfonso (1974) «Factores económicos y corriente ideológicas en el movimientode octubre de 1944» en Alero 8 (tercera época): 77-80.
Solórzano, Mario (1981) «El papel de la democracia cristiana en la actual coyunturacentroamericana» en Assmann, Hugo (ed.) El juego de los reformismos frente a larevolución en Centroamérica. EDUCA, San José.
________; (1987) Guatemala. Autoritarismo y democracia. San José, EDUCA-FLACSO.
Stein, Steve (1994) «El populismo y la política de dependencia personal» en Vilas, Carlos (comp.) La democratización fundamental. El populismo en América Latina.CONACULTA, México. 481-500.
138
Taracena Arriola, Arturo (s/f) «Orígenes y primera etapa del conflicto armado interno enGuatemala. 1954-1971». Documento sin edición.
________; (1988). «Presencia anarquista en Guatemala» en Mesoamérica (15): 3-35.
________; (2004) Etnicidad y nación en Guatemala. Volumen II. CIRMA, AntiguaGuatemala.
Thompson, Edward P. (1981) Miseria de la Teoría Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona.
Tischler, Sergio (2001) Guatemala: Crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una formaestatal 2ª edición. F&G editores, Guatemala.
__________; (2011) «Guatemala 1954. La síntesis reaccionaria del poder y la revolucióninconclusa». Documento inédito.
Tobis, David (1976) «FIASA: el desarrollo de la burguesía» en Jonas, Susanne y David Tobis. (eds.). Guatemala: Una historia inmediata. Siglo XXI editores, México. Págs. 215-231.
Torres-Rivas, Edelberto (1973) Interpretación del desarrollo social centroamericano 3ª edición. EDUCA, San José.
________; (1979) «Crisis y coyuntura crítica: La caída de Árbenz y los contratiempos de la revolución burguesa» en Revista mexicana de sociología 41 (1).
________; (1981) «Vida y muerte en Guatemala: Reflexiones sobre la crisis y la violenciapolítica» en Crisis del poder en Centroamérica. EDUCA, San José.
________; (1982) «Derrota oligárquica, crisis burguesa y revolución popular. Sobre las dos crisis en Centroamérica» en El trimestre económico [México] (200).
________; (1983) «Evolución histórica del sector público en Centroamérica y Panamá» en Problemas en la formación del Estado nacional en Centroamérica. EDUCA, SanJosé.
________; (1987) «Guerra y elecciones en Nicaragua» en Centroamérica: la democraciaposible. EDUCA, San José.
________; (1987a) «El golpe militar de 1963» en Centroamérica: la democracia posible.EDUCA, San José.
________; (1998) Construyendo la paz y la democracia: el fin del poder constrainsurgente.FLACSO, Guatemala
Trotsky, Leon. (2008) History of the Russian revolution. Haymarket books, Chicago.
Velásquez Nimatuj, Irma (2002) La pequeña burguesía indígena comercial en Guatemala.AVANCSO, Guatemala.
Vilanova de Árbenz, María (2003) Mi esposo, el presidente Árbenz. Editorial Universitaria,Guatemala.
Villagrán Kramer, Francisco (2009) Biografía política de Guatemala. Los pactos políticosde 1944-1970. 3ª edición. FLACSO, Guatemala.
139
Voloshinov, Valentin (1992) El marxismo y la filosofía del lenguaje. Alianza editorial,Madrid.
Wasserstrom, Robert (1994) «Revolución en Guatemala: Campesinos y políticos durante elgobierno de Árbenz» en Velásquez, Eduardo (comp.) La revolución de octubre. Diezaños de lucha por la democracia en Guatemala. 1994-1954. Tomo II. CEUR,Guatemala. Págs. 43-83.
Weffort, Francisco (1975) «El populismo en la política brasileña» en Furtado, Celso(coord.) Brasil Hoy. 4a edición. Siglo XXI editores, México. Págs. 54-84.
Wer, Carlos (2009) En Guatemala los héroes tienen 15 años. Armar editores, Guatemala.
Whetten, Nathan (1965) «La reforma agraria (1952-1954) y la contrarreforma (1955- )» enDelgado, Óscar (ed.) Reformas agrarias en América Latina. Procesos yperspectivas. México, FCE. 595-611
Williams, Eric (2011) Capitalismo y esclavitud. Traficante de sueños, Madrid.
Williams, Raymond. (1977) Literatura y marxismo. Península, Madrid.
Wolf, Eric (1955) «Types of Latin American peasantry: a preliminary discussion» enAmerican Anthropologist, 57: 452-471.
________; (1957) «Closed corporate peasant communities in Mesoamerica and CentralJava» en Southwestern Journal of Anthropology, 13 (1): 1-18.
Woodward, Ralph Lee (1962) «Communist Appeal to the Urban Labor Force of Guatemala,1950-1953» en Journal of Inter-American Studies. 4 (3, Jul.): 363-374
Yagenova, Simona (2006) Los maestros y la revolución de octubre (1944-1954). FLACSO,Guatemala.
Ydígoras Fuentes, Miguel (1963) My war with communism. Prentice Hall, New Jersey.
Zavaleta Mercado, René (1974) El poder dual en América Latina. Siglo XXI editores,México.
________; (1982) «Problemas de la determinación dependiente y la forma primordial» enBruna, Susana (et. al.) América Latina. Desarrollo y perspectivas democráticas. FLACSO, San José.
________; (1986) Lo nacional-popular en Bolivia. Siglo XXI editores, México.
________; (1990) «La formación de las clases nacionales» en La formación de laconciencia nacional. Editorial Amigos del Libro, Cochabamba.
140