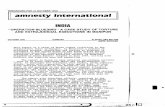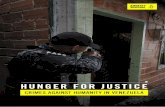LA LUCHA POR LIBIA - Amnesty International
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of LA LUCHA POR LIBIA - Amnesty International
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 3 millonesde simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacencampaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos losderechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanosy en otras normas internacionales de derechos humanos.Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económicoy credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribucionesde nuestra membresía y con donativos.
Publicado en 2011 por Amnistía InternacionalSecretariado InternacionalPeter Benenson House1 Easton StreetLondon WC1X 0DWReino Unido© Amnesty International Publications 2011
Edición en español a cargo de:EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)Valderribas, 1328007 MadridEspañawww.amnesty.org
Índice: MDE 19/025/2011 SpanishIdioma original: inglésImpreso por Amnistía InternacionalSecretariado Internacional, Reino Unido
Reservados todos los derechos. Esta publicación tienederechos de autor, si bien puede ser reproducida librementepor cualquier medio con fines educativos o para llevar a caboacciones de protección y promoción de los derechos humanos,pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autorsolicitan que se les comuniquen los usos mencionados con elfin de evaluar su impacto. Para la reproducción de este textoen cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones,o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permisoprevio por escrito de la editorial, que podrá exigir el pago deun canon. Si desean solicitar un permiso, o realizar unaconsulta, pónganse en contacto con [email protected].
Fotografía de portada: Misrata, Libia, mayo de 2011© Amnistía Internacional
amnesty.org
La lucha por Libia 1
ÍNDICE
ABREVIATURAS Y GLOSARIO........................................................................................3
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................4
1.DE LA “REVOLUCIÓN DE AL FATEH” A LA “REVOLUCIÓN DEL 17 DE FEBRERO” .........9
2. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA SITUACIÓN EN LIBIA .......................................18
3. HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS: DE LAS PROTESTAS AL CONFLICTO ARMADO..................28
4. DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES Y TORTURA ......................................49
5. ABUSOS COMETIDOS POR FUERZAS DE LA OPOSICIÓN ..........................................60
6. CIUDADANOS EXTRANJEROS: ABUSOS Y ABANDONO..............................................68
7. CONCLUSIÓN Y RECOMMENDACIONES...................................................................79
NOTAS FINALES ........................................................................................................85
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
República Árabe Libia Popular y Socialista, num. 3787, rev. 4 de junio de 2004 © Sección de Cartografía de las Naciones Unidas
La lucha por Libia 3
ABREVIATURAS Y GLOSARIO Agencia de Seguridad Interna: organismo de inteligencia relacionado con algunas de las más
graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno del coronel Gadafi
CNT: Consejo Nacional de Transición, con sede en Bengasi, que ejerce el liderazgo de la oposición
Comité General del Pueblo para la Justicia: el equivalente en Libia al Ministerio de Justicia
Comité General del Pueblo para la Seguridad Pública: el equivalente en Libia al Ministerio del Interior
Comité General del Pueblo para las Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional: el equivalente en Libia al Ministerio de Asuntos Exteriores
Comités Revolucionarios: órganos creados por el coronel Gadafi para “proteger” la “Revolución de Al Fateh” de 1969
CPI: Corte Penal Internacional
Fuerzas de Gadafi: fuerzas militares y de seguridad que han seguido siendo leales al gobierno del coronel Muamar al Gadafi
Guardia Revolucionaria: milicia de seguridad del gobierno del coronel Gadafi
Kataib: nombre popular con que se conoce a las brigadas armadas del coronel Gadafi
Katiba: nombre popular con que se conoce el cuartel militar Katiba al Fodhil Bou Omar de Bengasi
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte
PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Thuuwar: nombre popular con que se denomina a los combatientes de la oposición y cuyo significado literal es “revolucionarios”
UE: Unión Europea
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
INTRODUCCIÓN Alentada y envalentonada por las protestas antigubernamentales que se extendían por la región de Oriente Medio y el norte de África, la población libia hizo un llamamiento para convertir el 17 de febrero de 2011 –quinto aniversario de la brutal represión de una protesta pública organizada en Bengasi– en su “Día de la ira” contra el gobierno represor del coronel Muamar al Gadafi, que se prolongaba desde hacía más de 40 años.
Desesperadas por mantenerse en el poder tras los levantamientos de los vecinos Túnez y Egipto, que habían conducido al derrocamiento de presidentes inveterados, las autoridades libias detuvieron a decenas de activistas y escritores a medida que se aproximaba el “Día de la ira”. Sin embargo, la detención de destacados activistas en Bengasi y Al Baida tuvo el efecto contrario al deseado: desencadenó airadas protestas generalizadas y propició manifestaciones en el este de Libia antes de la fecha prevista.
En las ciudades orientales de Bengasi, la segunda más importante de Libia, y Al Baida, las fuerzas de seguridad recibieron las protestas pacíficas haciendo un uso excesivo de la fuerza e utilizando en ocasiones medios letales, lo que provocó la muerte de decenas de manifestantes y transeúntes. Cuando algunos manifestantes respondieron con violencia, los agentes de seguridad y los soldados llegados de otras partes del país no tomaron ningún tipo de medida para minimizar el daño que causaban, incluido el infligido a los transeúntes. Dispararon munición real contra la multitud sin previo aviso, infringiendo así no sólo las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, sino también la propia legislación libia sobre actuación policial durante reuniones públicas.
La represión en el este de Libia no consiguió que la población de otras regiones desistiera de unirse al levantamiento. Estallaron protestas en todo el país, desde Nalut y Zintan, en la región de las montañas occidentales de Nafusa, y Al Zauiya y Zuwara, en el oeste, hasta la capital, Trípoli, y Kufra, en el sureste. Para sofocarlas se utilizaron gases lacrimógenos, porras y fuego real. Ante la brutalidad del gobierno, la determinación de los manifestantes de derrocar al coronel Gadafi no hizo sino aumentar. Las protestas contra el gobierno se intensificaron rápidamente, hasta convertirse en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad de Gadafi.
En algunas zonas, los opositores al gobierno de Gadafi vencieron en seguida a las fuerzas de seguridad y se apoderaron de las armas abandonadas. Quemaron numerosos edificios públicos asociados a la represión del Estado, como sedes de los Comités Revolucionarios, órganos encargados de “proteger” los principios de la “Revolución de Al Fateh” que encumbró a Muamar al Gadafi en el poder en 1969, y de la Agencia de Seguridad Interna, organismo de inteligencia implicado en graves violaciones de derechos humanos en los últimos decenios. A finales de febrero, la mayor parte del este de Libia, varias zonas de las montañas de Nafusa y Misrata (la tercera ciudad más importante de Libia, situada entre Bengasi y Trípoli) habían caído en manos de la oposición. Los disturbios pronto se convirtieron en un conflicto armado, y el sufrimiento de la población civil fue aumentando a medida que la lucha por Libia se volvía más encarnizada.
Durante los disturbios y el posterior conflicto armado, las fuerzas de Gadafi cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos que apuntan a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Mataron e hirieron deliberadamente a decenas de manifestantes desarmados, sometieron a personas críticas o a las que consideraban opositoras a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos y detuvieron arbitrariamente a decenas de civiles. Lanzaron ataques indiscriminados y atacaron deliberadamente a civiles, en un intento de recuperar el control sobre Misrata y el territorio del este. Utilizaron cohetes, morteros y artillería contra zonas residenciales. Hicieron uso de armas que son por naturaleza de efecto indiscriminado, como minas antipersonal y bombas de racimo, incluso contra zonas residenciales. Mataron e hirieron a civiles, incluidos hombres, mujeres, niños y niñas que no participaban en los combates.
La lucha por Libia 5
Calle Trípoli, Misrata © Amnistía Internacional
Ejecutaron extrajudicialmente a personas que habían sido capturadas e inmovilizadas. Ocultaron tanques y material militar pesado en edificios de viviendas, con el objeto deliberado de protegerlos de posibles ataques aéreos de las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).1
En el territorio controlado por la oposición y sitiado por las fuerzas de Gadafi, especialmente en Misrata, pero también en zonas como Zintan y las montañas de Nafusa, la crisis humanitaria se agravó al verse los residentes obligados a vivir con acceso limitado o nulo a agua, electricidad, combustible, medicamentos y alimentos imprescindibles. A medida que las fuerzas de Gadafi bombardeaban zonas controladas por la oposición, la población civil se encontró con que no había ningún lugar seguro donde ocultarse.
Las personas que pudieron huir de Aydabiya, localidad situada 160 kilómetros al oeste de Bengasi, y de las montañas de Nafusa no dudaron en hacerlo. Otras, como las que vivían en Misrata, sobre todo desde finales de marzo hasta comienzos de mayo, se encontraron atrapadas cuando la ciudad quedó completamente sitiada salvo por la zona marítima y fue sometida a incesantes bombardeos. Incluso el puerto de Misrata fue atacado por las fuerzas de Gadafi, en un claro intento de cortar la única vía de escape y de entrada de los suministros de carácter humanitario que quedaba.
Las fuerzas de Gadafi también emprendieron por todo el país una amplia campaña de desapariciones forzadas de supuestos opositores, incluidos periodistas, escritores, ciberactivistas y manifestantes. Cientos, por no decir miles, de libios fueron secuestrados en sus casas, en la calle y las mezquitas, o capturados cerca del frente, a menudo recurriendo a la violencia. Entre las personas desaparecidas hay niños de tan sólo 12 años. Siguen sin conocerse el paradero de muchas las personas secuestradas ni la suerte que han corrido, y la angustia de sus familias continúa. Algunas de las personas desaparecidas han aparecido en la televisión estatal libia “confesando” su participación en actividades contra el interés superior de Libia o su pertenencia a Al Qaeda.
Las declaraciones de personas que quedaron en libertad tras permanecer detenidas en los bastiones del gobierno de Trípoli y Sirte confirman los temores de que los desaparecidos y otras personas secuestradas y detenidas por las fuerzas de Gadafi hayan sido víctimas de tortura o incluso de ejecución extrajudicial. Los métodos de tortura y otros malos tratos denunciados con mayor frecuencia incluyen azotes en todo el cuerpo con cinturones, látigos, cables metálicos y mangueras de goma; suspensión en posturas forzadas durante periodos prolongados, y negación de tratamiento médico, incluso para lesiones sufridas a consecuencia de tortura o por disparos.
Estas violaciones de derechos humanos se cometen en un contexto en el que las autoridades de Trípoli restringen gravemente la información independiente en los territorios bajo su control, y en el que se producen violentos ataques y agresiones contra personal de los medios de comunicación libios e internacionales. Decenas de periodistas fueron detenidos durante los disturbios, y al menos siete han muerto cerca del frente. El gobierno del coronel Gadafi también ha bloqueado considerablemente el acceso a Internet y las comunicaciones telefónicas, en un vano intento de impedir la difusión de información sobre el levantamiento y la represión por parte del gobierno.
Los miembros y partidarios de la oposición, vagamente estructurados bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Transición (CNT), con sede en Bengasi, también han cometido graves
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
abusos contra los derechos humanos, que en algunos casos han constituido crímenes de guerra, si bien a menor escala. Inmediatamente después de tomar el control sobre el este de Libia, grupos enardecidos de partidarios de la “Revolución del 17 de Febrero” abatieron a tiros, ahorcaron o lincharon mediante otros métodos a decenas de soldados y supuestos “mercenarios” extranjeros capturados, y lo hicieron con total impunidad. Estos ataques disminuyeron posteriormente, aunque se siguieron registrando agresiones a migrantes subsaharianos debido a la sospecha, que resultó en gran parte infundada, de que se trataba de “mercenarios” extranjeros contratados por el coronel Gadafi.
Seguidores de la oposición han atacado deliberadamente a personas leales a Gadafi y a ex miembros de algunos de los sectores de las fuerzas de seguridad más represivos. Desde abril hasta comienzos de julio, por ejemplo, más de una decena de personas de estas características fueron víctimas de homicidio ilegñitimo en Bengasi y Derna (incluidos al menos tres miembros de la Agencia de Seguridad Interna en Bengasi). También han torturado y sometido a malos tratos a soldados capturados, supuestos “mercenarios” y otras personas presuntamente leales a Gadafi.
Los extranjeros, especialmente los procedentes del África subsahariana, siguen estando especialmente expuestos a sufrir abusos a manos de ambas partes en el conflicto, como detención arbitraria y tortura, y se han visto atrapados entre dos fuegos. Asimismo, en un clima de racismo y xenofobia provocado por uno y otro bando, son cada vez más objeto específico de agresiones, robos y otros abusos a manos de la población libia en todo el país. Como consecuencia, muchos han huido cruzando la frontera más cercana o han sido evacuados. Mientras que los países vecinos, especialmente Túnez y Egipto, han acogido a cientos de miles de ciudadanos de terceros países que huían de Libia, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) continuaron aplicando sus políticas de control fronterizo y no garantizaron la seguridad de quienes escapaban del conflicto. Desde marzo, más de 1.500 hombres, mujeres, niños y niñas que huían del país han perecido en el mar cuando intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.2
A medida que se iba intensificando la violencia en Libia, la comunidad internacional reaccionó creando una comisión de investigación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, remitiendo la situación de Libia a la Corte Penal Internacional (CPI) y autorizando a que se tomasen “todas las medidas necesarias” –incluido el uso de la fuerza, pero sin llegar a la intervención por tierra– para “proteger a la población civil”. EL gobierno del coronel Gadafi acusó a la coalición internacional (y posteriormente a la OTAN, cuando la organización asumió el control de las operaciones militares a finales de marzo) de matar a más de 800 civiles, aunque apenas se dispone de información que corrobore estas afirmaciones. La OTAN admitió que había cometido algunos errores de consecuencias mortales, incluido uno, el 19 de junio en Trípoli, que provocó la muerte de civiles. Al igual que todas las partes en conflicto, la OTAN está obligada a respetar el derecho internacional humanitario, y debe tomar todas las precauciones necesarias para que sus operaciones no afecten a personas ni bienes civiles.
El 27 de junio, los magistrados de la CPI dictaron órdenes de detención contra el coronel Gadafi y dos de sus más estrechos colaboradores (su hijo Saif al Islam y el jefe de sus servicios de inteligencia, Abdalá al Sanussi) por presuntos crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato y persecución. Este es un paso importante en la lucha contra la impunidad en Libia y en toda la región de Oriente Medio y el norte de África.
Independientemente del resultado del conflicto, es fundamental que se lleven a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Siempre que haya suficientes pruebas admisibles, los presuntos responsables deben ser enjuiciados en procedimientos que respeten plenamente las normas internacionales sobre garantías procesales y en los que no quepa imponer la pena de muerte.
Es vital que se tomen medidas para procesar a los autores a fin, no sólo de garantizar la justicia a las víctimas y sus familias, sino también de impedir que se repitan estos crímenes en Libia y
La lucha por Libia
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
7
en otros países. Todas las víctimas deben recibir un resarcimiento adecuado, que incluya una reparación proporcional a la gravedad del delito cometido y el daño sufrido.
Para construir una nueva Libia basada en el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho, todos los presuntos autores deben ser procesados, al margen de su rango o afiliación, tanto los partidarios de Gadafi como sus detractores. Quienes hayan sido hallados responsables de abusos no deben tener la oportunidad de ocupar puestos en los que puedan cometer nuevas violaciones de derechos humanos. Es más, deben acometerse profundas reformas jurídicas e institucionales que garanticen el respeto de todos los derechos humanos en la ley y en la práctica. Estas reformas deben consagrar salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos, como la detención arbitraria, la tortura y las desapariciones forzadas. Además, deben establecer mecanismos que garanticen una supervisión y rendición de cuentas de las fuerzas armadas llevadas a cabo de forma independiente e imparcial.
Para combatir el legado de cuatro decenios de violaciones de derechos humanos y abuso de poder, deben introducirse garantías de creación de un poder judicial independiente, que vele por que nadie esté por encima de la ley ni quede fuera de su protección. Sólo entonces podrá el pueblo libio recuperar la confianza en las instituciones nacionales y creer que realmente se ha pasado página a más de 40 años de represión y abusos.
Acerca de este informe Las conclusiones de este informe, que abarca los hechos acaecidos hasta finales de julio de 2011, se basan en gran parte en una visita de investigación realizada por Amnistía Internacional a Libia desde el 26 de febrero hasta el 28 de mayo de 2011, en la que, entre otras, se incluyeron las ciudades de Al Baida, Aydabiya, Brega, Bengasi, Misrata y Ras Lanuf. Durante la visita, la delegación de la organización entrevistó a víctimas y familias de víctimas, testigos presenciales, profesionales de la medicina, abogados, trabajadores de los medios de comunicación, fiscales, combatientes de la oposición y otras personas. Visitó hospitales, depósitos de cadáveres y zonas afectadas por los combates, incluidas las que se hallaban en el frente. Se reunió con varias autoridades del CNT y de consejos locales, incluido el presidente del CNT, Mustafá Abdelyalil. También visitó diversos centros de detención gestionados por autoridades de la oposición en Al Baida, Bengasi y Misrata, en donde entrevistó en privado a personas detenidas y a funcionarios encargados de la custodia.
Asimismo, el informe utiliza información recopilada por Amnistía Internacional en sus visitas de investigación a Túnez, llevadas a cabo del 6 al 20 de abril y del 12 al 20 de junio, en las que se
A la entrada del tribunal del norte de Bengasi se acumulan las fotografías de personas desaparecidas © Amnistía Internacional
desplazó cerca de los puestos fronterizos de Ras Ydir y Dhehiba, en el límite con Libia. Allí, la delegación de la organización se reunió con personas que habían huido de Libia, incluidos ciudadanos de terceros países y ciudadanos libios procedentes de la zona de las montañas de Nafusa. Además, entrevistó a personas que recibían tratamiento médico en Túnez por heridas sufridas a consecuencia de los combates en Misrata, la región de las montañas de Nafusa, Al Zauiya y otros lugares. El informe también se basa en los testimonios de ciudadanos de terceros países que huyeron a Egipto desde el este de Libia, recopilados durante una visita de investigación a Salum en julio de 2011.
Desde el 25 de marzo, Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente autorización para visitar zonas controladas por fuerzas del coronel Gadafi, como Trípoli y Al Zauiya, a fin de evaluar la situación de los derechos humanos allí e investigar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en conflicto, incluidas las fuerzas de la OTAN. La última de estas peticiones se remitió al Comité General del Pueblo para las Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional el 28 de julio. Ninguna de ellas ha recibido respuesta, lo que significa que la organización no ha podido vigilar ni documentar en detalle las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos en Trípoli y gran parte del oeste de Libia.
Este informe documenta violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas de Gadafi, tales como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes antigubernamentales, tortura y otros malos tratos, y desapariciones forzadas de personas a las que se consideraba miembros de la oposición. Además, presenta indicios razonables de crímenes de guerra, como ataques deliberados contra población civil y ataques indiscriminados. De igual modo, el informe documenta abusos cometidos por fuerzas de la oposición y sus partidarios, como homicidios ilegítimos, tortura y otras agresiones contra soldados capturados, presuntos mercenarios subsaharianos y ex miembros de las fuerzas de seguridad.
En el informe no se incluye información sobre las denuncias de violencia sexual contra mujeres durante el conflicto libio. Para recopilar datos sobre tales abusos, la delegación de Amnistía Internacional entrevistó a mujeres libias y extranjeras en territorios controlados por la oposición, y también a mujeres que habían huido a Túnez y Egipto; a profesionales de la medicina, incluidos ginecólogos y psicólogos; a activistas de grupos de defensa de los derechos de las mujeres, y a otras personas. También examinó información documental, como imágenes de vídeo en las que se veía a mujeres sufriendo abusos sexuales. La organización no ha podido recopilar testimonios de primera mano ni otro tipo de información que verifiquen las denuncias, y continúa con sus investigaciones.
Los casos destacados en este informe constituyen ejemplos emblemáticos de una tónica más amplia de abusos cometidos en Libia desde mediados de febrero. Se han ocultado los nombres de algunas personas cuyos casos aparecen en el informe porque así lo han pedido o para protegerlas, junto con sus familias, de sufrir represalias.
La lucha por Libia 9
1. DE LA “REVOLUCIÓN DE AL FATEH” A LA “REVOLUCIÓN DEL 17 DE FEBRERO”
Mujeres manifestándose en Bengasi © Amnistía Internacional
Alentada por el derrocamiento de los presidentes de los vecinos Túnez y Egipto, en el poder desde mucho tiempo atrás, la población libia utilizó sitios web de redes sociales para hacer un llamamiento a la participación en protestas antigubernamentales el 17 de febrero de 2011. La relevancia de la fecha se remonta al 17 de febrero de 2006, cuando las fuerzas de seguridad mataron al menos 12 personas e hirieron a decenas más en una protesta en Bengasi, cuyos participantes no pedían un cambio político, sino que se limitaban a expresar su ira por unas viñetas sobre el profeta Mahoma publicadas en Europa.
Un año después, en 2007, en torno a una decena de activistas anunciaron que se estaba organizando una manifestación pacífica en Trípoli con el fin de conmemorar el trágico suceso. Las autoridades los detuvieron, y la protesta no se celebró. Tras pasar meses recluidos en régimen de incomunicación, finalmente los activistas fueron condenados a entre 6 y 25 años de prisión por “intentar derrocar el sistema político”, “difundir rumores falsos sobre el régimen libio” y “comunicarse con potencias enemigas”.3
La represión de la protesta del 17 de febrero de 2006, el silenciamiento de toda crítica sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y el hecho de que los responsables de las muertes de manifestantes no fuesen procesados son representativos del historial del gobierno libio en cuanto a la represión de la disidencia, la prohibición de todo tipo de reuniones salvo las autorizadas por el gobierno y la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos.
El coronel Muamar al Gadafi, en el poder desde 1969, se ha descrito a sí mismo más como guía del país que como gobernante.4 Sin embargo, ha tomado severas represalias contra quienes consideraba sus detractores, recurriendo a los homicidios políticos, incluso de ciudadanos libios
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
en el exilio, y también al encarcelamiento, la tortura y otros malos tratos, el acoso y la intimidación, que no sólo sufrían quienes supuestamente le criticaban, sino también sus familias. Estas violaciones de derechos humanos han sido una de las razones de la sublevación y las peticiones de reformas políticas en 2011.
A pesar de que Libia goza de una relativa seguridad económica, en comparación con otros países del norte de África en los que se han registraba una situación de descontento, el desempleo y otros motivos socioeconómicos de queja también propiciaron la “Revolución del 17 de febrero” y contribuyeron a que la ciudadanía libia se manifestase masivamente. Manifestantes y otros partidarios de la oposición sostienen que la corrupción, el desempleo y la desigualdad fueron algunos de los principales detonantes del levantamiento. Muchas personas explicaron a la delegación de Amnistía Internacional que “el país es rico, pero su pueblo es pobre”, porque la riqueza se reparte en beneficio de los seguidores del coronel Gadafi. Un gran número también destacó las deficientes condiciones de las infraestructuras del país y de los servicios médicos y
educativos, en marcado contraste con su riqueza petrolera.
Arriba: Centro de la Agencia de Seguridad Interna en Bengasi, con pintadas en las puertas de las celdas; Abajo: Familias de personas muertas en la prisión de Abu Salim en 1996 protestan en Bengasii © Amnistía Internacional
La comisión de graves violaciones de derechos humanos ha sido un distintivo del gobierno del coronel Gadafi. Se ha perseguido especialmente a determinados grupos, como las personas a las que se considera críticas con las autoridades o los principios de la “Revolución de Al Fateh”, las percibidas como una amenaza para la seguridad y los ciudadanos extranjeros en situación irregular, sobre todo los procedentes del África subsahariana. La ausencia de salvaguardias jurídicas adecuadas ha facilitado la comisión de violaciones de derechos humanos, particularmente en los casos considerados de índole política. En estos casos, la temida Agencia
La lucha por Libia 11
de Seguridad Interna, cuyo mandato, atribuciones y estructura eran imprecisos y no estaban claros, actuaba por encima de la ley y estaba implicada en las peores violaciones de derechos humanos. La Agencia controlaba las dos prisiones principales, Abu Salim y Ain Zara,5 además de una serie de centros de detención no reconocidos, que quedaban al margen de las competencias de las autoridades judiciales. Las personas detenidas por sus agentes a menudo permanecían recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, en condiciones que, en ocasiones, constituían desaparición forzada y en las que estaban expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos.
El gobierno del coronel Gadafi también se ha caracterizado por una legislación represiva, que prohibía los partidos políticos y las organizaciones independientes, así como por las crueles represalias tomadas contra toda persona que se atreviese a criticar a las autoridades u organizar protestas contra el gobierno. La sociedad civil y los medios de comunicación independientes apenas tenían cabida, aunque en los últimos años las autoridades se mostraban más tolerantes con algunas voces disidentes mientras no cruzaran determinados límites, como criticar abiertamente al coronel Gadafi o los fundamentos ideológicos de su sistema político. No se permitían los partidos políticos ni las organizaciones de derechos humanos independientes. La Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas y de Desarrollo, encabezada por uno de los hijos del líder libio, Saif al Islam, era la única organización a la que se permitía abordar cuestiones de derechos humanos, pero evidentemente carecía de independencia.
Aunque la legislación libia garantizaba la libertad de reunión pacífica, en la práctica sólo se toleraban las manifestaciones y reuniones públicas cuando sus participantes apoyaban al gobierno. Sin embargo, desde 2008 se venían celebrando protestas públicas en Bengasi, organizadas por familias de víctimas de los homicidios de la prisión de Abu Salim, en donde fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a hasta 1.200 internos en 1996 tras un motín contra las espantosas condiciones de reclusión.6
En junio de 2008, el tribunal de primera instancia del norte de Bengasi falló que las autoridades debían revelar el paradero y la suerte que habían corrido 33 personas de las que se creía que habían muerto en Abu Salim o en otro lugar en donde estaban bajo custodia. Alentadas por el fallo, las familias de las víctimas comenzaron a reunirse casi todos los sábados ante la sede de la Jefatura Popular7 de Bengasi, mostrando fotografías suyas y carteles en los que pedían el fin de su sufrimiento. Varias sufrieron acoso debido a ello.8
Estatua del Libro verde destruida en Misrata © Amnistía Internacional
No cabe duda de que la perseverancia de los familiares ayudó a romper el muro de silencio y contribuyó a la “Revolución del 17 de febrero”. De hecho, la detención el 15 de febrero de Fathi Terbil y Faraj al Sharani, miembros destacados del Comité Organizador de Familias de Víctimas de Abu Salim en Bengasi, sirvió de catalizador para las protestas antigubernamentales en esta ciudad durante el periodo previo al “Día de la ira” previsto para el 17 de febrero.
Las autoridades dispersaron a los manifestantes utilizando armas no letales, por lo que resultaron heridas decenas de personas; no obstante dejaron enseguida en libertad a los dos hombres. Ninguna de estas estrategias sirvió de nada, pues las protestas aumentaron en Bengasi el 17 de febrero y posteriormente se extendieron a otras ciudades, como Zintan, en las montañas de Nafusa; la remota Kufra, en el sureste; Al Zauiya y Zuara, en el oeste, y Al Baida, Derna y Tobruk, en el este.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
En cuestión de días, en todo el este de Libia el aparato de seguridad se vio superado por los manifestantes, que incendiaron edificios públicos relacionados con el gobierno, y se apoderaron de las armas abandonadas por las fuerzas seguridad que se batían en retirada. Según fuentes médicas locales, sólo en Bengasi, al menos 109 personas murieron por heridas de armas de fuego sufridas durante protestas antigubernamentales y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, incluidos manifestantes pacíficos y otras personas que no representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad.
El uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego por parte de fuerzas de Gadafi en el este de Libia enardeció a la población y desencadenó protestas en todo el país, incluidos Trípoli, Misrata y las montañas de Nafusa. Por ejemplo, habitantes de Misrata contaron a Amnistía Internacional que en un primer momento salieron a la calle el 19 de febrero en solidaridad con las víctimas de Bengasi, y que sólo comenzaron a pedir la “caída del régimen” durante el funeral de la primera víctima de Misrata, Khaled Abu Shahma, muerto por disparos de las fuerzas de seguridad el 19 de febrero.
El movimiento de protesta en Trípoli no fue a la zaga del de otras ciudades, y el 20 de febrero culminó en la convergencia de diversas marchas en la céntrica Plaza Verde, sede simbólica del poder, decorada con enormes carteles del coronel Gadafi. Según testigos, las fuerzas de seguridad esperaron a que los manifestantes llegasen a la plaza antes de abrir fuego, causando, según informes, un gran número de muertos y heridos. Durante los días siguientes estallaron protestas más reducidas en otras zonas de Trípoli, como Suq al Yuma, Fashlum y Tayura, contra las que, según informes, también se utilizó fuego real.
El 22 de febrero, en su primer discurso público tras el comienzo de los disturbios, el coronel Gadafi apareció en la televisión estatal y calificó a los manifestantes de “ratas” manipuladas por extranjeros que pretendían perjudicar los intereses de Libia. Amenazó con recurrir a todos los medios necesarios para “purgar Libia centímetro a centímetro, habitación por habitación, casa por casa, calle por calle y persona por persona hasta que el país se haya purificado”.9
Dos días antes también se había televisado un discurso de su hijo Saif al Islam, al que la mayoría consideraba influyente y algunos veían como “reformista”, pese a que no ocupaba ningún cargo oficial. En el discurso acusó a ciudadanos libios exiliados de instigar las protestas antigubernamentales y admitió que las autoridades habían intentado impedir las manifestaciones practicando detenciones. Lamentó que las "pequeñas protestas” hubieran evolucionado hasta convertirse en “un movimiento separatista […] y una amenaza para la unidad del país”.10 Sosteniendo que los informes sobre el número de víctimas eran exagerados, Saif al Islam admitió que habían muerto manifestantes. Lo achacó en parte a la deficiente formación de los soldados en materia de control de masas, pero también afirmó que los manifestantes estaban borrachos cuando atacaron los edificios públicos. Alegó que personas y grupos islamistas armados estaban impulsando el levantamiento, y ofreció a la población libia dos posibilidades: respaldar el sistema político existente, que levantaría las restricciones a las libertades e introduciría otras reformas, o prepararse para una larga guerra en la que “lucharemos hasta el último hombre, mujer y bala”.11
Los opositores al gobierno negaron con vehemencia la participación de extranjeros o la influencia de grupos islamistas armados, y reiteraron que el movimiento era un levantamiento popular. El 2 de marzo, fuerzas de la oposición anunciaron la creación del CNT, encabezado por Mustafá Abdelyalil, ex secretario del Comité General del Pueblo para la Justicia (el equivalente al ministro de Justicia), que había abandonado el puesto el 21 de febrero en protesta por el uso de medios letales contra manifestantes por parte de fuerzas de seguridad. El CNT se autodenominó “único representante legítimo del pueblo libio” y presentó su visión de una “Libia democrática” asentada en los cimientos de la buena gobernanza y el respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos.12 Además, se comprometió a cumplir con las obligaciones contraídas por Libia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
La violencia aumentó a finales de febrero, cuando manifestantes antigubernamentales tomaron las armas y se enfrentaron con las fuerzas de Gadafi. A una velocidad alarmante, los disturbios
La lucha por Libia 13
se convirtieron en un auténtico conflicto armado, y los combates se intensificaron a medida que las fuerzas de Gadafi intentaban recuperar el control de las ciudades que habían sido tomadas por fuerzas de la oposición, que, a su vez, intentaban ganar más terreno.
Arriba: Minarete destruido en Misrata. Abajo: Muestra de municiones en Misrata © Amnistía Internacional
El 26 de febrero, en respuesta a la escalada de violencia y los reiterados informes de violaciones generalizadas de derechos humanos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1970, que remitía la situación de Libia al fiscal de la CPI, imponía sanciones y un embargo de armas y ordenaba la congelación de los activos de los dirigentes del país.
En el ámbito diplomático, el aislamiento del gobierno del coronel Gadafi era cada vez mayor. Además de la defección de miembros de su círculo de allegados, también lo dejaron de lado ex aliados regionales e internacionales. Gobiernos que no mucho antes habían pasado por alto los atroces antecedentes del gobierno libio en materia de derechos humanos para conseguir su colaboración en el control de la migración y la lucha contra el terrorismo, y para explotar las lucrativas oportunidades empresariales que ofrecía el país, de repente le dieron la espalda y comenzaron a condenar su historial de derechos humanos y, en algunos casos, a reconocer al CNT como la única autoridad gubernamental en Libia.13
El 17 de marzo, a medida que se intensificaban los combates en Misrata y el este de Libia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973, que autorizaba el la prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de Libia y la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil, excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera. El 19 de marzo, la alianza internacional14 lanzó sus primeros ataques militares contra fuerzas de Gadafi, que para entonces ya habían alcanzado el bastión de la oposición de Bengasi. Esto significaba que ya había un conflicto armado internacional (entre el gobierno de Trípoli y la alianza
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
internacional bajo mandato de la ONU), además del conflicto armado interno que había comenzado a finales de febrero.
El 27 de marzo, la OTAN asumió el control de las operaciones militares internacionales.15 A finales de julio había llevado a cabo en torno a 6.500 misiones de combate. El gobierno del coronel Gadafi sostiene que los ataques de la OTAN han provocado la muerte de más de 800 civiles, pero resulta imposible realizar una comprobación independiente de estas denuncias.
No obstante, la OTAN admitió que un “fallo en los sistemas de armamento” ocurrido el 19 de junio podría haber causado la pérdida de vidas de “civiles inocentes”, y expresó su pesar por lo ocurrido, a la vez que confirmó su intención de tomar todas las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles.16 En cartas enviadas por Amnistía Internacional el 11 de abril y el 2 de agosto, la organización instó a la OTAN a que pusiera sumo cuidado para evitar víctimas civiles, incluso en la elección de los medios y métodos de ataque. Asimismo, pidió que se iniciasen investigaciones plenas e imparciales sobre los hechos que hubieran provocado víctimas civiles, que se hiciesen públicos sus resultados y que se ofreciese a las víctimas una reparación adecuada.
En el momento de redactor este informe continuaban los ataques de la OTAN y los combates entre fuerzas de Gadafi y combatientes de la oposición. El conflicto armado no afectaba directamente a todo el país. Los combates se centraban en zonas concretas, como la situada entre Aydabiya y Ben Yauad, en el este, y la zona de las montañas de Nafusa, Al Zauiya, Misrata y Zliten, en el oeste. En algunas zonas, las batallas fueron escasas hasta que las ciudades quedaron bajo el control de la oposición, como ocurrió en Kufra, en el sureste, o fueron rápidamente recuperadas por fuerzas de Gadafi, como fue el caso de Zuara en el oeste. En otras zonas se libraron largas batallas, al resistir las fuerzas de la oposición los ataques lanzados por fuerzas de Gadafi a comienzos de marzo. En concreto, la población de Misrata estuvo sitiada y sufrió ataques durante casi dos meses, hasta que el frente avanzó más hacia el este y el oeste, lejos de zonas residenciales densamente pobladas.
Los combates provocaron el desplazamiento interno de decenas de miles de civiles, que en muchos casos huían de Aydabiya y los alrededores. También se produjo un importante éxodo de ciudadanos libios y extranjeros a países vecinos. En el momento de redactor este informe, más de 641.000 personas habían huido de Libia y no habían regresado; de ellas, casi 298.000 eran ciudadanos de terceros países, y más de 320.000, libios que habían huido a países vecinos.17 Se calculaba que aproximadamente 9.500 libios habían cruzado la frontera de Egipto y continuaban allí, y que en Túnez había otros 161.000 que habían huido de los combates en las montañas de Nafusa.
Las
Habitantes de Aydabiya desplazados pasaron semanas en el desierto abandonados a su suerte © Amnistía Internacional
La lucha por Libia 15
medidas represivas del gobierno de Gadafi también han alcanzado a los medios y canales de comunicación. El 18 de febrero bloqueó el acceso a Facebook y Twitter, y poco después interrumpió la conexión con Internet en toda Libia, dejando a la inmensa mayoría de la población sin tecnología vía satélite, tanto en territorio controlado por el gobierno como el que estaba en manos de la oposición, y sin servicios de Internet.18 Durante la tercera semana de febrero, las autoridades provocaron graves cortes en las líneas de comunicaciones telefónicas. La población de territorios controlados por la oposición no puede hacer llamadas internacionales ni a otras zonas de Libia. La población de Trípoli y otros territorios controlados por las fuerzas de Gadafi puede recibir llamadas internacionales o de teléfonos vía satélite, pero pocas personas lo hacen con tranquilidad, pues sospechan que las autoridades pueden vigilar sus conversaciones. La detención de la periodista siria Rana al Aqbani el 28 de marzo, acusada de “comunicarse con organismos del enemigo en tiempo de guerra” tras interceptar sus conversaciones con personas del este de Libia y el extranjero, se utilizó como advertencia.19 La campaña gubernamental de intimidación y ataques a periodistas y de restricciones a su libertad de circulación en el bastión del gobierno de Trípoli, junto con el aislamiento al que están sometidas las personas que viven en zonas controladas por las fuerzas del coronel Gadafi, hace que apenas se tenga información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en esos lugares.
ATAQUES CONTRA PERIODISTAS Desde que comenzaron los disturbios, el gobierno del coronel Gadafi se lanzó a una guerra en los medios de comunicación con el fin de desacreditar a sus detractores e impedir que se informase negativamente sobre su actuación. Intentó controlar el contenido de lo que se publicaba y bloquear el acceso habitual a información crítica, a la vez que atacaba a los medios de comunicación globales por incitar a la violencia y difundir “rumores e información falsa”.20 Al mismo tiempo, acogía en Trípoli a periodistas internacionales para que transmitiesen la “verdad”, siempre y cuando no se aventurasen más allá de las excursiones autorizadas por el gobierno o del Hotel Rixos, en donde se alojaban.
Quienes desafiaban esas normas eran expulsados, detenidos, agredidos o sufrían peores consecuencias. Desde mediados de febrero, decenas de periodistas –libios y extranjeros– han sufrido represalias por intentar vigilar e informar con independencia sobre lo que ocurría en Libia. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 50 reporteros han sido detenidos.21 Muchos fueron capturados en zonas cercanas al frente, especialmente cerca de Brega, o en zonas occidentales de Libia controladas por el gobierno.
Mohamed Nabus © Amnistía Internacional
El 23 de febrero, la Autoridad Libia para Comunicaciones Externas, organismo encargado de las relaciones con los medios de comunicación extranjeros, advirtió de que las autoridades no eran responsables de la seguridad de los periodistas que trabajaban “sin supervisión” o entraban ilegalmente. Al mismo tiempo, el portavoz del gobierno Mussa Ibrahim justificó las restricciones impuestas a la libertad de circulación de los periodistas en Trípoli y otras zonas del oeste de Libia alegando que eran necesarias para su propia protección frente a “bandas armadas”. Muchos periodistas extranjeros han estado recluidos en régimen de incomunicación. Varios han sido golpeados o sometidos a otros tipos de malos tratos. El 15 de marzo, soldados de Gadafi capturaron a Lyndsey Addario, fotógrafa de The New York Times, junto con tres colegas cerca de Aydabiya. Según afirmó, varios de sus captores la manosearon y al menos uno la amenazó de muerte.22 Tres miembros de un equipo de la BBC denunciaron que los habían golpeado, insultado y sometido a simulacros de ejecución tras ser capturados el 7 de marzo cerca de Al Zauiya.23
Otros periodistas permanecen retenidos por las fuerzas de Gadafi. Por ejemplo, el periodista estadounidense independiente Matthew VanDyke fue capturado por fuerzas de Gadafi tras dirigirse a Brega desde Bengasi a mediados de marzo. Unos cuatro meses después, su familia recibió por fin información de que se encuentra recluido en Trípoli.24 Aunque muchos trabajadores de medios de comunicación extranjeros han quedado en libertad, sigue sin conocerse a ciencia cierta el paradero y la suerte que han corrido al menos seis periodistas libios y otros ciudadanos libios que ayudaban a equipos de medios de comunicación, y existe gran preocupación con respecto a su
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
seguridad.25
Al menos tres periodistas o trabajadores de medios de comunicación libios y cuatro extranjeros han muerto cerca de zonas de combate, algunos en circunstancias poco claras. Entre ellos se encuentran el cámara de Al Yazira Ali Hassan Al Jaber, que el 13 de marzo murió por impacto de bala en una emboscada cerca de Bengasi, en lo que parece haber sido un ataque deliberado y selectivo,26 y Mohamed Nabus, que desde el comienzo de las protestas se convirtió en “el rostro del periodismo ciudadano”, al crear el primer canal de televisión independiente en línea, eludiendo los cortes de Internet impuestos por las autoridades libias y enviando al resto del mundo información sin editar sobre la represión de las protestas.27 El 19 de marzo murió en Bengasi abatido por disparos efectuados, según informes, por fuerzas de Gadafi, en una zona en la que se habían producido enfrentamientos armados entre fuerzas de Gadafi y combatientes de la oposición.
El 5 de abril, fuerzas de Gadafi mataron al fotoperiodista sudafricano Anton Hammerl en el frente cerca de Brega. La noticia de su muerte no se conoció hasta el 18 de mayo, cuando las autoridades libias dejaron en libertad a otros tres periodistas extranjeros capturados en las mismas circunstancias. Dos fotógrafos, el ciudadano británico Tim Hetherington y el estadounidense Chris Hondros, murieron el 18 de abril abatidos por lo que parece haber sido un proyectil disparado por fuerzas de Gadafi, mientras cubrían los intensos combates entre combatientes de la oposición y fuerzas de Gadafi en el centro de Misrata. Dos de sus compañeros resultaron heridos en el mismo incidente.
Mecanismos internacionales El agravamiento de la situación de los derechos humanos en Libia propició que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobase por unanimidad el 25 de febrero una resolución que condenaba “las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles” y establecía una comisión de investigación encargada de examinar todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas presuntamente en Libia.28 Días después, la Asamblea General de la ONU suspendió a Libia como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
El 26 de febrero, previamente a esta decisión, el Consejo de Seguridad de la ONU había remitido la situación de Libia a la CPI.29 El 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dictó órdenes de detención contra el coronel Muamar al Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de su servicio de inteligencia militar, Abdalá al Sanussi, por la comisión “de actos de asesinato y persecución de civiles con carácter de crímenes de lesa humanidad a partir del 15 de febrero de 2011 [hasta por lo menos el 28 de febrero de 2011] en todas partes de Libia, […] por conducto del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad de Libia”.30
El 9 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó el informe de la comisión de investigación, que halló indicios de que la represión de las protestas durante los primeros días de disturbios constituía una grave violación de una serie de derechos con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. La comisión también concluyó que las autoridades habían practicado detenciones arbitrarias generalizadas y emprendido una campaña de desapariciones forzadas.
Una vez que la situación de Libia se convirtió en un conflicto armado, la comisión interpretó su mandato de un modo más amplio y tuvo en cuenta además las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en conflicto, concluyendo lo siguiente:
Las fuerzas gubernamentales han cometido numerosas y graves violaciones del derecho internacional humanitario que constituyen “crímenes de guerra”. De acuerdo con la lista de “crímenes de guerra” del Estatuto de Roma aplicable a los conflictos armados que no son de índole internacional, la comisión ha identificado infracciones como atentados contra la vida y la integridad corporal; ultrajes contra la dignidad personal, en particular tratos humillantes y degradantes; dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional.
La lucha por Libia 17
La comisión también observó que, aunque había registrado menos casos constitutivos de crímenes de derecho internacional cometidos por fuerzas de la oposición, consideraba motivo de preocupación la tortura y otros malos tratos sufridos por soldados capturados y trabajadores migrantes sospechosos de ser mercenarios.
La comisión solicitó la prórroga de su mandato durante un año más, teniendo en cuenta la magnitud del trabajo, las persistentes violaciones de derechos humanos en Libia y la necesidad de profundizar en determinadas denuncias que aún no había podido confirmar, como el empleo de la violencia sexual y la violación en gran escala.31
Diversos mecanismos internacionales también plantearon su preocupación con respecto a la actuación de las autoridades libias. Por ejemplo, el 25 de marzo, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ordenó por unanimidad que se tomasen medidas provisionales contra Libia. La Corte describió la situación en Libia como de “extrema gravedad y urgencia”, y pidió a las autoridades libias el fin inmediato de las acciones que provocaban la pérdida de vidas o atentados contra la “integridad física”.32 El caso de Libia fue remitido a la Corte por la Comisión Africana, que calificó de “graves y generalizadas” las violaciones de derechos humanos cometidas en Libia. El 22 de febrero, la Liga de los Estados Árabes suspendió la participación de Libia en sus reuniones debido a la represión de las protestas antigubernamentales.33
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
2. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA SITUACIÓN EN LIBIA Diversos corpus de derecho internacional son aplicables a la situación en Libia.
El derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, es aplicable tanto en tiempo de paz como durante los conflictos armados, y es legalmente vinculante para los Estados, sus fuerzas armadas y otros actores. Establece el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a obtener un resarcimiento, que incluya verdad, justicia y reparación.
El derecho internacional humanitario, también conocido como derecho de los conflictos armados, es un conjunto especial de normas internacionales aplicables junto con el derecho de los derechos humanos con el fin de ofrecer protección adicional en situaciones de conflicto armado. El derecho internacional humanitario incluye normas para la protección de la población civil y otras personas que no participan en el combate (están "fuera de combate"), así como normas que regulan los medios y métodos de guerra. También incluye normas que imponen obligaciones a los Estados u otras entidades que ocupen militarmente un territorio. El derecho internacional humanitario es vinculante para todas las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos armados no estatales.
El derecho penal internacional establece la responsabilidad penal individual por determinados abusos y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, además de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
2.1. Obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos y la legislación Libia Libia es Estado Parte en varios de los principales tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Libia está sujeta jurídicamente a las obligaciones contraídas con arreglo a estos tratados internacionales, así como a las normas pertinentes del derecho internacional consuetudinario.
El derecho internacional de los derechos humanos se aplica tanto durante conflictos armados como en tiempo de paz; algunos derechos (pero no todos) pueden modificarse en su aplicación, “derogarse” o limitarse en situaciones de conflicto armado, pero sólo en la medida estrictamente requerida por la situación concreta y sin discriminación.34 Cuando comenzaron los disturbios en Libia no había conflicto armado, por lo que la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad de Gadafi sólo podía evaluarse teniendo en cuenta las normas de derechos humanos.
El CNT, que ha sido reconocido por más de 30 Estados como autoridad gubernamental de Libia y es la autoridad de facto en la mayor parte del este del país, así como en Misrata y zonas de las montañas de Nafusa, ha declarado que respetará “el derecho internacional humanitario y las declaraciones de derechos humanos”. Asimismo, el CNT ha manifestado: “Reconocemos sin reserva nuestra obligación de […] garantizar y respetar la libertad de expresión a través de medios de comunicación, protestas pacíficas, manifestaciones y sentadas, y otros canales de información”. El CNT ha anunciado que el Estado al que aspira respetará “los derechos
La lucha por Libia 19
humanos, las normas y los principios de ciudadanía, y los derechos de las minorías y las personas más vulnerables”.35
No cabe duda de que las normas aplicables del derecho internacional humanitario, incluidas las relativas al tratamiento de los reclusos, son jurídicamente vinculantes para el CNT, puesto que es parte en el conflicto armado no internacional de Libia (véase infra el apartado sobre derecho internacional humanitario).
De especial relevancia para el presente informe son las obligaciones contraídas por Libia conforme al derecho internacional de los derechos humanos relativas al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (“otros malos tratos”), la prohibición de la desaparición forzada y la detención arbitraria, y el derecho a la libertad de reunión.36 Determinadas violaciones de derechos humanos, como la tortura y la desaparición forzada, constituyen crímenes de derecho internacional que los Estados están obligados a tipificar como delitos en su legislación nacional.37 Los Estados deben garantizar el enjuiciamiento de los responsables de estas y otras violaciones de derechos humanos de índole delictiva, como las ejecuciones extrajudiciales.38
2.1.1. Desapariciones forzadas y otras violaciones del derecho a la libertad El artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Libia no es Estado Parte en la Convención, que entró en vigor en diciembre de 2010; sin embargo, todo acto de desaparición forzada según se define en la Convención constituirá una violación de una serie de derechos con arreglo en el PIDCP y un crimen de derecho internacional.
En tanto que Estado Parte en el PIDCP, Libia tiene la obligación de impedir la detención y reclusión arbitrarias y permitir que toda persona privada de su libertad disponga de la posibilidad efectiva de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal (artículo 9). Debe garantizar que las personas detenidas reciben sin demora información sobre los cargos contra ellas, y que las personas acusadas comparecen ante las autoridades judiciales en un plazo razonable. Las desapariciones forzadas también constituyen una violación del derecho de las personas detenidas a recibir un trato humano y de la prohibición de infligir tortura y otros malos tratos (artículos 7 y 10 del PIDCP), y pueden conculcar el derecho a la vida (artículo 6 del PIDCP) y al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 16 del PIDCP).
La legislación libia prevé ciertas salvaguardias contra la desaparición forzada y la detención arbitraria. Por ejemplo, la Ley núm. 20 de 1991 sobre la Promoción de la Libertad engloba varios principios destinados a garantizar la protección de los derechos humanos en la administración de justicia, como el artículo 14, que estipula lo siguiente: “Ninguna persona será privada de su libertad, registrada ni interrogada a menos que haya sido acusada formalmente de cometer un acto punible por ley, conforme a una orden dictada por un tribunal competente, y de conformidad con las condiciones y plazos previstos por la ley”. Según este mismo artículo, “las personas acusadas deben permanecer bajo custodia en un lugar conocido, que se notificará a los familiares, durante el menor tiempo posible necesario para llevar a cabo la investigación y obtener pruebas”.
Cuando las desapariciones forzadas se llevan a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, constituyen crímenes de lesa humanidad.39
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
2.1.2. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Libia es Estado Parte en el PIDCP y la Convención de la ONU contra la Tortura. Sin embargo, en lo que respecta a la tortura y otras formas de malos tratos, ha incumplido obligaciones clave contraídas conforme a estos tratados, relativas a la prevención, investigación, criminalización y reparación.
Las autoridades libias no han modificado la legislación nacional para introducir una definición de la tortura acorde con el derecho internacional y establecer expresamente la prohibición absoluta de la tortura (en particular, para garantizar que no existen eximentes como la “necesidad”, las órdenes superiores u otras circunstancias excepcionales).
Las autoridades libias tampoco cumplen con sus obligaciones de investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos, procesar a los responsables de tortura en juicios que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales; y ofrecer a todas las víctimas de tortura u otros malos tratos un resarcimiento que incluya reparación.
Asimismo, las autoridades libias tienen la obligación de tomar medidas concretas para impedir que se den casos de tortura y otros malos tratos, entre ellas conceder a organismos independientes el derecho a vigilar, a través de visitas y por otros medios, la situación de las personas recluidas en prisiones y otros lugares de detención. En la legislación libia se han introducido ciertas salvaguardas. Además del artículo 14 de la Ley núm. 20 de 1991, mencionada supra, entre estas salvaguardas se incluye el requisito de garantizar que los agentes dispongan de una orden dictada por la autoridad competente antes de proceder a la detención o reclusión de una persona sospechosa (artículo 30 del Código Penal); la exigencia de que las personas sospechosas sólo puedan ser recluidas en “prisiones destinadas a tal fin” (artículo 31) y el derecho de las personas detenidas a impugnar la legalidad de su detención (artículo 33).
No obstante, las limitadas salvaguardas vigentes en la legislación nacional no se suelen respetar, especialmente cuando se trata de casos considerados de índole política, como se ha puesto de manifiesto con la persistente represión contra personas consideradas, con fundamento o sin él, críticas o detractoras del gobierno. En todo caso, las autoridades han aumentado el uso de las prácticas que facilitan la tortura y otros malos tratos, como la detención secreta, las desapariciones forzadas y la reclusión en régimen de incomunicación durante periodos prolongados. Libia sigue negándose a someterse al escrutinio internacional, y, pese a las reiteradas peticiones, aún no ha cursado una invitación al relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
2.1.3. Manifestaciones y uso excesivo de la fuerza Los Estados tienen la obligación de respetar y defender el derecho a la libertad de reunión. Según el artículo 21 del PIDCP, toda restricción de este derecho debe hacerse conforme a la ley y ser estrictamente necesaria para preservar la seguridad nacional o pública, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás. Tales restricciones deben ser proporcionadas a una finalidad legítima y aplicarse sin ejercer discriminación, ni siquiera por motivos de opinión política. Incluso cuando la restricción del derecho de protesta seas justificable con arreglo al derecho internacional, la actuación policial en las manifestaciones (con independencia de que hayan sido prohibidas o no) debe ser acorde con las normas internacionales. Estas normas prohíben a los agentes encargados de hacer cumplir la ley usar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y en la medida exigida para el cumplimiento de su deber. Asimismo, estipulan que las armas de fuego sólo deberán emplearse cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
El artículo 1 de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones Públicas de Libia, de 1956, prevé lo siguiente: “Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente. Los agentes de policía no asistirán a sus reuniones y las personas reunidas no tendrán que notificar tales reuniones a la policía”.
La ley también establece el derecho a celebrar reuniones públicas de conformidad con lo dispuesto por la ley. Sin embargo, en la práctica no se han tolerado las reuniones públicas desde
La lucha por Libia 21
que comenzó el gobierno del coronel Muamar al Gadafi en 1969, a menos que las personas se manifestasen para apoyar las posturas del gobierno. Por otra parte, la legislación libia también restringe drásticamente el derecho a la libertad de expresión, y prevé castigos severos, como la cadena perpetua y la pena de muerte, por actividades que constituyen simplemente el ejercicio de este derecho.
Si bien es cierto que las autoridades libias, al igual que todos los gobiernos, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y mantener el orden públicos, para lo cual podrán usar la fuerza cuando sea necesario y esté justificado, es evidente que las fuerzas de seguridad han traspasado con creces lo permisible según el derecho y las normas internacionales, e incluso según la propia legislación libia. Las fuerzas de seguridad no pueden recurrir a la fuerza salvo en circunstancias muy limitadas y particulares, en respuesta a actividades que realmente pongan vidas en peligro y amenacen la seguridad pública. Aun en tales ocasiones, el empleo de la fuerza debe regirse por los principios de necesidad y proporcionalidad que determinan el derecho y las normas internacionales. Al responder a las manifestaciones antigubernamentales que fueron surgiendo por todo el país en torno al 16 de febrero, las fuerzas de seguridad libias hicieron un uso excesivo de la fuerza, en contravención de las normas internacionales descritas infra.
2.1.4. Normas internacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son normas de la ONU destinadas a garantizar que la policía y las fuerzas de seguridad llevan a cabo sus obligaciones sin vulnerar los derechos humanos.
Ambos documentos especifican las obligaciones con respecto al derecho a la vida y la prohibición de la tortura y otros malos tratos.42 En el proceso de formulación y adopción de las normas participó un gran número de Estados, y al menos la esencia del artículo 3 del Código de Conducta y el principio 9 de los Principios Básicos reflejan disposiciones vinculantes del derecho internacional.43
Arriba: Bomba de racimo, Misrata, Libia, 15 de abril. El texto inscrito en el lateral dice: “SMM MAT-120 LOT 2-07” © Amnistía Internacional
Las fuerzas de seguridad libias no respetaron estas normas durante los sucesos de los que se ocupa este informe. De hecho, ni siquiera cumplieron las salvaguardas, más limitadas, previstas en las normas nacionales libias (como la Decisión del Ministerio del Interior relativa a los procedimientos necesarios que deben seguir las fuerzas de seguridad antes de usar armas de fuego, publicada en el Boletín Oficial del 15 de septiembre de 1965), que en sí mismas tampoco son conformes a los Principios Básicos de la ONU. Según estas normas nacionales, se supone que en primer lugar las fuerzas de
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
seguridad deben instar verbalmente y de forma audible a los manifestantes a que se dispersen, usando un altavoz si fuese preciso; en caso de que los manifestantes no obedezcan dos avisos de este tipo, el jefe de las operaciones de seguridad podrá ordenar el uso de gas lacrimógeno o de agua a presión, y permitir el empleo de porras y culatas de rifle para dispersar a la multitud. Las normas nacionales autorizan el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad sólo si estas medidas no surten efecto, o si los manifestantes atacan a personas o bienes públicos, en cuyo caso se permitiría inicialmente emplear armas de fuego sólo si se apunta a los pies de los manifestantes.
El uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad libias en respuesta a las manifestaciones un incumplimiento de la obligación del Estado de respetar el derecho a la vida, la prohibición de lar tortura ni otros malos tratos y el derecho a la libertad de reunión y expresión.
2.2 Normas aplicables del derecho internacional humanitario Actualmente existe en Libia un conflicto armado de carácter no internacional entre las fuerzas de Gadafi y los combatientes rebeldes. También existe un conflicto armado internacional entre las fuerzas de coalición dirigidas por la OTAN y el gobierno de Muamar al Gadafi. La inmensa mayoría de las violaciones del derecho internacional documentadas por Amnistía Internacional se han cometido en el contexto del conflicto armado de carácter no internacional.
Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos es de aplicación en todo momento, el derecho internacional humanitario sólo se aplica en situaciones de conflicto armado. Comprende las normas y los principios destinados a proteger a toda persona que no participe activamente en las hostilidades, en especial a la población civil y a toda persona que, aun cuando haya participado previamente en las hostilidades, esté herida, se haya entregado o haya sido capturada de otro modo. Establece normas de conducta humana y restringe los medios y métodos de llevar a cabo las operaciones militares. Su objetivo principal es limitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977 son algunos de los principales instrumentos del derecho internacional humanitario. Libia es Estado Parte en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos I y II. Muchas de las normas concretas previstas en estos tratados, y todas las que se exponen infra, forman también parte en todo caso del derecho internacional humanitario consuetudinario, por lo que son vinculantes para todas las partes en cualquier tipo de conflicto armado, incluidos los grupos armados.44 Las vulneraciones de muchas de estas normas pueden constituir crímenes de guerra. Los Estados tienen la obligación de garantizar el procesamiento de toda persona responsable de crímenes de guerra.
2.2.1. Normas sobre conducción de las hostilidades Una norma fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes en un conflicto armado deberán distinguir en todo momento “entre personas civiles y combatientes”, sobre todo en el sentido de que “los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes” y “los civiles no deben ser atacados”.45 Con arreglo a una norma similar, las partes deben distinguir entre “bienes de carácter civil” y “objetivos militares”. Estas normas forman parte de un prfundamental: el principio de “distinción”.
incipio
e en las
A los efectos de la distinción, es civil toda persona que no pertenezca a las fuerzas armadas de ninguna de las partes en el conflicto, y se considera población civil al conjunto de todas las personas que no sean combatientes.46 Los civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 47 (En este informe, el término “civiles” denota a las personas civiles que no participan directamenthostilidades.)
Los bienes de carácter civil son todos los bienes (es decir, edificios, estructuras, lugares y otras propiedades o entornos físicos) que no son “objetivos militares”, y los objetivos militares “se limitan a aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan
La lucha por Libia 23
eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”. 48 Los bienes de carácter civil gozan de protección frente a los ataques, salvo si son objetivos militares y mientras lo sean, en caso de que se cumplan temporalmente todos los criterios recién expuestos que los
convierten en objetivos militares.49 En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, como un lugar de culto, una escuela, una casa u otra vivienda, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin.50
Los ataques intencionados contra personas civiles que no participan directamente en las hostilidades, o contra bienes civiles (especialmente contra bienes médicos, religiosos o culturales, en el caso de los conflictos no internacionales) constituyen crímenes de guerra.51
El principio de distinción también engloba la norma específica según la cual “quedan prohibidos los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.”52
La consecuencia lógica del principio de distinción es que “quedan prohibidos los ataques indiscriminados”.53 Se entiende por tales aquellos que se dirigen contra objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil sin hacer distinción, ya sea porque el ataque no está dirigido contra un objetivo militar concreto o porque se emplean métodos o medios de combate que no permiten dirigir el ataque contra un objetivo militar concreto o que tienen efectos que no es posible limitar según exige el derecho internacional humanitario.54 Están expresamente prohibidos los “bombardeos de zona”, es decir, los ataques mediante bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como un objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados, situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil.55 El uso de armas de efecto intrínsecamente indiscriminado, tales como las minas terrestres antipersonal y las bombas de racimo, vulnera la prohibición de los ataques indiscriminados. Por su parte, el uso indebido de armas que puedan tener propósitos
militares legítimos en las circunstancias adecuadas, como la artillería, los morteros y los cohetes, para atacar objetivos en zonas civiles probablemente también infringirá la prohibición de lanzar ataques indiscriminados.
Arriba: Mina antipersonal hallada en los alrededores de Aydabiya, y cartel de advertencia, marzo © Amnistía Internacional
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
El derecho internacional humanitario también prohíbe los ataques desproporcionados, o, lo que es lo mismo, lanzar un ataque “cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.56 Lanzar intencionalmente un ataque indiscriminado que cause muertos o heridos entre la población civil o un ataque desproporcionado (es decir, a sabiendas de que el ataque causará incidentalmente un número excesivo de muertos o heridos civiles o de daños en bienes de carácter civil) constituye un crimen de guerra.57
La protección de la población civil y de los bienes de carácter civil se refuerza mediante el requisito de que todas las partes en el conflicto deben tomar precauciones en el ataque y en la defensa. Por tanto, las operaciones militares se realizarán “con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil”, y se tomarán “todas las precauciones factibles” para evitar o reducir a un mínimo el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causarse incidentalmente.58
Debe hacerse todo lo posible para comprobar que los blancos son objetivos militares, evaluar la proporcionalidad de los ataques e interrumpir los ataques si resulta evidente que están dirigidos contra un blanco inadecuado o que son desproporcionados.59 Las partes deben dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces de todo ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.60
Asimismo, las fuerzas en conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles en la defensa para proteger de los efectos de los ataques enemigos a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control.61 En particular, en la medida de lo factible, las partes evitarán situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas densamente pobladas, y alejarán a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de la proximidad de objetivos militares.62
2.2.2. Garantías fundamentales El derecho internacional humanitario también establece garantías fundamentales tanto para los civiles como para los luchadores o combatientes que han sido capturados, están heridos o, por algún otro motivo, no están en situación de luchar (están “fuera de combate”). El Artículo 3 común y otras disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos de 1977 y el derecho internacional humanitario consuetudinario incluyen, entre otras, las siguientes normas fundamentales aplicables a todas las partes en todo tipo de conflicto armado: deberá tratarse a las personas con humanidad; queda prohibida la discriminación en la aplicación de las salvaguardias del derecho internacional humanitario; quedan prohibidos los actos de tortura, los tratos crueles e inhumanos y los atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes, así como la desaparición forzada, la toma de rehenes, el uso de escudos humanos y la detención arbitraria; nadie puede ser juzgado o condenado si no es en virtud de un proceso equitativo, que ofrezca todas las garantías judiciales esenciales, y quedan prohibidos los castigos colectivos.63 Dependiendo de la norma en concreto, muchos o la
Arriba: Dispositivos de armado y de seguridad de las bombas de racimo MAT-120 © Amnistía Internacional
La lucha por Libia 25
totalidad de los actos que vulneran estas normas también constituirán crímenes de guerra.64
Como se ha señalado supra, el derecho internacional humanitario también prohíbe el uso de “escudos humanos”. Usar escudos humanos significa situar intencionadamente a civiles u otras personas fuera de combate en las proximidades de un objetivo militar, o colocar un objetivo militar cerca de civiles u otras personas fuera de combate, con el objetivo concreto de intentar evitar el ataque contra el objetivo militar.65 El uso de escudos humanos no inmuniza automáticamente un objetivo militar que, en otras circunstancias, sería válido atacar, pero sí deben tenerse en cuenta las personas utilizadas como escudos humanos al determinar si un ataque es proporcionado y con respecto al cumplimiento de la obligación de tomar precauciones para minimizar el número de muertos o heridos entre ellas.
2.3. Derecho penal internacional A una persona, ya sea civil o militar, se le puede imputar responsabilidad penal por determinadas vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Los funcionarios del Estado tienen la obligación de actuar con especial diligencia al intentar prevenir y reprimir la comisión de estos crímenes.
Todos los Estados tienen el deber de investigar y, si se recaban suficientes pruebas admisibles, enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como otros delitos de derecho internacional, entre ellos la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
2.3.1. Crímenes de guerra Las vulneraciones graves de los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional I y la mayoría de las demás violaciones graves del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra. Algunos de estos crímenes se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La lista de crímenes de guerra que figura en el artículo 8 es básicamente un reflejo del derecho internacional consuetudinario existente en el momento de la aprobación el Estatuto de Roma, pero no es exhaustiva, pues hay varios crímenes de guerra importantes no incluidos en ella. En el Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario se enumeran algunos más.66 Los Estados tienen la obligación de investigar todos los presuntos crímenes de guerra y enjuiciar a los responsables siempre que los indicios lo justifiquen.67
2.3.2. Crímenes de lesa humanidad En virtud del Estatuto de Roma, determinados actos cometidos contra una población civil como parte de un ataque generalizado o sistemático, que sea parte de la política de un Estado o una organización, constituyen crímenes de lesa humanidad si se cometen con conocimiento de dicho ataque. Entre tales actos están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en contravención de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación y otros delitos de índole sexual, y la desaparición forzada.
Se pueden cometer crímenes de lesa humanidad tanto en tiempo de paz como durante conflictos armados.
2.3.3. Otros crímenes de derecho internacional de los derechos humanos Independientemente de si se cometen o no en el contexto de un conflicto armado, determinados actos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, constituyen crímenes de derecho internacional. Por ejemplo, la Convención de la ONU contra la Tortura exige que los Estados investiguen y enjuicien (si no proceden a la extradición con fines de procesamiento) a toda persona que cometa, o intente cometer, actúe como cómplice o participe de otro modo en un acto incluido en la definición de la tortura que establece el tratado. Determinados instrumentos internacionales también reconocen las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas como crímenes cuyos responsables deben ser enjuiciados por los Estados conforme a las obligaciones internacionales que éstos han contraído.68 El Comité de
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Derechos Humanos ha afirmado que, con arreglo al PIDCP, cuando las investigaciones “revelan violaciones de determinados derechos del Pacto, los Estados Partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia”, y ha explicado:
Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto. Esas obligaciones surgen, en particular, con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes similares (art. 7), la ejecución sumaria y arbitraria (art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6).
El Comité también ha afirmado que los Estados deben “prestarse asistencia mutuamente para someter a la justicia a las personas de las que sospechan que han cometido actos de violación del Pacto que son punibles con arreglo al derecho interno o el derecho internacional”.69
2.3.4. Responsabilidad de los jefes y superiores Los jefes militares y los superiores civiles podrán ser considerados responsables de los actos de sus subordinados.70 El artículo 86.2 del Protocolo I, que establece un criterio único para jefes militares y superiores civiles, refleja el derecho internacional consuetudinario71 y prevé:
El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción.
2.3.5. Órdenes superiores En los crímenes de derecho internacional, las órdenes superiores no pueden alegarse como eximentes, pero pueden tenerse en cuenta como atenuante a la hora de imponer la pena. Se trata de un principio reconocido desde los juicios de Núremberg posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y actualmente forma parte del derecho internacional consuetudinario.72
2.4. Rendición de cuentas Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a un recurso efectivo.73 Esta obligación comprende tres elementos:
Justicia: investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y, si se reúnen pruebas admisibles suficientes, procesar a los presuntos responsables (conforme a las obligaciones explicadas supra);
Verdad: determinar los hechos sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado;
Reparación: ofrecer una reparación plena y efectiva a las víctimas y sus familiares.
2.4.1. Justicia Existen distintas posibilidades para enjuiciar a los responsables de crímenes de derecho internacional en procedimientos que cumplan con las normas internacionales sobre garantías procesales y en los que no quepa recurrir a la pena de muerte.
1. Las autoridades libias tienen la obligación de investigar todos los crímenes de derecho internacional y, siempre que existan indicios admisibles suficientes, procesar a las personas sospechosas de tales crímenes.
La lucha por Libia 27
2. Otros Estados: Otros Estados deben cumplir con sus obligaciones de emprender sin dilación investigaciones criminales independientes, exhaustivas e imparciales sobre toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción o en su territorio y que haya sido acusada o sea de otro modo sospechosa de crímenes de derecho internacional. Si existen indicios admisibles suficientes, los Estados deben procesar a la persona sospechosa, extraditarla a otro Estado que pueda y esté dispuesto a enjuiciarla en un proceso con las debidas garantías y en el que no quepa recurrir a la pena de muerte o entregarla a un tribunal penal internacional con jurisdicción para ello.
3. La Corte Penal Internacional: Libia no ha ratificado el Estatuto de Roma. No obstante, el Consejo de Seguridad de la ONU, de conformidad con el artículo 13.b del Estatuto de Roma, ha remitido la situación de Libia a la Fiscalía de la CPI.
2.4.2. Reparaciones El derecho internacional exige que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan medios de interponer recursos, que no sean una mera formulación teórica en la ley, sino una realidad accesible y efectiva en la práctica. Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia de forma efectiva y en igualdad de condiciones; a recibir una reparación adecuada, efectiva y rápida por el daño sufrido, y a acceder a la información pertinente sobre las violaciones de derechos humanos y los mecanismos de reparación. La reparación plena y efectiva incluye una combinación de los siguientes elementos: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.74
El CICR advierte que los grupos armados también tienen obligación de respetar el derecho internacional humanitario.75 Aunque sigue sin resolverse la cuestión de si están obligados a ofrecer una reparación plena en caso de violarlo, la práctica indica que sí se les puede exigir una reparación adecuada.76
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
3. HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS: DE LAS PROTESTAS AL CONFLICTO ARMADO Sólo quiero que detengan y juzguen a quienes mataron a mi hijo. Neesa al Wirfally, madre de Ramadan Salem al Mokahel, muerto en Bengasi el 19 de febrero.
A mediados de febrero, las fuerzas de Gadafi abatieron a tiros en la calle a manifestantes desarmados que pedían más libertad. Fue un intento inútil de reprimir el movimiento de protesta.77 A los pocos días, la mayor parte del este de Libia y la ciudad occidental de Misrata cayeron en manos de los manifestantes. Para finales de febrero, la situación había empeorado hasta alcanzar el grado de conflicto armado, con enfrentamientos entre las fuerzas de Gadafi y combatientes de la oposición –la mayoría civiles que sabían poco o nada del uso de armas, y algunos ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que habían desertado y se habían unido a ellos– al oeste de Aydabiya y en torno a Misrata.
En sus intentos de recuperar el control de las zonas dominadas por la oposición, las fuerzas de Gadafi desplegaron una campaña militar brutal, con frecuentes ataques a habitantes de esas zonas que no participaban en los combates. Lanzaron ataques indiscriminados –con cohetes, bombas de racimo y proyectiles de mortero y otras piezas de artillería– contra barrios residenciales que causaron decenas de muertos y heridos entre la población. En varias ocasiones dispararon munición real o pesada –incluidos obuses de tanques y granadas propulsadas por cohetes– contra residentes que huían, en lo que a veces llegó a parecer una política de “disparar contra todo lo que se mueva”.
Estos ataques fueron generalizados en Misrata especialmente, pero también se produjeron en otras partes, como Aydabiya y sus alrededores, cuando las fuerzas de Gadafi recuperaron el control de la zona. El miedo a sufrir represalias por haber apoyado el levantamiento o por que se pensara que lo habían apoyado llevó a la mayoría de la población, decenas de miles de personas, a huir.78
Los habitantes de Misrata, unos 300.000, se vieron atrapados allí desde finales de febrero debido al asedio de la ciudad –salvo por el mar– impuesto por las fuerzas de Gadafi, que continuaron lanzando ataques contra el puerto, único punto de entrada y salida de ayuda humanitaria y de evacuación de personas heridas y enfermas. En mayo cesaron los ataques indiscriminados con cohetes, pero a mediados de junio se reanudaron y, en el momento de redactarse este informe, finales de julio, continuaban de manera esporádica.79
Uso excesivo de medios letales contra manifestantes Cometimos un error porque creímos que, cuando los soldados vieran que estaban matando a civiles corrientes que no llevaban armas, prevalecería en ellos un sentido de humanidad y dejarían de disparar; pero siguieron matando. Manifestante de Misrata
Desde el principio, las fuerzas armadas y de seguridad libias respondieron a las manifestaciones antigubernamentales con medios letales, disparando munición real con fusiles automáticos de asalto contra manifestantes desarmados y causando decenas de muertos y cientos de heridos. En el este de Libia, la mayoría de las víctimas se produjeron en Bengasi y Al Baida. Unas 170 personas perdieron la vida y más de 1.500 resultaron heridas en ambas ciudades sólo entre los días 16 y 21 de febrero.80 Decenas de ellas eran manifestantes desarmados, y otras murieron en el contexto de enfrentamientos armados.
La lucha por Libia 29
En Al Baida resultaron muertos un manifestante y un transeúnte el 16 de febrero, víspera de la fecha prevista para celebrar el “Día de la Ira”, durante una manifestación contra la detención de activistas (véase el capítulo 1). El manifestante era Saad Hamed Salah al Yamani, estudiante de 20 años. Su padre contó a Amnistía Internacional:
Saad Hamed Salah al Yamani © Amnistía Internacional
Me pidió permiso para ir a la manifestación pacífica. Se marchó hacia las seis y media de la tarde; sobre las ocho menos cuarto, su mejor amigo recibió una llamada para que acudiera al hospital, y al llegar allí encontró muerto a Saad.
El amigo de Saad, Hazem Ahmed Mohammed al Faidi, que estaba con él cuando lo mataron y a quien también dispararon, contó a la organización:
Íbamos a una manifestación pacífica. Pasamos junto al Banco Comercial, donde las fuerzas de seguridad arrojaron gas lacrimógeno, y continuamos hasta el edificio de la Agencia de Seguridad Interna para pedir la liberación de las personas detenidas el día anterior. Estábamos ante la puerta principal, detrás de la calle Uruba, junto al mercado. Dispararon al aire desde el cuarto de guardia de la planta baja, y luego utilizaron munición real. Me dispararon en el costado y el brazo derechos. Saad estaba de pie a unos dos o tres metros de mí, y le dispararon justo después que a mí; el disparo le alcanzó en la cara y se desplomó. Murió en el acto.
Los informes médicos revelan que la bala le penetró a Saad por el lado izquierdo de la boca y llegó hasta la nuca, seccionándole la médula espinal. . Hazem sufrió perforación de un pulmón y lesiones internas, y tuvo suerte de sobrevivir.
La otra víctima, Khaled al Naji Abderrazeq Khanfar, estudiante de 22 años, fue abatido cerca de la joyería de su padre entre las ocho y las ocho y media de la tarde. Su padre contó a Amnistía Internacional:
Habíamos cerrado y nos habíamos ido a casa, y yo le dije que no saliera, pero él quería ir a comprobar el estado de la tienda, ya que está justo al lado del edificio de la Agencia de Seguridad Interna, donde estaba la manifestación. Salió entre las siete y media y las ocho de la tarde, y menos de una hora después nos llamaron para decirnos que lo habían matado. Le dispararon en el pecho.
Un testigo contó a Amnistía Internacional que Khaled se disponía a cruzar la calle de detrás del comercio familiar cuando fue alcanzado por balas de las fuerzas de seguridad, que estaban disparando al fondo de la calle. Varios comerciantes de esa calle hicieron el mismo relato de los hechos a Amnistía Internacional, mientras señalaban marcas de disparos en muros, cierres y puertas.
Las manifestaciones programadas el 17 de febrero fueron respaldadas con protestas en todo Al Baida tras los funerales de estos dos estudiantes. Decenas de soldados, posiblemente miles, habían llegado en avión desde regiones del oeste y el sur de Libia con antelación a las manifestaciones y durante los disturbios.81 Miembros de las fuerzas armadas y de seguridad persiguieron y dispararon a los manifestantes, tanto a los que arrojaban piedras como a los que no hacían nada o huían a la carrera. En Al Baida se dio muerte ese día a 17 manifestantes, y hubo decenas de heridos.82
Entre las víctimas estaba Safwan Ramadhan Atiya Ali, estudiante de enseñanza secundaria de 15 años. Su padre contó a Amnistía Internacional:
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Sobre las cuatro y cuarto de la tarde [...] oímos disparos en el barrio, detrás de la calle Uruba, y oímos al imán de la Mezquita Verde dirigiéndose a los soldados por megáfono [...] hubo disparos, con munición de plástico y real, y los jóvenes bloquearon las calles [con barricadas improvisadas]. Safwan estaba en casa y llamó a su hermano pequeño, que estaba asomado al balcón, para que entrara. Poco después bajó a la calle y se puso a hablar con un vecino en una esquina frente a la casa. El ambiente estaba tranquilo. Mis otros hijos querían bajar, y yo fui con ellos y me los llevé en automóvil al supermercado; cuando estaba allí, mi primo me llamó para decirme que fuera al hospital [...] La gente marchaba sosteniendo en alto los cadáveres de personas a las que habían matado, y no me di cuenta de que una de ellas era Safwan. Le habían disparado en la cabeza a la puerta de la mezquita.
Un testigo contó lo siguiente:
Estábamos en la Mezquita Verde y, cuando intentamos salir tras la oración, la zona estaba rodeada por fuerzas de seguridad, soldados con uniforme verde y azul. Tenían armas tanto para balas de plástico como para munición real.83 Nos quedamos en la mezquita alrededor de una hora, sin poder salir; cuando alguien lo intentaba, avanzaba un poco pero enseguida volvía porque delante estaban las fuerzas de seguridad. Safwan estaba a la puerta de la mezquita cuando lo mataron de un tiro entre las cinco y media y las seis de la tarde.
Según los testimonios recabados por Amnistía Internacional en Al Baida, las manifestaciones de los días 16 y 17 de febrero fueron en su mayoría pacíficas. Algunos manifestantes arrojaron piedras y, la noche del 16 de febrero, algunos incendiaron vehículos en una plaza frente al edificio de la Agencia de Seguridad Interna después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra ellos desde el último piso y el tejado del edificio. El imán, Sheij Salah Salem Kamash, que estuvo detenido en ese edificio del 16 al 17 de febrero, ha contado a Amnistía Internacional que estuvo recluido en un despacho desde el que podía ver lo que sucedía fuera del edificio por los monitores de un circuito cerrado de televisión. Según su relato, soldados y miembros de la Agencia dispararon contra manifestantes, algunos de los cuales estaban lanzando piedras contra el edificio. Pero, según todos los testimonios, los actos en que se arrojaron piedras fueron limitados y la mayoría se hicieron desde tan lejos que no representaban un peligro grave para la vida de los efectivos de seguridad. En la mayoría de las calles donde había habido manifestaciones, Amnistía Internacional vio agujeros de bala en fachadas y escaparates de comercios; sin embargo, los daños causados por piedras eran escasos o apenas visibles.
La tarde del 16 de febrero, los agentes de policía de la comisaría local salieron de ella sin enfrentamientos con los manifestantes. En cambio, el 17 de febrero, el edificio de la Agencia de Seguridad Interna fue abandonado a media tarde pero en la calle los soldados continuaron enfrentándose y disparando a los manifestantes hasta la noche. Algunos agentes y miembros de la policía local se unieron a los manifestantes. Según contaron testigos a Amnistía Internacional,
por la noche vieron a desertores de la policía disparar contra fuerzas de Gadafi.
A partir de ese momento, las protestas desembocaron rápidamente en enfrentamientos violentos. La noche del 17 al 18 de febrero, las protestas se trasladaron a la base militar de Hussein al Jaweifi, en Shahat, unos 15 kilómetros al este de Al Baida, donde al parecer tenían su base los soldados que habían disparado contra los manifestantes.
Los soldados dispararon desde el interior de la base a los manifestantes que estaban afuera, algunos de ellos armados, según informes, y entre los que al parecer había desertores de la policía. Una bala disparada desde la base alcanzó un edificio situado al otro lado de la calle principal y causó la muerte de una niña de 12 años, Roqaya Fawzi Mabrouk, cuando miraba por la ventana de su
dormitorio alrededor de las tres de la madrugada.84
Roqaya Fawzi Mabrouk © Amnistía Internacional
La lucha por Libia 31
Las protestas y los enfrentamientos armados en el exterior de la base continuaron al día siguiente tras el entierro de la niña y se saldaron con la muerte de unos 30 manifestantes y decenas de heridos. Al día siguiente, 19 de febrero, los manifestantes tomaron el control de la base militar de Shahat después de que, según informes, alrededor de 17 de ellos resultaran muertos allí. La gran cantidad de cartuchos gastados –la mayoría de Kalashnikov o fusiles parecidos– que encontró Amnistía Internacional en la base y los daños causados en algunos edificios indican que allí hubo enfrentamientos armados intensos.
Las protestas y enfrentamientos se trasladaron entonces al aeropuerto de Al Abraq, unos 25 kilómetros al este de Al Baida, donde, según los informes, tenían su base cientos de soldados a los que habían trasladado en avión desde otras partes del país. No se sabe bien si los soldados que habían disparado contra los manifestantes en Al Baida o los que habían atacado a las personas que protestaban ante la base militar de Shahat se reagruparon en el aeropuerto o abandonaron la zona. El 21 de febrero, los manifestantes tomaron el aeropuerto, tras la muerte, según informes, de alrededor de 15 de ellos. Los soldados que permanecían en el aeropuerto fueron capturados. Aunque a varios los mataron, la mayoría quedó en libertad posteriormente.85 Al parecer, los soldados dispararon contra manifestantes desarmados tanto en la base militar de Shahat como en el aeropuerto de Al Abraq. Amnistía Internacional no ha podido establecer con precisión lo ocurrido en estos enfrentamientos ni quiénes resultaron muertos o heridos como consecuencia del uso excesivo de la fuerza.
En Bengasi, los acontecimientos evolucionaron de manera parecida. Cuando ya no hubo forma de parar las manifestaciones con detenciones preventivas, las fuerzas armadas y de seguridad recurrieron a las armas, causando muertos y heridos entre los manifestantes desarmados. La mayoría de los agentes de policía se abstuvieron de disparar y algunos se sumaron a los manifestantes. Miembros de otras fuerzas de seguridad huyeron o desertaron para unirse a los manifestantes, algunos de ellos volviendo sus armas contra los soldados.
Las manifestaciones empezaron el 15 de febrero, tras la detención de Fathi Terbil y Faraj al Sharani, miembros del comité creado por familiares de víctimas de la masacre cometida en 1996 en la prisión de Abu Salim (véase el capítulo 1). Los manifestantes, en su mayoría familiares de los presos muertos, se congregaron por la noche ante el complejo de la Dirección de Seguridad General (popularmente conocida como “la Dirección”). Luego marcharon hacia el centro de la ciudad, donde hubo choques con simpatizantes del coronel Gadafi –al parecer muchos de ellos pertenecientes a los Comités Revolucionarios–, que iban armados con palos y porras.86 Liberaron a Fathi Terbil a primera hora del 16 de febrero, pero las protestas continuaron todo el día y acabaron en enfrentamientos en los que, según los informes, los manifestantes fueron agredidos por miembros de la policía, las fuerzas antidisturbios (Seguridad Central), la Jefatura Popular y los Comités Revolucionarios. Según los archivos del hospital de Al Yalaa y los testimonios de víctimas y testigos, en esos dos días 59 manifestantes recibieron tratamiento por lesiones no causadas por arma de fuego.87
El “Día de la Ira”, previsto para el 17 de febrero, finalmente se celebró en medio de estas tensiones. Las fuerzas armadas y de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados, algunos de los cuales lanzaron piedras. El día terminó con al menos 13 manifestantes muertos y decenas más heridos.88 A lo largo de los tres días siguientes, el número de muertos se elevó a 109.89
Los tres primeros manifestantes muertos en Bengasi fueron Moayed Boujlawi, de 25 años; Naji Jerdano, de 24, y Taher Bin Sreiti. Dispararon contra ellos la noche del 17 de febrero junto a la mezquita de Al Nasr, cerca del puente de Yalyana.
H.B.90 contó a Amnistía Internacional que se había tropezado con su amigo Moayed Boujlawi cerca del café Basiouni, en la calle Dubai, y que habían caminado juntos coreando: “silmiye”, “silmiye” (“somos pacíficos”, “somos pacíficos”). Al llegar al puente de Yneina, contiguo al gran
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
puente de Yalyana, vieron policías antidisturbios y vehículos de la Dirección bloqueando la calle. H.B. explicó:
Para evitar más enfrentamientos con la policía, empezamos a corear: “el pueblo y los antidisturbios son hermanos de sangre” y continuamos la marcha, esperando poder pasar pacíficamente y sin problemas entre los vehículos que bloqueaban la carretera [...] cuando estábamos cerca del edificio Dawa Islamiya, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra nosotros [...] Mientras esperaba a que cesaran los disparos, v a unos hombres con casco amarillo y armados con cuchillos y porras que corrían hacia nosotros, y todos huimos. Retrocedimos corriendo en dirección a los puentes de Yalyana y Yneina. Volví a la calle Dubai, y durante el tiroteo perdí de vista a Moayed. Más tarde supe que él y otros habían cruzado el puente y girado a la derecha hacia una mezquita local, la de Al Nasr, donde lo mataron. Los manifestantes que huían llegaron a la mezquita de Al Nasr durante la oración del ocaso. Algunas personas habían terminado sus rezos y ya se iban, mientras que otras –la mayoría manifestantes– acababan de llegar y se estaban preparando para rezar. En ese momento, francotiradores apostados en el puente de Yalyana, a una distancia de entre 100 y 200 metros de la mezquita, dispararon y mataron a los tres hombres.
M.M.,91 imán de la mezquita que había presenciado los homicidios, afirmó que Taher Bin Sreiti, de unos cuarenta años, no participaba en las protestas y simplemente entraba o salía de la sala de oración cuando le dispararon. R.S.,92 testigo de cómo mataron a Naji Jerdano, lo contó así a Amnistía Internacional:
La mezquita estaba abarrotada, porque los manifestantes acababan de llegar y querían rezar. Había tanta gente en el recinto de la mezquita que no se podía acceder a los grifos para hacer las abluciones. Así que un hombre nos dijo que practicáramos el tayammum (ablución en seco).
Me llamó la atención un joven, que más tarde supe que era Naji Jerdano, al preguntar cómo se hacía el tayammum. Y cuando estaba mirándolo –estaba de pie a la entrada de la mezquita, quitándose el zapato de un pie con el otro–, de repente lo vi caer al suelo sangrando profusamente. Yacía inmóvil en el suelo cuando un grupo de hombres con casco amarillo vino corriendo hacia nosotros y uno de ellos golpeó a Naji en la espalda con una porra.
Según el certificado de defunción, Naji Jerdano recibió un disparo en el muslo derecho que le causó una hemorragia mortal, así como un fuerte golpe en la espalda con un instrumento contundente. Su madre, Fathiya Ali Saltani, contó a Amnistía Internacional que Naji protestaba por la falta de oportunidades de trabajo:
Le indignaba que la gente con relaciones influyentes llevara una vida mejor [...] Quiero que castiguen a quienes mataron a mi hijo y a todos los demás jóvenes [...] Mi hijo salió a protestar pacíficamente con otros jóvenes [...] ¿Por qué le dispararon? ¿Por qué lo mataron? No había hecho nada malo. En el certificado de defunción de Moayed Boujlawi consta que recibió un disparo en la parte inferior del abdomen y que estaba muerto a su llegada al hospital. Se había casado seis meses antes y su esposa estaba embarazada. H.B. afirmó que, cuando se lo había encontrado en la calle Dubai y había marchado junto a él hacia el puente de Yalyana, ni Moayed ni los demás llevaban piedras. Amnistía Internacional inspeccionó la verja y la fachada de la
mezquita y no encontró agujeros de bala, lo que parecía indicar que se había disparado deliberadamente contra los tres hombres.
Arriba: Mohammed Allam al Obeidi. Abajo: Fawzi Mohammed Hsein al Sabri © Amnistía Internacional
La lucha por Libia 33
Uno de los manifestantes muertos el 17 de febrero fue Mohammed Allam al Obeidi, que trabajaba en la Facultad de Farmacia y era un entusiasta jugador de balonmano. Le dispararon en presencia de su hermano, quien contó a Amnistía Internacional:
Nos estábamos manifestando pacíficamente. Veníamos de la calle Rweissat y entramos en la calle Yamal Abdennasser, caminando en dirección noroeste, en sentido contrario al tráfico, hacia el Tribunal [situado cerca del puerto]. Sobre las nueve o nueve y media de la noche, justo antes de llegar al hotel Tibesti, a la izquierda [...] vimos un grupo de efectivos de seguridad y miembros de la Guardia Revolucionaria que venía en sentido contrario y estaba bloqueando la calle más adelante. Estaban disparando, y la gente intentaba huir por una bocacalle para esquivar las balas. Vi caer al suelo a varios manifestantes; no sé si estaban muertos o heridos. En aquel momento Mohammed fue alcanzado y cayó al suelo. Le dispararon en el lado izquierdo del abdomen. No podían acceder ambulancias a la zona, así que busqué un vehículo en las bocacalles, hasta que encontré uno y llevé a Mohammed al hospital de Al Yalaa. Intentaron salvarle la vida pero murió justo después de medianoche. Otro manifestante, Mahdi Ben Zarraa, de 38 años, que había resultado herido un poco más tarde en el mismo lugar, describió así a Amnistía Internacional el homicidio de Fawzi Mohammed Hsein al Sabri:
Estaba en la manifestación ante la sede del tribunal cuando oí ruido de disparos procedente de la calle Yamal y fui a ver qué estaba pasando. Yo estaba con Fawzi Mohammed Hsein al Sabri y Othman al Roubaa. En la calle Yamal, delante del hotel Tibesti, vimos a unos hombres con cascos de plástico amarillos y palos y a otros con chaqueta oscura y armados que bloqueaban la calle. Rodeamos un bloque de viviendas para evitarlos y volvimos a la calle Yamal, más al este. Allí vimos acercarse a un enorme grupo, compuesto de hombres armados con uniforme militar de faena o vestidos de civil, y algunos con cascos de plástico amarillos y con palos y garrotes. Dispararon en nuestra dirección sin previo aviso. A mí me alcanzó una bala en el pie derecho y me lo destrozó por completo. Al mismo tiempo, una bala alcanzó a Fawzi en la cabeza. Cayó en medio de un charco de sangre. Murió poco después.
Los empleados del hotel Tibesti contaron a Amnistía Internacional que, la noche del 17 de febrero, miembros de la Guardia Revolucionaria y de los Comités Revolucionarios, así como efectivos de seguridad, dispararon contra manifestantes detrás del hotel, causando varios muertos y heridos entre ellos. Dijeron que las fuerzas de seguridad iban acompañadas de unos hombres con casco amarillo de obra que llevaban varias horas persiguiendo y golpeando a manifestantes con palos y garrotes. Vídeos de estos hechos, grabados por manifestantes y residentes con sus teléfonos móviles y revisados por Amnistía Internacional, confirman estos testimonios.
Al día siguiente, 18 de febrero, los funerales por las víctimas mortales se transformaron en otra manifestación. De nuevo las fuerzas armadas y de seguridad abrieron fuego y causaron muertos y heridos tanto al entrar como al salir del cementerio. La mayoría de las víctimas se produjeron cerca del complejo de la Dirección, y cerca también del cuartel militar de Katiba Al Fodhil Bou Omar (popularmente denominado “la Katiba”), en el centro de Bengasi.
Entre las víctimas de homicidio que se produjeron ante el complejo de la Dirección estaba Ayman Miftah Kuider, estudiante de derecho de 26 años. Su amigo Ahmad93 contó a Amnistía Internacional:
Primero fuimos al tribunal, donde hubo oraciones por las víctimas del día anterior. Luego, sobre las dos o dos y media de la tarde, pasamos junto a la Katiba, y ya fue sangriento. Las fuerzas disparaban contra los manifestantes. Al volver del cementerio, sobre las cinco de la tarde, llegamos al complejo de la Dirección de Seguridad General (DSG). Íbamos coreando: “silmiye”, “silmiye” [“somos pacíficos”]] para indicar que íbamos en son de paz. Varios hombres con uniforme policial salieron del complejo y se sumaron a la protesta. Algunos manifestantes arrojaron piedras, pero como estaban muy lejos la mayoría no alcanzaron el complejo. Miembros
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
de la DSG [y de la policía antidisturbios] disparaban desde el patio de la DSG, y otros desde el tejado de algunos edificios del complejo. También había hombres con uniforme militar en el patio. Algunos manifestantes hablaron con miembros de la DSG que eran amigos o familiares suyos y que querían salir, y luego [éstos] les pidieron que se echarán atrás para permitirles salir, así que los manifestantes retrocedieron hasta el al otro lado de la calle. Sólo salieron alrededor de una decena. Luego nos lanzaron gas lacrimógeno desde el interior del recinto, seguido de munición real.
Vi cómo disparaban a dos jóvenes, que cayeron al suelo; luego alcanzaron a Ayman y cayó. Corrí hasta él. Al principio no veía sangre, pero al poner la mano en la espalda noté que había un charco de sangre. Le habían disparado en la parte superior del pecho, justo debajo del cuello, y la bala le había atravesado la espalda. Otro manifestante fue alcanzado cuando corría a auxiliar a Ayman. Le dispararon en el costado derecho. Acompañé a Ayman y al hombre herido que había corrido en su auxilio al hospital de Al Yalaa en un vehículo particular.
La familia de Ayman contó a Amnistía Internacional que, poco antes de que lo mataran, el joven había hablado con su padre por teléfono y estaba tranquilo. Su madre dijo:
Ayman Miftah Kuider y el complejo de la Dirección, donde lo mataron © Amnistía Internacional
Estudiaba para ser abogado, como su padre y otros miembros de la familia, y la víspera había acudido a la manifestación en el tribunal con los abogados. Fue a la manifestación para defender la libertad y la justicia.
Las zonas más peligrosas, donde se produjeron casi todas las muertes y lesiones de manifestantes entre el 18 y el 20 de febrero, estaban en torno a la Katiba: la calle Yamal Abdel Nasser a la altura de Al Birka, al este de la Katiba; la calle Al Hiyazi, popularmente llamada Sidi Abdel Yaleel), perpendicular a la anterior, y el espacio vacío frente a la entrada principal de la Katiba. La mayoría de los manifestantes y transeúntes que resultaron muertos y heridos estaban a cierta distancia de la Katiba –a entre 100 y 500 metros–, lo que indicaba que no intentaban asaltar ésta.94
Según los testimonios recopilados, los soldados dispararon contra los manifestantes desde el interior del complejo –apostados tanto en tierra como en lo alto de los edificios– y cargaron y dispararon contra ellos en repetidas ocasiones en las calles adyacentes y en el interior de edificios, matando e hiriendo a manifestantes y transeúntes. También atacaron a quienes intentaban rescatar a los heridos. Los agujeros de bala de las fachadas, puertas y ventanas de los edificios de las calles adyacentes a la Katiba examinados por la delegación de Amnistía Internacional, entre cuyos miembros había un experto militar, eran coincidentes con este patrón de actuación.
En una plaza situada bastante más abajo de la calle donde se ubica la Katiba, un farmacéutico mostró a la delegación varias cajas de medicamentos perforadas por balas que habían atravesado el cierre metálico y la puerta del establecimiento. Al otro lado de la calle, el personal de una clínica dental contó que los soldados habían perseguido y disparado a manifestantes en las
La lucha por Libia 35
proximidades de la clínica y que en una ocasión habían entrado en ella y disparado contra las paredes y el techo, además de reventar a tiros la cerradura de una puerta para tener acceso a la azotea del edificio.
Según la información recibida, Saadi al Gadafi, uno de los hijos del coronel Gadafi, estuvo en la Katiba antes de que cayera en manos de los manifestantes, durante la represión de las protestas. En una entrevista a la BBC desde Trípoli, atribuyó a “fundamentalistas” el asalto a la Katiba. Explicó:
Mi padre me envió [a Bengasi] al comienzo de la crisis para que hablara con la gente y viera cuáles eran sus demandas. Entonces comenzaron a atacar la Katiba y las comisarías de policía y se hicieron con las armas, así que tuve que marcharme, claro, porque era muy peligroso [...] Esos hombres venían armados y querían asaltar la Katiba; era de suponer que intentarían entrar y matar a los soldados. Así que [los soldados] tuvieron que defenderse.95
La presencia de Saadi al Gadafi en la Katiba plantea la duda de si intervino de algún modo dando o comunicando órdenes a los soldados que estaban allí para que usaran medios letales contra manifestantes desarmados.
El 20 de febrero, y posiblemente también la víspera, manifestantes y desertores de la policía y las fuerzas de seguridad que se habían unido a ellos dispararon contra la Katiba96 y lanzaron gelatina explosiva97 y botellas incendiarias (cócteles molotov) contra el complejo. A primera hora de la tarde del 20 de febrero, Mahdi Ziu, de 48 años, cuadro medio de una empresa petrolera que vivía cerca de la Katiba, cruzó la entrada principal del complejo en su automóvil cargado de bombonas de gas. El vehículo explotó, causando su muerte y la de los soldados que custodiaban la entrada. La explosión hizo un boquete en el muro y obligó a los demás soldados a replegarse en el interior del complejo. Tras varias horas de enfrentamientos armados, los manifestantes tomaron el complejo, que para entonces ya había sido desalojado.98
Hossam Mohamed al Amami, de 20 años, resultó muerto al atardecer del 18 de febrero en las proximidades de la Katiba. Ese mismo día, había asistido junto con su amigo Zakaria Ali al Nayhoom al entierro de las personas muertas el día anterior. Según Fayza, su madre, las fuerzas de seguridad habían empezado a disparar contra los asistentes al entierro, y, en su huida, Hossam se había herido en una pierna al caer al suelo cerca del complejo de la DSG. Como él no tenía bolsillos, pidió a Zakaria que le llevara sus dos teléfonos móviles. Tras el funeral, Hossam se reunió con Zakaria en la calle Yamal Abdel Nasser, a la altura de Al Birka, para recuperar sus teléfonos. Zakaria contó así lo sucedido a Amnistía Internacional:
Le di los teléfonos y estábamos charlando cuando [los soldados] abrieron fuego. Todo el mundo echó a correr para ponerse a salvo, algunos hacia los edificios [...] Hossam y yo corrimos a escondernos detrás de un panel publicitario. Con el móvil en la mano, saqué el brazo por un lado del panel para grabar lo que estaba pasando. Enseguida noté un fuerte dolor en la pierna y que salía sangre a borbotones. Hossam cayó sobre mí. Recité la Shahada [oración], pero Hossam no dijo nada... Una bala le había alcanzado justo debajo del cuello; murió en el acto.
En el lugar de los disparos, la delegación de Amnistía Internacional vio varios agujeros de bala en el panel publicitario tras el que se habían escondido Hossam y Zakaria.
Mohamed Ode Oweida, palestino de 49 años que llevaba casi toda su vida en Libia y trabajaba de vigilante en una empresa de Sirte, murió el 19 de febrero por un disparo en la cabeza realizado por los soldados a los que estaba pidiendo que dejaran de disparar. Tres testigos contaron a Amnistía Internacional que habían matado a Mohamed Ode Oweida al poco tiempo de su llegada a la calle Ibn Sirine, paralela a la principal, Sidi Abdel Yaleel. Los manifestantes, que desde la oración del mediodía se habían ido congregando en la calle Sidi Abdel Yaleel y estaban lanzando piedras a los soldados, buscaron refugio en Ibn Sirine cuando éstos avanzaron. Cuando
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Mohamed llegó, los soldados estaban empezando a disparar contra los manifestantes que se ocultaban tras los edificios cercanos. Un testigo contó lo siguiente a Amnistía Internacional:
Mohamed llegó al lugar y enseguida se dirigió al principio de la calle Ibn Sirine, gesticulando con los brazos para indicar a los soldados que se tranquilizaran. Se quedó de pie tras los pequeños arbustos de la esquina de la calle. Entonces los soldados abrieron fuego contra los arbustos. Él gritó: ¿Por qué disparáis? Aquí nadie tiene armas, ¿por qué disparáis?” Abrió los brazos para demostrar lo que decía, y luego se giró y empezó a retroceder por la calle, hacia donde se ocultaban los manifestantes. Aparté la mirada apenas un instante, y cuando volví a mirar ya estaba tendido en el suelo con el cráneo destrozado.
La delegación de Amnistía Internacional vio agujeros de bala en la pared situada tras los arbustos donde había estado Mohamed unos momentos antes de que le dispararan. Las imágenes tomadas por los manifestantes muestran la herida mortal que recibió en la frente.
Ramadan Salem al Mokahel, auditor de 27 años, murió por disparos el 19 de febrero cuando estaba hablando con sus amigos delante de una librería en la calle Yamal Abdel Nasser, a la altura de Al Birka, a unos 100 o 200 metros de la Katiba. No estaba participando en ninguna protesta, según tres de sus amigos. Uno de ellos había estado con Ramadan en un café desde la oración del atardecer hasta la oración de la noche. Luego Ramadan se había dirigido a la librería Al Qabas; le dispararon mientras hablaba con sus amigos. Uno de ellos, A.K.,99 contó lo siguiente a Amnistía Internacional:
Ramadan y yo hablamos un poco; yo estaba algo sensible por la situación y las muertes y se me saltaban las lágrimas. Así que él se retiró unos pasos y se quedó frente a otro chico que estaba en la acera apoyado en una columna, justo a la entrada de la librería Al Qabas. De repente, mientras hablaba por teléfono, se desplomó hacia delante y nos dimos cuenta de que le habían disparado. Lo recogimos del suelo y lo llevamos al hospital, pero le habían disparado en la cabeza y no lo superó.
En Misrata100 las manifestaciones empezaron el 19 de febrero, al principio en solidaridad con los manifestantes de Bengasi. Cuando las fuerzas de seguridad recurrieron a la fuerza y las armas de fuego, los manifestantes empezaron a reclamar la caída del régimen de Gadafi. Casi de inmediato resultó muerto el primer manifestante. Khaled Abu Shahma, de 42 años, bombero y padre de siete hijos, recibió un disparo en el abdomen hacia las tres de la tarde y murió poco después.
En los días y semanas siguientes hubo más muertos y heridos entre manifestantes y transeúntes. Ali Hussein al Dweik, por ejemplo, periodista de 43 años que dirigía la nueva emisora de radio Libia Libre en Misrata) y padre de dos niños de corta edad, estaba entre los que resultaron muertos en una manifestación celebrada a primera hora de la tarde del 21 de marzo en el centro de la ciudad. Su hermano Mahmoud, que estaba con él en la manifestación, contó a Amnistía Internacional:
Entre la una y media y las dos menos cuarto de la tarde echamos a andar desde la escuela Intissar, en la calle Abdallah al Gharib. Las kataib [fuerzas de Gadafi] habían llegado al centro de la ciudad y habían izado la bandera verde [del régimen de Gadafi] en la sede de la Asamblea Popular, en la calle Trípoli. Los manifestantes encaminaron la marcha en esa dirección para retirar la bandera verde y colocar en su lugar la de la “Revolución del 17 de febrero”.
Hacia las dos y cuarto de la tarde, los soldados empezaron a disparar con ametralladoras y fusiles Kalashnikov. Nos apartamos en dirección noreste hacia el campo de fútbol de Nadi al Hiyat. Las kataib disparaban con tanques. La gente corría en todas direcciones; yo me dirigí al semáforo desde donde habíamos partido mi hermano y yo, y él hacia el semáforo de Legueri; fue alcanzado en la cabeza por metralla de proyectil de un tanque. Murió antes de llegar al hospital.
Ali Hussein al Dweik © Amnistía Internacional
La lucha por Libia 37
Otros manifestantes muertos por disparos ese día fueron Miftah Ramadhan al Jabu, de 27 años, propietario de una papelería; Khaled Ibrahim al Sriti, de 30 , y Abdel Hakim Ahmed Abou Zakiya, estudiante universitario de 22, a quien dispararon por detrás en la cabeza. Testimonios coincidentes de residentes de la zona –tanto de participantes en las manifestaciones como de otros que vieron lo ocurrido desde sus casas o al pasar por allí– apuntan a que el uso injustificado y excesivo de medios letales contra manifestantes y el uso imprudente de la fuerza poniendo en peligro la vida de personas ajenas a los hechos fueron sistemáticos.
Ataques indiscriminados: la población civil sufre las peores consecuencias Oí una explosión y volví corriendo al dormitorio [de los niños], cuando un segundo cohete impactó en la casa [...] los encontré enterrados bajo los escombros. Safia Abdallah Shahit
Los cohetes Grad y las bombas de racimo estaban entre las armas de efecto indiscriminado por naturaleza que las fuerzas de Gadafi emplearon en Misrata contra zonas residenciales.101 A partir de la segunda mitad de marzo, las fuerzas de Gadafi también lanzaron ataques letales sostenidos y a menudo indiscriminados contra barrios residenciales de Misrata y Aydabiya con tanques y con equipos y vehículos militares pesados.
Justo después del mediodía del 13 de mayo, una descarga de cohetes Grad impactó contra varias viviendas del barrio de Ruissat, al sureste del centro de Misrata, causando la muerte o mutilaciones a varios residentes. Rudaina y Mohamed, dos de los tres hijos de corta edad de Safia Abdallah Shahit, resultaron muertos.
Malak Mostafa Shami © Amnistía Internacional
Safia contó a Amnistía Internacional:
Acababa de bañar a los niños: Malak, de cinco años; Mohamed, de tres, y la pequeña Rudaina, de uno. Los dejé en el dormitorio y fui a prepararles la comida. Minutos después oí una explosión y volví corriendo al dormitorio , cuando un segundo cohete impactó en la casa. Caí al suelo, había cristales rotos por todas partes, y hubo más explosiones. Tras oír la quinta explosión bastante lejos, me armé de valor y entré en el dormitorio de los niños: los encontré enterrados bajo los escombros. Estaba quitando los escombros, cuando vi a Rudaina, tumbada debajo de su cama: no tenía nuca, y había trozos de carne suya alrededor. Era un bebé; ni siquiera andaba aún. ¿Qué ha hecho para merecer esto?
Sólo sobrevivió su hija Malak, pero con heridas tan graves en la pierna derecha que hubo que amputársela. Safia explicó a Amnistía Internacional que la familia había huido en marzo de su hogar en Ruissat para refugiarse en un barrio más seguro, y que había vuelto a casa sólo unos días antes de este trágico suceso pensando que la zona ya era segura tras la retirada de las fuerzas de Gadafi del centro de Misrata a finales de abril.
Cerca de allí, Hassan Mohamed al Rouj, de 36 años y padre de tres hijos, resultó muerto por la metralla de un cohete cuando se dirigía a la mezquita local para la oración del viernes. Otro
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
cohete hizo impacto en el patio de la vivienda de la familia Sassi a la una menos cuarto de la tarde. Lotfiya Shikshaka Sassi, de 55 años y madre de seis hijos, sufrió una herida muy profunda en el abdomen y múltiples heridas en las piernas, y su hijo de 30 años, Mohamed, resultó herido en piernas y brazos.
Los cohetes Grad son proyectiles no guiados y, por tanto, de efecto indiscriminado por naturaleza, capaces de causar destrucción a distancias de hasta 40 kilómetros. Su uso en zonas residenciales constituye una violación flagrante de la prohibición de los ataques indiscriminados, piedra angular del derecho internacional humanitario.
Desde sus posiciones alrededor de Misrata (al este, oeste y sur de la ciudad), las fuerzas de Gadafi lanzaron incontables ataques con cohetes Grad contra las zonas residenciales de la ciudad, algunos días disparando varias veces salvas de 40 cohetes. Decenas de residentes que estaban en sus casas o cerca de ellas resultaron muertos o heridos. Algunas de las víctimas habían huido de sus hogares, situados en zonas atacadas, y se habían refugiado en casas de familiares y amigos pensando que estaban en lugares más seguros de la ciudad.
Ahmed Ahmed al Majdoub, de 64 años y padre de 10 hijos, resultó muerto el 25 de abril en casa de su hija, en el barrio de Qasr Ahmad de Misrata, al oeste del puerto. Su hijo Mohammed contó a Amnistía Internacional:
Arriba: Ahmed Ahmed al Majdoub. Abajo: Hijo de Ahmed Ahmed al Majdoub © Amnistía Internacional
Habíamos terminado de comer con los demás hombres de la familia en una pequeña cabaña junto a la casa de mi hermana, que estaba llena de gente porque también habían llegado otros familiares en busca de un lugar seguro.
Después de comer todos se fueron, menos mi padre y mi hermano Fathallah, que se quedaron allí. Esa mañana habían lanzado muchos cohetes en la zona, pero la mayoría habían caído al mar o cerca del mar.
Sobre las dos y media, un cohete hizo impacto cerca de la casa. Corrí a ver y encontré a mi padre hecho pedazos. Tenía una pierna completamente seccionada, la otra pierna y un brazo colgando, y cortes por todo el cuerpo. Murió casi en el acto.
Mi hermano Fathallah tenía heridas de metralla en todo el cuerpo y más tarde fue evacuado por un barco humanitario a un hospital de Bengasi.
Varios trabajadores migrantes resultaron muertos cuando varios cohetes Grad hicieron impacto en los campos provisionales para refugiados, cerca del puerto de Misrata, en los que habían buscado protección mientras esperaban a ser evacuados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)102. Entre las víctimas estaban dos bebés nigerianos –Destiny, de 18 meses, y su hermana Success, de 8–; su tía Miriam, de 38 años y madre de cuatro hijos, y su tío Amarachi, de 32 y padre de tres.
La madre de los bebés, Viva Emecka, de 29 años y embarazada de su tercer hijo, perdió la pierna y la mano derecha, además de sufrir múltiples heridas. En su cama del hospital contó a Amnistía Internacional:
La lucha por Libia 39
Estaba en el puerto esperando a que el barco nos llevara a un lugar seguro, con mis hijos en brazos, cuando una explosión sacudió el puerto. Yo me desmayé, y al despertarme descubrí que lo había perdido todo.
El padre de los pequeños, Emeka Ezelaobi, contó a Amnistía Internacional:
Explotaron cohetes junto a nuestra casa, así que huimos y fuimos a la tienda de campaña de la Media Luna Roja instalada cerca del puerto, porque estábamos esperando a que un barco de la OIM nos evacuara de Misrata. Nos proponíamos volver a Nigeria, lejos de esta guerra. Era 4 de mayo, y llevábamos varios días esperando el barco de la OIM cuando el cohete explotó cerca de nosotros. He perdido a mis hijos y a mi hermano y mi hermana, y sus hijos se han quedado huérfanos. Mi esposa ha quedado mutilada para el resto de su vida y está traumatizada. No quiere seguir viviendo, y no sé cómo ayudarla. Nuestra familia ha quedado destrozada, y yo ya no puedo más.
Viva Emeka © Amnistía Internacional
El barco de la OIM que estaban esperando Emeka y su familia había llegado a Misrata el 30 de abril y debía zarpar al día siguiente, llevando a bordo cientos de migrantes y heridos graves que habían quedado abandonados a su suerte. Sin embargo, no pudo atracar hasta el 4 de mayo debido a los ataques ininterrumpidos con cohetes sobre el puerto y las zonas circundantes. Uno de esos cohetes mató a los hijos y hermanos de Emeka. Tres semanas antes, el 14 de abril, otros cinco trabajadores migrantes de Egipto que estaban esperando su evacuación cerca del puerto habían resultado muertos cuando hacían cola a la entrada de una panadería próxima al puerto.
Tras un breve respiro de unas tres semanas, en la primera quincena de julio las fuerzas de Gadafi reanudaron los disparos de cohetes Grad contra Misrata.103 En la quincena siguiente, varios ataques con cohetes causaron la muerte de al menos cuatro residentes, uno de ellos menor de edad, y varios heridos en la parte oriental de la ciudad. Tras la reanudación de los ataques, éstos fueron más despiadados, ya que los cohetes empleados estaban rellenos de bolitas metálicas destinadas a aumentar lo más posible los daños y lesiones. También se dispararon cohetes Grad con rodamientos sobre Hay Dollar, barrio suroccidental de Bengasi, la mañana del 19 de marzo, cuando las fuerzas de Gadafi intentaron volver a entrar en la ciudad horas antes de los primeros ataques aéreos de la OTAN.104
Entre las personas muertas por submunición de racimo estaba Hsein Mohammed Zoubi, de 12 años, alcanzado la tarde del 11 de abril cuando jugaba en el jardín del lugar donde él y su familia se habían refugiado. Su padre contó a Amnistía Internacional:
Hsein estaba jugando con otros niños cuando se produjeron las explosiones y cayó muerto. Otro de los niños resultó herido, al igual que un joven argelino que también vivía allí, Wardi Ibn al Saad, quien murió de camino al hospital.
Estamos viviendo aquí porque el 8 de abril fue bombardeada la casa que está enfrente de la nuestra; por eso vinimos a este refugio. Aquí había periodistas extranjeros alojados aquí, así que pensé que estaríamos a salvo.
Antes de retirarse de la zona en la tercera semana de abril, las fuerzas de Gadafi lanzaron frecuentes ataques de mortero contra el centro de la ciudad próximo al “frente”, incluso con proyectiles de 120 mm con submunición de racimo.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
El 15 de abril, la delegación de Amnistía Internacional encontró submunición de racimo en el lugar, así como partes de proyectiles de mortero MAT-120 (diseñados y fabricados por la empresa española Instalaza S.A.) que contenían submunición de racimo. Las bombas MAT-120
están prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo.105
El 21 de abril, al día siguiente de que las fuerzas de Gadafi se retiraran del barrio de Al Gheiran, la delegación encontró decenas de lazos rojos, que van unidos a los detonadores de submunición de racimo. Cuando más tarde estas fuerzas se retiraron de otras zonas de la ciudad, Amnistía Internacional encontró más restos de submunición de racimo en ellas.
Las bombas de racimo, que actualmente están prohibidas por más de 100 países, suponen un enorme peligro. Se lanzan desde el aire o se disparan desde tierra y están diseñadas para abrirse en el aire y liberar las submuniciones que contienen sobre una extensa zona, por lo que afectan a civiles y soldados por igual. Muchas de las submuniciones no estallan al hacer impacto y entonces pasan a ser minas antipersonal.106
Como son armas que por su naturaleza tienen efectos indiscriminados, las bombas de racimo no deben utilizarse en ninguna circunstancia. Su uso en zonas residenciales constituye una violación flagrante de la prohibición de los ataques indiscriminados.
En la segunda semana de marzo, las fuerzas de Gadafi se propusieron recuperar el control de ciudades que habían abandonado anteriormente. Trasladaron tanques así como equipos y vehículos militares pesados a barrios residenciales de Misrata y Aydabiya, y colocaron francotiradores en edificios altos de las zonas bajo su control.
Arriba: Hsein Mohammed Zoubi y su familia. Centro: Rodamientos mortíferos utilizados en cohetes Grad lanzados sobre Bengasi. Abajo: Edificio de viviendas usado para ocultar un tanque en el barrio de Al Gheiran, Misrata © Amnistía Internacional
La lucha por Libia 41
Los habitantes de Aydabiya y sus alrededores pudieron en general huir en busca de zonas más seguras, aunque eso supuso muchas más dificultades para decenas de miles de residentes desplazados que quedaron abandonados a su suerte en el desierto, soportando rigurosas condiciones durante semanas.107
En cambio, los residentes de Misrata no pudieron salir. Muchos recurrieron a las barricadas –usando contenedores llenos de arena y lavadoras, frigoríficos y muebles desechados– para impedir que las fuerzas de Gadafi continuaran su avance en la ciudad. Desde sus posiciones en el centro y otros lugares de la ciudad y en torno a ella, las fuerzas de Gadafi siguieron lanzando ataques letales ininterrumpidos y a menudo indiscriminados contra los barrios residenciales de la ciudad, que causaron la muerte o lesiones a decenas de residentes en sus hogares o cuando se ocupaban de sus quehaceres diarios.
La situación se fue enconando a medida que las fuerzas de Gadafi y los residentes locales convertidos en combatientes de la oposición batallaban entre sí en los barrios residenciales. El centro de la ciudad se convirtió en el frente.108 Decenas de miles de residentes huyeron de las zonas tomadas por las fuerzas de Gadafi o en las que había enfrentamientos armados. Buscaron refugio en casas de familiares o amigos, o en escuelas situadas en zonas alejadas del conflicto. Muchos residentes contaron a Amnistía Internacional que habían tenido que trasladarse varias veces, porque las fuerzas de Gadafi atacaban el lugar donde se habían refugiado. Quienes no conseguían escapar quedaban atrapados en sus casas, con la amenaza de los disparos y la escasez de alimentos, agua y medicamentos.
Además, las fuerzas de Gadafi ocultaron tanques en las proximidades de bienes civiles, en un intento deliberado –aunque finalmente inútil– de protegerse de posible ataques aéreos. Esta práctica de protección de armamento es una violación del derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. Amnistía Internacional observó que se habían colocado tanques en varias zonas residenciales de Misrata, como Al Gheiran y Zawiyat al Mahyub, así como en la calle Trípoli y sus inmediaciones. Los habían puesto entre casas e incluso dentro de ellas, o los habían ocultado en mercados u otros establecimientos comerciales modestos, como una panadería de la calle Sahili, en Zawiyat al Mahyub.
Aunque esta conducta no supusiera el uso de escudos humanos, significa un incumplimiento de la obligación de tomar precauciones factibles para proteger a la población civil de los efectos de los ataques, en virtud de la cual las partes en el conflicto deben evitar en todo momento situar objetivos militares en zonas civiles.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Víctimas de homicidio cuando intentaban huir No busco venganza. Sólo espero que quienes mataron a mis pequeñas comparezcan algún día ante la justicia. Adel al Asta, cuyas hijas resultaron muertas el 31 de marzo
Amna Adel al Asta, de 7 años, y su hermana Rua, de 18 meses, resultaron heridas de muerte el 31 de marzo, después de que su familia hubiera huido de su casa en Kerzaz –barrio del sur de la ciudad– en busca de un lugar más seguro en otra parte de Misrata. El padre de las niñas, Adel al Asta, director de una empresa constructora, contó a Amnistía Internacional:
Las kataib habían entrado en Kerzaz, donde vivimos, y la situación de inseguridad empeoraba por momentos. Los soldados estaban entrando en las casas. Un vecino nos dijo que a cinco miembros de la familia de otro vecino se los habían llevado de su casa. Decidimos marcharnos. Mis dos hermanos y yo nos metimos con nuestras familias en dos automóviles; en el mío íbamos nueve personas, y en el de mi hermano, seis. Cuando estábamos girando en la rotonda para llegar al puente de Igzir, vimos dos camionetas Toyota con ametralladoras antiaéreas en la parte trasera que venían desde la Academia de la Fuerza Aérea, base principal de las kataib en la zona. Estábamos a unos 300 metros de ellas y no había más vehículos en la
carretera; era media mañana, a plena luz del día. Nos dispararon desde las camionetas.
Arriba (izquierda): Amna Adel al Asta;.Arriba (derecha): Rua Adel al Asta. Abajo: restos del vehículo de Tahar Abu Shibah © Amnistía Internacional
Arriba: Miftah al Tarhouni. Abajo: Mohammad al Tarhouni;
El automóvil de mi hermano estaba delante del mío y no fue alcanzado. Una bala de gran calibre atravesó la puerta del conductor y siguió su trayectoria hacia la parte de atrás. Amna y Rua iban sentadas detrás de mí. La bala atravesó la cabeza de Amna y el brazo de Rua y se alojó en su pecho. Amna murió en el acto, y Rua a los pocos días. No busco venganza. Sólo espero que quienes mataron a mis pequeñas comparezcan algún día ante la justicia.
También dispararon contra otras dos familias en circunstancias parecidas cuando huían en sus vehículos de Kerzaz el 17 de marzo. En ambos casos hubo muertos y heridos. Tahar Abu Shibah, de 46 años y padre de nueve hijos, y su hija mayor, Mona, de 21, resultaron muertos cuando su automóvil sufrió el ataque. Un familiar que iba en otro vehículo contó a Amnistía Internacional:
Partimos alrededor de las 10 de la noche en tres automóviles; yo conducía el primero y Tahar iba en el siguiente. Él iba al volante, y Mona en el asiento contiguo; detrás iban la esposa de Tahar, su
La lucha por Libia 43
hijo, su sobrino y otros dos niños de la familia. En un punto del trayecto vimos un tanque delante de nosotros, bastante cerca.
Empezaron a disparar desde él, así que di la vuelta y logré escapar; pero Tahar y Mona fueron alcanzados por varios disparos. Tahar murió en el acto; y a Mona la llevamos al hospital pero murió al llegar allí.
Unas horas antes, en la misma zona, habían disparado contra otra familia cuando huía de Kerzaz en tres automóviles. Mohammed Mosbah Souib, de 61 años y padre de 14 hijos, murió al ser alcanzado por metralla en la cabeza, y varios miembros de su familia resultaron heridos cuando un tanque atacó los tres vehículos. La esposa de Mohammed, Aisha, fue alcanzada en la espalda; su nieto de siete meses resultó herido de gravedad en el rostro, y la madre del bebé, Hanan, en el brazo. En otro automóvil, un hijo de Mohammed, Imad, y su sobrina Aisha, de cuatro años, sufrieron heridas en la cabeza. Los sobrevivientes de la familia contaron a Amnistía Internacional que también habían disparado contra ellos cuando intentaron dar la vuelta al ver que había tanques posicionados delante.
Varias personas perdieron la vida en Aydabiya, ciudad de más de 100.000 habitantes que estaba prácticamente desierta cuando Amnistía Internacional la visitó a principios de abril.109 Entre ellas estaban Miftah al Tarhouni, de 67 años, y su hijo Mohammad, de 36, muertos el 20 de marzo cerca de la puerta oriental de Aydabiya cuando su automóvil fue alcanzado por un proyectil, aparentemente un cohete o un obús. Su hijo Adam contó a Amnistía Internacional:
Saltaron en pedazos. No encontramos sus cuerpos, sólo tiras de carne. Habían salido a buscarme a Zwaytinah, donde trabajo. Yo no podía moverme de allí, porque las fuerzas de Gadafi habían invadido la zona una semana antes. Mientras, mi familia había huido de Aydabiya el 18 de marzo, tras el bombardeo de la ciudad que la víspera. Buscaron refugio en el desierto, al sur de la ciudad, con otras muchas familias. La red telefónica de la zona estaba cortada y no podíamos comunicarnos. Mi padre estaba preocupado por mí y el domingo [20 de marzo] decidió ir a Zwaytinah a verme. Cuando pasaban cerca de la puerta oriental de Aydabiya, un misil los mató.
Adam rompió a llorar mientras mostraba a la delegación de Amnistía Internacional los fragmentos de las tarjetas de identidad de su padre y su hermano, que había encontrado junto a los restos de su automóvil el 26 de marzo, tras la retirada de las fuerzas de Gadafi de Aydabiya y sus alrededores.
En todos estos casos mencionados y en otros muchos, tanto los testimonios de sobrevivientes y testigos como los detalles que ellos y otros facilitaron sobre las posiciones de ambos bandos –las fuerzas de Gadafi y los combatientes de la oposición– en el momento de los ataques indican sin lugar a dudas que los proyectiles fueron disparados por las fuerzas de Gadafi. En otros casos, incluidos los que se describen a continuación, no siempre ha sido posible determinar si las personas muertas o heridas fueron víctimas de un ataque deliberado, de disparos realizados de manera indiscriminada o temeraria o del fuego cruzado. En algunos casos, ni siquiera ha sido posible establecer si dispararon las fuerzas de Gadafi o los combatientes de la oposición.
Ruqaya Abdelghani al Sheikhi, maestra de 34 años, resultó muerta a finales de marzo cerca de Aydabiya cuando huía con su familia de la ciudad, entonces rodeada por las fuerzas de Gadafi. La madre de Ruqaya, Khadija, contó a Amnistía Internacional:
Eran entre las tres y las cuatro de la tarde, estábamos cerca de la gasolinera de la carretera que conduce a la puerta oriental para salir de la ciudad. Mis otros hijos y nietos iban en otros automóviles delante y detrás de nosotros. Mi hijo conducía, yo iba en el asiento contiguo y Ruqaya viajaba detrás con mi otra hija, Aisha. Hubo disparos y Ruqaya fue alcanzada en la espalda y en el brazo. Continuamos la marcha en busca de un hospital, pero los de Zwaytinah, Sultan y Maqrun estaban cerrados. Al final conseguimos llevar a Ruqaya al hospital de Gmeynes
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
[a unos 100 kilómetros de Aydabiya en dirección a Bengasi]; allí la operaron y le extrajeron la bala de la espalda, pero murió poco después.
Otra mujer de la familia, Salma, que iba en el vehículo de detrás con sus hijos, contó a Amnistía Internacional:
Hubo muchos disparos; nos vimos atrapados en un fuego cruzado. Una bala entró por la ventanilla trasera izquierda de nuestro automóvil y alcanzó a mi hija Ala, que tiene nueve años. Yo iba
sentada detrás con los niños. Tenía a Ala al lado y llevaba al bebé en brazos. La bala me pasó justo al lado y rozó la frente a Ala, cerca del ojo izquierdo. Por suerte fue una herida superficial. Los disparos también alcanzaron una rueda del vehículo y tuvimos que parar. Nos cobijamos de los disparos en un edificio junto a la carretera; después volvimos a la ciudad y nos quedamos dos días hasta que pudimos salir y fuimos a buscar refugio en el desierto.
Amnistía Internacional examinó los automóviles en los que viajaban los miembros de la familia Al Sheikhi. Los
agujeros de bala que presentaban eran coincidentes con sus relatos. A juzgar por el tamaño de los impactos, seguramente los vehículos fueron alcanzados por balas del calibre 7,62, disparadas con Kalashnikov o fusiles parecidos, que utilizan ambas partes en el conflicto.
Más arriba: Ruqaya Abdelghani al Sheikhi © Amnistía Internacional
Izquierda: Cuatro niños de la familia de Abu Fanas (Adam, de 3 años, sus hermanas Fatima, de 7, y Hawa, de 11, y su hermano Salem, de 15) resultaron muertos cuando un proyectil alcanzó el automóvil en que viajaban por Misrata el 21 de marzo.
Véase Amnistía Internacional, Libia: Misrata. Sitiada y en la línea de fuego (Índice MDE 19/019/2011), 6 de mayo de 2011
En Misrata, el bebé de 20 meses Abderrabbo Fezzani y su abuela resultaron heridos la segunda semana de abril al verse atrapados en un fuego cruzado entre las fuerzas de Gadafi y los combatientes de la oposición. La tía del niño, que estaba con ellos y con otros familiares en el vehículo, contó a Amnistía Internacional que estaban en la calle Saheli, a las afueras de la parte occidental de la ciudad, cuando quedaron atrapados. Las fuerzas de Gadafi, que estaban posicionadas en distintos puntos de esta calle para controlar los accesos a partes la ciudad, lanzaban ataques sobre zonas controladas por combatientes de la oposición y mantenían tiroteos con ellos.
Ejecuciones extrajudiciales El 10 de abril, la delegación de Amnistía Internacional vio los cadáveres de dos combatientes de la oposición a los que habían atado las manos a la espalda con alambre y disparado después en la nuca. Habían sido recuperados del frente oriental, en la zona entre Aydabiya y Brega, y trasladados al depósito de cadáveres del hospital de Al Huwari, en Bengasi, donde fueron identificados por sus familias. Según contó el personal del depósito a Amnistía Internacional, esa mañana había llegado el cadáver de otro combatiente desde el frente, también con las manos atadas a la espalda, que su familia ya había recogido. Tanto el patólogo forense que había practicado la autopsia como el personal del depósito dijeron a Amnistía Internacional que los hombres también habían tenido los pies atados.
La lucha por Libia 45
Al día siguiente, en el depósito del hospital de Aydabiya, la delegación vio el cadáver de un hombre sin identificar. Tenía las manos atadas a la espalda con esposas de plástico y unidas con cuerda a un cable utilizado para atarle los tobillos. Personal del hospital contó a Amnistía Internacional que este cadáver y otro que había llegado a la vez y que la familia ya se había llevado para darle sepultura habían aparecido en la puerta oriental de Aydabiya, lugar controlado poco tiempo antes por las fuerzas de Gadafi. Todavía no está claro si esos hombres eran también combatientes de la oposición o simplemente residentes locales a los que primero habían hecho prisioneros y luego habían matado.
Aparte, Amnistía Internacional ha recibido informes verosímiles de cuatro casos parecidos de cadáveres de combatientes capturados que tenían las manos atadas a la espalda y múltiples heridas de bala en la parte superior del cuerpo.
El 21 de marzo aparecieron en la parte occidental del extrarradio de Bengasi los cadáveres de tres combatientes de la oposición: Walid al Sabr al Obeidi, de 34 años; su hermano Hassan, de 32, y su primo Walid Saad Badr al Obeidi, de 39,. Su familia contó a Amnistía Internacional que los tres tenían las manos atadas a la espalda y dos de ellos presentaban lesiones: a Hassan parecía que lo habían golpeado en el ojo derecho y el cuello, y Walid Saad tenía un pulgar fracturado. Dijeron también que a Walid al Sabr le habían disparado a quemarropa en la frente.
Los tres estaban en paradero desconocido desde el 19 de marzo, cuando las fuerzas de Gadafi intentaron recuperar el control de Bengasi y hubo enfrentamientos con combatientes de la oposición en la parte occidental de las afueras de la ciudad. Esa misma mañana, los tres habían participado en la captura de miembros de las fuerzas de Gadafi. Un hermano de Walid al Sabr contó a Amnistía Internacional que había llamado a éste más tarde esa mañana y que le había parecido que, al contestar, le faltaba la respiración, como si estuviera corriendo, y que había cortado enseguida la conversación. Cuando lo volvió a llamar poco después, contestó un hombre con acento del oeste de Libia, que dijo: “Si quieres a tu hermano, ven” y cortó la llamada. Él volvió a llamar y el mismo hombre contestó y dijo: “Tu hermano está muerto”. Al día siguiente, el automóvil utilizado por los tres hombres apareció acribillado a balazos en la parte suroccidental del extrarradio de Bengasi. El 6 de mayo aparecieron los cadáveres de Ashour al Tifl y su hijo Yousef en el barrio de Kerzaz, en Misrata, controlado por las fuerzas de Gadafi hasta dos días antes. Los médicos que los recibían los cadáveres en los principales hospitales de Misrata contaron a Amnistía Internacional que tenían las manos atadas a la espalda y estaban en avanzado estado de descomposición. Familiares de una de las víctimas contaron a Amnistía Internacional que Ashour y Yousef habían desaparecido el 1 de mayo de su granja en Kerzaz. Toda la información disponible sobre los casos mencionados y otros parecidos indica que a las víctimas las mataron tras su captura, por lo que es casi seguro que fueron objeto de ejecución extrajudicial.
Amnistía Internacional ha visto además imágenes grabadas con teléfonos móviles encontrados en los cadáveres de soldados muertos en el frente o confiscados por combatientes de la oposición a soldados de Gadafi capturados. En algunos de estos vídeos se ve cómo matan a tiros a combatientes de la oposición capturados por soldados de Gadafi, así como a prisioneros grabados con vida que posteriormente aparecieron muertos.
El derecho internacional humanitario prohíbe categóricamente dar muerte o someter a tortura y otros malos tratos a combatientes u otras personas que se hayan rendido o entregado, o que hayan resultado heridas o quedado fuera de combate por otra razón. El homicidio deliberado de personas capturadas es un crimen de guerra.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Los homicidios deliberados por parte de las fuerzas de Gadafi no se han limitado a combatientes de la oposición capturados. Un soldado de Gadafi mató de un disparo a quemarropa en el cuello a Othman Youssef Baiou –de 41 años, padre de cuatro hijos y cuya esposa, Asma, estaba embarazada– en su domicilio, en la zona de Zawiyat al Mahyub, el 1 de abril. Esa tarde, cuatro soldados de Gadafi armados con fusiles Kalashnikov irrumpieron en el hogar familiar, donde se habían juntado alrededor de 30 personas, entre mujeres y niños, en busca de seguridad. Asma y las otras mujeres de la familia contaron a Amnistía Internacional que los soldados habían registrado la casa en busca de armas y habían insultado y aterrorizado a sus moradores. Al oír los gritos de las mujeres, Othman, que estaba cerca, en casa de un pariente, corrió en su ayuda y recibió un disparo cerca de la puerta principal que conduce a su dormitorio. Murió 17 días después en el hospital de Hikma sin haber recuperado el conocimiento.
Uso de minas antipersonal y de otras clases Las fuerzas de Gadafi han colocado minas antipersonal, antivehículo y de otras clases en zonas residenciales civiles y en torno a ellas en distintas zonas tomadas por la oposición
en todo el país, por lo que el peligro que entrañan para la población civil se suma al que ya representaba la ingente cantidad de munición sin explotar que queda en las zonas que han sido escenario de ataques del ejército y enfrentamientos armados desde marzo.
Arriba: Destrucción en Bira. Abajo: Los hijos de Othman Youssef Baiou sostienen su fotografía © Amnistía Internacional
A principios de mayo se descubrieron unas dos decenas de minas antipersonal T-AB-1 con gran capacidad explosiva y fabricadas en Brasil en el barrio de Tamina, al sureste del centro de Misrata, cuando un vehículo hizo estallar dos de ellas accidentalmente al pasar.110 El vehículo quedó inservible pero por suerte nadie resultó herido.
Una semana antes, las fuerzas de Gadafi habían esparcido minas antivehículo por el puerto de Misrata y sus alrededores, en un intento más de dejar inaccesible el puerto. Las minas –
La lucha por Libia 47
antivehículo tipo 84, modelo A– son transportadas por cohetes de 122 mm de fabricación china, que estallan en vuelo y diseminan ocho minas sobre una gran extensión.111 Estos cohetes son proyectiles no dirigidos y de efecto indiscriminado, que esparcen su carga explosiva por una gran superficie. La misma clase de minas antipersonal que se utilizaron en Misrata fueron descubiertas a finales de marzo en el extrarradio de Aydabiya, en una zona frecuentada por civiles.112 También en esta ocasión se encontraron por casualidad, cuando el camión de una empresa eléctrica hizo estallar dos de ellas al pasar por encima dos días después de que las fuerzas de Gadafi se retiraran de la zona.
En junio y julio se descubrió un gran número de minas antipersonal como esas, así como minas antivehículo, en la zona de la montañas Nafusa, al oeste de la capital.113
La presencia de minas antipersonal y otras minas terrestres han añadido dificultades a los residentes desplazados para volver a sus hogares tras el fin de los enfrentamientos armados. Además, las minas antipersonal utilizadas son de plástico, apenas tienen contenido metálico y pasan inadvertidas a los detectores de metal, por lo que su localización resulta sumamente ardua y peligrosa. Libia no es Estado parte en la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Pero utilizar armas como estas, que por su naturaleza tienen efectos indiscriminados, vulnera la prohibición de los ataques indiscriminados que establece el derecho internacional humanitario consuetudinario. Las minas antipersonal no deben ser utilizadas en ninguna parte y en ninguna circunstancia. El hecho de que fueran colocadas en zonas residenciales y alrededor de estas indica que existía la intención de causar daños a civiles, lo que, como mínimo, supone una violación flagrante de la prohibición de los ataques indiscriminados.
Operación Protector Unificado de la OTAN Como parte en un conflicto armado internacional, la OTAN está obligada a respetar las normas del derecho internacional humanitario. El gobierno del coronel Gadafi la acusa de atacar deliberadamente objetivos civiles y causar hasta 800 víctimas civiles. Amnistía Internacional no ha podido corroborar de manera independiente esa afirmación porque no ha tenido acceso a los territorios controlados por las fuerzas de Gadafi; no obstante, recibió informes sobre víctimas civiles y escribió en dos ocasiones al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, el 11 de abril y el 2 de agosto, para pedir aclaración y que la organización tomara todas las precauciones necesarias para evitar muertes de civiles. El secretario general adjunto de la OTAN, Claudio Bisogniero, confirmó en una respuesta a Amnistía Internacional que la OTAN acataba el derecho internacional humanitario y se comprometía a proteger a la población civil.
El 19 de junio, según informes, varios civiles resultaron muertos, entre ellos dos niños y una mujer, cuando un proyectil hizo impacto en sus casas en Trípoli. En una sesión informativa ofrecida el 21 de junio, el comandante Mike Bracken, portavoz de la Operación Protector Unificado, manifestó lo siguiente: “[...] durante el ataque aéreo, en el lugar de lanzamiento de los misiles ocurrió un fallo en el sistema de armamento y eso hizo que el proyectil no alcanzara el objetivo previsto y, según informes, causara cierto número de víctimas civiles. Aún no podemos confirmar que el lugar donde cayó nuestra arma sea, en efecto, el lugar que mostraban los medios de comunicación, pero es muy probable que lo sea, y que los daños fueran causados por ese fallo en el sistema”. 114
Las muertes de civiles causadas por accidentes como los debidos al mal funcionamiento de armas no constituyen necesariamente violaciones del derecho internacional humanitario. Pero la OTAN tiene la obligación de tomar todas las precauciones necesarias para proteger a la población civil, incluidas medidas para reducir al mínimo los riesgos derivados del mal funcionamiento de los sistemas de armamento.
El 20 de junio, la OTAN bombardeó en Surman –al oeste de Trípoli– lo que parecían viviendas civiles en un complejo que, según informes, pertenecía a uno de los colaboradores de Gadafi (Jweildy al Hamedi); según informes, el ataque causó la muerte de varios civiles, entre ellos dos niños y su madre. En la sesión informativa del 21 de junio, el comandante Mike Bracken afirmó:
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
La madrugada del lunes [20 de junio], la OTAN llevó a cabo un ataque con armas dirigidas de precisión contra un importante nodo de mando y control en la zona de Surman, cerca de Zauiya. El centro estaba directamente implicado en la coordinación de ataques sistemáticos contra la población libia y fue identificado mediante rigurosos análisis basados en una persistente labor de espionaje, vigilancia y reconocimiento, llevada a cabo a lo largo de un extenso periodo. La OTAN conoce las denuncias de que este ataque causó víctimas. Es algo que no podemos corroborar de manera independiente pero, insisto, era un objetivo militar legítimo, un nodo de mando y control de alto valor, utilizado para coordinar ataques contra civiles. Sometimos el lugar a observación durante un largo periodo antes de efectuar el ataque de precisión, con el que se redujeron al mínimo las probabilidades de causar víctimas innecesarias.115
En una entrevista de la BBC, publicada el 26 de junio, se citaba al teniente general Charlie Bouchard, jefe de operaciones militares de la OTAN en Libia, diciendo que el objetivo alcanzado era un centro de mando y control utilizado por un importante ayudante de Gadafi, y que la bomba había esquivado con precisión una mezquita y un hospital cercanos.116 Sin embargo, según periodistas internacionales presentes en el lugar durante el rescate de los cadáveres de los niños de entre los escombros, al menos algunos de los edificios alcanzados en el complejo parecían residenciales.
El 30 de julio, un avión de la OTAN atacó tres antenas parabólicas de tierra de la televisión estatal libia en Trípoli. No hubo informes confirmados sobre víctimas civiles. La OTAN aclaró así el motivo del ataque:
Se estaba utilizando la televisión como un elemento más del aparato del régimen destinado a reprimir y amenazar sistemáticamente a civiles y a instigar ataques contra ellos. La práctica de las emisiones incendiarias, cada vez más utilizada por Gadafi, ilustra la política del régimen de infundir miedo a la población libia, movilizar a sus seguidores contra civiles y desencadenar el derramamiento de sangre.117
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación, pues, en general, las antenas parabólicas de televisión y otras infraestructuras de comunicación son bienes civiles. La organización no ha tenido ocasión de dar seguimiento y analizar el contenido íntegro de las emisiones de la televisión estatal libia, pero la cuestión de si Gadafi estaba usando las emisiones televisivas para sembrar el odio y movilizar a sus simpatizantes no son criterios decisivos para establecer si los transmisores de televisión son objetivos militares. La definición de objetivo militar contenida en el artículo 52.2 del Protocolo I, que refleja el derecho internacional humanitario, especifica que se limita “a aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”. La propaganda no contribuye “eficazmente a la acción militar”, y es difícil considerar que la destrucción de los transmisores ofrezca “una ventaja militar definida”. 118 Amnistía Internacional ha escrito a la OTAN para expresar su preocupación por estos ataques y solicitar información pormenorizada de los mecanismos y procesos adoptados con miras a tomar todas las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles, preguntando en concreto qué precauciones toma la OTAN para evitar muertes y lesiones innecesarias de civiles cuando están en las proximidades de objetivos militares.
La lucha por Libia 49
4. DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES Y TORTURA
Desde que está en manos de las fuerzas de Gadafi me temo lo peor. Pero yo sólo quiero saber si está vivo o muerto. Si sabemos [que ha muerto], al menos podremos llorar su muerte y empezar a cicatrizar la herida.
Carteles de personas desaparecidas, hospital Al Huwari, Bengasi © Amnistía Internacional
Joven de 19 años, hermana de Mostafa Ibrahim el Baghdadi, desaparecido en Misrata a mediados de marzo.
La desaparición forzada en toda Libia de centenares o, posiblemente, miles de personas, sobre todo hombres ha sido una espeluznante característica de los disturbios y del actual conflicto del país. Comenzaron a desaparecer activistas y personas críticas con el gobierno durante el periodo previo al "Día de la ira” del 17 de febrero, en lo que constituyó un claro intento de cortar de raíz el movimiento de protesta.
A finales de febrero, a medida que los disturbios se fueron convirtiendo en un conflicto armado, las desapariciones forzadas se volvieron más sistemáticas o generalizadas, con el aparente objetivo de debilitar a la oposición o castigar a personas, familias o incluso ciudades o zonas enteras por su supuesto apoyo a la oposición y su declarada lealtad al CNT.119
Portavoces del CNT sostienen que sólo en Trípoli han desaparecido 12.000 personas,120pero no han aportado información que corrobore esta cifra, y la cantidad de personas desaparecidas o detenidas es difícil de verificar, ya que extensas zonas de Libia siguen bajo control de fuerzas de Gadafi y por consiguiente es imposible acceder a ellas para llevar a cabo labores de observación independiente.
El gobierno del coronel Gadafi no ha dado a conocer información sobre las personas recluidas, y ha denegado el acceso de organizaciones independientes a centros de detención supervisados por el Comité General del Pueblo para la Seguridad Pública (equivalente al Ministerio del Interior). Sin embargo, sí ha permitido que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visite centros controlados por el Comité General del Pueblo para la Justicia (equivalente al Ministerio de Justicia). A Amnistía Internacional no le consta que se hayan realizado visitas de observadores
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
independientes a las prisiones de Ain Zara y Abu Salim y el centro de detención de Salahedin, en Trípoli, o al cuartel de la policía militar en Sirte, lugares en donde se cree que se encuentran recluidas muchas de las personas desaparecidas.
Las personas objeto de desaparición forzada en Libia pertenecen a distintas categorías. A algunas se las han llevado por su participación en manifestaciones antigubernamentales o por su apoyo, real o supuesto, a la oposición; otras están en paradero desconocido desde que las fuerzas de Gadafi se retiraron de ciudades como Bengasi y Kufra, y hay otras que desaparecieron en combates librados en el este de Libia o en lugares próximos a ellos. Algunas víctimas fueron capturadas en sus casas o en carreteras u otros lugares públicos durante incursiones de fuerzas de Gadafi en regiones controladas por la oposición, especialmente en Misrata y en ciudades de la zona de las montañas de Nafusa.
Al parecer, las ciudades recuperadas por fuerzas de Gadafi, como Al Zauiya y Zuara, sufrieron una campaña de represalias, incluidas desapariciones forzadas, por atreverse a mostrar su oposición al gobierno de Gadafi o haberse levantado en armas contra sus fuerzas. A otras personas de estas zonas parecen haberlas capturado al arriesgarse a abandonar bastiones de la oposición, en el marco, según parece, de una operación de castigo colectivo o un intento desesperado de eliminar las amenazas reales o supuestas contra el gobierno del coronel Gadafi. En varios casos documentados por Amnistía Internacional, fuerzas de Gadafi secuestraron a todos los hombres, niños incluidos, que encontraron al asaltar las casas en ciudades que habían declarado su apoyo a la “Revolución del 17 de febrero”.
Además, existe preocupación en torno a la seguridad de personas detenidas por motivos políticos y que estaban recluidas en Trípoli antes de los disturbios, ya que el contacto con sus familias y el mundo exterior se interrumpió bruscamente cuando comenzaron las protestas. La inmensa mayoría procedía del este de Libia, zona considerada como base de la oposición.
Algunas de las personas desaparecidas han quedado en libertad, y a comienzos de julio el CICR había visitado a unas 460 personas recluidas en Trípoli.121 Sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de muchas otras ni la suerte que han corrido. Los testimonios de quienes quedaron en libertad indican que las personas secuestradas en el este de Libia y Misrata eran llevadas primero a Sirte para un interrogatorio inicial. Al cabo de días, o semanas, quedaban en libertad o eran trasladadas a Trípoli.
Las declaraciones de personas que estuvieron detenidas confirman los temores de que algunos de los desaparecidos corren un gran peligro de tortura y otros malos tratos, o incluso de ejecución extrajudicial, especialmente durante la captura o el periodo inicial de detención. Algunas de las personas capturadas o detenidas por las fuerzas de Gadafi han aparecido posteriormente en la televisión estatal “confesando” pertenecer a grupos armados o a Al Qaeda, tener adicción a las drogas o haber sido “engañadas” por la oposición. Todo ello no hace más que confirmar los temores de tortura y otros malos tratos, sobre todo si se tiene en cuenta que, según sus familiares, varias mostraban señales visibles de golpes.
En toda Libia, incluidas las zonas controladas por la oposición, las familias de los desaparecidos viven el tormento de no saber qué les ha ocurrido, y a ello se suma el temor a sufrir represalias. Como consecuencia, muchas se muestran reacias a que su nombre se haga público, ya que creen que con ello expondrán a sus familiares detenidos a un mayor peligro. En algunas zonas, activistas locales han comenzado a recopilar listas de nombres y otros datos de personas en paradero desconocido, para proporcionárselos posteriormente a la Media Luna Roja libia o ponerse en contacto con el CICR, con la esperanza de obtener algo de información. En mayo renacieron las esperanzas de las familias cuando centenares de detenidos quedaron en libertad en Trípoli, pero la gran mayoría de los casos siguieron sin resolverse.
La preocupación de Amnistía Internacional por la seguridad de quienes están en manos de las fuerzas de Gadafi se ve incrementada por el historial de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales, que ha caracterizado su gobierno durante los últimos 40 años. La práctica de secuestrar a personas consideradas opositoras o
La lucha por Libia 51
críticas con el sistema político, para negar después su detención y ocultar su paradero y su suerte, ha sido también una característica recurrente del gobierno del coronel Gadafi, y son numerosas las familias que siguen intentando descubrir la verdad sobre la desaparición de alguno de sus miembros en los últimos decenios.122
Un conjunto cada vez mayor de jurisprudencia, tratados internacionales y derecho consuetudinario reconoce las desapariciones forzadas como delitos continuados mientras no se aclare qué suerte han corrido las víctimas, se haga justicia y se ofrezca una reparación.123 La jurisprudencia internacional también reconoce que las desapariciones forzadas no sólo constituyen trato inhumano para las víctimas, sino también para sus familiares, que sufren la constante angustia de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos, dónde están retenidos ni qué trato están recibiendo.124
En la medida en que la práctica de las desapariciones forzadas en Libia se haya llevado a cabo como parte de un ataque sistemático o generalizado de las fuerzas de Gadafi contra la población civil, constituirá un crimen de lesa humanidad, tal como establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI.
Manifestantes y personas críticas con el gobierno Durante el periodo previo al 17 de febrero de 2011, miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil, la mayoría de los cuales se sabía o se creía que eran agentes de la temida Agencia de Seguridad Interna, detuvieron a personas críticas con el gobierno, activistas pro democracia, escritores y otras personas en ciudades de toda Libia, incluidas Trípoli, Bengasi, Al Baida y Misrata. Algunas de esas personas quedaron en libertad, pero sigue sin conocerse el paradero de muchas otras ni la suerte que han corrido. Entre ellas hay detenidos a los que se había estado permitiendo comunicarse con sus familias o abogados hasta que comenzaron las manifestaciones. Otras son participantes en manifestaciones a los que secuestraron en el curso o después de ellas, sobre todo en zonas que quedaron bajo el control del coronel Gadafi, como Trípoli.
Arriba: Jamal al Hajji.. Abajo: Mohammad Misbah Soheim © Amnistía Internacional
Jamal al Haji, ex preso de conciencia que seguía haciendo campaña en favor de los derechos humanos a pesar de haber sido detenido en varias ocasiones durante los últimos años,125 fue detenido en un aparcamiento de Trípoli el 1 de febrero de 2011. En torno a 10 miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil afirmaron que la razón de la detención era que un hombre lo había acusado de golpear su automóvil. Después, los agentes lo obligaron a entrar en un vehículo sin distintivo alguno y se lo llevaron. Según parece, la detención de Jamal al Haji, por una presunta infracción de tráfico que él negó y que los testigos desmintieron, se practicó por motivos políticos, relacionados con su defensa de la democracia y sus escritos en sitios web libios gestionados desde el extranjero. Cuando se intensificaron las protestas se perdió el contacto con él, y las autoridades siguen sin dar a conocer su paradero ni su situación jurídica.
Durante el periodo previo a las protestas también se practicaron detenciones en Bengasi. Algunas de las personas detenidas han quedado en libertad, como Mohammad Misbah Soheim, escritor y defensor de la democracia de 30 años, al que agentes de la Agencia de Seguridad Interna vestidos de civil detuvieron en su casa el 16 de febrero. Había pedido reformas en sitios web y en su página de Facebook, y había viajado a Túnez tras las protestas que provocaron el derrocamiento del presidente Ben Alí. En uno de sus últimos artículos, dirigido al coronel Gadafi, advirtió premonitoriamente de que si la población libia no conseguía más libertades habría derramamiento de sangre. Cuando los angustiados familiares de Mohammad Soheim se acercaron a las oficinas
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
centrales de la Agencia de Seguridad Interna, en un primer momento los funcionarios negaron tener conocimiento de su detención. Posteriormente confirmaron que había sido detenido y prometieron que quedaría en libertad “cuando haya acabado la crisis”. Durante el tiempo que estuvo detenido, sus familiares no recibieron ningún tipo de información oficial sobre su paradero ni sobre la suerte que había corrido, pero se enteraron de que él y otro escritor detenido también en Bengasi en torno a la misma hora estaban recluidos en un centro de detención de Trípoli del que no se sabía nada. Cinco meses después, el 21 de julio, recibieron una llamada suya desde Trípoli, en la que les comunicaba que lo habían dejado en libertad.
La suerte y el paradero de otras personas siguen siendo inciertos. Safai Eddine Hilal al Sharif, de 41 años y padre de cinco hijos, trabajaba como técnico en una empresa petrolera de Ras Lanuf. Desapareció tras ser detenido en su casa el 24 de enero de 2011, y desde entonces su familia no ha podido conseguir información sobre él ni que se reconozca siquiera su detención. La familia contó a Amnistía Internacional:
A eso de las ocho de la tarde [del 24 de enero de 2011], seis hombres vestidos de civil, probablemente miembros de la Agencia de Seguridad Interna, preguntaron a los niños que estaban fuera si su padre estaba en casa y les dijeron que lo llamasen. Salió, y los hombres se lo llevaron; estaba en pijama. Una media hora después trajeron a Safai Eddine de vuelta, entraron en la casa y la registraron. Safai les preguntó qué estaban buscando, y uno de ellos dijo: “Tenemos orden de registrar todas tus propiedades”. Safai preguntó quién había dado la orden, y el hombre contestó: “No podemos decirlo”. Se llevaron dos ordenadores, una cámara, una cámara de vídeo y un teléfono móvil. Le permitieron vestirse y se lo llevaron. Eran las nueve y media de la noche. No hemos tenido noticias suyas desde entonces. Un conocido que tenía contactos en la Agencia de Seguridad Interna dijo que habían llevado a Safai Eddine directamente a Trípoli, pero no hemos podido averiguar dónde está retenido, si está bien de salud, qué quieren de él; nada. No entendemos por qué se lo han llevado. No era más que una persona normal que pasaba su tiempo entre su familia y su trabajo. No participaba en política. Le gustaba navegar por Internet y Facebook, pero nada más. Sólo queremos saber dónde está, por qué se lo llevaron. A través de personas que habían estado detenidas, los familiares de Safai se enteraron de que podría estar recluido en la prisión de Abu Salim, en Trípoli, pero no recibieron información oficial.
Otros manifestantes y partidarios de la oposición están en paradero desconocido desde que las fuerzas de Gadafi se retiraron de ciudades que cayeron en manos de la oposición, como Bengasi y Kufra. Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos nueve varones, incluidos cuatro muchachos menores de 18 años, a los que se vio por última vez el 20 de febrero de 2011 cerca del complejo militar de la Katiba o cuando entraban en él en el momento en que los manifestantes lo estaban ocupando. Sus familias creen que es posible que se los llevaran los soldados que se batían en retirada.
Del mismo modo, varias personas de Kufra contaron a Amnistía Internacional que, mientras las fuerzas de Gadafi salían de la ciudad el 3 de mayo, al menos cuatro hombres partidarios de la oposición desaparecieron sin dejar rastro; según se cree, se los llevaron las fuerzas que se retiraban, y desde entonces no se han tenido noticias suyas.
En medio de los combates del este de Libia Entre quienes están en paradero desconocido hay personas que, según informes, fueron capturadas en combates librados en la zona comprendida entre Aydabiya y Ben Yauad, al oeste de Bengasi, o en lugares próximos a ellos. Entre ellas hay combatientes, civiles que intentaban ayudar a los heridos, periodistas y curiosos.
El cámara libio Mohamed al Shouihdi, de 26 años, lleva desaparecido desde el 6 de abril, cuando fuerzas de Gadafi lo capturaron cuando se dirigía en un vehículo con dos colegas de la
La lucha por Libia 53
Corporación de Radiodifusión de Oriente Medio (MBC, por sus siglas en inglés) en Aydabiya al frente de Brega. Sus compañeros, el periodista argelino Hassan Zeitouni y el cámara egipcio Majdi Hilali, quedaron en libertad el 9 de abril y el 12 de junio respectivamente. Posteriormente contaron a los familiares de Mohamed al Shouihdi que lo habían visto por última vez unos 25 días después de su detención. La familia no tiene ninguna otra información sobre su paradero ni sobre la suerte que ha corrido.
Una familia de la zona de Ben Yauad describió a Amnistía Internacional cómo soldados de Gadafi habían irrumpido en su casa el 8 de marzo en busca de combatientes de la oposición. Vieron a un grupo de hombres, la mayoría de ellos jóvenes, tumbados en el suelo al otro lado de la verja de su casa. Siete u ocho se encontraban vivos pero heridos, y al menos tres estaban muertos. Llevaban insignias que los identificaban como opositores al coronel Gadafi, pero no estaba claro si llevaban armas en el momento de ser capturados o se habían limitado a facilitar apoyo médico o logístico a los combatientes de la oposición. Posteriormente, los soldados obligaron a los prisioneros a subir a vehículos militares y los amenazaron diciendo: “Os castigaremos, perros […]. Sufriréis por lo que habéis hecho”.
Otras familias contaron a Amnistía Internacional que habían visto en la televisión estatal imágenes de miembros suyos desaparecidos, capturados, según su opinión, en zonas de combate del este de Libia o en sus cercanías. En las imágenes, estas personas “confesaban” colaborar con Al Qaeda, tener adicción a las drogas o haber sido “engañados” por la oposición, extremos que las familias negaban rotundamente a la vez que expresaban el temor de que los detenidos hubieran sido torturados o coaccionados para obligarlos a confesar que tenían vínculos con Al Qaeda.
Durante ataques de las fuerzas de Gadafi Centenares de personas, posiblemente más, entre ellas menores, han sido secuestradas por fuerzas de Gadafi cuando se encontraban en sus casas con su familia, en mezquitas o en la calle, especialmente en zonas que se han declarado leales a la oposición y por tanto han sido sitiadas y atacadas por las fuerzas de Gadafi.
La familia de Safai Eddine Hilal al Sharif © Amnistía Internacional
Amnistía Intern
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
acional documentó decenas de casos de desaparición forzada registrados en Misrata, sobre todo cuando las fuerzas de Gadafi lanzaron una ofensiva con la que pretendían recuperar el control sobre la ciudad, de la que habían sido expulsadas a finales de febrero. Las fuerzas de Gadafi tomaron represalias contra la población con la aparente intención de infligirle un castigo colectivo por apoyar a la oposición o para debilitar su determinación de resistir la incursión.
Entre quienes sufrieron el mayor número de desapariciones se encontraban los residentes de los barrios en donde tomaron posiciones las fuerzas de Gadafi cuando regresaron a la ciudad, especialmente zonas de las afueras como Kerzaz, Al Gheiran, Tamina y Zawiyat al Mahyub, así como sectores de la calle Trípoli, en el centro de Misrata. Varias familias contaron a Amnistía Internacional que las fuerzas de Gadafi habían asaltado sus casas, las habían registrado y después se habían llevado a todos los hombres sin ofrecer ningún tipo de información sobre los motivos ni sobre a dónde los trasladaban.
La gran mayoría de las familias de las zonas rurales de Tamina, Kerzaz y Al Gheiran, en el sur de Misrata, huyeron a mediados de marzo cuando llegaron las fuerzas de Gadafi, que capturaron a algunas personas en sus casas, fundamentalmente hombres que se habían quedado para proteger sus bienes. Los soldados robaron casi todos los objetos de valor que encontraron en las viviendas y destruyeron el resto. Cuando Amnistía Internacional visitó la zona en mayo pudo observar que algunas casas estaban totalmente arrasadas, mientras que otras de la misma zona habían quedado intactas. Los habitantes explicaron que las casas que no habían sufrido daños pertenecían a personas a las que se consideraba seguidoras del coronel Gadafi, y que las que habían sido registradas y saqueadas eran de personas supuestamente partidarias de la oposición.
Amnistía Internacional se reunió con un hombre de la familia Qadoura, cuyos 10 familiares varones estaban en paradero desconocido desde que fuerzas de Gadafi los habían capturado en una granja de Tamina a comienzos de abril. El más joven sólo tenía 12 años. Testigos presenciales afirmaron que, además de secuestrar a todos los hombres y niños, soldados de Gadafi armados con fusiles Kalashnikov y lanzacohetes se habían llevado dos automóviles de la familia.
En torno a la misma hora, en otra granja de Tamina, fuerzas de Gadafi capturaron a tres muchachos de entre 15 y 16 años. Habían ido a buscar a un tío suyo que era miembro, afirmaron, de los thuuwar. Dijeron a los aterrorizados familiares de los muchachos que los dejarían en libertad si el hombre al que buscaban se entregaba. Para salvar a los jóvenes, el hombre se entregó unas horas después, pero desde entonces no se les ha vuelto a ver ni a él ni a los muchachos.
En Zawiyat al Mahyub, en el extrarradio occidental de Misrata, también se registraron desapariciones. Activistas locales recopilaron información sobre 80 casos, pero consideran que la cifra podría ser superior, ya que algunas familias tienen tanto miedo que no informan de lo ocurrido.
Hussein al Toumi, cuyo hijo había sido capturado junto con otros nueve familiares suyos, contó así a Amnistía Internacional lo que sucedió en torno a las cinco y media de la tarde del 18 de marzo, cuando soldados de Gadafi que habían tomado posiciones en la calle Sahili entraron allí en la casa de Mostafa Hadi al Toumi::
Estábamos sentados en la sala de estar, justo después de la oración de la tarde. De repente nos dimos la vuelta y vimos que había soldados armados en nuestro patio. Eran unos cinco, armados con ametralladoras, revólveres y Kalashnikov, y fuera había más.
Registraron la casa y se llevaron a todos nuestros muchachos: los siete hijos de Mostafa, los dos hijos de sus sobrinos y otro familiar. Intenté impedir que se llevasen a los más jóvenes, pero no quisieron escuchar. Les dije que Abdelwahab y mi hijo Hamza no tenían ni 18 años.
Varias familias contaron a Amnistía Internacional que habían visto en la televisión estatal a miembros suyos desaparecidos afirmando que habían sido manipulados por “bandas armadas”
La lucha por Libia 55
que estaban vinculadas a Al Qaeda e intentaban destruir Libia. El 25 de marzo, mientras se preparaban para la oración del viernes, los hermanos Mansour y Ali Abdel Salam Bousniya, que entre ambos sumaban 17 hijos, fueron capturados en la mezquita de Mayjid al Rahman de Zawiyat al Mahyub. La afligida esposa de Mansour contó a Amnistía Internacional que había visto a su esposo en la televisión estatal “admitiendo” haber perjudicado los intereses de Libia al colaborar con “bandas armadas”. Explicó:
Las imágenes no eran muy consoladoras. Me enteré de que en ese momento seguía vivo, pero tenía la cara hinchada y con hematomas, y no tengo ni idea de cómo ni dónde está ahora. Tiene más de 60 años, no es un hombre joven. ¿Qué ha hecho para merecer esto?
Del mismo modo, a partir de finales de febrero, decenas de personas desaparecieron en la zona de las montañas de Nafusa cuando se arriesgaron a salir de los bastiones de la oposición, especialmente en torno a los puestos de control establecidos por las fuerzas de Gadafi. Cuando se intensificó el asedio en las montañas de Nafusa y sus habitantes comenzaron a quedarse sin artículos básicos, se dirigieron a zonas controladas por las fuerzas de Gadafi, como Tiyi. Muchas personas desaparecieron sin dejar rastro, y algunas aparecieron posteriormente en la televisión estatal. Amnistía Internacional se reunió con familiares de estas víctimas, que habían huido a Túnez ante el temor de que las fuerzas de Gadafi regresasen a ciudades que habían manifestado su apoyo al CNT y tomasen represalias.
Un hombre contó a Amnistía Internacional que su hermano, un padre de familia de Nalut de 37 años, había desaparecido a primeros de marzo junto con un familiar y un amigo tras partir por carretera para Tiyi, al sur, para buscar piezas de repuesto para su automóvil. Al ver que no regresaba, su familia comenzó a llamarlo una y otra vez. Finalmente contestó, diciendo apresuradamente: “Voy a Trípoli, cuidad a los niños”. Su teléfono ha permanecido apagado desde entonces. La familia se ha enterado, por canales extraoficiales, de que está recluido en la prisión de Ain Zara, en Trípoli. Su angustiado hermano mostró a Amnistía Internacional un vídeo en el que aparecía ondeando con orgullo la bandera de la oposición durante las protestas pacíficas de Nalut, unos días antes de su desaparición.
Familia Al Toumi. Arriba, de izquierda a derecha: Abdallah al Toumi;,Ahmed al Toumi, Mohamed al Toumi; y Hamza al Toumi. Abajo, de izquierda a derecha: Omar Mohamed al Toumi;, Abdel Hamid al Toumi;y Abdel Ati al Toumi.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Tortura u otros malos tratos Dado que la mayoría de las personas detenidas por las fuerzas de Gadafi están recluidas completamente al margen de la protección que ofrece la ley y se les niega el contacto con sus familias y abogados, están especialmente expuestas a sufrir abusos. El hecho de que estén detenidas en régimen de incomunicación supone que apenas se sabe nada sobre las condiciones de reclusión. Con todo, poco a poco se ha ido filtrando información, al quedar en libertad personas detenidas en Sirte y Trípoli.
Sin embargo, en algunos centros de Trípoli, especialmente la prisión de Abu Salim y algunos sectores de la prisión de Ain Zara,126 las condiciones de reclusión siguen siendo un misterio, lo que suscita preocupación en torno al bienestar y la seguridad de los detenidos. Esta preocupación se ve incrementada por un largo y bien documentado historial de tortura y otros malos tratos infligidos a personas consideradas opositoras o detractoras del coronel Gadafi, especialmente en las prisiones de Abu Salim y Ain Zara. Entre los métodos de tortura utilizados con mayor frecuencia se encontraban las descargas eléctricas, las palizas, la falaqa (golpes en las plantes de los pies), la privación del sueño, la inmovilización prolongada en posturas forzadas y la reclusión en régimen de aislamiento durante largos periodos.
Algunas personas recluidas en Sirte y Trípoli en relación con los recientes disturbios afirmaron que habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos, especialmente tras la detención y durante el periodo inicial de reclusión. A varias, incluidas algunas que no llevaban armas, les habían disparado después de su captura, a pesar de que no suponían una amenaza para las fuerzas de seguridad. A algunas se les habían negado el tratamiento médico para las heridas de bala.
Jamal Mohamed Baba, de 23 años, contó a Amnistía Internacional que, a las 9.30 de la mañana del 18 de marzo, se encontraba junto con su hermano Mikhael, de 33 años, alimentando a las cabras de un vecino en una granja del barrio de Kerzaz de Misrata, cuando llegaron unos soldados de Gadafi y se los llevaron. No les explicaron el motivo ni les dieron la oportunidad de informar a sus familias.
Jamal describió así lo que había ocurrido a continuación:
Nos esposaron, nos vendaron los ojos y nos golpearon con las culatas de los fusiles antes de meternos a empujones en un automóvil. Los soldados nos
insultaban, nos llamaban traidores y terroristas. Hicieron comentarios groseros sobre mi barba larga, diciendo que era miembro de Al Qaeda. No aguanté más e intenté defenderme.
Jamal Mohamed Baba y Mikhael Moahmed Baba © Amnistía Internacional
Entonces me sacaron del automóvil, me tiraron en la calzada y me dispararon en el pie izquierdo. La bala salió por la planta del pie, que sangraba abundantemente. Después los soldados me obligaron a meterme en el maletero del automóvil, que estaba lleno de metal, y lo cerraron. No podía moverme, y apenas podía respirar.
Los hermanos fueron llevados a la región de Tauarga, al este de Misrata, donde dispararon también a Mikhael en el pie derecho. Después, en el hospital local, les vendaron las heridas sin habérselas limpiado. Cuando llegaron a Sirte recibieron tratamiento médico en el hospital, tras lo cual fueron trasladados a una sección de la Agencia de Seguridad Interna para ser interrogados. Finalmente fueron transferidos al cuartel de la Policía Militar en Sirte, en donde permanecieron
La lucha por Libia 57
hasta que quedaron en libertad, seis días después. Los hermanos contaron a Amnistía Internacional que, mientras estuvieron detenidos, se habían encontrado con varios hombres de Misrata, a la mayoría de los cuales habían detenido en sus casas, muchas de ellas en el barrio de Tamina.
Khaled Bakir quedó en libertad el mismo día que los hermanos Baba. Originario de Misrata, soldados de Gadafi lo detuvieron el 18 de marzo en Brega, en donde trabajaba para una empresa petrolera. Khaled contó que compartía su celda en el cuartel militar de Sirte con detenidos procedentes de Bengasi, Brega, Ras Lanuf, Ben Jauad, Misrata y Aydabiya. Afirmó que no lo habían torturado, pero que oyó los gritos de dolor de otros reclusos. También vio a varios detenidos procedentes de Misrata que estaban heridos y le dijeron que les habían disparado tras la captura, a pesar de que no llevaban armas ni opusieron resistencia.
Otro hombre detenido por la Agencia de Seguridad Interna y recluido en el cuartel de la Policía Militar en Sirte contó a Amnistía Internacional:
Estuve todo el tiempo esposado y con los ojos vendados, aunque a veces conseguía ver algo porque la venda se movía un poco. Me golpearon y torturaron en los dos sitios; me desmayaba a menudo, y me arrojaban agua para que volviera en mí […]. Me golpeaban con las culatas de los fusiles y otros objetos; disparaban al aire y luego me quemaban la piel con el cañón, caliente, de las armas, me colgaban por las muñecas (esposadas a la espalda) de una pared o una puerta. Dolía muchísimo.
Personas que habían estado detenidas afirmaron que las habían tenido con los ojos vendados durante los interrogatorios en Sirte. Explicaron que al ponerlas en libertad las habían obligado a firmar “declaraciones” en las que se comprometían a no hacer nada “que dañara la reputación de la Gran Yamahiriya” y reconocían que “asumían plenamente” las consecuencias de incumplir su compromiso. Sin embargo, no parece que estas declaraciones hayan garantizado la protección frente al hostigamiento por parte de las fuerzas de Gadafi; Amnistía Internacional conoce el caso de al menos una persona que fue detenida de nuevo en Misrata tras haber firmado una de estas declaraciones.
También informaron de que habían sufrido abusos personas que habían estado detenidas en Trípoli. Munder Deghayes, de 40 años, ingeniero y padre de dos hijos, huyó a Túnez tras pasar más de dos meses recluido en Trípoli. Según contó a Amnistía Internacional, el 4 de marzo lo detuvieron en la calle Mizran de Trípoli, en una operación de las fuerzas de seguridad que pretendía impedir que quienes se encontraban en la mezquita de esa calle celebrasen una protesta prevista para después de la oración del viernes. Afirmó que, durante la detención, cuatro o cinco hombres lo habían golpeado en todo el cuerpo, incluso con sus fusiles, haciéndole sangrar profusamente por la cabeza. Mientras estuvo detenido ningún profesional médico le trató la herida, ni siquiera para limpiarla.
Impreso de “declaración” © Amnistía Internacional
Munder Deghayes contó que, al llevarlo en un primer momento al complejo de detención de Salahedin,127 le habían prometido que lo dejarían en libertad tan pronto como finalizasen los trámites y procedimientos necesarios. La actitud del interrogador cambió cuando encontró en el teléfono de Munder mensajes y correos electrónicos en los que defendía la “Revolución del 17 de febrero”. Las personas que lo detuvieron, que no se identificaron ni comunicaron a qué organismos oficiales pertenecían, se dieron cuenta entonces de quién era su familia. Según parece, su padre, Amer Taher Deghayes, cofundador del prohibido movimiento Baás en Libia, fue ejecutado extrajudicialmente en 1980; su hermano, Omar Deghayes, pasó cinco años bajo custodia de las autoridades estadounidenses en Guantánamo como “sospechoso de terrorismo”
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
antes de de ser absuelto y quedar en libertad. Estos descubrimientos hicieron que fuera sometido a prolongados interrogatorios con el fin de saber qué información tenía sobre Al Qaeda y otras "bandas armadas" y si colaboraba con ellas. Tras pasar varios días en Salahedin, parte de ellos recluido en régimen de aislamiento y en otras ocasiones en celdas en las que había hasta 130 personas, Munder fue transferido a la prisión de Ain Zara, en donde permaneció hasta que quedó en libertad el 10 de mayo.
Según contó, por la noche resonaban en toda la prisión los gritos de otros detenidos. También afirmó que varios de sus compañeros de celda mostraban fracturas o heridas de bala abiertas, de las que estuvieron sin ser atendidos en torno a un mes, hasta que los internos iniciaron una huelga de hambre para exigir que se proporcionase a los heridos tratamiento médico. Munder compartía su celda con personas de Trípoli, Al Zauiya, Zuara, Garyan y Misrata, y también con otras procedentes de Bangladesh, Sudán y Siria. La mayoría no entendía por qué las habían detenido. Muchas habían sido capturadas en sus casas o en la calle simplemente porque se sospechaba que apoyaban a la oposición. Munder contó:
Durante los interrogatorios, los agentes nos preguntaban: “¿Por qué estás aquí? ¿Tienes armas? ¿Estás intentando arruinar el país?”. Es increíble que quienes nos detienen nos pregunten por los motivos de nuestra detención. Algunas de las personas que estaban recluidas conmigo eran hombres ancianos, de hasta 80 años. ¿Qué podían haber hecho para constituir una amenaza para el régimen? También había varias personas de Bengasi que vivían en Trípoli antes de los disturbios. Parece como si las hubieran capturado sólo a causa de su origen, no porque hubieran hecho nada […]. Había una persona que llegó allí trasladada de Abu Salim, y estaba tan traumatizada que estuvo varios días sin poder comunicarse. Finalmente dijo que […] el trato que nos daban en Ain Zara era el de un “hotel de cinco estrellas” comparado con lo que había visto en Abu Salim.
El 10 de mayo, junto con un grupo de unas 130 personas, Munder quedó en libertad en presencia de periodistas libios y extranjeros. La excarcelación se produjo después de unas declaraciones de “líderes tribales” según las cuales los detenidos habían sido manipulados por “bandas armadas” para perjudicar los intereses de Libia, pero ya se habían arrepentido y habían accedido a “corregir sus malas acciones”.128
Personas que llevaban mucho tiempo recluidas por motivos políticos Desde que comenzaron las protestas también han sido víctimas de desaparición forzada presos políticos que llevaban mucho tiempo encarcelados en la prisión de Abu Salim, algunos más de 15 años, por delitos relacionados con la seguridad. Las familias de más de 100 de estos presos no pueden ponerse en contacto con ellos desde mediados de febrero y están sumamente preocupadas por su seguridad, ya que temen que sufran represalias por su oposición al gobierno del coronel Gadafi. El hecho de que la mayoría de ellos sean del este de Libia, zona considerada como cuna del levantamiento, no hace sino aumentar tales temores.
Resulta difícil determinar la cifra exacta de personas que se hallan encarceladas por motivos políticos, ya que las autoridades llevan años negándose sistemáticamente a proporcionar a Amnistía Internacional y a otras organizaciones información detallada sobre su número, las circunstancias de su detención y reclusión y su situación jurídica. Según un cálculo aproximado ofrecido por ex presos, entre 100 y 200 personas seguían recluidas a finales de febrero, teniendo en cuenta que 110 personas quedaron en libertad el 16 de febrero de 2011 y otras 25 cuatro días después.
Muchos de los internos de la prisión de Abu Salim son víctimas de detención arbitraria, ya que siguen recluidos a pesar de haber cumplido su condena o haber sido absueltos de todos los cargos. Otros fueron encarcelados tras procedimientos manifiestamente injustos ante tribunales extraordinarios que no cumplieron las normas internacionales sobre garantías procesales, como el derecho a la defensa. Se utilizaron ampliamente como prueba declaraciones obtenidas bajo tortura o coacción para lograr que los declararan culpables.129
La lucha por Libia 59
El sufrimiento de muchas de estas personas encarceladas por motivos políticos se remonta a la década de 1990, e incluso a finales de la de 1980. La mayoría fueron detenidas sin orden judicial, pasaron años recluidas en régimen de incomunicación y fueron sometidas a tortura u otros malos tratos, especialmente durante los primeros años de reclusión. En algunos casos, las propias condiciones de reclusión constituían tortura u otros malos tratos. Durante los largos años que llevan encarceladas, sólo se les ha permitido acceder a sus familias alguna que otra vez y se les ha negado el tratamiento médico adecuado. Llevan meses o, a veces, años sin que se les permita realizar actividades de ocio ni acceder a zonas al aire libre.
En mayo de 2011, una angustiada madre de Bengasi que temía por la seguridad de su hijo, encarcelado en la prisión de Abu Salim, contó a Amnistía Internacional:
¿Cuánto sufrimiento más podremos soportar? Hombres vestidos de civil, armados hasta los dientes, me arrebataron a mi hijo en 2007, en circunstancias aterradoras, sin ningún tipo de explicación sobre por qué y a dónde se lo llevaban. Lo torturaron, lo declararon culpable en una parodia de proceso judicial y le negaron el derecho a presentar un recurso contra esta injusticia. Lleva ya más de cuatro años recluido y puedo contar con los dedos de una mano las veces que he ido a verlo a Abu Salim. Hoy ni siquiera sé dónde está. Tengo miedo de que [el coronel Gadafi] descargue su furia contra la oposición a su gobierno sobre mi hijo y quienes están recluidos con él, especialmente contra los que son del este de Libia. Siempre los llamaba “perros callejeros” y “terroristas”; y ahora están totalmente a su merced, aislados del mundo exterior.
Habló, entre lágrimas, de su otro hijo, una de las víctimas de los homicidios de la prisión de Abu Salim de 1996 (véase el capítulo 1).130 Explicó:
[Las autoridades] no quisieron decirnos que a mi hijo lo habían matado en 1996, así que, hasta comienzos de la década de 2000, estuve rondando en vano la puerta de la prisión para que me dejaran verlo. La primera vez que intenté visitar a mi otro hijo en Abu Salim, en 2008, al principio los guardas me obligaron a dar la vuelta, diciendo que no se permitían las visitas. Empecé a llorar y les grité: ”Si lo habéis matado también, tened el valor de decírmelo y poned fin a mi sufrimiento. No pienso marcharme de la prisión mientras no reciba una respuesta”. Finalmente me dejaron verlo unos minutos. Ahora ni siquiera sé si está vivo o muerto, y el recuerdo de lo que le ocurrió a su hermano me persigue cada día. ¿Y si lo matan también?
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
5. ABUSOS COMETIDOS POR FUERZAS DE LA OPOSICIÓN
Partidarios y combatientes de la oposición han secuestrado, detenido arbitrariamente, torturado y matado a ex miembros de las fuerzas de seguridad, personas presuntamente leales a Gadafi, soldados capturados y ciudadanos extranjeros a los que erróneamente se consideraba sospechosos de ser mercenarios que luchaban a favor de las fuerzas de Gadafi. No se tiene constancia de que el CNT haya llevado a cabo investigaciones creíbles o independientes, ni de que haya tomado medidas efectivas para que los responsables de estos abusos rindan cuentas.
Segundo piso de una casa destruida por fuerzas de la oposición en Bengasi © Amnistía Internacional
La acelerada huída de las fuerzas de Gadafi y el colapso de las instituciones del Estado durante los primeros días de las protestas provocaron un vacío institucional y de seguridad que ha sido cubierto en su mayor parte por quienes se levantaron en armas contra las fuerzas de Gadafi.131 La función policial en las zonas controladas por la oposición ha recaído en combatientes armados de la oposición, que se han tomado la justicia por su mano, carecen de la formación y experiencia necesarias y actúan sin supervisión ni marco para la rendición de cuentas.
En mayo de 2011, Amnistía Internacional remitió al CNT un memorando y se reunió con sus representantes, incluido el presidente Mustafá Abdelyalil, para plantear sus motivos de preocupación en torno a los secuestros, los homicidios ilegítimos, la tortura y la detención arbitraria a manos de combatientes de la oposición y partidarios de la “Revolución del 17 de febrero”. El CNT tiene ante sí la difícil tarea de poner freno a los grupos paramilitares y los combatientes de la oposición responsables de graves abusos contra los derechos humanos, incluidos posibles crímenes de guerra, pero no ha mostrado voluntad de hacer que rindan cuentas.132 Los representantes de la oposición a los que Amnistía Internacional planteó estas inquietudes condenaron los abusos, aunque a menudo han minimizado su alcance y gravedad y en algunos casos les han restado importancia, calificándolos de reacciones “comprensibles” ante los atroces crímenes cometidos por las fuerzas de Gadafi. Aseguraron a Amnistía Internacional que se estaban tomando medidas para impedir estas prácticas y ponerles fin, pero que resultaba difícil debido al actual conflicto, a los ataques por parte de las fuerzas de Gadafi y a la falta de recursos y capacidad. Hasta el momento, los representantes del CNT no han ofrecido información sobre las medidas adoptadas para abordar estos motivos de preocupación, y han evitado analizar o condenar, en medios de comunicación u otros foros públicos, los crímenes y abusos cometidos por partidarios y combatientes de la oposición. Por otro lado, el CNT publicó en su sitio web (que en el momento de redactar este informe era inaccesible para la mayoría de la población libia debido a los cortes en Internet) declaraciones en las que confirmaba su compromiso con los derechos humanos y el respeto por el Estado de derecho. 133 Con el sistema de justicia prácticamente paralizado, sin ningún tipo de coordinación entre la Fiscalía y las personas que secuestran, detienen e interrogan a sospechosos, y sin organizaciones de la sociedad civil ni medios de comunicación locales independientes que aborden estos motivos de preocupación, las víctimas de abusos cometidos por fuerzas de la oposición no tienen forma de conseguir una reparación o que se aborden sus reivindicaciones.134
La lucha por Libia 61
Linchamientos Los manifestantes de Al Baida han conseguido tomar el control de la base aérea militar que hay en la ciudad y han ejecutado a 50 mercenarios africanos y a dos conspiradores libios. Incluso hoy han sido ejecutados algunos conspiradores en Derna […]. Este será el fin de todos los opresores que sigan al lado de Gadafi. Amir Saad, activista político en Derna, 18 de febrero de 2011135
Durante los primeros días del levantamiento, grupos de manifestantes mataron a varios soldados capturados y supuestos mercenarios en Al Baida, Derna y Bengasi. Algunos fueron golpeados hasta la muerte, al menos tres fueron ahorcados y otros murieron abatidos por disparos tras ser capturados o haberse rendido. Los muertos fueron calificados de “mercenarios africanos”, pero se desconocen sus identidades. Al parecer, la mayoría eran soldados libios de piel oscura, y es posible que otros fuesen migrantes del África subsahariana a los que se consideró erróneamente como “mercenarios” (véase el capítulo 6).
Según los informes, la mayoría de estos homicidios se cometieron entre Al Baida y Derna, en donde un gran número de soldados se rindieron o fueron capturados por manifestantes que ocuparon aeropuertos y bases militares. En Bengasi, los soldados ya habían abandonado la base militar cuando fue ocupada por los manifestantes.
Según contaron habitantes de Derna entrevistados por Amnistía Internacional, combatientes de la oposición mataron a varios soldados en dos episodios distintos ocurridos el 22 de febrero a las afueras de la ciudad. Manifestantes airados capturaron a un soldado y lo ahorcaron colgándolo de un puente peatonal de Derna. Hasta otros 15 murieron esa noche al día siguiente de madrugada cerca de la localidad de Martuba, el sureste de Derna. En sitios web de la oposición libia se difundieron imágenes grabadas por un videoaficionado en las que se veía a un grupo de hombres muertos, todos ellos descalzos y con las manos atadas a la espalda, y algunos con uniforme militar. En el video se describía a las víctimas como soldados libios ejecutados por sus compañeros por negarse a disparar contra manifestantes.136 Sin embargo, parecen ser el mismo grupo de soldados capturados que aparecen en otro video no profesional siendo interrogados por manifestantes y combatientes de la oposición.137 Es más, cuando de cometieron los homicidios, el 22 de febrero o al día siguiente de madrugada, las fuerzas libias habían huido de la zona.
Una persona residente en Al Baida contó a Amnistía Internacional que había intentado mediar para evitar un baño de sangre el 18 de febrero, cuando los soldados que se encontraban en el interior del cuartel militar de Hussein al Yuweifi en Shahat, al este de la ciudad, comenzaban a perder el control tras prolongados combates con manifestantes. Explicó:
Solicité hablar con un oficial de alto rango que se encontraba en el complejo y al que yo conocía de antes […] Le di mi palabra y dije: Si tus soldados se rinden, estarán seguros. Cuando el grupo de soldados salía para entregarse, los manifestantes estaban enfurecidos y mataron a tiros a dos de ellos […]; eran libios, no mercenarios extranjeros […]. Me sentí culpable, porque, de no ser por mí, quizás no hubieran salido.
También en Al Baida, un hombre de piel oscura y con uniforme de la policía antidisturbios –pero al que se calificó de “mercenario africano”– fue primero linchado por manifestantes y posteriormente sacado del hospital y ahorcado. No está claro si murió por ahorcamiento o si ya estaba muerto cuando lo colgaron. Varias personas residentes en Al Baida, entre ellas personal del hospital, contaron a Amnistía Internacional que habían presenciado distintos momentos del suplicio sufrido por la víctima.
Amnistía Internacional recibió informes coherentes de varios residentes sobre el linchamiento, con métodos como el ahorcamiento, de hombres calificados de “mercenarios”, en dos casos distintos ocurridos en Al Baida y ante la sede del tribunal del norte de Bengasi, edificio en el comenzaron las protestas en esta ciudad y que se ha convertido en símbolo del movimiento del
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
17 de Febrero. Vídeos de aficionados muestran a la multitud aplaudiendo y grabando las dantescas escenas en sus teléfonos móviles.
Ataques y homicidios por venganza
Nota ensangrentada, hallada junto al cadáver de un ex miembro de la Agencia de Seguridad Interna víctima de homicidio © Amnistía Internacional
Se ha convertido en objeto específico de ataque a ex efectivos de Gadafi, especialmente a agentes de la Agencia de Seguridad Interna y a miembros de los Comités Revolucionarios y de la Guardia Revolucionaria.138 Algunos han sido víctimas de homicidio. Otros han sido agredidos o detenidos, y sus bienes han sido objeto de ataques y saqueos o han quedado reducidos a cenizas. Muchos han abandonado las zonas controladas por la oposición, en unos casos inmediatamente después de tomar ésta el control, y en otros tras recibir amenazas o sufrir agresiones.
Un ex miembro de la Agencia de Seguridad Interna, Ibrahim Khalifa al Surmani, padre de seis hijos, fue hallado muerto el 10 de mayo en el extrarradio suroccidental de Bengasi. Le habían disparado en la cabeza, tenía las manos y los pies atados y una bufanda apretada en torno al cuello. En su pantorrilla derecha faltaba un trozo de carne, y las marcas de sus pantalones indicaban que había estado de rodillas. Al lado del cadáver se encontró una nota ensangrentada con su nombre y que decía: “[U]no de los perros de Gadafi ha sido eliminado”.
Hussein Gaith Bou Shiha © Amnistía Internacional
Otros ocho miembros de la Agencia murieron de forma similar entre marzo y mayo en Bengasi y Derna. Entre los casos investigados por Amnistía Internacional se encuentra el de Nasser al Surmani, de 48 años y padre de tres hijos. Su cuerpo fue hallado en la noche del 22 de abril, también en el extrarradio suroccidental de Bengasi. Había recibido dos disparos en la cabeza, tenía las manos atadas a la espalda con dos esposas de plástico y una bufanda apretada en torno al cuello. Las marcas de sus pantalones indicaban que había estado arrodillado.
La lucha por Libia 63
El 8 de mayo, en otro caso investigado por Amnistía Internacional, un grupo de hombres armados –algunos de ellos enmascarados– secuestraron a Hussein Gaith Bou Shiha cuando se encontraba en su casa. De 55 años, tenía ocho hijos y también era ex miembro de la Agencia de Seguridad Interna. Encontraron el cadáver a la mañana siguiente, también en el extrarradio suroccidental de Bengasi. Estaba igualmente esposado y le habían disparado en la cabeza, que, junto con una mano, presentaba golpes propinados con un objeto contundente. Quienes lo secuestraron no se identificaron ni le dijeron a su familia por qué se lo llevaban ni a dónde. Sin embargo, conducían una camioneta con una ametralladora antiaérea montada en la parte trasera, tipo de vehículo que sólo los combatientes de la oposición utilizan en el este de Libia.
A mediados de julio, Amnistía Internacional recibió informes de varios casos similares más, dos en Derna y otros en Bengasi.
Al contrario que los linchamientos y homicidios registrados durante los primeros días del levantamiento, estos homicidios ilegítimos más recientes se producen con inquietante frecuencia y son obra de grupos organizados, que actúan abiertamente, a cara descubierta y con impunidad.
Por lo general, las familias de las víctimas no están dispuestas a que se den a conocer sus casos por temor a sufrir represalias y para evitar el estigma de que las cataloguen como leales a Gadafi o “antirrevolucionarias”. Algunas llegan incluso a ocultar la identidad de los perpetradores. Lo que se da por sentado es que toda persona atacada por los thuuwar es leal a Gadafi y “antirrevolucionaria”. Familiares de un ex miembro de las fuerzas de seguridad que fue secuestrado en su casa por combatientes de la oposición armados y que fue hallado muerto al día siguiente –con las manos y los pies atados y disparos en la cabeza– contaron a Amnistía Internacional que habían registrado al fallecido como “mártir de la revolución” y víctima de las fuerzas de Gadafi.
Al no haber sistema policial ni judicial en funcionamiento, a quienes creen estar en peligro apenas le queda más remedio que huir. Una mujer que iba a abandonar Libia contó a Amnistía Internacional:
Mi esposo fue amenazado porque era miembro [de los Comités Revolucionarios]. Al principio no me dijo nada, sólo que teníamos que irnos a pasar unos días con nuestros familiares de Bengasi. No explicó el motivo, así que yo no lo entendía y no quería ir. Tenemos hijos, y el apartamento de nuestros familiares es pequeño, así que allí estaríamos apiñados. Al día siguiente vino un amigo de mi esposo y dijo que habían incendiado nuestra tienda; lo había grabado con su teléfono móvil y nos lo enseñó. Dijo que teníamos que irnos de inmediato, porque querían matar a mi esposo. Nos fuimos sin llevarnos nada, sólo nuestra documentación y una muda. Nos vinimos a Bengasi, con nuestros familiares. Poco después atacaron nuestra casa; mi esposo fue allí y se encontró con que habían saqueado y destrozado todo. Así que perdimos todo, y mi esposo sigue corriendo peligro de que lo maten.139
Detención Desde finales de febrero, las fuerzas de la oposición han detenido a centenares de personas, incluidos civiles, en las zonas bajo su control. Muchas de las personas detenidas son ex miembros de la Agencia de Seguridad Interna, presuntos miembros de los Comités Revolucionarios o la Guardia Revolucionaria y personas acusadas de “subvertir la revolución”, comúnmente conocidas como la “quinta columna”. También se ha recluido a ciudadanos extranjeros, la gran mayoría de países del África subsahariana, de los que se sospechaba que eran “mercenarios”, pero ya sido puestos en libertad (véase el capítulo 6). Además, decenas de soldados de las fuerzas de Gadafi capturados en el frente continúan detenidos en Bengasi y Misrata.140 Amnistía Internacional acoge con satisfacción que se haya permitido al CICR acceder a los centros en donde están recluidas estas personas.
Amnistía Internacional pudo acceder en diversas ocasiones a personas recluidas en dos centros de detención de Bengasi y entrevistó a varias en privado. Uno de estos centros se encuentra en
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
el campamento militar 17 de Febrero,141 que está controlado por la Brigada (de los Mártires) del 17 de Febrero, milicia de voluntarios creada a finales de febrero por combatientes de la oposición con formación militar o policial en algunos casos. La mayoría de las personas recluidas en él son ex miembros de la Agencia de Seguridad Interna, presuntos miembros de los Comités Revolucionarios o la Guardia Revolucionaria y personas acusadas de “subvertir la revolución”. El otro está controlado por la policía militar y se ubica en el antiguo centro de detención de menores (Rahaba). Alberga sobre todo a soldados capturados y a civiles libios y ciudadanos extranjeros sospechosos de ayudar a las fuerzas de Gadafi.142
En Misrata, Amnistía Internacional visitó dos lugares en donde había personas recluidas, a algunas de las cuales pudo también entrevistar en privado. Eran el Instituto de Enseñanza Secundaria Saadun,143 en donde, a finales de mayo, estaban recluidos soldados de Gadafi capturados y cinco presuntos mercenarios extranjeros, y el Centro Cultural Zarouq, en el que las personas detenidas eran fundamentalmente civiles sospechosos de “subvertir la revolución” (incluidos ex miembros de la Agencia de Seguridad Interna y otras personas leales a Gadafi).
Todos los detenidos y ex detenidos entrevistados por Amnistía Internacional en Bengasi y Misrata afirmaron que al capturarlos nunca les habían mostrado una orden de detención ni ningún otro documento. En la mayoría de los casos, el modo en que los detuvieron se ajusta más a la descripción de un secuestro que de una detención. Fueron capturados por grupos de hombres fuertemente armados, algunos de ellos enmascarados, que no se identificaron y que luego se los llevaron en vehículos sin distintivo alguno, generalmente camionetas con ametralladoras antiaéreas montadas en la parte trasera.
Grupos paramilitares y combatientes de la oposición a menudo han llevado a cabo incursiones nocturnas en busca de personas sospechosas de ayudar a fuerzas de Gadafi o colaborar con ellas. Cuando las encuentran, y no las matan, suelen entregarlas a las autoridades en el juzgado del norte de Bengasi o en bases militares como el campamento 17 de Febrero. Por lo general, los ciudadanos extranjeros sospechosos de ser mercenarios que han sido entregados a las autoridades del CNT han acabado en el centro de detención de la policía militar, al igual que los soldados capturados en el frente.
Representantes de la oposición144 en Bengasi explicaron a Amnistía Internacional que muchos de estos grupos actúan de forma independiente y por iniciativa propia –no por orden de jefemilitares u otras autoridades– y que suelen entregar a los sospechosos a las correspondientes autoridades del CNT, aunque no siempre. Un de ellos afirmó que “no es raro tener noticias de personas retenidas en casas o apartamentos privados”. Otros dijeron que no sabían cuántos grupos paramilitares actuaban en Bengasi o en otras zonas controladas por la oposición, pero, según informes, la cifra ascendía a decenas.
s
Ninguna de las personas detenidas –sea civil o militar o de nacionalidad libia o extranjera– ha tenido acceso a un abogado, ha sido acusada formalmente o ha tenido la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención ante una autoridad judicial.
En el centro de detención 17 de Febrero, miembros de un “comité de investigación” –todos ellos voluntarios y algunos con formación policial o jurídica– dijeron a Amnistía Internacional que, cuando la investigación revela que un detenido no está implicado en actividades que representen un peligro, queda en libertad, normalmente tras firmar el compromiso de no participar en actos de “subversión de la revolución” y con la condición de que sus familiares garanticen que cumplirá su promesa. Según este comité de investigación, hasta el 26 de abril habían quedado en libertad 71 de las 112 personas detenidas, la mayoría en cuestión de días. Personas recluidas en el centro de detención 17 de Febrero también contaron a Amnistía Internacional que muchas quedaban en libertad en unos días o semanas.
En el centro de detención de la policía militar, el fiscal jefe militar, coronel Yusef al Sfeir, dijo a Amnistía Internacional145 que se investigaba e interrogaba a los extranjeros y que se dejaba en libertad a quienes tuvieran a alguien que respondiese por ellos.146 A finales de mayo, cinco
La lucha por Libia 65
ciudadanos extranjeros seguían recluidos en ese centro, uno de ellos en espera de quedar en libertad.147
En Misrata, a finales de mayo, de las 162 personas, en su mayoría soldados capturados, que continuaban recluidas en el Instituto Saadun de Enseñanza Secundaria de Ciencias Económicas sólo cuatro eran presuntos mercenarios extranjeros.
En mayo, funcionarios del Centro Cultural Zarouq de Misrata contaron a Amnistía Internacional que un gran número de detenidos había quedado en libertad, especialmente los de "piel oscura”, cuando las investigaciones demostraron que no había indicios de su participación en el conflicto y los empleadores de migrantes del África subsahariana confirmaron sus identidades. Cuando Amnistía Internacional visitó el centro había 111 detenidos, y los funcionarios explicaron que existía un comité integrado por 12 personas, que se encargaba de detener a presuntos integrantes de la “quinta columna” y realizar investigaciones mientras no se restablecieran los procesos judiciales ordinarios. Para la puesta en libertad de sospechosos se precisaba la aprobación de tres miembros del comité.
Autoridades y representantes de la oposición en centros de detención de Bengasi dijeron a Amnistía Internacional que a veces se recluía a civiles por su propia seguridad, para evitar que los matasen grupos paramilitares. Algunos detenidos contaron a Amnistía Internacional que se habían entregado a las autoridades de los centros de detención en busca de protección porque se sentían amenazados. Otros se quejaron de que no tenían por qué acabar encarcelados para evitar que los matasen.
Tortura y otros malos tratos Varios detenidos, entre los que había civiles libios y extranjeros, además de soldados capturados, contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura, casi siempre infligida por sus captores inmediatamente después de la detención, y en algunos casos durante los primeros días de reclusión. Las denuncias de palizas y malos tratos tras la captura eran frecuentes, y las denuncias de tortura durante la reclusión eran especialmente habituales en el centro de detención de Zarouq, en Misrata, y en un edificio independiente del centro de detención ubicado en el campamento militar 17 de Febrero.
Según los informes, los métodos de tortura y otros malos tratos utilizados con mayor asiduidad eran los golpes en todo el cuerpo (propinados a veces sobre la piel desnuda) con diversos objetos, como cinturones, barras de metal, palos, culatas de fusiles y mangueras de goma; las descargas eléctricas, y las amenazas de, entre otras cosas, violación. Según parece, las víctimas son objeto de palizas y otros abusos con la intención de arrancarles confesiones y castigarlas por sus presuntos “delitos”. En algunos casos se tortura o coacciona a los detenidos para obligarlos a estampar su firma o huella dactilar en declaraciones que no se les permite leer. De hecho, varios detenidos contaron a Amnistía Internacional que cuando los interrogaron tenían los ojos vendados.
Se producían graves retrasos a la hora de proporcionar tratamiento médico a los detenidos, incluso en caso de lesiones causadas por tortura o en el momento de la captura. A algunos que habían sido trasladados a hospitales para que recibiesen tratamiento, no se les habían prestado protección frente a las agresiones cometidas por venganza. Por ejemplo, un soldado de las fuerzas de Gadafi que recibía tratamiento en el hospital de Hikma fue atacado en mitad de la noche por un grupo de personas no identificadas, algunas vestidas de civil y otras en uniforme militar. Sus atacantes, que entraron por la ventana, lo golpearon en todo el cuerpo con mangueras de goma y cables metálicos y le rompieron la mandíbula y al menos un diente. Le llamaron “traidor que has venido a aniquilar a los residentes de Misrata” y amenazaron con matarlo si intentaba llamar la atención. Tras soportar golpes durante unos 30 minutos, fue rescatado por los médicos, oyeron el ruido, pero los agresores consiguieron escapar. Amnistía Internacional también vio un video en el que un grupo de partidarios de la oposición hostigaba y
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
humillaba a soldados capturados que recibían tratamiento en el hospital Al Yala de Bengasi, mediante actos como obligarle a mascar papel y repetir “soy un perro de Gadafi”.
Una persona recluida en el centro de detención del Instituto de Enseñanza Secundaria Saadun, en Misrata, contó a Amnistía Internacional:
Me tratan bien, pero hay un hombre que viene de vez en cuando al centro de detención y nos tortura. Me ha golpeado varias veces con una barra de metal, con un cinturón o con las dos cosas, y me ha aplicado descargas con una porra eléctrica [Taser]. Es muy doloroso. Quiere que confiese que he matado, violado y robado; al menos uno de estos delitos. Cuando le digo que no he hecho ninguna de estas cosas me tortura con mayor dureza. A veces nos golpea sin preguntarnos nada. Viene cada pocos días y no siempre tortura a las mismas personas. Pero nunca sabemos cuándo va a volver, así que estoy angustiado todo el tiempo. Lleva gafas, tiene unos 40 años y la gente le llama Abdellatif. A veces viene con otras personas, pero no siempre.
El detenido mostraba hematomas y zonas en carne viva que concordaban con su relato. Varias personas más afirmaron haber sido torturadas por el mismo hombre, y algunas presentaban marcas y cicatrices que coincidían con sus explicaciones. Algunas dijeron que el trato había sido peor durante los primeros días en un centro de detención de Misrata que se creía que era el de Zarouq. Una de ellas declaró:
Durante los primeros 15 días en el centro de Zarouq me golpearon todos los días, me dieron muchos golpes con un palo y un látigo en las plantas de los pies, y me aplicaron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo. Tenía los pies como si estuvieran ardiendo, e incluso cuando pararon pasé varios días sin poder andar. Querían información. Las personas que nos torturaron no eran las que nos capturaron. Aquí ya casi siempre me dejan en paz.
Varios detenidos contaron a Amnistía Internacional que otros tres habían muerto a consecuencia de tortura sufrida mientras estaban recluidos en una escuela: Salem Ali Ahmad al Fitouri, de Al Yafara, murió a consecuencia de tortura en el centro Zarouq. Según informes, le cortaron la oreja izquierda. Mohammed Nasser Mshay, de Trípoli, murió poco después de llegar al centro de detención del Instituto de Enseñanza Secundaria Saadun procedente de otro centro, a causa de las brutales palizas y la tortura que había sufrido allí, y Akram Bougila, al que sus compañeros de reclusión describieron como un libio de piel oscura, según informes fue trasladado al hospital tras sufrir varias palizas brutales, pero murió al día siguiente. Varios detenidos también hablaron de un cuarto hombre, cuyo nombre desconocían, que también había muerto a consecuencia de fuertes palizas.
En el centro de detención de la policía militar, muchos de los soldados recluidos afirmaron que los habían golpeado durante su captura, y algunos dijeron que posteriormente les habían disparado.
En el centro de detención 17 de Febrero de Bengasi, varios detenidos denunciaron que los habían tenido en un edificio independiente en donde los habían golpeado con culatas de fusiles y a uno de ellos le habían aplicado descargas eléctricas con una Taser. Algunos afirmaron que los habían amenazado de muerte. Uno dijo que lo habían golpeado y lo habían amenazado con violarlo. La mayoría dijo que habían pasado el primer día en ese edificio, y algunos, que habían estado allí durante varios días. Uno afirmó que había pasado 14 días en él, y otro contó a Amnistía Internacional lo siguiente:
Me taparon los ojos y la boca con una tela, me esposaron cada mano a un lado de la silla, me unieron los tobillos con grilletes y me golpearon brutalmente con una porra en los muslos, en las manos y en la espalda. Después querían que firmase un documento que no pude leer, y cuando me negué me apuntaron a la cabeza con una pistola y dijeron que me matarían, así que firmé. Después pasé tres días en una celda de aislamiento, y luego me trajeron a este edificio. Aquí me tratan bien.
La lucha por Libia 67
Aunque el trato dispensado a los detenidos mejoró tras los periodos iniciales de detención, y aunque los recluidos en Misrata y Bengasi han recibido la visita del CICR, la impunidad por estas actuaciones sigue estando arraigada. Varios detenidos dijeron a Amnistía Internacional que habían denunciado la tortura a las autoridades de los centros de detención en donde se encontraban recluidos cuando los entrevistó la organización, pero ninguno tenía constancia de que se hubieran investigado las denuncias.
A finales de mayo, medios de comunicación publicaron declaraciones de la responsable de asuntos jurídicos del CNT, Salwa Dghili, según las cuales las autoridades estaban distribuyendo entre los combatientes de la oposición directrices sobre el trato debido a los prisioneros, con la advertencia de que se castigaría a quien las incumpliera.148 En mayo, durante una reunión con Amnistía Internacional, Salwa Dghili confirmó que se habían distribuido las directrices y que se habían introducido mejoras en las condiciones de reclusión, alegando que los casos de tortura y otros malos tratos habían sido incidentes aislados.
Las autoridades del CNT mostraron su disposición a tomar medidas para mejorar las condiciones de reclusión y evitar la repetición de los abusos, pero parecían reacias a iniciar investigaciones y procesar a los responsables. En mayo, en una reunión con Amnistía Internacional, el presidente del CNT, Mustafá Abdelyalil, señaló que una función fundamental del recién nombrado jefe de gobierno local y asuntos internos, Ahmed Hussein al Darrat, sería tomar el control de los diversos grupos paramilitares que practicaban detenciones y centralizar la actuación policial en el territorio controlado por la oposición. También señaló la intención del CNT de garantizar el normal funcionamiento de las fiscalías y los tribunales. No está claro si se han tomado medidas de tipo práctico para cumplir estos compromisos, y aún no se han llevado a cabo las necesarias investigaciones de los abusos cometidos por partidarios de la oposición.
Uso de cohetes de efecto indiscriminado por parte de combatientes de la oposición Combatientes de la oposición han lanzado cohetes Grad desde sus posiciones en el frente del este de Libia al menos desde finales de marzo,149 y más recientemente desde el frente occidental de Misrata, en torno a Dafniya, y posiblemente desde el frente oriental, contra Tauarga.150 Estos cohetes son proyectiles no guiados y de efecto indiscriminado, que tienen un alcance de hasta 40 kilómetros y constituyen un peligro mortal para las zonas pobladas comprendidas en esa distancia. Nunca deben utilizarse en zonas en donde pueda haber población civil en el radio de alcance.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
6. CIUDADANOS EXTRANJEROS: ABUSOS Y ABANDONO El problema es mi piel negra; los thuuwar creen que estoy con el coronel Gadafi. Muamar [Gadafi] reprimió a mi pueblo, y quienes se oponían a él por su brutalidad ahora hacen lo mismo. Individuo detenido en del Centro Cultural
Zarouq de Misrata, mayo de 2011
Antes del levantamiento, Libia “acogía” a entre 1,5 y 2,5 millones de ciudadanos extranjeros.151 La mayoría provenía de países africanos subsaharianos, como Burkina Faso, Etiopía, Eritrea, Ghana, Malí, Níger, Nigeria, Somalia y Sudán. Muchos otros habían ido allí desde países norteafricanos vecinos, y algunos desde tan lejos como el sureste asiático. Aunque algunos estaban allí porque buscaban una vida mejor en la misma Libia o, a pasando por ella, en Europa, otros habían huido de la persecución o de algún conflicto.
Algunos veían Libia como un país de tránsito; otros estaban asentados allí. De hecho, Libia ha dependido en gran medida de la mano de obra migrante en sectores tan importantes como la construcción, la educación, la salud y otros servicios.
La situación de los ciudadanos extranjeros en Libia, especialmente si estaban en situación irregular, ya era difícil antes de que se desencadenara el conflicto. El gobierno del coronel Gadafi se negaba a reconocer su derecho a pedir y disfrutar de asilo, y no hacía ningún esfuerzo para diferenciar a las personas que tenían derecho a recibir protección internacional de las migrantes por razones económicas. Las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo vivían en Libia bajo la amenaza constante de la detención y reclusión en duras condiciones por “delitos relacionados con la migración”. Las palizas y otras formas de tortura y malos tratos a personas migrantes y refugiadas eran habituales en los centros de detención y se cometían con absoluta impunidad. Los africanos subsaharianos especialmente estaban expuestos además a
Arriba: Trabajadores migrantes esperan su evacuación acampados junto a la carretera a la entrada del puerto de Misrata, Libia, 15 de abril © Amnistía Internacional Abajo: Una multitud se agolpa en tierra de nadie, desesperada por llegar a Túnez, 2 de marzo © ACNUR / A.Duclos
La lucha por Libia 69
sufrir explotación y ataques racistas y xenófobos a manos de ciudadanos libios, que eran bien conscientes de que tales abusos eran tolerados por las autoridades. Los responsables de estos crímenes nunca eran obligados a responder por ellos, lo que propiciaba la repetición de los abusos, como ha quedado de manifiesto en el conflicto actual.
Cuando los disturbios en Libia se transformaron en conflicto armado a finales de febrero de 2011, los ciudadanos extranjeros quedaron expuestos a sufrir ataques indiscriminados como el resto de la población civil. Fueron además atacados por ambos bandos.
A causa de informes generalizados, aunque en gran medida infundados, según los cuales las fuerzas de Gadafi se apoyaban en mercenarios del África Subsahariana para combatir a la oposición, aumentó aún más la situación de riesgo para los ciudadanos extranjeros en las zonas que caían bajo el control del CNT. Pero a los africanos subsaharianos de los territorios controlados por el coronel Gadafi no les fue mucho mejor. Los ataques racistas y xenófobos, que ya eran frecuentes antes de los disturbios,152 aumentaron debido al desorden público generalizado y a la escalada del discurso xenófobo por ambas partes en el conflicto. En un discurso emitido por la televisión estatal el 21 de febrero, Saif al Islam al Gadafi atribuyó la culpa del levantamiento a elementos extranjeros y acusó a la oposición de utilizar a los “hermanos árabes y a los africanos” para crear confusión en el país.153 Como consecuencia de ello, los ciudadanos extranjeros quedaron aún más expuestos a sufrir ataques.
Abusos cometidos por las fuerzas de Gadafi La mayoría de los ciudadanos extranjeros llegados a Túnez o Egipto y entrevistados por Amnistía Internacional allí dijeron que habían huido de Libia por varias razones, entre ellas la necesidad de escapar de los combates y del acoso y los ataques cada vez más frecuentes a los que se enfrentaban y la imposibilidad de sobrevivir allí sin medios económicos, pues el país estaba prácticamente paralizado. Las autoridades habían permitido a la mayoría huir hacia el oeste sin trabas, aunque varios afirmaron que funcionarios libios les habían quitado el dinero y los teléfonos.
Faraj Mohamed Omar, ciudadano eritreo que vivía en Libia desde 2007, contó a Amnistía Internacional que había decidido marcharse de Trípoli cuando ocho hombres vestidos de civil, dos de ellos armados con fusiles Kalashnikov, tiraron abajo la puerta de su domicilio en mitad de la noche del 26 de febrero. Registraron la vivienda en busca de armas, sin encontrar ninguna, e instaron luego a Faraj y a otros eritreos que vivían allí a unirse a las manifestaciones de apoyo al coronel Gadafi. Poco después, Faraj y sus amigos abandonaron Libia, sin encontrar muchos problemas de camino al paso fronterizo de Ras Ydir, controlado por Túnez.
Otros ciudadanos extranjeros que intentaban huir tuvieron mayores dificultades. Por ejemplo, tres ciudadanos de Costa de Marfil contaron a Amnistía Internacional que los habían interceptado y detenido en Trípoli nada más partir para Túnez. Soldados del gobierno los llevaron al centro de detención de Tweisha, utilizado en el pasado para recluir a ciudadanos extranjeros por “delitos relacionados con la migración”. Estuvieron allí entre tres días y una semana, y durante este tiempo los golpearon e insultaron. Finalmente los pusieron en libertad, pero sin darles explicación alguna por su detención, y menos aún por los abusos que habían sufrido. Finalmente llegaron a Túnez.
Amnistía Internacional entrevistó a tres veinteañeros egipcios –Ali Mohamed Said, Hussein Awad Abdel Fatah y Ali Abdel Azim Muftah– que trabajaban en Misrata antes de los disturbios, dos de ellos como panaderos. A principios de marzo decidieron huir de los combates y tomaron un autobús junto a otros 40 egipcios en dirección al este. En un puesto de control que daba paso a la región de Tauarga, controlada por las fuerzas de Gadafi, les confiscaron los teléfonos móviles y les ordenaron dar la vuelta. Cuando se intensificaron los combates, los tres se vieron atrapados en su casa, cerca de la calle Sahili, donde se habían apostado las fuerzas de Gadafi durante la contraofensiva sobre Misrata. El 16 de marzo, un grupo de soldados de Gadafi irrumpió en la
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
casa y les robó todos sus ahorros, 3.300 dinares en total (2.700 dólares estadounidenses). Uno de ellos contó a Amnistía Internacional lo sucedido a continuación:
Tras capturarnos, enseguida empezaron a gritarnos y golpearnos. Decían: “Egipcios, Gadafi es un regalo para vosotros. ¿Qué hacéis aquí, pan para las bandas armadas? Os daremos una lección”. Luego nos vendaron los ojos y nos llevaron a un lugar que no conocíamos. Allí nos dieron puñetazos y patadas y nos insultaron. Durante dos días no nos dieron nada de comer ni de beber. En nuestra celda había otros extranjeros, entre ellos un tunecino y algunos africanos [subsaharianos]. No tengo ni idea de por qué nos detuvieron a nosotros; sólo estábamos ahí para trabajar y ganarnos la vida.
Nos pusieron en libertad al cabo de unos seis días; pero seguimos sin encontrar un lugar seguro. Estuvimos en una decena de sitios distintos desde que empezaron el asedio y los bombardeos. Los cohetes nos pasaban volando igualmente por encima de la cabeza fuéramos donde fuéramos.
Migrantes egipcios abandonados a su suerte muestran un cohete Grad encontrado cerca del puerto de Misrata © Amnistía Internacional
Otros ciudadanos extranjeros cayeron víctimas de las fuerzas de Gadafi durante el asedio de Misrata. Ali Youssef, de Níger, 26 años, contó a Amnistía Internacional que, a media tarde del 25 de marzo, estaba en su casa, en la zona de Yazira, al oeste del centro de Misrata, con su primo Nasser IDEA cuando oyeron explosiones cercanas. Poco después, las fuerzas de Gadafi irrumpieron en la zona y empezaron a registrar las viviendas adyacentes. Ambos salieron del edificio con las manos en alto para demostrar que no llevaban armas ni tenían intención de oponer resistencia. Según Ali Youssef, a pesar de ello las fuerzas de Gadafi los ataron de pies y manos y los obligaron a arrodillarse. Luego les dispararon, sin previo aviso y sin mediar explicación. Nasser murió en el acto al recibir un disparo en la nuca. Ali Youssef tuvo más suerte y sólo resultó herido en la cara. Aun así, lo dieron por muerto. Contó a Amnistía Internacional que había permanecido 11 días tendido en el suelo, incapaz de moverse o pedir ayuda, mientras los residentes locales huían de los combates. Por fin reparó en él un trabajador migrante egipcio, también atrapado en Yazira, quien lo llevó a un albergue utilizado por ciudadanos extranjeros. Otro hombre de Níger describió así el estado de a.C. Youssef tras su rescate:
Ali Youssef © Amnistía Internacional
Al ver a Youssef, me sorprendió que aún estuviera vivo. Parecía un esqueleto. No podía andar ni hablar. No podíamos llevarlo al hospital en ese momento porque era demasiado peligroso salir. Por fin, el 22 de abril, 17 días después, los thuuwar lo llevaron a [el hospital de] Hikma.
Tales hechos se ajustan a una larga sucesión de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades libias contra ciudadanos extranjeros, especialmente contra los que están en situación irregular. Libia no es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967. Carecía de un sistema de determinación de los casos de asilo operativo, por lo que era la oficina del ACNUR en Trípoli la que se encargaba de seleccionar solicitantes y determinar la condición de refugiados, hasta que las autoridades suspendieron sus actividades a principios de 2010. Desde entonces, quienes han querido solicitar asilo no han tenido oportunidad de hacerlo y han quedado atrapados en Libia, expuestos a sufrir más abusos.
La lucha por Libia 71
El derecho libio considera delito la entrada, permanencia o salida irregular del territorio, y permite recluir por ello a una persona por tiempo indefinido y expulsarla de Libia sin un recurso de apelación y sin llevar a cabo evaluaciones individuales. Se ha torturado y maltratado de manera sistemática e impune a ciudadanos extranjeros bajo custodia.
Desde que estalló el conflicto han aumentado los intentos de viajar a Europa desde los territorios controlados por el coronel Gadafi, posiblemente debido a una reducción de las operaciones de patrulla costera. La frustración ante la falta de soluciones duraderas para los refugiados, incluidos los que huyeron inicialmente de Libia a Túnez, llevó a algunos refugiados y solicitantes de asilo a regresar a Libia en un intento desesperado de emigrar a Europa en barcos no aptos para la navegación. Los informes recibidos parecen indicar asimismo que el gobierno del coronel Gadafi ha animado a los ciudadanos extranjeros a aventurarse en peligrosos viajes en barco a través del Mediterráneo para demostrar el papel fundamental de su gobierno en la prevención de la “afluencia” de migrantes al sur de Europa.154
Abusos en territorios controlados por la oposición Cuando Al Baida, Bengasi, Derna, Misrata y otras ciudades cayeron por primera vez bajo el control de la oposición la tercera semana de febrero, los seguidores de la “Revolución del 17 de Febrero” asaltaron viviendas y cometieron homicidios, linchamientos y otros ataques contra personas tomadas por mercenarios extranjeros debido al color de su piel. Algunas de las víctimas eran soldados libios de piel oscura; otros bien podían ser africanos subsaharianos.
Las denuncias de que el gobierno del coronel Gadafi estaba utilizando mercenarios extranjeros, sobre todo del África Subsahariana, para aplastar el levantamiento habían despertado la indignación de muchos libios residentes en las zonas tomadas por la oposición. Las amenazas públicas del coronel Gadafi de traer a combatientes extranjeros155 y las reiteradas alusiones de los líderes y combatientes de la oposición al presunto uso de “mercenarios africanos” por el gobierno no hicieron sino fomentar la indignación.156 Por ejemplo, el presidente del CNT, Mustafá Abdelyalil, aseguró en entrevistas a los medios que el coronel Gadafi estaba utilizando “mercenarios africanos” contra su propio pueblo.157 También afirmó que, como ex secretario del Comité General del Pueblo para la Justicia, había sido testigo de primera mano de que “el 40 por ciento de los delincuentes [en Libia] son africanos, que invaden Libia por sus fronteras meridionales y la cruzan, ansiosos por vivir en Europa”.158 Fue especialmente irresponsable hacer tales afirmaciones en el clima de inseguridad y miedo a los ataques de las fuerzas de Gadafi que reinaba entre la población en las zonas controladas por la oposición, ya que fomentaron el racismo y la xenofobia presentes en Libia y dieron a entender que los abusos contra ciudadanos extranjeros serían tolerados por el CNT. Las denuncias sobre el uso de mercenarios resultaron ser en gran medida infundadas. Muchos combatientes de Gadafi capturados, algunos de ellos entrevistados por Amnistía Internacional en Bengasi y Misrata, eran de hecho ciudadanos libios y provenían de lugares como Sabia, en el suroeste de Libia, o de la región de Tauarga, al este de Misrata. Debido al tono oscuro de su piel y sus rasgos subsaharianos, fueron tomados por mercenarios extranjeros. Esta suposición podría derivarse en parte de la insistencia de Gadafi durante tanto tiempo en que la población libia era homogénea –árabe y musulmanas y no existían las minorías.159 Pero las autoridades del CNT hicieron poco para rectificar la falsa suposición y en su lugar alimentaron las llamas del odio y el resentimiento.
Es difícil establecer el número exacto de víctimas de linchamiento –como palizas mortales, fusilamientos y ahorcamientos en públicos dada la reticencia de testigos, médicos forenses, fiscales, personal médico y otros a dar detalles de los ataques. Según el testimonio de médicos, residentes locales, miembros de las fuerzas de seguridad, manifestantes y algunos testigos, al menos varias decenas de soldados de Gadafi y presuntos mercenarios murieron a causa de este tipo de ataques inmediatamente después de victorias de la oposición en zonas del este de Libia, como Al Baida, Derna y Bengasi.
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Cuando los manifestantes –algunos de ellos desertores de las fuerzas de seguridad que tenían armas de fuego en su poder dominaron a las fuerzas de Gadafi, los informes recibidos indican que se dio muerte a más de 20 personas tras su captura en Al Baida, Shahat y Al Abraq. A finales de febrero, un representante del hospital Al Tahúra, en Al Baida, contó a Amnistía Internacional que en las dos últimas semanas de febrero llegaron al menos 24 cadáveres de soldados y presuntos “mercenarios” al hospital. El número total de víctimas mortales en esta zona bien pudo ser mayor, ya que no todas las víctimas fueron trasladadas al hospital.
Periodistas extranjeros fotografían y filman a migrantes africanos subsaharianos detenidos (supuestos “mercenarios” a los que posteriormente pusieron en libertad) © Amnistía Internacional
Mohamed Lamloom, miembro de la Fiscalía en Al Baida, contó a Amnistía Internacional que el 22 de febrero ya había registrado 16 cadáveres de soldados de Gadafi y presuntos mercenarios. Algunos de los soldados de piel oscura a los que habían matado fueron identificados como libios de regiones occidentales, como Sibrata y Msellata, y de la región meridional de Sabha. Otros podían ser migrantes subsaharianos tomados por mercenarios por el color de su piel. Las autoridades no pudieron facilitar información precisa sobre las causas de sus muertes; y no se han practicado autopsias completas. Hasta la fecha no se han investigado las circunstancias de estas muertes.
Un manifestante de Al Baida que había resultado herido relató a Amnistía Internacional cómo él y otros manifestantes habían capturado a dos “mercenarios” que al parecer estaban disparando a personas el 17 de febrero. Según su relato, golpearon a los “mercenarios” hasta que perdieron el conocimiento y luego los llevaron al hospital. Añadió:
Trajeron soldados y mercenarios [de Gadafi] que no eran de Al Baida y no conocían la ciudad, así que cuando empezaron a dispararnos y corrimos hacia ellos, huyeron y se metieron sin saberlo en callejones sin salida. Así atrapamos a dos, y una muchedumbre la emprendió a golpes con ellos, algunos incluso los acuchillaron [...] uno era tunecino y el otro africano [subsahariano]. Hablé con el tunecino, pero el africano no sabía árabe. Yo y varios más los llevamos al hospital [...] Para entonces ya estaban bastante mal, inconscientes [...] Más tarde oí que a uno de ellos, el africano, se lo había llevado del hospital una turba furiosa [...] No sé qué le pasó.
Se teme que lo lincharan. Amnistía Internacional vio dos vídeos del hombre y tenía rasgos de africano subsahariano. En el primero aparecía postrado en una cama de hospital con el uniforme que suelen llevar los miembros de la Fuerza General de Apoyo (policía antidisturbios); en el otro se veía al mismo hombre colgado de una soga y a una multitud que daba vítores celebrando que se había hecho “justicia”. No está claro por las imágenes de vídeo, grabadas con un teléfono móvil, si la víctima fue realmente ahorcada, pero otras fuentes contaron a Amnistía Internacional que una multitud enfurecida había sacado al hombre a rastras del hospital y lo había matado.160
La lucha por Libia 73
Africanos subsaharianos que habían huido a Egipto desde territorios controlados por la oposición en el este de Libia contaron a Amnistía Internacional que se sentían cada vez más inseguros, sobre todo al presenciar homicidios y otros ataques contra personas de piel oscura. Omar Amir, ciudadano sudanés de 49 años y padre de cinco hijos, contó a Amnistía Internacional que se había marchado de Libia, donde vivía desde 1997, cuando simpatizantes de la oposición irrumpieron en su casa, robaron algunas de sus pertenencias y lo golpearon en presencia de su familia. También había presenciado cómo mataban a varios hombres negros tomados por mercenarios. Así recordaba la experiencia:
Una semana después de empezar las protestas, recibí a las dos de la madrugada una llamada telefónica de mi prima de Marj, en la que, aterrorizada, me decía que unos hombres armados habían irrumpido en su casa, que compartía con otras mujeres y niños sudaneses. Al día siguiente, para protegerlos, me fui al amanecer a Marj [...] Cuando regresaba ese mismo día a Bengasi tras la oración de la tarde [o asr, que es sobre las tres y media], los thuuwar detuvieron nuestro autobús en un control de carretera próximo a Aguria [nada más descender de las montañas viniendo de Marj] [...] Iban armados [...] Viajábamos en caravana en tres pequeños autobuses [de 12 pasajeros cada uno]. .. Vi cómo hacían descender a tres hombres negros del vehículo que iba delante del nuestro. Varios thuuwar los golpearon; dos los golpearon con hachas en la cabeza y el resto del cuerpo. Dos de los negros cayeron al suelo y quedaron inmóviles; creo que estaban muertos. Vi cómo el tercero levantaba la mano y se la cortaban [con el hacha]. Nuestro autobús arrancó antes de que pudiera ver lo que le pasó después, pero estoy seguro de que también lo mataron [...] Los thuuwar vinieron a nuestro autobús preguntando nuestra nacionalidad. Decían: “¿Hay algún chadiano?” ¿Alguien de Níger?” Dijimos que éramos todos sudaneses y que podíamos mostrarles nuestras tarjetas de identidad. Sólo un muchacho sudanés no llevaba identificación de ninguna clase y fue obligado a bajar. El conductor libio logró convencer a los thuuwar de que conocía al chico, que llevaba mucho tiempo viviendo en Libia, y dio fe de que no era mercenario. No sé lo que les pasó a las personas del tercer autobús porque nos fuimos de allí.
En varios sitios web pueden verse imágenes de muchedumbres alrededor de cadáveres de “mercenarios” o soldados de Gadafi capturados, muchos de ellos de piel oscura, algunos con uniforme y otros con indumentaria civil o envueltos en mantas. En tales casos, la multitud suele expresar su satisfacción gritando que “se ha hecho justicia” y que “la sangre de los mártires no se ha vertido en vano”.161 A menudo se ondea la bandera de la oposición. Por ejemplo, en un vídeo subido a varias redes sociales el 20 de febrero con el título “matanza de mercenarios africanos”, se ven los cadáveres de dos hombres con rasgos africanos subsaharianos atados a la parte delantera de una camioneta, fotografiados y exhibidos por el lugar en medio de gritos triunfales de “Dios es grande” y disparos de celebración. Ninguno de los hombres lleva uniforme policial o militar, por lo que es posible que no fueran miembros de las fuerzas de Gadafi muertos en enfrentamientos con manifestantes, sino personas de piel oscura tomadas por “mercenarios africanos”.162
Aunque la frecuencia de tales ataques disminuyó inmediatamente después de la victoria de la oposición en el este de Libia, Amnistía Internacional ha seguido documentando ataques contra africanos subsaharianos sospechosos de ser mercenarios.
Los días 23 y 24 de abril aparecieron los cadáveres de dos hombres con rasgos africanos subsaharianos sin identificar en el extrarradio occidental de Bengasi. A uno de ellos lo habían degollado y le habían atado los tobillos con una cuerda. El otro tenía un disparo en la cabeza y múltiples contusiones que indicaban que había recibido una paliza. Como en aquel momento no estaban presentes las fuerzas de Gadafi, Amnistía Internacional sospecha que ambos murieron a manos de simpatizantes de la “Revolución del 17 de Febrero” por sospecharse que eran mercenarios.
En otro caso, un hombre de Chad, que vivía y trabajaba en un taller de chapa en la zona industrial de Bengasi, fue agredido y acuchillado varias veces por cuatro jóvenes que vestían
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
ropas civiles y militares después de que la oposición tomara el control del este de Libia. El gobierno de Chad había expresado su preocupación –a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), entre otros– por el hecho de que se estuviera acusando a las personas de origen chadiano de ser mercenarios del coronel Gadafi, especialmente en las zonas controladas por la oposición. Según las autoridades de Chad, algunos chadianos eran víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El gobierno chadiano afirmó que a varios les habían disparado después de atarles las manos y obligarlos a arrodillarse o tumbarse en el suelo.163
Amnistía Internacional ha documentado asimismo varios ataques perpetrados contra africanos subsaharianos en Misrata. Por ejemplo, varios individuos que se desplazaban en camionetas dispararon desde una distancia relativamente corta a dos trabajadores migrantes de Níger en dos incidentes distintos. A uno le dispararon el 26 de abril, tras la retirada de las fuerzas de Gadafi, y al otro unos 10 días antes, en una zona controlada por los combatientes de la oposición. Ambos sobrevivieron, fueron evacuados de Misrata y estaban recibiendo tratamiento médico en Bengasi. Durante una visita de la delegación de Amnistía Internacional a estos hombres en el hospital, realizada en mayo de 2011, un grupo de adolescentes libios irrumpió en su habitación para llamarlos “mercenarios” y acusarlos de “matar a libios”.
Según los testimonios de personas que habían huido de Libia a Túnez recogidos por Amnistía Internacional, los simpatizantes de la oposición también atacaban a ciudadanos extranjeros y personas de piel oscura en las zonas aún controladas por las fuerzas de Gadafi. Eso ha hecho que se extienda entre los ciudadanos extranjeros la idea de que no existe un lugar seguro para ellos en Libia.
Liban Sheikh Ibrahim, somalí de 32 años, afirmó que su familia, de 14 miembros –entre ellos 2 niños–, decidió huir de Libia el 6 de marzo. En la carretera a Túnez, según contó, un grupo de hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban cerca de Al Zauiya. Los hombres, que portaban la bandera de la oposición, ordenaron a todos los somalíes que bajaran del vehículo y se arrodillaran en el suelo. Al parecer uno gritó: “Disparadles, son mercenarios”. Liban dijo que habían salvado la vida gracias a su conductor libio, quien dijo a los hombres armados que sus pasajeros eran “buenos musulmanes somalíes”, no mercenarios.
Abdelrahman Abdallah Morsal, otro somalí huido a Túnez, contó a Amnistía Internacional que hacia el 22 de febrero había visto cómo ciudadanos libios corrientes golpeaban a un hombre nigeriano en la calle en el barrio de Yansour de Trípoli, escenario de las protestas antigubernamentales y de su brutal represión en febrero. Al parecer sospecharon que el nigeriano apoyaba al coronel Gadafi y amenazaron con prenderle fuego. Abdelrahman dijo que había huido de la escena temiendo que también lo atacaran por ser extranjero de piel oscura.
Debido a la amplia disponibilidad de armas y al vacío de seguridad que ha originado la retirada de la policía, todavía ausente en gran medida cinco meses después de la creación del CNT, los africanos subsaharianos están aún más expuestos a sufrir ataques en territorio controlado por la oposición. Que las autoridades de facto no hayan abordado el problema, tanto denunciando el mito de los “mercenarios africanos” como obligando a responder a los autores de ataques, incrementa el riesgo de que estos ataques queden impunes.
En las zonas controladas por la oposición se ha capturado y detenido a africanos subsaharianos y soldados libios de piel oscura, y se ha torturado a algunos de ellos. En el este de Libia, decenas de migrantes africanos subsaharianos fueron detenidos después del 17 de febrero y exhibidos repetidamente ante los medios de comunicación del mundo como “mercenarios extranjeros” sin que se hubiera realizado una investigación para establecer sus identidades.164 Casi todos quedaron posteriormente en libertad y recibieron permiso para abandonar el país si no había pruebas en su contra. De igual modo, en Misrata, la administración del Centro Cultural Zarouq, donde se recluye a quienes “subvierten la Revolución del 17 de Febrero”, contó a Amnistía Internacional que en los días siguientes a la toma de la ciudad por la oposición se había privado de libertad a decenas de personas de piel oscura por sospecharse que eran mercenarios extranjeros. Los responsables del lugar de detención admitieron que la inmensa mayoría había
La lucha por Libia 75
quedado finalmente en libertad al resultar infundadas las sospechas. Explicaron que se liberaba a los detenidos en cuanto su empleador confirmaba que vivían o trabajaban en Libia y “no representaban una amenaza para la revolución”.
Cuando Amnistía Internacional visitó centros de detención de Bengasi y Misrata –donde se alojaba a los soldados capturados– en mayo de 2011, había unos 10 ciudadanos extranjeros detenidos como sospechosos de ser mercenarios extranjeros, incluidos ciudadanos de Chad y Argelia, entre un total de unas 230 personas privadas de libertad. En Misrata había 20 egipcios recluidos, a los que al parecer se acusaba de haber entrado en aguas libias sin autorización o del robo de barcos de pesca, o ambas cosas. El resto de los detenidos eran libios, entre los que había soldados de piel oscura procedentes del sur y el oeste de Libia.
Como las demás personas capturadas, los ciudadanos extranjeros eran sometidos a palizas u otros malos tratos en el momento de su captura y durante los primeros días de reclusión. Sin embargo, parece ser que el trato más brutal se reservaba a las personas de piel oscura, ya fueran libios o extranjeros.
Un hombre detenido en Misrata contó a Amnistía Internacional en mayo que sus captores lo habían golpeado con cinturones, cables y barras metálicas por todo el cuerpo, incluida la cabeza, y le habían quemado la piel con un encendedor. Él pensaba que se lo hacían porque tenía la piel oscura, ya que sus agresores lo insultaban a gritos llamándolo “esclavo”, “animal” y “mercenario”.
Un grupo de soldados recluidos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Saadun de Misrata expresaron la misma opinión. Todos afirmaron haber sido torturados al capturarlos y en los primeros días de la detención, mediante descargas eléctricas y golpes –sobre todo en la espalda– con cables metálicos, cinturones y mangueras de goma. Dijeron también que el peor trato se reservaba a los que tenían la piel oscura. Aunque sus condiciones mejoraron posteriormente, algunos dijeron que habían seguido sufriendo hostigamiento por parte de individuos sin identificar vestidos de civil que no eran guardias ni pertenecían al personal administrativo regular de la prisión. Los entrevistados afirmaron que estos individuos entraban en las celdas, sobre todo de noche, llamando “mercenarios” a los detenidos y amenazándolos con tomar represalias y castigarlos duramente por sus supuestos crímenes contra el pueblo libio.165
Falta de protección internacional a quienes huyen del conflicto Desde que comenzaron los disturbios en febrero, más de 619.000 ciudadanos extranjeros han cruzado las fronteras occidental, oriental y meridional de Libia en busca de seguridad, y unos 8.000 han sido evacuados de la asediada ciudad de Misrata.166 Otras 22.000 personas ha llegado a Italia y Malta por mar.
Hasta ahora, los Estados miembros de la Unión Europea (UE), pese a que llevan años diciendo que hay que respetar los derechos humanos de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, no han dado una respuesta adecuada a la tragedia humana desencadenada, auxiliando a quienes huyen del conflicto y la persecución en Libia en busca de un lugar seguro. Y eso que la UE ha respaldado la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU y la campaña de la OTAN en Libia, ambas con el objetivo declarado de tomar todas las medidas posibles para proteger a la población civil. A mediados de mayo de 2011, Europa sólo había recibido el dos por ciento de los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo que habían huido de Libia, ya que la mayoría habían sido acogidos en países vecinos o habían continuado el viaje hasta sus países de origen.167 Pese a ello, los países europeos se han mostrado preocupados por la “afluencia masiva” de refugiados y migrantes causada por la inestabilidad en el norte de África, y han seguido aplicando una política de “control de fronteras” en detrimento del derecho a solicitar asilo y de los derechos de las personas migrantes.
Esta situación se produce tras un periodo de colaboración entre el gobierno del coronel Gadafi y la UE y sus Estados miembros para “controlar la migración”, que en la práctica apoyaba
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
prácticas abusivas contra refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Italia estuvo en la vanguardia de los países que buscaron la colaboración de las autoridades libias para contener la afluencia de migrantes a las costas europeas. En octubre de 2010, la Comisión Europea, haciendo la vista gorda sobre el atroz historial de Libia en materia de derechos humanos, firmó un acuerdo con su gobierno sobre la “gestión de las corrientes migratorias” y el control de fronteras.
Desde que empezaron los disturbios, muchas personas se han embarcado en viajes peligrosos e incluso mortales desde Libia para cruzar el Mediterráneo en dirección a las costas europeas. Los Estados miembros de la UE, al igual que la OTAN, no han tomado todas las medidas necesarias para que estos civiles lleguen a un lugar seguro, a pesar de que la “razón de ser” declarada de la intervención de la OTAN en Libia fue la protección de la población civil. Se cree que desde marzo de 2011 han perecido en el mar al menos 1.500 personas.168 Tras varios incidentes con muertes en el mar, el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– ha advertido que todos los barcos que salgan de Libia deben considerarse en peligro y ser rescatados.169 Por ejemplo, un barco poco seguro partió de Libia el 25 de marzo y enseguida empezó a tener problemas. Navegó sin rumbo durante dos semanas y sólo sobrevivieron 9 de las 72 personas que iban inicialmente a bordo, a pesar de que el barco emitió señales de socorro y de que los sobrevivientes afirmaron haber visto un helicóptero militar, lo que parecía un portaaviones y otros buques.170 En junio de 2011, Amnistía Internacional entrevistó a uno de los nueve sobrevivientes en el campo tunecino de Shousha. Elias Mohammad Kadi, ciudadano etíope de 23 años, recordó que, después de haber pagado 800 dólares estadounidenses para tomar ese barco poco seguro junto a ciudadanos de Nigeria, Ghana, Etiopía y Eritrea, el barco estuvo a la deriva durante 16 días. Confirmó que en viaje se habían cruzado con un gran buque militar, dos helicópteros y varios barcos más. Dijo que los pasajeros, al ver el helicóptero militar, habían levantado en el aire a dos bebés y una lata vacía para indicar su necesidad de ayuda. Siguieron esperando un rescate que nunca llegó. El teniente Massimo Maccheroni confirmó a Amnistía Internacional que la guardia costera italiana fue alertada de la presencia de un barco en dificultades y transmitió el aviso a las autoridades maltesas suponiendo que el barco en peligro se estaba adentrando en la zona de búsqueda y salvamento de Malta. El sacerdote Musi Zerai, que dirige Agenzia Habeshia, organización con sede en Roma que defiende los derechos de las personas refugiadas y migrantes, contó a Amnistía Internacional que él también había avisado al cuartel general de la OTAN en Nápoles al recibir llamadas de socorro de los pasajeros. Aunque la OTAN negó toda responsabilidad, sigue sin estar claro si se llevó a cabo una investigación completa, imparcial e independiente para determinar si se podía y debía haber hecho más para evitar esta terrible pérdida de vidas.171
A principios de junio, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, denunció la respuesta europea a tales tragedias, señalando que, dada la implicación militar de la OTAN en Libia, Europa tenía la responsabilidad añadida de garantizar seguridad a las personas que huían de Libia. Pidió a gobiernos e instituciones europeas más apremio en sus esfuerzos e iniciativa para garantizar operaciones satisfactorias de búsqueda y salvamento. Asimismo les pidió que las consideraciones de derechos humanos ocuparan un lugar central en sus decisiones políticas.172
Con anterioridad a los disturbios, el ACNUR tenía registrados 8.000 refugiados y 3.000 solicitantes de asilo en Libia. Se piensa que el número total real de quienes necesitaban protección internacional era superior, ya que no se permitía el acceso del ACNUR a extensas zonas del país. A principios de 2010, las autoridades libias lo obligaron a suspender sus visitas a centros de detención de toda Libia así como sus entrevistas para determinar la condición de refugiado, limitando todavía más su reducida capacidad para detectar a personas que pudieran necesitar protección internacional.173
Cientos de miles de civiles han huido del conflicto en Libia. Aunque muchos han sido repatriados, al menos 3.300 refugiados y solicitantes de asilo continúan abandonados a su suerte en campos de Túnez, y alrededor de 1.000 en el campo de Salum de Egipto. No pueden regresar a sus países de origen por miedo a sufrir persecución u otros abusos, y están cada vez más frustrados por la lentitud del proceso de registro, determinación de la condición de refugiado y reasentamiento. La comunidad internacional también ha reaccionado con lentitud a
La lucha por Libia 77
los llamamientos para que considere prioritario el reasentamiento de refugiados que han huido de Libia, y para elevar por encima de los 900 la cuota de casos prometidos por 11 países de acogida. El gobierno estadounidense todavía no ha anunciado el número de refugiados que está dispuesto a admitir.
Un acontecimiento preocupante fue que el presidente del CNT, Mustafá Abdelyalil, prometiera “cerrar las fronteras a estos africanos”.174
Hace temer que, con independencia del resultado del conflicto en Libia, las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo vayan a seguir
sufriendo discriminación y abusos en el país y siendo tratadas como huéspedes indeseados.
Trabajadores migrantes abandonados a su suerte aguardan en tierra de nadie entre Libia y el puesto fronterizo egipcio de Salum, 4 de marzo © ACNUR / F.Noy
Otro hecho preocupante fue la firma de un memorando de entendimiento de las autoridades italianas con el CNT el 17 de junio de 2011, en el que las dos partes confirmaban su compromiso de gestión conjunta del “fenómeno migratorio” mediante la implementación de los acuerdos de cooperación existentes sobre “migración ilegal”. Las partes se comprometieron también a proporcionarse mutuamente asistencia y cooperación en la “lucha contra la migración ilegal”, incluso mediante la “repatriación de migrantes ilegales”.175 La firma de semejante acuerdo mientras Libia sigue inmersa en un conflicto armado, unida a la ausencia de salvaguardias suficientes que garanticen el respeto de los derechos humanos y el derecho de refugiados, hace temer todavía más que se sacrifiquen de nuevo los derechos de las personas migrantes en la política de Europa con respecto a Libia. La preocupación aumentó cuando Mahmud Jibril, presidente de la junta ejecutiva del CNT, manifestó durante su visita a Nápoles para la ceremonia de la firma que se respetarían y harían cumplir los acuerdos bilaterales anteriores sobre el “control de la migración ilegal”. Las negativas repercusiones de estos acuerdos sobre los derechos de los migrantes y el derecho a solicitar asilo han sido bien documentadas y denunciadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones.176
En un momento en que el conflicto sigue haciendo estragos, los Estados miembros de la UE deben reflexionar sobre las consecuencias para los derechos humanos de sus políticas de migración y asilo en relación con sus vecinos del sur. No pueden seguir ignorando las violaciones
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
de derechos humanos contra ciudadanos extranjeros; la protección de los derechos humanos y el respeto del derecho a solicitar asilo deben ocupar el centro de sus políticas de migración y asilo.
La lucha por Libia 79
7. CONCLUSIÓN Y RECOMMENDACIONES Amnistía Internacional lleva mucho tiempo hacienda campaña para que rindan cuentas todas las personas responsables de abusos en Libia durante los últimos 40 años, y también durante el conflicto actual, no sólo para que se ofrezca a las víctimas una reparación efectiva, sino también para garantizar que no vuelven a repetirse los abusos. Durante el conflicto actual, la organización halló indicios de que las fuerzas leales al coronel Muamar al Gadafi habían cometido violaciones del derecho internacional humanitario que, en algunos casos, constituyeron crímenes de guerra. Lanzaron ataques indiscriminados y atacaron deliberadamente a civiles; además, las fuerzas de seguridad de Gadafi cometieron graves violaciones de derechos humanos, como el homicidio deliberado de decenas de manifestantes desarmados, una campaña generalizada de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, y tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas. En la medida en que estas violaciones de derechos humanos parezcan haberse cometido como parte de ataques generalizados contra la población civil, constituirán crímenes de lesa humanidad. Miembros y partidarios de la oposición también perpetraron abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, si bien a menor escala, incluidos ataques contra personas a las que consideraban seguidoras de Gadafi y presuntos “mercenarios”. Para reconstruir Libia sobre los cimientos del respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho, es fundamental que se garantice la investigación de todos estos crímenes y el procesamiento de los responsables, al margen de su rango o afiliación. Si se permite que éstos eludan la acción de la justicia se estará indicando que se seguirán tolerando las violaciones graves de derechos humanos. El hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya remitido la situación de Libia a la CPI y de que se haya dictado orden de detención contra el coronel Gadafi, Abdalá al Sanussi y Saif al Islam al Gadafi, establece en términos inequívocos que los responsables de crímenes de derecho internacional serán procesados. Es fundamental que la comunidad internacional se ciña a este compromiso, a fin de garantizar justicia y reparación para todas las víctimas de abusos en Libia. Mirando hacia el futuro de Libia y al margen de la duración y el resultado del actual conflicto, los dirigentes libios tendrán que garantizar una revisión exhaustiva de las leyes y prácticas que durante décadas han facilitado la comisión sistemática de abusos contra los derechos humanos en un clima de total impunidad y que actuaron como desencadenante del movimiento antigubernamental en primer lugar. Sólo entonces se harán realidad los sueños de la población libia de alcanzar un futuro mejor, en el que existan igualdad ante la ley, justicia social y respeto por los derechos humanos. Para abordar los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario del conflicto actual, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones a todas las partes en él, así como a la comunidad internacional, a fin de aliviar el sufrimiento de las víctimas, incluidos los ciudadanos extranjeros que huyeron de los combates. Amnistía Internacional presenta una larga lista de recomendaciones al CNT, reconociendo su función como gobierno de facto en los territorios controlados por la oposición y su voluntad de abordar las violaciones de derechos humanos y romper con el pasado de impunidad por estos crímenes. Por otro lado, el gobierno de Gadafi –responsable de la inmensa mayoría de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto actual– lleva mucho tiempo haciendo caso omiso de los llamamientos para que detenga y prevenga la comisión de violaciones de derechos humanos; aún así, tendrá que reconocer que,
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
con la remisión de la situación de Libia a la CPI, la impunidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ha llegado a su fin.
Al gobierno del coronel Muamar al Gadafi: GARANTIZAR QUE SE RESPETA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Poner fin de inmediato a los ataques directos contra la población civil; a los ataques indiscriminados, y a los ataques que, aunque estén dirigidos contra objetivos militares legítimos, tengan un impacto desproporcionado en la población civil o en bienes civiles. Ofrecer a todas las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y a los familiares de las personas muertas en ataques indiscriminados y ataques contra población civil una reparación adecuada, que incluya, entre otras medidas, una indemnización;
Detener y prohibir el uso de armas de efecto indiscriminado, como los cohetes Grad, las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal, y abstenerse de usar artillería, morteros y cohetes en zonas residenciales;
Poner fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales de combatientes de la oposición u otras personas capturados;
Retirar las minas terrestres antipersonal colocadas en zonas bajo su control y hacer pública la ubicación de las minas terrestres antipersonal colocadas por sus fuerzas en zonas que ya no estén bajo su control, de modo que se pueda proceder al desminado de forma segura;
Garantizar que se permite el paso en condiciones de seguridad a la población civil, incluidos los ciudadanos extranjeros, que quiera abandonar Libia;
Garantizar que se puede llevar ayuda humanitaria a la población civil que necesite asistencia, y que las caravanas humanitarias pueden transitar de forma segura.
PONER FIN A LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y A LA DETENCIÓN ARBITRARIA Dar a conocer información sobre el número de personas detenidas y recluidas desde
mediados de febrero de 2011, su paradero y su situación jurídica;
Garantizar que las familias y los abogados de las personas detenidas reciben de inmediato información sobre el lugar de detención y las denuncias concretas presentadas contra ellas, y permitir acceso inmediato e independiente a estos lugares de detención, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los detenidos;
Dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por sus opiniones o sus actividades pacíficas, y garantizarles una llegada segura a sus hogares.
PONER FIN A LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS Tomar medidas inmediatas para garantizar que todas las personas detenidas, incluidos los
combatientes o activistas de la oposición, presuntos o reales, reciben un trato humano y conforme con las exigencias del derecho internacional, y permitirles el acceso a organizaciones humanitarias internacionales;
Conceder a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos acceso libre e inmediato a las zonas de Libia controladas por el gobierno, y permitir que leven a cabo su trabajo sin restricciones ni obstáculos, facilitando, entre otras cosas, que visiten lugares de detención controlados por el Comité General del Pueblo para la Justicia y la Seguridad Pública y la policía militar;
Investigar todos los casos de presunta tortura u otros malos tratos, aunque no se hayan presentado denuncias oficiales; procesar a los responsables, y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada que, entre otras medidas, incluya una indemnización.
La lucha por Libia 81
COOPERAR CON LAS INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Cooperar plenamente con las investigaciones de la CPI y con la comisión de investigación
creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por Cherif Bassiuni, para examinar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en Libia .
Al Consejo Nacional de Transición: COMBATIR LOS HOMICIDIOS Y LOS ATAQUES
Condenar públicamente los homicidios ilegítimos y otras violaciones del derecho internacional humanitario y los abusos contra los derechos humanos, y dejar claro a todas las fuerzas bajo su mando y a los partidarios de la oposición que no se tolerarán estos abusos y que los responsables serán procesados;
Garantizar que todos los homicidios ilegítimos, los secuestros y cualquier otro ataque contra población civil serán objeto con prontitud de una investigación imparcial y exhaustiva y que las personas responsables de estos crímenes serán enjuiciadas en procedimientos que respeten plenamente las normas internacionales sobre garantías procesales, sin que quepa recurrir a la pena de muerte.
PONER FIN A LAS DETENCIONES ARBITRARIAS Garantizar que todas las personas recluidas arbitrariamente quedan en libertad, que cesan
de inmediato las detenciones arbitrarias y que no se priva a nadie de su libertad salvo cuando ello sea conforme a los motivos y procedimientos establecidos en la legislación;
Garantizar que sólo practican detenciones las fuerzas de seguridad autorizadas por la ley a ello y que todos los centros de detención quedan bajo la supervisión de la Fiscalía.
PREVENIR LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS Garantizar que todas las personas detenidas reciben un trato humano, que sólo se las recluye
en centros de detención autorizados por la ley y que un juez revisa sin dilación todas las detenciones conforme a las normas reconocidas internacionalmente. Las personas detenidas deben quedar en libertad si no son acusadas de ningún delito común reconocible y juzgadas sin dilación conforme a las normas internacionales sobre garantías procesales y sin que quepa recurrir a la pena de muerte. En concreto, garantizar que las declaraciones obtenidas mediante tortura no se usan como fundamento para dictar sentencias condenatorias;
Garantizar que las familias de civiles detenidos reciben sin demora información sobre el lugar donde se encuentran recluidos y que se permite a los detenidos acceder sin dilación a sus familias y abogados;
Facilitar que los soldados capturados se comuniquen con sus familias y garantizar que se les permite el acceso al CICR;
Exigir que todas las personas detenidas sean examinadas por un médico independiente con la mayor premura posible tras su detención y periódicamente mientras permanezcan recluidas;
Garantizar que quienes formulen denuncias de tortura u otros malos tratos y las personas que hayan presenciado estos abusos reciben la protección necesaria contra posibles represalias, intimidaciones o acoso, y actuar con firmeza en caso de que se produzcan estos abusos;
Garantizar que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos a personas detenidas son objeto de una investigación inmediata e independiente, que se procesa a los responsables y que las víctimas reciben reparación;
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
Establecer con carácter de urgencia un mecanismo que garantice la supervisión y rendición de cuentas independiente, justa e imparcial de las fuerzas de seguridad, con medidas como inspecciones periódicas de los centros de detención sin previo aviso;
Dictar instrucciones claras a todos los miembros de las fuerzas de seguridad en el sentido de que el que incurra en abuso de poder o no cumpla con su obligación de hacer cumplir la ley, teniendo en cuenta su deber de proteger y defender los derechos humanos, será objeto de medidas disciplinarias o procesamiento penal.
RESTABLECER EL ESTADO DE DERECHO EN LAS ZONAS CONTROLADAS POR LA OPOSICIÓN Dar instrucciones al fiscal general, a los fiscales, los jueces y la policía para que reanuden el
cumplimiento de sus obligaciones en las zonas controladas por el CNT;
Establecer procedimientos y criterios bien definidos para el reclutamiento y adiestramiento de miembros de las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar que son eficaces y rinden cuentas, que reciben la formación necesaria y actúan conforme a normas y principios profesionales adecuados y que se rigen por un sistema de justicia penal imparcial que se ajusta a las normas de derechos humanos. Toda persona que no respete estos principios debe rendir cuentas;
Establecer una estructura clara para la seguridad interna, la actuación policial, y la reclusión de sospechosos o soldados capturados.
GARANTIZAR EL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA CONDUCCIÓN DE LAS HOSTILIDADES
Garantizar que los combatientes de la oposición cumplen plenamente con el deber de tomar medidas preventivas en sus ataques, así como en la defensa, y no lanzan ataques indiscriminados; comprometerse públicamente a no (permitir a los combatientes de la oposición) utilizar cohetes Grad u otro tipo de cohetes de efecto indiscriminado (en zonas en donde se pueda alcanzar a población civil).
Garantizar que existe una estructura, jerarquía y cadena de mando claras para las fuerzas y combatientes que actúan en zonas bajo control del CNT en las que se registran enfrentamientos armados;
Ofrecer formación adecuada sobre la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, incluidas las medidas necesarias para proteger a la población civil de los peligros derivados de las operaciones militares, como no situar objetivos militares en zonas densamente pobladas. En caso necesario, el CNT debe solicitar conocimientos especializados a otros países. Asimismo, debe ofrecerse formación sobre el manejo de armas sin poner en peligro a la población civil, garantizando que sólo se permite el uso de estas armas a quienes hayan recibido formación exhaustiva.
COMBATIR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA Condenar públicamente los ataques violentos contra personas del África subsahariana y
reconocer que los informes sobre el uso de mercenarios africanos por parte del coronel Gadafi eran en gran parte infundados;
Tomar medidas para combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación contra las personas de piel oscura, con medidas como la exaltación de la diversidad étnica de la población libia y la positiva contribución de las personas migrantes, incluidas las del África subsahariana, a la sociedad libia.
COOPERAR CON LAS INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Cooperar plenamente con las investigaciones de la CPI y con la comisión de investigación
creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por Cherif Bassiuni para investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en Libia.
La lucha por Libia 83
A los Estados que participan en la Operación Protector Unificado bajo el mando de la OTAN:
Garantizar que se toman todas las medidas necesarias para minimizar los daños a la población civil respetando estrictamente el derecho internacional humanitario, en especial el principio de proporcionalidad, con actuaciones como cancelar o suspender los ataques cuando quede claro que los objetivos no son de carácter militar o quepa la posibilidad de que el ataque cause un daño desproporcionado a la población civil, incluidos los casos en los que se sospeche que se utiliza a civiles como escudos humanos, y advertir previamente y de modo efectivo sobre ataques inminentes contra objetivos militares que puedan estar situados cerca de población civil, de modo que los civiles dispongan de tiempo suficiente para la evacuación;
Abstenerse de atacar infraestructuras que puedan ser utilizadas tanto por civiles como por fuerzas militares, incluidas las infraestructuras de transportes vitales para la entrega de ayuda humanitaria, la evacuación de personas heridas para que reciban el tratamiento médico necesario o el traslado de civiles a zonas más seguras;
Garantizar que se llevan a cabo sin dilación investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre las denuncias que puedan surgir de graves violaciones del derecho internacional por parte de participantes en la Operación Protector Unificado. Siempre que existan pruebas admisibles suficientes, garantizar que las personas sospechosas son procesadas conforme a las normas internacionales para juicios con las debidas garantías, y que las víctimas reciben plena reparación;
Investigar las circunstancias de la muerte de 63 personas que pasaron más de dos semanas en una embarcación a la deriva tras abandonar la costa de Libia el 25 de marzo. La investigación deben analizar especialmente si la OTAN y los Estados miembros de la UE se abstuvieron de responder a los llamamientos de socorro y de rescatar a los pasajeros de la embarcación.
A los Estados miembros de la UE y a la OTAN:
Establecer mecanismos efectivos para prevenir la muerte en el mar de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo que huyan de Libia, con medidas como el aumento de la vigilancia aérea y las operaciones de búsqueda y salvamento, de modo que se puedan localizar embarcaciones y rescatar a sus pasajeros. Debe considerarse que en principio todas las embarcaciones que lleven a bordo a personas que han abandonado Libia o países vecinos se encuentran en situación de peligro;
Cumplir la obligación de búsqueda y salvamento y garantizar que las operaciones emprendidas con tal fin son plenamente conformes al derecho internacional de los derechos humanos y a las normas y el derecho de refugiados, especialmente en lo relativo al acceso al asilo y la protección frente a la devolución (refoulement) a países en donde se corra peligro de sufrir persecución u otras graves violaciones de derechos humanos.
Al gobierno italiano:
Abstenerse de entablar cualquier tipo de cooperación sobre “inmigración ilegal” con partes libias mientras continúe el conflicto;
Cancelar el memorando de entendimiento sobre “control migratorio” firmado con el CNT el 17 de junio de 2011. Comprometerse a garantizar que la cooperación actual y futura sobre “control migratorio” con las autoridades libias está supeditada al compromiso y la capacidad de ambas partes de respetar, promover y hacer cumplir plenamente los derechos humanos de las
Índice: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, septiembre de 2011
personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo y se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos y a las normas y el derecho de refugiados.
A la comunidad internacional:
Incluir la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos entre los elementos fundamentales de la agenda durante las conversaciones con las partes libias y hacer que rindan cuentas conforme a las normas de derechos humanos, en particular mediante la creación de mecanismos de evaluación imparciales y creíbles, con parámetros de referencia concretos que permitan evaluar el respeto por los derechos humanos;
Abrir las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, con medidas como el establecimiento de zonas neutrales y rutas negociadas. Permitir que toda persona que huya de Libia tenga acceso inmediato a la frontera –ya sea aérea, terrestre o marítima–, sin discriminación e independientemente de su origen;
Responder de inmediato y con generosidad al llamamiento del ACNUR para que se adopten medidas de reasentamiento de emergencia, ofreciendo lugares de reasentamiento que ayuden a cubrir las necesidades de protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Libia y en los países vecinos que no cuentan con sistemas de protección y asistencia.
La lucha por Libia
Índice AI: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, agosto de 2011
85
NOTAS FINALES 1 Para información adicional sobre la coalición internacional y la participación militar de la OTAN, véase el capítulo 3.
2 Cifra acumulativa basada en información aparecida en medios de comunicación y en cálculos aproximados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados). Véase, por ejemplo, ACNUR: Angelina Jolie llega a Lampedusa para encontrarse con los refugiados, 19 de junio de 2011: http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/angelina-jolie-llega-a-lampedusa-para-encontrarse-con-los-refugiados/?L=gulnlxwoshxdx
3 Dos años después de su detención, todos habían sido puestos ya en libertad. Para más información, véase Amnistía Internacional: Libia: Imposición de duras penas de prisión a presos de conciencia (Índice AI: MDE 19/006/2008), 11 de junio de 2008: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE19/006/2008/es
4 En marzo de 1979, el coronel Gadafi renunció oficialmente a su cargo formal de secretario general del Congreso General del Pueblo para dedicarse a la “labor revolucionaria”. Desde entonces, su denominación oficial ha sido “líder de la revolución”, y no se lo considera jefe de Estado en el sentido convencional, sino un influyente asesor del pueblo.
5 La prisión de régimen abierto de Ain Zara, centro de baja seguridad cuya supervisión depende de la Dirección de la Policía Judicial, no es la misma que la prisión de Ain Zara controlada por la Agencia de Seguridad Interna.
6 Para más información sobre los homicidios de la prisión de Abu Salim, véanse Amnistía Internacional: “Libya of tomorrow”: What hope for human rights? (Índice AI: MDE 19/007/2010), 23 de junio de 2010: http://amnesty.org/en/library/info/MDE19/007/2010/en, y Amnistía Internacional: The long struggle for truth: Enforced disappearances in Libya (Índice AI: MDE 19/008/2010) 29 de junio de 2010: http://amnesty.org/en/library/info/MDE19/008/2010/en
7 Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las jefaturas populares estaban integradas por miembros de diversas tribus, miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras personas. Había jefaturas populares en todas las ciudades importantes de Libia, incluida una nacional con sede en Trípoli. No se conoce con exactitud cuál era su mandato, composición, estructura de subordinación y función. En los últimos años se ocupaban de informar de la muerte de las víctimas de homicidio en la prisión de Abu Salim a sus familias y de negociar las indemnizaciones.
8 Por ejemplo, en marzo de 2009, cinco familiares de víctimas de los homicidios de la prisión de Abu Salim fueron detenidos en relación con las protestas y estuvieron recluidos durante varios días en régimen de incomunicación antes de quedar en libertad sin cargos ni juicio. Para más información, véase Amnistía Internacional, “Libya of tomorrow”: What hope for human rights? y The long struggle for truth: Enforced disappearances in Libya.
9 El discurso pronunciado por Muamar al Gadafi el 22 de febrero puede verse en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rbqV0ksBLUM&feature=related
10 El discurso pronunciado por Saif al Islam en la televisión estatal libia el 20 de febrero puede verse en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Pp6DFM9_NuU&feature=related
11 Discurso de Saif al Islam, 20 de febrero.
12 Consejo Nacional Provisional de Transición: Announcement on the establishment of the Interim National Transitional Council, 2 de marzo de 2011: http://ntclibya.org/arabic/first-announcement/. En mayo, el nombre del consejo cambió al de Consejo Nacional de Transición (CNT).
13 En el momento de redactar este informe, en torno a 30 países habían reconocido al CNT, incluidos Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gambia, Italia, Jordania, Kuwait, Maldivas, Países Bajos, Portugal, Qatar, y Reino Unido.
14 La alianza internacional incluía a Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
15 El 1 de junio, la operación de la OTAN se prorrogó otros 90 días.
16 OTAN: NATO acknowledges civilian casualties in Tripoli, 19 de junio de 2011: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_75639.htm
17 La cifra no incluye a los libios que habían huido a Túnez y Egipto y regresado posteriormente. Para información actualizada periódicamente sobre desplazamientos transfronterizos desde Libia, véanse los informes estadísticos diarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), disponibles en http://reliefweb.int/
Libya, 20 de junio de 2011: WWW.AMNESTY.ORG 18 Reporteros sin Fronteras (RSF): The birth of “free media” in eastern http://en.rsf.org/IMG/pdf/libye_2011_gb.pdf
La lucha por Libia
Amnistía Internacional, agosto de 2011 Índice AI: MDE 19/025/2011
86
19 Rana al Aqbani quedó en libertad el 18 de abril. Véase Amnistía Internacional: Libia: Recluidos en Libia una periodista siria y su hermano, 4 de abril de 2011: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE19/014/2011/es
20 Véanse el discurso de Saif al Islam del 20 de febrero y el del coronel Muamar al Gadafi del 22 de febrero.
21 Blog del Comité para la Protección de los Periodistas: Journalists under attack in Libya: the tally, 20 de mayo de 2011: http://www.cpj.org/blog/2011/05/journalists-under-attack-in-libya.php
22 The New York Times: “Freed Times Journalists Give Account of Captivity”, 21 de marzo de 2011: http://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22times.html
23 BBC: “Periodistas de la BBC describen torturas en Libia”, 10 de marzo de 2011: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110310_libia_bbc_periodistas_tortura_testimonios_mt.shtml
24 Para información sobre su secuestro, véase la página de Facebook Free Mathew VanDyke: http://www.facebook.com/FreeVanDyke
25 Para información sobre el caso del cámara de MBC Mohamed al Shouihdi, véase el capítulo 4.
26 Véase Amnistía Internacional: Condena del homicidio del periodista de Al Yazira, 13 de marzo de 2011: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/condena-homicidio-periodista-alyazira-2011-03-13
27 El canal de televisión en línea volvió a entrar en funcionamiento como cadena de televisión, conservando el nombre de Lybia al Hurra. Véase Libya al Hurra: Libya al-Hurra to begin broadcasting tonight, 30 de mayo de 2011: http://english.libya.tv/2011/05/30/libya-al-hurra-to-begin-broadcasting-tonight/
28 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Resolución S/15-1 (doc. ONU: A/HRC/RES/S-15/1).
29 Véase Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 1970 (2011) (doc. ONU: S/RES/1970 (2011)), 26 de febrero de 2011: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1970/resolutions.shtml
30 Véase Corte Penal Internacional: Pre-trial Chamber I issues three warrants of arrest for Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdualla Al-Senussi, 27 de junio de 2011: http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pre_trial%20chamber%20i%20issues%20three%20warrants%20of%20arrest%20for%20muammar%20gaddafi_%20saif%20al-islam%20gaddafi%20and%20a Véase también Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares, Orden de detención de Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, en: http://212.159.242.181/iccdocs/doc/doc1122768.pdf
31 Para consultar una versión preliminar íntegra del informe (disponible sólo en inglés), véase Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Report of International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations to international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya (doc. ONU.: A/HRC/17/44), 1 de junio de 2011: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf
32 Véase Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Order for Provisional Measures against Libya, 25 de marzo de 2011: http://www.african-court.org/fileadmin/documents/Court/Cases/Order_for_Provisinal_Measures_against_Libya.PDF
33 Véase Liga de los Estados Árabes: Statement on dangerous developments witnessed in Libya, 22 de febrero de 2011: http://www.arableagueonline.org/lasimages/picture_gallery/bayan22-2-2011.doc
34 Corte Internacional de Justicia: Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 9 de julio de 2004, párr. 104; Comité de Derechos Humanos: Observación general nº 31, párr. 11.
35 NTC: A vision of a democratic Libya: http://www.ntclibya.org/english/libya/ (consultado el 27 de julio de 2011).
36 PIDCP, artículos 6, 7, 9 y 21.
37 Véanse, por ejemplo, Convención de la ONU contra la Tortura, artículo 4, y Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Declaración de la ONU sobre Desapariciones), Resolución 47/133 (1992) de la Asamblea General de la ONU, artículo 4.
38 Convención de la ONU contra la Tortura, artículo 7; Declaración de la ONU sobre Desapariciones, artículo 14, y Comité de Derechos humanos: Observación general nº 20 (1992), párrafo 8, y Observación general nº 31 (2004), párrafo 18.
39 Véase, por ejemplo, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que refleja el derecho internacional consuetudinario.
40 Para más información, véase Amnistía Internacional: “Libya of tomorrow”: What hope for human rights?, capítulo 2. El derecho a la libertad de expresión se garantiza en el artículo 19 del PIDCP.
41 El artículo 3 del Código de Conducta establece el principio absoluto de estas normas: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. El comentario oficial de la ONU sobre esta disposición del Código de Conducta prevé: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto
La lucha por Libia
Índice AI: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, agosto de 2011
87
delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes”. El artículo 5 de los Principios Básicos establece lo siguiente: “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas”. El principio 9 de los Principios Básicos, que refleja el derecho internacional consuetudinario, exige: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. Y el principio 10 explica: “En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso”. Véanse Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990), y Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Anexo a la Resolución 34/169 (1979) de la Asamblea General de la ONU.
42 Véase Informe del relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Protecting the right to life in the context of policing assemblies (doc. ONU: A/HRC/17/28), 23 de mayo de 2011; Informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (doc. ONU: A/HRC/13/39/Add.5), 5 de febrero de 2010, párrafos 189-194 sobre “Excessive use of force by law enforcement bodies”.
43 Véase, por ejemplo, Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (doc. ONU A/61/311), párrafo 35, 5 de septiembre de 2006; véase también Rodley, Nigel: The Treatment of Prisoners under International Law (3ª ed., 2009), pp. 257 y 258.
44 Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): El derecho internacional humanitario consuetudinario. Volumen I: Normas, Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, editores, 2005 (en adelante: Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario).
45 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 1; véanse también el Protocolo I, artículo 48, y el Protocolo II, artículo 13.2.
46 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 5; véase también el Protocolo I, artículo 50.
47 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 6; véanse también el Protocolo I, artículo 51..3, y el Protocolo II, artículo 13.3.
48 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, normas 8 y 9; Protocolo I, artículo 52.
49 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 10.
50 Protocolo I, artículo 52.3. Véase también Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, pp. 39-41.
51 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 156, pp. 668, 670, 672-677. Véanse también Estatuto de Roma de la CPI, artículos 8.2.b.i , 8.2.b.ii y 8.2.e.i, ii, iv y xii (así como la argumentación de Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, p. 31).
52 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 2; véanse también el Protocolo I, artículo 51.2, y el Protocolo II, artículo 13.2.
53 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 11; Protocolo I, artículo 51.4.
54 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 12; Protocolo I, artículo 51.4.a.
55 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 13; Protocolo I, artículo 51.5.a.
56 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 14; Protocolo I, artículos 51.5.b y 57.
57 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 156.
58 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 15; véase también el Protocolo II, artículo 13.1.
59 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, normas 16-19.
60 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 20.
La lucha por Libia
Amnistía Internacional, agosto de 2011 Índice AI: MDE 19/025/2011
88
61 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 22.
62 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, normas 23 y 24.
63 Véanse, por ejemplo, el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949; artículos 13, 16, 17, 23, 87, 89, 102-108 y 130 del Tercer Convenio de Ginebra; artículos , 13, 27, 28, 32-34, 66-75 y 147 del Cuarto Convenio de Ginebra; artículos 51.7, 75 y 85.4.e del Protocolo I; artículos 4-6 del Protocolo II, y Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, normas 87-105.
64 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 156; artículo 130 del Tercer Convenio de Ginebra; artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra; artículo 85.n del Protocolo I.
65 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 97; artículo 23 del Tercer Convenio de Ginebra; artículo 28 del Cuarto Convenio de Ginebra; artículo 51.7 del Protocolo I. Véase también Estatuto de Roma de la CPI, artículo 8.2.b, y artículo 13.1 del Protocolo II.
66 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, normas 156-161.
67 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 158, así como disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo I.
68 Declaración de la ONU sobre Desapariciones; Comité de Derechos Humanos: Observación general nº 31 (2004), párrafo 18; Resolución 63/182 de la Asamblea General de la ONU (16 de marzo de 2009).
69 Observación general nº 31 (2004), párr. 18.
70 Estatuto de Roma de la CPI, artículo 28.
71 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 153.
72 Véanse Convención de la ONU contra la Tortura, artículo 2.3; Comité de Derechos Humanos: Observación general nº 31 (2004), párrafo 18; Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, normas 154 y 155, y Estatuto de Roma de la CPI, artículo 33.
73 El derecho a un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos se establece en el artículo 2.3 del PIDCP. También se reconoce en: artículo 14 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículo 3 del Convenio de La Haya de 1907 relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre; artículo 91 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra; artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 150, y Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer recursos y Obtener Reparaciones (Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer recursos y Obtener Reparaciones), Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU (doc. ONU A/RES/60/147), 16 de diciembre de 2005.
74 Véanse Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer recursos y Obtener Reparaciones, Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU (doc. ONU A/RES/60/147), 21 de marzo de 2006; PIDCP, artículo 2.3; Comité de Derechos Humanos: Observación General nº 31 (2004), párrafos 15 y 16; Convención de la ONU contra la Tortura, artículo 14; Comité contra la Tortura: Dzemajl c. Yugoslavia (161/2000), 21 de noviembre de 2002, párrafo 9.6, y Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 150.
75 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 139.
76 Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 150.
77 También hubo protestas contra el gobierno en otras partes del oeste de Libia, donde al parecer se reaccionó de igual manera haciendo uso excesivo de la fuerza y aparentemente se consiguió reprimir el movimiento reivindicativo. Pero no se ha permitido el acceso de Amnistía Internacional a las zonas controladas por las fuerzas de Gadafi, por lo que la organización no ha podido investigar el alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas allí. Por esta razón no se han incluido esos acontecimientos en este informe.
78 Véase Amnistía Internacional, LiveWire, “Libya: living in fear and caught in crossfire”, 1 de abril de 2011: http://livewire.amnesty.org/2011/04/01/libya-living-in-fear-and-caught-in-the-crossfire/#more-3312, y “Ajdabiya: civilians tell of their dead amid the rubble”, 30 de marzo de 2011: http://livewire.amnesty.org/2011/03/30/libya-ajdabiya-civilians-tell-of-their-dead-amid-the-rubble/#more-3282.
79 Véase Amnistía Internacional, Renewed rocket attacks target civilians in Misratah, 24 de junio de 2011, http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/libya-renewed-rocket-attacks-target-civilians-misratah-2011-06-24.
80 También se recibieron informes de muertes de manifestantes en Tobruk, Derna y Aydabiya.
81 Dos soldados detenidos en una escuela de Al Baida bajo la custodia de las autoridades de facto recién establecidas contaron a Amnistía Internacional que el 19 de febrero los habían trasladado en avión a Al Baida (aeropuerto de Al
La lucha por Libia
Índice AI: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, agosto de 2011
89
Abraq) junto con unos 90 soldados desde una base militar situada en Bir Ghenim, en el oeste del país, y que a su llegada habían encontrado a otros muchos soldados que habían llegado antes que ellos también desde el oeste y el sur del país.
82 Según el director del hospital de Al Baida, doctor Mohamed Miftah al Treiki, y según los certificados de defunción obtenidos por Amnistía Internacional.
83 Otros testigos contaron a Amnistía Internacional que en Al Baida unos miembros de las fuerzas de seguridad usaban balas de plástico mientras otros disparaban simultáneamente munición real.
84 En la casa, investigadores de Amnistía Internacional y un experto militar examinaron los agujeros del postigo y el cristal de la ventana y encontraron los restos de la bala (de 7,62 milímetros, disparada con un Kalashnikov o un fusil parecido) alojados en el cabecero de madera de la cama de la niña.
85 Véase más información en el capítulo 5.
86 Los Comités Revolucionarios se establecieron en 1977 para generar apoyo popular a la ideología del coronel Gadafi y, en la práctica, para erradicar toda oposición a su régimen. Actúan sin estar sujetos a vigilancia judicial de ninguna clase y muchos han participado en violaciones graves de derechos humanos, incluida la eliminación física de opositores políticos.
87 El hospital de Al Yalaa recibió a la mayoría de las víctimas durante los disturbios.
88 Según registros y certificados de defunción del hospital de Al Yalaa obtenidos por Amnistía Internacional.
89 Según consta en los tres registros principales de la ciudad y en los certificados de defunción obtenidos por Amnistía Internacional. Entre ellos hay nueve cadáveres carbonizados sin identificar que fueron recuperados en el cuartel militar de la Katiba el 21 de febrero, al día siguiente de caer éste en manos de los manifestantes. Las circunstancias en torno a estas nueve muertes siguen sin estar claras, ya que los cuerpos se habían quemado hasta quedar irreconocibles. Según el doctor Omar Khaled, destacado patólogo forense, cuando los examinó todavía salía humo de algunos de ellos, lo que indicaba que los habían quemado recientemente.
90 Se omiten el nombre completo y otros datos incluidos en el expediente de Amnistía Internacional.
91 Ídem.
92 Ídem.
93 Ídem.
94 El complejo de la Katiba abarca una superficie de alrededor de un kilómetro cuadrado. Estaba rodeado de un muro y contenía varios edificios, destinados a oficinas y alojamiento por el ejército, así como calabozos y búnkeres subterráneos. Desde el 20 de febrero de 2011, fecha de su toma por los manifestantes, se han incendiado y saqueado los edificios del complejo y se ha demolido el muro circundante.
95 BBC, Panorama, “Fighting Gaddafi”, primera emisión en BBC 1 el 21 de marzo de 2011, http://www.bbc.co.uk/programmes/b0101pyh. En el programa, un soldado contó a la BBC que Saadi al Gadafi se había dirigido a los soldados en la Katiba y les había dicho que dieran a los manifestantes “un día más y, si no hay cambios, disparen contra ellos”. Saadi al Gadafi negó haber hablado a los soldados, afirmando que no era su cometido y que su presencia en la Katiba se debía a que su familia tenía una vivienda allí.
96 Para entonces, los manifestantes de Al Baida habían invadido la base militar de Shahat y se habían llevado las armas y municiones que había allí.
97 La gelatina es un explosivo de textura gomosa y resistente al agua que utilizan los pescadores de la costa libia, donde recibe el nombre común de “yellatina”. Aunque es ilegal (ya que mata hasta los peces más pequeños y daña el medio marino), los pescadores siguen usándola. Desde febrero también ha sido empleada de manera temeraria por combatientes de la oposición y jóvenes con fines festivos.
98 Al parecer, los soldados y agentes que estaban en la Katiba huyeron a través de los edificios residenciales colindantes con un lateral del complejo sin ser detectados por los manifestantes.
99 Se omiten el nombre completo y otros datos incluidos en el expediente de Amnistía Internacional.
100 Para más información, véanse Amnistía Internacional, Misrata: Sitiada y en la línea de fuego (MDE 19/019/2011), 6 de mayo de 2011, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE19/019/2011/es, y los blogs sobre Misrata escritos sobre el terreno: http://livewire.amnesty.org/category/libya/langswitch_lang/es/.
101 Para más información, véanse Amnistía Internacional, Misrata: Sitiada y en la línea de fuego, y en los blogs sobre Misrata escritos sobre el terreno.
102 Entre abril y julio, la OIM evacuó por mar de Misrata a más de 8.000 personas entre heridos y migrantes abandonados a su suerte.
103 Véase Amnistía Internacional, Libia: Nueva lluvia de cohetes contra civiles en Misrata: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/libia-nueva-lluvia-cohetes-contra-civiles-misrata-2011-06-23, ].
La lucha por Libia
Amnistía Internacional, agosto de 2011 Índice AI: MDE 19/025/2011
90
104 Amnistía Internacional, Livewire, “Tales of terror as rockets fall on Benghazi”, 24 de marzo de 2011, http://livewire.amnesty.org/2011/03/24/tales-of-terror-as-rockets-fall-on-benghazi/#more-3253.
105 El 19 de abril de 2011, la ministra de Defensa española comunicó a los parlamentarios que España había vendido estas bombas de racimo en 2008, antes de aprobar, en junio de ese año, una moratoria unilateral sobre la producción, el uso y la transferencia de munición de racimo. España firmó la Convención sobre Municiones en Racimo el 3 de diciembre de 2008 y la ratificó el 17 de junio de 2009.
106 La empresa española que fabricaba las bombas MAT de 120 mm afirma que las submuniciones tienen un índice de error del cero por ciento. Según se afirma en su sitio web: “Si la submunición no detona al impacto con el terreno, se audodestruye tras unos segundos; incluso si este dispositivo de autodestrucción también fallase, se autodesactiva infaliblemente en menos de 10 minutos, lo que anula el riesgo de provocar un accidente posterior a su uso” (http://www.instalaza.es/). Un experto en municiones consultado por Amnistía Internacional rebatió estas afirmaciones y aseguró que si, por diversas razones, el sistema de iniciación (espoleta u otro sistema que desencadena la exposición de las submuniciones) no funciona, los explosivos y detonadores contenidos en esas municiones explotan al recogerlos. Por tanto, esas municiones sin explotar siguen siendo peligrosas para la población civil, sobre todo cuando las bombas de racimo caen en zonas residenciales.
107 La Media Luna Roja de Libia y otras organizaciones humanitarias intentaron acceder a los residentes desplazados para auxiliarlos, y su situación mejoró gradualmente. Muchos fueron reasentados posteriormente en alojamientos provisionales, y otros pudieron volver a sus casas cuando las fuerzas de Gadafi se retiraron de su zona.
108 Convertidos en combatientes de la oposición, en un principio los habitantes se enfrentaron a las fuerzas y los francotiradores de Gadafi principalmente con las armas ligeras que habían dejado atrás las fuerzas militares y policiales. Posteriormente adquirieron más armas y más pesadas –incluidos cohetes de largo alcance–, algunas arrebatadas a las fuerzas de Gadafi en retirada y otras introducidas clandestinamente en Misrata por mar desde el bastión de los combatientes de la oposición de Bengasi.
109 Véase Amnistía Internacional, LiveWire, “Libya: living in fear and caught in crossfire”, 1 de abril de 2011, http://livewire.amnesty.org/2011/04/01/libya-living-in-fear-and-caught-in-the-crossfire/#more-3312.
110 Amnistía Internacional, La población civil en peligro por nuevas amenazas de minas, 25 de mayo de 2011, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/libia-civiles-en-peligro-nueva-amenaza-minas.
111Cada mina va equipada con un paracaídas que la activa y regula su descenso. Los cohetes, con un alcance de varios kilómetros, se disparan mediante sistemas lanzacohetes múltiples con capacidad para 24 unidades. Véase Amnistía Internacional, Las fuerzas de Gadafi atacan indiscriminadamente Misrata, 8 de mayo de 2011, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/fuerzas-gadafi-atacan-indiscriminadamente-misrata-2011-05-08.
112 Amnistía Internacional, LiveWire, “Mines pose new danger as Libya battles rage on”, 6 de abril de 2011, http://livewire.amnesty.org/2011/04/06/mines-pose-new-danger-as-libya-battles-rage-on/#more-3345.
113 Véase Human Rights Watch, “Libya: Government using landmines in Nafousa Mountain”, 21 de junio de 2011, http://www.hrw.org/en/news/2011/06/21/libya-government-using-landmines-nafusa-mountains.
114 Se puede acceder a la sesión informativa en: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_75649.htm
115 Se puede acceder a la sesión informativa en: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_75649.htm.
116 BBC, “Libya Conflict: NATO’s man against Gaddafi”, 26 de junio de 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13919380.
117 OTAN, “NATO strikes Libyan state TV satellite facility”, 30 de junio de 2011, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_76776.htm.
118 Para un análisis del tratamiento de los ataques a los medios en el derecho internacional humanitario, véase Amnistía Internacional, República Federativa de Yugoslavia: ¿“Daños colaterales” u homicidios ilegítimos? Violaciones del derecho de los conflictos armados cometidas por la OTAN durante la Operación Fuerza Aliada (Índice AI: EUR 70/18/00), 5 de junio de 2000.
119 Para más información sobre desapariciones, véanse Amnistía Internacional, Libia: personas detenidas, desaparecidas y en paradero desconocido (Índice AI: MDE 19/011/2011), 29 de marzo de 2011: http://amnesty.org/es/library/info/MDE19/011/2011/es, y Amnistía Internacional, Libya: Disappearances in the besieged Nafusa Mountain as thousands seek safety in Tunisia (Índice AI: MDE 19/020/2011), 27 de mayo de 2011: http://amnesty.org/en/library/info/MDE19/020/2011/en
120 Monsters and Critics News: “Opposition: at least 12, 000 people ‘taken away’ in Tripoli”, 29 de mayo de 2011: http://www.monstersandcritics.com/news/uk/news/article_1629478.php/Opposition-At-least-12-000-taken-away-in-Tripoli
121 Comité Internacional de la Cruz Roja: Libia: aumentan las necesidades de asistencia sanitaria, 5 de julio de 2011: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/update/2011/libya-update-2011-07-05.htm
122 Véase Amnistía Internacional: “Libya of tomorrow”: What hope for human rights?
La lucha por Libia
Índice AI: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, agosto de 2011
91
123 Véase, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Compilación de Comentarios Generales sobre la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, “Comentario General sobre la desaparición forzada como delito continuado” : http://www.ohchr.org/documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf
124 Véanse Comité de Derechos Humanos, Decisión: El Hassy c. Libia (doc. ONU: CCPR/C/91/D/1422/2005), 24 de octubre de 2007; Comité de Derechos Humanos: Decisión: El Awani c. Libia (doc. ONU: CCPR/C/90/D/1295/2004), 11 de julio de 2007, y Comité de Derechos Humanos: Salem Saad Ali Bashasha c. Jamahiriya Árabe Libia, Comunicación Nº 1776/2008 (doc. ONU: CCPR/C/100/D/1776/2008), 20 de octubre de 2010.
125 Véanse Amnistía Internacional, “Libya of tomorrow”: What hope for human rights?, y Liberado el preso de conciencia libio Jamal el Haji, 15 de abril de 2011: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/liberado-preso-conciencia-libio-jamal-el-haji-2010-04-15; Imposición de duras penas de prisión a presos de conciencia (Índice AI: MDE 18/006/2008), 11 de junio de 2008): http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE19/006/2008/es, y capítulo 1 de este informe para más información.
126 Es preciso distinguir entre la prisión de régimen abierto de Ain Zara y la prisión de Ain Zara supervisada por la Agencia de Seguridad Interna, en donde se sabía que estaban recluidas muchas personas detenidas por motivos políticos que permanecían allí en prisión preventiva o antes de su traslado a la prisión de Abu Salim.
127 El complejo de Salahedin lo utilizaba el Departamento de Investigación Criminal antes de los disturbios. Al parecer, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno se convirtió en centro de reclusión para personas detenidas en relación con los disturbios. No está claro quién lo supervisa ahora, ya que personas que estuvieron recluidas en él afirman haber visto a agentes con distintos uniformes –policiales y militares–, así como vestidos de civil.
128 Pueden verse imágenes de la CCTV sobre la ceremonia de puesta en libertad celebrada en el Teatro Kashaf (exploradores) en: http://www.youtube.com/watch?v=OAtHCwgYDFA
129 Todas estas personas son víctimas de detención arbitraria según la definición del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que ha identificado tres categorías de detención arbitraria: cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad y la detención no se ajusta al marco de la legislación nacional (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría 1); cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del PIDCP (categoría 2), y cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría 3).
130 Para más información sobre los homicidios en la prisión de Abu Salim, véanse el capítulo 1 de este informe; Amnistía Internacional: The Long Struggle For Truth: Enforced Disappearances In Libya (Índice AI: MDE 19/008/2010), 29 de junio de 2010: http://amnesty.org/en/library/info/MDE19/008/2010/en, y Amnistía Internacional: “Libya of tomorrow”: What hope for human rights?
131 Los residentes locales consiguieron armas saqueando cuarteles policiales y militares y entrando en los arsenales y depósitos de armas que quedaron abandonados, situación que, en cierta medida, continúa. Véase, por ejemplo, Reuters: Libya’s abandoned stockpiles attract smugglers, 1 de julio de 2011: http://www.reuters.com/article/2011/07/01/us-libya-east-stockpiles-idUSTRE76044H20110701
132 El 28 de julio de 2011, un grupo armado mató al jefe militar de la oposición, Abdel Fatah Yunes, en circunstancias poco claras. Algunos observadores culpan a grupos armados que actúan en el este de Libia pero que no están controlados por el CNT.
133 Para información sobre el compromiso de cumplir con las obligaciones contraídas por Libia con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, formulado por el CNT tras su creación, véase el capítulo 1.
134 Los nuevos medios de comunicación y ONG que han surgido en zonas controladas por la oposición centran fundamentalmente sus actividades en apoyar la “revolución”, y, de momento, el espacio para la crítica o la oposición es escaso o inexistente.
135 Entrevista en Al Yazira: http://www.libyafeb17.com/2011/02/aamir-saad-political-activist-speak-to-al-jazeera-arabic-2/
136 Véase Soldiers executed for refusing cooperation: http://www.youtube.com/watch?v=n0ywJD3sllY&feature=fvwrel&skipcontrinter=1
137 Véase Libyan armed gangs executed prisoners: http://www.youtube.com/watch?v=uompyU29vlE&feature=related
138 Organizaciones ideológicas creadas para “defender la revolución” tras la “Revolución de Al Fateh” de 1969, que llevó a Muamar al Gadafi al poder. En la práctica, su principal cometido consistía en reprimir toda oposición al gobierno de Gadafi.
139 Ex residente en Aydabiya, abril de 2011.
La lucha por Libia
Amnistía Internacional, agosto de 2011 Índice AI: MDE 19/025/2011
92
140 Un grupo de 174 soldados del sur y el oeste del país que habían sido capturados en Al Baida a finales de febrero fueron puestos en libertad días después y quedaron al cuidado de líderes tribales/comunitarios que garantizaron su llegada a casa sanos y salvos.
141 Conocido anteriormente como campamento militar 7 de Abril.
142 En julio, las personas recluidas en el campamento militar 17 de Febrero fueron trasladadas al Rahaba. En la noche del 28 de julio, un grupo armado irrumpió en el centro y liberó a los detenidos; en el momento de redactar este informe, unos 45 habían sido capturados de nuevo.
143 Instituto Saadun de Enseñanza Secundaria de Ciencias Económicas.
144 Entre otros, Mustapha Sagazli, jefe de la Brigada 17 de Febrero; el coronel Hassan Alwani, jefe de la comisión de investigadores del centro de detención 17 de Febrero; el juez Marwan Tashani, jefe del Comité de Personas Presas y Detenidas en representación del CNT; Jamal Benur, coordinador de justicia del Consejo Local de Bengasi y miembro de la coalición 17 de Febrero, y Fathi Terbil, miembro del CNT.
145 Reunión con el fiscal jefe militar, coronel Yusef al Sfeir, el 28 de marzo en Bengasi.
146 En algunos casos resulta difícil encontrar a un “garante” , porque los compañeros y empleadores de los detenidos han quedado desplazados por el conflicto.
147 Uno de los detenidos iba a quedar en libertad gracias a que Amnistía Internacional había localizado en Misrata a su empleador, que facilitó a la organización una carta en la que acreditaba que ese hombre trabajaba y vivía en Misrata antes de su detención y no había participado en el conflicto. Había abandonado Misrata cuando estalló el conflicto y fue detenido a su llegada al este de Libia.
148 Associated Press, “Libyan rebels distribute rules on POW treatment”, 30 de mayo de 2011: http://www.opednews.com/populum/linkframe.php?linkid=132460
149 En declaraciones publicadas el 29 de marzo, el general Hamdi Hassi, jefe de las fuerzas de la oposición cerca de Ben Yauad, afirmó: “Ahora, como la OTAN está lanzando ataques contra el armamento pesado [del gobierno], nosotros luchamos prácticamente con las mismas armas, con la diferencia de que nosotros tenemos cohetes Grad y ellos no.” Véanse Daily Mail, “Rebels rain missiles on retreating Gaddafi troops”, 29 de marzo de 2011: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1370412/Libya-war-Rebels-attack-Gaddafi-troops-close-Sirte.html#ixzz1SbRm1IXs; The New York Time,: “Inferior Arms Hobble Rebels in Libya War”, 20 de abril de 2011: http://www.nytimes.com/2011/04/21/world/africa/21rebels.html, y Onur Çoban, Libya-Frontline: http://www.onur-coban.com/category/libyas-frontline/
150 Véanse las fotografías de Libia Libre: http://freelibya-.tumblr.com/ [segunda fotografía], e International Business Times: http://www.ibtimes.com/articles/164413/20110616/libya-conflict-the-fight-for-misrata-photo.htm
151 Según cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Véase Reuters, “Thousands of migrants still stranded in Libya-IOM”, 15 de julio de 2011, http://af.reuters.com/article/chadNews/idAFLDE76E0H820110715. Las autoridades libias calculaban que el número se aproximaba a los tres millones. Véase Comité General del Pueblo para las Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional, “Statement in relation to irregular migration and the situation of Eritrean migrants in care and deportation centres”, 7 de julio de 2010.
152 Para más información sobre el marco jurídico de Libia y la situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo antes del conflicto, véanse Amnistía Internacional, “Libya of tomorrow”: What hope for human rights?, y Amnistía Internacional, Seeking safety, finding fear. Refugees, asylum-seekers and migrants in Libya and Malta (Índice: REG 01/004/2010), 14 de diciembre de 2010, http://amnesty.org/en/library/info/REG01/004/2010/en.
153 Discurso de Saif al Islam emitido por la televisión estatal libia el 20 de febrero de 2011.
154 The Guardian, “Libyan regime accused of exploiting boat people”, 11 de mayo de 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/11/libya-accused-of-exploiting-humanitarian-crisis.
155 Discurso de Muamar al Gadafi del 22 de febrero de 2011.
156 Véase, por ejemplo, CNT, “Statement of the National Transitional Council on the Assistance of the Chadian Government to Qadafi’s Regime”, 8 abril de 2011, http://www.libyanmission-un.org/ntc%20ENG/ntc1.pdf. Véanse también declaraciones de representantes del CNT y combatientes de la oposición citadas en medios de comunicación en relación con el uso de “mercenarios africanos” por parte del coronel Gadafi: Asharq Al-Awsat, “Thuuwar preparing to go into Sirte and Tripoli”, 14 de junio de 2011, http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11886&article=626486; The Guardian, “Has Gaddafi unleashed a mercenary force in Libya?”, 22 de febrero de 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/22/gaddafi-mercenary-force-libya; Time Specials, “Mu’ammar al-Gaddafi’s delusions of African grandeur”, http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2045328_2045333_2053164,00.html, y Monsters and Critics News, “Rebels blame Chap troops for loss of key Libyan cities”, 31 de marzo de 2011, http://www.monstersandcritics.com/news/africa/news/article_1629946.php/Rebels-blame-Chad-troops-for-loss-of-key-Libyan-cities.
157 Declaración de Mustafá Abdelyalil: http://www.youtube.com/watch?v=XX09Lq73e94.
La lucha por Libia
Índice AI: MDE 19/025/2011 Amnistía Internacional, agosto de 2011
93
158 Declaración de Mustafá Abdelyalil.
159 Véase Amnistía Internacional, “Libya of Tomorrow”: What hope for human rights?
160 Véase el Tweet “Shabab Libya”, grupo de jóvenes libios que apoyan a la oposición, en el que anuncian las palizas y ahorcamientos de “mercenarios” en Al Baida el 19 de febrero: http://twitter.com/#%21/ShababLibya/status/38996956806258688.
161 Ejemplos de vídeos en los que aparecen cadáveres de soldados o presuntos mercenarios muertos: http://www.youtube.com/watch?v=ylUmLk7iTXg&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=3JBhcH09DsE&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=uompyU29vlE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OH60xy_es60&feature=related.
162 Véase http://www.youtube.com/watch?v=SlBVT68ICfo&feature=related&skipcontrinter=1.
163 Véase Consejo de Derechos Humanos, Report of International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya (Doc. ONU: A/HRC/17/44), 1 de junio de 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf.
164 Véase, por ejemplo, Daily Telegraph, “African mercenaries in Libya nervously await their fate”, 27 de febrero de 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8349414/African-mercenaries-in-Libya-nervously-await-their-fate.html.
165 Véase el capítulo 5 de este informe para más detalles sobre las condiciones de detención en los territorios controlados por la oposición.
166 Para información actualizada periódicamente sobre los desplazamientos transfronterizos desde Libia, véanse los informes estadísticos diarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), disponibles en http://reliefweb.int/.
167 ACNUR, “UNHCR seeks better rescue mechanisms after Mediterranean drowning”, 10 de mayo de 2011, http://www.unhcr.org/4dc939c86.html.
168 Cifra acumulativa basada en información aparecida en medios de comunicación y en cálculos aproximados del ACNUR. Véase, por ejemplo, ACNUR: Angelina Jolie llega a Lampedusa para encontrarse con los refugiados, 19 de junio de 2011: http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/angelina-jolie-llega-a-lampedusa-para-encontrarse-con-los-refugiados/?L=gulnlxwoshxdx.
169 ACNUR, “Hundreds risk return to Libya in bid to reach Europe by boat”, 18 de mayo de 2011, http://www.unhcr.org.uk/news-and-views/news-list/news-detail/article/hundreds-risk-return-to-libya-in-bid-to-reach-europe-by-boat.html.
170 Amnistía Internacional entrevistó el 16 de junio a uno de los nueve sobrevivientes, el ciudadano etíope Elias Mohammad Kadi, en el campo de Shousha, en Túnez. Véanse Agenzia Habeshia, “Silence and indifference caused the death of 63 people”, 19 de abril de 2011, http://habeshia.blogspot.com/2011/04/mi-chiedo-perche-stanno-in-silenzio-le.html; The Guardian, “Aircraft carrier let us die, say migrants”, 9 de mayo de 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants, y Human Rights Watch, “NATO investigate fatal boat episode”, 10 de mayo de 2011, http://www.hrw.org/en/news/2011/05/10/nato-investigate-fatal-boat-episode.
171 Reuters, “NATO, France deny failing to save Libyan migrants”, 9 de mayo de 2011, http://www.reuters.com/article/2011/05/09/us-libya-nato-migrants-idUSTRE74836P20110509.
172 Comentario del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, “African migrants are drowning in the Mediterranean”, 8 de junio de 2011, http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=143.
173 Para más información sobre las restricciones de la capacidad del ACNUR para dar protección antes del estallido del conflicto, véase ACNUR, Submission by the Office of the UN High Commission for Refugees in the case of Hirsi and Others vs. Italy, marzo de 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b97778d2.html.
174 Declaración de Mustafá Abdelyalil: http://www.youtube.com/watch?v=XX09Lq73e94.
175 People’s Daily, “Italy signs immigration accord with Libya’s opposition council”, 18 de junio de 2011, http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90853/7413647.html.
176 Véanse Amnistía Internacional, “Libya of tomorrow”: What hope for human rights? y Seeking safety, finding fear. Refugees, asylum-seekers and migrants in Libya and Malta.
YA SEA EN UN CONFLICTODE GRAN REPERCUSIÓN OEN UN RINCÓN PERDIDO DEL PLANETA,AMNISTÍA INTERNACIONALACTÚA EN FAVOR DE LA JUSTICIA,LA LIBERTAD Y LA DIGNIDADPARA TODAS LAS PERSONASY PERSIGUE EL RESPALDODE LA OPINIÓN PÚBLICA PARACONSTRUIR UN MUNDOMEJOR.¿QUÉ PUEDES HACER?
Activistas de todo el mundo han demostrado que es posible oponerresistencia a las peligrosas fuerzas que socavan los derechoshumanos. Súmate a este movimiento. Lucha contra quienes siembranel miedo y el odio.
� Únete a Amnistía Internacional y sé parte de un movimientoformado por personas de todo el mundo que trabajan para ponerfin a las violaciones de derechos humanos. Ayúdanos a hacer quelas cosas cambien.
� Haz un donativo en apoyo del trabajo de Amnistía Internacional.
Juntos conseguiremos que se oiga nuestra voz.
Me interesa recibir información sobre cómo unirme a Amnistía Internacional.
Nombre y apellidos
Domicilio
País
Correo-e
Quiero hacer undonativo a Amnistía Internacional (indica la divisa de tu donativo).
Cantidad
Con cargo ami Visa Mastercard
Número
Caduca en
Firma
Envía este formulario a la oficina de Amnistía Internacional de tu país.Oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo: http://www.amnesty.org/es/worldwide-sites
Si en tu país no hay oficina, envía el formulario al Secretariado Internacional en Londres:Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, Peter Benenson House,1 Easton Street, LondonWC1X 0DW, Reino Unido.
amnesty.org
QUIEROAYUDAR
LA LUCHA POR LIBIAHOMICIDIOS, DESAPARICIONES Y TORTURA
Alentada por los acontecimientos de los vecinos Túnez y Egipto,
la población Libia convocó a mediados de febrero de 2011 el “Día de laIra” contra el régimen del coronel Muamar al Gadafi, que gobernaba elpaís con puño de hierro desde 1969. Para responder a las protestas seemplearon medios letales. A principios de marzo, el levantamiento sehabía transformado en un conflicto armado entre las fuerzas leales alcoronel Gadafi y manifestantes armados, agrupados en una oposiciónpoco estructurada bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Transición,recién establecido en Bengasi.
En este informe, basado en una visita de investigación realizada al estede Libia y a la ciudad sitiada de Misrata durante tres meses desdefinales de febrero, se documentan violaciones graves y generalizadasde derechos humanos cometidas por las fuerzas de Gadafi. También sepresentan sólidos indicios de crímenes de guerra, como ataquesdeliberados e indiscriminados con cohetes, bombas de mortero y otraartillería, que se saldaron con cientos de muertos y heridos entre lapoblación ajena al conflicto, y del uso de armas prohibidas por elderecho internacional, como las bombas de racimo y las minasantipersonal, en zonas residenciales.
En el informe se documentan también abusos cometidos por laoposición, como homicidios ilegítimos y tortura de soldadoscapturados, presuntos mercenarios y ex miembros de las fuerzas deseguridad libias.
Por último, se insta en él a la rendición de cuentas por todos loscrímenes cometidos durante los disturbios y se pide a todas las partesen el conflicto, así como a la comunidad internacional, que cooperencon el fiscal de la Corte Penal Internacional y con otras investigacionesinternacionales que se emprendan.
amnesty.org
Índice: MDE 19/025/2011Septiembre de 2011