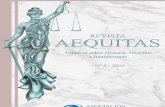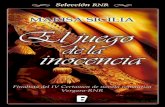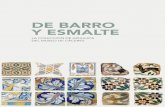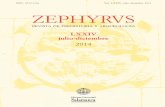Catálogo de cerámicas del horno romano de Cáparra junto al río Ambroz (Cáceres)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Catálogo de cerámicas del horno romano de Cáparra junto al río Ambroz (Cáceres)
2
Cuadernos Caparenses nº 1 2012
CATALOGO DE CERÁMICAS DEL HORNO ROMANO
DE CÁPARRA JUNTO AL RÍO AMBROZ
Jaime Rio-Miranda Alcón – Mª Gabriela Iglesias Domínguez
Al otro lado del puente romano en dirección a las Hurdes, que se encuentra próximo
a la ciudad romana de Cáparra1 fueron depositadas tierras procedentes de las
excavaciones del área del foro de la ciudad de Cáparra, por el lugar donde fueron
depositadas, discurría el cauce de un arroyo que desde siempre, vertía sus aguas al río
Ambroz, como consecuencia de este aporte de tierras en este lugar, fue desviado el cauce
natural de este arroyo.
En la primavera de 1999, (Foto 1) llovió con bastante profusión en la zona norte
de la provincia de Cáceres, en el lugar del hallazgo las aguas discurrían por un arroyo
natural y como este sitio se fue rellenando de tierras correspondiente a, en la zona foral
de la ciudad de Cáparra, excavaciones que se llevaron a cabo en las campañas de
excavaciones 1990-1997. Las aguas de este arroyo al verse obstaculizadas en su cauce
habitual, fue buscando una nueva salida, encontrándola algunos metros más arriba.
Debido al arrastre de tierras de ese nuevo cauce, quedó al descubierto un horno de cocción
1 Rio-Miranda Alcón, J. Hallazgo de un horno en Cáparra, junto al río Ambroz. Revista Cultural AHIGAL
Nº 4.pp4-7. 2000
3
de cerámica común de época romana. De esta circunstancia nos avisó D. Luis Ruano y C.
Paniagua de Ahigal, que había quedado al descubierto una estructura constructiva. Con
esa misma fecha nos pusimos en contacto con la institución correspondiente para su
conocimiento. 2 Nos personamos al lugar, pudiendo observar el gran destrozo que había
producido la torrentera producida por la gran afluencia de agua en ese lugar. Como
consecuencia de tal destrozo, aún pudimos observar esparcidos, números fragmentos
cerámicos, así como parte de la estructura del horno de época romana.
Una vez analizado el lugar, llegamos a la conclusión de que si esta circunstancia no
hubiera ocurrido el horno se encontraba prácticamente en buen estado de conservación.
La fuerza del agua no solo destruyó la estructura del horno, sino que arrasó creemos en
parte una escombrera que se encontraba a escaso metros de distancia del horno, por otro
lado nada extraño en este tipo de industrias que los fallidos se tiraran en un punto al efecto
y especialmente próximo.
Procedimos a fotografiar lo que quedaba y a recoger algunas de las cerámicas
esparcidas que llegaban hasta el mismo margen del río Ambroz. También se encontraban
esparcidas diversas losas y piedras de la plataforma del pasillo del praefurnium, bloques
de ladrillos solidificados y que correspondían a parte de los pilares de contención de la
parrilla, otra masa de hormigón con los agujeros de toma del calor de la hoguera.
Afortunadamente llegamos a tiempo de poder tomar mediciones y fotografías del mismo.
A los pocos días retornamos para efectuar mejores instantáneas, y nos encontramos con
lo poco que quedaba todo destruido, de todo ello quedará para la posteridad nuestro
testimonio presencial y fotográfico aquel día.
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
La zona donde se ha localizado el horno, debió de tratarse de un asentamiento
industrial, ya que se aprecian sobre el terreno adyacente diversos muros, seguramente
pertenecientes a las dependencias del horno, sospechamos que debajo de las tierras que
se echaron encima de este lugar procedes de las excavaciones, estén encima de otros
hornos, así como restos de otro tipo de industria, (moco de fragua). Aunque creemos que
los restos de muros conservados sólo sean a nivel de cimentación. (Fig.1, 2 y3)
2 Ignoramos si algún técnico de esa Consejería, se personó a verlo.
Fig. 1-Alzado de lo conservado. Fig. 2 Planta de las estructuras del horno
4
El horno localizado, “furnus” cuyas
dimensiones totales son: largo 2.80 mts x
2.50 mts. de ancho, el laboratorium de
cocción era prácticamente cuadrado, 175 x
165 de ancho, la boca donde se introducía la
leña o “praefurnium ” de 0,70 mts de largo,
esta entrada tendría una cubierta compuesta
por dos lanchas de granito, aunque éstas
piezas son ciertamente pesadas, también
fueron arrastradas encontrándose en las
proximidades del cauce del río Ambroz. Al
poco tiempo retornamos al lugar y
desgraciadamente los restos estaban
totalmente caídos. (Fig. 4-8)
La cámara de combustión, tenía una
superficie de almacenamiento de 2.90
metros cúbicos, con una plataforma o
parrilla, soportada por tres arcos de
ladrillos, que con una altura en su punto más
alto de 80 cms. provista de conductos para dejar pasar el aire caliente de la cámara de
combustión a la cámara de cocción, el suelo es de barro cocido.
En la citada plataforma, se colocaban los objetos apilados, por los restos destruidos
por el agua, y que se encuentran esparcidos, tenían unos 6-7 cms, de paso y la plataforma
un grosor de 10 cms. la altura total del horno la desconocemos, así como su
cubierta, creemos sería abovedada, estando provista de una chimenea para la salida del
humo, al igual que otros hornos catalogados.
Toda la obra fue construida de piedra irregular, cogidas con barro sobre todo en su
parte interior que se encuentra soldada a las piedras de la obra. Después se procedería a
una operación delicada de la que dependería en gran parte el éxito de la cocción. En
principio como en la mayoría de los hornos de este tipo, se habrían dejado un buen número
de perforaciones en la parrilla, por las que debía pasar el calor. Ahora faltaba regular la
temperatura a la que tenía que trabajar el horno. Para ello se harían varias tentativas,
tapando algunos de ellos, para así alcanzar el punto conveniente.1
En la parte de atrás del horno, se encuentra una zona redondeada hecha también de
piedra, de grueso igual que el resto de los muros, con una zona interior de 50 cms. de
ancho máximo, que debió de servir como zona de amasadura del barro y decantación del
mismo para su posterior amasado y elaboración en los tornos.
Efectuada una minuciosa investigación por las proximidades, de los destrozos
ocurridos como consecuencia de la avenida de agua, se pudieron recoger numerosos
fragmentos cerámicos esparcidos por la zona donde el agua arrastró las tierras, y que
posiblemente serían de algún lugar o escombrera próxima al horno, donde se depositaban
las piezas cerámicas fallidas. No hemos recogido en esta área del horno, ni un sólo
fragmento de cerámica perteneciente a vajilla de mesa fina sigillata, etc. por todo lo
estudiado hemos llegamos a la conclusión de que se trata de un alfar donde únicamente
se elaboraba cerámica común.
Fig.3 Reconstrucción hipotética del horno
7
Fig. 8 Lateral del horno
PRODUCCIONES DEL ALFAR DE CÁPARRA
En la publicación Ahigal, nº 4/2000, adelantamos diversos fragmentos cerámicos de
una serie de producciones, que por su gran cantidad de fragmentos esparcidos por el
entorno que pensamos eran fallidos de la escombrera que se encontraría junto al horno y
que dedujimos merecían destacarse del resto de formas estudiadas y que hoy catalogamos
en este trabajo en su totalidad
La mayor parte de fragmentos que pudimos estudiar esparcidos por los motivos antes
citados, fueron de jarras de distintas formas que destacamos con sus características
morfológicas.3 Volvemos a incluirlas en este catálogo condensando todo lo que en su día
publicamos, añadiendo todos los fragmentos de otras formas que se fabricaron en este
alfar, algunas nos resultaron curiosas ya que conocemos su decoración en paredes finas
cerámicas de pequeño tamaño y en el caso de alfar, lo extraño son las dimensiones de
estos vasos.4
JARRAS
Uno de los recipientes más necesarios en cualquier casa romana, eran las botellas o
jarras. La lagoena vino a designar un tipo de jarra cuya función principal era el transporte
de líquido, las características de este recipiente son el de poseer un cuello diferenciado
con un asa o dos y un cuerpo más o menos voluminoso, según su utilidad.
Las necesidades en todo los mercados romanos, fueron distintos recipientes se
utilizaron: jarras, urceus o pequeños jarros, urceolus, existiendo una gran variedad de
formas, no creemos que por la forma determinada de un cántaro o jarra, el romano,
distinguiera a simple vista del contenido de la misma, como ocurría con las ánforas, es
3 Rio-Miranda, J. Ahigal, pp, 4-7. 2000 4 Este tipo de decoraciones. Albert López Mullor, lo clasifica como producciones lusitanas.
8
decir, habían ánforas de aceite, de vino, de agua, etc, aunque las fuentes escritas, nos
hablan de que la lagoena, también servía para contener vinos, mostos, zumos, o agua,5
está plenamente constatado que en la mayoría de las formas, que se viene denominando
como cerámica común, corresponden a elaboraciones provenientes de la cerámica
sigillata y que a través del tiempo, fueron elaborándose en los alfares, formas distintas en
esencia, a esa primera fuente estilística como lo fue las vasijas en terra sigillata.
Queremos reseñar que todas las formas que hemos considerado nuevas, quedan
numeradas a partir de la sigla: I-II-III-IV, etc, glosando en cada una las características
morfológicas de ellas.
El estudio de la producción de jarras, ha sido realizado en un lote de 319 fragmentos,
clasificados del siguiente modo: Forma-I, con un total de 65 fragmentos, de este total 8
son bordes y partes del cuello, 13 bases y el resto pertenecientes a la panza; Forma-I/1,
con un total de 67 fragmentos, compuesto por 7 cuellos, 8 bases y el resto pertenecen a
su panza; Forma-II, de un total de 52 fragmentos, distribuidos del siguiente modo: 6
bordes con el cuello, 2 cuellos con borde e inicio de asa, 6 bases y el resto de 38
fragmentos correspondientes a panzas; Forma-III, lo componen los siguientes un total de
39 fragmentos: 4 cuellos y bordes con inicio de asas, 4 bases, y 31 fragmentos
perteneciente a panzas; Forma-IV/1, con un total de 32 fragmentos distribuidos por; 3
cuellos con inicio de asa, 3 bases y 26 pertenecientes a las panzas; Forma-IV/2, de un
total de 38 fragmentos, de los cuales 3 son cuellos con asa, 3 bases y 32 fragmentos
correspondientes a la panza; Forma-IV/3, con un total de 26 fragmentos, de los cuales: 2
cuellos, 2 asas, 2 bases, y un total de 20 fragmentos correspondientes a la panza. Las
pastas prácticamente de tonalidad ocres-anaranjadas.
5 Hilgers, W., 1969 Latenische Gefässnamen. Bezeichnungen, Funktion und Form der römischer Gefässe
nach den antiken Schrifiquellen, p.203. Dusseldorf.
0
10
20
30
40
50
60
70
Forma I Forma I/1 Forma II Forma III Forma IV/1 Forma IV/2 Forma IV/3
65 67
52
39
32
38
26
Estadística de las formas de jarras del alfar de Cáparra
9
Forma I
Jarra con cuerpo redondeado o panzudo, cuello o gollete largo con borde
troncocónico, paredes lisas, de una sola asa que nace debajo del borde y se apoya en el
inicio de la panza, de pie anular, la pasta de color ocre-amarronado. El
engobe exterior de los fragmentos analizados es de una tonalidad rojiza mate, aunque
si se aprecia, apenas se conserva; altura: 20 cms.; diámetro boca: 4,1 cms.; diámetro
máximo: 15,1 cms.; diámetro del pie: 7,7 cms, (Fig. 9/1, Fig.11)
Jarra de forma ovoide o piriforme, pasta marrón algo oscura, con cuello largo y borde
troncocónico, paredes lisas, con una sola asa que nace al igual que la anterior, de pie
anular. La parte externa de esta jarra, se encuentra pulimentada, la tonalidad adquirida es
gris oscuro. (Fig.10/2, Fig.12))
Fig. 9 Forma I. 1 Jarras Fig. 10 Forma I. 2 Jarras
Fig. 11 Forma I Reconstrucción
de
Fig. 12 Forma I, Reconstrucción
10
Forma II
Jarra de forma ovoide o piriforme, cuello o gollete largo con borde troncocónico,
paredes lisas, de una sola asa que nace justamente en la mitad del cuello el cuello de esta
forma, posee un anillo engrosado hacia fuera de forma redondeada, debajo de este anillo
se apoya el inicio del asa, terminando en su panza, de pie anular, la pasta de esta jarra
es de color anaranjado. El engobe exterior de los fragmentos analizados es de
una tonalidad rojiza mate, aunque apenas se conserva; altura del fragmento: 7,5 cms.;
diámetro boca: 3,6 cms. (Fig.13).
Forma III
Jarra de forma panzuda, cuello o gollete largo con borde troncocónico, paredes lisas,
de una sola asa que nace justamente en la mitad del cuello de esta forma, terminando en
su panza, de pie anular, la pasta de esta jarra es de color anaranjado. El
engobe exterior de los fragmentos tienen una tonalidad rojiza mate, aunque apenas se
conserva; altura del fragmento: 8,5 cms.; diámetro boca: 4,7 cms. (Fig.14)
Fig. 13 Forma II
Fig. 14 Forma III
11
Forma IV
1.- Jarra de un asa con boca y cuello anchos con borde en forma de pico redondeado
hacia afuera, paredes lisas, desconocemos donde nace el asa, aunque creemos que desde
el mismo borde, de pasta de color ocre-amarillenta, con diminutos fragmentos de cuarzo,
no apreciándose ningún tipo de engobe. (Fig.15/1) Esta forma se asemeja al tipo 43/1 de
M. Vegas,6 también parecida al que lleva el nº. 3903 de Tiermes.7 Las medidas son las
siguientes: diámetro de la boca, 6,9 cms., aunque la forma del borde y la pared no son
exactamente igual, las medidas son: 6,9 cms.
Jarra de un asa con boca y cuello anchos con borde totalmente redondeado hacia
afuera, paredes lisas, desconocemos donde nace el asa, aunque creemos que desde el
mismo borde. De pasta de color ocre-amarillenta, con diminutos fragmentos de cuarzo.
No se aprecia ningún tipo de engobe, variando en ambos casos la forma del borde, las
medidas son las siguientes: diámetro de la boca, 6, 2 cms. (Fig.16/2)
Jarra de un asa con boca y cuello anchos con borde totalmente redondeado hacia
afuera, desconocemos donde nace el asa, aunque creemos que desde el mismo borde, su
pasta es de color ocre-amarillenta, con diminutos fragmentos de cuarzo, no se aprecia
ningún tipo de engobe, las medidas son las siguientes: diámetro de la boca, 5,4 cms. (Fig.
17/3)8
El lote de cerámica hallados esparcidos y que debieron corresponder a fallidos del
horno de Cáparra en el río Ambroz, podríamos considerarlos del grupo de cerámicas
llamadas de paredes finas, aunque los producidos en este alfar nada se parecen a la
tipología de cerámica elaborada en los alfares emeritenses, ya que muchos de ellos sus
grosores así como sus dimensiones no se corresponden a la utilidad de este tipo de
recipientes, pensados principalmente para acompañamiento de la vajilla de mesa, de cuya
6 Vegas, M. Cerámica Común romana. Mediterráneo Occidental. nº, 22.Barcelona, 1973.pp.100-101
Tiermes II, campañas 1979-1980. pp. 94-103. 7 Nogué.J. M. EAE. nº.78. Excavaciones en Itálica. Madrid.1971.pp.16-23 8 Luzón Nogué.J. M. EAE. nº.78. Excavaciones en Itálica. Madrid.1971.pp.16-23
Fig.15 Forma IV/1 Fig. 16 Forma IV/2 Fig. 17 Forma IV/3
12
utilidad principalmente fue la de vasos para beber o para contener líquidos en limitadas
cantidades, ya que su capacidad era exigua. Abundan los vasos, escudillas y tazas, con
características decorativas similares entre ellos.
Puntualizamos como producciones lusitanas al recipiente elaborado en talleres
locales que imitan a otras producciones y que forman un amplio grupo heterogéneo donde
se pueden incluir formas que carecen de una tipología concreta, aunque siempre se
asocian a formas conocidas, bien en su totalidad o por alguna característica especifica
del modelo a imitar. La característica común presente en casi todas ellas es una mayor
tosquedad en la elaboración de sus pastas con las que fueron fabricadas, resultando de
ello piezas menos esbeltas y de paredes más gruesas de lo habitual. En el horno del río
Ambroz, produjo este tipo de cerámica de imitación, de pasta marrón en su interior y
negras en el exterior, algunas como las documentadas por Mullor, F.LXVII, coinciden
en el tipo de decoración a ruedecilla con una amplia gama de variedades de esta
decoración, estas imitaciones de las cerámicas producidas en Emérita, es una prueba de
la imaginación de los alfareros, en pos de acopiar un mercado quizás desabastecido y sin
duda mucho más caro. 9
De los materiales de superficie estudiados en los años 1979 a 1985, se documentaron
por el espacio de la ciudad fragmentos de estos recipientes, quedando confirmado que sus
producción provenía del alfar del río Ambroz, Este alfar, quizás se erigió en el primer
suministrador de una determinada serie de utensilios que cubrirían quizás la insuficiencia
de algunos productos que no abastecerían con asiduidad a la ciudad de Cáparra, y por
supuesto mucho más caras.
Taza de producciones lusitanas, forma Mayet XLIII de cuerpo carenado, de
producción local, borde redondeado ligeramente hacia afuera, de pasta gris negra, engobe
9 Maye, F. “Cerámica emeritense de época romana”. Revista de Estudios Extremeños, v-3. p.531, 1978.
“Las producciones emeritenses, se han documentado en todo el Norte y Oeste de Mérida, pero estas
producciones tuvieron mucha competencia con los productos de La Bética. Y su difusión fue más limitada.
Estos vasos emeritenses respondieron, ante todo, a las necesidades locales y de su provincia.”
Fig. 18 Forma Mayet XLIII
13
negruzco con decoración a la ruedecilla hasta la carena. Diámetro boca, 10 cms, diámetro
carena 10,3 cms, diámetro pie, 3,4 cms, altura total aproximada, 6,5 cms. (Fig.18)
PRODUCCIONES LUSITANAS. IMITACION DE LAS PAREDES FINAS
Ollita de las producciones lusitanas, de cuerpo globular, parecida a la forma de
López Mullor – LXVII, borde redondeado vuelto hacia fuera, con pequeño canal en el
interior del labio, de pasta gris medio, engobe de la misma tonalidad que la pasta con
poco brillo, la decoración a ruedecilla que comienza debajo de una moldura, diámetro
boca, 10 cms, grueso pared, 2 mm. (Fig.19)
Ollita de las producción local, con alguna diferencia en el borde y el comienzo de la
panza, de cuerpo globular, borde redondeado vuelto hacia fuera, con pequeño canal en el
interior del labio, de pasta gris medio, engobe de la misma tonalidad con poco brillo, la
decoración a ruedecilla que comienza debajo de una moldura, diámetro boca, 10 cms,
grueso pared, 2 mm.
Fig.19 López Mullor- LXVII
Fig. 20 Ollita con decoración a ruedecilla. Imitación de la forma de López Mullor LXVII
14
Similar a la forma de López Mullor–LXVII (Fig.19) Ollita de producción local, de
cuerpo globular similar a la forma de López Mullor–LXVII, ligeramente distinta, el borde
menos inclinado en forma de bastoncillo redondeado, debajo una moldura de 2 cms, a 1,1
la decoración a ruedecilla, de pasta marrón, el interior negro mate y el exterior negro con
brillo. Diámetro boca, 10 cms, altura 12 cms, ancho 11-12 cms, diámetro pie 5 cms. (Fig.
20)
Fig. 21 Ollita con decoración a ruedecilla
Ollita de producción local, de cuerpo globular de idénticas características que la
anterior, tan solo varía la decoración a ruedecilla, borde con una pequeña diferencia al
anterior forma de bastoncillo redondeado, moldura de 2 cms, de pasta marrón, el interior
negro mate y el exterior negro con brillo, la decoración a ruedecilla. Diámetro boca, 12
cms, altura 12 cms, ancho 15,3 cms, diámetro pie 5,9 cms. (Fig. 21)
De toda la cerámica estudiada en el horno del río Ambroz, como consecuencia del
destrozo del horno romano, debemos puntualizar que, tanto en este alfar como en otros
estudiados, la ausencia de ciertas formas, no es que no se produjeran, sino que y como
puede ser el caso de este horno del Ambroz, este grupo que describimos, en su mayoría
sus paredes más gruesas o de dimensiones no demasiado grandes, e incluso el tipo de
pasta, incurría en un menor porcentaje de fallidos.
Por lo que el hecho de no haber hallado mayor número de fragmentos, no es óbice
para que cualquiera de las formas descritas, no fuera producida en este alfar, hoy día es
conocido dentro del entorno profesional de la alfarería, que algunas formas cerámicas.
15
VASOS
Fig.22/1 Fig.23/2
Vaso alto, borde almendrado inclinado hacia adentro, cuerpo hemiesférico, pasta
marrón claro con granos cuarcíticos como desgrasante, en algunos sectores de este vaso,
el engobe muy escaso es marrón algo más oscuro que el barro. El vaso está elaborado con
pasta de color marrón, su exterior presenta un engobe marrón más oscuro, las medidas
son las siguientes: altura, 17 cms.; diámetro superior 15 cms, diámetro base, 7 cms.;
diámetro zona media, 16,8 cms.
Su decoración está dividida en tres partes separadas por dos acanaladuras, la inferior
con pequeñas espinas o triángulos, la parte media y la parte superior, decorada a la
ruedecilla, su base presenta un pie fino anular. Su forma podríamos acercarla al tipo
28/310 de Vegas, creemos se trata de una copia de los vasos de paredes finas, forma Mayet
V, forma por otro lado con parecidos en distintos yacimientos, con la única salvedad, que
las dimensiones son más grandes que el original de paredes finas. (Fig.22/1)
Vaso hemiesférico alto, la decoración de la parte inferior lo componen guillochis,
rayas simétricamente entrecruzadas, como separación entre las dos partes que forma el
vaso, lo atraviesa una línea incisa, siendo la decoración de esta franja la realizada a
ruedecilla. Creemos que el borde sería del tipo fino en forma de bastoncillo, aunque con
las consiguientes reservas ya que no encontramos ningún resto atribuible a estas piezas
en relación al borde. La pasta de color marrón rojizo, denota por los restos que le aplicaron
un engobe rojo. Los paralelismos, son los mismos que en la pieza anterior. Pie anular y
un diámetro de 6 cms. (Fig. 23/2)
10 Vegas, Tipo 28, p.70, fig. 23-3. Barcelona
16
Vaso hemiesférico alto, su decoración a ruedecilla en forma de triángulos, una línea
incisa hace de separación con la parte superior también con decoración a ruedecilla, con
cuadraditos, de pasta ocre y con numeroso desgrasante, en el caso de este recipiente, el
engobe es de color amarillo-naranja, pie anular y 7 cms, de diámetro. Los paralelos los
mismos que los anteriores. (Fig. 24/3)
Vaso hemiesférico alto, su decoración aunque se encuentra diferenciada por otra
línea, es por igual en ambas superficies, realizadas con ruedecilla, de pasta marrón rojiza,
no hemos apreciado restos de engobe, aunque no descartamos lo tuviera. Los paralelos al
igual que los anteriores. De pie anular y 9 cms de diámetro. (Fig. 25/4)
Fig. 24/3
Fig. 25/4
17
Decoraciones a ruedecilla de producciones estudias del vertedero del río
Ambroz
Forma II
Forma III
Forma IV/1