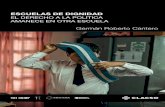(2014) Coordinación junto con Germán Pérez Fernández del Castillo, "Tendencias actuales de la...
Transcript of (2014) Coordinación junto con Germán Pérez Fernández del Castillo, "Tendencias actuales de la...
Tendencias acTuales de la ciencia políTica. el esTado, el mercado y la sociedad civil:
un proceso de reconfiguración de las relaciones de poder.
Tomo ii
direcTorio
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
José Narro Robles • Rector
Eduardo Barzana García • Secretario General
Leopoldo Silva Gutiérrez • Secretario Administrativo
Luis Raúl González Pérez • Abogado General
Javier Martínez Ramírez Director General de Publicaciones y Fomento Editorial
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Fernando Castañeda Sabido • Director
Claudia Bodek Stavenhagen • Secretaria General
José Luis Castañón Zurita • Secretario Administrativo
María Eugenia Campos Cázares Jefa del Departamento de Publicaciones
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN Y ME-JORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA (PAPIME)
Proyecto PAPIME: Creación de materiales para el estudio y enseñanza de tendencias actuales de la ciencia política (PE303511).
Tendencias acTuales de la ciencia políTica. el esTado, el mercado y la sociedad civil:
un proceso de reconfiguración de las relaciones de poder.
Tomo ii
GERMÁN PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLOPABLO ARMANDO GONZÁLEZ ULLOA AGUIRRE
(COORDINADORES)
México, Ciudad Universitaria, 2014
Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y el proyecto de Creación de materiales para el estudio y enseñanza de tendencias actuales de ciencia política (PE303511), coordinado por Germán Pérez Fernández Del Castillo.
Primera edición: 26 de enero de 2015
D.R. © Universidad Nacional Autónoma de MéxicoCiudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F., Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Circuito “Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyo-acán, C.P. 04510, México, D.F.
D.R. © Ediciones La Biblioteca, S.A. de C.V.Azcapotzalco la Villa No. 1151Colonia San Bartolo AtepehuacánC.P. 07730, México, D.F.Tel. 55-6235-0157 y 55-3233-6910Email: [email protected]
ISBN COLECCIÓN: 978-607-02-6434-4 ISBN UNAM: 978-607-02-6436-8 ISBN EDITORIAL: 978-607-8364-08-4
Revision de original: Javier Sanvicente Añorve
Cuidado de la edición: Pablo González Ulloa
Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirec-ta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.
Impreso y encuadernado en MéxicoPrinted and bound in México
conTenido
Introducción 11
1. El estudio de las relaciones Estado-sociedad. La contribución de la teoría pluralista 17
Diego Hernández Bernal y Aura Rojas García
2. Des-diferenciación sistémica. La sociedad ante la exclusión de los sistemas político y económico 41
Pedro Jiménez Vivas
3. Gobernanza y sus implicaciones 79
Alejandro Domínguez Uribe
4. De la sociedad civil y la gobernanza 105
Yair Mendoza García, Uriel Macías Rodríguez y Natalia Arriaga Garduño
5. La participación de la sociedad civil 127 en la dinámica de la gobernanza global
María Ángeles Góngora Fuentes y Néstor Mauricio Sánchez Hernández
6. Estado, migraciones y ciudadanía: nuevas discusiones desde la ciudadanía transnacional 165
Lorena Margarita Umaña Reyes y Daniel Tacher Contreras
inTroducción
La descentralización del Estado trajo como resultado que nuevos actores entraran a escena, el mercado se torno más visible, subor-dinando a la política y a la sociedad ante a éste. Antes de 1980, si bien no era un equilibrio perfecto, había espacios de representa-ción (a pesar de que como parte intrínseca de la democracia, siem-pre se ha manejado la idea de la crisis de la representación) para los diversos sectores: el propio Estado –materializado en el gobierno y sus instituciones–, la sociedad –materializada en los sindicatos prin-cipalmente– y el mercado –materializado en la iniciativa privada.
Asimismo, la globalización como fenómeno económico impli-co el planteamiento de realidades similares entre varios países, las cuales reflejaban los efectos negativos de las medidas económicas del neoliberalismo, a su vez, el desarrollo tecnológico de las co-municaciones suscitó el reconocimiento mutuo de problemáticas propiciando la solidaridad. Naturalmente, en este nuevo contexto, el papel del Estado va a ser cada vez menos regulador de las de-mandas de diferentes actores, y presencia el surgimiento de nue-vas relaciones que producen múltiples rupturas, por lo que resulta previsible que se abra una etapa de conflictos y antagonismos con nuevas y diversas formas de expresión.
Así, el Estado se fue achicando, dejando espacios vacíos de re-presentación y exigiendo a los individuos adueñarse de éstos; sin embargo, la sociedades se volvieron heterogéneas, lo que trajo como consecuencia que los ciudadanos se sintieran cada vez más alejados de los centros de decisión. Ahora, el Estado y el mercado asumen decisiones sin tomar en cuenta a la ciudadanía, lo que trae como resultado movimientos ciudadanos, reactivos y coyunturales, que pueden frenar ciertas decisiones, influir en su modificación e incluso proponer algunas cosas. A pesar de lo anterior, no son obje-to de negociación por su misma lógica.
Por un lado, la sociedad civil se enfrenta a la necesidad de ser partícipe del gobierno y pugnar en la esfera política por la atención a sus demandas e intereses; la sociedad civil no es homogénea en su constitución ni en su manifestación, sino que adquiere distintas
12
formas en los países en correspondencia a la apertura de su es-tructura de oportunidades políticas y sus propios marcos de acción colectiva. Por otra parte, el Estado se enfrenta a la dificultad que su-pone intentar dar respuesta a la diversidad de demandas que emer-gen de esa parte de la sociedad, y de trabajar en conjunto con ella.
Como señala Touraine: Gobernar un país, consiste hoy en, ante todo, en hacer que su or-ganización económica y social sea compatible con las exigencias del sistema económico internacional, en tanto las normas sociales se de-bilitan y las instituciones se vuelven cada vez más modestas, lo que libera un espacio creciente para la vida privada y las organizaciones voluntarias.1
De ahí que la gran importancia de la sociedad civil en el con-texto de la globalización radica en que constituyen la alternativa de expresión de las demandas; no obstante, un poco más relevante resulta el trabajo en conjunto entre ésta, el gobierno y el mercado, una triada que predomina actualmente y que precisa de un análisis. En consecuencia, las ciencias sociales se apoyan en nuevos derro-teros para la aprehensión de su objeto de estudio, en constante cambio, que es la realidad. De forma particular, esta obra se avoca al análisis de la dinámica entre el Estado y la sociedad civil, la cual se ha transformado radicalmente en el transcurso de las décadas más recientes y cuyos cambios se han potencializado en gran me-dida por el achicamiento del Estado vinculado con el devenir de la globalización, como se ha mencionado.
Es a partir de este contexto, caracterizado por el achicamiento del Estado y la necesidad de la sociedad civil por intervenir y crear nuevas dinámicas de participación en la toma de decisiones, que se plantean los distintos ensayos que conforman la presente obra. De este modo, el tema transversal es la triada Estado-sociedad civil-mercado, pues, la dinámica de interacción entre estos tres ámbitos ha debido cambiar en correspondencia con la actual descentraliza-ción del Estado, la liberalización económica y la consolidación de la ciudadanía.
1 Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos?, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 13.
13
Al comienzo se expone el trabajo de Aura Rojas y Diego Gar-cía, intitulado “El estudio de las relaciones Estado-sociedad. La contribución de la teoría pluralista”, el cual comienza por exponer los elementos metodológicos del pluralismo y rastrear la concep-ción de su propuesta en el liberalismo. Los autores señalan que el desarrollo del liberalismo resulta determinante, ya que supone el surgimiento de formas de organización más complejas a partir de la libertad individual y la posibilidad de que cualquier persona sea partícipe de la esfera política, además de concebir al Estado como una organización política al servicio de la sociedad.
Así, la perspectiva de análisis del pluralismo plantea una refor-mulación de la dinámica de los procesos políticos democráticos, al ponderar el papel de la sociedad civil paralelamente al del Estado, en la toma de decisiones. Asimismo, en el contexto de la caída del Estado de bienestar, los autores introducen la conceptuación del corporativismo y el neocorporativismo, necesaria para comprender la dinámica de las asociaciones –en tanto que en ellas se congrega una diversidad de intereses que buscan ser representados e incidir en las acciones de gobierno– y la autoridad estatal.
Posteriormente, se expone el ensayo de Pedro Jiménez, titula-do “Des-diferenciación sistémica. La sociedad ante la exclusión de los sistemas político y económico”. La realidad actual se reviste de vorágine de conflictos y complejidad dada por la interrelación de los sistemas político y económico, ante esta situación es preciso analizar cuál es el lugar de la sociedad civil y cómo se manifiesta al estar en el espacio de intersección de ambos sistemas; con el obje-tivo de llevar a cabo este análisis, el autor integra la teoría de Niklas Luhmann, que vislumbra al sistema de la política, fundamentado en relaciones vinculantes en torno al poder, como explicación de la organización social, y el concepto de la des-diferenciación social.
El desarrollo de este trabajo gira en torno al argumento de que mientras la línea que distingue a la economía de la política –enten-dida como la des-diferenciación sistémica– se vuelve cada vez más difusa, se tiende a excluir y vulnerar a la sociedad civil. En este senti-do, el autor comienza por analizar las problemáticas de los sistemas mencionados y cómo inciden en la vulnerabilidad de la sociedad civil, de forma particular en México; y finaliza con una revisión de
14
la situación actual a la que se enfrenta la sociedad como producto de la confrontación entre política y economía, cuyos desacuerdos repercuten en la degradación de las condiciones de educación, vi-vienda, empleo, seguridad y alimentación.
Continuando con el análisis de la nueva configuración del Esta-do, y la confluencia de la esferas política, social y económica que se expresa en la interrelación del gobierno con la sociedad civil, como hilo conductor de esta obra, como punto de partida, Alejandro Do-mínguez presenta su trabajo titulado “Gobernanza y sus implica-ciones”, el cual comienza por realizar una revisión sobre la reciente construcción del concepto, la cual ha sido necesaria para el estudio de una sociedad más participativa y la consecuente formulación de políticas públicas en el contexto de una crisis de gobernabilidad.
El autor recuerda que la sociedad actual está enmarcada por la confrontación de diversos intereses que ponen en vilo a la gober-nabilidad, por esto se debe crear instituciones y reglas capaces de propiciar la confluencia de éstos, sobre todo si surgen en un régi-men democrático. Como parte del desarrollo de su exposición, el autor cita los tipos de gobernanza y expone cómo se ha expresado en México esta forma de organización sociedad-Estado.
Enseguida, se expone el trabajo “De la sociedad civil y la gober-nanza”, de Yair Mendoza, Uriel Macías y Natalia Arriaga; en el cual se recuerda la importancia de la participación de la sociedad en la esfera política y como pilar de la democracia, y en particular desde el enfoque de la gobernanza. Así, el trabajo comienza por desarro-llar el contexto político y económico en el que surge la propuesta de la gobernanza, y las diversas concepciones de la sociedad civil.
Para finalizar su análisis, los autores dirigen su atención a la for-ma en que la gobernanza concibe a la sociedad civil, y cómo esta concepción no resulta suficiente para comprender la complejidad social y la capacidad de los gobiernos para interactuar con la socie-dad.
A continuación, en el trabajo “La participación de la sociedad civil en la dinámica de la gobernanza global”, de María Góngora y Néstor Sánchez, se lleva a cabo una categorización de la participa-ción de la sociedad civil, representada por ONG de diversa índole, en la gobernanza global por medio de los espacios de discusión que
15
son propiciados por organismos intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas, el G20, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunos. Para ello, en este análisis se puntualiza las características de la gobernanza, y cómo se configura a partir de la influencia de actores no estatales en la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas; y las características de la sociedad civil global, la cual se vislumbra en la expresión de las ONG.
Los autores resaltan la importancia de las ONG como represen-tantes de la sociedad civil en los foros internacionales e intermedia-rios entre la ciudadanía, y no sólo con el Estado y los organismos intergubernamentales. Destacan la necesidad de estudiar sus ma-nifestaciones y el grado de influencia en la gobernanza global y, en ese sentido, los autores se dan a la tarea de proponer criterios para medir la participación de las ONG en foros y cumbres internaciona-les, y posibilitan el tener una aproximación de la cual podría ser la incidencia, así como cuáles son las limitaciones, de la sociedad civil en la gobernanza global.
En el texto “Estado, migraciones y ciudadanía: nuevas discusio-nes desde la ciudadanía transnacional”, de Lorena Umaña y Daniel Tacher, se expone la configuración de la ciudadanía frente al fenó-meno migratorio, y la transformación de la relación que se estable-ce con el Estado. Los autores plantean que la perspectiva tradicional desde la cual se analiza la migración se centra en los procesos en que los migrantes se incorporan a las sociedades receptoras o cómo éstas los asimilan; sin embargo también resulta necesario revisar otra arista de esta situación, que es la relación de los migrantes con su sociedad de origen y cómo esto deviene en una complejidad de comportamiento político, debido a que hay migrantes interesados en mantener una identidad referida al Estado-nación del que emi-graron.
De forma particular, los autores centran su atención en la cons-trucción actual del concepto de ciudadanía transnacional, en el contexto de las cada vez más frecuentes y estrechas relaciones cul-turales sociales, culturales y económicas entre los Estados, el desa-rrollo tecnológico y la promoción del multiculturalismo. La condi-ción del ciudadano difícilmente puede restringirse a los márgenes
16
territoriales, en la medida que los ciudadanos participan en más de una comunidad política, por lo que se requiere de la construcción de un concepto de ciudadanía que considere el elemento de la in-ternacionalidad.
17
el esTudio de las relaciones esTado - sociedad. la conTribución de la Teoría pluralisTa
Diego Hernández Bernal Aura Rojas García
Para que los hombres se tornen o per-manezcan civilizados, el arte de la aso-ciación debe desarrollarse y perfeccio-narse entre ellos en la misma medida en que la igualdad de condiciones en-tre ellos crece.
Alexis de Tocqueville
Introducción
Apuntes metodológicos en torno a la teoría pluralista
La construcción de modelos que han ofrecido explicaciones a la re-lación Estado-sociedad atraviesa por una multiplicidad de análisis que van desde la relativa autonomía de las dos esferas (“lo social” y “lo estatal”), hasta una confusión de sus límites. Mientras que el binomio mandato-obediencia, que nos aparece a la vez como sustrato y producto del ejercicio del poder político concentrado en la comunidad estatal, podría ser la salida más próxima a la com-prensión de tal relación, deja de sernos suficiente para ver en ella la diversidad de manifestaciones en las que la sociedad expresa la dominación de la que es parte y, sobre todo, los fines que persiguen sus miembros al asociarse a tal comunidad.
A la explicación de los fenómenos que se desdoblan de esta re-lación, el pluralismo ha propuesto un modelo ampliamente socorri-do desde las últimas décadas del siglo XX, un modelo que privilegia el estudio de un tipo particular de relaciones entre el Estado y la sociedad: aquél dado por la existencia de asociaciones. El propósi-to de este trabajo es presentar, de forma sucinta, las coordenadas expuestas por la teoría pluralista, desde sus orígenes en tempranos
18
estudios como los de Alexis de Tocqueville, teniendo como ante-cedente el liberalismo, hasta su construcción posterior en la déca-da de los setentas, y la conceptualización del corporativismo como propuesta de análisis frente a la teoría pluralista sobre la dinámica de poder entre las asociaciones y el Estado.
El pluralismo, como hecho, se manifiesta en cualquier sociedad que es atravesada por diferencias de orden cultural, ideológico y hasta económico, pero como modelo no suele ser compatible con todo régimen político — pues algunos llegan a considerarlo como una perturbación–; en este sentido, los regímenes democráticos li-berales son los únicos que lo reconocen como uno de los principios del proceso político y una condición para la existencia y conserva-ción de sus instituciones. Tomemos esta afirmación como punto de partida.
La teoría pluralista supone una relación sui generis entre una sociedad ampliamente diversificada y un Estado que capitaliza esa diversidad para justificar la actuación de sus órganos. A nivel me-todológico, se adscribe a la separación clásica entre poder político y poder económico, entre Estado y sociedad civil — misma en que la última es vista como una esfera que produce equilibrios bajo sus propias reglas1–; e incluso, yendo más allá, el pluralismo abona ar-gumentos a la distinción público-privado, en cuanto sostiene, por ejemplo, el tratamiento, defensa e intermediación de intereses pri-vados en una arena meramente pública.
Por otra parte, el pluralismo propone un nivel intermedio en las relaciones entre el individuo y el Estado: el nivel de la asociación que se constituye y desarrolla fuera de la esfera de poder político y por medio de intereses privados. En este sentido, se plantea una díada entre la garantía de “[...] conceder a cada uno una oportuni-dad, igual por principio, de hacer valer su opinión e intereses con-forme a las reglas de juego de la democracia”2 y el hecho de que la conservación de la sociedad democrática — frente al peligro de la
1 Las reflexiones sobre el nacimiento de la sociedad civil como una esfera con competen-cias, actividades y finalidades autónomas a las del poder público concentrado del Estado son una propuesta ya conocida de una corriente que va, desde Hegel, hasta la doctrina liberal encabezada por los economistas Adam Smith, David Ricardo y Adam Ferguson.2 Reinhold Zippelius, Teoría General del Estado, Porrúa, México, 1989, p. 216.
19
disolución del poder político– depende de la configuración de un consenso básico sobre las reglas del juego democrático que permi-ta la cohesión de los agentes.3
Los procesos políticos que incorporan el pluralismo como prin-cipio suponen la existencia de una multiplicidad de instancias que mantienen relaciones de presión/disputa/negociación con el poder político, que mantienen su autonomía y que influyen en los proce-sos para formular políticas. De esta forma, en su estudio, la teoría pluralista se plantea las siguientes palabras clave: “¿quién participa en el proceso decisorio, y quién logra que se acepten sus prefe-rencias como decisiones?, ¿a quién puede verse influyendo en los resultados?”.4
De la misma forma, la teoría pluralista señala que la multiplici-dad de asociaciones, a pesar de participar e influir en la esfera de poder político, no supone una multiplicidad de unidades políticas: el pluralismo sólo debe ser entendido desde una esfera económica y social pues, a nivel político, implica desintegración.5 El pluralismo no piensa en la superación del Estado, al verlo en el mismo estatuto que las demás asociaciones, sino que reformula la comprensión de las relaciones que mantiene con la sociedad, conservándolo en la misma esfera. Aún incurriendo en un error metodológico, diversas propuestas6 del pluralismo ubican al Estado como una asociación
3 Ibid, p. 218.4 Martin Smith, “El pluralismo”, en David Marsh, y Gerry Stocker (editores), Teoría y mé-todos de la ciencia política, Alianza, Madrid, 1997, p. 221. Las cursivas son nuestras.5 De ahí la clásica crítica que hace Carl Schmitt de la teoría pluralista de Harold Laski: “En ninguno de los muchos libros de Laski se encuentra una definición de lo ‘político’ [ ] El estado se transforma simplemente en una asociación que compite con otras asociaciones; se convierte en una sociedad junto a y en medio de numerosas otras sociedades, situadas en el interior o fuera del estado.” Y continúa: “Si esta unidad desaparece inclusive como eventua-lidad, entonces desaparece también lo ‘político’ mismo. Sólo mientras no sea reconocida y examinada a fondo la esencia de lo ‘político’ es posible pensar en términos pluralistas en una ‘asociación’ política junto a una religiosa, otra cultural, otra económica y demás, y sólo en ese caso es posible configurar a dicha ‘asociación’ política en competencia con estas últimas.” Carl Schmitt, El concepto de lo político, Folios, Buenos Aires, 1984, pp. 39-41.6 Tales como el pluralismo reformado y el elitismo pluralista, destacan la existencia de comunidades alrededor de políticas específicas y ponen especial atención a la capacidad de los grupos para romper o modificar las formas institucionalizadas de interacción entre el Estado y éstos. Martin Smith, “El pluralismo”, op. cit.
20
más en competencia — en algunos casos, debido al temprano esta-do de su desarrollo teórico.
De esta forma, si retomamos los estudios que dan cuenta de las relaciones Estado-sociedad desde la lente pluralista, notaremos que la participación de las asociaciones de intereses en los pro-cesos políticos democráticos está justificada a nivel teórico por a) la presencia avasalladora del Estado en detrimento de la libertad individual, así como por b) una presencia en la que éste se torna incapaz de asumir competencias por sus propios medios. Resulta indispensable no perder de vista ambas fuentes en el desarrollo de la teoría pluralista, pues de ellas se desprenden los métodos que comprenden las interacciones entre las asociaciones y el Estado.
Pese a las virtudes de la teoría pluralista en el estudio de los procesos políticos democráticos y la constitución de modelos de compensación/intermediación de intereses, ésta incurre en ciertas deficiencias:
1, señala que ciertos grupos no acceden al proceso político por-que no han insistido con ahínco o porque sus intereses no se han visto lo suficientemente amenazados (lo que los ubicaría simplemente como grupos de reacción);2, no se ocupa lo necesario de los mecanismos por los que las asociaciones acceden al proceso de elaboración de políticas (es decir, de las reglas que tienen que cumplir para que su influen-cia tenga impacto).3, es incapaz, en su evocación al comportamiento observable, de evaluar la correspondencia o no del seguimiento de ciertos valores y el mantenimiento de intereses en el actuar de las aso-ciaciones; en ocasiones el consenso no implica que una asocia-ción haya seguido fielmente los valores que la caracterizaban, pero sí que haya previsto la satisfacción de sus intereses inme-diatos;4, aún aludiendo al estudio del comportamiento de las asocia-ciones, la teoría no cuenta con los instrumentos suficientes, a nivel metodológico, para evaluar empíricamente el impacto que tiene la influencia de cada grupo en el proceso político.7
7 Para profundizar en las deficiencias de la teoría pluralista Cfr. Martin Smith, op. cit., pp. 222-227.
21
Sin obviar sus deficiencias, la teoría pluralista, así como las pro-puestas alternas al estudio de las asociaciones de intereses, son una perspectiva probada en la comprensión de la relación Estado-socie-dad, pues reformulan la presencia que ambos tienen en la dinámica de los procesos políticos democráticos, tomando en cuenta que su objetivo es la creación de compromisos susceptibles de consenso.
I. Los orígenes de la propuesta pluralista: el liberalismo como freno al Estado
En la filosofía clásica8 se ha planteado que la finalidad de la sobre-vivencia nos ha encaminado a establecer relaciones con otros: fun-dando valores, formas de gobierno e instituciones que permitan regular el comportamiento, para así lograr la mejor convivencia posible. Siguiendo esta línea, se ubica la constitución del Estado, según Hobbes,9 como solución al conflicto inminente entre los in-dividuos y como pacto en el que se cedía la potestad de la toma de decisiones al soberano, a cambio de la seguridad y certeza necesa-rias para alcanzar una convivencia en armonía.
El margen de participación del individuo que conforma al gran Leviatán es limitado, pues Hobbes habita en una Inglaterra de fines del siglo XVII, cuando existe un arraigado sentimiento religioso y un grave conflicto entre el rey y el parlamento, lo cual hace imperiosa la necesidad de reivindicar y recordar la importancia de la unidad en torno al poder: la figura del Estado es la de un ente omnipresen-te y omnipotente.
No obstante, más tarde eventos, como el movimiento de Refor-ma, cuyas consecuencias derivaron implícitamente en la pugna por lo que hoy llamaríamos “libertad de pensamiento”, y cuyo enfren-tamiento con la religión trajo consigo la necesidad de cuestionar el poder de los monarcas y plantear un marco constitucional que protegiera los derechos y libertades básicos;10 en conjunto con el posterior desarrollo de la Revolución Francesa, pusieron de mani-
8 Leo Strauss y Joseph Cropsey (compiladores), Historia de la filosofía política, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.9 Thomas Hobbes, El Leviatán, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.10 John Rawls, Liberalismo político, UNAM, México, 1995, p. 18.
22
fiesto la posibilidad de que exista un poder que haga frente y sirva de contrapeso al poder del Estado. Un poder que, al estar consti-tuido por parte de los propios integrantes del Estado, no implica la destrucción del mismo, sino su transformación.
Es así que comienza a apreciarse el surgimiento del liberalis-mo, caracterizado por la ruptura de paradigmas: comienzan a surgir formas de organización más complejas (transición del feudalismo al capitalismo,11 por ejemplo), en tanto que se consolida una con-ciencia individual que propicia conflictos, rebeliones, revoluciones; fenómenos sociales que transforman lo “establecido”. Como señala Laski:
La revolución y la guerra lo presidieron [al liberalismo] desde la en-traña. Y no es exagerado decir que difícilmente se encontrará, antes del 1848, un período en que reacciones violentas contrarrestaran el crecimiento del nuevo ser. Los hombres luchaban tenazmente para sostener aquellos hábitos en que se fundaban sus privilegios, y el libe-ralismo era, por encima de todo, un reto a los intereses establecidos, hechos sagrados por las tradiciones de medio millar de años.12
Ahora bien, en el plano teórico, el liberalismo se ha convertido en la tradición de pensamiento más sólida, como señala Requejo: “se trata de una tradición variada, plural, repleta de nombres con un reconocido prestigio intelectual —Locke, Madison, Jefferson, Kant, Tocqueville, Mill, Weber, Berlin, Rawls—, cuyos valores y prin-cipios legitimadores han demostrado tener una vocación aplicada bastante mayor que las con cepciones políticas alternativas.”13 En contraposición a la percepción de Hobbes sobre el individuo como súbdito del Estado, podemos retomar a J. Stuart Mill como referen-te de la tradición liberal al ponderar la libertad del individuo:
[...] la libertad por la que se interesa Mill es la libertad negativa, o sea, la libertad entendida como situación en la que se encuentra un sujeto (que puede ser tanto un individuo como un grupo que actúa como un
11 Alexis Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, Guadarrama, Madrid, 1979.12 Harold Laski, El liberalismo europeo, Fondo de Cultura Económica, México, 1969, pp. 12-13.13 Ferran Requejo, Democracia y pluralismo nacional, Ariel, Barcelona, 2002, p. 13.
23
todo) que no es impedido por una fuerza externa para hacer lo que él desea y no es constreñido a hacer lo que no desea.14
Como señala Bobbio, en este filósofo se vislumbra la pondera-ción de los derechos individuales frente a un cualquier poder mo-nárquico o estamental. De este apunte, resalta la situación a la que se enfrenta el Estado desde la perspectiva liberal, que es definir cuáles son los criterios del poder público para restringir la liber-tad individual y cómo se delimitarán los espacios (esfera pública-privada) en los que los individuos puedan actuar libremente con la garantía de que el Estado no podrá intervenir.15
El liberalismo tiene una concepción del Estado como una orga-nización política enmarcada por reglas al servicio de la sociedad, sobre todo porque constituye el resultado de la actividad de los in-dividuos y las relaciones establecidas entre ellos.16 En este sentido, resulta indispensable señalar que la materialización de estas reglas tiene lugar a través del Estado de derecho, por lo cual resulta útil citar las características del mismo, para comprender de forma más específica la forma en que el liberalismo concibe al Estado y cómo se constituye en freno a la acción del mismo:
En el Estado de Derecho toda Constitución moderna establece las ba-ses siguientes para regular la acción del Estado: 1. Un principio de distribución: la esfera del individuo se supone como un dato anterior al Estado, quedando la libertad del individuo ilimitada en principio, mientras que la facultad del Estado para invadirla es limitada; 2. Un principio de organización que sirve para poner en práctica el prin-cipio de distribución: el poder del Estado (limitado en principio) se divide y encierra en un sistema de competencias circunscritas; 3. El principio de distribución — libertad del individuo, ilimitada en princi-pio- encuentra su expresión en una serie de derechos llamados fun-damentales o de libertad; el principio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de poderes, es decir, distinción de diversas ramas para ejercer el poder público, con lo que viene al caso la distinción entre legislación, gobierno (administración) y admi-nistración de justicia — Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división y
14 Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, Co-lección Breviarios 476, 2006, p. 71.15 Ibid., p. 72.16 Ibid., p. 49.
24
distinción tienen por finalidad lograr frenos y controles recíprocos de esos “poderes”.17
Si bien la variedad de teorías acerca de la sociedad tienen como punto de partida común el supuesto de que el hombre es un ser social, en el liberalismo se concibe al sujeto separado del cuerpo orgánico de la sociedad, reivindica la libertad individual (sea en el plano espiritual, o hasta el económico)18, el individuo es quien confi-gura su entorno en función de sus intereses y motivaciones19. Así, el Estado deja de constituir la totalidad de la solución a los conflictos, para constituirse en una parte de esa solución, que sólo podrá con-cretarse con la participación de sus integrantes entendidos como ciudadanos y, en consecuencia, “la complejidad del Estado liberal presupone que ningún grupo, clase u organización pueda dominar la sociedad”.20 De aquí se comprende que el pluralismo sólo sea po-sible en este contexto.
Chantal Mouffe señala que el pluralismo es entendido como un hecho empírico ligado a la coexistencia de sistemas de valores, de-fensa de los derechos humanos y una distinción entre lo público y lo privado;21 se trata de un conjunto de situaciones frente al cual, des-de la perspectiva del pluralismo, el Estado debe mantenerse neu-tral.22 Llegado a este punto, se debe mencionar que el liberalismo y el pluralismo no contienen en sí rasgos u objetivos antiestatistas, como se ha mencionado: se trata de doctrinas que pugnan por la acción estatal restringida y estrictamente delimitada para la garan-tía de la libertad de los individuos.
17 Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Editora Nacional, México, 1981, p. 147.18 “[...] la idea de ‘ser’ individualista metodológico es sinónimo de utilizar la elección ra-cional e incluso profesar y sostener los presupuestos básicos del pensamiento liberal econó-mico”, en Sebastián Pereyra, Ariel Toscano, y Daniel Jones, “Individualismo metodológico y ciencias sociales: Argumentos críticos sobre la teoría racional”. En Federico Schuster (comp.), Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2002, p. 94.19 Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, op. cit., p. 51-52.20 Martin Smith, “El pluralismo”, op. cit., pp. 217-219.21 Chantal Mouffe, Liberalismo, pluralismo y ciudadanía democrática, Instituto Federal Electoral: Serie Ensayos, México, 1997, p. 19.22 De forma específica, algunos liberales señalan que, con el fin de que el Estado no pueda interferir en la libertad individual, es necesario negarle cualquier autoridad que le permita promover o favorecer una concepción del buen vivir.
25
Por su parte, los pluralistas definen al Estado como “una orga-nización independiente que hace políticas para responder a la pre-sión de innumerables grupos sobre el gobierno”,23 lo cual pone de manifiesto la existencia de una suerte de dialéctica entre Estado y sus ciudadanos, en medio de una afluencia de intereses y grupos que buscan privilegiar los propios. Resulta importante recordar la dinámica que plantea Tocqueville al respecto:
[...] la libertad de asociación ha llegado a ser una garantía necesa-ria contra la tiranía de la mayoría. En los Estados Unidos, cuando un partido ha llegado a ser dominante, todo el poder público pasa a sus manos; sus amigos particulares ocupan todos los empleos y disponen de todas las fuerzas organizadas. Los hombres más distinguidos del partido contrario, como no pueden franquear la barrera que los sepa-ra del poder, necesitan establecerse fuera de él; es preciso que la mi-noría oponga su fuerza moral entera al poder material que la oprime.24
Asimismo, se explica la paulatina evolución del Estado desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. El Estado ha debido trans-formarse en correspondencia con las demandas de grupos sociales determinados, quienes buscan incidir en el poder y/o beneficiarse del mismo.
Ahora bien, la cuestión a la que debe enfrentarse constante-mente el Estado radica en cómo lograr la confluencia e inclusión del mayor número de demandas posible, pues a su vez éste también es objeto de la democracia y cuyas instituciones implican encauzar al gobierno a incluir la participación organizada de los diversos grupos sociales y que ésta garantice la cooperación y el entendimiento en-tre los mismos.25
II. El pluralismo democrático de Robert Dahl
El proceso de democratización ha constituido un fenómeno de am-plia relevancia e interés en distintos países cuyas formas de gobier-no se distinguen entre sí. Robert Dahl ubica las características espe-
23 Martin Smith, “El pluralismo”, op. cit., p. 220.24 Alexis Tocqueville, La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, pp. 208-209.25 Adam Przeworski, Democracia y mercado, Cambridge University Press, 1991, p 16.
26
cíficas de lo que constituye dicho proceso, entre las que destacan dos aspectos fundamentales que configuran el grado de democra-cia prevaleciente, éstos son el derecho a participar en las elecciones y en el gobierno, y la apertura de éste al debate público. En este sentido radica su definición de la poliarquía como régimen político más próximo a la democracia; como señala el autor “[...] las poliar-quías son sistemas sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos al debate público”.26
Si bien Dahl señala a la poliarquía como un régimen cercano a la democracia, establece una especial distancia entre ambos, en-marcando en la democracia un conjunto de condiciones específicas como el sistema político ideal y ubicando en la poliarquía el sistema político real cuyas condiciones son muy próximas a la democracia, así, “la originalidad de la posición de Dahl, [...] radica en que desde sus primeras obras apuesta por cohonestar en una única y compleja concepción teórica, tanto los aspectos normativos como los empí-ricos de la democracia”.27
Por esto, Dahl opone el concepto de hegemonía — y oligarquía competitiva– al de poliarquía, estableciendo el contraste entre es-tos o la existencia o no de la participación política de actores dis-tintos a los del gobierno y el debate público. En tanto, el proceso de democratización implica la constitución de nuevas instituciones políticas diseñadas a partir de la apertura en las oportunidades de participación y la inherente inclusión de nuevos actores cuyas pre-ferencias son consideradas en el ejercicio del poder político. Sin embargo, no se trata de un proceso sencillo. El avance hacia la de-mocracia mediante la construcción de una poliarquía es un proceso complejo porque pone de relieve la disputa por el poder e implica que el gobierno ceda poder a la oposición y denota un conflicto cuya magnitud es directamente proporcional a las diferencias entre ambos polos, lo cual hace que la tolerancia entre ellos tenga un
26 Robert Dahl, “Democratización y oposición pública”, en La poliarquía, Tecnos, Madrid, 1997, p. 18.27 Ramón Máiz, “Democracia y poliarquía en Robert A. Dahl”, publicado por la Universidad de Santiago de Compostela, URL: http://www.usc.es/cipoad/PaxinaMaiz/index_archivos/ documentos/DAHLREP.pdf, p. 2, consultado el 1° de abril del 2010.
27
alto costo; como señala Dahl, “la probabilidad de que un gobierno tolere la oposición aumenta en la medida que disminuye el precio de dicha tolerancia”.28
Por un lado, esto implica que si el conflicto entre gobierno y oposición no es tan profundo, habrá una mayor apertura y partici-pación efectiva en el proceso político para ambos, no obstante que el gobierno puede suprimir a la oposición dada la profundidad del conflicto, esta acción puede ser aún más costosa que tolerarla. El análisis de Dahl pone de manifiesto la existencia de una desigual-dad entre la oposición y el gobierno respecto a los recursos políti-cos, por los que la distribución de éstos favorece el pluralismo y la representación, que son factores que configuran la democracia.
Esta observación puede explicarse con la paulatina apertura po-lítica en países latinoamericanos como Chile, Argentina e incluso México, en cuya historia política se cuentan eventos de represión — algunos violentos– de la participación política hacia la oposición; sin embargo, al margen de que exista una mayor cultura política e interés por participar en las decisiones políticas y la transformación de la comunicación y otros fenómenos, cada vez es más difícil supri-mir a la oposición sin que los gobiernos paguen un alto costo como el de agudizar el conflicto y ser juzgados internacionalmente.
Dahl plantea la interrogante en torno a qué circunstancias po-sibilitan la seguridad del gobierno y de sus antagonistas, a la vez de aquellas que favorecen las condiciones para el debate público y la existencia de la poliarquía. Posteriormente, retoma el análisis de las consecuencias que supone el régimen de la poliarquía, como el hecho de que las libertades formen parte del debate público y de la participación; el cambio de la composición política de los di-rigentes, así como en las propuestas de los políticos con el obje-tivo de que los electores se sientan allegados a ellos; cambios en la estructura de los partidos, etcétera. Esta serie de consecuencias referidas por el autor podría traducirse en una mayor representa-ción política y enuncia una metamorfosis en la forma de gobierno, que guarda relación con el proceso de transformación institucional expuesto por Douglas North, pues, al ser un orden de la sociedad, la evolución de las instituciones manifiesta la evolución de la mis-28 Robert Dahl, “Democratización y oposición pública”, op. cit., p. 24.
28
ma, así como el cambio en las formas de pensar de los individuos y, por tanto, de su interactuar; afecta a las instituciones haciendo que éstas cambien “incrementalmente”.29 Así, por ejemplo, la entrada del sufragio universal en el interactuar político modifica la constitu-ción de los grupos gobernantes al introducir a más individuos con intereses distintos que provienen de diferentes extractos sociales: “cuando el sufragio deja de ser exclusivo [...], los viejos partidos y sus facciones basados en conexiones sociales con los ‘notables’ se ven desplazados y reforzados por partidos con más garra para atraer a las clases medias”.30
A la par de la institucionalización del sufragio universal ocurre la ampliación del régimen, así como de los agentes involucrados en el proceso político. Ante este hecho, Dahl afirma que en toda demo-cracia en gran escala disminuye el margen de influencia individual del ciudadano,31 por lo que poco podrá hacer para influir en un con-senso, a menos que se encuentre asociado a otros ciudadanos con intereses y necesidades similares. De esta forma, pensar la trans-formación de la democracia a través de sus instituciones implica, de igual forma, el que éstas sean incorporadas como condiciones de su existencia y desarrollo, que en no pocas ocasiones tienen un respaldo jurídico. Por ello, la correspondencia e interrelación entre instituciones es inevitable.
Uno de los productos de las democracias contemporáneas ha sido la existencia de organizaciones autónomas — especialmente, según Dahl, de carácter económico–, y en tal grado éstas han con-tribuido a definir el proceso político que ahora su participación es una condición, todo bajo el supuesto de que
[...] abandonado a sus propios medios, el individuo es incapaz de ha-cer valer suficientemente sus intereses y opiniones personales. Por ello debe buscar asociarse con simpatizantes y con aquéllos que ten-
29 Cfr. Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño institucional, Fon-do de Cultura Económica, México, 2001.30 Robert Dahl, “¿Tiene importancia la poliarquía?”, op. cit., p. 32.31 Cfr. Robert Dahl, Los dilemas del pluralismo democrático, Alianza Editorial/CONACULTA, México, 1991, p. 23.
29
gan iguales intereses que él, con el fin de imponer una opinión o inte-reses determinados con fuerza unificada.32
Para Dahl, todo régimen democrático que se haga respetar debe contener sus multicitadas siete instituciones, pero para efec-tos de este texto haremos énfasis sólo en la séptima: los ciudada-nos tienen derecho a formar asociaciones u organizaciones relati-vamente independientes.33 En tanto contribuyen a la constitución de la voluntad política del pueblo, las asociaciones se hallan prote-gidas jurídicamente por la libertad de asociación, así como por la libertad de conciencia. De esta manera, el modelo de democracia representativa se extiende en la medida que el pueblo no sólo está representado en los órganos electivos del Estado, sino también por las asociaciones de intereses.34 Por otro lado, en la medida en que su participación implica la búsqueda de compromisos susceptibles de consenso, su presencia es considerada un principio estructural del régimen democrático. Así, una democracia es pluralista, “[...] si a) es una democracia en el sentido de una poliarquía y b) las organi-zaciones importantes son relativamente autónomas.”35
La incorporación de las asociaciones de intereses al proceso po-lítico de los regímenes democráticos trae consigo un dilema: cuan-do entendemos la autonomía de las organizaciones en la medida en que emprenden acciones que “a) son consideradas dañinas por otra organización; b) ninguna otra organización, incluyendo al gobierno del Estado, puede impedir, o podrá impedir, excepto incurriendo en costos tan altos que excedieran las ganancias del actor al hacerlo”;36
32 Reinhold Zippelius, op. cit., p. 219. La idea misma de interés supone ya un redimensio-namiento de la distinción público-privado. En este sentido, el interés económico (y, siguiendo el grupo de distinciones abordado al inicio de este trabajo, un interés privado) se cuela en la arena pública de discusión, forma parte de la negociación, y quienes lo encabecen harán lo posible por verlo satisfecho en un compromiso susceptible de consenso.33 Según los estudios llevados a cabo por Dahl en los años ochentas, de los 150 países del globo, sólo 30 contaban con instituciones poliárquicas, lo que llevaría a suponer que esos 30 países tendrían que ser considerados por antonomasia democráticos; sin embargo, para éste, no todos los sistemas democráticos son pluralistas, ni todos los sistemas pluralistas son democráticos.34 Reinhold Zippelius, op. cit., p. 219.35 Robert Dahl, Los dilemas del pluralismo democrático, op. cit., p. 16.36 Ibid., p. 35.
30
y al control como complemento de esa autonomía –en tanto una acción de A es autónoma cuando no puede ser controlada por B–, la pregunta es ¿cuánta autonomía y cuánto control debe permitirse a las asociaciones (incluyendo al gobierno del Estado)?
Pensar en la autonomía de las unidades organizacionales es pensar en la defensa de ciertos cotos de libertad negativa y, por tanto, en la extensión del ejercicio de esa libertad al ámbito de las organizaciones a las que el individuo se asocia. La existencia de es-tas unidades es un contrapeso a lo subyugante que resultaría el so-metimiento del individuo a una mayoría,37 por lo que es también un nivel intermedio en la relación mandato-obediencia entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, la cesión de autonomía tiene sus pro-pios asegunes.
Ante el peligro de un escenario que supusiera el ejercicio pleno de la autonomía en las asociaciones –donde la falta de regulación externa permitiera que tomaran acciones negativas entre sí, debili-tando incluso la legitimidad del gobierno del Estado–, es indispen-sable hacer del control un principio que la complemente. Por tal motivo, Dahl se refiere a “[...] una relación entre actores en la que las preferencias, deseos o intenciones de uno o más actores pro-voque acciones de ajuste, o predisposiciones a actuar, de parte de uno o más actores. El control es así una relación causal.”38 Resulta importante aclarar que Dahl no piensa esta relación en términos de cálculo o intencionalidad, sino simplemente de regulación, por lo que no se adscribe a un entendimiento de la acción a partir de la Teoría de la Elección Racional.
Con la regulación entre asociaciones, situación que implica el establecimiento de relaciones en las que unas ejercerán su autono-mía asignando cualquier control sobre otras con respecto a ciertos aspectos de su dinámica interna o externa, y viceversa, se mani-fiesta abiertamente la dificultad de los individuos de sustraerse al poder o la autoridad –pues la mayoría de las veces alguien recla-mará la facultad de control final sobre los asuntos públicos, y ese “alguien” son los representantes39–, sin embargo, plantea la posibi-37 Cfr. Ibid., p. 91.38 Ibid., p. 26. Las cursivas son nuestras.39 No obstante, Dahl tiene el cuidado de no incurrir en una contradicción: “El control final
31
lidad de que éste sea aminorado. En este sentido, una institución poliárquica contribuye al desarrollo de las instituciones democráti-cas en tanto impone costos muy altos a la dominación.
La propuesta de Dahl contribuye a clarificar uno de los princi-pios que sustentan la teoría pluralista: la reformulación del carácter relacional weberiano (mandato-obediencia) de la política. Nuestro autor señala que
[...] interpretar el control, el poder o la autoridad como consistentes sólo de dominación y sujeción, obstaculiza en lugar de facilitar nuestra comprensión del mundo y sus posibilidades. En esta perspectiva, el mundo sólo nos ofrece tres posibilidades: dominar, ser dominados, o retirarse a un aislamiento absoluto.40
La dinámica del proceso político planteada por Dahl permite la emergencia de una cuarta opción: el establecimiento de controles mutuos.
Pese a que impone un freno a la dominación y la jerarquía, el control mutuo no significa un control equitativo e igualitario, como tampoco garantiza la justicia o la igualdad. Uno de los defectos de la democracia pluralista es que en ocasiones promueve el manteni-miento de injusticias y desigualdades políticas, en tanto en el pro-ceso político se confieren ventajas a ciertos miembros, al interior, como a ciertas asociaciones, al exterior.41
III. La caída del Estado de Bienestar. El pluralismo asociativo fren-te a la incapacidad del Estado y la propuesta neocorporativista42
La crisis de gobernabilidad que arrastró consigo la caída del Welfare State supuso que la presencia del Estado como único detentador de competencias en casi todos los ámbitos de la vida había devenido
proscribe cualquier cesión irrecuperable por parte de los ciudadanos de su control propio sobre cuestiones públicas, esto es, la enajenación. El control final, sin embargo, no impide la delegación.” Ibid., p. 54.40 Ibid., p. 32. Las cursivas son nuestras41 Ibid., pp. 47-50.42 Debido a que diversas traducciones no distinguen entre neocorporativismo y neocorpo-ratismo, hemos decidido utilizar indistintamente ambas palabras.
32
insuficiente; este fenómeno, al que Claus Offe denominó desforma-lización del Estado, mostró que
[...] los límites entre el Estado y la sociedad civil se han tornado incier-tos. El aparato estatal ya no está en situación de asumir sus competen-cias por sus propios medios, sino que debe recurrir a la colaboración y al apoyo activo de grupos y organizaciones intermediarias [...] [Éstas] están dispuestas a asumir semejantes funciones instrumentales sólo a cambio de que se les reconozca el derecho a ser consultadas sobre los programas estatales.43
Pensar incluso los procesos políticos tras los márgenes estatales representa una comprensión forzada de los límites de la acción po-lítica, pues las estrategias de transformación social surgen y tienen repercusiones más allá de esos márgenes. La participación de aso-ciaciones de intereses en los procesos de elaboración de políticas, así como de toma de decisiones — a partir de mecanismos que no garanticen su presencia, pero sí el impacto de su efecto— , implica el establecimiento de un nivel “intermedio” de representación en el que, como ya se ha mencionado, las formas de hacer política re-basan la relación tradicional entre sociedad y Estado.
El dilema observado por Dahl, y expresado en las disputas entre los defensores de la autonomía y el control de las asociaciones tiene una salida en la propuesta de Philippe Schmitter: el neocorporati(vi)smo.44 Dadas las condiciones en las que la ingobernabilidad no sólo es una amenaza para la legitimidad de los regímenes políticos, sino también la señal de un franco desorden en términos sociales, Schmitter propone que la temida incapacidad del Estado no está determinada por una “sobrecarga” de demandas –como ha sido afirmado desde el enfoque sistémico— , sino por una deficiencia 43 Claus Offe, “La política in una societá complessa” (entrevista con Giacomo Marramao), citado en Francisco Colom, Las caras del Leviatán. Una lectura política de la Teoríacrítica, Anthropos - UAM Iztapalapa, Barcelona, 1992, p. 263.44 El concepto surgió en 1974, a partir de publicaciones de Schmitter con Gerard Lehm-bruch. El prefijo neo plantea un esfuerzo por separarlo de sus antecesores históricos, sobre todo los del período de entreguerra, por los cuales el corporatismo fue vinculado con el fascismo y los gobiernos autoritarios. De igual forma, tal separación supone una construcción ideal-típica de sentido heurístico, alejada de toda ideología o discurso político concreto. Cfr. Philippe Schmitter, “Teoría democrática y práctica neocorporatista”, en Rigoberto Ocampo (comp.), Teoría del neocorporatismo. Ensayos de Philippe Schmitter, Universidad de Guada-lajara, Guadalajara, 1992, p. 223.
33
en los procesos subyacentes que identifican, organizan, promue-ven y ponen en práctica las demandas e influencias de potenciales intereses.45 La socialización de intereses comunes, como fuente de constitución de las asociaciones, contribuye a superar problemas de organización; sin embargo no es suficiente, pues esto es eviden-te sin que tenga que pensarse como solución. Es necesario algo más que el simple hecho de la asociación.
Schmitter ubica al corporativismo — aquí, pensémoslo sin el prefijo neo– en una lógica de orden social distinta a las de las co-munidades, el mercado y el Estado, y afirma que aquello que lo distingue es que
[...] los actores son contingente o estratégicamente interdependien-tes en el sentido de que las acciones de las colectividades organizadas pueden tener un efecto predecible y determinante (positivo o negati-vo) sobre la satisfacción de los intereses de las otras colectividades, y esto los induce a buscar pactos relativamente estables.46
De esta forma, se refiere a dos dimensiones diferentes, pero interrelacionadas de la política de intereses: “[...] la forma en que los grupos de interés están organizados dentro de una sociedad y la manera en que están integrados dentro del proceso político de modo que favorezcan un mejor arreglo de los conflictos.”47
El neocorporativismo apela a un sistema de representación de intereses que, al igual que la teoría pluralista, se manifiesta en uni-dades asociativas que se constituyen fuera de la esfera de poder político. Para Schmitter, no obstante, la propuesta del pluralismo — sobre todo el de viejo cuño— omite que la base social que fun-damenta las asociaciones se refleja en su organización, sobre todo cuando mantiene un grado suficientemente alto de autonomía frente a la autoridad. En este sentido, mientras “los [pluralistas]
45 Cfr. Philippe Schmitter, “Intermediación de intereses y gobernabilidad en los regímenes contemporáneos de Europa Occidental y América del Norte”, en Rigoberto Ocampo (comp.), op. cit., p. 133. 46 Philippe Schmitter, “¿Comunidad, mercado, Estado y asociaciones? La contribución prospectiva del gobierno de interés al orden social”, en Philippe Schmitter y Wolfgang Streeck (coord.), Neocorporativismo II. Más allá del Estado y el Mercado, Alianza Editorial, México, 1992, p. 59.47 Ibid., p. 10.
34
sugieren la formación espontánea, la proliferación numérica, la ex-tensión horizontal y la interacción competitiva; los [corporatistas] defienden la emergencia controlada, la limitación cuantitativa, la estratificación vertical y la interdependencia complementaria.”48 Es así como, incluso, podría pensarse la relación entre ambas propues-tas dentro de un esquema evolutivo tendiente a la institucionaliza-ción de las prácticas pluralistas.
A nivel teórico, la propuesta de Schmitter plantea una alternativa a la investigación de los fenómenos agrupados en el paradigma plu-ralista. De esta manera, el fin de sus explicaciones es hacer énfasis en las dimensiones de intermediación que caracterizan la relación entre asociaciones de intereses y autoridad, por encima de la función repre-sentativa que cumplen éstas. El pluralismo, desde la perspectiva neo-corporatista, privilegia en su estudio elementos como la autonomía de las asociaciones y la correspondencia entre los intereses que hacen confluir a sus miembros en términos de representación; por ello, llega a omitir en cierta medida la observación del impacto y efectividad de su influencia en los procesos de toma de decisiones, perdiéndose en la defensa del derecho de asociación y el ejercicio de mecanismos de presión desde afuera.49 En suma, el neocorporatismo entiende la inter-mediación de intereses como el proceso político por excelencia. Esto nos lleva a su definición:
El corporativismo en un sistema de representación de intereses en que las unidades constitutivas están organizadas en un número limi-tado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárqui-camente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas y autorizadas (si no creadas50) por el Estado.51
48 Philippe Schmitter, “¿Continúa el siglo del corporativismo”, en Philippe Schmitter y Ge-rard Lehmbruch (coord.), Neocorporativismo I. Más allá del Estado y el Mercado, Alianza Editorial, México, 1992, p. 26.49 Philippe Schmitter, “A dónde ha ido la teoría del neocorporativismo y hacia dónde pue-de ir su práctica. Reflexiones”, en Philippe Schmitter y Wolfgang Streeck (coord.), op. cit., p. 127.50 Al pensar en asociaciones creadas por el Estado, Schmitter establece las fronteras, en el terreno de la práctica, entre un corporativismo estatal y uno social, teniendo como referencia si las unidades se constituyen dentro o fuera de la esfera de poder político. El conglomerado de asociaciones que forman parte de los estudios de Schmitter pertenecen a la segunda categoría.51 Philippe Schmitter y Gerard Lehmbruch (coord.), op. cit., p. 24.
35
Frente a la teoría pluralista, el neocorporativismo propone, en primer lugar, que las características que definen a las asociaciones involucradas en el proceso político están determinadas por su for-malización y la distribución de intereses funcionalmente diferen-ciados en categorías bien delimitadas que mantienen un status monopólico — es decir, que son potencialmente conflictivas pero no competitivas–; por otro lado, propone que el Estado asuma una función reguladora en la selección y articulación de demandas y apoyos a las asociaciones. La diferencia entre ambos modelos es-triba en la institucionalización de los procesos por los cuales las asociaciones mantienen contacto con los interlocutores de la auto-ridad, pues ello deriva en cuestiones como la jerarquización entre unidades — y, por lo tanto, entre intereses–, y la atención a deman-das por vías formales.
Las asociaciones cumplen funciones de representación y con-trol tanto en su interior — con relación a sus miembros–, como al exterior –con sus interlocutores–. Éstas “[...]deben estructurarse internamente y comprometerse en actividades relevantes tales que ofrezcan suficientes incentivos a sus miembros como para extraer recursos adecuados [...] para asegurar, por lo menos, su sobrevi-vencia, sino es que su crecimiento organizacional.”52 El neocorpora-tivismo no obvia el hecho de que la socialización de intereses entre miembros al interior — es decir, la representación de las asociacio-nes– tenga efectos sobre su continuidad material, pues la perma-nencia de éstos se traduce en la recaudación de cuotas, donacio-nes, trabajo voluntario y, en general, en obediencia necesaria para generar unidad y cohesión.
Al contrario del pluralismo, que concibe una multiplicidad de asociaciones en las que sus miembros se adhieren voluntariamente y permanecen en ellas por una convicción persuasiva de que hay una coincidencia en las demandas con sus compañeros, el neocor-poratismo contempla la existencia de unidades monopólicas — en términos categoriales, es decir, que una categoría no puede ser re-presentada por más de una asociación– en las que la membresía y permanencia están sujetas a contribuciones y sanciones.
52 Philippe Schmitter, “Teoría democrática y práctica neocorporatista”, en Rigoberto Ocampo (comp.), op. cit., p. 225.
36
Al exterior, las asociaciones “[...] deben ofrecer suficientes in-centivos a sus interlocutores (i.e. agencias estatales, otras asocia-ciones, partidos políticos) para ser capaces de obtener otros recur-sos: reconocimiento, tolerancia, acceso, protección, concesiones, subsidios”.53 En este sentido, las asociaciones obtienen un recono-cimiento explícito, así como una incorporación estructurada a nivel institucional, lo que les permite establecer relaciones de negocia-ción y compromisos cada vez más estables con la autoridad; como consecuencia, existe una corresponsabilidad por las decisiones to-madas y una puesta en marcha de acciones en forma progresiva por ambos agentes.
El neocorporativismo, en su concepción típica-ideal, supone una relación entre las asociaciones y la autoridad en que se configu-ran mecanismos de regulación y jerarquización de intereses, donde la intermediación se complementa con dispositivos que permiten la institucionalización del conflicto:
Lo que Tocqueville no pudo anticipar y lo que sus predecesores epígo-nos pluralistas no lograron reconocer es que el desarrollo de interme-diarios permanentes, especializados y profesionales entre ciudadanos y Estado podían transformar ‘el arte de la asociación’ en una ‘ciencia de la organización’. En lugar de solamente representar las preferen-cias de los miembros formadas de manera independiente, las asocia-ciones podrían convertirse en instituciones para inculcar y administrar los intereses de los miembros [...] Lo que es más, en lugar de proveer “refugios de protección” para la satisfacción gozada de manera priva-da, podrían venir a constituir más y más “conductos de intervención” para coordinaciones provistas públicamente.54
Múltiples lecturas, desde posiciones teóricas diversas, afirman que el modelo neocorporatista de intermediación de intereses hace que las relación de las asociaciones con sus miembros tenga como principio el control social (haciendo que, con la membresía, se con-dicionen aspectos como la permanencia o la entrega periódica de cuotas, como se mencionó más arriba), o que, en su relación con la autoridad, “[...]constituyen potenciales sociopolíticos de regulación que en ningún caso están previstos en el Estado democrático cons-
53 Idem. 54 Ibid., p. 237.
37
titucional [pues] se trata de formas que mantienen una existencia no oficial, meramente fáctica”.55 Una de las principales denuncias señala que un proceso político dominado por la presencia de las asociaciones elude el objetivo de crear cohesión en la sociedad y no sólo entre los actores que tienen mayor potencial de intervenir en la política; de esta forma,
A diferencia de las formas políticas convencionales, la participación en los acuerdos corporativos no se encuentra delimitada por unos dere-chos ciudadanos establecidos, sino por el peso funcional y la relevan-cia que puedan llegar a cobrar los actores colectivos implicados en el conflicto. Por ello, la libertad ganada frente al Estado suele pagarse por un sometimiento del individuo a los poderes cuasi gubernamen-tales de las asociaciones privadas de intereses.56
En la medida en que el neocorporatismo surgió y se ha desarro-llado sin el apoyo o promoción de una ideología explícita -si bien se ha separado del corporativismo autoritario, eso no significa que sea auspiciado por regímenes democráticos-, resulta evidente que, como tendencia contemporánea de la estructura organizacional de intereses, represente una transformación en ciertos principios del proceso político democrático, respetando un “mínimo procesual”. Pese a las críticas, para Schmitter saltan dos hechos a la vista: 1) Es cierto que “el neocorporativismo no es por completo compatible con el principio de ciudadanía”;57 sin embargo, al proponer una al-ternativa al principio de representación, no lo agota por completo, es decir, que aún el ciudadano puede hacerse presente desde las vías electoral y partidista; y 2) el neocorporativismo como modelo de intermediación de intereses tampoco agota las alternativas para comprender la asociación en los regímenes democráticos, pues no omite la existencia de organizaciones que se hallan fuera del mode-lo y pueden ejercer influencia por otros medios (a través de la pre-sión, por ejemplo). No obstante, sí representa un sistema efectivo
55 Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid, 1988, p. 134.56 Francisco Colom, op. cit., p. 268.57 Philippe Schmitter, op. cit., p. 242.
38
para el establecimiento de compromisos susceptibles de consenso, necesarios para elevar los niveles de gobernabilidad.58
Conclusiones
El proceso de democratización del que hemos sido testigos en las décadas más recientes ha propiciado que, en la actualidad, tengan lugar y se enfrenten una multiplicidad de intereses que busca in-cidir y ser partícipe del poder, ya sea consolidándose como grupo al interior del gobierno o por medio de su participación, desde el exterior del gobierno, en el diseño y la implementación de políticas públicas.
En este contexto, la teoría pluralista permite el análisis y expli-cación de la actual dinámica entre el Estado y la sociedad, ya que comienza por asumir la existencia de una sociedad diversificada en todos los sentidos, lo cual resulta particularmente relevante, si to-mamos en consideración el auge que han tenido estudios sobre el multiculturalismo (que analizan la convergencia de diversos siste-mas de valores y costumbres) y otros sobre el desarrollo de las ONG (que ponen de manifiesto las múltiples preocupaciones por parte de la sociedad), por mencionar ejemplos del tipo de diferencias que coexisten en una sociedad.
Como se revisó, la teoría pluralista tiene como antecedente la tradición liberal y es particularmente compatible con su concepción del Estado, ya que, por principio, para que el pluralismo sea posible, se requiere que el individuo sea libre y capaz de intervenir en la esfera política. No obstante, para la teoría pluralista, el Estado no sólo constituye el marco de regulación y el referente para la interac-ción lo más armónica posible entre los agentes en torno al poder, sino también el espacio donde ocurre la convergencia entre estos mediante las relaciones de presión/disputa/negociación de las aso-ciaciones que pueden representar a una infinidad de intereses. En este sentido, la perspectiva pluralista permite analizar los procesos democráticos, pero también de crisis de gobernabilidad –de la que somos testigos– en la que el Estado debe ir reduciendo su margen
58 Cfr. Ibid., pp. 240-252.
39
de acción unilateral, para buscar el consenso en torno a sus políti-cas y dar espacio a la participación de las asociaciones.
La propuesta de Schmitter sobre el neocorporativismo como una forma distinta de representación e inclusión de intereses pone de manifiesto la actual decadencia de la cultura del estatismo y re-fleja la necesidad de replantear los criterios de eficiencia del Esta-do, esto es, ya no apreciarla a través de los resultados arrojados por los espacios que controla o están bajo su abrigo, sino concebirla a partir de su capacidad para conciliar los intereses de las distintas asociaciones que surgen en ámbito económico y social.
Finalmente, es preciso señalar que el análisis desde la propues-ta del neocorporativismo no impide el de la teoría del pluralismo, sino que ambos pueden complementarse en la medida que lo re-quiera el objeto de estudio, pues el segundo permite analizar el sur-gimiento e importancia de las asociaciones para la construcción de la vida democrática, el neocorporativismo contribuirá a ampliar el estudio sobre la efectiva incidencia de las asociaciones en la toma de decisiones, el ejercicio del poder político.
Por último, a continuación se anexa un cuadro (1.1) en el que se resume el contenido del ensayo y contribuye a puntualizar los aspectos más relevantes de la teoría pluralista.
40
Cuad
ro 1
.1 M
omen
tos e
n el
des
arro
llo d
e la
teor
ía p
lura
lista
Libe
ralis
mo
Plur
alis
mo
dem
ocrá
tico
Plur
alis
mo
asoc
iativ
o
Pape
l pro
tagó
nico
del
indi
vidu
o, p
or e
ncim
a de
cua
lqui
er p
oder
abs
olut
o, s
ea e
l Est
ado
o la
mism
a so
cied
ad.
Hay
una
delim
itaci
ón p
robl
emáti
ca d
e la
s es
-fe
ras p
úblic
a y
priv
ada.
El L
iber
alism
o im
plic
a:
• Def
ensa
de
la li
bert
ad n
egati
va fr
ente
al p
o-de
r est
atal
. Se
conc
ibe
al E
stad
o de
Der
echo
co
mo
límite
form
al d
e es
e po
der,
a pa
rtir d
e la
ele
vaci
ón d
el ca
ráct
er d
e ci
udad
ano
com
o su
jeto
de
dere
cho.
• Lib
erta
d de
aso
ciac
ión
com
o fr
eno
al p
oder
pú
blic
o, e
n de
fens
a de
la li
bert
ad. E
xist
enci
a de
aso
ciac
ione
s in
term
edia
s en
tre
el E
stad
o y
el in
divi
duo
(Ale
xis d
e To
cque
ville
)
• Disti
nció
n en
tre
pode
r pol
ítico
y p
oder
eco
-nó
mic
o
Pugn
a po
r un
a ac
ción
est
atal
res
trin
gida
, y
no p
or u
n an
tiest
atism
o.
Prop
uest
a de
la p
olia
rquí
a de
Dah
l, ap
egad
a a
un m
odel
o lib
eral
dem
ocrá
tico
de g
obie
rno.
Ejer
cici
o de
las
siete
insti
tuci
ones
dem
ocrá
ti-ca
s a p
artir
de
la p
olia
rquí
a, p
rinci
palm
ente
la
que
pres
crib
e la
libe
rtad
de
asoc
iaci
ón.
La p
olia
rquí
a su
pone
:
• Tol
eran
cia
de l
os g
obie
rnos
dem
ocrá
ticos
ha
cia
la o
posic
ión
• Sur
gim
ient
o de
org
aniza
cion
es a
utón
omas
de
inte
rese
s en
el á
mbi
to e
conó
mic
o
• Rep
lant
eam
ient
o de
la r
epre
sent
ació
n po
lí-tic
a y
de la
ciud
adan
ía (e
n té
rmin
os a
soci
ati-
vos)
• Par
ticip
ació
n de
las
asoc
iaci
ones
en
el p
ro-
ceso
pol
ítico
Dile
ma
del p
lura
lism
o de
moc
rátic
o: ¿
Cuán
ta
auto
nom
ía y
cuán
to co
ntro
l deb
e pe
rmiti
rse
a la
s aso
ciac
ione
s?
Prin
cipi
o de
los
cont
role
s m
utuo
s en
tre
las
asoc
iaci
ones
y e
l gob
iern
o. E
l con
trol
mut
uo
no s
upon
e co
ntro
l equ
itativ
o, lo
que
sug
iere
la
per
siste
ncia
de
desig
uald
ades
.
Cons
tituy
e un
a re
spue
sta
al d
ilem
a de
Dah
l: se
nec
esita
más
reg
ulac
ión
de la
s as
ocia
cio-
nes.
Prop
one
al N
eoco
rpor
ati(v
i)sm
o fr
ente
a l
a in
capa
cida
d es
tata
l. El
pro
blem
a de
ingo
ber-
nabi
lidad
dem
ocrá
tica
no d
eriv
a de
una
so-
brec
arga
de
dem
anda
s, s
ino
de u
na fa
lta d
e or
gani
zaci
ón d
e in
tere
ses.
Sup
one:
• Inc
orpo
raci
ón e
stru
ctur
ada
de la
s aso
ciac
io-
nes
a n
ivel
insti
tuci
onal
, lo
que
perm
ite re
-la
cion
es d
e ne
goci
ació
n y
com
prom
isos m
ás
esta
bles
.
• Int
erm
edia
ción
, reg
ulac
ión
y je
rarq
uiza
ción
de
int
eres
es c
omo
prin
cipi
os d
e pa
rtici
pa-
ción
de
las a
soci
acio
nes e
n el
pro
ceso
pol
íti-
co.
• Reg
ulac
ión
de la
s re
laci
ones
con
el g
obie
r-no
, per
o ta
mbi
én a
l int
erio
r de
las a
soci
acio
-ne
s.
• Rie
sgo
de s
ometi
mie
nto
de lo
s in
divi
duos
a
las a
soci
acio
nes
Insti
tuci
onal
izaci
ón d
e la
s pr
áctic
as p
lura
lis-
tas
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a
41
des-diferenciación sisTémica. la sociedad civil anTe la exclusión de los sisTemas políTico y económico
Pedro Jiménez Vivas
En la sociedad civil, cuando un indivi-duo tiene que aceptar circunstancias y órdenes que ultrajan su concepción del yo, se le concede un margen de expresión reactiva para salvar las apa-riencias: gestos de mal humor, omisión de las manifestaciones de respeto ha-bituales, maldiciones entre dientes o expresiones de despecho, ironía y sar-casmo.
Erving Goffman
Escenario de la reflexión: apreciaciones teórico-metodológicas
(A manera de introducción)
La teoría de sistemas que el sociólogo alemán Niklas Luhmann de-fine, se dirige hacia una explicación de tipo general que plantea una comprensión profunda respecto a los distintos escenarios que articulan la sociedad y que bajo la lupa de la teoría adquieren la definición de sistemas. Para Luhmann, la modernidad se organiza a partir de la operación de sistemas funcionales que tienen la ta-rea de reducir la complejidad dentro de un escenario por sí mismo complejo. Así, toda realidad que del ser humano, como articulación biológica, psíquica, antropológica y social, es en sí misma compleja, pues el conjunto de estas ramificaciones no puede ser de otra ma-nera; por tanto, la realidad en el ser humano es ontológicamente compleja. Entonces, la modernidad es una forma de la realidad his-tóricamente ajustada a nuestro tiempo, donde las características de la complejidad no son más ni menos que en el pasado, simplemen-te son distintas por tratarse de un escenario que emerge y que, al hacerlo, paulatinamente termina por separarse de su predecesora.
Las características de la complejidad para la sociedad moderna son diferentes en comparación con las sociedades tribales, segmen-
42
tarias o feudalizadas a partir de un centro y una periferia. Siendo así, la dinámica interna que mueve a nuestra sociedad de acuer-do al ritmo de la propia lógica moderna, adquiere matices nunca vistos a lo largo de nuestra experiencia histórica como civilización. Asimismo, dicha lógica interna ha ocasionado que la sociedad de nuestro tiempo continúe experimentando un sin fin de problemá-ticas que nos llevan a escuchar argumentos que hablan de una era más allá de la modernidad, es decir, la posmodernidad,1 o bien de un tipo de modernidad que experimenta fuertes cambios sin dejar de ser moderna;2 podría hablarse así de una modernidad acelerada o una modernidad del conflicto. Cualquiera que sea el caso, vivimos un momento que, como sociedad, nos enfrentamos a un continuo ambiente de conflictos y por tanto, de riesgos.3 Se trata de un es-cenario histórico que, por sus características, cada vez vuelve más complicado el estado de aceptación mínima para el funcionamien-to óptimo de los sistemas sociales; por ello, la emergencia cons-tante de conflictos que pueden verse reflejados en prácticamente cualquiera de los espacios de la sociedad.
Es precisamente bajo este escenario de complejidad moderna donde la operación de los sistemas sociales se vuelve cada vez más inestable, que la argumentación central de este ensayo queda de-finida y tiene que ver con el actual escenario que involucra el tipo de relación que se da entre política y economía; ambos, acotados como sistemas sociales donde, además de ello, la sociedad civil, en-tendida como un conjunto de relaciones materiales4 que se consti-tuyen mediante una forma de organización y que se distingue así de
1 A este respecto, el texto de Lyotard sobre la condición posmoderna resulta fundamen-tal: Jean François Lyotard, La condición postmoderna: informe sobre el saber, Cátedra, Ma-drid, 1989.2 Hay una infinidad de literatura respecto al tema; sin embargo, ubicaría por cuestiones temáticas la obra de Luhmann, en particular un trabajo como La sociedad de la sociedad, Herder, México, 2007.3 Ver, Ulrich Beck, La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, Madrid, 2002.4 “[...] las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de ‘sociedad civil’”. Carlos Marx, Introducción ge-neral a la crítica de la economía política. 1857, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, 1971, p. 35.
43
la generalidad con la que se emplea el término sociedad, queda en medio de ambos, fenómeno que se analiza bajo la luz de la teoría general de la sociedad propuesta por Niklas Luhmann.
Si bien es cierto que la idea de sociedad civil podría parecer un fenómeno relativamente reciente, sobre todo si se examina el dis-curso de transición alrededor del debate suscitado por una era glo-bal desde los años ochentas del siglo pasado; no obstante, la idea de sociedad civil tiene un largo pasado dentro de la teoría política y donde ha sido examinada la relación que se da entre el ciudadano y los modelos de representación. Por tanto, el análisis aquí expuesto abre la discusión a partir de la argumentación clásica sustentada en dos pensadores de gran importancia: Locke y Hegel, quienes por supuesto manifiestan importantes diferencias entre sí, no sólo es-paciales y temporales, sino sobre todo en las características de sus pensamientos; sin embargo, el interés hacia ellos radica en articular una idea sólida de lo que significa sociedad civil, para así abrir un diálogo con interpretaciones actuales y asimismo con el concepto de des-diferenciación y sus repercusiones en los sistemas econó-mico y político. Por tanto, la idea de sociedad civil asume un papel central dentro de la reflexión de este texto, y el cual se suscribe a nuestro momento histórico como resultado de una crisis civilizato-ria que se agudiza para los años ochentas del siglo pasado y que tie-ne como epicentro el sistema político, pues éste se asume como el encargado de representar los intereses del ciudadano y orientarlos para su propia reafirmación.5
De esa manera, la teoría de Luhmann para este trabajo se co-necta con la idea y fenómeno de la sociedad civil como fundamen-to explicativo que distingue las manifestaciones de la sociedad en general, comprendida ésta como un conjunto de sistemas organi-zados que dan vida a la sociedad en su acepción general, y donde
5 “[la] idea contemporánea de sociedad civil se corresponde en los años ochenta con diversos fenómenos que en el plano político se experimentaban en el seno de nuestras socie-dades de Oriente y de Occidente: la pérdida de legitimidad de las democracias representati-vas, la crisis del socialismo real, la pérdida de centralidad del movimiento obrero como sujeto de la transformación social, la aparición en escena de nuevos actores sociales y políticos, y la expansión del asociacionismo ciudadano, entre otras cosas”. Lucía Álvarez E., La sociedad civil en la Ciudad de México: actores, sociales, oportunidades políticas y esfera pública, CIICH-UNAM, México, 2004, p 18.
44
la sociedad civil se distingue mediante sus condiciones materiales, conquistadas éstas históricamente, para así reclamar un espacio de inclusión respecto a las decisiones tanto políticas como económi-cas. Siendo así, la sociedad civil busca apropiarse de un lugar sóli-do y con posibilidades de afirmación que los sistemas sociales no siempre pueden brindar, más aún a consecuencia de los conflictos de des-diferenciación.6
Entonces, la teoría del sociólogo alemán se propone la explica-ción del todo social, donde tiene una importante relación el papel actual de la ciencia política. Así, para Luhmann un factor central de la organización social se explica por medio del sistema político, pues éste tiene como fundamento el establecimiento de relaciones vinculantes basadas en la organización del poder que, con el paso de la evolución permiten una coordinación de conductas individua-les cada vez más refinadas.7 Lo anterior impacta de manera central las reflexiones que se generan al nivel interno de la ciencia política y a las que el mismo Luhmann concede tanta importancia en su libro póstumo: La política como sistema.8
6 El concepto de des-diferenciación social asume como objetivo central hacer visible la violación de los límites y autonomías que tienen lugar cuando la operación de un determi-nado sistema invade la de los demás, provocando que el sistema invadido seda terreno y así el cumplimiento de sus funciones se debilite, ocasionado conflictos de todo tiempo que ponen en riesgo la estabilidad social. Por ejemplo, actualmente se da una relación mutua de des-diferenciación entre política y economía. La política des-diferencia a la economía cuando el diseño de sus políticas públicas no construye relaciones vinculantes que diversifiquen la operación del mercado; esto, debido a los intereses creados y la corrupción expresada a toda escala, situación que afecta significativamente la operación del sistema y de la sociedad en general. En lo que respecta a la economía, ésta des-diferencia a la política cuando, mediante presiones monetarias, interfiere en la organización y repartición del poder civil que es exclu-sivo de la política en su relación intrínseca con los ciudadanos. 7 El poder posibilita que se amplíe el rango de coordinación de las conductas de los indi-viduos –lo “que de otra manera sería altamente improbable: por ejemplo pagar impuestos. El logro evolutivo del poder consiste en que aumenta los recursos socialmente disponibles ya que logra combinaciones y selecciones de la conducta humana que no surgirían de manera espontánea. La evolución conduce hasta el punto en donde el poder adquiere una cualidad técnica por la que se vuelve manejable y con la que compensa la limitación de la experiencia de cada individuo obtenida a partir de su propio mundo de vida.” Niklas Luhmann, Luhmann: la política como sistema, Fondo de Cultura Económica/ UIA/ UNAM, México, 2004, p. 94.8 A lo largo de la vasta obra de Luhmann se puede apreciar este diálogo que establece con la ciencia política; no obstante, su obra central, la sociedad de la sociedad, concede am-plias reflexiones al tema de la ciencia política.
45
Así, el triunfo del capitalismo como doctrina económica a par-tir de 1991 y con el desvanecimiento del bloque socialista9 dio a la sociedad occidental un nuevo eje de rotación que, a medida que transcurría el tiempo, fue beneficiando a la economía como factor de influencia bajo el que actualmente se mueve la sociedad en su totalidad; cabe destacar que este análisis no asume una postura economicéntrica en el sentido de sostener que es la economía la que domina a la sociedad, pues, como ya se señaló, se parte del marco epistemológico que Luhmann promueve, el cual se centra en postulados holísticos, mismos que van más allá de la suma de las partes.
Esta relación que se da entre la política y la economía comienza a ser de tipo des-diferenciada, dependiendo del escenario del que se trate y que tiene que ver con esas manifestaciones de conflicto ocasionadas en la década de los noventas10 a las que ya se hizo re-ferencia. Lo anterior articula la tesis fundamental que constituye la argumentación central de este texto y que explica el hecho de que la sociedad civil se coloque en un estado de vulnerabilidad constan-te debido a que se ubica en el lugar del otro indiferenciado; esto, gracias a que la política institucional monopoliza las facultades de responsabilidad y por lo cual la sociedad civil es excluida, obligada a asumir una posición defensiva pues, de lo contrario, corre el riesgo de perder ciertas atribuciones, como pueden ser las de tipo educa-tivas, laborales, de salud, etc.
[…] el Estado (entendido como aparato de gobierno, como adminis-tración y como “razón”) monopoliza la responsabilidad política y crea, por exclusión, su otro indiferenciado: la sociedad civil. La voz de la sociedad civil parece traer consigo ciertas “marcas de nacimiento”, resultado de una situación de exclusión de hecho de la esfera de la decisión política estatal.11
9 Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, Planeta, México, 1992.10 Germán Pérez Fernández del Castillo, “Reflexiones en torno a la gobernabilidad”, en Antonio Camou et al., Globalización, identidad y democracia: México y América Latina, Siglo XXI, México, 2001, pp. 260-265.11 Nora Rabotnikof, El espacio público y la democracia moderna, IIJ- UNAM, México, 2013, p. 43.
46
Así, el objetivo de este ensayo es mostrar las evidencias, tanto teóricas como empíricas, que ayuden a reforzar la explicación del fenómeno que aquí se argumenta, es decir: el actual estado de des-diferenciación sistémica expresado en diversos escenarios, ya sean nacionales o internacionales, que se entretejen en la sociedad civil y las relaciones que a partir de ella se dan entre política y econo-mía, situación que como resultado arroja un permanente estado de vulnerabilidad y exclusión de hecho, siguiendo a Rabotnikof, y propiciado por la sociedad civil, lo cual puede traducirse en un em-pobrecimiento de la misma que se observa en situaciones como educación, vivienda, empleo, seguridad, alimentación, en suma, el bienestar generalizado que promueve toda sociedad que se diga a sí misma democrática.12
La ruta metodológica de este texto queda definida bajo la orien-tación y uso del concepto de “des-diferenciación social”, y del cual se desprende un marco metodológico más amplio, mismo que tie-ne que ver con la organización que la sociedad moderna se con-cede a sí misma y donde se explica la emergencia de la sociedad civil, es decir, una forma social claramente diferenciada respecto a la idea general de sociedad, que a su vez confronta la operación de sistemas, sobre todo cuando éstos han sido intervenidos por el problema de la des-diferenciación. Entonces, a continuación se da paso al desarrollo de los argumentos: los dos primeros analizarán las problemáticas actuales del sistema político y económico respec-tivamente, y cómo esto perfila la exclusión actual que se manifiesta en la sociedad civil. Por último, el apartado tres centra su análisis en el actual escenario de adversidad que experimenta buena parte de la sociedad civil, debido a un contexto de des-diferenciación entre política y economía cada vez más fuerte; lo que, como consecuen-cia, arroja manifestaciones por momentos extremos de exclusión social.
12 “En las democracias, un líder se mantiene en el poder si aumenta el bienestar de la ciudadanía; las democracias son responsables ante sus ciudadanos. En los países no demo-cráticos ricos en recursos, los dictadores emplean la fuerza y las armas para mantenerse en el poder”. Joseph E. Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, Taurus, 2006, México, p. 183.
47
I. Sociedad civil y exclusión política
Antes de profundizar en la exposición de este apartado, se debe tener una idea clara de lo que significa sociedad civil y así compren-der la distinción que se da respecto a la idea genérica de sociedad. Para ello, es de suma importancia la manera en la que Locke abor-da el problema al distinguir como operaciones autónomas dentro del espacio de la sociedad, por un lado, a la sociedad civil, y por el otro, al poder político. Este último tiene la tarea de promover el bien común entre todos los ciudadanos, para lo cual debe apoyarse en el Poder Legislativo, es decir, necesita de leyes fuertes que le ayuden a democratizar el acceso común al bienestar. Siendo así, la sociedad civil se define como un espacio que organiza las formas de acción que han quedado al margen del poder político. De esta ma-nera, los ciudadanos transforman sus derechos naturales, –como son: el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad– en derechos civiles; asumiendo con ello restricciones y obligaciones.13
Por lo anterior, resulta incompatible un gobierno absolutista con la idea de sociedad civil, pues un régimen de estas característi-cas aún conserva la preponderancia de los derechos naturales en-tendidos como una facultad divina inseparable del individuo que así los reconoce. Entonces, la sociedad civil tiene como fin, según Locke, solucionar los inconvenientes que se reproducen debido al estado de naturaleza para que, de esta manera, cada individuo que-de protegido ante el agravio de los demás.14
13 “Así, pues, siempre que cualquier número de hombres de tal suerte en sociedad se junten y abandone cada cual su poder ejecutivo de la ley de naturaleza, y lo dimita en manos del poder público, entonces existirá una sociedad civil o política. Y esto ocurre cada vez que cualquier número de hombres, dejando el estado de naturaleza, ingresan en sociedad para formar un pueblo y un cuerpo político bajo un gobierno supremo: o bien cuando cualquiera accediere a cualquier gobernada sociedad ya existente, y a ella se incorporare.” John Locke, Segundo ensayo sobre el gobierno civil, Hyspamérica, Barcelona, 1983, p. 39.14 “Y es por ello evidente que la monarquía absoluta, que algunos tienen por único go-bierno en el mundo, es en realidad incompatible con la sociedad civil, y así no puede ser forma de gobierno civil alguno. Porque siendo el fin de la sociedad civil educar y remediar los inconvenientes del estado de naturaleza (que necesariamente se siguen de que cada hombre sea juez en su propio caso), mediante el establecimiento de una autoridad conocida, a quien cualquiera de dicha sociedad pueda apelar a propósito de todo agravio recibido o contienda surgida, y a la que todos en tal sociedad deban obedecer, cualesquiera personas
48
Así, y según transcurre el tiempo, la diferenciación trazada por Locke entre poder político y sociedad civil adquiere mayor estabi-lidad y generalidad a partir de las ideas de Hegel, quien le da una importancia central a la idea de sociedad civil debido a que ahí se fundamenta parte del proceso civilizatorio de la sociedad, pues sólo en ese momento el individuo abandona el aislamiento, para entre-garse ahora a los terrenos del intercambio y la intersubjetividad.15 Por tanto, para Hegel, la importancia de la sociedad civil estriba en la transición que se da entre el esfera privada, donde el individuo está aislado en el entendido de que no pertenece a la comunidad, y la esfera pública, donde emerge y se constituye la interacción gru-pal que guía al ciudadano hacia un Estado ético. De esta manera, la explicación que Hegel da a la idea de sociedad civil adquiere una importancia fundamental debido al nexo que se construye y que coloca a ésta como el puente entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado, entre dos formas de racionalidad que resul-tan ser uno de los pilares de la sociedad moderna:
Los individuos, como ciudadanos de este Estado, son personas priva-das que tienen por fin particular su propio interés. Puesto que éste es influenciado por lo universal, que, en consecuencia, aparece como medio, puede ser alcanzado por aquéllos no sólo en cuanto ellos mis-mos determinan de un modo universal su saber, querer y hacer, y se constituyen como anillos de la cadena de esta conexión. Aquí, el inte-rés de la idea, que no reside en la conciencia de esos miembros de la sociedad civil como tales, es el proceso de elevar su individualidad y naturalidad a libertad formal y a universalidad formal del saber y del querer mediante la necesidad natural, de igual modo que por medio
sin autoridad de dicho tipo a quién apelar, y capaz de decidir las diferencias que entre ellos se produjeren, se hallarán todavía en el estado de naturaleza: y en él se halla todo príncipe absoluto con relación a quienes se encontraren bajo su dominio.” Idem.15 “Por una parte la individualidad por sí, como satisfacción —que se extiende en todas direcciones— de sus necesidades, del albedrío accidental y del capricho subjetivo, se destru-ye en sus goces a sí misma y a su concepto sustancial; por otra parte, en tanto excitada infi-nitamente y en dependencia general de una contingencia externa y de un arbitrio, así como limitada por el poder de la universalidad, constituye la satisfacción del menester necesario, así como del accidental, circunstancialmente. La Sociedad Civil en esas oposiciones y en su entresijo presenta, justamente, el espectáculo de la disolución, de la miseria y de la corrup-ción física y ética, comunes a entrambas.” George W.F. Hegel, Filosofía del derecho, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, p.173.
49
del arbitrio de las necesidades, de constituir la subjetividad en su par-ticularidad.16
Hasta aquí, tenemos una idea clara de lo que significa sociedad civil desde sus fundamentos clásicos y, por tanto, su distinción fren-te al concepto genérico de sociedad. Ahora, lo que se pretende es resaltar la fractura moderna que se da entre sociedad civil y poder político entendido como sistema; para ello, se recurre a una breve exposición histórica con la intención de hacer notar esta fractura que se ha señalado y que repercute en buena medida en el incre-mento de las formas de exclusión.
Por lo anterior, se apela a la tesis del largo siglo XIX propuesta por Hobsbwam,17 en donde se resalta que el régimen moderno18 y absoluto de la política se inaugura luego del triunfo de la Revolu-ción Francesa en 1789 y concluye en 1989 con la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento del bloque socialista; a partir de entonces, la política tiene que compartir su zona de influencia o poder con un régimen emergente dominado por la economía. Un referente fundamental a este hecho se encuentra en la primera Guerra Mundial (PGM) de 1914, con lo cual también inicia la pri-mera guerra económica del siglo XX y que se constituye como pieza fundamental para la modernidad industrializada, esto es así debido a que la individualidad de la época ya se había consolidado en una nueva clase social: los burgueses, los dueños de los medios de pro-ducción; y por tanto el crecimiento del sector privado iniciará su auge lentamente. Este fenómeno se afianza en la segunda Guerra Mundial (SGM) y se dará por concluido hasta el fin de la Guerra Fría
16 Ibid., p. 174.17 Cfr., Eric Hobsbwam, La era de la revolución 1789-1848, Crítica, Barcelona, 2005. Eric Hobsbwam, La era del capital 1848-1875, Crítica, Barcelona, 2007. Y Eric Hobsbwam, La era del imperio1875-1914, Crítica, Barcelona, 2009. 18 “Así, con el surgimiento del Estado moderno se configuró una peculiar lógica de lo polí-tico cuya semántica estará marcada por los términos ‘responsabilidad, ‘decisión’, ‘calculabili-dad’, ‘anticipación’, etc. De esta forma, parecieron generarse ciertas ‘reglas de lo político’ que permitían una alta ‘especialización’ de la dinámica y la gestión política combinada con una creciente indiferencia ‘hacia los demás’. Pero también reglas que para el súbdito, despojado de toda capacidad de acción y de todo poder, no podían resultar del todo ajenas. El súbdito se convierte así en una suerte de ‘extranjero’ en la política.”Nora Rabotnikof, op. cit., p. 44.
50
y el desmantelamiento del bloque socialista, que para ese enton-ces, el auge y la influencia de la economía son enormes.
De esta manera, es a partir de la SGM que se da una relación entre sociedad civil y política; esto, fundamentalmente por el debi-litamiento del Estado de Bienestar,19 debido a que la prioridad social ahora se logra en la misión de alcanzar el crecimiento económico, que no puede ser separado de la influencia política, pues se piensa que el desarrollo económico inevitablemente llevará a la sociedad a un generalizado estado de prosperidad; no obstante, a pesar de que el crecimiento económico se comenzó a dar de una manera sumamente importante, de cierta manera ha terminado por ser pa-radójico, es decir, a pesar de que el Banco Mundial reconoce que en las tres décadas más recientes han disminuido considerablemente la cantidad de personas que viven con menos de un dólar y medio al día, también se ha afirmado la presencia de la pobreza extrema.20
El padecimiento de la pobreza y la debilidad de las políticas pú-blicas, en México y en el mundo, definen los intereses y expectati-vas de las personas debido a que problemáticas como ésta detonan conflictos sociales que se expresan en diversas manifestaciones. Esta situación ocasiona que emerjan grupos e individuos que se de-finen como una contra propuesta al Estado, situación que traslada a la sociedad en general a un terreno áspero lleno de inestabilidad.
19 “El Estado de Bienestar se suele caracterizar generalmente como un Estado que dota de extensas prestaciones sociales a determinadas capas de la población, y que a estos efectos ha de hacer frente a nuevos costes a un ritmo cada vez más elevado. Es fácil predecir enton-ces que esta empresa tiene que fracasar como consecuencia de tener que satisfacer tales costes. Pero este diagnóstico y la correspondiente terapia del ahorro (o también, la en todo caso necesaria de un crecimiento económico constante) se limita únicamente a captar los síntomas, y no la profunda estructura social del Fenómeno.” Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, Alianza, Madrid, 1993, p. 47.20 “El número de personas que subsiste con menos de US$1,25 al día ha disminuido ex-traordinariamente en las tres últimas décadas, de la mitad de los ciudadanos del mundo en desarrollo en 1981 al 21% en 2010, a pesar de un aumento del 59% de la población en esa zona. Sin embargo, un nuevo análisis de la pobreza extrema dado a conocer hoy por el Banco Mundial revela que aun hay 1200 millones de personas que viven en la pobreza extrema, y pese a los avances impresionantes logrados en los últimos tiempos, en África al sur del Sa-hara siguen viviendo más de las dos terceras partes de las personas en situación de pobreza extrema del mundo.” El Banco Mundial, “Se registra una disminución notable de la pobreza mundial, pero persisten grandes desafíos” (comunicado de prensa), URL: http://www.ban-comundial.org/es/news/press-release/2013/04/17/remarkable-declines-in-global-poverty-but-major-challenges-remain, consultado el 13 de septiembre del 2013.
51
En una primera aproximación se puede decir que la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, so-ciales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos, Los sujetos de estos conflictos y por tanto de la sociedad civil, preci-samente en cuanto contrapuesta al Estado, son las clases sociales, o más ampliamente los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que se declaran sus represen-tante; al lado de las organizaciones de clase, los grupos de interés, las asociaciones de diverso tipo con fines sociales e indirectamente políticos, los movimientos de emancipación de grupos étnicos, de de-fensa de derechos civiles, de liberación de la mujer, los movimientos juveniles, etcétera.21
Frente a este escenario, en su momento el Estado de Bienestar es entendido como una posible respuesta dentro de los fundamen-tos del Estado social que se gestan a comienzos del siglo XIX, una vez asimiladas las consecuencias de la industrialización y, asimis-mo los problemas de la asistencia a todas aquellas personas que, a causa de los padecimientos de la pobreza, se encontraban en des-ventaja.22 Así, se necesitaba de una buena representación política para poder dirigir el crecimiento económico hacia una igualdad de oportunidades, entonces, el Estado de Bienestar aparece con fuer-za en los países desarrollados, pues son ellos los primeros en vivir en carne propia las complicaciones y desventajas de un modelo económico agresivo y aun voraz.
Por tanto, la razón de ser del Estado de Bienestar debía tomar en cuenta no sólo la preservación de dicho bienestar y por tanto, una sociedad que demandaba solución a situaciones adversas, sino
21 Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad: Por una Teoría General de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 30.22 “El concepto clásico del Estado Social se encuentra hoy [hace 20 años] en una suerte de autodisolución. De un lado, el análisis científico-social deviene cada vez más consciente del condicionamiento social de la libertad de acción del hombre y del destino humano. En cierto modo parece entonces como si todo lo que afectara al individuo estuviera condicionado socialmente y, en tanto que destino inmerecido, hubiera de ser compensado, incluso aquello que se debe a su propia acción. No se trata ya sólo, como en el siglo XIX, de las consecuencias de la industrialización. De otro lado, los problemas particularmente relevantes y difíciles son precisamente aquellos en los que la motivación de los desventajados juega un papel, ya sea con la parición de las desventajas, ya en la eficacia de la asistencia.” Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, op. cit., pp. 31-32.
52
y sobre todo, la serie de acciones realizadas por el individuo para obtener la eficaz solución a sus expectativas, o más específicamen-te, a esos acontecimientos adversos que ponían en desventaja a la sociedad civil desde su aspecto micro, es decir, el individuo que ex-presa sus demandas hasta llegar al horizonte macro, donde el con-junto de las interacciones conforman el alma de la sociedad civil, tal y como se ha expuesto con ayuda de Hegel y Locke.
Lo anterior permite comprender la inestabilidad social que has-ta la fecha produce la exigencia a la solución de desventajas que afectan al tejido social. Así, la política, materializada anteriormente en el Estado de Bienestar y ahora en un Estado democrático liberal, o cooperativo según Beck,23 debe incluir este tipo de comunicacio-nes bajo la organización permitida por su código: poder/no poder, ya que es ahí de donde se desprende la función principal de la polí-tica entendida como un sistema que entabla relaciones vinculantes con otros sistemas, entre ellos, la economía:
El Estado de bienestar aspira a la inclusión de la totalidad de la pobla-ción en el sistema político. Desde el punto de vista positivo se logran ventajas que el particular [los sectores económicos que mediante los mecanismos de trabajo no logran incluir al total de la sociedad] no hu-biera podido producir, pero por otra parte esto obliga a que el particu-lar se haga dependiente de las decisiones del Estado. El desiderátum extendido de “emancipación” adquiere con ello un carácter ideológi-co y designa lo que en realidad no se quiere.24
Sin embargo, actualmente no es tan clara la solución a las de-mandas expuestas por los individuos que conforman la sociedad civil, lo que cuestiona el papel actual que el Estado democrático liberal25 representa frente a un modelo económico que crece con
23 “El Estado deja de ser nacional para transformarse en lo que se ha dado en llamar un Estado cooperativo, un Estado transnacional. Ciertas funciones importantes del Estado sólo pueden resolverse cooperando con otros, como la cuestión de la seguridad, pero también en materia de política social o de la regulación de los mercados financieros.” Beck Ulrich, “Polí-ticas alternativas a la sociedad del trabajo”, en Beck Ulrich et al., Presente y futuro del Estado de Bienestar: el debate europeo, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 2001, p. 25.24 Niklas Luhmann, Luhmann: la política como sistema/ Javier Torres Nafarrate, op. cit., p. 394. 25 “El Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1)
53
gran auge y donde la crítica a la dominación ejercida por parte de la política se traslada al terreno económico,26 donde los grandes em-presarios florecer cada vez con mayor contundencia.
Entonces, es desde el siglo XX que el centro de influencia social poco a poco comienza a ser compartido entre las operaciones eco-nómicas y políticas, cuando antes era la política quien gozaba abso-luta y exclusivamente de este beneficio, y que para nuestro tiempo, como se verá más adelante, es precisamente el sistema económico quien se ha apoderado de la organización central y general de bue-na parte de las operaciones sociales más importantes y que tienen que ver de manera muy estrecha con la producción, reafirmación y reproducción de la vida, es decir, se necesita dinero para comprar una casa, comer, vestir, recrearse y asistir a un buen colegio, como tantas otras cosas más.
Por tanto, conforme ha transcurrido el tiempo, la vigencia del Estado de Bienestar se ha ido desvaneciendo,27 sobre todo a partir de la disputa del espacio público, colonizado hoy por la influencia del mercado, y donde justamente la sociedad civil queda fuera de
en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático; 2) en la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras, es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democra-cia y por otra parte es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. La prueba histórica de esa interdependencia está en el hecho de que el Estado liberal y el Estado democrático cuando caen, caen juntos.” Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 15.26 “Se trata, en esencia, de transferir la crítica de la dominación desde la política –donde ya ha perdido su poder de persuasión– a la economía. Quienes poseen el poder económico son calificados de capitalistas y rechazados frontalmente sin que el análisis contenga la sufi-ciente profundidad.” Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, op. cit., p. 39.27 “El debate entre los defensores del Estado benefactor y sus críticos partidarios del neo-laissez-faire también ha marchado en círculos, aunque durante un tiempo más breve que la controversia que afecta a la teoría democrática. También se han presentado argumentos en favor del Estado benefactor basados en aspectos tanto económicos como políticos. Según la doctrina económica Keynesiana, las políticas del Estado benefactor sirven para estimular las fuerzas del crecimiento económico y prevenir recesiones pronunciadas, alentando la inver-sión y estabilizando la demanda.” Jean Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 30; y Pablo A. González Ulloa Aguirre, “La pérdida del Estado céntrico”, en Revista de Relaciones Internacionales, UNAM, México, 2010, Número 17, p. 201.
54
todo ejercicio político, apelando así como recurso último a su pro-pia moralidad, pues la prosperidad actual de la sociedad es contro-lada y definida por un Estado democrático liberal que no admite otro tipo de comunicación que no provenga de lo exclusivamente político y que ahora representa grandes intereses económicos:
Con el surgimiento del espacio público ilustrado, la ‘sociedad civil’ y sus vanguardias ilustradas forjadas en otro tipo de prácticas (sociales, culturales, etc.) y excluidas de todo ejercicio político, apelarán al único lenguaje aprendido, el de la moralidad.28
Así, la economía como cualquier otro sistema funcionalmente diferenciado no puede entenderse sin la interacción con el entorno, es decir, sin la relación que se da a partir del intercambio comuni-cativo entre distintos fenómenos sociales que tienen lugar dentro de otros sistemas, y como pueden ser aquellos originados por la opinión pública, misma que opera dentro de los confines del siste-ma político y desde donde se reclama la solución a las desventajas sociales.29 Este reclamo, como parte de la exclusión política que, gracias al intercambio comunicativo, también ahora se ve reflejado en lo económico, a la larga genera rupturas estructurales entre los sistemas, afectando con ello el primado de la diferenciación funcio-nal, situación que puede ocasionar un proceso de des-diferencia-ción social:
[…] el primado de la diferenciación funcional en la sociedad del mun-do se basa sobre derechos fundamentales limitados regionalmente y sobre excepciones de derechos fundamentales institucionalizados nacionalmente, por tanto se basa sobre la protección de la diferencia-ción como sucede, por ejemplo, en Norteamérica y Europa. Se añade a ello, como condición de la diferenciación de la economía, el derecho a la propiedad (en esa medida derecho humano), en todas las regio-
28 Nora Rabotnikof, op. cit., p. 45.29 “Según N. Luhmann la opinión pública nace como ‘contingencia política sustantivada, como un sustantivo al cual se le confía la solución de reducir la multiplicidad subjetiva de lo político y jurídicamente posible’. La definición es de tipo funcional y se encuadra en el ámbito de resolución de un problema: es instrumento de selección y de reducción de la contingen-cia, en este caso, jurídica y política, y esta reducción opera a nivel de la comunicación que se estructura en torno a temas. Los temas reducen o limitan el abanico de lo políticamente posible y canalizan el escaso potencial de atención consciente.” Ibid., p. 59.
55
nes ligadas a la economía mundial donde debe protegerse la inversión extranjera y el comercio.30
Por tanto, la enorme dificultad que enfrenta el Estado democrá-tico liberal actual es la emergencia de un sistema económico cada vez más poderoso que termina por orillar al Estado, coaccionando así sus posibilidades, al grado de ocasionar un fuerte proceso de exclusión, tanto política como económica, que fundamentalmente afecta las expectativas de la sociedad civil –así como señala Luh-mann– uno de los grandes problemas para la sociedad moderna es el fenómeno de los medios de producción,31 pues se trata de enormes estructuras materiales donde se asienta buena parte de las posibilidades para que los individuos puedan lograr bienestar, es decir, ser incluidos a través del dinero, que es el medio por el que se materializa el bienestar social. Así, el bienestar no se localiza únicamente dentro de los territorios económicos, aunque, nuestra sociedad ve en el consumo ostentoso, consumismo vulgar, la limita-ción de la libertad sobre aquellos que no sea yo.32
Entonces, la lógica a la que tendría que responder el Estado democrático liberal es la de construir una atmósfera social civili-zada donde los individuos vean garantizados los medios para ob-tener una vida conducida por la satisfacción de sus intereses; sin embargo, lo anterior resulta cada vez más complicado en la medida en que no se halla solución a las rupturas estructurales favorecidas
30 Niklas Luhmann, Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la sociolo-gía política, UIA, México, 2010, p. 43.31 “El problema único de la propiedad de los medios de producción se considera así la cuestión central de la sociedad moderna. Eso permite esa transferencia de la crítica de la dominación desde la política a la economía, pero no permite un análisis penetrante de las realidades sociales al final del siglo XX.” Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bien-estar, op. cit., p. 39.32 “La libertad es uno de los productos de una especie de pacto con la desigualdad: mi libertad se manifiesta en (y se mide por) el grado en que consigo limitar la libertad de otros que afirman ser mis iguales. El ressentiment acarrea una competencia, una lucha continuada por la redistribución del poder y el prestigio, la veneración social y la dignidad socialmente reconocida. El consumo ostentoso del que tan conocida descripción hiciera ThorsteinVeblen –esa exhibición descarada de la opulencia y la riqueza propias de recursos para corresponder en la misma medida– es un ejemplo gráfico del tipo de conducta que la versión scheleriana de ressentiment tiende a generar.” Zygmunt Bauman, Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global, Paidós, México, 2010, p. 59.
56
por las desventajas sociales que genera la lógica de exclusión, tanto económica como política, y que como resultado, arrojan un enorme proceso de des-diferenciación social. Es por ello que Cohen y Arato conceden un papel central a la sociedad civil en los términos de democracia, solidaridad y seguridad social.
[…] la propia sociedad civil ha surgido como una nueva clase de uto-pía, una a la que llamamos “autolimitada”, una utopía que incluye un rango de formas complementarias de democracia y un complejo con-junto de derechos civiles, sociales y políticos que deben ser compati-bles con la diferenciación moderna de la sociedad.33
Por lo anterior, con Cohen y Arato resalta el primado de la di-ferenciación social para la sociedad moderna y que asimismo se encuentra presente de manera fundamental en toda la obra de Luhmann, de la misma manera, se aprecia entonces el uso de un concepto como el de des-diferenciación social. En consecuencia, se deja ver por qué la sociedad civil asumiría un papel utópico, pues ella sería ahora la encargada de formular mecanismos de inclusión sin eliminar o invadir las diferencias ganadas como consecuencia del proceso evolutivo y que, por lo mismo, se deben preservar. Por tanto, al ser cuestionadas por la sociedad civil y no ser resueltas de manera satisfactoria por el sistema de la política, las desventajas sociales ocasionan severas lesiones en el escenario democrático impidiendo así la estabilidad social.34
Sin embargo, el problema central radica en el hecho de que la sociedad civil no termina por fortalecerse frente al modelo econó-mico vigente que en gran medida ocasiona que se siga afirmando la exclusión entre Estado y sociedad civil; donde el primero no reco-noce como compatible las exigencias de la segunda, en cuanto a las funciones que dicho Estado monopoliza. Por tanto, la sociedad civil debe dar respuesta a la satisfacción de sus necesidades por cuenta 33 Jean Cohen y Andrew Arato, op., cit., p. 11.34 “Otra característica de la democracia es que el poder de tomar decisiones colectivas (que, al estar autorizado por la ley fundamental se vuelve derecho se atribuye a un número muy elevado de miembros del grupo.[Nota 4] Por lo que respecta a la modalidad de la de-cisión la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría, es decir, la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y, por lo tanto, obligatorias para todo el grupo. Estas decisiones deben ser aprobadas al menos por la mayoría de las personas que deben tomar la decisión.” Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, op. cit., p. 14.
57
de la economía, pues la exclusión de ésta opera de manera diferen-te, lo que la hace más compatible al momento histórico que se vive:
Frente al supuesto europeo de una justificación política de la socie-dad, a lo largo del siglo XIX se impuso la tesis de la separación entre Estado y Sociedad. Esto se consiguió a un alto coste: restringiendo el concepto de sociedad al sistema de las necesidades; en otras pala-bras, a la economía.35
Por lo anterior, resulta inevitable un nuevo distanciamiento en-tre el Estado, como poder político y la sociedad civil, pues si esta úl-tima debe, ahora por cuenta propia, encontrar la satisfacción a sus necesidades en el sistema económico, es decir, en los elementos que le permitan la promoción de una vida digna, al no poderse dar esto, la sociedad civil vuelve a reclamar a la política lo que no se sa-tisface de sus demandas. Así, la política como sistema trata de dar solución a las demandas que no ha podido resolver; sin embargo, la exclusión de lo económico y lo político persiste, pues el ciudadano como sociedad civil, no está integrado a la toma de decisiones, que es precisamente lo que él demanda por cuenta del bienestar social.
II. Dominio de la economía de mercado y expectativas sin satis-facción
La economía como ciencia moderna se encuentra sustentada en las ideas de Quesnay y Smith; el primero postula una teoría económica de producción circular, ya que se basaba sólo en la explotación na-tural de la tierra;36 mientras que el segundo, plantea una economía basada en la producción lineal, a través de la no intervención del
35 Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, op. cit., p. 40.36 “Adam Smith criticó su gran interés por la agricultura [manifiesta en los fisiócratas], y aún hoy mismo se desprecia los méritos de los fisiócratas por esa consideración. Además, muchas veces se expone erróneamente la relación que hay entre la filosofía política general de Quesnay y de Turgot y sus ideas específicamente económicas […] Sólo en tiempos recien-tes se ha sugerido que la fisiocracia fuera una racionalización de ciertos objetivos específicos; y cualquiera que pueda ser el grado de verdad que pueda haber en las explicaciones psico-lógicas o sociológicas de esta clase, no cabe duda que la filosofía política de los fisiócratas fue el desarrollo lógico y natural de sus ideas económicas.” Eric Roll, Historia de las doctrinas económicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p.131.
58
Estado.37 Posteriormente Marx pone en tela de juicio los efectos economía política donde el trabajador, al ser explotado, queda re-bajado a un estado de mercancía pues ahora ha sido enajenado del control sobre sus propias condiciones de trabajo:
El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce mer-cancías; se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en gene-ral. Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como ex-trañamiento, como enajenación.38
Se trata entonces de la evolución del sistema político que, au-nado a la presencia del económico, terminan por conformar ambos su lógica moderna, misma que se da entre los siglos XVII y XIX, te-niendo como escenario basal la reconfiguración del poder y su rápi-do crecimiento originado luego de la Revolución Francesa (respecto al ámbito político) y la revolución industrial (respecto al económi-co). Así, son dos siglos los que le toma a la economía desarrollarse a un nivel tal que, para el siglo XX, comenzará su escalada dentro del papel que juega en la sociedad, como conjunto de sistemas. Por tanto, la economía del siglo XX organiza el mapa social orientado a partir del poder económico de las naciones, pues, como ya se ha
37 “Al basar la política económica en una ley natural que implicaba la no intervención del Estado, Smith dio también expresión teórica a los intereses esenciales de los hombres de negocios. El industrial veía enormes posibilidades del aumento de producción y del comercio frustradas por embarazosas restricciones. La abolición de las reglamentaciones del Estado y de los monopolios quizá pudiera destruir privilegios particulares, pero favorecía a la clase más progresista de la comunidad, y a la comunidad misma en general.” Ibid., p. 152.38 Carlos Marx, Manuscritos, economía y filosofía, Madrid, Alianza, 1970, p. 140.
59
dicho, tanto las dos Guerras Mundiales, agregando ahora la Guerra Fría, son acontecimientos bélicos definidos y motivados por el sis-tema económico:
[...] el siglo XX aparece estructurado como un tríptico. A una época de catástrofes, que se extiende desde 1914 hasta el fin de la segunda guerra mundial, siguió un período de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento económico y transformación social, que probablemente transformó la sociedad humana más profundamente que cualquier otro período de duración similar. Retrospectivamente puede ser con-siderado como una especie de edad de oro, y de hecho así fue califica-do apenas concluido, a comienzos de los años setentas.39
Así, el siglo XX resulta central debido a la separación de la eco-nomía clásica o economía política –como también se le ha nombra-do y fundamentada en la producción– frente a la economía neoclá-sica, que ahora se centra a partir de la lógica de mercado. De esta manera, el sistema económico ha reflexionado sobre sí mismo para hacer frente a la enorme complejidad que la sociedad moderna, organizada por sistemas, se caracteriza por acumular. Se trata de un paso producido por la autorreferencialidad del sistema que se vuel-ve necesario en un escenario social policéntrico que ya no se puede comprender únicamente a partir de la distinción centro-periferia.
La prueba de la autorreferencialidad del sistema económico es el paso de la economía política, que para la época aún no se encuentra lo suficientemente diferenciada de la política entendi-da como sistema, a una economía de mercado que apuesta por el liberalismo como factor fundamental para el crecimiento y fortale-cimiento del sistema económico; sin embargo, el problema con el que ahora se enfrenta el mercado es la limitación de los recursos, es decir, que éstos son finitos40 y que su inequitativa distribución resulta ser un catalizador del conflicto social puestas a través de las demandas de la sociedad civil.
39 Eric Hobsbwam, Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1999, pp. 15-16.40 “Para la economía, por ejemplo, se plantea (por parte del entorno social) con una ur-gencia creciente el problema de los recursos finitos. La duración de casi todos los materiales y fuentes de energía que son utilizados en la actualidad es limitada.” Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, op. cit., p. 87.
60
Mientras la política por una parte amplía y por otra reduce sus pro-pias posibilidades de percepción el procesamiento autorreferente de la comunicación política, en otros subsistemas diferenciados de la so-ciedad surgen problemas estructurales de una dimensión hasta ahora desconocida. Éstos dependen también de los límites de la expansión funcionalmente específica, e incluso más fuertemente que en el caso de la política, de los límites de aquello que el sistema ecológico, es decir, el entorno del sistema social, puede asimilar.41
A partir de esta transición de la economía política a la economía de mercado surgen problemas estructurales que hasta la fecha re-percuten con gran impacto dentro de la organización de la sociedad civil, específicamente en los espacios que reclaman su autonomía. Así, la diferenciación social, de la misma manera que resuelve pro-blemas por ser un reductor natural de complejidad, también pro-mueve la emergencia de otro tipo de conflictos, pues toda reduc-ción de complejidad es un aumento de la misma; y que se traduce en la construcción de problemas desconocidos para su momento.
Por tanto, la sociedad civil pretende constituirse como una es-fera diferenciada que, en los términos señalados por Rabotnikof, se apropie de lo político y económico para constituir un ámbito de ci-vilidad propicio para la inclusión y reafirmación de los ciudadanos; lo cual se refleja en temas cotidianos de seguridad social, como son: mejores oportunidades de empleo puestas en marcha a través de una relación no mercantilizada ni caracterizada por una economía voraz; o bien mejores oportunidades educativas, sustentadas en una política cultural y libre de las taras de la propia corrupción ins-titucional. En resumen, la sociedad civil promueve la formación de individuos autónomos que pongan en marcha acciones de integra-ción que se apropien de la vida pública desde un sentido integrador capaz de respetar la diferenciación tanto de personas, instituciones y sistemas:
De este modo, de manera sustantiva los contornos de la sociedad civil estarían dados por: la formación de una esfera social diferenciada con funciones de intermediación, la presencia de un conjunto de actores autónomos y autolimitados con un repertorio de acciones puntuales y de prácticas sociales con impacto en la vida pública, y por la construc-
41 Idem.
61
ción de un espacio público relativamente autónomo y de un ámbito de civilidad.42
Así, la diferenciación del sistema económico resuelve compli-caciones en el ceno de la sociedad civil y, al mismo tiempo, produ-ce otras que aparecen debido a la específica funcionalidad de su diferenciación; por ejemplo, el mercado como espacio de la tran-sacción de mercancías y definido en función de las posibilidades comunicativas de su código, es decir: tener bienes o no tenerlos, vuelve factible la emergencia de conflictos estructurales cuando los individuos no tienen las posibilidades de adquirir bienes, situación que degrada su autonomía marginándolos del mercado y, por tan-to, del sistema económico, teniéndose que conformar ahora con una posición de exclusión periférica de entrada y salida; es decir: se da una irregularidad en la obtención de los bienes y asimismo, una irregularidad en la participación social dentro del sistema eco-nómico.
La tendencia dominante parece ser el traducir este hecho al lenguaje de los precios y costes. El que esto no siempre funciona puede verse en los precios del petróleo (ahora no son demasiado altos, sino que ¡antes estaban demasiado bajos!) Pero a partir de ahí habría que pre-guntarse si el lenguaje del medio dinero ofrece en general una ade-cuada forma de expresión y reacción frente a este problema de la es-casez; si el problema, al menos para la economía, puede ser resuelto mediante la consideración de costes de oportunidad; si la distribución de los fines del gasto puede dejarse únicamente en manos del meca-nismo de los precios, etc.43
Los precios se ajustan a la lógica del mercado como parte de las operaciones del sistema económico funcionalmente diferenciado; sin embargo, como se ha visto en el apartado anterior, la política no puede resolver las irritaciones que se desprende de este hecho y al intentar, mediante las prestaciones sociales, resolver este tipo de conflictos, termina por fracasar, pues no puede resistir el circuito de exigencias al que se ve sometida por parte de la sociedad civil, en el entendido de que la acción política es dominada por la es-
42 Lucía Álvarez Enríquez, op. cit., p. 9.43 Ibid., pp. 87-89.
62
tructura económica, debido más a un problema de interpretación, que de hecho.44 Así, la economía al adquirir los elementos necesa-rios para constituirse como sistema, obtiene también una lógica de autorreferencia,45 es decir, es capaz de reflexionar sus actividades desde sí misma y para ello distingue las operaciones que le perte-necen de las que no; de ésas que justamente quedan como parte del entorno, es decir, como operaciones ajenas a la economía y que son parte de diferentes sistemas sociales.
Que los precios se ajusten a la lógica de mercado es una tarea de las operaciones que se llevan a cabo por parte de la economía y no por la política, siendo vista esta última como entorno para la primera. La política, a través de sus operaciones, tiene la tarea de llevar a cabo relaciones vinculantes que permitan una estabilidad para la sociedad civil; sin embargo, este hecho termina por llevar-nos a una irritación entre estos dos sistemas quienes, entre otras cosas, constantemente discuten temas tan trascendentales para la sociedad civil, tal es el caso del desempleo.46
Este tipo de conflictos se acentúan aún más en sociedades peri-féricas como México, donde la operación de los sistemas no es del todo satisfactoria. En el caso de la economía, la figura del primer o segundo hombre más rico del mundo –según se quiera ver– quien
44 “En el siglo XX, el contenido del concepto [de sociedad civil] se ha estrechado un poco más para abarcar formas de interacción social que son distintas del Estado y el mercado […] Según Gramsci, no es la ‘estructura económica’ como tal lo que gobierna la acción política, sino ‘su interpretación’”. Mar Kaldor, La sociedad civil global, Tusquets, Barcelona, 2005, p. 37.45 “Si en la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia se toma en consideración el hecho de que se trate de la unidad de una forma que es capaz de enlaces en cualquiera de sus lados, se concluye que la relación frente a la creciente complejidad social puede acon-tecer en cualquiera de esas dos partes.” Niklas Luhmann, El derecho de la sociedad, Herder-UIA, México, 2005, p. 143.46 “Por otro lado, México cerró el 2011 con 2 mil 437 millones de personas desempleadas, según el Inegi; en el cuarto trimestre del año, la tasa de desocupación del país fue de 4,8%, cifra inferior al 5,3% registrado en el mismo periodo de 2010. Los estados con cifras de des-empleo más altas fueron Baja California con 7%, Tamaulipas con 6,8% y Aguascalientes con 6,3%. El Inegi explicó que al cierre del cuarto trimestre, cerca de 14 millones de personas laboraban en el sector informal, aumentó 1,6 millones respecto al año anterior; la cifra repre-senta el 29,2% de la población ocupada.” COPARMEX, Índice de Desarrollo Democrático de México, URL: http://consulta.mx/web/images/Otros%20estudios/2013/20121207_COPAR-MEX_%20%C3%8Dndice%20de%20Desarrollo%20Democr%C3%A1tico.pdf, p. 25, consulta-do el 6 de septiembre del 2013.
63
concentra el monopolio de las telecomunicaciones, resulta ser una clara desventaja tanto para la operación del propio sistema econó-mico, como para el resto de los sistemas. En cuanto a la política, algo similar sucede: la democracia en México constantemente se encuentra en una situación de suma vulnerabilidad debido al tipo de escándalos que con frecuencia se destapan y que, como resulta-do de la gestión de la sociedad civil en términos generales obtiene una impresión negativa del sistema democrático en México,47 hecho que se ve reflejado en apreciaciones desarrolladas por la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), al marcar con 56% a las personas que responden de manera negativa a la pregunta ¿México vive en democracia?48
Así, el crecimiento económico resulta ser central para la esta-bilidad de la sociedad sistémica, donde la política juega un papel fundamental aunque lo comparte cada vez más con la economía. Incluso cuando no existen los mecanismos para satisfacer el cre-cimiento que necesita cada país, la política se ve obligada a imple-mentar medidas como la reducción del gasto fiscal; todo, con la intención de reducir la deuda pública en momentos de desacele-ración económica; situación que se inscribe en un marco cada vez más generalizado donde todas las naciones, de alguna u otra ma-nera, se ven afectadas.
Para 2013, el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana es un poco menor: de 3,3%, ante una mayor desaceleración de la de-manda externa. Por esta situación, el gobierno federal diseñó un pre-supuesto de ingresos y egresos fiscales conservador, con un déficit
47 En la pregunta 10 de la encuesta de ciudadanía, democracia y narcoviolencia (CIDENA, 2011) que dice: “en general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que la política estatal realiza su trabajo? ¿desaprueba totalmente, desaprueba poco, aprueba algo, aprueba mucho?” en el Distrito Federal (la entidad con mayor nivel de educación en el país), el 27% de la personas encuestadas aseguran desaprobarla totalmente, el 24 % la desaprueba poco, el 15% no aprueba ni desaprueba, el 26% aprueba algo, el 6% aprueba mucho y el 1% no sabe. Así, sólo un 32% de los encuestados aprueba ya sea poco o mucho; situación que impacta en el sistema democrático del país. Cfr., CIDENA, Encuesta ciudadanía, democracia y narcovio-lencia, URL: http://consulta.mx/web/images/Otros%20estudios/2012/Encuesta%20de%20ciudadania,%20democracia%20y%20narcoviolencia%202011.pdf, p. 16, consultado el 16 de septiembre del 2013.48 Encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, URL: http://www.en-cup.gob.mx/, consultado el 17 de diciembre del 2013.
64
equivalen - te al 0,4% del PIB (2,4% si se incluye la inversión de la petrolera estatal). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que se amplíe el déficit de cuenta corriente ante el menor crecimiento de las exportaciones, una desaceleración de los ingresos provenientes del turismo y las remesas, y un posible aumen-to de las importaciones tras el vencimiento de las medidas compen-satorias que México había establecido para los productos de China.49
Los números de aprobación para la economía actualmente no son nada satisfactorios, incluso para economías emergentes como las de México, de la cual algunos indicadores la suelen colocar en el número undécimo a nivel mundial; sin embargo, las cifras para el caso mexicano son alarmantes, pues estados como el Distrito Federal, así como el Estado de México, marcan un 74% cuando se asegura que la economía del país es muy mala o mala.50
De esta manera, la relación de los sistemas político y económico se da a partir de fuertes irritaciones entre ellos, así como con la so-ciedad civil quien, en determinados escenarios, ha quedado en me-dio de las operaciones de estos dos sistemas, sobre todo tratándose de aquellas circunstancias que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades, traducidas éstas en la obtención del bienestar so-cial, mismo que resulta de la satisfacción de las expectativas socia-les. Entonces, la sociedad civil asume la dura tarea de establecerse como un puente entre economía y Estado, entendido éste como la base central de la operación del sistema político que, mediante sus operaciones internas, ya sean a un nivel micro o macro, ocasiona un tipo de institucionalización que asume como objetivo central el cuidado y estabilización de la diferenciación social, pues es en ésta donde recae el peso específico del funcionamiento y la dinámica general de toda la sociedad.
[la sociedad civil es] una esfera de interacción social entre la econo-mía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por formas de autoconsti-tución y automotivación. Se institucionaliza y se generaliza mediante
49 COPARMEX. Índice de desarrollo democrático de México, op., cit.50 Cfr. CIDENA, Encuesta ciudadanía, democracia y nnarcoviolencia, op. cit.
65
las leyes, y especialmente los derechos objetivos que estabilizan la diferenciación social.51
No obstante, en la actualidad tiene lugar un tipo de relación paradójica entre política y economía, pues en la medida en que la economía ofrece más productos, genera más necesidades, que no puede satisfacer, entonces, tal y como la economía ha evoluciona-do, se ha vuelto hoy un sistema que construye necesidades con una posibilidad mínima de satisfacción; situación que lleva a la política a construir su propia paradoja y la cual se fundamenta debido a que, mientras más apoyos sociales brinda el Estado, mayores son sus deudas que al mismo tiempo se ven reflejadas en el descon-tento generalizado de la sociedad civil, pues cada vez son más los ciudadanos que demandan apoyos; sin embargo, el Estado no tiene recursos para todos y es por ello que no puede cumplir con buena parte de sus funciones.
Se da entonces una profunda irritación entre los sistemas políti-co y económico, lo cual a su vez origina una relación paradójica que emerge en cada uno de ellos, situación que nos lleva a un estado de des-diferenciación social y que es puesto en contexto a partir de un escenario de incertidumbre que paulatinamente tiende a ge-neralizarse más, debido a que la economía adquiere un papel tan preponderante, que es capaz de disputar la realización, difusión y operación del poder; articulaciones que, en un primer momento, pertenecían a la política.
Por lo anterior, tenemos que el sistema de la economía, tal y como en su momento lo hizo la política, termina por separarse de la sociedad civil pues, al construir necesidades que sólo una pequeña porción de la sociedad puede satisfacer, ocasiona la exclusión de la sociedad civil; por tanto, los individuos se ven en serias adversida-des que se tornan aún mayores cuando el distanciamiento con la política se hace aún más evidente. La economía, entonces, pone también a la sociedad civil en profundas dificultades, pues su forma de operar impide costear la satisfacción de las demandas sociales. Ante este escenario, la sociedad civil queda atravesada por un emi-
51 Jean Cohen y Andrew Arato, op. cit., p. 8.
66
nente peligro que se concreta en la desestabilización del orden de diferenciación social.
Entonces, la política como sistema, por momentos y en ciertas operaciones, topa con dificultades que le impiden reafirmar su di-ferenciación debido a que no existen leyes eficientes que puedan contener el tránsito del dinero, o bien regularlo, pues de alguna manera esto obstaculizaría la realización y prosperidad del merca-do. Así, el mercado tiene que ser libre para que, de esta manera, se puedan expandir los territorios privados donde justamente los individuos puedan alcanzar ahora el bienestar social.
Derecho y dinero son medios de comunicación implantados en toda sociedad. Su fundamento reside en el ámbito del sistema social, don-de encuentran garantía en determinados sistemas funcionales. Su abstracción y modo de funcionamiento participan de los rasgos carac-terísticos de la sociedad moderna. El mismo sistema político {…} sería impensable sin ellos. Ahora bien, en tanto que institución del sistema social, tienen una doble forma de actuación: de un lado, permiten una enorme forma de expansión del tráfico privado gracias al abandono de presupuestos tradicionales, morales, locales, familiares y de clase; y, de otro, favorecen el establecimiento de grandes sistemas organi-zativos.52
La garantía funcional de diferenciación actualmente se ha co-menzado a romper, esto debido a que el dinero, las leyes y el poder no siempre se acoplan de la mejor manera; impacto que no es igual para todos los países, pues no es lo mismo el caso mexicano, que el alemán, el chino, o de cualquier otra nación de la que se hable. La inestabilidad de la garantía funcional de diferenciación entre los sistemas político y económico ha colocado a la sociedad civil en una encrucijada donde la satisfacción de las expectativas resulta ser cada vez más complicada de alcanzar, lo que nos coloca en un momento histórico donde la sociedad civil se ve desprotegida en medio de las operaciones sistémicas de tipo político y económico.
52 Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, op. cit., p. 111.
67
III. Ineficiencia económica, desencanto político y malestar social
En la actualidad no se puede hablar de una satisfacción plena de la sociedad civil por parte de sistemas como la política y la economía, esto se puede ver con claridad si se observa la serie de conflictos que hoy se expresan en los distintos lugares que conforman a nues-tra sociedad entendida como global, y luego, desde una perspectiva multilateral que paulatinamente va en aumento.53 Naturalmente las adversidades para la sociedad civil frente a la economía y la polí-tica no son las mismas para el resto de las formas sociales, pues éstas varían dependiendo del tiempo y espacio de que se trate.54 Así, países que han podido consolidar de mejor forma su proceso de diferenciación sistémico-funcional y que regularmente ocupan los primeros lugares en el índice de desarrollo humano como son: Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Reino Unido manifiestan problemáticas distintas a las de los países emer-gentes como son: Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía.
El primer grupo de países a los que he hecho mención aún pue-de reducir considerable y eficientemente las problemáticas que surgen con el hecho de que la sociedad civil quede en medio de las operaciones tanto políticas como económicas, sin embargo, éstas no desaparecen totalmente. Para los segundos, las circunstancias son distintas y regularmente tienden a ser más fuertes y desesta-bilizadoras, debido a que no existen las garantías necesarias para satisfacer las expectativas de la sociedad civil. Por tanto, el bienes-tar que el sistema político puede garantizar que no alcanza a cubrir expectativas más evolucionadas, que las que el propio sistema se pone como límite; es por ello que en la mayoría de países, incluso en un bloque tan importante como es la Unión Europea, no se con-53 “[…] cuanto más integrada esté una sociedad en la economía y la sociedad mundial, mayor será su interés por el multilateralismo. Cuanto más multilateral sea el Estado, más pro-bable será que abra el acceso y proporcione fondos a los grupos de la sociedad civil global, como manera de fortalecer el apoyo al multilateralismo, y cuanto más globalizada esté una sociedad y más multilateral sea el gobierno, más favorable la infraestructura y la oportunidad de crecimiento de la sociedad civil global”. Mary Kaldor, op. cit., p. 180.54 La sociedad civil es una forma social de tantas que evolutivamente hoy constituyen el gran sistema social. Por ejemplo, se puede hablar de formas sociales de tipo familiar, afecti-vas, científicas, artísticas, deportivas, etc.
68
templa de manera formal dichas demandas, pues éstas no entran en el sistema político y de derecho a través de una legislación55 lo suficientemente elaborada como para poder captar demandas que reclaman un mejor trato con el ambiente y con las personas, desde un punto de vista de salud.
Algo similar ocurre con la economía: su función se ubica princi-palmente en la satisfacción de las necesidades presentes y futuras por parte de la sociedad; no obstante, el fenómeno de la evolución del propio sistema se vuelve a dar, pues las expectativas que tienen los individuos como sociedad civil rebasan los límites de la econo-mía. De esta manera, el sistema no está diseñado aún para satisfa-cer demandas evolutivas que él incluso ni siquiera distingue; así, los logros evolutivos se alcanzan sólo cuando se ven formalizados dentro de la operación de un sistema, y mientras esto no ocurre, la sociedad civil queda influenciada por una lógica de permanente conflicto.
Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario: que la socie-dad civil no se encuentre al nivel evolutivo desde donde opera el propio sistema; y esto es así sencillamente porque los sistemas son autopoiéticos, es decir, adquieren una forma de racionalidad propia que se consolida a partir de un largo e hiper-complejo proceso evo-lutivo y, por lo mismo, es inmune a comunicaciones efímeras que se desprenden de la inmediatez del presente.56
55 “La legislación europea garantiza una protección elevada y uniforme de la salud y la seguridad de los consumidores. Los productos comercializados en el mercado interior se someten a exigencias generales de seguridad. La Unión Europea (UE) también ha creado un sistema de alerta rápida (RAPEX) para los productos que constituyan una amenaza grave para los consumidores. […] Un producto se considerará seguro si cumple las disposiciones de seguridad previstas por la legislación europea, o si no existen dichas reglas, si cumple las normativas nacionales específicas del Estado miembro de su comercialización. También se considera que el producto es seguro si es conforme a una norma europea establecida con arreglo al procedimiento establecido en la presente Directiva.” En “Seguridad de los pro-ductos: normas generales”, URL: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/con-sumer_information/l21253_es.htm, consultado el 10 de septiembre del 2013.56 “Es fácil ver, aquí, que la conservación de la autopoiesis como conditio sine qua non de toda evolución, se puede alcanzar a través de un cambio en las estructuras; es decir, a través de un cambio que sea compatible con las estructuras. Por consiguiente, la evolución se efec-túa cuando se cumplen diferentes condiciones y cuando éstas se acoplan entre sí de manera condicional (= no necesaria).” Niklas Luhmann, El derecho de la sociedad, op. cit., p. 304.
69
Se da entonces un amplio abanico de prácticas que se ven refle-jadas en una infinidad de contextos, por ejemplo: los linchamientos entendidos como violencia física o simbólica para la satisfacción de las demandas; digamos que se trata de faltas de tipo penal que pre-tenden tomar la justicia por su propia mano, aunque también se dan faltas de tipo civil, como el tirar basura en la calle y con ello, la consecuencia de daños mayores como afectaciones en arterias viales. Éstos son casos donde los límites evolutivos del sistema se encuentran más allá de la propia sociedad civil y puede detonar en protestas más amplias. En sociedades periféricas a la modernidad, esto se da con mucha frecuencia, aunque también con un grado de complejidad cada vez mayor donde se observan límites evolutivos, ejemplo de ello y fuera de toda postura ideológica es la reforma educativa en México, donde la racionalidad evolutiva del sistema político exige la evaluación a los docentes, quienes, como argumen-to racional, cuestionan las formas de evaluación pues, dadas las ca-racterísticas de la sociedad en la que nos encontramos, no pueden ser homogéneas. Este conflicto invariablemente ocasiona protestas por parte de la sociedad civil, la cual toma una postura ya sea de un lado o del otro.57
Se trata así de una confrontación de racionalidades sistémicas; y aunque la sociedad civil, al reaccionar, pueda constituirse en un movimiento de protesta, no adquiere precisamente una lógica sis-témica, aunque sí se coloca como entorno para sistemas como la política y la economía; pues la sociedad civil como movimiento de protesta participa desde la periferia.
Como los activistas políticos, los movimientos sociales observan la opinión pública, a los otros y a sí mismos en este medio. Se trata de hacerse manifiestos y de dejarse ver, ya sea realizando manifestacio-
57 “‘La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que no abandonará las calles hasta que sus demandas sean atendidas en una mesa de trabajo con el presidente Enrique Peña Nieto. La Coordinadora no regresará a las aulas, a las escuelas, a las comunidades, en tanto no tengamos presente al presidente del país, que se encuentra afuera reunido con los ricos no dejaremos las calles hasta ver atendidas nuestras demandas centrales”, dijo Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22 de Oaxaca, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se manifiestan los maestros.”, en “La CNTE seguirá en el DF hasta reunirse con Peña, Gobernación y SEP”, Animal Político, URL: http://www.ani-malpolitico.com/2013/09/sale-marcha-de-maestros-del-auditorio-nacional/#ixzz2fCi4q6HJ, consultado el 17 de septiembre del 2013.
70
nes o acciones espectaculares de desobediencia civil. Con estas carac-terísticas, los movimientos sociales se ubican precisamente en lo que podría llamarse “la nueva periferia del sistema político”. La diferencia centro/periferia se conserva. Por eso mismo, las formas de expresión del movimiento serán la protesta y la exhortación, pero de ninguna manera hacerse responsable del problema.58
Así, desde la perspectiva de Luhmann, los movimientos de pro-testa se ubican como periferia de los sistemas, a lo que sólo agre-garía el fenómeno de la evolución de racionalidad que se ha men-cionado, es decir, la sociedad civil como movimiento de protesta actuará desde la periferia, ya sea porque sus protestas sobrepasan los límites evolutivos del sistema, o bien porque éstas se encuen-tran por debajo del horizonte evolutivo de dicho sistema. Cualquie-ra que sean los motivos, éstos causarán, por un lado, un estado de irritación entre sistemas; y por el otro, entre la sociedad civil y los sistemas.
El problema central entre los sistemas político y económico se localiza en el fenómeno de la des-diferenciación; y esto es así a partir de la relación paradójica que se ha señalado anteriormen-te. Las necesidades que la economía pretende cubrir a partir de los productos que se ofertan en el mercado terminan por construir otro tipo de necesidades sumamente complicadas de cubrir para el grueso de la sociedad mundial; esto, aunado al crecimiento del desempleo en todo el orbe. Por su parte, la política teniendo como prioridad el desarrollo de relaciones vinculantes se vería obligada a reaccionar a favor de la sociedad civil, pero esto no siempre es así; por el contrario: emerge una relación de des-diferenciación entre política y economía, ya que esta última articula un tipo de poder que es capaz de poner en jaque el código del poder que en la teoría general de la sociedad, sólo pertenece a la política y que, por tal motivo, funcionalmente busca concretar una mejoría de los intere-ses sociales.
El asunto central resulta ser la enorme influencia que la econo-mía actualmente tiene en la sociedad; tanta que, en ciertos escena-rios, pone a las operaciones de la política entre la espada y la pared,
58 Niklas Luhmann, Luhmann: la política como sistema/ Javier Torres Nafarrate, op. cit., p. 312.
71
es decir, la des-diferenciación que se da entre política y economía ocasiona que ésta última influya en las decisiones estrictamente políticas que inhiben la prosperidad de la sociedad civil; tal es el caso del movimiento de los indignados en la Plaza Zuccotti de Nue-va York, donde justamente se aprecian las expresiones de protesta organizadas por cuenta de la sociedad civil a consecuencia de la ex-clusión generada tanto por el sistema político, como el económico.59
Aunque también habría que señalar que, dadas las característi-cas comunicativas de nuestra sociedad, eminentemente influencia-da por un intercambio informativo a tiempo real y propiciado por la infraestructura digital, éstas han ocasionado que los movimientos de protesta no puedan alcanzar el reconocimiento y materialización de ésta, mucho de esto se debe al hecho de que la ciudadanía no asume responsabilidades a largo plazo que la obliguen a trabajar conforme a un plan específico.60
59 “Así era New York City hasta que el 17 de septiembre de 2011 sucedió algo insólito en el downtown de Manhattan. Estimulados por los acontecimientos de la plaza Tahrir y otros lugares del mundo árabe, versados en el uso de las nuevas tecnologías pero, al mismo tiempo, sin experiencia en la organización de protestas, unos activistas ocuparon el parque Zuccotti, muy cerca de Wall Street, para manifestarse en contra del poder allí concentrado de la industria financiera. De ese modo nació el movimiento Occupy Wall Street (OWS), des-atando una oleada de protestas públicas que abarcó a todo el mundo occidental y a los sitios con los nombres más disímiles. Así, el hasta entonces anodino parque Zuccotti –que en el fondo no es ni plaza ni parque, sino una mera plazoleta exterior de los edificios de oficinas que la rodean– se convirtió, como la plaza Tahrir en El Cairo, en el símbolo de la indignación ciudadana y de la rebelión de las mayorías, a lo cual ni los gobernantes de El Cairo ni los de Nueva York supieron dar una respuesta inteligente. ‘La plaza clásica, la de la Antigüedad’ –es-cribía Niklas Maak en el Frankfurter Allgemeine Zeitung–, ‘se ha revelado de nuevo como el lugar en el que empiezan los cambios políticos’. Y sobre esto se debe reflexionar a la vista de dichos acontecimientos: no son los blogueros por sí solos los que hacen la revolución, sino los manifestantes que se reúnen en esas plazas de día y de noche, haya viento o mal tiempo, y, por supuesto, no sin sus teléfonos móviles.” En “Utopia for our Time”, URL: http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/157/es9537627.htm, consultado el 27 de marzo del 2014. 60 “Las protestas callejeras se han puesto de moda. De Bangkok a Caracas y de Madrid a Moscú, no pasa una semana sin que en alguna gran urbe del planeta una muchedumbre tome las calles para criticar al gobierno o para denunciar problemas más amplios, como la desigualdad o la corrupción. Con frecuencia las fotos aéreas de estas marchas impresionan por el intimidante mar de gente que exige cambios. Pero lo más sorprendente es que pocas veces logran su objetivo. Hay una gran desproporción entre la formidable energía política que vemos en las manifestaciones y sus pocos resultados prácticos. […] En el mundo de hoy, una convocatoria por Twitter, Facebook o mensajes de texto para protestar contra un abuso o algo que nos indigna atraerá seguramente una muchedumbre. El problema es lo que pasa después de la marcha. A veces termina en confrontaciones violentas con la policía y
72
Por tanto, en gran medida el grave problema sistémico que afecta hoy a la economía resulta ser su profunda incapacidad de an-ticipación, es decir, su proyección al futuro suele ser cada vez más errada y, por lo mismo, sus consecuencias involucran una mayor catástrofe expresada en una desestabilización generalizada para toda la sociedad. De esta manera, el sistema económico y el polí-tico carecen de una proyección certera que les permita desarrollar la facultad de auto-observarse, y esto se debe en gran medida a un principio de des-diferenciación que suele afectar de manera con-tundente las zonas periféricas de la modernidad.
Es claro que, hoy, la influencia que la economía tiene sobre la sociedad es cada vez más grande, pues nadie puede escapar del mercado, nadie puede vivir fuera de él, al menos por lapsos de tiempo muy prolongados, e incluso bajo rangos menores, se ten-dría que aceptar una vida muy cercana al autoaislamiento y a la autoproducción. Por lo anterior, la economía como sistema tiende a invadir las fronteras de diferenciación establecidas con otros siste-mas, frente a esto, sistemas como la política entran en conflicto in-terno, lo que significa que las autodescripcciones posibilitadas por la estabilidad de su autopoiesis ya no son tan claras.
La economía como sistema, instalada en su lógica autopoiéti-ca, no es capaz de distinguir el proceso de des-diferenciación que origina su propia operación y esto se debe principalmente a dos razones:
1. La economía puede llevar a cabo sus operaciones, pero no puede prevenir sus consecuencias al mismo tiempo; esto es así, de-bido a que se encuentra instalada en la propia recursividad de su operación: así, el sistema está incapacitado para prevenir proble-mas estructurales mayores.
2. No poder prevenir las consecuencias de su operación se debe a que no ha logrado integrar las adquisiciones evolutivas necesarias
otras veces no. Pero en todo caso, lo más frecuente es que no exista una organización con la capacidad de dar seguimiento a las exigencias y llevar adelante el complejo, muy personal y más aburrido trabajo político, que es el que produce cambios en las decisiones gubernamen-tales.” Moisés, Naím, “Muchas protestas, pocos cambios, Una convocatoria a través de las redes sociales atrae a una muchedumbre, pero luego falta organización”, El País, URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/29/actualidad/1396121925_343703.html, consultado el 29 de marzo del 2014.
73
para dichos fines, con lo cual el sistema topa con sus límites evo-lutivos; ante esto, el código de cada sistema se debilita, cediendo terreno de acuerdo con las circunstancias tiempo-espacio.
Un escenario que ilustra la explicación anterior es la actual crisis económica en Grecia y que hasta ahora ha invadido prácticamente todo el continente europeo, muy a pesar de los discursos triunfa-listas. Así, Grecia tuvo que aplicar reformas llevadas a cabo por la política y que, si bien beneficiaron al estado de su economía, han tenido fuertes consecuencias en la sociedad civil; lo que, al mismo tiempo, ha llevado a ésta a situaciones de comportamiento cada vez más violentas. El mercado comienza a reconocer los límites de su diferenciación y, por lo mismo, se vuelve flexible y menos costo-so, con lo cual es capaz de integrar un mayor número de expectati-vas sociales.
Almost two years after the implementation of the re forms, there are specific improvements for the Greek economy although social turmoil has increased in this period […]the labor market has become more flexible and less expensive providing another motive for potential investors. In general, the business environment in Greece has been reformed and became more friendly for enterprises […] Finally, the Greek banking sector with the contribution of Financial Stability Fund (FSF) maintains adequate capitalization. Therefore, it is expected to play a key role for the economic recovery by financing investments and trade and supporting the economic reform program of the gov-ernment.61
Es justamente el programa de reforma económica del gobierno griego lo que está permitiendo que el sistema económico reconoz-ca sus límites, sino la crisis misma de su diferenciación frente a sis-
61 “Casi dos años después de la aplicación de las reformas, hay mejoras específicas para la economía griega a pesar de que la agitación social ha aumentado en este periodo. […] el mercado laboral se ha vuelto más flexible y a menos costos o proporcionando otro motivo para el potencial de los inversionistas. En general, el ambiente de negocios en Grecia se ha reformado y se ha vuelto más fácil para las empresas. […] Por último, el sector bancario grie-go con la contribución del Fondo de Estabilidad Financiera (FSF) mantiene una capitalización adecuada. Por lo tanto, se espera que juegue un papel clave para la recuperación económica mediante el financiamiento de las inversiones y el comercio y apoyar el programa de reforma económica del gobierno”. Ioanna Athanasatou y George lampousis, “The Economic Crisis in Greece”, National and Kapodistrian University of Athens, p. 87, URL: http://www.asecu.gr/files/proceedings_1st_summer_school.pdf#page=86, consultado el 12 de junio del 2013.
74
temas como la política; sin embargo, este hecho no deja de lado las duras consecuencias que la sociedad civil ha tenido que enfrentar; así como el hecho de que ésta se encuentre en un constante esce-nario de exclusión pues, como se ha dejado ver en el primer apar-tado, el Estado demócrata liberal de esta época se encuentra en parte sometido y reducido en su capacidad de acción, situación que produce fuertes expresiones de exclusión. Lo mismo ocurre con la economía que, al des-diferenciarse mediante el uso del poder ma-nifiesto por medio de la influencia en el mercado, produce también grandes estados de exclusión que repercuten en el bienestar de la sociedad civil.
El poder de des-diferenciación de la economía llega a ser tan fuerte, que actualmente coloca al mundo en una encrucijada de riesgo nunca antes vista y que se ubica de manera central a partir de la problemática ambiental. Hoy, el medio ambiente se ve ame-nazado debido al dependiente y obsesivo crecimiento económico y del que actualmente la sociedad se encuentra influida en prácti-camente todos los niveles y formas sistémicas. De esta manera, la sociedad civil se encuentra maniatada y así, en permanente estado de exclusión debido a la intensa dependencia de la acumulación y de la exaltación del consumo; elementos centrales de los que hoy depende la actividad económica y que, en gran medida, conducen a una des-diferenciación del orden sistémico.
Apuntes finales
El momento histórico actual se encuentra dominado por un escena-rio de creciente complejidad, que como resultado arroja la produc-ción de conflictos sociales cada vez más intensos con consecuen-cias más drásticas para la sociedad civil. Se podría adjudicar este momento al tipo de fenómenos que emergen como resultado de la exclusividad de este tiempo y que son captados a partir de los factores de des-diferenciación sistémica, mismos que se originan en gran medida por el papel que representa la organización política y económica que, al disputarse terrenos que antes tenían una clari-dad de posesión, es decir, se distinguía de manera eficiente cuál de
75
esos territorios pertenecía a la operación sistémica, ya sea de la po-lítica o de la economía, han ocasionado severas fallas estructurales.
Así, dadas las características actuales de la sociedad moderna, el poder y el dinero tienden a confrontarse mucho más que a orga-nizarse; esto se expresa fundamentalmente en un malestar gene-ralizado por parte de la sociedad civil, que como resultado; ha sido colocado en un permanente estado de exclusión donde cada vez son más los miembros que la integran, quienes quedan desprote-gidos ante las desigualdades ocasionadas por los sistemas político y económico; mismos que, de manera discursiva e ideológica, han asumido un papel de satisfacción social; es decir, al menos en el mundo occidental desde su acepción moderna la política y la eco-nomía se han identificado por su papel de responsabilidad social; esto se puede observar a partir de la del siglo veinte, cuando las experiencias bélicas dejaron en Occidente esta misión de responsa-bilidad social asumida por los sistemas en cuestión.
Sin embargo, el tema de la responsabilidad social sigue siendo un problema para todas las sociedades del mundo; no obstante, esto adquiere tintes de mayor densidad para sociedades periféricas a la modernidad, como es el caso de México, donde precisamente el sistema económico es quien se ha apropiado de la organización central y fundamental de las operaciones sociales de mayor peso y relevancia que impactan de lleno en acontecimientos tan impor-tantes como la producción, reafirmación y reproducción de la vida, para lo que es necesario la satisfacción de las necesidades mate-riales que todo individuo en primera instancia tiende a demandar, como son la alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, el tra-bajo, etc. En otras palabras, el uso del dinero es fundamental para cualquier expresión de la vida humana, al menos para sociedades hiper-modernizadas donde las ciudades se vuelven un continuo ir y venir de objetos que determinan las posibilidades de éstas y de sus habitantes.
Por otro lado, la política como expresión del Estado demócrata liberal en la actualidad asume complicaciones de fondo que gra-dualmente la han venido debilitando frente a un Estado corporati-vizado de fundamentos neoliberales y animado precisamente por este auge económico que ha deparado en serios problemas de des-
76
diferenciación social. Así, las operaciones y decisiones políticas no pueden sostenerse de manera eficiente, debido a que no existen leyes robustas que puedan contener la influencia ocasionada por lo económico, o bien regularlo. Y esto no puede ser así, debido a que la des-diferenciación estimulada por la economía ha alcanzado las operaciones del derecho entendido como sistema, pues el alcance que tiene el mercado, cruza por completo cualquier espacio de la sociedad, por muy diminuto que sea; ya que la evolución de éste ha sido tan grande, que en la actualidad afecta de manera direc-ta o indirecta la conformación del ser humano es sus niveles más intrínsecos y fundamentales, como son lo biológico, lo psíquico, lo cultural y lo social.
Así, el mercado ahora adquiere un uso paradójico: por un lado, determina y es capaz de suspender la afirmación del individuo al afectar, de manera directa o indirecta, estos niveles de mayor im-portancia que se señaló; y por el otro, es capaz no sólo de per-mitir, sino de fomentar los estímulos y oportunidades para que el individuo pueda reafirmarse en línea progresiva y así alcanzar el bienestar social que tanto demanda la sociedad civil. No obstante, estos estímulos y oportunidades se reducen cada vez más, particu-larmente en sociedades como la mexicana.
Por lo anterior, el duro escenario que se enfrenta tiene que ver con la ascendente pérdida de la garantía funcional de diferenciación que es la encargada de regular el equilibrio entre sistemas, pues el dinero, las leyes y el poder ya no se acoplan de la mejor manera; por ello, la emergencia de problemas de envergadura tan fuerte para casos como la sociedad mexicana, donde se puede asegurar que gran parte de los problemas ocasionados por las reformas es-tructurales tienen que ver con la pérdida de la garantía de funcional de diferenciación entre los sistemas económico y político, lo que trae como resultado una des-diferenciación social que se mueve de manera parcial. Así, la inestabilidad de la garantía funcional de diferenciación ha puesto a la sociedad civil mexicana en un escena-rio de franca adversidad, donde la satisfacción de sus demandas se vuelve cada vez más lejana, lo que nos coloca en un momento don-de dicha sociedad transita por un camino cuesta arriba, construido por las operaciones sistémicas entre la política y economía.
77
Por si esto fuera poco, para este momento y en medio de un contexto de des-diferenciación social, la responsabilidad civil ha quedado diluida a partir del escenario de conflicto que actualmente es propiciado por la des-diferenciación de las operaciones políticas y económicas. Este fenómeno ha producido una enorme incerti-dumbre social que, según transcurre el tiempo, se generaliza más, ocasionando un malestar de amplias proporciones por parte de la sociedad civil y que fundamentalmente es expresado en dos fenó-menos: 1, la escasez de oportunidades en términos educativos, de vivienda, laborales, de salud, culturales, políticos y económicos; y 2, los pocos cambios que la protesta civil actualmente logran concreti-zar. Esto, particularmente debido a las características comunicativas de nuestro momento histórico, donde las plataformas digitales, a pesar de permitir la formación masiva de la protesta, impiden el compromiso que se necesita para materializar las demandas.
Así, el problema actual y de mayor peso entre los sistemas polí-tico y económico se ubica en el fenómeno de la des-diferenciación, y esto es así a partir de la relación paradójica que se señaló. Me-diante el incremento de la influencia de sus operaciones, la econo-mía termina por condicionar, aunque sea sólo de manera parcial, la operación de la política. Por su parte, ésta, aunque tiene como prioridad, al menos de manera discursiva, la satisfacción de las ne-cesidades y demandas por cuenta de la sociedad civil, no puede garantizar su correcta funcionalidad debido a los factores de des-diferenciación económicos, ya que éstos articulan un tipo de poder que es capaz de poner en jaque el código: poder, que, en la teoría general de la sociedad, es exclusivo del uso de la política; situación que, en el caso de la sociedad civil, mexicana la conduce a una at-mósfera social donde las oportunidades y necesidades que ésta de-manda son considerablemente deterioradas.
La escasez de oportunidades ocasionada por la des-diferencia-ción del orden político y económico ha provocado en el grueso de la sociedad occidental, una importante escalada de problemas de gran impacto como es el caso de la violencia en países como Mé-xico; los cuales sufren serias afectaciones principalmente por las desventajas que esto ha provocado en la sociedad civil, ésta como el tejido más sensible, delicado y abundante que tiene la sociedad.
78
Para la sociedad occidental, dicha situación representa uno de sus grandes retos donde se debate la prosperidad civilizatoria de la es-pecie humana. Así, la des-diferenciación sistémica exige unir fuer-zas para repensar nuestra sociedad y atender las fallas estructura-les que actualmente nos han puesto en estado de alerta.
79
la gobernanza y sus implicaciones
Alejandro Domínguez Uribe
La gobernanza ha sido una palabra muy utilizada en la última déca-da. Múltiples pensadores han reconfigurado el concepto para des-cribir las nuevas estructuras límites y capacidades del Estado y la sociedad civil; sin embargo, la gobernanza es un lexema antiguo, la expresión procede del francés gouvernance. En el siglo XIV, el precepto galo se introdujo al inglés. De esta manera, governance,1 significó “gobierno”, como en su acepción original. En castellano, el término hacía referencia al mismo sentido que dieron los anglosa-jones y franceses, pero la connotación se encontraba en desuso.2
Dentro del discurso político, la gobernanza empezó a emplearse tal como hoy se comprende en el año de 1985. La obra The Gover-nance of American Economy: The Role of Markets, Clans, Herarchies and Associative Behavior publicada por J.R. Hollings Worth y L.N Lindberg, marcó el inicio de la discusión académica de la gobernan-za. Posteriormente, en la Cumbre De La Tierra de 1992, numerosos textos políticos trataron científicamente la palabra. En los acuerdo de Rio, governance aparece de manera repetida para referirse a go-bierno, administración, régimen, reglamentación y autoridad. Los primeros intentos modernos por traducir governance a las lenguas ibéricas caían en un error de interpretación. Gobernabilidad y go-bernancia constituían las versiones en español de los especialistas castellanos. Sin embargo, esos lexemas no describían la esencia del
1 “En los siglos XVII y XVIII, la ‘gouvernance’ designará un elemento del debate sobre el equilibrio entre los poderes real y parlamentario, lo que ya indica una autonomización de aquel sentido vertical de gobierno. Si inicialmente, gobernanza y gobierno tienen el mismo origen y son empleados indistintamente, desde hace algunos años la noción de ‘gobierno’ en la literatura socio-política comienza a reservarse para designar al viejo poder jerárquico, a la autoridad tradicional del Estado como totalidad, a la concepción centralista del interés general. La ‘gobernanza’, en cambio, sugiere cierta modalidad ‘horizontal’ de gestión del po-der, opuesta al modelo tradicional de gobierno que tiene por principio la autoridad estatal y una estructura vertical de instancias delegadas de decisión”:François Graña, “Globalización, Gobernanza, y Estado mínimo: pocas luces muchas sombras”, Polis, número 12, 2005, p. 2. 2 Cfr. Amadeu Solá, “La traducción de gobernanza”, Punto y Coma, número 65, septiem-bre-octubre, 2000, URL: http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/65/pyc652.htm, consultado el 22 de marzo 2014.
80
fenómeno, por tanto, algunas instituciones internacionales comen-zaron a precisar lo que deseaban expresar cuando se referían a go-vernance.3
Por ejemplo, en 1996, The Governance Working Group of The International Institute of Administrative Sciences definió gobernan-za como al proceso mediante el cual los elementos de la sociedad ejercen poder, autoridad e influencia, con el fin de promulgar polí-ticas y decisiones relativas a la vida pública, y el desarrollo econó-mico y social. De acuerdo con ese instituto, gobernanza implica la interacción entre organizaciones formales y de la sociedad civil.4 A su vez, en el documento “Governance for Sustainable Human De-velopment”, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en-tendió por governance un ejercicio de autoridad económica, políti-ca y administrativa que gestiona los asuntos de un país en todos los niveles. También el Programa de Naciones Unidas esclareció que la gobernanza advierte los mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus in-tereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias.5
Por otra parte en 1998, la UNESCO se refirió a la gobernanza como un enfoque que apareció para resolver la crisis de goberna-bilidad de la década de los años ochentas.6 Con el objeto de salir de esa situación, la gobernanza se instituyó como método de toma de decisiones eficiente que ya no dependía de un gobierno jerárquico; en contraposición, era necesario tomar en cuenta la complejidad de las cuestiones y pluralidad de actores públicos y privados dentro de la toma de decisiones políticas. La UNESCO afirmaba que debido
3 Cfr. Idem. 4 Cfr. The State of Governance. A framework for Assessment, The Governance Working Group of the International Institute of Administrative Sciences, 1996, p. 10, URL: http://dar-pg.gov.in/darpgwebsite_cms/Document/file/sogr_framework.pdf, consultado el 22 de mar-zo de 2014. 5 Cfr. IFAD, “International Fund for Agricultural Development”, Good Governance: An Overview, 26 de Agosto de 1999, URL: http://www.ifad.org/gbdocs/eb/67/e/EB-99-67-INF-4.pdf, consultado el 22 de marzo 2014. 6 Germán Pérez Fernández del Castillo y Juan Carlos León y Ramírez, El léxico de la política en la globalización. Nuevas realidades, viejos referentes, FCPyS/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 2008.
81
al aumento de incertidumbres y riesgos en las sociedades moder-nas, la formulación de políticas requería mayor interacción entre el Estado y la sociedad. Aquella vinculación necesitaría adoptar un carácter horizontal, pues era imprescindible coordinar múltiples agentes sociales, como las administraciones públicas, empresas privadas, asociaciones profesionales y voluntarias, sindicatos, y or-ganizaciones civiles; todo, con el objeto de garantizar la gobernabi-lidad.7
La UNESCO afirmaba la gobernanza surgía como proceso ade-cuado para la negociación, alojamiento y formulación de políticas en sectores específicos o temas locales. La institución puntualizaba que, para realizar lo anterior, se requiere de un sistema político de-mocrático, participativo y responsable ante los grupos de interés. De acuerdo con la UNESCO, los esfuerzos encaminados a construir un Estado más ágil y eficiente provienen de la gobernanza.8 Desde entonces, ya se sabía que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyaban reformas institucionales con el fin de conducir a los paí-ses sudamericanos hacia la gobernanza.9 De ahí que los especialis-tas realizaran distinciones precisas entre governance y government.
El segundo término abarca el conjunto de instituciones for-males que dirigen el sistema político de un Estado. Governance y government no necesariamente son compatibles. La existencia del primero se encuentra condicionada a la legitimidad democrática de los gobernantes, la participación política de los gobernados, la transparencia en la gestión y la articulación horizontal de intere-ses y voluntades en los diferentes niveles administrativos y entre los diversos agentes económicos y sociales.10 Cualquier government puede excluir alguna de esas características.
Hoy la gobernanza presenta un gran atractivo porque abarca la totalidad de instituciones y relaciones implicadas en el proceso de
7 Cfr. UNESCO, Governance, International Social Science Journal, marzo, 1998. 8 Cfr. Idem. 9 Cfr. R.A.W. Rhodes, “La nueva gobernanza: gobernar sin gobierno”, en Agustín Carrillo Martínez (coordinador), La Gobernanza hoy 10 textos de referencia, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2005, pp. 103-104. 10 Cfr. Amadeu Solá, “La traducción de gobernanza”, op. cit.
82
gobierno. Las raíces teóricas del concepto son muy variadas, pues la aplicación de sus directrices engloba diversos escenarios y distintos ámbitos nacionales, subnacionales e internacionales.11 La gober-nanza se ha desenvuelto en varias perspectivas del conocimiento científico, comenzado por la nueva gestión pública. En ese campo los investigadores crearon la noción de una administración colabo-rativa apoyados de los preceptos de la gobernanza.
Dentro del análisis de políticas públicas, se ha considerado las redes sociales en la concreción de las directrices gubernamenta-les. En la economía política, un sinnúmero de estudios apuntan a que los intercambios público-privados requieren coordinar ambos sectores si se desea volver más eficaz la dinámica productiva. Por otra parte, la gestión empresarial conmina a los actores hacia la colaboración con agentes del gobierno y la sociedad civil. En las re-laciones internacionales, la gobernanza ha impactado en la inves-tigación del funcionamiento de la comunidad global sin gobierno. Algunas instituciones internacionales también patrocinan reformas asociadas a la buena gobernanza en los países subdesarrollados.12 Dentro de la política urbana, la construcción de redes ciudadanas y la gobernanza local han impulsado el debate académico.13 En la Unión Europea se habla sobre la negociación de las relaciones en-tre instituciones locales, regionales, nacionales y trasnacionales; lo anterior, para conseguir la cristalización de políticas comunitarias. Esto ha sido denominado gobernanza multinivel. A lo largo de los estudios citados, la gobernanza ha desempeñado un rol central en la reconfiguración de los paradigmas que explican los hechos y fe-nómenos expuestos. Aquéllos aparecieron después de una crisis de gobernabilidad.14
11 Cfr. Antonio Natera Peral, “Nuevas estructuras y redes de Gobernanza”, en Revista Mexi-cana de Sociología, volumen 67, número 4, octubre-diciembre 2005, México, pp. 756.759. 12 Cfr. Idem. 13 Saskia Sassen, Los espectros de la globalización, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.14 Cfr. Idem.
83
Crisis de la gobernabilidad
Todas las sociedades lidian con el problema de la violencia: los in-dividuos tienen la facultad instintiva de agredir;15 ninguna agrupa-ción hasta ahora la ha eliminado, sólo consiguen su contención y manipulación; las expresiones del conflicto son diversas, por tanto, es necesario conducir tales manifestaciones a través de las institu-ciones. En sociedades numerosas, la violencia puede desatarse y extinguir los colectivos; en los grandes conglomerados, la educa-ción y el dominio personal de las pasiones resultan insuficientes para evitar el escenario citado. Las civilizaciones logran reducir el conflicto limitando la competencia, de ahí que se generen reglas cuyo fin es la canalización de los aquelarres sociales en instancias de desahogo.16 En consecuencia, fue necesario que los Estados ar-ticularan un gobierno que asegurara la estabilidad social; una vez que se crean los regímenes políticos, el Estado destina todo tipo de recursos para mermar la conflictividad, incluso utiliza la coacción en el cumplimiento de su labor. Cuando la sociedad acepta dicha actividad cristaliza la gobernabilidad.
En cambio, el rechazo a las políticas públicas por parte de los ciudadanos propicia una crisis dentro del sistema político; la ingo-bernabilidad florece si los mecanismos administrativos son inca-paces de resolver las demandas de la población. En este sentido, “el dilema central de la gobernabilidad de la democracia es que las demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras que la capacidad del gobierno democrático se estanca”.17
Los Estados que no alcanzan a comprender los inputs del entor-no están imposibilitados en la producción de outputs esperados, un sistema político cuya respuesta a mediano plazo resulta insuficiente en la resolución de los problemas sociales acentúa los desequili-brios y tensiones colectivas. El escenario mencionado incentiva la
15 Cfr. René Girard, Los orígenes de la cultura, conversaciones con Pierre Paolo Antonello y Joao Cezar de Castro Rocha, Trotta, México, 2006, pp. 115-120. 16 Cfr. Douglas North, John Joseph Wallis, Barry R. Weingast, Violence and Social Orders, Cambridge University Press, 2009, pp. 1-18. 17 Michael Crozier, Samuel Huntington, Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the trilateral Comission, citado por Antonio Camou, Los desafíos de la gobernabilidad, Plaza y Valdés, México, 2001, p. 32.
84
inconformidad de los societarios, de ahí que la sustitución de los gobiernos y la violencia sean un paso natural, aunque esto no afir-ma que los regímenes de mayor duración tengan un grado más alto de gobernabilidad.
Muchas dictaduras y autoritarismos modernos han monopoli-zado el poder por años sin mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La represión en esos casos evita la caída de los gobier-nos. La continuidad de los titulares administrativos no mide sus re-sultados. Los regímenes necesitan dar solución a las controversias en diversos ámbitos, por tanto, aunque en ocasiones los autorita-rismos parezcan más ventajosos que las democracias, es preferi-ble fortalecer las debilidades de las poliarquías, desempleo, falta de servicios públicos, escasez de políticas sociales, delincuencia y otras formas de violencia son fenómenos que el Estado necesita disociar. La gobernabilidad se constituye por el grado de ajuste en-tre las necesidades colectivas y los resultados de las políticas que el sistema genera.18
Hacia 1975,19 las poliarquías cayeron en una crisis de goberna-bilidad: la opinión pública se mostraba insatisfecha con los regíme-nes, el estancamiento económico provocaba desocupación y existía un gran déficit gubernamental. De esta forma, los conflictos socia-les comenzaron a rebasar al Estado, las demandas se multiplicaron y los gobiernos tuvieron una “sobrecarga”. Los ciudadanos perdie-ron confianza en las democracias liberales.20
El antecedente de esos sucesos radica en la política exterior de Estados Unidos, país que decidió emprender dos guerras en la década de los sesentas del siglo XX: una a nivel nacional y otra in-
18 Cfr. José M. Valles, Ciencia Política. Una introducción, Ariel, Barcelona, 2006, pp. 425-435. 19 “En 1975 vio la luz un importante documento llamado The Crisis of the Democracy. Se trata de un informe del Grupo Trilateral al Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral. En este texto, tres intelectuales de gran prestigio (Huntington, Crozier y Watanuki), plantearon la receta básica de la primera generación de reformas: retirar al Estado de los mercados y la intervención social, e incrementar la capacidad de control político para subsanar la crisis de gobernabilidad que los países occidentales estaban enfrentando y la que podían llegar a sufrir con la aplicación de las reformas”. Germán Pérez Fernández del Castillo, “La reforma del estado en México. Una revisión crítica”, en Antonio Camou, Los desafíos de la gobernabi-lidad, op. cit., p. 250.20 Cfr. Idem.
85
ternacional. En el ámbito local, el presidente John F. Kennedy y su sucesor Lyndon B. Johnson estructuraron la Gran Sociedad; de acuerdo con este plan, los ejecutivos pretendían materializar la de-mocrática pasión por la igualdad, expandiendo los programas de asistencia social en Estados Unidos.21
Por otra parte, a nivel internacional, Kennedy y Johnson imple-mentaron una política armamentista agresiva, su objetivo era eli-minar al comunismo con una gran embestida militar. Mientras eso sucedía, ambos presidentes dirigieron programas de ayuda econó-mica y castrense a los países amenazados por el bloque soviético; sin embargo, la potencia americana no consiguió sostener ambos cometidos titánicos.22 De esta forma, los gastos bélicos de Vietnam, los compromisos económicos y militares internacionales, la recupe-ración económica de los Estados europeos y con ello el incremento de la competencia por los mercados productivos y los embargos petroleros de la OPEP debilitaron el comercio internacional.23 De ahí que la potencia americana abandonara el patrón oro y también la conducción económica desde un centro gubernamental. Esto re-presentó el inició de una crisis de la gobernabilidad en numerosos países.
A finales de los años sesenta, los movimientos sociales confir-maban el malestar colectivo, la estanflación y los déficits guberna-mentales de los Estados subdesarrollados completaron el panora-ma. A pesar de las convulsiones populares y el vaticinio del fin de las democracias debidas a las crisis en múltiples ámbitos, ninguna de ellas sucumbió; por el contrario, las instituciones electorales se extendieron por Europa central y sur, y por América Latina.24
A principios de la década de los noventas, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) confirmó a la sociedad internacional la superioridad de los regímenes liberales en cuanto a la gestión del conflicto; de esta manera, las adminis-traciones prefirieron remediar la insatisfacción social mediante la
21 Cfr. Paul Johnson, Tiempos modernos, Vergara, Buenos Aires, 1988, pp. 617-658. 22 Cfr. Idem. 23 Cfr. Morris Berman, La edad oscura americana. La fase final del imperio, Sexto Piso, México, 2006, pp. 80-95. 24 Cfr. Josep Valles, Ciencia Política. Una introducción, Ariel, Barcelona, 2006.
86
revisión y optimización de disposiciones institucionales democrá-ticas. Sin embargo, las medidas adoptadas para solucionar los pro-blemas sociales tuvieron un curso muy lento, en consecuencia, se han buscado mecanismos a partir de la descentralización del poder que puedan acelerar el mejoramiento de la vida de los societarios.25
Con la caída de la URSS, se inició un proceso de unificación de los mercados, sociedades y culturas que incentivó la transfor-mación de las interacciones humanas a nivel mundial; el fin de la Guerra Fría, el auge de las nuevas tecnologías de la información, la expansión del capital financiero, industrial y comercial marcaron el comienzo de la globalización. Lo anterior modificó las relaciones tradicionales entre Estados, sociedad civil y comunidad internacio-nal; por tanto, cambiaron las reglas institucionales. Los Estados rea-lizaron reformas para adelgazar la burocracia, disminuir sus niveles de inflación y propiciar el desarrollo económico; a su vez, distintos organismos nacionales e internacionales adquirieron preponderan-cia en la creación y gestión de políticas públicas. Actualmente, la gran interdependencia de los actores globales y locales obliga a las comunidades a buscar nuevas formas de comunicación. La solución de estos desafíos precisa del consenso y el diálogo entre las distin-tas comunidades del orbe.26
Con el advenimiento de la globalización, los Estados perdieron el control monopólico de los recursos económicos y conocimientos científico-técnicos para gobernar; por tanto, ha crecido la influencia de actores de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas. Las transformaciones del Estado se debieron a una severa crisis fiscal, al desencanto por la capacidad del gobierno para dar res-puesta a las demandas sociales, la desregulación de los mercados internacionales, y la transferencia de competencias productivas y económicas al sector privado y las organizaciones globales. Dentro de ese marco, los países debieron instrumentar herramientas que les brindaran elementos para adaptarse a los cambios explicitados. La complejidad, diversidad y velocidad de las actuales interacciones sociales nacionales y supranacionales obligan a las instituciones a
25 Cfr. Idem. 26 Cfr. Loretta Napoleoni, Economía canalla. La nueva realidad del capitalismo, Paidós, Barcelona, 2008, pp. 15-21.
87
fortalecer una serie de nuevos valores en las estructuras guberna-mentales para resolver los retos contemporáneos.27
A partir de la globalización, comenzaron a fragmentarse las es-tructuras políticas tradicionales. Al interior de los Estados, multipli-cidad de organizaciones alcanzaron cierta independencia y empe-zaron a operar en distintos niveles; y las relaciones entre las mismas asociaciones se yuxtapusieron con la sociedad de múltiples modos. Esto, como consecuencia de una descentralización administrativa. Lo anterior ocasionó una mayor autonomía territorial al interior de los países, municipios y entidades federativas, agencias indepen-dientes y organizaciones civiles tuvieron mejores esferas de auto-determinación.28
La Buena Gobernanza
Desde la década de los ochentas del siglo XX, las organizaciones internacionales de asistencia, junto con Estados Unidos, aportaron ayuda monetaria a los países en crisis, como consecuencia de las debacles económicas de la época; sin embargo, la potencia ame-ricana y las instituciones globales empezaron a condicionar la asis-tencia. De esta manera, el Banco Mundial (BM), el Fondo Mone-tario Internacional (FMI) y Estados Unidos eligieron a los sujetos de crédito, estos actores internacionales impusieron a los países la instauración de la gobernanza;29 lo anterior, para garantizar el res-peto de los compromisos económicos contraídos por los Estados. Aunque en esas fechas no existían estándares que determinaran la buena gobernanza, por ese término los actores que condicionaban la asistencia comprendían la concreción de estabilidad política, el respeto al Estado de derecho, el control de la corrupción y la rendi-ción de cuentas.30
27 Cfr. Assem Prakash et al., Globalization and Governance, Routledge, New York, 2004, pp. 12-38. 28 Cfr. Malcom Waters, Globalization, Routledge, New York, 2001, pp. 7-21. 29 Cfr. Nanda Ved P. “The good governance concept revisited”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, volumen 603, junio 2006, pp. 270-272. 30 Cfr. Idem.
88
El BM, el FMI y Estados Unidos sabían que la pobreza podría dificultar la existencia real de los elementos citados en los países. El 7 y 8 de julio de 2005 los líderes del G8 se reunieron en Escocia y se comprometieron a combatir la pauperización de las naciones africanas. Los desarrollistas prometieron enviar percepciones eco-nómicas a los países que desearan reducir la pobreza, transparen-tar las finanzas públicas y asegurar una gestión gubernamental efi-ciente. Desde ese momento, los expertos sugerían a los donadores restringir los recursos, de no haber una reforma de la gobernanza.31
Para motivar a los países deudores a transformar sus regíme-nes, los desarrollistas decidieron incrementar la asistencia a los Estados que ya contaban con el ejercicio de la buena gobernanza; de aquí que sólo condonarían la deuda a naciones que gestionaran una política responsable. En décadas anteriores a la imposición de la gobernanza como factor elemental de la recepción de asistencia, el FMI y el BM ya exigían reformas de ajuste estructural a quienes solicitaban ayuda. Los programas sometían a los países a instituir políticas fiscales restrictivas y disciplina monetaria. Esto se traducía en la disminución del gasto público, implementación de medidas de austeridad, devaluación del circulante, liberalización de la eco-nomía, privatización e incentivos a la inversión extranjera, medidas que reestructuraban las funciones del Estado.32
Tradicionalmente, el BM y el FMI no consideraban las cuestio-nes políticas para realizar programas de ayuda a los Estados; sin embargo, a partir de 1989, un informe sobre África Subsahariana reportó que, debido a la crisis de gobernabilidad en la región, se habían desperdiciado los recursos de los donantes; por tanto, la buena gobernanza se volvió parte de la agenda de las instituciones
31 Cfr. Idem. 32 Cfr. Jean Yves Chamboux-Leroux , “Impactos Sociales de las políticas de ajuste estruc-tural en México”, Casa México, 1997-2001, URL: http://www.saprin.org/mexico/research/capituloII/II-4.pdf
89
financieras.33 Desde ese momento, el BM y el FMI se plantearon ob-jetivos de intervención más amplios en los países aludidos.34
Gobernanza y Banco Mundial
De acuerdo al BM, la gobernanza va más allá del gobierno y se re-fiere a la manera en la que los Estados regulan y administran los asuntos públicos.35 A través de un extenso estudio de caso, Graham Harrison concluyó que el BM impuso una visión liberal de la go-bernanza, sobre todo a los Estados africanos, sin tomar en cuenta aspectos como la historia, cultura, composición étnica o cultura po-lítica del continente.36 Para el BM, los Estados deben actuar confor-me al rational choice e intervenir lo menos posible en los asuntos económicos; sin embargo, este organismo ha perdido de vista que los problemas económicos están estrechamente vinculados a la his-toria sociocultural y política, incluso el conflicto étnico detonado por las directrices del BM no es reconocido por el mismo. En el mismo tenor, Crawford concluye que tanto el concepto de “Estado mínimo”, como el de “buena gobernanza” pueden ser bastante se-ductores y tomados como símiles. A pesar de ello, Jan Pronk afirma que la gobernanza no debiera ser vista como un pre-requisito para determinar si se libera o no la ayuda, sino más bien como parte de los objetivos mismos.37
33 La buena gobernanza pasó a ocupar un lugar fundamental en la agenda del BM e in-cluso la introducción del concepto en el discurso del desarrollo se le atribuye generalmente a esa institución, la cual utilizó el término desde el año 1989 en la publicación Long-Term Perspective Study. En dicho trabajo, analizaba la región africana subsahariana. El fracaso de las políticas de ajuste estructural en esta región llevó al Banco Mundial a concluir que “la letanía de los problemas de desarrollo de África es una crisis de gobernanza”. Cfr. Gordon Crawford, “The World Bank and good governance: rethinking the state or consolidating neo-liberalism?”, en Alberto Paloni y Maurizio Zanardi (editores), The IMF, the World Bank and Policy Reform, Routledge, New York, 2006, pp. 109-129. 34 Cfr. Nanda Ved P., “The good governance concept revisited”, op. cit., pp. 270-272. 35 Cfr. R.A.W. Rhodes, “La nueva gobernanza: gobernar sin gobierno”, op.cit, pp. 103-104. 36 Cfr. Graham Harrison, “The World Bank, governance and theories of political action in Africa”. British Journal of Politics and International Relations, volumen 7, número 2, 2005, p. 240.37 Cfr. Jan Pronk, “Aid as a catalyst”, Development and Change, volume 32, Institute of Social Studies, pp. 611-629.
90
Fondo Monetario Internacional y gobernanza
A finales de los años noventas el FMI articuló su política de gober-nanza. Las directrices de la institución se anunciaron bajo términos económicos, pero el aspecto político subyacía de manera notoria. Del mismo modo que con el BM, las agendas económicas y políticas del FMI entraron en conflicto debido a que no existe una definición clara de gobernanza. Mientras que los objetivos económicos del FMI están enfocados en el manejo y administración de la economía interna de los países en desarrollo, los objetivos políticos se basan en mejorar la confianza en el mercado. Dos casos describen la ten-sión entre estos intereses: Corea e Indonesia. En el primer caso, La implementación de la agenda económica del FMI en este país fra-casó, mientras que la agenda política ocasionó una transformación del gobierno que culminó con el debilitamiento político del presi-dente Kim Dae Jung. Finalmente las medidas económicas sugeridas por el BM no tuvieron tanto impacto como las disposiciones que buscaban fortalecer el nacionalismo y la democracia.38
En cuanto al caso de Indonesia, el gobierno de Suharto se subs-cribió a las recomendaciones del Fondo, las cuales incluían nuevas leyes para regular la gobernanza corporativa, la bancarrota y a los consumidores; a pesar de ello no se logró mejorar efectivamente la confianza en el mercado de ese país. Es evidente que las refor-mas trajeron consigo un cambio político que culminó con el debili-tamiento de la administración de Suharto. Esto suscitó cuestiona-mientos por parte de los especialistas sobre qué tanta autoridad tiene el Fondo para introducir dichos cambios a través de sus pres-cripciones.39
Estados Unidos y la buena gobernanza.
En el año 2004, bajo el mandato del Presidente George W. Bush, se creó la agencia independiente de ayuda bilateral Millenium Cha-llenge Corporation (MCC). Como el nombre lo indica, el objetivo de la organización es ayudar a los países en situación de pobreza
38 Cfr. Nanda Ved P, “The good governance concept revisited”, op.cit., pp. 277-278. 39 Cfr. Idem.
91
a conseguir los objetivos del milenio. Aunque la razón primigenia de la agencia fue la lucha contra la pobreza, el gobierno de Esta-dos Unidos ha dejado claro que esto no será posible, si no se da la importancia que tiene al vínculo entre crecimiento económico y democracia. Este llevó a la agencia a optar por una política de selec-tividad para otorgar la ayuda financiera.40
Tal como lo señalan Johnson y Zanjonc: la MCC está diseñado para no entregar la ayuda a una amplia colec-ción de las naciones pobres, sino más bien centrarse selectivamente en aquellos países cuyos gobiernos son considerados más comprome-tido a gobernar con justicia, invertir en sus ciudadanos, y la promo-ción de la libertad económica […] Lo anterior medido por un conjunto de objetivos y los indicadores de gobernanza transparentes.41
Estos indicadores son cinco de los seis de selectividad del Banco Mundial, y son los siguientes:
1. Estado de derecho2. Efectividad gubernamental3. Libertad de información4. Control de la corrupción5. Calidad regulatoriaPara que un país pueda obtener ayuda por parte de la MCC,
debe cumplir con una puntuación mejor que la media de su grupo, en la mitad de los indicadores de cada una de las tres siguientes áreas: a) gobierno justo, b) inversión en la gente y c) establecimien-to de libertad económica.42
¿Funciona esta política de selectividad? De acuerdo a Johnson y Zanjonc, en el 2006 (apenas a dos años de su creación), ya se po-dían observar los resultados positivos de la directriz de selectividad. De acuerdo con su investigación, los países candidatos a la ayuda ya
40 Cfr. Ibid., pp. 279-280. 41 Cfr. Doug Johnson y Tristan Zajonc, “Can foreign aid create an incentive for good go-vernance? Evidence from the Millennium Challenge Corporation”, Cuaderno de trabajo, nú-mero 11, Centro para el Desarrollo Internacional, Universidad de Harvard, 2006, p. 1, URL: http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/student-fellows/wp/011.pdf 42 Información disponible en URL:http://www.mcc.gov/pages/go/governance
92
habían reformado aproximadamente 25 por ciento de los indicado-res mencionados después de la creación del MCC, en comparación con los años anteriores. Aun cuando aparecen en las estadísticas resultados negativos, los autores se muestran bastante positivos:
Nuestras mejores estimaciones indican que más del 25 por ciento de los países candidatos a la ayuda mejoraron sus libertades civiles, el gasto en educación, en salud, tasa de inmunización, inflación e indica-dores de calidad de reglamentación debido a las acciones de la MCC. Pero no todos los resultados son positivos. Algunas estimaciones del efecto incentivador de MCC, en particular los que utilizan medidas de magnitud de reforma en vez de la probabilidad, son negativos. Sin em-bargo, estas estimaciones negativas generalmente son más pequeñas y menos estadísticamente significativas que las estimaciones positi-vas.43
Sin embargo, algunos escépticos de las políticas de selectividad, como Nanda, afirman que es muy difícil implementar dichas direc-trices en países con altos niveles de pobreza y bajos niveles en los estándares de gobernanza. De este modo, más que una forma de evaluar la elegibilidad de los Estados para obtener la ayuda eco-nómica, la gobernanza debiera ser un objetivo común multilateral entre los receptores de préstamos y las agencias de ayuda (como el MCC), y los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI.44
Otros tipos de gobernanza
La gobernanza apareció como mecanismo de estabilidad social en un horizonte multipolar y complejo. Como se ha descrito, aquélla surgió para hacer frente a los déficits fiscales, crisis de la deuda, reducir el gasto público e instrumentar una mayor eficacia en la prestación de servicios administrativos; de ahí que aparecieran propuestas que impulsaran la transformación gubernamental hacia una nueva gerencia pública. La gobernanza también clarificó que el Estado debía adaptarse a las condiciones del mercado; por con-
43 Doug Johnson y Tristan Zajonic, “Can foreign aid create an incentive for good governan-ce? Evidence from the Millennium Challenge Corporation”, op.cit., p. 2. 44 Cfr. Nanda Ved P., “The good governance concept revisited”, op.cit., pp. 280-281.
93
siguiente, expuso sus deficiencias y propuso enfatizar su rol como gestor y coordinador de políticas en lugar de apuntalarse como un poder formal y coercitivo tradicional. La gobernanza no implica el declive del Estado; dentro de su paradigma, la institución precisa convertirse en un catalizador; de acuerdo con la gobernanza, el Es-tado debe realizar objetivos gubernamentales utilizando los recur-sos de la sociedad; únicamente a través de coaliciones con diversas organizaciones nacionales, globales y privadas, el orden comunal puede cristalizar en el entramado de la mundialización contempo-ránea.
En la academia, los investigadores reforzaron la opinión de las instituciones internacionales respecto al concepto y también crea-ron los mecanismos ideológicos y técnicos para su materialización.45 De acuerdo con Jan Kooiman, la gobernanza se refiere a las estruc-turas y procesos mediante los cuales los actores políticos y socia-les llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y adopción de decisiones en las democracias. La gobernanza también constituye patrones y estructuras que emergen en un sistema so-ciopolítico como resultado de esfuerzos de intervención interactiva de todos los actores implicados en la gestión pública. La gobernan-za presupone la existencia de principios de autorregulación; de esta forma, el mercado, Estado y sociedad civil realizan negociaciones para estructurar las bases de la gobernanza.46
Por otra parte, Renate Mayntz estipula que la evolución de la teoría política de la gobernanza puede encuadrarse en tres esta-dios: el primero corresponde a los preceptos prescriptivos de la planeación; el segundo, aborda estudios empíricos del desarrollo de políticas públicas; y el tercero, concreta instrumentos de im-plementación de esas disposiciones. De acuerdo con estas etapas, Mayntz formuló los paradigmas y extensiones de las implicaciones de la gobernanza; los primeros modelos de creación y ejecución
45 Cfr. José Antonio Treviño Cantú, “Gobernanza en la administración pública. Revisión teórica y propuesta conceptual”, Contaduría y Administración, número 233, enero-abril, 2011, pp. 121-147. 46 Cfr. Jan Kooiman, “Gobernar en gobernanza”, Ponencia presentadaa en el Congreso In-ternacional Gobernanza, Democracia y Bienestar Social, Institute Internacional de Governa-bilitat en Catalunya, Barcelona, noviembre 2003, URL: http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento24211.pdf, consultado el 30 de marzo 2014.
94
de la gestión administrativa planteaban la instrumentalización de disposiciones públicas a través de un eje coordinador; sin embargo, el enfoque se transformó hacia redes público-privados y sistemas autoregulados. El ejemplo más acabado de esa propuesta se en-cuentra en la Unión Europea, donde las estructuras internas y los sectoriales de los Estados adaptan sus modelos de gestión a los pre-supuestos de la asociación supranacional.47
W. Rhodes explicó que la gobernanza tiene por lo menos seis usos en el mundo contemporáneo, investigadores y políticos se re-fieren a ella para hablar de Estado mínimo, gobernanza corporativa, nueva gestión pública, buena gobernanza (como ya se describió), sistema socio-cibernético y redes auto-organizadas.48 Rhodes para-fraseó a Stoker para referirse a la gobernanza como Estado mínimo, el investigador afirmó que el hecho describía la cara amable de los recortes presupuestales donde los gobiernos ocupan mecanismos de mercado en la prestación de servicios públicos.49 De acuerdo con este tipo de gobernanza, el Estado requiere “i) hacerse más modes-to, eficaz y racional, ii) privatizar empresas y servicios, iii) colaborar con actores privados, iv) participar de redes como socio sólo algo superior, v) privilegiar los mercados, y vi) pasar de la tutela al con-trato, de la centralización a la descentralización, de la distribución a la regulación”.50
Por otra parte, el estudio de la gobernanza corporativa hace alusión al sistema por el que se dirigen y controlan las organiza-ciones; así, dentro del sector público se implementan ofertas com-petitivas obligatorias, se crean unidades de negocios separadas en mercados internos y se introduce un estilo comercial de gestión. A su vez, dentro de ese paradigma, es recomendable la revelación de información, negociaciones honestas, rendición de cuentas y hacer a los individuos responsables de sus actos al asignar responsabili-
47 Cfr. Renate Mayntz, “Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza”, Jean Monet Chair, número 98/50, URL: http://www.uned.es/113016/docencia/spd-posgrado/urjc-2003/mayntz%20gobernaci%F3n%20iigov%201998.pdf, consultado el 30 de marzo 2014. 48 Cfr. R.A.W. Rhodes, “La nueva gobernanza: gobernar sin gobierno”, op. cit, pp. 99-100. 49 Cfr. Idem. 50 François Graña, “Globalización, gobernanza, y Estado mínimo: pocas luces muchas som-bras”, op. cit., p. 15.
95
dades y definir funciones con claridad. La gobernanza corporativa promueve la estabilidad financiera, incentivos a la inversión, mejo-ramiento de los accesos al financiamiento, reducción de los costos de capital y competitividad; así la gobernanza corporativa pretende alcanzar prácticas de mercado eficientes y transparentes.51
La gobernanza como nueva gerencia pública concibe a la ges-tión en dos sentidos: como gerencialismo y como economía neo-institucional. El primer fenómeno se refiere a la incrustación de los métodos de administración del sector privado en el público; ade-más, se destaca la gestión de la experiencia profesional, estándares y medidas de rendimiento explícitos y la proximidad del cliente. En cambio, la economía neoinstitucional hace alusión a estructuras e incentivos en el suministro de servicios públicos donde sobresalen las burocracias descentralizadas, la competencia a través de contra-tación externa o cuasi-mercados y la libertad de elección del clien-te.52
Además, la nueva gerencia pública pretende desburocratizar el aparato gubernamental; también tiene por objetivo aportar in-formación, conocimiento y técnicas para mejorar la calidad analí-tica de administración. La nueva gerencia pública desea prevenir o resolver la eficacia directiva de los Estados, a su vez cuestiona la estructura jerárquica y reglamentación precisa e inalterable de las operaciones gubernamentales. De esta manera, la nueva gerencia pública constituye una disciplina o práctica profesional que posee métodos de reorganización del trabajo para incrementar la eficacia del gobierno.53
Por otra parte, la gobernanza como sistema socio-cibernético es aquella que describe las interacciones socio-políticas administra-tivas a partir de las negociaciones de las partes afectadas; es decir, existe un reconocimiento de las interdependencias entre los acto-res, pues, de acuerdo con esta perspectiva, aquellos de carácter 51 Cfr. Daniel Tielmann y Esteban Pérez Caldentey, “Introducción”, en Gobernanza Corpo-rativa y Desarrollo de Capitales en América Latina, CEPAL, 2009, URL: http://www.eclac.cl/washington/noticias/noticias/3/40233/Gobernanza_corporativa_final.pdf 52 Cfr. R.A.W. Rhodes, “La nueva gobernanza: gobernar sin gobierno”, op. cit, pp. 102-103. 53 Cfr. Luis Aguilar, “El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la go-bernanza”, Revista del CLAD. Reforma y Democracia, Caracas, número 39, octubre 2007, p. 9, URL: http://siare.clad.org/revistas/0057201.pdf, consultado el 22 de marzo de 2014.
96
público y privado no cuentan con todo el conocimiento para sol-ventar los problemas complejos de la comunidad global; por tanto, se necesita una visión de conjunto para instrumentar disposiciones tendientes a resolver los conflictos sociales.54 De acuerdo con Rose-nau, este tipo de gobernanza se refiere a la creación de objetivos compartidos en lugar de la imposición de las directrices a través de autoridades formales.55
La gobernanza como un conjunto de redes de auto-organiza-ción comprende al gobierno desde el ámbito local; además ésta se plantea a manera de un término más amplio que el de la adminis-tración tradicional con servicios prestados por cualquier combina-ción de actores públicos o privados. Las redes de gobernanza se componen de organizaciones que necesitan intercambiar recursos para alcanzar objetivos, maximizar su influencia sobre resultados y evitar convertirse en actores dependientes. La gobernanza de redes define la gestión como un hacer a través de otras organizaciones; de acuerdo con la teoría, la coordinación social y los enlaces inter-organizacionales pueden presentarse en los ámbitos gubernamen-tales y particulares.56
Hasta aquí se puede resumir lo estudiado estipulando que la gobernanza supone la disociación de las esferas pública y privada en la confección de medidas administrativas, también se puede decir la gobernanza incentiva la interacción de pluralidad de orga-nizaciones. Las reglas unilaterales y el poder político concentrado no tienen lugar en su esquema. Entidades superiores en soberanía abandonan su papel rector, debido a ello, las redes autónomas de la sociedad acuerdan los vínculos de negociación e interdependencia con el Estado. La gobernanza manifiesta la forma en la cual políticas públicas se convierten en coproducciones de instituciones oficiales y agentes sociales. Así, las comunidades estiman mejores resulta-dos del ejercicio de la política. Para el adecuado funcionamiento de la gobernanza, las organizaciones públicas deben asegurar que
54 Cfr. Cfr. R.A.W. Rhodes, “La nueva gobernanza: gobernar sin gobierno”, op. cit, pp. 104-106. 55 Cfr. Idem. 56 Cfr. Antonio Natera Peral, “Nuevas estructuras y redes de Gobernanza”, op. cit., pp. 766-774.
97
las privadas con mayores recursos económicos no perjudiquen el interés general. La tarea del sistema estatal en la gobernanza es coordinadora; en lugar de actuar en situación de monopolio favo-rece la intervención de otros grupos; además, crea el entorno legal que faculta la intrusión de actores relevantes en la construcción de políticas públicas.57
Democracia y gobernanza
Para su institucionalización, la gobernanza requiere de la democra-cia. En la modernidad, ese gobierno se describe como un sistema político para tomar decisiones públicas, en el cual los individuos forman asociaciones legales que compiten por el voto popular. De acuerdo con Schumpeter, la democracia moderna utiliza dos ins-trumentos de regulación: el derecho y los fundamentos de la com-petencia económica liberal. Los partidos políticos fungen como ofertantes de productos y sus adeptos imitan a los consumidores de mercancías; en la democracia, los oferentes muestran sus pro-puestas políticas a la base electoral como si fueran productos mer-cantiles.58 Además de lo anterior, Norberto Bobbio afirmó que la democracia requiere de la división de poderes; de lo contrario, la concentración de las facultades del Estado en un solo órgano pre-cipitaría un ejercicio gubernamental autoritario. El italiano señaló que una democracia debe contar con los siguientes elementos im-prescindibles:
1) El máximo órgano político a quien esté asignada la función le-gislativa debe estar compuesto por miembros elegidos directa o indirectamente [...];2) Junto al supremo órgano legislativo deben existir otras insti-tuciones con dirigentes elegidos como los entes de la adminis-tración local o el jefe del Estado [...];3) Los electores deben ser todos ciudadanos que hayan alcan-zado la mayoría de edad sin distinción de raza, de religión, de ingreso, y [...] de sexo;
57 Cfr. Josep Valles, Ciencia Política. Una introducción, op. cit., pp. 425-435.58 Cfr. Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Folio, Barcelona, 1996, pp. 333-348.
98
4) Todos los electores deben tener derecho al voto;5) Todos los electores deben ser libres de votar según su propia opinión formada lo más autónomamente posibles [...];7) Tanto para las elecciones de los representantes como para las decisiones del supremo órgano político vale el principio de mayoría numérica.8) Ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los de-rechos de la minoría 9) El órgano de gobierno debe gozar de la confianza del parla-mento o bien del jefe del poder ejecutivo una vez elegido por el pueblo.59 Después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias han
evolucionado en torno a dos características fundamentales: la so-beranía del pueblo y el fenómeno del asociacionismo. El sufragio universal, la formación de partidos de masas y multiplicación de sociedades civiles materializaron los principios enunciados; ade-más, de acuerdo con la experiencia de los Estados Occidentales, un gobierno democrático debe contar con oficiales y funcionarios constitucionales, elecciones frecuentes, libertad de expresión, di-versidad de fuentes de información sobre asuntos de la adminis-tración y garantías de reunión.60 Únicamente bajo esas condicio-nes, la gobernanza puede desarrollarse. Desde que se comenzó a implementar en los Estados, aquélla se ha dedicado a suscitar la modernización tecnológica e industrial. A su vez, ha incentivado la creación de modelos de participación ciudadana.61 En materias como salud, educación, gestión comunitaria y servicios públicos, la gobernanza asumió que las acciones particulares auto-organizadas poseen más capacidad para dar respuesta a los retos colectivos que las instancias formales. La participación de múltiples actores bajo ese esquema administrativo fomenta la igualdad; en ese sentido, se tiene la idea de que la gobernanza puede aparejarse con la demo-cracia participativa. Sin embargo, en este gobierno, los ciudadanos tienen permitido deliberar en el proceso de creación de políticas
59 Norberto Bobbio, “Democracia”, en Norberto Bobbio, Nicola Matucci y Gianfranco Pas-quino, Diccionario de Política, Siglo XXI, México, 2007, p. 450. 60 Cfr. Robert Dahl, La Poliarquía, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 13-23. 61 Cfr. Ibid., pp. 336-369.
99
públicas, pero están sujetos a las autoridades jerárquicas del régi-men y no pueden ejecutar las disposiciones acordadas; así, los ciu-dadanos necesitan de instancias de representación para cristalizar la voluntad general. En cambio, el espectro más liberal de la gober-nanza sostiene que no sólo el gobierno, sino también los actores de la sociedad y el mercado pueden administrar directamente a los Estados, incluso las perspectivas más radicales de la gobernanza de-sean la limitación del intervencionismo gubernamental.62
De acuerdo con este prototipo de gobernanza, la gestión pú-blica debe: descentralizar los poderes gubernamentales, transferir las facultades estatales a las agencias internas o externas de la ad-ministración a través de contratos y elaborar una planeación es-tratégica gubernamental. En la visión de este tipo de gobernanza, el ciudadano es un cliente que compra servicios y los paga con sus impuestos, por tanto, aquél tiene derecho de tomar el control y definir los términos y condiciones del propio servicio.63 A continua-ción, analizaremos algunos casos sobre cómo se ha implementado la gobernanza en México, un país que recientemente transitó a la democracia.
Algunas experiencias de la gobernanza en México
Como parte de las políticas tendientes a propiciar la gobernanza, a partir de 1980, la reducción de la burocracia mexicana fue bastan-te drástica, sólo para crecer de manera desordenada años después con las nuevas entidades y estructuras. En las más recientes déca-das el gobierno ha creado una variedad de entidades tales como: comisiones, fideicomisos, organismos administrativos descentrali-zados, empresas con participación estatal, organismos autónomos y asociaciones público-privadas; cada una de estas entidades tiene diferentes esquemas normativos con muy baja transparencia y un alto nivel discrecional en sus controles de acceso. El proceso de res-tructuración administrativa requirió una extensa modificación a las
62 Cfr. Idem. 63 Cfr. Assem Prakash et al., Globalization and Governance, op. cit., pp. 12-38.
100
normas, reformas constitucionales; promulgación de nuevas leyes y decretos burocráticos.64
En particular, se puede notar que la reciente legalización de las asociaciones público-privadas (APP), después de la promulgación de una ley que entró en vigor desde enero de 2012, ha sido muy controversial porque les garantiza funciones públicas y una amplia libertad con respecto a la generación de utilidades. A la fecha, exis-ten en promedio 50 APP bajo el esquema de “prestaciones de servi-cios” en escuelas, carreteras, hospitales, sectores de hidrocarburos, agua y energía, y muchas otras tareas como sugiere el Banco de Desarrollo Interamericano. Como resultado, la administración pú-blica de México se ha diversificado en un intento por introducir un sistema plural con múltiples participantes en la toma de decisio-nes. En un mundo ideal, ésta sería una innovadora “joint-venture” entre el Estado y la sociedad que caracterizan al llamado “Estado relacional”.65
Sin embargo, en la experiencia de México, hay cuatro elemen-tos faltantes que impiden que el Estado se instituya como estruc-tura relacional: a) “reglas del juego” institucionales, orientadas a regular la participación de nuevos actores públicos, b) la responsa-bilidad compartida con respecto a los objetivos en común de un Es-tado plural, c) un sistema de ética pública que sea a la vez respon-sable y digno de confianza, y d) un sistema de frenos y contrapesos que permita la rendición de cuentas a niveles horizontal, vertical y social.66
Otro intento de institucionalizar la gobernanza en México des-cansó en la estructuración de una planeación estratégica para el desarrollo social y económico en la entidad de Nuevo León, en un horizonte de 15 años. La idea era ir más allá del periodo sexenal de las administraciones estatales, el proyecto enfatizó la participación de empresarios, académicos y funcionarios públicos en un Consejo
64 Cfr. Hilda Aburto, “The administrative system of market policy in Mexico”, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, Mesa “Gobernanza democrática para el desarrollo socioeconómico”, INAP, Mérida Yucatán, 18 al 22 de junio de 2012, URL: http://www.inap.mx/portal/images/pdf/iica/ponencias/1/Aburto%20Munoz.pdf 65 Cfr. Idem. 66 Cfr. Idem.
101
presidido por el Gobernador. Estos esfuerzos aparecieron como un derivado de la experiencia adquirida con la reconstrucción de Nue-vo León después de la devastación causada por el huracán Álex.67
El siniestro constituyó un fenómeno extraordinario que no po-día ser enfrentado con las tradicionales capacidades administrati-vas. En particular, el acceso a los recursos demandaba trabajo ex-cepcionalmente duro para cumplir con las formalidades requeridas y garantizar la transparencia en la aplicación de fondos. Fue, por tanto, indispensable imaginar y proponer un mecanismo liderado por la autoridad para encaminar la reconstrucción de la zona tras las consecuencias del huracán. Este mecanismo debía identificar y clasificar los trabajos y asignar recursos; por tanto, el gobierno creó el Consejo de Reconstrucción auspiciado por el Consejo de Planifi-cación y Evaluación del Estado de Nuevo León. Entre las principales tareas llevadas a cabo por el Consejo de Reconstrucción destaca-ron las siguientes: definición de las prioridades en el horizonte de los tres años previstos para concluir el trabajo; aprobación para subcontratar los proyectos más urgentes lo más pronto posible, evaluación de la calidad del trabajo realizado, asignación de recur-sos federales y crédito para reconstruir inmuebles, mejoramiento de la coordinación entre las autoridades estatales, municipales y fe-derales, para llevar a cabo la supervisión seguimiento y evaluación al progreso del Programa de Reconstrucción; así como la creación de mecanismos de informar y rendición de cuentas para recibir las sugerencias y quejas de los ciudadanos.68
La eficacia del Consejo de Reconstrucción como un instrumento mixto en el que el gobierno y la sociedad civil convergieron para re-solver con efectividad una situación extraordinariamente compleja llevó al propio Consejo a pensar en un planteamiento análogo para poner en marcha un proceso de planeación estratégica que ha es-
67 Cfr. Carlos Almada, “From crisis management to subnational level, strategic planning citizen participation as a catalist the case of Nuevo León, México”, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, Mesa “Gobernanza democrática para el desarrollo socioeconómico”, INAP, Mérida Yucatán, 18 al 22 de junio de 2012, URL: http://www.inap.mx/portal/images/pdf/iica/ponencias/1/ALMADA.pdf 68 Cfr. Idem.
102
tado ausente en la práctica de Nuevo León y el resto de los estados, así como en la arena nacional.69
Sobre la base de la experiencia adquirida, el Consejo de Recons-trucción ha considerado que para Nuevo León es necesario pasar de la planificación de medio alcance –actualmente en vigor–, a la planeación estratégica a largo plazo. De esta manera, se proporcio-nará seguridad y la confianza a los agentes económicos y sociales. En particular, la planeación estratégica resuelve dos deficiencias, que son características, a niveles nacional y subnacional, de las en-tidades con grado intermedio de desarrollo político y económico: por un lado, contribuye a inhibir los elementos de discrecionalidad en la toma de decisiones, especialmente en lo que se refiere a la administración pública y la determinación de sus programas y pro-yectos de desarrollo; y por otro, ayuda a asignar racionalmente los recursos fiscales y a orientar con mayor claridad las decisiones de inversión de los particulares.70
La planeación estratégica permite proponer objetivos a partir de una serie de principios a largo plazo, como el desarrollo soste-nible, crecimiento regional equilibrado, distribución equitativa del ingreso, y aumento sostenido del bienestar social; también crea un diagnóstico sobre los problemas que la comunidad enfrenta y pone en marcha soluciones.
La reciente experiencia de Nuevo León en relación con la pla-neación de la reconstrucción emprendida después del azote del huracán Alex ha puesto de manifiesto la eficacia que se añade a la ejecución de los planes y programas de gobierno, cuando la partici-pación ciudadana es incorporada al diseño de las políticas públicas, facilitando la creación de un consenso sobre la base de la confianza mutua y la toma de decisiones dirigida a los intereses públicos.
En México ha habido intentos de incorporar la planeación a lar-go plazo a la administración del gobierno en los niveles federal y es-tatal, para agregar la participación ciudadana al proceso de toma de decisiones del sector público; pero la intención no ha dado frutos, ya que no han sido adecuadamente formalizados. La experiencia de Nuevo León ha abierto la puerta a la búsqueda de la institucio-69 Cfr. Idem.70 Cfr. Idem.
103
nalización de ambas acciones con el objetivo de que sean eficaces y tomen ventaja de su contribución al proceso de desarrollo, espe-cialmente a través de la creación de disposiciones para regularlas y la formalización de una entidad responsable de preparar los instru-mentos de planeación estratégica, de su aplicación y seguimiento, evaluación y, según proceda, hacer los ajustes derivados de la eva-luación, todos, de una manera oportuna, ágil y flexible.
En la actualidad, el Gobierno del Estado y el Consejo de Recons-trucción están discutiendo un proyecto de ley de planeación estra-tégica, que incluye disposiciones como la creación de un consejo de ciudadanos, de naturaleza consultiva, para la planeación que definirá los procesos de desarrollo a largo plazo y mecanismos es-tratégicos multianuales.
Desventajas de la gobernanza
Algunas desventajas de la gobernanza es que puede hacer inope-rantes los mecanismos de responsabilidad democrática; de esta forma, se dificulta la rendición de cuentas, pues los múltiples acto-res ocupados en la generación de políticas escudan el ejercicio de su poder detrás de sus pares; sin embargo, los optimistas afirman que dicha problemática queda sopesada por la posibilidad de inter-venir en la red de gobernanza, otros observadores aseguran que los grupos con mayor poder fáctico llegan a dominar la gestión de políticas conjuntas. Para que no se produzca lo anterior, es indis-pensable reforzar los mecanismos de responsabilidad democrática; de esta manera, el sistema político no perderá su rol como garan-te de la cohesión social. También el Estado debe poner en marcha instrumentos de democracia participativa que puedan aplicarse a niveles local, sub-estatal, estatal y supraestatal; la rendición de cuentas necesita adquirir un carácter multilateral y la responsabili-dad democrática debe extenderse por todos los polos de poder, la transparencia e intercambio de información no pueden ignorarse en los esquemas de gobernanza, dicho instrumento tiene la meta de fortalecer la democracia, volverla sustantiva y regulatoria de los conflictos sociales.71
71 Cfr. Josep Valles, Ciencia Política. Una introducción, op. cit., pp. 425-435.
104
La globalización produjo cambios profundos: la complejidad de las organizaciones aumentó, por tanto, la solución de conflictos precisó de orquestar medidas a escalas nacional e internacional. Catástrofes ambientales, desarme, seguridad interna, crimen orga-nizado no podrán resolverse sin la acción de la gobernanza: aquélla permite a ciudadanos, individuos, sociedades y gobiernos cogestio-nar y cooperar en la elaboración y ejecución de políticas comunes; además, posee un enfoque multidisciplinario que dirige la atención de los responsables hacia el tratamiento de apremios derivados de la inequidad, pobreza, injusticia y falta de gobernabilidad
105
de la sociedad civil y la gobernanza
Yair Mendoza García Uriel Macías Rodríguez
Natalia Arriaga Garduño
En la actualidad, la sociedad civil se entiende como un conjun-to plural y heterogéneo de grupos de ciudadanos organizados con intereses diversos que participan en la elaboración de agendas de políticas, en la resolución de problemas públicos, en la vigilancia de la acción gubernamental y de la democracia.1 Ello configura un en-clave fundamental para la interacción entre el Estado y la sociedad.
Como se comenta en el ensayo anterior, las agencias de la so-ciedad civil encuentran su origen en el siglo XX. Ellas nacen formal-mente y adquieren preponderancia tras el abandono de los postu-lados del Estado benefactor y el inicio del tránsito al neoliberalismo en gran parte del mundo, asimismo, a la participación de la sociedad civil se le vincula a la expansión de las democracias occidentales,2 pero también a la mejora del desempeño gubernamental de los go-biernos (el leitmotiv de la gobernanza). En pocas palabras, dichas agencias —como unida de análisis de la sociedad civil— parecen ser un microfenómeno y un objeto de estudio que ha estado presente en muchos macrofenómenos de forma simultánea.
La globalización ha sido una fase del desarrollo humano que ha venido a complejizar todos los objetos de estudio de las ciencias sociales, en particular de la ciencia política.3 Incluso ésta se ha visto en la necesidad de iniciar una discusión al interior de su cuerpo disciplinario para tratar de actualizar sus enfoques categoriales y
1 Esto es, a partir de la caída del Muro de Berlín y la expansión de la democracia en los Estados en vías de desarrollo. Para una visión más detallada de cómo varios países transita-ron a la democracia y lo que esto supuso, cfr. Samuel Huntington, La tercera ola, Barcelona, Paidós, 1994.2 Ver, por ejemplo, el trabajo de Laurence Whitehead, Democratización: teoría y expe-riencia, Fondo de Cultura Económica, México, 2011.3 Germán Pérez Fernández del Castillo, “Introducción. Gobernabilidad y democracia en el proceso de la globalización”, en Germán Pérez Fernández del Castillo y Juan Carlos León y Ramírez (coordinadores), El léxico de la política en la globalización. Nuevas realidades, viejos referentes, FCPyS-UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, pp. 5-20.
106
conceptuales a las modificaciones que la globalización ha provo-cado en referentes tales como los Estados, los gobiernos, los parti-dos políticos, la soberanía, la representatividad, etcétera, para así preservar el poder explicativo que la ciencia política tiene sobre el mundo. Dentro de los objetos de estudios que la globalización ha complejizado, podemos encontrar a la sociedad civil.4
Prácticamente no existe teoría de la democracia que, en térmi-nos normativos o empíricos, omita la necesidad de la participación política como un requisito (o un prerrequisito, si se quiere) para que dicha forma de gobierno funcione. Incluso, desde el referente clá-sico de la democracia griega se hacía necesario pensar en que ésta se daba en el ágora, al calor de las discusiones públicas y con el fin último de tomar las decisiones que atañían a la vida de la polis5. En nuestros días, acaso la definición más cercana a la democracia que se acepta en el nicho politológico, la idea de la poliarquía de Robert Dahl, no pudo prescindir de lo que él denominaba “una sociedad civil vigorosa” como una de las ocho características de dicha forma de gobierno.6
4 Pablo Armando González Ulloa Aguirre, “Los nuevos referentes de la ciencia política ante un mundo complejo”, en Germán Pérez Fernández del Castillo y Pablo Armando Gonzá-lez Ulloa Aguirre (coordinadores), Tendencias actuales de la ciencia política. Temas de análi-sis para comprender un mundo en cambio. Tomo I, FCPS/UNAM, 2013, México, pp. 19-34.5 Para una definición más precisa de qué era la democracia antigua, ver Benjamin Cons-tant, La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, URL: http://new.pensa-mientopenal.com.ar/01072009/filosofia02.pdf, consultado el 16 de febrero de 2014.6 Dahl entendía a la poliarquía como un sistema político en el cual existía una pluralidad de grupos organizados (partidos políticos, sindicatos, agencias de la sociedad civil, grupos empresariales y todo conjunto de ciudadanos con capacidades organizativas) con la inten-ción de obtener el poder político mediante la consecución de cargos electivos, o bien de colocar sus demandas e intereses en la agenda política del partido en el gobierno o bien en la agenda pública. Sobre las ocho condiciones de la poliarquía de Dahl, el autor señala que éstas se deben hacer observables en tres momentos distintos: antes de las elecciones, duran-te las elecciones, después de las elecciones y el periodo interelectoral. Así las cosas, durante las elecciones: I) la expresión de las preferencias políticas está garantizada y se materializa en el sufragio, II) cada individuo posee un voto y el peso de cada voto es exactamente el mismo, III) la alternativa competidora que obtenga el mayor número de votos será la vencedora de la contienda. Antes de las elecciones: IV) El ciudadano cuenta con total libertad para votar por la opción política de su preferencia (las libertades civiles y políticas están garantizadas), V) el ciudadano puede encontrar un mercado plural de información sobre la opciones partidistas en competencia. Posterior a la elección: VI) La opción con más votos está facultada para desplazar a las demás opciones políticas de la toma de decisiones, VII) Las decisiones de los cargos electos se cumplen y no debe ser bloqueadas por burocracias –no electas– militares o
107
Dicho autor, asegura que la sociedad civil (léase, la participa-ción de una sociedad civil vigorosa) es necesaria para la democra-cia, ya que, si bien
todo país democrático, precisa de unidades más pequeñas [como los estados federados, los condados o los municipios, ahora bien] con in-dependencia de lo pequeño que sea un país a escala mundial, exigirá una rica variedad de asociaciones y organizaciones independientes –esto es, de una sociedad civil pluralista.7
En buena medida, Dahl sigue la idea del asociacionismo nor-teamericano, según el cual: cuanto más próximo se encuentra un ciudadano de las instituciones del gobierno, más fácilmente podrá expresar y hacer cumplir sus demandas. Además, Dahl pensaba que la presencia de una sociedad civil y vigorosa servía no sólo para cuestionar y evitar los actos autoritarios del Estado, sino también para dar legitimidad a los gobiernos democráticamente electos.8
En este orden de ideas, actualmente la teoría de la gobernanza hace especial énfasis en la participación de la sociedad civil, pero ya no sólo como un agente que legitima los actos estatales y los gobiernos, sino como un actor en igualdad de condiciones, capaz de influir en la elaboración de la agenda pública, en la toma de de-cisiones y (finalmente) también de cumplir con las acciones del go-bierno (de la mano con el mercado y el Estado).
Pese a lo anterior, cabría destacar que la presencia y la acción de la sociedad civil han sido tomadas casi como axiomas, pero poco se ha prestado atención a entender cuáles son los incentivos rea-les que pueden incrementar o disminuir su participación. En ese sentido, el presente ensayo explica, primero, cuál es el papel de la sociedad civil en la gobernanza, para luego dar cuenta de los en-
minorías político-partidistas que no cumplan con los umbrales mínimos legales establecidos para impedir la toma de decisiones del partido mayoritario. Y en el periodo interelectoral: VIII) El representante o partido en el gobierno debe respetar el derecho de las minorías a la posibilidad de convertirse en mayoría en un tiempo futuro, ninguna decisión tomada por el partido o representante en el gobierno puede violentar las siete condicione señaladas. Al respecto véase: Robert Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, Tecnos, Madrid, 1989; y Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory, The University of Chicago Press, 1956. 7 Robert Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999, p. 136. El subrayado es nuestro.8 Ibid., p. 138.
108
foques que critican a dicha teoría, siempre bajo el presupuesto de que la acción de la sociedad civil sólo se antoja posible siempre que ésta repercuta directamente ante los intereses de los grupos y los individuos.
Ya que no existe teoría o postura académica (y hasta política) de la democracia, de la calidad del gobierno, la eficacia y efectividad gubernamental y la elaboración de políticas que no haga mención de la sociedad civil y su importancia,9 el estudio de ésta en la cien-cia política se hace más que necesario. Sin embargo, y por desgra-cia, tanto los enfoques metodológicos institucionalistas, como los asociacionistas y hasta populistas se han cimentado sobre una vi-sión simplista y hasta mecanicista de la sociedad civil, en el sentido de considerarla como un actor homogéneo, dispuesto a cooperar, siempre que estén dadas las condiciones institucionales.10
En atención a lo anterior, el presente trabajo tratará sobre el enfoque de la gobernanza y su errónea –y simplista– concepción de la sociedad civil; concepción que limita el enfoque de la gobernanza para comprender el cambio en las capacidades de los gobiernos para enfrentar la complejidad social que la globalización ha puesto en acto. En pocas palabras: la concepción simplista de la sociedad civil desde la cual parte la gobernanza no permite comprender los procesos y retos actuales de la gobernabilidad.
Así las cosas, el presente trabajo se organiza de la siguiente manera. Se inicia por presentar el contexto político y económico a partir del cual surge la propuesta de la gobernanza como forma de reorientar la actividad gubernamental. Posteriormente se descri-ben los antecedentes del consenso de Washington y sus directrices específicas para abordar en seguida el enfoque de la gobernanza. El segundo apartado inicia con la revisión teórico-conceptual de la so-ciedad civil; esto, con la intención de exponer al lector las diferentes concepciones que de ésta –la sociedad civil– se ha tenido a lo largo del pensamiento político moderno y contemporáneo. El tercer y úl-9 Postura sostenida sobre todo por Dahl, en La democracia. Una guía para los ciudada-nos, op. cit.10 Robert, Goodin, y Hans-Dieter Klingemann (editores), Nuevo manual de ciencia política, Madrid, Editorial Istmo, 2001, volúmenes 1 y 2. Ver también, Maurizzio Cota, Gianfranco Pasquino y Donatella della Porta, “Democrazia e democrazie”, en Scienze politiche, Boloña, Il Mulino.
109
timo apartado se presenta las conclusiones y una propuesta para mejorar las capacidades explicativas e instrumentales de la gober-nanza, a saber: que ésta debe partir de una concepción realista de la sociedad civil, lo que implica hacerse cargo de la pluralidad y he-terogeneidad de intereses que en ella confluyen y se articulan, así como la complejidad que significa para los gobiernos de cualquier nivel alinear las lógicas político-electorales con las empresariales, con las eficientistas-tecnocráticas y, obviamente la búsqueda del bien común.
Contexto para situar el objeto de estudio
Entrada la década de los años setentas la economía mundial co-menzó a desacelerarse, pues el flujo de capitales experimentó una interrupción importante producto de la crisis del petróleo iniciada en 1973. Lo anterior generó un incremento en los precios del crudo, reforzándose la tendencia a la baja de la actividad comercial y, por ende, del consumo. Cabe destacar que el conflicto petrolero entre la OPEP y los Estados Unidos, así como sus aliados occidentales, fue solamente la primera manifestación observable de lo que sería la mayor crisis económica del mundo antes de 2008.
En términos generales, a partir de 1940 y hasta 1980, el para-digma que guió las políticas económicas de naciones desarrolladas y en desarrollo fue el keynesianismo, bajo la perspectiva de Estado de Bienestar (Welfarestate), cabe destacar que la calidad de las po-líticas sociales, así como la instrumentación del modelo keynesia-no tuvieron severas diferencias en función del desarrollo de cada nación. Aunado a lo anterior, este modelo de política económica y esta configuración particular del Estado se conjugó con regímenes democráticos y autoritarios, de forma indistinta.11
La conjugación del diseño institucional antes descrita significó una amplia gama de políticas sociales que intentaron mejorar la dis-tribución de la riqueza y baja recaudación fiscal,12 una ampliación
11 Samuel Huntington, “The clash of civilizations?”, en Foreing Affairs, volume 73, número 3, verano de 1993.12 Geoffrey Brennan y James Buchanan, The Power to Tax, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.
110
de las funciones del Estado en términos del tamaño de su buro-cracia, incentivos económicos directos a empresas para favorecer la producción, creación de empresas públicas o paraestatales y proteccionismo a los productos nacionales. Cabe destacar que esta ampliación de las políticas sociales y de las funciones del Estado fue financiada vía los superávit de los países desarrollados y, en el caso de los países en desarrollo, mediante créditos, deuda y los altos precios del petróleo. Sin embargo, lo que en 1974 eran signos de recesión y estancamiento económico a nivel mundial, para 1977, estos problemas ya eran una realidad más que confirmada, por lo que el consumo en todos los sectores económicos comenzó a de-tenerse.
Ante un contexto económico adverso como el señalado, las na-ciones en desarrollo y desarrolladas optaron por contratar deuda interna y externa para mantener sus estructuras clientelares, sus estándares dispendiosos de gasto social,13 así como su extensa es-tructura burocrática, pues consideraron que la crisis económica se-ría momentánea y que no pasaría más de un año para comenzar a ver signos de recuperación en la actividad económica y comercial.
Lo cierto es que la crisis no hizo más que empeorar, pues pro-ducto de la deuda contraída no solamente por los países del tercer mundo, sino por casi todos los Estados del mundo, hubo una excesi-va cantidad de circulante y una producción escasa, lo que derivó en fuertes problemas de inflación. En 1980 el mundo estaba en rece-sión y con graves problemas de inflación.14 Según Giovanni Cornia, la crisis que estalló en los años ochentas no fue de tipo cíclica, sino estructural, lo que revela lo inviable que resultaba un modelo eco-nómico donde el gasto era dispendioso y la recaudación impositiva exigua, como lo señala:
13 Es decir, su gasto inercial, con el cual se pagaba el funcionamiento del gobierno y el mantenimiento de la cooperación de grupos –privilegiados– de presión, lo que generaba una desigualdad importante en cuanto al acceso a los beneficios gubernamentales. En este sentido, la gobernabilidad en este momento de crisis económica se sustentó en la reparti-ción discrecional y corporativista de los recursos del Estado. Véase: Laurence Whitehead, “The political causes of inflacion”, Political Studies, Vol. XXVII, número 4, 1979; y Guillermo O’Donnell, “Corporatism and the question of the state”, Malloy, James, Authoritarianism and corporatism in Latin America. Pittsburg University Press, Pittsburgh, 1977. 14 A esta combinación se le conoce como Estanflación, según la jerga de la economía.
111
Aunque existe una considerable variedad entre las regiones en de-sarrollo, hay un acuerdo general en que los problemas económicos de los años ochenta no representan un movimiento cíclico de la eco-nomía mundial, sino que son sintomáticos de males profundamente arraigados que afectan a sectores económicos fundamentales, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.15
Entre las principales consecuencias de esta crisis, se encuentra el desempleo, el tránsito a la informalidad comercial y parte impor-tante de la Población Económicamente Activa (PEA), una contrac-ción en la oferta de la protección social del Estado y un incremento de la demanda de estos servicios, producto de las complicadas con-diciones económicas en las que se encontraba la población. Todo esto, aunado a la pérdida del poder adquisitivo. Si bien es cierto la gravedad del problema era distinta en cada región y país del mun-do, todos se vieron obligados a modificar sus políticas económicas, asistiendo a un proceso de reajuste económico, a veces voluntario y en otras impuesto, pero todos acataron en alguna magnitud el Welfare State y los principios de política económica keynesianos.
El proceso de reestructuración: el Consenso de Washington.
El “Consenso de Washington” es el término que engloba las políti-cas liberalizadoras que impulsaron instituciones como el FMI y BM a partir de la década de 199016 en todo el mundo, para reordenar y reactivar la economía mundial. Unos años antes, Huntington, Wu-
15 Giovanni Cornia, “Declive económico y bienestar humano en los años ochenta”, en: Giovanni Cornia, Richard Jolly y Frances Stewart, Ajuste con rostro humano, Siglo XXI, Méxi-co, 1987. Incluso autores como Wionczek avizoraron el cuello de botella determinado por el creciente endeudamiento interno y externo y el estancamiento de los ingresos fiscales del Estado mexicano y las naciones en condiciones similares. Cfr. Miguel Wionczek, “La sociedad mexicana: presente y futuro”, en El trimestre, número 8, Fondo de Cultura Económica, Méxi-co, 1974.16 John Williamson, “What Washington means by policy reform”, en J. Williamson (ed.), Latin American Adjusment. How Much Has Happened?, Washington, D. C. Institute for Inter-national Economics. El Consenso de Washington es un término acuñado por John William-son, que tuvo su origen en la conferencia “Latin American Adjustment: ¿How much has hap-pened?” organizada por el Instituto de Estudios Económicos Internacionales en noviembre de 1989. Unos años antes, S. P. Huntington, J. Wutanuki y M. Crozier presentaron un informe al Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral llamado The crisis of democracy en el que ya se incluían los elementos descritos.
112
tanuki y Crozier presentaron un informe al Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral, documento llamado The crisis of democracy, en el que ya se incluían las directrices que habría de guiar los procesos de reforma y transformación de los Estado en Europa del Este y América Latina, los cuales fueron retomados tanto por el BM como por el FMI para esgrimir sus políticas de reestructuración de mu-chos países, incluido –desde luego– México.17
En la visión de la Comisión Trilateral, la ingobernabilidad probable o inminente es resultado directo del patrón de gobernación del gobierno social (gubernamentalista, diri-gista, intervencionista, providencialista, igualitario, rehén de las ne-gociaciones entre organizaciones empresariales y sindicatos...), que destina al gobierno a ser rebasado por las expectativas sociales y, en consecuencia, a suscitar la desconfianza social puesto que al no estar en condiciones de proveer a sus ciudadanos con los bienes y servicios que materializan su compromiso con la justicia y la seguridad social deja de ser leal a su principio de legitimidad.18
Entre las políticas que el Consenso de Washington sugiere, es posible identificar las siguientes: 1) disciplina presupuestaria; 2) cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos pro-ductivas a sanidad, educación e infraestructuras); 3) reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; 4) liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 5) búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio com-petitivos; 6) liberalización comercial; 7) apertura a la entrada de in-
17 Michel Crozier, Samuel P. Huntington & Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, University Press, New York, 1975. “El interés de este informe radicaba en la evaluación de la capacidad de los gobiernos para controlar eficazmente las estructuras políticas y económicas que habían emergido de los llamados ‘Estados benefactores’. Su preocupación más significativa consistía en ofrecer un diagnóstico de la gobernabilidad de las sociedades en las que los bienes y servicios pro-porcionados por el Estado a diversos grupos sociales representaban una ‘sobrecarga’ insos-tenible a mediano plazo, debido al creciente déficit fiscal que implicaban y a la consecuente disminución de su capacidad para mantener economías de alto desempeño. De ahí que la alternativa propuesta fuera el adelgazamiento del Estado y la ‘devolución’ a la sociedad de iniciativas y tareas de las que el gobierno debía dejar de hacerse cargo”, en Francisco Valdés, “Gobernanza e instituciones. Propuestas para una agenda de investigación”, Perfiles Latinoa-mericanos, número 31, enero-junio de 2008, p. 97.18 Luis Aguilar, Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 500.
113
versiones extranjeras directas; 8) privatizaciones; 9) desregulacio-nes; y 10) garantía de los derechos de propiedad.19
Estas medidas supusieron abandonar cualquier regulación del Estado sobre el mercado y con ello, el paradigma keynesiano, su lu-gar lo ocuparía la “revisitación” del enfoque clásico de la economía, es decir, el neoliberalismo.20 Sin embargo, los procesos de reajuste no se limitaron al ámbito económico, sino también al político, pues de forma paralela se desarrollaron procesos de democratización, con la idea de que el libre mercado, aunado a regímenes democrá-ticos, generaría sistemas políticos más estables y eficientes en la conducción de la economía, garantizará los derechos individuales y por ello, abonarían a la mejor calidad de vida posible para los individuos.21
En lo que respecta a las transformaciones políticas que acom-pañaron al modelo económico del Consenso de Washington para la región consistieron primero, en una fase de liberalización política que, de acuerdo con O’Donnell, Schmitter y Whitehead, consiste en hacer efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros.22 El objetivo de dicha fase es dar comien-zo a las transiciones a la democracia y estaría caracterizado por la transformación del marco político-institucional, en particular con el establecimiento de elecciones libres, las cuales abrían la posibili-dad de cambios en la relación de las fuerzas políticas y se traducían 19 Cabe destacar que la concesión de préstamos por parte del FMI y BM estuvo sujeta a la aplicación de estos ejes rectores de política económica por parte de las naciones solicitantes o deudoras. A estos compromisos se les denomina cartas de intención. 20 Rolando Cordera y Carlos Tello, México. La disputa por la nación, Siglo XXI, México, 1981, p. 181.21 Véase Adam Przeworski, Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina, Akal, Madrid, 2003, p. 370 y Charles Lindblonm, Democra-cia y sistema de mercado, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 504. 22 Individualmente estos derechos son: el habeas corpus (evitar los arrestos arbitrarios), la inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada en el hogar, el derecho de defender-se según el debido proceso y de acuerdo a las leyes preestablecidas, la libertad de palabra, de movimiento, y de petición ante las autoridades. Con respecto a los grupos: libertad para expresar colectivamente su discrepancia respecto de la política oficial sin sufrir castigo por ello, la falta de censura en los medios de comunicación y la libertad para asociarse volun-tariamente con otros ciudadanos. Cfr. Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Lawrence Whitehead. Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, Madrid, 1986.
114
en la idea de alternancia política.23 Así pues, los Estados se vieron obligados a racionalizar no solamente su gasto, sino su estructura organizativa. En este contexto aparecieron formas de organización de la actividad gubernamental, tales como la gobernanza y las po-líticas públicas.24
La reestructuración del gobierno
Producto de un contexto económico adverso, las naciones alrede-dor del mundo tuvieron que encontrar nuevas formas de organizar la estructura y las funciones del gobierno; es decir, una restructura-ción que permitiera que las decisiones o acciones gubernamentales no solamente cumplieran con sus objetivos, sino que lo hicieran con el menor consumo de recursos posible.25
Como se pudo observar en las directrices del Consenso de Washington, los Estados debía reducir su tamaño, su injerencia en el mercado y en la distribución de la riqueza pues, bajo el para-digma económico neoclásico aun en ciernes, el mercado es el me-jor mecanismo para la distribución de la riqueza. Así las cosas, los Estados debían centrar su atención en la preservación del orden interno y en hacer efectivo un Estado de derecho (rule of law) de tipo liberal. Por cuanto al gasto social, este debía ejercerse prepon-derantemente en educación y salud.
El modelo bajo el cual se reorganizó la actividad gubernamental fue el de “la gobernanza”, este modelo que apareció en 1993, en la obra coordinada por Jan Kooiman, Modern, Governance: New Go-vernment – Society Interactions.26 El objeto de estudio de esta obra fue esbozar el cambio en el modo de gobernar a fínales del Siglo XX, es decir, el abandono del modelo del Estado Benefactor, buro-crático y centralizado, cuya crisis abrió la puerta al “co-gobierno” o
23 Idem.24 Michael Barzelay, La nueva gestión pública. Un acercamiento a la investigación y debate de las políticas, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 171. 25 Bernardo Kliksberg, ¿Cómo transformar al Estado? Más allá de mitos y dogmas, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 103.26 Jan Kooiman, Modern Governance. New Government-Society Interactions, Rotterdam, SAGE, 1993.
115
“co-acción”.27 El modelo de la gobernanza entiende por “co-gobier-no” o “co-acción” a la acción conjunta o coordinada entre el sector público y el privado o el social. Esta acción coordinada intersetorial, aplicada en la toma de decisiones tiene efectos en los ámbitos de producción, dirección, gestión de leyes y políticas.
Así pues, la gobernanza se caracteriza por promover un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los actores no estatales (públicos y privados) a través de la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas, que tiene por finalidad la solución de problemas colectivos.
Con todo, lo que hace diferente a la gobernanza de la gober-nabilidad es que la segunda intenta que el gobierno sea eficiente mediante sus capacidades institucionales (la recaudación fiscal y el monopolio de la violencia física sobre todo) –capacidades guberna-mentales–; mientras que la primera, la gobernanza, intenta hacer al gobierno eficiente mediante capacidades transgubernamentales, es decir la cooperación y participación de ciudadanos, organismos empresariales y desde luego, organizaciones de la sociedad civil. Por ello, la gobernanza es una forma particular de gobernar, una forma que se contrapone al gubernamentalismo, donde el Estado es la piedra angular en la toma de decisiones.28
Valgan unas breves notas metodológicas acerca de la gobernan-za, antes de continuar. Lo primero que sería importante estable-cer con toda seguridad es que el enfoque de la gobernanza tiene un marcado origen institucionalista, esto es, parte del supuesto de que la creación de instituciones es condición necesaria y suficiente no sólo para normar, sino también para inducir la conducta de los individuos.29 Por instituciones no debe entenderse edificios y bu-rocracia, sino patrones de conducta estables producto de arreglos formales-legales (constituciones, leyes y normas) y arreglos infor-males (producto de la costumbre) que tienen efectos sobre la con-ducta de los individuos, en la medida que el cumplir o no con estos
27 Luis Aguilar, Gobernanza y gestión pública, op. cit., p. 500.28 Francisco Valdés, “Gobernanza e instituciones. Propuestas para una agenda de investi-gación”, op. cit.29 Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la pobreza y la prosperidad, Deusto, Madrid, 2012.
116
arreglos genera incentivos positivos y negativos.30 Así las cosas, la gobernanza supone que, en la búsqueda del “bien común”, los be-neficios de participar en la conformación de la agenda y la elabora-ción de las políticas superan a los costos de haberlo hecho.31
Además, no participar en el “co-gobierno” no tiene legalmente ninguna consecuencia, es decir, no es un delito ser un mal ciudada-no y no participar, mientras que los beneficios de sí hacerlo son de tipo subjetivo (léase el prestigio de ser un ciudadano involucrado con la cosa pública), o bien beneficios objetivos pero marginales, por ejemplo: si el logro fue la regulación y hasta la partición de un monopolio que ofrecía servicios de telefonía celular a precios su-periores a los existentes en un mercado competitivo, aquellos que a la postre resultarán beneficiados serán aquellos que dispongan de un teléfono móvil, así como aquéllos con recursos para adquirir uno, aun si gran parte de ellos no se involucró en la elaboración e instrumentación de esta política.
Finalmente, el enfoque de la gobernanza no entraña una re-flexión sobre las capacidades económicas, legales o de educación de los individuos para organizarse y presionar en favor de sus in-tereses, lo que en forma alguna genera cierta segregación, pues aquellos individuos –generalmente los más vulnerables– sin capa-cidad organizacional quedarán marginados de la discusión de po-líticas, al igual que sus intereses, los cuales habrán de esperar ser recogidos por los políticos aspirantes a representantes, o bien por alguna agencia de la sociedad civil.
Jan Kooiman señala que la gobernanza está marcada por la formación de redes, en las cuales la acción colectiva se concibe de forma horizontal, de tal modo que el Estado es un actor más en la toma de decisiones y no el único responsable del bienes-tar social. En pocas palabras: “gobernanza” expresa una nueva configuración de las relaciones entre el gobierno y la sociedad,
30 James Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1962. 31 Randall Calvert, “Rational Choice theory of social institutions: co-operation, co-ordina-tion, and communication”, en Jeffrey S. Banks y Eric A. Hanushek, Modern Political Economy, Cambridge University Press, Nueva York, 1995.
117
así como una reforma de las funciones del gobierno.32 Así, para la aplicación de la gobernanza se requieren algunos requisitos mínimos. De acuerdo a Renate Mayntz, tales requerimientos son: 1) la existencia de un sistema democrático para la selección de representantes y que el poder se encuentre disperso, pero institucionalizado; 2) una sociedad civil fuerte, ésta es “una co-munidad de ciudadanos, de individuos que disfrutan de igualdad ante la ley, así como de un conjunto de derechos fundamentales, y cuya libertad de perseguir sus metas privadas sólo está res-tringida por el mismo derecho de los demás”;33 3) la presencia de un Estado de Derecho, que garantice el ejercicio de garantías civiles y políticas que permitan la participación ciudadana; y 4) que sociedad civil se encuentre subdividida en sectores sociales e intereses. Al haber actores diversos se garantizan la pluralidad y transversalidad en la hechura de políticas públicas.34
Entre los actores no gubernamentales que el modelo de la go-bernanza pone de relieve para la mejora de la acción gubernamen-tal están los privados (léase empresas) y los públicos (los ciudada-nos como individuos). Ambos han sido estudiados ampliamente por la ciencia política. Sin embargo la Gobernanza considera un tercer actor que parece caer justo entre la categoría de privados y públicos: los grupos de la sociedad civil.
Las agencias de la sociedad civil resultan ser un enclave fun-damental en el cuerpo teórico de la gobernanza, pues son estas agencias de la sociedad civil en las que se materializan las redes y la cooperación con las agencias gubernamentales para la toma de decisiones y hechura de políticas públicas. Sin embargo, importa, y en demasía, la orientación teórica desde la cual se piense a di-chas agencias, pues tiene implicaciones considerables, tanto para la coherencia interna del enfoque de la gobernanza, como a nivel empírico, pues dependiendo cómo se abstraiga y entienda a estas
32 Luis Aguilar, Gobernanza y gestión pública, op. cit, p. 32.33 Renate Mayntz, EL Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna, Caracas, CLAD, octubre de 2001, p. 3. 34 Marc Hufty, et al., Gobernanza en salud: un aporte conceptual y analítico para la inves-tigación, SSP, Río de Janeiro, 2006, pp. 11 y 35.
118
agencias de la sociedad civil serán diseñadas las estrategias de coo-peración entre el gobierno y la sociedad civil.
Hasta este punto del análisis, es posible apreciar que el enfo-que de la gobernanza no discute concepción alguna de la sociedad civil; por el contrario, parte de un supuesto bastante endeble, a sa-ber: que toda agencia de la sociedad civil, por el mero hecho de encontrar canales abiertos para la cooperación con el gobierno, lo harán, y más grave aún, el modelo de la gobernanza –por su origen neoinstitucionalista35– supone que los intereses de las agencias de la sociedad civil son afines a los intereses del gobierno, pues con-sidera a la sociedad civil como un todo con intereses homogéneos.
Finalmente, el modelo de la gobernanza considera que el go-bierno tiene la capacidad para coordinar sus intereses e incentivos con los de las agencias de la sociedad civil. Esto es de llamar la aten-ción, pues es una visión opuesta a la de Olson, quien considera, en La lógica de la acción colectiva,36 que la coordinación de incentivos para la acción colectiva o en concierto es más complicada de lo que parece, aun cuando diversos grupos sociales persigan los mismos intereses.
Evidentemente, esta complejidad aumenta cuando los intere-ses a articular pertenecen a agencias de orígenes distintos, guber-namentales y de la sociedad civil; por ejemplo, intereses con una lógica político-electoral, y un enfoque por la eficiencia.37 Lógicas e intereses que, en la elaboración de la política pública siempre están en tensión; y complejidad que el enfoque de la gobernanza no con-sidera por su limitada y hasta mecanicista concepción de la socie-dad civil. En atención a lo anterior, en seguida se presenta un aná-lisis de lo que el concepto sociedad civil implica, esta concepción –una de tipo realista– debería ser el punto de partida del enfoque la gobernanza.
35 El neoinstitucionalismo es un enfoque metodológico de origen sociológico y económi-co, según el cual las normas, al generar incentivos positivos y negativos, inducen la conducta del individuo, sin una discusión o reflexión de los fines, medios, beneficios y cálculos de cada individuo. De ahí el fenotipo metodológico de la gobernanza. 36 Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard, Harvard University Press, 1965. 37 Idem.
119
Sociedad civil: una definición desde nuestra contemporaneidad.
El concepto de sociedad civil no es una innovación de las ciencias sociales contemporáneas; usualmente se señala a Hegel como el primero en preocuparse por la relación que guardaba el Estado con la sociedad. De acuerdo con el filósofo, la sociedad civil está integra-da por los miembros de un Estado (ciudadanos) que en cuanto tales persiguen intereses individuales y egoístas, pero tienden a unirse en función de elevar sus necesidades particulares a una libertad universal (o a la búsqueda de la misma).38 Según el mismo autor, la sociedad civil encerraba tres momentos: el sistema de necesidades, la administración de la justicia y la formación de la policía y la cor-poración. El primer momento mediaba entre las necesidades del propio individuo y su satisfacción a través del trabajo del individuo mismo y de las necesidades de los otros. El segundo momento im-plicaba la protección de la propiedad. El último momento trataba de prevenir los accidentes inherentes a los sistemas.39
En suma, Hegel entendía a la sociedad civil como la interme-diaria entre la vida privada y la pública; o vale decir: entre la fami-lia y el Estado. Para que exista la sociedad civil –nos dice el filóso-fo– los ciudadanos deben estar de acuerdo con las normas, de tal forma que el Estado gobierne a través de las leyes y no a través de la coerción. Por ello comúnmente asociamos a la sociedad civil con los regímenes democrático-liberales, porque ellos garantizan la propiedad privada y los mecanismos de participación ciudada-na. Hegel hablaba de la sociedad civil como un estadio en donde la libertad y la voluntad individuales evolucionaban en “intereses generalizables”. Ello se debía a que la sociedad civil era la arena en que las conciencias de los sujetos se encontraban y contribuían a la creación de instituciones.
En la concepción hegeliana, la sociedad civil tenía su origen en el sistema de necesidades provocado por la proliferación de fami-lias. Dada esta condición, los problemas de la sociedad civil eran el trabajo, el intercambio comercial y la apropiación de bienes; ello presuponía que dicha sociedad estuviera marcada por el egoísmo,
38 Friedrich Hegel, Filosofía del derecho, Claridad, Buenos Aires, 1968, p. 174.39 Ibid., p. 176 y ss.
120
en donde los individuos se veían entre ellos como meros medios, nunca como fines. En esta relación egoísta, el sistema jurídico úni-camente se encargaba de velar por la propiedad de los individuos y por la seguridad de la sociedad.
No es casual que algunos intérpretes de Hegel hayan visto en su idea de sociedad civil una semejanza con el estado de naturaleza de los iusnaturalistas, especialmente con el “estado de guerra de todos contra todos” que proponía Thomas Hobbes como antece-dente del Estado soberano. En ese sentido, Raúl Hernández afirma que la sociedad civil hegeliana conduce al “atomismo, en donde a cada hombre no le interesan sino sus deseos particulares, y jamás se inclinará por intereses generalizables; para este tipo de sociedad no existe la perspectiva de la universalidad”.40
Dado que el sistema de necesidades que nutre a la sociedad civil está basado en las aspectos económicos, ello supone no sólo la competencia y el egoísmo, sino la separación y la diferenciación. Es por ello que no se puede hablar de la sociedad civil como algo estático, monolítico y homogéneo; sino que –según Hegel– es diná-mica, plural, heterogénea y subjetiva. Hegel aseguraba que, ante el egoísmo de la sociedad civil, era necesario crear al Estado, entendi-do como el guardián de los valores universales.
Quienes han definido a la sociedad civil parecen concordar en algunos puntos con Hegel; el primero de ellos, es el hecho de que ésta siempre ha sido pensada al margen de la política formal; esto es, la sociedad civil ha sido entendida como contrapuesta a las ins-tituciones políticas formales. Antonio Gramsci la contraponía a la sociedad política: para él, la sociedad civil comprendía al conjunto de organizaciones llamadas privadas, que incluían desde las carida-des hasta los periódicos y los clubes.41
Otro punto en el que los analistas están de acuerdo, es en el he-cho de ver en la sociedad civil un cúmulo de grupos organizados en torno a valores e intereses diferentes. De aquí se deduce que, pese a estar basada en presupuestos individualistas, los sujetos que dan
40 Raúl Hernández Vega, La idea de sociedad civil en Hegel, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1995, p. 49.41 Antonio Gramsci, Los cuadernos de la cárcel. Tomo 10, Era, México, 1999.
121
vida a la sociedad civil no son los individuos, sino los grupos que representan intereses. Norberto Bobbio aseguraba que,
aun cuando la democracia moderna estaba basada en principios indi-vidualistas, lo cierto es que hasta nuestros días lo que sucede en nues-tros estados democráticos modernos es exactamente lo opuesto: los grupos se han vuelto cada vez más los sujetos políticamente relevan-tes, las grandes organizaciones, las organizaciones de la más diferente naturaleza, los sindicatos […], los partidos de las más diferentes ideo-logías y, cada vez menos, los individuos. No son los individuos sino los grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrá-tica, en el que ya no hay un solo soberano, ni el pueblo ni la nación, […] sino el pueblo dividido objetivamente en grupos contrapuestos, en competencia entre ellos, con su autonomía relativa respecto al go-bierno central […]42
Un punto más en el que los analistas están de acuerdo, es en el hecho de que la sociedad civil, al implicar una división en torno a intereses, se manifiesta en diferentes tipos de agrupaciones, como los movimientos sociales de todo tipo, las organizaciones no guber-namentales, a las organizaciones de la sociedad civil y ciertos pode-res fácticos. Dada esta diversidad de expresiones de la sociedad ci-vil, consideramos que una parte fundamental para sus estudios, así como para el enfoque pluralista y aquellos interesados en el Tercer sector de la política, es la definición y categorización de los grupos que en ella convergen.
Además de la definición hegeliana de la sociedad civil –nos di-cen Cohen y Arato– nos encontramos con la definición pluralista de la misma y con la propuesta teórica que ellos mismos hacen. El presente ensayo no aspira a dar cuenta de cada una de las defini-ciones que hay al respecto, ni mucho menos agotar las instancias del debate; en su lugar, sostiene que hay por lo menos dos grandes posturas sobre la sociedad civil:43 la primera, basada en la concep-ción hegeliana, entiende a la sociedad civil como un conjunto de
42 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 29 y 30.43 Germán Pérez Fernández del Castillo, Ponencia presentada en el XVIII Congreso de CLAD en Montevideo, Uruguay.
122
grupos no articulados entre sí contradictorios e integrados en torno a intereses particulares (o privados).
La segunda es una visión más técnica, menos normativa, pero que presupone la posibilidad de que la sociedad civil y el Estado, junto con el mercado, funcionen de manera articulada y coherente. Esta visión está fundamentada en el análisis pluralista de la socie-dad civil. Según Cohen y Arato, una sociedad civil definida en tér-minos del liberalismo, es el presupuesto para que la democracia permanezca en el tiempo.44 Ello, debido a que una sociedad civil vigorosa es una garantía contra la emergencia de grupos antisiste-ma y contra el predominio de un solo grupo en el juego político.45
Asimismo, la visión pluralista entendía a la sociedad civil como la posibilidad de que los intereses de la sociedad –vale decir, de la esfera privada– se articularan y participaran en una condi-ción de igualdad con los intereses de “los partidos políticos y las legislaturas”46 y con ello, lograr influir en la agenda pública y la toma de decisiones. Un resumen más adecuado de dicho enfo-que será presentado en la segunda parte de este texto, cuando analicemos qué implica la sociedad civil para la gobernanza; pero antes de describir tal cosa, debemos retomar algunos argumentos de Cohen y Arato.
La obra Sociedad civil y teoría política intenta describir cómo ha sido pensado el concepto que aquí atañe a través del tiempo. Siem-pre con Hegel como el primer pensador del tema, los autores se preocupan especialmente por establecer los límites de la sociedad civil respecto al Estado y al mercado; en este punto, su definición de sociedad civil es altamente interesante: “[es una] esfera de inte-racción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima, la esfera de asociaciones [las voluntarias], los movimientos sociales y las formas de comunicación pública”.47
44 Daniel Cohen y Jean Arato, Sociedad civil y teoría política, Fondo de Cultura Económica, México, 2000 p. 37.45 Una lógica parecida se encuentra en la obra de Robert Dahl, La Poliarquía, op. cit., p. 186.46 Daniel Cohen y Jean Arato, Sociedad civil y teoría política, op. cit. .47 Ibid., p. 8.
123
Esto es, aun cuando esta definición se diferencia de la de Hegel por no considerar que la sociedad civil es el espacio que da pie al Estado, aquí se deja en claro que ésta goza de autonomía respecto de las otras dos esferas de lo social (el mercado y el mismo Estado); además, esta definición muestra cierta similitud respecto de la de Hegel, ya que termina por admitir que la intimidad o lo privado es el principal componente de la sociedad civil. Ahora bien, si Hegel sos-tuvo que la sociedad civil era un conglomerado de grupos diversos entre sí y que buscaban su propio interés, el papel político que le reconocen Cohen y Arato es harto diferente.
Ambos autores reconocen que una expresión de la sociedad ci-vil, los movimientos sociales, se distingue por contener demandas “del mundo de lo real”, pero que se articulan en torno a una lógica de la acción colectiva (expresada en marchas, huelgas, etcétera).48 En este punto cobra un papel importante el espacio público, pues éste puede ser entendido como la arena donde los intereses gene-ralizables (es decir, aquellos que Hegel sostenía que articulaban a la sociedad civil) se ponían a discusión junto con los intereses más universales (aquellos resguardados por el Estado).
Los autores a que nos referimos, precisamente, terminan por llevar su discusión hacia la crítica que Hannah Arendt hiciera a la so-ciedad civil moderna.49 Ellos reconocen en Arendt una postura muy disímil a la de Hegel, pues, si bien el filósofo de Stuttgard reconocía que los intereses de la vida privada creaban a los grupos de la socie-dad civil; Hannah Arendt reconocía en ello el peligro de perder los valores de la política antigua y con ello los de la vida pública misma. Frente los valores tradicionales y separados de lo público y lo pri-vado (el discurso, la pluralidad por una parte; y la singularidad y la intimidad por otra), la sociedad moderna ha terminado por sobre-poner los valores e intereses de la esfera privada por encima de los valores e intereses de la política (o esfera pública). Tal cosa, según Arendt, termina por sumergir al mundo en la sociedad de masas moderna y en la característica apatía y repudio de la política.50
48 Daniel Cohen y Jean Arato, Sociedad civil y teoría política, op. cit., p. 8.49 Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005. 50 Idem.
124
Si bien Cohen y Arato no creen que la invasión de la intimidad a la esfera pública sea un peligro tanto como lo creía Arendt, sí reco-nocen en el crecimiento económico –que es parte de lo privado, se-gún Arendt– el peligro de que la vida pública pierda sentido y capa-cidad de lidiar con los intereses de la sociedad civil.Por tanto, pese a tratar de hacer una apología de algunos de los grupos propios de la sociedad civil como lo pueden ser los movimientos sociales, Cohen y Arato terminan por suscribir la premisa según la cual la sociedad civil implica conflicto antes que cooperación, heterogeneidad antes que homogeneidad, y autonomía antes que unidad.
Así, uno de los enfoques de la sociedad civil ha sostenido su separación respecto a las dinámicas del mercado y del Estado, pero hay además un enfoque que sostiene que la lógica de las socieda-des actuales debe no pensar en su tajante separación, sino más bien en la unión y cooperación de estos tres entes con el objeto de salvaguardar los valores de las democracias actuales. En este punto, el texto intenta dar cuenta de ambas posturas, con el fin de que quien se interese en hacer estudios sobre la sociedad civil y los gru-pos que la componen (movimientos sociales y ONG) cuente con un mapa que le permita adentrarse en el tema.
Conclusiones
Como se ha podido observar, el enfoque de la gobernanza parte de cuatro supuestos de dudoso sustento: 1) dados los canales le-gales e institucionales para la participación y colaboración de la sociedad civil con el gobierno, las agencias sociales se acercarán por estos medios a la colocación y discusión de la agenda pública; 2) que todos los intereses y fines perseguidos por la sociedad civil son armonizables o reconciliables; 3) que los recursos y capacida-des (financieros, jurídicos y de conocimiento) de las agencias de la sociedad civil son paritarios; y finalmente 4) que los grupos de pre-sión preferirán participar mediante los canales institucionalmente establecidos en igualdad de oportunidades que las demás agencias de la sociedad civil, en lugar de utilizar recursos en la frontera de la legalidad para imponer su agenda.
125
Podemos decir que las distintas expresiones de la sociedad civil (ONG, movimientos sociales y grupos de presión) le dan la razón a quienes aseguran que el conflicto y no la conciliación son el eje en torno al cual se mueve dicha esfera de la sociedad; sin embargo, tampoco es totalmente descartable el enfoque de la gobernanza, pues si bien es cierto que los grupos de la sociedad civil son diver-sos y con intereses no siempre conciliables, también lo es que, con los incentivos necesarios, dichos grupos pueden actuar de manera coordinada con el gobierno y el mercado. Por lo tanto, lo que este ensayo intentó mostrar es que hay dos grandes posturas que inten-tan explicar a la sociedad civil: aquella que la ve como el campo del conflicto social (la visión hegeliana), y aquella que la define como un posible cooperador para la delineación de la agenda pública y la toma de decisiones (visión institucionalista).
Más allá de tomar postura por alguna de las dos visiones, lo que se sostiene es que cualquiera de las dos puede funcionar para explicar contextos diversos. Pero el enfoque de la gobernanza, si desea conservar su capacidad explicativa de las capacidades de gobierno de los Estados, debe hacerse cargo de esta complejidad y pluralidad que entraña la sociedad civil, pues las agencias socia-les persiguen intereses sectoriales más que generales y menos aún universales. La salida a la endeble propuesta de la gobernanza que se ha expuesto en estas páginas no es de tipo oscurantista; por el contrario, está a la vuelta de la esquina, y estriba en empujar la re-flexión académica más allá de las capacidades gubernamentales, en aceptar la complejidad y las diferencias al interior del cuerpo social y entre sociedades. Tal y como lo hizo Elinor Ostrom al pensar la gobernanza, sí como un asunto de participación e involucramiento; pero también un asunto donde el capital social, la cultura política, las condiciones de vida de la población y la confianza hacia las ins-tituciones importan.51 La premio Nobel de economía aseguraba que el éxito de las instituciones (entendidas como prácticas, no como organizaciones) en las que era necesaria la cooperación, dependía no sólo de que estuvieran presentes las condiciones instituciona-les para que ésta se diera, sino que intervenía (y era enteramente
51 Elinor Ostrom, Larry Schoeder y Susan Wayne, Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies, Westview Press, Oxford, 1993.
126
necesario) el capital social y (como parte de él) el hecho de que hubiera experiencias de éxito en la obtención de las metas fijadas.52
De esta forma, se concluye que, si bien la democracia requiere de la garantía de una sociedad civil que potencialmente se organice, de ello no se puede deducir que (como aseguran los institucionalis-tas) ésta contará siempre con los incentivos necesarios para hacer-se partícipe del cumplimiento de las políticas públicas. Por tanto, más que dar por hecho la unión entre las agencias de la sociedad civil y el Estado, cualquier política basada en los presupuestos de la gobernanza deberá tomar en cuenta el grado de cooperación entre los individuos a los que intenta incluir, así como los temas del capi-tal social y la cohesión social, aunque se atienda a la diversidad de grupos que imposibilitan hablar de una sociedad civil homogénea. En caso contrario, el enfoque de la gobernanza únicamente estaría creando un cuerpo teórico alejado de la realidad y, por lo tanto, inútil para nuestra contemporaneidad.
52 Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 97.
127
la parTicipación de la sociedad civil en la dinámica de la gobernanza global
María Angeles Góngora FuentesNéstor Mauricio Sánchez Hernández
Introducción
En la actualidad, se ha vuelto común leer sobre la creciente im-portancia de la sociedad civil dentro de varias esferas del quehacer político, económico y social de los Estados y a nivel internacional. Si bien estas referencias parecerían evocar la idea de un sector o un actor cohesionado, unificado, con objetivos claros y articulados, en realidad la sociedad civil se muestra como un concepto con de-limitaciones difusas, componentes dinámicos y manifestaciones multifacéticas según el contexto y la perspectiva desde la que se considere, en contraste con el rigor metodológico empleado en las ciencias sociales para analizar a los actores en mercados bajo una lógica definida, características propias al Estado y el sector privado.1
Por otra parte, el contexto de finales de siglo XX en el que los Estados han visto limitadas sus capacidades tanto al interior, como internacionalmente, para responder a las diversas necesidades y problemáticas sociales, ambientales, económicas, culturales, etc. emanadas a raíz de la consolidación del proceso globalizador ha provocado el surgimiento de la gobernanza como enfoque que bus-ca redefinir la labor estatal en correspondencia con otros sectores, incluida la sociedad civil, para la formulación de políticas públicas tendientes a propiciar el bienestar común.
En el presente ensayo se considera que la participación de la sociedad civil en la gobernanza global se asocia a las Organizacio-nes No Gubernamentales (ONG), a pesar de la existencia de otras
1 Para un estudio a fondo de las características de la ciencia política, los requisitos para ser considerada como ciencia, sus principales escuelas y su devenir histórico, ver: Pablo Ar-mando González Ulloa Aguirre, “Los nuevos referentes de la Ciencia Política ante un mundo complejo”, en Germán Pérez Fernández del Castillo y Pablo Armando González Ulloa Aguirre (coord.), Tendencias actuales de la Ciencia Política. Temas de análisis para comprender un mundo en cambio. Tomo I, UNAM-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2013, pp. 19-34.
128
agrupaciones civiles con alcance internacional. Si bien, en teoría, la gobernanza se construye a partir de la complementariedad entre gobierno, empresas y organizaciones civiles; en la práctica, la capa-cidad de influir de las ONG en la toma de decisiones a nivel global palidece frente al predominio de los intereses del Estado y el sector privado.
Para el desarrollo de este trabajo, se plantearán los componen-tes y las características de la gobernanza a partir de su diferencia-ción con el concepto de gobernabilidad, para después caracterizar la gobernanza global entendida como la diversidad de actores más allá del Estado en la toma de decisiones y el cambio en el diseño de las políticas a implementar; asimismo, se consideran los sectores que son partícipes de la gobernanza global y su dinámica a partir del cambio en el contexto internacional a finales del siglo XX.
Posteriormente, se identifican los elementos que permiten trasladar el concepto de sociedad civil más allá de las fronteras es-tatales, desmarcando la noción de sociedad civil global de las re-ferencias sobre el sector a nivel internacional. Esto dará paso a la caracterización de las ONG como principales representantes de la sociedad civil global, aun cuando no sean las únicas expresiones so-ciales organizadas que tienen presencia en el sistema internacional, como se ha señalado.
Finalmente se presenta una categorización en la que se ponde-ran diversos criterios que pueden ayudar a comprender la natura-leza e intensidad de la participación de la sociedad civil en la gober-nanza global a través de los espacios de construcción y discusión de la agenda global, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el G20, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Interna-cional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) y el Foro Social Mundial (FSM). No es el objetivo de este análisis establecer categorías rígi-das e infranqueables para una relación que, debido a la naturaleza de sus componentes, evoluciona y se transforma continuamente; ni tampoco intentar homogeneizar el desenvolvimiento de la socie-dad civil en la gobernanza global, sino mostrar un panorama gene-ral que permita identificar los puntos débiles donde la sociedad civil
129
global debe trabajar para generar una dinámica distinta a la que se genera en la actualidad.
Marco de referencia para la gobernanza global
A partir de 1990, en el ramo de las ciencias sociales y los informes de las Organizaciones Intergubernamentales (OIG), se ha observa-do una constante e indistinta utilización de los conceptos de gober-nabilidad y gobernanza, para hacer referencia a la capacidad del Estado y otros agentes no estatales en la satisfacción de las necesi-dades de la población, mediante la colaboración en la toma de de-cisiones y la implementación de políticas tendientes al bien público. Aunque ambos términos encuentran significativos puntos de acuer-do en sus definiciones, conviene remarcar las diferencias existentes entre ellos, para poder brindar una perspectiva más clara respecto al papel que ejerce la sociedad civil en la gobernanza global.
El término gobernabilidad comenzó a ser utilizado en la década de 1970, cuando diversos procesos2 comenzaron a erosionar la base social, económica y política que había dado paso al surgimiento del Estado de Bienestar, al concluir la Primera Guerra Mundial. La eco-nomía mundial atravesó por un impasse que en EE.UU. y los países europeos se manifestó en un crecimiento económico paupérrimo, una creciente inflación y un déficit comercial. Al mismo tiempo, di-ferentes movimientos sociales engendrados a finales de 1960 (eco-logismo, feminismo, movimientos estudiantiles, etc.) se consolida-ron y lograron incluir sus demandas dentro del debate público.
En este contexto es que la capacidad del Estado como agente regulador de la economía y satisfactor de las demandas sociales fue puesta en tela de juicio. Entre los círculos académicos de los países desarrollados, comenzó a debatirse desde las esferas de la ciencia política, el derecho, la sociología y la administración pública varios aspectos relativos a la gestión gubernamental, desde su legitimi-dad, hasta la eficacia de las políticas públicas. De especial impor-tancia para la gobernabilidad fue el trabajo realizado para la Comi-
2 Se consideran a las crisis del petróleo (1973 y 1979), el fin de la Guerra de Vietnam (1975) y el final del sistema de Bretton Woods (1971) como los procesos de mayor relevancia para la reconfiguración del Estado nacional.
130
sión Trilateral (1975) por Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, quienes, tras analizar los desafíos hacia la democracia en Europa, EE.UU. y Japón, encontraron una serie de dificultades3 que debían servir de pauta para redefinir la democracia occidental y mejorar el accionar del gobierno.
Siguiendo a Dieter Nohlen, se considera a la gobernabilidad en su acepción más general: como “la capacidad de gobernar, es decir, de hacer valer las decisiones socialmente obligatorias, orien-tándose hacia un objetivo, para mantener de esta manera la capa-cidad de acción del sistema político hacia adentro y hacia afuera, en especial frente a la economía y la sociedad, y con ello también su legitimidad”.4 Así, la gobernabilidad se asocia estrictamente a la actividad estatal, incluyendo sus elementos esenciales, como la so-beranía y la legitimidad.
Por su parte, el concepto de gobernanza surge a la implosión de la Unión Soviética en 1991 que marca el fin de la competencia entre dos modelos de desarrollo económico, dos ideologías y dos bloques políticos opuestos, resultando triunfante la democracia oc-cidental y el capitalismo post-industrial enarbolados por EE.UU. El fin de la bipolaridad en el sistema internacional implicó a su vez el reconocimiento de problemáticas sociales, culturales, ambientales y económicas que habían palidecido ante la dinámica de la tensión político-militar de la Guerra Fría.
En este contexto, los Estados tuvieron que aceptar la existencia de agentes privados y sociales productivos, capaces de autorregu-larse y resolver sus problemas, dotados además de recursos rele-
3 Estos autores señalaban cuatro problemáticas en concreto: 1) La búsqueda por con-sagrar la equidad y el individualismo, valores propios de la democracia, había provocado la deslegitimización y la pérdida de confianza en la autoridad; 2) La expansión de la democracia a través de la participación política había “sobrecargado” al gobierno que, al expandir sus actividades había exacerbado las tendencias inflacionarias en la economía; 3) La intensifi-cación de la competencia política condujo a la desvinculación de intereses y al declive-frag-mentación de los partidos políticos; y 4) La capacidad de respuesta del gobierno democrático hacia el electorado y ante las presiones sociales había reforzado posiciones nacionalistas en su política exterior. Michel J. Crozier, Samuel Huntington, y Joji Watanuki, The Crisis of De-mocracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, New York, 1975, p. 161.4 Dieter Nohlen, “Gobernabilidad”, en Diccionario de Ciencia Política: teorías, métodos, conceptos, Porrúa/El Colegio de Veracruz, México, 2006, p. 648.
131
vantes para contribuir a manejar dichas problemáticas.5 Este dis-curso de una mayor complementariedad entre actores públicos y privados fue adoptado por diversas OIG,6 como la ONU a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Inter-nacional del Trabajo (OIT), entre otras, que comenzaron a promo-ver la coordinación de políticas entre dichos actores.
Se retoma a Francis Fukuyama y su definición de gobernanza como “la habilidad del gobierno para hacer y aplicar reglas, y para brindar servicios sin importar que sea democrático o no”,7 lo que no habría de diferir sustancialmente de la gobernabilidad, más allá de la característica democrática del sistema político. La definición anterior se complementa con los postulados de Gerry Stocker, para quien “los resultados de la gobernanza no difieren sustancialmen-te de los producidos por el gobierno-gobernabilidad [siendo] ante todo, una diferencia en los procesos”.8
A partir de los conceptos anteriores y retomando la importancia de la temporalidad en la que aparecen dentro del debate académi-co, se realizan algunas precisiones sobre sus diferencias. Tanto go-bernabilidad como gobernanza implican la capacidad de gobernar incorporando el proceso de toma de decisiones, la implementación de políticas públicas y la satisfacción de necesidades de la pobla-ción. Sin embargo, para la gobernabilidad, es el Estado el agente encargado por excelencia de cumplir con estas labores; mientras que, en la gobernanza, se reconoce la necesidad de coordinar los
5 Cfr. José María Serna de la Garza, Globalización y gobernanza: las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el derecho público, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Serie Estudios Jurídicos, número 158, 2010, p. 25.6 Las Organizaciones Intergubernamentales u Organizaciones Internacionales son defini-das por el Derecho Internacional Público como “organizaciones de tipo funcional, destinadas a coordinar la acción de los Estados en ciertas materias especializadas […]”, aunque cada OIG posee una agenda temática central, los sujetos a debate han ido cambiando a partir de la transformación del contexto. Cfr. Modesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, Porrúa, México, 2005, pp. 145-146.7 Francis Fukuyama, What is Governance?, Center for Global Development, Washington, Documento de trabajo número 314, enero de 2013, p. 3.8 Gerry Stocker, Governance as a Theory. Five Propositions, Blackwell Publishers, Londres, 1998, p. 17.
132
esfuerzos del sector privado y la sociedad civil junto al accionar es-tatal en la búsqueda del bien común.
Asimismo, existe una importante diferencia respecto a la recon-figuración y redefinición de las políticas públicas: mientras que la gobernabilidad se plantea en términos de la mejora de los proce-sos democráticos, una vez que el Estado de Bienestar empezaba a mostrar sus debilidades estructurales; la gobernanza implica un cambio trascendental en la forma en la que se elaboran las políticas públicas que consiste, además del mejoramiento del sistema de-mocrático, en la incorporación de nuevas técnicas y procedimientos dentro de la administración pública para hacerla más eficiente y profesional; una vez que fueron implementadas medidas de ajuste estructural de corte neoliberal en los años ochentas que implicaron una considerable cesión de espacios y atribuciones, desde el Estado hacia otros actores no estatales.9
Así, gobernanza en el sentido atribuido por los organismos de Naciones Unidas, contiene un doble sentido que también puede apreciarse en los debates académicos al respecto: por un lado, la gobernanza referida a los actores más allá del Estado que participan dentro del proceso de toma de decisiones, sea en términos de su incidencia o de la capacidad que tengan para influir y posicionar ciertas temáticas dentro de la agenda pública; y por otro lado, la gobernanza entendida como los procedimientos y las característi-cas propias de la interacción entre dichos actores que resultan en la implementación de las políticas públicas.
Para la ONU, la gobernanza es “el proceso de toma de decisio-nes y el proceso mediante el cual se implementan (o no) dichas decisiones”10 dentro del cual se considera a los actores públicos y
9 Para conocer las corrientes de gobernanza en la administración pública, Cfr. Andrea López, “La nueva gestión pública: algunas precisiones para su abordaje conceptual”, Institu-to Nacional de Administración Pública, México, p. 9, URL: http://www.inap.gov.do/images/stories/La_Nueva_Gestion_Publica.pdf, donde se aborda la Nueva Gestión Pública (NGP), en la que se ha señalado la conveniencia de aplicar técnicas de la iniciativa privada dentro de la operación gubernamental a través de la implementación de iniciativas de medición y eva-luación del rendimiento, sistemas de presupuestación y control, reingeniería de procesos administrativos, mejora en la distribución de recursos humanos, entre otros, para elevar la productividad y eficiencia de las políticas públicas, sus estructuras y funcionarios.10 Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia, What is good governan-ce?, UNESCAP, p. 1, URL: http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/
133
privados que participan en dichos procesos. La perspectiva de la ONU se orienta hacia la promoción y consolidación de la democra-cia, ya que estipula ocho características propias de dicho sistema político que debe contener una buena gobernanza: participación, estado de Derecho, transparencia, responsabilidad, orientación al consenso, equidad e inclusión, “efectividad” y eficiencia, y rendi-ción de cuentas.11
Con relación a los actores de la gobernanza, existe una discu-sión respecto los ámbitos de acción y la delimitación de cada uno de ellos. ¿Dónde empieza el gobierno?, ¿dónde termina la socie-dad?, ¿en qué ámbito se sitúa el sector privado? Por una parte el Estado, con toda su administración, instituciones y personal buro-crático, también incluye a los partidos políticos que aspiran formal-mente al ejercicio del poder pero que, en teoría, representan va-lores, ideologías, proyectos y visiones que son aceptados por una porción considerable de la sociedad. Por otra parte, los individuos organizados en asociaciones civiles, clubes, fundaciones, sindica-tos, ONG, etc. son incluidos dentro del debate público, a pesar de no contar con elementos de legitimidad y representatividad pro-pios de una asociación política; en tanto que la iniciativa privada ejerce indistintamente una importante influencia y presión sobre Estado y sociedad civil.
El reconocimiento de la existencia e importancia de otros acto-res dentro de las políticas públicas tradicionalmente ha sido conce-bido en el sentido de un Estado cada vez más débil que no tiene más alternativa que ceder sus antiguas atribuciones y responsabilidades a los actores no estatales; sin embargo, autores como Jan Kooiman consideran dicha cesión más como una transformación, que como una pérdida de competencias del Estado, ya que implica una mayor consciencia sobre las limitaciones atribuibles a la concepción clási-ca de gobernabilidad y la necesidad de avanzar a través de ellas.12
Este enfoque es compartido por Stocker, quien establece una serie de propuestas respecto a la gobernanza, entre las que se en-cuentran las siguientes:governance.asp, consultado el 16 de septiembre de 2013.11 Ibid, p. 312 Jan Kooiman, Governing as Governance, SAGE Publications, Londres, 2005, p. 3.
134
• la gobernanza se refiere a un grupo de instituciones y actores que se diseñan desde, pero también, más allá del gobierno;
• afronta la difuminación de las fronteras y responsabilidades para hacer frente a los problemas sociales y económicos;
• identifica la poderosa dependencia que se reproduce en las re-laciones entre instituciones involucradas en la acción colectiva.
• comprende las redes de autogobierno de actores autónomos; y• reconoce la capacidad de realizar las cosas sin necesidad de que
el gobierno recurra al uso de la autoridad, se considera que éste puede usar nuevas herramientas y técnicas para guiar y dirigir.13
La gobernanza parecería constituirse como un enfoque multi-nivel y multisectorial con amplia capacidad de flexibilidad y adap-tación para hacer frente a las distintas problemáticas exacerbadas por la globalización; sin embargo, esto parece distar de la realidad a niveles nacional e internacional, ya que no ha logrado convertirse en la panacea prometida por las OIG, acusadas de promover la go-bernanza para condicionar las políticas internas de las naciones en vías de desarrollo y así ofrecer un ambiente propicio para las inver-siones de los capitales provenientes de los países industrializados. Por el contrario, la mayor influencia de la iniciativa privada dentro de la toma de decisiones en el gobierno ha generado diversos con-flictos sociales debido a que, ni el sector privado ni la sociedad civil tienen la capacidad y legitimidad para adoptar y aplicar medidas en función del bien común.
Si, al interior de los Estados, la gobernanza ha provocado dife-rencias importantes en torno a su implementación; a nivel inter-nacional, la difuminación de las fronteras entre la política interior y exterior genera mayores dificultades. En este sentido, es de es-pecial importancia trascender el mero trasplante de los supuestos sobre la gobernanza nacional al ámbito global y comprender las im-plicaciones de la ausencia de un Estado de derecho internacional, del intervencionismo en aras de los derechos humanos y el autori-tarismo moral que han conducido a la aparición de movimientos y organizaciones reivindicativas de la sociedad a nivel global ante la
13 Gerry Stocker, op. cit., p. 18.
135
pérdida de credibilidad de las OIG, y de legitimidad de los Estados en su accionar internacional.14
Tradicionalmente, el actor preponderante dentro del sistema internacional ha sido el Estado nacional y en esa medida es que se consolida como el sujeto de derecho internacional por excelencia, a la par del resto de formaciones políticas soberanas reconocidas como iguales; sin embargo, diversos fenómenos y procesos han provocado que el Estado pierda varias de las atribuciones que se le fincaban como propias e intransferibles.
Held y McGrew apuntan que la globalización ha trastocado la correspondencia directa entre sociedad, economía y Estado, dentro de un territorio nacional exclusivo y circunscrito en la medida en la que la actividad social, económica y política ya no puede enten-derse como algo que se ciñe a los límites territoriales nacionales. Esto ha convertido al Estado en “un campo de batalla fragmentado de ejecución de políticas, penetrado por redes transnacionales (gu-bernamentales y no gubernamentales) así como por instituciones y fuerzas nacionales”.15
A pesar de lo anterior, el Estado mantiene un rol preponderante en el sistema internacional a la luz del concepto de soberanía, el cual deber ser considerado en un sentido ambivalente: al interior, como la capacidad de imponer el orden jurídico estatal; al exterior, como la capacidad de autoafirmación en la competencia “anar-quista” por el poder entre Estados.16 No obstante, cabría aclarar, siguiendo a Hedley Bull, la equiparación del sistema internacional como anárquico en su sentido lockeano y no hobbesiano, ya que el estado de naturaleza en la sociedad internacional implica la ausen-cia de una autoridad central con la capacidad de interpretar y apli-car la ley, y por ello son los miembros individuales de la sociedad –los Estados– quienes deben interpretarla y aplicarla.17
14 Mónica González, Los conflictos del siglo XXI: mitos y ritos, realidades y verdades, UNAM/CIICH, México, 2003, p. 114.15 David Held y Anthony McGrew, Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial, Paidós, Barcelona, 2003, p. 19-29.16 Jürgen Habermas, La inclusión del otro, Paidós, Barcelona, 1999, p. 84.17 Hedley Bull, La sociedad anárquica: un estudio sobre el orden en la política mundial, Libros de la catarata, Madrid, 2005, p. 97.
136
Bull señala lo incorrecto de describir a la sociedad internacional como anárquica en su concepción hobbesiana, debido a tres facto-res: 1, el sistema internacional no es idéntico al estado de naturale-za de Hobbes, una vez que el permanente estado de guerra (enten-dida no como lucha, sino la predisposición de entrar en ella) entre Estados no ha frenado el desarrollo económico, industrial, etc., al contrario de lo que acontecería entre individuos en continua guerra civil; 2, el miedo a la autoridad soberana como fuente de orden al interior de los Estados encuentra dificultades en el sistema interna-cional, una vez que existen otros factores que explican la capacidad entre Estados para llevar una coexistencia ordenada, como el inte-rés recíproco, la inercia o el sentido de comunidad; y 3, considerar a los Estados como individuos del sistema internacional equivaldría a infravalorar sus capacidades de prevalencia y respuesta ante crisis, y las asimetrías de poder entre los mismos.18
De esta forma, si bien la Sociedad de Naciones y la ONU se han consolidado como los intentos más significativos para intentar lle-gar a consensos entre los Estados nacionales para el establecimien-to de principios de actuación e interacción básicos, cimentados en los principios de paz y seguridad internacionales estipulados en sus documentos fundacionales, la realidad es que las diferencias de poderío entre unidades nacionales han determinado el devenir del sistema internacional.
En este sentido, Susan Strange circunscribe la gobernanza al ámbito de las interacciones estatales, definiéndola en términos de “cooperación y armonización o estandarización de una práctica en-tre los gobiernos de los Estados […] [cuya] premisa implícita […] es que se está consiguiendo gobernar a una escala mundial a través de una autoridad mundial”.19 La definición de Strange puede conce-birse en términos de gobernanza internacional y no global, debido a que se realiza mayoritariamente a través de Estados interactuan-do mediante OIG, aspecto que puede resultar contraproducente en términos de legitimidad, ya que son las potencias mundiales las que dominan las organizaciones internacionales más importantes:
18 Ibid., pp. 96-100.19 Susan Strange, La retirada del Estado. La difusión del poder en la economía mundial, Icaria, Barcelona, 2003, p. 13.
137
el Consejo de Seguridad de la ONU, el BM, el FMI, el G-20, la OCDE, etc.20
Trascender la conceptuación de la gobernanza global limitada al ámbito de las relaciones interestatales implica considerar el contex-to en el que se gestiona dicha concepción de las capacidades de go-bierno a nivel mundial que, a diferencia del contexto de distensión político-militar de fin de la Guerra Fría en el que se insertó la con-cepción de gobernanza a finales del siglo XX, se localiza a principios del siglo XXI, dentro de la dinámica generada de los atentados te-rroristas del 11 de septiembre de 2001, que centraron nuevamente a la seguridad como el objetivo central de la agenda internacional, al tiempo que la posterior guerra contra el terrorismo desgastó la imagen de EE.UU. como paladín de la justicia y democracia, coin-cidiendo con el largo estancamiento de la economía internacional que habría de alcanzar su momento más álgido durante la crisis hipotecaria de 2008.
Por otra parte, varios fenómenos potencializados por la glo-balización han mostrado la incapacidad de las acciones estatales unilaterales para resolverlos. El cambio climático, las migraciones internacionales, el ascenso de redes y grupos criminales interna-cionales, emergencias sanitarias y la defensa de los derechos hu-manos, son tan solo algunos de los desafíos que requieren de la cooperación entre Estados, y de éstos con el resto de los actores del sistema internacional para gestionar una gobernanza global para el establecimiento de pautas de acción coordinadas y consensuadas para hacer frente a dichas contingencias.
Una concepción más cercana sobre esta gobernanza global es provista por Joseph Stiglitz, quien que retoma algunos elementos de la gobernanza a nivel interno, al definirla como “el modo en que se toman las decisiones, lo que se incluye en la agenda, cómo se re-20 Norberto Bobbio señala varias deficiencias inherentes a la democracia que pueden ser comunes al proceso de toma de decisiones a nivel global. Por ejemplo, la antítesis entre democracia (la posibilidad de que todos tomen decisiones sobre todo) y tecnocracia (toma de decisiones por aquellos pocos expertos en los asuntos públicos); la burocratización de la democracia cuya principal característica es la jerarquización del poder desde el vértice hacia la base; y la cantidad y rapidez de demandas emanadas de la sociedad civil hacia el sistema político cuya capacidad de respuesta se ve acotada ante la elección de alternativas que, lejos de satisfacer las demandas, crean mayor descontento. Norberto Bobbio, El futuro de la de-mocracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp. 41-44.
138
suelven los desacuerdos y cómo se imponen las normas [que] son, a la larga, tan importantes como las propias normas”.21 Implícita-mente, Stiglitz reconoce a otros actores más allá de los Estados al señalar la importancia de “lo que se incluye en la agenda”, que sue-le corresponder a los poderosos intereses de las compañías multi-nacionales y políticas de condicionalidad de las instituciones finan-cieras internacionales (el BM, FMI, OMC). En este sentido, no es de sorprender que la mayoría de los estudios sobre la gobernanza glo-bal se circunscriban al ámbito económico, financiero y mercantil.
Peter Singer enfatiza el ámbito de la coordinación de esfuerzos entre actores al señalar como uno de los rasgos de la gobernanza global el “fortalecimiento de las instituciones para la toma global de decisiones […] haciéndolas más responsables ante la gente a la que afectan”.22 El análisis de Singer se ubica en el límite de la soberanía estatal, ya que invoca la intervención de la comunidad internacio-nal en aspectos como la defensa de los derechos humanos cuando los Estados se muestran incapaces o con poca voluntad para cum-plir con sus obligaciones a nivel doméstico. Lo anterior implicaría asignar un papel relevante a las organizaciones civiles para proveer de ayuda a las sociedades afectadas cuando los intereses de los Es-tados y del sector privado congelasen la intervención humanitaria.
Richard Falk señala el elemento de la gobernanza global dentro de la sociedad internacional en una doble acepción: por un lado, bajo la idea de intereses comunes entre los Estados referidos a nor-mas comúnmente aceptadas, como el mutuo respeto a la sobera-nía, el principio de cumplimiento de los tratados internacionales, o la limitación en el uso de la fuerza; y por otra parte, en la participa-ción en el funcionamiento de las instituciones comunes cuyas prin-cipales expresiones son los procedimientos del derecho internacio-nal, el sistema de representación diplomática y el reconocimiento a las organizaciones internacionales universales, como la ONU.23
21 Joseph E. Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, Taurus, México, 2006, p. 137.22 Peter Singer, Un solo mundo. La ética de la globalización, Paidós, Barcelona, 2003 pp. 211-212.23 Richard Falk, La globalización depredadora: una crítica, Siglo XXI, Madrid, 2002, p. 93.
139
Finalmente se hace referencia a los estudios de David Held y Anthony McGrew, quienes buscan superar la noción de gobernanza global entendida como “gobierno mundial” con suprema autoridad legal y poderes coercitivos, concentrándose en el proceso de coor-dinación y cooperación política entre organismos supraestatales, nacionales, transnacionales y a veces subestatales.24
En este sentido, no puede concebirse la gobernanza global si se niega la preponderancia de los Estados con mayor capacidad de maniobra a nivel internacional en la toma de decisiones; pero tam-poco si se deja de reconocer la importancia que revisten las OIG de mayor andamiaje como el BM, el FMI, la OMC y la OIT; si se ignora el sutil poder de las empresas trasnacionales (ETN), en espe-cial de aquellas más grandes –IBM, General Electric, Exxon, British Petroleum, Shell, Monsanto, Apple, Nestlé, Móbil, etc., cuyas ope-raciones, influencia y rentas superan las capacidades de numerosos Estados africanos, asiáticos y latinoamericanos25–, o si se margina la presencia de ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam y Greenpeace, que han conseguido incidir en el posi-cionamiento de temas de diversa índole dentro de la agenda inter-nacional. A continuación se retoma la discusión sobre la sociedad civil global.
Una caracterización de la sociedad civil global
La redistribución de las funciones del Estado en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, principalmente a partir del deterioro del modelo del Estado de bienestar en los años setenta, puso en tela de juicio la división de las responsabilidades entre los sectores público y privado, entre lo individual y lo colectivo, entre lo nacio-nal y lo internacional; dejando sin consenso la responsabilidad y los límites de cada sector.
La ciudadanía alrededor del mundo se vio afectada por la cri-sis del Estado de Bienestar y la incorporación del modelo neoli-beral a la relación entre el Estado y el mercado, materializados en
24 David Held y McGrew, op. cit., pp. 81-82.25 Cfr. Antoni Verger Canals, El sutil poder de las transnacionales: lógica, funcionamiento e impacto de las grandes empresas en un mundo globalizado, Icaria, Barcelona, 2003.
140
el debilitamiento de los programas públicos y la incorporación de actores privados a las tareas que eran predominantemente guber-namentales. Educación, salud, producción alimentaria, transporte, comunicaciones fueron algunos de los sectores que a nivel nacional comenzaron a tomar tintes privados, incentivando a la par la con-formación de un sector excluido cuyos intereses y preocupaciones no eran representados.26
En el pasado inmediato se pensaba que los problemas locales podrían llegar a encontrar una solución global; sin embargo, se ob-servó que aun cuando hubiera temas comunes, cada problemática surgía bajo condiciones específicas y se caracterizaba de forma dis-tinta. La respuesta vino al pensar en “soluciones locales a proble-mas globales”’, el objetivo era evitar que las soluciones fuesen in-fluenciadas por tendencias de la modernidad aplicado a problemas fabricados localmente, como maneja Zygmunt Bauman;27 sino que, ante una eventual alarma temática mundial las soluciones respon-dieran a las necesidades de cada condición específica.
De esta forma, la sociedad en cada localidad comenzó a organi-zarse, teniendo como adhesivo moral la solidaridad para aminorar el vacío dejado por el gobierno y la sectorización de la atención privada, la cual, por motivos de desinterés o exclusividad en los re-cursos y servicios que brindaba, marcó una brecha que afectaba cada vez a más personas. Es aquí donde, bajo el vínculo que la soli-daridad y la exaltación de la libertad individual, se genera e inserta históricamente28 la sociedad civil: un concepto basado en la noción 26 Cfr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, “El Estado y la globalización ante la nueva crisis internacional”, en Política y Cultura. Crisis y reestructuración del sistema internacional, número 34, otoño de 2010, Universidad Autónoma Metropolitana, México, pp. 89-106. En dicho ensayo, el autor analiza la dicotomía entre Estado y mercado, y la forma en la que se han desarrollado e interrelacionado en el marco de la globalización a finales del siglo XX.27 Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas. Los parias de la modernidad, Paidós, Barcelo-na, 2005, p. 97.28 La solidaridad es la base del contrato social bajo el cual la sociedad civil se ha conforma-do de manera histórica. En el siglo XVII y principios del XVIII, la sociedad civil se equiparaba al Estado y se distinguía de las sociedades no civiles. Mary Kaldor desarrolla la trayectoria histórica de la sociedad civil, mencionando que al ampliarse las reivindicaciones para cubrir los derechos políticos, la responsabilidad del gobierno ante los ciudadanos, la sociedad civil se apartó del Estado y se identificó con la nueva clase capitalista que exigía el acceso a la toma de decisiones políticas. En el siglo XX, cuando las reivindicaciones se extendieron a los derechos económicos y sociales, la sociedad civil se redefinió para excluir también el sector
141
de igualdad entre individuos frente a la acción limitada de la au-toridad política, que persigue dar relevancia a los temas relegados de cada sociedad, por medio del apoyo mutuo o a terceros, y que da la posibilidad al individuo de tener participación en los centros de poder que, conforme a la tradición, se encuentran a su alcance únicamente a través del aparato estatal.
El agrandamiento de las filas de la sociedad civil ha sido fomen-tado por las singulares condiciones de cada contexto local. Aun cuando, bajo la perspectiva de algunos autores posmodernos, el concepto sea considerado como eurocéntrico, otros sugieren que no se limita a una región, pues la sociedad islámica clásica repre-senta una forma de sociedad civil debido al equilibrio que guardan la religión, comercio y gobierno que la conforma.29 Sin embargo, alejar el telescopio de las fronteras nacionales o regionales, permi-te observar que a partir de la década de los setenta, se generó una revolución asociativa global, que tenía como principal característi-ca a la heterogeneidad, reflejada tanto en el tipo de asociaciones, como en sus temáticas y funciones.
La sociedad civil tradicional había sido identificada, en los sindi-catos, las cooperativas y las uniones de voluntariado, como un ala social que respondía a las atenciones desfavorecidas de los gobier-nos. A partir de la ola asociativa de los años setenta, numerosas agrupaciones de mujeres, centros religiosos, fundaciones en defen-sa de los derechos humanos, el medio ambiente o la biodiversidad, entre otra muchas, se unieron a la sociedad organizada tradicional para reforzarla, ejemplificando la diversidad de temas que ahora tenían relevancia debido al contexto, y desplegaron acciones que comenzaron a atravesar las fronteras estatales e integraron a ciuda-danos de diversas nacionalidades a tareas como la recolecta, la di-fusión, el intercambio de información o servicios, la sensibilización y la denuncia de situaciones desfavorables.
De esta forma, en el nivel internacional, la sociedad civil se con-formó como un sujeto amplio y diverso, pero también heterogéneo
privado. Fueron los nuevos movimientos de trabajadores los que llegaron a ser los princi-pales constituyentes de la sociedad civil. Cfr. Mary Kaldor, La sociedad civil global, Tusquets, Barcelona, 2005, p. 71.29 Ibid., p. 23.
142
y fragmentado que no tenía claras sus funciones ni precisión en su definición. Para Mary Kaldor,
la sociedad civil podría ser más o menos equiparada a la globalización desde abajo: con todos los aspectos de desarrollo global por debajo del Estado, y más allá de sus límites, y de las instituciones políticas internacionales, incluyendo las corporaciones transnacionales, la in-versión exterior, las migraciones, la cultura global, etcétera.30
Esta interconexión de elementos necesita precisar que la socie-dad civil internacional hace referencia al alcance que una agrupa-ción tiene, es decir, a su presencia en dos o más países, lo cual le permite tener acciones, difusión e impacto a nivel internacional; pero sólo una parte de ella, la denominada sociedad civil global, es quien tiene la capacidad de influir en las estructuras de gobernanza global, coincidiendo así con instituciones locales, nacionales y glo-bales.31
Aun cuando esta especificación pareciera dejar de lado la po-lémica sobre un aspecto de la sociedad civil, lo cierto es que sola-mente identifica una vertiente de acción y vinculación de las agru-paciones ciudadanas a nivel internacional, pero sin delimitar sus elementos constitutivos. Para poder caracterizar el contenido de la sociedad civil global, es necesario tomar en cuenta que esta línea que une a la gobernanza con la sociedad civil bajo el adjetivo “glo-bal” es el resultado de las transformaciones del contexto y el sen-tido o la lógica de acción política de las agrupaciones ciudadanas.
La globalización redimensionó el alcance de la sociedad civil, que inicialmente estaba orientada a lo local, pero también gene-ró un cambio en el imaginario de esta sociedad, pues le brindó el sentimiento de atender las preocupaciones sobre temas que no se limitaban a un espacio geográfico, sino que, con sus variantes y matices, trastocaban una comunidad global. En este contexto, la sociedad civil requiere un soporte institucional que le permita pre-sentarse y vincularse de manera internacional, su autonomía del
30 Ibid., p. 21.31 Kenneth Anderson, et al., Sociedad Civil Global 2004/2005, Icaria, Barcelona, 2005, p. 14.
143
gobierno le hace carecer de un aparato institucional solido, por lo cual su labor es edificarlo, tal como Bauman menciona:
Todas las comunidades son imaginarias, y la “comunidad global” no es la excepción. Pero la imaginación se convierte en una fuerza inte-gradora tangible, potente y efectiva cuando recibe la ayuda de insti-tuciones de autoidentificación y autogestión socialmente generadas y políticamente sustentadas.32
Inicialmente, el contexto de finales del siglo XX dota de signifi-cado a la sociedad civil global. El desmantelamiento del Estado de bienestar y las políticas neoliberales caracterizan a la sociedad civil a nivel nacional, estas mismas transformaciones a nivel internacio-nal generan la oportunidad para que la preocupación de la ciudada-nía sobre ciertas temáticas transcienda las fronteras y busquen no solamente espacios locales y nacionales para ser escuchados, sino también foros internacionales donde tengan lugar e incidencia en la toma de decisiones. Aunado a esto, la globalización asigna a la sociedad civil una perspectiva transnacional que por un lado termi-na de difuminar las cada vez más tenues fronteras entre lo nacional y lo internacional, y por otro lado comienza a construir la sociedad civil global a partir de que sus fines, recursos y temas también se ven trasnacionalizados, fortaleciendo las posibilidades de lograr la incidencia que busca en los foros internacionales y sus espacios de decisión.
La transnacionalización permite consolidar a la sociedad civil global desde dos niveles distintos: desde la perspectiva del ciu-dadano, la interconexión global por medio de la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), le permite asociarse con individuos que comparten sus preocupaciones y pro-blemáticas; pero también le da consciencia de que las crisis y sus impactos han dejado de ubicarse solamente en lo local, abriendo una fisura que marca, como Ulrich Beck menciona, a “generaciones globales”33 vinculadas y movilizadas por preocupaciones que se re-dimensionaron de lo nacional, a lo internacional.
32 Zygmunt Bauman, Amor líquido, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, p.191.33 Ulrich Beck, et al., Generación Global, Paidós, Barcelona, 2008, pp. 11-12.
144
Desde la perspectiva colectiva, la transnacionalización parecie-ra generar que en el mapa aparecería una gran cantidad de asocia-ciones civiles sin ninguna restricción, lo cierto es que sólo sobre-salen aquellas que pueden influir en la gobernanza o la toma de decisiones en el llamado gobierno global, provocando así que no toda sociedad civil a nivel internacional pueda ser catalogada como “global”. Esta idea fue un punto de discusión constante del Centro para el Estudio de la Gobernanza Global y el Centro para la Socie-dad Civil de la London School of Economics and Political Science,34 que apunta:
La sociedad civil internacional, cuando se ve a sí misma como una so-ciedad civil global, aspira a representar un conjunto de papeles más bien diferente y más extenso: en primer lugar, en cuanto a la ‘repre-sentatividad’, y en segundo lugar, en cuando a la ‘intermediación’; [pues] intentan intermediar entre las gentes del mundo y las diversas instituciones transnacionales.35
La gobernanza global, construida por la complementariedad al Estado por parte de los sectores privado y civil, marca otra carac-terística fundamental de la sociedad civil global: el reconocimien-to de las otras partes; sin este elemento, el rechazo y la negativa para trabajar con este sector sería un obstáculo difícil de vencer. Por parte de los Estados, el reconocimiento a nivel internacional se ha logrado mediante negociaciones que apelan a la necesidad de incorporar agrupaciones civiles en las mesas de trabajo de organis-mos multilaterales, una necesidad que ha sido impulsada e incluso presionada por el contexto, pero que también ha sido ganada por la sociedad civil. En este sentido, la carta fundadora de las Naciones Unidas en la primera parte de su artículo 71 señala que: “El Consejo
34 El Centro cerró en 2010 debido ajustes administrativos de la London School of Econo-mics and Political Science que lo dejaron sin director. Mediante publicaciones y conferen-cias constantes el Centro tuvo un lugar importante en el análisis y definición del papel de la sociedad civil a nivel internaional; sin embargo, todos sus documentos aun pueden ser consultados en línea. El centro se dedicaba a analizar la participación de la acción pública no gubernamental más allá de las ONG, por lo que para ello debatió arduamente las definicio-nes de los distintos grupos de asociaciones ciudadanas, su papel nacional e internacional y su trascedencia, considerando que su perfil marca una línea más enfocada a atender temas relevantemente económicos y políticos.35 Kenneth Anderson, et al, op. cit., p. 43.
145
Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo”.36
La designación de ‘organizaciones no gubernamentales’ marca el término bajo el cual la ONU reconoce a las representaciones de la sociedad civil. En el contexto de 1945, cuando fue firmada la carta de San Francisco, la sociedad civil estaba en proceso de reconfigura-ción y aún no había pasado por el proceso de transnacionalización, por lo que la denominación organización no gubernamental definía ampliamente a cualquier miembro de la sociedad civil que por ex-celencia tuviese un desapego gubernamental.37 El contenido de la denominación y su consolidación bajo la imagen de las ONG que se tiene en la actualidad será más tarde precisado por el contexto, pero en el momento que se enuncia por Naciones Unidas, se refiere a todo grupo que se caracterice por ser ajeno al Estado. El hecho de que la ONU sea la primera Organización Intergubernamental que reconoce a un sujeto no estatal provocó que la denominación tras-cendiera y se consolidara como representante de la sociedad civil en el sistema internacional.
Aunque el interés por las temáticas públicas se fija como el eje en común entre las ONG y Estado, el elemento no gubernamental las separa del Estado caracterizándolas y configurando su espacio de acción, haciendo que los gobiernos las reconozcan como asocia-ciones indispensables en el contexto neoliberal que se guía por la máxima: más mercado y menos Estado.
Por otra parte, el sector empresarial, tiene como común deno-minador con las ONG su carácter no gubernamental, que los ubica a ambos como organizaciones privadas; sin embargo, sus fines son lo que las diferencia, pues las ONG, al ser “no lucrativas”, siguen la línea general de la sociedad civil de perseguir el desarrollo social
36 Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Califor-nia, Estados Unidos, URL: http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap1, consulta-da el 21 de septiembre de 2013.37 Dentro de la Organización de las Naciones Unidas, otras resoluciones fortalecieron el papel y la participación de las ONG, algunas de ellas son: Resolución 3 (II) del Consejo Eco-nómico y Social de 21 de junio de 1946; Resolución 288 (X) del Consejo Económico y Social de 27 de febrero de 1950; Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social del 23 de mayo de 1968; Resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social del 25 de julio de 1996
146
por medio de la solidaridad; con ello, la existencia de estas orga-nizaciones no representa un problema para el sector empresarial, siempre y cuando no afecte sus intereses, el principal de los cuales es la obtención de la ganancia o el beneficio económico. El motivo de la falta de lucro de estas organizaciones es continuar en conso-nancia de la persecución de lo público y así, evitar ser presionados por los intereses de otros sectores que no representen al ciudadano común. Con respecto a este tema, Marisa Revilla, comenta:
La lógica del lucro o del beneficio económico es la lógica de la exclu-sividad: el reparto de los beneficios está condicionado por la propie-dad o por la participación (la asunción de costes), y su consumo está sujeto a condiciones de rivalidad (el consumo de una persona dismi-nuye la cantidad disponible para el consumo de otros); es exclusivo y excluyente.38
Estos dos elementos, no gubernamental y no lucrativo, consti-tuyen las principales características de las ONG; lo que nos llevan a observar que el término es de naturaleza negativa. Hasta aquí, las ONG se definen como cualquier otra organización, como una unión, red, vinculación o agrupación de ciudadanos que buscan, median-te una acción colectiva, conseguir algo que ellos u otros necesitan, aportando porciones de su tiempo, trabajo e incluso dinero para la consecución de los fines de la organización. Esto llevaría a consi-derar que los términos ONG y sociedad civil son lo mismo, y que el primero solamente se maneja dentro del argot internacional, pero con contenido idéntico al segundo. Debido a la naturaleza negati-va del concepto que nos ocupa, el hecho de discriminar elementos para identificar qué son y cuáles son sus características nos permite acercarnos al perfil de las ONG que tienen la capacidad de influir en la gobernanza mundial y así, ser contempladas como sociedad civil global.
Existe un abanico de denominaciones que se emplean indis-tintamente como sinónimos de ONG, algunas de ellas son: tercer sector, sector voluntario, tercer sistema, sector sin ánimo de lucro, entre otros. No obstante la diversidad de posibilidades, en el marco
38 Marisa Revilla Blanco, “Zona peatonal. Las ONG como mecanismos de participación po-lítica” en Marisa Revilla Blanco, Las ONG y la política: detalles de una relación, Madrid, Istmo, 2002, p. 21.
147
internacional, el término Organizaciones No Gubernamentales es el que posee un desarrollo histórico y un contenido debatido pero con sentido que lo inserta como representante de la sociedad civil global, tal como se ha venido manejando. En esta gama de términos vale la pena deslindar y describir el concepto tercer sector, el cual fue denominado así por su aparición frente al primer sector estatal y el segundo privado; no obstante, el concepto tercer sector es una referencia mucho más amplia en la que aparecen organizaciones que funcionan como donantes; uniones de voluntarios, impulso-ras de la solidaridad para el desarrollo social pero que no cumplen necesariamente con los valores básicos de las ONG, no guberna-mental y no lucrativo. Ejemplo de esto son las universidades que pueden realizar acciones colectivas de carácter social pero cuya es-tructura está orientada al lucro o a la participación estatal. Por ello, se podría afirmar que todas las ONG forman parte del tercer sector, pero no todo el tercer sector está caracterizado como ONG y, por lo tanto, no forma parte de la sociedad civil global que aquí se ha desarrollado.39
En una organización o asociación existen tres tipos de implica-dos: donantes, miembros y beneficiarios; su dinámica será la que indique el sentido de la organización y el fin que buscan. De mane-ra general, esta relación forma dos tipos de agrupaciones: aquéllas de ayuda mutua y las de ayuda a terceros.40 En las organizaciones de ayuda mutua, los mismos miembros de la organización son los beneficiarios pues, como su nombre lo indica, se realiza la colabo-ración de un miembro a otro, es decir: entre iguales, lo que implica una dirección horizontal de la solidaridad que se difunde. Por otra parte, las organizaciones de ayuda a terceros, tienen como benefi-ciarios a personas ajenas a la organización, esta estructura vertical refleja la distinta situación social comparativa que los donantes, miembros y beneficiarios tienen; con lo cual se muestra que, bajo
39 Cfr. Carlos Teijo García, “Redes transnacionales de participación ciudadana y ONG: al-cance y sentido de la sociedad civil internacional” en Marisa Revilla Blanco, Las ONG y la política: detalles de una relación, Istmo, Madrid, 2002, p.175.40 Esta clasificación también es conocida bajo los nombres de organizaciones de “autoayu-da” y “heteroayuda”.
148
esta fórmula se fomenta el objetivo de coadyuvar al desarrollo so-cial por medio de acciones colectivas.
Cabe reconocer que son las organizaciones de ayuda a terceros las que componen a las ONG pues, a través de su estructura, pue-den fomentar un desarrollo social que vaya más allá de las paredes e integrantes de su organización, así como dar seguimiento a las preocupaciones locales y regionales que se articulan en el plano internacional y desde donde se busca transformarlas. Respecto a estas preocupaciones, es importante apuntar que las ONG tienen una agenda, es decir, una problemática central o una temática que les inquieta desarrollar, con lo que se desmarcan de las agrupacio-nes coyunturales reactivas a la variabilidad de las condiciones de carácter político, económico y social.
En este sentido, existen opiniones divergentes sobre la inclu-sión de los movimientos antisistémicos dentro de la categoría de sociedad civil internacional ya que su gestación, estructura y accio-nar parecería asemejarse en mayor medida a la tipología encontra-da en la teoría de los movimientos sociales. No obstante, autores como Rosenau, Beck, Gilpin y Held han señalado la impresionante capacidad asociativa de ciudadanos alrededor del orbe gracias al uso de las TIC para manifestarse en contra de la forma en la que se toman las decisiones a nivel internacional, y a favor de la transpa-rencia, la rendición de cuentas y el monitoreo de la actividad gu-bernamental.41
Entre los principales movimientos antisistémicos o altermun-distas se consideran las multitudinarias protestas contra el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones de 1998, los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes antiglobalización en víspe-ras de la cumbre de la OMC en Seattle, durante las postrimerías de 1999 y que habrían de replicarse en Praga (2000) y Génova (2001); y la serie de conciertos organizados en 2005 para concientizar a la población de los países del G-8 respecto a la pobreza mundial, eventos conocidos como el Live8.
41 Glasius Marlies, “Expertise in the cause of justice: global civil society influence on the statute for an international criminal court”, en Global Civil Society 2002, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 137-168.
149
A pesar de la capacidad organizativa de las anteriores expre-siones ciudadanas a nivel global y de la influencia que han logrado ejercer en las reuniones de alto nivel de las instituciones financie-ras internacionales, consideramos que tales movimientos necesitan ser estudiados al margen de la sociedad civil, ya que su genealogía difiere considerablemente en términos de su relación con el Estado y el orden internacional.
Reuniendo las características de las ONG y considerándolas como representantes de la sociedad civil global que se han veni-do desarrollando, como transnacionalización, autonomía guberna-mental, ausencia de fines de lucro, estructura vertical donde miem-bros y beneficiarios son sujetos distintos, aunadas a una agenda temática fija; quedan, por tanto, excluidas de la definición de ONG las organizaciones de autoayuda, los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos políticos y las agrupaciones populares que sí forman parte del concepto de sociedad civil. Aun cuando esta caracterización sigue construyendo una definición muy amplia e imprecisa de las ONG, tiene dos funciones: desde una perspectiva restrictiva, acota la diversidad de asociaciones civiles que no tienen influencia en los espacios de toma de decisiones sobre problemá-ticas que atañen a la gobernanza global; y desde una visión inclu-yente, permite que éstas sigan ganando espacios y ampliando la variedad de temas dentro de la agenda internacional, de tal manera suficiente para que se sigan diversificando.
Caracterizar a las ONG permite identificar el sentido e impor-tancia de su presencia como un intermediario del ciudadano en la gobernanza global, pero su campo y posibilidades de acción de-penden de los factores de participación política que se tienen al exterior de la agrupación y en equilibrio con los otros dos sectores. Paradójicamente, los elementos que caracterizan y consolidan a las ONG constituye también su debilidad. Su autonomía les impide te-ner una presencia sólida en los foros internacionales, pues su visión privada marca una falta de representatividad en su estructura y sus acciones, las cuales solamente se legitiman por los miembros y la aceptación de la temática de su lucha; mientras que su negado beneficio económico provoca que sus recursos sean limitados, dis-continuos y condicionados.
150
Por lo anterior, la influencia de las ONG en la gobernanza se ve mermada y delimitada por una independencia estructural que juega en su contra y por la ausencia de recursos económicos acu-mulables o con posibilidad de crecimiento. Como reacción a esto, la mediatización de sus acciones, la construcción de alianzas dura-deras con los otros dos sectores y la búsqueda de una presencia re-presentativa en los foros multilaterales es la respuesta teórica que, en la práctica, ha oscilado entre los dos extremos, donde las ONG se muestran como sujetos sumamente acusativos con acciones me-diatizadas en exceso y, en el otro lado, como una representación acotada y exclusiva de solamente algunas ONG en los organismos internacionales.
Espacios y limitaciones de la sociedad civil en la gobernanza glo-bal: la participación de las ONG en las organizaciones interguber-namentales.
La relación entre la sociedad civil global y las OIG ha cambiado considerablemente desde la construcción del vínculo en el marco de las Naciones Unidas, hasta su diversificación y adaptación con otras organizaciones. Dentro de este marco, la sociedad civil global se desenvuelve en relación con los otros sectores bajo una diná-mica de cooperación; otras veces, realizando acciones paralelas e inclusive en una lógica de competencia, aunque también lo hace a la sombra del Estado y las compañías multinacionales.
En el sistema internacional, existen diversas OIG que se enfo-can en la discusión y resolución de las múltiples problemáticas de alcance regional o global; sin embargo, la compleja dinámica de la sociedad internacional impide la existencia de una única orga-nización que aborde la totalidad de las temáticas que atañen a la gobernanza global, tales como sistema financiero, comercio, desa-rrollo, medio ambiente, derechos humanos, educación, salud, paz y seguridad. Estas diversas dimensiones de la gobernanza global se analizan en distintos espacios de debate y discusión institucional; pero también bajo la iniciativa de los sectores empresariales y civil, los cuales se orientan a cada una de dichas dimensiones. Entre es-
151
tos espacios se encuentran la ONU, la OMC, el BM, el FMI, el G20, el Foro de Davos, el FSM y la OCDE.
Las ONG han sido la parte de la sociedad civil global que más relevancia ha mostrado, debido a las características señaladas. Se toma como punto de partida esta premisa a los autores que susten-tan que las ONG han ganado numerosos espacios apartir de su ola de surgimiento; sin embargo, es importante analizar cuáles son las características de las posiciones que éstas poseen y su capacidad de influencia. El papel ideal de las ONG en relación con la gobernanza global se caracterizaría por una participación constante, un número de asistentes representativos geográfica y temáticamente, así como el desarrollo de una declaración emitida después de un debate, la cual se espera sea considerada para la toma de decisiones de la or-ganización. Sin embargo, cubrir la totalidad de estos puntos impli-caría que la sociedad civil global se encuentra ubicada en un lugar equivalente al de un Estado o una empresa multinacional, situación que por el momento no ha sucedido, debido a su heretogeneidad.
Por ello, se pondera el papel ideal de las ONG, dentro de sus limitantes, para construir una clasificación que muestre su relación con las OIG, donde se construye la gobernanza global y las ONG que representan a la sociedad civil global, retomando tres criterios que varían de acuerdo con el foro u organización de que se trate. Dichos criterios son:
1. Participación cuantitativa: comprende el número de organi-zaciones de la sociedad civil que toman parte dentro de las discu-siones y los foros de gobernanza global.
2. Naturaleza del espacio: esta categoría indica si las organiza-ciones de la participación civil cuentan con un espacio o foro propio para llevar a cabo sus deliberaciones.
3. Participación cualitativa: dicho rubro se refiere a si las orga-nizaciones de la sociedad civil emiten alguna declaración en la que se plasmen los resultados de los debates. Si es el caso, se precisará si los puntos de acuerdo son considerados por los otros actores de la gobernanza global.
A partir de los criterios señalados, la participación de la socie-dad civil en la gobernanza global puede clasificarse como intensa, relevante, secundaria o nula. Una participación intensa reflejará
152
una alta evaluación de los tres criterios seleccionados; por su parte, una participación relevante se establece cuando dos de los criterios son positivos y uno de ellos es negativo. La participación secundaria se da cuando dos de los criterios de análisis son acotados, aunque uno de ellos sea bien evaluado. Finalmente, se estima una partici-pación nula cuando ninguno de los tres criterios recibe una estima-ción positiva.
Tradicionalmente, la gobernanza global se ha discutido y cons-truído en OIG; sin embargo los Foros Mundiales han surgido como nuevos espacios donde los actores de la sociedad internacional pueden debatir y consolidar programas de cooperación financiera, política o social, sin la necesidad de un acuerdo legal vinculante, sino a partir de Cumbres que dan muestra de la voluntad política de los Estados, donde el sector privado y la sociedad civil global se incorporan de distinta forma.
En consideración a su trayectoria histórica, a su calidad de miembros o participantes y a su importancia en la sociedad in-ternacional analizaremos a Organizaciones Internacionales tales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio-nal, la OECD y la OMC, aunadas a Foros Mundiales como el Foro Social Mundial, el G20 y el Foro Económico Mundial, en los cuales la gobernanza global se ha construido principalmente sobre te-mas como paz, seguridad, comercio, economía, finanzas, educa-ción y medio ambiente.
Cuadro 1. Participación de la sociedad civil global en OIG y Foros de gobernanza global seleccionados
OIG/Foro Participación cuantitativa
Naturaleza del espacio
Participación cualitativa
ONU + +/- -OCDE - - -OMC + - -BM + + -FMI - + +/-G-8 - + +/-
Foro de Davos - - -FSM + + +
Fuente: elaboración propia.
153
Como el cuadro lo muestra, las ONG tienen una interacción ca-racterizada de diferentes formas según la OIG de la que se hable. Siendo un foro sui generis, el Foro Social Mundial es el único que permite una participación intensa de la sociedad civil dentro de las discusiones de la agenda global. Nacido en 2001 a partir de las mo-vilizaciones en contra del Foro de Davos, el FSM plantea una “globa-lización solidaria” opuesta al sistema neoliberal y a la globalización comandada por las corporaciones multinacionales, y “otro mundo posible” a partir de la libre deliberación de los participantes en fo-ros propios y abiertos.
La participación cuantitativa dentro del FSM se pone a la luz cuando se presta atención a la primera junta realizada en Río de Janeiro en 2001 que congregó a más de 4,000 delegados represen-tando a cerca de 1,000 organizaciones provenientes de 120 países, además de contar con 15,000 individuos que concurrienron por ini-ciativa propia.42
Finalmente, con relación a la participación cuantitativa de la so-ciedad civil, el FSM emite una Declaración al final de las jornadas de debate, acorde a la tradición histórica del Foro que, desde su prime-ra edición mostró su capacidad para alcanzar puntos de acuerdo. Muestra de anterior son los principios plasmados en la reunión de 2001 que habrían de regir en adelante la actividad del FSM entre los que se destaca el punto 14, en el que se señala que:
El Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que coloquen sus acciones locales y na-cionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que estén vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más solidario.43
En este punto, el FSM enfatiza la importancia de la participación de la sociedad civil en la gobernanza global una vez que los intere-ses las grandes compañías multinacionales en contubernio con el
42 Margarita Martín Aranguren, “La sociedad civil global como agente decisorio en política internacional”, en Revista Oasis, número 15, Universidad Externado de Colombia, 2010, pp. 284-286.43 Carta de principios del Foro Social Mundial, Foro Social Mundial, Dirección URL: http://www.fsm2013.org, consultado el 21 de septiembre de 2013.
154
Estado han predominado en la agenda global. En este sentido, el FSM no niega la autoridad gubernamental ni tampoco se postula en contra de los procesos de globalización; por el contrario, señala que a través de la colaboración con las autoridades gubernamenta-les pueden plantearse alternativas para que la globalización arroje resultados reivindicativos en beneficio de los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia, la igualdad y la justicia social.
La importancia del FSM, organizado estratégicamente a finales de marzo para poder plantear replicas a las pautas y principios sur-gidos en la asamblea del Foro de Davos celebrada en enero, ha cre-cido a tal punto que los Estados y las OIG han enviado observadores para atestiguar las deliberaciones realizadas por los asistentes. Sin embargo, cabría preguntarse el alcance de un Foro en el que están ausentes actores gubernamentales y privados, y que por tanto pa-recería no tener una real incidencia dentro de la toma de decisio-nes a nivel global.
Ahora bien, la relación más larga de la sociedad civil global con una Organización Intergubernamental la tiene la ONU, identificada como el principal espacio de discusión y toma de decisiones donde el conjunto de actores de la sociedad internacional se reúne, pero donde el voto es únicamente una facultad de los Estados.
Aun cuando la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 71, reconoce a las ONG, a través del Consejo Económico Social (ECO-SOC, por sus siglas en inglés), no les asigna de facto un carácter consultivo, sino que únicamente les abre el marco jurídico para su reconocimiento; es la Resolución 1296 (XLIV) de 1968 la que marca las pautas para su afiliación o acreditación ante Naciones Unidas y la que las clasifica en el nivel de su status consultivo que puede ejercerse en el marco del Consejo, a través de un vínculo con el Departamento de Información Pública o bajo la solicitud del Secre-tario General. Fueron 14 las primeras agrupaciones que obtuvie-ron el status de organizaciones consultivas en 1969;44 para el 2013,
44 Algunas de ellas fueron la Alianza Europea para las Agencias de Prensa, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos, el Consejo Internacional de Mujeres Judías y la Asociación Internacional de Navegación. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Civil Society Participation-Consultative Status with ECOSOC and other accreditations, NGO Branch, URL: http://esango.un.org/civilsociety/displayConsultativeStatusSearch.do;jsessionid=0FC66F3D2764D85BDE306E332A761DCB?method=search&sessionCheck=false,
155
la rama de Información sobre ONG del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas reporta que la or-ganización está asociada a 22,524 ONG, de las cuales 3,691 tienen carácter consultivo.45
Se encuentran afiliadas a las Naciones Unidas distintas agrupa-ciones que son catalogadas bajo la denominación “no gubernamen-tal”, tales como: academias, fundaciones, organizaciones de pue-blos indígenas, ONG, instituciones, medios, sector privado, uniones comerciales, cooperativas, entre otras. De las 29,449 agrupaciones afiliadas a la ONU, las ONG representan el 76.48%, lo cual las posi-ciona como el sector de la sociedad civil con mayor presencia en la organización, dando muestra, con ello, de la participación cuantita-tiva de la sociedad civil en general y de las ONG.
Sin embargo, las ONG provenientes de los miembros perma-nentes del Consejo de Seguridad (CS) representan el 29.22% de las ONG asociadas a la ONU, lo cual permite vislumbrar que los intere-ses de los miembros permanentes del CS tienen influencia más allá de este órgano y del sector estatal, un argumento que se consolida al observar que sus ONG con status consultivo general de catego-ría I representan el 45.32% del total de las organizaciones con el mismo status.46 Entre estas cifras, no debe pasar desapercibido que las ONG provenientes de Estados Unidos son mayoría: tanto entre los miembros del Consejo de Seguridad, como frente a cualquier otro país, éstas representan el 40.39% del las ONG del Consejo de Seguridad, el 58.22% de las del continente americano y el 11.58% del total de ONG afiliadas a Naciones Unidas.
consultado el 29 de septiembre de 2013.45 Estas cifras consideran el periodo de 1968 hasta el mes de septiembre del 2013, United Nations Department of Economic and Social Affairs, op. cit.46 Las organizaciones con status consultivo son divididas en tres categorías. La categoría I de nombre “General” agrupa a aquellas con intereses económicos, sociales y de alcance geográfico; éstas poseen amplio acceso al Consejo y la capacidad de proponerle temas por medio de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales. Las ONG en la categoría II titulada “especial” poseen intereses más especializados que la categoría anterior, por lo que su acción es restringida; y, por último, la categoría “roster” o “lista” enumera las ONG que podrán tener contribuciones ocasionales dependiendo el tema que el Consejo aborde o su solicitud debido a la coyuntura. ONU, Texto del Artículo 71 de la Carta de San Francisco referido al Consejo Económico y Social, URL: untreaty.un.org/cod/repertory/art71/spanish/rep_supp4_vol2-art71_s.pdf, consultuado el 29 de septiembre de 2013.
156
A pesar de las numerosas acreditaciones e intervenciones he-chas por las ONG, tienen es importante recalcar que su órgano de incorporación institucional es el Consejo Económico y Social, no el Consejo de Seguridad o la Asamblea General; el primero, está ubicado como el espacio de toma de decisiones sobre la paz y la seguridad; y el segundo, como el marco de las declaraciones re-presentativas de la sociedad internacional. Con ello, se restringe la posibilidad de clasificar la participación de las ONG como intensa en el marco de Naciones Unidas, pues, al carecer de un foro pro-pio o de la posibilidad de ser escuchadas con mayor apertura, la participación de las ONG únicamente puede ser identificada como relevante.
Con una participación similar se considera también al G-20 si se pondera la naturaleza del espacio para sus organizaciones, así como su participación cualitativa. Con relación al primer aspecto, a la par de las reuniones de primer nivel entre los mandatarios, ministros de finanzas y economía de los Estados parte,47 el G-20 contempla la participación de otros actores, tales como empresarios, sindicatos, sectores juveniles, intelectuales y sociedad civil dentro de los temas a debatir. En particular, la sociedad civil interviene a través del Civil G-20 (C-20) que se ha concebido como:
[…] el espacio de encuentro y diálogo político entre los Jefes de Go-bierno y los representantes de organizaciones de la sociedad civil es-pecializados en los diversos asuntos incluidos dentro de la agenda del G-20. La meta del C-20 es facilitar el intercambio de ideas y opiniones sobre la agenda del G-20 y discutir aspectos importantes que son re-levantes para la sociedad civil con la premisa de contribuir sustantiva-mente en la formulación de políticas.48
47 En conjunto, los Estados pertenecientes al G-20 (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la República Popular China, Francia, Alemania India, Indonesia, Italia, Japón, la República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Gran Bretaña, EE.UU, además de la Unión Europea) representan el 90% del PIB Mundial, el 80% del comercio global, dos terceras partes de la población en el planeta, además de emitir el 84% del total de emisiones de com-bustibles fósiles. What is the g20?, URL: http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html, consultado el 20 de septiembre de 2013.48 What is G20 and Civil G20?, URL: http://www.g20civil.com/, consultado el 20 de sep-tiembre de 2013.
157
Como resultado de la reunión anual del C-20, sus participantes elaboran una Declaración que concentra los puntos principales a partir de los cuales la sociedad civil pretende incidir en el proceso de toma de decisiones en materia financiera global. A pesar de esto, la participación cualitativa de la sociedad civil encuentra su mayor limitante en la naturaleza estrictamente recomendatoria de dicha Declaración que, más allá de contribuir indirectamente para que la sociedad civil cuente con voz dentro de la gestación de acuerdos, parece ser de poca o secundaria relevancia, si se compara con la labor que desempeñan los grupos empresariales (el B-20), quienes contribuyen a los objetivos del G-20 mediante “la creación de em-pleos, la representación de los intereses de las comunidades em-presariales en el diálogo del G-20, y asegurando que las recomen-daciones de la comunidad empresarial se reflejen en las decisiones de los mandatarios del G-20 así como en su implementación”.49
En lo tocante a la participación cuantitativa de la sociedad civil, ésta se considera restringida debido a que únicamente incluye a ONG de los países miembros, aspecto que se agudiza al observar la lista de 33 ONG acreditadas en el foro que se llevó a cabo en Rusia, durante septiembre del 2013, en la que se pueden apreciar algunos rasgos de especial interés, como la asistencia de las representacio-nes de Oxfam Italia, India, México y Sudáfrica, o de Transparencia Internacional de Francia y Alemania.50 Si bien las ONG se legitiman gracias a su labor y capacidad de incidencia en la toma global de de-cisiones, y no a partir de su representatividad, convendría plantear la necesidad de ampliar el abanico de organizaciones involucradas en el C-20, más allá de algunas cuantas sucursales nacionales de una misma organización.
En otra categoría encontramos tanto al Banco Mundial, como al Fondo Monetario Internacional, que comienzan a trabajar con la sociedad civil hasta la década de los ochentas, casi 40 años des-pués de su fundación. El vínculo que ambas organizaciones enta-
49 B20 Mission, Objectives and Composition, URL: http://www.b20russia.com/en/the-b20-3/b20_mission.html, consultado el 20 de septiembre de 2013.50 Cfr. The list of NGOs representatives accredited at the Press Center of The G20 Leaders’ Summit 2013, Civil 20, Rusia, 2013, URL: http://www.civil20.org/upload/The%20list%20of%20NGOs%20representatives.pdf, consultado el 20 de septiembre de 2013.
158
blan con la sociedad civil es a partir de su acepción más general que considera a cualquier asociación de ciudadanos con el objetivo de proporcionar algún beneficio, servicio o influencia política.51 De esta forma, la sociedad civil a niveles nacional, regional o mundial es considerada indistintamente para asociarse con dichas organi-zaciones, dando muestra de una participación cuantitativa positiva que varía según el proyecto de que se hable. En los proyectos del BM se muestra, en el periodo 2010- 2012, que en 82% de los 1,018 proyectos financiados por el BM intervinieron sociedades civiles.52
En la relación del BM con la sociedad civil, existe un punto dé-bil importante de mencionar. Mediante donaciones, el BM financia proyectos enfocados al desarrollo y la reducción de la pobreza, tras su aprobación mediante un riguroso proceso de selección. Esta si-tuación marca una desventaja frente al sector empresarial y los go-biernos, pues el BM ofrece sus créditos o préstamos como el medio para desarrollar oportunidades de negocio redituables que podrían ser sostenidas a futuro con recursos propios. Los financiamientos del BM vistos como oportunidades de negocio hacer que la selec-ción de beneficiarios sea mediante competencia y productividad, una lógica que es ajena por naturaleza a la sociedad civil. Aunada a esta dinámica, algunas organizaciones realizan monitoreos a las labores del Banco, para ejercer recomendaciones.
De manera conjunta, ambas organizaciones realizan anualmen-te el Foro sobre Políticas Públicas para la Sociedad Civil, paralela-mente a la Reunión Anual del órgano de gobierno de ambas organi-zaciones, donde dan un espacio para que la sociedad civil dialogue con funcionarios de ambas organizaciones y emita una declaración sobre los resultados de la reunión. Con lo anterior, la participación cualitativa se hace presente al existir tanto un espacio abierto, como un documento que dé muestra de la dinámica de la sociedad civil con las organizaciones; empero, la actividad de ésta en el marco de
51 World Bank, “Definición de Sociedad Civil”, URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20621524~menuPK:1502582~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924~isCURL:Y,00.html, consulta-da el 29 de septiembre de 2013.52 Banco Mundial, Relación entre el Banco Mundial y la sociedad civil, periodo 2010-2012, URL: http://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ExcSumm-SPANISH.pdf, consulta-do el 28 de septiembre de 2013.
159
cada una de las organizaciones es considerada como secundaria, en tanto que es una actividad externa al núcleo de funcionamiento de las organizaciones, pues los órganos de gobierno únicamente se encuentran conformados por Estados. Con lo anterior su influencia en la toma de decisiones es escuchada, pero con un impacto direc-to nulo.
La última organización del presente estudio que acoge en su seno una participación secundaria de la sociedad civil es la OMC. El artículo V del acuerdo de Marrakech (1995) que dio origen a la OMC contiene un explícito reconocimiento de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales; mientras que en lo que respecta a la Decisión adoptada por el Consejo General el 18 de julio de 1996, se ha reconocido su importancia para acrecentar la consciencia pública de las actividades de la OMC. Sin embargo, ya que el acuerdo de Marrakech es un tratado internacional que gene-ra derechos y responsabilidades para los Estados parte, se excluye la posibilidad de que las ONG participen directamente en el pro-ceso de toma de decisiones,53 lo que limita considerablemente la intervención cualitativa de la sociedad civil en ella.
Con relación a la naturaleza del espacio, la sociedad civil parti-cipa a través de ONG que pueden asistir a las conferencias magis-teriales de la OMC, una vez que demuestran la afinidad de sus ac-tividades con los objetivos perseguidos por la organización, sin que cuenten con un foro propio para llevar a cabo sus debates. Por otra parte, la participación cuantitativa de la sociedad civil en dichas reuniones se reproduce en términos de una notable desigualdad respecto a la procedencia de las ONG; para muestra, se considera la lista de ONG participantes en la Conferencia Magisterial de Génova en 2009, a la que asistieron 435 organizaciones provenientes de 61 países, esto es, una representatividad equivalente a menos del 40% del total de sus miembros.
Con relación a la procedencia de dichas ONG, aquellas asen-tadas en Europa más EE.UU. y Canadá representaban el 59% del total de organizaciones asistentes; mientras que Asia concentraba
53 La OMC y las ONG. Relaciones con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, URL: http://www.wto.org/spanish/forums_s/ngo_s/intro_s.htm, consultado el 20 de septiembre de 2013.
160
el 20% restante; África el 12%; América Latina el 7%; Oceanía y Me-dio Oriente, el 1% respectivamente. Esta asimetría encuentra un al-cance especialmente significativo cuando se comparan las 42 ONG estadounidenses frente a la representación singular proveniente de Burkina Faso, Cuba o Kirguistán. Así, aun prescindiendo formalmen-te de la capacidad de tomar parte de las negociaciones finales, la influencia ejercida por las ONG de los Estados con menor nivel de desarrollo palidece ante la avasallante presencia de las organizacio-nes europeas y norteamericanas.54
Finalmente, dentro de los foros y OIG que acogen una parti-cipación nula de la sociedad civil, consideramos al Foro de Davos y a la OCDE. Al igual que el FSM, el Foro de Davps se desarrolla al margen de las relaciones interestatales, puesto que su membresía es únicamente accesible para aquellas empresas globales líderes en su sector que superen, variando las regiones e industrias, los 5 mil millones de dólares en volúmenes de negocios. Las empresas miembro contribuyen al financiamiento de las acciones del Foro de Davos, que van desde la publicación de informes relacionados con la competitividad de los Estados, hasta la celebración anual de una asamblea en Davos, Suiza (de ahí la denominación coloquial del Foro), en la que se debaten asuntos de preocupación global que van desde las crisis financieras y conflictos internacionales a los pro-blemas relacionados con el cambio climático. Aunque, durante sus primeros años dde existencia la agenda del Foro de Davos se avo-caba a temáticas eminentemente económicas, en fechas recientes ha ido incorporando una serie de problemáticas políticas, sociales y culturales que, a su vez, han permitido que, entre los ponentes in-vitados a sus mesas de discusión, se haya incluido a diversos repre-sentantes de la sociedad civil: desde líderes sindicales, periodistas e intelectuales, hasta directores de ONG.
En este sentido, cabría ponderar como positiva la participación cuantitativa de la sociedad civil en el Foro de Davos; no obstante, la inclusión de los representantes de la sociedad civil ha sido limitada
54 Cfr. OMC. Organizaciones no gubernamentales acreditadas para asistir a la séptima conferencia ministerial de la OMC Ginebra, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2009, URL: http://www.wto.org/spanish/forums_s/ngo_s/ngo_s.htm, consultado el 20 de septiembre de 2013.
161
y, de hecho, las reuniones anuales en Davos han sido blanco de di-versas protestas y manifestaciones ante la cerrazón y el lujo con el que se desarrollan las mesas de análisis a las que son invitados los líderes mundiales. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con un espacio propio y, aunque pueden ser partí-cipes de las discusiones, la exclusividad del foro limita severamente sus aportaciones a las mismas.
Por su parte, la OCDE se ha caracterizado por ser un espacio exclusivo de la participación estatal, lo cual se refleja en el peque-ño grupo de países que la conforman y que, aunque pertenecen a distintas regiones del mundo, se caracterizan por sus altos Índices de Desarrollo Humano, fortaleza en su PIB, y su crecimiento eco-nómico. Más allá del ámbito estatal, cualquier otra organización participa de manera externa, alejada de las labores diarias de la or-ganización y mediante una presencia intermitente. La relación que la OCDE tiene con la sociedad civil se concentra en la Consultoría de Industria y Negocios (BIAC por sus siglas en inglés) y la Comisión Sindical (TUAC, por sus siglas en inglés), las cuales funcionan como agrupaciones de consulta que colaboran en la petición de los re-presentantes de la organización o a través de las publicaciones.55 A partir de estos puntos, se puede considerar como negativa la parti-cipación cuantitativa de la sociedad civil, lo cual impide que tanto la participación cualitativa, como sus espacios sean casi inexistentes.
Si bien el Foro anual de la OCDE brinda un espacio para el in-tercambio de ideas y la creación de redes entre representantes gu-bernamentales, de organizaciones internacionales, empresarios, sindicatos y la sociedad civil, éste se realiza independientemente de la Reunión Ministerial Anual, espacio de debate gubernamental donde se forman los acuerdos relativos a las políticas y estudios co-rrespondientes. Con ello, aun cuando exista una relación constante con la sociedad civil, su participación se desarrolla al margen de la toma de decisiones, impidiendo así su injerencia en la gobernanza global. La OCDE se proyecta como una organización creada por y para los Estados, por lo cual la participación de la sociedad civil en ella ha sido nula.
55 OECD, “Actores clave”, URL: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/, con-sultado el 1° de octubre de 2013.
162
Conclusiones
La sociedad civil ha encontrado en su naturaleza heterogénea la po-sibilidad de dar voz a distintos grupos de población en el mundo y a una gama de temas que se amplía por el contexto; no obstante, la heterogenerización de la sociedad civil global se convierte en su principal debilidad, pues su falta de consolidación y coerción bajo un interés propio ha generado que su participación se limite a te-ner un incremento cuantitativo sin que se refleje en el aumento de su injerencia en la toma de decisiones de las organizaciones que construyen la gobernanza global. Entre los actores que componen la gobernanza global, la sociedad civil debe fortalecer sus métodos de participación y considerar la posibilidad de conformar un cami-no de inclusión.
Es un hecho que la gobernanza global refleja aun las disparida-des entre y al interior de los Estados, y su dinámica parece recluida a los espacios tradicionales que dichos actores generan a través de foros internacionales y OIG. Sin embargo, esto no es del todo un aspecto negativo ya que, como lo señala Falk, si bien los fundamen-tos políticos de la gobernanza siguen siendo rudimentarios, exis-ten renovadas esperanzas en el fortalecimiento de las OIG, como marcos ideales para lograr ajustes estructurales que hagan frente a la erosión de las competencias tradicionalmente atribuibles a la autoridad estatal.56
Con referencia a esta vinculación entre la sociedad civil global y su papel de participación en OIG y foros internacionales, es impor-tante hacer evidentes las limitaciones a las que la sociedad civil se enfrenta para trabajar en ellas. De las OIG y Foros analizados, única-mente el FSM se encuentra dentro de la categoría de participación intensa para las organizaciones de la sociedad civil, una perspectiva que se matiza si consideramos que, en este Foro, no asisten en Es-tados, por lo que no existe una vinculación directa a la creación de propuestas y la toma de decisiones.
En la participación relevante se han colocado a la ONU y al G-20, pues la participación de la sociedad civil en las tres categorías con-sideradas puede ser equiparable; no obstante, su punto a trabajar
56 Richard Falk, op. cit., pp. 42-43.
163
está señalado para ambas en el mismo sentido: falta incorporar a la sociedad civil en los espacios de toma directa de decisiones.Con respecto al BM, el FMI y la OMC, la sociedad civil global aparece dentro del rubro de participación secundaria, un status que luce difícil de modificar debido a que en los tres casos, el perfil de las organizaciones no permite la inclusión directa de la sociedad civil, por ello, la alternativa para incrementar la participación cualitativa sería consolidar un asesoramiento o evaluación permanente de la sociedad civil en las labores diarias de dichas organizaciones. De las tres, el FMI es la que necesita reconfigurar su vinculación con la so-ciedad civil global, debido a que su perfil marcadamente estatal ha servido para acotar la actividad de las agrupaciones al Foro Anual; y a que, al ser coordinado con el BM, impide una relación exclusiva y caracterizada al perfil de la organización.
Finalmente, en el Foro de Davos y la OCDE las organizaciones de la sociedad civil tienen una interacción nula, en tanto que no poseen una participación cuantitativa, cualitativa, ni un espacio para la discusión de sus preocupaciones vinculadas a la gobernanza global. Es en estos espacios donde observamos una mayor oportu-nidad de inclusión de la sociedad civil, pues los temas a tratar son de alto interés para la sociedad; sin embargo, la falta de incorpora-ción de la sociedad civil ha generado que éstos sean vistos desde una perspectiva marcadamente privada y estatal respectivamente, inclinando la medida de la gobernanza hacia un lado y relegando la arista de participación de la sociedad civil global; especialmente aquí es donde deben ser construidas nuevas dinámicas.
No obstante, se reconoce que, a pesar de varias limitantes y vicisitudes propias de un sistema internacional dominado por los Estados e influenciado preponderantemente por los intereses de grandes empresas, la sociedad civil global ha sido considerada den-tro de algunos espacios de toma de decisiones; aun sin un poder efectivo o capacidad de voto, la sociedad civil global al menos ha conseguido que su voz sea escuchada en temas de especial relevan-cia, como los derechos humanos y el medio ambiente; por lo que el siguiente paso es tratar de incidir en la medida de sus posibilidades en nuevos temas de la agenda global y aprovechar efectivamente los espacios ganados a lo largo de los 40 años más recientes.
164
La heterogeneidad es inevitable en la caracterización de la so-ciedad civil global; sin embargo podría ser convertida en una forta-leza, si se lograse la inclusión de grupos minoritarios de la sociedad civil que representen a otros sectores de la sociedad internacional y se les impulsara a consolidar mecanismos que generen influen-cia –inicialmente mínima, pero con un aumento progresivo– en la gobernanza global. La participación de los mismos grupos, países y regiones, ha debilitado el papel de la sociedad civil global; por lo que la diversidad podría ser una alternativa real a la participación estática y limitada que posee en el marco de OIG y foros interna-cionales.
165
esTado, migraciones y ciudadanía: nuevas discusio-nes desde la ciudadanía Transnacional
Lorena Margarita Umaña ReyesDaniel Tacher Contreras
El fenómeno de la globalización trajo consigo, la dispersión y el des-vanecimiento de la estabilidad en algunas categorías conceptuales. Entre ellas el concepto de Estado y su vinculación con el territorio, la nación, el concepto de nacional y el concepto de ciudadano. Es-tas categorías sentaron las bases de una tradición en la ciencia polí-tica que la definían como la ciencia del Estado y permitieron enten-der las complejas dinámicas del poder en realidades territoriales y jurisdiccionales concretas. Sin embargo, fueron permeadas por la globalización; por los constantes flujos y movilidades que abrieron, voluntaria o involuntariamente, las fronteras físicas y las concep-tuales y, finalmente, por la necesidad de redefinir la función social que cumple el territorio, así como la relatividad de los límites entre lo local y lo global.
No obstante, vincular el concepto de nación al de territorio, nunca ha sido automático ni simple. Mónica Quijano afirma, reto-mando a Anthony Smith, que “Cuando se habla de nación suele pensarse en dos modelos que pueden ser tanto alternativos como complementarios: la nación cívica o política por un lado, y la nación cultural o étnica por otro”,1 el primer modelo se fundamenta en
una concepción genealógica que cimenta la unidad en una ascenden-cia común, unos mitos de origen, identidad de costumbres y de me-moria histórica y una lengua vernácula. Por el contrario el modelo de nación cívica o política, que arraigó en Francia durante la Revolución, se sustenta en un sistema único de ocupación y producción, leyes co-munes con derechos y deberes legales idénticos para toda la pobla-ción, un sistema educacional público y masivo y una única ideología cívica.2
1 Mónica Quijada, Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX, CSIC, Madrid, 2000, pp. 180.2 Idem.
166
Estos dos modelos en realidad terminan complementándose e incluso enmascarándose, dado que un modelo cívico siempre busca legitimarse a partir de argumentos culturales, de memoria histórica e identidad y, a su vez, un modelo cultural étnico siempre se rea-firmará a partir de un fundamento político. Tales estas definiciones preliminares se vuelven fundamentales para comprender que el concepto de nación nunca –pese a la creencia y añoranza por una categoría continua, estable y precisa– ha sido una definición unívo-ca, ni mucho menos permanente. No obstante, entenderla desde su inevitable dimensión territorial, ayudó a traducir su naturaleza abstracta en una dimensión socio-histórica concreta: el territorio a partir del concepto de Estado-nación.
La fórmula que indica nación es igual a Estado y Estado igual a pueblo –especialmente pueblo soberano– relaciona el concepto de nación al territorio, toda vez que la organización de los Estados es esencialmente territorial.3 El significado primario de nación que se enunciaba en los estudios políticos equiparaba el pueblo y al Es-tado, al modo de la Revolución Francesa y la Independencia Nor-teamericana. Tal equiparación es conocida por expresiones como “Estado-nación” y la retórica de “Naciones Unidas”.
El Estado-Nación tiene un sustrato material: su territorio. Y se percibe a través de la institucionalización de su propio proceso histórico. De esta manera presenciamos una rotación ininterrumpida que va de lo geofísico a lo mitológico, de lo político-religioso a lo cultural. El mito genera a la comunidad y al espíritu de solidaridad que la conforma. Y así, en una rotación autogeneradora del todo por sus elementos cons-titutivos y de los elementos constitutivos por el todo, el mito genera aquello que lo genera: el Estado-Nación.4
La idea localizada del Estado-nación ha implicado la traducción de los procesos simbólicos a la ubicación espacio-temporal. Mien-tras que la construcción del nacionalismo –o más bien el naciona-
3 “Es así, porque al menos para el nacionalismo romántico todo pueblo étnico tiene de-recho a su propio Estado simplemente por razón de su diferencia, puesto que el Estado es el instrumento supremo por medio del cual se puede realizar su identidad étnica”. Terry Eagleton, La Idea de Cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales, Paidós, Barcelona, 2001, p. 94.4 Eugene Weber, citado en Adrian Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997, p. 9.
167
lismo como construcción social– ha implicado que “la nación no es una realidad dada sino un proceso continuo de construcción”,5 la nación no es una entidad social primaria e invariable, pertenece a periodos concretos y recientes (desde el punto de vista histórico).6 Se considera como un principio fundacional el establecimiento de las lenguas nacionales estándar (habladas y escritas) las cuales apa-recen con la imprenta y la alfabetización masiva.7 Esta relación en-tre nación, nacionalismo y Estado es la afirmación congruente entre la unidad política y nacional que impone determinadas obligacio-nes, tales como la guerra.
En las décadas recientes, la evidencia en ciencias sociales ha mostrado que el incremento de la vida de las sociedades nacionales a través de las fronteras de los Estados, cada vez se hace mayor y más frecuente. Esta evidencia se centra en el estudio de las rela-ciones de las poblaciones migrantes, con sus lugares de origen, al mismo tiempo que se integran a las sociedades receptoras.
El estudio de la vida de las sociedades, desde el impacto de las migraciones, ha implicado la focalización hacia el estudio del transnacionalismo y esto ha llevado al fortalecimiento por sus raí-ces interdisciplinarias que brindan aproximaciones teóricas y me-todológicas desde la economía, la ciencia política, la sociología y la antropología.
La dimensión tradicional de la migración centró la atención en los procesos mediante los cuales los migrantes se incorporaban o asimilaban a las sociedades receptoras estableciendo una distan-cia con sus comunidades de origen como un proceso consecuente de la distancia. Bajo esta óptica, las relaciones de los migrantes con sus comunidades de origen se disuelven de forma inevitable al paso del tiempo. Esta perspectiva tiene como resultado que
5 Adrian Hasting, op. cit, p. 26.6 El proceso de construcción del término nación para Hobsbawn tiene referencias ubi-cadas en el proceso de la Revolución Francesa, “sin embargo, parece claro que la evolución podía tender a recalcar el lugar o territorio de origen: el pays natal de una antigua definición francesa que pronto se convierte al menos en la mente de lexicógrafos posteriores, en el equivalente de provincia, mientras que otros prefieren recalcar el grupo de descendencia co-mún y de esta manera se desplazan en dirección a la etnicidad”, en Eric Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1998, p. 25.7 Idem.
168
los migrantes sean vistos con desconfianza como “emisarios” de “costumbres ajenas” y que ponen en riesgo la cultura tradicional. Impactando en una doble marginalidad para quienes experimen-tan el proceso migratorio, en las sociedades receptoras y en las de origen.
En términos políticos, esta relación toca la base del Estado. Para el Estado receptor implica un desafío en cuanto a la vulnerabilidad de sus fronteras, de sus instituciones y de la sociedad que lo com-pone, haciendo una distinción que ve al extranjero como extraño, invasor y en el extremo no lo reconoce, lo ilegaliza. Hace de la llega-da de migrantes un asunto de política nacional e internacional. De igual forma para el Estado de salida, esto representa la debilidad del Estado para brindar oportunidades de desarrollo a su población o bien una situación extrema donde la seguridad de las personas se encuentra en riesgo por cuestiones políticas, sociales e incluso medioambientales. Acceder a otras condiciones de vida en un nue-vo territorio brinda nuevas posibilidades de participar en sus luga-res de origen.
En esta perspectiva, la frontera es entendida como un elemento rígido, permanente, enfrenta a los opuestos que deben ser separa-dos. Es una delimitación geográfica que establece la división de dos territorios, de soberanías diferentes y que adquiere dimensiones de natural y necesario. Inclusive como fue definida como una de-limitación que debe ser defendida, para ser cruzada legalmente, o para ser violada, pero no para ser negociada o flexible.
Es así como “[La] inclusión de los inmigrantes se realiza en este marco que establece unos límites y unas posibilidades. Al mismo tiempo, las dinámicas que generan la creciente presencia de los inmigrantes, junto a otros fenómenos sociales, ponen a prueba el marco social-identitario previo, lo alteran y –en mayor o menor me-dida– lo modifican”.8 Con ello se altera la relación entre procesos de incorporación y durabilidad con los vínculos que se mantienen con los Estados de origen. En términos generales, ello ha conduci-
8 Francisco Torres, “De la asimilación al pluralismo. Inmigración y gestión de la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas”, en Arxius de Ciències Socials, número 11, 2005, Facultat de Ciències Socials, Universitat de València, URL:http://www.pensamientocritico.org/frator0705.htm
169
do a establecer que los procesos migratorios no necesariamente conducen a la imperiosa asimilación de los migrantes; por el con-trario: conduce a que los migrantes interesados en mantener sus identidades, encuentren mecanismos para fortalecer sus relaciones con el Estado de origen. Es decir, se establece una relación de tipo transnacional.
Con ello, se estaría presenciando una nueva conceptualización, tanto de la categoría de nación, como de la de ciudadanía. Si al ciu-dadano se le entendía tradicionalmente –afirma Benhabib– como “una persona que posee derechos de pertenencia para residir en un territorio, que está sujeta a la administración del Estado y que, idealmente, también pertenece a un soberano democrático en cuyo nombre se promulgan la leyes y se ejerce el gobierno”,9 es decir, un sujeto que pertenece a un territorio, que participa de y en los procesos políticos de un país y que genera lazos de perte-nencia cultural con y hacia él. Hoy, no obstante, este concepto que se enmarca en el de una comunidad política delimitada se vuelve problemático e insuficiente. Los procesos mediante los cuales los migrantes se arraigan al lugar que llegan y al mismo tiempo no se desapegan de sus lugares de origen, implican retos y oportunidades para repensar cómo se construye actualmente el concepto de ciu-dadanía transnacional.
Sassen clasifica dos posibilidades de expresión de la relación entre migración y ciudadanía:10 la primera la denomina migrantes no autorizados, pero reconocidos, en este caso no tienen un status formal, ni derechos reconocidos, pero cuyo ejercicio de obligacio-nes se encuentran asociadas a la ciudadanía, tales como actividades laborales, escolares o familiares. En este caso se puede observar como los migrantes y sus familias actúan como “ciudadanos socia-les”, lo que les permite ejercer un cierto rango de derechos, inclu-yendo el acceso a servicios sociales sin contar con status formal de ciudadano, ejercen derechos limitados por su status legal, pero no se encuentran completamente excluidos de ellos; la segunda po-sibilidad denominada ciudadanía autorizada pero no reconocida,
9 Seyla, Benhabib Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era glo-bal, Katz, Buenos Aires, 2006, p. 292.10 Saskia Sassen, Guests and Aliens, New Press, New York, 1999, pp. 85-87.
170
implica que los migrantes son considerados como ciudadanos en pleno status legal, pero que en la práctica se encuentra bloqueado su ejercicio de derechos por factores como la discriminación o los estereotipos sociales.
Sin duda, entender que el fenómeno migratorio ha trastocado la naturaleza de las naciones, más allá de lo territorial implica percibir cómo éste ha afectado no sólo la fisionomía da las ciudades recep-toras, sino también sus entramados socioculturales y, consecuen-temente, en sus esferas políticas: “los influjos se dan en ambo sen-tidos, pues el Estado como primer agente político, representa a su vez un factor sumamente relevante en las diversas fases por las que transcurren los desplazamientos transfronterizos de personas.”11 Como sostiene Douglas S. Massey,12 el papel desempeñado por los Estados constituyen el “Eslabón perdido” (lost link) de las teorías de las migraciones internacionales y ya no cabe ignorarlo.
En el marco del debate sobre el multiculturalismo de los años noventas se expresaban diferentes explicaciones sobre el compor-tamiento de los migrantes en las sociedades receptoras. Jacoby sos-tenía que la asimilación de los migrantes era un proceso inevitable, aunque en ello la etnicidad y el origen jugaban un papel importante en determinar el tiempo y la facilidad del proceso de asimilación. Por lo tanto, lo importante radicaba en conocer las anomalías en ciertos grupos que enfrentaban resistencia al proceso.13
Dentro del análisis de los procesos de asimilación, autores como Portes y Zhou señalaban que existía un proceso de asimila-ción segmentada.14 En estos casos los estudios, se centraron en su-gerir posibles trayectorias del proceso desde su incorporación a la 11 Juan Velasco, “Transnacionalismo migratorio y ciudadanía en mutación”, en Claves de razón práctica, 2009, número 197, pp. 32-41.12 Douglas Massey, “Why does inmigration occurs? A theoretical synthesis”, en Ch. Hirsch-man, Ph. Kasinitz y J. DeWind, eds., The Handbook of International Migration, Russell Sage, Nueva York, 1999, pp. 34-52.13 Tamar Jacoby, (ed.), Reinventing the Melting Pot: The New Inmmigrants and What It Means to be American, Basic Books, Nueva York, 2004.14 Alejandro Portes, y Min Zhou, “The new second generation and its variants”, en Annals of the American Academy of Political and Social Science, Nov., 1993, Vol. 530, pp. 74-96, URL:http://www.demog.berkeley.edu/~lyang/Prof-Wilmoth-Related/C126-PDF-Files/Por-tes-1993-NewSecondGenerationSegmentedAssimilationItsVariants-fr-AnnualsAmericanAca-demyPoliticalSocialScience.pdf
171
sociedad receptora manteniendo sus particularidades étnicas, y en el extremo, mantenerse diferenciado de la sociedad receptora con la consecuente inmovilidad política y social que ello representaba.
Otra perspectiva de las nuevas teorías de la asimilación plantea-ba interrogantes que reconocían en las sociedades migrantes parti-cipación activa en sus comunidades de origen y, al mismo tiempo, participación política en el contexto de la sociedad receptora. Estos trabajos se enfocaron a estudiar cómo las áreas social, económica, religiosa, política y cultural se extendían a través de las fronteras.15 Esta nueva dimensión de la frontera, producto de una incremental vinculación entre las sociedades y de la cual la migración ha sido el proceso más significativo, ha permitido a las ciencias sociales esta-blecer un nuevo punto de análisis, incorporando la noción de trans-nacionalismo.16 Aunque este concepto tuvo fuertes críticas que lle-varon al uso de otras nociones similares como translocalismo17 o actividad trans-estatal.18 Por otro lado, las críticas se centraron en señalar el relativismo del concepto que enfocaba sus estudios en casos muy particulares en América Latina y el Caribe, en su relación con la migración hacia Estados Unidos.19
Por otro lado, el considerar las relaciones de la migración inter-nacional con la movilidad interna ha llevado a analizar la relación entre las conexiones trans-estatales y lugares particulares entre las
15 Algunos trabajos destacados sobre estas dimensiones son:Thomas Faist, “Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture”, en: Ethnic and Racial Studies, 2000, número 23, pp. 189–222.Nina Glick Schiller, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton, Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, NY Academy of Science, New York, 1992.Luis Eduardo Guarnizo, “The emergence of a transnational social formation and the mirage of return migration among Dominican transmigrants”, en Identities 1997, núm. 4, pp. 281–322.Alejandro Portes, “Introduction: the debates and significance of immigrant transnationa-lism”, en Global Networks, julio 2001, número 1, pp. 181–194.16 Michael Peter Smith y Luis Eduardo Guarnizo (eds). Transnationalism from Below, Tran-saction Books, New Brunswick, 1998.17 Elliot R. Barkan “Introduction: immigration, incorporation, assimilation, and the limits of transnationalism”, en American Journal of Ethnic History, invierno-primavera, 2006, vol. 25, pp. 7–32.18 Roger Waldinger y David Fitzgerald, “Transnationalism in question”, en American Jour-nal of Sociology, núm. 109, september 2004, pp. 1177–1195.19 Idem.
172
fronteras. Este enfoque llevó al uso del concepto de bilocalismo,20 que busca definir cómo las divisiones políticas existentes en los lu-gares de origen tienden a matizarse en el lugar de destino como resultado de un entorno que requiere de cierta unidad y, en conse-cuencia, refuerza la identidad de origen.
Ese reforzamiento de la identidad en la distancia es resultado del tipo de relación cultural, social y fundamentalmente económica que, aunado al desarrollo tecnológico, han concedido que migrar no conlleve a una ausencia absoluta y que se desplieguen nuevas estrategias de contacto que envuelven en forma activa a dos co-munidades divididas por una frontera cada vez menos rígida y más imaginaria que real. Actualmente, los migrantes, plantea Benhabib,
no están obligados a resignar los lazos con sus países de origen, ya sea a nivel jurídico, político o económico. Con la liberalización de los conceptos de ciudadanía en los países receptores debido al auge del multiculturalismo, las personas inmigrantes están ingresando a socie-dades en las que las presiones para ‘naturalizarse’ y para ‘ser como los nativos’ están muy debilitadas.21
Pero al mismo tiempo se plantea la posibilidad de reconocer entornos en los que las culturas de origen pueden perpetuarse, di-fundirse y a veces transformarse hasta ser casi irreconocibles. La complejidad del reconocimiento y entendimiento de la condición de ciudadano, hoy menos que nunca, puede restringirse a lo territo-rial como categoría explicativa única y suficiente para entender las actuales dinámicas de movilidad global. En su dimensión política, la experiencia transnacional tiene como consecuencia un desafío a los sistemas políticos que implica el reconocimiento de derechos políticos a los miembros de una comunidad, cuyo vínculo formal –es decir, su carácter de ciudadano reconocido legalmente– es in-dependiente del lugar donde reside. “La política transnacional que crean las comunidades de migrantes y sus contrapartes (sociedades de origen) han generado una “ciudadanía intermitente’”,22 la cual no
20 Roger Rouse, “Questions of Identity: Personhood and Collectivity in Transnational Mi-gration to the United States”, en Critical Anthropology, núm. 15, vol. 4, 1995, pp. 351–80.21 Seyla Benhabib, Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era glo-bal, op. cit., p. 294.22 Leticia Calderón, La dimensión política de la migración mexicana, Instituto Mora, Méxi-
173
se ve interrumpida por la distancia; por el contrario, se ajusta a la misma y continúa generando demandas al sistema político de reco-nocimiento al derecho a tener derechos, independientemente de donde se esté. El estudio de la dimensión política de la migración incluye una gran variedad de temas, tales como la participación electoral (como votantes y como candidatos); la participación en organizaciones políticas, partidos y campañas electorales en países de origen y destino; y cabildeo sobre asuntos de interés del país de origen en el país de destino.
Para Ostergaard-Nielsen23 el conjunto de estudios puede re-sumirse en tres subconjuntos: el primero está constituido por in-vestigaciones y análisis acerca de las poblaciones migrantes en la política del país de origen. En este caso se ha estudiado cómo el grupo participa en actividades políticas en el país de destino, con el objetivo de influir en la política del país de origen. De acuerdo con Guarnizo,24 dichos estudios se centran en los procesos electo-rales que incluyen: voto desde el exterior, campañas políticas en el exterior y candidaturas de migrantes. En esta misma línea se pue-den inscribir los trabajos que estudian a las poblaciones migrantes como portavoces de los intereses de sus países de origen en la po-lítica exterior del país de destino; también se inscriben los estudios de la política transnacional sobre las actividades de los migrantes en apoyo a comunidades de sus países de origen, lo que no involu-cra necesariamente la actividad de los gobiernos en países de des-tino u origen. Estos estudios se centran en actividades económicas, culturales o religiosas, en las cuales los gobiernos pueden llegar a intervenir en una etapa más desarrollada de esta relación.
En materia económica, los estudios han revelado una nueva de-pendencia basada en la transferencia de recursos provenientes de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes. En un trabajo
co 2002, p. 45.23 Eva Østergaard-Nielsen, “The politics of migrants’ transnational political practices”, en International Migration Review, núm. 37, 2003, pp. 760–786.24 Luis Guarnizo, Alejandro Portes, y Haller William, “Assimilation and transnationalism: determinants of transnational political action among contemporary migrants”, en American Journal of Sociology, núm. 108, 2003, pp. 1211–1248.
174
presentado por el Banco Mundial25 en 2006, el monto de las reme-sas, a nivel mundial, era cerca de 232 billones de dólares; en esta relación destacaban países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, El Salvador y Haití como los Estados donde dichos flujos de capital representaban la principal fuente de ingresos nacionales, en estos casos, el dinero llega directamente a las familias como el principal ingreso, e incluso un porcentaje se destina a financiar acti-vidades de organizaciones sociales en los países de origen.26
En el contexto de esta relación de los Estados con sus co-munidades en el exterior, se plantea una nueva configuración de nuevas funciones estatales, por ejemplo, en materia de de-sarrollo. La intervención gubernamental se presenta como una promesa de participación en el desarrollo y no como el motor del desarrollo, en tal sentido se fomenta la inversión de los mi-grantes a participar del proceso.27 Desde el punto de vista polí-tico, esto refuerza la reflexión sobre el ejercicio de derechos y responsabilidades políticas en el lugar de origen; muestra que las fronteras políticas son incrementalmente permeables, aun-que sin poner en cuestionamiento la integridad de la jurisdicción territorial de las instituciones nacionales.
Jonathan Fox28 denomina a la ciudadanía transnacional a las prácticas de participación formal en la vida social y política en dos o más estados nacionales ante los cuales reclaman la protección de
25 World Bank. Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2006. URL: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/14/000112742_20051114174928/Rendered/PDF/343200GEP02006.pdf26 Manuel Orozco, “Central american and hometown associations”, en Barbara J. Merz, Lincoln C. Chen y Peter F. Geithmer, Diasporas and Development, Cambridge, Harvard Uni-versity Press, 2007.En internet el artículo puede encontrarse en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030244.pdf27 En México, Guatemala y El Salvador se han desarrollado mecanismos mediante los cua-les el gobierno aporta dinero en proporción con lo que aportan los migrantes. En el caso de la India se crearon mecanismos de inversión en fondos gubernamentales, de acuerdo con Baruah éstos han alcanzado a captar cerca de 10 billones de Dólares. México, programa 3x1.28 Jonathan Fox, “Unpacking transnational citizenship”, en Annual Review of Political Science, vol. 8, junio 2005, pp. 171–201.
175
sus derechos y obligaciones por parte de más de un gobierno. Fox plantea tres formas de ciudadanía transnacional:
a) ciudadanía paralela, donde los individuos participan activa-mente en más de una comunidad política;b) ciudadanía simultánea, que implica acciones políticas reali-zadas desde la distancia, como puede ser el caso del activismo realizado por grupos de exiliados;c) ciudadanía integrada, que implica análisis de múltiples nive-les, que puede ser simultáneo o bien paralelo en cualquiera de las comunidades políticas en las que se desenvuelve.Las referidas posibilidades de interacción política implican retos
metodológicos para la ciencia política, necesarios para trascender el nacionalismo metodológico “según el cual los contornos de la sociedad eran mayoritariamente coincidentes con los del Estado-Nación”29. Ello requiere reconceptualizar el espacio, las fronteras y las formas en que se desarrolla la actividad política, como en el caso de la frontera norte de México, en donde, a pesar de la división entre países, existe una fuerte vinculación social y política que hace de este un proceso dinámico.
Consideraciones finales
El fenómeno migratorio actual implica no sólo reflexionar sobre las dinámicas, las transgresiones territoriales que devienen en compor-tamientos políticos complejos, en reconocimientos, en asimilacio-nes de nuevos actores sociales; sino también en viejas exclusiones, y problemas de identidades que ya no solo involucran las preguntas de ¿a dónde se pertenece? y ¿de dónde se procede?, sino que per-mite construir nuevas prácticas de grupos y sociedades civiles más allá de las fronteras. Las relaciones entre individuos que habitan un territorio nacional y el Estado se han modificado y complejizado: ya no se habla, afirma Marta Ochman únicamente del
lazo moral fundado en la historia y la cultura, sino de una variedad de lazos con el Estado, pero también con grupos y asociaciones con
29 Ramón Llopis Goig, “El ‘nacionalismo metodológico’ como obstáculo en la investigación sociológica sobre migraciones internacionales”, en Empiria: Revista de metodología de cien-cias sociales, núm. 13, 2007, p. 104.
176
base en interesas transnacionales y locales. Los lazos pueden tener un carácter puramente económico o laboral, mientras que la esencia política de la ciudadanía puede expresarse a niveles transnacionales o regionales. 30
Por ello, hablar de pertenencia sigue siendo problemático y está, sin duda, cruzado por el fenómeno político del reconocimiento, no sólo del status único de ciudadano en los términos tradicionales; sino por el reconocimiento de los niveles que puede contener la ca-tegoría de ciudadano en las distintas redistribuciones de posiciones jurídicas de los individuos que migran y con ellas, de los derechos y posiciones vinculados a ellas. Surgen entonces definiciones de full citizens o ciudadano plenos y la de cuasi ciudadano o marginados y excluidos:31
Al fenómeno de estratificación social no es ajena la actitud de los di-versos Estados, que ante la llegada de inmigrantes y el esfuerzo de adaptación que implica su integración social tienden a reaccionar ar-bitrando distintas medidas de mayor o menor reconocimiento legal de derechos a favor de los recién instalados, pero sin llegar casi en ningún caso a la generalización de una política clara de concesión de la ciudadanía, que conllevaría una efectiva equiparación de derechos con los nacionales. Para los países receptores (o, por lo menos, para su mayoría) dar este paso constituye un asunto sumamente complica-do porque se entiende que con él podrían conmoverse resortes muy profundos sobre los que presuntamente se asientan la autoidentifica-ción de la sociedad.32
La cita anterior se enmarca desde la perspectiva del país re-ceptor, pero tampoco debe olvidarse el otro lado de la historia: los países de origen también están enfrascados en el debate de cómo mantener los vínculos con aquellos individuos que se marchan de su territorio de procedencia; el debate se centra entonces en cómo garantizar a los sujetos que emigran su categoría de ciudadanos que les brinda las posibilidades de continuar ejerciendo sus dere-
30 Marta Ochman, “La ciudadanía post-nacional y las políticas migratorias: el caso de la Unión Europea” en María García (coord.) “Los nuevos escenarios de la migración: causas, condiciones, consecuencias, Fundación Heinrich Böell, México, 2006, p. 97.31 Juan Velasco, “Transnacionalismo migratorio y ciudadanía en mutación”, op. cit., p. 36.32 Idem.
177
chos políticos plenos y participando en las decisiones políticas de sus países de origen a través del voto.
Desde los debates actuales de la ciencia política, reflexionar sobre el impacto del fenómeno migratorio desde las categorías tradicionales de Estado- nación, territorio y ciudadanía implica re-conocer las nuevas geografías políticas y con ello, la necesidad de nuevas definiciones enfocadas hacia el “ciudadano transnacional”, que implica la adopción de nuevas nociones políticas pluralistas de una ciudadanía que reconoce el concepto de ciudadano “múltiple” y con ello también reconoce que “el concepto de nacionalidad está siendo parcialmente desplazado de un principio que refuerza la so-beranía del Estado y la autodeterminación […], hacia un concepto que enfatiza que el Estado es responsable por todos sus residentes sobre la base de la ley internacional de derechos humanos”.33 Así, transitamos hacia la construcción de un concepto de ciudadanía que ponga énfasis en el reforzamiento de las democracias como un proceso enfocado hacia la pluralidad. Sheila Benhabib34 ha hablado de la necesidad de plantear el concepto de “ciudadanía segregada”, que se refiere a que el reconocimiento de los derechos de los otros supone traspasar el Estado y crear una ciudadanía basada en con-textos inter y transnacionales.
Finalmente, los Estados nacionales ya no pueden hacer caso omiso de las demandas y necesidades de sus comunidades internas en contextos internacionales, puesto que, cada vez más, las orga-nizaciones de migrantes están generando redes socio-culturales y económicas de presión, motivadas por la necesidad de reivindicar su identidad, su definición a partir de sus lugares de origen. De la misma manera, los países receptores no pueden ignorar ni ensor-decer las demandas de aquellas personas que habitan en sus terri-torios y que buscan, a través de sus movimientos como sociedades minoritarias, apelar por su derecho de ciudadanía y con ello al ple-no reconocimiento de sus derechos civiles en tierras extranjeras; sin embargo, ése sigue siendo el gran reto hacia la construcción de
33 Saskia Sassen, Los espectros de la globalización, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 132.34 Seyla Benhabib, Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa, Barcelona, 2005, p. 127.
178
la ciudadanía posible desde las complejas dinámicas que implica la movilidad global. Hablar de ciudadanía no sólo implica reconocerla como una categoría que cada vez más se flexibiliza y reestructura, sino que se resignifica en un contexto global.
Tendencias actuales de la ciencia política. El Estado, el mercado y la sociedad civil: un proceso de reconfiguración de las relaciones de poder. Tomo II
se terminó de imprimir en offset
en los talleres de Mujica Impresor, S.A de C.V.ubicado en Calle Camelia 5, Colina El Manto, México, D.F.
el 21 de febrero de 2015.
Diseño y formación:Juan Rodrigo Mazza
Cuidado editorial:
Pablo González Ulloa
En la formación se utilizó la fuente Calibri en 10 puntos para el cuerpo del texto y Helvética en 14 puntos para los titulares.
Su edición consta de 1000 ejemplares