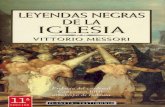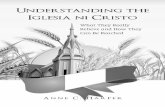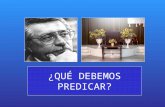LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES). APUNTES SOBRE UNA IGLESIA RURAL EN LOS SIGLOS VI AL...
Transcript of LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES). APUNTES SOBRE UNA IGLESIA RURAL EN LOS SIGLOS VI AL...
RESUMEN
Se repasa, de acuerdo con criterios metodológicos actuali-zados, la estratigrafía de la antigua excavación de la iglesia tar-dorromana de El Gatillo para, a continuación, analizar sus indi-cios cronológicos y estudiar su evolución desde una sencillaiglesia funeraria a su condición de iglesia parroquial al añadirseun baptisterio. Se discute si esta transformación tuvo lugar en elsiglo VII o, más correctamente, en el siglo VIII y las repercusio-nes que ello conlleva.
SUMMARY
According to current methodological principles, the strati-graphy of the old excavation of the Late Antique church of Ga-tillo is revised. Their chronological evidences and developmentfrom a simple funerary church to a parish church with a baptis-tery are analysed. This transformation might have taken placein the seventh century or, more likely, in the eighth century,which implies further effects.
PALABRAS CLAVE: Iglesia funeraria, mausoleos, enterramien-tos. Baptisterio, altar bautismal. Abovedamiento. Liturgia.
KEY WORDS: Funerary church, mausoleum, graves. Baptis-tery, baptismal altar. Vaulting. Liturgy.
Las excavaciones de iglesias tardorromanas rura-les en la península Ibérica suelen presentarse vincula-das a una serie de problemas que dificultan, a nuestroparecer, su perfecta comprensión.
Salvo excepciones, suelen ser excavaciones efec-tuadas con métodos de registro antiguos que ofrecenuna información restringida y además falta de rigor enlas relaciones que ofrecen sus partes. Hemos de supo-ner que el aspecto actual corresponde a su etapa final,
aunque solemos considerar a través de él cuál era elde su momento originario que, en realidad, ha llegadoa nosotros profundamente transformado. De acuerdocon la lógica estratigráfica, será más lo que ha desapa-recido que lo que se nos ha conservado. Sin embargo,el interés que se muestra por estos edificios es justa-mente por el primer edificio, por datar en qué mo-mento se construyó.
Además son edificios de difícil datación. Si apare-cen, los elementos de cronología están en posición se-cundaria formando parte de los contextos más moder-nos. La excavación suele ofrecer una estratigrafíadifícil provocada por el expolio de las tumbas y laconsiguiente alteración de la estratigrafía natural. Ennuestro caso, apenas existen superposiciones de estra-tos y en cambio todas las tumbas están abiertas y expoliadas subvirtiendo lo que se consideraría ordenlógico de los hallazgos. Sin embargo, es en la crono-logía relativa de la estratigrafía en la que nos tenemosque basar para acercarnos a una datación aceptable.
Se trata pues de intentar ordenar los datos ofreci-dos por una iglesia rural para ver cómo fue su procesode transformación y si nos sirve para saber lo queocurre en ella hacia el año 700 d. C., pues es esta fe-cha la que creemos de más interés en el proceso devida de este edificio.
La iglesia de El Gatillo fue descubierta por el ha-llazgo casual de un ajuar de bronces litúrgicos que pa-saron al circuito comercial, antes de recuperarse, yprovocaron una intervención clandestina previa a laexcavación arqueológica que tuvo lugar entre los años1985 y 1987, financiada por la Junta de Extremadura(Caballero y otros, 1991; Caballero, 2003).
La presentación que ahora hacemos parte de unatraducción del registro original de la excavación seudo«wheeleriana» a un registro «harrisiano» que ordena
LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES).APUNTES SOBRE UNA IGLESIA RURAL
EN LOS SIGLOS VI AL VIII
POR
LUIS CABALLERO ZOREDA(Instituto de Historia, CSIC. Madrid)
FERNANDO SÁEZ LARA(Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid)1
1 Agradecemos la ayuda prestada por M.ª Ángeles UtreroAgudo, Helena Gimeno Pascual, Inés Monteira Arias, Fran-cisco Moreno Martín e Isaac Sastre de Diego.
los datos y las relaciones de la excavación en un dia-grama de modo que no sea la intuición la que se hagacon la interpretación de la secuencia del edificio. Seña-laremos las contradicciones entre la lectura actual y laprimitiva interpretación (Fig. 1).
1. ESTRATIGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
Frente a las cuatro etapas diferenciadas en el estu-dio primitivo (Caballero y otros, 1991), ahora distin-guimos en su evolución seis, de las que la sexta corres-ponde al abandono del edificio y a su expolio posterior.Quedan en realidad cinco etapas que corresponden aluso del edificio. De ellas dos son con seguridad tardo-antiguas y dos son con seguridad islámicas. La etapaintermedia se convierte así en la clave de la evolucióndel edificio y de su comprensión y cronología.
ETAPA I. AULA ABSIDADA
La iglesia de El Gatillo comenzó siendo un aularectangular de nave única y rematada en un ábside deplanta trapezoidal exterior y herradura interior (Fig. 2[101]).2 Sus medidas son de 11,95 m de longitud por 6
de ancho (24 × 12 codos de 0,50 m), con muros de0,60 m de grosor los laterales y 0,50 m los testeros. Elábside estaba cubierto con una bóveda de ladrillos(Fig. 8) y su embocadura ofrecía un arco, también deladrillo, sostenido por columnas adosadas a las jam-bas que reutilizaban capiteles tardorromanos (Caba-llero y otros, 1991: Fig. 5, 1 y 2). De la observaciónde su ruina se deduce que los ladrillos estaban coloca-dos girando en abanico, apoyados sobre el arco de laembocadura, cogidos con barro. La cubierta del restodel edificio hubo de ser una armadura a dos aguas.
Tenía sólo dos puertas, una situada en la zona de-lantera de su muro norte y otra centrada en el testerooccidental que sería la principal e imprescindible. Porello podemos preguntarnos si la del lado norte, aboci-nada, que además da paso directamente a la emboca-dura del ábside, tuvo una finalidad litúrgica en rela-ción con la existencia de una zona diferenciadadelante del ábside, teniendo en cuenta el aparente re-tranqueo de las sepulturas centrales delante del arcode triunfo. Esta aparente reserva de espacio delantedel ábside no se corresponde con indicio alguno deelementos separadores, ni en el momento inicial ni enlas siguientes etapas. Sólo cabría apuntar la posibili-dad de que se tratara de una estructura precaria reali-zada con materiales perecederos. Los restos posterio-res [178], etapa III, de lo que aparenta un cancel entrela cabecera y el resto del aula se sitúan dos metrosmás al oeste y pertenecen a una reordenación general
156 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Fig. 1. Diagrama estratigráfico de Actividades.
2 Entre corchetes cuadrados [ ] colocamos los números delas Actividades estratigráficas.
del santuario que afecta también a la habitación SE,sin que de ello se pueda colegir una relación de conti-nuidad con elementos anteriores, antes al contrario.En el centro del ábside todavía al final de la vida deledificio se conservaba en pie el ara del altar (del tipomal llamado «de soporte único», fig. 8) que hemos deconsiderar la pieza original; un sencillo sillar para-lelepípedo de granito colocado directamente sobre laroca del terreno y con un pequeño hueco en su carasuperior que actuaría de loculus.
El aparejo de los muros unifica todo el edificio. Ala vez, todas las habitaciones laterales posteriores seadosan a sus muros o los cortan, igual que las demáspuertas, asegurando por lo tanto la forma del edificiooriginario. Los muros se construyen a pequeños tra-mos de perfil escalonado para salvar el desnivel de suasiento, escalones que se homogeneizan en el se-gundo banco gracias a hiladas de regularización de la-jas de pizarra. El aparejo es de mampuestos de piza-rra, no de lajas, que alternan con otros de cuarcita yalguno de granito, con relleno de cuñas de pizarra yladrillo y mortero de barro. Las cuarcitas aumentan en
número en los pies de los muros laterales y, sobretodo, en el hastial, colocadas de canto, solución querecuerda a la empleada en el porche y en la habitaciónnorte. En el ábside, el aparejo está mejor trabajado,sin tramos, con mampostería casi exclusivamente depizarra de forma alargada y canto cuadrado, colocadaradialmente para trazar con perfección la superficiedel cilindro interior. Todas las esquinas, y las jambas,se refuerzan con sillería de granito reutilizada que for-marían cadenas de dos caras rellenas de mampostería.Han quedado escasos restos de enlucido que cubría, alo que hemos documentado, sólo los paramentos inte-riores. Mezclados con la arena del suelo del ábside,aparecieron algunos fragmentos sueltos de enlucidocon restos de pintura amarilla de fondo y trazos rojos.
No ha aparecido más resto de suelo que la arenalimpia, especialmente en el ábside, debajo del de-rrumbe de su bóveda que se encontraba directamentecaída sobre él, y en algún zona aislada del aula dondese pudo salvar de la apertura de las tumbas y, por lotanto, hemos de pensar que sólo tuvo este suelo dearena nunca renovado.
Nada más podemos adscribir a esta primera etapa,aunque debemos considerar que las primeras sepultu-ras debieron abrirse antes de que la basílica se am-pliara con otros espacios laterales.
Una iglesia sencilla, pequeña, pobre y sin ningúnsigno de ostentación, aunque, dentro de su mismasencillez, regular y ordenada.
ETAPA II. PORCHE OCCIDENTAL, CERCA
DE DELIMITACIÓN Y HABITACIÓN SUDESTE
En un segundo momento se le añadieron dos espa-cios, un porche funerario a los pies [108] y una habita-ción a su SE con cabecera resaltada [131], de finalidaddesconocida o dudosa (Fig. 3). Ninguna relación estra-tigráfica entre ellas ni diferencias tipológicas entre sustumbas permiten asegurar la prelación de una sobre laotra. Sólo razones de tipo técnico y espacial aboganporque el porche sea anterior a la habitación, lo que hahecho que diferenciemos dos fases en esta etapa.
Para construir el porche, fase IIA, se desmontó lafachada de la iglesia y sus esquinas prolongando susmuros laterales y abriendo junto a la prolongación sen-das puertas laterales. Se trata de una modificación nota-ble desde el punto de vista constructivo, pues no seoptó por la solución más sencilla del simple adosa-miento. La intención sería trabar íntimamente ambasestructuras como si la primera no hubiera estado com-pleta sin la segunda. Este porche se construyó para al-bergar una tumba privilegiada [109], excavada en la
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 157
Fig. 2. Planta de la iglesia originaria (etapa I).
roca y forrada como una tumba de muretes cuya pro-fundidad podría abogar por una segunda cubierta pordebajo de la que formaba el suelo del porche. El mau-soleo quedaba como el porche de acceso a la basílica,aunque la apertura de puertas laterales permitía entraren la iglesia sin necesidad de tener que pisar la tumbaprivilegiada. La tumba estaba recubierta de un enfos-cado coloreado con ladrillo que recuerda el opus signi-num, sistema que se repite de modo similar en las sep.12 [102] y 10 [129] situadas a los pies del aula y que,de modo genérico, han de ser coetáneas al porche.
A siete metros al norte de la iglesia y paralelo aella al menos en una longitud de veinte metros,existe una cerca [139] cuyo aparejo es similar al delporche, diferente al de la iglesia original y al de lasdemás habitaciones adosadas, con lajas de pizarrahincadas en el suelo de roca. Sin relación estratigrá-fica anterior y pudiendo ser por tanto previa al por-che y a la iglesia misma, sin embargo la considera-mos coetánea al porche por su similar aparejo. Su
función debió ser de delimitación depropiedad.
En un segundo momento, fase IIB, seadosa otra habitación al lado meridionalde la iglesia, habitación SE, de modoque su muro norte prolonga hacia el Esteel muro sur de la iglesia logrando de estemodo una cabecera resaltada paralela alábside original y separada de él por unestrecho espacio. En cambio, por suspies no se alarga hasta alinearse con laantigua fachada del aula, ni mucho me-nos con la del porche. No podemos ase-gurar su posterioridad al porche, aunquela proponemos teniendo en cuenta pri-mero que su aparejo de mampostería sediferencia claramente de los del aula y elporche y en cambio se asemeja al de lasiguiente habitación SO que le prolongóa continuación (etapa III) y que el por-che se relaciona estrechamente con elaula subrayando su forma y enjarjandocon ella sus muros. Para comunicarlacon el aula se abrió una puerta hacia elNorte, la más oriental de las dos que hoyexisten allí, lo que obligó a restaurar elmuro original. La posterior apertura, enla etapa III, de la segunda puerta [167],algo más estrecha, cortó la restauraciónahora efectuada. En cambio no estamosseguros de si ya existía la puerta occi-dental pues el muro de este testero poseeunas características distintas, de grandes
sillares colocados a soga, a las del resto de sus murosdebido a haber sido reformado para abrir la actualpuerta cuando se le adosó la habitación SO. La habita-ción estuvo enfoscada, al menos en su cabecera antesde forrarse en la etapa III.
Consideramos originaria de esta habitación la ex-cepcional sepultura de muretes de ladrillos 17 [132],que antes suponíamos una piscina bautismal, y que esun indicio de la finalidad del espacio. Desconocemoscualquier otro elemento de esta habitación, como sue-los y mobiliario litúrgico. La reforma posterior de laetapa III deja la duda de si provocó la desaparición deotros anteriores (altar, cancel y sepulturas) que sí per-tenecen a la reforma, como parece más lógico; o si al-guno de ellos (como el altar o los sarcófagos) puedeser anterior. Si pensamos en la dificultad de introducirlos sarcófagos dentro de la habitación, podemos supo-ner que el cancel es posterior a su colocación. Por otraparte, el cancel y la puerta oeste de paso al aula y uncancel situado en el aula a parecida altura que el de
158 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Fig. 3. Planta con el porche, la habitación SE y la actividad funeraria (etapa II).
esta habitación [178] deben formar una unidad defuncionamiento (etapa III), pues no serían lógicas dospuertas juntas, mientras que la presencia de los cance-les segrega dos espacios, a Este y Oeste, cada uno consu respectiva puerta. Obtenemos así dos conclusiones:
— la habitación SO, baptisterio, tiene que ser pos-terior a la colocación de los sarcófagos en la SEpues sería imposible pasar los sarcófagos porencima de la piscina con su reborde (etapa III).Además, no son simultáneas la función funera-ria y la bautismal.
— la puerta occidental del muro longitudinal entreel aula y la habitación y los dos canceles soncoetáneos y pertenecen a un momento posterioral original de esta habitación SE.
OBSERVACIONES SOBRE LAS SEPULTURAS
Las sepulturas del porche y la habitación SE se pue-den secuenciar gracias a que se relacionan con sus ele-mentos constructivos. No ocurre así con las del aula.Las conclusiones de más interés son las siguientes:
— las sepulturas de murete y de sarcófago se die-ron de modo simultáneo, sumándose los dos ti-pos al proceso de habilitación de nuevos espa-cios funerarios, porche y habitación SE;
— la sepultura 28 ([129] en el centro del cuerponorte) es anterior a la construcción de la am-pliación norte;
— lo más probable es que ni sepulturas de mureteni sarcófagos se extiendan a la etapa III, no asísus reutilizaciones que se extienden desde laetapa II hasta la etapa IV, cuando se documen-tan cipos;
— las sepulturas de cista y de fosa se colocan alre-dedor de la iglesia en la etapa III, cuando ya seha ocupado la mayor parte de la superficieconstruida.
ETAPA III. CONSTRUCCIÓN DEL BAPTISTERIO
(HABITACIÓN SO) Y REFORMAS EN LA HABITACIÓN SE Y EL AULA
En el ángulo SO se construye una nueva habita-ción, con función de baptisterio, entre el porche y lahabitación SE, que se reforma. En este momento sedesarrolla la necrópolis exterior (Fig. 4). La etapa ter-mina con la amortización de la piscina bautismal.
La habitación SO [168] se adosa a los muros delaula y del porche, mientras que con su construcción sedebe reformar el muro que lo separa de la habitación
SE. Posee tres puertas, una en el testero O al exteriory las que dan al aula y a la habitación SE. La puertaoccidental resaltaba gracias a grandes jambas forma-das por machones de sillares de granito que sosteníanun arco también de sillería que remataba con una cruzcon laurea calada que apareció rota a sus pies ([186]etapa V). La piscina bautismal es rectangular, estre-cha, con escaleras afrontadas de cuatro escalones, li-geramente desviada 12º a Sur con respecto a la orien-tación original del edificio y con dos piletas laterales,rectangulares; todo coetáneo, de ladrillo y forrado conopus signinum igual que el suelo de toda la habitación(Fig. 11).3 No se ha encontrado ninguna acometida nievacuación de agua. Todo el conjunto adoptaba unaforma seudo cruciforme gracias al reborde que se ele-vaba ligeramente sobre el suelo de la habitación, ro-deando la piscina y las piletas laterales. Se observarontambién los bordes de adosamiento de lo que parecenpor su forma sendas placas de cancel de 66 cm de lon-gitud, empotradas en el suelo de opus signinum a lavez que se vertía éste y colocadas a Oeste de la pis-cina, entre ella y la puerta de fachada.
A la vez que se hacía esta obra, se reformó la habi-tación SE, empotrándole en su cabecera resaltada unnuevo ábside de sillería de granito que suponemos de-bía sostener una bóveda y solando su suelo con opussigninum (Fig. 10 [167]). Ambas características asimi-lan esta obra con la del baptisterio. Flanqueaban la em-bocadura del nuevo espacio dos fustes cilíndricos y unescalón o umbral, perdidos. El nuevo espacio creado,de 2 × 1,5 m de superficie, sirvió de santuario como de-muestran las huellas de un altar en el suelo, de ara cen-tral y cuatro stipites o pies de mesa, con basas cúbicas yfustes cilíndricos, restos de los cuales fueron donadospor los halladores y otro apareció en el muro [221] dela etapa VB. Su función de santuario es seguro en estemomento pero no podemos desechar que ya pertene-ciera al momento anterior. También debe pertenecer aeste momento el cancel que atraviesa la habitación SEy la apertura de la puerta de occidental del muro norte aque ya hicimos referencia. De las dos piezas de granitoque forman la base del cancel, una es una estela funera-ria romana fechada a mediados del siglo I,4 con su textoreservado y situado hacia arriba en el paso central.
En el aula de la iglesia aparecieron los restos deotro cancel [178] que situamos en esta etapa aunque
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 159
3 Sobre la desviación de las piscinas bautismales con res-pecto a la orientación del edificio en que se incluyen, debemosañadir a las de Bovalar y Casa Herrera, ya citadas, las de LaCocosa y El Germo. Este dato puede significar la posterioridadde todas ellas con respecto al edificio principal.
4 Datación propuesta por Helena Gimeno, CIL2, a quien sela agradecemos.
podría retrasarse a la IV; una huella de cal, situadaprácticamente en línea con el cancel de la habitaciónSE y entre las dos puertas del muro norte, que se separa hasta 1,50 m de la pared y monta sobre las cu-biertas de las sepulturas 5 [141] y 9 [144] y sus reuti-lizaciones [142 y 145]. Los escasos restos conserva-dos aseguraban su existencia, pero impiden queopinemos sobre su materia, quizás de fábrica. Noexiste indicio alguno de la presencia de canceles enlas etapas anteriores, pero existieran o no, es en estemomento cuando la presencia de sendos canceles ali-neados en el aula y la habitación SE y su relación conlas puertas de paso entre ellas indican que se conso-lida una segregación de espacios sagrados y la reservalitúrgica de los más orientales.
La actividad funeraria continúa durante esta etapa,quizás incluso en el aula, aunque en ella dos sepulturas(5 y 9) quedaron selladas por el cancel a que acabamosde referirnos. La necrópolis, con sepulturas de caja o
cista de ladrillos o pizarra, siguiófuncionado fuera del edificio de laiglesia, a su Norte y Oeste. AlNorte son anteriores a la construc-ción de la habitación norte y alOeste unas son posteriores al por-che, otras posteriores o coetáneasa la habitación SO y otras anterio-res a la habitación norte.
ETAPA IV. HABITACIONES
SEPTENTRIONALES, AMORTIZACIÓN
DEL BAPTISTERIO Y OSARIO
Durante esta etapa se reformael cuerpo meridional, amortizandola piscina bautismal, abriendo unosario, tendiendo un nuevo suelo ycolocando un «nicho» en la es-quina SE de la habitación SO; y seañade una habitación a lo largo dellado norte del aula y el porche(Fig. 5). Estos datos nos dicen queen esta etapa, a pesar de la amorti-zación del baptisterio, no se perdióla función eclesiástica del edificio.
La habitación SO presenta eta-pas de obra bien ordenadas. Seabrió a lo largo de su muro norte,en la roca, un osario [182], sepul-tura 21, no una fosa común, pueslos cuerpos fueron inhumadoscomo paquetes (Fig. 11). Aunque
tiene su propia cubierta que es coetánea a la amortiza-ción de la piscina bautismal que se rellenó, se cortó sureborde afectando a la pileta norte y se arrancaron susplacas de cancel, cubriéndose toda la habitación conun suelo de lajas de pizarra y abundante cal que se ex-tendía por el exterior de la puerta oeste con grandes la-jas de pizarra. Coincidiendo con el lugar que ocupabala placa de cancel del lado sur se colocó un objeto ci-líndrico de 25 cm de diámetro y en la esquina SE seconstruyó un macizo de mampostería que aparentaabrirse en forma de «nicho» y que conserva restos delenfoscado que se aplicó a las paredes en este momento(Fig. 11 [185]). El suelo se extendió también por la ha-bitación SE, quizás cubriendo las sepulturas, y rema-tando en el cancel, sin cubrir por tanto el suelo del áb-side perteneciente a la etapa anterior. Se deduce que, apesar de la amortización de la piscina bautismal, conti-nuó el uso litúrgico de los espacios, y en concreto el deesta habitación como suelo sagrado, cristiano, al me-
160 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Fig. 4. Planta con la habitación SO (baptisterio) y la reforma de la habitación SE (etapa III).
nos excepcionalmente como consecuencia de una obraen otro lugar desconocido, que obligó a trasladar losenterramientos. Ningún dato confirma que la mesa li-túrgica y el cancel de la habitación SE fueran desmon-tados en este momento; al contrario, ni el cancel ni elábside se cubrieron por el nuevo suelo de lajas de piza-rra y el desmonte del altar se produjo en la etapa VA,cuando se abandonaron en el suelo, inservibles, la cruzcalada de mármol y los objetos litúrgicos. Por lo tanto,es seguro que este momento mantiene la función litúr-gica cristiana. Consecuentemente el «nicho» no puedeexplicarse como un mihrab.
El porche también fue reformado con otro suelo[179] de ladrillos sin cal, colocado sobre el que debíaser el suelo original de arena limpia, probablementesobre la cubierta de la sepultura privilegiada 14 (no sepuede asegurar por haberla encontrado ya abierta) yadosado a sendos poyetes laterales [148,149], el dellado norte colocado sobre una sepultura [150].
La habitación norte [180] seadosa a todo lo largo del aula ysu porche, con sus muros mon-tando sobre las sepulturas 33 a 35[156,155,152] que eran exterio-res. Su puerta, situada en su mitadoriental, no está centrada con elespacio y su extremo oeste está tanmal conservado que ambas obser-vaciones forzaron a pensar que sepodría haber prolongado al Oesteen otro momento, pero la ausenciade huellas del hipotético testero yuna observación más minuciosanos hace considerarla uniforme entoda su longitud. Posteriormentese adosó un murete [201] a su es-quina Oeste, superpuesto tambiéna sepulturas, probablemente co-rrespondiente a un pórtico.
También consideramos de estemomento una habitación adosadaa la cerca exterior [183], separadade la habitación norte por un pasi-llo y con un aparejo similar al deella y al de la habitación SE, demampostería de pizarra en peque-ñas lajas horizontales con cuarcitaen la base, sin apenas cimiento.Otro muro [181], del que apenastenemos información, se adosa a laesquina SE del antiguo baptisterio.
En esta etapa se sigue ente-rrando en la iglesia. Es caracterís-
tico de este momento la reutilización de sepulturas quepresentan «cipos» en relación con su cubierta. Una deellas es el osario, sep. 21, pero además los presentan elsarcófago 11, del aula; y las sep. 25 de murete, ¿26? defosa, 28 de murete y 32 de fosa, de la habitación norte;y 46 de cista, de la habitación adosada a la cerca norte.Los cipos aparecen caídos o removidos por el expoliode la etapa VA o bajo los muros de las divisiones do-mésticas de la VB, lo que explica que varíe el lugar dela cubierta donde aparecen, tanto en la cabecera (11)como en el centro (21, 25, 26) o a los pies (28, 32, 46).No podemos asegurar la existencia de tumbas nuevas,salvo, además del osario, una tumba orientada N-S enla habitación norte (29), enfrentada a la puerta más oc-cidental y quizás algunas de las sepulturas de cistas delajas de pizarra, más estrechas y excéntricas (sep. 43,46 y 48) que también pudieron pertenecer a la faseVB. Mientras, las sepulturas exteriores del lado occi-dental quedaron selladas en esta etapa por una capa de
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 161
Fig. 5. Planta con las habitaciones septentrionales y los nuevos pavimentos en el porche ylas habitaciones meridionales (etapa IV).
tierra, excepto las citadas 43 y 48 cuyas cubiertas fue-ron robadas al haberse colocado por encima de ella. Enresumen, a pesar de la contradicción que pueda repre-sentar que se siguiera enterrando a la vez que se super-ponen muros y suelos sobre otras sepulturas, es evi-dente la actividad funeraria durante esta etapa.
ETAPA V. UTILIZACIÓN DOMÉSTICA Y EXPOLIO
DE LAS SEPULTURAS
En la quinta etapa distinguimos tres fases sucesivas.Tras un abandono momentáneo y expolio controladode la iglesia, inmediatamente se transforma en una casade campo, en una alquería cuyas habitaciones se orde-nan alrededor de una habitación principal que ocupa lamayor parte de la antigua aula (Fig. 6). A continuaciónse producen los expolios de las sepulturas.
A un momento de abandono,fase VA, pertenece una ligera capade tierra con restos de tejas depo-sitada sobre el suelo de la iglesia,cuya distribución no cubre unifor-memente todo el edificio, cortadapor los expolios posteriores de lastumbas, pero que está documen-tada perfectamente bajo los murosy cierres que transforman el espa-cio en vivienda en la fase VB. Eneste nivel se encontraron, como yahemos citado, tirados y abando-nados hallazgos como la cruz y laexcéntrica, en el fondo del aula, ylos hierros de la puerta de la habi-tación SO. A la misma acción hade corresponder, al inicio de estaetapa V, el expolio de la cruz conlaurea [186] tirada delante de lapuerta de la habitación SO y des-pués de la acumulación de nive-les. En este momento se desmontóel altar del ábside meridional,cuyo ara y cuatro pies fueron de-gollados al nivel del suelo: frag-mento de uno se encuentra in situ,fragmentos de tres nos fueron en-tregados, un fragmento de otroquinto se encontró formando partedel murete transversal de la habi-tación norte [221] construido en lafase VB y otro fragmento de éstese encontró en los niveles de de-rrumbe del mismo muro. Mientras
que el ábside sur, pues, se prepara para utilizarsecomo habitación, no ocurre así con el ábside princi-pal, donde no se encuentra nivel de ocupación y el aradel altar no se remueve (aunque el tablero no se ha en-contrado); por la razón que sea, este espacio se re-servó. El expolio dirigido y controlado se extendió alcancel del aula y probablemente al cancel de la habi-tación SE y a las columnas de la embocadura de suábside.
La fase VB de ocupación convirtió el espacio de laiglesia en una alquería, construyendo un muro transver-sal a la altura de las dos puertas de paso a la habitaciónSE que atraviesa el aula, dejando una puerta centrada yterminando en la habitación norte. Probablemente seiniciaba en la habitación SE dado que las puertas depaso no se cegaron (la habitación SE fue vaciada pre-viamente a nuestra intervención por los expoliadores).Estos muros tienen un aparejo muy irregular de mam-
162 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Fig. 6. Planta de la «alquería» (etapa V).
postería de pizarra y fragmentos de sillería de granito.En resumen, se segrega un amplio espacio común en laparte occidental del aula, quizás un patio o una estanciadistribuidora a la que se debía acceder por la habitaciónnorte (donde se encontraron restos de un hogar), consus puertas en recodo, y desde donde se accedería a lashabitaciones menores que conformaban el porche (tam-bién con restos de un hogar), la mitad oeste de la habi-tación SE y tres habitaciones orientales, en los extre-mos correspondientes de la habitación norte (restos dehogar), del aula y de la habitación SE. Sólo la habita-ción SO quedaba aislada, con entrada única desde elexterior y un nivel de tierra que aboga por su uso comoestablo y que obligó a desmontar el nicho, hasta la al-tura del nuevo suelo, y a arrancar la columna o similarclavada en su antiguo suelo. Se tuvieron que tumbar loscipos de las sepulturas y también se expolió para robode materiales la cerca exterior norte, indicio de la pér-dida de la unidad social y sagrada que experimentó elárea en este momento.
No hay indicio seguro de actividad funeraria.Posteriormente a la ocupación se dio un sistemá-
tico episodio de expolio, fase VC, que afectó tanto alas tumbas como aún a ciertos elementos constructi-vos. Se abrieron la mayoría de las tumbas del interiorde la iglesia (al menos catorce) mezclándose en su in-terior el material procedente del suelo de uso de lafase anterior, con sus cerámicas, los restos de las cu-biertas y los escombros de la ruina.
ETAPA VI. ABANDONO DEFINITIVO
La cronología final del edificio, la etapa sexta, seprolonga en el tiempo de modo indeterminado desdeel abandono de la alquería, en un momento anterior aépoca califal, hasta el hallazgo y el expolio contempo-ráneo. Una jarrita con una gota de vidriado indica elmomento, moderno, del robo de los sillares de la bó-veda de sillería de la habitación SE que pudo llegar enpie hasta este momento, quizás el de la definitiva re-población de la zona entre los siglos XV y XVI. Lashuellas de arado [263] se aprecian de forma regularsobre una superficie homogénea encima del nivel dedestrucción. Sobre el solar y en época moderna tienenlugar actividades rurales como la colocación de unachoza o corral siguiendo en parte los muros de la ha-bitación SE. También se extrae un sarcófago de gra-nito para utilizarlo como comedero (sep. 23 [261]).Quizás como consecuencia de la actividad en el corralse dio la actividad de «expolio arqueológico» exca-vándose de modo desordenado el porche y la habita-ción SE y puntualmente el centro del ábside.
CONTRADICCIONES CON LAS PRIMERAS
INTERPRETACIONES (CABALLERO, 2003: 35 Y 36)
— Supuesto cancel delante de la embocadura delábside en el aula. Ningún dato lo avala, ni siquiera elretranqueo de las sepulturas cuya situación puedeconsiderarse normal.
— Primer baptisterio supuesto. Según nuestra pri-mera interpretación, el primer espacio meridional(Habitación SE, fase IIB) sería un primer baptisterio,cuya piscina bautismal era la que hoy consideramosuna sepultura de muretes de ladrillo, número 17. Elexpolio previo a la excavación ha provocado la pér-dida de información en este punto y además ha trans-formado su aspecto, haciendo que convirtiéramos larotura del muro oriental en restos de dos escalones deacceso. Elementos para pensar que no se trató de unapiscina bautismal son la absoluta ausencia de elemen-tos de recubrimiento, bien de tipo de hormigón o deplacas de mármol; su situación descentrada; la ausen-cia de escaleras, pues el supuesto escalón del ladooriental debe explicarse como parte del murete de la-drillo a medio desmontar; y la presencia de sepulturasincompatibles con el baptisterio. Los lados sur y oesteestaban destruidos respectivamente por la colocaciónde un sarcófago y del cancel lo que impide suponer,primero, que su uso pertenece a un momento anteriora los enterramientos en este lugar (como habría ocu-rrido mientras fuera baptisterio) y, segundo, que esteelemento y el cancel son coetáneos y que el cancelpertenecería a la organización del supuesto primerbaptisterio (como querría Arbeiter 2003).
— Placa de cancel en la embocadura del ábsidereformado de la habitación SE (etapa III). Un frag-mento de placa de cancel decorada por una cara concuadrifolios (Caballero y otros, 1991: Fig. 6, 12, áb-side de la habitación SE) que presenta huellas inequí-vocas de haber sido empotrado en un suelo de opussigninum para sujetarlo y que considerábamos que eselugar era el escalón de acceso al ábside reformado.Hoy consideramos más plausible que proceda de unode los lados del cancel de la sala de la piscina bautis-mal.
— Osario coetáneo a la piscina bautismal. Tam-bién consideramos, por un error en la lectura estrati-gráfica, que el osario [182] de la habitación SO (eta-pa IV) era coetáneo a la piscina bautismal y que losinhumados en él procedían de unas supuestas sepultu-ras que existirían en la zona donde se amplía para co-locar el baptisterio.
— Cancel en el paso de la habitación SO a la SE.Umbral descontextualizado, colocado allí, cerrando lapuerta, por coincidir con su tamaño pero no es posible
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 163
que perteneciera a ese punto porque la puerta teníarestos de un umbral.
— Posible mihrab y coetaneidad de oratorios cris-tiano y musulmán. El «nicho» adosado a la esquina SEde la habitación SO tras la amortización de la piscinabautismal (etapa IV) es compatible con el uso aún cris-tiano del edificio, luego no se puede aceptar la funciónde mihrab. La amortización de la piscina bautismal nosignifica el fin del uso cristiano de la iglesia. Además,el muro que divide transversalmente el aula, la habita-ción norte y quizás la sudeste pertenece a un momentoposterior como indica la revisión estratigráfica.
— Dos habitaciones, añadidas consecutivamente,en el cuerpo norte. El desconcierto del tramo occiden-tal del cuerpo norte (etapa IV [180]) hizo pensar en sudiferencia en dos momentos, pero no existe indicioninguno de un testero o muro divisorio intermedio.
2. CRONOLOGÍA
Como hemos sugerido, esta iglesia apenas ofrecerestos de cultura material que permitan una cronolo-gía absoluta segura. Sin embargo se han encontradoalgunas piezas de ajuares en las sepulturas del aula,especialmente en las delanteras que deben ser las másantiguas (Caballero, 2003: 36).5
— Sendos mangos de escalpelos quirúrgicos ro-manos, sep. 10 (Caballero y otros, 1991: Fig. 9, 21 y22). Reutilización.
— Broche de cinturón calado, relleno sep. 35 (Caba-llero y otros, 1991: Fig. 9, 33). No hemos conseguidoencontrarle paralelo exacto. Supuesto del siglo V.6
— Una fíbula de arco y dos pendientes de aro deplata, sep. 28 y paquete de la 4 (Id.: Fig. 9, 40, 25 y26). Nivel II de Ripoll (1987), fines del siglo V, ini-cios del VI.
— Fíbula de chapa imitando las de puente y unahebilla, paquete de la sep. 4 y paquete de la 1 (Caba-llero y otros, 1991: Fig. 9, 41 y 38). Nivel III de Ri-poll, siglo VI.
— Dos broches de cinturón de placa rígida y placatrapezoidal, sobre la sep. 35 y paquete 47 (Id.: Fig. 9,34 y 35). Nivel IV de Ripoll, fines del siglo VI, iniciosdel siglo VII.
— Dos broches de placa liriforme, sep. 5 y 19/20(Id.: Fig. 9, 36 y 37). Nivel V de Ripoll, siglo VII e ini-cios del VIII.
— Una hebilla cuadrada de hierro, sep. 39 (Id.:Fig. 9, 39). Medieval.
A estas piezas hay que añadir otras de cronologíamás genérica (Id.: Figs. 6 a 9):
— Una caja de bronce y otra de hueso, probable-mente procedentes de ajuar funerario y que pudieronservir para contener reliquias.
— Dos piezas litúrgicas, una cruz de colgar y unaexcéntrica, probablemente de un incensario, encontra-das en excavación, abandonadas sobre el suelo de laiglesia junto al muro oeste de la iglesia.7
— Sendas parejas de jarritas y patenas de bronce,una de estas decorada en el umbo con cuatro flores delis y en el mango con una cabeza de serpiente, una co-lumna con capitel de pencas con cruz y un arco aco-giendo una cabeza humana. Desconocemos las cir-cunstancias del hallazgo que en 1991 suponíamos unajuar funerario. Confirman la observación de Palol deque no hay dos piezas iguales lo que hace que, alagruparse como un conjunto, pueda suponerse queproceden de un ocultamiento, posiblemente en unatumba de las excavadas por los expoliadores, la 14 delporche o las de la habitación SE, lo que reforzaría laidea de la ocultación efectuada a finales de la eta-pa IV. Su fecha, en la segunda mitad del siglo VII oposterior (Palol, 1990: 149-151. Balmaseda y Papí1997: 158-159, núms. 5-88).
— Escultura decorativa. Fragmentos de un ci-macio de capitelillo y una placa de cancel decoradoscon cuadrifolios. Dos columnillas (ábside SE y habi-tación SE) decoradas una con capitel de roleos y laotra de pencas (Caballero y otros, 1991: Fig. 6, 8 y 9).Mientras que el primer capitel se data genéricamente
164 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
5 La iglesia ha sido ya datada en Caballero y otros 1991:487 con paralelos más precisos de los ajuares funerarios y pare-cido resultado. No comprendemos por tanto el rechazo que Go-doy (1995: 318) hace de nuestra cronología por basarnos, segúndice equivocadamente, en la tipología de las técnicas construc-tivas y de los baptisterios.
6 Agradecemos a Joaquín Aurrecoechea Fernández la ayudaprestada en su infructuosa búsqueda.
7 Una pieza parecida se encontró en la basílica del Tolmode Minateda, información que agradecemos a Sonia GutiérrezLloret.
8 Balmaseda considera que los juegos son aguamaniles yque los jarritos se usaron para la ofrenda del vino; frente a laopinión de Palol que, aunque propone la diversificación deusos, se inclina por el uso eucarístico. Palol con respecto a lacronología dice: «… dentro de un contexto cultural muy uni-forme de la segunda mitad del siglo VII y más adelante […]Manzanares señaló la posibilidad de un taller en Asturias… tra-bajando incluso en tiempos de la monarquía asturiana. La per-duración post-visigoda de estos tipos la defendimos, también,para el vaso de Ávila». Los resultados del análisis de las piezasefectuado por Salvador Rovira, MAN, a quien se lo agradece-mos, concluye que son bronces ternarios de buena calidad, pro-cedentes quizás del reciclado de bronces con algún latón lo queexplicaría la presencia en ellos de porcentajes de zinc en tornoal 1%. Las aleaciones, genéricamente similares, probablementeno pertenecen a las mismas coladas, aunque ello no invalidaque puedan proceder de un mismo taller.
en el siglo VII, Domingo (2006: 208-2099) señala lasemejanza del capitel de pencas con otro de El Tram-pal (Caballero y Sáez, 1999: 133, fig. 69, 54 y lám.117) y con los cuatro de las habitaciones de La Nave,fechándolos entre los siglos VII/VIII y IX/X.10 Se puedeasegurar, por el diámetro de sus fustes, que la colum-nilla de pencas perteneció a la mesa del baptisterio,pero no la de roleos.
— En El Gatillo aparece una sola cruz calada, conlaurea y pie para hincar, caída delante del portal delbaptisterio al que debió coronar; es cierto que encimade la sep. 42, pero no puede relacionarse con su seña-lización pues entorpecería el paso al baptisterio. Suexistencia es para nosotros un indicio de cronologíatardía (Caballero y Sáez, 1999: 213-21511).
El tercer grupo de fósiles de El Gatillo son las ce-rámicas, ya estudiadas (Caballero; Retuerce y Sáez,2003: Fig. 1-3). Se dividen en tres grupos (Caballero,1989a: Fig. 11-13; Caballero y otros 1991: Fig. 10):
— ajuares funerarios preislámicos. Cronológica-mente, se tienen que distribuir en las etapas conside-radas preislámicas, I a II. (Caballero y otros, 2003:Fig. 1, 42, sep. 27, engobada; 44, sep. 29, engobada;46, sep. 3, engobada; 47, sep. 6, alisada; 48, rellenosep. 1, alisada. Las dos o las tres últimas son, proba-blemente, de la etapa más avanzada, siglo VII).
— ajuares funerarios mozárabes o de cronología is-lámica. Tienen que pertenecer obligadamente a las eta-pas III y IV a las que fechan, al margen de que hallanaparecido en el interior de sepulturas o en los niveles dehabitación (de «destrucción» en el diario de excavacio-nes), acarreadas por sus expolios. Las consideramos is-lámicas por sus caracteres formales y morfológicos, loque hace que daten como tales las etapas en que se en-cuadren. (Caballero y otros, 2003, fig. 1, 1 y 2, sobresepulturas del aula, tramo E; 43, relleno de sep. 9, conengobe y restos de pintura negra; 45, relleno de sep.38,12 engobe rojo y con anagrama; 49, sobre sepulturasde la nave N, tramo O, engobe rojo)13.
— cerámicas domésticas islámicas. Son las apare-cidas en la fase VB, que corresponde a la transforma-ción de la iglesia en una alquería, aunque muchas deellas han aparecido en el interior de las sepulturas,arrastradas por las acciones de expolio de la fase VC.(Caballero y otros, 2003: figs. 2 y 3).
En el estudio de las cerámicas ya señalamos la cro-nología islámica de la mayoría de ellas, aunque propo-níamos cierta prelación temporal para el grupo de ElGatillo con respecto a los de El Trampal y Melque. Losbarros de El Gatillo y El Trampal presentan semejanzasapreciables. Un grupo A de cerámicas cuarcíticas, den-sas, sin decantar, con formas torneadas a mano, fondospegados y cocción incompleta, corresponde a las for-mas que hemos denominado de ajuar preislámicas yque consideramos tardorromanas. Algunas de ajuar do-méstico ofrecen el mismo tipo de barro, pero con for-mas más evolucionadas que han de considerarse coetá-neas al resto mayoritario de piezas domésticas con lasque aparecieron. Todas ellas se situaban por encima delnivel de suelo de la iglesia lo que indica que han de fe-charse en un momento posterior al abandono del uso li-túrgico, momento que no puede ser nada más que el is-lámico en que ya no hay una comunidad cristiana quele interese mantener la iglesia como tal. A este grupopertenecen otros grupos de barro, especialmente el quedenominamos B, con intrusiones negras (mica o feldes-pato), cocidos a temperatura alta, duros y no rayables ala uña, siendo muy características de El Gatillo las pie-zas con un engobe rojo denso que cubre el aspecto delbarro. Las piezas que denominamos de ajuar mozárabeo de cronología islámica, entre ellas una botella conmonograma que citamos a continuación, poseen estetipo de barro que se diferencia completamente del de-nominado grupo A. El tercer grupo es el D sin intrusio-nes negras y con mica dorada.
El monograma, inciso antes del engobe y cocido,de una botella del grupo de ajuar mozárabe (Fig. 7.Caballero y otros 1991: Fig. 10,45, sep. 38 revuelto) ysu posible función han sido estudiados por Gimeno ySastre (en prensa). Nos dicen que las letras que locomponen (O, L, S, N, A, E, C, T, que sólo se pueden
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 165
9 Agradecemos al autor conocer su tesis antes de la publi-cación.
10 Pero en la iglesia de El Trampal ha aparecido, posterior-mente a la publicación de su memoria, en el hueco de la im-posta de la bóveda del ábside central, una nueva columnilla concapitel de roleos (Caballero y Sáez 1999: 348). Al contrario,ver los paralelos de Córdoba (Vicent 1998) tanto para el de ro-leos (grupo Bb2b, que fecha en el siglo VII) como para el depencas (Bb2c, en el s. VI o VII).
11 Discrepamos con Bango (1992: 96, n.14) en que las cru-ces similares de Casa Herrera sirvieran para marcar las cercasde los cementerios que confunde con las sagreras.
12 No de la sepultura 32 como aparece por error en Caba-llero y otros 1991.
13 Flörchinger (1998: 8-30 y 62-63) data las cerámicas delas sepulturas en los siglos VI y VII. -Fase I, s. VI, tipo 14A,
tumba 32, Caballero y otros 2003: fig. 1,45, que nosotros consi-deramos islámica (mozárabe). -Fase Ib, segunda mitad del s. VI,tipos 1A, 1B y 9A, tumbas 6, 3, 1 y 27, Id.: fig. 1, 47, 46, 48 y42. -Fase II, s. VII, forma 5C, tumba 29, Id.: fig. 1,44. -Fase IIa,primera mitad del s. VII, tipo 4A, tumba 9, Id.: fig. 1,43, que no-sotros consideramos islámica. Las fíbulas de la tumba 4 las datacomo de transición entre los siglos V y VI (p. 44). Las contradic-ciones son achacables al diferente método de estudio, el análi-sis formal de las piezas frente al estratigráfico del yacimiento yal tipológico de las cerámicas. La misma autora recomiendacontrastar sus resultados con el estudio morfológico de las ce-rámicas.
fechar genéricamente en los siglos VII u VIII o aún mástarde) y su composición son similares a los de otrograbado en un ladrillo aparecido en la iglesia de S. Pe-dro de Mérida que Marcos Pous (1962: 115, n. 13) su-puso se leería como SANCTE EVLALIE. Otra jarritade Mérida, descubierta en la tumba de Florentia yMarcella (fechada en los años 465 y 553), conservaparte de un grafito pintado que desarrollan como[S(ANC)T]VS y que se completaría con su nombreperdido; y otra jarra, de forma e inscripción muy pare-cida, que procede de Sila (Numidia, Anastasio II, finsiglo VI) en la que se lee S(anc)t(u)s Donatus. De es-tos datos y sus análisis deducen que estas piezas de-ben entenderse como contenedores de reliquias, (o su
«cartela» indicadora en el caso del ladrillo) de fun-ción funeraria, sustitutos del enterramiento ad sanc-tos. Esta conclusión refuerza los datos que nosotroshabíamos aportado al hacer el estudio de la pieza ce-rámica y plantear su posible uso como «relicario» deacuerdo con otro paralelo de San Antonino grabadocon un monograma griego (Liguria, Justiniano II, finsiglo VII o inicios VIII. Caballero y otros 2003: 258).Proponíamos su posible función pre-funeraria comocontenedor dedicado al transporte y comercio de«vino, aceite, líquidos litúrgicos o reliquias». No to-das las cerámicas tendrían la misma función; para de-terminarla creemos que se debe tener en cuenta laforma real de la pieza, de ollita, jarra o botella. La
166 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Fig. 7. Botella con anagrama.
cronología del tipo se coloca entre los siglos VI al VIII,aunque las fechas más antiguas se presentarían en lacosta levantina y las modernas, como la de nuestrapieza, en el interior de la Península.
ACERCAMIENTO A LA CRONOLOGÍA DE LAS ETAPAS
Sobre una decena escasa de piezas de ajuar funera-rio descansa la cronología que podemos proponer conmayor certeza si no queremos utilizar como métodoválido la cronología tipológica de las estructuras ar-quitectónicas y litúrgicas. En El Gatillo se han distin-guido restos de 58 individuos seguros presentes en 23sepulturas. Por una simple operación matemática cal-culamos la existencia posible de 111 individuos sobrelas 44 sepulturas descubiertas.14 Esta cifra es relativa,por una parte exagerada pues se reutilizarían especial-mente las sepulturas de mayor prestigio por su situa-ción, condición familiar y antigüedad y por otra partees corta pues la necrópolis se extiende fuera de laiglesia en un volumen que se nos escapa. Rematemos,sin embargo, esta argumentación observando que alos 111 individuos calculados o a los 79 seguros (58contrastados en 23 sepulturas, más 21 sepulturas sinindividuo) corresponden veintinueve objetos de ajuarfunerario, incluyendo las cerámicas, que se distribu-yen cronológicamente, individuos y piezas, desde c.500 a c. 800, en tres siglos. Esto supone un porcentajede un 26% de ajuar/individuo, excepcionalmente altopara lo que se suele observar en necrópolis de estetipo y cronología (datos recogidos por Gimeno y Sas-tre, en prensa). Pero un cálculo similar sobre los ha-llazgos de Casa Herrera (Caballero y Ulbert, 1976) daun porcentaje de un 54%, lo que indica que este tipode ajuares, en ciertos casos, no son tan raros. En la di-ferencia entre Casa Herrera y El Gatillo puede influirque la primera sólo se ha excavado en el interior deledificio donde se concentrarían las sepulturas másprivilegiadas y antiguas y consecuentemente con ma-yor número de ajuares.
Dos piezas de fines del siglo V son las más antiguascon seguridad datadas, teniendo en cuenta que el bro-che calado de la sep. 35 no tiene cronología. Si acepta-mos este escaso indicio, debemos considerar que laiglesia comenzó su andadura coincidiendo con el findel siglo V, de un modo genérico sobre el año 500.
La iglesia de El Gatillo tiene de positivo la presen-cia de una rica secuencia de etapas y relaciones, pero
ésta conllevó el expolio de las sepulturas lo que im-pide concretar la situación de sus ajuares en la se-cuencia. Por ello, las fechas de los ajuares metálicosfunerarios (fines del siglo V a inicios del siglo VIII) da-tan genéricamente las etapas cristianas, I a III, sinposibilidad de más concreción.
La etapa IV significa un cambio en la utilización li-túrgica de la iglesia (reflejo de otro social), al presentarla amortización de uno de sus elementos litúrgicos masrepresentativos, la piscina bautismal. Sin embargo con-tinúa la utilización litúrgica de la iglesia y su empleocomo recinto funerario, aunque con costumbres nuevascomo son la utilización de cipos (que suponemos losreiterados fragmentos de columnas que se relacionancon las sepulturas), la presencia de una tumba conorientación perpendicular a la orientación ortodoxa ylas tumbas de forma estrecha, que suponemos de in-fluencia islámica. Igual que en las etapas anteriores, nopodemos concretar las relaciones de ajuares con sepul-turas, pero nos parece evidente que, si se sigue ente-rrando, será a esta etapa, o a la III dependiendo de lacronología que le otorguemos, a la que pertenezcan losajuares de cronología islámica como específicamentealgunas cerámicas funerarias. Su fecha, por tanto, debecolocarse a partir de mediados del siglo VIII.
A la etapa V han de pertenecer las cerámicas do-mésticas, como hemos dicho, en un momento en queno se considera el edificio nada más que como un lugarde residencia y no un centro religioso y donde ya no seentierra, sino que, al contrario, quizás se inicia su expo-lio. Este momento creemos que hay que llevarlo a fe-cha inmediata al 800 d. C. El conjunto cerámico noofrece piezas de tipología califal que le puedan llevar alsiglo siguiente ni a finales del IX. Quedaría por tantoadscrito genéricamente a la primera mitad de este siglo.
3. IGLESIA FUNERARIA Y BAPTISTERIO
La sencillez de la iglesia dificulta incluirla en unatipología constructiva. El rasgo trapezoidal exteriorde su ábside puede inducirnos a considerarla un uni-cum. Efectivamente, sólo el ábside central de la igle-sia de Sta. Margarida de Rocafort, fechada entre lossiglos V y VI, es también trapezoidal aunque se distin-gue por encontrarse embutido en una cabecera triple.Pero no es necesario buscar semejanzas exactas, elábside de El Gatillo se debe considerar una variantedel tipo circular interior (más o menos cerrado) y rec-tangular exterior, presente por ejemplo en las iglesiasrurales de Falperra, Villa Fortunatus, S. Cugat del Va-llés, Son Bou y Es Cap des Port, fechadas entre los si-glos V y VI; e incluso del tipo más abundante circular
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 167
14 44 porque de las 48 numeradas hay que restar el salto dela 15, la pila 22, la dudosa 45 y el paquete 47.
(más o menos peraltado) interna y externamente, deparecida fecha que, por ejemplo, encontramos en lazona occidental en las iglesias de ábsides contrapues-tos de Casa Herrera, Torre de Palma y Mértola y enlas cruciformes de Valdecebadar y Mosteiros. El tipomás homogéneo de herradura interior y rectangularexterior, de los siglos IX y X (incluyendo el intermediode Melque, de la segunda mitad del siglo VIII15) perte-nece a una corriente constructiva diferente.
En relación con la forma yuxtapuesta de ábsidecircular y aula rectangular está el sistema de cubri-ción, también independiente, abovedado en el pri-mero y de armadura en el segundo. La excavacióndel ábside ofreció un nivel de ladrillos reutilizados,con mortero de barro y colocados «en abanico»(Fig. 8). Utrero (2006: 191-192) analiza estos restosy los de otros dos paralelos. En El Gatillo, los anillosradiales de la bóveda se apoyan en la construcciónprevia del arco, también de colocación radial. En ElTolmo de Minateda (fines del siglo VI o inicios delVII. Cánovas 2005: 171-18016), los datos indican unatécnica distinta, un arco de ladrillos cuneati sobre elque apoya una bóveda tabicada doble, esto es de do-
ble rosca de ladrillos a panderete.Utrero propone además que los la-drillos vitrificados descubiertos enel ábside principal de la iglesiade ábsides contrapuestos de S. Pedro de Alcántara (Pérez de Barradas, 1934: 7, segunda mitaddel siglo VI. Utrero, 2006: 446)pudieran pertenecer también a unabóveda de la que desconocemossu técnica constructiva. Este tipode aula con armadura y ábside conbóveda de cuarto de esfera de ladrillo podría repetirse en los paralelos aducidos para el ábside,incluso en aquellos casos en queel cuerpo fuera cruciforme comoen Valdecebadar y Mosteiros.
IGLESIA FUNERARIA, MAUSOLEOS Y ENTERRAMIENTOS
Tras la etapa I, cuando se levanta la iglesia, en laetapa II, cuando se comienza a utilizar, se construyendos mausoleos de los que no podemos discernir su or-den de prelación y que plantean una problemática dis-tinta. El porche-mausoleo occidental, cuya funcionali-dad es segura y que consideramos previo, y la primerahabitación SE, que en su momento consideramosequivocadamente un primer baptisterio.
El enterramiento singular y privilegiado del por-che-mausoleo occidental (vestíbulo-mausoleo, Arbei-ter 2003: 205-206), añadido a los pies del aula demodo que hubiera que hollar la sepultura al entrar enla iglesia, pero abriendo dos puertas laterales para sureserva de paso, marca desde su principio el carácterde la iglesia.17 Además se puede asegurar que su pre-sencia supone la ausencia en El Gatillo tanto de unábside como de un coro occidental. Consideramoseste mausoleo privado, de un notable que pudo habersido el fundador de la iglesia, ya fuera civil o eclesiás-tico. No se trata del culto a un santo o un mártir, comose ha propuesto para los ábsides contrapuestos o loscoros occidentales según la propuesta de Godoy(1995: 341: «el lugar de conmemoración martirial enel polo occidental»).
Es muy corriente el añadido de mausoleos, enforma de habitaciones, a las aulas de las iglesias yafueran funerarias o no, como ocurre en S. Cugat del
168 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Fig. 8. Ábside originario, con el pie del altar in situ y los ladrillos de la bóveda caída.
15 No incluimos Los Fresnos por considerar muy dudosa sucronología tardo antigua y alto medieval. No damos bibliogra-fía de las citas genéricas: de interesarse por ella se puede con-sultar el catálogo que ofrece Utrero 2006.
16 Con paralelos según el autor en Centcelles, Las Vegasde Pueblanueva y La Alberca. Pero según Utrero (2006: 113-114), los dos primeros en realidad presentan bóveda de opuscaementicium soportada por una rosca de ladrillo que la cim-bra. También se contradicen Utrero y Cánovas en la técnicaconstructiva, más compleja en el caso de El Tolmo paraUtrero y al contrario para Cánovas.
17 Un atrayente resumen sobre la arqueología funeraria enAzkarate 2002 y un modelo de estudio de una iglesia funerariaen Antonini 2002.
Vallés, Las Vegas de Pedraza (Izquierdo, 1992, reuti-lizado, dudoso), Gerena o la cruciforme de Mosteiros.Más tarde, el mausoleo se puede construir a la vez quela iglesia condicionando incluso su forma como en latambién cruciforme de Valdecebadar.18 El caso delGatillo es una variante concreta, un mausoleo enforma de porche situado a los pies de la iglesia. En1991 consideramos que este porche-mausoleo seríaun precedente de ciertas iglesias con mausoleos a suspies, de cronología a nuestro parecer ya alto medie-val, como Las Tapias de Albelda (privada), VentasBlancas (parroquia) y S. Juan, luego S. Isidoro deLeón (regia). Bango (1992: 104-105, n. 30) corrigiónuestra interpretación de pórtico-mausoleo para la ba-sílica de León, en realidad un mausoleo occidentalcomo el de Santa María del Rey Casto de Oviedo(primera mitad del siglo IX, Alfonso II). Hoy se debeconsiderar que esta serie de mausoleos occidentales seinicia con los de las basílicas martirial meridional(mausoleo núm. 17, c. 400) y funeraria septentrional(ámbito 6, primera mitad del siglo V) del suburbio oc-cidental de Tarragona, como expone López Vilar(2006: 113-114, 212-214, 266-267), aunque disenti-mos de él en que estas piezas deban considerarse«contra-ábsides» dada la inequívoca presencia en ellasde enterramientos privilegiados. Son mausoleos comolos otros casos citados. La opinión de Godoy (1995:68-69 y 341), confusa, que cita este autor, se refiere al«lugar de conmemoración martirial en el polo occi-dental» de las iglesias hispanas, ábsides contrapuestoso contra-coros según los casos, que, a nuestro parecer,se deben diferenciar de estos mausoleos.
Pero ninguno de estos casos se puede compararcon el de El Gatillo donde no se añade un mausoleocerrado e íntimo, sino un vestíbulo intencionadamenteabierto y público. En este sentido, con las prevencio-nes con que se deben tomar estas semejanzas, estánmás cercanos, por una parte, la habitación meridionalde la cabecera de la basílica de El Tolmo (sacrarium yquizás lugar de entierro de Sanabalis, primer obispoeitano, fin del siglo VI o inicio del VII, según GutiérrezLloret y otros 2004: 141 y 156-158), el pórtico deSantianes de Pravia, lugar de entierro de Silo (año774. Fernández Conde y Santos del Valle 198719) y la
parte central del porche de la iglesia monástica de In-den (817, Aquisgrán, construida por Benito deAniano, enterramiento de Luis el Calvo, sino era enrealidad un verdadero mausoleo cerrado. Heitz 1980:131-133; propuesto por Bango 1992: 98, n. 25). Y, porotra, los enterramientos colocados en los umbrales delas puertas de iglesias, como los alineados delante delporche septentrional del mismo Tolmo; otro de Mel-que, en la de su pórtico que da paso al cementerio mo-nástico, privilegiada con un baldaquino (segunda mi-tad del siglo VIII. Caballero 2007: 14, fig. 26); el delabad Sabarico, en la puerta que mandó abrir en S. Mi-guel de Escalada (1059; propuesto por Bango 1992:n. 25); el de Domingo Manso, Santo Domingo, en Si-los (ante portas ecclesie, 1073. Vivancos 2003: 254);y el del abad Esteban, en Santiago de Peñalba (Martí-nez Tejera, 1993: 185, fig. 10a, según la autoridad deFlórez).
También hemos de aceptar (a causa de variar elhueco 17 de pila bautismal a sepultura) que en ElGatillo se añadió otro mausoleo a su esquina SE, conuna sepultura privilegiada construida con muretes deladrillo, en un momento cercano a la construccióndel vestíbulo-mausoleo. Las características de esteprimer cuerpo meridional, cuando se construye en laetapa IIB, son su apariencia de cabecera resaltada yla posterior presencia de enterramientos similares ycoetáneos a los del aula. Por lo tanto, si la funciónfuneraria es incompatible con la bautismal (Ulbert,1978: 168, como ocurre en los casos españoles deCasa Herrera y El Germo20) debemos rechazar la po-sibilidad de que primero fuera baptisterio para, trasun intermedio funerario en que se amortizara su pis-cina, volver a retomar la función bautismal en laetapa III. El baptisterio surgió en este último mo-mento aprovechando un espacio anterior de funcióndistinta.21
Es evidente, por tanto, la función funeraria deesta habitación SE, pero ella sólo no justifica suforma y posición relevante. Pudo compartir esta fun-ción con la litúrgica de sacristía o sacrarium que ex-plique su cabecera resaltada como lugar para colocar
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 169
18 Esta es la opinión de sus editores (Ulbert y Eger 2006:224), pero la habitación SE debió ser la sacristía que, a la vez ocon posterioridad a su construcción, se utilizó también comomausoleo.
19 Citado por Martínez Tejera, 1993: 182-183, quien añadeademás «el pórtico de la iglesia de Recópolis», como supuestolugar de entierro de Leovigildo, según la autoridad de Gómez-Moreno que en realidad se refiere al acortamiento de la nave dela iglesia, por lo que no debe considerarse.
20 Las sepulturas del baptisterio de Casa Herrera son poste-riores a su amortización. El caso de La Cocosa es distinto y serefiere a la admitida relación baptisterio/martyrium.
21 Ya en 1991, Caballero y otros: 474, dudábamos de la in-terpretación bautismal y suponíamos una primera funcionali-dad distinta, abogando, genéricamente, por la de sacristía. Eneste punto lógicamente nos diferenciamos de la interpretaciónde Arbeiter (2003: 203-205), siendo uno de los coautores, Ca-ballero, responsable, en parte, de su falsa interpretación y de lanecesaria rectificación. No hubo dos baptisterios, sino sólo elque Arbeiter denomina II; ni tampoco existieron las segunda ycuarta línea de canceles, sino solo las otras dos.
una mesa auxiliar, en evidente paralelo con el ábsidedel santuario. Así lo propone Godoy (1995: 321,única opinión con la que estamos de acuerdo), consi-derando que el altar y su espacio restringido se dedi-cara al culto martirial. También se postula en ElTolmo para la habitación SE, acceso, sacristía ymausoleo, a la que ya nos hemos referido, donde sedocumenta un hueco en el centro de su suelo que sesupone para un altar o un mueble (Gutiérrez Lloret yotros, 2004: 15622). Doble función, sacristía y mau-soleo, que debió tener también la habitación SE deValdecebadar.
Mientras que al porche le podemos asignar unafunción de mausoleo privado, vemos que a la habita-ción SE le podemos suponer una mayor relevanciaque incluso podría haber llegado a ser un martyriumademás de sacristía. Pero, a pesar de desconocer elgrado de importancia que tuvo y su efectiva prelacióncon respecto al porche, podemos asegurar que ambosespacios fueron claves a la hora de determinar la fun-ción funeraria de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, almargen de si en algún momento tuvo la categoría demartyrium, en cualquier caso fue el «mausoleo» deuna comunidad que sólo posteriormente asumiría lafunción de cura de almas o «parroquia»23 sin perder lafuneraria. Los dos mausoleos se construirían pocodespués que la iglesia y con ellos se inició la primerafunción. La ausencia de coros, tanto oriental como oc-cidental, apoyaría esta explicación. Nos preguntamossi también la sencillez de su altar, con el único soportede su simple ara, podría ser indicio de que inicial-mente su función propia no era el culto ordinario. Tra-dicionalmente se ha venido considerando el altar tí-pico hispánico y «visigodo» el de «tenante o soporteúnico», mientras que el de cuatro o cinco soportes se-ría el más primitivo «paleocristiano». Pero, como de-muestra Sastre (en este mismo volumen), en realidadel llamado «tenante» decorado visigodo es el ara cen-tral de un tipo de altar de cinco soportes que es el co-rriente y mayoritario. El altar de un solo soporte (suara) era mucho más raro aunque existía y podía sercoetáneo de ellos como demuestran el de El Gatillo y
el de la iglesia también rural de Mosteiros (Alfenim yLima, 1995: 46624).
Consecuentemente, la superficie de El Gatillo seva a llenar de sepulturas cuyas cubiertas darían a susuelo un aspecto abigarrado y desigual (Fig. 9). Sedistingue por tanto de otras iglesias que aparentanasemejarse por otras razones pero que, sin embargo,no poseen sepulturas en su interior como Alconétar yTorre de Palma (que poseen recintos funerarios sepa-rados; para la segunda, Hale 1995, pl. en Maloney1995: 450), El Saucedo (que por ello Ripoll y Chava-rría consideran «parroquia» de fundación eclesiástica,2003: 104), San Pedro de Mérida o la basílica episco-pal de El Tolmo. Otras, en cambio, tienen la funciónfuneraria y otra doble, coetánea o posterior, parro-quial o episcopal, como el martyrium de Marialba(Godoy, 1995: 336-33725), Casa Herrera, El Bovalar,Gerena (que debió adquirirlo en un momento muy tar-dío, en contra de la opinión de sus excavadores, Fer-nández Gómez y otros, 1987), Alcalá de los Gazules ola basílica martirial de Sta. Eulalia de Mérida.
Durante la que hemos considerado etapa II, laiglesia y su habitación SE, supuesto mausoleo, semacizaron de sarcófagos y sepulturas de murete,apareciendo incluso alguna aislada en su exterior.Estas sepulturas son de carácter familiar y, por lotanto, se siguieron utilizando, manteniendo su presti-gio y su situación privilegiada durante toda la vidade la iglesia. Ello explica la inexistencia de un sueloque las cubriese y que, de haber existido, no hubierapodido mantenerse inalterable. También la presenciade alguna cubierta singular, como las de granitotumbadas de las sepulturas 19 y 20, situadas en lahabitación SE, y de la 12 que luego se cubre con otracubierta de opus signinum que mantiene la formatumbada (similar a otra de Gerena, que no es suelode la iglesia. Fernández Gómez y otros, 1987: 109,sep y Fig. 5).
A la vez que la construcción del porche, ocurreotro hecho singular, la construcción de una cerca quesuponemos rodearía la iglesia, aunque sólo la cono-cemos a siete metros de su lado norte. Esta cercapuede explicarse con la que encierra en una parcelacuadrada la iglesia de Torre de Palma, de unos 65 mde lado y separada 12 metros del lado norte, el máscercano (Maloney, 1995: Fig. 1 y 2, citada como «ex-ternal walls of the basílica» por Hale 1995: 460).
170 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
22 López Vilar, 2006: 115, cita una piedra irregular más omenos centrada en la sacristía 7 de la basílica septentrional delsuburbio occidental de Tarragona, que podía haber sido basa-mento de algún elemento desconocido. También se documentauna mesa auxiliar de soporte cilíndrico en la sacristía norte deEl Trampal, Caballero y Sáez 1999: lám. 62 y 63.
23 «Parroquial» con el significado de «diocesana» en estemomento, pero pudo mantener su carácter de iglesia privada in-tegrada en la red parroquial. Riu y Valdepeñas 1994: 58y60. Ri-poll y Velázquez 1999: 108-113 y 123; en p. 137 señalan la difi-cultad de diferenciar arqueológicamente si los edificios deculto se originaron en un martyrium o en un mausoleo privado.
24 Que por ello Ulbert y Eger, 2006: 231, lo consideran un«tenante», esto es, probablemente, único, decorado y visigodo.
25 No, en cambio, la de Villa Fortunatus estimada martyriumpor esta autora (pp. 234-237) gracias a su supuesta cripta, hoydesechada al considerarse resto reutilizado de la villa previa.
Pero desconocemos la superficie que encerraría laextremeña. Ambos casos podrían abogar por el su-puesto precedente de época visigoda de las sagrerasmedievales (Concilio XII de Toledo, año 681, cir-cuito de 30 pasos de radio. Riu y Valdepeñas, 1994:5826), aunque sin relación directa con sus cemente-rios que en El Gatillo se aglutinan en y alrededor dela iglesia y en Torre de Palma en conjuntos externos ala cerca (Maloney, 1995). No son cercas de cemente-rio (como las que se suponen para este fin en la basí-lica meridional del suburbio O de Tarragona, Valen-cia o Melque), sino de delimitación de la propiedadinmueble de la iglesia y sus derechos inherentes. Masdifícil sería entenderla como una cerca monástica(por ejemplo como la exterior de Melque), según elmodelo del monasterio isidoriano, una tipología dis-tinta en cuyo caso encerraría la «residencia de losmonjes, formada por un huerto y un cúmulo de cons-trucciones dispersas» (Díaz, 1994: 306) y por la igle-sia y nos plantearía la pregunta de si el asentamientoen cierto momento asumió la función de monasterio.
Efectivamente, en relación con esta cerca debería-mos tratar el tipo de poblado que le correspondería yal que la iglesia serviría, en un proceso de atraccióncomún, para desarrollar el «proceso de fijación de lapoblación». En los alrededores hay indicios evidentesde asentamiento tardorromano y medieval (Caballeroy otros, 1991: 471), pero ninguno de ellos coincide, nitopográfica ni temporalmente, con la iglesia lo quesignifica que el poblado fue «invisible» para nuestra
prospección, mejor que suponerque la iglesia se separara de su ubi-cación. Este es un problema no re-suelto en estas iglesias del que de-pende «conocer la estructurasocial» (Azkarate, 2002: 135 y141).27
Posteriormente (etapa III) secomenzó a enterrar en el exteriorde la iglesia, en los laterales norte yoeste, con sepulturas de cista y defosa, aunque no sabemos cuál fuela expansión real de esta nuevazona de enterramientos que se se-guían considerando familiares.Además parece que aún no se habíaterminado de cubrir por completoel interior del aula (aunque algunode sus huecos debe pertenecer al
expolio de sarcófagos como ocurre con el 23, apare-cido removido y abandonado), lo que podría conside-rarse una reserva de suelo de carácter jerárquico. Perono se puede asegurar que las diferencias de técnica enla construcción de las sepulturas (por ejemplo, sarcó-fago/fosa) o de ubicación (dentro/fuera de la iglesia)correspondan al distinto rango de los inhumados. Sólopodemos asegurar que responden a momentos distin-tos y a una evolución en las modas y las produccionesfunerarias que se adecuan a su situación económica.28
Los sarcófagos con refuerzos de esquina y tapas tum-badas se extienden más a Norte durante el siglo VII
(Ibahernando, Cáceres; Postoloboso y Solosancho,Ávila; Los Ataúles o la Ermita en Fuentespreadas, Za-mora; y Los Cotarros, Medina del Campo, Valladolid.Caballero, 1989b: 127).
En la etapa IV se aceptó una nueva costumbre, la delos cipos, para señalizar algunas sepulturas, las 11, 21,25, 28 y 32. Aunque se utilizan cipos en las sepulturasde Valencia que se fechan en el siglo VII (Calvo, 2000:19929), en nuestro caso estas señales las consideramos
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 171
Fig. 9. Actividad funeraria en el aula.
26 La dimensión de Torre de Palma equivale a 56 pasos me-dievales de 1,15 m; 44 pasos de 1,48 m de la serie del pie ro-mano; o 40 pasos de 1,66 m de la serie del pie de 0,33 m.
27 Ulbert ha encontrado indicios de habitaciones en las cer-canías de las iglesias de Casa Herrera y de Valdecebadar, aun-que no conoce su función, cronología ni relación con ellas. Ul-bert 1991: 188-190. Ulbert y Eger 2006: 234-236. No debemosolvidar el poblado de El Bovalar (Lérida), Palol 1986.
28 No creemos acertada la explicación «clasista» que daBango (1992: 97) a la prohibición de enterrar del canon VI delconcilio de Nantes, año 648.
29 Sepulturas familiares con cubierta, mejor que «pavi-mento», de signinum en que se graban cruces, ¿por qué nece-sitaban diferenciarse como cristianas?, ¿acaso las cubiertas ylos cipos o las mismas sepulturas pertenecen a un momentopost-visigodo? No podemos asegurar si los huecos «modela-dos» en la cubierta de signinum de las sepulturas 12 y 13 de labasílica de Son Fradinet, pertenecieron también a cipos, donde
del siglo VIII coincidiendo con la apertura de otras denueva tipología que abandonan las formas tradiciona-les, bien por su orientación transversal Este-Oestecomo la 29 (también en Casa Herrera s. 33, 38, 45 y 47y Gerena s. 6), o por su forma estrecha y profunda,como las excéntricas 43, 46 y 48, que parece indicar lacolocación del cuerpo de medio lado según un rito in-flujo del islámico, pero en un momento en que creemosque aún se mantenía el culto cristiano en la iglesia. Es-taríamos, por tanto, en un momento de transición enque se equilibran las tensiones de continuidad y de rup-tura. Una de las primeras sepulturas, la 21, es un osarioal que se trasladaron de otro lugar al menos siete cuer-pos, índice del compromiso adquirido en conservar ycuidar los enterramientos de la iglesia (Fig. 11).
Sólo la llegada en la etapa V de nuevas gentes o deuna nueva cultura religiosa y funeraria (Fierro, 2000:155-156) permite que el espacio funerario se conviertaen vivienda y que, como consecuencia, se expolien lassepulturas y centro de culto y cementerio cambien a unnuevo lugar que desconocemos. En este momento seproduce una interrupción brusca del statu quo social ydel proceso de concentración de población y de losefectos que fuera a acarrear. La ruptura se produce endos fases, la primera reutilizando el espacio al que se lecambia radicalmente su función; la segunda abando-nándolo y cambiando el lugar de residencia, que pudoser cercano si aceptamos la «continuidad» con el ve-cino poblado feudal cristiano (torre del Casujón).
De los datos reales se puede extrapolar la cantidadde 111 individuos, aunque tuvieron que ser más aten-diendo al escaso porcentaje de restos conservados y ala zona sin excavar. Las proporciones por sexo y edadson adecuadas a pesar también del escaso valor de losdatos.30 La cantidad de los ajuares debe acercarse a lareal: si la aceptamos, sólo uno de cada cuatro inhuma-dos iba acompañado de algún tipo de ajuar, propor-ción que sería menor ya que a algunos individuos co-rresponderían varias piezas de ajuar, aunque la cifra
se debe corregir también por las pérdidas y robos anti-guos y contemporáneos. La distribución topográficade los ajuares indica que en todos los momentos huboindividuos significados por un ajuar, como ya indi-caba su cronología. El que un tercio de los ajuares(10) se concentren en la primera fila de sepulturas delaula, no se debió a que eran las más antiguas, sino lasmás señaladas o pretendidas.
El mayor número de «ajuares» pertenece a piezasde vestuario, indicio directo del rango y sexo del ente-rrado, mayoritariamente masculino. A ellos se puedenincorporar los escalpelos (de los que sólo se deposita-ron los mangos). Como ya hemos dicho, consideramosque el conjunto de recipientes de bronce componíanuna ocultación y por lo tanto no le incluimos en esterecuento.31 Los recipientes cerámicos son nueve, delos que las botellas se pueden incorporar al grupo derelicarios, si la forma determina la función que es se-gura en la que conserva el monograma, y también lasjarritas, atendiendo a los paralelos ya aducidos, y lascajitas de bronce y hueso.32 Las ollas, y en su caso lasjarritas, pudieron contener ofrendas funerarias, el bál-samo para la unción del difunto o el agua bendita o elperfume para la profilaxis de la tumba (Vizcaíno yMadrid, 2006: 452; Gimeno y Sastre de Diego e/p).Aparte de su simbología, estas piezas evidencian lasactividades comerciales de la comunidad que, en elcaso de los relicarios, no se reduce al de los contene-dores sino también al de la reliquia que contuvieran.
EL BAPTISTERIO MERIDIONAL
Durante la Etapa III, la iglesia de El Gatillo añadióa su función funeraria la bautismal. Para ello se desa-rrolló el cuerpo SE, alargándose hasta la fachada O.33
172 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
Sepulturas Individuos Hembras Varones Jóvenes Adultos Ajuares
58 17; 66% 9; 34% 12; 57% 9; 43%
44 (en 23 seps.) 29
(111) (73) (38) (63) (48) (26%)
aparecen También otras sepulturas con cruces grabadas. Ulberty Orfila 2002: fig. 6.
30 El análisis antropológico fue completado por José LuisGómez Pérez, bajo la dirección de M.ª Dolores Garralda, Univ.Complutense, a quienes se lo agradecemos.
31 Contradiciendo nuestra primera opinión de que pertene-cieran a un ajuar: Caballero y otros 1991: 483. También perte-nece a una ocultación el conjunto de Las Pesqueras (Segovia),Balmaseda 1997: 157.
32 Un «boite-reliquaire (?)» similar al de hueso, con su tapaaún atada, en la iglesia de Saint-Lubin en Rosny-sur-Seine (Île-de-France), siglo VII-VIII, Dufaÿ y Bourgeois 1998: 230.
33 La forma del edificio de El Gatillo en la etapa III ofrece,según Mateos 1997, cierta semejanza con la planta de un edifi-cio grabado en una pizarra de Mérida. Aparecida en 1983 enuna excavación de Los Columbarios, en un nivel de rellenoposterior al siglo IV, es, de acuerdo con la descripción ofrecida,
Probablemente pasó así de ser iglesia privada a parro-quial, pues, como advierten Ripoll y Velázquez (1999:123), no se puede asegurar que cualquier iglesia ruralcon baptisterio fuera una parroquia.
Son varias las características que llaman la aten-ción de este baptisterio:
— el acceso directo desde el exterior a la piscinabautismal, sin habitación intermedia o dispositivo,salvo la puerta, que salvaguardara la intimidad delacto;
— la ausencia de reformas en la piscina bautismal,contra lo que suele ser corriente en la mayoría de laspiscinas conservadas;
— que las piletas laterales no estén añadidas en unmomento posterior, sino que sean coetáneas a la cons-trucción de la piscina y del suelo;
— la construcción de una bóveda en la cabeceraresaltada y la presencia en ella de un altar;
— el similar abovedamiento de la puerta de en-trada;
— la posterior amortización de la piscina bautis-mal y la colocación de un osario y de un «nicho»mientras se mantiene la cabecera con el altar.
A pesar del desarrollo del baptisterio, la sala de lapiscina se encuentra en una situación extrema, sin lashabitaciones previas que se consideran necesarias enel rito del bautismo, esto es una zona de entrada, unasala de espera, un catecumeneo o agnile en la termi-nología hispánica y un vestuario dispuesto de modoque facilite la intimidad del acto. Al menos debía ha-ber una habitación donde se celebraran los ritos pre-vios antes de acceder a la piscina (Iturgaiz, 1969: 51-59). Normalmente los baptisterios con tripartitos,distribuidos en tres espacios diferenciados que corres-ponden a las tres etapas de la ceremonia (Ulbert,1978: 168; Falla, 1980: 16-17). Frente a esta idea, enEl Gatillo existe una relación inmediata y directa en-tre la entrada exterior y la propia piscina bautismal,separadas apenas un metro; y se amplía el número deespacios entre ella y el santuario; todas, incluso la dela piscina, comunicadas entre sí y con el aula (tres en-tradas). Se podría llegar a pensar que esta organiza-ción provocaba una circulación compleja con sucesi-vas entradas y salidas de los actores entre el aula y lassalas e incluso con retrocesos, en vez de facilitar unaprogresión sucesiva donde la arquitectura reflejara lasecuencia litúrgica. Es evidente que su organizaciónse diferencia de la de otros baptisterios hispánicos. EnCasa Herrera y El Germo, existen los espacios previosy la sala de la piscina es inmediata a la cabecera; enSon Fradinet existe un claro esquema lineal de habita-ciones, con la de la piscina en el centro, que se cierracon un pasillo paralelo para iniciar o finalizar el pro-ceso y no tener que retroceder por ellas mismas; enotros son espacios, organizados en tres salas, cerradose independizados al pie de las iglesias (El Camí, SonPeretó, villa Fortunatus, El Bovalar, Gerena y ElTolmo); o bien la sala de la piscina es una habitaciónen fondo de saco y aislada (S. Pedro de Alcántara,Torre de Palma, Es Cap des Port y Valdecebadar).Arbeiter es ambivalente en su apreciación de la se-mejanza/diferencia entre El Gatillo y Casa Herrera(2003: 204). Efectivamente, a nuestro parecer, noexiste una «semejanza asombrosa» entre los baptiste-
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 173
Vestuario, 16 Recipiente, 9 Relicario, 3 Profesión, 1
7 broches3 anillos 3 jarritas 1 caja bronce
29 2 fíbulas singulares 3 ollas 1 caja hueso 1 pareja escalpelosajuares 2 cuentas 3 botellas 1 botella
1 pareja pendientes1 brazalete
una pieza recortada con herramienta por sus lados, excepto poruno de los cortos donde lo desconocemos por estar roto, paraformar un rectángulo de (37)x25 cm. A lo largo y junto al ladosuperior se conservan dos líneas dibujadas con regla que han decorresponder al replanteo de la placa antes de recortarla. Tam-bién se han alisado sus caras superior e inferior logrando una«lámina» de un centímetro. Esta pizarra se diferencia de las lla-madas «visigodas» que presentan textos y dibujos, tanto por suforma de preparación como porque parece un tablero de trabajodadas las abundantes huellas de uso que presentan sus superfi-cies. En su cara superior se grabaron circunstancialmente pe-queños dibujos de una paloma enfrentada a una palma; una cra-tera; y un posible monograma cristiano, en forma de aspacerrada lateralmente, con un trazo en su eje y la posible curvade la rho. Las características comunes de estos dibujos son lasque la hacen suponer de cronología tardorromana (aunque elmonograma recuerda los de las congregaciones marianas quesuperponen el de María al Crismón). Además se grabó laplanta, repetida dos veces, de un edificio religioso que se puedesuponer que fue ampliado de modo que, primero, pasó de una ados naves absidadas separadas por su antiguo muro lateral;luego, se añadió un porche a los pies, común a las dos naves; yfinalmente, una torre lateral en la zona del porche, mejor queuna caja de escaleras para un coro alto. La supuesta ampliaciónlateral es la que recuerda formalmente la planta del Gatillo ytambién la de Alcalá de los Gazules. Agradecemos a AgustínVelázquez del MNAR haber podido estudiar la pieza en compa-ñía de Pedro Mateos.
rios de El Gatillo y de Casa Herrera (la semejanza essólo aparente), sino una «diferencia profunda»: el dis-tanciamiento de la habitación de la piscina con res-pecto al santuario (como advierte el propio Arbeiter,id.: 205), la desaparición de las habitaciones previas yla inclusión de otros espacios intermedios. En estesentido, el baptisterio de El Gatillo es un caso excep-cional que demuestra su evolución y diferente funcio-nalidad.
Se podría proponer que la reutilización de un espa-cio de finalidad funeraria (el mausoleo SE), que no sequería desmontar, pudo ser la causa para distanciar elaltar del baptisterio cuando éste se construyó en laetapa III. Pero es más probable que sean otras causasde carácter litúrgico, como las que propone Arbeiter(2003: 203-205), las que finalmente hayan decidido laestructura del baptisterio de El Gatillo, en cuyo casolas aparentes irregularidades dejan de ser tales: Elportal crea un entrada cubierta que podría cumplir lasuficiente función de acogida y resguardo físico y vi-sual.34 Ingresados en la sala de la piscina y cerradaslas puertas, el primer cancel define un pequeño espa-cio en que se habrían convertido las habitaciones pre-vias de los que se consideran típicos baptisterios, loque podría estar indicando que en este momento ya noeran necesarias, lo que hace pensar en el servicio in-fantil. Al margen de la función concreta de las piletas,si la ceremonia era mayoritariamente infantil, podríanhaber caído en desuso tanto el agnile o catecumeneocomo el vestuario. La puerta lateral permite el accesodirecto del sacerdote y sus acólitos desde la iglesia ala sala de la piscina. La amplia segunda sala, rema-tada por el ábside y dividida en dos espacios por uncancel, recuerda la organización de una iglesia: elsantuario con el altar, el coro dedicado a los sacerdo-tes y bautizados y el aula a los fieles, ambos con en-tradas directas y separadas desde el aula.35 En esta es-tructura encaja perfectamente el rito descrito porArbeiter.
El esquema litúrgico-arquitectónico es coherente ypodría definir una «pequeña basílica de San Juan»36
con su altar, como la citada por las Vitas Patrum Eme-retensium, aneja a la catedral de Santa María de Mé-rida y cubierta por su mismo tejado (anterior o entre560-572. Iturgaiz 1969: 228-230, 257-258 y 264, en
la Vitas y en el ordo37). Ulbert supone que estos espa-cios bautismales laterales debían imitar a los de Mé-rida incluso en su situación en el lado izquierdo,norte, como en Casa Herrera (1978: 166). Pero el deEl Germo, similar al de Casa Herrera pero situado alS, y las profundas diferencias del de El Gatillo nos ha-cen ser precavidos. No podemos formar un tipo bau-tismal uniforme con estos anejos laterales. El es-quema de iglesia y baptisterio adosado efectivamentepudo ser imitado de la catedral metropolitana pero,según su estadio de evolución, repitiéndose con liber-tad de forma y organización, manteniendo la duda so-bre cómo era el prototipo. Lo mismo ocurre con su ti-tulación pues no debemos olvidar lo que ya señalaFèvrier (1986: 126-127), que no todos los baptisteriosse denominaban de San Juan y, al contrario, que estetítulo se utilizaba para otros edificios de culto que noeran baptisterios.
El ábside y su altar
El extremo resaltado nunca tuvo ni una piscinabautismal ni sepulturas pues tanto en su borde comoen su zona central, inmediatamente bajo el suelo deopus signinum de la etapa III, aparece la roca.38 Tam-poco sabemos si la habitación tuvo antes algún sis-tema para separar su extremo como «cabecera». Conrespecto al altar sólo podemos asegurar que existía enla etapa III, etapa a la que pertenece el suelo de opussigninum que rodeaba su ara central y sus cuatro pies(Fig. 10). No podemos afirmar, aunque no sea imposi-ble, que en el momento de la construcción de esta ha-bitación resaltada, etapa IIB, se colocara allí una mesaauxiliar o un altar. El espacio libre existente en el ex-tremo de la habitación y su carácter significativo deresaltado pueden avalarlo. Como ya hemos dicho, enesta etapa II hemos desechado la función bautismal,lo que permite que, con cierto reparo, nos pregunte-mos si estamos ante un mausoleo presidido por unsantuario. Pero, repetimos, nada se puede asegurar so-bre la existencia de un altar entonces.39
174 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
34 Un portal añadido, formalmente similar, en Sion, primeramitad del siglo V. Antonini 2002: 165,166y168.
35 Un paralelo de un baptisterio rematado en un aula distri-buida en espacios por canceles y tres ábsides con altares en AbuMina basílica N, posterior al siglo VI. Grossman 1981: 167, fig. 6.
36 Otra baselicula, iglesia con presbítero, citada por Valerio,Puertas 1975: 96, nº 21.
37 Este tipo «adosado» no es sólo típico hispano: en Italia seconsidera como uno de los modelos típicos urbanos el decuerpo de fábrica individualizado, junto al de cuerpo indepen-diente (Wataghin y otros 2001).
38 El baptisterio de Es Cap des Port (Fornells, Menorca; c.500 d. C.; Palol 1994: fig. 10) tiene cabecera resaltada, aunqueno para ubicar allí un altar, sino la piscina bautismal. Este tipode baptisterio que ubica la piscina en un ábside es típico, entreotros lugares, de «Tierra Santa» (Ben Pechat 1989).
39 Habíamos considerado (Caballero y otros 1991: 483) quelas dos columnitas con capiteles diferentes eran pies de la mesade altar e indicio de su doble cronología, pero, como ya hemos
Al altar del baptisterio hispano de Casa Herrera,Ulbert (1978: 161) añadió el probable de El Germo;después Fèvrier (1986: 114) el dudoso de Fraga, unara romana invertida sin loculus pero con las moldu-ras recortadas (Duval y Fontaine, 1979: 284); noso-tros el del Gatillo, que confirma para Casa Herrera eltipo de ara central y cuatro columnillas; Sastre el po-sible del mausoleo/baptisterio de La Cocosa (Bada-joz, 2005: 106); y, finalmente, proponemos el proba-ble de Los Gazules (Cádiz, hacia 600. Corzo1983-84) cuyo cuerpo meridional, pese a que no seconoce en él piscina bautismal, permite suponerlobaptisterio por la ausencia de sepulturas, que sí apare-cen en el aula. De haber sido así, pudo tener altar.
Recordando a Fèvrier (1986: 109) nos pregunta-mos ahora por qué un altar presidiendo un baptisterio.El descubrimiento y estudio del altar de Casa Herrerapor Ulbert actuó de catalizador para el análisis de losaltares en los baptisterios. Este autor (1978: 161, 180-181) señala la indudable presencia de altares de reli-quias en baptisterios40 que servirían para los ritos post-
bautismales de la unción y de la ex-posición y reparto de la Eucaristía.A estos y a los descubiertos des-pués41 se podrían añadir parte de losbaptisterios que rematan en un áb-side libre aunque en ellos no sehaya llegado a documentar.42 Fèv-rier (1986: 118, 127, 138) añade al-gún ejemplar más, pero sobre todoanaliza las fuentes escritas y ter-mina relacionándolos con la reorga-nización tardía del espacio bautis-mal y con el simbolismo y eldesarrollo del culto a las reliquias,sintiéndose «tentado» por la tam-bién tardía multiplicación de los al-tares. Tenemos, por tanto, la doblepropuesta de su relación con el ritobautismal o con el simbolismo de lareliquias. Godoy (1989: 632-633)
discrepa de Ulbert en que sean altares eucarísticos,tanto para celebrar la Eucaristía (algo nunca propuestopor Ulbert) como para repartirla. Para ella son mensaconsignatoria (soporte de la Eucaristía) y mensamartyrum (dedicada a los santos. Id. 1995: 54). En unlínea cercana se colocan Fiochi y Gelichi (2001: 317)para quienes un altar con reliquias es plenamente com-patible con el bautismo para potenciarlo en relacióncon el culto a los mártires, pero, por más que «el desa-rrollo de las funciones litúrgicas» sea una hipótesisplausible, no es demostrable de modo indudable hastaépoca posterior.
Pero otros autores no dejan de presentar indiciosde su posible función eucarística. Falla (1980: 12), apesar de que su opinión básica es la de que los altaresde los baptisterios sirvieron para la ceremonia post-bautismal de la crismación, al tratar el caso del baptis-terio de Qalat Siman (471-491 d. C.), supone que enel tercer espacio meridional, de forma basilical (basi-
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 175
Fig. 10. Ábside y altar introducidos en el extremo de la habitación SE durante la etapa III.
dicho, la columnita de roleos no le perteneció por lo que recha-zamos esta posibilidad. Se conoce que los cinco fustes de lascolumnitas que soportaban el altar eran similares. La supuestacabeza de columnita con loculus (Id.: fig. 6, 10) no es tal, comodemuestra la huella que conserva de la superficie del suelo deopus; en realidad es una basa (similar a Id.: fig. 6, 11) probable-mente la de la esquina NE. El altar, pues, se sostenía por cincocolumnitas similares de la que la central actuaría como ara conreliquias.
40 Alahar Monastir, Dodecaneso, Philipos B, Dermech I deCartago, Hippona, Tipasa, Sbeitla I y III, Iunca, Henchir De-heb, Sabratha, Salona, Carnuntum, Grado y Vranje; y los tar-díos de Agaune y Nocera.
41 Otros altares en baptisterios. Saint-Hermentaire, Var, si-glos V-VI (Codou 1995). Pratola, Campania (D’Antonio 2001).Mediliano, Lu, segunda mitad siglo VII (Demeglio 2001). Res-camone, aula absidada adosada a iglesia, Córcega, siglo VI (Du-val 1995. Citado por Frondoni 2001 como paralelo del de Noli,Liguria, y otros similares de Piamonte, Francia y Croacia). Ca-tacumba de S. Genaro en Nápoles, supuesto altar de nicho, 762-766; cita Tharros, Cerdeña (Francesco 2001). Invillino, primeramitad siglo V; Mergozzo, fin siglo V; Erba-Incino, 970-1020 ca-rolingio (Fiocchi y Gelichi 2001). Mergozzo, ¿fin siglo V?; Cu-reggio, anterior siglo VI; S. Ponso Canavese, siglo VII (Pejrani2001). San Giusto, Lucera, dudoso, segunda mitad siglo VI-ini-cios siglo VII (Volpe y otros 2001).
42 Como indican Fiochi y Geliche (2001: 317, para la con-firmatio), Bonnet (1989: 1412) o Godlewski (1979: 36). Perolos ábsides pueden acoger también la cátedra episcopal.
licula según la autora), se celebraría la Eucaristía. Po-dría pensarse, por tanto, que a partir de estos baptiste-rios, aislados y alejados de la basílica principal y detípica distribución tripartita, se extendiera la idea decelebrar la eucaristía en el mismo baptisterio.43 En elmismo caso podrían estar otros baptisterios como losde Dongola y Faras (segunda mitad siglo VII y 707),anejos a las basílicas episcopales y donde Godlewski(1979: 56) supone que se celebraría el rito completo,incluida la celebración eucarística. Duval (2000: 441-442), frente a la opinión de Godoy y partiendo de lasfuentes litúrgicas, cree que el carácter de pequeñasbasílicas de nuestros baptisterios hacen plausible lahipótesis de una ceremonia eucarística reservada a losneófitos.
Además Duval, recuerda que el acto de consagra-ción de un altar litúrgico y del edificio mismo se con-funde con la deposición de reliquias en el altar (Id.:449). Efectivamente, en el ámbito hispánico, los alta-res con reliquias son altares eucarísticos, son lomismo: si nos viéramos obligados a diferenciar comoexcepcionales los altares bautismales, caeríamos enuna contradicción. Por otra parte, a pesar de lo que élmismo dice, Ulbert (1978: 164 y 171) utiliza el tér-mino basilicula más como arquitectónico que comoequivalente de edificio de culto o iglesia, necesitadopor tanto de un altar. Si con esta visión releemos lascitas del altar del baptisterio tanto de nuestro ordo
como de otros, por ejemplo el, desde luego lejanopero probablemente el más antiguo ritual, el etiope(Salles, 1958), y a pesar de su concisión y confusión,se puede deducir que el altar no sólo servía para depo-sitar el bálsamo, el pan y otros artículos (como la le-che y la miel en el etiope) y para «administrar» la eu-
caristía, sino también para efectuar la propia misaconsagratoria (la prosphora en la «mesa de las euca-ristías» del rito etiope, Id.: 24, 25, 55, 60-62). Así seexplicaría el término de basílica otorgado al baptiste-rio, la distribución eclesiástica que adopta en El Gati-llo y la presencia de un altar con ara y reliquias. Ar-beiter asegura lo primero, que este «altar eucarístico»servía para «administrar la comunión», pero no quedadel todo claro si también acepta que en él se desarro-llaba el rito completo de la eucaristía (2003: 197, 198n. 44 y 205).
Lo realmente importante de El Gatillo es que nosenseña que existe una evolución en la estructura delbaptisterio. No se pueden comparar entre sí, como sipertenecieran a un mismo tiempo evolutivo, los bap-tisterios de San Pedro de Alcántara, que utiliza la igle-sia para completar el rito; de Casa Herrera que ya pre-senta un altar; y de El Gatillo que desarrolla la«pequeña basílica». Este es a nuestro parecer el prin-cipal problema de la interpretación de Godoy, cuyacorrección inicia Arbeiter.
La piscina y las piletas
La piscina de El Gatillo es de escaleras enfrenta-das y planta rectangular y estrecha, sin espacio centraldiferenciado (Fig. 11). Las piscinas rectangulares más
anchas parecen de cronología más antigua y su distri-bución es más amplia (Idanha a Velha norte, circa400; Barcelona primera dudosa, a partir de 450; Fran-colí de Tarragona, antes de 469 d. C.; Bovalar, circa500; villa Fortunatus, ¿siglo VI?; Milreu, siglo VI; ElGermo, circa 600). Las más estrechas prácticamentese circunscriben a la Lusitania y las cronologías quese proponen para ellas son tardías, del siglo VII (LaCocosa, después de 550 d. C.; Alconétar, dos piscinasrespectivamente de los siglos VI y VII; S. Pedro de Mé-
176 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
piscinas con piletas
largo × ancho × profundo largo × ancho × profundo
S.P. Alcántara 57-35* × 53 × 50 añadida, 1 escalónValdecebadar 150 × 60 × 100 Ø 53 × 30 coetánea, circularAlconétar 185 × 40 × 65 30 × 30 × 40 añadida, s/escalón N
115 × 55 × 80 45 × 30 × 20 añadida, s/escalón S Casa Herrera 340 × 50 × 150 100-55* × 40 × 65 añadida, 2 escalones N
70-45* × 35 × 55 añadida, 1 escalón S El Gatillo 250 × 50 × (70) 60 × 25 × (49) coetánea, s/escalón N
60 × 20 × (50) coetánea, s/escalón S
(Dimensiones, en cm, según Ulbert, 1978: 148, completado. * Longitud del suelo de la pileta. Entre paréntesis, dimensiones aproximadas)
43 Podría cumplirse esto mismo en S. Juan de Éfeso, suplanta en Falla 2001: fig. 4.
rida, alrededor del 600; Valdecebadar, circa 600; CasaHerrera, segunda mitad siglo VII; Montinho das La-ranjeiras). La del Tolmo de Minateda 3 (siglo VII,Abad, Guitérrez y Sanz 2000) puede entenderse comouna reforma de las piscinas anteriores que reducecada vez más el vano central acercándose al ancho delas escaleras enfrentadas.
A estos datos hay que añadir los de las piletasjunto a una piscina principal, siempre añadidas en unsegundo momento salvo las de El Gatillo y Valdece-badar, construidas coetáneamente. Son pequeñas y se-paradas de la piscina principal lo que, a nuestro pare-cer, las distingue de los vanos de tamaño mayor quese forman en las piscinas con ensanchamientos en elvano central de forma cruciforme (Marialba, Aljeza-res, Son Peretó, El Germo, S. Pedro de Alcántara) ocon vanos separados de la piscina central (Idanha aVelha S., Torre de Palma y Las Vegas de Pedraza44).Estas piletas se dan con escalones en S. Pedro de Al-cántara y Casa Herrera y sin escalones en Alconétar yEl Gatillo. Varían entre 1,00 y 0,30 m de longitud,
0,53 y 0,20 de ancho y 0,65 y 0,20de profundidad (Ulbert, 1978:148). Valdecebadar tiene una únicapileta de planta circular (Ulbert yEger, 2006: 231).
Ulbert (1978: 158 ss., 176-178)planteó paralelos foráneos a las pi-letas,45 supuso que servirían para elbautismo infantil, basándose en suforma y en las fuentes litúrgicas, ypropuso una evolución cronoló-gica. Una reforma en el siglo VI da-ría lugar a la presencia de las pisci-nas estrechas y profundas, como lade Casa Herrera, dedicadas a adul-tos; a mediados de siglo se añadi-rían las piletas para el bautismo simultáneo de niños; y, en el si-glo VII, quizás un nuevo cambio enel rito daría lugar a que el bautismofuera exclusivo infantil, usándosepara ello las artesas decoradas pro-puestas por Palol (1967: 177-182).Godoy (1986 y 1989) rechaza cate-góricamente que las piletas se usa-ran para esta y otras funciones quese habían propuesto y de las que
hace resumen. El lavatorio de pies sólo estaba esta-tuido en Milán y Aquileya y estaba expresamenteprohibido en Hispania por el concilio de Elvira, algoen que parece haber consenso. Es evidente que las pi-letas no podían servir para contener el óleo y tampocoson apropiadas para acoger los recipientes que lo con-tuvieran que, además, en el rito hispano se deposita-ban en el altar. Se le olvida otra función (recogida porUlbert, 1978: 179), que contuvieran el agua para elrito de la infusión, quizás por considerar que entre no-sotros se mantuvo inalterable el rito de la inmersión.Contra el bautismo infantil se basa, entre otras razo-nes, en que no se explica que las piletas aparezcanemparejadas y, sobre todo, en la molestia que suponía
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 177
Fig. 11. Baptisterio: piscina de la etapa III y osario y reforma con nicho de la etapa IV.
44 El vano N se diferencia del S por separarse de la piscinapor un murete y tener «escalones» en los lados N y O. Es elvano que se aproxima formalmente más a las piletas. Izquierdo1992: lám. I, 1.
45 Ialysos en Rodas, Sfax, Iunca, Bulla Regia, Cornus enCerdeña, Gerasa y Emmaús. Además, Ben Pechat, 1989, deTierra Santa: Emmaús, Magen II, S. Teodoro de Gerasa,Monte Nebo I, Kurnub, Ovdat, Shivta N y S y ¿Mádaba? y losparalelos de Asia Menor, Rodas y Cos y el posible prototipode Salamis en Chipre. Godlewski 1979: 43, la iglesia de lascolumnas de granito de Dongola y Kassr el Wizz. Tambiéntiene tres piletas San Juan de Éfeso (Falla 1980: p. 11 n. 35 yp. 32; su planta en Falla 2001: fig. 4). Otros de Cerdeña (Fa-lla, 2001: 281; p. 289 no en relación con el bautismo infantil,sino con el lavatorio de pies). Martorelli 2001: 508 ss., citalos de Aquileya, Florencia y Albenga como posibles para ellavatorio de pies.
inmergir a los niños en las piscinas por lo que desde elsiglo II se había previsto que un acólito los bajara a lapiscina. Al introducirse las piscinas estrechas, sin am-pliación en su centro para esta función, las piletas fa-cilitaron resolver el problema de la diferencia de al-tura entre el catecúmeno, en la piscina, y el oficiante,en el suelo.
El grupo que hemos segregado de piscinas hispa-nas no tiene instalaciones hidráulicas,46 lo que signi-fica que tendrían que llenarse y vaciarse a mano. EnEl Gatillo, el agua se acarrearía con esfuerzo desde elarroyo Magasca, cercano pero profundo. Podemos su-poner que esta fue una razón más para el cambio derito de la inmersión a la infusión o aspersión, o a unrito intermedio. Además, las piscinas tienden a redu-cir su profundidad (a pesar de que se tiene por lugarcomún que las pilas de escaleras contrapuestas lusita-nas son las más profundas) reduciéndose hasta los 65cm en el caso de una de las de Alconétar. Lo mismopasa con su ancho que es de 60 cm o menos en la ma-yoría de los casos. Un adulto tendría problemas de ac-cesibilidad a pilas con estas condiciones y más paraefectuar el rito de la inmersión completa, por lo quetendría que acuclillarse o arrodillarse en el fondo(como ocurría en Oriente, Ben Pechat 1989: 175-18447). Para estas circunstancias se entienden los va-nos laterales de las piscinas que se supone anterioresy que además facilitarían la actuación de los sacerdo-tes y sus auxiliares. Entonces, ¿por qué en los baptis-terios lusitanos se evolucionó aparentemente en direc-ción contraria, suprimiéndose los vanos de laspiscinas, estrechándolas y, en bastantes casos, redu-ciendo su profundidad, dificultando su uso en vez defacilitarlo? Parece que una cosa es lo que afirmabanlas fuentes escritas y otra lo que indican los restos quenos han llegado. Las piscinas mantenían su valor sim-bólico pero el rito ya no podía ser el de inmersión.Además, con respecto a las piletas, las de El Gatilloson tan pequeñas y profundas que es imposible, comopretende Godoy, que se utilizaran por los diáconos ysus ayudantes con comodidad, pues es difícil entrar ysalir de ellas sin escalones, donde apenas caben lospies y donde uno no se puede mover sin trastabillar. Ytodas están forradas de mortero hidráulico, lo que in-dica que sirvieron para contener agua, apoyando la hi-pótesis de Ulbert y Ben Pechat de que se utilizaranpara el bautismo infantil, pero también la de que con-tuvieran el agua necesaria para la infusión. En reali-dad no sabemos cuál era la finalidad de los vanos y
las piletas auxiliares, ni si todos, de distintas fechas yformas variables, tuvieron la misma.
En el caso concreto de El Gatillo (al que se puedeañadir Valdecebadar), los valores reducidos de sus di-mensiones, la coetaneidad de la piscina y sus piletas yla ausencia de reformas, dejando de lado la ausenciade conducciones de agua por parecer una circunstan-cia común a las instalaciones hispánicas, supone unindicio de cronología final, cuando el cambio en elrito ya se había efectuado y cuando ya no habíatiempo suficiente para que las instalaciones con pisci-nas siguieran variando.48
En la etapa IV se amortiza la piscina bautismal ysus piletas pero, a nuestro parecer actual, se man-tiene la función litúrgica del espacio meridional. Y,en este momento, se coloca lo que aparenta un nichoen la esquina de la antigua sala de la piscina (Fig.11). Por lo tanto, desechada la suposición de estarante un mihrab que apoyábamos en su forma de ni-cho, su orientación al Sur y la existencia en este mo-mento de enterramientos de rito islámico, podríamospensar que sirviera de soporte de una pila bautismalsimilar a las que se consideran tales, en forma de ar-tesa y decoradas, diferenciadas y datadas por Palolen el siglo VII (1967: 177-182) y que aceptan con talfunción tanto Ulbert (1978: 178) como Godoy(1986: 132) y Arbeiter (2003: 210, añadiendo nuevaspiezas).49
LA SINGULARIDAD DE LA ETAPA III Y EL PROBLEMA
DE SU CRONOLOGÍA, ¿SIGLO VII U VIII?
En buena lógica deberíamos haber iniciado el aná-lisis del baptisterio por su arquitectura, en vez de porlos problemas de su funcionalidad. Pero así hemospodido ir viendo cómo su organización (que intercam-bia la desaparición de los espacios de la liturgia pre-bautismal por el desarrollo de la postbautismal enforma de iglesia, con su altar) y las características desu piscina y sus piletas son indicios de una cronologíamuy avanzada, que podemos considerar final en tantoque apenas permiten un desarrollo ulterior. Así, ahora,
178 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
46 Torre de Palma disponía de aljibe.47 Ver también Gutiérrez Lloret y otros 2004: 155; God-
lewski 1979: 41 y 54.
48 Bonnet, 1989: 1408, 1413, supone para los casos de Gine-bra, Lyon y Aosta, con estas circunstancias, una fecha entre lossiglos VII y VIII. Para Robles, 1970: 276-277, el tratado sobre elbautismo de San Ildefonso (entre 657 y 667) demuestra la exis-tencia normalizada del bautismo infantil junto al de adultos.
49 Una parecida en la catedral de Ventimiglia, dada como desegura importación griega y datada en el paso entre los siglos Vy VI, Fusconi y otros 2001: 801-802, fig. 13. En la sala vecina ala de la piscina de Son Fradinet hay unos muros añadidos yposteriores que recuerdan de alguna manera el «nicho» de ElGatillo.
nos podemos preguntar hasta qué punto la etapa III, ala que pertenece, se puede fechar hacia 700 d. C. o sedebe llevar más adelante.
La explicación inmediata de los datos aportadospara esta etapa la sitúa como la última tardorromanay, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo VII, pro-longada en los primeros decenios del siglo VIII. Sinembargo, el cuerpo meridional de El Gatillo ofreceunas características muy particulares que pueden va-riar esta datación. Junto a la «tipología» final delbaptisterio sin posible evolución consecuente (repeti-mos, por su organización, que sustituye la distribu-ción tripartita, por la de iglesia con coro y santuario,por la coetaneidad de piscina y piletas y por la ausen-cia de reformas) se encuentran los rasgos del ábside yportal abovedados en sillería, la lápida funeraria reu-tilizada para umbral del cancel, la utilización de sue-los de tipo opus signinum, la posible colocación deuna cruz calada como remate del frontón del portal,la presencia de una columnita de tipología muy tardíaperteneciente al altar y la jarrita/relicario funerariacon grafito.
Tanto la transformación de la cabecera SE en unábside con bóveda de sillería como la colocación deun arco de sillería sobre machones en la puerta princi-pal del baptisterio son hechos en sí excepcionales yúnicos, a pesar de su modestia, y para los que no tene-mos paralelos (para la transformación, no para la su-puesta bóveda). ¿Por qué se introdujeron estas inno-vaciones? Frente a la opinión de Arbeiter (1996), quepretende ver una evolución continua en la producciónarquitectónica, desde los aparejos de mamposteríacon encadenados, presentes en el mismo edificio,hasta estas bóvedas de sillería, nosotros opinamos queel «ambiente» productivo de los primeros aparejosimpedía que se reprodujeran en los nuevos aboveda-mientos a no ser que mediara entre ambos un impulsoformativo externo y revolucionario (Caballero, 2000:216-217). El modelo regional de este nuevo «am-biente» productivo lo tenemos en la iglesia de SantaLucía del Trampal, tanto en la organización espacialcomo en las estructuras y técnicas constructivas pues,lógicamente, ambas están interrelacionadas. La data-ción del Trampal arrastra la de estos elementos de ElGatillo a la segunda mitad del siglo VIII (Caballero ySáez, 1999).
Suponemos que el portal «abovedado» del baptis-terio se remató con una cruz con laurea calada dado ellugar de su hallazgo. A nuestro parecer estas crucestambién evidencian una cronología muy tardía para lacual argumentamos que dos de ellas están recortadasen piezas cristianas amortizadas, una inscripción enAlconétar y una placa de cancel en el mismo Trampal
(Caballero y Sáez, 1999: 213-214). Resulta llamativo,y significativo, que se hiciera imprescindible señalaralgo que parece evidente, que una iglesia es cristiana.Como en El Trampal, consideramos que esta cruz esotro indicio de la comunidad mozárabe a la que sedebe la reforma del baptisterio, aunque la colocaciónde la cruz sería posterior, por lo tanto de la etapa IV, ala vez que se señalaban con cipos las sepulturas.
Antes decíamos que ya no era posible la evolu-ción formal del baptisterio, pero eso puede ser rela-tivo si fue cierto que la piscina se sustituyó por otrosistema bautismal, una artesa sobre el «nicho» ya enla etapa IV, algo que sólo podemos suponer apoyán-donos en una cuestión de pervivencia sustitutiva. Enrealidad este último modo bautismal, si resiste unacomprobación futura, supone también una innova-ción profunda, que se escapa a la mera línea evolu-tiva y que coincide con las demás variaciones que he-mos visto.
Otros elementos más relacionan la manera de ha-cer de esta etapa con el nuevo «ambiente» produc-tivo de El Trampal. Uno es la presencia de una ins-cripción funeraria romana,50 con el texto situado apropósito visible en su umbral de paso, con paralelosen esa iglesia y en la iglesita de Ibahernando (Caba-llero y Sáez, 1999: 323). Lamentablemente no hanllegado a nosotros restos de las placas que pudierondecorarlo. Otro, la utilización del suelo de morterohidráulico de tipo opus signinum hasta entonces au-sente en la iglesia.51 Además, la aparición por pri-mera vez de escultura decorativa y entre ella la co-lumnita con capitel de pencas que pudo formar partede la mesa litúrgica.
La jarrita/relicario con grafito, que por su morfolo-gía consideramos de cronología islámica, debió perte-necer a la etapa III. La sepultura 38, en que apareciócon el revuelto de su interior indicando que corres-pondería a la primera inhumación, pertenece a estaetapa.
Según estos argumentos, la etapa III habría que re-trasarla para colocarla, con la IV, a partir de un mo-mento ya avanzado del siglo VIII y hasta las primerasdécadas o mediados del siglo IX. Las etapas I y II ocu-parían en exclusividad los siglos VI y VII.
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 179
50 Estela funeraria de Attia Quieta, datada en la primera mi-tad del siglo I. Agradecemos los datos a Helena Gimeno, CIL2.
51 Al segundo momento del baptisterio de Casa Herrera,con el adosamiento de las piletas a la piscina y posiblemente lacolocación de un ciborio, debe pertenecer la colocación delsuelo de opus signinum pues no se observa en él ni corte ni re-paración. Esta observación podría datar como tardío este tipode suelo.
4. IGLESIA, NECRÓPOLIS, BAPTISTERIO.CRISTIANIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL
Podemos comprender la iglesia de El Gatillo comola representación de un primer proceso de cristianiza-ción que quedó inacabado e incompleto (Sotomayor,1982: 655 y 665). Un proceso lento en el que lo querealmente interesa es mantener la cohesión del grupoa través de la memoria de los individuos del núcleofamiliar representados en una necrópolis comunitaria,que es lo que realmente es la iglesia. Sólo al final delproceso y en un momento de cambio (en El Gatillo,no tiene por qué ser similar en otros casos), un pro-ceso de autodefensa obliga a reafirmar los caracteresdel proceso de cristianización; en realidad, a reafirmarlos caracteres culturales autóctonos representados porla religión, aunque sin éxito.
Si consecuentemente nos preguntamos por lo querepresenta este proceso de cristianización, no es difí-cil comprender el sistema iglesia como la punta visi-ble de una organización destinada a estabilizar y con-trolar las relaciones entre una aristocracia y uncampesinado dependiente relacionados por el controlde las rentas, los derechos y la gestión de los recursos(Díaz, 1994; Vigil en este volumen).
No sabemos exactamente a qué tipo de propiedadpertenecía ni cuáles eran sus titulares. O si, más pro-bablemente, evolucionó de una propiedad o titulari-dad fiscal o señorial a otra episcopal o eclesiástica. Laadición del baptisterio significaría la conversión de laiglesia/mausoleo privada en una parroquia, signo deun posible cambio de manos de la propiedad a la vezque del reforzamiento del proceso cultural de la cris-tianización. Coincide con ello la colocación en la igle-sia de un coro delante del santuario, del que hasta en-tonces había carecido. Todo ello tratando con ladebida cautela estos indicios materiales y también te-niendo en cuenta, en este sentido, la cronología avan-zada que proponemos para esta conversión y que po-dría significar un cambio muy profundo en las causasque la provocaron. Antes, la presencia de la cercatambién podría significar la individualidad social yreligiosa de la iglesia, reafirmando, como en las sa-greras, la independencia eclesiástica, su carácter deisla y de intrusión en la propiedad aristocrática.
A pesar de desconocer el tipo de poblamiento alque correspondía la iglesia, es adecuado pensar que lapoblación, organizada familiarmente, era campesina,aunque con ella se mezclase, mejor diferenciada en elarranque del proceso, cierta «nobleza» local despuéssubsumida o desaparecida. Según el modelo de Vigil,la fuerte estabilidad del cementerio de El Gatillo co-rrespondería a la fijación de la población bajo la
forma de la aldea. Sería una manera de comprenderque la «fase antigua de aldeanización» se correspondecon el proceso de la primera cristianización o de lacristianización incompleta. En nuestro caso, incluso,la estabilidad se prolonga también durante el siglo VII
en que se mantienen los ajuares, manifestación de larepresentación cultural, del poder y de sus relaciones.Desconocemos qué importancia tiene que este asenta-miento, que suponemos razonablemente una aldea yno una villa, esté subrayado por la presencia de unaiglesia. Es posible que en su arranque corresponda auna residencia privilegiada e «intercalada» entre otrasque en el territorio que le corresponde son por ahora«invisibles» a nuestros estudios. En este sentido nopodemos compararlo con el proceso de aldeanizacióndel territorio meridional madrileño donde no han apa-recido edificios de culto que se pudieran compararcon el de El Gatillo. Aunque esta diferencia se man-tiene sin explicación, no parece tener una significa-ción profunda en el desarrollo del proceso y quizássolamente en su arranque (como tal espacio residen-cial privilegiado) probablemente manteniendo su je-rarquía a lo largo del tiempo o confundiéndose poco apoco con los demás asentamientos aldeanos, si presu-mimos su existencia en el campo cacereño de unmodo parecido a como lo hacen en el madrileño, algoque resta por demostrar.
El Gatillo, tanto su edificio como su dotación, su-pone también un indicio de la capacidad y de la cali-dad productiva y comercial de su sociedad rural,pretendiente de unos modelos que repite o que consi-gue por medio de una cultura material humilde. Losrecursos puestos a su disposición son pobres y esca-sos a pesar de lo cual es capaz de mantenerlos y deampliarlos en la medida de sus posibilidades.
Sin embargo, llega un momento en que da un saltocualitativo, en la etapa III cuando hace gala de inno-vaciones arquitectónicas (también de algunas cerámi-cas de ajuar, si están bien datadas) que suponen unariqueza de inversiones, dentro de una lógica economíade medios, inimaginables desde su origen, similares aotras producciones arquitectónicas mozárabes o mula-díes (Mérida, Mateos y Alba, 2000), unido al reforza-miento del proceso de cristianización, y que recuer-dan o preludian las que van a ser típicas del segundoproceso de aldeanización (la segunda y definitivacristianización) iniciada en la Meseta Norte. Así serompe la estabilidad mantenida hasta entonces, justa-mente a nuestro parecer en la segunda mitad del si-glo VIII, cuando se han subvertido las relaciones socia-les de poder con la imposición del estado islámico.Un fogonazo fugaz que primero inestabiliza el asenta-miento e inmediatamente provoca su desaparición.
180 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
5. BIBLIOGRAFÍA
ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET, S. y SANZ PA-RRAS, B., 2000: La basílica y el baptisterio delTolmo de Minateda (Hellín, Albacete), ArchivoEspañol de Arqueología 73, 193-222.
ALFENIM, R. y LIMA, P., 1995: Breve notícia sobre acampanha arqueológica de 1992 na igreja visigó-tica do sítio dos Mosteiros (Portel), IV Reuniód’Arqueologia Cristiana Hispànica (1992), Lis-boa, 463-469.
ANTONINI, A., 2002: Sion Sous-le-Scex (US) I. Einspätantik-frühmittelalterlichen Berterttungsplats:Graber und Bauten, «Cahiers d’archéologie ro-mande», 89.
ARBEITER, A., 1996: Die Anfänge der Quaderarchitek-tur im westgotenzeitlichen Hispanien, en Brenk,B. (ed.), Innovation in der Spätantike, «Spätantike —Frühes Christentum— Byzanz. Kunst im Res-ten Jahrtausend» (Basel 1994), Wiesbaden, 11-44.
— 2003: Los edificios de culto cristiano: escenariosde liturgia, en MATEOS, P. y CABALLERO, L., Re-pertorio de Arquitectura Cristiana en Extrema-dura, «Anejos de AEspA» 29, 177-230.
AZKARATE GARAI-OLAUN, A., 2002: De la tardoanti-güedad al medievo cristiano. Una mirada a los es-tudios arqueológicos sobre el mundo funerario, enVaquerizo, D. (ed.) Espacios y usos funerarios enel Occidente romano, Córdoba, 115-140.
BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J. y PAPÍ RODES, C.,1997: Jarritos y patenas de época visigoda en losfondos del Museo Arqueológico Nacional, Boletíndel Museo Arqueológico Nacional 15, 153-174.
BANGO TORVISO, I. G., 1992: El espacio para enterra-mientos privilegiados en la arquitectura medievalespañola, Anuario. Revista del Departamento deHistoria y Teoría del Arte de la Universidad Autó-noma de Madrid 4, 93-132.
BEN PECHAT, M., 1989: The Paleochristian BaptismalFonts in the Holy Land: Formal and FunctionalStudy, Liber Annuus. Studium Biblicum Franscis-canum, 39, 165-188.
BONNET, CH., 1989: Baptistères et groupes épisco-paux d’Aoste et de Genève: évolution architectu-rale et aménagements liturgiques, Actes du XIeCongrès International d’Archéologique Chré-tienne (1986), Roma, II, 1407 ss.
CABALLERO ZOREDA, L. y ULBERT, T., 1976: La basí-lica paleocristiana de Casa Herrera en las cerca-nías de Mérida (Badajoz), «Excavaciones Arqueo-lógicas en España», 89.
— 1989a: Cerámicas de «época visigoda de «El Gati-llo de Arriba» (Cáceres), visigoda y postvisigoda»
de las provincias de Cáceres, Madrid y Segovia,Boletín de Arqueología Medieval 3, 75-107.
— 1989b: Pervivencia de elementos visigodos en latransición al mundo medieval. Planteamiento deltema, III Congreso de Arqueología Medieval Es-pañola, Oviedo, I, 113-134.
— GALERA, V. y GARRALDA, M.ª D., 1991: La iglesiade época paleocristiana y visigoda de «El Gatillode Arriba» (Cáceres), I Jornadas de Prehistoria yArqueología en Extremadura (1986-1990), «Ex-tremadura Arqueológica» 2, 471-497.
— y SÁEZ LARA, F., 1999: La Iglesia Mozárabe deSanta Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cáceres).Arqueología y Arquitectura, «Memorias de Ar-queología Extremeña», 2.
— 2000: La arquitectura denominada de época visi-goda, ¿es realmente tardorromana o prerromá-nica?, en MATEOS, P. y CABALLERO, L., Visigodos yOmeyas (Mérida 1999), «Anejos de AEspa»XXIII, 207-247.
— 2003: 6. Iglesia de El Gatillo de Arriba, Cáceres,en MATEOS, P. y CABALLERO, L., Repertorio de Ar-quitectura Cristiana en Extremadura, «Anejos deAEspA», 29, 33-37.
— RETUERCE VELASCO, M. y SÁEZ LARA, F., 2003:Las cerámicas del primer momento de Santa Ma-ría de Melque (Toledo), construcción, uso y des-trucción. Comparación con las de Santa Lucía deEl Trampal y El Gatillo (Cáceres), en CABALLERO,L., MATEOS, P. y RETUERCE, M. (eds.), Cerámicastardorromanas y altomedievales en la PenínsulaIbérica. Ruptura y continuidad, «Anejos deAEspA», 28, 225-272.
— 2007: El monasterio de Balatalmelc, Melque (SanMartín de Montalbán, Toledo). En el centenario desu descubrimiento, en López Quiroga, J., MartínezTejera, A. M. y Morín de Pablos, J. (eds.) Monas-teria et Territoria (Madrid 2006), «BAR Interna-cional Series» S1720, 91-120.
CALVO GÁLVEZ, M., 2000: El cementerio del áreaepiscopal de Valencia en la época visigoda, en RI-BERA I LACOMBA, A., Los orígenes del cristianismoen Valencia y su entorno, Valencia, 193-205.
CÁNOVAS GUILLÉN, P., 2005: El material cerámico deconstrucción en la Antigüedad y la alta Edad Me-dia: El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), Al-bacete.
CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E., 1983: La basílicade época visigoda de Ibahernando, Cáceres.
CODOU, Y. 1995: Draguignan. Église Saint-Hermen-taire, en Les premiers, 1, 151-154.
CORZO, R., 1983-84: Planos de la basílica de Alcalá deLos Gazules, Boletín del Museo de Cádiz 4, 83-88.
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 181
D’ANTONIO, M., 2001: L’edificio battesimale in Cam-pania dalle origini all’altomedioevo, en GANDOLFI,L’edificio battesimale, 2, 1003-1036.
DEMEGLIO, P., 2001: San Giovanni di Mediliano a Lu(Al). Una pieve altomedievale e il suo fonte batte-simale, en GANDOLFI, L’edificio battesimale, 2,589-608.
DÍAZ, P. C., 1994: Propiedad y explotación de la tierraen la Lusitania tardoantigua, en GORGES, J.-G. ySALINAS DE FRÍAS, M. (éds.), Les Campagnes deLusitanie romaine. Occupation du sol et habitats(1993). Madrid-Salamanca, 297-309.
DOMINGO, J. A., 2006: Capiteles tardorromanos y al-tomedievales de Hispania (siglos IV-VIII d. C.), 2vols. Universitat Rovira i Virgili. Departamentd’Historia, Historia de l’Art i Geografia. Tarra-gona. (tesis doctoral, manuscrito).
DUFAŸ, B. y BOURGEOIS, L., 1998: Rosny-sur-Seine.Église Saint-Lubin (Yvelines. Île-de-France), enLes premiers, 3, 230.
DUVAL, N. y FONTAINE, J., 1979: Un fructueuxéchange entre archéologues, liturgistes et patri-ciens: le colloque de Montserrat (2-5 novembre78), Revue des Études Agustiniennes 25, 265-290.
— 1995: Valle-di-Rostino. Église et baptistère SainteMarie, pieve di Rescamone, en Les premiers mo-numents, 1, 361-365.
— 2000: Les relations entre l’Afrique et l’Espagnedans le domaine liturgique: existe-t-il une explica-tion commune pour les «contre-absides» et «con-tre-chœurs»? à propos de Cristina Godoy Fernán-dez… 1995, Rivista di Archeologia Cristiana 76,429-476.
FALLA CASTELFRANCHI, M., 1980: baptisthria. In-torno al più noti battisteri dell’Oriente, Roma.
— 2001: L’edificio battesimale in Italia nel periodopaleocristiano, en GANDOLFI, L’edificio battesi-male, 1, 267-301.
FERNÁNDEZ CONDE, F. J. y SANTOS DEL VALLE, M. C.,1987: La corte asturiana en Pravia. Influencias vi-sigodas en los testimonios arqueológicos, Boletíndel Instituto de Estudios Asturianos, 122, 315-344.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., ALONSO DE LA SIERRA FER-NÁNDEZ, J. y GRACIA LASSO DE LA VEGA, M.ª,1987: La basílica y necrópolis paleocristiana deGerena (Sevilla), Noticiario Arqueológico Hispá-nico, 29, 103-199.
FÈVRIER, P.-A., 1986: Baptistères, martyres et reli-ques, Rivista di Archeologia Cristiana 62, 109-138.
FIERRO, M., 2000: El espacio de los muertos: fetuasandalusíes sobre tumbas y cementerios, en CRES-SIER, P., FIERRO, M. y VAN STÄEVEL, J. P. (ed.) Ur-
banisme musulman, Casa de Velázquez-CSIC,Madrid, 153-189.
FIOCCHI NICOLAI, V. y GELICHI, S., 2001: Battisteri echiese rurali (IV-VII secolo), en GANDOLFI, L’ edifi-cio battesimale, 1, 303-384.
FLÖRCHINGER, A., 1998: Romanische Gräber in Süds-panien. Beigaben- und Bestattungssitte in westgo-tenzeitlichen Kirchennekropolen, «Marburger Stu-dien zur Vor- und Frühgeschichte», 19,Rahden/Westf.
FRANCESCO, D. DE, 2001: Il battistero del vescovo Pa-olo II nelle catacomba di S. Gennaro a Napoli: uncaso di dualismo episcopale, en GANDOLFI, L’edi-ficio battesimale, 2, 1057-1076.
FRONDONI, A., 2001: Battisteri ed ecclesiae baptisma-les della Liguria, en GANDOLFI, L’edificio battesi-male, 2, 749-791.
FUSCONI, C., GANDOLFI, D. y FRONDONI, A., 2001:Nuovi dati archeologici sul battistero di Ventimi-glia, en GANDOLFI, L’edificio battesimale, 2, 793-844.
GANDOLFI, D., (ed.) 2001: L’edificio battesimale inItalia, aspetti e problemi, «Atti del’VIII Con-gresso Nazionale di Archeologia Cristiana»(1998), Bordighera, 2 vols.
GIMENO PASCUAL, H. y SASTRE DE DIEGO, I., (enprensa): Jarritas y recipientes de uso funerario y elculto a los mártires en la Antigüedad Tardía, Ho-menaje a Armin Styllow, «Anejos de AEspA».
GODLEWSKI, W., 1979: Faras. Les baptistèresnubiens. Varsovie.
GODOY FERNÁNDEZ, C., 1986: Reflexiones sobre lafuncionalidad litúrgica de las pequeñas pilas juntoa piscinas mayores en los baptisterios cristianoshispánicos, I Congreso de Arqueología Medievalde España (Huesca, 1985), II, 125-135.
— 1989: Baptisterios hispánicos (siglos IV al VIII). Ar-queología y liturgia, Actes du XIe Congrès In-ternational d’Archéologie Chrétienne (1986),Roma, 607-634.
— 1995: Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas(siglos IV al VIII), Barcelona.
GROSSMANN, P., 1981: Esempi d’architettura paleo-cristiana in Egitto dal V al VII secolo, XXVIIICorso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantine,149-176.
GUTIÉRREZ LLORET, S.; ABAD CASAL, L. y GAMO PA-RRAS, B., 2004: La iglesia visigoda de El Tolmo deMinateda (Hellín, Albacete), Sacralidad y Arqueo-logía, «Antigüedad y Cristianismo» 21, 137-169.
HALE, J. R., 1995: A report on the tombs and humanskeletal remains at the Paleo-christian Basilica ofTorre de Palma, IV Reunió d’Arqueologia Cris-
182 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI
tiana Hispànica (Lisboa 1992), Barcelona 1995:459-461.
HEITZ, C., 1980: L’architecture religuieuse carolin-gienne. Les formes et leurs fonctions, Paris.
ITURGAIZ, D., 1969: Baptisterios paleocristianos deHispania, Analecta Sacra Tarraconensia 40, 209-296.
IZQUIERDO BERTIZ, J. M.ª, 1992: La transición delmundo antiguo al medieval en Vegas de Pedraza(Segovia), III Congreso de Arqueología MedievalEspañola (Oviedo 1989), II, 89-95.
Les premiers monuments chrétiens de la France.Atlas des Monuments paléochrétiens de la France.vol. 1, 1995; vol. 2, 1996; vol. 3, 1998.
LÓPEZ VILAR. J., 2006: Les basíliques paleocristianesdel suburbi occidental de Tarraco. El temple sep-tentrional i el complex martirial de Sant Fructuós,Tarragona.
MALONEY, S. J., 1995: The early christian basilicancomplex of Torre de Palma (Monforte, Alto Alen-tejo, Portugal), IV Reunió d’Arqueologia CristianaHispànica (Lisboa 1992), Barcelona, 449-461.
MARCOS POUS, A., 1962: La iglesia visigoda de SanPedro de Mérida, Akten aum VI Kongres für früh-mittelalter-forschung, Graz-Köln.
MARTÍNEZ TEJERA, A. M., 1993: De nuevo sobre áreasceremoniales y espacios arquitectónicos interme-dios en los edificios hispanos (siglos IV-X): atrio ypórtico, Boletín de Arqueología Medieval 7, 163-215.
MARTORELLI, R., 2001: Arredi e suppellettile liturgicein mettallo negli edificio battesimali in Italia dal IVal VII Secolo, en GANDOLFI, L’edificio battesimale,1, 479-519.
MATEOS CRUZ, P., 1997: Representación basilical enuna pizarra emeritense de época visigoda, Méridaciudad y patrimonio 1, 55-64.
— y ALBA CALZADO, M., 2000: De Emerita Augusta aMarida, en MATEOS, P. y CABALLERO, L., Visigo-dos y Omeyas, «Anejos de AEspA» XXIII, 143-168.
PALOL, P. DE, 1967: Arqueología Cristiana de la Es-paña Romana (siglos IV-VI), Madrid-Valladolid.
— 1986: Las excavaciones del conjunto de «El Bova-lar», Serós (Segriá, Lérida) y el reino de Akhila,Antigüedad y Cristianismo, 3, 513-525.
— 1990: Bronces cristianos de época romana y visi-goda en España, Los bronces romanos en España,Ministerio de Cultura, Madrid, 137-152.
— 1994: Estat de la qüestió i novetats d’excavació del’arqueologia cristiana hispánica, III Reunió d’Ar-queologia Cristiana Hispánica (Maó 1988), Bar-celona, 3-40.
PEJRANI BARICCO, L., 2001: Chiese battesimali in Pie-monti. Scavi e scoperte, en GANDOLFI, L’edificiobattesimale, 2, 541-588.
PÉREZ DE BARRADAS, J., 1934: Excavaciones en la ne-crópolis visigoda de Vega del Mar (San Pedro deAlcántara, Málaga), «Memorias de la Junta Supe-rior de Excavaciones Arqueológicas y Antigüeda-des», 128.
PUERTAS TRICAS, R., 1975: Iglesias hispánicas (si-glos IV al VIII). Testimonios literarios, Madrid.
RIPOLL LÓPEZ, G., 1987: Reflexiones sobre arqueolo-gía funeraria. Artesanos y producción artística dela Hispania visigoda, Archeologia e Arte nellaSpagna tardorromana, visigota e mozarabica,«XXXIV Corso di Cultura Ravennate e Bizan-tina», 343-374.
— y VELÁZQUEZ, I. 1999: Origen y desarrollo de lasparrochiae en la Hispania de la Antigïúedad tar-día, Alle origini della parrocchia rurale (IV-VIII
sec.). «Attí della giornata tematica dei Seminari diArcheologia Cristiana» (Roma 1998). Città delVaticano, 101-165.
— y CHAVARRÍA, A. 2003: Arquitectura religiosa en His-pania (siglos IV al VIII). En torno a algunos nuevoshallazgos, Hortus Artium Medievalium 9, 95-112.
RIU, M. y VALDEPEÑAS, P. 1994: El espacio eclesiás-tico y la formación de las parroquias en Cataluñade los siglos IX al XII, en Fixot, M. y Zadora-Rio,E. (dir.), L’environnement des églises et la topo-graphie religieuse des campagnes medievales,«Actes du IIIe congrès internacional d’archéologiemédiévale» (Aix-en-Provence 1989), Paris, 57-67.
ROBLES CARCEDO, L. 1970: Anotaciones a la obra deSan Ildefonso De cognitione baptismi, La Patrolo-gía toledano-visigoda «XXVII Semana Españolde Teología» (Toledo 1967), Madrid, 263-335.
SALLES, A., 1958: Trois antiques rituels du bâpteme,«Sources Chrétiennes» 59, Paris.
SASTRE DE DIEGO, I. 2005: Los altares de Extrema-dura y su problemática (siglos V-IX), Hortus Ar-tium Medievalium 11, 97-110.
— (en este volumen): El altar hispano en el siglo VII.Problemas de las tipologías tradicionales y nuevasperspectivas, en CABALLERO, L. MATEOS, P. yUTRERO, M.ª Á., El siglo VII frente al siglo VII. Ar-quitectura (Mérida 2006), «Anejos de AEspA».
SOTOMAYOR, M. 1982: Penetración de la iglesia en losmedios rurales de la España tardorromana y visi-goda, Cristianizzazione ed organizzazione ecle-siastica delle campagne nell’alto medioevo: es-pansione e resistenze, «XXVIII Settimane distudio del Centro italiano di studi sull’alto medio-evo» (1980), Spoleto, 639-683.
Anejos de AEspA LI LA IGLESIA DE EL GATILLO DE ARRIBA (CÁCERES)… 183
ULBERT, T. 1978: Frühchristliche Basiliken mit Dop-pelapsiden auf der Iberischen Halbinsel. Studienzur Architektur- und Liturgiegeschichte, Berlin.
— 1991: Nachuntersuchungen im bereich der Frühch-ristlichen Basilika von Casa Herrera bei Mérida,Madrider Mitteilungen 32, 185-207.
— y ORFILA, M. 2002: Die frühchristliche Anlage vonSon Fradinet (Campos, Mallorca), Madrider Mit-teilungen 43, 239-298.
— y EGER, CH. 2006: Valdecebadar bei Olivenza (Ba-dajoz). Neue Untersuchungen in der Kreuzförmi-gen Kirche und ihrem Umfeld, Madrider Mittelun-gen 47, 221-252.
UTRERO AGUDO, M.ª DE LOS Á., 2006: Iglesias tardo-antiguas y altomedievales en la Península Ibérica.Análisis arqueológico y sistemas de aboveda-miento, «Anejos de AEspA» 40.
VICENT ZARAGOZA, A. M.ª, 1998: Capiteles de pe-queño formato en Córdoba, Boletín de la RealAcademia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letrasy Nobles Artes, 134, 95-110.
VIGIL-ESCALERA GUIRADO, A., (en este volumen):El Poblamiento rural del Sur de Madrid y las
Arquitecturas del siglo VII, en MATEOS, P., CABA-LLERO, L. y Utrero, M.ª Á., El siglo VII frente al si-glo VII. Arquitectura (Mérida 2006), «Anejos deAEspA».
VIVANCOS, M. C., 2003: Domingo de Silos. Historia yleyenda de un santo, en Silos. Un milenio. «Actasdel Congreso Internacional sobre la Abadía deSanto Domingo de Silos. Milenario del naci-miento de Santo Domingo de Silos (1000-2001)»,Abadía de Silos, II, 223-263.
VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. y MADRID BELANZA, M.ª J.,2006: Ajuar simbólico de las necrópolis tardoanti-guas del sector oriental de Cartagena, Espacio ytiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía,«Antigüedad y Cristianismo», 23, 437-463.
VOLPE, G., BIFFINO, A. y GIULIANI, R., 2001: Il battis-tero del complesso paleocristiano di San Giusto(Lucera), en GANDOLFI, L’edificio battesimale, 2,1089-1130.
WATAGHIN, G. C., CECCHELLI, M. Y ERMINI, L. P.,2001: L’edificio battesimale nel tesuto della cittàtardoantica e altomedievale in Italia, en GANDOLFI,L’edificio battesimale, 1, 231-265.
184 El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura Anejos de AEspA LI