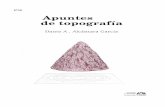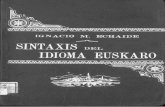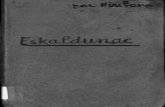Apuntes críticos de onomástica vasca
Transcript of Apuntes críticos de onomástica vasca
Apuntes críticos de onomástica vasca
Las lenguas antiguas del Alto y Medio Nervión
Segundo borrador, diciembre de 2013
Any suggestions, comments or criticism welcome
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
3
J. I. Salazar eta Nerbioialdeko ene lagunoi
ÍNDICE Y MEÑIQUE
1. NOS SOLTAMOS
1.1. También los vascos del Nervión somos y fuimos normales
1.2. Siglo y medio ha transcurrido desde la última batalla perdida
2. ENTRAMOS EN HARINA
2.1. Entre el miedo a hablar y el pánico a la verborrea
2.2. De Delika a Malmasín o un viaje entre las dos Lezamas
2.3. ¿Quiénes nos acompañaron?
3. LOS INTRINCADOS CAMINOS DE LA LENGUA Y EL CAMINO RECTO DE LA LINGÜÍSTICA
3.1. La marca vasca
3.1.1. Saratxo, entre sauces y manzanos
3.1.2. Ruzabal, entre la fantasmagoría y la tierra firme
3.2. Luces y sombras alógenas
3.2.1. Delika, se nos olvidó mirar atrás, adelante y alrededores
3.2.2. (B)arakaldo, la intensidad sí importa
3.2.3. Bitorika, no todo el monte es orégano
3.2.4. Lekamaña, los taxidermistas no utilizan taxi
3.2.5. Orduña, el tamaño también importa
3.2.6. Belandia, no siempre el camino recto es el más corto
3.2.7. Odelikia, primero fue el huevo y después la gallina
3.2.8. Lendoñobeiti, enemigos íntimos
3.2.9. Urduña y Okondo, lo vasco no es siempre lo vulgar
4. NOS VAMOS, LOS DELFINES NO JUSTIFICAN LOS MEDIOS
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
4
1. NOS SOLTAMOS
El texto que exponemos aquí es el desarrollo escrito de las ideas princi-pales que presentamos el 15 de octubre de 2011 en una charla en el marco de las III Jornadas Culturales de Lendoño de Abajo. Aquella primera presentación, con un título más adaptado al magnífico escenario de aquel Concejo Abierto orduñés, ha enriquecido esta segunda reflexión y es de justicia agradecer las aportaciones críticas que entonces afloraron. A continuación abrimos la refle-xión con dos cuestiones previas, por mor de espacio obligadamente breves.
1.1. También los vascos del Nervión somos y fuimos normales
En primer lugar hay que recordar que no deja de tener gran interés, por muy banal que pudiera parecer, echar una ojeada a la situación lingüística actual. El panorama pudiera describirse de esta manera en grandes líneas: El castellano añejo y el moderno español globalizado lenguas dominantes; la lengua vasca perdida en la comarca, en proceso de recuperación; el latín relegado después de obligada presencia secular a través de la iglesia a unos pocos latinajos en publicaciones raras como ésta; el inglés heredero de aquella lengua germánica de algunos vecinos nuestros de hace milenio y medio retomando la función de lengua franca universal, y relegando de paso al francés que quisieron que fuera; y por último otras lenguas más o menos testimoniales de diferentes grupos de inmigrantes. Esta situación variopinta, abigarrada y cambiante que se da en nuestra comarca como en resto del país, es la que nos tiene que servir de imagen para cualquier época histórica, también de la antigüedad, igual (o especialmente) para nuestra comarca. La constatación de este paisaje debería bastar para prevenirnos de percepciones monolíticas y uniformes sobre nuestro pasado lingüístico. Aún se podría apurar más, no descartando en ningún momento, aunque Joaquín Gorrochategui lo haya hecho en lo que refiere al vasco-celta en Aquitania1 rebatiendo la idea del vasco-alemán Gerhard Bähr2, la existencia de lenguas híbridas al estilo de los pidgins vasco-islandeses y demás de los balleneros vascos3. La misma idea de una lengua mixta, en este caso vasco-latina, la presentó el germanista nipón T. Shimomiya más recientemente4, y se ha insinuado más de una vez para el vasco moderno mal aprendido, para el que se forjó el término euskañol que se resiste, después de 30 años, como el fenómeno mismo, a ser abiertamente reconocido.
1 «Vasco-celtica», ASJU 21 (3), 1987, pp. 951-959. 2 «Gerhard Bärh-en Baskische-Iberisch tesiaz», Euskera 40, 1995, pp. 821-827. 3 Bakker, Peter; Bilbao, Gidor; Deen, Nicolaas G. H. & Hualde, José I., Basque pidgins in
Iceland and Canada, 1991, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 23.
4 «Basque: A half-romance language?», II Congreso Mundial Vasco, Área I, Tomo I, 1988, pp. 255-261.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
5
1.2. Siglo y medio ha transcurrido desde la última batalla perdida
La segunda cuestión sólo la esbozamos, y remitimos al lector para un relato más detallado de la misma a nuestro trabajo sobre una lista de palabras de Orduña de finales del siglo XVII, precioso y único testigo directo del euskera local5. La lengua vasca ha tenido históricamente una presencia muy intensa en toda la comarca, donde debemos imaginar amplias zonas rurales vascófonas más o menos monolingües y un núcleo urbano, focalizado en Orduña, donde la presencia seguramente desde tiempos ya medievales de gentes castellanas acabó por extender, después de muchas vicisitudes históricas, esta lengua entonces minoritaria y sustituir a la vasca, proceso que ya estaba concluido para Orduña y muy avanzado también en los últimos reductos ayaleses para mediados del siglo XIX.
2. ENTRAMOS EN HARINA
Aclarados estos extremos, digamos de antemano que los nombres de lugar, además de los más etéreos de persona, son los únicos testigos que nos pueden auxiliar en el intento de indagar algo sobre las lenguas en épocas pretéritas, pues para nuestra comarca las fuentes grecolatinas no dan otro dato más allá de Nerva-Nervión y las epigráficas se reducen a un par de inscripciones sepul-crales aparecidas en Llodio, de las cuales la segunda nos aporta material más interesante por contener dos nombres sin abreviar6, pero de la que se ha querido apurar demasiado y deducir más de lo que realmente dice7. Todavía no conocemos en detalle aunque sepamos que apenas contiene un antropónimo latino, pues hasta donde sabemos todavía no se ha publicado estudio ninguno, otra lapida encontrada recientemente en las labores de rehabilitación de un caserío en Zollo8. Tampoco la última aparecida en la ermita de Poza muy cerca
5 «Nerbioi Goieneko euskararako material gehiago: XVII. mende amaierako hitz zerrenda bat»,
ASJU 45 (1), 2011, pp. 387-402. 6 El texto de la primera está lleno de abreviaturas de las cuales solo se puede conjeturar los
nomina latinos: D(is) M(anibus) / Cal(purnius?) Mon(tanus?) / Sul(picia?) Rega / mari/to an(norum) / LX s(it) [t(ibi) t(erra) l(evis)], (Hispania Epigraphica 3, 1993, p. 8, con anterioridad en L'anée Epigraphique 1988, p. 816), y la otra dada a conocer más recientemente que reza: D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Se(mpronia) Aunia / Lic(iniae) Licoiom / filiae su[ae] / mu(nimentum) pos(uit) / [- - - - - - /- - - - - - /- - - - - -], (Hispania Epigraphica 11, 2001, p. 9). También aparecen otros tres nombres (Octavius, Aem[ilius] y Natalis en inscripciones sobre distintos instrumenta en el yacimiento de Aloria, como da a conocer Juan José Cepeda, vid. nota siguiente.
7 Del gentilicio Licoiom postula J. J. Cepeda (La romanización en los valles cantábricos alaveses. El yacimiento arqueológico de Aloria, Diputación Foral de Álava, 2001) “la pervivencia de una tipo de organización suprafamiliar en época imperial romana”, que Félix Mugurutza (Euskonews 383, 2007) convierte en tribu de los Likoiotarrak, que no deja de recordar al anuncio del descubrimiento de la única gentilidad vascona (¡Talaios!) que la profesora Alicia M. Canto aventuró de un epígrafe navarro que apoyó en un inexistente o desconocido topónimo Talaiarri.
8 Información facilitada (com. pers.) por Mikel Unzueta, arqueólogo de la Diputación de Bizkaia.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
6
de donde nos encontramos, aunque de información tan exigua al parecer como la anterior9.
Por otra parte, el registro arqueológico global de la comarca, no demasiado exuberante y todavía por explorar en gran medida10, nos puede hablar de cultura material y algo de antropología en el mejor de los casos, pero sólo como apoyo exterior contextualizador en lo referido a la lengua. No en vano, es importante recordar que cualquier hipótesis sobre las lenguas tiene que compadecerse también con su historia externa, la de aquellos moradores que supuestamente las pudieron hablar. Es por ello, por ejemplo, que Michelena negó con insistencia la influencia germánica en el euskera, aunque en alguna ocasión tuviera que matizar. Evidentemente el maestro guipuzcoano no llegó a conocer ni Aldaieta, ni Finaga, ni Buzaga… Choca más, sin embargo, que histo-riadores más recientes de la lengua vasca como Larry Trask11, que sí lo pudieron hacer, se aferraran a la tesis de negar toda posibilidad de contacto lingüístico vasco-germánico. La tesis principal siempre ha sido que los germanismos se han introducido directamente desde el castellano, y los topónimos se han formado también tamizados por el filtro románico. La misma argumentación se ha establecido para Cataluña y para Asturias, por citar vecinos nuestros de oriente y occidente. Para el catalán, sin embargo, ya mostraba serias dudas el propio F. de B. Moll12.
Así pues, ante el silencio de las piedras y otros textos, nos queda el bello paisaje del Alto Nervión, remozado de una toponimia un tanto singular, y a la postre casi único asidero para mirar a nuestras lenguas del pasado.
9 Para ésta se han invertido los papeles, pues fui yo mismo quien puso en conocimiento de
Mikel Unzueta la noticia de su aparición facilitada por nuestro buen amigo Eli Gutiérrez. 10 Se pueden citar entre los yacimientos a la espera de excavación los castros de Delika y
Malmasín, por no citar sino dos casos importantes en ambos extremos del valle. 11 The History of Basque, Routldge, 1997. “After the collapse of Roman power in the west, the
Basques found themselves in contact with speakers of two Germanic languages, Frankish and Visigothic. But there exists no single clear instance of a Germanic loan directly into Basque, without Romance mediation. To be sure, though, Basque relations with Franks and Visigoths were uniformly hostile, and anyway it is far from clear that the Franks, and more especially the Visigoths, continued to speak their Germanic languages for any great length of time after settling in France and Spain. In any case, Basque words of undoubted Germanic origin, like hanka ‘haunch’, have all entered the language directly from Romance”, Etymological Dictio-nary of Basque, 2008. En realidad el planteamiento es circular, pues las coincidencias encontradas se achacan al fruto de la casualidad, por lo que nunca hay un cuerpo mínimo de prestamos reconocidos que puedan romper esa inercia.
12 “Tradicionalment es considera que els pobles germànics que arribaren a catalunya estaven molt romanitzats, i per això se’n minimitza l’aportació lingüística, que es limitaria bàsicament a la toponímia i l’antroponímia, amb alguns elements en el lèxic comú, però en aquest cas la major part rebuts a través del llatí. Però la influència germànica sobre el català podria ser més gran”, Gramàtica històrica catalana, Universitat de València, 1991, p. 53, nota 38. Versión en español en Gredos, Madrid, 1952.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
7
2.1. Entre el miedo a hablar y el pánico a la verborrea
No es el toponímico un escenario idílico ni cómodo de analizar. No vamos a entrar aquí sino a recordar la dificultad intrínseca de la toponomástica, pues es un lugar común al que poco podemos añadir sino el relato de nuestra experiencia personal en la disciplina13.
Es del todo evidente y conocida la presencia en el entorno de no pocos nombres de lugar un tanto especiales, que, a diferencia de la mayoría del resto de los que los rodean, difícilmente se explican por medio de la lengua vasca. Adelantémonos a decir, como ya precisó José Ignacio Salazar para Ruzabal14, que la toponimia castellana ha ido en aumento por lo menos en las últimas cuatro centurias y en la mitad de ellas, sustituida de hecho la lengua vasca, la toponimia de esta adscripción ha ido sufriendo un paulatino proceso de des-gaste tanto cuantitativo como cualitativo, que a falta de documentación antigua añade dificultad a la interpretación de los topónimos. ¿Qué demontre esconde el topónimo Urrazio próximo a la cima de Burubio? Algo se puede intuir, pero nada aseverar con un mínimo de rigor y garantía. La documentación antigua es la que puede inclinar la balanza y dar luz al topónimo. Este simple ejemplo se puede repetir ad infinitum.
Si, como insistiremos más abajo, en cualquier caso es fundamental partir de la documentación más antigua para abordar el estudio del sentido15 de cada topónimo, lo es, como queda dicho, mucho más para estas zonas en que la erosión producida por el cambio de lengua ha mermado considerablemente su pervivencia y la ha relegado al corpus histórico. Falta todavía, sin embargo, un estudio de conjunto y de detalle, por lo que tenemos que conformarnos con lo que, con sobrado cariño y tesón pero falto de requisitos de rigor importantes, elaboró Federico de Barrenengoa16 y lo que en la recopilación de G. López de Guereñu17 corresponde a la comarca. No sabemos, por otra parte, en qué quedó el proyecto de recogida y estudio de la toponimia de Llodio en que trabajaba
13 Encontrará el interesado neófito certeros apuntes sobre el tema en innumerables trabajos, de
los cuales mentamos dos de los que hemos leído mientras escribíamos estas líneas. En primer lugar el breve texto con el que Emilio Alarcos Llorach prologa la tesis doctoral de Martín Sevilla dirigida por Michelena (Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias, Oviedo, 1980, pp. 9-10.) y en segundo uno mucho más técnico, del gran especialista en onomástica hispano-germánica Dieter Kremer: «Toponimia de España – Toponomástica en España», in M. Dolores Gordón (coord.), Toponimia de España. Estado actual y perspec-tivas de la investigación, Patronymica Romanica 24, De Gruyter, 2010, pp. 5-29.
14 «La toponimia de la junta de Ruzábal (Orduña)», in Actas de las II Jornadas de Onomástica (Orduña, 1987), Euskaltzaindia, Onomasticon vasconiae 17, 2000, pp. 319-330.
15 Se tiene que entender aquí el sentido del nombre o sintagma nominal antes de fosilizarse, pues una vez onomatizados o propializados los nombres, stricto sensu, dejan de significar.
16 Onomástica de la Tierra de Ayala, (3 vols.), Vitoria-Gasteiz, 1988-1990. 17 Toponimia Alavesa: seguido de Mortuorios o despoblados; y Pueblos alaveses, 2.ª ed.,
Bilbao, Euskaltzaindia, Onomasticon vasconiae 5, 1989. Publicado antes en 7 entregas en Anuario de Eusko-Folklore de 1960 a 1970.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
8
nuestro viejo amigo y ahora alcalde de la localidad Natxo Urkixo. Tenemos, por el contrario, aunque no con la exhaustividad deseable, reunida la toponimia medieval del País Vasco18 y publicada una parte interesante de fuentes documentales medievales19. No obstante, no nos debemos llevar a engaño, pues no hay documentación para nuestra comarca anterior al siglo XIII, y eso en el mejor de los casos. Lamentablemente, el panorama no es mejor, sed exceptio, para todo el territorio histórico vizcaíno. Es conocido que en la famosa y providencial lista de pueblos de la Reja de San Millán faltan los pueblos septen-trionales alaveses de Ayala, Arrastaria, etc. Sí aparecen, afortunadamente, en la nómina calagurritana y en la del obispo Aznar de 1257. La lacónica mención de Orduña en la crónica de Alfonso III, a pesar de su antigüedad, aunque impor-tante, es muy muy poco.
Sabemos igualmente que José Ignacio Salazar tiene realizado un expurgo importante de la toponimia correspondiente al Archivo Municipal de Orduña, a la espera de elaboración y publicación. También Txomin Robina ha recopilado durante años interesantes materiales. Una mirada a este material, así sea somera, confirma la percepción de alogenia, frente a lo vasco, de una parte los nombres de lugar de toda la cuenca del Nervión, especialmente en su cabecera. Esa nomina de topónimos acabados en -oño, -oña, -aña, -ika, -ama, -amo, etc., que han traído de calle a los toponomastas y que iremos presentando poco a poco, es especialmente crecida en nuestra comarca.
Los más locuaces, que suelen ser los menos preparados, no dejan de arrojar opiniones sobre un objeto de estudio sobre el que es difícil saber y nada saben. Los más prudentes callan, los asideros no son seguros. Escribía Miche-lena20 que ante cualquier objeto material enseguida nos planteamos la necesidad de llevarlo al laboratorio para que los peritos pertinentes hagan sus valoraciones; ante material intangible cual es la toponimia, sin embargo, se puede opinar libremente, hasta escribirlo, haciendo divulgación sin basamentos. El sabio guipuzcoano solicitó estudio previo, antes de cualquier posiciona-miento.
Un discípulo suyo, Manuel Agud, cogió el guante lanzado por el maestro y elaboró un pequeño estudio21 sobre esos topónimos con esas terminaciones que
18 Ángeles Líbano Zumalacárregui, Toponimia Medieval en el País Vasco, (4 vols.), Bilbao,
Euskaltzaindia, 1995-2000. Ahora disponible en internet: http://www.ehu.es/anlibano/Diccionarios/ToponimiaVasca/ToponimiaVasca.php. También tenemos un expurgo de los elementos léxicos y morfológicos de dicha toponimia, elaborado sobre un corpus más precario, debido a Jesús Arzamendi: Términos vascos en documentos medievales de los ss. XI-XVI, UPV, 1985.
19 Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, tomos 52 y 53 correspondientes a la Ciudad de Orduña (1271-1510) y Junta de Ruzabal y Aldea de Belandia (1511-1520) respecti-vamente, Eusko Ikaskuntza, 1994.
20 «La lengua vasca como medio de conocimiento histórico», Zumarraga 6, 1956, p. 60. 21 «Áreas toponímicas vascas», ASJU 7, 1977, pp. 37-56.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
9
hemos mentado arriba que muchos, con el propio Agud a la cabeza, reputan por celtas, y otros por latinas, reservando -aka para las del primer origen. Se atrevió Agud incluso, en línea con Caro Baroja, a aportar al argumentario material etnográfico y de otra índole. Ya lo había intentado antes Juan Gorostiaga22, bien documentado en lenguas clásicas pero carente de la formación lingüística necesaria. La propuesta de Agud cayó en saco roto y recibió ataques, no de los rigoristas que contestaron con el silencio, sino de parte de Justo Garate23, representante sumo de los diletantes verborreicos que mantenía con Michelena una inquina malsana que hizo pagar al discípulo.
Otro discípulo de Michelena, Joaquín Gorrochategui, vacunado con el sano celo de prudencia del renteriano, rehúye el estudio de la toponimia y se aferra a la epigrafía y textos de las fuentes clásicas. Con esas fuentes de información admite la presencia celta en los contornos de Aquitania, mientras la obvia para nuestra comarca. Sin duda, la casi única prueba toponímica en detrimento de la epigráfica, lo lleva a un lógico recelo, para no caer en incongruencias como la del catedrático salmantino Francisco Villar24 al que conoció de cerca en aquella ciudad universitaria, el cual llega a negar la presencia occidental vasca en la antigüedad, con la endeble prueba de falta de registro toponímico para aquellas épocas.
Baste recordarle al vehemente indoeuropeista, a modo de simple ejemplo, que el topónimo Legizamon, arraigado en la Península de su nombre en San Esteban de Etxebarri, no se documenta más allá de la Edad Media, pero es incuestionable su relación con el celta latinizado Segisamon, como ya sugiriera el mismo Michelena y después el mismo Agud; más innegable, si cabe, si traemos a colación la forma Leguisamo que figura en el itinerario Antoniano para el topónimo burgalés, actual Sasamón. Y más todavía si tenemos en cuenta detalles prosódicos que nos ofrecen formas como los apellidos Leguízama, Leguízamo bien arraigados en Hispanoamérica, o la pronunciación euskérica Leismon, que supone igualmente una base con acentuación en su segunda sílaba. Puede reforzar la comparación, si la que hizo Agud para las encinas de La Antigua de Zumarraga25 fuera pertinente, saber que Leismongo artea, docu-mentado más de una vez, es decir ‘la encina de Leguizamón’ parece referirse a uno de esos árboles simbólicos a los que, Caro Baroja entre otros ha querido encontrar raíces indoeuropeas. Recordemos otro Baçar Arecheta (1637) ‘roble (o árbol) del concejo’ en la misma localidad, no recogido, por cierto, en la pobremente documentada monografía toponímica local elaborada por Asier 22 «Toponimia céltica del País vasco», BAP 9 (2), 1953, pp. 211-218. 23 «La filología euskariana de Manuel Agud», BIAEV 29 (115), 1978, p. 172. 24 Vascos, celtas e indoeuropeos. Genes y lenguas, Universidad de Salamanca, 2005. 25 «La Antigua de Zumarraga antes de la historia», BAP 33 (3-4), 1977, pp. 491-497. Pagó el
autor de este interesante trabajo no su valentía en plantear abiertamente la presencia celta en el corazón del Goierri guipuzcoano, sino su discipulazgo de Michelena, que seguía atrayendo la más furibunda ira del pésimo e indisciplinado estudiante de filología Justo Gárate.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
10
Bidart26. Y, sin embargo, le tenemos que devolver en parte al menos la razón recién quitada a Villar, si tenemos en cuenta la toponimia transportada, de la que Legizamon precisamente puede ser un buen ejemplo, así estén faltos de confirmación tanto su raigambre celta antigua como su advenimiento desde tierras burgalesas en la edad media.
No hace falta recordar, así pues, que la argumentación basada en el silencio documental es significativa en presencia de documentación pero muy endeble a falta de ella, y nos llevaría por sí sola a negar la existencia de nume-rosos grupos humanos y sus lenguas. La toponimia es un gran asidero pero insuficiente y muy parco a todas luces, pues es ínfimo su recuerdo directo para épocas antiguas, siempre además por boca ajena y lejana. Aun con todo, no podemos pensar en un panorama toponímico antiguo comparable al actual del que nada se documenta y del que la mayoría de la toponimia moderna sería reliquia. Puede ser una imagen más realista imaginar un paisaje mucho menos poblado de gente, y por ende, de topónimos, y que gran parte de aquellos nom-bres antiguos fueran sustituidos por otros o simplemente desaparecidos con el paso del tiempo, lo que reduciría a la mínima expresión la nómina de nombres de lugar actuales supervivientes de aquellos anteriores a la edad media. Baste como botón de muestra las exiguas 31 bases léxicas identificadas por Martín Sevilla para toda la toponimia indoeuropea prelatina asturiana27. Sabemos positivamente para otras regiones, y no hay trazas para pensar que el proceso fuera muy diferente en la nuestra y sí bastante paralelo, que la edad media supuso un punto de inflexión importante en la creación de núcleos de población que supusieron nueva toponimia28. Todo apunta que es de aquella época, gran parte de la mal llamada toponimia mayor actual, que es a su vez la más antigua. Replicarán ante esta última afirmación los hidronomastas y oronomastas, pero todavía tienen que demostrar que la supuesta antigüedad de tales onomas es tan abrumadora y cierta como pretenden. Así pues, no deberían de perder de vista esta realidad, multiplicada exponencialmente con base negativa, los compara-tistas que pretenden adentrarse en épocas y lugares inmediatamente posteriores al deshielo post-glacial que permitió la expansión de las gentes del refugio franco-cantábrico. A nosotros, que no creo que se nos pueda acusar de timo-ratos o faltos de atrevimiento en este terreno, nos parece suficientemente arries-gado sustentar hipótesis sobre realidades con poca documentación aunque ya históricas.
26 Etxebarriko Toponimia, Labayru, 2006. Fruto de un encargo del consistorio de la localidad,
oscuramente adjudicado en concurso público, por el monto de 80.000 € al Instituto Diocesano Labayru.
27 Vid. nota 13. 28 “… la toponimia medieval de carácter hispanorrománico (la gran mayoría de los nombres de
lugar españoles remontan a esa época, siendo relativamente pocas las denominaciones modernas.)”, D. Kremer, op.cit., p. 8.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
11
2.2. De Delika a Malmasín o un viaje entre las dos Lezamas
Hemos querido nombrar expresamente este topónimo por su proximidad al topónimo Lezama de nuestra comarca, homófono del Lezama límite norte de la cuenca del Nervión, en un extremo del valle de Txorierri. Se ha pensado para explicarlo en un étimo céltico Letisama, evolución del superlativo pleti-sama ‘la más llana’, origen de los Ledesma riojano-castellanos. Sin desdeñar esta explicación, debemos añadir que no vemos dificultad y sí ciertas ventajas, en partir de Legisama, de una base seg- ‘victoria’ con igual sentido superlativo: ‘la más victoriosa’. A favor de esta lectura tendríamos, disimilación de sibilantes mediante, el propio Legizamon y el vecino próximo Lekamaña, transcrito en el cartulario calagurritano del principio del s. XIII, como Leçamaya, al que volveremos más adelante.
Efectivamente, Michelena, que actuó siempre como hemos dicho con extremada e inusual (antes y ahora) prudencia, no negó la posible celticidad de topónimos como Lezama y Legizamon (por otra parte tan íntimamente rela-cionados en el linaje que unió ambos apellidos), en sendos extremos del valle del Nervión. En Apellidos Vascos, nunca menciona el término celta y sí el más genérico indoeuropeo, a la vez que pide un estudio en profundidad, inédito hasta la fecha29, sobre los candidatos celtas en -ika, -ama, -oño, etc.
Queda apuntado, y por ello no hace falta insistir en ello, que la lengua vasca no explica gran parte de la toponimia nuclear de la comarca, de toponimia histórica no nuclear, por otra parte y paradójicamente, mayoritariamente euskérica. La cuestión es qué otra lengua o lenguas pueden explicarla. El latín tampoco parece ser la salvación única, por más que Félix Muguruza30 heredero de otros anteriores de mejor oficio, se ciegue con etimologías estrafalarias (por usar sus propias palabras, aplicados a otros, claro está) como las que da para Barakaldo, Arakaldo o Zaratamo, por no citar sino algunas de las muchas inverosímiles que nos ofrece.
29 El trabajo de Manuel Agud citado en la nota 21, que recogía el texto de una comunicación del
año 1961, se puede considerar un intento, pues de ninguna manera se puede tomar por un estudio en profundidad, sino más bien un esbozo de un trabajo, como bien dejan entrever las palabras finales de otro trabajito suyo arriba mencionado: “Es de esperar que alguien de mayores vuelos intente un trabajo profundo sobre este tema. Creemos que merece la pena.” 1977, p. 497.
30 «Etimologías: Los nombres en versión original», Aunia 8, 2004, pp. 6-24. Tiene este trabajo, aparte de muy poco de original, algún planteamiento serio e interesante, y algún acierto meritorio derivado de él, pero son más los desatinos y barbaridades derivados de garrafales errores de método, o mejor dicho de la falta de él, y de la arrogancia de sus planteamientos de la que ya deja muestra en la entradilla en euskara al artículo. Algunos errores los arrastra de un trabajo anterior («Laudioko 200 izen. 200 nombres de Llodio. Luces y sombras de nuestra toponimia», Bai 17, 1997) en el que caracteriza a un gremio de cómicos del que él mismo, si se aplicara a sí mismo la crítica que hace a los demás, no andaría muy alejado en ocasiones.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
12
He podido consultar después de acabado este trabajo, y me ha obligado a retocar ciertos puntos, el artículo de Patxi Salaberri31, autor siempre rigurosa-mente documentado y una de las primeras firmas actuales en onomástica vasca. Básicamente repite la tesis de Muguruza e incurre en los mismos errores que él, aunque no lo cita en ninguna ocasión y sí a otros predecesores como Omaeche-varría, Agud, Caro Baroja o el propio Michelena. Hace de todos los nombres en -ika, que son a los que se circunscribe, de origen latino, femeninos a partir de un *(terra o villa) -ica. Sin descartar radicalmente esa posibilidad para alguno de los nombres, es indefendible tal postura generalizadora por muchas razones, algunas de la cuales expondremos en las siguientes líneas. La diferencia funda-mental entre los nombres en -ana y los nombres en -ika, es que los últimos, a diferencia de los primeros, se dan en zonas de muy baja intensidad romani-zadora y que faltan casi por completo los supuestos masculinos en -iko correlatos de los correspondientes masculinos de -ana, vg.: (fundus) -anus > -ano. Nombres del estilo de Aginako, Demiku, Matiko, etc. son muy minorita-rios y deben tener otra explicación32. Dice Salaberri que no todas las edifica-ciones con estos nombres son latinas, aunque insinúa que quizá sí estén reconstruidas sobre otras de esa filiación. Nos tememos que ni una sola sea de aquella época ni se le aproxime, ni tan siquiera reconstruida sobre cimientos romanos. Este extremo puede darse en algún edificio religioso, como la ermita de San Martín de Finaga en Basauri que ha mostrado algún estrato que se remonta a dicha época, pero es en todo caso la excepción y no la regla. Agud33, mucho más genéricamente, cita para Gipuzkoa correlatos de nombres en -ama y castro de Aldaba de Tolosa y “aglomeración de nombres en -ica y -aca” en la zona norte de Bizkaia no falta de restos romanos y acaso celtas y no lejos del castro de Nabarniz. Los nombres en -ika, al igual que los mejor estudiados en -ana, tienen términos post y ante quem bastante bien definidos, que pueden situarse, grosso modo, entre el siglo VII y XI. No es de descartar, como ya hemos dicho, algún caso anterior y alguno posterior debido a extensión analó-gica. Dicho de otra manera, surgen en época alto medieval y dejaron de ser productivos apenas entrar en la baja. El latín sirvió de molde, pero con mate-riales especialmente de otro origen y en un crisol a todas luces vasco. Más abajo intentaremos concretar y demostrar esta afirmación.
2.3. ¿Quiénes nos acompañaron?
Excluida, por tanto, la omnipresencia latina y su correlato romance por una parte, e ilirios, ligures, bálticos, eslavos, etc., por otra (por mucho que insis- 31 «Sobre el sufijo occidental -ika y otras cuestiones de toponimia vasca», FLV 113, 2011, pp.
139-176. 32 Ya I. Omaechevarría («Nombres propios y apellidos en Oñate. Consideraciones histórico-
lingüísticas», BIP 13 (2), 1957, p. 133) confesaba apesadumbrado, y le buscaba la explicación de la etimología popular que habría ejercido la marca de genitivo locativo -ko, que “no podemos señalar ningún ejemplo seguro”.
33 Op. cit., p. 40.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
13
ta Villar en encontrar sus rastros), cuya presencia solo pudo ser testimonial y difícilmente dejaría huella sobre el terreno, lo indoeuropeo se circunscribe a lo céltico y a lo germánico, tan diferentes pero tan imbricados y difíciles de discri-minar en ocasiones uno del otro. No somos nosotros quienes vayamos a meter el dedo en tan enmarañada cuestión. Nuestra labor acaba en determinar, hasta donde se puede alcanzar, dónde acaba lo vasco, para así dejar en manos de los indoeuropeistas el material limpio de paja (vasca) con el que puedan trabajar. No llega ni a humildad reconocer nuestra casi total ignorancia en campos ajenos y conocimiento siempre insuficiente en el propio, lo que nos tiene que llevar a dar siempre un carácter provisorio a nuestras exposiciones y postulados, necesi-tados siempre de críticas y relecturas.
3. LOS INTRINCADOS CAMINOS DE LA LENGUA Y EL CAMINO RECTO DE LA LINGÜÍSTICA
3.1. La marca vasca
A los Nervión, Lezama, Lekamaña citados habría que añadir Orduña, Lendoño, Belandia, Belandika, Delika y Zedelika, Mendeika, Artomaña, Orru ño, o Arakaldo, Zaratamo, Kamaraka, etc. desplazados los últimos un poco aguas abajo, entre otros muchos para ilustrar un poco siquiera ese paisaje de oriundez supravasca. Antes de decir algunas generalidades sobre ellos y ante todo sobre la metodología que tiene que guiar el estudio de estas cuestiones, vamos a tratar brevemente de un par de topónimos que sí parecen ser euské-ricos y que nos van a dar unas primeras pautas de advertencia sobre las falsas apariencias que nos obligan a extremar el rigor en el estudio: Saratxo y Ruzabal.
3.1.1. Saratxo, entre sauces y manzanos
Ante Saratxo, como ante cualquier otro nombre, nos caben dos acerca-mientos. El primero es el del diseccionador, que bisturí en mano nos segmenta Sara-txo, donde la terminación sería el diminutivo vasco -txo, y Sara- la base que se presta a diferentes interpretaciones según las preferencias del diletante de turno. Otro acercamiento más global y por ende más recomendable, pero no por eso obligatoriamente más exitoso, es observar la palabra en su conjunto y compararla con otras supuestamente relacionadas, con Sarasua, por ejemplo. Este último topónimo se ha interpretado como sarats ‘sauce’ + -tsu, forma asimilada de -tzu, sufijo que acompaña frecuentemente a fitónimos para expresar el conjunto o plantación de ellos. Se aduce como ejemplo el discutible Zuazo que sería ‘arboleda’, con un representante Zuaza en nuestra comarca, al que aludiremos enseguida, y otros nombres más claros como Urkizu, Amezua, Otazu, etc. Adentrados en este terreno, no nos cabe decir sino que a veces las ramas nos impiden ver el bosque. Tenemos Saratxos por doquier en la geografía vasca. Uno de ellos en el barrio Gesalibar de Arrasate. Pues bien, en el caso
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
14
mondragonés como fehacientemente con el solo peso de la documentación demostró nuestro estimado amigo José Luis Ormaetxea34, se trata de un originario Sagastitxo ‘pequeño manzanal’, para el que se ajustaba mejor, fruto de la casualidad y no del buen oficio, la lectura de nuestro primer diseccionador. Ya demostramos hace algunos años35 que nombres como Saizar, que Miche-lena, a pesar de todas las precauciones posibles, interpretó con las debidas reservas como Sai-zar ‘buitre viejo’36, no eran sino otros casos como el del manzanal Saratxo, es decir: Sagasti-zar ‘manzanal viejo’. Es uno de los peligros de tomar la pura segmentación de morfos como única herramienta de trabajo. No en vano, es ésta la base de la morfología y el método que empleó Michelena en Apellidos Vascos, único posible por otra parte en aquellas circunstancias y, paradójicamente, gran acierto de la obra. No podemos, sin embargo, proceder al método aludido dejando de lado fenómenos fonéticos que trascienden al puro fonema, los llamados suprasegmentales, que ponen en juego sílabas, acentos, metátesis, etc. Éstos han sido tradicionalmente clasificados como “fenómenos esporádicos”, fuera de las leyes fonéticas generales y excluidos por ende de la investigación básica, pero que no pueden obviarse en el análisis particular de los nombres. Ejemplos como los de Saizar y Saratxo inundan nuestra geografía, por lo menos desde Navarra a Bilbao.
Uno de ellos puede ser Zuazo mismo. Si bien es verdad que en la Reja de San Millán tenemos Zuhazu escrito así varias veces, no es menos cierto que el antiguo Suestasion indoeuropeo que trae Ptolomeo (y la forma Suessatio del Itinerario Antoniano) ha sido tradicionalmente identificado con uno de los actuales Zuazo, descartado por lo que a la ubicación espacial se refiere última-mente a favor de Arkaia o Aríñez, pero que el descubrimiento del fonetismo que, en compuestos y derivados, de sagasti ‘manzanal’ hace sai-, de sorosti- ‘acebo’ goi- (Gorostizaga > Goizaga tenemos en Arrankudiaga), de aresti ‘robledal’ ai- o de masti- ‘maizal’ mai-, hace de Suesta-tio > Zua-zo la evolución regular que esperaríamos encontrar, cuestiones de cronología al margen. Un paralelismo casi perfecto sería Gorostar(a)tzu, que tanto en Navarra (ubicación que ahora no puedo recordar) 37 como en Gipuzkoa (Mutiloa) dan sendos Kortzu, a través, supuestamente, de un anterior *Koartzu38.
34 «Sobre el sufijo occidental -ika y otras cuestiones de toponimia vasca», FLV 113, 1911, pp.
139-176. 35 Arrasateko Toponimia, Euskaltzaindia, Onomasticom vasconiae 15, 1996, pp. 203-204. 36 Apellidos vascos, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, Monografías vascongadas 11,
2.ª ed., 1955, pp. 115, 124. 37 El caso más aproximado que encuentro en la base de datos Toponimia Oficial de Navarra
(http://toponimianavarra.tracasa.es/Base.aspx?lang) es Gospaldoborda por Gorsostipaleko borda en Etxalar. Gracias a Patxi Oscoz por la información.
38 Se puede interpretar este fonetismo como la pérdida de toda la secuencia fónica, a excepción de la vocal final del primer morfo, entre los grupos acentuados que serían, a la manera germánica, la primera de cada uno de los dos miembros del compuesto o derivado. No faltan evoluciones tan drásticas en otros topónimos, pero se trata por lo general de grupos fónicos
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
15
Por todo lo dicho, la forma Zuhazu de la Reja no debe hacer descartar forzosamente la identificación con Suestatio, por poder tratarse de una etimología popular, como en el caso del Zugaztieta vizcaíno que según solía recordar Alfonso Irigoyen, se trata en realidad de una reinterpretación de Zubi-bustieta ‘puentes mojados’, o incluso una forma intermedia en la que la aspirada representara el grupo fónico elidido, o a alguno de sus elementos. Nos empuja a cuestionar la ecuación Zuazo = zuhatzu, la contraevidencia vizcaína de los numerosos Zuazo. En efecto, en el área lingüística de los Zuazo vizcaínos, ‘árbol’ es sistemáticamente aretx, aratx o arbola –además del errexal que trae Landu-cchio a comentar enseguida– y nunca zu(h)aitz, ni en la lengua viva ni en la toponimia. Se trata en estos casos, siempre y sin ninguna duda, de topónimos transportados, como es tan frecuente como poco reconocido en nuestra toponimia al igual que en la de otros lugares, según documenta magistralmente para Valencia Xabier Terrado39. El querer ver en las formas vulgares Sugutxu (Deusto, Begoña, Erandio, Galdakao; Sugesu en Llodio), ignorando otros evidentes signos de vulgarismo de dicha forma, el resto de la aspiración de zuhaitz, perdida en el euskera más occidental antes que en ningún otro dialecto hace muchos siglos sin dejar apenas rastro, no es más que un burdo anacro-nismo propio de la ignorancia o de la manipulación interesada; y uniformizar todos los Zuazo del País Vasco, tabula rasa, en Zuhatzu no es más que reverdecer viejas imposiciones imperialistas que tanto habíamos censurado. En la nómina de pueblos alaveses de 1294 que el padre Fita publica y compara con los de la Reja, donde la presencia grafica de la aspiración sigue siendo muy prolija, tenemos Çuaço, sin rastro de la aspiración.
3.1.2. Ruzabal, entre la fantasmagoría y la tierra firme
Volvamos al segundo de los topónimos que habíamos presentado como euskéricos: Ruzabal. Se trata de un término supralocal, en la medida que abarca un conjunto de aldeas: Las dos de Lendoño, Belandia y Mendeika, en la versión más extendida de la junta. Esta circunstancia puede ser importante a la hora de entender su nombre. Podría tratarse, como ingeniosamente propone nuestro buen amigo José Ignacio Salazar, de un lugar concreto en el que se juntaban los vecinos de las citadas aldeas. El nombre de este lugar particular se habría extendido posteriormente a la comunidad en su conjunto. De ser así, esto excluiría la etimología de ‘valle ancho’ o similar que se ha intentado, y que tiene además importantes problemas añadidos, amén de una base documental ‘fantasma’. Se alude a una forma Larruazabal presuntamente documentada,
más vulnerables y por ende más predecibles. Traemos, exempli gratia, algunos casos de Arrigorriaga y Galdakao, incluido el propio nombre del primero que reduce en pronunciación vulgar de seis a tres su número de sílabas: Lamina-Erreketa > Lambarketa, Aperribai Goikoa > Apurriko (Galdakao) y el más llamativo y radical, por perder incluso sílabas pretónicas: Bera(za)tzaga Bekoa > Txako.
39 «Toponímia transportada: el cas valencià», in XXI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica, Ontinyent 1995, pp. 1.149-1.172.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
16
que es a la postre la que han hecho valer los “normalizadores”, otras veces Arruazabal. Ninguna de las dos vista jamás por los documentalistas en ningún registro orduñés40, y sí cientos de veces, desde la primera documentación medieval, Ruzabal, junto a algún Ruyzabal como amablemente nos recuerda Salazar, y algún muy esporádico Urruzabal y/o Urrazabal. Este último Urrazabal, entendido urretx-zabal ‘nogal ancho’, aunque esperaríamos una forma *Urretxabal, casaría perfectamente con la hipótesis de un lugar central de reunión, en torno a un árbol, presente en otros topónimos como Aretxaba-lagana, también mítico lugar foral de encuentro, Baçar Arecheta de Etxebarri arriba mencionado, etc. El peso del testimonio documental no avala, sin embargo, en ningún modo la hipótesis. Se me ocurre, y lanzo como propuesta alternativa de trabajo, la posibilidad de entender zabal como ‘abierto’, y no como ‘de relieve llano’, que sugiere la traducción euskérica moderna Lur Laua que se le ha dado al corónimo Tierra Llana frente a la ciudad amurallada Bilbao. Es verdad que no se documenta para Ruzabal el término de Tierra Llana frente a la ciudad cerrada que sería Orduña en nuestro caso. Sí se documentan, no obstante, los términos Concejo Abierto por una parte y Tierra por otra para designar a un territorio histórico-administrativo, como emplea-mos por ejemplo en Tierra de Ayala. Estaríamos, si esta hipótesis tuviera fundamento ante el término *Lur-zabal, que mediante una metátesis de las consonantes del primer término nos daría *Ru(l)-zabal. Carecería de toda vero-similitud esta posibilidad un tanto extraña a ojos del observador no avezado, si no conociéramos el interesante descubrimiento que hizo nuestro viejo amigo Roberto González de Viñaspre41, el cual explica errexal ‘árbol’ del Diccionario cantabricum de 1567 de Landucchio a partir de lexar ‘árbol’, además de ‘fresno’, como en el caso de aretx ‘árbol’ y ‘roble’. Se trataría de la misma metátesis l - r > r - l y posterior intrusión de una vocal protética, en un entorno dialectal próxi-mo. Quede ahí la hipótesis para ulterior refutación o verificación.
40 Xabi Zalbide cita (http://www.blogari.net/toponimia/2006/06/09/belandia), sin dar ningu-
na fuente que lo acredite fehacientemente un Larruaçabal para 1498. 41 «"Errexal" hitzak Arabako toponimian dukeen esanahiaz», in Actas de las III Jornadas de
Onomástica (Estella, 1990), Euskaltzaindia, Onomasticon vasconiae 7, 2008, pp. 323-333. Tengo que recordar que 18 años que tardaron en publicarse las actas no han sido suficientes, ni los que han pasado desde entonces, para cumplir un pequeño ofrecimiento que le hice al investigador sasetarra en aquellas jornadas. Trabajaba yo entonces en el proyecto de Recogida de Toponimia de Navarra, haciendo la labor que el propio Roberto había hecho junto con Xabier Santano en un proyecto paralelo anterior para la CAV. Cuando escuché la explicación sobre errexal me vino a la mente un fonetismo paralelo que reforzaba la tesis de la metátesis entre lexar y errexal. La abrupta interrupción del proyecto navarro y su subsiguiente silenciamiento, todavía pendientes de historiar, me hicieron alejar de los materiales entre los que se encontraba el fonetismo prometido además de no presentar para su publicación el texto de la comunicación que yo mismo había presentado en aquellas jornadas y llevaba por título, hablo de memoria castigada por casi un cuarto de siglo, «Fonetismo irristagarri bat Arabako eta Nafarroako Toponimian». Son una vieja deuda que me gustaría saldar algún día y un viejo trabajo a desempolvar.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
17
Antes de acabar queremos apuntar la posibilidad de que el Larruazabal fantasma mencionado arriba, supuestamente nombre de un arroyo en la muga con Amurrio, no sea sino el Larrazabal (Mugaburu) que F. Barrenengoa recoge para esta localidad. El fantasma perdería así su sayo, como los pierden todos los fantasmas si se les tira de él, como lo han perdido Garape para Sopuerta o Biasteri para Laguardia entre otros muchos auspiciados en su día por la tan ideologizada y agresivamente mercantilizada Comisión de Onomástica de Eus-kaltzaindia. Lo más grave, con todo, no es la incompetencia manifiesta en asuntos toponímicos y antroponímicos de sus miembros más activos, sino la patrimonialización y fiscalización que han consumado de la propia investigación onomástica, que debía de corresponder, en buena lid, a la universidad y a otros ámbitos de investigación.
Creemos que ha quedado patente con estos dos simples ejemplos que estamos en un terreno especialmente delicado en el que cualquier dato, cual-quier ayuda son necesarios y la prudencia siempre insuficiente. Para analizar material euskérico, el conocimiento de la lingüística vasca, especialmente de su fonética y léxico históricos, es una herramienta que en lógica formal diríamos condición necesaria pero no suficiente.
3.2. Luces y sombras alógenas
Centrémonos, después de estas digresiones, en la toponimia supuesta-mente indoeuropea que rebosa nuestra geografía. Para afrontar su estudio hay premisas generales a añadir a las expuestas arriba. Vamos a intentar explicarlas con un lenguaje cercano pero sin sacrificar el rigor que reivindicamos para estos estudios.
3.2.1. Delika, se nos olvidó mirar atrás, adelante y alrededores
Obviar la documentación más antigua, o la oral en el otro extremo, nos lleva indefectiblemente a elucubraciones insostenibles. Forzosamente se trata de nombres muy antiguos pues aquellas gentes de habla casi enigmática que vivieron entre nosotros se diluyeron o integraron haciendo dejación de su len-gua o lenguas hace ya, en el más optimista de los escenarios, un milenio largo. Es por ello una insensatez temeraria y manifiesta basar etimologías de topóni-mos supuestamente de aquel origen en fuentes documentales que no sean las más antiguas.
No puede encarecerse suficientemente la importancia de la documentación histórica para la correcta interpretación de los nombres. Como principio básico, el procedimiento más adecuado es la interpretación genética no retrospectiva, esto es, la interpretación de un nombre partiendo de las más antiguas de sus formas documentales, y no de la reconstrucción a partir de la forma más moderna. Proceder a la interpretación de cualquier nombre sin haber mirado primero para atrás y después un poco para adelante además de para los lados, y
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
18
hacerlo además con una idea preconcebida no augura nada bueno a la vez que da muchos boletos para equivocarse de lleno.
Delika, visto así, no nos dice gran cosa, y no nos ayuda mucho, y sí quizá desorienta, verlo simplemente como un nombre más en -ika. Esa visión en corto lleva a Muguruza (2004: 21) a buscar un antropónimo en la base, que no encuentra e inventa aunque no le pone ni tan siquiera un asterisco: **Delius. Alfredo Oribe en un trabajo más serio42 trae a colación las formas antiguas sin aféresis y rectifica un poco, aunque no se mueve demasiado. P. Salaberri (2011: 153), por su parte, llega a la misma conclusión que Muguruza, y aunque conoce las formas antiguas duda porque tampoco éstas le proporcionan el antropónimo que guiado por el prejuicio busca.
Afortunadamente, se conservan formas anteriores a la actual. De lo contrario, también las podríamos haber deducido sin mayor problema si nos molestamos en mirar atrás, adelante y a los lados. La forma actual es proparoxítona, lo cual no encaja con los nombres trisílabos de esta clase que son, salvo alguna excepción como Muxika y Munika entre Menagarai y Retes de Llanteno, paroxítonos, como son los conocidos Barrika, Gernika, Gabika, Gatika, Sondika, Trobika, etc. Y esto es así porque en estos topónimos de acen-tuación tan característica no tenemos, en origen al menos, seguramente una posición -3 desde la derecha, sino un +2 desde la izquierda. Es decir, que la acentuación no se marcaría desde final de palabra como en castellano, sino desde el comienzo como en alemán o en irlandés. Es una diferencia muy impor-tante que nos corrobora que nombres como Zaratamo43, Lekamaña, Arto-maña, etc. siguen un patrón acentual determinado, que Barakaldo y Arakaldo, por ejemplo, rompen por alguna razón, lo mismo que lo rompe Delika si no atendemos a la forma original. Además de mirar a todos los lados, no hay que olvidar que no todo empieza por la cola.
El acento del euskera no ha sido, como ya reconociera el propio Michelena, demasiado ponderado en lingüística histórica vasca, ya por su difícil percepción en las variedades occidentales y centrales de la lengua, ya por prejuicios hacia su utilidad. El alcance del valor heurístico que encierra, sin embargo, lo vuelven a demostrar, después de la incomparable reconstrucción que elaboró Michelena 42 «Aiarako herrien etimologiak», Sancho el Sabio 15, 2001, p. 166. Este trabajo resultó ganador
del III Concurso de Investigación Universitaria “Fundación Sancho el Sabio” en el año 2000. Su importante valor, a pesar del título, radica más en lo documental que en lo etimológico.
43 Curiosamente, en uno de los pocos acentos que marca Alfonso Irigoyen en su artículo sobre la cuestión («Formas de nombres de localidades vizcaínas», FLV 11, 1972, pp. 207-218.), apunta Zaratámo, con atípica acentuación paroxítona, de boca de un labrador de Zeanuri. Seguramente es el caso de Barandika y otros muchos topónimos y apellidos que han ido perdiendo su marcada acentuación para igualarla a la más general del castellano. Este proceso de adaptación se puede observar en la actualidad. Topónimos como Urreta de Galdakao o Arroleza, Rontegui, Sasiburu de Barakaldo, por no citar sino un par de pares de ellos, se oyen de labios de las generaciones más jóvenes y/o menos oriundas sin su caracte-rístico acento esdrújulo.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
19
del vasco antiguo, también estas etimologías que tienen de otra manera complicado acercamiento, como queda demostrado de su hasta ahora resis-tencia a una interpretación fundamentada.
Topónimos, como el cercano Ódega, de Ozeka, debieran de servirnos como test del padrón acentual (+2) que proponíamos arriba. Si la acentuación (+1) de Délika delataba la pérdida de una sílaba inicial, debería de regir lo propio para Ódega y topónimos similares. F. Barrenengoa44 recoge y pone en relación con la anterior, la forma Odiaga en apariencia la forma genuinamente euskérica, en varios pueblos y en fuentes documentales, aunque no más allá del siglo XVIII. Si nuestra hipótesis fuera correcta debería de haber existido algo parecido a *Arródi(a)ga, que explicaría su acento actual. Tenemos Rodáyega no muy lejos, en el barrio gordojano de Iratzagorria, que podría ser un buen candidato, si no fuera porque se trata de Río de Áyega, pues está a los pies de un arroyo que nace en el barrio disperso de Áyega, del municipio burgalés de Mena. Ignorando la evidencia, se ha “normalizado” como Errotaiega, quizá por la existencia de un molino que ha encendido las luces etimologistas de los normalizadores. No sabemos si existe en la actualidad tal molino, pero en 1603 tenemos documen-tada la ferrería tiradera de Rodayega, lo que lleva implícito la existencia de algún artilugio molinero. Fallido el intento, podríamos seguir la pista, por si nos da luz para buscar algo paralelo, al Rudiaga, Rudiega que J. M. Sasia recogió, dándole la fecha de 1863, para Abanto y Zierbena45. No hay que descartar tampoco, como puede ser el caso de Sálvada pronunciado como hacen en la zona con pántano por pantano que nos aclara nuestro atemperado amigo Salvador Velilla, la creación de pronunciaciones contra natura, ya sea por adaptación a patrones más generales, ya sea por ultracorrección, ya por otro tipo de contaminación.
Tampoco se pueden abstraer estos nombres de su contexto dialectal. Odelika, lo mismo que Belandika, se localizan en un área en que proliferan los Ulibarri, Uliarte, Ulanga, etc. Esta simple observación hubiera evitado el perder el tiempo buscando antropónimos que no existen: **Delius, **Odelius, **Beland, etc. Otra cuestión, para lo que estos nucleónimos nos aportan material interesante, es explicar por qué se da especialmente en esta área el cambio -r- > -l-, que es justamente el contrario que en lengua vasca se da al recepcionar palabras u onomas antiguos. Una explicación podría ser la ultracorrección, pero todo está abierto a estudio.
3.2.2. (B)arakaldo, la intensidad sí importa
Atribuir el patrón acentual arriba presentado a una u otra lengua antigua es imposible además de una temeridad, pero basta constatar que es general y
44 Op. cit., tomo 3, p. 271. 45 Toponimia euskérica en las Encartaciones de Bizkaia, Bilbao, 1966, p. X.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
20
que se da en los topónimos de cierta oriundez en amplios y diversos territorios. Es el mismo patrón que nos lleva a atribuir los topónimos Repélega, portugalujo a la familia del Piélago cántabro, y no, vía Errepelaga modernamente vasquizado, a los euskéricos en -aga, que en el fondo y en algún caso quizá, no sean muy diferentes. No podemos perder de vista, sin embargo, el topónimo Repela que documentamos para los siglos XVII y XVIII en Barrika y Urduliz. El igualmente barrio alto Mamáriga, en este caso santurzano, debe de compararse antes que con ningún otro, con su vecino de Muskiz Memerea, que aclara el origen de la gutural y nos evita elucubraciones sobre su posible sufijo -i(a)ga, -ika. Claro está, no obstante, que se podría invertir la explicación partiendo de un *Mamarika, no muy diferente del monte Kamarika que comentaremos más abajo.
En el caso de Barakaldo y Arakaldo que seguramente por lo que respecta a su forma son uno en origen, y para los que F. Muguruza46 en su ensoñación patronímica reconstruye **Bar(i)us+aka+aldo y **Ar(i)us+aka+aldo respecti-vamente, y G. Carretié en el mismo tenor para el primero presume la presencia de la divinidad celta Baraec o Barraca, el patrón acentual propuesto nos lleva a reconstruir *Barkáledo de un anterior *Barkáletu para el que no faltan para-lelos en tierras cántabras especialmente. La intensidad del acento habría hecho perder la vocal postónica. La evolución posterior se daría según las leyes del euskera, aunque los mismos cambios se dan similarmente tanto en céltico como en germánico47. Un caso quizá con el mismo sufijo y evolución híbrida en diferentes sentidos podría ser Abando (también Abanto) por un lado y Abaitua por otro, de un *Abanitu.
3.2.3. Bitorika, no todo el monte es orégano
Se descubrió que el puente de Bitorika de la entrada norte de Llodio no era romano sino en la mentalidad popular. Probablemente su nombre tampoco. Tenemos otros Bitoricas, sin k en esta ocasión, fuera de nuestras fronteras, además del más cercano de Barakaldo, más conocido en los últimos tiempos como Bituritxa. Entre los otros candidatos al alternativo Victorius-ika ofici-alista, tenemos a Bituriges, etnónimo procedente de la Galia central, con
46 Op. cit., p. 21. 47 Tanto la sonorización de la dental como la caída de la vocal se dan por la atonía de sus
posiciones. Puede citarse un Caldaecus leonés que Untermann relaciona con el kaltaikikos de una tesera de hospitalidad de Burgo de Osma, que en su primera parte recuerda al Galdácano vizcaíno. De la misma tesera reconstruye el profesor alemán el topónimo Borvodurum, que recuerda a su vez la forma Buruburu que parece relacionada con Burubio, alto divisorio entre Ruzabal, Ayala y Amurrio (J. I. Salazar, comunicación personal). Burubio, y sobre todo su variante Gurubio recuerda a otro mítico alto igualmente divisorio entre Galdakao, Etxebarri, Zamudio y Begoña: Kurubiolanda, en que es interpretado por los habitantes de la zona la base kurubio, kurebio ‘avispa’, pero que en lo antiguo se denominó Gudubicolanda o Campa de las dos lides, que es su traducción literal, y no sabemos si original o interpretado. La mul-titud de variantes de la familia Guzumeio que nos documenta Barrenengoa, sin embargo, parecen apuntar a otra cosa.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
21
numerosos topónimos derivados tanto célticos como germánicos. No queremos minusvalorar la presencia romana en la comarca, ahí tenemos el registro arqueológico de Aloria, la epigrafía de las inscripciones sepulcrales arriba men-cionadas, por no citar sino algunas pequeñas muestras. Lingüísticamente, sin embargo, lo latino es un oasis más o menos bien identificable en el oscuro desierto de la antigüedad. Al igual que lo vasco, se puede discernir y discriminar con cierta seguridad lo latino de lo que no lo es, y ciertamente en la comarca hay, además de la vasca, abundante toponimia no latina, que no tiene que ser forzosamente prerromana, pues no hay que descartar tampoco la posibilidad de una presencia indoeuropea posterior y en parte por lo menos indirecta a través de antropónimos germánicos.
Podríamos hacer extensiva la misma duda y elevarla a grado de máxima sospecha a Kamarika, cumbre del macizo de Ganekogorta, para el que P. Salaberri propone48, aun a sabiendas de que se trata de un monte, el antropónimo latino Camarius para ignorar el germánico Camaricus o la ciudad cántabra homónima más conocida como Tamárica, capital de los tamáricos, de probable filiación celta. Estas comparaciones alternativas nos llevan a pensar que quizá estemos ante un caso de otra índole. Efectivamente, se trata de una cumbre y no de una casa o núcleo de población a los que suelen hacer referencia los nombres formados a base de un nomen possessoris, y en el mismo macizo montañoso, más arriba, tenemos Kamaraka, altura mítica que divide Bizkaia de Araba, sobre el Nervión. Tenemos además abundantes topónimos con la misma base: Camargo, Camarmeña, etc. (Cantabria y Asturias, respectivamente), Camaracum (Cambrai, Francia), Camarasa (Lleida), etc. que parecen respon-der a una base *Camba-. Es sólo una muestra más del peligro de encajar todo en unos pocos y regulares compartimentos.
El famoso libro de Stephen Oppenheimer49 ha pretendido revolucionar el panorama de la lingüística histórica vasca, después de concluir que una gran parte de la población británica procede del refugio franco-cantábrico de tiempos de la última glaciación. La lengua inglesa sin embargo es germánica de un origen muy posterior, mientras que el pool genético de ese origen es muy exiguo. Hay que leer la letra pequeña del voluminoso libro y acabar concluyendo que una cosa son los genes, otras las lenguas, otra la cultura material y otra los antropónimos y topónimos derivados de éstos. Aunque el puente de Bitorika hubiese sido romano, y al monte Kamarika le hubiera dado su nombre algún núcleo habitado, no lo tendrían que haber sido necesariamente sus nombres. Desde luego es complicado explicar dichos nombre partiendo de Victorius y Camarius, y del todo desafortunado hacerlo añadiendo a éstos un sufijo -ika. Menos recomendable, si cabe, es tomar lo anterior como “patente” y recomendar su aplicación de modelo al resto de nombres que comparten dicha 48 Op. cit., p. 164. 49 The Origins of the British, London, Robinson, 2006.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
22
terminación que es exactamente lo que hace Muguruza no sin antes haber criticado los trabajos hechos por otros con poco fuste. P. Salaberri (2011: 167), lleva al extremo de la latinidad la interpretación de los nombres en -ika muy presentes en zonas vizcaínas muy poco romanizadas, y niega dicha pobre romanización a partir de la única evidencia que le aporta tal interpretación.
3.2.4. Lekamaña, los taxidermistas no utilizan taxi
Trae el caustico humorista chileno Alberto Montt en una de sus recientes dosis diarias50 una viñeta que representa a dos individuos llamando a un taxi y a un dermista respectivamente. Ese juego de palabras, o la figura que pueda ser esta gamberrada literaria, representa a las mil maravillas el absurdo de muchas disecciones a las que nos tienen acostumbrados los toponimistas amateurs, que son digamos casi todos.
Así, se ha querido ver la palabra vasca leka ‘vaina’ en el inicio de Leka-maña, arto ‘maíz’ en Artomaña, mendi ‘monte’ en Mendeika, por no citar las muchas que han porfiado para dar luz a Barakaldo, baratz ‘huerta’ la más sonada de entre todas ellas. No hay en ninguno de los casos mencionados suficiente base comparativa.
Detengámonos en Mendeika. Si buscábamos con ahínco un antropónimo es porque estamos ante un nomen possesoris, y eso tampoco es gratuito. De nada nos sirve tenerlo ante nuestros ojos, si entonces no sabemos identificar al nombre mismo o a sus acompañantes. La posesión se marca preferiblemente con la marca de genitivo, sentido que supuestamente le adjudican al -icus /-a latino, pero eso es mucho suponer. Lo que encontramos en uno u otro lugar, especialmente en Galicia, que formaron nombres como el que nos ocupa con el mismo antropónimo, es otra cosa. No encontramos, **Menderica o **Vende-rica, sino Menderez, Menderiz51, Mendríguez,… o Venderez, Venderiz, Vendrí-guez, etc. Muguruza intuye bien cuando vislumbra el antropónimo Vendiricus, aunque podría haber apurado un poco más y proponer directamente Vendericus o incluso Mendericus del que saldría directamente Mendeika. P. Salaberri se aleja al indagar sólo en el saco de los nombres latinos, obviando los germánicos, donde encuentra de saldo Ventenius en vez del **Venterius que buscaba.
Podemos repetir el mismo ejercicio con otros nombres y seguir preguntán-donos por qué si -ika corresponde a un -ica latino que forma nombres de propiedades, no aparece sino en el occidente vasco. No hace falta darle más vueltas, lo que hace falta es observar con más detenimiento la disección entre base y sufijo. Menderez, por citar una sola de las muchas variantes, procede de
50 http://www.dosisdiarias.com/2011/04/2011-04-05.html. 51 No marcamos el acento porque estos apellidos suelen ser oxítonos, en Galicia al menos, como
las famosas aguas de Mondariz, para el que hay que partir, digámoslo de paso, del antropó-nimo Mondericus.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
23
*Menderic-i. Esa segmentación no coincide para nada con la que se practica a la vasca en Mender-ika. Esa disección que se lleva por delante parte del nombre es la que lleva a buscar nombres amputados ahí donde no existen. Es cierto que hay muchos dobletes al estilo Victorius / Victoriacus en los que no se nota la amputante disección, pero no hay **Delius, **Odelius, **Venterius, **Beren-dius, **Cedelius, etc. y sí Odericus, Ventericus, Berendicus o Theodericus. Son nombres germánicos en su mayor parte, aunque no necesariamente. No es un detalle nimio ni desconocido. El sufijo -ez, -iz de los apellidos castellanos y circunvecinos, del que se ha escrito lo que no está escrito, necesita de estos nombres en -icus, del que Rodericus es adalid. De ellos sale el sufijo castellano de marras sin más rodeos. Son muchos nombres los que presentan dicha terminación, pero pareciera que no los suficientes como para que se extendiera por analogía la terminación -iz, -ez derivada de ellos. Se ha aducido la proliferación que tuvieron dichos nombres. Pudo ayudar en dicha proliferación, además de la moda, el uso del mismo sufijo con valor diminutivo, como sugiere Ángel de los Ríos52, en uno de los trabajos clásicos sobre la materia. De esta manera, partiendo de un *Nunicus diminutivo de Nunius, se explica Núñez y de paso, dificultades acentuales al margen, el Munika vasco que citábamos más arriba. No sé si la explicación analógica es suficiente, pero sí al menos apropiada y necesaria. También para la onomástica vasca que lidia con los nucleónimos en -ika. Tampoco podemos evaluar aquí y ahora la posible influencia de las formas vascas que, procedentes de -onis, confluyeron en el mismo resultado que pudo facilitar aún más la analogía53.
Concluyamos lo expuesto con un último ejemplo. Hemos adelantado que Rodericus, del que sale el Rodrigo castellano, y a la postre los apellidos y topónimos Roderiz, Rodriz, Rodríguez, Rourís, Ruiz, … fue el antropónimo germánico paradigmático, si es que alguno merece tal distingo. También existe Odericus, no sé si forma abreviada del anterior o creación propia. De este Ode-ricus salen nuestros Oderiz y Odelika54, aunque tampoco sería mayor problema, y quizá más realista, partir directamente de Rodericus. Ordorika y alguna variante más nos daría cuenta de la vibrante perdida, si es que no son derivados de Urdulio o Urdulo como propone I. Omaechevarria55. Paralelamente, se explica sin mayor contratiempo como habíamos adelantado arriba el vecino
52 Ensayo histórico, etimológico y filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X
hasta nuestra era, Madrid, 1871, p. 13. 53 Para un exhaustivo acopio de lo escrito sobre la materia tenemos disponible Euskal deitura-
tegia: patronimia, Udako Euskal Unibertsitatea, 2003, de Patxi Salaberri. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos desde su publicación sigue siendo imprescindible «El genitivo en la onomástica vasca», de Luis Michelena, Emerita 25, 1957, pp. 134-148, ahora OC 9, pp. 429-441.
54 No creemos que se pueda meter en el mismo saco a Oderiaga por las razones que apunta-remos más adelante.
55 Op. cit., p. 134.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
24
Zedelika a partir de Theodericus, que nos evita la ingeniosa pero poco realista explicación que le había encontrado Barrenengoa56.
Retomamos más abajo la deriva y el devenir de este sufijo que tanto delirio y confusión ha causado y causa.
3.2.5. Orduña, el tamaño también importa
Otra premisa básica de la comparación lingüística es la que podríamos llamar, tomando el término de la física, “masa crítica”. El tamaño sí importa, y mucho, en la comparación. Hacer equiparar la sílaba inicial Or- de Orduña (o Ur-, pues tanto monta tanto…) a cualquier otro elemento significativo es tanto como no decir absolutamente nada. Lo mismo habría que decir de la supuesta raíz al-, alma de los indoeuropeista hidronomastas de pro, pero es tan insigni-ficante que huelga cualquier comentario. Tendría que tratarse de una sílaba muy trabada, con consonantes varias, con configuraciones inusuales, etc. para que la comparación tuviera un mínimo de consistencia. Incluso una base bisilábica es por lo general demasiado endeble para poder constituir por sí sola una comparación con garantías. Solo hace falta recordar las equiparaciones varias que el Licenciado Poza hizo del briga céltico57. El dunum, de igual origen y parecido sentido y tan frecuentemente socorrido, es también bastante ligero, como lo es, por ejemplo, el sufijo vasco -dun homófono en resultado al que se le ha querido buscar un origen verbal a todas luces improbable. Una comparación con fuste es por lo menos trisilábica, y la garantía es casi total de ahí para arriba, como es el caso de Legizamon traído a colación al comienzo. Pero incluso así, en algún caso como el arriba mencionado Kamaraka, tiene una estructura dema-siado simple y recta como para excluir por sí misma la posibilidad de la mera coincidencia, lo que da pie a que Muguruza insinúe la presencia del apelativo kamara en su formación58.
La cuestión de los sufijos es de otra índole, porque para empezar, a pesar de la tendencia natural a quererlos hacer significar, per se no significan nada. Un ejemplo cercano en el tiempo y en la distancia es el de Aceralia. Merecería la pena seguir el rastro y sobre todo el origen a esa terminación en nombres de grandes corporaciones empresariales como Vialia, Tecnalia, Mutualia, Veolia, etc. que ya ha empezado a llamar la atención de los lingüistas y ha llegado a tildarse de “absurda epidemia”59. No le anda muy a la zaga, como analizaremos más adelante, el caso de nuestro -ika, que también empezó en -ikia. La masa
56 Lo hace derivar de *Cis-Delika, es decir ‘La Delika de Aquende’, a la latina. No hemos podido
encontrar la referencia en Onomástica de Tierra de Ayala. 57 Antigua lengua de las Españas, Ediciones Minotauro, Biblioteca vasca 4, 1959, p. 4r et
passim. 58 Op. cit., p. 134. 59 Luis Manzanos, «El naming no es un concurso de belleza» (ttp://www.soulmanblog.com/
2010_11_01_archive.html).
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
25
crítica de los sufijos puede ser monolítera e incluso inferior, y los criterios de comparación siguen otras pautas diferentes a la de los nombres.
3.2.6. Belandia, no siempre el camino recto es el más corto
Para Belandia se ha propuesto un origen antroponímico que para Salazar (2000: 323) puede ser el mismo Berendi supuestamente presente en Beran-tevilla, que es más coherente que el que lo relacionaba con el antropónimo Bela o derivado, y más aún con algún derivado de belar ‘hierba’. X. Zalbide sugiere, inspirándose en Salazar un *Beland para Belandika de Amurrio60, con una segmentación radical. Sin embargo, nos deja cualquiera de estas propuestas el complicado problema de dar cuenta del segmento final, pues parecido problema nos supone explicar en este contexto -andia, -dia o simplemente -a, que no podría ser más que el artículo vasco o producto de alguna analogía. Un proble-ma añadido de la última hipótesis es que hay más de un Belandia, incluso fuera de zona vascófona, para los que sería menos verosímil una misma explicación tan esporádica y puntual.
Otra alternativa es tomar otro camino no tan transitado, el que nos lleva a una réplica del nombre Vindelia, que tiene su origen último en el Vindeleia, a todas luces céltico. El Itinerario Antoniano la sitúa cerca de San Millán de Yécora, lugar con el que se ha identificado además de con otra amplia nómina de lugares. Estaríamos ante una forma metatetizada de *Bendelia en Belandia, muy en línea con la adaptación de formas con lateral y nasal, como en *enala > *elana ‘golondrina’ o todavía mejor la que muestra el doblete elder / lerde ‘baba’. La extensión del nombre se explicaría por mimetismo o toponimia transportada, método generalizado de reproducción toponímica por esporas.
El camino más corto lleva a veces a soluciones sin salida. En esos casos hace falta retroceder y probar algún otro camino alternativo, que no tiene que ser ni el más corto ni el más recto.
3.2.7. Odelikia, primero fue el huevo y después la gallina
Lo que hemos querido de poner de manifiesto hasta aquí es que explicar lo gordo no sirve de nada si deja el detalle no tan solo inexplicado sino inexpli-cable. Hemos adelantado anteriormente que la -k- que observamos en Mendei-ka, lo mismo que en Odelika, pertenece a la base, es decir al antropónimo, lo cual nos deja una desinencia -a a secas, justamente en el lugar de la -i corres-pondiente al genitivo que esperaríamos. No vale la explicación de marca de género en que junto a otros que le precedieron insiste Salaberri61, la cual sirve en otros contextos para formas latinas y romances. La primera razón es la evidencia de que no estamos ante formas de nominativo y la segunda la certeza
60 En el mismo post señalado en la nota 40. 61 Op. cit., pp. 151 et passim.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
26
de nos encontramos ante formas específicamente vascas, que son las únicas que explican -k- en vez de -z- de las romances o latinas tardías.
La marca de género femenino -a en nombres vascos solo se da en el Nomenclátor de Euskaltzaindia del año 200162. Como correlato de la -o de masculino, se da en préstamos modernos como majo / maja, extendido a otros como gizajo / gizaja ‘desgraciado, coitado’ y en otros más castizos pero también más complejos como pepelo / papala, memelo / mamala ‘imbécil’. Hay reflejo de esto en la onomástica antigua63, pero se trata siempre del modelo romance, pues romance es en su gran mayoría el sistema y pool antroponímico usado históricamente también por los vascos. Es por ello impensable y absurdo ver en -ika el sufijo que tenemos en lógica o matemática y en -ako, -aka las de cardiaco y polaca, como nos quiere hacer creer Muguruza64. La solución tiene que ser holística, como gusta decir ahora: o explica todo o no explica nada. Quizá quiera expresar lo mismo Muguruza, con aires de metafísica kantiana, cuando dice que debemos buscar que “el componente final sea una partícula que hace referencia a las cualidades de la parte central de los nombres”. Era más sencillo decir que a los nombres de poseedores acompaña un sufijo específico o, en términos más técnicos, que en nucleónimos braquilógicos formados a base de nomina possessorum se emplea, parece que especialmente en la norma culta de los escribanos, el genitivo latino, frente a formas adjetivales más populares en -ana / -o.
El genitivo latino es -i para los masculinos de la secunda declinación y -ae para los femeninos de la primera, que son los más abundantes. Completa el cuadro la marca flexiva -is para los temas consonánticos de la tercera, extendido analógicamente según parece y sumado a la clase de supuesto influjo germánico en -o, -onis, ya presente en la onomástica aquitana. Como la propiedad y la patronimia (origen de muchos apellidos) corrían a cargo de los varones son las formas en masculino en -i de las que han derivado, primariamente al menos, apellidos y nombres de propiedades. Como ya ha quedado apuntado, de parte de ellos nacen los -ez castellanos con otras variantes romances, y parte de los -iz vascos, con la variante occidental -ika, que parece que, favorecidos por circunstancias que se nos escapan, se extendieron e hicieron fuertes fuera de sus exiguos dominios.
Mirar atrás nos ha precavido de regodearnos con la forma evolucionada Delika y nos ha hecho centrarnos en la variante anterior Odelika. No obstante, nunca se debe dejar de mirar atrás. Es un conformismo no recomendable en
62 Otra cuestión muy distinta es la de los nombres en -ano y -ana, que son directamente latinos
y/o romances. 63 Iñigo, Andrés & Salaberri, Patxi, «Euskaraz femeninoak egiteko izan diren bideez», Euskera
42, 1997, pp. 257-260. 64 Op. cit., p. 21.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
27
lingüística histórica. Lo que tenemos que explicar cómo y por qué al -i latino, que se apocopa en romance, corresponde un -a vasco. Esa mirada plus ultra siempre recomendable que apologetizamos, nos da las claves del problema.
Las primeras formas testadas para Delika no son Odelika sino las que corresponden a un Odelikia anterior. Seguramente tenga mucho que ver esta terminación -ikia con la conservación de la oclusiva sorda en formas romances del estilo de Roderíquiz, que quizá sea lo que tenemos en alguna al menos de las formas vascas Durikiz, Gerekiz, Lamikiz, Zendokiz o Zetokiz, y tenga explica-ción más germánica que latina. Hay que recordar que tanto la lengua latina como las germánicas, acabaron por fricatizar el grupo -ce-, -ci-, pero que las últimas fueron mucho más conservadoras y el mantenimiento de la oclusiva siempre fue un signo culto de distinción, frente a las formas fricatizadas y palatalizadas que se tenían por vulgares.
Ahora bien, lo específicamente vasco, vasco occidental, es la intrusión de una -a paragógica. No tiene parangón ni por ello fácil explicación la adaptación -ki > -kia, que tenemos también en Domaikia, pueblo de Zuia, y quizá también en Astorkia, frente a Astorkiza y Astoreka. En otros casos, parece que esta inédita solución se esconde en formas fricatizadas: Erkizia, Erdozia, (B)ulazia, Ordizia, etc.
Tenemos que descartar la interpretación de la -a como artículo, no ya por discutidas y discutibles cuestiones de cronología, sino porque sería inédito el uso masivo del artículo determinado en onomas. La única solución que parece viable es la de la extensión analógica. Pero, ¿De dónde? No hay ningún grupo de nombres ni en vasco ni en los romances circundantes que pudiera haber gene-rado tal analogía. Lo único que se nos ocurre de momento es la analogía simpa-tética del apelativo parroquia, que es la categoría histórico-administrativa en la que encajan muchos de los nucleónimos que estudiamos.
El grupo -kia, o su vocalismo mejor dicho, carece de optimalidad, si se nos permite el término, y por ende de estabilidad. La cuestión que la lengua vasca, a excepción de ejemplos orientales, carece de diptongos crecientes. El grupo -ia- siempre está pues en hiato, distribuido en dos sílabas diferentes. La demarca-ción silábica se refuerza de normal con algún elemento consonántico palatal: y, x, ñ u otras palatales sonoras. De aquí quizá hayan podido surgir formas como Markina u Oikina, si se diera el caso de que hubiera que explicar el segmento -kina, que no sé si es el caso. La otra solución es simplificar el grupo, como se da en la pronunciación popular del nombre de muchas localidades según el modelo Donostia > Donosti. En los nombres que hoy presentan -ika, parecería que la simplificación se ha dado por pérdida de la yod: -ikia- > -ika-, pero quizá los hechos no sean tan sencillos.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
28
No son éstas, en efecto, las únicas soluciones, o quizá no es tan simple, como apuntábamos, la última evolución propuesta. Observamos con frecuencia una metátesis curiosa que favorece un diptongo frente al hiato. Es lo que tenemos, por ejemplo, en lat. asciola ‘hachuela’ > aizkora ‘hacha’, étimo que redescubrió Juan Gorostiaga65 para disgusto de los que siguen soñando con las raíces paleolíticas del idioma vasco. Tenemos en ese caso a – jo > ai – o, con paso de la yod a la sílaba anterior para conformar diptongo con la vocal abierta. Vale la misma explicación para Erdozia > Erdoitza, si se ha dado la evolución en este orden, como parece. Nos falta encontrar más antropónimos en -acus, -ocus, -ucus excluyendo los precedidos por la vocal -i-, que son la mayoría, pero aparte de Didacus, que parece no haber dejado más que las formas Díaz, Díez, Diéguez, … no constan por aquí nombre frecuentes en otros territorios continentales como Ademacus, Visernacus, Vuldonacus, Sparnacus, etc. Las formas en -icus presentarían el hándicap de haber sido absorbida por la -i- precedente la supuestamente adelantada por metátesis, pues tendríamos esta secuencia: *Amarici > *Amarikia > *Amariika > Amarika.
Si el orónimo Oderiaga tuviera alguna relación con el Oderiz navarro y el Odelikia amurriano como pretendía J. Gárate66 tendríamos una metátesis que no resolvería el hiato y perdería así su justificación teleológica y relacionaría definitivamente los nombres en -ika con los en -iaga, como se ha pretendido con insistencia, pero no encontramos ninguna evidencia que abone esta hipótesis. A falta de otras pruebas más concluyentes tenemos que pensar que los distintos -iago, -iaga parecen ser continuadores romances de los -iacus, -iaca latinos. El mencionado J. Gárate defendió con vehemencia, y le siguió de cerca M. Lekuona67, la relación sistemática entre -aga, -iaga e -ika, I. Omaecheva-rría68, mucho más cabal como solía, sólamente la que tercia entre -iz e -ika.
El último extremo que necesita explicación, la cual no parece muy complicada, es cómo -ika, correspondiente a temas latinos o latinizados en -cus, romances -co, de los cuales toma la consonante, se hace extensivo a otras bases, si es que hay caso. Habría que analizar todos los testimonios uno por uno y comprobar cuáles son realmente procedentes de antropónimos de terminación diferente a -cus. Entonces y sólo entonces estaríamos en disposición de dar carta de natura-leza a -ika como sufijo, así fuera creado analógicamente.
65 «De onomástica vasca», Euskera 3, 1958, p. 61. Reconoce no ser original la idea. Debió de ser
H. Schuchardt (1888, 1893) el primero en sugerirla, pero luego abandonó la idea para proponer securis ‘hacha’.
66 Op. cit., p. 170. 67 Euskeralojia, Idaz-lan guztiak 8, Kardaberaz bilduma 29, 1984, pp. 167-170. 68 Op. cit., pp. 132-134.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
29
3.2.8. Lendoñobeiti, enemigos íntimos
No podemos dejar de mencionar unas palabras sobre el nombre del lugar que tan amablemente nos acoge. Nos comentan los lugareños que desde Euskal-tzaindia les contaron... un cuento chino, me adelanto. Tanto Lendoñobeiti como Lendoñogoiti, mientras no nos demuestren lo contrario, no son sino otra inven-ción inaceptable y fraudulenta que nos recuerda las de Ollerietagoiena y Olleri-etabarrena para las Ollerías Altas y Ollerías Bajas arriba de Atxuri en Begoña, jamás así documentadas, frutos delirantes de la traducción irrespetuosa y burda pero costosamente facturada del callejero bilbaíno. Os han engañado como engañan a todos los incautos de buena fe, lo mismo que con el nombre de la Junta. Esos beiti y goiti de aire añejo, escritos pegaditos con intimidad y sin artículo, señal añadida de abolengo, han sido goti y beti en está comarca, cuando no gotxi y betxi. Lo razonable y juicioso hubiera sido, es y seguirá siendo escribir Lendoño como toda la vida. Hay, sin embargo dos Lendoños que distinguir. Eso se hace con sendos suplementos, de arriba, de abajo, goikoa, behekoa, que se escriben bien separados y según la lengua estándar de cada momento y lugar. En inglés también, si queremos hacer un mapa internacional por eso de la globalización. Antaño fueron en castellano de suso y de yuso, pero se modernizaron. En euskara, no dudamos que fueran goitia y beitia primero, y goikoa y bekoa después, pero esos elementos puesto que son elementos del habla viva, esa misma que nunca llegó a ser escrita sino excepcionalmente, no nos han dejado constancia. Eso que os han contado desde Euskaltzaindia es una ensoñación, otra mentira más. La tozuda realidad de la documentación escrita y los deseos de cierta gente que les ha quedado muy grande el título de acadé-mico, son enemigos íntimos.
3.2.9. Urduña y Okondo, lo vasco no es siempre lo vulgar
Para ir acabando, volvamos a Orduña y a su nombre. Es notorio que estamos ante un topónimo tan antiguo como obscuro y que su etimología se nos muestra esquiva. La terminación que se pretende céltica no nos delata casi nada, casi tan poco como su radical que figura en otro término cercano cual es Ordunte. En estas circunstancias, paradójicamente, no nos queda sino indagar en su grafía. La forma Urduña parece a todas luces una simple asimilación de Orduña y su uso por hablantes de zonas vascófonas próximas69 no es diferente de la de muchas otras localidades vascas que muestran pronunciaciones popu-lares cuando no vulgares. A nadie en su sano juicio se le ocurriría fijar el nombre Durengo, Durongo o incluso Durungo70 en perjuicio de Durango porque gentes 69 Alfonso Irigoyen (op. cit., p. 217), recoge Orduñe de boca de un labrador de Zeanuri y del
bertsolari Xabier Amuriza, natural del barrio Autzagane de Etxano, y Orduña de boca de un hablante de Urduliz. No recoge datos del resto de 7 informantes, sin duda porque Orduña queda fuera del área de influencia de la gran parte de la Bizkaia vascófona.
70 Que son generales en toda Bizkaia según los datos que recogió A. Irigoyen (op. cit., p. 215) entre 10 hablantes vizcaínos, no precisamente analfabetos, y podemos corroborar nosotros mismos.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
30
del campo de su contorno así lo pronuncian, lo mismo Amorobieta o Zorron-tza71, en sus dos versiones, por Amorebieta y Zornotza o la más drástica y cercana Arguya por Arrigorriaga o Gerrinke por Gernika. No merece la pena recordar toda la nómina vizcaína ya recogida por Alfonso Irigoyen en un artículo hace ya bastantes años72. Por no salirnos de nuestro entorno baste recordar la variante Londoño por Lendoño, usada tanto en documentación antigua como en vulgar de tiempos de nuestros mayores. Un castañal llamado Londoño teníamos en Arrigorriaga, y también un caserío del mismo nombre en Ibarrangelua. Por otra parte, no faltan numerosos Londoños por todo el noroeste peninsular, si no queremos recordar el precedente de Londres, London. Parece en este caso que Londoño es la forma antigua en la mayoría de los casos, pero no faltaría tampoco explicación igualmente satisfactoria si partimos de Lendoño. No podemos olvidar el vecino Okendo / Okondo, cuna del ilustre herrador Ulibarri, quien escribía en sus cartas en euskera por cierto Orduña y no Urduña. Okendo, etimología -ondo al margen, desde antiguo se ha documentado exclusivamente Oquendo, teniéndose en cuenta para la fijación del nombre oficial únicamente la forma popular que utilizara el mismo Ulibarri, junto con Ukondo, volviendo a confundir nuestros “normalizadores” lo vulgar con lo vasco. Éstas son parte de las “absurdas razones” que dice desconocer Muguruza73 para no promocionar una división artificial entre Orduña y Urduña que no trae ninguna ventaja y sí muchos inconvenientes.
Confirma el uso de la forma Orduña desde antiguo entre hablantes en lengua vasca el topónimo Ordunbideta de Okendo, con variante más deformada Urdunbieta, que recoge Barrenengoa y debe de tratarse sin ninguna duda de algún término en torno al camino de Orduña74; y el más antiguo Orduiaco, de la documentación del monasterio navarro de Leire75, si Didaco Beilaz de Orduiaco
71 Zorrontza es general, según la misma fuente citada en la nota anterior, y Amorobieta
(frecuente, pero no mayoritario, en documentación de todas las épocas) o Amorrobieta (que utiliza el Licenciado Poza) según opinión de Alfonso Irigoyen pudieran ser primarios, como en el caso de Londoño, por Lendoño. En cualquier caso, la disimilación, a veces por etimo-logía popular a veces por ultracorrección, es tan popular o vulgar como la asimilación misma.
72 Vid. nota 41. 73 Op. cit., pp. 18-19. 74 Aplica tozudamente la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia un criterio según el cual
bide ‘camino’, lo mismo que mendi ‘monte’, se escriben unidos al término que les precede, transgrediendo sin ninguna justificación la norma general que rige la aposición sintáctica. El origen de este grave error es sin duda la equivocada interpretación de los abundantes topónimos en que efectivamente bide es parte íntima e inseparable del nombre del que participan; se refieren estos topónimos, sin embargo, pues de otra manera no se habría dado su fosilización ni habrían dejado rastro escrito, a términos contiguos a los caminos, de donde toman su nombre, y nunca el camino mismo, que como el resto de los nombres sería una simple referencia léxica independiente del topónimo y escrita en consecuencia en palabra aparte como corresponde a todas las aposiciones.
75 Ángel Martín Duque, Documentación Medieval de Leire. (Siglos IX-XII), Diputación Foral de Navarra, 1983, p. 316, doc. 231. Debo el dato, como otros muchos, a nuestro caro amigo Txomin Robina.
Ander Ros Cubas Segundo borrador, 2013ko abendua
31
que vivía por el año 1100 fue oriundo de esta tierras. Recordemos que en el léxico vasco tenemos sobrados casos con idéntico vocalismo al que tratamos. Formas vulgares como odoi por hodei ‘nube’, otorri por etorri ‘venir’, ogoto por hobeto ‘mejor’, ukutu por ikutu ‘tocar’, ixin por izan ‘ser, haber’, etc. son frecuentes y en general casi lexicalizadas en muchas hablas vizcaínas.
Por lo que respecta a la forma Orduyaco recién mencionada, nos obliga a traer a colación la forma Leçamaya que figura en el cartulario de Calahorra por el actual Lekamaña76. Probablemente nos descubran ambos testimonios sus formas antiguas, sin la nasal palatal desarrollada a posteriori para marcar más claramente la linde silábica del grupo -ia que en lengua vasca, como hemos apuntado arriba, nunca forma diptongo. Abunda esta solución especialmente en Bizkaia: lamiña por lamia, mamiña por mamia ‘sustancia’, legamiña por legamia ‘levadura’, txakoliña por txakolia, txikiñe por txikie, San Antoniño por San Antonio, etc. Tampoco falta en topónimos como Orobio de Iurreta, Oromi-ño en euskera, nunca relacionado según nuestras noticias, pero sugerentemente relacionable con el etnónimo céltico Origeviones que P. Bosch Gimpera77 releyendo a Mela situa en la zona montañosa hacia Gernika.
Curiosamente, se ha fijado para el nombre de Orduña y otros nombres de localidades en euskera, haciendo de la excepción ley y regla, la grafía con ñ, por otra parte tan extraña a nuestra lengua y evitada en nombres como Espainia, Gaskoinia, Britainia, Sardinia, etc. en un caso para el que no falta alguna evidencia extra en contra de su primigeneidad.
Todo, evidentemente, es del color del cristal por donde se mira. José Luis Lizundia, en nombre de la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia, dictó que Barakaldo se debía de escribir con k porque era una forma vasca, y para prueba daba Arakaldo (en clara argumentación circular) y Baraskaldo, nombre de un caserío de Mendata. Para éste último deberíamos de traer a colación Barasor-das, nombre antiguo de la cala de Lemoiz de triste recuerdo de ensoñación nuclear conocida en la actualidad como Basordas. No sabemos que puede ser Baraskaldo, por lo que estaríamos explicando lo oscuro por lo oscuro, actividad tan poco recomendable. Una grafía, ya sea k ya sea b no nos hace más vascos. No por decir o escribir Miribilla en lugar del genuino y único documentado Miravilla, o Miraballes por Miravalles nos hace más vascos, y sí más borricos, ignorantes y transgresores de la norma de respetar el sistema ortográfico de la lengua original a la cual pertenece el topónimo. Delika, Mendeika, Bitorika, etc. 76 En el Libro Rubro de Iranzu encontramos en la misma línea Armayanças por Armañanzas
(José María Lacarra, Vasconia Medieval. Historia y Filología, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1957, p. 43). No sabemos si puede ser una simplificación o un lapsus calami de <yn> (que es la utilizada en el texto: Muynanegui, Araynaz, Issuyneta, etc.) o <ny>, dos de las variadas grafías que corrieron para representar a la nasal palatal antes de fijarse la actual <ñ>, pero de cualquiera manera es una posibilidad que obliga a hacer un estudio detallado previo de las grafías para el que nos consta Txomin Robina ha recopilado abundante material.
77 «Los celtas y el País Vasco», RIEV 23, 1932, p. 462.
Apuntes críticos de onomástica vasca: las lenguas antiguas del Nervión
32
se escriben con k para reivindicar su vasquidad, sin que la lengua en la que se han formado sea la vasca. Diferente cuestión es que el uso durante siglos por hablantes vascófonos les hayan dado carta de naturaleza y en algunos casos incluso adaptación fonética a su lengua de adopción, lo cual podría justificar por sí solo sin más trampas que Barakaldo y Arakaldo, y los otros tres arriba mencionados, entre otros muchos, se escriban con k.
4. NOS VAMOS, LOS DELFINES NO JUSTIFICAN LOS MEDIOS
Nos despedimos de la mano de Alberto Montt, ya mentado. Los delfines, por muy académicos y tentadores que sean, no justifican los medios. Los medios y el método justifican y guían todo. Hemos tratado de mostrar cómo se puede intentar extraer de la toponimia algo de información sobre las lenguas que hablaban nuestros antepasados. Para ello nos ha sido inevitable mostrar la fantasía a la que nos lleva no seguir un riguruso método.
Parece que algunos celtas no anduvieron muy lejos, preferiblemente en las cumbres, tampoco los germanos o por lo menos sus nombres tan de moda en otro tiempo. Algunos romanos también se asentaron por estas tierras, que aunque no fueran muchos sí impusieron durante siglos su lengua. El latín fue la lengua de las élites, en contrapunto no debió ser el romance y sí la lengua vasca la mayoritaria del pueblo.
No queremos dejar pasar la ocasión, para agradecimiento a la buena gente de Atezabal que tan bien nos han tratado siempre, de tomarnos una pequeña licencia y sugerir la relación que la palabra txakolin pudiera tener con la divi-nidad Itsacurrinne descubierta no hace mucho tiempo en el pueblo navarro de Izkue. Estaríamos ante una adaptación vasca de Dionisos o Baco, dios que no falta en nuestros registros. La hipótesis, si tuviera fundamento y algún viso de verosimilitud, nos ayudaría a dilucidar la etimología del nombre de nuestro vino y nos hablaría de la antigüedad de ciertos fonetismos del euskera. La grafía geminada -nn- que en vasco antiguo representa una nasal fortis y no una palatal, no debería de suponer mayor contratiempo, pues en latín vulgar y dialectal ya se había desarrollado este sonido palatal, tan espurio para los roma-nos, y también germanos, de la época imperial. Por otra parte, quizá sea de justicia pensar que la forma moderna txakoli con su acentuación grave tan extraña sea una forma euskérica reintroducida desde el castellano, como sucede en la comarca del Medio Nervión, por ejemplo, con las voces amama ‘abuela’ y aitite ‘abuelo’, que han sustituido a las locales aitue y amandrie.