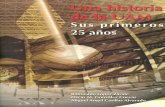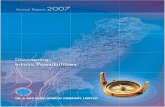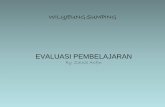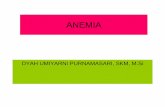Dobro wspólne w gospodarce przestrzennej, Wykład VII, GP-UAM, rok akademicki 2013/2014
84296.pdf - UAM Xochimilco
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 84296.pdf - UAM Xochimilco
Casa ab al ampo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
CRIMINALIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIÓN PENITENCIARIA LA EXPERIENCIA DEL ENCIERRO Y PRODUCCIÓN SIMBÓLICA
TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA SOCIAL DE GRUPOS E INSTITUCIONES
QUE PRESENTA
VÍCTOR ALEJANDRO PAYÁ PORRES
TUTOR DE TESIS
DR. ROBERTO MANERO BRITO
MEXICO, D.F. ABRIL DEL 2000
CRIMINALIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIÓN PENITENCIARIA LA EXPERIENCIA DEL ENCIERRO Y PRODUCCIÓN SIMBÓLICA
1
r
1
,...
¿4grcu(ecímíen tos
rJ'fo es fcicíí contar con un asesor dedicado, atento y, sobre todo,
respetuoso Le fas íLeas Le quien se encuentra reafizanLo una
investigación dentro Le ciertos fímítes ínstítucíona íes. Por lo regu(ar,
se termina bajo & sombra Leí director quien es ef que fínaímente
tíene (a última pafabra. Para mí fortuna, este no ha sido mí caso.
Por eso, enprímer fugar, agradezco al asesor Le esta investígacíón,
a( Dr. Roberto .Manero Bríto sus vaLiosos comentaríos y
recomenLacíones, (os diversos Lía fogos que entablamos fueron un
gran estímu(o para efffuir Le mís ídas así como para (a apropíacíón
reffexíva Le (os Lístíntos autores y postufaífos hacia aque fío que me
ínteresciba exp ficar. Este permítírme ímagínar, bajo mí propio
riesgo, se (o debo a (a agudeza Le sus observaciones, su paciente
LeLícacíón y (a nobleza Le su carácter. En (os pequeños lapsos Le
espera, antesafa anuib(e, mis encuentros con fa profesora Tatrícía
Casanova tocaban ínevitabfemente una tenuítíca que, para (os más,
es íncómoLa. Su entusiasmo me afentó durante gran parte Leí
recorríLo. ivtí agraLecímíento en donde quiera que se encuentre.
A Kuth Betancourt que gracías a su generosíLaL logré conocer
Tenitencíaría Le Tepepan y acercarme a. fa prob(enwítica Le(
encierro desde un cíngulo comptetamente novedoso. Cada ingreso-
safícía cíe fa ccírcef cíejaba una hue [fa profundz en nuestros c&Uogos
sobre aquello que siempre tuvo un resto cíe Co ínconprensíbfe,
perturbador y de fo injusto.
Asimismo, quiero agradcer a lbs profesores Çuílfermo Defahanty y
Sifvía. Racfosh por su estímufo y confianza en fa reafízación de este
trabajo.
.4 quienes su concííción cíe madre no 1s fíbra d[ encierro, fos
castígos y tras [cuíos.
.'4 ini arniqo iviarco Jimenez por sus criticas y aÍen!o.
4 mis alumnos de [a. EJ'fE'P-.4cat[dn quienes me alertan
constantemente sobre e[movimíento de fa. reafícíací
INDICE
INTRODUCCIÓN
X111-XXIX
CAPíTULO 1. SUJETO, TRANSGRESIÓN Y ORDEN: PLANTEAMIENTOS DESDE LA TEORIA SOCIAL. 1
La teoría política clásica y la desobediencia del Pacto Social,
La revolución positivista y el nacimiento de la criminología: de la evaluación
Del delito al estudio del delincuente. 12
La teoría sociológica y el problema de la desviación social. 23
El paradigma del Labe/ling Aproach. 32
La problemática de la estigmatización social y la carrera del sujeto desviado. 37
CAPITULO II. LA PRISIÓN Y LA SOCIEDAD. 48
La prisión como fuerza metonímica de expansión. 49
La secuela del neoliberalismo y la nueva concepción sobre la democracia. 56
Epilogo. Notas sobre el crimen organizado y el desorden social: el fantasma
del Leviatán. 67
INDICE
CAPíTULO III. LA VIDA COTIDIANA EN EL CAUTIVERIO: LA INSTITUCIÓN Y SUS FUGAS. 72
Planteamientos en torno a una proxémica del encierro. 78
Los custodios y la implacable lógica del pesito. 88
Institución, libido y venta de drogas. 93
Los poderes ocultos: la figura de "La Madre'. 101
La prisionalización y el cuerpo como soporte del poder. 108
El delincuente sexual como "chivo expiatorio'. 112
Los "Lacras o los Monstruos. 121
La apuesta hacía lo imposible: la creatividad y la dimensión estética. 125
Morir en prisión. 135
La muerte en prisión como fenómeno grupa¡ e institucional, 146
Más allá de la metáfora: La prisión como infierno. 152
La adoración a La Muerte, 156
La invocación al Diablo. 162
Los cortes y cicatrices. 168
Las prácticas del prisionero ¿rituales fallidos? 170
INDICE
CAPITULO W. EL TATUAJE EN EL CAUTIVERIO. 176
Las marcas visibles de la cultura: a manera de introducción. 177
El discurso penitenciario: el tatuaje y la criminalización social. 182
Cuerpo "rayado", cuerpo significante. 187
El tatuaje: revelación del grupo y la institución. 202
CAPiTULO V. MOTINES Y FUGAS: EL SISTEMA PENAL AL DESNUDO. 212
Fenomenología del motín 213
Análisis de los efectos del amotinamiento. 220
La revuelta contra la autoridad: entre la corrupción, el compromiso y las ejecuciones. 225
CONCLUSIONES. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROBLEMA DEL PODER. 234
INDICE
ANEXO 1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA "IMPLICACIÓN"
Y EL TRABAJO DE CAMPO. 246
ANEXO H. REFLEXIONES SOBRE LA MUJER EN PRISIÓN: NOTAS DE CAMPO
PARA FUTURAS INVESTIGACIONES. 262
BIBLIOGRAFíA. 284
HEMEROGRAFÍA. 296
fC 'U SRY tCIOJ'fES
PortadaVíncent-Van Çogh 29íe Con víct Príson 08909
Pcigína 234Jrancis Bacon('añeza 77J0949)
Pág ína 239Tdwarcf.MunchLa angustía (1984)
ForoRJ4.FÍ,4s
Las fotografías de üis pígínas 108, 116 y 121 son a. su vez tomas fotográficas que fueron extraícías d[ abro d -María Laura. Sierra quIen me autorizó para hacerlo. Jvlí agracíecímiento.
Las fotografías que aparecen en el Anexo 1, fueron reci[ízaaTas por Ruth Betancourt cuando captábamos afgunas imágenes cíeC encierro. Su testimonio marcó eímío.
'rr resto de (as fotografías son fruto de (a confianza que a(gunos d Gis prísíoneros depositaron en mí. Cabe mencionar que sin aqué((a, (a narrativa y [as ref(exíones que acompañan a (as imágenes no hubíera sícfo la misma.
XII
J.NTRDD 'U CCJÓi'í
En e( año de 1962 ef cíneasta Luis Buñue[ íríge ta_petícula. ÍtyeÍ
extermínad2r que enpafabras de su -productor Gustav o .Átatriste es
una peíícufa extraña y dfící( cíe entender. La _película retata cómo
un grupo cíe aburguesados personajes reuníc[os en una mansión para
cenar y festejar, son íncapaces de traspasar £eterminwío umbra( que
les ímpíde salir no sólo de üi casa síno cíe una cíe las habítacíones.
Así, conforme pasan (os Lías y la Lesesperación y üi angus tía. van
creciendo, el— grupo Le hombres y mujeres, poco a poco, se van
despojando Le sus "buenos" modales ímportcmncío(es cada vez menos
fas formas y fas opíníones cíe (os demás. Y tctítucíes que en otros
momentos sólo se fíevan a cabo en 1i píena intímícíad que
resguardan e(puc(or y &i vergüenza, se realizan en et encíerro sín
escrúpulos bajo fa míracia Le (os otros. Podríamos afirmar que (os
xlii
cambios _producidos en ef comportamiento sobre e[grupo Le personas
son efecto dTe(encíerro.
E[ grupo y e( cautiverio crean por sí so ¡Tos una atmósfera
propícía para t[a angustia y su consecuente Lerívacíón en malestar,
egoísmo, sexua[íLad agresíón, en suma, en una fant asmática. en
donde Eros y Tánatos se Lís tancícin en una. [uchafratrícíLa en donde
este úCtímo tíenLe ap-revaíecer.
En una entre-vista te[evísada, una Le [as actrices revelaba
cómo et director Luís Buñueí ordenaba que todos [os artís tas
estuvíeran _preparados para rodar [apeíícuía, eChecho Le ínterés es
que (os actores esperaban muchas horas durante e[ transcurso Leí
cha antes Le ser llamados para entrar a escena. En repetícCas
ocasiones sucedía que se prolongaba ciTemasíacCo [a. espera ínchAso no
[[egcínLose, alunas veces, a rodar Ca pefícuía. Otras veces, Buñue(
ordenaba que se presentaran sín bañar. Deüberacías o no, estas
situaciones Le íncomoLiLaL y retraso provocaron que e[ estado
emocional Leí reparto estuvíera acorde a Ca trama Le (a peCícuía,
reveíamnLose así [as mutacíones que sufre eícomportamíento humano
y Co endeble Le Ca eLuca,cíón ínstítucíona[ cuando se enfrenta una
cüsposícíón Le hacínamíento y encíerro. La muerte, [a sexua[íLa4 Ca
búsqueda Le segurídTaL o Le un chívo expía torío ante una sítuacíón
Le incertíLumbre íncontroíabíe, son recreadas magístraiTmente por
BuñueL
XIV
En I97, diLrante ca adinínístracíón d[ entonces _presidente Luís
Echeverría Alvarez, e[ antropófogo Santiago Genovés emprende su
tercera aventura marítima can. la finaíídiaí de estudiar et
comportainíento humano bajo to que é[ cíenominarci "condlcíones de.
ínescapahitícfad". Para ef[o, efciToctor Genovés cíec&ó extraordinarios
esfuerzos personates, materíafes y gubernamentates para (Tevar a
cabo e[proyecto y así cruzar, con otras diez personas, e[ Océano
4tccíntíco en unapequeña batía. [proyecto dTenomín.acío J4ca/i(casa
en e[agua), y e[cua[cturó 101 días, cíerívó en un aná[ísís en torno aC
_problema cíe [a conducta y [a agresivícíwí humana. J'fatura[mente, [a
ínvestígacíón relata cómo, conforme pasaban [os ditas, surgían entre
[os trpu[antes fantasías cíe tpo sexuat estados de ánimo dTepresívos
y ciertas actitudes de agresíón y enfrentamíento entre ellos (que
fueron constantemente contrarrestadas por [a autorícíací y cC
ftderazgo de Genovés, quien cíecicia co que se tenía que hacer en los
momentos más dfící[es de[ "experimento",). E[ proyecto caí
cuíctadbsam.ente _preparado, se[eccíonó mectíante estudios méctícos y
psíco[ógícos a [os personas que integrarían [a tr4iu[acíón, mísmas
que consintieron en [os objetívos de [a investigación, es decir, fue un
_proyecto que bajo [a voluntad d [os partíc4nintes Cograba recrear
"art fícía[mente" [as condiciones cíe encíerro, "ínescapcibi[íc[ad' y,
obviamente, ríesgofísíco.
Un elemento más de interés, fue cC relato que [a prensa
mundiaL fue generando atrectector cte[ proyecto J4 ca fi Desde e[
"exterior", [o pequeña embarcación fue siempre un motivo cte
xv
sospecha. y Le incertidumbre. 1'fo cabe Ca menor duda que (a reunión
Le seis mujeres y cinco hombres (entre tos cuates había un sacerLote)
Le diferentes nacíonaíiLa4Tes, perturbaba. Le forma tal a. ui opínión
püb(íca1 que Lío fugar a una seríe Le notas perioLístícas en donde no
sóto af(oraba e( interés cíentfíco Le Ca expeLicíón, síno también
re Catos que insistían sobre temas cono el Le Ca sexualidad (fa
embarcación fue (Canuidi "Ca barca LeC sexo") y Ca muerte.
Jína (mente, se _publicaron en menor medida notas re(acíonadTas con
cuestíones re(igíosas y racía(es.
Los Los ejempíos anteríores ííi4stran Ca refación que _puede
existir entre eíhombre y su medio. Aigunos autores han investígaLo
este conLícíonamíento bajo el térmíno de proxémíca '.' Sin fugar a.
chufas, tanto Ca títeratura como e( cine han dejado un regado muy
grande que reíata esta ínftuencía Leí meLío ambiente sobre el
comportamiento Leí hombre. Re Catos como el Le ilenrí Charríére
-mejor conocíLo como Tap iííón- dan cuenta Le (os cambiantes estados
Le percepción que _puede sufrir un sujeto por causa Leí agobíante
encíerro, o Le Ca víta&ía.L que adquieren esas ínuígenes ínscrítas en
Ca píeí (Le Cas cuates José Revue (tas Lío cuenta en su famosa no-veía
27/- apandb) y que todavía desdeñamos como res abíos Le un
sa(vajísmo que se resiste a ser domeñado. Tí cautiverio es un
artfícío que no se ((eva bíen con elTmovímíento, con Ca búsqueda Le
aventuras nuevas. Tampoco con (a príva.cíLad e intímíLací que
requiere todo ser humano en cíertos momentos.
Genovés, Santiago. Barcelona, Aeafi,' TiTaneta, 1975, y. 33.
A
xv
La presente ínvestigacíón surge precisamente de éstas ínquíetucíes.
T( encierro "produce" ciertos efectos sobre el sujeto que
,vrobabíemente nunca se hubieran ma.nfestaIo en concücíones de
"libertad". Ve esto di cuenta [a nuís varía6a literatura, muchas
veces como un supuesto despravísto de cuafquíer tono de asombro y
de 1 cual el ínvestígacfor no tendría porque vo(ver a ínte'rrogarse.
Otras veces, se apunta hacía e(ma( que ha. prisión provoca o termína
por desencadenar en e[sujeto a través de una serie de síntomas que
en una sítuacíón cüstínta no se presentarían, inc[uso, con ríesgopara
[a propia vida. de( interno. Esa es [a opíníón c(e[ eminente psiquíatra
Vavidbrahamsen quíen cansíaTera que fa prisión causa un "efecto
devastador sobre [a mente ". , í encierro coloca en primer píano cf
_problema de( sujeto, de [a subjetivííad y sus cambíos, pero también
de[pape[ que juegan las ínstítucíones para controlar y someter esa
si.i bjetivííaaÇ para crear formas de ordTenamíento caífa vez más sutil-
sin embargo, no por elfo menos vío(enta..
Se ha escrito mucho sobre las ccírce(es. Las c[escrpcíones cíe fa
vícía en cautíverio son, por lo general; escatofríantes y aterradoras,
fa. mayor parte de ellas cíes críben situacíones cíe abuso y vío (encía,
reiteraciones sobre una serie cíe temas que adquieren un fuerte tono
de denuncia.. ¿4[gunos estuctios, como (os elaboracíos por ex
"Siempre he odiado Ls _prisiones. Los muros altos, desnudos e impíacabces; lz.s interminables crujías cercadas por gruesos y he[asíos barrotes de hierro siempre han provocado en mi una impresión aterraíora.. Tocas personas cornprenden p[enamen.te fr' que significa verse _privado cíe [a [ibertací Só[o aquelTos que alguna vez han estado encarceCacíos _pueden comprender realmente e[ efecto cíevastacíor que taL situación causa sobre La mente ". J4brahamsen, David: La mente ase5ína, ,México, JCT, 1993, p. 77.
XVII
presidiarios Le tos campos Le concentración nazi, anatízan
comportamientos que aparecen Le manera un poco nuís atenuada en
ras prísíones "comunes" y Le manera casi ímperceptibte en otras
ínstítuciones como tafamítía, tafcíbríca o ta escueta, (o que perrníte
reftexionar sobre una ínteres ante dimensión institucional:
Dímensión que no se circunscribe al dmbíto organízativo y
funcíona( sustentado sobre regías y prescrpcíones precísas, sino a
un espacío de _poder y sorne tímíento Le unos proyectos por otros, Le
un fugar jerárquico que reproduce formas Le Lomí.n ación
alimentadas por ta incertícfumbre, (a angus tía alienante y (a
fragmentación imagínaría. A raíz Le su cautiverio, se preguntaba
Bruno Rettetheím porqué algunos hombres sucumbieron más r4pid
ante castigos psícotógícamente degradantes en comparación con
aquellos que sufrían castigos físicos más dolorosos y vio (entos; una
bofetada, un ínsutto o una orden sin sentíLo tenían así, un efecto
devastador sobre (a exístencía, ínc tuso, mucho más fuerte que e(
mismo hecho Le ser azotado. Las ínstítucíones colocan al índl'víLuo
en estados emocionales "regresivos", infantítes y/o psícotízantes, Le
ello tos campos Le concentración son ejemplo etocuente; no obstante,
(a humi[facíón que un profesor _puede ínftígír a. un alumno o (as
ob(ígacíones que vertícatrnente son Lecídi Las por (a autorí6a6
etfucatívapoLrían colocarse en un mismoptano anatítíco.
4. Lecír verdad tos campos Le concentración magnfíccin
fenómenos y procesos que aparecen muchas veces deforma soterraLa
en las demás ínstítucíones. Este úttímo fenómeno también ña síLo
XVIII
estudiado _por (os críminófogos marxistas Mefossí j Pavarinní que aL
escribír sobre el origen de fa ccírce lo hícíeron convencícíos cíe (a
exístencía cíe un fenómeno Le "difatacíó'n" ínstítucíona( que hacía
posíb(e trasladar (as díscip(ínasfabri(es a (a prtsíón. Por su parte, e(
fifósofo francés ]vtíche( youcauft enfocó su preocupacíón en torno al
poder desde una fectura amplía, sobre el espacio, el cuerpo, e(
discurso, e(panoptísmo que cruza a todas (as jnstítucíones. 'Este
hecho debe siempre aCertarnos para no aTescuídir (a re (ación
cíincímíca que existe entre fo que sucede al interior Le una
organízacíón y ef resto Le (a socíeLad su ¿mp ficación sí bien no es
cíírectci y símp(e existe y, por tanto, ob(íga a. su estudio dentro cíe
cierta específícíc[a.cC histórica.
La ínstítucíón tota ef encierro, no fo es cíe manera absofuta,
hay una Línómíca que ímyone que toda ínstítucíón no _pueda verse
ais facía Lef contexto hístórico en fa que vive. La cárcel existe como
una necesidad Le control en sociedades cacía vez más grandes,
comp Cejas y empobrecícías, pero también como parte Le un proyecto
imagínacío, en e[ que se deposita una fe y una creencía. La. dinámica
de( ca.utíverío es, entonces, imposíbfe cíe anafízarse fuera Le estas
re (aciones con e( exterior.
Sabemos que efperfíf Le un Estado -Puede estudiarse desde (a
estructura cíe( gasto público, supofítíca económíca. o (a Lindmíca cíe
'pesos y contrapesos" entre (os -Poderes que fo componen. Un estado
cíemocrcitíco requíere cíe fortaLecer (as normas y _procedimientos
para efegír a (os gobernantes cíe fa manera más transparente y
xix
legítima, naturalmente etto supone üi creación de una cultura que
reconozca y acímita. üi &ferencía, un "mercado" cíe partíctos en
cioncte compitan las diversas "ofertas" e d tos mismos,
1 partícpacíÓn actíva d üi cíucíwfanía y tos medios d
comunLcacíón, etcétera. Pero también es ímprescíndíbte no dejar cíe
lado (a manera en que un Estado imparte y adnínistra (a justícía.
De( modo que esto se realice se cíerívarcín una serie d premisas y
concepcíones en torno a (a tegauicíací y tegítímííad es cíecír, cíe
£yobernabítídad
Desde lis disposiciones penates, todos aquettos grupos o
¡nd-vícfuos que son consíc(eradTos _peligrosos para. (a socíec[a6 son
exctuícíos de ésta y aísttutos dentro cíe estab(ecímíentos con li
fi naCí La cC Le ser rehabítítwíos. Hay una tmnea cíe vísíbítícíací y
ohscurícíact que cíe tímíta et espacío socía( que aparentemente es
respetadi, empero, tras lis gruesas espírales de a(a.mbra.cía que
circundan tos muros Le lis prísíones, se arreglan subterráneamente
una serie Le actívícícuíes que exptícan, en buena medida, (a
iisistencia en una potítíca crímína( címentacCa en et confinamiento
síenlpre bajo et disfraz de una ícteo(ogía humanista que, por (o
demás, (a historía ha demostrado ser un fracaso.
Hoy _por hoy, en .Méxíco, etencíerro es etsístema Le castígo por
excetencía, esta preferencía se ha convertido en franco abuso que
Cace Le cuatquíer cíucfLuíano un ser frcígít ante et "sistema cíe justicia
penal"; atrapado etcuerpo dentro Letsístema1 es sometícío a (a (ógíca
imp (acabíe cíe sus prcíctícas cíe extorsíón. Recorcíemos que (a cíivísíón
xx
entre recfusortos y penitenciarías que yretenLe. separar a los
dteníd'os que se encuentran sujetos a proceso, Le aquellos que síendo
sentenciados cumplen alguna condena, es falaz. /, es precisamente
sobre esta d'vísión, que se levanta cf ídafyenítencíarío en torno a
[a reacÍaptcicíón'progresíva". Inctuso, más alfa Le cua(quíer postura
epístemofógíca que se adopte, tos estwfios, ctcisfícacíones,
diagnóstícos, programas terapéuticos y reha.bífítaiíores son
reíteradzmente desmentidos, desbaratados, por fa ínexorabte tógica
d[a prísíón. , no obstante, es sobre esta ifusión que se justfíca (a
cairce(..
fa ínstitucián penítencíaria que comprende fa esfera.
legislativa (con sus códigos, leyes y reg(amentaciones), fa policíaca
(corporacíones policiacas, agencías Leí Ministerío Túb fico, perítos y
especíafístas) y fa esfera judicíaf (jueces, magístracfos y defensores Le
ofjcio), conjuntamente, _puede ta.mbíén ser Lefinícta como "el ^ sistema
LejustícíapenaC'.• En ese sentícto, fa fínaticíaxícfe fa ínvestígcicíón se
centra en cf estudio Le fa formación Le tos grupos y hábítos
in formaLes que se (Tevan a cabo en cf cautiverío. Es desde éstas
praictícas que se artícu fará faparte forma normativa y orga.nízaxía
íef estabtecímíento carce fario Le forma tal que, a. partir cte fa
interacción de [as grupos comprendamos fa ffexibílictacf Le fas
estructuras.
Bringas Ji., 4(ejandro y 'Roldan ., Luis. idi' carce1's mexicanas, Una revíj'uín a'' fa real?penftencidrid, MLXÍCO, 677 rífa[bo , 1998.
xx'
En otras patiibras, (os espacios estructuradas, ínstituícfos por medio
de regíamentaciones que codifican y norman e( comportamiento Le
ros sujetos, fogran ser trastocados y res ígnfíca6os por estos mismos
comportamientos, íncfuso, vaílénLose Le sus mismos estatutos, en
una Cógíca Le comp CícícfaLes ypoderes que termfna por pervertir ros
íc{ea(es Le (o. ínstítucíón,
Un establTecímíento carce(arío esta conformado por varías
secciones que _pretenden resolver diversas necesidades y así
responder a una tógíca Le [a funcíona(ídTaL Obviamente, en
jerarquía eírea más ímportante es (a. Le Çobíerno, ahí se encuentra
e( Director Leí estab(ecímíento (quíen presíLe el Consejo Icníco,
incíxímo órgano íntenííscipímnarío que LecíLe üi situacíón legal Le(
preso.), e( subdirector adnínístratívo, ef subdirector jurídico, eÍ
subLirector técnico y e(jefe Le seguridad y custoLía. 'Este úítimo
tiene bajo su mando tz totalíLaL Le( estab(ecímíento con sus
respectivas áreas, no obstante, formalmente cada una Le éstas se
encuentran en ígualLaLjerarquíca bajo (as órdenes Leí director. 'Es
desde (os oficinas Le gobierno que depende e(funcíoncimíento Le (i
prisión entera: l[a aduana, íz vísíta famíñiar y Ca visita íntima, (a
estancia Le ingreso, e(Centro Le Observacíón y C(a.sifícacíán (COC), el
servício médico, (os cíormitoríos, (os talleres, (as tíenLas, e( centro
escolar, e(gímnasío, (os campos Leportívos, (as zonas Le segregacíón,
(a enfermería, etcétera, Le tal suerte que a caLo. subLíreccíón (e
corresponden funcíones específicas, generalmente, cada decisión se
\\11
rea liza eno !Tespon so lii / IL lOtf (Oil 1 ?S 1 e is res! o o 1 es. Tu teoi ia,
reg [amen tac íones, estucíios técnicos y actívídcutes cultura íes,
recreativas y terapéutícas están af servtcío Le [a readaptación Leí
hombre delincuente; en íaprcíctíca. una maquinaría Le corrupción y
poder. Cada engranaje hace rodar a otro en un perfecto
acop(a.míento al servicio Leí sometimiento y fa extorsión cíe (os
cueipos en cautiverio y aun de a.quetTos que no (o están, pero que
mantienen un víncuto desde ef exterior. Para que [a estructura se
subvierta o, mejor cíícho, se pervierta, es necesarío que cada engrane
gíre en sentúfo contrarío por mecíío Le una serte Le normas y cócíígos
informafes, casi cían Les tinos,pero tremencíamente respetados por
todos (os ínternos, aunque en beneficio cíe algunos pocos. Sobre 12i
base cíe una sófí Lo organigrama Le reglamentos y frncíones se
introduce subreptíciamente un sístema. Le creencias que trabaja al
servicio cfe(pocíer y fuertes íntereses económicos; todo effoposibte
gracias al "secuestro (egaf' y fa expo[íacíón Le (os cuerpos.
A lejandro Bringas y Luís Ro[64n, quienes ref(exíonaron sobre et
encierro que sufríeron en unaa ccl rce[mexicana, c[icen:
-Al- margen Let Derecho 'I'enitencíario, se ha estabfecido Ca costumbre canera, un código Leí preso, que no es rnds que un conjunto Le regías no escritas, pero impuestas por mec{ío Le vio[encía que se reducen básíccintente a Los prínc.píos: no facííitar ínformacíón a las autorícíacíes sobre sucesos Le (a víd interna (no ser "borrega") y respetar e( orden jerarquíco Le (os (íiíeres que son casí siempre cíe(íncuentesprofesíona(es. .Míentras más tiempopermanece en (a ccírce(un índívk[uo, más se íntegra a[proceso Je prísionahzación, esto es, [o acliptocióu en inayor o
xxlu
menor grado die [os usos, costumbres, (enguaje y cufiura d Íd vida ca:rce (a.ria.
fo que para ivlichef Crozíer y Erhard riedberq es "el actor y cf
sistema' para nosotros es fa "estructura y fa comphcítíací". Ambas
son una Lupía ínseparabfe puesto que es ímposíbfe pensar fa
existencia de un sistema cíe creencias y códigos informales, sí éstos
no operan en una redJerrquíca dentro Leí campo ínstítucíonaí De
todas formas, es esta ínterven.cíón Le [os actores sobre fa estructura
fa que expfíca fas refacíones de _poder y Lístancíci que se establecen
por encima o a través Le fa Lívísión técníca yfuncíona así como fas
transforinacíones derivadas Le dicho proceso. Este trabajo apunta
más hacía esta forma Le funcionamiento Leí estabfecímíento
carce fario denominad informa que al estudio Le este "Leber ser"
Lefcuafhabfan tos manuales y ros fíbros Le Derecho penitenciario.
A lgunos reLatos que refieren afprobfema Le (a droga, el abuso
sexua fa corrupctón y tas formas Le morir aparecerán en este
trabajo. Su íntencíón, sí bíen _puede tener un valor Le cíenuncía,
apunta más a. una primera expfícacíón sobre el sentícío que el -
hombre fe otorga a esas practícas, aL papef que fas estructuras
organízatívas juegan más aCCá Le fa buena o mafa fe cte fpersonaf
penitencíarío, o Le fa necesíctaL cíe ajustar fas reglamentaciones. En
eses entido, cf interés no estríba. en "demostrar" a través ¿,fe fa
1ñéd2'm,pp. 68-69.
'Crozíer, J1icheC y Jríederg, Erñard 2íactor y eí5jtema. Cas restrkcíones de- fa acción a/?ct/va,Jianza Ecfitoriaí:Mexícana, 1990.
XXIV
acuniuliicíón Le Latos, [o que ya sabemos que es una práctica
reíterada dentro Le £is yrísíones desde hace más Le un sig[o, sjno
aprovechar precisamente este cauLa[ Le historías para intentar un
primer acercamiento teórico que permita entender -Porqué eíhombre
es capaz Le llevar a cabo prcictícas que desde una perspectiva
humanista o utí[ítaría es ímposíb[e comprender.
La tentcicíón Le realizar trabajo Le campo fue grande, es por
ciTo que una buena parte Le [os testímoníos son Le "primera mano 'Ç
son historías y relatos que tos prísioneros me escribían después LI
que tejamos alguna poesía o algún cuento corto. Como profesor
externo, [a confianza brínLaLa hacia mí persona fue ímpresíonante
[o que índica e[ valor que para [os cautivos tiene [a figura de[
maestro (ta[ vez [a úníca ímagen Le autoríLaL aceptacda
sínceramente), vafor que,por cíerto, se ha íLoperLíenLo en este feroz
e interesado capíta[ísmo. Algunas veces [es llegué apeLír su opinión
directa sobre [os cus toLios o sobre [a más fuerte impresión que [es
causó [a ccírce[ cuando [Cegaron. Las historias son tremendas.
Recordaba el-Prólogo que Revueftas escribió en L'os muros a' agua
cuando, síguíenLo a. Vos toíevskí, decía que en muchas ocasiones [a
rea[íLaLpoLía superar a [a fantasía...
Junto con cf trabajo Le más Le un año desarrollado en e[
rectusorjo Sur, y fa temíbte penítencíaría Le Santa Marta .n4catit[a6,
6 Durante 1i redacción fina( de este trabajo he tenido 1z oportunidad de ingresar cada semana a( penar para mujeres Le 'Iepepan, lb que me _permitió entrevistar y añadir algunas opiniones en tz ínvestiga.cíón. .4Cfina(Le(trabajo, anexo algunas notas clTe(trabajo sobre "e[ ten-eno" u algunas ref(exíones para futuras investigaciones.
xxv
nos apoyamos en textos Lescrptivos que coinciLían o
compiTementaban mucho Le (os materíales recolectados.;- La _premisa
era síempre fa misma: rescatar fa _palabra Le lTos prísíoneros y, a
partir Le ésta, reconstruir fa dinámica carce faría. Paralelamente Ír
entrelazando, tejíenLo, una seríe Le h4pótesís y aproxímacíones
teóricas para otorgar un estatus teórico a LetennínaLas prácticas y
comportamientos índh'íLuaíes y grupa (es, siempre sobre fa base Le fa
estructura institucíonaf De tal manera que, conforme se
presentaron una serie Le fenómenos propios Le( encíerro, tratamos
Le Lar cuenta Le éstos recurríenLo a diversas Líscplinas teóricas,
muchas veces una misma práctica aLquiría un sentido dferente sí
era pasadTa por eUente Le fa antropología o Le(psícoa.nd(ísís.
Como un prisma que af ir giran Lo Les telTa diversas (uces,
nuestro objeto Le estudio cambíaba con re(acíón a fa arista teórica
efegí6a. Por ejemy(o, alTgunas practícas que se realizan en fa prisión
aLquieren una. Límensíón anafítíca muy Lferente si efegímos
prob(ematízar(as desde fa antropología, que sí lo hacemos desde (os
traLícíona íes pfanteamíentos Le corte jurídico (que (os (ibros Le
crimino fogía no se cansan en contínuar repítíenLo). A diferencia. Le
í2s ceremonias que promueve fa ínstitucíón, preferímos hab far Le
Es e(caso £e(uibro de José Gómez Huerta 'Uribe, ex director d íi 'Penitenciaria de Santa LMarta Acatítia, quien desinteresado en (as "causas" cíe (os cíe(ítos cometidos _por (os presos re (ata sus comportamientos. Dice eCautor: "Importa mucho más cómo se comportan dentro de ü prisión, pues (os internos, aunque hayan sito muy malos afuera de (a carce( ((egan a ser muy buenos adentro. O viceversa: quienes posib(emente no fueron tan matos afuera, se comportan en personas insocíables dentro cíe &z -prisión. Esto _podría parecer ilógico pero no (o es". Sin embargo, no encontramos un primer intento teórico en torno a( efecto que _produce e( encierro en e( comportamiento. G ómez , José. 71a?,s somos cui'a.6íes.
XXVI
ciertos ritos Como la alovaCwn a la n tierte o a[ DiahG, ractícaJos
comúnmente en Lormítoríos y celLas Le castigo. 'T'ambíén Le aquelTos
momentos en que el cautivo LecíLe "rayarse" (a píe[ y que, vistos
pera Leí razonamiento pena permíten entender cómo e(
comportamiento Leí hombre aLquíere un cierto sentido a[
encontrarse en un ámbito cuíturaC potítíco e institucional
Letermínwfo. E( tatuaje Le (os prisíoneros, por ejemplo, es un
excelente ana[ízaLor que La cuenta Le cómo eícuerpo es un espacío
[Ceno Le símbotísm.o, territorio escénico en donde son regís traiías Cas
marcas Le Ca cultura, Le Ca íLentíLad Le [os anhe[os, sueños y
angustias inconscientes y no símp Cemente lienzo Le huetTas
estígmatízantes que rebe fan "un retroceso con característícas
prímitívas síngu[ares ". E[psícoancí[ísís y Ca antropo[ogía tienen Ca
vírtuc( Le comp[ejízar al sujeto, Le no catificarto o c(asfícar[o, Le
distanciarse Le una ética que a [o úníco que conduce es a etiquetar y
no entender Ca Límensíón ínsensata Le [o humano.
La investigación está LívíLíLa en seis cay ituíos, Cas
conc[us iones y Los anexos. E[prímer capítulo recorre rcípíLamente
algunos autores y teorías socía[es re(evantes que tratan e[tema Le Ca
transgresión en Ca socíeLaL Tales píanteamíentos aparecen como un
antecedente necesarío que í[ustra una comp[ejíLac[ Le pro b[emas
corno son: eCLe trazar [os limites entre loprohíbíLo y aquello que (as
(eyes permiten, su sustento desde Ca yo[ítíca, Ca socío[ogía o (a
I'enitenciaria du7Lstritoyearera/iranta Marta J4catft/, .'Méxtco, Diana, 1996, p. 1.
'J6/d'rn,p. 159.
pofítíca.
-..
XXVII
antropo[gía, efdíate con reüición a (aprocfucción socia/Te histórica
de( de Cito o Le la inmanencia ant otógíca dTef delincuente, (a
inevítaí[ííwf Leí crímen, etcétera.. 'Ef lector se poaTrd Lar así una
iLea. Leí abandono Le algunas teorías y Le &z actualidad Le ciertos
píanteamíen.tos que hasta üi fecha con tínúan vigentes, efto,
naturalmente no es casual y sí obedece a una determínacfa fógíca
El segundo capítulo trata.
Le tos devastadores efectos que
üi pofítíca económica neofíberal
a protíucído en el marco Le una
socíedad que endurece sus
formas Le control social y
poíiltíco a. pesar Leí transito que
se vive a ti democracía. Dentro
Le este contexto Le desorden y
críminafu[a.cIT en aumento, et
sistema penítencíario no es más
que un engrane Le (os circuitos
Le corrupcíón que imperan
entre (.i Lefíncuencía y (os representantes Le 1i acímínístracián Le justícía. J'[os recuerdan que
cualquier instítucíón se encuentra. dentro Le una compleja reL Le
refacíones que desdibujan tos contornos entre lo externo y lo ínterno
N N VI
y que, antes que una separactón existe ínevitabíemente una. serie Le
in te rcainbws.
Los capítulos tercero y cuarto, son propiamente nuestro objeto
¿Le estuLío: ta vídz en et interior Leí estabíecimiento carceíarío. Como
ya mencionamos, estos capítulos fiieron desarrollados a partir Le un
trabajo Le corte "etnogr4fíco", es cíecir, a partir Le una practica
sobre "ef terreno" que duró ayroxímaíamente un año y que fue
reatízacía a partír Le mí íntrusíán como profesor a( Centro Escolar
de tres prisiones. ?osteríormen.te, con anuencia. Le algunas
autorícíaLes puLe entrevistar y fotografiar dentro Le (a
Tenítencíaría Leí Distrito yeLeraí a atgunos presos consícíeraifos ¿le
"afta petígrosíLaf. De üz lectura Le (as hístorías escritas por [os
presos dentro Leí salón Le clases, se "construyeron" (os diversos
"observai3 (es" que fueron "mo[LednLose" en eícontraste continuo con
(as teorías.
E[capítuITo quinto, íntroLuce algunas hpótesís Le trabajo para
e[ estudio Le [os motínes y (as fugas, esos "estados Le excepcíón" que
tambíén forman parte Le ta vída en e( cautíverío y que muestran,
c[esLe otro hgar, [os círcuítos Le corrupción Le [os que hab(aremos
ampíia.mente en e[ ccipítuío segundo. Tanto (a vida en ca.utíverío
como [os Latos referíLos a la crimínaííLací apuntan a una refíexíón
en torno a[ tínte que _puede tomar e[ Estado y sus nuevas formas cíe
controC y Le (os cuates e(motín y [asfúgas son buenos ana[íza4óres.
DesLe cíngulos diferentes logran aparecer coincícíencías interesantes
sobre estos círcuítos que en(azan e(espacío ínterno roLe adó por altos
XXIX
y gruesos muros, con eíresto Le (a inst ítución penitenciaría e inc(uso
familiar.
En (as conclusiones se _pretende recapítuCar (a. tota(ícüiL Le(
trabajo refiexíonantío a la vez en torno a(probtema LetpoLer, dando
cuenta Le ITa conp(ejíc(ac[ Le esa reali.dTaL que (Tos socíó(ogos
Lenomínamos ínstítuctón. Algunos probITmas Le tpo epístemo(ógíco
que refieren a (a construccíón d( objeto Le estuío, af uso Le (a
teoría y aCtema Le (a ímplicacíón son abordados en eL4.nexo JI.
yína(mente, Lecúívmos agregar en e( Anexo 1 una serie Le
notas reíatívas a( trabajo Le campo que se realiza en ITa
penítencíaría Le mujeres Leí Distrito Federa "Iepepan". Estos
apuntes, en parte ítiistran cómo ha sido recabada ITa ínfornwxíón a
partir Le Co "Observado" en e( interíor Le ITa prisión bajo ciertos
orLenamíentos prevÍos, no termínaLos, en donde se ínsertan
reflexiones r4púfas, sobre ITa marcha, que van _prefigurando (os
"Observables" o (meas Le investigación que posteríormente _podrán
ser profundTízadTas, etcétera. Su carácter ínacabaLo y (a sensación Le
falta Le objetivíLací que _puede causar a nuís Le un (ector, no ímpúíe
reconocer que toda información es también construía'Ta y, por elTo
mismo, urdida en (as propías fantasías, ansíeLaLes, teorías y
conjeturas Leí investigador, quien presenta una narrativa posib(e
dentro Le (as múftp(es verdades que a(míte ese escenario que
Lenomínamos "rea(íc[ad".
La teoría política clásica c la desobediencia del Pacto Social
Nuestro interés por reflexionar en torno al sujeto no sólo es académico pues si bien tiene que
ver con el estudio del saber institucional, también atañe al problema político del control
social, elaborar una concepción en tomo al hombre, o que éste adquiera una determinada
significación dentro de un campo de fuerzas, implica inevitablemente que éste se encuentre
posicionado políticamente. La teoría, sin embargo, se presenta como un discurso científico,
vale decir, verdadero. En la actualidad el sistema penitenciario funciona sobre la base de una
serie de premisas que tuvieron su origen en los grandes razonamientos de la teoría política
moderna y que vieron su forma más acabada en los postulados de la criminología positivista
de finales del siglo XIX. Ciertos planteamientos políticos provenientes de autores como
Thomas Hobbes o John Locke, si bien han sido en algunos aspectos superados por otras
teorías, sin duda, ciertos postulados de tipo liberal continúan siendo actuales. En este
apartado se analiza cómo determinados razonamientos son afines con los modernos
equipamientos de castigo que alcanzan su máxima expresión en la institución penitenciaria.
Naturalmente, una de las propuestas fundamentales sobre las que descansa la política refiere
al papel del Estado como garante de la paz y el orden social. Asimismo, es importante
analizar los deslizamientos conceptuales de los que teóricos y apologistas del orden
capitalista no quieren dar cuenta, tal es el caso del desplazamiento teórico que opera cuando
se retira el interés por el delito para dirigir la mirada hacia el estudio del delincuente. El
desliz que aparentemente deja de enfatizar el marco jurídico y legal para centrarse en el
estudio del hombre transgresor, abre un espacio de reflexión novedosa, pero también
eminentemente política. Es el caso de la antropología criminal italiana. El nacimiento de esta
escuela cuyo máximo exponente es César Lombroso, tiene como interlocutor privilegiado a
los teóricos de la ciencia política liberal de los siglos XVII y XVIII.' Como veremos más
"Tradicionalmente se quiere limitar el surgir de las primeras reflexiones sobre el crimen en la sociedad burguesa al pensamiento reformador del siglo XVIII ya las obras de los iluministas en temas de legislación penal. Elección viciada por el reduccionismo: se termina por dirigir la atención sólo a algunos autores - Beccaria en Italia, Bentham en Inglaterra, l-lommel en Alemania, por ejemplo, o sea a los autores más directamente comprometidos en los problemas de legislación criminal- y por limitar el interés únicamente a los problemas jurídico políticos relacionados con la codificación, el proceso penal, las garantías del imputado, etc. En efecto, la producción criminológica del liberalismo clásico debe, por lo menos, comenzar por las obras de Hobbes y puede ser comprendida sólo a través de una lectura que recorra transversalmente todo el pensamiento político-filosófico de los siglos XVII y XVIII." Pavarini, Massimo, Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas yprovecto hegemónico, México, Siglo XXI, 1992, p. 28.
adelante, esta corriente de pensamiento parte de los postulados liberales para deslindarse del
problema formal del delito, que tiende a enfocarse principalmente al tema del castigo
enfilar así su interés hacia "el hombre delincuente".
Sin embargo, cabe reconocer que toda esta problemática del delito y del delincuente
tiene un origen mucho más distante, puesto que se sabe que toda sociedad es imposible de
conformarse sin determinadas prohibiciones. Incluso pensadores como Sigmund Freud
llegaron a afirmar que la institución tiene su origen en un hecho de sangre: el gran mito de ]a
horda primitiva y la muerte del padre. Muerte y resurrección, culpa e idealización marcan los
trazos por donde las comunidades habrán de reproducirse, la creencia colinda con el misterio
del mundo, el horror y su fascinación son sus parientes cercanos. Los tabúes que refieren a
lo sagrado, a lo oculto y secreto de las sociedades, son fundamento de la cohesión
comunitaria y dan pie al mantenimiento de las jerarquías. Lo prohibido, muchas veces por el
sólo hecho de recaer sobre determinados objetos o personas se transforma en lo deseado. La
transgresión, el caos y la muerte no son más que el reverso de la otra cara que muestra la
sociedad. No hay vida sin sacrificio y muerte. No obstante, para que el movimiento y la
reproducción de las sociedades no se vean rebasadas por el exceso y la subersión continua,
es necesaria la existencia de la ley, una ley que no sólo debe entenderse en su carácter
represivo, sino sobre todo que logre configurar una realidad en donde los hombres
encuentren sentido de identidad, estableciendo un vínculo entre ellos, ley que al estar
sustentada en la creencia y legitimidad logra organizar el universo otorgándole a los hombres
un lugar significante. Un código normativo o un sistema jurídico bien puede cumplir una
misión semejante, pero sabemos que existe una distancia entre este deber ser" y la
interacción que establecen los hombres y sus instituciones, de ahí la importancia de
abocarnos al estudio y análisis de esta diferencia.2
2 Apuntamos hacia un tema que muy pocos se atreven a tratar dadas las reservas que se tienen después de las severas críticas realizadas al freudomarxismo. Nos referimos al enlace entre el mundo de la dogmática jurídica y la dimensión de la institucionalidad del ser. De su dinámica de subjetivación, partiendo de un más allá de los procesos de socialización y represión política. De aquello que logra hacer vínculo entre los actores, permite reproducir a las sociedades y permitir que sus integrantes entren al campo de la humanización y no al de la locura. En fin, este tema refiere a la causalidad, a la genealogía social, a la existencia de una Ley que está detrás de todo sistema jurídico, un referente que la hace de fundamento mítico y otorga estructura a la sociedad. Ver: Legendre, Pierre. Lecciones IV. El inestimable objeto de la transmisión. Estudio sobre el principio genealógico de occidente, México, Siglo XXI, 1996; Lecciones VI]]. El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre el padre, México, Siglo XXI, 1994.
4
Partimos de Thomas Hobbes, uno de los pensadores más representativos de la teoría del
derecho natural y uno los espíritus más rigurosos de su época. Contemporáneo de Descartes
y seguidor de Galileo, Hobbes apuesta por hacer de la política una ciencia exacta que
permita a los hombres el conocimiento del mundo que les rodea, de las leyes naturales que lo
rigen, todo ello siempre enfocado a un solo fin: la paz y la estabilidad social. Si la sociedad
es incapaz por sí misma de garantizar la cohesión y la armonía entre los hombres, la política
entonces, adquiere su verdadera dimensión. Recordemos que el modelo jusnaturalista parte
de una tríada: estado de naturaleza-pacto-sociedad civil o política. Tránsito de un estado en
donde impera el caos hacia otro de carácter regulado. El Estado nace gracias a un gran
llamado, es una convocatoria que apela directamente a la cordura y la racionalidad de los
hombres, única posibilidad para la consecución de la convivencia respetuosa. El Pacto Socia'
será el artificio que hará valer los derechos y obligaciones de los individuos.
Buena parte de los planteamientos teóricos se comprenden si centramos nuestra
atención hacia la concepción que cada autor tiene sobre el hombre, de entender su
"verdadera naturaleza", puesto que de ello se desprenden las visiones de la política más
diversas. Para Maquiavelo, por ejemplo, un Príncipe virtuoso no es aquel que muestra un
comportamiento lineal apostado en una rígida ética, sino aquel que puede prever la
enfermedad y atacarla antes de que sea demasiado tarde, aquel que no siendo religioso sabe
aparentar serlo, que actúa como un zorro y como un león, que sabe el sentido de la
oportunidad cuando requiere hacer uso de la violencia, que evita así ser cruel y, contra toda
predicción, generar consenso. Un Príncipe debe apostar a ser amado y querido aunque
siendo el vínculo amoroso mucho más frágil, debe preferirse ser temido, pero —y en esto
estriba el arte de la política- sin despertar el odio de sus gobernados. ¿Cómo lograr una
propuesta relativa al arte de gobernar o en torno a la legitimidad sin antes conocer la
contradictoria y pasional naturaleza del hombre?1 En efecto, el "librito" de Maquiavelo sería
inentendible si partiéramos de una concepción del hombre como la que tiene Juan Jacobo
Para una profundización al respecto se recomienda: Bobbio, Norberto y Bo yero Michelangelo. Sociedad estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, México, FCE,
(Colección Popular, núm., 330), 1986. ' "... porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de alma son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se las puede utilizar. Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer; porque el amor es un vinculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse; pero el temor es el miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante lo cual, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado". Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, México, Porrúa, 1981, p. 29.
Rousseau, en contraste, esta naturaleza contradictoria, tornadiza, hipócrita y con olor a
poder y muerte es mucho más cercana al planteamiento hobbsiano.
Conocer al hombre. Diferenciar su dimensión obscura, irracional, que lo asemeja al
mundo de los instintos (propios de los animales), de aquella otra que tradicionalmente el
pensamiento occidental ha considerado como característica del ser humano (en tanto
manifestación de la mesura, concordia y cálculo). Desde aquí se empieza a forjar una
concepción del sujeto que si bien logra capturar sus múltiples facetas, empero, termina por
privilegiar la de la racionalidad instrumental. Hasta cierto punto, el individuo hobbsiano es la
parte más simple del complejo social, éste encarna pasiones incontrolables, pero también la
posibilidad de una conducta sensata. Es de este individualismo racionalista del que abrevarán
múltiples pensadores de la misma forma que lo hizo un siglo más tarde Adam Smith en La
riqueza de las naciones, partiendo de su horno econornicus.
Es posible observar entonces que en algunas teorías subyace un concepto del hombre
y de mito originario que permite explicar el nacimiento de la sociedad. Los mitos de origen,
estudiados por la antropología, ilustran como las sociedades entretejen el problema del caos
para dar nacimiento al orden. Si en un futuro (hipotético) se lograra erradicar
completamente el desorden, seguramente se terminaría por inmovilizar a las sociedades
puesto que es de estos desequilibrios y desajustes de lo que se alimentan, elucidando así, su
transcurrir en el tiempo. De igual forma, las festividades, ritos y celebraciones, en donde por
ciertos lapsos de tiempo se permiten toda clase de excesos, son prácticas que refuerzan el
orden y la continuidad. En el caso de Hobbes, lo caótico justifica desde la cultura un
constructo (el Estado) que da paso a la paz social. El hombre, en el estado de naturaleza, es
un ente dominado por la irracionalidad pura, ávido de poder que gira sobre sí mismo,
insaciable de riqueza y propiedades, es impulsado por su afán de conquista, su naturaleza se
compone de un ingrediente: la libido dominandi. Sin embargo y para su desgracia, el mundo
es un territorio con fronteras en donde los recursos -como la propiedad- escasean. El
corolario de todo esto es una feroz competencia por la obtención y acumulación de bienes,
pero recordemos que en un universo carente de legalidad el poder es endeble y fugaz,
paradójicamente, en este estado natural la máxima libertad de movimiento conduce
inevitablemente a la mayor opresión y sometimiento, el estado de naturaleza es un estado
permanente de guerra, un lugar en donde la lucha por la sobrevivencia es tenaz. El hombre
concebido como un ser ambicioso y egoísta inevitablemente termina por ser el lobo del
hombre. El individuo hobbsiano se debate así entre la ambición y la muerte. En efecto, ¿qué
es el estado de naturaleza sino un estado de caos y de muerte? La construcción del pacto es
la única posibilidad de erradicar el vacío político y con ello evitar todo posterior
eclipsamiento de la cultura y la sociedad. En el modelo liberal, el individuo se debate entre
las apetencias y los límites que condicionan su movimiento, no es casual que tanto la
economía política clásica como la teoría política tengan mucho más coincidencias de las que
podría pensarse,'
Poco importa si el estado de naturaleza es o no una verdad histórica, en tanto
momento de disolución social es una posibilidad y por ello es preciso conjurarla. Como
decíamos, las sociedades se configuran también por contraste, sin una visión de caos y
anarquía dificilmente logra justificarse el orden. El contrato social establece la importancia
de la renuncia a los apetitos desmesurados que impugnan el orden social. El pacto emerge
del desorden y el caos, de un mundo sin sentido, por ello éste es la única posibilidad para
salvar al mundo, su corolario: el Estado leviatánico. Este gran "Dios mortal" único capaz de
restablecer la ley. La normatividad jurídica otorga sentido a las acciones de los hombres en
tanto diferencia lo prohibido de lo autorizado, su omnipotencia es la única capaz de impedir
cualquier regreso al caos, siempre y cuando expropie el otrora terror existente entre los
individuos para ser depositado formalmente en el soberano. vale decir la institución del
Estado.
En la teoría hobbsiana la paz es sinónimo de verdad así como la libertad no se
entiende sin la sumisión al soberano. El Estado aparece así como el gran definidor de la
legalidad, en consecuencia, el problema del delito mantiene una conexión rigurosa con el
aparato legal separándose así de cualquier punto de vista moral o ético.' Para Thomas
La 'alianza" entre el pensamiento libera] y la economía clásica es resultado de la ansiedad y el dolor que pudiera provocar la pérdida de estatu.s, es decir, antes que la satisfacción por la ganancia es más fuerte el miedo a la incertidumbre. Ante un mundo limitado y tendiente a revertirse contra el dominio del hombre, la actividad de éstos debe centrarse en el trabajo productivo, el corolario político es obvio: reducir el Estado. La seguridad, tanto para obtener riquezas -o evitar perderlas- como de un Estado mínimo que preservara el orden, fue resultado del matrimonio establecido entre pensamiento liberal y la economía clásica. El desdén a la actividad política como constitutiva e integradora de la realidad dejaba su paso a la sociedad civil con sus instituciones o a la división social del trabajo con sus movimientos mercantiles. La seguridad, adquiría un papel de suma importancia para intentar obturar la ansiedad del hombre ante la pérdida de sus bienes, como dijo Adam Smith: "un grado muy considerable de desigualdad no es un mal tan grande como un grado muy pequeño de inseguridad, ni mucho menos." Estos planteamientos matizan el comportamiento del hombre de mercado en el sentido de ser un obsesionado por la ganancia, atrás de esta búsqueda está el problema de la inseguridad y el temor al desorden, a las crisis, en fin, a la venganza de la naturaleza. Ver Wolin, Sheldon. Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1974. Espcciamente. leer el capítulo 9.
Consultar: Rusche, Georg y Kirchheirner, Otto. Pena .v cstrucíura social, Bogotá. Temis, 1984, pp. 86-87.
Hobbes no hay orden ni respeto a la ley sin una presencia vigorosa del Estado que impida el
quebrantamiento del pacto social. La imagen de omnipotencia ofrecida por Hobbes puede
explicarse precisamente por la debilidad institucional que se presenta en la sociedad. Cuando
los valores, tradiciones o creencias no operan y lo que impera es un estado de reversibilidad
social, de posiciones efimeras e intercambiables, de fragilidad y exposición a la muerte,
entonces sólo una figura de fuerza es capaz de terminar con el desorden. La emergencia de
líderes o incluso de "chivos emisarios" es propicia para dar salida a estas condiciones de
caos. Ante la incertidumbre la figura de autoridad es bienvenida, aun y cuando ésta traspase
ciertos límites y sea proclive al autoritarismo. El Estado hobbsiano es la representación de
Dios en la tierra, ente poderoso que por su sola omnipresencia se espera que inhiba cualquier
conducta transgresora.7
La configuración del modelo clásico, que tiene por referente sustantivo el contrato,
supone igualdad jurídica entre los individuos integrantes de la sociedad, postura que ha sido
duramente criticada desde el marxismo. Sin embargo, y un poco en descarga de autores
corno Thomas Hobbes, es útil subrayar que la igualdad del hombre también estriba en esta
condición de debilidad permanente, de vulnerabilidad ante la vida misma, resultado de la
finitud de la vida y del peligro que produce el enfrentamiento entre los hombres. Una vida
experimentada de esta forma no hace sino identificar a los individuos en su miedo e
igualarlos en un mortífero destino común; se entiende entonces el énfasis que la teoría
política de Hobbes y Locke coloca en conceptos como la "paz", el "orden" o la
..incertidumbre" y en la necesidad del pacto como sinónimo de estabilidad y regulación
le gal.' La importancia de un texto como el Leviatán estriba en otorgarle a la política un
lugar importante para explicar la reproducción de la vida social. La política es así una
Para Hobbes el pacto "es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizareis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín, CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran LEVIATÁN, o más bien (hablando con más reverencia), de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz..." Hobbes, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil, México, FCE, 1980, p. 141.
Obviamente, la crítica hacia la teoría jusnaturalista se enfoca hacia la contradicción que subyace entre el postulado sobre la igualdad de todos ante la Ley y la desigualdad estructural de los integrantes del pacto. En ese sentido, no sólo se alteran las reglas en la competencia por sobrevivir, puesto que de antemano unos cuantos llevan ventaja sobre la mayoría al contar con mayores recursos y posibilidades, sino también porque varían los parámetros para valorar al delito al centrarse exclusivamente en el rompimiento de la norma.
actividad configuradora de realidad y no una dimensión aparte: epifenómeno derivado de las
leyes del mercado o de la evolución de la producción. En ese sentido es importante
reconocer que no existe sociedad que no contenga preceptos y normas que la regulen. René
Lourau incluso llegó a afirmar que la necesidad de un referente de autoridad entre los
hombres les impedía pensar una sociedad sin Estado.`
A diferencia de Hobbes, John Locke impugna férreamente la necesidad de cualquier
poder absoluto, antes refiere a la aplicación de la ley en términos de estricta reciprocidad y
apelando a lo que considera la ley universal del género humano: la razón. Al respecto es
ilustrativo el siguiente pasaje del Ensayo sobre el gobierno civil.
en el estado de Naturaleza, un hombre llega a tener poder sobre otro, pero no es un poder absoluto y arbitrario para tratar a un criminal, cuando lo tiene en sus manos, siguiendo la apasionada fogosidad o la extravagancia ilimitada de su propia voluntad; lo tiene únicamente para imponerle la pena proporcionada a su transgresión, según dicten la serena razón y la conciencia; es decir, únicamente en cuanto pueda servir para la reparación y la represión. ( ... ) El culpable, por el hecho de transgredir la ley natural, viene a manifestar que con él no rige la ley de la razón y de la equidad común, que es la medida que Dios estableció para los actos de los hombres, velando por su seguridad mutua; al hacerlo, se convierte en un peligro para el género humano. Al despreciar y quebrantar ese hombre el vínculo que ha de guardar a los hombres del daño y de la violencia, comete un atropello contra la especie toda y contra la paz y seguridad de la misma que la ley proporciona.`
La teoríajusnaturalista apela a los principios que dan origen al lazo social, sabe que para que
toda sociedad se reproduzca requiere de establecer ciertas prohibiciones que contengan el
exceso, impidiendo así, que se atente en contra de los vínculos que articulan a los individuos
entre sí. En tanto pensadores insertos en un contexto histórico propio de un capitalismo en
ascenso, están convencidos que lo natural es proteger la propiedad privada de forma que no
dudarán en atribuirle un carácter fundante. De cualquier modo, la razón toma su primacía en
el respeto por la ley y razonablemente será castigado aquel que la viole. En el estado de
naturaleza del Ensayo encontramos el derecho al castigo que, a diferencia del Leviatán,
supone un mínimo acuerdo de racionalidad entre los hombres, en ese sentido no es de
Lourau, René. El estado y el inconsciente. Ensayo de sociología política, Barcelona, Kairós 1980. Tal vez la expresión lacaniana "Dios es inconsciente" tenga que ver con esta idea de un referente primordial, constitutivo del hombre. Nuevamente, el tema de Dios, del "Otro", del Tercero Referencial, principios constitutivos de la causalidad y de la razón, de la diferenciación humana y, por ende, de la identidad, de la genealogía y la Ley del Padre, de la subjetividad y no de la locura, etc. '° Locke. John. Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Aguilar, 1990, pp. 12-13.
extrañar la existencia de la propiedad privada la cual es justificada con base en el trabajo
productivo.
Para la antropología, las sociedades denominadas primitivas no se entienden sin
prohibiciones, puesto que regulan y diferencian las prácticas permitidas de aquellas que son
tabú. La sexualidad y el asesinato son los tabúes ancestrales, constantes que aparecen en
toda cultura. Regulación de la sexualidad, límites a la disposición del cuerpo del otro, las
transgresiones a dichas prohibiciones atentarían en contra de la filiación, elemento que
articula y reproduce a la sociedad. La vida comunitaria entonces, es inexplicable sin leyes o
preceptos tendientes a regular el comportamiento de los hombres, precisamente, para inhibir
y controlar sus impulsos y deseos. Ahora bien, es la posibilidad de canalizar estos últimos lo
que explica el movimiento perpetuo de las sociedades y de la creación ininterrumpida de
cultura." Como posteriormente lo demostró Freud en Tótem y tabú, la prohibición,
paradójicamente, actúa en un doble sentido: por un lado, como un referente que al ser
obedecido confirma el lazo social y, por otro lado, en tanto contenedora de los deseos y las
pasiones, seduce e incita a su transgresión. De hecho, el crimen cumple una función de
integración social al señalar al transgresor como alguien distante del estereotipo social,
jugando algunas veces el rol de chivo expiatorio y provocando (a través de la reacción
social) el refuerzo del vínculo. La ley, pues, es constitutiva del lazo social pero también, en
tanto contenedora de las pasiones, se encuentra siempre en situación de ser quebrantada. 12
Regresando a la teoría del derecho natural, el pacto social implica el reconocimiento
de todos hacia un orden común gracias al respeto de las leyes fundamentales de la
naturaleza, éstas, como dice Thomas Hobbes, son preceptos o normas generales que han
sido previamente establecidas por la razón, y la razón (burguesa) apunta hacia la búsqueda
de la paz, al derecho a la vida y la regulación de la propiedad, romper pues, dicho acuerdo,
es colocarse en el lugar de la irracionalidad o irresponsabilidad.
Como ha demostrado el investigador inglés Macpherson, el individualismo de la
teoría política clásica y su propuesta contractualista es explicable desde un ambiente en
donde el mercado capitalista se encontraba en ascenso y el individuo aparece como el centro
Consultar a Turner, Bryan. El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social, México, FCE, 1989- 12 Malinowski, elabora un texto, resultado de sus trabajos de campo con los trobiandeses, en donde demuestra que existe siempre una tolerancia a la transgresión de las normas o valores, que esta tolerancia es funcional a la sociedad y que obviamente al rebasar ciertos límites es fuertemente sancionada por la comunidad. Ver: Maiinowski, Bronislaw. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Barcelona, Ariel,
1978.
lo
dinámico de las relaciones contractuales y mercantiles. 13 De hecho, la teoría política liberal,
también comparte el gran miedo a las crisis económicas y políticas. El papel que, por
ejemplo, otorga John Locke a la política y particularmente a su idea de pacto social, en tanto
suministrador de certidumbre, explica el pasaje de un estado natural con fuerte regulación
social, en donde, decíamos, existe el derecho al castigo y la figura de la propiedad privada
(en ese sentido su concepción se encuentra muy lejos del estado de guerra hobbsiano), a la
sociedad civil o política. En el Ensayo sobre el gobierno civil, la necesidad del pacto no es
lógicamente convincente, antes bien da la impresión de que se pretende sólo asegurar, es
decir, dotar de estabilidad reglas y prácticas que existen en el estado de naturaleza. En otras
palabras, mientras el estado de guerra hobbsiano es una realidad, en la postura de John
Locke aparece sólo como posibilidad, de ahí que esta última requiera ser cancelada por
medio del pacto.
El resultado del pacto social funda el orden político y jurídico de la sociedad. Este
movimiento implica a su vez el reconocimiento de todos los individuos como sujetos iguales
ante la ley. Pero también exige la obediencia de todos y cada uno de ellos al ser depositarios
del derecho (de gobernarse a sí mismos) hacia el Estado. Todos los integrantes del pacto son
sujetos a sanción en caso de violar este convenio mismo que, al contener los fundamentos
racionales para identificar e igualar a los hombres, hace a todos responsables por igual de
sus acciones ante la ley. Los criterios entonces para decidir si un acto es o no racional se
basan en la utilidad, de tal suerte que se puede afirmar que la teoría política clásica, no sólo
es una teoría que nace con la necesidad de justificar el orden social, sino también -y como
parte del mismo proceso histórico capitalista- una teoría que establece las reglas básicas del
derecho penal moderno en función del utilitarismo y la responsabilidad. Atrás del
razonamiento calculado se vislumbran ya las imágenes de los sujetos delincuentes, es decir,
de todos aquéllos que no responden a las exigencias de rendimiento, productividad o
pragmatismo utilitarista al servicio del mercado o del orden social. No es banal subrayar que
todo discurso también despliega un imaginario, un ideal de sociedad o de sujeto. Por eso, las
imágenes de la transgresión equiparan locos, desempleados, criminales, rebeldes,
vagabundos, proletarios, en síntesis, todos aquellos que aparecen como sobrantes del
sistema y que las sociedades no logran plenamente articular o que simplemente deschechan
por improductivos, por lo tanto, son impugnadores potenciales que requieren ser
Macpherson, C.B. La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Barcelona, Fontanella (Libros de Confrontación. Filosofia 2), 1970.
domesticados. Naturalmente, este imaginario da cabida al nacimiento del sujeto sospechoso.
De los planteamientos liberales, interesa resaltar el hecho de que jurídicamente, el
individuo que comete un delito, no interesa como sujeto social, cultural o psicológicamente
diferenciado (como lo tomará la criminología moderna), simplemente es considerado
responsable de quebrantar la ley. Al respecto, el criminólogo italiano Alessandro Baratta
comenta:
la escuela liberal clásica no consideraba al delincuente como un ser diferente de los demás, no partía de la hipótesis de un rígido determinismo sobre cuya base la ciencia tuviese por cometido una investigación etiológica sobre la criminalidad, sino que se detenía sobre todo en el delito entendido como concepto jurídico, es decir, como violación del derecho y también de aquel pacto social que se hallaba, según la filosofía política del liberalismo clásico, en la base del Estado y del derecho. Como comportamiento, el delito surgía de la libre voluntad del individuo, no de causas patológicas, y por ello, desde el punto de vista de la libertad y de la responsabilidad moral de las propias acciones, el delincuente no era diferente, según la escuela clásica. del individuo normal.4
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la importancia de la teoría política clásica
estriba en el establecimiento de un criterio claro en torno al problema del crimen. En tanto
conformación de reglas jurídicas el delito es fácilmente definido y con ello, la posibilidad de
proporcionar el castigo justo y a la medida del ilícito. De hecho, los desarrollos que sobre la
base liberal, harán autores como César Beccaria' 5 responderán a eso que posteriormente
Michel Foucault denominó "economía punitiva", es decir, el desgiosamiento y clasificación
exahustiva de las leyes, leyes que al contemplar toda una serie de situaciones diversas (las
atenuantes y las agravantes) logran responder a la justa medida del delito cometido. Pero
también es importante anotar que a partir de estos postulados, se abre la posibilidad de
identificar al criminal con el individuo irresponsable e irracional. La necesidad del castigo es
justificada porque apunta hacia la disuasión del criminal, el castigo es útil y el Estado en
nombre de la sociedad debe aplicarlo. Asimismo, se tiene la afirmación de un principio de
orden social sobre la base de un aparato jurídico-penal. De ahí que el pasaje teórico de
individuo irresponsable a individuo peligroso sólo fuera cuestión de tiempo.
Baratta, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico-penal, México, Siglo XXI, 1989, p. 23. "5 Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas y comentario al libro 'De los delitos y de las penas", Buenos Aires, Altaya, 1993.
IP'
La revolución positivista y el nacimiento de la criminología.' de la evaluación del delito al
estudio del delincuente
No fue simplemente una idea sino un rayo de inspiración. Al ver ese cráneo, me pareció comprender súbitamente, iluminado como una vasta llanura bajo un cielo llameante, el problema de la naturaleza del criminal, un ser atávico que reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y los animales inferiores. Las manifestaciones anatómicas eran las mandíbulas enormes, lospómulos altos, los arcos superciliares prominentes, las líneas aisladas de la palma de la mano, el tamaño excesivo de las órbitas, las orejas con forma de asa que se encuentran en criminales, salvajes y monos, la insensibilidad al dolor, la visión extremadamente aguda, tatuajes, indolencia excesiva, afición a las orgías. y la búsqueda irresistible del mal por el mal mismo, el deseo de no sólo quitar la vida a la víctima, sino también de mutilar el cadáver, rasgar la carne beber la sangre.
('asar Lomhro.so
Los desarrollos posteriores de la teoría política liberal se interesaron por estudiar con más
detalle las causas que provocaban los hechos delictivos. Algunas de las interrogantes se
dirigían hacia la situación particular del delincuente, matizando con ello su grado de
responsabilidad, en cierto sentido se le dotaba al sujeto de una historia que tuviera en cuenta
los motivos del acto y, por tanto, lograr una evaluación más justa y equilibrada. Recordemos
que la teoría liberal supone, por definición, que el hombre está dotado de igual capacidad de
razonamiento y por lo mismo, de la voluntad que lo guía para dirigir sus acciones, por lo que
cualquier atentado en contra de lo que las leyes dicten será tomado como un hecho de
irresponsabilidad y deberá ser sancionado (de hecho el principio individualista de igualdad
ante la ley, es una herencia que hasta la actualidad los teóricos de la democracia liberal
defienden).
Posteriormente, la problematización de las prácticas criminales complejizaron a su
vez las legislaciones al tener que introducir una serie de elementos condicionantes al delito.
Tales planteamientos de estudiosos como Rossi, Garaud y Joly reconocen por primera vez
que el individuo no es un ente abstractamente equiparable, sino que depende de la situación
diferenciada de la sociedad.` Obviamente, estas primeras preocupaciones hacían mucho más
flexible la aplicación de las leyes al mismo tiempo que abrían la puerta a una serie de
especialistas no jurídicos para tomar parte en el proceso penal. La consecuencia de esto fue
que la pena empezará a considerarse en función de su valor rehabilitador abriendo así el paso
a los desarrollos de la criminología italiana.
6 Ver Taylor, lan; Walton, Paul y Young, Jock. La nueva criminología. Contrihuci.in a una teoría social de la conducta desviada, Buenos Aires, Arnorrortu editores, 1990, pp. 26-28.
3
Un breve recuento histórico permitirá entender el nacimiento de esta escuela de pensamiento
que sigue influyendo hasta nuestros días. Recordemos que la consolidación de la escuela
criminológica italiana nace como un discurso profundamente preocupado en torno al estudio
de las causas que provocan la acción delictiva. Estas causas dificilmente se entienden fuera
del contexto histórico en que se moldean más allá de ser vistas sólo como un problema de
tipo individual. La historia de la que forma parte la criminología italiana refiere a un
capitalismo en ascenso. El desarrollo de la riqueza capitalista aumentaba rápidamente
provocando a la par fenómenos de proletarización y marginalidad social creciente. Es obvio
que el sistema capitalista requería de nuevos y eficaces equipamientos de control que
garantizaran y regularan tanto la incorporación como la exclusión de la mano de obra
masiva. Autores como Rusche y Kirchheimer, Massimo Pavarini, Darío Melossi, y Michel
Foucault han demostrado esta articulación entre las instituciones de control social y las
necesidades cambiantes de las relaciones sociales de producción. A diferencia de aquellos
despliegues de poder, realizados todavía en muchos países hasta el siglo XVIII, que
centraron su atención en el castigo corporal, las instituciones empiezan a adquirir nuevas
funciones más acordes a la sociedad de masas.
La sociedad, su cultura y las formas productivas prevalecientes dejan huella en sus
instituciones. Cuando Massimo Pavarini estudia la historia del penitenciarismo en los
Estados Unidos deja una idea clara de lo anterior.` El encierro no siempre ha tenido las
mismas características y éste es cruzado por la historia particular de cada nación. En los
orígenes, la existencia de las casas de corrección o las casas de pobres surgidas en la pujante
nación americana retomaron el modelo doméstico, característico de una nación en donde
predominaban vastas extensiones de tierra, los valores comunitarios y la religión protestante.
La familia fue el modelo por antonomasia y este modelo lograba extenderse al resto de las
instituciones. Posteriormente, la fábrica fungirá como prototipo de organización, dilatando
sus mecanismos disciplinarios al resto de las instituciones. Meditación, rezo y máxima
soledad en el modelo penitenciario de Filadelfia que fiel a la cultura y ética protestante
privilegia estos métodos para reformar al hombre. Trabajo durante el día y aislamiento
durante la noche, en la cárcel de Aubum, como modelo acorde a una cultura de la
productividad. Con el desarrollo de las relaciones de producción capitalista se estructura una
nueva discursividad la cual adquiere su semblante en las formas institucionalizadas con sus
Melossi, Darío y Pavarini, Massimo. Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-Xix), México, Siglo XXI, 1985.
4
detalladas reglamentaciones, su organización panóptica, y la validación de un discurso de
saber-poder que es legitimado por un cuerpo de especialistas y técnicos. De esta manera es
natural afirmar que los cambios que sufre la sociedad se manifiestan por medio de las
instituciones produciéndose una especie de fenómeno expansivo, de 'resonancia
institucional".
La sociedad moderna, heredera de monasterios, abadías y conventos (en donde se
ejercía una detallada y minuciosa práctica ascética sobre el cuerpo deseante de los religiosos
y educandos), retomará de forma sofisticada y extensa los mismos controles sobre el cuerpo.
La arquitectura moderna con su aprecio por la geometrización y el principio panóptico que
le inspiró, -según Foucault- fueron fundamento para el diseño espacial de las escuelas,
hospitales, cuarteles y cárceles. El mundo medieval de la minuciosidad y el detalle será
adaptado y magnificado en la sociedad moderna que demanda nuevas formas de control
social y que requiere de domesticar a amplias masas en un espacio institucional de
obediencia y disciplina.
De la misma forma, Massimo Pavarini considera que las exigencias de la
productividad y la eficacia capitalista ha moldeado las políticas de control y dominación del
capital hacia la clase trabajadora. En principio, en la denominada acumulación originaria, las
políticas de control social adquirían una faz verdaderamente cruenta para someter a la mano
de obra expulsada del campo a una nueva racionalidad tecnológica, "una política criminal
de tipo sanguinario, -subraya Pavarini- en la que a través de la horca, la marca a fuego y el
exterminio se había buscado contener la amenaza creciente del orden constituido
determinada por esta excedente de marginales." Posteriormente, con el despunte de la
división social y técnica del trabajo se va configurando la modalidad del internamiento como
figura privilegiada no sólo para controlar sino también para disciplinar a la fuerza de trabajo.
A decir de Pavarini, el castigo cambia conforme a las exigencias de las nuevas relaciones
sociales y el encierro como práctica generalizada se instaura en tanto mejor se adapta a los
requerimientos mercantiles:
La invención penitenciaria se situaba de esta manera como central en la inversión de la práctica de control social: de una política criminal que había visto en la aniquilación del transgresor la única posibilidad de oposición a la acción criminal (piénsese en lo que había sido la política de represión de la criminalidad en los siglos XV y XVI!) se pasa ahora, precisamente gracias al modelo penitenciario, a una política que tiende a reintegrar, a quien se ha puesto fuera del pacto social
8 Pavarini, Massimo. Op. cit., p. 31
delinquiendo en su interior, pero en la situación de quien podrá satisfacer sus propias necesidades solamente vendiéndose como fuerza de trabajo, es decir en la situación de proletariado. '°
Es ftindamental comprender este impulso capitalista con sus avances tecnológicos y la
complejidad de grupos y clases sociales que le acompañan, junto con las consecuentes
transformaciones institucionales. La división técnica cada vez más especializada en el interior
de las fábricas repercute en el tipo de educación institucional que se necesita, así como en
una nueva configuración de dispositivos de control y dominio. Igualmente, las
transformaciones que suceden en Europa a partir del siglo XVII, propician un terreno fértil
para las políticas de confinamiento.` La consolidación del capitalismo y de la propiedad
privada, así como la producción masiva de bienes, necesitó de una reorganización que
garantizara el orden social del peligro que representaban las emergentes clases trabajadoras.
De ahí que la modalidad del encierro encaminara sus fuerzas en contra de aquellos
miserables que por su sola existencia los colocaba fuera de la ley; tal fue el caso de los
vagabundos, locos, errabundos etc., que encarnan, bajo este contexto, la nueva imagen de la
transgresión.` Y si bien en el siglo XVII es donde se hace la equiparación entre locos,
vagabundos, delincuentes y miserables permitiendo con ello "el gran encierro", ya para el
siglo XIX el discurso penal, apoyado por la medicina y la psiquiatría, adquirirá una nueva
'9 Ibídem, p. 37. 20 "La consideración política respecto de las clases marginales cambió a su vez gradualmente con el desarrollo, en los inicios del siglo XVII y más aún en el siglo XVIII, de la manufactura, después de la fábrica y por lo tanto con la siempre creciente posibilidad de transformar aquellas masas en proletariado. Y es precisamente en presencia de este cambio en la situación del mercado de trabajo cuando comenzó a surgir una consideración distinta y una política diversa respecto de la marginalidad social. A la brutal legislación penal de los siglos XVI y XVII le sigue progresivamente un complejo de medidas dirigidas a disciplinar a la población fluctuante y excedente a través de una variada organización en la beneficencia pública por un lado y a través del internamiento institucional por otro". Ibídem, p. 32. 21 "Es un lugar común decir que la Reforma ha conducido en los países protestantes a una laicización de las obras. Pero al tomar a su cargo toda esta población de pobres e incapaces, el Estado o la ciudad preparan una nueva sensibilidad a la miseria: va a nacer una experiencia de lo político que no hablará ya de una glorificación del dolor, ni de una salvación común a la Pobreza y la Caridad, que no hablará al hombre más que de sus deberes para con la sociedad y que mostrará en el miserable a la vez un efecto del desorden y un obstáculo al orden. ( ... ) En adelante, la miseria ya no está enredada en una dialéctica de la humillación y de la gloria, sino en una cierta relación del desorden y el orden que la encierra en su culpabilidad. La miseria que va, desde Lutero y Calvino, llevaba la marca de un castigo intemporal, en el mundo de la caridad estatizada va a convertirse en complacencia de si mismo y en falta contra la buena marcha del Estado. De una experiencia religiosa que la santifica, pasa a una concepción moral que la condena. Las grandes casas de internamiento se encuentran al término de esta evolución: laicización de la caridad, sin duda; pero oscuramente, también castigo moral de la miseria". Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica, México, FCE (Breviarios núm. 191), 1986, pp. 94-95.
inflexión al desplazar su atención del delito hacia el estudio del delincuente. En efecto, es
durante la última mitad del siglo XIX que se deja sentir la incapacidad del derecho penal para
explicar las causas que provocan el crimen. Para Michel Foucault, hay un elemento adicional
que coloca visiblemente al derecho penal como discurso limitado. Durante esos años se dan
a conocer una serie de homicidios que por sus características (excesiva crueldad, cometidos
en el espacio doméstico), requerían de ser explicadas sus causas. Estos crímenes se
presentaban como un desafio a la razón jurídica que necesitaba explicar los motivos que
condujeron al sujeto a cometer el crimen para legitimar la aplicación de la ley, por lo que era
imperioso que se investigaran las causas que los generaban. Puesto que muchos de los
criminales no recordaban la acción cometida y dado que la confesión fue perdiendo
relevancia ante el nuevo saber científico, el derecho penal (que fundamenta en la razón la
aplicación del castigo), se encontró verdaderamente en una situación incómoda, por lo que
se tuvo que condescender cada vez más con otras disciplinas como la psiquiatría y la
naciente criminología. 22
Para cerrar estos apuntes en torno al contexto histórico en el que nace la moderna
criminología italiana es importante subrayar que, si bien es verdad que el desarrollo de las
fuerzas productivas y las cambiantes relaciones de producción atraviesan a las instituciones
transformándolas, asimismo, es conveniente recordar que los fenómenos de
institucionalización deben ser reconstruidos como procesos complejos de lucha entre
proyectos diversos que no necesariamente se explican como adaptaciones de la vida
económica. De hecho la institución penitenciaria ha tenido un rezago considerable en su
función productiva, ya sea como socializadora de habilidades laborales o generadora de
bienes mercantiles. En Latinoamérica, por ejemplo, existe una distancia grande entre el
dominio corporal que se pretende a través de la arquitectura panóptica, etcétera, y las
condiciones de hacinamiento que prevalecen. De igual forma podría hablarse de la función
educativa, terapéutica etcétera. No obstante, las formas de articulación entre el Estado y sus
instituciones y entre estas últimas y las relaciones sociales, existe y debe explicarse. Para los
22 "Se plantea la necesidad de condenar, pero no se ve la razón de por que castigar -a no ser la razón totalmente exterior insuficiente del ejemplo-. Para castigar se necesita saber cuál es la naturaleza del culpable, su dureza de corazón. su maldad, sus intereses o inclinaciones. Pero si no se cuenta más que con el crimen por una parte, y con el autor por otra, la responsabilidad jurídica, seca y desnuda, autoriza formalmente el castigo, pero no puede darle sentido. (...) Todas las requisitorias prueban esto: para que pueda funcionar la máquina punitiva no basta con que exista una infracción real que se pueda imputar a un culpable; es necesario establecer también el motivo, es decir, una relación psicológicamente inteligible entre el acto y el autor". Foucault, Michel. La vida de los hombres infames. Ensayos sobre desviación y dominación, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1990, pp. 246-247.
7
teóricos italianos de la escuela denominada "criminología crítica", desde los orígenes del
capitalismo -ubicados en la acumulación originaria- y a partir de los cambios provocados por
la revolución industrial existe una relación estrecha entre las políticas criminales y el
desarrollo capitalista; sin embargo, también se reconoce que la relación no es directa y
proporcionada. En síntesis, si por un lado consideramos que la acumulación capitalista y sus
crecientes volúmenes de riqueza, requerían nuevas tecnologías de control social y, por otro.
la proliferación de asesinatos atroces atentaban directamente contra la santificada institución
familiar, entonces cabe reconocer la existencia de una atmósfera propicia para añadir un
sentido adicional a la noción de responsabilidad: el de peligrosidad. El delincuente se
convertía así en un sujeto peligroso en doble sentido: contra sí mismo y contra la sociedad
de la que forma parte.` De ahí que el discurso penal y psiquiátrico convergen en un mismo
propósito: el de la defensa social. De este modo juristas, médicos, psiquiatras y criminólogos
se conjuntan para llenar ese hueco discursivo que el derecho moderno no podía completar.
Como decíamos, más allá de la confesión, ahora se cuenta con el respaldo de las demás
ciencias para convalidar el confinamiento y facilitar este desliz nada inocente del individuo
irresponsable (o enfermo) al individuo peligroso.
Regresando a nuestra disertación teórica, la idea jurídica de "imputabilidad" es
reforzada indirectamente por el discurso psiquiátrico (que otorga los argumentos necesarios
para establecer las causas del crimen), impidiendo que se exima de responsabilidad al
delincuente en función de su peligrosidad.` El problema de la llamada ininputabilidad (es
decir, el de la imposibilidad de imputar castigo a un sujeto considerado irresponsable de sus
actos), es así, resuelto por la escuela criminológica italiana. Es Cesar Lombroso quien
solucionará las insuficiencias que presenta el discurso penal, (recordemos que para
Lombroso el delincuente está predeterminado por causas antropomórficas, genéticas
etcétera, y, por ello mismo difícilmente podría responsabilizársele de sus acciones),
23 Como expone Michel Foucault, el descentramiento de la noción de responsabilidad al concepto de
peligrosidad fue resultado de los cambios jurídicos introducidos por las compañías de seguros, quienes a] considerar el riesgo como parte inherente de los procesos productivos en principio, eximían de culpabilidad pero no de responsabilidad a las empresas. Este proceso a su vez permitió desplazar el problema de imputabilidad (en tanto responsabilidad del acto cometido), al de peligrosidad. Ibídem., pp. 258-259. 24
Recordemos que esta noción de individuo peligroso tiene otro matiz para la teoría política clásica. Ahí, el delito es esencialmente una ruptura del pacto social. El delito se enmarca en esta consideración de carácter estrictamente jurídico y la ley se aplica por igual al que la infringe. En palabras de Baratta, "el derecho penal y la pena eran considerados por la escuela clásica no tanto como un medio para modificar al sujeto delincuente, sino sobre todo como un instrumento legal para defender a la sociedad del crimen, creando frente a éste, donde fuese necesario, un disuasivo, es decir, una contramotivación." Baratta, Alessandro. Op. cit., p. 23.
I5
resolviendo el dilema de la responsabilidad de los actos criminales bajo la óptica de la "razón
de Estado", es decir, baste colocar los hechos con relación al orden social para saber que al
Estado le asiste el derecho de castigar al delincuente que perturba y pone en peligro a la
sociedad. No es ya necesario conocer con exactitud las causas profundas que motivaron una
acción insensata, baste reconocer que dicha acción coloca en peligro la armonía entre los
hombres para justificar la anulación del transgresor.` La tesis de la defensa social es
claramente expresada por Lombroso cuando dice:
Por fortuna los conocimientos científicos no van en son de guerra, sino en alianza, con la práctica y el orden social.
Si es necesario el delito, no lo es menos la defensa, y por consiguiente, no es menos necesaria la pena, que debe medirse por el grado de temibilidad que inspira el criminal (Garófalo). Así será menos odiosa, menos contradictoria y más eficaz.
No creo que exista ninguna teoría sólida más que aquélla que pone el fundamento en la pena de la defensa... 26
La antropología criminal (frmndada por César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo),
comparte estos planteamientos sobre la defensa de la sociedad. En realidad es el corolario
natural del desarrollo de sus teorías sobre el delincuente centradas en el estudio exhaustivo
de datos relativos al historial morfológico, biológico y social.` Y si bien es cierto que aquí
también los énfasis colocados sobre la naturaleza etiológica del delito varían, todos los
autores coinciden en clasificar al sujeto delincuente. La diferencia de sus tipologías se
explica por la manera en la que cada autor encuadra la personalidad, pero lo que es un hecho
es el reconocimiento de la personalidad incorregible, aquella resistente a cualquier tipo de
En una perspectiva de lucha de clases Pavarini comenta que las primeras "asociaciones de trabajadores fueron definidas como asociaciones de malhechores y el proletariado como potencial criminal. Se conoce así la primera forma de criminalizacidn del adversario de clase.
Este proceso que tendía a fijar el atributo de peligrosidad en la clase obrera estaba en efecto facilitado por la observación de algunos fenómenos. En primer lugar la nueva ciencia estadística había mostrado como la criminalidad había sido una prerrogativa casi exclusiva de las clases más pobres. La ecuación miseria-criminalidad no parecía poder ser ya negada. En segundo lugar, las incontrolables leyes de mercado capitalista habían enseñado como un descenso de los niveles salariales o un aumento de los índices de desocupación podían lanzar a los estratos más débiles de la clase obrera a la indigencia y a la miseria. La laboriosidad proletaria era un estado siempre precario: el trabajador podía devenir siempre en pobre. De ahí el circulo vicioso: proletario-pobre-criminal." Pavarini, Massimo. Op. cit., p. 42. 26 Lombroso, Cesar. "Causas y remedios del delito", en Criminología (Antología). Compilación a cargo de Ana Josefina Alvarez Gómez. Editada por la ENEP-Acatlán, México, UNAM, 1992, p. 146. 27
Un planteamiento más inclinado hacia la importancia de la escuela italiana lo encontramos en Del Pont, Luis Marco. Los criminólogos (Los fundadores, el exilio español), México, UAM, Unidad Atzcapotzalco (División de Ciencias Sociales y Humanidades), 1986.
9
tratamiento y, por ende, refractaria a la sociedad, convirtiéndose en un verdadero peligro
para la reproducción del sistema. La necesidad de suprimir o neutralizar al incorregible, al
"reincidente", aparece como un imperativo ante el fracaso de la ciencia, no obstante esta
última, como observamos, tiene la posibilidad de recurrir al castigo.28
El nacimiento de criminología como pretensión científica, necesitó de la existencia de los
sujetos criminales en condiciones de confinamiento como tino de los supuestos importantes
para el "acotamiento" del objeto de estudio, como afirma Massimo Pavarini:
en cuanto ciencia, (la criminología) es posterior a la reducción del criminal a
encarcelado. Quien se interesaba por el crimen y por el criminal se ha profesionalizado en cuanto existía el encarcelado, en cuanto existía un lugar físico, una organización de los espacios llamada cárcel. Su inicial y privilegiado laboratorio. Y la cárcel (...) surge sólo con el sistema capitalista de producción.`
La cita con la que iniciamos este apartado es ilustrativa, la fundación del discurso
criminológico mantiene la firme creencia en la posibilidad de conocer las causas que explican
el comportamiento del sujeto criminal para atacarlas de frente y eliminar así, las conductas
desviadas. Paralelamente, este discurso contempla una serie de medidas pedagógicas y
terapéuticas con un sentido eminentemente práctico, inaugurando así, el mito de la
readaptación social. De cierta forma la insistencia en la reforma del delincuente por encima
del derecho a castigarlo socavaba la misma práctica judicial, como dicen Taylor, Walton y
Young cuando señalan que,
A la larga, la escuela positivista, siguiendo la lógica positivista impuesta por su posición, pidió la abolición del régimen de jurados y su reemplazo por un equipo de expertos versados en la ciencia de la conducta humana. Los expertos se necesitaban para investigar las causas que impulsaban al criminal a delinquir, hacer un diagnóstico de él y señalar el régimen terapéutico apropiado.»
La apuesta a la corrección de la conducta peligrosa y a la consecución de la armonía social.
28 Es importante destacar las diferencias de énfasis entre los fundadores de la criminología, así, pensadores como Enrique Ferri, influidos por las corrientes socialistas destacarían con más fuerza los problemas del entorno social y una política criminal mucho más preventiva y de corte social. Incluso afirmaciones que reconocen la determinación del delito por causas "antisociales" que ofenden las condiciones de existencia de la colectividad "en tal o cual época y en este o aquel país", -compartidas también por Garófalo- serán desarrolladas por Durkheim pocos años después. Ver Del Pont, Luis Marco. Op. cit., pp. 70 y 80. 29 Pavarini, Massimo. Op. ciL, p. 19. 30 Taylor, lan; Walton, Paul y Young, Jock. Op. cit., p. 40.
mi
desvanece el problema político del control y orden socia!, aparentemente la antropología
crin-iinal tomaba una sana distancia con los problemas que tradicionalmente abordaba la
ciencia política. Los razonamientos positivistas adquirían un rostro de neutralidad. Se
respondía al planteamiento liberal (que consideraba el acto delictivo como resultado del
"libre albedrío") a través del estudio de la volición del hombre, de los límites y los alcances
de ésta a partir de sus condiciones de existencia. Para la criminología positiva la teoría
Jusnaturalista deja de ser incluso un artificio metodológico (con algún valor heurístico) al no
contar con un referente histórico que la avale. La criminología nace en medio del entusiasmo
positivista que exalta al dato como la única muestra de confiabilidad para el conocimiento de
la realidad y, por tanto, de su posibilidad de cambio. Su finalidad explícita es la eliminación
de la conducta antisocial por lo que se proponen métodos e indicadores para cuantificar el
comportamiento considerado anormal. Sin embargo, como decíamos, en su método subyace
una postura ideológico-política, de tal suerte que al acotar el objeto de estudio y centrarse
en el "individuo delincuente" termina por desinteresarse del problema de las relaciones de
poder que estructuran de antemano a las clases sociales, con los fenómenos consecuentes de
criminalización social y estigmatización. Al respecto Walton, Taylor y Young criminólogos
marxistas. comentan:
Uno de los logros más destacados fue que los criminólogos positivistas pudieron hacer lo que parecía imposible. Desvincularon el estudio del delito del funcionamiento y la teoría del Estado (...) Prácticamente nunca se tuvo en cuenta el papel de soberano y, por extensión, de la autoridad institucionalizada, en el asunto de la conducta desviada. Este tema excelso, ajeno a un asunto tan despreciable como la conducta desviada, se estudiaría en ciencia política. ( ... ) En criminología, por otra parte, el proceso que llevara a la condición del delincuente nada tenía que ver con el funcionamiento del Estado. Es necesario admitir que la división era perfectamente neta.3'
Esta dimensión del quehacer científico en donde sutilmente se filtran las posturas ideológicas
bajo la apariencia de neutralidad, es posible porque los supuestos sobre los que se basa el
positivismo generalmente no se ponen en tela de juicio. La engañosa distancia con el poder
del Estado y el manejo abrumador de datos configuran desde el inicio la forma que adquiere
la manera de intervenir de los científicos, puesto que al ser éstos los que definen y delimitan
los problemas, el tipo de respuesta se encuentra implícitamente sugerida. Desde este ángulo
coincidimos con la denominada "nueva criminología" cuando afirma que lo que identifica a
Taylor, Jan; WaJton, Paul y Young. Jock. op. cit., p. 46.
la teoría clásica y al positivismo está más en lo que dejan de lado que en lo que incluyen, y lo
que naturalmente no les interesa es el problema de las causas estructurales que diferencian a
los hombres y sobre todo la interrogante en torno a quién beneficia el mantenimiento del
orden social.`
Repetimos: este cambio de énfasis aparentemente del orden epistemológico, puesto
que el interés en torno al delito como figura legal es desplazado hacia el estudio del
delincuente en tanto individualidad, corre paralelo a la sustitución de la noción de
responsabilidad por la de peligrosidad. Nueva vuelta de tuerca para quedar en el mismo
lugar: el confinamiento en tanto laboratorio de estudio está destinado hacia todos aquellos
que atenten o sean sospechosos de romper el pacto
Para concluir podemos afirmar que es a partir de este emporamicnto' entre
fenómenos históricos y planteamientos teóricos, que se logra explicar el origen de la
denominada antropología criminal. Esta última a través de sus técnicas y terapéuticas,
conservará su herencia punitiva aunque bajo un disfraz de cientificidad y objetividad que la
harán muy atractiva puesto que la demostración cuantitativa otorga una sensación de
infalibilidad, de contundencia y veracidad. Los cuestionarios y tests que actualmente se
siguen aplicando a los prisioneros por parte de psicólogos y criminólogos, únicamente se
supeditan al expediente legal y al tipo de delito cometido de forma que los estudios sólo
reafirman en el imaginario lo que ya se sabía en la realidad, es decir, los estudios de
personalidad confirman en buena medida lo que requiere de justificación jurídica. Dentro del
discurso de la institución, toda respuesta por parte del delincuente será resignificada a favor
del discurso de poder en aras de la domesticación del sujeto. Del hombre en tanto sujeto
pulsional y deseante nada quiere saberse, por lo demás la angustia del personal penitenciario
seguirá depositándose, encubriéndose en el diagnóstico que reafirma lo que de antemano se
sospechaba: la irreverencia del delincuente.
Dos procesos: pensamiento teórico y desarrollo histórico que explican la invención y
generalización de la institución penitenciaria, todo ello bajo la égida de una política
gubernamental que pretende reintegrar, pero también disciplinar, domesticar y reprimir. Ya
no es más un modelo familiar el que impera y se adopta en la sociedad y sus instituciones, la
fábrica como espacio disciplinario y domeñador de la fuerza de trabajo si bien sigue teniendo
32 "Para el político y el planificador, el positivismo representa un modelo de naturaleza humana que, con sus aspectos consensuales, permite no tener que poner en tela de juicio el mundo 'tal como es' y, con su noción determinista de la acción humana, brinda la posibilidad de una planificación y control racionales." Ibídem, p. 53.
una fuerza muy importante como arquetipo institucional a seguir, deja su pase al máximo
control que las nuevas cárceles experimentan. Las sociedades modernas con sus altísimos
índices de criminalidad e inseguridad cada vez apuntan más su mirada hacia la idea del poder
total, fascinación del control y dominio sobre los irreverentes, principio de transversalidad
que se debate entre las prácticas democráticas y las nuevas formas de control social que
señalan la máxima seguridad como ideal a seguir.
ME
La teoría sociológica y el problema de la desviación social
Imaginemos una sociedad de santos, un claustro ejemplar y perfecto. En ella los crímenes propiamente dichos serán desconocidos; pero las faltas que parecen leves al vulgo
provocarán el mismo escándalo que el delito común en las conciencias comunes. Po-
consiguiente, si esta sociedad tiene poder suí: ::ite ¡ri u:r y
criminales estos actos y los tratará como tales.
La fascinación de la escuela italiana es de tal envergadura que logra desplazar aigunw
investigaciones sociales que hacían uso de una serie de indicadores y estadísticas que daban
cuenta de la sociedad en su conjunto. En Francia, por ejemplo, los estudios sobre
criminalidad y suicidios fueron una tradición que el individualismo positivista eclipsó durante
un tiempo. Es hasta la aparición de la obra de Emile Durkheim que dicha tradición vuelve a
recuperarse. Para algunos, este autor viene a otorgar un verdadero status de ciencia a la
sociología al privilegiar la teoría y establecer una serie de reglas metodológicas que permite
abordar de manera estricta los fenómenos sociales.
La importancia de la teoría sociológica para el problema que nos ocupa puede verse
desde diversos ángulos, en principio por el reconocimiento de ciertos "hechos sociales" que
son explicados como fenómenos con vida propia, más allá de las voluntades individuales,
fenómenos que tienen un carácter coercitivo precisamente porque se nos imponen como una
fuerza externa, ellos merecen entonces, ser explicados por causas de tipo social. Algunos de
estos procesos sociales no corresponden a la normatividad establecida, guardan una
distancia pero también una relación por lo que no deben descalificarse a priori.
Asimismo, es necesario evaluar los desajustes sociales y los conflictos que éstos
generan a partir de su relativización histórica, estos desequilibrios no deben ser considerados
sólo como fenómenos mórbidos. Para la sociología un "hecho social" no es algo que deba
descalificarse éticamente, su existencia prueba que cumple una función y responde a una
necesidad dentro del cuerpo social. Esta concepción sobre los fenómenos sociales da un
importante viraje al tratamiento de lo denominado lo normal y lo patológico. 33 Finalmente, el
La consideración teórica de estos problemas por parte de Durkheim, abren una brecha considerable tanto del liberalismo político como de los postulados individualistas de la criminología italiana. Metodológi cam ente, la definición sociológica de los hechos sociales (y su comprensión a través de causas que sólo se explican socialmente), enfrenta directamente la idea del conocimiento del crimen a través del individuo.
24
sociólogo francés establece los fundamentos sobre los cuales se desarrollarán las tesis sobre
la anomia así corno las teorías de las subculturas. El nacimiento de diversas escuelas de
pensamiento indagarán el problema del crimen no sólo como un acto que atenta al orden
jurídico o como una práctica que resulta de la falta de normalidad del sujeto, sino
principalmente desde la compleja y heterogénea realidad social y cultural que presentan las
sociedades modernas.
El estudio del orden social a partir de la sociología adquiere otra tónica, ahora se
resaltan las instituciones, el papel de la creencia y las causas sociales que originan los
desequilibrios. El Estado, si bien sigue siendo un actor de primer orden, no puede desligarse
de las prácticas sociales. Durkheim creía firmemente en la idea de que los hombres llegaban
a un mundo en donde se les imponían una serie de hechos y representaciones más allá de su
voluntad. Atrás de la religiosidad, de las representaciones colectivas ("ideación colectiva" le
denomina Durkheim, para distinguirla de la asociación de ideas puesta en boga por el
psicoanálisis) 34 y de la creencia, está presente siempre la sociedad. La sociedad no se define
como la suma de cada uno de sus miembros ni puede conocerse a partir de las
representaciones individuales, en todo caso el proceso es al revés: la simple conjunción de
personas genera una serie de fenómenos inexplicables fuera del grupo. Algunos de estos
comportamientos se realizan a través de ritualizaciones y ceremoniales en donde muchas
veces se inventan nuevas prácticas gracias a los estados de éxtasis alcanzado. Orden y
cambio social responden a formas institucionalizadas que alternan lo ordinario con lo
extraordinario, sin embargo, en los períodos en que la sociedad es más complaciente y
permisiva, los hombres recrean su imaginación, introducen nuevas prácticas, mismas que, en
épocas de tranquilidad, son institucionalizadas.
Los hechos sociales deben ser tratados como cosas en tanto se imponen a los
individuos no sólo como fenómenos que escapan a su voluntad, sino también porque ejercen
cierto peso sobre sus acciones. Por supuesto Durkheim no negaba la volición de los
individuos, antes bien lo que no admitía era el hecho de que a partir del individuo se diera
una solución de continuidad para explicar el funcionamiento de la sociedad, por cierto,
método muy difundido en la economía clásica y neoclásica. La tensión entre la acción
individual y la reproducción social fue resuelta por el peso de la segunda. Efectivamente,
Durkheirn define al individuo como un horno dupiex, el cual es configurado y sometido a la
Durkheini. Em ile. Las reglas del métode soCiológiCo, Buenos Aires, La Pléyade, 1979, p. 19.
2,5
presión de la conciencia colectiva a costa de reprimir sus pasiones y sentimientos egoístas.`
La reproducción de la sociedad es posible a costa de la limitación de las apetencias
individuales, situación posible gracias a la coerción que se ejerce por medio de las normas,
pero sobre todo por el peso de las costumbres y tradiciones.
Como observamos, estos planteamientos son una respuesta frontal a todas las
posiciones individualistas que hacen de los hombres seres refractarios a la sociedad.
Asimismo, Durkheim logra colocarse en un lugar diferente para abordar el problema del
delito y la anomia. En tanto fenómeno social, el delito responde a una necesidad y cumple
una función. por lo que su estudio debe partir del reconocimiento de que existe ahí en donde
los hombres forman una comunidad. El crimen es un hecho inherente al funcionamiento de
las sociedades y, por ende, tendrá que considerarse como un suceso normal. Cualquier
valoración ética es de poca ayuda en tanto no impide que la sociedad se "alimente" de una
serie de sucesos "desagradables" que, sin embargo, coadyuvan a su reproducción. Durkheim
refiere a esto cuando comenta que,
Clasificar el delito entre los fenómenos de sociología normal no sólo implica afirmar que es un fenómeno inevitable aunque lamentable, fruto de la incorregible maldad de los hombres; equivale a afirmar que es un factor de la salud pública, una parte integral de toda sociedad sana. ( ... ) ... el delito es normal porque una sociedad exenta del mismo es absolutamente imposible.36
Reconocer el delito como un hecho social, es decir, como un fenómeno que debe explicarse
por causas también sociales, es aceptar que más allá del gusto personal, el fenómeno se
impone sobre las individualidades. La sociedad es estudiada en su especificidad histórica y es
a partir de ahí que se realiza el análisis de la pertinencia de ciertos hechos sociales, detectar
en qué fase de desarrollo se producen y los procesos de transformación que sufren, observar
si estos fenómenos responden a las necesidades propias del cuerpo social, en función de su
desarrollo para concluir en una evaluación justa en torno al carácter mórbido o natural del
suceso. Esta postura metodológica complejiza sobre manera el problema del delito y de
cualquier otro hecho social el cual no puede ser determinado como algo mórbido a priori.
"No hay duda de que si la sociedad fuese únicamente el desarrollo natural y espontáneo del individuo, esas dos partes de nosotros mismos armonizarían y se ajustarían mutuamente sin chocar entre si. (...) Sin embargo, sucede que la sociedad tiene su naturaleza propia y, por consiguiente, sus necesidades son diferentes de las de nuestra naturaleza como individuos: los intereses del todo no coinciden necesariamente con los de las partes. Por lo tanto, la sociedad no puede constituirse sin que tengamos que hacer sacrificios permanentes y costosos." Citado por Taylor, lan; Walton, Paul y Young, Jock. Op. cit., p. 91.
Durkheim, Emile. Op. cit., pp. 85-86.
Todas las sociedades reflejan una serie de comportamientos que no se encuentran prescritos
dentro de la normatividad formal pero que se reconoce tienen una importancia capital para
explicar los procesos de cambio en las sociedades. De hecho, para Durkheim, las sociedades
no pueden ser completamente refractarias al cambio puesto que es tanto como reconocer
que permanecen en la inmovilidad y, como sabemos, ésta es más cercana a la muerte que a
los procesos vitales. Lo que es hoy una conducta criminal puede ser, en el futuro una nueva
práctica social. La transgresión, por definición, va más allá del orden y éste no incorporaría
ninguna situación novedosa de no ser por la primera. Las prácticas delictivas, o algunas de
ellas, entran dentro de este atrevido razonamiento sociológico:
podemos afirmar que el delito es necesario; está vinculado con las condiciones fundamentales de toda vida social, y por esa misma razón es útil; pues estas mismas condiciones de las que es solidario son a su vez indispensables para la evolución normal de la moral y el derecho.`
Tal postura sociológica es una verdadera inflexión en torno a la manera en que se considera
el problema de lo normal y lo patológico, particularmente, a la apreciación que se realiza en
torno al delito. El delito conspira contra el orden, pero dentro de ciertos límites también
introduce el movimiento, su complejización parte de ser ubicado dentro de la historia y
cultura de cada nación, como un factor que adelanta los posibles cambios de las sociedades y
como un fenómeno de regulación y cohesión social entre los miembros que la integran. En
otras palabras, el delito cumple una función bien determinada y responde a las necesidades
propias de cada sociedad: una postura impactante si consideramos la atmósfera festiva que la
escuela italiana había provocado. Durklieim incluso refiere explícitamente a esta postura
radicalmente opuesta cuando dice que,
contrariamente a lo que afirman las ideas corrientes, el delincuente ya no es un ser radicalmente asocia¡, una suerte de elemento parasitario, un cuerpo extraño e inasimilable, introducido en el seno de la sociedad; es un agente regular de la vida social.
Como hemos venido insistiendo, la integración y el cambio social son dos caras de una
misma moneda. La sociología nace con la preocupación en torno al orden social resultante
37 Ibídem, p. 88.
Ibídem., p. 90.
27
de una modernización acelerada que dejaba atrás un mundo tradicional. Las reflexiones
parten de la transición de la comunidad a la sociedad, de lo tradicional a lo moderno o de la
solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Todas ellas apuntan hacia los nuevos
mecanismos que regularán y otorgarán sentido a las sociedades modernas. Lo contrario
también será analizado bajo conceptos como anomia, desviación social, conflicto, etcétera.
En Durkheim el problema de la anomia no es simple. Este tiene que analizarse con
relación a las características propias de cada nación, es decir, su estadio evolutivo, sus
ritmos de adaptación y dotación de sentido colectivo. Desde esta perspectiva tenemos que,
por ejemplo, una división especializada de la sociedad puede ser un factor tanto de cohesión
social en tanto complementariedad e interdependencia de funciones, pero también de anomia
si su desarrollo no responde a las capacidades naturales de las sociedades y a las
expectativas esperadas por sus integrantes. Momia puede también relacionarse con falta de
creencia y de sentido hacia la realidad. Así, tanto el problema del delito como el de la
anomia no puede resolverse de antemano si antes no se somete a una evaluación de las
condiciones históricas de la sociedad. Estas preocupaciones serán desarrolladas y
sistematizadas por Talcott Parsons y uno de sus seguidores más brillantes: Robert Merton.
Si se puede hablar de un sujeto en la sociología, éste es un resultado de la historia y, por
tanto, un ser conformado por la cultura, de forma que habrá tantos comportamientos como
tradiciones y culturas existan sobre la faz de la tierra.
El planteamiento de la división del trabajo que explica en buena medida la
interdependencia funcional entre las partes de una sociedad será magnificado en El sistema
social. En esta monumental obra, la sociedad es concebida como el armado de diversos
subsistemas (económico, político, social), que al cumplir determinadas funciones explica la
cohesión de la sociedad. El problema de la desviación social es un indicador de las fallas o
desarticulaciones del sistema que es imperativo atender y que de alguna forma es natural al
funcionamiento social. Recordemos que tanto los valores que transmiten las instituciones así
como las funciones a las que se encuentran destinadas, pretenden garantizar la acción social.
El tema de la socialización es central en la obra de los funcionalistas puesto que ella
garantiza la convivencia compartida de todos bajo el mismo universo interiorizado de
valores. Cuando este universo expone algunas grietas por donde se filtran prácticas que no
son acordes a lo que propugnan otros de sus integrantes, se dice entonces que existe una
disfuncionalidad", es entonces cuando intervienen los mecanismos de "control social" como
una respuesta a las deficiencias de la socialización. No es un exceso afirmar que los
25
planteamientos funcionalistas admiten la necesidad de los conflictos sociales y que son
fundamentales para el fortalecimiento de la sociedad. En realidad, como decíamos, éstos
apuntan hacia los desajustes y, por tanto, prefiguran el tipo de correctivo que se requiere. Y
si bien hay un énfasis mayor a las preocupaciones en torno al orden social, también es cierto
que éste no se comprende sin los procesos de cambio constante que las sociedades
experimentan. Lo que se desprende de los planteamientos anteriores, es el hecho de que un
individuo escasamente socializado en los valores y normas del sistema, se transforma en
candidato idóneo para formar parte de la categoría de los desviados.
El problema de la carga peyorativa que contiene el término de "desviación" es
sustancialmente atenuado por Robert Merton cuando en su libro Teoría y estructura
sociales, retorna el problema de la anomia y la desviación social desde el ángulo de la acción
social diferenciada. El planteamiento fundamental de la teoría de Merton puede resumirse en
el siguiente pasaje de su obra:
Sólo cuando un sistema de valores culturales exalta, virtualmente por encima de todo lo demás, ciertas metas-éxito comunes para la población en general, mientras que la estructura social restringe rigurosamente o cierra por completo a los modos aprobados de alcanzar esas metas a una parte considerable de la misma población, se produce la conducta desviada en gran escala.39
La explicación de la conducta anémica es resultante de una estructura social que no se
encuentra armonizada entre las expectativas de éxito que promueve y los medios
institucionales que se disponen para alcanzarlas. La acción social anómica aparece como un
proceso de adaptación entre los actores que se encuentran ubicados diferencialmente en el
interior de la sociedad -en cuanto a la disposición de recursos se refiere- y con posibilidades
limitadas para alcanzar las metas culturales que se le han propuesto como exitosas. De
acuerdo a la forma en que los sujetos hayan interiorizado los valores o la manera en que
experimenten los diversos estímulos sociales pero siempre dependiendo de su posición
dentro de la estructura de posibilidades que le brinda la sociedad, el individuo se verá
sometido a cierta "presión" que facilitará la acción de determinada conducta y no otra.`
Merton K., Robert. Teoría y estructura sociales, México, FCE, 1984, p. 225. "° En los planteamientos de Merton sobre los sujetos innovadores, es decir, aquéllos que logran alcanzar las metas culturales por encima de los medios legales dispuestos, el énfasis colocado en este rodeo para conseguir el fin es diferente dependiendo de la clase social. Así, mientras los carentes de recursos se ven obligados a "innovar" por el bloqueo institucional al que se encuentran sometidos (factores de origen estructural), el delito de "cuello blanco", propio de funcionarios y burócratas, obedece a la insuficiente
29
Tales postulados tienen el gran mérito de reconocer el problema de la conducta desviada
como un efecto resultante de una sociedad desigual en oportunidades y, por eso mismo fuera
de toda valoración psicológica o ética, "esto significa que la estructura social no tiene sólo
un efecto represivo, sino también y sobre todo un efecto estimulante sobre el
comportamiento individual."" En palabras de Merton:
Es la combinación de la importancia cultural y de la estructura social la que produce una presión intensa para la desviación de la conducta. El recurrir a canales legítimos para "hacerse de dinero" está limitado por una estructura de clases que no está plenamente abierta en todos los niveles para los individuos capaces. ( ... )
La cultura tiene exigencias incompatibles para los situados en los niveles más bajos de la estructura socia 1.12
De esta forma Merton elabora su famoso cuadro de tipologías de la adaptación que se
convirtió en una referencia obligada para la literatura criminológica. Estos modos de
adaptación son la resultante de la relación entre la "estructura de referencia aspiracional" y
los "procedimientos permisibles" para alcanzar los objetivos de éxito planteados por dicha
estructura. El grado de socialización o la forma en que los individuos internalizan los valores
y las normas es lo que permite encuadrar cinco comportamientos, mismos que son definidos
de la manera siguiente: a) conformidad, b) innovación, c) ritualismo, d)
retraimiento, e) rebelión.`
Obviamente, la primera forma de adaptación en tanto cubre las expectativas ofrecidas
y éstas son alcanzadas por medio de los canales legitimados socialmente, representa la
sociedad ideal, es decir, aquella que le cumple a sus integrantes lo prometido y les brinda los
vehículos apropiados para lograrlo. La correspondencia entre medios y fines es absoluta y
los individuos no tendrían motivo para protestar o comportarse de otra forma, de ahí a que
tiendan a comportarse de manera "conformista". No es igual con el resto de las prácticas
observadas. Así por ejemplo, si el individuo ha interiorizado las metas culturales que la
sociedad considera exitosas, pero no dispone de los medios para alcanzarlas (o rechaza los
medios asignados por la sociedad), entonces éste se encuentra "presionado", pretende
interiorización de los valores institucionales (factores de origen subjetivo), situación reiteradamente señalada por la criminología marxista que acusa a Merton de ver demasiada criminalidad proletaria y desdeñar los crímenes de las clases altas. Ver: Baratta, Alessandro. Op. cit., pp. 63-65; Taylor, lan; Walton, Paul y Young, Jock. Op. cit., pp. 121-126. ' Baratta, Alessandro. Op. cit., pp. 59-60.
Merton K., Robert. Op. cii,, p. 224. '' Merton K., Robert. Teoría estructura. Op. cit.., p. 218 ySs.
superar cualquier obstáculo o limite impuesto por el ambiente, para lo cual crea una serie de
artificios sin importar si éstos son o no legales, se las ingenia para alcanzar aquello que la
misma sociedad le ha interiorizado como valioso, se convierte en un "innovador". La
estructura social explica las prácticas sociales (y no los perfiles de personalidad), de tal
suerte que se deja abierto el camino para el estudio del "desviado" a partir de su inserción en
la estructura social que tiende a constituirlo más allá de su voluntad individual.
El planteamiento de esta teoría de "alcance medio" es sugerente y si bien ha sido
fuertemente criticado desde la postura marxista introduce de lleno a la profundización de
estudios en tomo a la conducta desviada. Es verdad que no existe una crítica a los
cimientos sobre los cuales se erigen y estructuran las sociedades desigualmente (y a quién
beneficia tal diferenciación), sin embargo, los planteamientos de Merton prefiguran temas
como los de las subculturas que son fundamento para el desarrollo posterior de la escuela
interaccionista y del paradigma del "etiquetamiento" (labelling approach).
El énfasis colocado en la estructura para la explicación de la acción social, excluye
los análisis de corte individualista, de hecho Merton nunca hablará de desviación sino de
"formas de adaptación" que obedecen a la manera en que los individuos se encuentran
colocados en el sistema. La acción social se explica a partir de una lectura de la estructura
heterogénea de la sociedad. Merton sabía de los estudios realizados por la Escuela de
Chicago que analizaban el impacto de las culturas migrantes en el entorno social por lo que
no desconocía la importancia de una estructura social heterogénea, su investigación parte de
su teoría puesto que ésta explica el comportamiento de los sujetos desde la estructura social,
lo que no obsta para que dejara un terreno abierto para nuevas investigaciones sobre las
subculturas".45
Otras vertientes de pensamiento como la fenomenología dan mayor énfasis al tema
de la subjetividad. De igual manera el llamado interaccionismo simbólico analiza el problema
de la reacción social a partir de la significación de las relaciones entre grupos e individuos.
Algunas de estas tesis que culminan en la teoría del etiquetamiento, centrarán sus
preocupaciones en las instituciones de control social y su secuela de estigmatización. En
efecto, la explicación sobre el origen de la conducta desviada vuelve a tomar un giro
importante cuando se estudian las causas de lo que Erving Goffman denominará 'carrera
Una síntesis de esta crítica al funcionalismo la encontramos en: Larrauri, Elena. La herencia de criminología crítica, México, Siglo XXI, 1992, pp. 9-15.
Ver: Wolfang, Marvin y Ferracuti, Franco. La subculiura de la violencia. Hacia una teoría criminológica, México, FCE, 1982.
Ll1d1/j . LL L.cW UCi- ¿. c:::.
social en el proceso de "rotulamiento" se convierte en el interés central. El cambio de
paradigma es fundamental si consideramos que el espacio de reflexión es la institución en
cuanto equipamiento de poder, cuestión que a continuación analizaremos.
El paradigma del Labelling Approach
A veces no estoy tan seguro de quien tiene el derecho de decir cuándo un hombre está loco y cuando no lo está. A veces pienso que ninguno de nosotros está del todo loco o del todo cuerdo hasta que la mayoría de nosotros dice que es así. Es como si no importara tanto lo que un tipo dice, sino la forma en que la mayoría de los demás lo mira cuando lo
hace.
William Faulkner
Antecedentes teóricos
Los planteamientos estructural-funcionalistas corren paralelos a una serie de investigaciones
"sobre el terreno" llevadas a cabo por periodistas y estudiosos quienes preocupados por las
rápidas transformaciones urbanas, conformarán lo que con el tiempo se conocerá como la
"escuela de Chicago". En efecto, los indicadores registraban fuertes cambios en la vida de
las ciudades, así por ejemplo, desde el siglo pasado la ciudad de Chicago registraba un
aumento considerable en la tasa de inmigrantes y cambios sustanciales en uso del suelo,
mismos que se tradujeron en la delimitación de zonas o barrios en donde se recreaban los
lazos raciales de italianos, negros, polacos, etcétera. Estos nuevos fenómenos sociales
derivaron en una serie de estudios sobre los comportamientos diferenciados que serían
catalogados de "subculturas". Algunas de estas investigaciones opacadas por el auge y
fascinación de la "gran teoría" funcionalista serán desarrolladas más adelante por los teóricos
de la desviación social y los denominados interaccionistas simbólicos, puesto que si hay algo
que meto dológicamente las identifica es precisamente su énfasis en la descripción y
conceptualización de los detalles más ínfimos, pero significativos, de la vida cotidiana. De
hecho, la totalidad de los estudiosos de las teorías de la interacción social que inciden
decisivamente en el paradigma del labelling approach reconocen la deuda teórica que tienen
con la fenomenología así como la influencia notable de la etnometodología.46
A partir de los postulados de Alfred Shultz (que culminan en la propuesta de Peter
Berger y Thomas Luckmann) y de George H., Mead (provenientes de la psicología social y
la socio] inguística), se confecciona la propuesta interaccionista. La reconstrucción de la
realidad se realiza sobre la base de la evaluación y el sentido que los actores otorgan a ésta,
como resultado de las situaciones concretas que experimentan. Para el interaccionismo
46 Una síntesis de las principales ideas que fundan el interaccionismo simbólico las encontramos en Ritzer,
George. Teoría sociológica contemporánea, España, McGraw-Hill, 1993, pp. 213-311. Ver también, Larrauri, Elena. Op. cit., pp. 25-54; Baratta, Alessandro. Gp. cit., pp. 83-100.
33
simbólico el mundo no se encuentra "dado" de una forma definitiva, antes bien, éste e
transformado por las prácticas de los sujetos que finalmente son los que por medio de su
interacciones le confieren sentido.
Una de las investigaciones destacadas pertenecientes a la escuela de Chicago, es la
elaborada por Edwin Sutherland que estudia a los ladrones de profesión. La investigación
apoyada por el relato de primera mano de uno de estos ladrones expertos, así como por
múltiples testimoniales escritos, sustenta la tesis de que el robo es una actividad profesional
como cualquier otra. En efecto, en tanto el robar requiere de un aprendizaje, de técnicas
precisas y de una serie de códigos y reglas sobreentendidas dentro de la pandilla o el gang,
éste puede considerarse un oficio igual de complejo que cualquiera de las profesiones
reconocidas dentro del universo legal. Los ladrones profesionales al igual que, por ejemplo,
un grupo de empresarios, evalúan la situación económica del país y las zonas donde deben
de actuar, determinan las estrategias más adecuadas para llevar a cabo su cometido,
establecen los "contactos" con autoridades y funcionarios que en determinado momento
pueden sacarlos de algún apuro, en fin, actúan como cualquier hombre de negocios que
utiliza todas las oportunidades que tiene a la mano para salir triunfador. Además, el hecho d
que tanto carteristas, ladrones, timadores etcétera, se valgan de la codicia de sus víctimas as:
como del conocimiento y complicidad del sistema policial y penal, en realidad -se afirma- no
los hace ser muy diferentes del resto de la sociedad.`
En el texto de Edwin Sutherland existe la idea, confirmada por la práctica misma del
ladrón, de que a las personas no les interesa la moral sino sólo los buenos negocios. Tanto la
sociedad como cualquiera de sus miembros participará en acciones prohibidas en cuanto se
les presente la oportunidad, puesto que múltiples hechos demuestran que "todo hombre es
un ladrón en potencia", no existiendo así una demarcación tajante entre los actos
formalmente permitidos de aquéllos que son reprobables socialmente. Cabe señalar que estos
planteamientos adelantan las tesis que propuso David Matza en torno a las denominadas
"técnicas de neutralización", que afirman que una vez cometido el acto criminal el sujeto lo
' Así por ejemplo dice Sutherland que el ladrón adquiere un conocimiento profundo de cómo opera la ley y en qué momentos tiene que actuar de determinada manera y no de otra, "sobornar a los policías, a los escribanos y a los agentes judiciales es ante todo una cuestión de dinero. Lo aceptan casi siempre sin discusión, mientras que con el fiscal o con el juez es preciso desplegar métodos más refinados ( ... ) En una gran ciudad la política y la corrupción son inseparables. Al estar organizado el sistema político la corrupción sigue la misma línea sobre una base estrictamente comercial. En una pequeña ciudad en la que el sistema político no está organizado, y la corrupción es un caos, el ladrón debe hacer sus gestiones directamente con los jefes políticos, y gracias a su intervención obtiene la ampliación de su influencia." Sutherland H., Edwin. Ladrones profesionales. Madrid. Ediciones de La Piqueta, 1993, pp. 115-116.
34
justifica (o neutraliza sus efectos) a través de la negación de su responsabilidad, esto lo lleva
a cabo por medio de diferentes 'técnicas" tales como la desvalorización de la víctima, o la
descalificación de quienes lo condenan. Este proceso de racionalización de la infracción es
posible no sólo porque el criminal conoce la ley, sino también por el hecho de que la
sociedad fomenta una serie de valores que son tolerados e incluso apreciados de manera
subterránea por todos sus miembros, de tal suerte que el delincuente más que formar una
"subcultura" diferenciada y relativamente apartada de la sociedad, retorna lo que esta última
le ofrece e incluso llega a fomentar soterradamente.48
Más que un problema de falta de socialización o de deficiencias en los mecanismos
de control social, el estudio de Sutherland pone el énfasis en los diversos aprendizajes que
los sujetos y grupos sociales adquieren en el interior de una sociedad heterogénea económica
y socialmente. Los hombres aprenden el oficio de ladrón por "impregnación" con su grupo
social, y es este tipo de roce lo que explica la diversidad de su comportamiento. Aquí está
plasmada la concepción sobre los diferentes patrones de socialización que toman las
sociedades modernas, cuestión que es desarrollada por los teóricos de las subculturas que
heredan la influencia de la terminología funcionalista, pero que también apuntan hacia la
importancia de la interacción social misma que se adoptará como fundamento analítico para
las investigaciones de tipo micro sociológico.
Sin embargo, no es esta extensa investigación de Sutherland la que es referida por los
criminólogos modernos, sino su estudio en torno a los delitos cometidos por las clases
medias y altas. Dicho estudio titulado Delincuencia de cuello blanco, es el que le otorga un
lugar entre los investigadores de la transgresión y ello por varias razones. 49 En primer lugar,
encontramos por primera vez una crítica al uso de las estadísticas en tanto información
recabada con sesgos importantes. En efecto, más allá de la objetividad y de la contundencia
que puedan mostrar los datos, éstos son incompletos, dependen de lo que las autoridades
definen como delito, de la actuación discrecional del sistema policial, etcétera, lo que
necesariamente les imprime un sello de corte clasista, principalmente porque colocan el
binomio delito y pobreza en una estrecha relación de causalidad. En segundo lugar, el auto'
refiere a una cifra negra (delitos no denunciados) que no es cuantificada y que una buena
parte tiene que ver con los denominados delitos de cuello blanco, es decir. delilos conichdo'
" Una síntesis de los planteamkr!ce i .rc: \erJl!Jc:lr;:IIr:iu:'1, ( 1.. 5_ir:
Baratta, Alessandro. Op. cit., pp. 75-77; Taylor, lan; Walton, Paul y Young, Jock. Op. cit., pp. 189-209. Sutherland H., Edwin. Delincuencia de cuello blanco" en. Ladrones pro,frionales. Op. OiL. anexo.
diferencial y tolerante por parte del sistema legal así como de sus autoridades. 50 En
ocasiones el castigo no depende en sentido estricto de la infracción cometida, sino de la
condición social de la persona, de la difusión y tratamiento que la opinión pública realice,
etcétera, lo que naturalmente hace del tratamiento delictivo un asunto de carácter
discrecional pero fundamentalmente clasista. El pensamiento criminológico marxista
retomará felizmente estos planteamientos para hacer de ellos una de sus banderas más
fructíferas. Finalmente, el ensayo pretende explicar el delito desde una perspectiva global (es
decir incluyendo a todos los sectores sociales), a partir de dos razonamientos. El primero
tiene un corte estructuralista y plantea que es la desorganización social la que crea un
terreno propicio para la conducta delictiva. El empresario que sólo se ajusta a las
evaluaciones de mercado y a lo señalado por la ley, seguramente no sobrevivirá por mucho
tiempo, en ese sentido se ve obligado' a participar en una serie de prácticas prohibidas pero
aceptadas en el mundo de los negocios. La sociedad estructuralmente es permisiva en una
serie de acciones que de manera sistemática se filtran y son hasta cierto punto toleradas. El
segundo razonamiento tiene una dimensión situacional y hace referencia al fenómeno del
delito en cuanto aprendizaje entre los grupos diversos de la sociedad. Son estas
asociaciones diferenciales" las que explican incluso las "innovaciones" delictivas y los
comportamientos de los sujetos a partir de sus "contactos" entre miembros que se identifican
entre sí y que se diferencian del resto que compone la sociedad. Esta dimensión, como lo
demuestra el estudio sobre los ladrones profesionales, será realmente explotada más adelante
por los teóricos de la interacción social y del Lahelling Approach que incluso en algunos
momentos hacen de la transgresión una verdadera apología plagada de romanticismo.`
La importancia de un autor como Edwin Sutherland estriba en que coloca las bases
teóricas para los desarrollos posteriores, tanto de las teorías de las subculturas como del
°° Naturalmente, esta cifra negra no es exclusiva de este tipo de delitos, de igual forma se sabe que una serie de delitos sexuales no son denunciados por sus víctimas debido a la secuela estigmatizante que deja sobre aquéllas. También sucede que la atención y tratamiento que las autoridades otorgan a las infracciones influye decisivamente en las estadísticas oficiales, por ejemplo, el hecho de que se establezcan ministerios públicos especializados en determinados delitos, puede estimular a que éstos sean denunciados.
Es el caso del estudio de Becker sobre los fumadores de mariguana, en donde el tema de interés es la adquisición del hábito y la manera en que un fumador se abre camino para conseguir la yerba, aprender a disfrutar de sus efectos, sortear sus relaciones con el mundo formal así como la incidencia de los medios de control social y la importancia del grupo para enfrentar los procesos de reacción social. En contrapartida, el papel de la violencia y agresividad está prácticamente ausentes del análisis. Ver Becker S., Howard. Los extraños. Sociología de la desviación, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971
interaccionismo simbólico, incluyendo los planteamientos marxistas que desarrollan la
cuestión de las agencias de control social desde una perspectiva estructuralista del poder y
las clases sociales.
La institución total es un híbrido social, en parte comunidad residencial y en parte organización formal; de ahí su particular interés sociológico. Hay también otras razones para interesarse en estos establecimientos. En nuestra sociedad, son los invernaderos en donde se transforma a las personas; cada una es un experimento natural sobre lo que puede hacérsele al yo.
Erving Goffman
Hemos insistido cómo la sociología dio un tratamiento completamente diferente al problema
de la transgresión. A diferencia de la teoría política clásica que se preocupa por la ruptura
del orden legal o en el mejor de los casos de los problemas de la legitimidad y el consenso de
los gobernados, los postulados sociológicos desplazan el problema hacia los procesos
considerados habitualmente informales y que, no obstante, son parte de las prácticas
reconocidas de la sociedad. En ese sentido, es indudable que la teoría sociológica admite la
importancia que representa el orden jurídico y legal, pero también es cierto que el diálogo
que establece con éste es siempre problemático.
La producción de la teoría social ha otorgado diversos énfasis al problema del delito,
así, autores como Emilio Durkheim problematizaron la división que simplistamente se había
hecho en torno a los limites entre lo normal y lo patológico. La distribución de la
multiplicidad de hechos sociales ya no es tratada desde una postura metodológica
individualista ni bajo el presupuesto de tipo organicista, sino como fenómeno consustancial
al funcionamiento de las sociedades. Por su parte, el interés de la teoría parsoniana se dirigió
fundamentalmente hacia los problemas o defectos que la socialización generaba en las
prácticas "desviadas" así como en la respuesta que daban las instituciones de control social
encargadas de manejar las expresiones disonantes dentro de la sociedad. El desarrollo de la
teoría funcionalista condujo a variantes muy importantes en el tratamiento de la desviación
social como fueron las propias tesis de Robert Merton en torno a las formas de adaptación
social.
Tenemos entonces que el estudio del criminal ha tenido un largo recorrido. De ser
considerado un delincuente que atenta contra la convivencia razonable entre los hombres,
pasó a formar parte de un fenómeno social inherente a la reproducción de cualquier "sistema
social". Merton erradica definitivamente cualquier resonancia peyorativa al concepto de
desviación social al considerar que la estructura de la sociedad, con sus ambiciosas
expectativas que contrastan con la limitación y desigual distribución de recursos,
inevitablemente genera diversas formas de acción social. La acción social no es otra cosa
que "formas de adaptación" explicadas por la distancia entre los valores de éxito
promulgados socialmente y los medios ofrecidos institucionalmente para alcanzar a aquéllos.
El fenómeno criminal, como su nombre lo indica, refiere a la transgresión de límites. Los
sujetos que no respetan la normatividad social no hacen sino "innovar" para lograr las
promesas y expectativas que, por otra parte, la sociedad continuamente le estimula.
Asimismo, los estudios paralelos de la Escuela de Chicago y los trabajos "sobre el terreno"
desarrollados a partir de los postulados de la fenomenología así como las investigaciones de
la etnometodología, dieron un nuevo impulso a la teoría sociológica. Como se hizo notar
más arriba, el interés por la desviación terminó en un relativismo cultural en donde el
fenómeno criminal se desvanecía para en su lugar encontramos con "estilos de vida".
"subculturas" o "carreras morales" que ilustraban las posibles variantes de elección del ser
humano.
Esta caída de un extremo a otro (es decir del énfasis colocado a los problemas de la
ruptura de reglas y el desorden social, hasta los enfoques sobre la desviación como un
fenómeno inherente de la reproducción social), debe ser comprendida como un proceso
complejo en donde se imbrican o excluyen los diversos proyectos y concepciones de
mundo. El problema de la desviación social tuvo que ser explicado más allá de motivos d
carácter individual que parten de preceptos éticos, jurídicos o biológicos. En buena medida
tanto la sociología del labelling como la "criminología crítica" son propias del ambiente qu,
imperó durante la década de los años sesenta. Recordemos que durante estos año
fructificaron una gran variedad de movimientos sociales. En Estados Unidos, Europa
Latinoamérica, la emergencia de movimientos de protesta empezó a caracterizarse por ki
participación de las mujeres, estudiantes y minorías raciales. Las manifestaciones de
movimientos religiosos, pro-derechos de las minorías, de los ecologistas y antinucleares
entre otras, dieron una coloración diferente al panorama político. Hacia finales de la década,
las protestas juveniles con su tono anarquista fueron un detonador fundamental que ilustraba
los problemas por los que pasaba la economía de guerra estadounidense con su contrastante
apuesta a la sociedad de consumo. Conjuntamente, aparecía la llamada de la new ¡cfi, lt
"revolución beat", el culto al cuerpo y las manifestaciones hedónicas a través de las drogas
que dejaban sentir su repudio en contra del autoritarismo imperante, que iniciaba por e1
cuestionamiento de la institución familiar. La contrapartida fueron las acciones pacifista
::I.1Li• expresaban movimientos o corrientes como el Arte Pop, la psicodelia y las bandas de ro
Durante esta década también sucedieron hechos como el mayo del 68 en Francia y la
"primavera de Praga" que marca la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. En
México, la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlaltelolco dejó una huella imborrable en el
sistema político mexicano. En suma, tenemos un fuerte movimiento social que empuja hacia
la des-estructuración de los mecanismos tradicionales de control social (cárceles, hospitales
psiquiátricos, correccionales), por otros de carácter más abierto (inserción social, casas-
hogar, granjas, etcétera.). El encierro de enfermos y delincuentes era severamente
condenado bajo el argumento de la estigmatización y la reafirmación de la condición
alienante; la institución, se decía, creaba sus propias patologías. De igual forma, el personal
de servicio era visto dentro de una lógica del poder y control al servicio de la criminalización
social. A las instituciones había que hacerlas estallar o someterlas a un proceso "negador".
Según Stanley Cohen, lo paradójico de este movimiento anti-institucional fue el hecho de
que terminó por impulsar nuevas formas de control social sin menoscavar las antiguas (a
excepción de la disminución de internos en los hospitales psiquiátricos), el número de
prisioneros sigue en aumento y la cárcel continúa siendo un modelo que, a pesar de las
críticas, no se ve con que pueda ser sustituido.`
Todo estos cambios, naturalmente condujeron a una serie de replanteamienu
profundos en la teoría social. El instituto de Franckfijrt, por ejemplo, reflexionaft.
cuestionando seriamente la teoría marxista de corte evolucionista y el papel de la clase
obrera como actor fundamental para el cambio. Hérbert Marcuse se preguntaba si entre las
mujeres y los negros se encontraban los nuevos sujetos de la historia. André Gorz decía
"adiós al proletariado" y sociólogos como Alain Touraine o Manuel Castelis hablaban ya de
los "nuevos movimientos sociales".
Por supuesto que todas estas transformaciones colocaban a las teorías criminológicas
dentro de la misma atmósfera de inquietud y reto intelectual. Los años sesenta representaron
un verdadero acicate para explicar el fenómeno de la transgresión. Década prolífica en
movimientos de protesta de la más diversa índole, los planteamientos de la teoría resultaban
insuficientes para lograr una explicación cabal. Por otra parte, lo que habitualmente se
consideraba como "delito" se desdibujaba, puesto que muchos de estos movimientos
colectivos -corno las comunas de hippies- colocaban al sistema penal en una situación
Cohen, Stanlev. Visiones de control social, Barcelona Promociones y publicaciones universitarias, 1988.
4C)
sumamente ambigua. Dicho en otros términos, los sujetos podían ser acusados de
transgresores de la ley pero sus prácticas "ilícitas" aparecían sin "víctima" (lo cual debilita
seriamente cualquier tipo de acusación). En ese sentido, muchas de estas protestas derivaron
en centro de interés para los estudiosos de la desviación y el conflicto.
En este ambiente se desarrollan las tesis de la teoría del etiquetamiento que
nuevamente daban un giro importante a la teoría social, incluso se llegó a hablar de un
"cambio de paradigma" en tomo al problema de la desviación social. En efecto, la teoría del
Labelling Approach, alimentada por los postulados del interaccionismo simbólico, redefinirá
la acción social del desviado a partir del juego de interacciones y expectativas de los actores
sociales. El acto transgresor no es en sí algo que posea características morales o biológicas
propias (no es un problema de tipo ontológico), antes bien, la acción del sujeto debe
comprenderse como un proceso de imputación llevado a cabo por la comunidad "ofendida"
que define el acto como algo reprobable para los miembros de la sociedad. Desde esta
perspectiva, toda acción social está sometida a una "lectura" e interpretación de la sociedad.
Se conoce y se da por supuesto el hecho de que tanto las normas jurídicas como las
costumbres son cambiantes y tan variadas como sociedades y culturas hay en la historia. La
pregunta se desplaza para saber entonces qué define un acto como desviado. Para los
teóricos de Label/ing Approach la respuesta debe buscarse en los procesos de interacción
social en donde los sujetos, inmersos en el universo de significaciones sociales, otorgan
sentido a sus actos. Los contactos entre los grupos e instituciones permiten configurar la
subjetividad de los actores sociales, es decir, éstos son "nombrados" y, por ende, situados en
determinado universo de significación lo que vale decir posicionados dentro de la estructura
de la sociedad.
En ese sentido, ser etiquetado equivale a adoptar una identidad y comprometerse
durante buena parte de su vida con ella. La identidad se adquiere socialmente, lo que no
impide que un cambio en ésta, no tenga serias repercusiones en la personalidad dado que
logra transformar la percepción del individuo sobre sí mismo. De hecho, los cambios en la
manera de percibir la identidad son a su vez sustento para justificar la carrera desviada.
Así por ejemplo, el estudio que elabora Erving Goffirian sobre el fenómeno de la estigmatización parte la forma en que el autor define la identidad. Esta última en realidad es precisada en relación con dimensión analítica de interés, de tal forma que para Goffman existe una identidad virtual, una social, t i, personal y una identidad del yo. La diferencia entre la identidad virtual (producto de la estereotipación) identidad social (resultante de la interacción entre los sujetos) explica los procesos de etiquetamieniL estigmatización. El estigma es una marca o mejor dicho un significante que tiene una lectura social negati y que termina por deteriorar la identidad del sujeto. Es un atributo dominante derivado de una lectura soc JI
En un plano sencillo los planteamientos del Labelling señalan que,
la reacción de las "agencias de control social" ante un primer acto desviado tiene tan
poderosas repercusiones para la persona, que el individuo comienza a considerarse
desviado y practica cada vez más esa conducta.54
Se dice que el Labelling Approuch constituye un nuevo paradigma de conocimiento en
torno al tratamiento de la desviación pues ésta es explicada a partir de los procesos de
"reacción social". Iniciamos este apartado a propósito de como empieza Howard Becker su
famoso texto (convertido en un verdadero clásico de esta corriente), es decir, con la misma
cita de Faulkner que ilustra con gran sencillez cómo, en la conducta cotidiana de las
personas aparecen estos fenómenos "reactivos" dirigidos en contra de aquéllos que
despierten la sospecha de comportarse como extraños, para empezar a tratarlos como tales.
Este proceso a su vez provoca un fuerte cambio en la personalidad del estigmatizado y, por
ende. su consecuente comportamiento.
Lo que estos teóricos consideran como "reacción social" es una explicación de corte
durkhemiano que delirnita el campo de lo permitido y lo repudiado en cada cultura, el
proceso de reacción social define aquéllas prácticas que ofenden la "moral social" con la
finalidad de lograr un control eficaz de éstas. Pero lo que los teóricos del etiquetarnienlo
añadirán, es que también existe una reacción del sujeto señalado como marginal qu,
responde a su vez como una consecuencia inevitable al trato recibido (producto del
concepto que tienen los demás de él), e inaugurando así. una ldrma no COfl\ encional de ' Ida-
del sujeto, por lo que éste es siempre infravalorado en sus restantes habilidades y cualidades. De hecho, l:
identidad social origina la carrera del desviado que Erving Goffman estudia como una serie de fases posibles del sujeto desacreditado o desacreditable. En esta carrera "moral" el sujeto aprende a manejar su estigma y las situaciones de tensión que éste provoca en la interacción, de ahí la importancia del manejo de la
información personal y de los cambios que sufre internamente el sujeto, procesos ambos estudiados a partir de la "identidad personal" y la "identidad del yo" que dan cuenta de la transformación de la subjetividad, de los procesos de ambivalencia y del abanico de posibilidades de la acción social a partir de las vivencias experimentadas. El recorrido va de un extremo a otro, por un lado los procesos sociales de interacción que tocan a grupos, organizaciones e instituciones le da un tinte estructural a la investigación. Por otro lado, las experiencias subjetivas y el manejo de la situación singular que se traduce en la acción comprensiva, privilegia las prácticas de los actores por encima de su configuración definitiva desde las estructuras. Ver Goffinan, Erving. Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1989.
Taylor. lan; Walton, Paul y Young, Jock. Op. cit., p. 158.
42
La hipótesis principal de estas investigaciones parte del siguiente razonamiento:
los grupos sociales crean la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituye la desviación, y al aplicar dichas reglas a ciertas personas en particular y calificarlas de marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto cometido por la persona sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y las sanciones para un "ofensor". El desviado es una persona a quien se ha podido aplicar con éxito dicha calificación; la conducta desviada es la conducta así llamada por la gente.
Más grave aún es el hecho de que el sujeto que comete por primera vez una infracción sea
castigado a través de las instituciones de control social, puesto que si bien, se pretende
disuadirlo de no volver a cometer el delito o, en casos considerados más graves, lograr su
'readaptación", paradójicamente lo que provocan es su "profesionalización". Dicho con
otras palabras, las agencias de control social impulsan la desviación de los sujetos,
inaugurando eso que llama Erving Goffman una "carrera moral". En efecto, desde el
momento en que las agencias encargadas del orden social dejan una marca profunda en la
identidad del sujeto, éstas, de alguna forma lo "etiquetan", le otorgan un estatus social que
termina por ser adoptado por el sujeto sumergiéndolo así en su "nueva carrera", de tal suerte
que, "puede suceder que cuando a una persona joven se le somete a un proceso correctivo
considerándolo oficialmente como un transgresor, decida comprometerse con el papel de
incorregible, en un desafio desesperado."56
Los lineamientos analíticos de esta propuesta enfatizan el proceso de desviación
como un proceso de resignificación de la identidad del sujeto por encima de los
planteamientos de tipo jurídico que enfocan el problema solamente como una ruptura de la
legalidad, o de aquellos estudios de corte etiológico tan apreciados por la escuela italiana.
Estos planteamientos se valen de conceptos tales como el de "carrera desviada" que entiende
que todo sujeto rotulado se ve obligado a realizar una serie de "etapas secuenciales" que
terminan por fijarlo o comprometerlo con la identidad asignada (naturalmente, cada carrera
se desarrolla en función del tipo de estigma). Analíticamente, se destacan dos momento
para iniciar una vida de desviado. Éstos son reconocidos como procesos diferentes y que son
distinguidos bajo los conceptos de "desviación primaria" y "desviación secundaria
Mientras que la desviación primaria es considerada como el primer acto o el acto fundante
Becker S., Howard. Op. cit., P . 19. Erikson H., Erik y Erikson T., Kai. "La confirmación del delincuente", en Ruitcnheek Nl., F1crdrik.
Psicoanólisisv ciencias sociales. México, FCE (Colección Popular, núm.. 111), 1978, p. 218.
43
sin atributo alguno y, por ende, sin imputación de significado (algo así como un significanic
neutral con posibilidades de ser o no interpretado), la desviación secundaria es generada po
la interacción social. Es decir, esta última es resultado de la reacción social que empuja
sujeto a la adopción de una "carrera moral", diferente a la llevada a cabo habitualmente p
cualquier sujeto al cual se le considera "normal". Por supuesto que no existe conducta
"extraña" per se, sino que ésta es necesariamente una "construcción social".
Este "primer acto" calificado curiosamente de desviación primaria, no fue
suficientemente estudiado por los teóricos del labelling, obviamente, ello les valió severas
críticas por parte de la denominada "criminología crítica" (marxista)." Ya que la pregunta
sobre si atrás de la etiqueta no había en realidad una conducta "extraña" y, por lo mismo,
posible en sí misma de interpretación -más allá del proceso de reacción socia!- no fue en
rigor contestada. De igual forma, el problema de que no hayan sido abordadas las causas del
por qué, ciertos individuos adoptan determinada etiqueta mientras que otros pueden ser
impermeables a la "reacción social", deja un hueco importante dentro de esta teoría.
Interrogante que incluso resolvió de manera similar el movimiento antipsiquiátrico quienes.
en algunas de la 'crioac m trcma.. consideraban :i la locura corno 1a otra ra7cn" o la
"razón oprimida'.
Cabe subiayar quc la cscacia ¿ci c[ ca1llicnu, al cpiicar la dc :icEn dcsc lo
intercambios simbólicos, tendió a minimizar los elementos de tipo estructural (tales como las
normas, leyes, valores y tradiciones que constituyen a los sujetos a partir de los procesos de
socialización y los mecanismos de control social.) enfatizando los procesos interactivos que,
a final de cuentas, son los que hacen de la realidad algo que continuamente se construye.5
Los principales cuestionamientos hechos a esta escuela son: a) que más que ser una teoría con un cuerpo conceptual acabado y coherente son una serie de descripciones y, en el mejor de los casos, lineamientos analíticos que pueden guiar la investigación. b) Que los procesos de estigmatización así como de reacción social son fenómenos problemáticos insuficientemente estudiados en tanto que no todos los individuos aceptan la etiqueta y la reacción social no es algo predecible y mecánico, por lo que es insuficiente para la explicación del acto desviado. c) que entre la intención de los infractores y los procesos de reacción social median otros factores, incluso, se afirma, no siempre las agencias de control generan los procesos de desviación puesto que en algunos casos inhiben la conducta infractora. d) la insistencia en los procesos de interacción cotidiana tiende a dejar de lado los factores de tipo estructural como son la forma en que se distribuye la propiedad privada, el problema de los significados sociales que inciden en la estereotipación social y el problema del poder y los intereses de clase. Ver Taylor, lan; Walton, Paul y Young, Jock. Op. cit.,
pp. 175-188. 8 para comprender la actuación de un individuo ésta no debe estudiarse 'objetivamente'. Esto es, no
puede aprehenderse objetivamente la situación, las normas que dictan el comportamiento para esta situación, etcétera, sino que debe estudiarse cómo el sujeto ha interpretado la situación, con base en la cual habrá elaborado su siguiente curso de acción. En resumen, para comprender la acción social ésta debe estudiarse
44
Los interaccionistas y con ellos los teóricos del Labelling, afirman que cada situación
vivenciada por los sujetos es el resultado del intercambio social que continuamente
resignifica a las estructuras que, si bien no dejan de ser un límite impuesto desde la sociedad,
tienden a ser constantemente simbolizadas. Esta forma de ver el problema naturalmente
cambia el énfasis del investigador en torno a cómo éste concibe la realidad social, cuestión
que ha sido señalada por Alessandro Baratta cuando comenta:
Según el interaccionismo simbólico, la sociedad -esto es, la realidad social- está constituida por una infinidad de interacciones concretas entre individuos, a quienes un proceso de tipificación confiere un significado que es abstraído de las situaciones concretas, y continúa extendiéndose por medio del lenguaje.
Asimismo, según la etnometodología la sociedad no es una realidad que pueda ser conocida sobre el plano objetivo, sino como producto de una "construcción social", obtenido gracias a un proceso de definiciones y de tipificaciones por parte de individuos y de grupos diversos. Y en consecuencia, según el interaccionismo y la etnometodología, estudiar la realidad social (por ejemplo, la desviación) significa esencialmente estudiar estos procesos partiendo de los que se aplican a simples comportamientos y llegando hasta las construcciones más complejas, como la propia concepción del orden sociaL
El mayor peso otorgado a los "contactos" entre los sujetos hizo que se privilegiaran rnís las
situaciones cotidianas que aquéllas de corte estructural. Como decíamos, el peso de Li
historia (con sus tradiciones y valores), la herencia de las instituciones y la misma dimensiót
de poder, fue minimizada por estos estudiosos, situación que, sin embargo, ft
exageradamente criticada por los criminólogos marxistas. No obstante, los teóricos de 1.:
teoría del rotulamiento o del labelling approach, no ignoran esta dificultad epistemológic
puesto que, como afirma Baratta en la cita anterior, no sólo pretenden investigar la realidad
a partir de los postulados del interaccionismo para lograr explicar los procesos de
"encasillamiento", sino también aspiran a dar cuenta de factores "más complejos".' No
desde la perspectiva del actor. (...) La importancia de las estructuras no debe exagerarse ya que las sociedades modernas se caracterizan por una gran movilidad de situaciones y símbolos, por ello la variable fundamental que afecta a las 'unidades de actuación' -los individuos- son los otros individuos." Larrauri, Elena. Op. cit., p. 27. ' Baratta, Alessandro. Op. cit., pp. 85-86.
60 "El concepto útil para desarrollar modelos secuenciales de los diversos tipos de conducta desviada es el de carrera. Originalmente desarrollado en estudio sobre ocupaciones, el concepto se refiere a la secuencia de movimientos realizados desde una posición a otra en un sistema ocupacional por cualquier individuo que trabaja en dicho sistema. Incluye también la noción de 'contingencia de carrera' (career conhingency), o sea aquellos factores de los cuales depende la movilidad de una posición a otra. Las contingencias de carrer incluyen tanto los factores objetivos de las estructuras sociales como los cambio, motivaciones y los deseos del individuo." Becker S., Howard. Op. cit., pp. 32-3-33
UI\ kft)S LILiC e CI1U LiC iaCJCC k Se}e Li ,Li ) C. C fllpFsLOC 1D1i1CIC e
se incorporan las instituciones de control social quienes son las que finalmente dan cuenta de
los procesos de estigmatización y criminalizacióri social.
Considerando lo anterior, los teóricos del rotulamiento no descuidan del todo la
dimensión estructural puesto que los procesos interactivos son inexplicables sin la presencia
de los grupos y las instituciones. Éstos, aparecen como una dimensión analítica fundamental
en los análisis, En Becker, por ejemplo, el grupo es un espacio imprescindible que explica la
carrera del fumador de mariguana. Por su parte los trabajos de Goffman presentan a los
grupos y las instituciones como una parte "secuencial" de la carrera moral de ciertos
individuos catalogados como diferentes. En el caso del estudio de las instituciones
denominadas por Goffman "totales" (claustros, cárceles, cuarteles, barcos, hospitales
psiquiátricos, etcétera.), los procesos de "mortificación del yo" son consustanciales al
funcionamiento de aquéllas, de forma que la identidad de los sujetos se ve seriamente
transformada, incluso, más allá de su tiempo de internamiento.'
La explicación de estas marcas indelebles sobre la identidad del sujeto, que terminan
por transformar su conducta, se centra en la dimensión de la subjetividad, principalmente en
la dimensión imaginaria". Es ahí en donde los significados sociales responden a
estereotipaciones que contrastan con la identidad social que, finalmente, como decíamos, es
asignada por ciertos grupos, agencias o la propia dinámica de la interacción. La distancia
entre el estereotipo (esto es, la imagen del deber ser) y la identidad asignada, explica el
nacimiento del estigma. Este proceso definirá quiénes serán considerados como "extraños-
" El problema de quien adopta la etiqueta es un problema bastante complejo que dificilmente logriv
explicarse cabalmente sin la ayuda de la psicología o el psicoanálisis, Goffman se da cuenta perfectamcm de esto cuando escribe: "Las instituciones totales son siempre fatídicas para el yo civil del interno, aunque el apego de éste por su yo civil varíe considerablemente. ( ... ) La mortificación o disminución del yo probablemente implica una aguda tensión psíquica para el individuo. Sin embargo, un individuo desengañado del mundo, o enteramente ajeno a sus culpas, quizá encontrará en esa mortificación un alivio psíquico." Goifinan, Erving. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentulcv. Buenos Aires, Amorrortu editores, 1992, p. 57. 62 "Cualquier joven ha sido introducido en una gran variedad de papeles imaginarios, algunos de los cuale% llegarán a quedar completamente dormidos, mientras que otros, tarde o temprano, pueden convertirse en un puente decisivo en la realidad social. El papel del delincuente ( ... ) puede llegar a adquirir importancia exclusiva en el intento del individuo joven por darse sentido a sí mismo, y tenerlo ante los demás. ( ... ) La impresión de un policía ("no me gusta su aspecto"), en este caso se convierte en un fatal primer paso de un proceso que a partir del descubrimiento de pequeñas irregularidades tiene grandes consecuencias en la vida del muchacho aprehendido." Erikson H., Erik y Erikson T., Kai. Op. cit., pp. 216-218. ' Es una característica propia de la reproducción de las sociedades que éstas, para garantizar ciertos grados
de cohesión social necesariamente "produzcan" sus extraños. Al respecto se recomienda consultar a Laplantine. Francois. introducción a la etnopsiquiatría, Barcelona, Gedisa. 1986.
I',
El fenómeno de la desviación es un fenómeno social y no se cree que el origen obedezca a
causas individuales atribuidas a procesos psicológicos, biológicos o como resultado de
atributos antropomórficos, antes bien, los cambios en la subjetividad son registrados como
producto del roce social y nunca como facultad o propiedad inherente al sujeto, como lo
afirma Howard Becker:
el ser descubierto y calificado de desviado tiene importantes consecuencias para la participación social posterior y la imagen de sí mismo de la persona afectada. La consecuencia más drástica es la imagen pública del individuo. El haber cometido un acto prohibido y el haber sido públicamente descubierto le otorga un nuevo status. Se lo ha revelado como una persona de clase diferente de la que se pensaba que era. Se lo llama puto", "drogadicto" o "chiflado", y se lo trata en consecuencia.
La percepción de los sujetos encasillados por lo general culmina en una imagen deteriorada
del yo, que constantemente es reafirmada por los dispositivos de control social, es decir, los
individuos pasan por una reorganización simbólica de su yo que los empuja a inaugurar "un
modelo secuencial de la desviación", que coadyuva para la búsqueda de su propia identidad
en un círculo que se retroalimenta y autoafirma.5
Este es uno de los planteamientos más críticos y decisivos en contra del gran mito de
la readaptación social, similar al elaborado por la antipsiquiatría en contra del dispositivo de
los hospitales y el papel del personal médico. La institución penitenciaria, aparentemeni_
interesada en disuadir a los delincuentes para que dejen de cometer delitos, creyente de lo'.:
desarrollos de la ciencia de la conducta para rehabilitar a los sujetos apartados del "bien
común", en realidad participa más de lo que reconoce en la producción de la delincuenci.
En principio y desde una perspectiva simbólica, deja una huella indeleble sobre el sujete
"fijándolo" ahí de donde se le quiere erradicar. Después, en tanto mecanismo de poder y
control social, la institución penitenciaria es la encargada de los procesos de rotulamiento y
por lo tanto, de la criminalización de la sociedad. En conclusión, las instituciones
Becker S., Howard. Op. cit., p. 39. "El tratar a una persona como si fuera desviada en una forma general y no específica tiene el efecto de una
profecía autoconfirmatoria. Pone en movimiento una serie de mecanismos que conspiran para conformar a la persona a la imagen que la gente tiene de ella." Ibídem., p. 41.
... puede destacarse que los resultados de esta primera dirección de investigación en la criminolog inspirada en el Iahelling apprnach sobre la desviación secundaria y sobre las carreras criminales, ponen e duda el principio del fin o de la prevención y, en particular, la concepción reeducativa de la pena. Esn resultados muestran, en efecto, que la intervención del sistema penal, y especialmente las penas que privan de libertad, en lugar de ejercer un efecto reeducativo sobre el delincuente, determinan, en la mayor parte de los casos, una consolidación de la identidad del desviado, del condenado y su ingreso en una verdadera y
47
"atraviesan" a los sujetos dejando una marca imperecedera en su identidad social, de manera
que no son consideradas como un ámbito neutral o estudiadas desde una perspectiva
simplista que delimita su campo de interés en el funcionamiento o la normatividad, sino
principalmente como fluentes de poder efectiva en la constitución de la estereotipación social
y por tanto, en los mecanismos de exclusión y control social.
propia carrera crimianal." Baratta, Alessandro, Op. cit., p. 89.
49
U p ', 'U)17 L()7H()W Tzi i /Lfl1J'i
uii:S ucries I J,IftI1 C :JL/
amenazas exteriores e interiores que pesaban sobre ellas. Todos afirmaron que no había nada entre el Estado y el caos o la invasión, lo que subraya hasta qué punto la democracia es inseparable de la estructuración y por ende de la representatividad de los intereses sociales. Los regímenes autoritarios invocaron siempre la desorganización de los actores sociales, la debilidad de los sindicatos, la corrupción o la división de los partidos, al mismo tiempo que la gravedad de las crisis económicas o de las amenazas de invasión extranjera, para justificar su propia acción. Su existencia y su acción demuestran que existe un lierte vínculo entre la democracia y la existencia de actores sociales constituidos.
Alain Touraine ¿Qué es Ja democracia?
Comentaremos más abajo algunos de los comportamientos llevados a cabo por los
prisioneros durante el encierro. En algunos de estos comportamientos parece prevalecer
cierta sonoridad ritual, dados los estados emocionales de éxtasis en donde el cuerpo es
colocado como elemento central. Conforme se profundiza en el estudio de la vida en prisión
va apareciendo una complejidad analítica cada vez más grande, y esto a pesar de que la
investigación "sólo" se circunscribe al establecimiento carcelario. Abordar nuestro objeto de
estudio implicó romper con la estricta mirada disciplinaria para intentar ir bordeando, desde
distintos ángulos, el problema del cautiverio. Así, lo que desde una óptica de análisis aparece
dentro de una dimensión de corte más subjetivo y pulsional, desde otro responde a
mecanismos de poder de la institución penitenciaria. Tomemos como ejemplo la práctica de
invocar al Diablo, ésta manifestación admite una lectura cultural o religiosa sobre cuestiones
en torno al bien y al mal, pero también un vínculo subjetivo más complejo que seguramente
tiene que ver con procesos inconscientes (proyección de pulsiones agresivas, procesos de
identificación con la figura paterna, etcétera). De la misma forma las imágenes son recreadas
desde la institución como elementos explicativos para justificar el castigo, avivar la culpa y
fragmentar al prisionero; la institución entonces aparece como un dispositivo de poder en
contra de cualquier tipo de solidaridad que pudiera existir entre los presos (lo que no obsta
para que se establezcan una serie de redes de complicidad y corrupción en otro nivel). Por
supuesto, es imperativo estudiar la institución penitenciaria dentro de un campo complejo de
relaciones sociales que sólo es posible desentrañar en su especificidad histórica, pero
también es importante analizar cómo la institución ha logrado extraer un fruto del disfrute
del cuerpo, un "plus-valor erótico", perfectamente calculado para ser acoplado a cada una
de las terminales que mueven el engranaje institucional.
El presente capítulo es un acercamiento a la cárcel y a la sociedad. Pretende señalar que las
relaciones que la prisión establece con el tejido social son más grandes de las que se pudiera
creer, que ésta no es muy ajena a la vida de los hombres y mujeres que constituyen a la
sociedad. Asimismo, la cárcel no es una institución diferente del resto de las instituciones,
puesto que son parte de un mismo ideal; que si bien este proyecto no deja de ser complejo
(resultante de la lucha entre las diversas fuerzas que componen la sociedad), sigue
encontrándose inmerso dentro de un propósito estatal.
El sistema penitenciario por encontrarse inmerso en un determinado contexto
histórico es parte de la compleja red de relaciones sociales, económicas y políticas de una
nación y del mundo. Como lo han demostrado Michel Foucault, Massimo Pavarini, Darío
Melossi y otros más, la cárcel como invención moderna es resultado del desarrollo de la
sociedad de masas y del capitalismo con su inmensa producción de riquezas. La cárcel viene
a responder a una necesidad propia del crecimiento de la población marginal que ya no será
más concebida como producto natural y gracia divina. La miseria en otro tiempo auxiliada
por las instituciones redentoras pasa hoy a ser un verdadero peligro para la sacrosanta
propiedad privada. La marginalidad y la pobreza serán el blanco de atención al
conceptualizarse como atentadoras del orden y del sistema de la eficacia utilitarista. Como
equipamiento de poder, la prisión, pero también la familia, la escuela y el nacimiento de
ciertas profesiones como el trabajo social y la ciencia "psi", intervienen para regularizar y
normalizar el comportamiento de las personas. En el siglo XIX esto se llevó a cabe
principalmente a través de la familia, como lo ha ilustrado Jaques Donzelot.'
Cada modelo familiar, escolar, fabril o carcelario debe ser considerado como parte de
este complejo histórico en donde se enfrentan los diversos grupos y clases, que tratarán de
imponer determinados modelos de funcionamiento institucional. El movimiento y la
reproducción social se establece como un campo de fuerzas en donde los actores se
disputarán los recursos económicos, políticos o culturales en una lucha por la orientación dc
tales recursos. Cada una de estas instituciones se debe a la otra, y si bien manifiestan
funciones y finalidades distintas, no por ello dejan de reflejarse unas en otras. Además, casi
siempre tienden a seguir un modelo de política estatal. Este principio de resonancia
institucional es importante subrayarlo, puesto que ciertas modificaciones institucionales que
aparentemente nada tienen que ver con el resto de la sociedad, como aquéllas en torno al
modelo educativo o a las reformas penales, expresan un proyecto estatal más afin de lo qu.:
pudiera suponerse. Naturalmente, la preponderancia del modelo familiar, fabril, escolar
carcelario dependerá del proyecto histórico por el que pase cada nación con sus diversos
Donzelot. Jaques. i .tm;.. .,.
actores y movimientos sociales. del dearro110 tecnolócico, de la política económica, de la
secuelas sociales y culturales de dicha política, además de las formas de representación.
legitimidad y control social que se establezcan.
Por ejemplo, y para ilustrar esta dimensión histórica por la que toda institución
atraviesa, en contraste con lo sucedido en algunos países de Europa tiempo atrás, en donde
la tortura fue el medio privilegiado de castigo; en los Estados Unidos de la llamada época
colonial, ya aparecen las llamadas casas de ayuda, las casas de pobres o de trabajo que
adquieren una fisonomía similar a la establecida en el hogar. Este modelo doméstico de
control social, se liga a una forma comunal de propiedad en donde la figura del gran señor
territorial predomina, con sus valores basados en una estricta ética religiosa. 2 Ahí, los
responsables de las instituciones convivían con los cautivos, y las relaciones establecidas
eran marcadas por la disciplina practicada comúnmente en el hogar familiar. Esta última
institución, fundamento de las relaciones patriarcales, lugar central en la educación y la
transmisión de los valores religiosos, es "trasladada" a su vez a estas casas da corrección,
situación que no podía ser de otra manera, ahí donde las relaciones de producción
capitalistas no lograban todavía un desarrollo importante de sus fuerzas productivas, ni
tampoco un importante sector excedente de fuerza de trabajo que necesitara ser disciplinado
o controlado por medio de una nueva política criminal.3
Asimismo, como lo han demostrado Melossi y Pavarini, los modelos carcelar
impuestos durante el siglo XIX en los Estados Unidos responden a las necesidades propi
de las relaciones de producción de ese país, de tal suerte que no es posible explicarnos, poi
ejemplo, la imposición del trabajo forzado, la disciplina impuesta por medio de la soledad
el silencio o la capacitación laboral, fuera del tejido social y de las necesidades cambiantes
del sistema de producción.' En este sentido, la tesis de los autores es contundente: en tanto
"Arriesgándonos a esquematizar demasiado, podríamos afirmar que la institución familiar propia de la comunidad agrícola territorialmente estable tiende, por un proceso de progresiva dilatación, a reproducirse por segmentación en un reticulado complejo de estructuras sociales de control, análogas entre sí. El proceso es, así, simétrico: en la medida en que la situación de las clases marginales (poors, lunatics, criminais, etc.) es vista e interpretada en términos no disímiles que la de los menores, la familia -de una institución originariamente delegada al control de la infancia solamente- deviene término paradigmático para el control social de todas las otras formas de desviación (household, neighhor relief almshouse, 'wrkhouse, etc.). Pavarini, Massimo y Melossi, Darío. Op.cil., p. 147.
Por lo que podemos observar en algunos planos de prisiones del siglo XVIII y XIX en México, ésta. asemejan más a estructuras hacendarias o domésticas, en donde destaca la simplicidad de la arquitectura en lo referente a la seguridad del establecimiento. García Ramírez, Sergio. Los personales del cautiver: Prisiones, prisioneros y custodios, México, Editado por la Secretaría de Gobernación y la Suhecreiaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, 1996. Ver apéndice.
la historia de la cárcel norteamericana, en sus orígenes, es (también) la historli de hv ,,u..jj/uv d empleo de la población internada en ella (con la advertencia de leer el término 'modelo de empleo' no en clave exclusivamente económica sino también en el sentido de 'modelo de educación y tipo particular de trabajo subordinado").
la cárcel es parte de las instituciones de control social, ella puede jugar un papel de
disciplinamiento de la fuerza de trabajo e incluso de su explotación económica -en contra de
la propia clase obrera- si las necesidades del capitalismo así lo requieren o, por el contrario,
si existe un excedente de fuerza de trabajo puede fungir como un lugar para su exterminio.5
En este contexto debemos colocar nuestras reflexiones sobre el papel del Estado en materia
de seguridad y, particularmente, de los nuevos mecanismos de control y exclusión social.
aún y cuando (o, precisamente por ello), éstos sean presentados como parte de una solución
que aplica tecnologías asépticas, modernas.
El sistema penitenciario remite irremediablemente a una sociedad que ha cambiado
su concepción sobre el castigo, en donde el encierro se erige como todo un equipamiento de
poder para controlar a las multitudes; sin embargo, no hay que perder de vista que, si bien
los Estados modernos hace valer mayores recursos políticos para gobernar a sus pueblos, el
sistema punitivo, vale recordarlo, es el bastión del Estado encargado de salvaguardar el
orden.
La institución carcelaria es inexplicable fuera de estas relaciones histórico-políticas.
como lo ilustra el tipo de clasificación y tratamiento que se dio a determinados grupos en lo
campos de concentración durante la Segunda Guerra. También nos recuerda cómo Li,
instituciones no pueden ser ajenas al modelo histórico de sociedad que se pretende. Es sohiL
esta base histórica y metodológica de donde partimos para reflexionar sobre las distint
soluciones que actualmente en México se proponen sobre la prisión. No obstante, al parecer,
las cárceles continuarán siendo parte de nuestras sociedades por largo tiempo: casi todo
mundo admite que es una especie de mal necesario, y esto más allá de la corriente política
religiosa que se profese. De hecho el encierro es la forma de castigo privilegiada, t
obstante, el problema se presenta cuando los medios de comunicación o los organismos pro
De este modo se confirma la estrecha dependencia entre el "fuera" y el "dentro" no sólo en general sino en una acepción más calificada y cualificante; exactamente: entre los procesos económicos del len el mercado libre de trabajo y la organización penitenciaria. La misma contraposición entre el solitary conjinment y el silent system (entre los modelos penitenciarios de Filadelfia y de Auburn) encuentra su propia justificación en el predominio (económico-social) de la producción manufacturera o de la producción industrial, y muestra también la naturaleza estructural mente antinómica del empleo mismo de la fuerza de trabajo carcelaria: el sistema penitenciario que se inspira en el solitary confimení de hecho adoptará el criterio del public accouni, mientras que el que se organiza en torno al sistema de sileni system se inclinara a su vez por el contraci. Dos sistemas penitenciarios radicalmente diversos; dos modelos diametralmente opuestos de explotar la fuerza de trabajo." Pavarini, Massimo y Melossi, Darío. Op. cit., p. 179.
"El universo institucional vive así de reflejo las vicisitudes del 'mundo de la producción': los mecanismos internos, las prácticas penitenciarias resultan así oscilantes entre la prevalencia de instancias negativas (la cárcel 'destructiva', con finalidad terrorista) y la instancia positiva (la cárcel 'productiva' con fines esencialmente reeducativos). Entre estos dos extremos (tomados como 'puntos y abstractos') se sitúan !i
5
derechos humanos denuncian constantemente su fracaso, ya que la imaginación de penalistas
y gobernantes languidece ante la posibilidad de plantear otras alternativas, y la apuesta
inevitablemente termina por dirigirse hacia el perfeccionamiento del modelo carcelario. Las
denominadas cárceles de "máxima seguridad" es una prueba de esta tendencia por la
fascinación al encierro.
Visto desde otro ángulo, parecería que los hombres requieren de contar con el
infierno aquí mismo, sobre la tierra. En cualquier sociedad, el bien y el mal requieren de ser
diferenciados, por lo que el espacio que ocupan las prisiones, adquiere una dimensión
profundamente simbólica. En el papel, aparece como la gran utopía negra: microcosmos de
una colectividad en donde es posible aplicar mecanismos de control total, marca pura y
absoluta de la Ley sobre el cuerpo, organización perfecta de homologación, de la
"geometrización" del espacio, de los cuerpos y los objetos. Sociedad monoliticamente
perfecta, sin grieta por donde se escuna alguna posibilidad de resistencia; prefiguración de
narrativas orwe!ianas, de historias de cómics y películas en donde el universo es organizado
gracias a poderes tiránicos. La cárcel es el laboratorio que prueba diversos modelos de
control sobre los hombres; en ese tenor, es también el sueño más acabado de los poderosos,
de aquellos que aspiran a una "sociedad carcelaria".
Dentro de una determinada significación imaginaria social las cárceles son el espejo
invertido de la sociedad. Recordemos que las prisiones están ubicadas a las orillas de
ciudades, lejos, en los márgenes de la civilidad, son lugares del destierro y confinamiento
desorden, establecen un campo de significación que demarca lo extraño y lo externo
cuerpo social. Pero aún y cuando puede uno ver la prisión, sus altos muros nada revelan c;
intenso mundo de sufrimiento que se genera en su interior. Esta delimitación del dolor es t.
real, que es común oír a los presos quejarse de que la sociedad los olvida, generándoles un
rencor creciente en contra de aquélla. El encierro funciona gracias al secreto que se guardu
en torno a él. En la prisión, la vida es trastocamiento de lo cotidiano, con sus leyes y códigos
propios pero inciertos, ahí el umbral entre la vida y la muerte es endeble y, por tanto, los
valores sociales se confunden por completo.
Decíamos que, socialmente, el desorden que representa un lugar, juega un patrón de
referencia obligado al contrastar ámbitos significativamente diferentes, puesto que es
imposible brindar una imagen de orden sin que a la par se muestre lo terrible que puede ser
el caos, esta faceta negativa es necesaria para dar un fundamento a la vida. La inversión de
actividades, de los poderes, de valores y prácticas sociales aparecen como advertencia del
peligro que corren los hombres ahí donde no existen leyes fundantes. La diferenciación y la
identidad son elementos necesarios para la cohesión y reproducción social, también, de
54
alguna forma recuerdan que la sociedad es un espacio jerarquizado en el cual los poderosos
ocupan una posición diferencial de fuerza y de dominio.'
Este simbolismo impone una "marca" dentro del espacio social, diferenciando y, por
ende, delimitando el espacio del caos, de la irreverencia y el mal, de aquel otro destinado a
las prácticas habituales de la sociedad. La cárcel es el lugar de la expiación de la culpa, la de
los delincuentes y la de la sociedad. Por supuesto, las franjas entre estos dos mundos son
mucho más sutiles y complejas, no obstante entre estos dos polos existe una
correspondencia estrecha. En efecto, la posibilidad de diferenciar los espacios con relación a
ciertos valores culturales, da cabida precisamente al posicionamiento de los actores respecto
al papel que desempeñan en la sociedad. El espacio es, en muchas ocasiones, un referente de
identidad que otorga reconocimiento y sentido a nuestros actos; diferenciación e identidad
son dos caras de un mismo proceso de ubicación en la cultura que justifica y aclara qué
prácticas son correctas y cuáles necesitan someterse al orden. No existe orden sin caos,
como tampoco existe sociedad que no produzca sus propios "extraños", actores sociales que
se diferencian de los arquetipos propuestos socialmente (de esto la antropología y la teoría
de "los grupos de referencia" y del "encasillan-tiento" ha dado cuenta). Lo importante es
subrayar que es a partir de estas imágenes que las sociedades se reproducen.'
Probablemente, los procesos de modernización no logran establecer los puentes
necesarios entre los circuitos de caos y las prácticas ordinarias, a diferencia de las sociedades
tradicionales en las cuales los ritos de pasaje, las situaciones "liminares", etcétera, cumplen
con dicha función social.' 9 Sin embargo, sería dificil afirmar que estas diferencias no
6 La temática del mundo "al revés", dada a través de leyendas, cuentos o mitos tiene una función simbólica de cohesión social, la importancia de esta incidencia ha sido estudiada desde la perspectiva teórica del caos, Balandier a este respecto comenta cómo intervienen estos relatos de inversión del mundo en "la definición de las posiciones sociales y los roles, en un ordenamiento que lo divide en superiores e inferiores, valorizados y desvalorizados, positivos y negativos. En el sistema de las tradiciones colectivas legitimadas por la tradición, el menor, el dominado, el sujeto, ocupan la posición inversa de la que tienen el dominante y el amo. En especial, la división desigual instaurada según el criterio del sexo a menudo es justificada recurriendo a la inversión. En algunas culturas, el recurso a ese procedimiento permite designar todo lo que es malo, todo lo que contribuye a debilitar, modificar o destruir los soportes del orden". Balandier, Georges.
Op. cit., pp. 115-116. Dice Balandier al respecto de las llamadas sociedades tradicionales: "Lo imaginario, lo simbólico, el rito,
imponen su manera a los lugares; rigen una topología en la cual se oponen lo ordinario y lo extraordinario, lo normal y lo anormal o lo monstruoso, el espacio humanizado y las otras partes donde el hombre se encuentra en peligro, librado a lo desconocido (...) Esta topología imaginaria no se reduce, empero, a una representación dualista de la espacialidad. Los dos universos tienen límites inciertos; franjas mal definidas los separan, se abren pasajes de uno hacia el otro: umbrales que deben franquearse haciendo sus pruebas. Del espacio vigilado al espacio del desorden integral, el de los monstruos, se trazan espacios de transición donde lo desordenado se manifiesta en el orden y donde el desorden es ordenable". Balandier, Georges. El
desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 93-94. 8 Cfr. Víctor Turner en, La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1980.
5S
existirán más en un futuro próximo, o que conforme el mercado y la modernidad avancen la
sociedad se transformará —como lo imaginó alguna vez Hébert Marcuse- en un espacio
plano, "unid imensio nal", antes bien, lo más seguro es que se existan procesos de hibridación
complejos entre distintas narrativas y creencias.
Paralelamente a la extensión de la mancha urbana y al avance de la criminalidad, la
sociedad adopta cada vez más el modelo arquitectónico que presentan las cárceles. El cierre
y el control de las calles por medio de plantaciones, topes y estructuras metálicas termina
por ser parte del nuevo panorama. Las residencias y las zonas habitacionales son construidas
con muros cada vez más altos y rodeadas de alambradas al igual que cualquier cárcel.
También, es un hecho usual que casi la totalidad de las instituciones cuente con vigilancia
privada y modernos sistemas electrónicos de alarmas para controlar los accesos de forma
que el ingreso a cualquiera de estos espacios, es precedido por una serie de revisiones y
controles sobre el cuerpo. Sin duda, las medidas de seguridad y de vigilancia pasan a ser
parte de un orden al cual nos habituamos cada vez más. Los mecanismos de control social
son parte del nuevo modo de vida urbano. Más que espacio de interacción significativa, la
ciudad reproduce del encierro el binomio visible-invisible, puesto que cada vez más los
hombres y mujeres buscan la seguridad en el propio cautiverio de sus hogares. E! "encierro
urbano" desdibuja lo público de lo privado, el "adentro" y el "afuera", gracias a la
proliferación de distintos mecanismos de inspección social, promovidos por la misma
sociedad civil (proyectos del tipo "vecino vigilante", "sujeto sospechoso", etc.) que
coexisten con las formas convencionales de control, incluso lleflando a refi'r7arse entre sí.
Sin embargo, el problema no es simple, sabemos que entre los sectores marginales de la sociedad la cárcel es catalogada como un pasaje "natural" y hasta necesario para "ubicarse" en la vida, aprendizaje que, si bien explícitamente se detesta, termina por ser visto como experiencia singular e insustituible. Desde esta perspectiva, los procesos de significación social no son únicos. Si bien desde el Estado se sanciona lo que es permitido de aquello que no lo es, ello no implica una lectura indivisa sobre los valores socialmente reconocidos.
La secuela del neoliberalismo y la nueva concepción sobre la democracia
Tal vez Jesús Ibáñez lüe
uno de los intelectuales que
más reflexionó sobre la
problemática del sujeto a
partir de las
transformaciones radicales
quehasufridoel
capitalismo. '° Un
capitalismo sustentado en lo
fugaz e intercambiable, que
ya no les son útiles los
grupos como la familia, en
donde las funciones paterna y materna son trastocadas severamente y las relaciones filiales
desaparecen bajo la complacencia y apoyo de movimientos que creen estar montados en
ideologías progresistas y que, sin embargo, son perfectamente compatibles a las nuevas
necesidades del capitalismo para ser acoplados a las "nuevas terminales" de consumo, que
todo hace "simétrico" y "reversible". El sujeto "liberado" y expuesto a las múltiples
terminales del consumo tiende ha ser liquidado, en el sentido de hacer líquido cualquier
elemento de solidez que presente (un proyecto, una utopía, la memoria, la tradición, los
valores etcétera). Lo realmente trágico del asunto es entonces cómo contener, dar límites a
lo ilimitable, a la transgresión sistemática que se permite y recrea desde el propio sistema.
puesto que ahí donde no hay Ley no existe límite, todo podría ser rebasado, el exceso no se
distinguiría de la mesura, no hay más nombre que nos contenga ni marca del poder sobre
cuerpo. El corolario de este proceso tiene una lógica contundente, orweliana. Se crea así, n
"Cuando el padre y la madre empíricos no asumen ya las funciones padre y madre, y no es imaginable pensabie una situación en la que vuelvan a asumirlas, esas funciones tienen que anudarse a algo o a a1iii Si esas funciones quedan sueltas, el orden social se resentirá: la inclusión en conjuntos sociales h. siempre sobre filiaciones y afiliaciones, que dan al orden social su perfil arborecente. El tejido social está hecho de cadenas de filiaciones y tramas de afiliaciones, de cadenas de orgal tramas de sociogramas. ( ... ) La disolución de la familia produce liberaciones que todos cclecrs. incluidos y los oprimidos por ella (mujeres, hijos) y los excluidos y marginados de ella (homosexuale Ahora, pensamos, todos podemos ser individuos libres: sin darnos cuenta de que libres tal vez si (1ih siempre hijos y por tanto siempre en posición infantil), pero de individuos nada. Pues el individuo sólo constituye con relación a la función padre, no hay individuo sino castrado. Fundirse en un grupo es regrc a la situación preedípica: ser partículas sin sentido ni identidad, pasotas." lbánez. Jesús. Por una sociolo
\1dH,. 5 s \. n
L
terreno fértil para la tiranía ya que ante la tinta de un límite o referencia articulante, ante la
debilidad de las instituciones, el caos exige una salida que bien puede adquirir una forma
desesperada de control, del exceso y el abuso policíaco. En ese sentido, dice Ibánez:
Frente a la (a)/filiación se postula hoy la afinidad: frente al orden arborecente, suavizado por bucles, un orden rizornático, hecho de afinidades (finito, inmanente). Sin límites trascendentes que los contengan, y los inciten a transgredirlos, la contención de esos conjuntos sólo operará por el terror: terror policíaco, orden concentrac lona rio. Cuando los sujetos han sido liquidados, reducidos al estado líquido, como el líquido no tiene otros límites que los de la vasija que lo contiene, los sujetos sólo pueden ser contenidos por el terror actual o virtual: el capitalismo de consumo (Alemania ayer, España hoy) va en el sentido de una sociedad cada vez más policíaca (el policía profesional es el agente del terror actual, el policía en que se va transformando cada uno es el agente del terror virtual). El terror policíaco ataca o amenaza desde una trascendencia no transgredible e incomunicable: pero el terror grupa] se hunde en la inmanencia, frente al terror del grupo no hay defensa posible.
Un capitalismo que recrea una industria de la sexualidad, que desvanece la diferencia (pero
con ello se lleva las funciones paterna y materna) y crea un medio favorable para la
perversión, un capitalismo consumista que al desvanecer a los sujetos, al desatarlos hace de
la psicosis (esquizofrenia) una "enfermedad" funcional y, por lo mismo, un estado "normal".
El razonamiento de Ibáñez es importante porque se ubica en la misma tesitura de análisis de
otros investigadores que estudian sobre los efectos que provoca una sociedad en donde
priva el caos y el desorden. Sociedades en donde los procesos de interacción social han sido
trastocados y las instituciones son puestas en entredicho. Muchas veces las salidas han
consistido en figuras de poder fuertes o en la búsqueda de "chivos emisarios" en donde se
descarga la ira y la culpabilidad del estado de asocialidad en que se vive.`
En países como México, la modernidad llega doble y triplemente trágica. es una
"modernidad inconclusa", que no irradia sus beneficios al grueso de la población
provocando una aguda concentración del ingreso con sus obvias secuelas de desorden
urbano, marginalidad y desempleo. Es una modernidad de aparador, ilusoria, fugaz,
instantánea, fundada en la industria del plástico y la imitación, en el ambulantaje, en el
exterminio de los recursos naturales, que afronta cada problema cuando estos son casi
incontrolables. Es una modernidad excluyente, que destina a millones de personas a la
informalidad y a vivir de la caridad y de la culpa social, semillero de resentimiento y
criminalidad.
"Ibídem, pp. 46-47. 2 Ver Girard, René. El chivo expiatorio. Barcelona, Anagrama, 1986.
En efecto, el México de los últimos tres sexenios se ha caracterizado por una severa política
económica que prácticamente ha devastado a la gran mayoría de la población. Aquel Estado
que, roussonianamente podríamos afirmar, tenía su misión principal en la satisfacción del
bienestar común, ha sido suplantado por un Estado de corte más clasista, al servicio de
algunos cuanto capitales extremadamente poderosos, al grado de que hoy el pensamient
keynesiario, impulsor durante tres décadas de la llamada economía mixta, quedó situado
ideológicamente a la "izquierda" junto a los planteamientos marxistas. La ofensiva liberal ha
sido de tal magnitud que todo aquello que apunte a fortalecer la presencia del Estado ha
logrado ser satanizado y acusado de querer prolongar la crisis y la miseria que se vive. Este
retiro de las funciones de redistribución que tradicionalmente el Estado realizaba, dejó el
campo abierto para que actuara la implacable "mano invisible". El mercado ha sido un
poderosísimo disolvente social ya que no logra integrar a los actores en el modelo de
desarrollo. Muchos grupos u organizaciones que intermediaban entre la sociedad y el Estado
han sido barridos del escenario o colocados en actitudes francamente defensivas: medianos y
pequeños empresarios expuestos a la competencia internacional por decreto, han sido
enviados directamente a la quiebra, el sindicalismo ha renegociado la estructura del contrato
colectivo y hoy, antes que postular contratos colectivos sólidos, se termina por negociar la
conservación de los puestos de trabajo para evitar ser destinado al desamparo. El carácter
oficioso que tradicionalmente el Estado posrevolucionario llevó a cabo, se cambió en aras de
la salud de las finanzas públicas y el adelgazamiento de un gobierno autodefinido como
burocrático y corrupto. El agotamiento del modelo de industrialización vía sustitución de
importaciones no sólo se reflejó en la imposibilidad de producir bienes de capital o en la
crisis del sector agrario, sino también en la exclusión de importantes sectores de la población
resultantes de las políticas de modernización y de un crecimiento urbano impresionante. Los
movimientos de protesta de médicos, profesores, ferrocarrileros y el trágico desenlace del
movimiento estudiantil del 68, hablan de un sistema económico y político que aparecía cada
vez más como un dique para la participación o, como diría Alain Touraine, de una lucha de
amplios sectores de clase media por "la orientación de los recursos", que en este caso
demandaban una mayor participación política.
Ante una rígida estructura política en donde privaba el autoritarismo y una creciente
polarización del ingreso, en 1970 el entonces presidente Luis Echeverría, lanza un desafiante
programa económico y ofrece una "apertura democrática" en la cual se reconoce por
primera vez la participación de algunos partidos no oficialistas.` El fracaso del modelo de
"Ver: Saldívar, Américo. Ideología política del estado mexicano (1970-1976), México, Siglo XXI, 1981.
111
"desarrollo compartido" y del modelo que le siguió ("alianza para la producción") en el
sexenio lopezportillista, marcó el fin de una política económica que colocó al Estado en una
tradición de corte más intervencionista y redistributjva.
Para 1982 no se tiene la menor duda del rumbo y perfil que tomará la política
económica del país: privatización de empresas paraestatales, del sistema financiero,
eliminación de subsidios, restricción del gasto social, ofensiva contra el sindicalismo,
etcétera. A pesar de la rígida senda señalada para la economía, en contraste y, a paso de
tortuga, la reforma política avanzó. Sin embargo, la apertura democrática que permite la
posibilidad de un juego más competitivo entre los diversos partidos políticos, no se ve
compensada en una redistribución más justa de la riqueza y los recursos culturales. La
democracia liberal, aquella que reconoce a los partidos políticos como actores relevantes
dentro de un mercado de ofertas hacia la sociedad, ha ganado terreno paradójicamente sobre
la sociedad civil. En otras palabras, mientras más se destaca el juego institucionalizado en el
parlamento se tiende a desdeñar la presencia de actores y movimientos sociales que son los
que prácticamente otorgan otro contenido a la democracia. La prohibición en la práctica del
derecho de huelga, las reformas al artículo 27 constitucional, el tope salarial etcétera,
muestran que la democracia se define en este proceso normativo, regulado, en donde pueden
cambiar los diversos grupos partidistas en el ejercicio del poder siempre y cuando no se
toquen los principios de política económica neoliberal. De esta forma, la política tiende a
"desideologizarse" y a tomar distancia de las grandes mayorías pobres. Hay una especie de
esquizofrenia social en donde sólo se toman en cuenta algunos indicadores de tipo
económico haciendo caso omiso de otros de tipo social o cultural.
La democracia se "llena" de un contenido diferente que resalta y apuesta por la
diferencia, la cultura de la tolerancia, pero siempre sobre base de la reciprocidad jurídica,
figura legal por la que deberán pasar todas las protestas, demandas e inconformidades, como
un espacio de negociación obligado.
En este nuevo contenido otorgado al ejercicio democrático, "se olvida" que las
diferencias no sólo son resultado de las formas de percibir la realidad o de las prácticas
culturales heterogéneas, sino también de la estructura económica de la sociedad. En la
actualidad, el gran mito moderno no gira en torno a la sociedad socialista o incluso a la
modernidad tecnológica sino hacia la sociedad democrática, entendida ésta como el lugar de
encuentro de las diversas ofertas políticas reguladas por la ley, obviamente, para evitar
cualquier tipo de confrontación violenta o atentadora de intereses sustantivos. En México, la
exacerbación de los discursos en torno al tránsito a la democracia supone que todo tipo de
problemáticas podrán ser solucionadas automáticamente con la reforma del Estado. Sin
embargo, hasta un liberal puro como Norberto Bobbio reconoce que, así como en otros
tiempos se habló de "socialismo realmente existente", no debe perderse de vista que la
democracia debe evaluarse en su funcionamiento "realmente existente"."
Clause Offe señalaba hace un tiempo esa combinación entre capitalismo y
democracia de la que con seguridad marxistas y liberales se hubieran sorprendido, ya que se
consideraba problemática la convivencia de un sistema de representación que pregona L
igualdad, sobre la base inequitativa de distribución que es inherente a la propiedad privada.
Desde este lugar, la democracia sólo se lograría a condición de sentenciar el sistema
capitalista de producción. Recordemos que en esta línea se dieron, durante los años setenta,
las discusiones sobre el contenido de la democracia latinoamericana (democracia "burguesa"
vs democracia "socialista") entre teóricos marxistas y liberales.` Un discurso menos drástico
pero que apunta en la misma dirección problemática, es el de Daniel Beil, quien reconoce
que los problemas del capitalismo no obedecen a la exacerbación de la lucha de clases, sino
al choque de princinios entre las (liferentes estructuras do funcionaniento que componen a
sociedad. ̀
El JICC110 es qte este ca de la JemoL ocL
abandonando su "radicalidad" en aras de una cultura de "reconocimiento por la diferencia
la "otredad", etcétera, que se autoriza a sí mismo a partir de una postura a favor de la
reconciliación y en contra de todo tipo de violencia, pero que termina por justificar procesos
de desigualdad social cada vez más agudos. Actualmente observamos que las medidas de
política económica que anteriormente se pensaba que sólo eran posible realizarse bajo
gobiernos represivos, son aplicadas bajo el discurso pacífico del "reconocimiento del otro",
de la lógica de la esperanza y la confianza en un futuro económico mejor (bajo frases
archirepetidas como "generemos la riqueza hoy para repartirla mañana"), de la satanización
a la violencia, de la exaltación de un discurso democrático con fuertes resonancias mágicas,
ya que se cree que con solo respetar los votos todos los problemas serán resueltos.'8
Bobbio, Norberto. El fut uro de la democracia, FCE, México, 1989. Offe, Claus. "Las contradicciones de la democracia capitalista" en, Cuadernos políticos, México. Era,
núm. 34, Octubre-Diciembre de 1982. ' Ver por ejemplo, Borón, Atilio. "Entre Hobbes y Friedman: liberalismo económico y despotismo burgués en América Latina.", en Cuadernos políticos, México, Era, (Núm. 23) enero-marzo de 1980.
Beil, Daniel. Las contradicciones culturales del capitalismo, México, Patria-CNCyA (Colección, Los
Noventa), 1977. 8 Sin embargo, no deja de ser verdad el dilema entre una praxis democrática paralela a ciertas medidas de
política económica liberal como en su momento lo sefíalaron atinadamente intelectuales latinoamericanos como Atilio Borón cuando destacaba que, "la adopción de políticas económicas de carácter liberal presupone la constitución de un orden político en el cual el Estado comience a transfigurarsen de modo asaz conspicuo, en la imagen apocalíptica del soberano en l-lobbes, es decir, dotado de una abrumadora concentración de poder que lo habilita para disponer de una obediencia irrestricta por parte de la población". Borón A., Atilio. Op. cii., p. 46.
El capitalismo no sólo se ha entendido con formas políticas de corte liberal-democrático,
otras veces se ha explicado gracias a sus políticas sustentadas en una "economía mixta", sino
que ha sido capaz de "vaciar" de contenido histórico a la democracia hasta pervertirla en su
maridaje con el más descarnado de los liberalismos económicos. Como recientemente ha
demostrado Sergio Zermeño, la brecha entre ingreso económico es cada vez más grande, las
políticas neoliberales han generado una secuela devastadora en términos de desempleo,
economía informal, subempleo, sobre explotación de la mano de obra, desbordamiento
urbano, depredación de los recursos naturales y, lo que es peor, han provocado un sobrante
de mano de obra que desesperadamente busca refugio en la economía norteamericana y que
se encuentra expuesta a políticas exterminadoras y a posibilidades de control cada vez más
vertical, centrado en líderazgos o burocracias fuertes. 19 La desarticulación social, la
fragmentación de las identidades comunitarias, la anomia y falta de interacción simbólica
abren un terreno fértil a la incertidumbre, a la deseperanza y, principalmente, a la petición de
orden y figuras de autoridad por parte de la población. 21 Paradójicamente, lo que no pudo
hacer deliberadamente los cuerpos represivos del Estado lo ha hecho la fuerza implacable del
mercado: colocar a los actores sociales y políticos en un estado de indefensión, en una
actitud de resguardo en donde lo único que cuenta es la sobrevivencia.
Este panorama crea una atmósfera oportuna para un tipo de violencia social
francamente atentadora de cualquier tipo de lazo societal, de irrupciones de la sociedad civil
a la manera de turbas desesperadas y dispuestas a todo tipo de enfrentamiento, no se trata de
regresos "populistas" antes bien,
Entramos de lleno en el terreno de las teorías de los comportamientos políticos que derivan de la atomización. Éstos, naturalmente, son muy variados dependiendo de cada tipo de conformación histórico-social y de cada tipo de orden estatal, y pueden ir desde el bien conocido desbordamiento espontáneo y masivo del orden (como el bogotazo, los pobladores de Santiago en 1983, Río y Sao Paolo en 1984), pasando por la masa
l' Zermeño, Sergio. La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo. México, Siglo XXI-Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, México, 1996. 20 A manera de ejemplo de una situación que se está volviendo generalizada, observamos un desplegado publicado en el periódico Reforma intitulado "Por México, alto a la delincuencia" en donde se habla del estado de incertidumbre que viven los habitantes de la ciudad de México subrayando lo insuficiente de las medidas de seguridad tomadas por las autoridades, asimismo el desplegado invita a una marcha a la Asamblea Legislativa el día 3 de diciembre. Ver Periódico Reforma, Sección Ciudad y Metrópoli, Miércoles 19 de Noviembre de 1997. Se supo después que la marcha fue convocada por la organización "México Unido Contra la Delincuencia" en donde militan grupos religiosos y de corte conservador como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Club Rotario, la Unión Cívica e integrantes del Partido Acción Nacional. En esta manifestación como en otras declaraciones quedó claro la postura a fvor de la pena de muerte, de la participación de los militares en los cuerpos policiacos y de los ataques a organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ver periódico La jornada del miércoles 3 de diciembre de 1997.
62
apática y despolitizada, hasta llegar, incluso, a constituirse en bases reales de la estabilidad y de un orden "manipulado" desde un liderazgo o desde una burocracia
altamente centralizada.`
La modernidad coloca a sus personajes en el centro mismo del festín del consumo así sea
como simples espectadores. Sin embargo, existen cada vez mayores muestras de que ya no
se está dispuesto a esperar el reparto de aquello que precisamente el capitalismo incita y
promueve. Los actores salen a escena. No precisamente con programas políticos o
movimientos de protesta culturales, de resistencia, a través de acciones organizadas e
institucionalizadas. Tampoco engrosando activamente, orgánicamente las fuerzas políticas
de la sociedad, sino precisamente bajo prácticas de corte violento, en donde el asalto es la
característica (la sorpresa e intimidación del limpiaparabrisas, el desvalijamiento de autos, el
espacio urbano como guarida y cuartel de bandas organizadas, la toma de banquetas (y el
consecuente cobro por estacionamiento, bajo el amedrentamiento velado), las reglas
terroristas que los criminales organizados imponen a la población, el asesinato como
finalidad, etcétera. En esta misma atmósfera se entiende que poblaciones con una tradición
comunitaria como Guerrero o Morelos han dejado sentir su descontento y desconfianza
hacia la autoridad policiaca en los linchamientos en contra de los delincuentes, situación que
debe contemplarse en un contexto más amplio de desconfianza política, electoral y en el
sistema de justicia en general, lo anterior, como lo señala Zermeño, termina por debilitar a
las instituciones en cuanto "generadoras de ciudadanía".`
Teóricamente lo que está en juego es el equilibrio de lo que en su momento Antonio
Gramsci denominó sociedad política y sociedad civil. En efecto, todo el problema de la
legitimidad, es decir, del logro del consentimiento de los gobernados, de la hegemonía del
"bloque histórico" puede resumirse en esta fórmula. Un desequilibrio a favor de la sociedad
política seguramente equivale a otorgar una primacía al Estado como garante del orden y la
ley menospreciando el juego de fuerzas provenientes de la sociedad civil y dando mayor
peso a la forma "partido". En México este ha sido el modelo predominante que en aras del
orden prácticamente ha aplastado la autonomía de la sociedad civil. Por el contrario, una
sociedad civil que no logre sus propios mecanismos de interacción comunicativa, de
negociación y reconocimiento de los diversos intereses podría desbordar los principios
legales y normativos de regulación social. Darío Melossi ha señalado ampliamente la
distinción entre la teoría clásica del Estado, propia de una tradición europea en donde los
temas del orden, la razón, la certidumbre, el consenso, la ley, la soberanía, son desarrollados
21 Zermeño, Sergio. üp. cit., p. 71, 22 Zermeño, Sergio, 0p. cit., p. 64.
63
desde la idea del poder estatal, y el problema del control social que vio su génesis en tierra
norteamericana (tomando en serio la sociología de Simmel o Durkheim) en una apuesta que
gobernantes e intelectuales realizaban por un modelo político que privilegió la
intermediación de las organizaciones, la confianza del intercambio y negociación
pluricultural fortalecedora de los mecanismos consensuales que garantizaran desde la
sociedad, el control y la reproducción del sistema.` Como observamos, se resalta cierta
relación que contrapuntea la idea del Estado y la del control social. A mayores procesos de
interacción social necesariamente se fortalecen los procesos de comunicación política y de
intercambio entre los diversos grupos o clases sociales, por contraste, se diluye la posibilidad
de un Estado fuerte o autoritario, en pocas palabras una ciudadanía fuerte es sinónimo de
integración, socialización, interiorización de valores y creencias, de orden desde las mismas
bases sociales y no únicamente a través de un gran Otro encarnado en la ley o el Estado, a la
inversa una sociedad fragmentada, individualizada es un terreno fértil para la anomia, la
lucha encarnizada entre sus miembros y, por ende, creadora de una atmósfera de
incertidumbre propia para el ejercicio del poder leviatánico. De lo que se trata por parte de
las políticas neoliberales es de romper sistemáticamente la posibilidad de creación de
subjetividades colectivas, de impedir que éstas se configuren en base a una idea
esperanzadora de futuro y se anclen en un presente efimero e individualista. Por lo general,
no se advierte que las apuestas a soluciones tecnoeco nómicas van aparejadas con procesos
de deconstrucción de las subjetividades colectivas, que facilitan la dominación autoritaria.`
En Norteamérica, la figura con la que culmina esta corriente de pensamiento
respaldada en principios sociológicos es la de Talcott Parsons, quien apoyándose en la teoría
freudiana pretende erradicar la sombra de Hobbes con base en sustentos más finos y sutiles,
destinados a estudiar las estructuras de personalidad y su relación con los mecanismos de
interiorización de las expectativas motivacionales, vale decir de la introyección en la
subjetividad del poder institucionalizado por medio de los valores."
Ante la fragmentación de la sociedad, del desmantelamiento de sus organizaciones.
de sus frentes, asociaciones y movimientos sociales, se erige entonces la posibilidad de la
violencia estatal. Es en este plano desolador donde encontramos otro tipo de indicadores
que nos llevan a pensar en la existencia de una población que ha sido condenada como
23 Melossi, Darío. El estado del control social. Un estudio sociológico de los conceptos de estado y control social en la conformación de la democracia, México, Siglo XXI, 1992. 24
Zemelman, Hugo. "Subjetividad y sujetos sociales", en Revista El Ágora, México, UAM-Xochimilco, abril de 1997. 25 Melossi, Darío. El estado del control social. Un estudio sociológico. Op. cit., pp. 185-191; Parsons, Talcott. "El psicoanálisis y la estructura social", en Ruitenbeek M., Hendrik. Psicoanálisis y ciencias... Op. cit.
64
"sobrante", es decir destinada a su exterminio por medios como el mercado, la criminalidad
controlada, la expulsión hacia Norteamérica etcétera. Esto se presenta como resultado de las
políticas neoliberales que han dirigido su ofensiva no sólo contra la sociedad sino con
cualquier figura de Estado que refiera a la idea de bienestar (diluyéndose incluso las
diferencias entre regímenes populistas, comunistas o keynesianos) derivando con ello cada
vez más hacia un Estado de clase que se coloca al servicio de las grandes empresas
transnacionales. El Estado deviene así como el gran instrumento al servicio del capital o
como Engels se refiriera alguna vez: el Estado es ese gran "capitalista total".`
Massimo Pavarini visualizó con agudeza las políticas criminológicas que empezaron
a aplicarse en un mundo capitalista en donde crecía la población de los excluidos.` La forma
cárcel que dificilmente ha permitido darle paso a otras alternativas punitivas sigue siendo un
"mal necesario", alterna hoy con políticas territoriales de segregación y control autoritario
como lo ha mostrado el sexenio zedillista en donde se ha pasado a políticas de seguridad que
proponen desde la detención del individuo "sospechoso" hasta la puesta en práctica de los
denominados operativos en contra de la delincuencia que implican la intervención directa de
cuerpos policiacos especializados en barrios o colonias catalogadas como altamente
delictivas. La intervención creciente del ejército en los cuerpos policiacos, la capacitación y
especialización de la policía por mandos militares son otros indicadores que no dejan de ser
importantes para ver el perfil de las políticas de control que se están instrumentando.
Naturalmente, la distancia con aquellos discursos de los años setenta en torno a la
readaptación social, a la cárcel sin rejas y a la humanización de las prisiones queda para la
historia de las reformas penales, en comparación a las discusiones jue se prefiguran
actualmente, las diferencias son muy importantes.
26 A principios de los años ochenta Massimo Pavarini observaba con gran tino un proceso de control social de tipo asistencial, propio del Estado keynesiano que inevitablemente dejaba fuera cada vez más a una población que no lograba ingresar al circuito productivo. Esta creciente masa de marginales estaría destinada a políticas de segregación social más endurecidas. Para el criminólogo italiano este proceso asistencialista lograba la despolitización de las clases sociales configuradas en capas y grupos dóciles capaces de negociar y así transformar cualquier demanda en contra del sistema en un acuerdo de corte administrativo. Esto lo consideraba un indicador del desmantelamiento de lo social. Ver Pavarini, Massimo.
Control y dominación. Op. cit. 27 se puede afirmar que la nueva práctica del control tiende a privilegiar una forma alípica de segregación territorial, en particular a través de los grandes guetos metropolitanos donde se arroja a los sujetos marginales durante un tiempo institucionalizados en el universo concentracional: pequeños criminales, drogadictos alcoholizados, enfermos mentales, etc. Una población cuanto más heterogénea tiene en común sólo la indigencia económica y la experimentada imposibilidad de integrarse. En los hechos se hace por ellos cada vez menos en términos positivos (inversiones en educación, asistencia médica, etc.), mientras se acentúan cada vez más los sistemas de control policial a fin de crear una especie de cordón sanitario entre la ciudad limpia y la ciudad sucia. Y efectivamente, frente a una progresiva restricción de las inversiones sociales de tipo asistencial se encuentra por otra parte un proporcional aumento de los gastos para incrementar los órganos de la fuerza de policía". Ibídem., p. 85.
¿Cuáles son los resultados de tres sexenios de neoliberalismo? Evidentemente lo que primero
salta a la vista, como decíamos, es una población "sobrante" la cual ha tomado diversos
caminos, muchos de ellos dentro del campo de la criminalización en el interior de un
discurso que exacerba los ideales democráticos y que mete ubica en el mismo lugar a
criminales junto a actores sociales y políticos que luchan por un mantener un mínimo de
participación dentro de un panorama de pura exclusión, el corolario: el reforzamiento del
control social desde el Estado.
El Estado welfare desaparece al despreocuparse por las políticas asistenciales y dejar
esta responsabilidad a cargo de la sociedad. Se pretende también que el mercado cubra las
demandas de educación, salud, alimentación y vivienda; que la economía informal cubra las
necesidades de empleo, y como evidentemente esto no ha sido del todo posible, la sociedad
literalmente mantiene un ejército creciente de niños y jóvenes tragafliego, payasitos,
limpiaparabrisas abandonados a las leyes implacables del mercado. Con políticas de exención
impositiva y una propaganda que responsabiliza y hace culpable a la sociedad por los
estragos de la política económica, la sociedad en general y las instituciones privadas de
beneficencia, retoman lo que alguna vez el Estado keynesiano reguló. La llamada crisis fiscal
del Estado es uno de los elementos centrales que sustentan las políticas de saneamiento de
las finanzas públicas por medio del adelgazamiento estatal. Es la justificación para no
otorgar más subsidios que se califican de improductivos sin evaluar la importancii
redistributiva de un sistema por antonomasia inequitativo. La figura de la prisión pero
también la de los asilos, guarderías de niños, hospitales psiquiátricos se han venido
desdeñando con el mismo argumento economicista. Los cálculos actuales de lo que cuesta
mantener un prisionero son constantemente recordados dentro de este contexto de
saneamiento, y con seguridad es un elemento de consideración en el retraso en la
construcción de reclusorios y del sobrepoblamiento de los restantes. Sin embargo pocas
veces se menciona la derrama económica existente alrededor del mundo del encierro, de los
"personajes del cautiverio": custodios, presos, abogados y jueces. Por eso encontramos que
el proceso del control social no permite dejar del lado la forma prisión en tanto negocio
alimentado por los "poderes invisibles", de igual forma se alterna con las cárceles de alta
seguridad para la denominada delincuencia organizada y las politicas de segregación y
control social dentro del espacio social.` El mito de la readaptación social pierde cada vez
"La cárcel moderna, la nueva penitenciaría, parece orientada inequívocamente a sobrevivir sólo y Únicamente como cárcel segura, como cárcel de custodia, como cárcel de máxima seguridad para un universo de internados cada ve: más cerrado precisamente en el momento en que el control social se
16
más fuerza aplastado por una postura de intransigencia en contra del criminal, es decir de
este marginal destinado a su eliminación, el fracaso de la readaptación que pretendía ser
cubierto por la ideología humanitaria de los reformadores, sale hoy a la luz con toda su
fuerza ante un discurso racionalista a favor de la represión.` El neoliberalismo ha creado una
serie de personajes indeseables a los cuales ahora no reconoce y sataniza. 3° Son los nuevos
enemigos internos del Estado, el combate se ha desplazado hacia el interior de las naciones.
proyecta hacia el exterior de sus muros, hacia un universo social cada vez más dilatado. Ibídem, p 88. 29
Un imaginario social en donde el tema de la readaptación cada vez tiene menos cabida, no obstante sobre el cual opera toda la maquinaria penitenciaria, en palabras de Pavarini: "la tradicional ideología legitimadora de la pena, la reeducación. La reinserción, sobrevive, durante largo tiempo, como fantasma, no diversamente del mito de la expansión ilimitada de la producción y del pleno empleo que se perpetúa mucho más allá del ocaso definitivo del capital en libre competencia". Ibídem, p.88. 30
Es el caso de los vendedores ambulantes que son acusados de invadir y obstruir las calles, de brindar un mal aspecto a los "centros históricos" de las ciudades y que muchas veces son objeto de extorsión y represión.
67
Epílogo. Notas sobre el crimen organizado y el desorden social: eljantasma del Levialán
Difícilmente se logra un escenario social en torno a la criminalidad sin una reflexión sobre la
violencia y, dentro de ésta, la creciente violencia organizada. La conveniencia de otorgar un
contenido mínimo a este concepto, es de capital importancia para evitar confusiones o,
incluso, determinadas acciones precipitadas que coloquen en riesgo la libertad de la
población. De lo que entendamos por prácticas violentas puede derivar una determinada
política criminal y evitar que fenómenos tales como los movimientos de protesta colectiva,
sean estigmatizados como prácticas violentas y, lo que es peor, equiparadas a acciones
criminales para ser tratadas en consecuencia. Debe existir un deslinde entre aquellas
prácticas que atentan directamente contra la solidaridad colectiva, y aquellas otras que
indican los desequilibrios y desajustes del orden social y que tienen que corregirse. El
conflicto, en tanto participación de los actores sociales en la orientación de los recursos
económicos, políticos o culturales es parte consustancial de la reproducción de las
sociedades. Otra cuestión es la que se refiere a prácticas que pasan por encima de la
solidaridad, el consenso y la anuencia de la colectividad. Estas atentan directamente en
contra de la creencia y el vinculo social. Como vimos en el capítulo primero, el problema es
complejo y no siempre fácil de resolver, en tanto desconocemos quien selecciona o decide
cuáles prácticas responden a un tipo y cuáles no.
Al respecto es de suma importancia considerar algunos aspectos sobre el crimen
organizado. Este tipo de violencia es directamente atentadora contra el orden o la "razón de
Estado". Se constituye no sólo como un poder desafiante, paralelo al Estado, sino también
es capaz de infiltrarlo y establecer eslabones de complicidad. Según un estudio del Instituto
Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO) el crimen organizado nace y
se desarrolla desde la estructura del mismo Estado, es desde ahí, de donde operan las bandas
de criminales en amalgama con los cuerpos policíacos." De hecho, éstos en su origen
capacitados para la represión política, ven una ventaja en la impunidad y el negocio ilegal. -
Como se reconoce abiertamente, este tipo de delincuencia cuenta con equipos de
armamento moderno, es disciplinada y organizada, rebasa las fronteras nacionales y se ha
convertido en un complejo sistema económico que interviene clandestinamente a través del
"La especificidad del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, protegido desde el Estado y defendido desde el Estado ante las exigencias de las víctimas -la sociedad- de poner fin a las agresiones de estos grupos delictivos. De hecho las 'mafias' mexicanas habitan el corazón mismo del Estado". Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada. A .C. Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, México, Océano, 1998,
p. 31.
lavado de dinero. De acuerdo al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, las
bandas de narcotraficantes movilizan sumas considerables de dinero. Por ejemplo, y a decir
de este documento oficial, para el año de 1994 la actividad del narcotráfico movilizó un
cantidad del orden de los 30 000 millones de dólares.` De igual forma se consigna que
"entre 1990 y 1994 se registraron procesos en contra de 46 077 presuntos narcotraficantes
y se sentenciaron a 48 254. El dato del mayor número de sentencias se puede explicar
porque en un lapso determinado se resuelven las causas iniciadas años atrás".` Existen otros
delitos que por su naturaleza misma se realizan en grupos y requieren de una organización
disciplinada, es el caso del secuestro que se ha convertido también en toda una "industria".
Es ilustrativo el documento señalado puesto que muestra que en el año de 1995, los
secuestros a nivel nacional (que fueron denunciados) sumaron la cantidad de 548. De igual
forma, existe una modalidad de robo que requiere de una forma de operar altamente
organizada, dentro de ésta tenemos el asalto bancario, el robo de automóviles y a casas
habitación. Por ejemplo, los asaltos bancarios registrados en el lapso que va de 1981 a 1995
fueron 3456, es decir un promedio de 230.4 asaltos por año, poco más de siete asaltos
bancarios al mes.34
Estas cifras oficiales son una pequeña muestra de la gravedad del asunto. Una
panorámica completa de esta situación se puede encontrar en el estudio del IMIECO referido
con anterioridad. Lo que es digno de interés, es la secuela política que se desprende del
hecho de que grupos poderosísimos actúen desde el Estado, lo enfrenten casi en igualdad de
circunstancias (y muchas veces con armamento más sofisticado) o, pretendan apostarse
permanentemente dentro de las instituciones de seguridad. El terror instrumentado al interior
de las prisiones por criminales, capos y autoridades tiende a trasladarse hacia la sociedad
para su sometimiento. Las reglas del juego que imperan por debajo de cualquier legalidad y
que terminan por favorecer a estos grupos no son privativas del mundo carcelario, ya que
empiezan a prevalecer en cualquier espacio (público o privado, urbano o rural).
32 Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. México, Editado por la Secretaría de Gobernación, 1996. p. 25.
Ibid., p. 28. Es dificil darse una idea del número de delincuentes que actúa organizadamente puesto que es imposible
el desglose más minucioso de algunos renglones como por ejemplo el del robo. Sin tomar en cuenta este último, consideramos el número de presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera instancia por algunos tipo de delito, al respecto las cifras son reveladoras del aumento de este tipo de criminalidad, así, tenemos que entre los años de 1990 a 1994 se procesaron a 46 095 personas por delitos "contra la salud
pública", 28 054 "contra la seguridad pública" y 34 685 "contra la paz y la libertad personal", es decir un total de 108 834 delincuentes de un total de 776 058 equivalente al 14.02% del total. Ibid.. p. 16.
69
El individualismo tan alabado por los apologistas del capitalismo liberal, es también la base
para que estos grupos operen, pues mientras la sociedad se encuentre fragmentada, su
impunidad es mayor. Un Estado rígido, autoritario, que no reforme su aparato de
administración de justicia, que saque provecho de la prisión preventiva", que pretenda
controlar la delincuencia con base en sanciones cada vez mayores (como lo es el de la pena
de muerte o poniendo en entredicho las garantías individuales), un Estado de esta
naturaleza, por mucho que genere discursos en torno a la democracia y reforme la relación
entre los otros dos poderes del Congreso, (dejando a un lado la imprescindible
transformación del poder judicial)"`, tiende inevitablemente a caer en formas de gobernar
despóticas y ello por más que se reconozca la importancia del voto. Al respecto el citado
estudio del IMIECO advierte:
Cuando las organizaciones criminales operan desde el Estado, cuando desfiguran a las instituciones que debieran combatir el crimen hasta convertirlas en lo contrario, todo se ha pervertido, toda forma de convivencia está amenazada, así se trate de la mínima convivencia lograda, por ejemplo, bajo un régimen autoritario.
Desde el punto de vista de las ventajas para delinquir, las "mafias policiacas" tienen las mayores imaginables, pues cuentan con todo el poder del Estado y con recursos públicos.
Pero si este fenómeno se prsenta en un régimen autoritario o semiautoritario la situación es todavía más crítica, pues en regímenes así hay mayor discrecionalidad, carencia de contrapesos y la ausencia de la tradición democrática de rendir Cuentas. Incluso las posibilidades de reforma, de depuración, de poner orden en casa, son mucho más limitadas. Una maraña de intereses creados impide reconocer el problema y aplicar correcciones, así sean limitadas."
En síntesis: coincidimos con el sociólogo Sergio Zerrpeño en cuanto a que, la secuela
neoliberal ha generado procesos devastadores sobre la trama social, desestructurantes,
anómicos, en donde la interacción social pierde significación colectiva. Muchos actores
sociales son expulsados perdiendo todo sentido de ubicuidad dentro del tejido social. La
'Estamos ante una de las paradojas del Derecho Penal que niega el ejercicio de las garantías individuales con el uso abusivo de la prisión preventiva. La Constitución en su artículo 18 legaliza esta violación artera de los derechos humanos: 'Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva'. Resulta una justificación infantil decir que un procesado está a la disposición de los administradores de justicia para 'facilitar el adecuado desarrollo del proceso penal'." Bringas, Alejandro y Roldán, Luis. Op. cit., p. 37. 6 'No existe ninguna responsabilidad jurídica de los Ministerios Públicos ni de los jueces (magistrados) que
encarcelan a quienes ellos deciden, prestándose demasiadas veces a ser instrumentos de venganzas personales o corruptelas. (..) La situación es grave para la ciudadanía que padece la indefensión ante el embate del Estado, el cual legaliza, con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, la violación sistemática de los derechos humanos". Ibídem, pp. 38 y 41. ,7
Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada. .4C. Op. cit., p. 37.
7(
modernidad, medida a través de una serie de indicadores económicos, camina en sentido
contrario de la calidad de vida y esto, incluso, independientemente de los procesos de auge o
crisis (aunque naturalmente los efectos que la crisis provoca son más devastadores).
Los gobernantes viven una especie de esquizofrenia social en donde sólo les importa
el comportamiento de los indicadores económicos, sin dar cuenta cabal de los procesos de
miseria social, psicológica y cultural de la población. Aunado a lo anterior, la sociedad
mexicana empieza a dar cuenta no sólo de comportamientos criminógenos, "propios de
primer mundo" (asesinos en serie, aumento vertiginoso de suicidios, etcétera), sino también
de aquéllos que tienen que ver con una historia particular de corrupción e impunidad. Nace
subrepticiamente una cultura de la violencia alimentada por la incertidumbre y la angustia
social, del desarraigo y la frustración, de la impunidad y el ascenso de una industria delictiva
en donde más allá del riesgo, magnifica el presente de una vida con altas ganancias. Es
interesante observar que contrario a un discurso que sataniza a la violencia en tanto un acto
moralmente malo, ciertos grupos juveniles la toman como un valor aglutinador. En efecto,
determinadas bandas juveniles adquieren una estructuración jerarquizada en su interior en
donde el líder se establece con base en su poderío o valentía para transgredir la ley. Las
propias prácticas delincuenciales van más allá del simple robo en tanto acto reparador de la
pobreza, también se observan elementos desafiantes en donde el cuerpo es colocado como
valor de riesgo de la misma forma que no se admite ningún tipo de resistencia de la
víctima.'
Sorprendentemente, y de forma similar a como actúa el Estado capitalista con los
denominados terroristas, la delincuencia no admite resistencia alguna de la víctima, con el
riesgo de que esta última sea eliminada. La ganancia es clara en cuanto a colocar a la
población en un estado de pasividad y desamparo. Encontramos un regodeo en la violencia
expresado además, en la ropa negra, la exaltación a la muerte, el desafio corporal, en los
bailes "siam" en donde el golpe y el dolor son elementos centrales de la danza, etcétera.
Tenemos entonces una glorificación de la violencia que permite incluso la configuración de
bandas juveniles pero al mismo tiempo las enfrenta entre sí y contra la sociedad. Por otro
lado, ahí donde ha existido una tradición indígena o comunitaria durante los últimos años se
han dado irrupciones violentas para hacerse justicia de propia mano. No hablamos del EZLN
o de movimientos de protesta organizados, más bien nos referimos a los linchamientos
llevados a cabo en contra de criminales que son capturados infraganti en algunos poblados
38 La idea de la constitución de un nuevo imaginario sobre el que actúa la delincuencia y sus estrechas relaciones con el Estado, que hacen de este último un "Estado-delincuente" son desarrolladas por los investigadores de la UAM- Xochimilco, Roberto Manero y Raúl Villamil, en su artículo denominado "Movimientos sociales y delincuencia. Grupos civiles y dinámica de la participación civil", en Revista Tramas, México, UAM-Xochimilco, 1999.
aplicándoles ¡ajusticia popular. La violencia es un elemento presente en los barrios pobres.
Al parecer este tipo de violencia no es de un interés central para el Estado, por lo que se
puede suponer que deliberadamente se deja que la población en pobreza y hacinamiento
extremo se extermine entre sí. Si consideramos que en muchas de estas zonas la pobreza y la
incultura predominan, además de que es casi imposible que la policía intervenga, es natural
que los enfrentamientos imperen. Son los verdaderos sobrantes del capitalismo, el capital
humano desechable y, por tanto, reemplazable.
Ante una situación de desorden hay propensión a las salidas autoritarias, cuando no
se encuentra un chivo expiatorio que de sentido al mal que se padece, entonces la sociedad
cada vez más fragmentada, se pregunta quién es capaz de ejercer un sólido liderazgo que dé
orden y certeza a la vida: el fantasma del Leviatán ronda en el escenario.
CAPITULO III
1•• /4P
¡¡ !
•1 í
.#1 -..' ¿.
•-
ti
LA VIDA COTIDIANA EN EL CAUTIVERIO: LA INSTITUCIÓN YSUS FUGAS
73
Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra: le quiere reconocer o, al menos, poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa puede ofrecer seguridad que fácil es desgarrarla, que fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido.
Elías Canciti
En la actualidad la cárcel es el castigo por excelencia. En anteriores épocas el encierro
figuraba como una situación extraordinaria, temporal (mientras se definía la situación del
acusado), hoy los delitos son pagados con un tipo especial de destierro que termina por
excluir al criminal del resto de la sociedad, confinándolo en espacios aparentemente
segregados del resto de las relaciones sociales y culturales, lejos, en los márgenes de las
poblaciones. A pesar de la proliferación de los discursos democráticos y del nacimiento de
organismos humanitarios, el problema del castigo no ha podido desligarse de esta figura
privilegiada del encierro. Se sabe que la cárcel nace conjuntamente con una serie de vicios
que hasta la actualidad prácticamente siguen siendo los mismos, incluso los modelos
arquitectónicos abiertos y "naturales" no han podido evitar las severas críticas por lo que
ante su fracaso la cárcel se endurece, juega su última carta a formas más rígidas de control
y vigilancia, el encierro sin "contacto humano" como en las mazmorras que nos relata
Papillón o las psicotizantes cárceles panópticas del siglo pasado experimentadas en
Norteamérica, cárceles unicelulares, que imponían regímenes de meditación forzada en
donde la soledad y el silencio privaban. La modernidad puesta al servicio de los insensatos
y de los no tan insensatos, de los que atentan contra el poder, que lo infiltran o le hacen el
juego paralelo: los políticos disidentes, los narcotraficantes, los narco-políticos, narco-
militares y todas aquellas combinaciones múltiples que aparecen como justificantes para
impulsar el resurgimiento del encierro en su modalidad más aséptica, en un intento por
aislar de todo circuito de complicidad a los poderosos calificados de "alta peligrosidad"
para la sociedad y el Estado, aquéllos que enfrentando a este último son capaces de
producir un poder paralelo con una eficacia muchas veces mayor. Pero también, el
confinamiento en su máxima refinación aparece como espacio de privilegio para la
protección y sobrevivencia de personajes poderosos.
Así, el régimen del solitary confiment resucita bajo una figura más secular en la
cárcel de 'máxima seguridad". Para sus impulsores, la arquitectura unicelular contaba con
un fundamento religioso: expiación de la culpa, recapacitación, etcétera; la soledad era
considerada un remedio para que el hombre lograra reconciliarse consigo mismo, con todo
y esto, las mayores críticas para esta clase de cárceles recaían sobre su mayor efecto
"psicotizante". La actual cárcel de máxima seguridad es una reiteración histórica por aislar
al sujeto peligroso, por tratar de evitar el menor contacto posible con el mundo exterior o
bien que este contacto se realice bajo un control absoluto; estas nuevas tecnologías puestas
al servicio pleno del aislamiento no estarán justificadas por la religión o la ética de la
readaptación, sino por la idea de la seguridad nacional. Sin embargo, hay que reconocer que
hasta ahora esta nueva tendencia penitenciaria no es la figura predominante, que existe un
espectro más complejo de los diversos proyectos sobre el castigo y los mecanismos para
disuadir el comportamiento delictivo, todas ellas imposible de entenderse fuera de las
relaciones sociales y de poder de la nación.
Hasta dónde la prisión mexicana fue un lugar para el disciplinamiento de la fuerza
de trabajo, de su capacitación o readaptación, es una interrogante que coloca en entredicho
la función declarada del proyecto penitenciario. De cualquier forma, la prisión, insertada
como lo está dentro del proceso social, es una imagen de los entrecruzamientos entre los
aparatos de seguridad y los circuitos de corrupción que vive toda América Latina.
Recordemos que el análisis de la institución no se agota en el funcionamiento y
organización de la misma, sabemos que la normatividad apunta siempre a este "deber ser"
del cual se alimenta cualquier proyecto institucional. Sin embargo, hoy es un saber del
sentido común el hecho de reconocer procesos y flujos que se encuentran imbricados en
estas estructuras formales formando una compleja unidad. También, las instituciones se
edifican como una heterogeneidad de grupos que muestran sus acuerdos o diferencias
dentro del proyecto del cual forman parte, algunos de estos grupos se manifiestan
marcadamente en contra de las formas de control jerárquico generalmente acusados de
incurrir en actividades ilegales las cuales es imperativo "ajustar" o "eliminar". Algunos
otros, se adaptan dócilmente al imaginario estereotipado que la institución impulsa
atrapándolos en el discurso oficial que reconoce un proyecto sobre el que se intentan
destacar la nobleza de sus cualidades encaminando sus acciones hacia una finalidad
primordial.
Las prácticas en el interior del establecimiento carcelario deben de explicarse como
resultado de una dinámica compleja. Por una parte, la prisión justifica su necesidad en la
sociedad desde una postura utilitaria puesto que está para castigar a aquéllos que han
75
transgredido la ley, pretende tener un efecto disuasivo en contra de las conductas
consideradas ilegales o socialmente nocivas y un propósito de transformación del
delincuente en un hombre adaptado al medio. La ideología del penitenciarismo se
fundamenta básicamente en estas posturas y la organización de la institución está planeada
para llevar a cabo estos objetivos. Baste recordar que si bien la sentencia responde a lo que
"marca la ley", la purgación de la condena se ve matizada por el diagnóstico continuo que
se va realizado en tomo a la conducta del prisionero durante el tiempo de encierro. Para la
realización de estos sumarios se requiere de una división especializada de las funciones del
personal penitenciario, más allá de las asignadas a la "seguridad y custodia", de forma que
la intervención de médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y criminólogos es para crear
paralelamente un "expediente técnico" que juega un papel primordial en la participación de
ciertos beneficios. La organización institucional y el personal que la compone responden a
una necesidad formal para cumplir con determinadas funciones. Hasta aquí, la ideología del
encierro aparece como una dimensión en la que prevalecen las reglamentaciones
normatividades y el reparto de tareas de manera impecable. Este proyecto es el resultado de
una postura histórica, es decir, resultante de las diversas fuerzas y corrientes que prevalecen
en el Estado y que prefiguran una noción de seguridad y control para el país. Esta
dimensión analítica no será abordada en la investigación, ella puede emprenderse a partir de
las leyes, reglamentaciones, códigos, manuales, etcétera, que brindan una idea de este
"deber ser" de la institución y de la cual los estudios de corte jurídicos son un buen
ejemplo. Por otra parte tenemos una dimensión que va "tejiéndose" sobre la primera,
algunas veces cumpliendo sus prescripciones pero las más, alterándolas, modificándolas de
acuerdo a diversos y particulares intereses, que rompen unas reglas y crean otras para
hacerlas convivir paralelamente, todas estas prácticas o fortalecen o terminan por traicionar
el mito penitenciario, las más de las veces son vistas como "efectos perversos",
impredecibles a la hora de planear pero irremediablemente presentes cuando se pone en
marcha el proceso institucional. Estas prácticas se realizan por lo general de manera
soterrada y tienden a ser minimizadas por las autoridades, sin embargo, son parte sustantiva
del análisis de la institución.
Estas actividades de carácter informal, no necesariamente son impulsadas por
grupos marginales o que se encuentran en desacuerdo con el proyecto institucional, antes
bien, atraviesan a todos los participantes y tienen que ser estudiadas en su especificidad.
Esto para evitar afirmaciones precipitadas que pudieran conducirnos a identificar las
prácticas de los más sometidos como formas de resistencia política, mientras que las
actividades de los dirigentes como irremediablemente conservadoras. De hecho, si
reconocemos con objetividad la intención del proyecto de renovación penitenciaria
impulsado años atrás por una serie de entusiastas abogados que creyeron firmemente en la
cárcel sin rejas como modelo para la readaptación social, entonces habrá que reconocer que
las discusiones sobre la pena de muerte, las lamentaciones por el papel que desempeñan los.
derechos humanos, la construcción de cárceles de máxima seguridad, etcétera, son un pasc
atrás. Es decir, en el papel se quedaron los proyectos de corte humanístico, en la realidad, la
realización de la mayoría de actividades es contraria a la le y y al espíritu reformador.
Como veremos, es desde los centros
de decisión y control que se recrean una
seriedeprácticasparalelasala
normatividad, aquí los primeros
beneficiados son los grupos de poder
insertos en el sistema penitenciario. Esta
dinámica tiene por objetivo desactivar
cualquier tipo de solidaridad y cooperación
entreloscautivos,fomentandola
competencia entre grupos y el maltrato
continuo.Lafragmentación y el
enfrentamiento, son resultado del encierro, de esta figura adoptada por la institución
penitenciaria y de la cual se sacan jugosas ventajas. Situados analíticamente desde otro
ángulo, estas misma prácticas son parte de una dinámica libidinal de la cual la institución
es, nuevamente elemento de explicación y beneficiaria directa al someter y sujetar a los
prisioneros en determinada lógica del deseo. La institución atrapa al sujeto en su dinámica,
en su discurso, en ese anhelo de enjuiciar, reafirmándolo en la repetición estereotipada e
impidiendo que surja una verdadera habla. No hay espacio para una escucha diferente de
ese cuerpo, puesto que su voz es reabsorbida por el discurso institucional, es decir, por la
dinámica de poder.
Qué mejor ejemplo de esta sujeción del sujeto que la existencia en la prisión de una
cárcel de castigo, el apando, el hoyo, la fosa, la prisión dentro la prisión, de ese lugar en
donde los equilibrios son restablecidos, ahí, se depositan todas las angustias con las que no
es posible lidiar de manera que se impida cualquier tipo de alteridad institucional. Se
encapsula doblemente al sujeto pues no sólo se le priva de una mayor libertad fisica sino
también se le inscribe dentro de una imagen, se le otorga un lugar y una posible
identificación con éste, la insistencia como sujeto deseante, pulsional, rebelde, se convierte,
desde la cárcel, en el discurso de la reincidencia.'
Existe la posibilidad de otra lectura de estas prácticas reiterativas, en lo más
recóndito del encierro, son las que aparecen como una necesidad del hombre por ritualizar
y sacralizar el espacio hostil que le rodea, por otorgarle algún valor al medio en donde
habita, que pretenden conferirle un sentido a los fenómenos que le rodean así como a su
propio cuerpo, significación que no otorga una mayor autonomía o libertad personal puesto
que es "enganchado" por la lógica del control y poder institucional, así sucede, por
ejemplo, con la existencia de todas aquellas prácticas a las que el preso les atribuye un
significado religioso (paliativos al sufrimiento o, a la angustia) y que embonan
perfectamente dentro de un discurso de la culpabilidad que no sólo la institución religiosa
avala sino también la ideología rehabilitadora.
Incluso, llega a existir una especie de complicidad institucional entre la familia y la cárcel en tanto estas instituciones son lugares de la exclusión de forma que muchas veces el prisionero es el punto en donde se deposita la angustia y se descarga la culpa del grupo familiar.
Planteamientos en torno a una proxcmica del encierro
A escasas semanas de haber ingresado a un reclusorio se empieza a manifestar estrés y el bloqueo emocional, sobre todo en aquellos que cayeron por primera vez. Las reacciones pueden ser diversas, según la personalidad del interno: depresión, agresividad, paranoia y, en algunos casos, esquizofrenia.
Alejandro Bringas y Luis Roldán
Las ratas almizcleras comparten con el hombre la propensión a volverse salvajes en condiciones de hacinamiento estresante.
[rrington
Hay que reconocer que por muy moderna y funcional que sea una prisión, es un espacio
que impone la convivencia forzosa entre personas, el carácter obligatorio se observa en la
falta de privacidad y en el constante
entrelazamiento de los prisioneros. El encuentro
reiterado con los mismos compañeros, hace del
espacio un lugar de roce constante e imposible de
evitar, de forma que el enfrentamiento deja de ser
algo azaroso para explicarse por la invasión del
espacio vital? Si se quebrantan fácilmente valores
como la vergüenza y el pudor, es precisamente
porque se diluye la privacidad bajo la interferencia
del grupo y la institución.' El encuentro y el
enfrentamiento reducen la distancia que cada
cuerpo requiere para su movilidad; el encierro, por
decirlo de algún modo, hace patente la corporeidad
del ser, la necesidad que tiene todo cuerpo en
ocupar un espacio propio para protegerse y
permitirse la tranquilidad del descanso en la intimidad. El antropólogo norteamericano
Edward T. Hall ha denominado con el término de proxémica la relación entre el hombre y
2 Un panorama en torno al espacio y la percepción, desde la etología, puede encontrarse en el libro de Edward T. Hall. La dimensión oculta, México, Siglo XXI, 1993.
La conciencia en la muerte, dice Bataille, es paralela al descubrimiento del goce erótico. El hombre es el único ser vivo que tiene conciencia de esto y de ello se deriva un sentido del pudor y la privacidad que tiene el acto amoroso. Ver Bataille, Georges. Las lágrimas de eros, México, Tusquets, Barcelona, 1997.
79
su medio ambiente.' Sus estudios van encaminados a establecer las relaciones entre el
comportamiento humano y las maneras de apropiación y delimitación del espacio,
investigaciones de gran interés para nosotros si consideramos que uno de los problemas
constantes de las cárceles mexicanas es la sobrepoblación.
El libro de Hall está notablemente influenciado por la etología que, como es sabido,
es una disciplina que experimenta sobre el comportamiento animal. Con respecto a la
influencia que ejerce el medio sobre este comportamiento se demuestra que, cuando en un
territorio delimitado la densidad poblacional rebasa ciertos límites (señalados por cada
especie), la consecuencia inevitable es una lucha por la sobrevivencia. Como todo combate,
éste se llevará a cabo bajo condiciones estresantes, lo que obviamente provocará cambios
en el comportamiento que no se observarían en caso de reproducirse la especie en
condiciones "normales". En efecto, según Hall, el hacinamiento provocado por la
aglomeración lleva a ciertas especies como los ciervos y los turones a modificar su
comportamiento sexual (pansexualismo) y sus niveles de agresividad (sadismo) que termina
por reducir los niveles de población hasta restablecer cierto equilibrio.' El caos que la
sobrepoblación introduce en los grupos de experimentación se advierte porque la
convivencia no respeta las disposiciones básicas de la organización de la especie. Según el
autor, la sobrevivencia sólo es posible acatando la jerarquización y el espaciado. El
equilibrio se rompe al modificarse las formas de alimentación, los tiempos y modos del
apareamiento, el descuido en la limpieza, etcétera. Esta alteración del habitat provoca estrés
y, por ende, el aumento de la agresividad entre los miembros de la comunidad. A este
estado de cosas (suscitado por el desequilibrio entre la densidad de población y el
terrritorio) Hall lo denomina "sumidero comportamental".
Naturalmente, para el caso de los seres humanos la situación es mucho más
compleja, en primer lugar porque los seres humanos son capaces de crear o destruir a partir
de la fantasía e imaginación, también porque se requiere estudiar las formas de apropiación
del espacio que histórica y culturalmente se han dado entre los grupos, sus "costumbres
Edward T. Hall. Op. cit. Este planteamiento privilegia la hipótesis bioquímica que se sustenta en los estudios de corte biologista, así
por ejemplo el autor concluye de estos experimentos: "cuando la agresividad aumenta los animales necesitan más espacio. Y si no hay más espacio, como cuando las poblaciones están llegando al máximo, se inicia una reacción en cadena. Una explosión de agresividad y actividad sexual y los estreses concomitantes sobrecargan las suprarrenales. La consecuencia es el desplome demográfico debido a la disminución de la tasa de fertilidad, mayor susceptibilidad a las enfermedades y una mortalidad masiva debida al shock hipoglicémico. En el curso de este proceso, los animales dominantes salen mayor librados y suelen sobrevivir". Ibídem., p. 52.
sí)
sensoriales" que del sentido del límite y de la aglomeración tienen. Con todo, se reconoce
que 'como las moléculas vivientes que comparten toda la materia, los seres vivos se
mueven, y por eso necesitan cantidades más o menos fijas de espacio".' En pocas palabras,
el hombre para vivir requiere de un territorio para desplazarse, incomunicarse, evadir,
aventurar, etcétera.
Y por mucho que las actividades planeadas por la institución sean organizadas con la
finalidad de llevarse a cabo colectivamente, cotidianamente existen infinitas transacciones
individuales y grupales que son realizadas dentro de este recinto cerrado. Transacciones
que requieren de un espacio con los otros y que pueden verse constantemente dañadas por
el sentido de invasión que provoca la aglomeración en condiciones de inescapabilidad. El
siguiente relato ilustra como la virulencia puede surgir de cualquier malentendido (o más
bien, cómo la dinámica del encierro se alimenta de estos malentendidos), así también, da
cuenta de la dificultad de establecer relaciones respetuosas en el interior de los dormitorios:
En la estancia en donde yo vivo, que es la número 7, he pasado varias experiencias; una de ellas es que tuve que llegar hasta la enfermería por no haber lavado los trastes, pero no porque no haya querido sino porque no había jabón y en ese momento llegaron a visitarme. Como tenía amistad con la persona que vivía -bueno eso creía-pensé y dije: llegando de mi visita los lavo, pero noflie así. Llegué y mi compañero me dijo que buscara donde llegarle y así lo hice. Me cambié pero se me olvidaron algunas cosas y al siguiente día fui por ellas. El no quería que las tomara y me empujaba queriéndome sacar de la estancia. Y o no me aguanté y lo desconté. Nos empezamos a pelear, nada más que él tomó la plancha y me golpeó la cabeza, también me golpeó con el arco (herramienta para calar cuadros), me hicieron cuarenta puntadas. Hice mi cambio de dormitorio y ahora cada raro se me pierden las cosas: cortaúñas, extensiones, jabón, pasta dental, trastes, etcétera. Volví a pelearme pero de nada sirvió. En la estancia donde estoy viven dos internos que fuman marihuana, ellos se quedan todo el día ahí no trabajan, no estudian pero, ¿qué tal se pierden las cosas? Los trastes sucios, al baño no le echan agua, se duermen con la grabadora encendida hasta las dos de la mañana y no dejan dormir. Estuve también en el 8, en el 6...
Corno se observa, el menor de los detalles cotidianos es magnificado por el encierro y
muchas veces un error es pagado severamente (en este caso, la postergación del lavado de
trastes). La reclamación en torno a la invasión de la intimidad es una demanda reiterada.'
6 lbídem,p. 81. '
Procesos paralelos al enfrentamiento son aquellos que aparentemente equiparan las actividades a algunos roles domésticos, así, es común encontrarse con el hecho de que en los dormitorios alguien asuma el "rol femenino" del ordenamiento, la limpieza y la elaboración de algunos alimentos. Expresiones como "ya llegué vieja", dan cuenta de la existencia del rol contrario. Se dice que lo más importante para el preso es lograr tener una familia, esto se refiere a poder convivir en una celda, para ello es importante respetar la jerarquía de
si
En prisión se alteran los usos del espacio, la percepción del tiempo, la organización de las
actividades que tienden a ser resignificadas por los grupos más habituados o
"prisionalizados" afectando al resto de la población:
Cualquiera que haya estado en prisión conoce las terribles noches en donde numerosos internos juegan a la baraja y a la poliana hasta el amanecer, otros se emborrachan en su celda, en la que se escucha música a elevados decibeles. Todo con la complicidad de custodios y directivos.
La teoría que Foucault nos ofrece apunta hacia la disciplina, el control de los cuerpos, del
sometimiento del deseo y su racionalización por medio del trabajo, la educación, etcétera.
El encierro por su parte, enseña otras facetas, sobrepoblación, hacinamiento, confrontación,
incertidumbre, erotización en la muerte.` La cárcel también genera angustia que es
proyectada y desplegada agresivamente. A decir de los prisioneros, una penitenciaría como
la del Distrito Federal (Santa Marta Acatitia), contando sus reducidos jardines, el centro
escolar, los dormitorios, el campo de fútbol y el lugar de convivencia conocido como "el
pueblo", puede recorrerse en aproximadamente cinco minutos: aburre y fastidia siempre
ver las mismas caras, comenta un interno. Es inevitable no hacer una mínima reflexión
entre el territorio que se habita y la incidencia que éste provoca en la manera de sentirlo y
apropiárselo. Dice Edward T. Hall:
Lo que uno puede hacer en un espacio dado determina su modo de sentirlo. Una habitación que puede atravesarse de uno o dos pasos proporciona una experiencia muy distinta de la que proporciona otra pieza que requiere quince o veinte pasos. Una pieza cuyo techo puede uno tocar es muy distinta de otra cuyo techo está a 3.5 m de alto.`
Más adelante estudiaremos cómo por debajo de la organización y funcionalidad espacial,
los espacios adquieren sentidos diferentes, éstos son apropiados y resignifcados por medio
de rituales informales que intentan poner un sentido al mundo agobiante del encierro. Por
ahora interesa destacar cómo la convivencia forzada en un espacio invariable y reducido
aquel que controla la celda, se habla de "la mamá del cantón" quien puede correr a cualquiera de los que habitan su celda y al cual se debe de tener ropa limpia y planchada así como la comida preparada.
Bringas H., Alejandro y Roldán Q., Luis. Op. cit., p. 98. Comenta el Doctor Carlos Tornero: "No conozco un interno sin neurosis, alterada su capacidad intelectual,
disminuida su aptitud fisica, desviada o aniquilada su sexualidad, exacerbado el abrigo de la intimidad". Citado por Julio Scherer en, Cárceles, México, Alfaguara, 1998, p. 39. '° Edward T. Hall. Op. cit., p. 72.
82
obliga a enfrentar la imagen de los presos en un juego especular sumamente engullidor. Lo
que un prisionero refleja a otro, no es un sentido de alternacia, de intercambio significativo
de experiencias que puedan compartirse desde lugares diferentes. Seguramente éstas
existen. Pero finalmente predominará un discurso de la sobrevivencia, de la reiteración
agobiante. En otras palabras, en prisión, hay un entrelazamiento de las identidades, éstas se
desdibujan eclosionándose en una misma imagen: la del aprisionamiento. Si como pregona
el psicoanálisis, el sujeto es un significante para el significante del otro (un sujeto que lucha
por situarse dentro del deseo del otro), entonces cabría preguntarse lo si guiente: ¿Cómo ese
otro se desplaza del lugar del Che vuoi -la
Iiiniosa pregunta lacaniana ¿qué me quiere?-,
hacia una representación pura de destrucción,
imagen plena de la devoración? Como en el
discurso de la locura, el otro representa para el
sujeto un efecto angustioso y amenazante.`
El hombre aprende que en el mundo
exterior existen diversas situaciones de relación social que difieren también por la distancia
con la que éstas se realizan. No es lo mismo escuchar a un político hablar desde el estrado,
sentarse atrás del escritorio de un doctor o cortejar a alguien que nos interesa. Las
distancias marcan posiciones y situaciones diversas. El antropólogo Hall considera que al
menos podrían distinguirse cuatro de ellas: la íntima, personal, social y pública. Más allá de
la validez de cualquier sistema clasificatorio, lo que interesa destacar es la idea de que todo
sujeto es rodeado por el espacio y que especialmente considera la dimensión que le rodea
como propia, una especie de "burbuja invisible" que al verse rebasada sin su
consentimiento genera un comportamiento estresante.' 3 La cárcel que obliga a los cautivos
a relacionarse en condiciones de indistinción espacial, los hace más perceptivos para
descifrar los movimientos del cuerpo. Los presos cuentan cómo a través de los años de
Zizek, Slavoj. El sublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI, 1992, capítulo 3. 12 Algunos psiquiatras como Henry Ey llegan incluso a afirmar que el cautiverio puede crear una "psicosis de situación" que podría derivar en un fenómeno crónico. Ver Neuman, Elías. El problema sexual de las cárceles, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997. p. 69.
Edward T. Hall. Op. cit., p. 158.
cautiverio se aprende un cierto lenguaje corporal. La experiencia permite reconocer cuándo
una persona entra por primera vez al penal, el miedo es el mejor delator. Los presos
denominan a los primodelincuentes con el epíteto de "tiernos". ' 4 En contraste, también se
adquiere la habilidad para descifrar las intenciones de agresión y ataque. De acuerdo a los
comentarios de los internos, aquél que se frota nerviosamente las manos, que empieza una
plática fuera de lugar, evade la mirada, etcétera, ha delatado ser un peligro, cuanto más si se
han tenido problemas con anterioridad. En prisión, cuando se ha descifrado la presencia del
atacante, es una regla, en esos momentos, no dar la espalda.`
El tedio y el hastío complementan cualquier rencor y deseo de venganza. El
sometimiento de unos presos hacia otros es frecuente, a veces éste se lleva a cabo
amedrentando a los familiares o directamente al compañero de encierro. Ello genera una
actitud de hondo resentimiento que muchas veces termina en la venganza. Historias de estas
se dan a raudales, los prisioneros saben que no hay, en sentido estricto, una "ley del más
fuerte" que sea perdurable y sin posibilidad de ser quebrantada.` Indudablemente estos
comportamientos de sobrevivencia son resultado de las condiciones de sobrepoblación y
hacinamiento que provocan las cárceles, para nadie resulta hoy una sorpresa las desastrosas
y alarmantes noticias que se suceden diariamente en estos centros, en realidad la cárcel ha
sido un extraordinario experimento social para comprobar reiteradamente como el hombre
puede crear este "sumidero compartirnental". El encierro obliga al enfrentamiento de los
hombres por el simple hecho de que se mueven y se estorban, pero también porque de ello
sacan ventajas algunos internos y las autoridades, como veremos más abajo. Por lo pronto,
el territorio tiene que analizarse como un problema en sí, que "presiona" para la ejecución
de algunas prácticas que bajo otras condiciones espaciales podrían evadirse.
' Lo mismo me dijo un prisionero la primera vez que ingresé al penal como profesor externo: que mi cuerpo expresaba el temor de los primeros días, a pesar de que, según yo, no lo había dado a notar.
"Si el hombre no aprendiera por la vista, el camuflaje por ejemplo sería siempre eficaz ye! hombre estaría sin defensa frente a los animales camuflados" Edward T. Hall. Op. cit., p. 85. Estas situaciones matizan cualquier analogía rígida o clasificación que a priori se intentara realizar, no sólo por la complejidad que muestra cualquier cultura, sino principalmente porque la "realidad" está mediada por la capacidad de imaginación y simbolización de los grupos humanos.
Esto incluso es válido para las relaciones que se establecen entre prisioneros y custodios. Por otra parte, existe una relación directamente proporcional entre la densidad de población y el número de los enfrentamientos. Todos los entrevistados reconocieron que a finales de los años ochenta, cuando Santa Marta albergaba una población aproximada de cinco mil personas, había un promedio de un asesinado al día como resultado de alguna riña o robo. Para los años de 1995-1996 en que se lleva a cabo la recolección de los datos de esta investigación, Santa Marta con una población interna de aproximadamente 1 800 personas, había bajado su promedio, a decir de los internos, a una persona por semana.
84
Con respecto a este punto Hall comenta:
Al domesticarse, el hombre ha reducido mucho la distancia de huida de su estado original, que es una necesidad absoluta cuando la densidad demográfica es grande. La reacción de huida (conservar una distancia entre sí y el enemigo) es uno de los modos más elementales y mejores de hacer frente al peligro, pero para que tenga éxito se necesita espacio suficiente. ( ... ) Pero si se hace que los hombres se teman unos a otros, el temor resucita la reacción de huida y crea una explosiva necesidad de espacio. Miedo más falta de espacio igual a pánico. 7
¿Cómo participa la institución? Adelantemos algo al respecto para ponderar los
planteamientos de Hall de acuerdo al contexto de análisis. En la cárcel, la disputa por droga
Y otro tipo de objetos es una resultante del funcionamiento de la institución penitenciaria
como lo revela el siguiente ejemplo: en Santa Marta Acatitia los presos contaban el caso de
un enfrentamiento entre dos prisioneros, resultando uno de ellos muerto. La disputa fue por
un pan de dulce. El comentario general es que en la cárcel es posible morir por un pan.
Aparentemente, los prisioneros son capaces de matar por obtener cualquier objeto de escaso
valor. Hay gran parte de verdad en ello, no obstante, esto no explica porqué los prisioneros
generalmente se abstienen de robar a todo aquel que ingresa como personal externo e
incluso a profesionales y familiares. Principalmente aquellos prisioneros que tienen en su
haber dos o más sentencias imposibles de saldar con una sola vida y que tendrían poco o
nada que arriesgar. Pensamos que hay un elemento más allá de la sola ambición de robar y
es aquél que tiene que ver con la dinámica de confrontación provocada desde la misma
institución, Preguntando, me enteré que los días miércoles de cada semana la penitenciaria
otorga un pan de dulce a cada preso para la cena. Esta medida que aparentemente fue
adoptada con el fin de mejorar la alimentación rápidamente se "adaptó" a la dinámica
penitenciaria. ` En efecto, la falta de control en la distribución del pan permite que desde su
traslado por las diversas instancias éste sea sustraído, tanto por el personal penitenciario
como por los presos encargados para dicha función de distribución, de tal suerte que
siempre llegan menos panes que los requeridos para abastecer a la totalidad de los presos.
Edward T. Hall. Op. cit., p. 228. 8 Comenta un ex director de Santa Marta: "... a la semana de estar allí, decidí que los días miércoles, día de
no visita familiar, se diera a los internos una cena singular: un pan de dulce (que nunca les había dado aunque los internos lo hacían en la panadería y vendían a otros reclusorios y a los internos de Santa Marta), arroz con leche y atole champurrado. Esto no había ocurrido antes y algunos internos, quienes no podían pagar el pan de dulce que vendían en la tienda, quedaron sorprendidos del poderlo comer ese día. Esto se mantuvo hasta el último miércoles que estuve en la Penitenciaría. Gómez, José. Op. cit., p. 94.
55
Esto provoca fuertes tumultos y enfrentamientos a la hora del reparto, situación que se
repite y es causa de permanente encono. Fue en estas condiciones en las que se dio la
disputa, condiciones que estructuralmente son provocadas por la institución para dividir y
enfrentar a los internos (además de otorgarle una fuerte carga simbólica, puesto que los
presos, como los niños, pelean por pan de dulce).` La institución, al abrogarse la
prerrogativa de otorgar de manera limitada e insuficientemente ciertos objetos que en el
mundo cotidiano son de uso habitual, establece un circuito mercantil, de enfrentamiento y
de control sobre la población interna y sus familiares.
Es conocido que la seguridad personal y el control sobre los pleitos y agresiones entre
los prisioneros es casi un imposible. Esto se agrava en algunos lugares de la prisión como
son los baños o los dormitorios en donde cualquier tipo de control formal y permanente por
parte de "Seguridad y Custodia" es casi inexistente, se convierten en espacios de recreación
lúdica y francamente propicios para llevar a cabo cualquier tipo de sometimiento! 0 Es
decir, es en las estancias o dormitorios en donde se llevan a cabo la mayoría de los
enfrentamientos y en donde el cuerpo se encuentra más a merced del atacante:
El cuerpo de custodia no vigila dentro de dormitorios, talleres, servicio médico, COC, servicios generales, auditorio y otras áreas, de modo que cuando hay un "picado" o un homicidio tardan en ocasiones horas para enterarse, muchas veces el herido muere desangrado pues nadie avisa, sobre todo cuando sucede en los baños de dormitorios, lugar preferido para pelearse o aplicar el "cobijazo" a la víctima.`
La complacencia de las autoridades o la recreación sádica de los custodios es sostenida,
paradójicamente bajo la complicidad de los internos, para los cuales es una humillación la
delación entre ellos, por más que esto les perjudique. 22 Una de las prácticas más comunes es
19 Lo mismo sucede con el reparto de comida: "Tanto en COC como en dormitorios obtener un poco de rancho" (alimento que la dirección regala a los presos pobres) es motivo de frecuentes peleas. Es más, se
observa cómo asaltan los carritos en donde es transportado y después cómo se distribuye". Bringas H., Alejandro y Roldán Q., Luis. Op. cit., p. 105. 20 Porque, como lo señala Canetti: "el hombre yacente, ha depuesto sus armas. Fácil tarea es dominarlo mientras duerme y no puede defenderse. El yacente acaso haya caído, acaso haya sido herido. Hasta que no vuelva a erguirse sobre sus dos piernas no será tomado en consideración". Canetti, Elías. La conciencia de las palabras, FCE (Colección Popular Núm. 218), México, 1981.
Bringas H., Alejandro y Roldán Q . , Luis. Op. cit., p. 245. 22 En el argot carcelario existen una variedad de términos que aluden al sujeto delator en tanto traidor y de poca valía, entre ellos aparecen los de "chiva" y "borrega". Otra manera de fomentar la impunidad al servicio del sistema es culpar a aquellos prisioneros denominados "burros" o "cheques" (dado que "cargan" o "pagan" el muerto) acumulando varias sentencias de forma que no resultan afectados por abrírseles un proceso adicional.
el denominado 'cobijazo", éste consiste en sorprender durmiendo al interno que se quiere
robar, cubriéndolo con una cobija mientras se le despoja de sus bienes. En el encuentro
obligado, en el roce constante, en la convivencia forzada de los sujetos, los espacios
evocan, convocan a la seducción-violación de los cuerpos; dormitorios y baños aparecen
como lugar que impone su propia dinámica de goce y sometimiento, espacios en donde es
patente la ausencia de autoridad formal y esta flexibilidad paradójicamente termina por
lograr el autoso metimiento bajo la complacencia institucional. Efectivamente, la institución
no requiere de personal adicional de seguridad, distribuciones arquitectónicas unicelulares
etcétera, baste colocar en el encierro un grupo heterogéneo de personas en condiciones de
sobrevivencia, el resto es desarrollado por la función del encierro.
En la cárcel, no sólo no existe sino que se impide la existencia de un lugar
1 significante que centre la vida grupal
y genere un vínculo institucional. Sin
1 liderazgo legítimo, sin ideal por
alcanzar es imposible el vínculo entre
iguales, la inexistencia de los demás
es entonces lo que prevalece bajo la
degradación del semejante. El otro es
importante en la medida en que lo
desconozco como sujeto, lo degrado a
objeto o instrumento nor el cual
obtengo placer, las relaciones se cosifican. se establecen bajo la anulación y, por tanto. la
muerte del compañero, la cárcel entonces, pervierte las relaciones entre los seres humanos.
Subrayamos: el fenómeno de la confrontación no sólo se explica por la convivencia forzada
en condiciones de "inescapabiidad", sino también por la propia dinámica en la que opera la
institución. El problema, por ejemplo, de la venta de droga, alcohol y objetos diversos no
puede ser explicado solo como el resultado de la falta de preparación o de ética de algunos
funcionarios o grupos malintencionados, seguramente esto no es irrelevante, pero el dilema
también se explica por el modo en que opera el engranaje institucional, la forma en que los
objetos son controlados, revalorizados y mercantilizados 23 el manejo de la discrecionalidad
23 En una sesión escolar en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, dos prisioneros me ofrecieron su encendedor para prender mi cigarro. Los encendedores elaborados de un plástico transparente de igual color, dejaban ver el nivel de gas que cada uno contenía. Al momento de regresarlos uno de ellos le reclamó al otro que había tomado su encendedor alegando que el suyo era el que tenía más gas.
de autoridades y custodios que explotan al máximo las ventajas que otorga el secreto
institucional, terreno fértil para la protección de poderes ocultos pero no por ello menos
eficaces, así como reglamentaciones y códigos informales aparentemente creados y
estimulados por los presos pero que terminan beneficiando a la institución, etcétera.`
Algunas de estas leyes entre los prisioneros son: a)" 'La visita es sagrada' y no debe ser molestada. Quien osa ofender a una seflora, es agredido. Quien abusa de un menor, o lo intenta, es atacado y muerto." b) "Está vedado ser 'chiva', 'oreja' o 'borrega' (delator), y quien lo es corre el riesgo hasta de morir." c) "El 'rajado' (quien tiene miedo) y se 'le sale el aire' o se 'abre' ante el peligro, es repudiado". d) "El moroso, quien no paga sus deudas, es agredido." e) El 'tierno' es el interno que acaba de llegar a Santa Marta, y ha de pagar con trabajo o dinero." f) "Quien llegó primero a una celda es 'la mamá' y organiza la limpieza y el orden del lugar.' Gómez, José. Op. cit., p. 135.
Los custodios y la lógica del pexito
Como casi toda figura de autoridad los custodios son vistos por los presos algunas veces
con respeto y muchas más con odio y rencor. Al custodio se le refiere como "jefe", "padre"
o "padrecito", pero también con los calificativos más soeces. Uno de estos, el de "pinches
monos", aparece de manera persistente en los relatos de El Palacio Negro de Lecumberri,
subsistiendo en reclusorios y penitenciarias actuales, tal vez porque con la arquitectura
panóptica los vigías tienen necesariamente que apostarse en torres de vigilancia, allá, en las
alturas como cualquier chango. El poder que tiene un custodio sobre el interno es casi
absoluto, de él dependen los privilegios de los presos, pero sobre todo el derecho a
castigarlos,la
discrecionalidajl
con la que se
mueve es casi
total se percata
quiéntrafica.
quién es vicioso,. ., /j.11.•.
quien puede ser •\ ______________________
extorsionado, ...
etcétera.Un -
ejemplo: los días
de "visita familiar"
losprisioneros
deben registrar el
número de amigos o familiares que ingresan, aquel que recibe visita con seguridad le
dejaron algo de dinero y enseres varios. Dependiendo de su posición al interior de la cárcel,
al final de la visita será objeto de rapiña o de extorsión por parte de los lacras e incluso de
algunos custodios.
Tal vez este sentimiento de ambivalencia a la autoridad lo refleje con elocuencia las
siguientes palabras que escribió uno de los prisioneros del Reclusorio Varonil Sur de la
ciudad de México:
9íiz //qado /zoy con tupre/otencla si»iho/o de tu,vequeñez
Çoveas /np/eaasz»z6o/b a' tufustrac/ones portas gaí, tu míedb te alíraza y líesa
9V eres dueño du' tupropít' ser, recílíes órdí'nes y en títere te con viertes
Lres un ¡eón antecf &éíÍy un ratón ante eídirector aún as/no te juzgo n te cu{oo como tú a mí
/a neceszdadefe eduicaci5n y vívíen.dpara tus te o6ña agonearpor dinero
Y o líe sídojuzgaopor un Juez-custodio que ¡la vielídb ¡lis ¡l'yes mííveces ~que yo
reciles dinero a carné/o d'permítir corrupción
ü,çtodlix no szqas siendo- opresor y mira tú sftuación la crísíi a tí tamñíén te du'vora
nojuzgues como semidIós en ¡1 madre tierra no somos ni rnñsgrand's ni mdspequeños
que íaspizntas y/bs anímalí's
La desinformación y los malentendidos con los que opera el sistema penitenciario generan
una lógica de funcionamiento que podríamos denominar "del pesito". En ella participan
activamente el personal de seguridad y custodia quienes bajo cualquier pretexto solicitan al
interno o a su familia al menos la cantidad de un peso. La revisión a los familiares que
desean ingresar al penal los días de visita se encuentra al arbitrio exclusivo de los custodios,
quienes deciden prácticamente todo: el color de la ropa, el tipo de zapatos, frutas, verduras
y todo tipo de productos permitidos. Debido a los niveles de discrecionalidad con que
operan, al margen de las reglamentaciones, es casi imposible poder ingresar sin dar dinero.
SO
IE
Siempre existe algún obstáculo imposible de sortear por lo que se obliga a las personas, en
última instancia bajo la amenaza que procura la ventaja del cautiverio -secuestro legal lo
llamó Foucault- a entrar en estos circuitos de corrupción.
Con mayor fuerza esta lógica aparece en el interior del establecimiento. Ahí, los
custodios solicitan un peso a cada recluso para el "pase de lista", o simplemente para no
acusarlos de conducta inadecuada. Lógica bien estructurada, una planeación informal lejos
de toda falla que garantiza el abastecimiento monetario. Por ejemplo, desde el principio el
interno no dispone del dormitorio asignado por el equipo técnico que lo clasifica en función
del grado de peligrosidad, etcétera, por lo que su trasladado a la población responde a la
capacidad monetaria con que cuente para cumplir con las reglas de "depósito" dispuestas
por los custodios y avaladas por los internos:
Muchas veces hay gente que te quiere cohibir, meter la vibra de que en dormitorios vas a valer madre, entonces hay gente que se deposita. Y o conocí varios internos que se depositaban en COC. Un depósito les costaba 900 pesos, de 300 para cada turno y trescientos para el custodio de tu dormitorio asignado, en el que debías estar. Eso nada más porque te dejaran ahí, pero diario tenias que pagar 20 pesos de renta, 10 pesos para el COCy en la noche del dormitorio que iban a pasarle lista 10 pesos para el custodio. Cuando estás depositado el custodio tiene que pasar lista las tres veces al día, en la tarde le das a uno (al de cargo) y ya cuando te van a pasar afuera le tienes que dar al de adentro, sobre todo al que estabas designado. Estas pagando esa renta por vivir en otro lado.
El traslado, se sabe, es un mecanismo de "desarraigo" del sujeto con las situaciones
conocidas y, por tanto, manejables. Genera incertidumbre, ansiedad y desinformación en el
prisionero, lo que facilita su control y posibilidad de extorsión. 25 Paradójicamente, los
prisioneros que son devueltos a su "cantón" son recibidos de mala gana, no se les deja
dormir, son golpeados y robados (les avientan zapatos, les echan agua por la boca, les
aplican e! "cohijazo", etcétera.):
Cada nochepagas como francés, así dicen porque no vives en tu casa, cada celda tienes diez o quince personas es una obligación para todos dar tu peso, si reincidías en no dar tu peso el custodio te llevaba a la celda que te correspondía y sabías que ibas a pasar una mala noche porque te aventaban cobjazo,
25 Dice Emilio de Ípola que los traslados de los presos políticos "obligan al detenido a afrontar periódicamente
situaciones nuevas y desconocidas para él (compañeros que no conoce, formas de convivencia que no le son familiares, nuevos días y horarios de visita que interrumpen el contacto establecido entre sus familiares y los de sus antiguos compañeros, etcétera.)." Ipola, Emilio de. "La bemba" en, Ideología y discurso populista. México, Folios Ediciones, 1987, p. 193.
zapatazos. te hacían una noche insoportable, todo esto para que te preocuparas por tu peso. Los días de vista de rigor eran 1.50 o dos pesos sin importar si llegaba o no tu visita.
Interesante manera en que los custodios perciben la reincidencia. I'l interno que pasa a
población lo hace después de haber pagado por vivir en ingreso y en el Centro de
Observación y Clasificación, de hecho el pago por encontrarse "depositado" en esos lugares
obedece al temor difundido por internos y custodios sobre la peligrosidad que reviste ser
enviado a población. De igual forma, como veíamos, la amenaza a las personas que se
encuentran en los dormitorios (en población) responde a no ser trasladados a su vez a un
penal de mayor peligrosidad como es el caso de Santa Marta Acatitia.
Finalmente, los apandos, es decir, los espacios de segregación dentro de la cárcel,
vuelven a jugar este mismo papel de amedrentamiento, muy ad hoc para garantizar los
circuitos de extorsión. El temor está fundamentado así en un peligro real: al prisionero se le
deja dentro de un espacio en donde predomina el abuso y la agresión, esa es la constante y
muy pocos de ellos salen librados de algún daño fisico si no es que de la misma muerte. Ese
temor es a su vez garantía de sometimiento e imposibilidad de denuncia por la sencilla
razón de que ante una queja al interno se le deja librado a su suerte.` El hecho mismo de
que en el dormitorio asignado se encuentren otros prisioneros quienes se han apropiado de
este espacio, hacen del cumplimiento de las normas algo totalmente ajeno y agresivo para
el interno que pudiera solicitar el dormitorio que le corresponde.
Por el lado de los custodios, el reparto equitativo de todo aquello logrado en la extorsión es
una regla tácita que imposibilita que alguno de ellos denuncie el hecho o se inconforme de
la situación, obligándolos a participar en una corresponsabilidad de la cual todos, al final,
sacan algún provecho. La infracción de esta regla es severamente castigada puesto que en
ella va la garantía de la complicidad y el reparto del beneficio:
Es una estructura bien armada. Los custodios están tan checados entre ellos mismos que dficilmente se pueden ganar. Una vez un custodio pudo pasar una persona que llevaba 600 pesos, este interno le dijo al custodio: sabe qué padre,
26 No todo mundo tiene punta porque si te llegan a agarrar con una automáticamente es apando, pero al menos cada celda tiene una punta, para cuidarse entre todos, tu tienes que cuidar la integridad de tu celda para que no cualquier güey llegue ahí a robarte, debes de ver por todos. En población, en cambio, es cada quien para su santo, ahí, si no le avientas rivete vales madre. Sin embargo, en todas las etapas estas expuesto, no le debes confiar ni de tu sombra, no puedes ni a tu mejor amigo plazicarle tus cosas porque aquí es todo interés. Los sentimientos hay que hacerlos a un lado y enterrarlos, aquí no hay confianza sólo hay mucha envidia y tu mejor cuate se puede corromper.
le voy a dar a usted un tostón pero déjeme pasar esta feria porque voy a pagar una deuda. El custodio le dijo, si, sí, no hay pedo sólo no le digas a nadie que me diste. Cómo lo llegaron a saber no se sabe, porque le llegaron al custodio: oye giiey, te dieron cincuenta pesos y tenías que pasar un billete, te quieres pasar con tu jefe, aquí la cosa es pareja si no a la chingada. A ver dame los cincuenta yaros (estaba con otros dos custodios) a ver 25y25 y tú, por culero, a la chingada, no te toca nada. Cómo lo llegaron a saber, no se sabe, porque ni modo que el interno lo diga, no le conviene, trae más dinero de la que va a dar. U) le conviene que se lo clon eiien.
Por el lado de .eguridad Custodia todo malentendido debe erradicarse puesto que coloca
en entredicho el mismo funcionamiento del sistema de extorsión, mientras que por el lado
de los prisioneros el juego estriba precisamente en mantener difusas las reglas del juego,
baste con aplicar el propio reglamento para que el interno pueda verse perjudicado, de
lorma que es el malentendido lo que mantiene lubricada la maquinaria.
Institución, libido y venta de drogas
La madre de El Carajo llevaría allí adentro el paquetito de droga ( ... ), el paquetito para alimentarle el vicio a su hijo. como antes en el vientre, también dentro de ella, lo había nutrido de vida, el horrible vicio de vivir, de arrastrarse, de desmoronarse como El Carajo se desmoronaba, gozando hasta lo indecible cada pedazo de vida que se le caía.
El ApandoJosé Revueltas
En buena medida el poder al interior de las prisiones está relacionado con la venta de los
estupefacientes. El poder está más allá de la organización institucional o de algún lugar
establecido, éste es como un ente viviente que un día algunos lo pueden tener y otro día
pasa a otros, y esto vale para el personal penitenciario y el grupo de internos encargados de
distribuir la droga, los acuerdos son inestables, en cualquier momento pueden romperse por
el abuso, el desenfreno, la codicia que despierta las ganancias de un mercado cautivo, de
ahí la precariedad de las redes establecidas:
Es como un ¡lujo, es como un fluido, se dice que alguien o algunos lo controlan. s iii embargo, no lo creo así, más bien se desborda y es ahí cuando surge el conflicto, es una tendencia pero es muy poco perceptible, el puede, yo puedo, tú puedes ¡cualquiera puede! Esto gritan las conciencias, hagámosles caso.
La droga es la compañera óptima para sobrellevar el encierro, como dice uno de los
prisioneros: una cárcel sin droga no funciona, de ahí que más allá de consideraciones
morales o de hábitos nocivos el problema del consumo de la droga aparece como un
recurso para evitar la presión del encierro, es una especie de analgésico por el cual buena
parte de los internos se obsesionan, es un medio que continuamente "lubrica" el engranaje
institucional, la metáfora del fluido recuerda la lectura energética que Freud hace del sujeto,
en ese sentido, podemos decir que la droga forma parte de una dimensión "libidinal" de la
institución, sometiendo estructuralmente a la "comunidad" carcelaria a una lógica "más allá
del principio del placer", de modo que el comportamiento reiteradamente compulsivo por la
búsqueda de droga es algo común en el grueso de la población cautiva:
El día COlfliCflZa a la hora de lo lista, por la mañana corno a las 8.00 am. y abren la estancia. Usualmente, me levanto a agarrar algo de comida para el almuerzo, posteriormente, me pongo a lavar los trastes sucios del día anterior, luego continúo con la estancia: la recojo, barro y trapeo, después de eso lo demás es opcional. Pero todo gira en torno al objetivo que es conseguir un "toque ".
Como ha sido demostrado por sociólogos y antropólogos, la droga se transforma en un
problema social e incluso político desde el momento en que ésta es prohibida. Es
interesante recordar que todo tipo de sustancias que alteran los estados de percepción se
ingieren prácticamente desde la aparición del hombre sobre la tierra. El carácter divino de
plantas, semillas, hongos, cactus, etcétera, más que alejar a las comunidades de la realidad,
la introducen más profundamente en la creencia reafirmando su sentido de pertenencia, lo
que significa que la droga per se no es "buena" o dañina (se puede decir que su consumo
siempre logró ser simbolizado, lo que equivale a decir que ha estado en un campo de
significación social). Incluso en los años sesenta la droga se liga a movimientos
comunitarios amplios que recorren las esferas sociales, culturales y políticas. El problema
surge cuando el consumo es un paliativo ante el escenario de incertidumbre que el
capitalismo ha provocado. 27 Así por ejemplo, ante las políticas económicas que excluyen a
vastas porciones de la población, nacen entre los jóvenes las prácticas punk que son
indicativas de la falta de seguridad y opacidad hacia el futuro. También es dentro de este
contexto que debe leerse el papel de la droga como mitigante, hoy momentáneo, fugaz y
muchas veces degradatorio del ser humano pero al fin y al cabo sedante de la situación
anómala que se vive. Las drogas son placer, goce, alejamiento de la realidad circundante y
posibilidad de vínculo terrorífico.` Sobre ellas se generan una serie de mitos y rumores que
las hacen ser los mejores soportes ante la incertidumbre, en otras palabras, las drogas
también brindan seguridad, seguridad personal y ante los otros, seguridad para transgredir,
seguridad sexual, etcétera. Aún en casos de extrema intoxicación, la ingestión va
acompañada por la palabra, es decir, por la búsqueda de mínimo de creencia (o de
superstición), exigencia de la que se arranca para justificar el acto. Una de las
racionalizaciones más frecuentes se relaciona con los efectos de insensibilidad o de
"aplanamiento" que provocan ciertos tipos de estupefacientes, a la propiedad que tienen de
27 Cajas, Juan de Dios. Los orígenes sociales de la incertidumbre: cultura, drogas y narcotráfico en Nueva Y ork, México, UNAM, Facultad de Filosofla y Letras. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Tesis Doctoral, 1997.
Sibony, Daniel. Perversiones. Diálogos sobre locuras 'actuales". México, Siglo XXI, 1990.
94
9
brindar confianza para llevar a cabo determinadas acciones; de obturar el miedo pero
también el sentido de responsabilidad, la droga brinda seguridad para enfrentar a la
autoridad, para transgredir, etcétera. El relato siguiente pertenece a una persona que vivió
durante más de treinta años en la Colonia Buenos Aires (famosa por su violencia) y el cual
deja ver con cierta elocuencia lo anterior:
Se ingieren bebidas alcohólicas y luego mariguana, aunque la mariguana y las pastillas inhiben el alcohol, no lo potencializa sino que lo baja. Pero la finalidad primera es sentirse chidos y, segundo, tener la seguridad de atracar, de valer/es madre todo, los arma de valor, es una de las cualidades del medicamento, cuando un tipo está solo, sin la banda, se abre de capa porque le da miedo. Un día me pasó: iba solo y me crucé con la banda de los Quícaros y me decían "tú eres nomás puro choro" y les dije "bueno, quieren ver putos" (estás en un momento grueso y tienes que hablar con seguridad), estaba un Datsun, que le doy el cristalazo, lo abrimos y sacamos todas las cosas y les dije nada más no me dejen morir solo, a mi me valía gorro, estaba VO
hasta atrás...
A las pastillas les atribuyen una serie de cualidades que encajan bien con la práctica del
robo: la seguridad, el valor, la tranquilidad e incluso la capacidad para enfrentar rápido
cualquier situación dificil, en ello coinciden los relatos de adictos29
Las pasiones y deseos de los hombres, sabemos, son considerados factores de
desorden y caos, las leyes impiden el desbordamiento de las pulsiones. En esa lógica
podemos leer el problema de la templanza en Aristóteles o las preocupaciones de autores
mucho más modernos y disímiles como Maithus, Hobbes, Freud o Elías. Max Weber
vaticinaba el triunfo de la racionalidad instrumental y el desencantamiento del mundo.
Foucault ha mostrado cómo las sociedades erigen discursos (prácticas sociales, tecnologías,
equipamientos) para controlar el comportamiento, disciplinar el cuerpo, es decir, todo
aquello que perturba al hombre en cuanto sujeto deseante.
El goce, en principio, se puede afirmar que va en contra de los objetivos de
cualquier institución y de todo orden, de ahí que fiestas, ceremonias y ritualizaciones sean
eventos claramente normados en el espacio y el tiempo. En lo que respecta a la cárcel,
como cualquier otra institución., el control de los impulsos es primordial para evitar
cualquier situación de peligro; sin embargo, el encierro tal y como se encuentra organizado,
29 La mayoría de los chochos son "para abajo ", te hacen cleptómano. Quien sabe porque pero te da tanta seguridad que te vuelves muy agresivo, te da (anta seguridad que si le metes un balazo a un güey le das cuenta hasta que ya estás en tu estado normal (pero de momento te sigue valiendo madres todo, es muy agresivo y muy cleptómano, va ligado). Puedes robar con violencia y estás tan seguro de ti mismo que así llegue lo que llegue lo enfrentas de volada, estás a la deriva de la razón.
coloca al cuerpo en el límite del desborde, lo impulsa, lo expande para después someterlo.
La distribución de la droga en las prisiones es un proceso bien planeado, se puede
afirmar que la cárcel es un dispositivo perfectamente bien organizado para la venta,
distribución y consumo de droga. Incertidumbre ante la vida, racionalización del
enfrentamiento, caos y azar enmarcados dentro de un dispositivo bien armado que lo
produce. Reproducción de circuitos de corrupción y extorsión bien calculados sobre la base
del goce del cuerpo, de la transgresión de la palabra, de la irracionalidad de un "más allá
del principio del placer". El establecimiento carcelario no anuda, no permite el vinculo
grupal ni mucho menos con la cultura. Desata, expande el goce pero también lo conduce, lo
destapa y lo reprime, lo recrea y a su vez lo controla y somete. Reproducción de la ganancia
bajo el secreto y la indulgencia en donde la discrecionalidad del castigo es algo habitual,
todos participan del juego del exceso pero siempre bajo el cuidado de la ostentación o el
exhibicionismo con el exterior. Así funciona la máquina del encierro.
Digamos unas palabras en torno a la importancia que juega el secreto. Toda sociedad
reproduce zonas obscuras, secretas, desde donde se reproduce el poder. En las comunidades
tradicionales es gracias al mantenimiento de ciertos tabúes que se diferencia el espacio y el
lenguaje, la noción de lo prohibido y, por tanto, de aquello que habitualmente se permite.
José Ortega y Gasset, afirmaba que la metáfora nace como un recurso para nombrar lo
indecible, es decir, lo sagrado:
La metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre posee. ( ... ) Todas las demás potencias nos mantienen inscritos dentro de lo real, de lo que ya es. Lo más que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de otras. Sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, florecimiento de las islas ingrávidas. ( ... ) La metáfora escamotea un objeto enmascarándolo con otro, y no tendría sentido si no viéramos bajo ella un instinto que induce al hombre a evitar realidades. ( ... ) Ha habido una época en que fue el miedo la máxima inspiración humana, una edad dominada por el terror cósmico. Durante ella se siente la necesidad de evitar ciertas realidades que, por otra parte, son ineludibles.
Es la naturaleza que a través de sus manifestaciones habla al hombre, le interpela con
fenómenos plenos, desbordantes de sentido, el mundo está dispuesto a ser nombrado en
tanto revela infinidad de signos que aparecen como hechos de significación. Desde siempre
el hombre ha enfrentado el enigma de la muerte, de su misterio y secreto. Para Bataille lo
30 Ortega y Gasset, José. La deshumanización del arte, México, Porrúa (Colección "Sepan Cuantos...", núm.. 497), 1986, p. 23.
97
sagrado está presente desde hace miles de años desde el momento en que el hombre ha
enterrado a sus semejantes, es decir ha tenido conciencia de la muerte. Es esta condición lo
que hace lo propiamente humano y, con ello, el lenguaje creador.
El antropólogo inglés Evans-Pritchard sabía de los problemas a los que se enfrentaba
cuando interrogaba, entre los Azande, sobre la transmisión de ciertos conocimientos
exclusivos de sacerdotes o personajes situados en el vértice social.` La cultura, el lenguaje
como la sociedad, dejan constancia de los espacios divinos, de tabúes y secretos que son
fundamento de la cohesión y el vínculo social. Por su parte, Georges Balandier, quien
estudia el tema del caos como un proceso inherente a la constitución de las sociedades,
refiere a esta problemática de "lo oculto" cuando afirma que..
Lo secreto ocupa todos los lugares del espacio social, desde el que delimita la vida privada hasta aquellos en los que se enfrentan los agentes económicos, esos también donde los poderes rivalizan en procura de la supremacía y los medios de imponer sus puntos de vista y su orden. Es el secreto lo que ha dado a la tradición de los antiguos oficios la capacidad de proteger un arte, saber y técnica y de defender la solidaridad exclusiva de sus poseedores. Esta capacidad mantiene y transmite los procedimientos técnicos y sus instrumentos; pero hace más, al asociarlos a sistemas simbólicos, mitos, misterios y ritualizaciones por los cuales los artesanos componen una sociedad particular en el seno de la gran sociedad. ( ... ) El secreto, que encubre el conocimiento profundo de un orden del mundo y de los hombres, engendra el orden fuerte por el cual los iniciados están unidos y en función del cual intervienen en el orden general de la sociedadJ'
Tenemos entonces que, un tema como la magia puede ser estudiado con relación al
esclarecimiento de los poderes ocultos de la naturaleza, pero también como actividad que
sostiene y refuerza al poder, a la estratificación jerarquizada de las sociedades y por tanto,
como sostén para legitimar el sometimiento. En la sociedad moderna, esta misma
problemática de la reproducción (circulación) de las élites, del poder burocrático que
generan las organizaciones, fue tratada por pensadores como Wilfrido Pareto, Gaetano
Mosca, Robert Micheis y Max Weber.
Ahora bien, el sistema penitenciario, impecable en la letra y orgullo de destacados
penalistas mexicanos,` en la práctica anima, recrea, una multiplicidad de pequeñas zonas
obscuras que favorecen a la corrupción, la complicidad, la servidumbre, la discrecionalidad
Evans-Pritchard, E. E. Brujería, magia y oráculos entre los Azande, Barcelona, Anagrama, 1976. Balandier. Georges. 0p. cit., pp. 88-90. García Ramírez. Sergio. El sistema penal mexicano, México, FCE, 1993.
98
de las decisiones. Poderes capilares, invisibles, difuminados por todas las articulaciones del
sistema penitenciario. El propio encarcelamiento favorece de entrada la extorsión, puesto
que es fácil cultivar la amenaza como sistema: traslados, visitas, introducción de objetos y
alimentos, abusos, dictámenes, prebendas, etcétera, todo ello como resultado del secreto
institucional, del manejo discrecional de la información y del poder que esto otorga.
Si afirmamos que la distribución y el consumo de droga es un proceso perfectamente
organizado es porque frena las prácticas de orden cultural, estético, laboral que podrían
rescatar al preso de una postura "reincidente". La droga los empuja hacia la delectación del
cuerpo, este último, por decirlo de alguna manera, es "enchufado" a las "terminales" por
donde se adquiere el sagrado "fluido". Somatización cuasi eterna del goce:
En muchas zonas de la Penitenciaría no había luz. En el dormitorio 4, donde se encontraban los 'erizos', había una zona llamada de los 'vampiros', donde cada vez que se colocaba un foco era rápidamente destruido. Allí vivían los mariguanos, quienes toda su vida se la pasaban encerrados en una noche interminable. Era inútil poner focos en ese lugar porque en unas horas desaparecían."
Vale la pena una aclaración más. Toda sociedad alterna sus
tiempos cotidianos y estables con aquellos otros de carácter.,..
festivo: ritos, fiestas, celebraciones, etcétera, se abren como
una serie de practicas permisivas, atentadoras muchas vecesy
de los poderes y jerarquías establecidas, son verdaderas
transgresiones que en otro momento no dudarían en ser
severamente reprimidas. El orden de las sociedades es ,•... 4,
inexplicable sin estos momentos caóticos y emotivos. Orden y :..• desorden son dos caras de un mismo proceso por el que pasan
todas las sociedades que, entre otras cosas, deben su-.
movimiento y cambio a este último. En efecto, si bien es una
finalidad de todo Estado ver por el bien de sus habitantes y erradicar toda manifestación de
caos y desorden, éste es imposible de erradicarse por completo. Una sociedad en donde
priva un orden perfecto se acerca peligrosamente a la inmovilidad, al enquilosamiento de su
cultura, en pocas palabras, a la muerte. Los cambios sociales son hijos del desorden que
terminan por apaciguar, sin embargo, desde su dimensión negadora, el caos es el que
imprime el movimiento y da vida al cuerpo social. Emilio Durkheim reconoce los
Gómez, José. Op. cit., p. 109.
99
momentos de mayor creatividad e inventiva en las celebraciones, es decir, durante los
efectos febriles que solo salen a relucir dentro del grupo. En efecto, la reunión de una
pequeña comunidad, por el solo hecho de encontrarse unida, genera una atmósfera en la que
priva el éxtasis, terreno fértil para la creación de un nuevo gesto, una novedosa danza o
plegaria, la sociedad es el terreno donde germinará la "ideación colectiva", luego, su
institucionalización implicará la permanencia y rutinización. Lo importante de ambas
facetas caos/orden, sagrado/profano, es su regulación, de tal suerte que el espíritu
dionisiaco no degenere en franca subversión contra la sociedad.35
Ahora bien, mientras la domesticación del caos y el control de las emociones son
propósito de cualquier sociedad, la prisión invierte la situación para lograr el mismo fin: la
reproducción del sistema penitenciario. Se consolida un orden perverso que crea su propia
ley, ella es causa y fundamento para envolver en un torbellino a los sujetos cautivos. La
búsqueda de inquietudes propias, de demandas y apetencias, encontrará su destino en la
droga, el sexo, la muerte, en suma en el cuerpo como soporte primario. En la cárcel la
inversión de las situaciones, de las jerarquías, del lenguaje, de los valores y códigos, de la
permanencia de lo oculto, alimenta los poderes moleculares:
El drogadicto por regla general no identifica quién le vendió la droga, aunque lo torturen, lo pongan a disposición del Ministerio Público, o lo "apanden". Es comprensible si se toma en consideración que las bandas que controlan la venta del producto no perdonan a los "borregas" o "chivas", es decir, a los delatores. Quienes violan esta regla carcelaria son ejecutados, al igual que los clientes morosos que no pagan sus deudas, por alguna cantidad de fármacos, quienes los menos reciben una brutal golpiza. Para estos trabajos sucios sirven los pagadores.»
Y si en las sociedades tradicionales el misterio y su dominio son los que brindan la
legitimidad de los poderosos, en prisión el poder se funda sobre la discrecionalidad de las
decisiones, del abuso y la tiranía que produce una inagotable cantidad de malentendidos. Es
sabido por todos que la droga es también introducida por los custodios y que, por ende,
ellos reciben dinero de la venta y el consumo de ésta; sin embargo, junto a este
Con respecto al Carnaval dice Balandier: "Tan pronto el acento recae sobre su función social: libera las tensiones, relaciona los procesos de oposición y de integración, expresa lo social y se presenta como una especie de lenguaje. Tan pronto el aspecto es de carácter psicológico o psicoanalítico: el Carnaval libera las pulsiones que la sociedad controla fuertemente en los tiempos ordinarios, de lo cual deriva el lugar que ocupa el cuerpo, el sexo y a menudo la violencia; tiene un efecto catártico; establece una relación diferente con el otro y brinda también la posibilidad de jugar con otro -el personaje encamado persona- introducido en el interior de si." Balandier, Georges. Op. cit., p. 122. 36 Alejandro Bringas y Luis Roldán. Op. cit., pp. 201-202.
conocimiento se sobreentiende que el consumo debe realizarse sin que las autoridades se
percaten del mismo. A veces, existe cierta tolerancia y ésta es plena y absoluta si se cuenta
con el dinero suficiente, otras veces el custodio le imputa al preso el hecho de poseer droga
o estar intoxicado aunque ello no sea verdad. La discrecionalidad con que cuenta el
personal de seguridad para enviar a cualquier preso a las celdas de castigo, golpearlos y
extorsionarlos es total, por lo que aquel se encuentra prácticamente en un estado de
indefensión. Todo depende del estado de ánimo del custodio. De esta forma, idénticas
situaciones pueden ser valoradas y sancionadas de manera diferente por el custodio.
La institución que aparentemente recrea diversas oportunidades de "superación
personal", en realidad atrapa al sujeto en su propio goce mortífero, pues es el campo del
poder de la institución el que se abre y no el del sujeto, en otras palabras, el sujeto se anula
para otro que, en este caso, es la institución." De nada servirán terapias, cursos de
concientización o consejos familiares, el drogadicto coloca su decir en el cuerpo, presente
con su deterioro terrorífico ante los ojos de los que le rodean, el drogadicto,
tiene alma de cristal. ¿Cómo preservar el finísimo vidrio? Si el drogadicto tropieza y cae, los familiares y el médico recogen los pedazos para volver a empezar. Esta es la realidad del enfermo y su contorno extenuante. Así transcurren los días, los años. La paciencia se agota, aparece el resentimiento, un encono parecido a la ira. Y, como un mal sueño, inevitable, la apetencia de la muerte.38
Al final el cuerpo consumido. atrapado en un cautiverio doble: prisión y droga.
" "Es preciso no perder de vista la estructura del sujeto que habla; salvaguardar su oportunidad de adquirir un saber sobre si mismo, es decir, sobre su deseo inconsciente; no repetir en la realidad lo que ha hecho de él un desviado (se podría decir también un adaptado). En estas condiciones, las instituciones deben ser reemplazadas por lugares de ruptura, abiertos hacia el exterior". Lefort, Robert. "Discurso de la institución y el sujeto del discurso", en Mannoni, Maud. La educación imposible, México, Siglo XXI, 1994, p. 183.
Las palabras son del doctor Carlos Tornero, citado por Julio Scherer, Op. cii., pp. 41-42.
lo'
Los poderes ocultos: la figura de "La madre"
La vida de los campos proyecta en grande y hace elocuente eso que, en el runrún cotidiano, puede fácilmente escapar a la percepción.
T:vetan Todorov
Si quisiéramos clasificar la población de una prisión nos veríamos en los mismos aprietos a
los cuales se enfrentan los criminólogos, con la salvedad de que estos últimos terminan por
replegarse hacia los criterios punitivos en torno a la peligrosidad del sujeto o los
determinantes del expediente jurídico. Y, aunque, éstos lograran un ordenamiento lógico y
deseable para el discurso readaptador, el poder invisible que autoridades y determinados
prisioneros ejercen sobre el resto de la población termina por desbaratar cualquier sueño
penitenciario. También es verdad que en sentido estricto intervienen tantas variables como
características se le quiera atribuir a un ser humano. No obstante, grupos y personas
cumplen ciertas funciones que permiten explicar la dinámica del encierro, es decir, de la
extorsión y criminalización: los "burros" o "cheques" (quienes cargan o pagan el muerto),
los "erizos" (población miserable), los "padrinos" (narcos, ex funcionarios, etcétera), los
"coordinadores", los "lacras" (multireincidentes peligrosos), los "tiernos"
(primodelincuentes), los violados y los violadores, los homosexuales, la "mamá" del cantón
(estancia), los petroleros" (quienes distribuyen la droga), etcétera.
En la introducción a este estudio comentábamos rápidamente el organigrama de una
prisión, es decir, la estructura sobre la cual se pretenden cumplir determinadas necesidades
y tareas. De la dirección del penal se desprenden varias subdirecciones que tienen bajo su
responsabilidad diversas funciones. La ventajosa situación con la que cuenta el personal
que tiene bajo su mando un grupo de personas a las que puede someter (y de facto somete
por el solo hecho de administrarle su vida) termina por pervertir a la institución?' De todas
y cada una de las responsabilidades se logra sacar provecho, la extorsión tiene su génesis en
Véase las descripciones que hace Erich Fromm en torno al estudio psicológico desarrollado a partir de crear un "simulacro de prisión" y del cual se reconoce que "en este experimento la situación carcelaria transformaba a la mayoría de los sujetos que hacían el papel de "guardianes" en bestias sádicas y a la mayoría de los que hacían el papel de presos en persona abyectas, espantadas y sumisas, y que algunos presentaron síntomas mentales tan graves que hubo de dárseles soltura a los pocos días. De hecho, las reacciones de ambos grupos fueron tan intensas que el experimento, que había durado dos semanas, se interrumpió a los seis días". Fromm, Erich. Anatomía de la destructividad humana, México, Siglo XXI, 1989, p. 67.
el encuadre" institucional que explota el secreto, el tenor, la complicidad, la culpa, las
reglas impuestas, la discrecionalidad, los malentendidos, la injusticia y la impunidad.
Estructura y prácticas hacen unidad, la estructura apunta en su reglamentación,
normatividad, manual de funciones y tareas dirigidas hacia una meta imaginaria (por
inalcanzable) pero no por ello menos eficaz en su papel de pantalla. Por otra parte, prácticas
que todo lo pervierten y terminan por traicionar el proyecto planeado en el papel. Los
circuitos entre autoridades y prisioneros se interseccionan para poder actuar, en la cúspide
de los internos un coordinador que organiza fajinas, distribución y reparto de alimentos,
quien merece ciertas prestaciones como la visita íntima o hacer uso del gimnasio, los pocos
talleres, la venta de droga y alcohol, las concesiones de productos, etcétera.
En efecto, se reconoce una jerarquía entre los prisioneros que también es aceptada por
la autoridad penitenciaria, específicamente por "seguridad y custodia" quien establece una
serie de tratos informales pero no por ello menos rigurosos. Doble circuito, formal, legal,
respetuoso de las formas y las presentaciones, del establecimiento abierto a la opinión
pública, a instituciones y funcionarios externos. Otro que está pegado y le sigue como una
sombra y así es: obscuro, actuante bajo la lógica del secreto y la complicidad y en donde
aparentemente todos salen beneficiados. Reparto de ganancias, distribución de
comodidades, consumo a discreción. En la cúspide, por parte de la autoridad, el jefe de
Seguridad y Custodia, poder paternal, magnánimo y despótico, autoritario, discrecional,
sedimentación de la ley pura. Por el lado de los internos, un capo denominado "La Madre",
encargado de decidir quién distribuye la droga al interior de la prisión y a quien extorsionar.
Abajo de estas dos figuras el control de la población se lleva a cabo entre custodios, jefes
de fajina o de dormitorio:
La Mamá pone unjefr de dormitorio porque sabe su recorrido, el trayecto de cómo se las gasta y como le avienta rivete, eso es lo que le otorga su jerarquía defajinero. El fajinero controla todo el dormitorio, pasillos, área que está alrededor del dormitorio, baños. Las celdas no entran. Si llega una remesa de 20 cabrones, ellos tienen la opción de desafanar su fajina pagando 200 pesos, de lo contrario haces fajina por tres meses.
40 'La forma en que se organiza la 'íajina' demuestra la existencia de un pacto entre la delincuencia de alta
peligrosidad y los directivos de las cárceles. Basta destacar que son los sucesivos directores quienes nombran a los coordinadores". Alejandro Bringas y Luis Roldán. Op. cit., p. 150. Sobre el tema de las fajinas y rentas de los dormitorios también se puede consultar el libro de José Gómez, Op. cit., pp. 125-128.
03
Algunos "negocios" son reservados exclusivamente para los internos como es el caso de la
limpieza del penal` dirigida por los otrora llamados "comandos" o "coordinadores", en
éstos no se meten directamente los custodios de rondín, son privilegios propios de aquéllos
quienes entregan cuentas sólo a "La Madre':
El dormitorio se divide en cuatro zonas, cada zona tiene doce celdas, y en cada celda hay de 10 a 15 personas. El jefe de dormitorio reportan con los custodios (a cada dormitorio le destinan dos custodios). Entre el jefe de fajina y los custodios no hay reparto de dinero, esa se la lleva el interno que reporta directamente a La Mamá. El custodio no se mete pero si le reportan porque La Mamá siempre les da algo, no se meten porque es negocio de La Mamá que les paga independientemente.`
Eslabón intermedio entre "seguridad y custodia" y los prisioneros, La Madre controla y
distribuye dinero, objetos y principalmente la droga. A "ella" se le tiene que rendir cuentas.
Figura omnipresente dentro del penal que no admite competencia u omisiones sobre el
monto de lo que se trafica y consume, cuenta entre los cautivos con sus propios
informantes, pero también con la complicidad de los guardianes quienes también le
informan lo que se ha introducido al interior del penal. Para éstos últimos, dobles, triples
ganancias, el dinero fluye desde la puerta de entrada, ya que desde el mismo módulo de
revisión es introducida la droga, los solventes, etcétera, abastecimiento que desde su
ingreso es controlado inmediatamente por "La Madre":
En el módulo de revisión todo lo que sacan los custodios es repartido en partes iguales, droga o laca son introducidas gracias a La Mamá o por los familiares de los internos, los que son detectados dan un billete y le dan la vuelta a revisión para introducir la mercancía.
Obviamente, el reparto en partes iguales entre custodios tiene la finalidad de encubrimiento
y alianza, de responsabilidad compartida, lo que evita cualquier tipo de denuncia. A su vez,
el tipo de relaciones de asociación que se establecen entre custodios e internos terminan por
41 A la limpieza del penal se le llama fajina y esta consiste en asear los diversos espacios de la prisión en cuclillas y auxiliados de una jerga con un palo al que se le conoce como "el monstruo". Muchas veces, cuando se ha terminado de lavar y secar el piso, el fajinero avienta agua sobre el mismo para que el interno vuelva a limpiar. 42 "En la prisión de Santa Marta hay 12 celdas por estancia y 12 estancias por dormitorio en cuatro dormitorios originales para 720 internos y sus anexos para 720 internos más. Los nuevos dormitorios 6 y 7 pueden albergar a 250 presos". Gómez, José. Op. cit., p. 130.
04
involucrar a familiares que se someten a esta lógica de corrupción y avenencia. Lógica de la
extorsión y la ganancia de la explotación y del cuerpo, la cárcel establece vínculos sutiles
entre autoridades, internos y familiares, algunos por chantaje, otros más por deudas
acumuladas, la maquinaria funciona y abre o en su caso obtura sus grietas. Todos colaboran
siempre y cuando se respeten las diversas (formales e informales) jerarquías:
La Mamá está en todo, todo lo tiene controlado. A mí me tocó ver a unos cábulas que trabajaban para él directamente, él los abastecía de drogo para que la traficara en los dormitorios. Una vez me tocó ver como La Mamá venía bien emputada y se dirigió a un cuate que se llamaba Franco, que estaba en el cuatro-cuatro. Llegaron a darle una santa madriza al chavo pero de aquéllas, le quitaron mariguana, yo me quedé pendejo y dije. qué onda si este chavo trabaja para él, qué habrá hecho para que le quitara la mota. Después supimos que la madre de este chavo introdujo un aguacate de mariguana, la señora lo pudo pasar y se lo dio a su hijo, el interno, pero esto salía fuera del manejo de La Mamá y todo negocio tiene que pasar por él. Son los custodios quienes le informan a La Mamá que la señora pasó el aguacate de mariguana.
Interesante imagen familiar que se tiene de la prisión, "La Madre" en tanto líder o más bien
"capo" entre los presos se coloca ante el jefe de Seguridad y Custodia en concubinato, este
último es "El Padre", figura de autoridad, autoritarismo, benevolencia, discrecionalidad y
abuso, ley pura y simple sustentada en el exceso, frente a la postura de "la madre" que
demanda que los cuerpos gocen, aunque dentro de ciertos límites puesto que El Padre sigue
decidiendo:
La Mamá se relaciona con toda la gente, con los custodios sólo por el dinero, ella es así, aunque el jefe de custodios llega a poner límites y le dice lo que tiene que hacer, le dice: esto es así y si tú no lo haces te puedo mandar a Santa Marta y a mí me vale madre que tengas mucho dinero, si en ciertas cosas no acatas lo que yo quiero, olvídate.
Entre límite y exceso el umbral es endeble, sin embargo, ello no obsta para mantener a "la
familia" -como dicen los psicoanalistas- en la ley perversa de la institución, todos atrapados
en la lógica del poder parental, nadie tiene el derecho de caminar por su propio pie, el
grupo "familiar" somete, homologa y aplasta a aquel que intente independizarse.`
La familia se presenta a menudo como un bloque indiferenciado, en el que cada uno sólo puede vivir si tiene a otro de quien ser un parásito (en las familias de psicóticos esto aparece de forma manifiesta). Todo intento de diferenciarse del otro choca con el deseo del clan de neutralizar la diferencia. Ahora bien, la institución (escolar, hospitalaria) con frecuencia reproduce estructuralmente los defectos de las familias psicógenas, y en muchos casos ofrece el mismo modelo; cada uno de sus miembros le "pertenece" y sólo
105
Si bien el vínculo familiar no es el mismo registro que el que se establece en la institución
penitenciaria, no deja de llamar la atención ese enfrentamiento y sometimiento con el otro,
fusionado en un encuentro en donde cada sujeto ve reflejada su condición en el otro, sin
capacidad de decisión y bajo un entorno hostil y ajeno. La identidad de cada interno se ve
sometida, eclosionada en la lógica del deseo institucional, eclipsado el sujeto, en una
atmósfera psicotizante de agobio devorante.
Del discurso oficial, de las visitas y prácticas escolares de las escuelas, la prisión
logra ser "presentada" a la sociedad y a sus integrantes preocupados por lo que sucede en su
interior (visitantes, universitarios, organismos de derechos humanos, etcétera). Baste una
visita de pasarela y un discurso sobre la readaptación social para librar el problema de
opinión pública. De las Islas Marías, por ejemplo, se dice que hoy son un paraíso y que del
infierno aquel que los relatos dan cuenta, de tortura y sometimiento ganado a pulso, ya nada
queda. Que actualmente los presos con largas sentencias solicitan y compiten por ir a tan
buen lugar, para poder llevarse a la familia y así, estar cerca de los suyos. Hasta aquí el
discurso oficial, más allá, es decir, en la voz de los presos resuena todavía el temor y el
respeto de aquellos presos que provienen de tan legendario lugar, tal parece que la imagen
de la que José Revueltas dio cuenta en Los muros de agua sigue viviendo y caminando por
sí sola:
Pero ¿qué son las Islas Marías? ¿Quién sabe nada de ellas? Las Islas Marías son, a lo más, una idea, un concepto, nunca un lugar situado en el tiempo y en el espacio. Acaso una playa de arenal hirviendo, blanca, sin color, donde el sol bebe tierra. Alguna tierra de hombres vencidos, cuyas cabezas se inclinan sobre el tiempo, abarcando en los brazos, sin contener, toda condena. ¿Qué pueden ser las Islas? No una tierra sino un gesto: escena pura, drama monstruosamente simple y apagado, sin recurso hacia la vida, como un golpe pequeño y débil que se diera en lo más hondo del mar. Algo lejano y amarillo, sin referencia.44
Dentro del encierro siempre puede haber algo peor, una cárcel dentro de la cárcel y hasta
una cárcel de la cárcel de la cárcel. El azar a lo desconocido manejado con una regularidad
puede abandonarla dramáticamente. Cualquier separación con respecto a la familia (o a la institución) se siente prohibida. Sólo se
produce en un contexto de violencia cuyo efecto es de nuevo traer al sujeto al seno de la familia (o de una familia sustituta como el manicomio o la cárcel) Este tipo de familias favorecen un "nosotros" (de unión) que está basado en una fusión de los "yo" ['je '] de los diferentes miembros del "clan". Mannoni, Maud. Op. cii., pp. 73-74. 44 Revueltas, José. Los muros de agua, México, Era, 1990, p. 38.
U6
sorprendentemente funcional, cuando el reo está en el área de Ingreso en algún reclusorio,
ser trasladado a población" es un enigma angustiante, y si se está en población entonces la
penitenciaria aparece como una posibilidad siempre trágica. Cuando el preso cumple
sentencia en alguna penitenciaria, (por ejemplo, un "santamarte?o"), entonces las Islas
fungen como el referente terrorífico. Finalmente, si cualquiera de esas opciones aparecen
como algo distante, entonces se recuerda que para eso está el "hoyo", "el apando",
presencia siempre concreta y real. El mito: Islas Marías, Lecumberri, Santa Marta, lugares
de enfrentamiento, sometimiento y muerte. La imagen no es lejana a la realidad, el
desplazamiento es siempre amenazante, generador sistemático de ansiedad, método de
control ante la pasión desbordante, de sometimiento y extorsión de los cuerpos, un recurso
más para que la maquinaria no se oxide, no se pare, pero tampoco se desboque.
1 a cárcel es un equipamiento que organiza la extorsión y el reparto del botín entre
delincuentes y sistema policíaco. Como bien lo a ilustrado Sutherland, la delincuencia en
tanto profesión no puede desvincularse de los circuitos de extorsión y complicidad policial.
Fuera del circuito legal, más allá de los juzgados, con todo su personal que también vive del
delito, la prisión es un nuevo ajuste de cuentas entre los que se libraron de ser aprendidos y
los que por el contrario tienen que repartir parte del robo por ser capturados, castigo y
alianza, extorsión y sobrevivencia:
Cada remesa de prisioneros que llega tiene que pasar arriba, La Mamá dice ¿ tú por qué vienes? Por robo. Quiero 250 yaros para la próxima visita si no... tú pinche madre. Y tú ¿por qué vienes? Y o vengo por fraude. Ay papá a ver cuanto te chingaste ('lo pasaban a la celda). No pus yo no fui... ¡Cuánto te chingaste hUo de tu pinche madre! No... pues era un fraude como de cuarenta millones. ¿Y no te los chingaste? No. Me vale madres yo para la próxima visita quiero tres millones si no... ¡tú pinche madre! A ver tu, asaltabancos... ay ven pa 'ca papito que vas a estar más a toda madre (cual... santa madriza que primero le pusieron), con quién trabajas ¿es tu primera ve:? No pos sí. Vete a la chingada güey tienes cara dej/o de la.,. te voy a investigar güey y donde hayas caído dos o tres veces vas a ver, a ver denle otra calentadita, pum, pum, pum. ¡Cuantas veces haz caído ojete! No pos es la cuarta. ¿ Todas por lo mismo? Si. ¿ Tienes paro? Sí, pero no me quieren echar la mano. Me vale madre quiero die: kilos y dile al güey ese que aquí quien mueve las cosas soy yo y si no quiere pedos conmigo aquí adentro, que me mande ese billete, yo te aviso donde lo deposites.
La cárcel es un eslabón en donde "los de afuera" derraman parte del botín a los que se
encuentran "adentro" y dominan ese espacio. Desde el interior de las cárceles se establece
una conexión en donde delincuentes y policías terminan por distribuir lo robado. Todos
salen ganando, el delito como industria, como prevención y protección. Unos "mueven las
cosas" afuera, otros adentro y todos aquellos que viven de lo mismo tienen que refrescar su
memoria, no están solos, existen "socios" que adquieren ese estatuto por el hecho de
controlar otro espacio, y como tales, esperan la llegada de sus ganancias.45
"Contra lo que pudiera decirse a favor, la extorsión institucionalizada es parte intrínseca del aparato carcelario. Para los directores de las prisiones, los internos y sus familiares son parte del cuantioso botín que representan, ya que los custodios son simples ejecutores de las órdenes, independientemente de que también se benefician de los recursos que obtienen, pero pensar que ellos actúan por su cuenta es ingenuo, pues deberán reportar la mayoría de las cuotas que recaudan. En la misma situación se encuentran los presos, ya que los directivos nombran al "coordinador" que representa, en sentido estricto, un puesto de mando". Alejandro Bringas y Luis Roldán. Op. cit., p. 146.
La prisionalización y el cuerpo como sopor/e del poder
Antes de irme, llamé a todos con los que vivía en la estancia. Les dije: les regalo todo, no vendan nada. Sobre todo cuiden y quieran todo lo que hay aquí. Cuiden este espacio, limpien/o, pinten las paredes, amen este lugar, quieran las paredes, consientan al suelo, no maltraten el pasillo por el que andan,' porque aunque ustedes no lo crean -y no es que me esté volviendo loco- este lugar siente. Y como lo traten él los va a tratar, así que ámenlo.
Ex interno del Reclusorio Sur
¿Hasta dónde es posible calificar a una institución como la penitenciaria de ser portadora de
su propia ley? ¿Podría afirmarse que se establece una ley del goce de los cuerpos, de su
erotización en la violencia, la sexualidad y el sometimiento? En otras palabras, ¿se puede
decir que el sistema penitenciario es perverso en la medida que mantiene un vínculo a
través del terror
gozoso de la carne?
Hay quienes creen
que todas y cada
unadelas
actividadesque
llevan a cabo los
prisioneros no
difieren de las que
realizaría cualquier
persona común y
corriente,la
transgresión es un
acto tan tiumano
que no tendría que presentarse como un signo de distinción, incluso, un acto como el
asesinato, precisamente porque sale de su dimensión instintiva, sería un gesto que
caracteriza la condición humana.` Esto sin lugar a dudas tiene una fuerte dosis de verdad,
'' "Al intentar desentrañar el misterio de la muerte la tememos (aunque muchos la desean), pero no podemos concebirla como el fin último y definitivo. Nos sentimos atraídos por ella, como algo desconocido, anhelamos vislumbrarla -descubrir lo que se oculta en esa penumbra de sombras y niebla. Al mismo tiempo, aterrorizados, deseamos alejarla de nuestra mente. Pero la temamos o no, la muerte sigue incitando nuestra
'-it
az
pero tal planteamiento tiende a eludir la problemática institucional específica que provoca
el cautiverio, con seguridad se seguirán cometiendo crímenes pero el hecho de que estos
ocurran como resultante de encontrarse sometido bajo un dispositivo extremadamente
compulsivo, es precisamente lo que distingue a una cárcel de una escuela u otra institución.
La diferencia sustancial que se presenta entre la primera y el resto de las instituciones recae
en su condición de inescapabilidad, de intimación, incertidumbre, compromiso y obligación
impuesta desde la estructura autoritaria (y desde los diversos grupos de poder). Para el
encarcelado, el entorno no le pertenece, no tiene la mínima posibilidad de controlarlo dada
la constante zozobra y alienación en la que se encuentra.
A falta de dinero, el cuerpo suple: simple y terrorífico pero muy acorde a las leyes
M goce perverso. Una manera de situar al cuerpo, es decir de colocarlo en desvalimiento,
dentro del engranaje institucional es proporcionándole droga, si ésta es inalcanzable o
imposible de pagar entonces se cede el cuerpo.` Por lo general, este tipo de deudas se
pagan únicamente con dinero, dinero constante y sonante, de lo contrario se juega con la
muerte. Dinero y droga, droga y dinero: uno de los pactos más férreos que se establecen en
la cárcel, pacto de honor y sangre, ello explica que cualquier violación al mismo sea
severamente castigado, y si incluso éste no es respetado por las autoridades se entra a un
ambiente propicio para la rebelión, el amotinamiento. Aquel cautivo que "olvida" pagar su
deuda es cruelmente golpeado como aviso que lo peor está por venir: Algo de lo básico es
que lo que prometes con la boca lo sostienes con el culo: tú te la fumaste riendo y ahora la
vas a pagar llorando güey. 48 Después, el cuerpo paga con la vida.
curiosidad. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos más ingeniosos, la muerte guarda su secreto, y este secreto constituye en parte la razón de fascinación que el homicidio nos produce". Abrahamsen, David. La mente asesina, Op. cit., p23.
"El 'lobo' tiene una vieja técnica: da dinero al joven, le compra en la cantina lo que le apetece. Se lo toma con tiempo. Le dice que es su amigo y que no tiene por qué temer a los hombres brutales del penal. No deja escapar una palabra que descubra dónde quiere llegar. Cuando la deuda es ya importante, plantea el asunto. El joven queda trastornado, dice que quiere devolver el dinero. El viejo lo rechaza. Busca al director y le dice que el joven tiene deudas y que no le muestra ningún respeto a él, al viejo. El director increpa al joven y le dice que sea amable con el viejo, pues lo protegerá y pronto necesitará verdaderamente que lo protejan. Entonces el joven regresa a la celda y es apaleado brutalmente por el viejo. Los demás contemplan 'cómo ha nacido una joven sefiora'. Si alguno osara interponerse se produciría un homicidio. Luego el viejo 'lobo' agarra al joven que yace en el suelo, lo arrastra hasta su cama y echa la manta sobre sí y su 'botín'." Hans Von Henting. La pena, Espasa Calpe, Madrid, 1967, p. 315. Citado por Neuman, Elías. Op. cit., p. 75.
Cuando me pasé a COC, entró Derechos Humanos y se acabaron determinadas situaciones, pero el Guicho seguía enviando a su gente que decía: ¡a ver tú cuando me vas pagar! A uno le decían el Búho, a otro el Flaco, a otro el Memo, otro el Tornel y a otro más la Grapa. Todos ellos eran gente de la Mamá que los mandaba para que le terminen de pagar. -Tú ven para acá (ya estabamos apandados), haber tú ábrele aquí vengan para acá, cuando van a terminar de pagar ojetes. -No, no tengo. -Tu pinche madre, a ver ínflale, pum, pum (sus tres bombones), si no me vas apagar tu pinche madre. A cualquiera lo podían sacar de la celda ya
En cualquier momento se puede contraer una deuda, el encargo de ropa, la pérdida de
objetos, etcétera, es causa de encono y de contraer un adeudo, la misma intimidación, el
forzamiento continuo coloca al cuerpo en estado de indefensión, incluso, el cuerpo de
terceras personas, muchas veces en mujeres, familiares del preso:
La violencia metódica, dosificada y cotidiana adquiere un carácter pedagógico, o para decirlo en palabras simples, es una técnica de enseñanza-aprendizaje basada en la repetición de hechos: "entrega la cantidad que se te pide y te evitarás problemas".
Pues bien, en los penales ese submundo carece de valores morales, con miedos y miserias humanas, pues hemos visto cómo hombres cobardes entregan a sus mujeres (esposas, hermanas e incluso hijas) a la rapiña lujuriosa de custodios y coordinadores... para eludir una salvaje golpiza".49
En efecto, este último, en su temor de ser agredido o de acabar de saldar alguna cuenta
pendiente "pone" a su familiar a disposición de otro prisionero, ello se lleva a cabo a través
de la llamada "visita íntima". En ese lugar, bajo el engaño de que visitará a su pariente, se
lleva a la mujer para que otro abuse o disponga sexualmente de ella. Algunas veces la
amenaza llega a tener tal impacto que el abuso se convierte en algo permanente:
1/ab ja chavos que estaban por primera vez. Uno de ellos decía: yo me siento de la chingada tuve que ofrecer a mi hermana, me extorsionaron, ahora me la están pidiendo cada rato. ¿Sabes? —le dije- aflojaste una vez y te chingaste ora vas a estar basado a esos güeyes, cada vez que se les pare la yerga van a estar pide y pide a tu
que estábamos apandados todos y le daban una madriza en la esquina, pero de que pagaban, pagaban. Se te hace muy fácil pedir droga, esperanzado a tu visita, cuando te folia y no pagas, empiezan los problemas, Siempre conviví con personas mayores que yo, si había opción con ¡a flota: a chingar y siempre le metí a la droga Me tocaba ir al dormitorio cinco por coca (ahí es donde anunciaban la coca), iba con tres compas y comprábamos una grapa de a cincuenta, era para pagar en dos visitas, así se hacía menos pesado y en el momento queríamos eso. Una vez que llegamos apagar (ese día no íbamos a pedir porque nadie iba a tener visita en esa semana), estaba un cuate que acababa de bajar de protección porque le habían dado unfierrazo en la pierna, estaba ene! dormitorio dos de reincidentes, ya se la sabe, el chavo debía 300 pesos de coca y le estaban dando una madriza, (tendría unos veinte días que le habían quitado las puntadas), no le respetaron la pata, le volvieron a botar ¡a abierta, el chavo ya llorando decía, "bandíta ". Hasta rojo se privaba del pinche dolor, y era cuando más se agasajaban. -Entonces cuándo me vas apagar ho de tu pinche madre, llevas seis meses y yo de tu pendejo, muy chingón te subes de prus y se te hace bien fácil bajarte, ora te chingaste te vuelves a subir y vas a ver. Entonces, el chavo ya pedía esquina, una santa verguiza que le dieron, pobre guey, yo creo que si me hubieran dado esa madriza no hubiera aguantado, no sé, no sé, luego son los güevos del ego de uno. El chavo ya pedía tregua y no lo dejaban de golpear. -Si les voy a pagar bandita, -no, tu pinche madre, te quisiste burlar, que bien te la inhalaste riendo pero la estás pagando llorando, me vale madres. Una madriza con tubazos. Cuando yo llegué le habían botado superficialmente la pinche herida del metidón. Ahí si pides droga tienes que pagar con dinero.
Bringas y Luis Roldán. Op. cii., p. 181.
lámiliar, Aflojando una Ve: va bailaste, dándole un billete o cosas a alguien la única manera de quitártelo es que tu te pares de manos, le des una buena madriza al grado de que si le sacan un fierro tú también tengas con qué dar, solamente así le puedes quitar a esa persona y más de ese calibre. Algunas personas viven de la extorsión, es su medio de vida, prácticamente son los lacras.
El abuso sexual entre prisioneros también es práctica cotidiana, principalmente sobre
aquellos internos más jóvenes e inexpertos, pero no únicamente, puesto que la existencia de
grupos de violadores que actúan conjuntamente también es algo frecuente:
El ojo por ojo ya se da en dormitorios, pero desde Ingreso estás expuesto aunque no seas violador. Desde Ingreso te puede tocar un güey que te quiera chingar, a mí me tocó verlo en COC, un día, nos paramos temprano, era día de visita y todos a bañarse. Bañándome (porque ahí entras con toda la manada a bañarte parejo, nada de pedir permiso, a bañarte con agua fría en un espacio muy reducido para tanto cabrán y sabiendo que nada más hay una hora en la mañana que llega el agua), había un cuate, no sé si era amanerado pero era acosado sexualmente, él estaba en mi zona, la Cuatro, Y , era amenazado al grado de quererlo malar, una noche nos toco oír gemidos... A l día siguiente investigamos, mira, ese cabrán se comió al chavo (si en un momento dado el chavo quiere abrir otro proceso por violación está en su derecho, pero con la opción de con venirse en chiva).
Las definsas son muchas veces rudimentarias pero contienen su dosis de eficacia. En
efecto, los presos más expuestos durante la noche a este tipo de anomalías intentan
resistirse a través de una especie de pañales hechos con tela y cuerdas que se amarran varias
veces entre el vientre y las piernas. De verse atacado durante el sueño, el sólo movimiento
giratorio del cuerpo provoca que las cuerdas se enreden con las cobijas dificultando el
sometimiento del cuerpo. Este tipo de calzoncillo evita también que algunos prisioneros
-principalmente los denominados tiernos- duerman toda la noche "de cara al techo" y en
permanente sobresalto.
Otro caso es el de los homosexuales que sin culpa ni inhibición venden su cuerpo
corno vehículo para el placer de los otros. Algunos perfectamente trasvestidos se pasean por
la prisión en parejas o en búsqueda de algún cliente, se les conoce con el sobrenombre de
"las lobas". Algunos son pareja sexual de otros prisioneros siendo no pocas veces centro de
disputa.
E! ilelincueme sexual como chivo expiatorio
.\ toda hora se da el deslbguc sexual. oculto o abierto. E.0 niaurbación
pública afirma al onanista. Fxhihe u fuerza. No ha sido castrado.
Dr. Carlos Tornero
No es ninguna novedad decir que los prisioneros tienen sus propios códigos y normas que
aunque no aparezcan en ningún papel no por eHo dejan de aplicarse con todo rigor. Tal vez
lo interesante sea subrayar que la mayor parte de estas reglas informales son compartidas
con las autoridades conspirando contra los propios internos, tales son los castigos y ajustes
de cuentas que se aplican entre los prisioneros con anuencia e incluso participación de las
autoridades de las cárceles. Si bien es posible analizar la problemática carcelaria desde el
comportamiento individual ello no basta para dar cuenta de la dinámica del establecimiento
carcelario. El grupo siempre está presente en numerosas ocasiones y, como éste no actúa en
"el aire" sino que se encuentra en una estructura, es obvio que la institución juega un papel
importante en las prácticas grupales e individuales. Partimos de un hecho reconocido por
todos aquellos que se han acercado a la realidad de la prisión y que refiere al castigo
proporcionado por algunos presos en contra del violador:
El contacto entre la sociedad carcelaria y los tiernos" consignados por el delito de violación es bestial. Son sometidos a golpizas colectivas, por lo regular a garrotazos, que los conducen a! servicio médico, luego de violaciones tumultuarias de "lacras" y multirreincidentes, quienes con la anuencia de los custodios hacen un festín anticipando castigo antes de comprobarse la culpabilidad. Esto ocurre tanto en el Ingreso como en el COC. Después serán tomados en servicio para lavar la ropa, limpiar celdas y hacer "fajinas" sin recibir a cambio ningún salario.50
Se dice que la cárcel separa al interno del mundo exterior y, sin embargo, aquella no evita
diversas formas de comunicación. En el interior de las prisiones la nota roja tiene un interés
particular y fluye rápidamente ayudando a que los internos conozcan el motivo por el cual
entra un detenido a prisión, así que, de acuerdo al tipo de crimen, se adquiere un
determinado estatus y "tratamiento", de modo que no es lo mismo ser narcotraficante que
0 Ibicicm. p. 97.
13
violador, o ex policía. 5 ' Uno de los ejemplos elocuentes es lo que sucede con las personas
que son acusadas de cometer algún delito de índole sexual, principalmente contra los
violadores. Éste es uno de los delitos más castigados por presos y custodios, cargado de un
simbolismo de aversión. El delincuente sexual es estigmatizado y transformado en foco de
agresión:
Para el violador, desde la Aduana empiezan los maltratos. Podrás ir como quieras, como ratero o narco pero lo más deprimente es ir por algo sexual, todo esto es muy recriminado, el interno no lo perdona. Muchas veces el custodio influye. Luego de la Aduana te pasan alficheo, toman tus datos y vas haciendo parajes, entonces el interno se va dando cuenta porque el interno también trabaja para la dependencia (lo hace para contar con los beneficios) y en ese momento te catalogan: ¡ah! miren quien viene, ese es un violador.
Para ingresar al Servicio Médico se tiene que pasar por COC y el corredor de área de dormitorios, cuando pasamos el custodio les ordenó a los violadores: ustedes se van a ir agarrados de la mano (eso lo hace para diferenciarlos), luego a nosotros nos dejo, ustedes dos se vienen al frente conmigo. Como cotorreo nos do, si quieren agárrense de la mano también. No ¿qué pasó? No venimos por violación. Y a sobre el pasillo los internos se van dando cuenta... En ese pasillo el dormitorio más cercano es el diez, el de alta seguridad, puro lacra, puro pesado que se da cuenta y empieza a aventar todo tipo de cagada: ¡ay! Y a dieron las tres y que bonitas se ven todas agarradas. Algunos les van dando sus patadas.
En efecto, el custodio participa directamente en fomentar la agresión en contra del
delincuente sexual, él se encarga de exhibirlo, de "publicitario" entre la población del
penal, en fin de transformarlo en chivo emisario para que los prisioneros cometan el mismo
tipo de agresión de la cual protestan. Este testimonio no hace más que corroborar lo que
penalistas y estudiosos han hecho de conocimiento público:
Aunque resulte de inapelable dureza, habrá que decir que los directores y empleados de las cárceles saben mucho sobre estos escabrosos problemas, pero, más por comodidad que desidia -o tal vez por ambas-, los toleran, los ocultan. Y algunos funcionarios los propician, pues así el penal está más calmo y será de más fácil manejo, y, por ende, ocasionará menos trabajo. [Se concluye] que los funcionarios y guardias, aunque sepan de actos de sodomía y violación, jamás hablarán de ello porque revelarían negligencia criminal. Podría costarles su puesto y, tal vez, un juicio penal.`
"No he conocido casos de violencia y abuso contra la libertad sexual por razones raciales o rivalidades regionales, pero si frente a encarcelados acusados de delitos de violación y estupro sobre los que existe un fuerte rechazo en la población de muchos penales del mundo, en especial si estas violencias sexuales lo fueron en per i uicio de niños". Neuman, Elías. Op. cit., p. 83. 2 Ibídem, pp. 86-87.
La participación intencional o velada de las autoridades tiene el propósito de doblegar la
personalidad de los prisioneros y de enfrentarlos sistemáticamente, impedir la creación de
lazos de cooperación y solidaridad que pudieran derivar en una confrontación directa con la
autoridad, la violación es una forma de "resolver" el problema de la sexualidad pero
también de fragmentar todo tipo de resistencia.
Sin embargo, lo que en estos momentos interesa destacar es esta peculiar aversión
que produce el violador ante todos los "personajes del cautiverio". La violación es un delito
que desde el plano jurídico ha llevado un esfuerzo tremendo a las mujeres para que sea
castigado con mayor severidad, dada la complacencia de las autoridades. Sólo la presión de
una protesta organizada ha logrado algunos avances al respecto. Tal es el caso de la
creación de agencias del ministerio público especializadas en delitos sexuales, donde la
responsabilidad se deja a cargo de las mujeres. En prisión, es repudiado el delincuente
sexual, su acto es repugnante, trastoca todo tipo de códigos del encierro, los formales y los
informales. La prisión enfrenta el problema serio de saber qué hacer ante la problemática
sexual, algunas veces bajo creencias poco sustentadas se toman medidas severas para su
control. El problema es que la sexualidad siempre sale a relucir, es tremendamente
perturbadora, pero principalmente cuando se trata de castigar al violador, paradójicamente,
él es una especie de representante del desorden dentro de este mundo de la transgresión:
Si bien estas instituciones totales (y totalitarias) el preso pasa a servir al sistema cual moderno esclavo, encuentra en el sexual un escollo que, en principio, le hace trastocar ciertos valores carcelarios. El código de honor manda a "tener conducta" y el cártel carcelario se adquiere con reciedumbre, fuera y dentro de la prisión, lo que implica ser bien hombre y duro por añadidura. ¿Cómo cohonestar estas circunstancias con la homosexualidad aun activa de quien abusa de otros más débiles e inertes?`
Como foco de atención, la figura del violador es ambivalente. En ese sentido el delincuente
sexual es repugnante y atrayente, de ahí su fuerza subersiva pues los límites del terror que
encarna colindan con los del goce supremo, el umbral no siempre es claro y si endeble
puesto que, de la aversión y el rechazo por el crimen la "comunidad carcelaria" pasa al
consentimiento del mismo, ahora, es el transgresor quien paga con su propio cuerpo:
Algo que nunca olvidaré y que hizo que cambiara mi forma de pensar y actuar fue lo que vi en C.O.C., a los tres días (le llegar. Los custodios hicieron pelear a dos internos
Ibídem, P. 81.
115
que llegaron por delitos sexuales y, el que perdió, les tuvo que mamar el miembro a 8 o 10 fajineros. Fue de la chingada darme cuenta lo que era este infierno. Dejar los principios a un lado y unirme a un grupo de los que movían el reclusorio y empezar a morir moral y espiritualmente. ¿Cuáles Derechos Humanos? (por cierto, los dos que pelearon se fueron absueltos)
Como es sabido, para Freud la ambivalencia es una resultante de la dinámica que se
establece entre los deseos inconscientes y el rechazo de éstos, su "represión" ante la
prohibición. Cultura, Ley y sujeto del inconsciente se articulan de manera compleja de
forma que muchos de nuestros actos aparentemente razonables y conscientes tienen su
explicación por esta dinámica entre el deseo profundo y su imposibilidad como efecto del
grupo y la cultura. Tótem y tabú gira en torno a la equiparación del primitivo con el
neurótico obsesivo. Ambos ritualizan, llevan a cabo prácticas reiterativas y exculpatorias,
ambos se debaten dentro de este campo de fuerzas psíquicas contradictorias. A pesar de lo
que se piense, sin tabú no hay posibilidad de vínculo y afiliación, en pocas palabras,
sociedad. Las jerarquías, los ordenamientos y la reproducción se verán en entredicho. Por
eso, los primitivos evitaban la tentación por medio de barreras impuestas en sus prácticas
cotidianas: la mirada, el contacto, la palabra, etcétera, son objetos de las más estrictas
interdicciones con el fin de garantizar el orden social. El transgresor, como bien lo ha
señalado Freud, coloca en juego la realización de los deseos inconscientes más
'ancestrales" incitando al resto de los hombres a la profusión y el caos:
Aquí está en juego la angustia ante el ejemplo contagioso, ante la tentación de imitarlo, o sea, ante la capacidad de infección del tabú, Si alguien ha llegado a satisfacer el anhelo reprimido, no puede menos que mover igual anhelo en todos los miembros de su sociedad; para sofrenar esa tentación es preciso que ese a quien en verdad se envidia sea privado del fruto de su osadía, y no es raro que el castigo dé a sus ejecutores la oportunidad de cometer a su vez la misma acción sacrílega so capa de expiarla. Por lo demás, esta es una de las bases del régimen penal de los seres humanos, y tiene como premisa, por cierto que correcta, la homogeneidad de las mociones prohibidas tanto para el criminal como para la sociedad vengadora.
El psicoanálisis corrobora en este punto lo que suelen decir las personas piadosas: todos somos pecadores.54
De acuerdo a los planteamientos freudianos, el papel que juega el sacrificio del chivo
emisario es el de actualizar la figura de aquel que en tiempos lejanos se le asignaba el papel
Freud, Sigmund. "Tótem y tabú y otras obras (1913-1914)" en, Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, volumen 13, 1994, p. 76.
116
del padre originario quien era único capaz de gozar. La muerte de éste por la horda funda la
posibilidad del vínculo entre hermanos. Sin sacrificio no hay lazo social ni adoración al
símbolo totémico sobre la base de la culpa. El onirismo del grupo está cruzado por ese
doble trazo identificatorio del que nos habla Freud, identidad con el semejante, idealización
del líder, con la salvedad de que aquí "los líderes" aparecen en la escala negativa, son la
encarnación del chivo expiatorio, es decir, del sacrificio en aras de la conservación de la
comunidad.
La multitud que describe Freud en Psicología de las masas y análisis del yo, (por
cierto siguiendo a Le Bon), asemeja a la descripción del inconsciente (irracional,
contradictorio etcétera.). En efecto, el comportamiento colectivo que pulveriza las barreras
educativas y los procesos de socialización es pasión manifestada a flor de piel. Por su parte
Elías Canetti dice que cuando la masa descarga no hay barrera ni distancia moral o social
entre sus miembros, ni clases sociales ni disensiones personales, todo se centra en la acción
común. Sólo es en el reflujo, en la apacibilidad de la institución, en donde reaparece la
racionalidad y las diferencias vuelven a tomar tono. La masa en su homicidio colectivo es
indudablemente una masa gozosa, que danza al unísono el festín de los comensales.
Actualización de la muerte del padre y la reafirmación del vínculo entre hermanos, el
crimen colectivo es la posibilidad del goce transgresor en aras de la ley y en repudio de lo
que se festeja simultáneamente. Se dice que el líder hace gozar a la masa, cada individuo
que se identifica especularmente con su par requiere de una ilusión que colme su falta, esa
naturalmente la brinda el dirigente. Él dictará el quehacer sobre el que todos trabajarán para
alcanzar la promesa anhelada. Sólo él puede aliviar, a través de su promesa, las penas del
fracaso. Sus explicaciones son fuente fantasmática que da sostén a la creencia ante el
fracaso. La masa goza porque le falta algo que el líder viene a colmar, aunque sea de
manera fugaz. Del mismo modo, los chivos emisarios a través de la historia juegan el
mismo papel: hacen gozar a la masa."
El sacrificio del criminal que rompió el tabú sexual, que accedió a la mujer o al niño
por la fuerza, que se permitió gozar por encima de la Ley, logra la ira colectiva para ser
centro del castigo y momento de goce para los demás. Estigmatizado ancestralmente, el
delincuente sexual paga con su cuerpo la osadía de no controlar sus impulsos. Por encima
de él se distingue el grupo de internos, lográndose lazos sutiles de complicidad con el
" El análisis del grupo desde una perspectiva lacaniana en donde el centro se coloca en el goce se puede encontrar en: Pomrnier, Gérard. Freud ¿Apolítico?, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión (Colección Freud-Lacan). 1987.
117
persona! penitenciario. Su castigo no sólo es por medio del trabajo o el dinero sino
principalmente con el cuerpo que aparece como centro de disfrute o de consolación para los
demás. Bajo la máxima de que con "la vara que mides serás medido", se descarga toda una
serie de vejaciones sobre el delincuente sexual. Apenas éste ingresa, se convierte en centro
de descarga de la violencia de los custodios y 'compañeros":
Y o tuve la mala experiencia de llegar en una remesa con tres violadores (éramos dos por robo), desde la Delegación ya no se la acababan, era madriza tras madriza, el cien por ciento de los madrazos se los daban en los guevos. También la policía ve eso de la violación como algo super deprimente, distinto, algo así como muy cabrón, muy loco. Cuando entré a la Aduana nos dijeron, les van a dar tres patadas a estos cabrones y donde no se me doblen a ustedes les vamos a dar en la madre. La verdad, sentí gacho porque yo venía con ellos platicando y en cierto momento sí ¡legué a decirles, sabes compa, la verdad soy banda pero ha—-te para allá porque no quiero que me confundan (cuidaba mi integridad).
El fenómeno del chivo expiatorio también refiere a la persecución de minorías sociales (o
de algún individuo), a las cuales les atribuyen la responsabilidad de algún suceso o
situación amenazante para la comunidad (desastre natural, anarquía social etcétera.). Los
perseguidores pueden tener una causa real o imaginaria para centrar su acusación sobre
determinadas personas. Esta diferencia es lo menos importante puesto que de todas formas
está firmemente arraigada en una creencia que es lo que permite llevar a cabo la
persecución y la descarga violenta sobre los elegidos. René Girard afirma que el
surgimiento de este fenómeno presenta invariablemente una serie de "estereotipos" que
permiten explicarlo. El primero es una especie de condición o contexto social determinado
en donde predomina el debilitamiento de las instituciones y existe un estado general de
caos, desorden y ecipsamiento de la cultura. Esta descomposición de las relaciones sociales
provoca un cese de las diferencias, un acortamiento de las distancias entre los grupos o
segmentos de la sociedad predominando "los malos modos, la reciprocidad de los insultos,
de los golpes, de la venganza y de los síntomas neuróticos".` El segundo estereotipo o
lógica de la persecución tiene que ver con el tipo de acusación imputada o la modalidad del
crimen cometido por él o los sujetos incriminados. Las personas que cometen o son
acusadas de cometer crímenes de carácter violento (parricidio, infanticidio, etcétera), sexual
(violación, incesto) o religioso (como las profanaciones), son blanco susceptible de ser
atacado por las turbas sociales. Otro más de los estereotipos se relaciona con las
6 Girard, René. Op. cit., p. 23.
1111
características que presentan las víctimas. Muchas veces las persecuciones se relacionan
con el sometimiento de minorías étnicas y religiosas. También apuntan liada aquellas
personas que presentan algún signo estigma! izante (sufren algún defecto o incapacidad
fisica), que refuerza la persecución y la violenta polaridad del enfrentamiento. Todos los
estereotipos apuntan al problema de la indiferenciación y la homologación devorante que el
caos provoca. La ira contra las minorías no estriba en el hecho de que sean diferentes, sino
en el efecto que provoca su condición o el crimen que se les achaca, y este efecto no es otro
que el de evocar lo indiferenciado, de tal suerte que el crimen, la anormalidad fisica o
imaginaria y la debilidad de la cultura y sus instituciones invocan la posibilidad de caer en
lo caótico y amorfo social. Por su parte, cualquier situación en donde prive la confusión
social, el desastre y la uniformización de los intercambios (cualquiera puede morir o ser
arrancado de sus seres queridos; las posiciones sociales y económicas de los sujetos no
guardan ya distancia alguna) que hacen que aparezca la "predominancia de lo mismo
siempre un poco paradójica puesto que es esencialmente conflictiva y solipsista",57
cualquier situación de esta naturaleza, requiere de una explicación. La búsqueda de sentido
termina por conducir a la mayoría a buscar un culpable de forma que el terreno está
preparado para dirigir su ira hacia un chivo emisario."
Esta explicación dirigida a la persecución de los judíos, a los mitos y en general a
los fenómenos de persecución y asesinato colectivo, se ajusta de una manera impresionante
a la dinámica carcelaria. El mecanismo o forma que opera en el cautiverio es similar. En
efecto, la prisión opera bajo una lógica de la indiferenciación o si se prefiere de un caos
artificialmente organizado desde la institución. En prisión el tiempo se trastoca: el día y la
noche no se distinguen claramente puesto que las actividades no adquieren el valor que la
sociedad les confiere. Se puede o no trabajar pero al final el resultado es el mismo: poca
retribución y sí mucho desaliento. Por la noche el descanso es precario ante la vigilancia
permanente hacia los demás o la impertinencia del juego, etcétera. De igual forma, la vida y
la muerte se trenzan en un abrazo en donde no logra distinguirse una perfectamente de la
otra, así, mientras en el mundo cotidiano la muerte aparece como un estado excepcional,
como un accidente siempre imprevisto, como una tragedia inevitable, dentro de prisión es
una situación normal.
" Ibídem, p. 23 58
Ver anexo 11.
119
La cárcel se parece mucho a esa "indiferenciación primordial" en donde el bien y el mal en
la práctica se confunden y se vive la existencia como un verdadero caos en el cual "los
indiferenciados no cesan de luchar para diferenciarse entre sí"
Como veremos más adelante, el prisionero no sabe con certeza las causas del
desconcierto que padece, la violencia y el desastre que cae sobre su persona impiden que la
razón llegue a desentrañar el fenómeno institucional del cual es víctima, a lo más intuye y
culpabiliza a la sociedad de su condición, o tiende a explicarse su situación desde la moral
o la peculiar visión religiosa que exalta hasta el paroxismo gozoso de la carne el sitio del
bien y del mal. En este contexto, cualquiera puede ser víctima del asesinato colectivo. Sin
embargo, no cualquiera juega el rol de chivo emisario. Este último surge cuando se cumple
al menos uno de los estereotipos señalados por Girard y, en efecto, este papel lo viene a
representar el delincuente sexual, quien es el único que transgrede uno de los tabúes más
rigurosos de la cultura occidental y católica arraigada profundamente en la escala más baja
de la sociedad mexicana.` El violador del tabú de la sexualidad es el único sujeto que
encama ante el resto de los prisioneros un atributo de anormalidad, su cuerpo incontinente
tiene algo del orden de lo monstruoso. Es, por decirlo de alguna forma, el que concentra la
diferencia radical entre todo el abanico de posibilidades que presenta el mundo de la
transgresión. La sanción moral va estrechamente ligada al cuerpo fisico (como sucede en
estos casos). El castigo se centra sobre la sexualidad del sujeto, puesto que se le castiga con
el mismo delito que cometió. El golpeteo constante en los genitales no hace sino ratificar el
odio que se descarga sobre aquella parte del cuerpo que palpita por cuenta propia ("el cien
por ciento de los madrazos se los daban en los güevos"), lugar que simboliza la
anormalidad fisica del sujeto! Lo monstruoso evoca la pérdida de la diferencia, puesto que
el rompimiento de la distancia es siempre visto como algo peligroso: el abuso corporal, el
incesto, el hacer de los roles sexuales una posibilidad de intercambio uniforme y recíproco
irrespetuoso de todo vínculo, es decir, de aquello que apunta hacia el quebrantamiento de
los valores familiares, eso sencillamente es inadmisible.
59 lb0em, p. 45. No está de más saber que en las cárceles para mujeres este papel es representado por la madre que mata a
los hijos (filicida) quien es objeto continuo del maltrato y repudio de las compañeras. 61
"Las venganzas que se operan en las cárceles mexicanas en estos casos resultan de indescriptible crudeza. Los reclusos acusados de delitos de violación contra niños pueden ser muertos haciendo pasar sus cabezas a golpes entre las rejas. En otras ocasiones, mientras duermen, les ponen entre las piernas, con el mayor sigilo, una bolsilla de polietileno llena de retazos de poliuretano, tomado de los colchones, y le prenden fuego. Muchos mueren. Otros sobreviven pero, es obvio, sin órganos genitales". Neuman, Elías. Op. cit., p. 83.
2()
¿Qué más sucede al interior de la cárcel? Ahí, cada interno recién ingresado es interrogado
por el prisionero con mayor poder de control interno, que como veíamos, es conocido como
"La Mamá". Este preso, es quien decide el monto de la extorsión o del castigo de acuerdo
al tipo del delito, es una especie de nueva penalidad en donde todos salen ganando ya que
se establece un nuevo reparto. Para el caso del delincuente sexual el "cobro" es la
humillación y el castigo corporal. Todos los que llegan son pasados por este filtro informal
y , como un verdadero "padrino", La Madre decide el castigo:
Tu, ¿por qué vienes? Pues por violación. ¡Hijo de tu pinche madre! A ese güey denle en toda su pinche madre pero primero encuérenlo y báñenlo con agua fría. -Y así lo hacían, delante de todos lo metían al baño y le pegaban unos palazos-. ¡Orate! Todos van a pasar y darle un pinche vergazo a este giey si no...
"El gansito": un garrote con el cual se viola y golpea al delincuente sexual, el sobrenombre
proviene de cierto anuncio de la fábrica Marine/a que comercializa una famosa golosina a
través de un pequeño ganso que termina diciendo al auditorio la frase "recuérdame". Todos
tienen derecho a golpear al violador, imposible la defensa, el castigo se repite concentrando
el furor de los presos justificado en el "ojo por ojo" en esta lógica de las reciprocidades.
121
Los Lacras o Monstruos
Los lacras son güeyes que les vale madre, cábulas que después de un homicidio se van a Santa María. Tú les das mil pesos por matar y lo hacen porque hagan cosas buenas o malas viven ahí, ya no van a salir
Prisionero
El discurso de la readaptación que pretende la recuperación del delincuente a la vida social
y productiva se enfrenta al problema de los irrecuperables, es decir de los denominados
reincidentes. Algunos de ellos cuentan con una amplia carrera delictiva y son huéspedes
permanentes del sistema penitenciario, ganándose el calificativo de "carne de presidio".
Esta problemática es propia de hospitales y cárceles, en donde aquéllos diagnosticados
como incurables o inadaptables aparecen como verdaderos casos perdidos para la
institución. Son personas que provocan con su conducta un elemento de ansiedad adicional
por lo que son se gregados en el interior mismo de la institución.`
El reincidente es visto por la institución desde una
lógica individual como aquel sujeto que no le interesa •readaptarse a la vida social y útil, es un peligro constante para
los demás y la institución, es aquel sujeto al que ante la '•'ii1
- imposibilidad del tratamiento hay que someter y doblegar bajo
el castigo, "única posibilidad de solución" a la que se ve
empujada la institución. El lacra, es el síntoma claro de la
_______• -Ç .imposibilidad, pone en entredicho el discurso penitenciario
con todo su equipo de expertos quienes se doblegan y
j3 terminan por colocarse a la sombra de los métodos más
punitivos. El lacra, para la institución, es el justificante de la
62 La reforma del hospital de Goritzia realizada a fines de los años sesenta por parte de un grupo de médicos y psiquiatras, vanguardia intelectual del movimiento antipsiquiátrico, vuelve a colocar sobre la mesa de discusión problemas como el de la "cualificación" del enfermo, su estigmatización y consecuente objetivación, etcétera. La llegada de Franco Basaglia como director de dicho hospital colocó en entredicho el encuadre institucional de tipo tradicional entre el médico y el enfermo a través de una serie de transformaciones entre los que destacan la democratización de los espacios (realización de asambleas) y la apertura de los pabellones que delimitan una noseología de la enfermedad. En 1967, en pleno proceso "negador" de la institución se discutía la pertinencia de abrir el último pabellón de hombres, aquel en donde se encontraban los enfermos "más viejos y más regresivos" y el cual era conocido como "el foso de serpientes". Basaglia, Franco. La institución negada. informe de un hospital psiquiátrico, Barcelona. Barra] Editores. 1972, p. 74.
122
cárcel de castigo, del espacio de la segregación, dentro de la segregación único lugar en
donde el mal en su representación mas acabada puede estar.
Más allá del principio del placer es uno de los textos más referidos de Freud, en el
que podemos leer una preocupación en torno al límite que define el placer del displacer. Lo
que puede manifestarse como un displacer por nuestro "yo" no es más que una búsqueda de
placer por otros caminos (desplazados, derivados) por el inconsciente. El inconsciente al
sufrir los efectos de la represión busca burlar ésta por diversos caminos desplazándose y
tomando acciones y objetos sustitutivos que no logran la satisfacción plena y llana del
inconsciente. Los efectos de la represión, de la educación y la cultura "cruzan", por decirlo
así al sujeto. Los síntomas reflejan esta dinámica inconsciente que compele al hombre a
repetirlos a pesar de su voluntad y racionalidad para explicarlos. El sujeto repite, insiste en
su conducta reiterándola una y otra vez a pesar del aparente sufrimiento que esto le
ocasione, Freud ve en ello algo más que una pulsión de carácter sexual para entretejerla con
la noción de tánatos. El hombre en tanto organismo viviente busca el lugar de origen en lo
inorgánico, la muerte anuncia así su presencia en el discurso psicoanalítico como
"compulsión a la repetición", reiteración del comportamiento en situaciones que del placer
pasan a ser elementos de goce, de sufrimiento gozoso, paralización de toda actividad
sublimatoria en aras de un comportamiento cíclico, coagulado. Podemos intentar una
lectura del lacra desde este lugar de la insistencia y darnos cuenta que su sintomatología
nunca es considerada desde un lugar en donde logre recuperarse la voz en tanto sujeto
deseante. El trabajo de la administración penitenciaria de clasificar y diagnosticar cae en
saco roto no sólo por la función estigmatizante que trae aparejado, sino también porque es
imposible calificar una serie de conductas de los sujetos en un medio que impide y
obstaculiza el restablecimiento a la vida social y culturales -como afirma Norval Monis-
querer enseñar a volar a un piloto desde un submarino.
Desde la óptica de la institución el castigo es algo natural, la penitenciaría dejaría de
jugar su rol de espacio purgatorio si excluyera por completo el castigo. La justificación más
contundente apunta a resguardar la vida de los demás, por lo que el único lugar que le
queda al lacra dentro del establecimiento es el de la irreverencia. De todas formas, este
fenómeno actualiza aquellas discusiones en torno al papel que juega la institución en
reforzar este tipo de conductas, desafortunadamente sin lograr un interés por crear en su
interior un lugar en donde las relaciones de poder y sometimiento sean puestas en
123
entredicho, es decir. inventar un verdadero espacio de escucha. 13
Otros estudiosos del encierro como Erving Goffman hablan de procesos de
'colonización" de los internos, es decir, de habituación al encierro. Muchas veces esto es
explicado a través de la posición o lugar que ocupa el interno al interior del
establecimiento, que le permite ser alguien reconocido dentro del grupo y la institución. Es
el caso de la historia de Juan Camaney narrada por Juan Pablo de Tavira en A un paso del
inflerno. Algunos más con varias sentencias encima (algunos suman hasta 150 años) se
transforman en los "cheques" o "burros" al atribuirse, por dinero, la muerte de algún
prisionero de forma que ellos lo "pagan" o "cargan" con éste (en términos de años de
sentencia), no afectándoles la modificación de la situación jurídica puesto que de todas
formas están condenados a quedarse de por vida en prisión. Los lacras cumplen así la
función de encubrimiento de los delitos cometidos al interior de la cárcel y por ende, de las
responsabilidades. Algunos otros viven como matones a sueldo y juegan el papel de ser
emisarios de los custodios en contra del resto de la población al permitirles robar con la
condición de dar una cuota y la ventaja de salir momentáneamente de la cárcel de castigo.65
El lacra vive de su condición de imponer miedo y de su fama de estar dispuesto a
jugarse la vida, no tiene ni necesita comprometerse con alguna responsabilidad, vive del
resto de la población a la cual somete e intimida:
Bajaban chavos del dormitorio diez y te decían a ver tú ven acá y le llevaban a la vuelta del rincón y decían dame un baro. No tengo. ¡Ínflale! Y ¡pum! Unos ,nadrazasos. Puros güeyes pesados que te amenazaban: y a cada rato que te pida si no me das un peso giey te voy a estar bomboneando. Había giJeyes que estaban hinchados bien gacho de tanto madrazo.
Dejando de lado toda la discusión que trajo el movimiento de la llamada antipsiquiatría, en la actualidad y desde una perspectiva más humanista, el criminólogo Norval Morris plantea la posibilidad de reformar la prisión separando la dimensión penal y penitenciaria de la dinámica terapéutica y cultural en un intento de crear en el prisionero el interés genuino por reformar su conducta. Morris Norval. E/futuro de las prisiones. Estudios sobre crimen yjusticia, México, Siglo XXI, 1987.
De Tavira, Juan Pablo. A un paso del infierno, México, Diana, 1988. Durante el recorrido hacia la salida del Reclusorio le pregunté a uno de los internos porqué se le queda
mirando fijamente a unos custodios (éstos se dirigen hacia los dormitorios acompañados de otros presos), éste me comenta que los custodios de la zona de seguridad (espacio de castigo o de reclusión de los denominados reincidentes quienes habitan la zona 10) dejan salir a los 'lacras' por la cantidad de 100 pesos para ir a robar a los dormitorios de los presos nuevos. El afirma "ellos saben a quien robar, a mi no me roban porque me conocen, saben que vengo de Islas Marías". Este prisionero presume del respeto que le otorgan los internos dentro del Reclusorio, mismo que tenía en la Penitenciaria de Santa Marta. En esta última prestaba dinero a cambio de objetos de valor, y que al no abusar de la condición que tenía se ganó el respeto de los demás. (Diario de investigación)
24
El lacra es funcional a la institución porque es el que garantiza el terror dentro de la
población, mismo que facilita la circulación del dinero y el rompimiento de la cooperación
y solidaridad entre los prisioneros: creación del caos dentro de un orden perfectamente
establecido.
125
La apuesta hacia lo imposible: la crealividady la dimensión estética
Las instituciones crean seguridades .v desde el momento en que se aceptan, las pasiones se calman u la imaginación se encadena.
¡van I/lich • Y entonces te pones a soñar, a recordar lo pasado, y surgen amplios y brillantes cuadros, evocados por la fantasía; se recuerdan aquellos detalles que en otro tiempo no habríamos recordado ni nunca nos habrían hecho tanta impresión como ahora.
Fiodor Dostovevski lernorias de la casa muerta.
No cabe duda que el encierro produce cambios importantes en '-'
el sujeto como lo revelan todas las historias de prisioneros, la
IIult: misma literatura al respecto es elocuente no dejando pasar esos
- momentos de prolífica actividad intelectual e imaginativa.
Algunos relatos en donde el castigo es terriblemente doloroso
o el encierro prohibe cualquier contacto con el exterior la
realidad pierde su forma y termina por confundirse con la
fntasía. El umbral entre el mundo exterior y el mundo de la
.'. .subjetividad es débil e inestable.
- V
- Henn Chamere mejor conocido como Papi/Ion relata
i cómo el encierro y el aislamiento más atroz provocaban
4Jp ______ alteraciones importantes en la percepción, verdaderos estados
::de desdoblamiento de la psique que le permitieron sobrevivir
al castigo y el sufrimiento. Escuchemos parte de su intenso
relato que no deja de tener evocaciones proustianas:
Ya hace meses que estoy aquí. Esta Reclusión es Ja única, a mi juicio, donde no hay nada que aprender. Porque no hay ninguna combina. Me he adiestrado perfectamente a desdoblarme. Tengo una táctica infalible. Para vagabundear en las estrellas con intensidad, para ver aparecer sin dificultades diferentes etapas pasadas de mi vida de aventurero o de mi infancia, o para construir castillos de arena con una realidad sorprendente, primero tengo que cansarme mucho. Necesito andar sin sentarme durante horas, sin parar, pensando en cualquier cosa. Después cuando literalmente rendido me
tumbo en mi tabla, reclino la cabeza sobre la mitad de la manta y doblo la otra mitad sobre mi cara. Entonces en el aire enrarecido ya de la celda me llega a la boca y a la nariz con dificultad, filtrado por la manta. Eso debe provocarme en los pulmones una especie de asfixia, y la cabeza empieza a arderme. Me ahogo de calor y de falta de aire y entonces, de repente, despliego las alas de mi fantasía. Ah! Esas galopadas del alma. qué indescriptibles sensaciones han producido en mi! He tenido noches de amor en
verdad más intensas que cuando era libre, más turbadoras, con más sensaciones aún que las auténticas, que las que de verdad experimenté. Sí, esa dificultad de viajar en el espacio mc permite sentarme con mi madre, que murió hace diecisiete años. Juego con su vestido y ella me acaricia los rizos del cabello, que me dejaba muy largo, como si fuese una niña, a los cinco años. Acaricio sus dedos largos y finos, de piel suave como la seda. Se ríe conmigo de mi intrépido deseo de querer zambullirme en el río como he visto hacer a los chicos mayores, un día de paseo. Los menores detalles de su peinado, la luminosa ternura de sus ojos claros y brillantes, de sus dulces e inefables palabras: "Mi querido Rin, sé bueno, muy bueno, para que tu mamá pueda quererte mucho. Más adelante, cuando seas un poco mayor, también te zambullirás desde muy alto del río. De momento, eres demasiado pequeño, tesoro mío. Anda pronto llegará, demasiado pronto incluso, el día en que ya serás un grandulón".
Y, cogidos de la mano, bordeando el río, volvíamos a casa. Porque estoy de veras en la casa de mi infancia. Lo estoy de tal modo que tapo los ojos de mamá con las manos para que no pueda leer la partitura y, sin embargo, continúe tocando el piano. Estoy allí, pero de verdad, no con la imaginación. Estoy allí con ella, subido en una silla, detrás del taburete donde se sienta, y aprieto fuertemente con mis manitas para cerrar sus grandes ojos. Sus dedos ágiles continúan rozando las notas del piano para que vn oiga La viuda alegre hasta el fin .61
Nw
El encierro está estrechamente
relacionado a la creación, en
ese sentido es un producto
directo de la transgresión. El
sujeto que viola la ley, de
alguna forma es, en palabras
de Merton, un "innovador".
Siempre al acecho del orden, el
sujeto delincuente está para
transgredirlo, creación y ley no
caminan armoniosamente de la
mallo. Si sublimar, como dice____ Lt
66 Charriére, Henri. Papillon, Barcelona. Plaza & Janés. 1992. pp. 283-284.
127
Ibáñez, es desvanecer algo sólido, el prisionero tiene la posibilidad de colocarse de
forma diferente ante la realidad por medio de la creación. Salir de acciones que
prácticamente lo coagulan en la reiteración, en la compulsión repetitiva o para decirlo
en términos criminológicos, en la reincidencia. Muchas veces la imaginación es el
resultado de estados de éxtasis provocados por la fatiga extenuante (como Papillón
nos relata, por lo demás de una manera casi idéntica a las técnicas utilizadas por el
Budismo Zen), otras veces es el sufrimiento, la pérdida de los seres queridos, la
droga, etcétera. las que inflexionan al sujeto, las que lo posibilitan a la actividad
creadora.
El encierro pretende el aislamiento del criminal con el fin de excluirlo de manera
temporal o permanente del resto de la sociedad, alejarlo de todo vínculo de comunicación
con el objetivo de evitar cualquier daño o perturbación del orden, pero también con la idea
de redimir el mal del alma del delincuente, el encierro, paradójicamente, produce signos, es
decir, crea nuevas maneras de comunicación, pero también de creación. Tatuajes, graffiuis,
producción artesanal, poemas, cuentos, caló, etcétera, hablan de una fecunda actividad
intelectual del cautivo.`
Uno de los apoyos básicos sobre los que se erige la apuesta por la readaptación
social son los programas de trabajo y la educación del interno, en suma, su socialización. El
proyecto de hacer de la cárcel una fábrica se ha ido desdibujando en la medida en que el
desarrollo tecnológico y la complejidad de ciertos procesos productivos se hacen cada vez
más sofisticados, pero sin duda el problema mayor tiene que ver con el estatus legal de la
fuerza de trabajo, el compromiso del inversionista y la corrupción. 68 En México, los talleres
' Al escribir todos estos pensamientos que tuve hace ya muchos años y que acuden agolpados, asaltándome
con tremenda claridad, me pregunto hasta qué punto el silencio absoluto, el aislamiento completo, total, inflirigido a un hombre joven, encerrado en una celda, puede provocar, antes de convertirse en locura, una verdadera vida imaginativa. Tan intensa, tan viva, que el hombre, literalmente, se desdobla. Echa a volar y, en verdad, vagabundea donde le viene en gana. Su casa, su padre, su madre, su familia, su infancia, las diferentes etapas de su vida. Además, y sobre todo, los castillos en el aire que su fecundo cerebro inventa, que él inventa con una imaginación tan increíblemente viva que, en ese formidable desdoblamiento, llega a creer que está viviendo todo lo que está soñando." Charriére, Henri. Op. cii, pp. 20-21.
Problemas como el robo de la materia prima por parte de los encargados de los procesos productivos, los bajísimos salarios pagados a los internos, la falta de mantenimiento de la maquinaria, la no-obligatoriedad del trabajo. Los problemas de tipo legal no del todo resueltos como la retribución salarial justa, el destino de las ganancias, etcétera. Existen también problemas de carácter simbólico que tienen sus propias consecuencias, por ejemplo, el hecho de que los productos no siempre son bien vistos por los consumidores, como es el caso
26
de las prisiones Son subutilizados y son más generadores de problemas que de ventajas. lo
que ha derivado hacia formas verdaderamente rudimentarias de producción artesanal que
rayan en lo infantil. No sin razón, Georges Devereux habla de procesos de desaculturación
provocados por las instituciones.` Asimismo, estudiosos como Gérard Mendel han
analizado cómo las estructuras jerarquizantes y de poder dentro de las instituciones
educativas y empresariales terminan privando a los sujetos de su entorno.` Con mayor
fuerza sucede en las cárceles como lo revela el problema de la capacitación y el trabajo
productivo. En una especie de "efecto perverso" que provoca el fenómeno contrario al que
se pretende (readaptar y preparar al interno para la vida productiva), las cárceles cuando no
son "escuelas del crimen" terminan por desbarata la "economía personal" del prisionero
empujándolo hacia formas y actitudes de sometimiento que se reflejan en prácticas de corte
infantil.` En efecto, la mayor parte de los objetos producidos por los presos son posters de
figuras infantiles de Walt Disney o de las caricaturas en turno, autos, mujeres
semidesnudas, llaveros, pulseras, animalitos hechos de alambre delgado. Es interesante
advertir cómo los cuadros son cubiertos con laca, los llaveros son encapsulados en material
de los alimentos. En efecto, alguna vez en Tepepan, la penitenciaria de mujeres ubicada al sur de la ciudad de México, se producían pastelitos que eran vendidos a una afamada pastelería evitando que lo supieran sus clientes. '° Devereux, Georges. Ernopsicoanálisis complemenrarisfa, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1972. 70 Mendel, Gérard. "El sociopsicoanálisis institucional" en, Guattari, Felix y otros, La intervención institucional, México, Folios Ediciones, 1987.
Erving Goffman entiende por economía personal de los actos como "lo que hace una persona al posponer unos minutos la comida para terminar una tarea, o bien al dejar una tarea poco antes de terminarla para ir a comer con un amigo". "...las instituciones totales desbaratan o violan precisamente aquellos actos que en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor, en presencia de los testigos ocasionales, que tiene cierto dominio sobre su mundo, que es una persona dotada de la autodeterminación, la autonomía y la libertad de acción propias de un adulto. No pudiendo conservar esta especie de competencia ejecutiva adulta, o por lo menos sus símbolos, puede invadir al interno el temor de sentirse radicalmente degradado en la escala jerárquica de las edades.
Un margen de comportamiento expresivo autoseleccionado -sea de antagonismo, afecto o indiferencia- es un símbolo genuino de autodeterminación. Ciertas obligaciones específicas, como escribir una carta semanal a la familia, o sofocar todo movimiento de mal humor, debilitan esta evidencia de toda autonomía; con mayor motivo, si el margen de comportamiento en que se funda, se utiliza como el testimonio del estado de conciencia psiquiátrica, religiosa o política del sujeto. ( ... ) Otra expresión definida de la incompetencia del personal en las instituciones totales consiste en el uso del lenguaje por parte del interno ( ... ) Este al responder a una pregunta con sus propias palabras, puede sostener el concepto de ser alguien, digno de cierta consideración, siquiera superficial (...) Al interno de una institución total pueden negársele aún estas formas de distancia y autoactividad protectoras. Especialmente a los hospitales psiquiátricos y en las prisiones destinadas al adoctrinamiento político, suele restarse valor a sus afirmaciones que se toman como meros síntomas, mientras el personal atiende a los aspectos no-verbales de su respuesta". Goffman, Erving. Internados. Op. cit., pp. 48-55 con relación a los efectos perversos éstos se entienden en tanto repercusiones no intencionales tal y como es manejado por Raymound Boudon. Ver Efectos perversos y orden social, México, Premia Editora (La Red de Jonás), 1980.
129
plástico y los posters son barnizados. Parecería que estos objetos envían una serie de
mensajes "más ocultos" puesto que la elección de las figuras y las imágenes muestran la
existencia de sentimientos infantiles revividos (con su connotación de inocencia y pureza).
También los recubrimientos con materiales transparentes deben verse no sólo desde la
función protectora que conserva y evita ci deterioro rápido del objeto sino sobre todo para
brindarle un sentido de higiene al objeto y así facilitar el contacto entre "productor" y
"consumidor" (recordemos que el estigma termina por desplazarse hacia objetos y personas
allegadas).
Este mismo fenómeno de "infantilización" aparece en los programas educativos y
hasta en el mismo espacio arquitectónico de los centros escolares de los reclusorios
preventivos que son idénticos a la distribución espacial de las escuelas primarias oficiales,
con un patio central y su asta bandera.`
No obstante y a pesar de las grandes críticas en contra de la cárcel, de su gran papel
en tanto "escuela del crimen", estudiosos sobre el tema como Norval Monis siguen
apostando en la posibilidad rehabilitadora de los sistemas de prisión. En efecto, este autor
considera que un pronóstico realista debería aceptar el hecho de que la cárcel es la forma
privilegiada que tienen las sociedades para disuadir del delito, y cómo no se ve como podrá
ser sustituida por un modelo más convincente, entonces tenemos que aceptarla. Algo así
como "un mal necesario" con el cual hay que convivir en los Estados democráticos. Según
este autor, a lo más que puede aspirarse es ha introducir una serie de variantes que tienen
que ver con la mayor o menor apertura del establecimiento, sin embargo, si logra
combinarse una mayor apertura y flexibilidad de los procesos educativos y terapéuticos
"desconectándolos" de las consideraciones de tipo penal y penitenciario (tales como la
clasificación, beneficios de liberación, la sentencia, el tipo de delito, etcétera.), podrían
lograrse mejores resultados. 13
Algunos prisioneros intentan sobrellevar el encierro a través del trabajo y la
creatividad cultural. La penitenciaria contempla una serie de programas en donde se
concursa, con la finalidad de que se estimule el trabajo intelectual y artístico. Pero dado los
escasos medios y recursos con los que cuenta el interno, sus producciones están
72 En una visita me tocó presenciar la entrega de diez certificados de primaria. Se congregó a los presos en la
explanada frente a tres profesores, uno de ellos portaba la bandera haciéndoles cantar el himno nacional ante la mirada burlona de los demás presos, acto seguido se les hizo la entrega de los certificados bajo una pretensión de solemnidad que era de una artificialidad impresionante. Sólo tos profesores no se daban cuenta de ello.
Monis, Norval. Op. cit.
relacionadas más con la necesidad de ocupar su tiempo de ocio y brindarle un sentido al
encierro, que por la calidad y el estímulo de los programas institucionales. 74 De todas
formas, al parecer, el encierro despierta la posibilidad de que algunos sujetos se distraigan y
contengan sus angustias. En todo caso como bien lo señaló Todorov, incluso en las
condiciones más paupérrimas como aquellas que mostraron los campos de concentración.
los hombres frieron capaces de asombrarse con mirar el atardecer de un día e incluso hubo
quienes regalaron su ración de comida con tal de que alguien les contara un cuento7
La mayor parte de la creación literaria o poética de los encarcelados obedece a la
situación en que los ha colocado el encierro como un referente o experiencia concreta que
ha logrado ser plasmada en el texto: el dolor transformado en palabra escrita, en busca de
sentido, parafraseando una frase del Doctor Víctor Franck. Aquellos que escapan de los
circuitos de droga, de confrontación y violencia, aquellos que no se dejan enloquecer por el
encierro dejan también sus marcas en cuadros, figuras o palabras. Es la voz y el deseo del
hombre que no se deja destruir o atrapar completamente por la institución, es la palabra del
cautiverio. A pesar de esto, muchas veces el anhelo del prisionero es colocado en la
dinámica de poder de la institución; es por decirlo así, resignificado y desvalorizado. Y si
alguna obra es premiada a través de un concurso, el ritual es enmarcado dentro de los
limites precisos de la normatividad, reconocimiento
efimero atrapado en el discurso institucional, relegado al .1
up,-1expediente jurídico, esbozo de promesa futura de
rehabilitación. Pero ¿y atrás del acto creativo qué
demanda se oculta? ¿Qué pasaría si la obra se valorara
por sí misma al margen de la sentencia? ¿Qué angustias
se movilizarían y que procesos de control institucional
se verían cuestionados?
Sublimación: reducción de un estado sólido a -
.otro de carácter gaseoso. No sin razón una definición de
-
este tipo podría ajustarse a la situación del encierro que
conduce todos sus puntos al mismo lugar: reiteración de
• la cotidianidad, la pesadez del cuerpo que manifiesta la
•'.imperiosa necesidad de un espacio vital. De igual forma
' En el interior de uno de los reclusorios se publica una revista, con el apoyo de las autoridades, producida
por algunos internos con más alto nivel educativo y que se autonombran como "El Ateneo". Tzvetan Todorov. Frente al límite, México, Siglo XXI, 1993.
131
el proceso penal es viscosamente kafkiano, el tiempo y el espacio son uno, se presentitican
en su inmanencia totalitaria. Sólo en esa medida se entiende el gusto por la droga, ella
aligera, alivia, aleja y permite escapar del encierro, del cuerpo enclavado, reiterado en su
comportamiento, coagulado dentro del encuadre institucional.
Es desde ahí que debe entenderse la producción artesanal, la creatividad del preso,
como una apuesta a una sola carta, dentro de este universo de la imposibilidad. Es también
desde estos subterráneos donde nacen las voces de la rabia, la angustia o el llanto, como en
el poema siguiente:
_717 7'1I2RVOLq jT7Ll :M't{J2Y?
Y eo ígente que me rodea -Y mí mente se transfornw
aísañer que tú no estas mepregunto ¿ voíverds a/ún aia?
Recuerdo aquefaroma ée mujer ñace sentir que esta'sjunto a mi,
y corno neñi?n&, escurres por eívi'nto sin podrte ai2'anzar.
Mis /2zbíos caIZ2ronpara siempre a' mIs ojos nació un mar
casí muto recobré eísentía puse mis píes sobre ¡i tierra.
4'fe viene e[recuerdv aque&'s que conpíeefad)íumana
clamaron mí nombre. Solo' cada- mente sintió su a2Ñn-..
J4queiTa ñerfdii quejamés en la vzdz va a cicatrizar.
2stoy sepuítadb en vida- vela-épor usteds tod2z la existencia.
Los grí/2tes no me aJectartrn eíícño ande vivo reina i2zfe&ídzaÇ
efrencor que& tirado al-vacío,
Reynaldo Melchor Lara, militar condenado a 22 años de prisión. Aspira a ser escritor, su
vida la dedica al cultivo de rosales en el interior de su celda, a leer, dibujar y a escribir
poesía. El siguiente poema está referido a la pérdida de su mujer; su ausencia, como sucede
en casi todas las historias de aquéllos que viven en cautiverio, provoca una herida profunda
en el recuerdo. De sus comentarios que explican cómo nació su poema transcribimos de
nuestro Diario de investigación las siguientes ideas:
De la memoria surgen con intensidad los instantes otrora felices, las palabras-imagen
permiten entrar en ciertos estados de aprehensión en donde el tiempo no tiene distancia:
Recuerdo aquel aroma a mujer hace Sentir que estás junto a mí
La soledad se encarga de que el vacío no cicatrice nunca más. La presencia y ausencia
intercambian lugares, pues el ausente reafirma su presencia desvaneciéndose como fluido
etéreo.
y como neblina escurres por el viento sin poderte alcanzar
De la misma forma y de acuerdo a lo narrado por Melchor, el poema remite a un suceso
muy doloroso, de tal suerte que las palabras son incapaces de ser pronunciadas, en su lugar
el llanto que inunda como un mar a los ojos, la necesidad de recobrar la cordura...
Mis labios callaron para siempre de mis ojos nació un mar
casi mudo recobré el sentido puse mis pies sobre la tierra
El dolor es también insoportable para los hijos. Cada uno, en su clamor, grita su desamparo,
dolor que en su individualidad es imposible de equiparar...
Aquellos que con piedad humana Clamaron mi nombre
sólo cada mente sintió su dolor
La casualidad, el azar que coloca a cualquiera fuera del sentido, un suceso capaz de
trastornar la existencia, una herida imposible de cicatrizar. La cárcel como sepulcro, fuera
133
M cariño de todo ser humano, muerte en vida que promete, desde su soledad, el cuidado y
velo por los niños amados...
estoy sepultado en vida ve/aré por ustedes toda la exisiencia
El dolor que permite romper el umbral de todo orden y control corporal, la escrituración
que permite surgir, desde la muerte la creación, para dejar inscrita la VOZ en el papel, que
logra moverse fuera de todo circulo sublime de autodestrucción...
el rencor quedo tirado en el vacío...
El siguiente poema dejamos que hable por sí sólo:
LOS :4fZtROS 22L Ll 17?CLL
Sé que estoy preso y fos muros hz cdrce/ me consumen dia a
afsañer que teperdT
l'od?r convencer afrnuna[o aci2imo mi fiñertaa
9vi quiero mds zi cdrcef quiero -vera mis llíOs
La mujer que con su amor me cegó me estd voívíendi foco,
su ausencia me esta matando-
_y viejo me estoy /iaciemfo
.uro a mIs /4/os nunca ofvídrfos fos /frvo szLemyre en mí memoria
no /iaypadi-e que ofvia'' fo que ~u quiere fa sangre escurre sin sañer a3nefe ir.
Los rze1.'s d'ídestziw condücen aíser kumano
como fíevar 1s gfos vendados siiipoder ver efvac/o
1'luc/ios afortunafos. Otros, íapo6reza lbs mvad..
2 Por qué miícastos para ú Iiumani2Jia7
Voy caña4iana'b &i címa como [os ,qombres m.dç coñardes
no como [os /íom6res md va&mtes unos cuva6íes otros ¡nocentes.
135
Morir en prisión
El erotismo abre a la muerte. La muerte abre a la negación de la duración individual.
Georges Bataille
A'o tener arma en Santa Marta es como no tener vieja.
Prisionero
Algunos estudios sobre la institución se han elaborado desde una perspectiva psicoanalítica.
Entre ellos destacan los de tendencia kleniana que analizan a las instituciones como
estructuras de "soporte" de la angustia de los actores. Uno de los trabajos pioneros es el de
EIliot Jaques. Su investigación relacionada con las transformaciones en el sistema de pago
en una empresa, muestra cómo dichos cambios generan un elemento adicional de ansiedad
que va más allá de cualquier conveniencia técnica. Las angustias que experimentan los
actores involucrados se traducen en actitudes de desconfianza y agresión entre los grupos.
Las disociaciones o estereotipias entre el personal (de las que parte Goffirian para realizar
su análisis de las instituciones totales), las clasificaciones y categorías que tienden a
despersonalizar y a ocluir los sentimientos, la ritualización de las actividades que reduce la
toma de decisiones y las responsabilidades, delegando éstas en diversos niveles de control,
son desde esta perspectiva, el soporte, el "mecanismo de defensa contra la ansiedad
psicótica", sobre el que debe comprenderse el funcionamiento de la institución y la actitud
negativa frente al cambio de los actores.` El estudio de Elliott Jaques tiene la virtud de
apuntar hacia una dimensión analítica que no había sido considerada desde la sociología o
la ciencia política. Problemas que son atribuidos a una deficiente organización institucional,
al abuso de poder o a la falta de capacidad y preparación de los actores, son analizadas
como "tentativas inconscientemente motivadas", mecanismos defensivos en contra de
ansiedades que surgen como resultado de los procesos de cambio de tal suerte que, "la
"La hipótesis específica que consideraré es la de que uno de los elementos cohesivos primarios que reúnen individuos en asociaciones humanas institucionalizadas es el de la defensa contra la ansiedad psicótica. En este sentido puede considerarse que los individuos externalizan aquellos impulsos y objetos internos que de otra manera darían lugar a la ansiedad psicótica, y los mancomunan en la vida de las instituciones sociales en las que se asocian". Jaques, Elliot y Menzies, Isabel. Los sistemas sociales como defensa contra la ansiedad, Ediciones Hormé S.A.E. Buenos Aires, (distribución por Editorial Paidós), 1969, p. 16.
forma y contenido de las instituciones pueden así considerarse desde dos distintos niveles:
el de la forma y contenido manifiestos y conscientemente acordados (incluyendo función y
estructura, que, si bien posiblemente no reconocidos, están de todas maneras en el
preconsciente de miembros de la institución, y de aquí son relativamente accesibles a la
identificación por medio del estudio consciente); y el de forma y contenido fantaseados,
que son inconscientemente evitados y negados, y puesto que son totalmente inconscientes,
permanecen no identificados por los miembros de la institución"."
Por su parte, la psicoanalista Maud Mannoni, relata su experiencia a finales de los
años sesenta en el hospital psiquiátrico de Ville-Evrard y elabora una reflexión desde la
terminología lacaniana sobre la institución y el papel del psicoanálisis frente a la misma.
Desde esta óptica, el sujeto hospitalizado se encuentra atrapado en el discurso institucional
en la medida en que aquél es reafirmado imaginariamente en el discurso de la enfermedad.
El deseo del sujeto dfficilmente logra expresarse, la búsqueda de sentido propio es obturada
desde el momento en que la "verdad" se encuentra petrificada en la institución." Los
planteamientos de Mannoni resultan importantes porque al igual que la institución
psiquiátrica, la prisión reproduce una atmósfera de culpabilización, resultado de los efectos
del control sobre el cuerpo y del ejercicio de la autoridad sobre el interno. 79 Este trabajo,
históricamente, está inmerso dentro de las reflexiones de la antipsiquiatría realizaba
relativas a la institución (y que apuntaban más hacia el problema del poder), pero consigue
una distancia teórica al reflexionar desde la terminología psicoanalítica —lacaniana- en una
apuesta por la recuperación del sujeto.
Naturalmente, todas estas reflexiones son de gran utilidad para el análisis de ciertas
prácticas al interior del encierro que pudieran escapar al análisis sociológico y
antropológico. Así por ejemplo, si observamos que el enfrentamiento y la muerte entre los
prisioneros obedecen principalmente al dispositivo de poder que es operado por la
institución carcelaria, dificilmente logramos explicar, desde este lugar, por qué los
Ibídem, p.5 1.
"El medio cerrado del hospital psiquiátrico crea, es cosa sabida, una enfermedad 'institucional' que se agrega a la enfermedad inicial deformándola o fijándola de un modo anormal. El medio hospitalario se asemeja a las estructuras de una vida familiar coercitiva y favorece el desarrollo de una nueva enfermedad, específica de la institución misma". Mannoni, Maud. El psiquiatra, su loco y el psicoanálisis, México, Siglo XXI, 1983, p. 20.
"El paciente vive a veces la hospitalización como una sanción merecida. En el asilo, e] adulto se identifica con ese niño o ese adolescente que fue, al que se amenaza con encerrar en e] "hogar" de niños desvalidos. En ese hogar-prisión ha terminado por aterrizar; lo ha encontrado en el hospital psiquiátrico, en el cual el psiquiatra es su guardián". Mannoni, Maud. El psiquiatra, su loco... Op. cit., p. 19.
137
prisioneros se matan de determinada forma y no de otra. A la inversa, querer discernir la
dinámica de la institución únicamente desde los elementos pulsionales, deja de lado las
relaciones de fuerza que son desencadenadas como parte del sistema de poder y control.
Del grupo y la institución continuaremos hablando en el siguiente apartado, por lo
pronto, abordaremos la problemática de esta peculiar forma de morir a partir de algunas
conjeturas que el psicoanálisis y la antropología han desarrollado.
La institución carcelaria reproduce incesantemente una realidad paranoica que dista
mucho de ser una ilusión. El cuerpo, desde el momento en el que aparece como un
obstáculo para el movimiento del otro, se convierte en un blanco sobre el que se dirige la
atención y si bien se muere de diversas maneras es evidente que los asesinatos con las
armas punzocortantes mejor conocidas como "puntas" son los más frecuentes. José Gómez
1-luerta, ex director de la Penitenciaría de Santa Marta reconoce lo anterior cuando en un
balance de su gestión comenta:
Para cuando llegamos a Santa Marta, el 21 de julio [1993], se tenían contados 28 internos heridos por arma punzocortante (picados) durante esos 21 días del mes; para fin de ese mes eran 31 picados. De acuerdo con el promedio, en diez días hubo sólo tres picados, cuando antes eran heridos más del 1.33 por ciento diario. Los promedios no mienten: durante los dos años anteriores, hubo más de un herido por arma punzocortante, y en los cinco años anteriores, los promedios dan más del 1.2 por ciento de heridos diarios. (...) Los niveles [de violencia] fueron descendiendo paulatinamente. En agosto hubo 20 picados por arma punzocortante; en septiembre, 19; en octubre y noviembre, ocho en cada mes; y seis heridos en diciembre. Enero es muy difícil en la prisión, se incrementa la violencia y se dan los llamados "carcelazos", que son depresiones emocionales en los internos que provocan intentos de suicidio y suicidios. í...) En esta temporada, el nivel subió a 15 picados, en tanto en febrero bajó a nueve. En marzo, con el nuevo jefe de seguridad, se provocaron tensiones que dieron como resultado 19 picados, en tanto en abril y mayo, después de la salida de ese personaje, la tendencia bajó nuevamente a seis y siete,
Las tendencias varían con relación a la sobrepoblación, carcelazos, droga, actuación de los
custodios, etcétera, en el mejor de los casos se tiene un promedio de ocho picados por mes
en una población cautiva que gira alrededor de las 1 600 personas. Cuando la población se
duplica entonces hay un promedio de un picado por día. Decíamos que el prisionero no sólo
es controlado por la normatividad interna y extorsionado desde las autoridades más
inmediatas que reproducen un sistema discrecional de beneficios múltiples, sino también
alentado por una espinosa red de complicidades.
Gómez, José. Op cit., pp. 104-105.
'35
Preguntarse de las causas por las que se matan los prisioneros es un tanto inútil si sólo
enfocamos el problema en los motivos inmediatos, puesto que éstos son de índole muy
variada:
Los internos de Santa Marta, como en cualquier prisión, se llegan a matar por cualquier motivo que para ellos tenga justificación. Y les resulta muy fácil justificar el asesinato. Las disculpas argüidas cuando han matado a algún otro, son estas: "Me quería torcer (matar) y me le adelanté", "me la debía desde afuera" (se refiere cuando están libres en la calle), "me trató muy mal en el reclusorio donde estuvimos y me la debía", "me debía dinero que le presté", "se burló de mi señora el día de la visita", "me robé mis zapatos", "me tenía de criado dentro de la celda y todavía me pegaba"... son los argumentos más usados. (...) En la prisión también matan para robar alguna cosa que necesiten, ropa u objetos de valor como relojes, radios o televisiones. Matan porque se creen delatados por sus propios coacusados o por otros. Matan por obtener drogas. Matan por miedo (porque "el temor a la muerte es peor que la muerte misma", como dijo Publio Ciro). Matan por venganza. Matan porque, tal vez, ya no quieren vivir, y esperan que, atacando para matar, allí mismo ellos mueran.8'
Por supuesto que las condiciones materiales, espaciales, en fin, lo que Hall denomina
proxémica, son importantes, pero cuando -desde nuestra perspectiva externa- muchos
motivos pueden ser insignificantes, entonces no es ocioso interrogarse sobre los posibles
efectos que provoca el encierro en el comportamiento del sujeto. De ahí la necesidad de
inferir algunas aproximaciones al respecto.
Siguiendo a Bataille, se podría afirmar que existe algo del orden del sacrificio en cada
una de las personas que mueren dentro de la prisión. Del sacrificio entendido como acto
ritual (que en otros tiempos era sagrado), en donde la discontinuidad del ser pretende
prolongarse gracias a la muerte del semejante (de la misma manera que en el acto erótico el
ser se desvanece y reproduce en el otro), claro está que la muerte en prisión difícilmente
integra a los sujetos en un sistema de creencias que reafirmen el lazo comunitario. Estos
actos reiterantes no llegan a ser ritualizaciones en forma, y si algo de ello asemejan es
porque en realidad son ritos fracasados que en lugar de sofocar y encauzar las angustias y
las fantasías, las liberan. No obstante quedan como reminiscencias del carácter sagrado de
prácticas muy antiguas en donde el hombre ha mostrado su angustia ante la muerte. 12
s 1 Ibídem, pp. 170-173.
82 La mayor frecuencia de robos y homicidios es realizada en los dormitorios como si quisiera corroborarse. con Bataille, que muerte y eros van de la mano. Y no faltan razones para pensar así puesto que en tanto acto de sacrificio, coloca la interrogante sobre la discontinuidad de la vida y su prolongación por medio de lo sagrado a través del cuerpo gozoso y el sacrificio. En ese sentido no es superfluo hablar de la importancia y de la necesidad de la rftualización, aún mortíferamente sobre el cuerpo del otro: "En el sacrificio, no solamente
139
Muchas veces, cuando los prisioneros se refieren a alguna persona asesinada, expresan
cierto desprecio jubiloso. En tanto postergación de la propia muerte, la muerte del
compañero es despreciada, otorgando un sentido de poder personal al sobreviviente.
Para el experimentado psiquiatra David Abrahamsen el asesinato debe estudiarse a
partir de un vínculo entre el victimario y víctima en el que "participan siempre elementos
sexuales", el homicida busca, a través del acto inconsciente, un lugar significante como
sujeto. Su inconsistencia deviene de su constitución infantil y de ahí que su acto asesino no
sea más que una acción desesperada (en donde la conciencia se obnubila), destinada al
fracaso. Para Abrahamsen:
Cuando una persona recurre a la violencia, lo hace con el fin de obtener poder. Al obtener poder acrecienta la propia estimación, fundamentalmente fincada en su identidad sexual. En el asesino, este sentido de verdadera identidad es inadecuado o deficiente. Aquellos que no han sido capaces de desarrollar genuinamente su papel sexual tratarán de compensar su incapacidad afirmándose en un campo de actividades para las cuales están especialmente dotados y en el que tienen probabilidades de sobresalir. De esta manera intentan cobrar vicariamente lo que no han podido lograr sexualmente, proceso que se desenvuelve principalmente en el plano inconsciente. Los individuos que han adquirido un sentido deformado de su identidad están incapacitados para amar genuinamente y, en consecuencia, no se sienten amados ni deseados. Al ser rechazados sexualmente reaccionan de modo violento, pues sienten amenazada la totalidad de su ego. El resultado pudiera ser el homicidio.83
Un punto nodal en el que debe profundizarse es el concerniente a lo que se entiende por
"deformación de la identidad", es interesante resaltar el hecho de que la identidad
(entendida por el autor como el ego) no está suficientemente estructurada, por lo que el
sujeto vive sus relaciones emocionales como una amenaza. Este peligro puede ser
reavivado inconscientemente por la futura víctima, es entonces cuando el sujeto pasa al
acto.
se desnuda, se mata a la víctima (...) La víctima muere, y entonces los asistentes participan de un elemento que su muerte revela. Ese elemento es lo que es posible denominar, con los historiadores de la religión, lo sagrado. Lo sagrado es justamente la continuidad del ser revelada a los que fijan su atención, en un rito solemne, en la muerte de un ser discontinuo. Hay por el hecho de la muerte violenta, ruptura de la discontinuidad del ser: lo que subsiste y que, en el silencio que cae, experimentan unos espíritus ansiosos es la continuidad del ser, a la cual se rindió la víctima". Bataille, Georges. El erotismo, México, Tusquets, 1997, pp. 36-37.
Abrahamsen, David. Op, cit., p. 36.
140
Por lo que respecta a la intensidad del acto Abraharnsen añade:
La inadecuación sexual es factor primordial en la intensidad de la violencia empleada en el homicidio. La violencia aplicada a la ejecución del homicidio suele ser excesiva, mucho mayor que la necesaria para matar a la víctima, y ello obedece especialmente al afán de venganza. El componente sexual viene a reforzar los deseos de venganza del asesino, a menudo agobiantes.81
Podemos afirmar que por la forma de morir del prisionero, a través de objetos
punzocortantes, la muerte tiene un sentido profundamente erótico, si entendemos eros, claro
está, a la manera en que lo propone Bataille. La generalidad de los asesinatos dejan sobre el
cuerpo una marca adicional, que va más allá de quitarle la vida al rival, en donde el asesino
"se pierde" en el cuerpo del otro, al que perfora incansablemente. 85 Observemos el siguiente
fragmento de una entrevista realizada a uno de los prisioneros de la Penitenciaria de Santa
Marta, considerado de "alta peligrosidad":
-Dime una cosa M, me han dicho unos que sí, otros que no, a ver, yo quiero saber tu opinión, este... yo les decía que si tatuarse, por ejemplo, en el lado del corazón un Divino Rostro, o tener una Virgen ahí, era para protegerse, por ejemplo, de ser atravesados por la "punta". ¿Habría algo de eso?
La tnavoria, muchos... la mayoría sí tienen de ese lado del corazón. Pero eso de que te atraviesa, nunca me han dicho, yo estoy consciente que el día que nos toque... nos va a tocar.
-En realidad es, más bien, por ser creyentes. sobretodo..
Pues si, aquí cuando lo matan a uno lo matan enterito, lodo apuñalado, después de muerto todavía te siguen dando.
-¿Por qué esa saña, eh M?
Y o pienso que por el mismo encierro, la misma desesperación, la miç,na frustración, la misma presión y cuando uno ve sangre... va se pierde.
ibidem, p. 36. 85 "La correspondencia entre el acto violento del homicidio y el acto sexual es sorprendente: Si consideramos el acto sexual como una intensificación del equilibrio entre la tensión y la relajación, comprenderemos cómo el homicidio, tal como es experimentado psicológicamente por el matador, puede concebirse como la expresión vital de una tensión que se resuelve explosivamente en la relajación. La vieja historia de aquella pareja que reñía todo el día y por la noche se reconciliaba en la cama tiene mucho de verdad. El sexo es sustituido por la violencia y la violencia por el sexo; los dos están más cerca el uno del otro de lo que suponemos. Esta es la razón por la cual el homicidio es relativamente más frecuente entre personas que se conocen o tratan íntimamente". Ibídem, p52.
Ml
-¿Cuál fue tu impresión cuando viste por primera vez un muerto?
No. pues se siente horrible, yo le voy a decir, a mí que me pasó. Estábamos en la celda y llegó un chavo, le digo: pon una luz para cenar; di/o, sí, aguántame y cuando abrió la puerta vio un muerto, un colgado. Y o nunca había visto un muerto, bueno sí, en la calle, de lejos. Se regresa y dice: es que hay un muerto. Le digo, no sea choro y voy y entro a la caseta. Cuando abro la puerta estaba ahí, todavía lo toqué. Y a no podía yo ni salirme, sentía morir, sentía yo que me quedaba apagar el muerto, que me salgo de broncas... ya se lo comieron...
-La primera experiencia es más fuerte, después es como más tranquilo...
Y a. a ¡o demás ya... (..) Le voy a decir una cosa, aquí cuando están muertos... se burlan de uno... ya se lo llevó su pinche madre... ya se lo llevó. Así es lo que dicen. Un pobre chavo (que murió) chingue a su madre... ya se lo llevó.., culero.
-O sea, no hay respeto a la vida ni a la muerte...
.Y o, no, no, aquí no respetan, aquí nadie respeta.., yo, la verdad al Felipón (el chavo muerto), estaba tendido sobre el pasillo, me hinqué, le recé un Padre Nuestros siempre 1rO/u escapularios, me quité uno y se lo puse en la mano.
Las respuestas tienen algunos elementos que apuntan a diversos momentos de la práctica
institucional (la "presión" del encierro, la figura de "pagar el muerto", el tema del tatuaje
religioso, la habitualidad ante la muerte, el encuentro por primera vez con el cuerpo muerto
y el impulso a tocarlo), sin embargo, interesa destacar la idea de que, más allá de la muerte,
la perforación múltiple es reconocida por todos los "personajes del cautiverio" (custodios,
presos, penalistas, criminólogos, autoridades) como una práctica común:
y los pican hasta que caen muertos; o los envuelven en una cobija ("encobijar", tapándoles la cabeza) y los cosen a puñaladas. Las agresiones son a muerte; cinco, diez, veinte o treinta puñaladas. Con una furia animal se agreden hasta despedazarse. Muchas veces es tanta su ira, que no pueden clavar el puñal en el cuerpo de su enemigo y le dejan quince piquetes de uno o dos centímetros de profundidad.86
Lo que permitiría suponer que si bien el objetivo inmediato es el asesinato del rival, existen
motivos del orden del inconsciente en el acto de perforar el cuerpo. 87 En efecto, creemos
'' Gómez, José. Op. cit., p. 173. Ver también el recuento estadístico sobre homicidios en prisión que realizan Alejandro Bringas y Luis Roldán. Op. cit., pp. 203-219. Los autores concluyen: "como puede observarse Prácticamente todos se han realizado con armas punzocortantes".
Desde la perspectiva psicoanalítica, existen estudios que descifran el homicidio realizado con armas punzocortantes como un acto cargado de fuerte simbolismo. En situaciones de matricidio en donde la madre
42
que el atravesamiento del cuerpo tiene una clara connotación sexual, del mismo modo que
en el acto amoroso existe la fantasía de incorporarse en el cuerpo del otro. De igual forma,
pareciera confirmarse este planteamiento en el hecho de que los prisioneros nombren el
acto de matar y de abusar sexualmente del otro como sinónimo de comer. 88 Esta fantasía
caníbalesca es ya descrita por Freud en los Tres ensayos sobre la teoría sexual, ahí, el
fundador del psicoanálisis comenta:
Una primera organización sexual pregenital es la oral o si se prefiere, canibálica. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición, ni se ha diferenciado opuestos dentro de ella. El objeto de una actividad es también el de la otra; la meta sexual consiste en la incorporación del objeto, el paradigma de lo que más tarde, en calidad de identificación, desempeñará un papel psíquico importante.89
Como se observa. Freud equiparará el fenómeno de la devoración con el de la
identificación, otorgándole así un estatuto teórico que apunta a una explicación más
compleja. De igual manera, este fenómeno de incorporación del otro es registrado
extensamente por los estudios de la antropología a través de diversas prácticas que van
desde la mutilación del guerrero vencido, hasta la devoración del caído en batalla. Similares
son algunos rituales fúnebres en donde los actos canibalescos están asociados a la idea de]
maná. 9° Georges Bataille en su libro sobre El erotismo analiza el fenómeno del tabú, es
decir, del interdicto, en tanto parte de un proceso dialéctico que alterna con el fenómeno de
la transgresión. Las transgresiones son explicadas en tanto momentos sagrados que las
sociedades abren cíclicamente permitiéndose toda clase de excesos. El tabú también crea al
deseo y, paralelamente, la posibilidad de transgredirlo es un proceso de horror y fascinación
que se alterna. Sin la emoción y el goce que provoca tal aventura dificilmente se explica el
se encontraba en el dormitorio antes de ser asesinada, se habla de un fuerte simbolismo sexual resultado de una peculiar resolución del Complejo de Edipo. Ver Jiménez de Asúa. "Un matricidio con Complejo de Orestes" y "Un caso de delincuente de Tipo Mixto", en Psicoanálisis criminal, Buenos Aires, Depalma, 1990. pp. 160-203. 88 De entrada, nos damos cuenta de que existen ciertos privilegios para algunos internos que tienen con qué ". En la planta alta están los de "provecho" que tienen que pagar una cuota para que no sean pasados a la población pues sienten que se los "comen ". La planta baja es para los que no tenemos ni voz ni voto dentro de un reclusorio. 89 Freud, Sigmund. "Tres ensayos sobre la teoría sexual y otras obras", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, Volumen 7 (1901-1905), 1976, p. 180, (subrayados del autor.). Ver también, Fenichel, Otto. Teoría psicoanalítica de la neurosis, México, Paidós, 1994, pp. 82-86. 90 Ver Bettelheim, Bruno. Heridas simbólicas: los ritos de pubertad y el macho envidioso, Barcelona, Barra editores, 1974; Mauss, Marcel. "Esbozo de una teoría general de la magia", en Sociología y antropología, Madrid, Tecnos (Colección de Ciencias Sociales, Serie Sociología), 1991.
143
comportamiento criminal. En ese sentido, es interesante el comentario de Bataille
relacionado al fenómeno del canibalismo:
Es digno de ser señalado lo siguiente: al interdicto del que los muertos son el objeto no responde un deseo que se oponga al horror. A primera vista, los objetos sexuales son la ocasión de una alternancia continua de la repulsión y de la atracción, en consecuencia del interdicto y del levantamiento del interdicto. Freud fundó su interpretación del interdicto sobre la necesidad primitiva de oponer una barrera protectora al exceso de deseos que afecten a objetos cuya debilidad es evidente, Si llega a tratar del interdicto que se opone al contacto con el cadáver, debe representar que el tabú protegía al muerto del deseo que otros tenían de comérselo. Se trata de un deseo que ya no funciona entre nosotros: nunca lo experimentamos. Pero la vida de las sociedades arcaicas presenta, en efecto, la alternancia del interdicto y del levantamiento del interdicto del canibalismo. El hombre, que nunca es tomado por un animal de carnicería, es comido con frecuencia según reglas religiosas.`
En las palabras de Bataille encontramos una serie de ideas que apuntan al hecho de la
necesidad de colocar diques a los deseos y las fantasías de los hombres. Tocar al muerto se
convierte en tabú, desde el momento en que el acto manifiesta un deseo más profundo. No
obstante, deseos arcaicos o no, la "fantasía de la devoración" resurge con inusitada fuerza
dentro del encierro. El acto de matar, aparentemente resultado de ciertas restricciones y
límites a la movilidad corporal, aparece como la gran metáfora de la incorporación, de la
horadación sobre el cuerpo del otro. El hacinamiento coloca a la orden del día la pulsión de
muerte o ésta entra al servicio de la institución en una dinámica de enfrentamiento y
eliminación en donde la penetración de los cuerpos aparece como elemento privilegiado.`
De cualquier modo, creemos que el problema no tiene una sola arista y, antes bien,
se entrelaza con la cuestión de la corrupción y el poder: simplemente se mata por dinero.
Aquí el hombre vale por lo que tiene o por lo que deja de excedente para la institución,
como lo veremos adelante. Por lo pronto, subrayamos una manera generalizada de matar
Bataille, Georges. El erotismo. Op. cit., pp. 101-102. Evidentemente, este proceso de enfrentamiento viene aparejado con la fantasía inconsciente de la
inmortalidad. Tal vez, sobre esta idea pueda explicarse la fascinante narración antropológica que hace Canetti el sobreviviente y que a continuación damos cuenta por medio de un pequeño párrafo: "El cuerpo del hombre es suave, poco resistente y sumamente vulnerable en su desnudez. Cualquier cosa puede penetrar en él; con cada nueva herida le cuesta mucho más ponerse a la defensiva, y puede sucumbir en un instante. Un hombre que se lanza a combatir sabe a lo que se arriesga; cuando no está consciente de algún tipo de superioridad, se arriesga al máximo. Quien tiene la suerte de vencer, siente aumentar sus propias fuerzas y afronta con mucho máS energía al siguiente adversario. Tras una serie de triunfos obtendrá, lo más preciado para un combatiente: una sensación de invulnerabilidad; y en cuanto la haya adquirido, se atreverá a entablar combates cada vez más peligrosos. Es como si ahora tuviera realmente otro cuerpo, ya no desnudo ni tampoco resistente, sino acorazado por todos los instantes de sus triunfos". Canetti, Elías. Op. cit., p. 38.
114
que los prisioneros seleccionan por encima de algunas otras y que, por supuesto, también
son puestas en práctica, tales como el ahorcamiento, el aplastamiento con pesas, etcétera, y
que "saca a flote" una de las angustias más arcaicas del ser. A su vez, la extensión de esta
práctica ha conducido a fomentar la habilidad y también la creatividad para la consecución
y elaboración de estos instrumentos punzocortantes denominados "puntas", mismas que
llegan a ser exhibidas en aparadores (a manera de pequeño museo o colección), por las
propias autoridades penitenciarias. Si algún objeto se reproduce constantemente es
precisamente la punta. El preso ingeniosamente se las arregla para poseer una punta; es una
especie de regla el poseer una escondida en algún sitio de la prisión. Las puntas son
realizadas casi de cualquier material consistente, sólido, por ejemplo, de la pata de una silla,
del marco de una puerta, de un tramo de varilla, de las cucharas, etcétera, incluso se han
logrado confiscar puntas elaboradas del hueso de una costilla. Si algo le sobra al preso es
tiempo, mismo que utiliza pacientemente para afilar su punta.
Naturalmente, después de lo arriba mencionado, dificilmente se podría dudar que
dicho objeto tiene un simbolismo a través del cual se muestra la agresividad masculina. La
proliferación de designaciones hacia ese tipo de armas revela, de alguna forma, un sentido
fálico, de poder, pero también otorgándole un sentido sexual. El propio argot carcelario, a
través de varias expresiones, da cuenta cómo la agresión con arma blanca es una práctica
habitual, algunas de estas denominaciones son muy significativas, así por ejemplo, cuando
alguien es agredido con arma punzocortante se dice que es "fileteado", "calado" (en los
mercados calar una fruta significa abrirla para mostrar la calidad de su contenido),
"alfireteado", o, se le ha dado "estocada". -
Al arma punzocortante generalmente se le
conoce como "punta", aunque también se le
dice "varilla", "aparato", "belduque",-
"Carlos Quinto". "charrasca", "chinampa",. V "chut". "danza", "estoque", "fierro", "filo",
"filosa","gancho","limpiadientes",
etcétera.`
"punta" deja su marca simbólica1$ sobre el cuerpo. El cuerpo es territorio en
donde el espacio yla profundidad de la 1_Li ldlI__
"` Ver Sánchez Co]ín, Guillermo. Así habla la deIincutnciav otros más. México. Porrúa, 1991.
145
punta dejarán su huella: amenazas o avisos sobre viejas deudas se realizan en piernas y
pantorrillas, en forma de piquetes pequeños, mientras que los asesinatos dejan su sello en la
repetición profunda sobre la carne. Tanto las zonas del cuerpo como la hondura y el
número, refieren a formas de relacionarse con la punta en el encierro. El preso, cuando se
enfrenta, establece un enlace en donde no cabe la palabra, su vínculo se establece a través
de utensilios punzocortantes, no obstante, este tipo de significaciones remiten a un registro
de otro orden también, en donde el grupo y la dinámica institucional imprimen también sus
códigos.
La muerte en prisión corno fenómeno grupal e institucional '°
Fn as cálceles se e hao el temor. sin de.scaii.o.
(...) El miedo se pega. Es una piel. El miedo es el arma de los narcos, de los matones, de los soplones, de los pandilleros.
Dr. Carlos Tornero
Con los homicidios ocurre algo parecido a lo que ocurre con el ascenso a los volcanes: uno llega cada vez hasta la cumbre y regresa de ella; pero no trae lo mismo cada vez.
Tzvetan Todorov
La funcionalidad sobre la que descansa la institución penitenciaria, tiene una serie de
supuestos que hace que los problemas y sucesos sean descifrados en una peculiar lectura
individualista y culpabilizadora. Por ejemplo, cuando se aborda el problema del tratamiento
y la rehabilitación como parte de un proceso individual en donde el éxito o el fracaso
depende del comportamiento del delincuente. Todo apunta a que el "mal" o la enfermedad
sea erradicada de ese cuerpo que insiste en cometer actos insensatos que colocan en
entredicho el encuadre institucional. Sin embargo, visto más de cerca, los prisioneros no
actúan solos. Por lo general sus prácticas logran explicarse como parte de un "enganche"
con la institución y sus representantes. Lo que aparece como el enfrentamiento por un pan,
es decir, como un comportamiento inexplicablemente ambicioso sobre un objeto
aparentemente de escaso valor por el cual se juegan la vida es, desde otro lugar, resultado
de una dinámica que instituye la competencia feroz entre los internos que, calculada y
repetidamente, fragmenta la solidaridad grupal en contra del poder de la institución para
revertirla entre los mismos presos. Visto desde otra perspectiva, el homicidio es una acción
que emerge de un vínculo grupal. En la cárcel matar no responde a un sólo responsable
aunque así lo presente la institución. Al acto homicida le precede determinado vinculo, el
más simple se puede decir es el que establece el victimario con su víctima. Recordemos que
En el apartado anterior ya se deja ver con claridad que la antropofagia es un asesinato colectivo. Recordemos que para Freud el origen de la institución patriarcal está fundado en la muerte del padre tiránico por la horda primitiva. En la adoración totémica está la culpa y el nacimiento de la institución. Más allá de la veracidad y la comprobación empírica de los hechos nos encontramos ante la problemática edípica del deseo de muerte y la identificación al padre. El lazo social es posible a través de la unión fraternal ante lo sagrado y terrorífico del tótem, las prácticas de adoración asemejan al ritual del obsesivo que hace por expiar su culpa ante la ambivalencia del deseo de muerte e identificación.
147,
una parte de la teoría que se conoce bajo el nombre de "víctimología" estudia precisamente
la ligadura existente entre el homicida y su víctima. Las estadísticas muestran que un
porcentaje importante entre el homicida y la víctima tienen algún grado de parentesco o
amistad. Lo que aparece como un acto "loco" por parte de un sujeto, en realidad responde a
una dinámica estructurada de enfrentamiento.
El ejemplo sobre los asesinatos es revelador. El homicidio es un acto grupa] en donde
los grupos de poder se enfrentan por los privilegios recreados por la institución. Incluso, en
aquéllos casos en donde aparentemente la disputa puede ser por motivos particulares entre
dos personas, el grupo interviene creando el ambiente propicio para el enfrentamiento. 95 De
ello muchas veces el personal de custodia no es ajeno e incluso participa impulsando el
conflicto:
Me dirigí a mi dormitorio como a eso de las 17 horas, ya encontrándome en ,ni celda con mis compañeros pasaron las horas. Como a las 20 horas me gritan.' "Indio" ,'matan a tu paisan!. Al oír esto salgo en auxilio de mi paisano pero... no puedo entrar a la celda de/pleito pues mi "paisa" se está disputando con arma blanca con otro. Un tercero no deja pasar a nadie pues cuida la puerta de la celda y grita esto: ¡puto el que entre, aquí lo atravieso, no hay tos yo lo pago! Y o, al ver todo esto, busco un arma o algo con que hacerles frente; encuentro un palo como de un metro de largo y me le abalanzo al que cuida la puerta de la celda dándole un golpe sorpresivo en el abdomen,' me doy cuenta que tira el arma, e/fierro con que nos tenía en línea de tiro. Al sentirse desarmado -al que llamaré como 'borrcga" (chismoso)- corre y se mete a otra celda, yo y el paisano lo empezamos a golpear pero otros compañeros no quitan diciéndonos ¡no se embarquen! En eso, llega un custodio y nos grita ¡acábenlo! No le hacemos caso y perdonamos al borrega. La borrega y el otro -que llamaré "el diablo "- ya habían lesionado, durante el día, como a 5 compañeros, así que, de alguna forma ya se los querían "comer" puesto que habían creado fama de golpeadores... -
Nótese cómo es el custodio, quien en el papel debería sancionar el crimen, el que se
convierte en el emisario mismo de la muerte, incitando, excitando el asesinato. El relato no
termina ahí, finalmente "el paisano" aparece muerto, horas después se le imputa el
homicidio al...¡Indio!
La participación del grupo es innegable, sea en silencio cómplice, en la figura del "pagador" del crimen, por contratar a alguien para asesinar a otro por dinero, o porque "solamente 'encaminan .(azuzan e incitan) a un interno en contra de otro y le regalan 'chochos' (psicotrópicos) para que lo mate". Ver: Gómez, José. Op. cit., pp. 170-173. Los rumores que se establecen en la prisión en torno a que "el diablo anda suelto" hablan de un ambiente favorable para la confrontación.
La imposibilidad de acusar a los verdaderos culpables de algún asesinato permite observar
niveles de complicidad que rayan en lo incomprensible de no ser por el hecho de que los
presos son implacables con los delatores. Antes que ser calificado de chiva o borrega, el
interno niega cualquier información fidedigna que logre la captura del culpable.' <' La labor
de investigación se dificulta si consideramos que los cheques o burros pueden confesarse
culpables cerrando las pesquisas correspondientes.
Tenemos entonces una artificiosa comunidad cautiva que establece vínculos
fundamentalmente de destrucción y agresividad entre sus miembros, que ante la falta de
autoridad legítima, y un referente de integración que otorgue un sentido de pertenencia e
identidad, termina por provocar aquello que Pichón-Riviére denominó "emergente
mental".` El emergente es aquel que representa la "enfermedad" del grupo en tanto
depositario de las tensiones y desequilibrios institucionales; su actuación es producto de los
desajustes de la estructura social en la que se ve inserto, como sucede ante la falta de un
liderazgo que estructure al grupo o ante la pérdida de la identidad, etcétera. En ese sentido.
su "delirio", su "enfermedad", es un intento malogrado para restablecer un equilibrio entre
su persona y el entorno."' Desde esta óptica es posible entender la emergencia de diversas
actuaciones que fuera de prisión podrían catalogarse de patológicas pero que insertas dentro
de la estructura institucional son mucho más comprensibles. Tal es la situación de aquel
que le ha dado "el carcelazo" (estado de melancolía), la agresión contra el delincuente
sexual (chivo emisario), el lacra (reincidente), etcétera.
El encierro coloca a los prisioneros en un espacio de reflejo múltiple de sus cuerpos.
Aquí la imagen del otro no tiene ningún sentido de referencia organizadora del vínculo, de
la identidad y la diferencia sino más bien como un reflejo reiterado de la condición
deteriorante, de "salvajes", de "cazadores", imágenes de poder, terror y humillación a la
que obligatoriamente se encuentran expuestos. Qué refleja una multitud de cuerpos en
cautiverio sino un delirante torbellino de imágenes huecas en choque perpetuo, movimiento
' Hablando sobre la fauna existente dentro de Santa Marta un ex director del penal decía: "Muchos de estos perros son bravos como sus dueños, y algunas ocasiones lamentamos que alguien en la prisión fuera mordido. Cuando eso ocurría nadie aceptaba ser el dueño del perro mordelón; hasta con el perro cuidaban las leyes de Santa María". Gómez, José. Op. cit., p. 235, ' Ver Riviére-Pichon, Enrique. Teoría del vínculo. Argentina, Ediciones Nueva Visión, 1985. 98 "Un delirio en un paciente puede comprenderse como tentativa de reconstrucción de su mundo interior y exterior, como una estructura total. Las tensiones que acarrearon su enfermedad vuelven a aparecer en el contexto del delirio, transformado y distorsionado, pero expresándose como tentativa de resolución de un determinado conflicto. No es solamente su mundo individual lo que el delirante trata de reconstruir a través del delirio, sino toda la estructura, en primer lugar la familiar y secundariamente la social." Riviére-Pichón, Enrique. Op. cit., pp. 26-27.
149
browniano que culmina en el atravesamiento mutuo, lugar de engullimiento, de dilución de
la identidad, de la evanecencia del sujeto que no distingue más entre el mundo externo con
la vivencia interna. "Qué reflejan dos espejos, uno frente al otro y nada entre los dos?" Se
preguntaba Lautréamont. La misma interrogante sobre la identidad se hizo el escritor
comunista José Revueltas, para el cual estamos hechos de palabras, plenitud de imágenes y
recuerdos, asidero frágil e indefenso para andar por el mundo:
La mente es algo curioso y casi inverosímil. Tiene una extraordinaria semejanza con un escenario de esos muy profundos -tanto que se sentiría vértigo-, que tuviese una serie sucesiva de decoraciones imprevistas. Primero una, después otra y otra, sin acabar jamás, porque la mente, en el fondo, es insondable. También se parece a dos grandes y descomunales espejos encontrados, que se reprodujeran a sí mismos sin cansancio y de una manera tan infinita como en las pesadillas, con la diferencia que se apareciesen nuevos espejos -espejos y espejos como una torre de Babel- las figuras reproducidas fueran siendo otras o, con mayor exactitud, las mismas, pero vistas en aspectos desconocidos, como si a cada nueva aparición se descompusieran en elementos integrantes creando la falsa idea de que, después de algún tiempo, en el más lejano y último de los espejos, acabaría por encontrárselas, simples ya, y como quien dice monocelulares", poniendo al descubierto su origen y con ello el origen de todas las
cosas, el secreto del universo y el principio de lo que existe. Pero se ha dicho que, en todo caso -y aun dejándose llevar por ilusiones ópticas-, se trata de una falsa idea, o si se quiere, de un "espejismo". La mente, no obstante, es así. Nosotros tenemos un pensamiento, una emoción, un instinto. Más todos ellos —y cada uno en lo particular- se pueden descomponer en mil pedazos y no encontraremos jamás el camino, no encontraremos jamás lo simple ni lo primario.`
Pero el imaginario devorante del encierro se traduce en lo Real, en el cuerpo del otro. El
múltiple reflejo especular termina por entreverarse y confundirse. El asesinato dentro de la
prisión es un festín entre comensales que celebran y renuevan la incorporación del otro,
fortaleciendo el sentido de sobrevivencia que obtura toda posibilidad de pensar la muerte
propia. t0 ' La muerte del compañero, como dice Bataille, es la confirmación de la
La cita es del libro de Jesús Ibáñez, (. cit., p. 67. oo Revueltas, José. Op. cit., p. 64-65.
Una de las diferencias sustantivas entre sacrificio y matanza estriba en el hecho de que la primera genera vínculo social y da origen a la organización social, al respecto Freud comenta: "La forma más antigua del sacrificio, más antigua que el uso del fuego y el conocimiento de la agricultura, fije, pues, el sacrificio de los animales, cuya carne y cuya sangre tomaban en común con el dios y sus adoradores. Era esencial que cada uno de los participantes recibiera su porción en el banquete. (...) El poder ético del banquete sacrificial descansa en antiquísimas representaciones acerca del significado de comer y beber en común. Comer y beber con otro era al mismo tiempo un símbolo y una corroboración de la comunidad social, así como de la aceptación de las obligaciones recíprocas; el banquete sacrificial expresaba de una manera directa que el dios y sus adoradores eran comensales, pero con ello estaban dadas todas sus otras relaciones. Usos todavía
ML
continuidad del sujeto envuelta en el sacrificio sagrado. Pero también de la muerte existen
otros beneficiarios más terrenales, aquellos que de la ansiedad hacen negocio y lo
reproducen, recreación del caos dentro del orden, estructuras políticamente
desestructurantes y desestructuraciones que enchufan el cuerpo en cautiverio a las
terminales de goce de la prisión. En ese sentido la cárcel puede verse como la maquinaria
perfecta para la matanza, borrando así el sentido profundo que también adquiere el
sacrificio en las culturas de antaño. Naturalmente que los elementos inconscientes y
emotivos siguen jugando, pero es importante destacar que es imposible emular la matanza
sin presuponer que el prisionero es un ser infrahumano, que puede ser eliminado en
cualquier momento. Mientras el sacrificio fortalece los vínculos y cohesiona a las
sociedades, la matanza supone un ser inferior que no alcanza la condición de sujeto digno
de ser tomado en cuenta. En efecto, el problema apunta hacia el sujeto nuevamente y de
cómo éste es "nombrado" por la institución penitenciaria. Cuando Todorov analiza la
conquista de América explica esta diferencia entre matanza y sacrificio que gira en torno a
la cultura y, principalmente, a la idea de sujeto que tenían los españoles con respecto al
indígena:
Dentro de esta visión, el sacrificio es un homicidio religioso: se hace en nombre de la ideología oficial, y será perpetrado en la plaza pública a ciencia y paciencia de todos. La identidad del sacrificado se determina siguiendo reglas estrictas. ( ... ) Este se efectúa en público, y muestra la fuerza del tejido social, su peso en el ser individual. ( ... )
La matanza, en cambio, revela la debilidad de ese mismo tejido social, la forma en que ha caído en desuso los principios morales que solían asegurar la cohesión del grupo. Se realiza de preferencia lejos, ahí donde la ley le cuesta trabajo hacerse respetar... ( ... )
Al contrario de los sacrificios, las matanzas no se reivindican nunca, su existencia misma se guarda en secreto y se niega. Es porque su función social no se reconoce, y se tiene la impresión de que el acto encuentra su justificación en sí mismo: uno blande el sable por el gusto de hacerlo, corta la nariz, la lengua y el sexo del indio, sin que al cortador de narices se le ocurra que esté cumpliendo rito alguno. 112
Por supuesto que la prisión encaja perfectamente en esta serie de premisas que preparan el
terreno para la violencia y el sometimiento, el secreto, el olvido de los internos, la debilidad
vigentes entre los árabes del desierto prueban que lo ligador en el banquete común no es un factor religioso, sino el acto mismo de comer". Freud, Sigmund. "Tótem y tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos", en Obras completas, Buenos Aires, (Volumen XIII), Amorrortu editores. 1994, pp. 136-137. 102 Todorov, Tzvetan. La conquista de América. El problema del otro, México, Siglo XXI, 1997, pp. 155-156.
si
de las leyes, con la diferencia de que todos estos elementos son reproducidos desde la
institución. Un elemento básico para operar violentamente sobre los cuerpos nace
precisamente de la premisa de inferioridad del preso, de la imagen que se tiene de éste, del
cómo se le concibe. Para el discurso criminológico (que es el más elaborado y acabado en
lo relativo al humanismo que le subyace) el preso se encuentra, como dice Todorov, como a
mitad de camino entre el animal y el hombre. Este problema no siempre es señalado con
atención por parte de los defensores de la diferencia y la "otredad". Todorov hace un
análisis semántico- de la e qtti$a de Améiica yapuntii a esta fina premisa que está por
abajo del júbilo español, expresado por el encuentro de dos mundos diferentes: las
desigualdad del sujeto. De ahí que, desde el punto de vista que se le vea, insistamos cómo
la prisión es ante todo un lugar para la extorsión sobre un fundamento terrorífico: la
matanza.
Más allá de la metáfora: la prisión como infierno.
1-la y en el paso de la actitud normal al deseo una /asc,uacumn fundamental de la muerte. Lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constiuulas.
( 1 earCcf\ Batu'e
La idea gramsciana que fundamenta el poder del Estado en la hegemonía, es decir, en el
problema del equilibrio entre sociedad politica y sociedad civil, abría un camino novedoso
en la reflexión marxista que insistía en una postura de corte instrumental, en donde el
Estado únicamente aparecía como un aparato coercitivo al servicio de la clase dominante.
La cuestión del poder, la dominación y su legitimidad era algo mas complejo que la simple
aplicación de la violencia de una clase sobre otra. Si se reconocía que el Estado es coerción
revestida de consenso, entonces se podía inferir que su naturaleza se había transformado, e]
Estado ya no aparecía más como un agente compacto y homogéneo el cual, incluso, se
podía ubicar en tiempo y espacio preciso. SusI.t •tuu
funciones por decirlo de algún modo, se .
ampliaban hasta confundirse con la misma '-.. sociedad, la 'lucha por la hegemonía"
adquiría de este modo, una nueva dimensión
teórica y por supuesto, política. No obstante
hay que recordar que el Estado muchas veces -
deja ver esta veta tremendamente coercitiva-IP
" es precisamente la institución penitenciaria•' __________
la que se presenta como el bastión en donde el
poder se declara más crudamente. A pesar de
que ahí se circunscribe un proyecto "humanista" para reformar el alma y enderezar 1ws
conciencias, no deja de presentarse como el súmmum sobre el que se erige el ejercicio del
poder. No obstante la insistencia de los proyectos reformadores, en el encierro los cuerpos
pasan a ser propiedad del Estado y por tanto pertenecen a éste, ello explica el porqué
drogarse, tatuarse o cualquier otro tipo de gesto que represente un dejo de autonomía sobre
el cuerpo, puede considerarse simbólica o realmente como un atentado contra la nación. En
términos jurídicos, debe darse cuenta del comportamiento del preso, de sus intenciones
ocultas o manifiestas, de los mensajes que emanan de su cuerpo, lógica institucional que,
por cierto, incluye a los hospitales y otras "instituciones totales".
53
En las fugas esta lógica de la apropiación de los cuerpos aparece con toda su crudeza, el
prisionero lo sabe y juega su posición para enfrentarse ante el Estado en un terreno en el
que la dinámica adquiere su finalidad en el exterminio. El despliegue polcíaco y el trato
dado a los prófugos que han sido capturados, muestran con toda transparencia la lógica
militar que priva cuando se manifiestan fenómenos de rebelión como los motines o las
fugas. Este cariz que el Estado adquiere, es también una advertencia y un llamado a la
sociedad y a los movimientos de protesta: recordatorios de leyes que condenan la
"asociación delictuosa", las insurrecciones, los atentados contra la nación, etcétera.
Paradójicamente a lo que plantea el ideal reformador, es probable que la prisión sea
una prueba que, entre delincuentes, debe necesariamente algún día afrontarse. Se sale de
ella pocas veces transformado, sí comprendemos por ello capacitado o habilitado para
afrontar el mercado de trabajo; antes bien -como afirma Georges Devereux- la cárcel
"desacultura" a los hombres.' La estrecha relación entre bandas y prisión ratifica que el
confinamiento es parte de la "carrera moral" del sujeto "desviado", que la cárcel es más que
una posibilidad en la vida y que, lejos de adaptar al transgresor, de lograr una
transformación "ontológica" del sujeto (como las previstas en las situaciones "liminares"),
termina por confirmar, por "profesionalizar" al sujeto en los circuitos de criminalidad.
Se puede decir que existe una experiencia del encierro que tiende a ser equiparable en
cuanto a sus efectos, como lo ilustran los relatos e informes de todos aquellos que han
establecido algún contacto con la cárcel. Baste recordar el excelente testimonio de Fiodor
Dostoyevski en sus Memorias de la casa muerta. El confinamiento se vive como
experiencia, los relatos elaborados por todos aquéllos que han sufrido el encierro siempre
dejará un restante que no logrará ser transmitido, y esto es algo que no puede desdeñarse.
Sucede lo mismo con los ritos de iniciación de los que nos hablan los antropólogos: el
joven o la joven iniciados para la caza o para ser esposa y madre, deben de pasar por una
determinada situación vivencial para lograr su nueva condición social, nunca será suficiente
la transmisión oral.' El grupo o el sujeto son apartado de la sociedad, se desligan de todo
proceso de interacción social y cultural, es una experiencia que ha sido practicada en las
sociedades, fundamentalmente con fines de tipo religioso. Es parte de los llamados riles de
passage en donde los sujetos o el grupo atraviesan por una situación límite entre el
descargo de su anterior condición social y la posibilidad de entrar a una nueva, el iniciado
'Devereux, Georges. Etnopsicoaná!isis complementansta, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1972. 2 "Es la enseñanza ritual y esotérica la que cultiva muchachas y hace hombres ( ... ) El conocimiento de lo arcano, la gnosis obtenida durante el periodo liminar, se considera que cambia la más íntima naturaleza del neófito, imprimiendo en él, como se imprime un sello en la cera, las características de su nuevo estado. No se trata de una mera adquisición de conocimientos, sino de un cambio ontológico". Turner, Víctor. Op. cit., p. 113.
está, como dice Víctor Turner, "entre lo uno y lo otro". Los iniciados se encuentran en una
condición "interestructural" la cual se acompaña de una serie de prohibiciones y actos que
logran provocar un estado de profunda alteración emocional en los sujetos, ello explica en
buena parte el éxito de la metamorfosis sufrida. Naturalmente, de esta metabolé los
hombres y mujeres afirman su nueva condición en la sociedad que, por lo demás, les ha
otorgado su anuencia bajo la matriz, siempre, de la credibilidad colectiva.
Otra cosa sucede con el confinamiento forzado. Sus efectos tienden a ser devastadores
sobre la psique de los sujetos. Éstos no se encuentran en una situación dialéctica entre la
vida y la muerte, entre la muerte y la resurrección. Antes bien, la cárcel sostiene a muchos
de sus cautivos en una especie de muerte en vida. Los sostiene y los suspende, los confronta
y los enfrenta ante su deteriorante condición humana, la cárcel para decirlo en una palabra,
mutua.
Más allá de la muerte no hay lugar para donde huir, la experiencia del encierro
provoca la insensibilización del sujeto, en el limite impuesto no hay nada que perder dado
que la cárcel se vive como el sinsentido mismo de la vida. Bien dice el argot carcelario que
perro no come perro, o más claramente, muerte no come muerte:
La muerte me visitó todos los días y cada noche y aunque yo no lo sabía, se recostaba a mi lado izquierdo, justo en mi torso, temblaba y titiritaba, espasmos, escalofríos por doquiera que yo iba me salían al paso. Pero la muerte no significó nada, más bien, el miedo era la locura y aunque yo sabía que tarde o temprano moriría, no deseaba terminar aquí, en este lugar lleno de inmundicia y donde ni la mierda se sostiene en su propio lugar.
Vivo de milagro, diría un fanático creyente de esos que se aprenden la Biblia de memoria: ¡arrepiéntete hermano! Cuando en realidad ni en mí mismo creo. Cuando escuché decir esto a un compañero, un halo de cosquillas rugorizó mi columna, sentí cómo un constante golpeteo se fue apoderando de mi mente. Sólo la rendija del pequeño y pestilente cuarto se gozaba, ella sí podía ver quien entraba y salía, ella sí podía respirar. Cómo la envidiaba.
Al cabo de unas horas llegaron, me levantaron a patadas y mentadas de madre, me impactó su actitud y desacato, no dije nada o más bien, no me dieron tiempo. Cuando terminaron comprendí que aún diciendo lo que ellos querían que di/era me rompían la madre, así que mejor hablé. Los días pasaron y supe entonces que morir no duele, que vivir sí duele y que vivir no cuesta nada, sólo el instante de desearlo, así que me arrojé al ruedo y a ese fiero toro lo tengo agarrado por los cuernos. La fiera está domada, el dolor permanece en el exilio, al miedo se lo monté al tordillo y a la muerte que cada noche y cada día me visitaba le di el capote. Hoy se la puede ver en la paranoia rondar... pobre ilusa cree que al berrendo podrá conquistar sin saber que lucha contra sí misma y que muerte no come muerte y que nunca descansará.
Ya me encontré, me dije, ahora hay que salir sin olvidar que al viejo yo deberé darle 10 cadenas perpetuas sin tregua de respirar. Encontrarme a mí mismo fue la lección más importante, revalorizar mis actitudes, mifinal. Amarme tal como soy, la entereza y automotivarme ¡a seguridad, Todo lo demás son palabras de hielo...
155
En reclusión, la "desvalorización del yo", su "mortificación", va más allá del corte de
cabello, del cambio de atuendos, de los apodos, etcétera, de lo que brillantemente habla
Goffman, no obstante y por lo que se ha señalado, es posible inferir que el cautiverio
forzado provoca una serie de efectos sobre el sujeto que son aprovechados desde el
dispositivo institucional. Estos efectos pueden ser explicados desde una cierta terminología
psicoanalítica, puesto que movilizan una serie de angustias, fantasías y agresiones de las
cuales el sujeto no puede dar cuenta cabalmente. No sabe con claridad qué lo orilló a actuar
de determinada manera, aunque reconozca sus actos y las consecuencias de los mismos.
En las cárceles mexicanas se alcanzan grados de violencia que desbaratan los
'procesos de civilización" en un instante.
Ingreso como a las tres de la tarde. Desde mi llegada veo el maltrato de las autoridades. revisión de aduanas, desnudarse, hacer sentadillas y quitarme lo poco de valor que yo llevaba. Pero eso es una mínima parte, en cuanto llego a Ingreso empieza lo peor por parte de los internos con su famosa fajina, la extorsión, la humillación hacia las personas que las acusaban de violación (en cuestión del dicho "con la vara que mides con esa te miden"), el sacar el excremento con las manos, las patadas, las amenazas y dormir entre 15 y 18 personas en una celda. Tener que pasar las listas, formarse para el rancho .,v empezar otra vez con la f/ina.
Algunos prisioneros son bañados en orines y heces a su llegada, costumbre extraña que
recuerda con Georges Bataille, lo que la civilización a través de los años ha pretendido
obturar: el cuerpo excretante, los olores pestilentes, la putrefacción como el último rescoldo
de la vida del cuerpo inerte, rito que evoca el discurso freudiano: el "regalo" como una
especie de "regresión" ritualizada. 3 El grupo "inicia" al prisionero que ha llegado por vez
primera a la cárcel, al "tierno" se le 'bautiza" (probablemente pueda verse en este acto un
elemento de identificación) recordándole así, su nueva condición grupal e institucional.'
La relación forzada con los excrementos es un fenómeno típico de las instituciones totales, es parte de esta alienación de la conducta que coloca en una postura infantil al sujeto, Bruno Bettelheim también da cuenta de ello en los campos de concentración cuando escribe: "... también las maldiciones de los SS y de los prisioneros capataces contra los presos se hallaban exclusivamente relacionadas con la esfera anal. 'Mierda' y 'culo' eran apelativos tan normales que rara vez, a un prisionero lo llamaban de otro modo; como si todos los esfuerzos estuvieran dirigidos a rebajado al nivel que tenían antes de lograr la educación de los hábitos de defecación. Por ejemplo, los obligaban a orinarse y ensuciarse en sí mismos". Beflelheim, Bruno. El corazón bwn informado. La autonomía en la sociedad de masas, México, F CE, 1973, p. 123. 1 Róheim, gran pensador húngaro, que estudió toda su vida las relaciones entre el psicoanálisis, la antropología y el folclor, intenta explicar algunos fenómenos sociales desde los planteamientos de la teoría psicoanalítica. Así, en una apuesta por explicar -desde el psicoanálisis kleniano- el origen de la magia, Róheim analiza en las llamadas sociedades primitivas, diversos tipos de prácticas mágicas que denomina "magia oral", "magia amorosa", "magia fálica", "magia anal". La magia seria así, una respuesta activa, una defensa del "yo", en contra de los ataques del atormentador superyó, un intento de reconciliar el inconsciente, principalmente la
La adoración a la muerte
su
En un mundo cerrado y sin salida, en donde toda es muerte, /0 1fl1CO valioso es la ini/octe,
Octavio Pa:
.1qui a la muerte también se le respeta, aquí ¡O llaman La Santísima Muerte.
Preso cl(_' .\ania , furia .1 col it/a
Algunos grupos de prisioneros realizan una serie de prácticas
que se asemejan a ciertos rituales mágicos. Prácticas como la
adoración al diablo, son llevadas a cabo en los espacios más
recónditos del encierro, lugares de segregación creados al
interior de la cárcel, con la finalidad de castigar con un nuevo
encierro a los sujetos considerados altamente peligrosos. Estos
sitios carecen de las condiciones adecuadas para habitar como
son la higiene, la temperatura, el agua, la luz y el espacio. Ahí,
los presos reciben el alimento entre las manos por carecer de
utensilios y los mantienen aislados indefinidamente bajo la
discrecionalidad de "Seguridad y Custodia". Incluso, en deteiminados momentos de
tensión, en donde se cree que la población puede rebelarse, las rejas de estos lugares han
llegado a soldarse para asegurar el resguardo de esos cuerpos irreverentes.
El jefe de Seguridad y Custodia nos conduce por el contorno que rodea el penal de
Santa Marta hacia los espacios de segregación. Pueblo sin ley, descubrimos en una pared
que divide dicho perímetro y el pabellón de los prisioneros de "alta peligrosidad". Lugar en
donde se confina por segunda vez a los insolentes, a los sujetos violentos e "incorregibles".
En el denominado Palacio Negro de Lecumberri este lugar fue famoso por su crueldad, por
lo que su nombre todavía resuena en la actualidad como "El Apando". En la Penitenciaria
de Santa Marta Acatitla es la zona conocida como "Zona de Observación", o Z-O. Lugar
del exceso, donde la muerte es algo común y corriente, los apandos son realmente el
angustia básica de castración, con la magia. Consultar: Róheim, Geza. Magia y... Op. Cit., pp. 61 y Ss; Fuego en el dragón y otros ensayos psicoanalíticos sobre folclor, Colombia, Norma, 1994; Psicoanálisis y antropología. Cultura, personalidad e inconsciente, Sudamericana, Buenos Aires, 1968.
En la descripción arquitectónica de Santa Marta se dice de este lugar: "Se aisló el anexo del dormitorio cuatro para convertirlo en zona de segregación, a la que en esos tiempos se le puso el nombre de 'zona de observación' y los internos llamaron 'Z O' o 'zona de olvido'; ésta vino a ser un dormitorio de mayor seguridad para albergar a los internos conflictivos, y donde se hizo una zona de castigo o de aislamiento total para recluir en ella a los presos que son castigados por diversas faltas internas". Gómez, José. Op. cit., p. 86.
157
espacio infernal, terreno fértil para llevar a cabo una serie de prácticas "mágicas".' El
hacinamiento y abuso entre prisioneros a nadie extraña, así como los procesos de extorsión
y chantaje que se generan gracias a la existencia de dichos lugares. Ahí donde la ley es
inexistente, donde el límite no prevalece y es posible cualquier clase de exceso, no puede
ser otro lugar que el mismo inframundo, donde se va a purgar las penas, en donde el
arrepentimiento siempre llega tarde.'
Algunos, al no soportar este nuevo cautiverio, se llegan a cortar los brazos con la
finalidad de ser enviados a la enfermería y evadir momentáneamente el encierro. Los
suicidios y los enfrentamientos son más frecuentes en esas condiciones. Estos espacios de
confinamiento no son exclusivos de los reclusorios varoniles, existen también en las
cárceles para mujeres y las condiciones y el trato recibido son similares para quien se
encuentra castigada.
Habla una prisionera quien fue apandada por un largo período en el Reclusorio
Norte y en la Penitenciaría de Tepepan, en el Distrito Federal:
-¿Cuándo te agarran te trasladan hacia acá, a Tepepan?
Va, a mí me agarran y me dejan un mes en el apando de allá, del Reclusorio Norte. Ahí fui gaseada, me tenían sin colchón y desnuda. Tenía frío y buscaba la tubería del agua caliente para acostarme encima. Era algo en su máxima expresión denigrante, que va más allá del dolor, que te volvía loca, perdías el sentido del tiempo, de quién o de qué eres, de lo que va a pasar. Escuchar un maldito candado y sentir que te van a dar en la madre...
-Cada que abrían un candado sabías que era para golpearte o echarte agua...
Era para pegarme, para aventarme gas... nada más para eso. Para aventarme un plato de comida, uno come por desesperación más que por otra cosa. A mí me llegaron a denigrar tanto.., me concentraba y sentía mi labio en la nariz, mi nariz en el ojo, te lo
"La ceremonia mágica no se lleva a cabo en cualquier lugar; necesita de lugares cualificados. (...) Son lugares predilectos para la magia los cementerios, los cruces y los bosques, los marjales y fosos de detritus, así como todos aquellos lugares en que habitan los demonios y los aparecidos. Se lleva a cabo la magia en los alrededores de los pueblos y de los campos, en los umbrales y en las casas, en los tejados, en las vigas centrales, en las calles, carreteras y caminos, es decir, en todo lugar que tiene una determinación especial." Mauss, Marcel. Op. cit., p. 74.
La cárcel de castigo: en la Penitenciaría de Santa Marta no se accede por los pasillos que hay entre un dormitorio y otro, puesto que se tiene que salir y caminar por el "perímetro de seguridad" hasta entrar por otra puerta. Denominado "dormitorio Z-O" a la entrada se puede leer Pueblo sin ley. El acceso requirió del acompañamiento de ocho custodios más (adicionalmente al responsable de Seguridad y Custodia) que nos conducen a un módulo de dos pisos, cada piso cuenta con un corredor que divide las pequeñas celdas ( ... ) Antes de subir al primer piso del módulo en otra pared descubrimos la frase El rincón de los arrepentidos. Mientras platicaba con un prisionero que portaba un tatuaje en la cara, me gritaban de la celda de a lado que fotografiara un loco quien había "violado a su madre". Todos reían y me seguían gritando por lo que me acerque. En ese momento hicieron que se asomara una persona con el rostro pleno de la locura que sólo emitía algunos gemidos. Los presos ahora reían ante mi cara de asombro o angustia". Diario de investigación.
1 55
juro, sentía mí cara así. Y a no podía hablar, ni comer, me dolía todo, creo que hasia la lengua me dolía. Me dolía al acostarme aquí, en las costillas, cuando respiraba lo hacía muy hacia arriba porque no podía inflar el cuerpo. Imagínale que llego aquí con ini pierna lastimada y me dicen que he de tener un esguince ya que si estuviera fracturada no aguantaría, que me sacan radiografias y ¡zas!, efectivamente, tengo fractura. Un mes me la pase arrastrándome por el piso, del pinche patio al baño, de regreso, me acostaba...
-Más allá de la seguridad del penal existe un castigo adicional...
Sí, es algo que va más allá del dolor, te lo puedo asegurar. Y o no sé cómo soporté eso, de verdad, te lo juro. Quisiera que tú algún día visitaras un apando, es un cuarto de dos por dos, sin colchón, sin luz, con ratas que salen de la coladera, solo, frío de a madre, huele mal, huele a humedad, es un agua muy... que no se lleva la mierda en pocos palabras...
Ahí donde Dios ha muerto, dice Dostoyevski, todo está permitido.
En los apandos encontramos diversos dibujos entre los que destacan la Santísima
Muerte y los diablos, pero también hay toda clase de imágenes: mujeres, figuras infantiles,
anuncios comerciales. diversos santos etc. La muerte en el penal tiene su imagen y se le
denomina con un adjetivo en superlativo: "santísima", lo que
deja ver la importancia que ha ganado.' La trascendencia de la
Santísima Muerte estriba en que comparte créditos con santos
y vírgenes incluyendo, naturalmente, a la guadalupana. La
veneración a esta peculiar deidad es muy extensa y no es
exclusiva de un establecimiento carcelario. La Santísima
Muerte aparece en el ámbito nacional en todas las prisiones.
Las historias refieren a que es adorada en Oaxaca aunque
nadie sabe el lugar o el templo en donde se encuentra. En el
Ejército Mexicano, particularmente en el batallón de
paracaidistas, es igualmente apreciada.
Esta creencia en la muerte es compartida por la gran
mayoría de los prisioneros quienes levantan altares en sus dormitorios, la llevan tatuada y
hacen figuras o dibujos de ella. La Santísima Muerte es representada en cuadros, tatuajes,
medallas (de acero, plata, hueso), estampas, figuras de diversos materiales. Algunos la
Como a cualquier otra virgen, un manto sagrado le envuelve el cuerpo cubriéndole la cabeza de la cual sobresale, rodeándola, una aureola. Se dice que la hay macho y hembra. La Santísima Muerte hembra en una de sus manos sostiene una balanza que, en cada uno de sus extremos está simbolizada la vida y la muerte. En la otra mano, la izquierda, sostiene una esfera que representa al mundo. El macho aparece con una guadaña. Su sonrisa es una mueca irónica que recuerda que la única certeza de la existencia humana es su finitud, baste inclinar hacia uno de los lados la balanza. La Santísima Muerte, imagen respetada, venerada e invocada, al igual que otros santos y deidades, en el interior de la cárcel. Diario de investigación.
159
conocieron en el interior del penal y le confieren la misma fe que cualquier otro al que le
fue inculcada de niño, como lo ilustra el relato siguiente de una prisionera:
El tatuaje de la Santísima Muerte me trae recuerdos, recuerdos de la muerte. Y o he sentido la muerte en tres ocasiones. A la muerte mucha gente la considera algo malo, algo peligroso, algo que no se debe tocar, pero no es así. La primera muerte que yo vi tenía un sombrero, la dibujó mi papá, y la dibujó en mi cuaderno porque me gustaba mucho, yo tendría como diez años. Y o he sentido la muerte en tres ocasiones.
La muerte por enfermedad, enfrentamiento, motines, etcétera, es común dentro de la cárcel,
no hay preso que no tenga la experiencia de presenciar un cuerpo inerte. Es del
conocimiento general de los reos que lo único certero en la vida es la muerte, máxima que
la dinámica institucional sistemáticamente revalida y que termina por ser racionalizada por
la población cautiva bajo las representaciones mágico-religiosas.
Uno de los prisioneros confirma un adagio "canero" al decir que la adora porque todo
tiene su final y si este llega pues bienvenido sea. Lógicamente, ahí donde el peligro es
mayor es proclive de ser adorada, como en el mencionado batallón de paracaidistas.'
Cuando alguien se encuentra en una situación en donde peligra su vida es invocada para lo
que ella mande. No obstante, a decir de muchos otros también le son dedicadas algunas
muertes. '°
Para el mundo "delincuencia!", el peligro no sólo está en el interior de las prisiones.
Como lo muestran la casi totalidad de las entrevistas, el desempeño dentro de la banda y las
actividades ilícitas los colocan en una relación estrecha con el peligro. Más allá de la
imagen, la muerte es literalmente un ente que está presente en la cotidianidad de los
prisioneros:
El rostro de la Santísima Muerte tiene abajo el nombre de un muchacho que fue mi pareja y falleció. Para mí fue muy doloroso porque fue una persona que me trató como
Miguel, en otro tiempo recluta en el batallón de paracaidismo y hoy prisionero, se hizo tatuar una Santísima Muerte en uno de los omóplatos. La imagen es un rostro cadavérico envuelto por la tela del paracaídas que a su vez arropa un cuerpo desvanecido, sujetado por las manos de la deidad. JO
Antonio relata con orgullo (mostrando sus cicatrices como prueba) cómo llega herido al hospital de Xoco con un corte de aproximadamente 30 centímetros de largo (que corre de la frente al centro de la cabeza), y sin una falange del dedo anular. Llega ensangrentado y es puesto por los médicos sobre una plancha para ser revisado. La anestesia que le es colocada le provoca un pobre efecto al grado que logra, entre el sueño, escuchar la plática sostenida entre los médicos. Ahí uno de los médicos trata de convencer a su compañero que deje morir a Antonio "para que no sufra más", retirándose porque "tiene sueño". Hasta aquí el recuerdo del hospital. Posteriormente, relata Antonio, se sumerge en un sopor profundo y siente que su cuerpo cae en un abismo negro sin fondo; el viaje del cuerpo se prolonga indefinidamente en el vacío. Antonio reza pero no a Dios sino a la Santísima Muerte. Le pide que, "si se lo va a llevar que sea rápido y sin sufrimiento". No siente temor por perder la vida y si bien tampoco anhela morir, recuerda que sus rezos no son para mantenerse con vida. Horas después Antonio despertó para salir huyendo del hospital... Este es el tipo de historias que corren entre los prisioneros y que se comparten. Diario de investigación.
16G
ningún hombre. Como a la semana de que Jólleció, yo sola me puse en el brazo unas letrotas y no me dolió porque estaba llorando. Después pensé, si ella se lo llevó, ahora que lo tape.
A ella no se le pide llevar a buen término algún robo, antes bien se le encomienda el cuerpo
para que en caso de morir, evite el sufrimiento o el dolor excesivo: la muerte no duele, lo
que duele es que se la den a uno poco a poquito, escribe uno de los presos. Aunque es
menor la práctica, existen oraciones o, más bien, maldiciones hacia otros compañeros a
través de esta figura que siempre se le quiere o al menos se le respeta. Alrededor de su
imagen se tejen infinidad de historias y creencias, tales como: a) el que la posee debe evitar
que su imagen sea tocada por extraños; b) para lograr ser protegido por ella, debe ser
robada o en su defecto regalada por otra persona, pues no se la puede comprar. c) cuando
alguien se la tatúa se le muere un familiar; d) si le promete alguna manda o sacrificio y
éstos no son cumplidos, la santísima muerte "se lleva" a un familiar. Imagen sagrada que
tiene los atributos de quitar la vida pero también de conservarla e incluso, de darla; una
prisionera que se consideraba estéril comentaba que se encomendó a la Santísima Muerte
para lograr embarazarse, actualmente repara que el hijo concebido fue gracias a ella: la vida
de este niño es nombrada desde su nacimiento por la misma muerte. Quien venera a la
Santísima Muerte sabe de sus dotes de protectora:
La muerte que traigo me va a cuidar toda la vida. La venero por ser mi amiga, me da confianza y seguridad. Sé que me va a llevar, pero mientras tanto, que me cuide. Es como un trasmitirse de Dios, como un decir: 'muerte linda intercede rol, fil'.
La Santísima Muerte tiene una doble representación.
Existe una imagen hembra y otra macho que permite
pensar en un ser que en su origen fue andrógino y que
posteriormente se desdobló. En los dormitorios de las - "peligrosas y adictas" se aprecian altares en donde se
les ofrenda flores, dulces, comida, cigarrillos. Ahí, en
los altares levantados por estas mujeres, es frecuente
que las dos representaciones aparezcan juntas, de tal
suerte que la muerte no deje de acompañarse por su
consorte." Un nombre y dos representaciones, la
El hecho de que las mujeres coloquen invariablemente a la Santísima Muerte con su pareja tal vez tenga relación con el altísimo índice de abandono que sufren las prisioneras por parte del esposo o el compañero. Según una entrevista con la directora del penal de Tepepan (febrero de 1999), de cuatrocientas mujeres recluidas en esta cárcel sólo veinte son visitadas por su cónyuge.
161
primera, es "macho" y porta entre sus manos una guadaña con la que, se dice, corta el hilo
de la vida. lo que permitiría inferir que cuenta con las cualidades del padre autoritario y
castrador. La segunda, es "hembra", su imagen presenta un cuerpo de mujer bien formado,
con cintura estrecha, amplias caderas y senos, algunas imágenes dejan ver su ropa interior,
en una mano sostiene la balanza de la vida y la muerte y, en la otra, sostiene al mundo que
le pertenece. Esta imagen parece evocar a la madre que devora y coloca a los hijos en el
goce eterno. Ambas imágenes cohabitan con la sexualidad, como lo muestran las
fotografias de mujeres semidesnudas que les rodean. El enlazamiento entre la muerte y la
sexualidad es transparente. El encuentro con la muerte es un reencuentro con el erotismo.
Además, a la muerte no le es ajena su relación con lo diabólico. Como lo ha demostrado
Luisa de Uturbey, la Muerte y el Diablo es una de las problemáticas analizadas por
Sigmund Freud. En tanto representaciones del inconsciente su asociación es frecuente, unas
veces como elementos de los deseos sexuales reprimidos, otras veces como la imagen del
padre odiado y reprimido y, la principal asociación, como manifestación de la pulsión de
muerte.
IJrtubey, Luisa de. Freud y el diablo, Madrid, Akal, 1986.
62
La iii l'oCaciofl al Diablo
[a mas llerillosa l,abiidad (]el DIahIu es habernos persuadido de que el iio existe.
(Ii ,lv s Ra ud ci ¡u re"Diablo:
tu que andas por las calles y callejones trcme vicio y más cabrones
para poderlos robar y extorsionar hacer más amena mi estancia",
(Se le pega siete veces pura que se cumpla y se le pone en la hectj la hacha es la chicharra. ele lo que JI!('(l(I de Oil (O/LEe de i?lOra)
Iriç,u,,iero
Resultado también de la soledad o de las vejaciones entre prisioneros este lugar no
sólo es percibido sino que es propiamente el infierno y, como tal, no podían faltar las
imágenes del Diablo. Al Diablo se le invoca cpn el pbjetivo de que lleve a determinados
compañeros de de prisión a ese lugar. Aquel .qeJo invoale pega la imagen con algún
objeto (como puede ser el zapato) iepitiendo sentencias 4 ..
como las que figuran al inicio de.. cuatdo alguno de los
prisioneros castigados va a salir del de cabello y pegado
en la cabeza del Diablo, según esto. para ue Í'pre irtad", vuelva a regresar11
con algo de droga. Parte fundameutkl il'ete l4eño ritual es el golpeteo a la
imagen. El deterioro de algunas irnáenes.1 ,son« i sultado de estos golpes que
constantemente realizan los prisioneros como.,parte 'e esta peculiar ceremonia.
Algunos prisioneros se cortan los brazos y ' mrPa sangre a la imagen con la .,•.4..1II!t
intención de asegurar que les conceda sus peiidós.
En las condiciones más 'niiserbks,,ahi ttleel oihre se encuentra en un t..-....,
completo desarraigo cultural, dca'ver, palnfe. unjcue de practicas que en
otros tiempos mostraban la fuerza de su .Teficcia. EiT jnvodión al Diablo se espera
que con sólo nombrar a la persona. tarde terano éSta regrese y, para reforzar lo
anterior, se asegura con una parte del cabejlq ü inevitable ligadura. 'Magia oral" que
fortalece la relación de la palabra con la cosa, "magia simpática" o por "contagio".
relación estrecha de signo a signo." Los hombres asocian libremente palabras e
imágenes, la sangre: símbolo del pacto con el Diablo; el cabello: representación
metonímica que asegura la relación del todo con la parte."
Fratcr G.. James. la rama dorada. MéNICO, FCE. 1992. Consultar libro III. La íorma mas simple de esta noción de contigüidad simpática se nos da cii la identificación de una parte
163
Los presos aseguran que el Diablo responde, es decir, que termina por llevarles a la persona
invocada sea para vengarse, sea para que les provean de droga. Bien decía Marcel Mauss
que la eficacia de la magia depende de una matriz de creencia colectiva. Sólo la grupalidad
genera representaciones colectivas a las cuales les han sido designadas determinados
atributos que se espera que se cumplan:
Con las representaciones de propiedades mágicas, nos encontrarnos ante fenómenos semejantes a los del lenguaje, pues del mismo modo que para una cosa no existe un número indefinido de nombres, sino unos pocos signos, del mismo modo que las palabras sólo tienen una escasa y lejana relación con las cosas que expresan, entre los signos mágicos y las cosas por ellos significadas se da una estrecha pero irreal relación de nombre, de sexo, de imagen y en general de propiedades imaginadas, pero imaginadas por la sociedad.`
En Melanesia el concepto de "mana" es sinónimo de poder de las acciones, objetos o
relaciones, no es otra cosa que una idea emanada de la sociedad (que encuentra su
equivalente en kramat, hasina, orenda, manit u o naual, de otras culturas) y por la cual los
hombres actúan, crean y transforman su entorno.` Esta fuerza "última", es la que explica la
variedad de las representaciones mágicas y religiosas, y sólo puede entenderse como
resultado de la convivencia del grupo. Esta explicación de la "fuerza originaria" que
explicaría qué es lo que hay atrás de una representación como la del Diablo, o de las
relaciones con la Muerte, naturalmente difiere de la propuesta planteada por Freud que
coloca en primer plano el tema del inconsciente.
Marcel Mauss reconoce que toda asociación de ideas es a su vez una asociación de
sentimientos y que, de algún modo es el deseo el que delimita o evita el desplazamiento
ilimitado del significante. Sin embargo, el énfasis en la colectividad permite inferir que
tales deseos son resultado precisamente de la reunión entre los hombres. Imaginación
colectiva y creación van estrechamente relacionadas, incluso la génesis de los conceptos
mágicos facilitan la actividad mágica de la misma manera que la invención de los
conceptos son parte importante del desarrollo científico:
Seria absurdo pensar que en magia el pensamiento flO hace uso de las asociaciones de ideas; esas ideas que forman círculos se atraen y sobre todo no son contradictorias. Pero las asociaciones naturales de ideas hacen sólo posible los juicios mágicos; éstos
con el todo. Una parte vale por el todo. Los dientes, la saliva, el sudor, las uñas, los cabellos representan iritegramente a la persona, de tal manera que por medio de ellos se puede actuar directamente sobre ella, ya sea con objeto de seducirla o de hechizarla. La separación no interrumpe la continuidad, el todo incluso puede reconstruirse o crearse con ayuda de una de sus partes: Totum ex parte". Mauss, Marce!. Op. cit., p.87. '5 Ibídem, p. 99. '6 ibídem, pp. 122-133.
son algo bien diferente de un simple desfile de imágenes, son auténticos preceptos imperativos que implican una creencia positiva en la objetividad de lo encadenamientos de ideas a que dan lugar. En el espíritu de un individuo, considerado aisladamente, no hay nada que le pueda obligar a asociar, de forma tan categórica como lo hace la magia, las palabras, los gestos o los instrumentos con los efectos deseados, si no es la experiencia de la cual acabamos precisamente de constatar su impotencia. Lo que impone un juicio mágico es un cuasi-acuerdo que establece, prejudicialmente, que el signo crea la cosa, la parte, el todo, la palabra, el acontecimiento, y así sucesivamente. De hecho, lo esencial es que las mismas asociaciones se produzcan necesariamente en el pensamiento en una pluralidad de individuos o mejor en una masa de individuos. La generalidad y el apriorismo de los juicios mágicos creemos que son la señal de su origen colectivo.
154
En otras palabras, si se le atribuyen especiales poderes a la Muerte
y al Diablo en prisión, es porque hay una creencia a priori por
parte de la población cautiva que le infunde dichos poderes, como
afirma Mauss: Quien dice creencia, dice adhesión del hombre a
una idea y, en consecuencia, sentimiento y acto de voluntad al
mismo tiempo que fenómeno de imaginación"."
Miguel Sánchez, ' preso en Santa Marta; porta en el brazo
un tatuaje de un Diablo montado en un dragón, del cual nos ofrece
un ejemplo elocuente de la convicción y fe rupal:
LI diablo me lo hice cuando va llevaba aquí como seis años y mc gusto el dibujo. 1/a unos compañeros que lo peinan, le dan tres golpes, mencionan el nombre de la persona y piden que venga... y llega, ¿será casualidad? Dicen: "Satanás, tráeme a fulano de tal, Satanás tráeme más, Satanás tráeme más ", tres golpes y están los demás. Funciona bien ese chamuco, o también se puede decir: "Diablo, tú que andas por calles y callejones, lléname esta celda de cabrone,', ".
En algún apando del interior de la república, arriba de una de estas imágenes del Diablo se
lee la siguiente sentencia lapidaria: "NO QUÉ NO CAÍAS CABRÓN INÚTIL? TENIAS
QUE CAGARLA. ¡SE LOS DIJE. ". A l parecer no sólo Freud sabía de los diablos que
' Ibídem, 135-136. ' 8 lbídem, pp. 113-114. 19 Al interior del penal de Santa Marta, uno de los prisioneros llevaba tatuado en el antebrazo un Diablo, montado en un dragón. Reunidos en grupo, los presos comentaban de la eficacia del ritual, incluso para traer conocidos que en esos momentos se encuentran afuera del penal. Jugando, este prisionero empezó a llevar a
cabo e] pequeño rito dando pequeños manotazos a la imagen de su antebrazo y evocando el nombre de uno de los compañeros del grupo, que en esos momentos nos encontrábamos de visita en el penal. La intención era, naturalmente incitar al Diablo para que lo llevara a la prisión. Obviamente, la persona evocada, no lo dejó terminar. Diario de Investigación. 20 Lagunas, María Elisa y Sierra, María Laura. Transgresión, creación y encierro. Encuentros, México,
Universidad Iberoamericana, 1997, 145. (Subrayado nuestro) 21 Ibídem, p. 160.
1 (i 5
habitan al ser humano y que lo obligan compulsivamente a repetir, sino es el Diablo quien
por propia voz advierte de la insistencia y el placer por el mal.` Evidentemente el texto,
que hace hablar al Diablo, contiene un sobre entendido que bien puede atribuírsele al preso
que ha sido confinado: el de asegurarse, prometerse a sí mismo que, una vez liberado del
apando, no va a incurrir en alguna falta y, evitar así, nuevamente ser castigado. El ¿no qué
no? es un reproche ante la promesa incumplida; el fracaso y la falla sistemática, que
confirma lo infructuoso de cualquier esfuerzo -cabrán inútil-, y el irremediable destino que
le depara: ¡Se los dije! tenias que cagarla.
El problema del preso reincidente es complejo y tiene varias aristas analíticas, más
arriba apuntamos cómo el denominado "lacra" termina por ser parte del engranaje que hace
funcionar el terror institucional, principalmente a través de su papel de sicario, de matón a
sueldo, de abusivo; también es verdad que un grupo considerable de reos que han
permanecido tiempos prolongados en la cárcel son reincidentes: regresan al lugar del cual,
aparentemente, todo mundo quiere escapar. La institución, en pocas palabras, los estabiliza,
les otorga un sentido de pert:rncia, pero también los compromete en una experiencia
corporal de dolor y muerte; éstas, al no poder
"simbolizarse", colocarse, por decirlo así, en un
mundo de significación y sentido, terminan por
actuarse dramáticamente. En su irreverencia, el
sujeto encarna vivamente la prueba más clara de su
naturaleza maligna.
No obstante, la repetición, debemos
recordarlo, es propia de la dimensión humana, la
cárcel no hace sino amplificar lo que muchos
hombres y mujeres experimentan en la vida común
como una sentencia, como un destino más o menos
fatal, del cual están convencidos fueron elegidos.
Luisa de Uturbey comenta al respecto:
La repetición es ( ..) para Freud demoniaca. Actúa sobre el individuo de modo potente e inevitable y se experimenta como procedente del exterior. También es automática e incomprensible y no aporta sino males y sufrimientos. Señalemos también que se trata aquí de características idénticas a las de la posesión demoniaca. (..).
Freud llega a decir que el fin hacia el que tiende la vida es la muerte, ya que el
22 "Quien, como yo, convoca los más malignos demonios que moran, apenas contenidos, en un pecho humano, y los combate, tiene que estar preparado para la eventualidad de no salir indemne de esta lucha". Freud, Sigmund. "Fragmentos de análisis de un caso de histeria" en, Obras completas, Buenos Aires,
volumen 7(1901-1905), Amorrortu editores, 1993, p. 96.
166
desear morir el organismo, según su propia trayectoria, todo lo que vive muere por razones internas. La repetición demoníaca sería, pues, una imagen de la muerte en nosotros, el diablo seria lo que nos mata a nosotros mismos, nuestro masoquismo. 23
Las preguntas nuevamente surgen desde dos ángulos, a) ¿qué tanto interviene ci
encierro en la movilización fantasmática de los sujetos? y, b) ¿Cómo son organizados los
sentimientos, las prácticas de los sujetos, desde una matriz de representaciones sociales?
El Diablo, al igual que la Santísima Muerte, son personajes que tienen una presencia
importante. El prisionero no logra comprender la estructura del dispositivo penitenciario
que lo enfrenta contra sus propios compañeros y lo coloca en una situación de sufrimiento
en donde las propias palabras son incapaces de describir lo que se vive.` Recupera de las
enseñanzas religiosas, que en el mundo existe el mal y que si este se padece debe ser por
una especie de destino insalvable, como lo describe uno de los prisioneros:
El Diablo es una forma de representar lo que estamos viviendo aquí este mundo es como un infierno. Todavía no sé, no encuentro a qué vine. Todos venimos a algo, por eso estamos aquí.
La culpabilidad y la confusión son los sentimientos que aviva el sistema penitenciario, que
descarga sobre el individuo transgresor. El apando es el lugar de la violencia sin límites
entre los presos, pero también es el lugar que resguarda el poder discrecional y arbitrario de
la autoridad penitenciaria. Es el símbolo de la amenaza constante que permite llevar a cabo
todo tipo de extorsiones con los internos (obviamente aquéllos que se resisten fácilmente
pueden ser trasladados al apando). Aquellos presos apandados están bajo el resguardo
directo del jefe de "Seguridad y Custodia", dicha área determina el tiempo de reclusión y
decide los permisos para aquellos prisioneros que son requeridos por el área técnica
(psicólogos, médicos, criminólogos etcétera.). En síntesis, es quien tiene el poder de mando
sobre los preso s.2
23 Urtubey, Luisa de. Op. cit., pp. 107-108. (Subrayado de la autora) 24 Dice Maud Mannoni: "El niño apela al diablo cuando no logra encontrar las palabras que le permitirian alcanzar el Otro, cuando fracasan sus intentos de expresar la tensión que se encuentra. Si los brujos forman parte del mundo social, el diablo representa el peligro de lo no social, la entrada en un universo sin leyes".
Mannoni, Maud. El psiquiatra, su loco. Op. cit., p. 36. Durante cierto tiempo en el que me encontraba realizando algunas entrevistas dentro del área del Centro de
Observación y Clasificación, solicite a un custodio de rango menor que me "bajaran" a un interno considerado de alta peligrosidad y al que todos conocían con el sobre nombre de "Luthor". Durante más de cuatro meses intenté entrevistar a este prisionero que se encontraba apandado. En esa ocasión, y por ingenuidad del susodicho custodio, mi solicitud se consideró como parte de las necesidades de esta área técnica. Momentos después llegó el jefe del C.O.C., sumamente enojado porque Seguridad y Custodia había fuertemente protestado por mi petición.
167
Como puede inferirse, el apando juega una función simbólica y operativa importantísima en
el accionar carcelario. Es un centro a partir del cual logra
explicarse el chantaje, la extorsión de los custodios hacia los
prisioneros, es también el lugar de "enganche" entre el
prisionero que se rebela y la institución, fundamental dentro
de los diagnósticos y fallos criminológicos que reafirman
imaginaria y simbólicamente al preso en su condición de
ineducable26, de irreverente o como se les conoce en el argot
carcelario de lacra. Pero a su vez, la existencia del lacra
muestra la derrota del ideal reformatorio y correctivo. En su
coagulación imaginaria, el lacra es la manifestación
triunfante frente y contra la profecía humanista de la
institución.
26 "Incapaz de ubicarse en la angustia que lo ahoga, el 'enfermo mental' busca las claves de su identidad en los criterios de objetivación diagnóstica". Mannoni, Maud. El psiquiatra, su loco. Op. cit., p. 21.
Los corles y cicatrices
Pienso que la sociedad es sólo un concepw, como el concepto hombre, varia según dónde y cuándo lo miremos. Si lo miramos desde adentro, un hombre es el concepto hombre y, si lo miramos desde afuera, es el concepto sociedad.
Guadalupe Balderas Priioncr -
Si algo aparece conjuntamente en las fotografias de los cuerpos tatuados, son las cicatrices.
La mayor parte de ellas son resultado de las confrontaciones a lo largo de la vida. Algunos
tatuajes tienen la "función" de tapar algunas de estas cicatrices, principalmente cuando no
son muy grandes y profundas. Sin embargo, es interesante observar que algunos prisioneros
muestran una serie de cicatrices a lo largo de todo el antebrazo que llaman la atención por
su carácter isomorfo. Este tipo de cicatrices es el resultado de una serie de heridas que los
propios presos se realizan como consecuencia del aislamiento prolongado en la cárcel de
castigo. La hemorragia provocada obliga a Seguridad y Custodia a enviar al preso al
servicio de enfermería para ser atendido. Es una salida momentánea a este severo castigo
que con seguridad produce estados ansiógenos muy importantes. Sin embargo, no es
inusual que los castigos al cuerpo se realicen como parte de una protesta colectiva más
generalizada en contra de las condiciones del penal. Elías Neuman y Víctor Iruzun refieren
a un fenómeno similar en las prisiones argentinas, al respecto comentan:
Los cortes, según afirman unánimemente los "pesados", se autoinfieren en las comisarías, con cualquier elemento al alcance, para evitar la continuación al castigo o el castigo en sí. Una forma de "parar la máquina" o "parrilla", pues, de tal modo, hay que enviar al herido a la enfermería. (...) Los reclusos que no se han cortado, pero han visto hacerlo a sus compañeros, señalan que con pasmosa tranquilidad, "como quien está hablando", se infieren brutales tajos. En algunos casos el fin buscado es el de tranquilizar los resortes de seguridad del penal. Otros explican que los cortes serían una especie de castigo camuflado para tratar de demostrar a quienes los rodean que "ya está pagada la culpa", por cualquier acción que merezca este castigo ante el grupo de "cuadro". Es común oírles decir: "el hombre que se corta, se tranquiliza.`
Naturalmente, el simbolismo del corte puede variar de acuerdo a las prácticas de cada país,
Neuman y Irazun comentan como en ese país los cortes se realizan como formas de saldar
un pleito, es decir, como una manera de sellar un pacto entre dos rivales, quienes al realizar
Lagunas, María Elisa y Sierra, María Laura. Op. cit., p. 253. Neuman, Elías y Iruzun, Víctor. La sociedad carcelaria. Aspectos penológicos y sociológicos Buenos
Aires,, Depalma, 1990, pp. 76-77.
Ir
dichos cortes pasan de los golpes a la plática mientras la sangre brota. Por lo pronto,
interesa destacar, esta repetitiva y peculiar apropiación del cuerpo que permite liberar la
angustia en un proceso acorde a las hipótesis de Mendel.
El papel de la sangre ha sido estudiado de igual manera por los antropólogos y los
psicoanalistas. Las incisiones y subincisiones penianas practicadas por algunas tribus
australianas y africanas tienen un significado profundamente sexual. Bettelheim ve en ellos
la simbolización de la fertilidad, la renovación y la reproducción no sólo de los hombres
sino sobre todo de la naturaleza. Devereux centra sus hipótesis en la perturbación que causa
en el hombre la diferencia de sexos (la angustia de
castración y la envidia del pene) y la manera compleja en
que es simbolizada y resuelta ésta en las diversas culturas
e individuos. 29 Todos los estudios reconocen la
importancia cultural de este tipo de marcas sobre el
cuerpo. Cada una de ellas representa la condición o estatus
social de quien las porta. son fruto de la creencia grupal,
de las prácticas rituales en donde las pruebas fisicas y el
dolor son parte consustancial de los exámenes. Dentro de
las prisiones, las cicatrices "hermanan" a los internos. De
hecho el tatuaje se logra haciendo pequeñas heridas en la
piel que permite el paso de la tinta y que finalmente termina por quedar impregnada. Un
cuerpo cicatrizado es símbolo de sobrevivencia y por tanto de poder. Es la prueba de
resistencia y distintivo de valor entre los prisioneros. Pero sólo entre ellos. Desde la óptica
del personal penitenciario, son manifestaciones de la destructividad del yo y de los
impulsos agresivos, por lo tanto, SOfl marcas est igmat izado ras.
29 Devereux, Georges. Bauvo. La vulva mítica, Barcelona, Icaria, 1984.
70
Las prácticas del prisionero: ¿rituales fallidos?
Un delirio en un paciente puede comprenderse como una tentativa de reconstrucción de su mundo interior y exterior, como una estructura total. Las tensiones que acarrearon su enfermedad vuelven a aparecer en el contexto del delirio, transformado y distorsionado, pero expresándose de nuevo como tentativa de resolución de un determinado conflicto. No es solamente su mundo individual lo que el delirante trata de reconstruir a través del delirio, sino toda la estructura, en primer lugar la familiar y secundariamente la social.
Enrique Pichn-Riiére
Diversos autores, con disímiles posiciones teóricas
son atraídos por la relación existente entre medio
ambiente y comportamiento." Para muchos de ellos
la incidencia del entorno es crucial para despertar
una serie de estados "regresivos", principalmente
cuando el sujeto es incapaz de controlar su entorno.
Vale la pena recordar uno de los principales teóricos
del sociopsicoanálisis, Gérard Méndel, quien
sostiene que la falta de dominio sobre determinada
situación social no permite una "conciencia cabal"
del papel que el sujeto desempeña en un campo de
fuerzas sociales, provocándole estados de retroceso
psicoafectivo .3 ' En buena medida, los llamados
comportamientos patológicos, tanto para Pichón
Riviere como para Mendel, apuntan hacia un problema de incapacidad del sujeto para
incidir sobre el grupo o el contexto, éstos le pueden ser hostiles o escapar a su comprensión
y dominio, de ahí que pueda "retraerse" o, por el contrario, cometer un "acto loco". Como
quiera que sea, tales conductas desviadas, "patógenas", pueden estudiarse como intentos
infructuosos de encontrar o restablecer un equilibrio dentro de una estructura.
30 Uno de ellos es Erick Erickson, catalogado como uno de los más brillantes exponentes del
etnopsicoanálisis, en su libro Infancia y sociedad -convertido ya en un clásico- muestra la importancia que tiene el medio ambiente en la modificación del comportamiento de los nulos Sioux y los Yurok. Ver Infancia y sociedad, Buenos Aires, Ediciones Hormé, 1993.
Mendel Gérard. "Acerca de la regresión de lo político al plano psíquico. Sobre un concepto sociopsícoanalítico". en Sociopsicoanálisis 1, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1974.
171
Estos planteamientos marcan la pauta para analizar una serie de prácticas dentro de
aquellos espacios que quedan fuera del control del sujeto y de los grupos. Tal es el caso de
los espacios de segregación en donde hay una serie de ritualizaciones, de carácter informal,
practicadas en la "clandestinidad" del encierro y que se localizan fuera de toda estructura
sagrada. El dramatismo de estos ritos se debe no a lo doloroso de sus prácticas (puesto que
al fin y al cabo esto es algo sumamente relativo como lo ha mostrado la antropología y el
psicoanálisis), sino más bien, obedece a su desconexión con un universo más amplio de
significación. En estas condiciones, la ritualización se encuentra excluida de la cadena de
las representaciones y creencias colectivas más amplias que permitan introducir a los
sujetos al universo de la significación social. Algunas ceremonias, como la de cortarse
diariamente los brazos para invocar al Diablo, son prácticas de una reiteración
impresionante, verdaderas compulsiones a la repetición que paralizan el movimiento
creativo de la vida sometiéndola a la viscosidad del encierro.` Son intentos en donde toda
fljnción para alcanzar el "poder mágico", -como señala Géza Róheim con respecto al delirio
M esquizofrénico-, termina sólo como un acto "imaginado", cae en el vacío sin lograr
ninguna estructuración o restablecimiento del sujeto o, si se prefiere ver desde una
perspectiva más amplia, no consigue otorgarle un sentido de pertenencia social profundo.
En palabras del pensador húngaro:
La magia en general es la actitud antifóbica, la transición de la pasividad a la actividad. Como tal constituye probablemente el elemento básico del pensamiento y la fase inicial de cualquier actividad. La magia esquizofrénica, por el contrario, es puramente 'magia imaginada' -a la que no sucede una acción en la realidad. De hecho, la fantasía esquizofrénica es un substituto de la acción. La necesidad o el deseo no son seguidos por una acción verdadera, pues el yo esquizofrénico es notablemente débil o falta por completo, y lo que observamos no es más que una serie de diversos y vanos intentos de efectuar una restitución.
Podríamos añadir entonces que al no reparar el equilibrio entre el sin sentido subjetivo y el
medio circundante, la magia es fallida. El ritual que aprecia una fase liminar, es decir, un
momento de transición de una condición social y cultural a otra, restablece el sentido de
32 Dice Freud: "Los neuróticos son seres humanos como los demás, no hay frontera tajante entre ellos y los normales, y no siempre es fácil distinguirlos en su infancia de quienes luego serán sanos. Es uno de los más valiosos resultados de nuestras indagaciones psicoanalíticas que sus neurosis no tienen contenido particular, propio y exclusivo de ellos, sino que, como lo ha expresado C. G. Jung, enferman a raíz de los mismos complejos con que luchamos nosotros, los sanos. La diferencia sólo reside en que los sanos no saben dominar esos complejos sin sufrir perjuicios grandes, registrables en la práctica, mientras que los neuróticos consiguen sofocarlos pero al precio de unas costosas formaciones sustitutivas; vale decir que fracasan en la práctica". Freud, Sigmund. "Sobre las teorías sexuales infantiles (1908)", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1976, p. 188.
Róheim, Géza. Magia y esquizofrenia, Barcelona, Paidós, 1982, p. 13.
72
pertenencia e identidad de los hombres. El ritual es un fenómeno trascendental que
contempla un proceso de conversión de los seres humanos que culmina en una nueva
concordancia social e individual y, por ende, en un cambio dentro de la estructura de la
sociedad.
Es conocido de sobra el papel que los rituales han jugado en los pueblos
denominados primitivos. Ellos son parte de un sistema mágico-religioso más complejo, que
garantiza el papel de la reproducción social a través de creencias profundas. Durkheim, al
igual que Mauss, sostiene que la creencia es, finalmente, ese espíritu que infunde la
sociedad al individuo y al grupo. En los ritos se viven verdaderos estados de éxtasis en
donde los individuos rompen la noción del tiempo y el espacio habitual para accesar,
temporalmente, a lo sagrado. Momentos de transgresión de interdictos en donde se viven
toda clase de excesos con la finalidad de retornar a la vida "institucionalizada". Las
ritualizaciones no sólo mantienen la creencia de los mitos y leyendas de la comunidad sino
también explican los fenómenos de creación e inventiva de los hombres. El grupo trastorna
a tal grado las formas de percepción habitual que el individuo inevitablemente se ve
sometido por esta "alma colectiva", o como dice Mauss:
En definitiva, es la sociedad la que paga su sueño. La síntesis de la causa y el efecto sólo se producen en la opinión pública. Fuera de esta forma de concebir la magia, sólo se puede pensar en ella como una cadena de absurdos y de errores propagados, cuya
invención y propagación sería dificil de comprender.34
El hombre es capaz de nombrar al mundo y de otorgarle explicaciones diversas. El mundo
con sus múltiples objetos es posible de una lectura en la medida en que es señalado por el
hombre por medio de signos. El significante, como dice Lacan, no porta de antemano
significado a priori alguno, por lo que es posible atribuirle cualquier acepción .3' El
universo, es así marcado con los signos con los que el hombre lo hará hablar de diversas
formas en las distintas épocas. Nombrar con la palabra al mundo, darle sentido, intentar
controlar los fenómenos de la naturaleza circundante son actos propios del hombre en la
cultura, es decir, en tiempos y lugares determinados.
Frecuentemente ciertos fenómenos naturales o algunas enfermedades son aliviadas
por medio de ritos que, naturalmente, terminan por confirmar y actualizar los mitos. 36 La
magia, como lo ha demostrado Claude Lévi-Strauss, también explica su eficacia en la
medida en que encauza el deseo, las angustias o las fantasías inconscientes. En efecto, por
Mauss, Marcel. Op. cit., p. 136 Lacan, Jaques. "El significante en cuanto tal, no significa nada", en Las psicosis. El seminario de .Jaques
Lacan, (libro 3), Argentina, Paidós. 1985. ' Ver a Lévi Strauss en, "El hechicero y su magia" en Antropología estructural, Barcelona, Paidós, 1994.
173
medio de los ritos el brujo o el chamán no permite que se deslicen aquellos en un proceso
interminable, de asociación infinita de significantes. Para decirlo en términos simples, el
mago coloca en la palabra el padecimiento, da un referente a la angustia o al dolor que al
ser referido es más fácil de manejar. En la magia, no hay vagabundeo arbitrario ni casual
del significante, antes bien, éstos logran entrar en asociaciones prefiguradas por la matriz
cultural en la que cada sociedad sustenta la creencia, pero también encauzando los
sentimientos a través de las prácticas, otorgando así, significación e identidad social a los
hombres. Como lo ha analizado Roger Bastide, la interpretación que de los sueños realizan
algunos de los denominados pueblos primitivos, establece enlaces de significación con la
realidad. 37 En este acto de nombrar al universo, de hacerlo hablar a partir de sus signaturas
está el secreto de la eficacia simbólica. Como lo ha mostrado Evans-Pritchard, en las
culturas tribales de África, la magia cumple una función que explica los fenómenos y
sucesos que los sujetos consideran inesperados, vale decir, inexplicables. De la misma
manera que el hombre occidental atribuye al azar o a
la suerte ciertos hechos, los Azande lo explican por
la brujería, en ese sentido la distancia entre las
&í1 ;
culturas consideradas "primitivas" y "civilizadas" es
muy pequeña.38
Lo que interesa destacar de estas breves notas
es el hecho de que la relación que el hombre
establece con el mundo está mediada por la cultura,
por el lenguaje y sus prácticas sociales, y ello es lo
que le permite encontrar un lugar y un sentido al
interior de la sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa al
interior de las prisiones?. Ahí encontramos el
reclutamiento forzado de una "comunidad" de
"... el punto de partida de la religión se halla en la disimetría entre categorías polares —sagrado y profano, alto y bajo, diestro y siniestro, iniciado y no iniciado, masculino y femenino, divino y demoniaco- de las cuales una es valorada positivamente y la otra negativamente; que esta asimetría provoca la ansiedad del individuo, y que el individuo para tranquilizarse, construye su mundo religioso juntando lo disimétrico con lo simétrico en los mitos y los ritos, y luego, en una segunda etapa, <simetrizando> los mitos con los ritos o los ritos con los mitos, según la forma de la imagen invertida. En el pensamiento delirante, en la constitución de las fantasías vamos a encontrarnos con procesos parecidos a los que hemos hallado en la religión. Y no hay motivo para asombrarse de ello, ya que el hombre es siempre idéntico a sí mismo, lo cual significa que las leyes de funcionamiento de la mente no cambian cuando se pasa del hombre normal al enfermo mental, o, como dice Lévi-Strauss, que los delirios individuales obedecen a los mismos procesos formales que los mitos colectivos o a las institucionalizaciones de los gestos rituales como ceremonias, sean estas sagradas o profanas." Bastide, Roger. El sueño, el trance y la locura, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1976, pp. 280-281. 38 Evans-Pritchard, E.E. Op. cit.
74
hombres o mujeres provenientes de diversos lugares o regiones, con grados diversos de
educación, con ideologías diferentes, provenientes de familias urbanas o rurales,
desintegradas en diversos grados, muchos de ellos son resultado de la crisis por la que
viven las sociedades tercermundistas, verdaderos sobrantes sin cabida alguna dentro de esta
civilización capitalista. Antes que una comunidad en el sentido antropológico o sociológico
del término, son un agregado artificial de sujetos que se les obliga a convivir en grupo y
que dificilmente logran ser integrados por la ideología de la institución con todo y sus
programas reformistas, humanistas y científicos. La situación de confrontación continua, de
sometimiento y agresión termina por colocarlos en un "no lugar", en un sitio en donde el
dolor, el castigo y el sufrimiento prevalecen y los que, de alguna forma, los prisioneros
demandan explicar y encauzar, intentando dar a dichos sentimientos un significado.
Georges Laplantine podría proporcionamos unas claves más para explicar el
comportamiento en el cautiverio. Este autor, que estudia los movimientos sociales
milenaristas y utópicos, subraya que ambos se parecen porque se instalan en una lógica de
la espera. Todas estos movimientos se fundan sobre una gran promesa y por la llegada de
un mundo mejor. Creencias y movimientos esperan pacientemente la llegada del juicio
final, la llegada del Mesías o, incluso, logran depositar su confianza en la voluntad
racionalista del hombre para idear la sociedad futura. Tales movimientos, repetimos,
abrevan de la misma idea: la esperanza. Sin embargo, la situación cambia radicalmente
cuando las personas no están dispuestas a esperar la llegada de la sociedad perfecta, éstas
apuestan a una realización del ser, de su cuerpo, en el aquí y el ahora. Estos movimientos
responden a una situación que viven como adversa e intensamente frustrante y que es
compensada por medio de la transformación corporal, es decir, por estados de posesión que
compensan cualquier situación considerada insoportable, de ahí que su tendencia sea,
a convertirse en derivativos oníricos de toda energía del grupo, en exutorios, en placeres sucedáneos, en evasiones alucinatorias con relación a una realidad social de la que se procura huir por todos los medios.
Los hombres, para controlar una situación adversa deben ser capaces de realizar una serie
de prácticas, de ritualizaciones con la finalidad de otorgar un sentido a lo que los rodea, no
obstante, las prácticas de los prisioneros antes que acercarlos entre sí, o de establecer una
serie de lazos comunitarios, terminan por evadirlos y extrañarlos de la sociedad que
habitan. La importancia de la utilización de cierto tipo de drogas y del uso del cuerpo tiene
que estudiarse dentro de este contexto, fuera de cualquier tipo de tradición o arraigo
Lapiantine, Georges. Las voces de la imaginación colectiva. Mesianismo, posesión y utopía, Barcelona, Gedisa, 1977, p. 19.
175
cultural, pero dentro del esfuerzo por explicarse el mundo circundante, de evadir la
sofocación del encierro y del infierno carcelario. En otras palabras, el vinculo de creencia
que se arraiga con estas representaciones tiene un rango de posibilidades muy limitado;
sabemos que una matriz de creencia bien puede crear imágenes, mundos posibles por los
que hombres y mujeres luchan modificando su entorno, unificando sólidamente sus
prácticas, en pocas palabras, creando posibilidades de vida. Por el contrario, ahí, en el
encierro entre ese espacio de querer ser y no poder, se ubican las prácticas del cautivo, el
ritual cae en el vacío en un movimiento perpetuo, cíclico, espeso, en donde los sujetos
mueren poco a poco dentro de su propio coagulamiento.
lcPr •1'
CAPITULO IV
EL TATUAJE EN EL CA UTI VERlO
.Vo nos da miedo ni verguen:a nuestro cuerpo: lo cifronhcimos con naturalidad i vivimos con cierta plenitud -a la manera de lo que ocurre con los puritanos. Para nosotros el cuerpo existe; da gravedad y límites a nuestro ser. Lo sufrimos y lo gozamos, no es un traje que estamos acostumbrados a habitar, ni algo ajeno a nosotros: somos nuestro cuerpo. Pero los miradas ctraPas nos sobresaltan, porque el cuerpo no vela intimidad, sino fa descubre.
Octavio Pa:
La piel aprecia el tiempo (menos que el oído) y el espacio (menos que el ojo), pero sólo ella combina las dimensiones espaciales y temporales. La piel evalúa las distancias en su superficie con más precisión que el oído sitúa las distancias de sonidos lejanos. (..) La piel de un ser humano presento, para un observador exterior, características fisicas variables según la edad, el sexo, la etnia, la historia personal, etc., que, como los vestidos que ¡a cubren, facilitan (o complican) la identificación de la persona. pigmentación, pliegues, arrugas, surcos; distribución de los poros; pelos, cabellos, uñas, cicatrices, espinillas. 'lunares "; sin hablar del granulado de la piel, de su olor (reforzado o modificado por los perfumes), de su suavidad o de su rugosidad (acentuada por las cremas. los bálsamos, el género de vida).
Didier .ln:ieu
177
Las marcas visibles de la cultura: a manera de introducción
Un tatuaje es una expresión, un arte, un dibujo estampado en la piel que lleva un significado. 1/av gente que se espanta y gente que no se espanta. Muchas veces se hacen amistades entre tatuados, hay una comunicación entre tatuados.
Prisionera
Si se llega a comprender su signfficado, el tatuaje es como un dogma. Para mí los tatuajes que tengo son todo lo que he recibido todo lo que yo quería recibir.
Prisionero
El hombre siempre ha producido signos e
imágenes y ha ornamentado su cuerpo. La
relación del hombre con su entorno tiene este
carácter significante, que le permite contar con
una construcción de la realidad y una
concepción del mundo. Creencia y producción
de símbolos van de la mano, de ahí el carácter
sagrado de las imágenes. En toda cultura, el
"yo" es investido de una serie de significantes
que le otorgan un lugar como persona y dentro de la sociedad. Cada sociedad tiene una
imagen y representación del cuerpo, de manera que este último pasa a ser un paisaje más
dentro del vasto tesoro de los significantes. Así, un cuerpo deformado no representa en sí
mismo un significado óntico, antes bien éste es otorgado en, y por la cultura. Signo
estigmatizante o gracia divina, las marcas que sobre el cuerpo llevamos ineluctablemente
tendrán un significado social. De igual forma, el acto de cubrirse el cuerpo con una gama de
objetos es acompañado de una serie de gestos con un sentido ritual, por ínfimo que éste sea.
De ahí que no nos sorprenda que el tatuaje carcelario aparezca como una continuación de
una práctica añeja de los hombres, aunque, naturalmente, con características peculiares. Éste
revela una variedad inacabada de "mundos posibles". Apunta a los deseos inconscientes del
1 7X
individuo, son hasta cierto punto una especie de sueños diurnos provocados por el agobiante
encierro, pero también reseñan el paso del hombre por los grupos de los que ha formado
parte a lo largo de la historia. Imágenes prestadas del universo de significaciones sociales, de
ese "magma" infinito de representaciones, los tatuajes dan cuenta de la historia de la
humanidad; del cristianismo del cual somos ya parte, de dioses legendarios e imágenes
arquetípicas", y también de santos y vírgenes domésticas. Los tatuajes son también
producto de un mercado capitalista que ofrece sus objetos a través de atractivas imágenes
llenas de color y simbolismo, no obstante, la aparente libertad de elegir alguna de éstas se
transforma inmediatamente en una huella sobre el cuerpo y un reto a descifrar. El tatuaje del
prisionero rebasa por mucho los muros de la cárcel y, sin embargo, ésta deja su distintivo.
La institución del encierro y el castigo, de la disciplina y el control de los cuerpos, de
la ideología culpabilizadora, deja su sello en esos dibujos desordenadamente grabados de
forma indeleble sobre el cuerpo. El poder recae sobre el cuerpo del prisionero que se
convierte en espacio privilegiado de su actuación puesto que no le pertenece más, es
propiedad del Estado y el reto de éste es atraparlo; cuerpo deseante, siempre a punto del
alboroto y de la transgresión y que será siempre un blanco a doblegar. El tatuaje, como el
sueño, es un "aleph" en donde la mirada y la palabra son incapaces de atrapar ese infinito
mar de sensaciones, memorias y sentimientos muchos de ellos provenientes de la oscuridad
del inconsciente. Éste, también imprimirá sus huellas sobre el cuerpo, algunas de éstas se
manifiestan a través de cortes e incluso mutilaciones, hablan de la finitud del ser, del sin
sentido de la vida, de la muerte. Los tatuajes: pinturas que cobran vida propia como en El
hombre ilustrado de Ray Bradbury y que son prueba del fluir de una historia siempre por
escribir..
El tema del tatuaje ha sido analizado fundamentalmente por los antropólogos. El
tatuaje es estudiado como una serie de signos culturales que se reproducen en el cuerpo y
que son parte de un cosmos significativo más vasto. Máscaras, vestimentas y objetos son
incomprensibles fuera de las fiestas, los ritos y el sistema de creencias de cualquier sociedad.
En ese sentido, los tatuajes pueden mirarse en tanto marcas que señalan la inserción del
hombre en la comunidad, el paso de su cuerpo como naturaleza desnuda, al mundo de la
I)
signihcacón y la cultura que los integra en el universo (le las signilicaciones. Claude Lévi-
Strauss se percató de ello cuando en su viaje por el Brasil en los años cincuenta, daba cuenta
del asombro que causaba, en la cultura Cauduveo, el hombre sin tatuajes:
¿Por qué sois tan estúpidos?" -decían los indígenas Caduveo a los misioneros-. "Y por qué somos estúpidos?, respondían éstos. 'Por qué no os pintáis como los eyiguayeguí.' 1-labía que estar pintado para ser hombre; el que permanecía a] natural no se distinguía de los irracionales»
La imagen, por el sólo hecho de ser, rebasa el sentido estrictamente ornamental, o más bien,
por ser adorno ha ganado ya el derecho a ser visto por el otro. Vehículo significante que
crea vínculo y, por ende, establece una relación afectiva pero también social. Hombres y
mujeres actualmente saben del valor erótico que adquiere el investir el cuerpo de fragancias,
pinturas y vestimentas. No hay mucha diferencia entre nuestros antepasados y nosotros. Así
por ejemplo, el tatuaje de las mujeres prisioneras en las cárceles actuales grabado en senos y
nalgas tienen un sentido redundantemente erótico; de igual forma habrá que apreciar las
pinturas faciales en la mujer occidental o de las mismas indígenas Cauduveo de las que habla
Lévi-Strauss. 2 De algún modo, el hombre en la cultura, como los aborígenes brasileños,
sutilmente tienen horror a la desnudez del cuerpo, hay un
cierto "desprecio por la arcilla de la que estamos amasados":'
Las costumbres adquieren formas diversas pero muchas
veces el sentido profundo no cambia, éste refiere al origen de
los lazos que dan cuenta del hombre como ser social en
donde los cimientos están forjados con base en las creencias.
Como bien insiste Durkheim. la asociación entre los hombres
es impensable sin este trazo dado por la vida religiosa.
•1
&
Y.
Lévi-Strauss, Claude. Tristes trópicos. Barcelona, Paidós, 1992, p. 194. Casi no se duda que en la actualidad la persistencia de la costumbre entre las mujeres se explica por
consideraciones de tipo erótico. ( ... ) Las pinturas faciales y corporales explican quizás este atractivo en todo caso lo refuerzan y lo simbolizan. Esos contornos delicados y sutiles, tan sensibles como las lineas de la cara, que subrayan o revelan, dan a la mujer un aire deliciosamente provocativo". Ibídem, 194.
Ibidem.
e..'
Io
fundamento de toda sociedad. La sociedad se le impone y le dicta sus reglas, sus interdictos
y anuencias, le abre la posibilidad de estrecharse y sumergirse así en la excitante vida mental,
torbellino de exceso y creación, pero también espacio de la ritualización y la reproducción,
es decir, base de lanzamiento para el cambio y su institucionalización.
El tatuaje es parte de esta proxémica que enlaza a los hombres. El
cuerpo no sólo ocupa un lugar en el espacio, él es parte y cubre un
lugar en el universo significativo, produce y está en la cultura. El
antropólogo Marc Augé subraya el hecho de que todo espacio social
es una construcción de sentido y que el efecto mágico que adquiere en algunas comunidades
se debe al hecho,
de que el cuerpo humano mismo es concebido como porción de espacio, con sus fronteras, sus centros vitales, sus defensas y debilidades, su coraza y sus defectos. Al menos en el plano de la imaginación ( ... ) el cuerpo es un espacio compuesto y jerarquizado que puede recibir una carga desde el exterior. Tenemos ejemplos de territorios pensados a imagen del cuerpo humano, pero, a la inversa, también el cuerpo humano es pensado como un territorio, en forma bastante generalizada. (...) El cuerpo se vuelve así un conjunto de lugares de culto; se distinguen en él zonas que son objeto de unciones o lustraciones. Entonces sobre el cuerpo humano se desarrollarán los efectos ( ... ) a propósito de la construcción del espacio. ( ... ) Entonces se ve cómo, a partir de formas espaciales simples, se cruzan y se combinan la temática individual y la temática colectiva .4
Emilio Durkheim no dejó de percibir este fenómeno dedicándole algunos párrafos en su
maravilloso texto, Las formas elementales de la vida religiosa. Ahí, el tatuaje es tratado
como una manifestación de la vida comunitaria, de un sentimiento colectivo profundamente
compartido; es, en palabras del autor,
el medio más directo y el más expresivo por el cual pueda afirmarse la comunión de las conciencias. El mejor modo de atestiguarse a sí mismo y de atestiguar a otros que se forma parte de un mismo grupo, es imprimirse sobre el cuerpo una misma marca distintiva. ( ... ) No tiene como fin representar y recordar un objeto determinado, sino testimoniar que un cierto número de individuos participan de una misma vida moral.5
Augé, Marc. Los no lugares . Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona, Gedisa, 1982, PP. 66-67.
Durkheim, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa, México, Colofón, 1991, pp. 240-241.
il
Marca de identidad grupa!, ci tatuaje muestra que el hombre es un ser socia!, resultado
siempre de la actividad del grupo, de sus imaginaciones e invenciones colectivas, el hombre
tatuado, no hace sino reconocer que la sociedad ha impreso en él su huella imborrable.
De esta forma creemos que el tatuaje carcelario requiere de una especial atención.
Acercarnos a esas imágenes es adentramos en agujeros desbordantes de sentido. Intentar
una aproximación sin querer con esto agotar el terna, es el interés de los siguientes
apartados.
18
El discurso penitenciario: el tatuaje y la critninalización social
El tatuaje, aunque pobremente interpretado por los profesionales de la criminología, ocupa
una atención especial en el mundo penitenciario. Abogados, trabajadores sociales,
psicólogos, médicos y criminólogos consideran al sujeto tatuado un hombre peligroso para
la sociedad. La policía que detiene a un sujeto y le encuentra tatuajes inscritos en su cuerpo,
es detenido e investigado durante 72 horas con la finalidad de descubrir si es o no un
prófugo de la justicia. Todos los especialistas de la conducta y del control social coinciden
en que los tatuajes hacen del sujeto, por lo menos, alguien sospechoso. Sin embargo hay que
reconocer que conforme el tatuaje se hace más estético y entra en circuitos de
comercialización cada vez más amplios, la mirada policiaca se afina para discriminar el
buen" tatuaje de aquel que continúa siendo una marca estigmatizante.
En el interior de los reclusorios y penitenciarías, los tatuajes adquieren una lectura
'médico-criminológica", es decir, son considerados síntomas del comportamiento antisocial.
Así lo demuestran los formularios aplicados -descuidadamente- en el interior de los penales.
Algunos de estos formatos portan títulos como el de "Estudio Criminológico de
Personalidad" en donde se encuentran apartados referentes a los "Antecedentes Parasociales
y Antisociales". En esos espacios se registra si el sujeto porta o no tatuajes.6
El peso de la herencia en tomo a este tipo de interpretaciones proviene, sin duda, de
los planteamientos de la escuela italiana de criminología de principios del siglo pasado.
Hasta la fecha, los criminólogos en México tienen una fuerte influencia de las ciencias
Al parecer tal ficha criminológica "se alimenta" del estudio médico al que le otorgan un mayor peso. El exámen médico combina respuestas de tipo anatómico, fisiológico y culturales, estas últimas tratan de relacionarse en un sentido causal en tanto derivadas de las primeras; así, los tatuajes aparecen como anomalías orgánicas. Reproducimos parte del estudio médico en donde se observa con elocuencia lo arriba mencionado:
EXPLORAC1ÓN FÍSICA Signos Vitales:
T-A: 10-90 Temperatura: 36. Pulso: 68. Respiración: 20 Estatura. Cabeza y Cuello: Normacéfalo sin exostosis ni hundimientos, cuello cilíndrico sin crecimiento anormal con pulsos presentes y normales, tráquea central y con buena movilidad. Tórax: tórax con ruidos y movimientos normales multilatuaa'o en región pectoral y ventral del mismo.
1113
penales con su acentuada preocupación sobre el castigo y la reformación del delincuente. No
obstante, es obvio que, más allá de cualquier disertación teórica, los planteamientos
lombrosianos siguen con vida a pesar de las grandes reformas que en los años setenta se
llevaron a cabo en el sistema penitenciario mexicano. Bajo la aparente coherencia y
cientificidad de la teoría jurídica, se filtran toda clase de preceptos éticos sobre los que
descansan los razonamientos. Por ejemplo, desde un acercamiento de corte psicológico, los
tatuajes son considerados síntomas de pulsiones autodestructivas, producto de fuertes
sentimientos de culpabilidad que no hacen sino confirmar la autoaplicación del castigo. En
todos ]os casos. los tatuajes.
constituyen un síntoma degenerativo, son el fruto de horas muertas en reformatorios. casas de corrección y prisiones, y explican una forma de pedantería y, a veces, de rebeldía, sufrimiento y protesta que se alberga mu y profundamente.7
Desde la insistente concepción utilitaria, propia de un sistema de producción que rechaza
todo comportamiento que no encuadre dentro de los valores de la eficiencia, dificilmente se
podrán descifrar fenómenos sociales de suma importancia como son las fiestas, los ritos (en
donde la infusión de bebidas o plantas alucinógenas es habitual), las incisiones sobre el
cuerpo (parte también de ciertos ritos), en fin, todas esas actividades que se realizan en
determinados momentos de éxtasis y con un profundo sentido religioso y no simplemente
corno formas de "llenar los tiempos muertos". No obstante, hay que reconocer que la
paralizante vida de los reclusorios, expresada en la escasa motivación de los trabajos, de las
remuneraciones, etcétera; abre espacios de ociosidad que el preso tiene que enfrentar a
través de su cuerpo; sin embargo, esto sólo es parte de la dimensión fenoménica. El tatuaje,
corno veremos, es un analizador importantísimo que estudiado con detenimiento, revela, por
si solo, gran parte de la dinámica institucional. Por lo pronto, interesa destacar que los
penalistas retoman felizmente los planteamientos de César Lombroso como si la teoría nunca
se hubiera planteado otras respuestas más satisfactorias. En esta misma dirección, el
destacado jurista Sergio García Ramírez comenta a propósito de los tatuajes:
Extremidades: ROT y pulsos presentes y normales. Con tatuIe.s
Es conocido el acento que Lombroso puso en el carácter primitivo y atávico de la criminalidad. Lógico es, por tanto, que en su análisis del tatuaje dejara impresa esta observación inicial: "Una de las peculiaridades más características del hombre primitivo, o de aquel que vive en estado salvaje, es la facilidad con la que se somete a esta operación, más quirúrgica que estética, cuyo mismo nombre procede de un idioma oceánico." En este punto el maestro alude a la raíz de la voz tatuaje, traída del polinesio "tatau", que a su vez se compone con "ta", dibujo o impresión, y "tau", piel de donde la connotación etimológica de la palabra que ahora nos interesa viene a ser "dibujo en la piel" .8
La inscripción de tatuajes es análoga al comportamiento del hombre no civilizado, de un
hombre que, a decir de estas corrientes, por su estado primitivo todavía no adquiere el
estatuto de humanidad. Sergio García Ramírez hace suyas estas afirmaciones en un tono casi
reverencia¡ al fundador de la antropología criminal, colocándose así como continuador de
sus planteamientos. No obstante, hay que reconocer que en su libro Manual de prisiones,
existe un interesante aunque insuficiente esfuerzo en profundizar en tan enigmático
fenómeno pictórico. En efecto, el estudio de García Ramírez continua y profundiza la
tradición positivista en el análisis que él mismo realiza sobre el tatuaje. El estudio parte de
una taxonomía de las imágenes en función de las figuras, de tal suerte que éstas se agrupan
por temáticas tales como la religiosa, la amorosa y la ornamental (con diversas variaciones y
mezclas). En principio, tal clasificación responde a lo declarado por los prisioneros sin
embargo. este reconocimiento se ve sumamente atenuado cuando se afirma que,
estas supuestas motivaciones deben ser apreciadas con suma cautela, más como cartabón de generalizadas racionalizaciones y de procesos imitativos que como expresión de causas reales, casi siempre desconocidas para el sujeto mismo.9
Newman. Elías e Inuzu, Víctor. Op. cit., pp. 75-76. S García Ramírez, Sergio. Manual de prisiones (La pena y la prisión), México, Por-rúa, 1994, pp. 214-215. Es conveniente recordar que en todo delincuente se pueden encontrar formas especiales y originales de
tatuaje, cuyo estudio puede servir siempre al conocimiento de sus caracteres psíquicos, y de la génesis y naturaleza de su propia actividad criminosa". Marín, Enrique. El arte del tatuaje y sus diversas ,nanfestaciones, México, Costa-Amic editores, 1981. Ver también a Sánchez G., Antonio. Penilenciarismo (Laprisióny su manejo), México, Instituto Nacional de Ciencias Penales (Serie Textos), 1991.
García Ramírez, Sergio. Manual de... Op. cit., p. 220.
El problema para el investigador inicia. No se espera, por supuesto, encontrar llanamente en
la palabra de los sujetos la solución inmediata, como no esperamos descifrar un movimiento
social sólo a partir de una serie de entrevistas a los actores. No podemos exigirle al sujeto un
saber sobre un acto que muchas veces se presenta como incógnita para él mismo. El reto
está en cómo recuperar esa palabra e interpretarla desde la o las teorías. García Ramírez
decide abandonar la voz del cautivo para realizar, por su cuenta, un análisis comparativo
entre dos muestras de población, la conclusión es esperada: "Del contraste entre la
población carcelaria examinada y el grupo de control se deduce claro y directo el nexo entre
la delincuencia y el tatuaje"."'
Al apagar la palabra del prisionero e instalarse en la tradición lombrosiana, García
Ramírez a lo más que llega es a una afirmación tautológica, es decir, termina por definir al
delincuente por ser portador de tatuajes y éstos, (en tanto definidos apriori como estigma
social), como prueba patente de la personalidad criminal. Montados en esta circularidad, se
podría también razonar que de dos muestras de población, una civil y otra militar, esta
última se explica porque algunos de sus miembros portan insignias militares y que éstos
llevan esta clase de insignias porque son militares. Por lo tanto, es natural que la conclusión
tenga una fuerte resonancia italiana:
De todo ello es posible colegir, no sin reservas, que la tendencia al tatuaje se acusa más en el "primitivo urbano", típico de la sociedad industrial que margina grupos y crea formas características de criminalidad violenta o astuta, que el "primitivo campesino".
No obstante y dado que Sergio García Ramírez es un eminente conocedor de las prisiones,
no deja de percibir que el problema se encuentra más allá de "el hombre delincuente" y que,
incluso, la institución no es ajena a los comportamientos del cautivo. 12
Ibidem. Ibidem. "La proporción mayor de tatuados entre los delincuentes primarios se explica, a nuestro entender, por el
impacto decisivo que inmediatamente ejerce la prisión en los reclusos; los fenómenos de imitación, presión, prepotencia, sumisión y otros más, de signo similar, bien conocidos por los pen ¡ten ciaristas, se manifiestan a corto plazo y cobran pronto víctimas en el mundo de los primerizos. Aquí estaríamos, pues, frente a un aspecto más de la prisión como factor de anormalidad, eventualmente factor criminógeno". Ibidem.
Decíamos que el análisis del tatuaje es concluido ahí en donde el problema apenas empieza.
La interpretación del penalista, reproduce la ética penitenciaria y no ve cómo, precisamente
esta ideología culpabiizadora del bien y del mal, atraviesa los cuerpos cautivos. De igual
forma la institución se encuentra inmersa en un universo de representaciones más vasto que
proporciona los materiales para la elaboración de la imagen. Por otra parte, tener frente a
nosotros una imagen complejiza sobremanera el problema puesto que dificilmente ésta será
agotada por una o varias interpretaciones; además, el hecho de que se inscriba sobre la piel,
o más bien, que la piel sea el lienzo para el logro de estas pinturas, confiere al suceso un
elemento adicional de interés.' 3 Poner en palabras el tatuaje es de alguna forma mutilar la
pluralidad del significado, colocar su sello identitario que pretende reconocer, nombrar,
delimitar la ¡luminosidad expansiva de la imagen y, sin embargo, algo nos obliga a decir
sobre este fascinante fenómeno, es sobre esa tensión sobre la que intentaremos movernos.
Ver Anzieu, Didier. El yo-piel, Madrid, Biblioteca Nueva, 1987.
Cuerpo "rayado " , cuerpo significante
1 X7
Todos los tatuajes son para recordar lo que he vivido. Son recuerdos de todo lo que he vivido, de todo lo que he
pasado.Prisionero
Nomás porque yo llegué muy pequeño aquí y veía que todos los grandes traían e infundían
temor, y pues yo quise aparentar lo mismo.
Prisionero
La planta de Cannabis. ;pus de corazón! ¿no?
Prisionero
En general, los prisioneros otorgan un
valor especial a cada uno de sus tatuajes
Pintados a lo largo de su vida, los dibujos
aparecen ocupando los diversos espacios
del cuerpo dando una impresión de cierto
desorden. Distan mucho de aquellos
tatuajes exhibidos en revistas y
establecimientos que consideran al cuerpo
como un gran lienzo en donde éste es
aprovechado al máximo por el arte del
diseño, el equilibrio y la proporción. Antes
r»
MI 1
bien, las figuras se adaptan a los espacios
que van quedando libres sobre la piel
conforme el prisionero se tatúa, incluso, algunas veces terminan por encimarse unas
imágenes con otras, algunas más, muestran los intentos infructuosos de querer ser borradas
dejando una mezcla de cicatrices y trazos de tinta.
En principio, el tatuaje es un acto de ritualización sobre el cuerpo. Señala la entrada
a] grupo y la pertenencia social. Entre los prisioneros hay dos formas de inscribir los
tatuajes. La primera y más antigua, es conocida como la elaboración "a mano". Este tipo de
ME
tatuajes se realizan con una aguja que se va mojando en la tinta para después aplicarse con la
mano, sobre el dibujo previamente colocado sobre la piel. Este se lleva a cabo de la siguiente
manera: en un papel se diseña la figura seleccionada, después se le coloca desodorante y se
pega a la piel en donde queda plasmada. Ya sobre este primer grabado se lleva a cabo,
siguiendo las líneas, el tatuaje. La aguja va perforando la piel e incrustando la tinta. El
segundo método es por medio de "maquinitas" elaboradas en el penal con algún pequeño
motor extraído de alguna grabadora o juguete que moviliza regular y rápidamente la aguja,
esta última puede ser confeccionada con una cuerda de guitarra. La diferencia del dibujo de
una u otra técnica radica fundamentalmente en el grosor de las lineas, en la variedad de
tonos y en la precisión de todo el trabajo. De hecho se empiezan a sustituir los tatuajes
denominados "de punto" de tipo más rudimentario por los confeccionados por medio de
"máquinas" puesto que éstos son valorados por su precisión técnica al lograr efectos del
color más variados, sutiles y uniformes. Sin embargo, el valor atribuido al tatuaje no sólo
está dado por su valor "estético", ya que, en prisión este no es el criterio principal para
presumir un tatuaje; antes bien, los criterios de procedencia, de la condición en la que se
decidió colocarse, del valor sentimental, etcétera, son los que más se respetan y valoran. Tal
es el caso de aquellos prisioneros que portan un tatuaje proveniente de las Islas Marías o del
Palacio Negro de Lecumberri. El tatuaje es, asimismo, una pequeña prueba de resistencia
que combina un placer muy peculiar sobre la piel, como dice uno de los cautivos:
Claro duele, duele porque somos humanos y tiene que doler, porque donde va encajando va abriendo. Y o vi mucha gente tatuada y me pasó, y ya poniéndote uno no te paras pa 'ponerte el otro, sigues, porque le va gustando."
Evidentemente el problema del dolor y el placer que combina la inscripción de los tatuajes
debe ser profundizado, cuanto más si consideramos que tanto hombres como mujeres llegan
a tatuarse en mucosas labiales o genitales. Este tipo de inscripciones recuerda el interesante
4 Otro prisionero comenta: A veces, sí se requiere mucho castigo a la piel. Los costados son los más sensibles, pero es un nivel de dolor que es aguantable. Cuando me están tatuando siento el trabajo que está haciendo la máquina, siento que está pasando la aguja. El dolor es un nivel que uno controla mentalmente.
estudio de Bruno Bettelheim en torno al simbolismo encontrado en una variedad de ritos
alrededor de la sexualidad, dentro de los que destacan las incisiones penianas y vaginales, la
castración, la circuncisión y la ablación citoridiana. Si bien existe discusión entre las
interpretaciones de los investigadores en torno al sentido profundo de estas ritualizaciones,
éstas nunca son puestas en duda en tanto sentimiento compartido por la comunidad.' 5 El
tatuaje y las perforaciones de piel practicadas en bandas urbanas y en el interior de la cárcel,
aunque de alcances mucho más cortos, aparecen como residuos de creencias antaño más
profundas, principalmente porque no dejan de llamar la atención ciertos paralelismos como
son los de infringir dolor como elemento importante en el grabado. Éste forma parte del
signo de pertenencia. Durkheim teóricamente colocará a la par ritos festivos como aquéllos
en donde el duelo y el dolor son parte central, intuyendo con gran agudeza que los estados
de éxtasis que presentan unos y otros operan de forma idéntica por lo que a los resultados se
refiere (apertura del tiempo, transgresión limitada de los interdictos, creación imaginaria); a
todos ellos les denominará "ritos piaculares".' 6 La alegría, la tristeza, el enojo, el duelo, son
sentimientos que el grupo puede imbuir y provocar tal estado de excitación, que terminan
todos por confluir de manera similar en el cuerpo: la vida tejida con la muerte. Esto es un
campo del que la sociología y la antropología dan cuenta y que está abierto para la
indagación. Recordemos que desde cierta postura psicoanalítica, la participación del cuerpo
tiene que ver con la problemática del "goce", principalmente si tomamos en cuenta el hecho
Cuando es bastantito el trabajo y la piel tiene que estar muy trabajada, a veces se hincha y después pasa el dolor y queda el tatuaje. 15 Sin embargo no debe perderse de vista el disfrute del cuerpo, una erotización del mismo cuya finalidad también es ésa, la del goce, cuestión que no debe desdeñarse. Incluso la investigación de Bettelheim da cuenta de algunos momentos en donde el cuerpo es colocado en primer plano: "Entre los baganda y los suaheli se incita a la chica, antes de la pubertad, a que agrande sus labios, tirándolos y tocándolos con frecuencia, y usando ciertas hierbas u hojas especiales. Tales prácticas originan cambios en los genitales que no podemos conectar ni con la enseñanza ni con el saber tribal, ni con los deseos de unir a la tribu; tampoco se relacionan con los rites de passage, ni con el aseguramiento del tabú del incesto o la inhibición a la sexualidad. Obviamente, ellas aumentan el deseo y la oportunidad de masturbación y, de acuerdo a la enseñanza que le es asociada, favorecen el gozo sexual tanto de hombres como de mujeres". Bettelheim, Bruno. Heridas simbólicas... Op. cit., p. 188. 6 "Si el duelo difiere de las otras formas del culto positivo, hay un aspecto en que se les asemeja: también él
está hecho de ceremonias colectivas que determinan, en los que participan, un estado de efervescencia. Los sentimientos sobreexcitados son diferentes; pero la sobreexcitación es la misma. Es presumible, pues, que la
90
de que la piel ha sido considerada como fundamento de la constitución del sujeto, con sus
fantasías más arcaicas. Además, la piel es la que confiere límite a nuestro cuerpo, cohesiona
su unicidad frente a sí mismo y los demás y, en ciertas condiciones, es un lugar de afirmación
de la autonomía.` Campo pues, abierto a la reflexión.
En cuanto al vínculo se refiere, la piel nos comunica con los otros, es límite pero también es
unión, lugar de pertenencia, las imágenes grabadas recuerdan el paso por lugares, el
encuentro con los otros captando los buenos y malos recuerdos.La piel es así un registro de
la historia de los sujetos, de sus relaciones sociales:
Mis tatuajes los tengo en un brazo, son mi destino, son mi vida. Cada UflO tiene una historia. En cada entrar y salir de la aguja sale sangre que significa algo.
Este "destino" que por lo general es atribuido a la responsabilidad del sujeto, o a la mala
fortuna familiar, nunca es visto como un proceso social más complejo. El cuerpo está
inmerso en la cultura y por ende, está
imbuido de diversas significaciones para
los demás, pero también es atrapado por
el discurso que le otorga un nombre, un
lugar y determinadas prescripciones que
dan cuenta de lo que puede o no hacerse.
El cuerpo en tanto significante para el
sujeto y los que le rodean es, además, un
lugar al que se tiene que ordenar y controlar, y por ello es blanco del poder. Los tatuajes
dejan rastros de ese discurso, que nace del cautiverio y que plasma la angustia del encierro,
explicación de los ritos alegres sea susceptible de aplicarse a los ritos tristes, con la condición de que los términos se transporten a ellos". Durkheim, Emilio. Las formas elementales... Op. cit., p. 410.
Dice Didie Anzieu: "por su regulación, color, textura y olor, la piel humana presenta diferencias individuales considerables. Estas pueden ser narcisísticam ente, incluso socialmente, sobrein vestidas. Permiten distinguir en los demás, los objetos de apego y de amor y afirmarse a sí mismo como un individuo que tiene su propia piel. A su vez el Yo-piel asegura una función de individuación del Sí-mismo, que le aporta el sentimiento de un ser único. La angustia que describe Freud (1919) de la 'inquietante extrafíeza' está unida a una amenaza hacia la individualidad del Sí-mismo por debilitamiento del sentimiento de sus fronteras". Anzieu, Didie. Ibidem, p. 114.
la ausencia de los vínculos familiares. del tiempo y de la culpa, y que dan cuenta del paso por
la sociedad y sus instituciones.
En efecto, el pasaje por la cárcel afecta profundamente el sentido del tiempo del
interno. Este problema ha sido suficientemente trabajado por autores como Ervin Goffinan o
Nils Christie, que describen tanto el sentimiento de esterilidad y de agobio que provoca el
encierro, como el transcurrir del tiempo percibido por el cambio de actitudes en los
familiares o el crecimiento de los miembros más pequeños de la familia."
Las imágenes de los relojes corroboran de forma directa este sentimiento del
transcurrir de la vida. El paso cronológico del tiempo es experimentado como espera: espera
de la llegada de los seres queridos, espera por el cumplimiento de la sentencia, espera del
transcurrir de las horas y el paso de los días, espera por evitar a la muerte y luchar por darle
un sentido al encierro.
Uno de los prisioneros muestra en el centro del abdomen, un
reloj de arena elaborado con dos tazas invertidas. La taza de arriba
representa un rostro sonriente que deja caer los últimos granos de
arena la taza de abajo, presenta de forma invertida, un rostro
llorando. Para el interno, la alegría de una de las caras se debe a que
"se terminó el día", y la tristeza de la otra es "porque también se
terminó el día". No deja de sorprender esta chispa de una dialéctica
intuitiva pero que permite comprender las causas de encontrarse
simultáneamente feliz y triste cuando se logra culminar un día en la
cárcel.
I ±i:Pj1
El tiempo en el encierro suscita un efecto desmoralizador que se explica por la
distancia obligada que separa al preso de sus seres queridos. En algunos de ellos la situación
se agrava al ser toi
la marca del tatua.
Christe, Nils. Los límites del d i'u
Nunca vienen a yerme, mi familia vive muy te/os, por eso puse el nombre de mi madre y Otros jámitiares, para que parezcan que están muertos, ¡mejor así! darlos por muertos. La muerte está para que crean en ella, y los que no creen pues que no crean.
Este cambio en el sentido del tiempo se encuentra plasmado en los tatuajes de muchas
formas, remite a diversas dimensiones analíticas. No sólo es tiempo cronológico como
comúnmente se piensa, como observamos en la cita anterior, es tiempo referido a la pérdida,
es decir, a una situación similar a la del duelo.' 9 El sujeto en el cautiverio se enfrenta a una
situación castrante, la vida se afirma en su finitud, los límites que las rejas y paredes imponen
reavivan la inquietante realidad de la muerte. Un hombre, como un grupo, hacer frente con
el transcurrir del tiempo a las diversas señales de la muerte. Éstas pueden ser muy variadas:
la enfermedad, una mutilación, la pérdida de un ser querido, etcétera. Como dice Alcira
Mariam:
La "marca de ser mortal" siempre se ejecuta sobre la propia carne. Un lugar, una función del cuerpo son señalados con la muerte. Es más, mueren. Numerosos ejemplos salen al paso. Marcan una localización de pérdida, una suerte de antesala de la pérdida general que acaecerá con la muerte total. Estas marcas pueden asimismo denominarse "muertes parciales". A veces son temporarias, otras definitivas- 20
r-»
,t
3? -
Todas ellas van dejando rastros indelebles
en la subjetividad del hombre. La cárcel,
que enfrenta al hombre en los senderos
inevitables de la castración, hace visibles
estas huellas a través de los tatuajes. Hay
en el tiempo y en el recuerdo dos
asociaciones naturales en el ser humano.
En prisión, mencionábamos que muchas de las personas cercanas, incluyendo a los
familiares, terminan por abandonar o distanciarse del prisionero. En ese sentido, recuerdo y
19 Este nombre Ernmanuel, me lo puse porque mi niño nació el 24 de diciembre del año pasado yfalleció el 28. Me puse el nombre que le iba a poner mi señora. También tengo otros nombres, el de mi abuelita, el de mi hermana, las iniciales de mi señora. 20 Mariam, Alcira. Clínica con la muerte, Buenos Aires, Amorrortu, 1996, p. 37.
duelo van de la mano. Una de las causas de ese abandono tiene su origen en el "fallo" de la
sentencia, pues mientras más largo es éste, mayor es la probabilidad de que el interno sea
separado de la familia. La lejanía de los reclusorios y de las penitenciarías termina por ser un
obstáculo adicional para el familiar que precisa de seguir laborando para continuar
manteniendo a la familia, y el desplazamiento generalmente requiere de una inversión en
tiempo y dinero elementos indispensables y de los que muchos no disponen, cuanto más si
consideramos que frecuentemente es el jefe de familia el que ha sido encarcelado. Pero aún
para aquéllos que cuentan con una visita regular, la separación al término de cada visita
familiar no es fácil de asimilar. Los seres queridos al despedirse, involuntariamente resucitan
de las profundidades del inconsciente, la pulsión mortífera. La pérdida no logra ser del todo
metaforizada, el juego del "Fort Da" del que nos habla Freud para aquel niño que
diariamente ve partir a su madre cuando va al trabajo, es evocado en su imposibilidad bajo el
encierro. En su lugar, el tatuaje deja su marca:
Un día estaba yo, ps mal, ps realmente deprimido, y llegaron mis amigos y me dijeron que si no me quería yo hacer un tatuaje y yo dije que sí y me hice un corazón porque tenía una noviecita. La espada con la rosa es porque ese día nació mi bebita y la verdad se vio un poco malita y ps, a base de eso me lo hice. Es un recuerdo muy grande que tengo yo de ella, sin poderle dar nada. La rosa es porque estimo bastante a mi señora y pues es a nombre de ella. También traigo un recuerdo de todos mis hijos, nada más pintadas las letras del nombre que empieza.
De esta forma, es usual que cuando los familiares se retiran del penal - los días de visita-, el
estado anímico del prisionero se transforme en lo que comúnmente conocemos como
"depresión". Los internos saben bien de este problema al que denominan con el apelativo de
1.carcelazo". 21 Por su parte, los dibujos de rostros que refieren a personas conocidas o
familiares, algunos de ellos verdaderos retratos, y otros de figuras estereotipadas
provenientes de los barrios o las bandas juveniles -como el caso de las denominadas
"Carcelazo. Meter en prisión, depresión moral por estar encarcelado. Esto origina, entre otras causas, la soledad, misma que provoca desesperación que puede generar el deseo de suicidarse". Colín Sánchez, Guillermo. Así habla la delincuencia y otros más... México, Porrúa, 1991, p. 35; "Carcelazo: depresión.
deprimirse". Glosario de lacrolandia (el pequero lacraix sin ilustrar), Compilado por 1 urre,
1 'T] i iu\ 1 1.\1
194
"cholas"-, son muestra de este sentimiento de abandono. Los presos que portan este tipo de
imágenes dicen que les ayudan a recordar el rostro de la persona referida. Otros se inscriben
el nombre, iniciales o determinados signos que aluden a las personas (por ejemplo, uno de
los prisioneros cuenta las estrellas tatuadas en su vientre son representaciones de cada una
de sus hijas). Muchas veces, las imágenes religiosas, como la Virgen de Guadalupe, San
Judas Tadeo o los denominados "Divino Rostro", aparecen al lado de los nombres con la
finalidad de que éstas los protejan.
Jl registro del tiempo es también un fenómeno
cultural. Sabemos que el tiempo profano es cuantificado por
unidades de medida que le otorgan una comprensión lineal,
aunque difidilmente pueda explicarse sólo a través de ésta. En -
realidad todo tiempo está imbuido con sentidos profundost.s
que se repiten cíclicamente, muchos de ellos provenientes de
un origen remoto y otros de procesos históricos recientes, lo f\' que permite decir que el tiempo siempre será simultáneamente
un tiempo religioso, cósmico, festivo. Uno de los prisioneros
exhibe con orgullo una figura de la muerte, es una "catrina" del grabadista y litógrafo
mexicano José Guadalupe Posada. Para él, representa a las "posadas" navideñas, fiestas
religiosas que se realizan en diciembre con motivo de la navidad. La palabra "posadas" es
asociada a las fiestas de fin de año y no al apellido del litógrafo,
por lo que el sentido atribuido a la imagen es radicalmente distinto
del que pudiera aparecer para el observador.
El mismo prisionero muestra a un lado del abdomen, una mariposa
con cuerpo de mujer, lleva un bikini como vestimenta, con ci
brazo derecho en alto sostiene una rosa: representa la entrada de
la primavera. También los prisioneros son proclives a tatuarse la
imagen de su signo zodiacal. En ambos casos la marca de
identidad refiere a un tiempo cíclico.
Es innegable que las imágenes de animales, plantas y objetos con lrecuencia tienen un
sentido ornamental ya que son el marco, por ejemplo, para los nombres de los parientes y
personas queridas. No obstante, la proliferación de animales alados (insectos, aves, caballos
etcétera.), alude a la fantasía por escapar de la prisión, hace pensar en el vuelo en tanto
sensación de liviandad, como contraste a la pesadez y el anclaje que la prisión hace del
cuerpo. Así. uno de los prisioneros comenta:
El águila significa algo que nunca he querido decir de lo que realmente pienso que soy por dentro. Y o pienso que todas las personas tenemos un poder que la naturaleza nos dio y yo lo tomo así para no tener problemas con los compañeros y no andar creyéndome más que los demás. Me dibujé el águila porque significa poder, libertad y muchas cosas. Y o el águila ps, la veo y muchas veces encuentro alguna paz interior, al pensar que de todos modos dentro de mí hay algo que algún día me va a sacar libre de aquí.
Nos rcíeriremos más ahajo a este sentimiento de agresividad y poder que sienten los
prisioneros tener "por dentro" y que, dada su intención, vale más ocultarlo. La cita interesa
porque apunta, también, a la idea de libertad como un deseo arraigado en los prisioneros,
idea que reaparece como el lado opuesto de la moneda, en las fechas de sentencia, en mano
esposadas que sostienen al mundo o una Biblia. Como veremos más adelante, el sentimient
total de encarcelamiento se encuentra a la par con el de+
culpabilidad. Así lo ilustra ese gran mural en el interior de la
penitenciaria de Santa Marta Acatitla que se titula Todos
somos culpables. Sintetizando: la conciencia del tiempo es-
reavivada por el encierro institucional; durante la situación de
cautiverio es valorado este transcurrir de diversas formas: en
las unidades de medida habituales (minutos, horas, días,
meses y años.), en las fiestas religiosas, en las
representaciones de la libertad, en los signos zodiacales, en la
:..-•.• Ç
entrada de las estaciones. La vida cautiva, angustia de..':...'..i.
muerte, deja su cicatriz en la piel.
Erving Goffman ha señalado cómo el encierro estimula la actividad fantasiosa de los
internos. Estas fantasías pueden tener un cauce verdaderamente creativo pero también
sugieren una dimensión alienante del sujeto. Desde una perspectiva sociológica, se reconoce
cómo las instituciones totales, al funcionar bajo un dispositivo punitivo basado en un sistema
de privilegios y castigos, terminan por colocar al sujeto en un estado de indefensión y
dependencia que provoca rasgos y procesos "regresivos", mismos que son explicados en
tanto formas de "adaptación" y resistencia ante la angustia prolongada y los procesos
permanentes de "mortificación al yo".
Cuando el hombre no domina el espacio y los objetos que le circundan, se dice que
recurre entonces a su cuerpo. Los tatuajes revelan la pérdida del control del entorno por
parte del interno provocando una serie de rasgos de "infantilización" en el sujeto (propio de
los procesos de "desaculturación"): las caricaturas de animales y personajes son un ejemplo
reiterado. Es común encontrar los prisioneros tatuados con figuras de Walt Disney o con
personajes de las caricaturas en turno, como "demonios de tasmania", "pitufos", etcétera. Es
un fenómeno similar a lo que sucede con la producción artesanal. Algunos de estos tatuajes
infantiles muestran la trayectoria penitenciaria del sujeto, la "carrera moral" de éste -para
tomar una expresión de Goffman-, puesto que son
elaborados en las correccionales o tutelares para menores.
A estos tatuajes se les denomina "corregendos" y su
elaboración "a mano" destaca por su simpleza. Se
presentan en caritas infantiles con pipa y bombín, pequeñas
arañas colgadas de un hilo, cruces destellando, etcétera.
La dinámica de la institución fundada principalmente
en este sistema de privilegios y castigos coloca a los
prisioneros en una situación de competencia y
enfrentamiento permanente. Así está diseñado el
dispositivo institucional. Todo es motivo de disputa: ropa,
zapatos, comida, droga, dinero, etcétera. El enfrentamiento
continuo hace que la vida sea un bien frágil, provocando
97
una serie de fantasías y angustias que podríamos denominar, siguiendo a Georges Devereux,
de "devoración". 22 En efecto, las figuras de animales como tigres, panteras, leones, águilas
en posición de ataque o con las fauces abiertas son tomadas como modelo de poderío y
sobrevivencia. Uno de los internos, quien trae una pantera en el brazo con las fauces abiertas
comenta, que ésta "revela a muchas personas de aquí, su ferocidad para salir adelante,
entre las que me encuentro yo ". Una respuesta similar ofrece otro prisionero cuando afirma
que el dragón que lleva grabado en el antebrazo significa rebeldía. 23 Uno más, explica el
si gnificado del Diablo que porta en la espalda:
Unos dicen que el diablo es malo, pero para otros, el Diablo es el único ser que está aquí en la tierra. Piensan que Dios está en el cielo, arriba, nada más nos está observando, mientras que el Diablo es todo lo que somos nosotros, todo lo que está aquí en la tierra. El Diablo que traigo tiene su nombre: es EL DEVORADOR DE ALMAS. Es el Diablo que está aquí en la tierra, esperando a cada ser que muera para llevarse su alma. Entre más almas se lleva, se hace más fuerte y hay más cosas malas acá en la tierra, cosas como robos, homicidios, violaciones, de todo lo malo, i eso es lo que está pasando. 24
Este sentido de devoración, como deseo inconsciente, repetimos, ha sido señalado por
autores como Geza Róheim o Georges Devereux, fundadores del etnopsicoanálisis
(naturalmente, siguiendo a Freud en obras como Tótem y tabú), y se refiere
fundamentalmente a esta fntasía inconsciente de incorporación del otro. Los tatuajes no
22 Esta es una problemática que la antropología ha reseñado en el estudio de las ceremonias antropofágicas y en el fenómeno del maná. Tema de la identificación y la incorporación del "objeto" en psicoanálisis y que aquí sólo apuntamos como hipótesis para ser desarrollada.
Comenta uno de los prisioneros: El ojo signfica la suerte, y el dragón es el poder invisible que tenemos la gente humilde, el poder y la libertad que podemos tener todas las personas. Otro más: Es un dragón porque en la Biblia quesque en el fin del mundo hablan de los dragones. El dragón ha sido uno de los animales más temibles, más feroces. Viéndolos te impresionan. Me lo puse de pronto por moda, de pronto por las experiencias desagradables que he tenido. 24 Elisa, María y Sierra Laura. Ibídem, p. 259.
hacen sino corroborar lo que el lenguaje habitual dentro de la prisión enuncia corno sinónimo
de matar: "comerse al otro", y la manera como ello, por lo general, es llevado a cabo: bajo la
perforación múltiple. 25 No obstante, la repetición grupa¡ de estas prácticas dificilmente logra
explicarse fuera del dispositivo que plantea el encierro institucional.
Otros tatuajes son resultado de actos de sometimiento llevados a cabo entre los
mismos internos. Generalmente son casos de abuso sexual, en donde el sujeto vejado es
obligado y sometido, nuevamente por el violador, para ser tatuado. Las imágenes son
ratones o conejos dibujados en las nalgas, simulando entrar o salir del ano. También
realizado en las mismas circunstancias es el dibujo de una lágrima colocada abajo del ojo.'
Estos son de los pocos tatuajes que son realmente estigmatizadores entre los mismos
prisioneros, objeto de humillación y burla permanente. Evidentemente, estos tatuajes
descubren la dinámica de la institución.
Si la cárcel tiene la finalidad de controlar al
individuo, de incomunicarlo y dejarlo en el olvido con el
resto de la sociedad, el cautivo, paradójicamente, produce
signos y hasta sistemas de comunicación casi
imperceptibles. El espacio del encierro está repleto de
significación. De igual forma, el cuerpo del preso tatuado
se sitúa para ser visto. El tatuaje: inscrito para la mirada del
otro, se exhibe y se oculta. Como imagen de presunción y
poder seduce; se muestra con orgullo ante los amigos de
infortunio o de infancia que casi es lo mismo. Es también
prueba indeleble del pasaje por las instituciones de poder.
IrP _.1iiL III ç!_41 1 , IJ
IH
1
!
Si, por el contrario, las miradas destellan desconfianza o se ocultan.
Cuando el sujeto es atrapado por el escrupuloso lenguaje del poder, atravesado por el
25 Queda pues como hipótesis este problema que ha sido tratado en los ritos antrpofágicos, la idea del mana, de la sobrevivencia (Freud, Elías Canetti), y en los parricidios. 26 Me dicen El Lágrimas porque las traigo puestas y me las puse nomás por un motivo, pero no me gusta decirlo.
enmarañado discurso positivista, entonces el significante se cubre de maldad, huella-secreto
que se abre para pulular ruindad...
El cuerpo en el encierro: cuerpo soterrado al olvido de la mirada del otro, cuerpo
excluido del deseo y que pretende afirmarse como lienzo puro para ingresar al universo del
discurso, de la palabra, de los seres queridos. De ahí que al ser grabados en la piel se resistan
al transcurrir del tiempo, pretendan disminuir la distancia de la pérdida del ser amado, que en
su ausencia afirme un lugar en el recuerdo: un rostro, un epitafio, una flor, un beso, un
nombre; imagen-palabra, palabra-ornamentada, que acompaña siempre como pequeño
tributo, el amor profesado. Y, aunque los familiares y seres queridos muchas veces no
fl.stejen esas pinturas por considerarlas estigmas degradantes, generalmente profesan un
pequeño júbilo al ser distinguidos con una inscripción en el cuerpo del otro.27
Dice el psicoanalista Heli Morales sobre el tatuaje: "Presos, todos estamos, ¿de qué?... de nuestro cuerpo y del lenguaje. Desde el psicoanálisis reconocemos que el Otro, ley y mandato, no está sólo en el código de los congresos, en el padre totémico o en la constitución de los países, sino que es nuestro cuerpo. El Otro se encarna en el cuerpo; por eso tatuarlo, rayarlo, hacerlo libro visible, hace trazo, precisamente, en ese espacio del Otro. El tatuaje quiere liberar el cuerpo en el cautiverio por la biología y la ley. No lo logra del todo (,qué lo lograría?), pero permite el intento de marcarlo con trazos singulares; permite subrayar en ese campo la particularidad de una historia; posibilita escribir, quizá, el nombre propio en el espacio del Otro. Se trata, pues, de una práctica de la firma; tatuarse es firmar de recibido, pero exigiendo la cláusula que ese cuerpo pueda usarse como libro de la historia. Tatuaje: firma indeleble en el silencio del Otro." 27 Morales Ascencio, He[ í. "Tatuajes y rayas" en, Transgresión, creación y... Op. cit., p. 165.
El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes, y fuentes, y personas, dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía oír las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Cuando la carne se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban, los labios menudos se movían, en los ojitos verdes y dorados se cerraban los párpados. 1-labia prados amarillos y ríos azules, y montañas y estrellas y soles y planetas, extendidos por el pecho del hombre ilustrado como una Vía Láctea. Las gentes se dividían en veinte o más grupos, instalados en los brazos, los hombros, las espaldas, los costados, las muñecas y la parte alta del vientre. Se los veía en bosques de vello, escondidos en una constelación de pecas, o hundidos en las cavernas de las axilas, con OjOS
resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecía dedicado a su propia actividad: cada grupo era toda una galería de retratos.
Ray Rradhurv
¿De donde surgen las imágenes de las paredes, de la creación de objetos y de los tatuajes'?
En este apartado se sugirió como hipótesis que, la angustia de la situación vivida en el
encierro, es transformada en proceso de simbolización, colocada en la palabra que dé cuenta
de ciertos sentidos, lo que provoca que el sujeto cree un relato sobre su cuerpo en imágenes
que no sólo den cuenta de él y de su situación inmediata, sino también del mundo que le
rodea.
200
Evidentemente cualquier acercamiento
clasificatorio es arbitrario y dificilmente puede
darse de manera "pura". No obstante, más allá
de establecerlo a partir de la imagen "plana", se
pretende entretejer a ésta dentro del complejo
campo social, con sus grupos e instituciones.
Obviamente, las indicaciones psicoanalíticas son
sólo apuntes que requieren ser mayormente
profundizados. Desde esta dimensión analítica,
la realidad de los tatuajes (como toda imagen) obedece, al menos, a los principios de
desplazamiento y de condensación estudiados por Freud. Una misma imagen -significante-
puede remitir a diversos significados y, a la inversa, un mismo significado puede observarse
a través de varios significantes. Así por ejemplo, el tiempo es representado en relojes,
telarañas, fechas de sentencia, etcétera; a la inversa, la imagen de un animal puede
representar fuerza, libertad, tiempo cósmico. Una imagen como la de la Virgen de
20
Guadalupe no sólo es representación sagrada sino también, símbolo patriótico y nacionalista.
Las figuras de rostros de seres amados y los epitafios se entrelazan de la misma manera que
los dioses con la muerte, todos ellos pueden evocar el asfixiante encierro como sinónimo de
una vida mutilada, en donde hombres y mujeres son disminuidos socialmente, pero también
como sujetos que participan en un mundo pleno de sentido; en su lugar, castración, angustia
y pulsión de muerte se deslizan por debajo de imágenes llenas de color y erotismo.
De igual forma se puede afirmar que las imágenes del diablo configuran parte de un
sistema religioso, que organiza el mundo en valores como el bien y el mal y que,
naturalmente, no pueden explicarse sin la mutua referencialidad que los acredita como la
parte contraria de dicho sistema de valores. En ese sentido, lo diabólico, la muerte y los
animales -significantes diversos- podrían remitir a un deseo inconsciente de muerte, pero
también a un sistema de valores culturales que constituyen a las bandas dentro y fuera de la
cárcel. Así, la ley del más fuerte y el desafio a la muerte, no se logran cabalmente entender si
no se considera a la violencia como un valor ético sustantivo de la identidad grupa] de los
sujetos.
202
El tatuaje. revelación del grupo y la institución
Primero me ¡alzie por ver a los amigos. Dije, si éstos ¡os
pueden ¡raer ¿por qué yo no? Y me puse ¡a górgola de !a espalda. Ahora me gustan bastante los tatuajes, sobre todo los que se ven alucinantes. Es como ¡raer un símbolo en mi propio cuerpo.
I1MIIIItiMi
to ii (?UC otros ¡rajan ratua/e 1 /)I1CS InC l'amo la (/000. !Ofl
inc identilico con los amigos, con los del trabajo. con ¡os de
Prisionero
H tal/la/e es una expresión de lo que quiere uno o quería otra cosa de la vida Y ahora OC/Ui esto y me quiero llevar un buen recuerdo
Prisionero
Comentábamos que el problema de la
identidad también es revelado a través
del tatuaje. Por lo general dejan ver los
signos de reconocimiento social del
grupo o banda en la que el sujeto se
socializa. En cierta etapa juvenil, la
banda gusta de los tenis y de la música,
cuestión que se refleja en imágenes de
tenis, logotipos de grupos como los Rolling Sione (la lengua de Mike Yagger) o de rostros
evocando a Kiss, lo que no implica que no se tatúen otras imágenes entre las que destacan
los cráneos, los diablos, (cuestión que no debe sorprendernos si consideramos que la
violencia juega un valor fundamental de reconocimiento), las plantas de mariguana, etcétera;
pero siempre como marca de identidad entre el grupo, o entre el grupo y el líder, es decir,
como símbolo que se comparte vivencialmente. Por otra parte, la búsqueda de identidad,
común a todos los seres humanos, se deja percibir ahí donde la prisión privilegia el
anonimato, la exclusión y el distanciamiento de las personas. Películas como "Santana,
mm
americano yo" destacan las organizaciones informales entre los prisioneros sobre la
base de los orígenes étnicos, nacionales o raciales. En otras palabras, ahí donde existe
la multiculturalidad, los grupos reafirman su pertenencia en la diferenciación racial.
La mca del origen ' en frases corno "orgullo mexicano", o "D.F." hablan de las
condiciones sociales quetraviesan 1 a las instituciones, de su historicidad.
Líias arriba, decíamos que los tatuajes dejaban ver la presencia de la
ii1LiLijÓn penitnciaria y fragirientos deta historia del sujeto que ha traspasado el L'
urnbriil•deL' orden' para ingresar al mundo de la crimiñalidad. Los tatuajes van
ocupano e!espacidel cuerpo coflforme se es parte de un grupo en el barrio, se
ingresa teinpraniiiiente a las.iiistitucinnes de correccióri o se cumple sentencia en
alguna 1)eniIenÑa' ia. Por ejemplo, al interior de los tutelares, se elaboran los tatuajes
conocidos como Siensdib ca ujos que se destacan por su simplicidad. r-. -
Otros más son el resihad , de vejacioes \• sufridas. por los compañeros de prisión,
...'_.$ verdaderos sellos indeleWes deesti2niatijatí'entre ellos, como son las lágrimas, los
ratones y conejos grabad osiMia,sWalgas.
1 valor atribuido es diverso y no depende exclusivamente de su complejidad o la
belleza del dibujo, sino también de la procedencia, la cual otorga prestigio entre los
prisioneros; son la prueba de sobrevivencia del infierno carcelario, tales son los casos de
aquellos tatuajes elaborados a mano sobre los cuerpos atrapados en el antiguo Palacio
Negro de Lecumberri o en las mismísimas Islas Marías. Así, conforme transcurre la vida, el
sujeto marca su cuerpo y con ello, va dejando las pruebas de su paso por los grupos e
instituciones. 28
El tatuaje descubre las ansiedades y las fantasías de los sujetos en el encierro, no sólo
expresa que todo ser humano requiere de los demás para ser tal. Es también un llamado a la
búsqueda de identidad, es un invento grupal. Referíamos más arriba a las bandas juveniles.
8 'tuthor" fue uno de los prisioneros más dificiles de entrevistar, él se encontraba en la cárcel de castigo de
forma permanente, obviamente, era considerado de alta peligrosidad y sobre él corrían las historias más peligrosas. Autoridades y custodios me advertían que este preso me podía "comer", por lo que me sugerían desistir de la entrevista. "Luthor", que contaba con varios tatuajes de águilas y halcones, me narró una escena de su niñez en donde solfa acariciar la mano de su madre la cual tenía un tatuaje.
Se sabe que las bandas son una "institución" creada hasta cierto punto como un sustitutivo
de la familia; ahí los jóvenes se ven reconocidos entre sí a través de una serie de prácticas y
gustos comunes como la música, la vestimenta, el lenguaje, el juego, los grafittis, la droga, el
baile, etcétera, (estas manifestaciones que pueden ser vistas también como procesos rituales
con características específicas de los sectores marginales urbanos). Los grupos dentro o
fuera de la cárcel son también un espacio de sobrevivencia. Ante la falta de trabajo.
educación, o recreación estimulante, los grupos inventan sus propios espacios. Si bien
muchos de estos grupos son "recuperados" por el "sistema social", interesa destacar que
dentro de ellos hay un proceso de creación importante que se manifiestan en sus grafittis
(denominados "placazos"), en sus revistas y, por supuesto, en los tatuajes.
Existe en el interior de la cárcel un tipo de tatuajes muy especial. Éstos son
denominados viajes y están compuestos por muchas imágenes. Al parecer son realizados
cuando se ingiere algún tipo de droga y el prisionero empieza a tener recuerdos y
alucinaciones:
En un brazo len go un viaje. Un viaje se le dice a todas las cosas que están juntas. De la cabeza de la calavera va saliendo todo el alucine: una jeringa para inyectarse, la mitad de una cara, un bote de 5000, yo pensando en mi novia, una rosa cruzada con un corazón, un cholo, una luna, las estrellas, unos pieses de un muerto con la etiqueta y el número, como le hacen al otro lado y un mago aventando lumbre. -
El tatuaje no se entiende fuera de la sociedad. Si bien se lleva a cabo en el cuerpo singular
del prisionero, dificilmente se realiza sin la participación grupal. En el grupo, el tatuaje es
creado y recreado, es también invención,
29 Otro prisionero refiere así a este tipo de creaciones: En ¡e.', viajes, como el que está en la pared, hay una
asociación de dibujos que todos refieren a un mismo rollo. Aquí el hombre encabeza el viaje, luego está la mujer, el reloj de arena que significa el tiempo, también hay una tumba, estrellas. En otro viaje está la Virgencita de Guadalupe, el hombre encerrado, una veladora para la Virgen, las rejas y la telaraña que significa lo antiguo, el tiempo que ya lleva ese hombre. Tambián están las lágrimas, son amarguras y alegrías de la vida que todos tenemos.
205
Un día valué pa 'rriba y estaba la luna y yo vi que me estaba sonriendo a base de unos cuernos y todo eso, y entonces salí y al otro día le dije a un muchacho que la hiciera así así. Y o la idié como la había visto, pero claro que él la acomodó mejor.
30
El tatuaje como creación grupa!, retorna sus imágenes de un universo más amplio, mezcla de
tradiciones y valores añejos con imágenes publicitarias actuales. Así tenemos que imágenes
religiosas de cualquier época, líderes políticos, símbolos patrios, tradiciones locales, gustos y
apetencias mercantiles, recuerdos personales de objetos y personas, de paisajes y
decoraciones, conviven en un torbellino imposible de desentrañar a través de la clasificación.
Los propios "viajes" retoman sus figuras del imaginario social y de la cultura e historia, por
muy alucinantes que éstos sean. No obstante, hay que reconocer que el resultado final bien
puede ser alguna mezcla inédita, como lo muestra el relato de la siguiente prisionera:
El Sed Vicious es el padre del punky surgió de uno de mis alucines. Y o realmente veía el rey de los punk.s, a nuestro rey, pero con cuerpo de pio/o. Así lo i,'iit: estaba en Inglaterra, a principios de los setenta, en un cuarto arreglado bien loco, con luces, maniquíes punks. Tenía una foto del Sid Vicious y me empezó a hablar y a decirme que mientras tuviera mi ideología, estaba Y o bien. En ese momento él empezó a deformarse como piojo, y curiosamente los piojos son los que no saben del movimiento. El rey me seguía diciendo muchas cosas, y entonces sentí que había revivido a los muertos. Me quedé tan impactada que lo dibujé, y le pedí a uno de mis amigos que me lo tatuara. 31
Estas pequeñas pinturas son lugares donde se entreteje y anuda la identidad, y son también
lugares donde se expresan las prácticas que comparten los grupos cotidianamente, 32 Algunos
30 Otro prisionero comentó: La estrella y la cruz me las hice porque un día andaba bien alucinado, me quedé viendo al cielo y vi una estrella y arriba una crucec ita. Dije, ps se ve bien chido, me voy a hacer una de esas cosas. ' Elisa, María y Sierra Laura. Ibídem, p. 173.
•&' :-
11 51
14
4 Lf,
i .x.
2 ()o
de los tatuajes que portan los presos son resultado de su paso por las bandas. La
ornamentación de cráneos, de rostros femeninos, la presencia de pistolas o de hojas de
mariguana, tienen una relación cercana a las bandas de "cholos" o las bandas "punk", aunque
no es exclusiva de éstas. De igual forma, los logotipos de grupos musicales como Kiss o los
Rolling Sione son frecuentes. Los valores y gustos que ofrece el mercado aparecen sobre los
cuerpos. Asimismo la ideología nacionalista se manifiesta en las banderas, los escudos
nacionales o las consignas patrias ("Viva México"), todo ello combinado en un mismo
espacio que le confiere una hibridación poco común.
La marca institucional está presente. El tatuaje carcelario tiene ciertos rasgos que lo
hacen destacar por encima de los demás. Más arriba se mencionó cómo los tatuajes son
señales del enfrentamiento y abuso que provoca el encierro institucional. Son también
marcas de indefensión ante el entorno que rodea a
sujeto, símbolos protectores que en ocasiones, juegan
el papel de escudos que resguardan el cuerpo (una
especie de ángel de la guarda permanente). Dado que
la espalda y el pecho son el espacio más grande para
dibujar, éstos suelen ser reservados para alguna
imagen religiosa como símbolo de protección.
Otros prisioneros destacan con igual sentido religioso, la presencia de diablos y
muerte, reverencia que tiene la misma intensidad. Existe una marcada ambivalencia en la
cuestión del bien y el mal. El prisionero, por lo general, explica los sucesos del interior de la
cárcel como una extensión de la ideología religiosa, con la salvedad de que las prácticas
habituales que proliferan en estos lugares se distinguen por la exacerbación de las conductas
extremas, es decir, por un lado la docilidad y obediencia, que deben interpretarse como
32 "es posible inferir que el tatuaje, además de ser una marca de poder, permite el reconocimiento de una identidad -lo mexicano, lo religioso, lo mítico-fantástico-, para que sea posible la atribución de una identidad particular y específica -la mariguana, los cholos, los tenis-. Esta identidad específica a su vez constituye la base de organización donde se acomodan las piezas de una identidad general, de tal suerte que una y otra se corresponden y se implican mutuamente en una especie de lógica inmanente, fundamentada en lo inaprehensible de su fundamento, la actividad simbólica". Reguillo Cruz, Rossana. En la calle otra vez. Las
207
síntomas de readaptación y, la rebeldía y peligrosidad que se explican bajo una lectura
luciferina. No obstante, la ambivalencia y su amplificación es resultado de la arbitrariedad del
sistema de privilegios y castigos; dicho con otras palabras: cualquiera puede ser injustamente
sancionado, golpeado o castigado. Lo importante es destacar cómo este sistema de valores
antagónico aparece como un velo que impide ver las funciones políticas de la institución,
generando en el prisionero confusión.
Traigo tatuada la Santísima Muerte, me la puse porque en un momento confiaba en ella y la adoraba, o sea, tenía creencia en ella, Ahora igual, pero un poquito menos. Me han pasado muchas desgracias. Tal vez porque sigo venerándola, esa es mi confusión, tal ve: debería de ir con Dios.
Es común que ambas representaciones -del bien y del mal- aparezcan compartiendo el
mismo espacio. Este sentido religioso evidentemente tiene su origen en el sistema de creenc
ias de la sociedad mexicana con su ancestral catolicismo y guadalupanismo, pero adquiere
un matiz muy peculiar en el interior del encierro. No sólo porque el peso del encierro hace
de los prisioneros fervorosos creyentes, sino también
porque la institución penitenciaria con sus fuertes
resonancias religiosas, en tanto lugar para purgar las
culpas, le otorga una dinámica propia. En efecto, el
paso por la institución inscribe en el cuerpo del cautivo
imágenes que revelan parte de la dinámica del encierro
así como de los propósitos latentes de la institución.
Señalamos que los supuestos sobre los que se erige
toda la ideología de la readaptación social, descansan
en la descarga de una serie de prescripciones morales
en donde se culpabiliza al prisionero, quien asume su responsabilidad desde una posición
estrictamente ética e individual:
bandas: identidad urbana y usos de la comunicación, México, Editado por el Instituto Tecnológico y de
La muerte es algo natural que nos tiene que llegar a todos y siempre la tengo presente. Sé que en cualquier momento la muerte va a ser uso de uno. El Diablo también siempre lo tengo presente, porque por culpa de él estoy yo aquí, fue él el que me hizo cometer maldades, por eso lo tengo aquí.
2 0
Las penitenciarias son para eso: para expiar las
penas, para recrear la culpa y la visión maniquea
del mundo occidental y cristiano en torno al bien y
el mal. En ese sentido, en la sacralización del
cuerpo reaparece esta concepción del bien y del
mal claramente delimitada en cuanto a sus
propósitos éticos pero sumamente ambivalente
desde el momento en que el prisionero requiere
explicar sus actos y los de los demás. La prisión
.iuega el papel de purgatorio en donde la condición
humana se ubica en los niveles más infernales. Ahí
se puede arrepentir el preso y buscar ayuda en
santos y dioses buenos, pero también puede
adoptar la condición luciferina y aliarse con las fuerzas de la destrucción. Todo cohabita sin
el menor empacho en esos cuerpos, el bien y el mal dialogan, pero siempre bajo el manto de
la culpa. La institución, al criminalizar al sujeto, lo culpabiliza y lo presenta ante la sociedad
como un sujeto marcado para siempre. Las explicaciones en torno a la transgresión, a las
conductas auto destructivas, a los ataques al otro, al asesinato impune, a la indiferencia o el
abandono, a la corrupción y el abuso, son enmarcadas dentro de esta ideología de la
culpabilidad, que reafirma en el imaginario institucional la identidad del delincuente. El
mundo está dividido por la ética de lo bueno y lo malo y cada uno de los cautivos tomará su
lugar dentro de esa división. El problema de las políticas de control social, de la
criminalización social y del control politico de la sociedad queda así relegada, sofocada, en
esta visión maniquea y moralista del mundo en donde el preso debe purgar su pena, sentirse
Estudios Superiores de Occidente (ITESO, Guadalajara, 1991. p. 227.
209
culpable y, por tanto, vivir el sufrimiento y el dolor corno un castigo que tiene que ser
merecido . 33 Prisioneros y sociedad no alcanzan otra lectura que la de la culpabilidad. Es
cierto que todos tendremos que morir algún día, que la felicidad es un valor dificil si no
imposible de lograr, pero también es cierto que la institución hace su parte. No obstante, el
prisionero sólo ve el mundo regido por las fuerzas del bien y del mal; si uno de ellos es
víctima de un ataque o humillación será porque, al final de cuentas, así lo dispuso el más
allá: El Diablo lo pinté antier, nomás de repente me dio, lo pinté nomás, me sentía mal.
Por supuesto el tatuaje en tanto marca social estigmatizante no deja surtir efecto en el
prisionero, a pesar del valor que éste le otorga, al final, el sujeto tatuado merece ser
castigado. una prisionera comenta:
Cuando me muera, con esas pinzas la calavera me va a llevar. Al morir todos tendremos que bailar con la muerte. Después de danzar con ella, me iré a donde tenga que irme, arriba o abajo. Y o creo que abajo, porque dicen que las Personas tatuadas no entramos en el reino de Dios.
Desde un cierto ángulo se puede afirmar que en el tatuaje hay una búsqueda infructuosa por
encontrar una identidad propia. El preso expresa en su cuerpo la fragmentación que la
sociedad moderna provoca y dentro de la cual forma parte dentro de la escala más relegada
social, cultural y económicamente hablando. El tatuaje es un grito en busca de asidero
resultado de la exclusión social, de la falta de inserción de toda matriz cultural y de ahí su
expresión polifacéticamente desordenada, verdadero síntoma de la posmodernidad
latinoamericana, que es sinónimo de desarraigo, desigualdad, fragmentación social y
población destinada como deshecho. Algunas veces, es el barrio el que otorga ciertos
B "el castigo como lo impone el código penal es la imposición consciente del dolor. Se supone que quienes
reciben un castigo han de sufrir, si en general lo disfrutaran, seria necesario cambiar el método. Las instituciones penales se esfuerzan para que quienes reciben las sentencias reciban algo que los haga infelices, algo que los lastime". Ni]s Christie. Op. cit., p. 20.
210
organizadores que logran establecer algunos vínculos como son las bandas, otras son las
instituciones formalizadas que a través de sus estereotipados discursos del saber atrapan al
sujeto en una ideología del bien y el mal que esconde sus mecanismos de control y sujeción.
Al final, el sujeto intentará encontrar algún alivio dentro del caos y desorden demoniaco.
En ese sentido se deben explicar las creencias y
ritualizaciones que tanto por parte de la institución como por
parte de los presos se llevan a cabo. Se puede asistir a misa, a
rezar en la capilla o a los grupos de psicoterapia, pero también se
puede invocar al diablo, rezar a la santísima muerte o drogarse
grupalmente, no importa, al final todo ello hace que la institución
revele con más fuerza el "fracaso de su profecía", es deci r, la
imposibilidad de realizar el proyecto de la readaptación social.
Recordemos que la sociedad tecnológica que apuesta a la
racionalidad y normalización creciente de la vida social e institucional, pretende marginar la
dimensión onírica y nocturna de la diurna provocando un fenómeno de extrañeza ante la
primera. La imagen tatuada, como el sueño, se convierte así en lo extranjero y por ende, en
algo condenable aunque se admita su fascinación, y así, como el interminable discurso del
esquizofrénico, con sus invocaciones y puestas en escena, el ritual del tatuaje intenta acceder
al lugar sagrado de la cultura, del lenguaje que otorga un sitio en el mundo. No obstante, ci
tatuaje en tanto forma de expresión estigmatizada y desarticulada recorre el mismo camino
una y otra vez, algunas veces, infructuosamente, otras más, dejando simplemente la marca
de la resistencia puesto que su sola existencia es desafio, desafio al paso tiempo, a la pérdida
de identidad en tanto reconstrucción de la historia personal y marca de la diferencia, desafio
a la exclusión de la vida social y el deseo de ser querido, desafio también al poder que atrapa
a los cuerpos con sus manifestaciones de verdad y de violencia. El tatuaje aparece como un
"grado cero" de la resistencia, lugar de libertad ahí donde el poder quiere dejar su huella
homologadora, como dice Helí Morales:
La ley, castiga encerrando, poniendo tras las rejas; embotellando. Se castiga la libertad aprisionando el cuerpo. Pero con el tatuaje se ejerce un acto de libertad. Encerrados, el
cuerpo es lo único que nos pertenece; allí se escribe la ley, pero también el poema; el
cuerpo se transforma de espacio de castigo y encierro en archivo de vida y libertad. El
embotellado llena de licor rojo la amargura de la sombra; se emborracha de agujas.
En la escritura, la hoja en blanco circunscribe el trazo. En la cárcel, la hoja en blanco
donde escribirse es el cuerpo. Rayándose se transforma el cuerpo en propio cuerpo.
Rayarse es una práctica de la recuperación del cuerpo, es una forma de liberarlo. Allí se
escribe algo surgido de la propia historia que nadie puede borrar. La piel se transforma
en pergamino que lleva a la isla del tesoro y, ¿en qué consiste ese tesoro?... en las
leyendas de la vida. Esas leyendas se escriben en las hojas de la piel viva. El tatuaje
convierte al cuerpo encerrado en isla reconocible; en territorio propio donde intentar
escribir una novela: la propia, la única, la que no se puede arrebatar. Los tatuajes
convierten a las cárceles en bibliotecas radicales. 34
211
En ese sentido, no es casual que los prisioneros
muItitatuados" coincidan a su vez con ser los más indóciles.
rebeldes eternos transformados en visitantes a perpetuidad
de los apandes o verdaderos sicarios al servicio del sistema
de encierro. Situaciones de servidumbre al servicio de la
pulsión más mortífera. Los denominados "lacras" o "carne
de presidio" sobrellevan su situación agobiante, castrando de
forma total el cuerpo del otro, también intentando elaborar.
bajo asociaciones, imágenes y palabras de dicha situación
inexplicable. El tatuaje es una forma de aprehensión de la realidad, de su elaboración, una
especie de apuesta por drenar un atascamiento psíquico lleno de angustias y malestares en
que los coloca el encierro. Pero también el tatuaje es resistencia, recuperación del cuerpo de
los circuitos del poder, fuga invariable de un discurso que pretende colocarlo en una
situación alienante, respuesta política en tanto insumisa, escudo ante la vulnerabilidad, marca
de la sobrevivencia, creación y sello de historicidad, de presencia y por ende de vínculo con
el deseo del otro, de condición humana.
Morales Ascencio, Helí. "Tatuajes y rayas" en, Transgresión, creación y... 0p. cit., pp. 164-165.
Fenomenología del motín
Cuanto más absoluto se hace el poder de un hombre, más piensa el mismo hombre en simplificar las leyes. Se atiende más a los inconvenientes con que tropieza el Estado que a la libertad de los individuos, de la que realmente no se hace ningún caso.
Montesquieu
Michel Foucault inicia Vigilar y castigar relatándonos como en la Francia del siglo XVIII
es condenado Damiens por parricidio y enviado a la hoguera no sin antes ser torturado bajo
toda una atmósfera espectacular y llena de simbolismo. El cuerpo del parricida termina
literalmente por ser pulverizado en una demostración de la omnipotencia del soberano que
de esta manera pretende dejar en la memoria colectiva la suerte que correrá todo aquel que
vulnere la efigie divina del rey o la del Padre, que en última instancia es la personificación
de la Ley, una ley fundante. El atentado contra el Estado considerado de lesa Majestad, es
pagado severamente y el transgresor tratado en consecuencia: eliminado en tanto enemigo
de guerra. Tal y como señalaba Max Weber, el Estado es el representante de la violencia
legítima, punto de distinción: diferencia entre legalidad y transgresión.
Las prácticas violentas como el terrorismo, la guerrilla, o los amotinamientos, son
consideradas verdaderos atentados en contra del Estado puesto que emergen como poderes
(potenciales o reales) paralelos al dominio estatal. Son por decirlo así, comportamientos
colectivos que se resisten a los procesos de institucionalización colocando en jaque la
rigidez de las estructuras. El Estado, por lo general, considera una demostración de
debilidad abrir un espacio de negociación en este tipo de situaciones y actúa con todo el
peso que sus fuerzas armadas le confieren para el restablecimiento del orden. Cuando un
grupo de manifestantes cierra una carretera o toman por un tiempo alguna instalación
publica, jurídicamente ingresan dentro de una figura penal delicada, puesto que pueden ser
acusados de atentar en contra del Estado.' En México, una de las penas más severas es para
Una de las problemáticas que requiere mayor investigación dentro del campo del discurso y estrategia política es el hecho de saber desde dónde es definida la violencia. En la actualidad hay una propensión por parte del Estado a definir ésta de forma indiscriminada de tal suerte que se mete en un mismo saco diversas prácticas sociales: criminalidad del orden común, manifestaciones sociales, el movimiento zapatista del sureste de México, los linchamientos en algunas comunidades que aplican la "justicia popular por cuenta propi&', la invasión de la economía informal, el crimen organizado, etcétera. Incluso, en tiempos electorales
214
quien es acusado por asociación delictuosa" no distinguiéndose claramente entre aquellos
que se organizan por ejemplo para secuestrar, de aquellos otros que protestan por una
demanda de carácter social o político. El amotinamiento' es otra de las prácticas
severamente reprimidas como lo muestra el dispositivo de seguridad que despliegan las
autoridades cuando se rebelan los presos y la manera en que éstos son tratados. De la
misma manera las escapatorias de las prisiones tienden a ser severamente reprimidas por
cuerpos de seguridad especializados no pocas veces encabezados por miembros del ejército,
cuestión que no hace sino afirmar el empleo de un esquema militar, con su implacable
lógica de exterminio, para aquellos que son definidos de antemano como "enemigos".
Lo que nos ocupa en este apartado son aquellos actos definidos por el Estado como
violencia del orden común, que tiende a ser distanciada de toda acción de carácter político y
colocada como un peligro simple y llano en contra la sociedad. Abordaremos la
fenomenología de la resistencia dentro de las prisiones, específicamente los
amotinamientos y las fugas, e intentaremos mostrar como éstas no pueden comprenderse
como algo separado de este movimiento licencioso, del cual la institución penitenciaria
hace su razón de ser.
Dentro de las prisiones existen diversas formas de resistencia y de tomas de protesta
como las huelgas de hambre, los gritos, golpes y algarabías, los plantones de familiares, las
fugas, etcétera, otras son de corte más pasivo como los cortes en la piel, etcétera. Una de las
manifestaciones más llamativas es el motín pues éste casi siempre se da acompañado de
una cierta violencia y destrucción así como de un gran despliegue policiaco y militar para
llegó a identificarse al Partido de la Revolución Democrática como simpatizante de métodos violentos. Este fenómeno puede ir garantizando un ambiente propicio para la aplicación de medidas de seguridad mucho más severas con la anuencia de la misma sociedad civil, la cual ante el avance de la criminalidad exija orden y certidumbre. 2 La figura del motín no es exclusiva de prisiones, antes bien, aparece con cierta frecuencia en América Latina en el ejército o determinados cuerpos policiacos y de seguridad, que comparten con las prisiones las características de ser "instituciones totales". En México a raíz de la ejecución de tres jóvenes de la colonia Buenos Aires, a mediados de 1997, por parte del grupo policiaco "zorros", se desplegó una amplia información que condujo a que algunos oficiales fueran arrestados, lo que originó que se rebelaran en contra de los arrestos llevados a cabo por miembros del ejército. El criminólogo Luis Rodríguez Manzanera destaca que nunca antes en la historia de México la policía se había rebelado. Este fenómeno coincide con la preparación especializada de la policía de ahí que el enfrentamiento entre el grupo "zorros" y el ejército sea un indicador importante. Este mismo suceso no deja de relacionarse con la posibilidad de un ajuste de cuentas ya que en dicha colonia se realizan toda clase de operaciones ilegales, la posibilidad de un "desajuste" entre la Fuerza policiaca y los habitantes del lugar es una de las hipótesis más viables para explicar el ajusticiamiento. Revista Proceso. Núm., 1099, 23 de noviembre de 1997; Revista Epoca. Núm., 338, 24 de noviembre de 1997.
215
controlarlo. Es interesante comentar cómo
las protestas de los prisioneros son .: ••.
tratadas de de manera diferente por la prensa
Mientras las evasiones son consideradas ........
inaceptables (recriminando severamente la . .
debilidad de medidas de seguridad del .
sistema) y presentan una imagen maligna
de los prisioneros que en su intento por ' '4 J
escapar no hace sino confirmar su grado .........
de peligrosidad, no sucede lo mismo
cuando los prisioneros demandan mejoras
en las condiciones de vida en acciones
como la huelga de hambre (en algunos
casos lo presos se han llegado a cocer los
labios) o, excepcionalmente, en algunos í' .,.t. amotinamientos.Losmediosde
comunicación presentan una gran ambivalencia ya que el prisionero puede aparece como
víctima de un sistema corrupto que lo explota y mantiene en condiciones de vida
infrahwyianas. Pero la "comunidad carcelaria" no es homogénea, unos reos cuentan con
más recursos que otros estableciéndose inevitablemente relaciones de poder y sometimiento
entre ellos. Existen grupos y jerarquías de índole diversa, situación que la prensa muchas
veces no distingue con claridad. Cuando se descubre que algunos prisioneros cuentan con
ciertos privilegios como el tener una televisión o algunos objetos de vida cotidiana en su
dormitorio, o cuando se descubre la existencia de los llamados 'padrinos" quienes gozan de
grandes privilegios, la indignación periodística reaparece a pesar de la distancia entre unos
y otros. En síntesis, mientras algunos reportajes tienen un fuerte carácter de denuncia sobre
la situación de las prisiones, otros exigen "todo el peso de la ley" contra los infractores.
Los motines y las fugas dejan nítidamente al descubierto la forma de actuar del
Estado en casos de seguridad social, por eso, la estrategia policiaca, es decir, los
movimientos realizados para lograr la captura de los fugitivos y su sometimiento a través de
la violencia, hacen pensar en que este tipo de enfrentamientos en contra del Estado no
2
admite ningún tipo de reservas o negociación. Baste observar cual es el trato recibido a los
que intentan fugarse para pensar el problema en los mismos términos con los que
siguiendo a Foucault- iniciamos este apartado. Por lo demás, decíamos, es una regla de
carácter universal el evitar todo tipo de negociación que favorezca lo que previamente se ha
definido como acto terrorista. Los cursos impartidos por especialistas en seguridad en los
reclusorios van encaminados en esa dirección, habla un profesionista penitenciario:
Un especialista en seguridad hablaba de cómo, por ejemplo, actuaba Seguridad y Custodia en Almoloya. El decía que, en sus códigos, la consigna era que el preso no se fugara, que no importaba si mataban al preso, si mataban al funcionario o a la persona que tuvieran como rehén, la consigna era que no se fuera...
Es muy probable que este sea un "código" que tienda a imponerse internacionalinente a
través de los frecuentes acuerdos e intercambios que se establecen en materia de seguridad
entre los Estados.
Existe una constante en la fenomenología del motín: la crítica a las condiciones
precarias en las que viven los prisioneros. Hacinamiento, corrupción, lentitud en los
procesos judiciales, precariedad en las condiciones de vida y sobrepoblación aparecen
como las constantes en noticias, reportajes y libros. En cada noticia sobre amotinamiento
destacan las demandas de los prisioneros: calidad de los alimentos, derecho a las visitas
íntimas, cese a los maltratos, extensión de los horarios de visita, agilización de expedientes,
cumplimiento de los beneficios de preliberación. Por cierto, todas son parte del sistema de
extorsión. Sin restar importancia a cada una de estas exigencias, creemos que atrás de ellas
aparecen otros nexos que otorgan un cariz distinto al fenómeno del motín. Intentemos
abordar el problema teóricamente. Historiadores como Edward Thompson3 enseñaron que
las protestas en la Inglaterra del siglo XVIII en contra del encarecimiento del pan, eran más
que simples "rebeliones del estómago" resultado de la escasez o la subida de precios, como
describían los estudios de tipo "economicista" o las "visiones espasmódicas". Por supuesto
que estas condiciones predisponen un estado de disconformidad, pero el problema, para
Thompson, estriba en encontrar en el movimiento colectivo esa "noción legitimizante" que
otorga un sentido y motivación a la protesta, un mínimo de acción organizada que, al
contrarrestar el miedo a la represión y a la figura de la autoridad, logra su emergencia. En
otras palabras, se trata de buscar en dónde estriba el rompimiento del "contrato" legal o
ético, explícito o implícito, que provoca lo que Barrington Moore denominó "agravio
moral".4 En principio, no parecen ser únicamente las condiciones denigrantes en las que
viven los prisioneros la única causal para empezar un motín, antes bien este tipo de
condiciones son por lo general aceptadas por los presos como parte de su condición
natural", es decir, se sabe de los padecimientos que se infringen en la cárcel por lo que es
indiscutible que se debe pagar y sufrir por el daño hecho a la sociedad o simplemente por
tener la desgracia de haber sido encerrado, el castigo y el daño es una cuestión que no se
coloca en cuestión por los prisioneros quienes dificilmente infringirán una de sus propias
reglas: ver, oír y callar.
Niuchas veces, la cárcel tiene esa connotación religiosa, infernal, en la cual se purgan
las penas reproduciendo las prácticas de dolor y expiación, es como una especie de rito de
pasaje, para ciertos segmentos de la sociedad inevitable o que al menos aceptable como
parte de los riesgos de la vida. La cárcel "curte" al delincuente, se recuerda con cierto
orgullo de sobrevivencia y superioridad con relación al resto de la gente común, de ahí que
el sufrimiento y el dolor sean insuficientes para explicar la protesta, pues aquellos de
alguna forma son considerados parte "natural" de la institución. No obstante lo anterior, la
experiencia de los campos de concentración y de algunas prisiones extremadamente
represivas permiten decir, de acuerdo a algunos autores y complementariamente a lo
mencionado más arriba que, las condiciones de sufrimiento en donde priva el hambre, el
dolor, el trabajo extenuante, en fin la precariedad de la vida, con seguridad influye para
lograr la "aceptación" y aun la resignación por parte de los cautivos, sobre todo porque en
estas condiciones es más fácil termina contra cualquier movimiento de resistencia a partir
de un despliegue de fuerza y represión mucho mas virulento. El sufrimiento y las
condiciones no son entonces las únicas razones para que surja un motín, es necesario
analizar el rompimiento de ese acuerdo tácito entre autoridades y subordinados, en donde
Thompson, Edward. "La economía 'moral' de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII" en, Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica- Grijalbo, 1979.
pasarnos de una relación basada en el arreglo de las partes a otra en la que el exceso y la
noción de injusticia aparecen.
Otras pistas teóricas las proporcionan los teóricos de la protesta colectiva. En el
análisis de los movimientos sociales, dice Alain Touraine, pueden observarse tres
principios que articulan la protesta y que le otorga una situación dentro de la sociedad, un
estatuto político dentro del complejo de las relaciones de fuerza. 5 En efecto, toda protesta
tiene que ser vertebrada por una identidad de grupo, es decir, un reconocimiento de los
actores, un principio de autocentramiento. También existe un principio de oposición, de
dirección del movimiento que va a favor o en contra de algo o alguien, en estos dos
principios encontramos que los actores se reconocen en la diferencia desplegando una
dinámica de confrontación, un espacio de lucha discursiva que algunos autores sintetizan en
la fórmula "nosotros-ellos", "amigo-enemigo", etcétera. 6 Finalmente, Touraine habla de un
principio de totalidad (historicidad). Las demandas o pliegos petitorios así como los
programas e incluso las utopías están inscritas en la lucha por la distribución de los recursos
(culturales, políticos, económicos), por la dirección que éstos deban tener. Por supuesto,
esto implica contar con una visión amplia de la sociedad. Cada uno de estos principios
requiere, obviamente, ser contrastado e historizado frente a la realidad concreta. Es un
esquema que requiere ser utilizado de forma flexible y de acuerdo a la especificidad
histórica. En ese sentido, la identidad tiene varias vertientes para ser estudiada tales como el
discurso, las prácticas sociales o formas de acción del movimiento, el programa o los
valores compartidos, la misma organización y los liderazgos, etc. El movimiento
"descarga", naturalmente en determinado momento, en cierto espacio-tiempo que podemos
considerar coyuntural, no obstante, éste no puede ser explicado únicamente en esa
temporalidad. El movimiento de protesta se encuentra ubicado en un mapa de relaciones de
fuerza en donde se juegan intereses económicos, político o culturales que son verdaderas
"cárceles de larga duración", que delimitan las posibilidades de la protesta y le dan una
cierto alcance. Por su parte, también es verdad que los sujetos logran dislocar o ajustar
posiciones que hacen de la sociedad un espacio más permisivo o no. La protesta se sitúa así,
Moore, Barrington. La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1989.
Touraine, Alan. Producción de la sociedad, 6 Consultar al respecto: Schmitt, Carl. El concepto de lo "político ', México, Folios ediciones, 198-5.
2 9
en un lugar tensionante entre factores estructurales y coyunturales. Esto no obsta para
pensar que todo conflicto es posible de analizar incluso un poco más allá del propio
acontecimiento que, de cualquier manera, siempre permite observar otros fenómenos
colaterales. El rompimiento de la normalidad expresada en la reiteración de la cotidianidad
es una excelente oportunidad para el análisis de las instituciones y los actores que la
conforman como bien lo saben los antropólogos. Toda des-estructuración, conflicto o
inflexión social (terremoto, asesinatos políticos, festividades, movimientos de protesta,
etcétera), tiene un "efecto analizador". Ahí los actores, por decirlo de alguna manera, se
transparentan, adquieren sus verdaderos rostros.
Considerando los apuntes anteriores, podemos ahora hacernos las siguientes preguntas:
¿contra qué o quién es dirigido un motín? ¿Cuáles son las demandas de los amotinados?
¿Qué causas origina que los presos se levanten y tomen parte de la prisión
momentáneamente? ¿Dónde buscar el agravio? ¿Puede hablarse de una construcción
identitaria en la protesta?
Análisis de los efectos del amotinamiento.
Al menos en el l?eclusorw Sur, los homicidios más que los motines se han dado por el control de droga y por el control de un grupo. Ahí hay un grupo que lo controla un tal Bagui. El Bagul era como un Dios que estaba en su nicho, desde ahí controlaba a todos, ellos eran sus ejecutores. Es una cuestión como de le yenda, un mito, nadie lo veía .v todo mundo le tenía miedo, hasta nosotros...
Criminólogo penitenciario.
220
Otras causas del descontento refieren al retraso
en la resolución de los expedientes, retraso en
los denominados beneficios de preliberación,
abuso en la revisión de los familiares,
principalmente de las mujeres, la extorsión y
corrupción para ingresar al penal bajo cualquier
pretexto de incumplimiento, etcétera. Existe un
momento en dQnde los prisioneros consideran
que se ha rebasado cierto umbral que fractura
las reglas del juego. El pacto se ha roto. Así
sucede con los actos de abuso o de crueldad
terriblemente excesivos como el hecho de que
los custodios "injustificadamente" maten a
alguien y lo arrojen desde un segundo piso. 7 La
clave se encuentra en descifrar precisamente ese
fi t
umbral que explica la causa del motín. Ahora bien, uno de los motivos recurrentes por lo
que los prisioneros se levantan no es el estado de precariedad en el que se encuentran, en
contra de lo que se podría pensarse, sino un elemento que cruza constantemente al cuerpo
en cautiverio: la droga. Habla el doctor Carlos Tornero, psiquiatra con una experiencia en el
mundo penitenciario de más de cuarenta años:
El vocerío de los reclusos no se parece a ningún otro. Se inicia muy lejos y va llegando en oleadas ululantes. El coro sube, cae, enerva, aturde. Pocas palabras lo forman, esqueleto de unos cuantos huesos:
Ver, Bringas 1-!., Alejandro y Roldán F.. Quiñones. Op. cit., pp. 260-26!.
221
.Queremos droga, queremos droga, queremos droga... —gritaban los internos. Me inicié como cualquiera en situación parecida: pedí calma y ofrecí soluciones. No habría represalias por los destrozos a la vista, anuncié. Escuché respuestas insinuantes, maliciosas y una explicación. Las primeras restricciones al consumo del veneno se hacían sentir en la prisión. No cabría imaginar agresión mayor a los reclusos. Uno habló por muchos, infantil como tantos: "Aquí nos hicieron drogadictos papito" .8
lodo conduce a pensar que un motín aparece porque hay un desacuerdo entre alguna de las
partes involucradas, o bien, las autoridades rebasan ciertos limites (abuso, extorsión,
requisas, castigos) o bien los presos se disputan el control del penal pretendiendo imponer
nuevas condiciones, el hecho es que la complicidad se ve deteriorada, el circuito de
distribución, venta y consumo necesita de la colaboración de todos, aunque sólo algunos
disfruten de los beneficios económicos. Alejandro Bringas y Luis Roldán, exconvictos y
militantes pro derechos humanos de los prisioneros comentan del motín ocurrido en el
I'cclusorio
Oriente el 11 de febrero de 1992, lo siguiente:
debemos decir que días atrás se babia creado una ficticia escasez en la venta e drogas (principalmente "chochos" y mariguana), pues se pretendía elevar sus
ontra lo que pudiera pensarse, los presos políticos no promueven los motines lentro de las cárceles capitalinas, sino la población "eriza", los parias que :eaccionan espontáneamente ante la violencia sistemática que ejercen contra dios los custodios. 10
Ln electo, el medio propicio para que estalle un motín es creado por la escasez de droga,
particularmente de mariguana, que es la que indudablemente tiene un efecto mucho más
tranquilizante y hace mucho más llevadero el encierro. Parte de la siguiente entrevista
realizada a una madre en la Penitenciaria de Tepepan ilustra lo anterior:
Citado por Julio Scherer en, Cárceles, Op. cit., pp. 13-14. Bringas, Alejandro y Roldán, Luis. Op. cii. p. 258. ' Ibid.. 260.
UM
-Nos decían las mamás, la vez pasada, que podía faltar todo tipo de droga pero mariguana no... decían que podía faltar cocaína, chochos, pero mota no..
Mota no, ¡mola no! Y o te juro que falta mola y la pinche directora manda ¡raer unos costales y viene y le los da, por Dios. Porque fi/ate que la mariguana las tranquiliza (..) La chava que sefuma un toque entra en relax. Y o no fumo, pero las he acompañado y están que se las carga la chingada y quieren un toque. Pero aguas donde no haya mariguana, aguas. A la gente que vende le han hecho un desmadre, se levanta la población, aquí el diablo se suelta grueso. Y es cuando uno aprovecha para decir: y esa pinche directora que chingue a su
madre, y aquella fue la que me pegó...
Recordemos que la droga es parte de un jugoso mercado, baste que las autoridades ejerzan
un mayor control sobre la población del penal para que se eleven sus precios más no
disminuya su distribución, respondiendo así a las más elementales leyes mercantiles, Se
sanciona principalmente aquel prisionero que introduce droga "no autorizada" y también es
posible que las autoridades introduzcan la competencia desleal entre los mismos prisioneros
que son elegidos para la venta en el interior de la cárcel y que tienen que reportar una
cantidad mensual fija, el problema es que en cualquier momento puede existir una fractura
entre las partes:
La gente es muy celosa y la droga también. Hablar de droga es algo sumamente dificil. Si la directora te está vendiendo cierta cantidad y después
ella empieza a vender aquí y allá, me quita el negocio que me está dando y me
sigue cobrando lo mismo, entonces, no mames, no me pueden hacer eso. Y con unos güevotes me dice: te pongo y ya no vendes. Y yo contesto: te levanto a la población y te sacas a chingar a tu madre de aquí.
Así de simple: la cárcel es un negocio por el lado que se le vea y, como tal, nadie quiere
perder y si todo mundo quiere sacar el mayor provecho. Ahora queda aún más claro esta
aparente contradicción que por una lado se presenta a favor del consumo de la droga y, por
el otro, en su prohibición y castigo. Los limites se definen en función de la discrecionalidad
Y sobre todo en impedir que los presos dejen de formar parte de los circuitos "autorizados".
al respecto comenta un técnico penitenciario lo sucedido en una sesión de Consejo Técnico,
lugar en donde se decide la suerte de los internos:
2
Y o creo que hasta eraii inexpertos, por elemplo , e/jurídico de ese momento se le salía las siguientes cosas en el Consejo. bueno... es que esta no es la droga autorizada. Nosotros dUimos: ¿cómo podemos identificar cuál es? Entonces él como que se quedó así... bueno, ninguna es autorizada, pero buno es que allá arriba nos dicen... Entonces comenté: estamos en un problema de mercado ¿no? ¿Por qué me los mandan a mí? ¿Por qué los vamos entonces a castigar?
Llama la atención el hecho de que el motín rebela algunos otros elementos de interés como
es el saldo rojo resultado del enfrentamiento entre grupos disidentes al interior del penal.
Ello da pie para pensar que el motín es aprovechado para reordenar las fuerzas que
controlan el interior del penal. Un elemento adicional que apoya nuestra hipótesis lo ofrece
el hecho de que después de ser controlado el motín, por lo general son destituidos los
mandos superiores a cargo de la administración del penal." A menos que los amotinados
Pretendan escapar o que hayan asesinado alguno de los funcionarios (ahí las reglas del
luego cambian para entrar a una lógica estrictamente militar), los presos casi siempre piden
la destitución del Director y Subdirector de la cárcel —hoy llamada eufemísticamente Centro
de Rehabilitación- bajo pretexto de corrupción, prebendas o malas condiciones de vida lo
que sin duda es también verdadero, pero pensamos que juega el papel de una extraordinaria
Y hábil pantalla para engañar a la opinión pública quien no dejará de reprochar las
condiciones infrahumanas a las que son sometidos los prisioneros. 12
Otro elemento que refuerza nuestro planteamiento es el hecho de que casi todo
amotinamiento es precedido por algún zafarrancho entre los presos. Visto más de cerca,
éste es producto de los grupos que se disputan el control de la droga dentro del penal.
Muchas veces el saldo de estos pleitos termina con varias muertes o con el traslado de los
líderes a otros penales. Al final del motín es clara una cosa: el reacomodo de los actores y
la persistencia del circuito de corrupción.
Hay una serie de relaciones informales que atraviesan la estructura de la institución
penitenciaria y sus establecimientos. Estos circuitos fungen como canales que permiten el
intercambio entre los espacios del cautiverio y el mundo exterior. En prisión, por ejemplo,
"Estamos ante una de las claves para descifrar la violencia penitenciaria: la alianza entre los grupos de poder de internos y las sucesivas direcciones. ( ... ) Los internos con cargos de mando, mismos que otorgan los funcionarios de reclusorios y penitenciarias, representan el primer grupo de poder, entre los que destacan los coordinadores' y el 'comando'. En el segundo grupo se encuentran los llamados 'concesionarios'." Bringas,
Alejandro y Roldán, Luis. Ibid., p. 189. 2 Ibid. p. 256 y ss. Ver también, cuadro hemerográfico.
224
se cuenta con una normatividad y con funciones bien determinadas que tendrían que
llevarse a cabo por el director del penal y el grupo de subdirectores con su personal
especializado y capacitado. Pero los cuerpos cautivos ofrecen la posibilidad de ser
explotados, empezando por los grupos de internos más poderosos y por lideres
estrechamente relacionados con las autoridades de manera que el motín restablezca un
nuevo contrato entre los dos poderes, el formal representado por las autoridades en turno y,
el informal, comandado por los presos:
En definitiva, los coordinadores no actúan solos, no son electos democráticamente, son designados por los sucesivos funcionarios a quienes deben reportar sin falta las cuotas recolectadas en los diferentes rubros de la extorsión, misma que se realiza a base de intimidaciones, puñetazos, patadas, garrotazos, 'picadas" e incluso asesinatos a sangre fría.'3
Por su parte, las autoridades requieren de la prisión y sus moradores puesto que nadie desea
que el negocio termine. La fuerza de los encarcelados, de los grupos de control y poder
reside en el control interno, logrado gracias al manejo de los mercados externos. 1 4 Los
presos también desarrollan circuitos de información sobre las autoridades y su manera de
vivir, de extorsionar, de abusos y amasiatos con las mujeres cautivas, información que
puede ser usada como un arma importante en contra de los funcionarios, es un poder que en
cualquier momento sale a la luz pública y logra remover personajes, modificar o restablecer
convenios. 15 En el nacimiento del motín está una fractura del pacto, es decir, de la
complicidad entre autoridades y algunos grupos de poder al interior de la cárcel.
13 Bringas, Alejandro y Roldán, Luis. Ibid., p. 89. ' Dice el doctor Tornero: "En el origen de la información están los narcos. Apoyados en el exterior, mueven a sus marionetas en el interior de las prisiones". Citado por Julio Scherer en. Las cárceles... Op. cit., p. 54.
' Ibidem.
225
La revuelta contra la autoridad: entre la corrupción, el compromiso y las ejecuciones.
Ver como hay un reguero de gente que está :ombic, de gente que está muerta y que, de alguna manera quiere seguir viviendo, igual que tú pero está muerta en el mismo pinche barco. No sabemos cómo empujarnos las unas a las otras, la única manera de detener todo esto es pegar y gritar y armar un desmadre. Que chingue a su madre la Dirección, como sea, son los que tienen la figura de autoridad y son los que me tienen aquí y son los que me la pagan. Me vale madre si me la hicieron o no me la hicieron, te lo juro que no tengo miedo.
Prisionera
Casi todo motín imaginamos que empieza por el secuestro de algunos rehenes y la toma de
instalaciones. Los presos se colocan arriba de los techos de la prisión y a través de gritos
hacen sentir su presencia. Muchos de ellos se rebelan en el anonimato por temor a las
represalias, saben que los medios de comunicación están al tanto de la situación y, a pesar
de los cordones y medidas de seguridad adoptadas, siempre logra colarse algún lente, por lo
que más vale cubrirse el rostro con algún pañuelo. Las mujeres, muchas de ellas cabezas de
familia, juegan un papel muy activo protestando con gritos alrededor del penal y
acercándose a la prensa. Asimismo, el motín coloca en estado de alerta a todo el sistema
penitenciario que inmediatamente toma fuertes medidas de seguridad, puesto que la
protesta tiene una fuerte resonancia, incluso, en el ámbito internacional. El motín por lo
general tiene alguna secuela destructiva: quema de colchones, de madera, de cobijas y
enseres varios así como un saldo rojo en muertos y heridos. Casi siempre coinciden con
fechas de aniversario como lo son el 10 de mayo (día de las madres), el 15 de septiembre
(día de la independencia), el 12 de diciembre que se festeja a la virgen de Guadalupe o la
Navidad y el año nuevo. Si bien es cierto tiene que en esas fechas hay un ambiente de
nostalgia y un estado psicológico muy peculiar entre los prisioneros, es verdad que también
la disciplina institucional se relaja, pues muchas veces se levantan los castigos, la vigilancia
es menos estricta y la visita familiar puede ser mayor, lo que favorece el levantamiento de
la protesta o los intentos de fuga.
Todo proceso de venta, compra y consumo de droga tiene una serie de puntos
endebles, la cadena que garantiza el abasto diariamente no deja por ello de mostrar en cada
uno de sus eslabones la posibilidad de "malentendidos", abusos, extorsiones, que son buen
pretexto para el sometimiento o incluso de la eliminación de aquellos internos
involucrados. Dicha cadena se presta para la acumulación de una nuevas arbitrariedades
226
que seguramente van acumulándose en forma de resentimiento. Este último será un acicate
para la realización del motín. Las sentencias y su corolario, el castigo puede ser merecido o
no pero de ahí a que el castigo aparezca como un exceso hay una distancia. La crueldad, la
corrupción que termina por desbaratar la imagen de la autoridad junto con su idea
rehabilitadora. Al final lo que queda es el resentimiento, la burla y el escarnio, De frente al
custodio se le refiere como "padrecito", "jefe" u otro nombre de respeto. Por atrás, no dejan
de ser más que unos "pinches monos".
Decíamos que es innegable que las condiciones de hacinamiento y las paupérrimas
condiciones que padecen los internos es una condición necesaria pero no suficiente para el
levantamiento de la protesta, 16 sin embargo, sabemos que el hombre tiene una capacidad
muy grande para soportar el sufrimiento, principalmente cuando este se encuentra inmerso
como parte de una creencia politica o religiosa, es decir, cuando logra otorgarle algún
sentido, incluso, por medio de cierto ritual, de ahí que intervienen otros elementos que
explican la solidaridad y cooperación inusual que muestran los prisioneros, cooperación
que estrecha lazos en contra de la autoridad. El motín, pero principalmente la fuga, es la
apuesta a una sola carta en donde todo puede suceder, es la máxima capacidad de
resistencia en contra del poder estatal encamado en sus fuerzas armadas.
Ahora bien, cómo se explica que los cautivos arriesguen su vida, pierdan el temor a la
autoridad y se enfrenten con ella. Primero, los motines y las fugas son la única posibilidad
de que la protesta generalizada tome forma ahí en el cautiverio por lo que no hay mucha
opción para elegir. Segundo, es innegable que las condiciones de vida que sufre el preso
hacen que el riesgo físico sea intrascendente para éste. Los prisioneros que tan cerca están
de la muerte lo refieren bien cuando asumen un riesgo en frases como "muerte no come
muerte", o "perro no come perro" dando a entender que ahí donde la vida ha perdido todo
sentido, ha rebasado ciertos limites, la muerte toma su lugar, es la verdadera soberana, el
prisionero vive muerto en vida, la muerte, por decirlo de alguna manera "lo ha tocado" 7 y
6 Marugo, A. Traverso, G.B., y Francia, A. "II fenomeno delle rivolte carcerarie. Analisi di alcune delle principalli manifestazioni di protesta in Italia da] 1969 al 1983", en Rassegna di Criminologia, Génova Italia,
Vol. XVI, Fascicolo 2, 1984. ' Emilio de Ipola quien estudió el rumor carcelario desde cierta vertiente del análisis del discurso, comenta
muy rápido como es vivido por el preso político la experiencia de la muerte y la castración, dice al respecto: "en la prisión política el detenido se encuentra permanentemente asediado, y cuestionado en su integridad corporal, por la amenaza siempre presente de la tortura, la mutilación y el asesinato. La mayoría de los presos han sido torturados, la mayoría ha visto desaparecer de la cárcel a compañeros que fueron luego asesinados, la
por ello ya nada puede hacerle daño, ¿qué existe después del terror vivido en prisión? El
relato siguiente es de una prisionera en el momento en que intentó fugarse del Reclusorio
Norte:
Vi a la Bambi, una chova que estaba embarazada Me acuerdo que llega y me dice cuando empiezo a ponerme los botines: ¡cámara güey, vámonos!. Le dije, no, aguanta no mames. Es que sé que tú te vas a ir. Y a todo mundo sabía lo que yo planeaba, por donde me iba a ir, valí madre. Entonces les dije: soben que chovas, yo me voy a ir por las bandas y ninguna de ustedes tiene la condición para hacerlo. ¿Saben que? la verdad es que yo sé que en la borda me puedo quedar, pero si hay gente que quiera morirse conmigo en la raya, va. Cuando voy saliendo del dormitorio Sandra Luz, la gordita de la cocina, se pone a llorar como loca y me dice: es que te van a matar, te van a matar. Y le contesté: es que ya estoy muerta güey, agarra la onda, ya estoy muerta, yo ya no puedo estar aquí, tengo que irme. Nada más ruégale a Dios que todo salga bien...
troducir armamento o cualquier tipo de objetos y herramientas para llevar a cabo una fuga
casi imposible sin la complicidad de custodios y autoridades. Generalmente cada noticia
en tomo a una escapatoria es sucedida por otra en donde se investiga e incluso consigna al
personal de seguridad y custodia y a determinados directivos. 18 Escaparse es parte de los
circuitos clandestinos de la corrupción. Continuamos con parte de la entrevista realizada a
la interna que intentó fugarse:
) hay fuga sin complicidad...
'iro, definitivamente...
- Podríamos decir que cualquier fuga tiene que ver con complicidades?
Uro...
-Tú habías comprado gente de Seguridad...
De Seguridad, gente de Dirección, gente de la misma Dirección se prestó para eso. Y o ya tenía todo.
mayoría ha visto a prisioneros que llevaban en su cuerpo las marcas de los golpes, de la picana eléctrica y de otras formas visibles de tortura. En fin, todos los presos políticos han sido a menudo amenazados de manera explícita por los jefes carcelarios con ser torturados, castrados, fusilados". lpola, Emilio de. Ibid., pp. 21-22. No hace falta agregar que las rutinas de las prisiones mexicanas, reproducen angustias muy similares aunque, claro, desde un ángulo político completamente diferente. 8 Consultar notas hemerográficas.
225
-Y metiste objetos como cuerdas...
Un Sky Tel!, un radio para mensajes. Me mantenía en contacto con la gente que estaba afuera por medio de un "biper ", me seguía comunicando. Tenía también unas uñas de galo, que son unos zapatos especiales para escalar, yo soy alpinista, entonces metí las uñas de gato, metí las cuerdas, metí los guantes, metí la ropa negra, el biper. Se arregló que el custodio que estaba en la torre de guardia ese día se fuera a cenar a determinada hora y no llegara un relevo. Se arreglaron las llaves, se arreglo una puerta que da al cordón y que quedó sellada, a mí nada más se me dejó con un candado, estaba sellada con
tres candados y a mí nada más se me dejó COfl uno, se me dejó la escalera a la
mano, o sea, fue algo muy planeado...
La entrevista no hace sino confirmar una serie de recurrencias que las noticias periodísticas
registran: siempre existe una escalera a la mano, alguien que dejó los candados abiertos, la
ausencia de guardia en el momento de la escapatoria, la introducción de objetos,
instrumentos e incluso armamento, etc.
Una más de las características del prisionero que decide escaparse es contar con una
sentencia muy alta, cuestión por lo cual opta jugarse el todo por el todo. Ahora bien, dado
el seguimiento que los medios de comunicación hacen sobre determinados personajes del
hampa y el narcotráfico, es cada vez más dificil que las autoridades soporten ser exhibidas
por la prensa gracias a una fuga espectacular. Además, los prisioneros considerados de "alta
peligrosidad" son propensos a mayor vigilancia cuando no huéspedes de los penales de alta
seguridad. Muchos de ellos terminan por resignarse a dirigir los "negocios" desde el
interior de la prisión. No obstante, las fugas son más comunes de lo que se piensa y un
pretexto ideal para someter al resto de los prisioneros a un régimen mayor de represión.
Otro elemento de primer orden es el hecho de que intervienen cuerpos de seguridad
especializados casi siempre apoyados por el ejército. La lógica de sometimiento cambia
radicalmente por una lógica de la destrucción. El prisionero que atenta directamente contra
la autoridad puede fácilmente ser ejecutado. 19 El castigo que puede esperarles a los rebeldes
puede ir desde una golpiza muy severa, el traslado a otros penales (en donde puedan estar
mucho más vulnerables a los ataques de la población), hasta ser apandados o ultimados a
' Es el caso del motín acaecido el la Penitenciaria "Venustiano Carranza" en Tepic, Nayarit el 22 y 23 de
diciembre de 1988 en donde 14 prisioneros después de ser sometidos fueron ejecutados por el grupo especial de seguridad denominado "Fuerza de Tarea-Zorros". Tavira, Juan Pablo de. ¿Por qué Almoloya? Análisis de
229
sangre fría por los cuerpos de seguridad. Esto es una regla y uno de los riesgos con los
cuales deberán enfrentar aquellos que pretendan establecer cualquier convenio con las
autoridades del establecimiento carcelario. Es obvio que la intención de la mayoría de los
presos con altas condenas es fugarse, sin embargo, no hay que descartar que de esto
también pueda hacerse un jugoso negocio por parte de las autoridades. Lo que merece
nuestra atención es el hecho de que, al parecer, los acuerdos llevados a cabo entre las partes
no garantiza de ningún modo el buen resultado, como lo muestran las noticias registradas.
Hay que dejar claro que los motines como las fugas son fenómenos complejos que no
permiten afirmar la existencia de un comportamiento "típico" que derive en una explicación
general. Existen amotinamientos por diversas causas así como se dan los casos en donde las
autoridades no participan en las fugas e incluso son víctimas de ellas. Hacemos hincapié en
que la fenomenología de estos hechos ha dejado fuera un problema central referida a estas
redes complejas entre prisioneros y autoridades. Que tal complicidad se sustenta sobre
cimientos frágiles en tanto clandestinos, proclives a las traiciones y malentendidos dado los
intereses y ambiciones que se disputan. Sabemos que los presos se amotinan por causas que
tienen que ver con las condiciones de vida, con los maltratos y abusos, etc., y esto de
ningún modo debe minimizarse. También puede suceder que un desenlace fatal sea
resultado de la proliferación de rumores y de los niveles altísimos de tensión y ansiedad que
se derivan de la situación que los participantes viven .20 Que también hay que reconocer que
estos desenlaces funestos, generalmente causados por arbitrariedades, pueden leerse como
un pretexto para exterminar a los prisioneros y esto precisamente porque no son
considerados en una misma condición de seres humanos. 2 ' No importa que las autoridades
muchas veces rompan la legalidad o hagan acciones más reprobables que las que cualquier
reo pudiera hacer, el hecho de tener encerrados a un grupo de personas a quienes se
cataloga como criminales les confiere un estatuto inferior, son por decirlo de algún modo,
más cercanos a la bestialidad que al orden de lo humano. Cuando a un hombre no se le
permite opinar, proponer, criticar, expresar sus inquietudes y demandas, en fin, cuando no
existe respeto en la interacción entre dos personas o grupos, y las relaciones se sustentan
un proyecto penitenciario, México, Diana, 1995. Ver especialmente el capítulo 7, pp.76-82. Revista Proceso, núm., 635, 2 de enero de 1989. 211 Irurzun, Víctor José. Psicosociología de un motín carcelario, http://www.salvador.edu.ar/ual-socl.htrn.
2 3í
sobre la inequidad en donde el supuesto es que el "otro" no existe como sujeto, entonces es
más fácil justificar el sometimiento y el exterminio.22
También es importante subrayar que la emergencia de los motines se explica por el
rompimiento de un cierto acuerdo. Algo ha sido fracturado puesto que traspaso cierto
umbral permitido, incluso hasta cuando de sufrimiento, extorsión y dolor se trata. Lo
recurrente es el desenlace pues casi siempre el saldo es desfavorable para los presos, ellos
son la parte más vulnerable. El sentimiento de rebeldía y rencor en contra de las
autoridades, es porque los cautivos no ven mucha diferencia entre sus prácticas y las que
realizan aquéllas. Los actos considerados más deplorables son adoptados por unos y otros
con la salvedad de que los que están a cargo de la institución son los que sacan la parte de
león. La ilegitimidad del sistema es alimentada por una ética de la ambición y la ganancia
que pasa por encima de cualquier consideración a los derechos humanos. Cualquier fisura
del sistema es inmediatamente traducido en un ajuste de cuentas y es aquí en donde
adquieren pertinencia los motines y las fugas. Tanto el secuestro como el asesinato de
autoridades o altos funcionarios del penal es muy esporádico y se presenta casi siempre en
situaciones de fuga y mucha desesperación, el desenlace es casi siempre fatal para los
prisioneros que son en el acto eliminados por los grupos de seguridad especializada con
participación del ejército.
Otro tipo de ajuste de cuentas mucho más velado es aquel que se presentan en algunas
fugas. Como decíamos más arriba, las escapatorias son imposibles de llevarse a cabo si no
se cuenta con la anuencia de la seguridad del penal así como de ciertas autoridades, todos
ellos forman parte de la red de extorsión y corrupción que impera en la institución. Incluso
se puede asegurar que, antes de cualquier protesta o intento de evasión, el "clima"
emocional cambia y es percibido el personal de la institución, por lo que dificilmente esta
logra su cometido sin impedir que se filtre información:
El 12 de septiembre de 1996 era día laboral normal; la fuga fue como a las doce del día. Es chistoso como se maneja adentro del penal porque todos los internos empiezan con rumores, empiezan a pasarse la voz y la visita familiar
21 Neuman, Elías. Crónica de muertes anunciadas. Villa Devoto, 14 de marzo de 1978, México, Cárdenas
editor y distribuidor, 1989. 22 Una explicación en torno a la matanza y el exterminio con base a una concepción sobre del sujeto, la encontrarnos en el libro de Tzvetan Todorov. La conquista de América.. Op. cit.
231
empieza a inquietarse. Entonces dice uno: algo está pasando. Varios internos me decían durante el día que se estaban amotinando. Luego iban y me decían que ya habían matado a alguien, o que se había ahorcado. Otra vez corría un rumor de que se habían fugado. Cosas así empiezan a circular por lo que, en ese mismo día, también los compañeros tienen diferentes versiones de los rumores, Desde días antes uno va enterándose que se está preparando algo como el hecho de que para el día festivo se van a ir. Todos los reclusos saben. Los internos nos dicen: protéjanse, usted no se asome y métase aquí, en su cubículo. 23
Lo que es más trágico es el hecho de algunas escapatorias se presentan con muy poca
resistencia durante su desplazamiento por el interior del penal, por decirlo así, se van dando
con mucha facilidad y casi sin ninguna impedimento durante su paso por los diversos
retenes, lo que dificilmente hace pensar que no existan colusiones con los guardias. La
cuestión cambia a partir de la puerta principal y, principalmente en la salida del penal. Ahí
las reglas del juego cambian radicalmente, los presos saben que los enfrentamientos son a
muerte. Una hipótesis es que dada la imposibilidad para retener el secreto en la planeación
y transcurso de las fugas, ésta sea delatada con antelación pagando los presos las
onsecuencias de la traición. Algunos datos permitirían afirmar que las escapatorias son
iprovechadas con otra finalidad (aparte de la económica) por parte de las autoridades: la de
iprovechar la situación para deshacerse de los prisioneros más indeseables. Sujetos que han
tenido una serie de enfrentamientos, retos y competencias con las autoridades y que han
iogrado el odio de estas últimas. Personajes considerados como fatalmente inadaptables o
peligrosos pero que, principalmente, han osado enfrentarse a las autoridades y que son
engañados para, posteriormente, ser ejecutadas afuera del penal bajo el pretexto "real" de la
escapatoria. Tales conjeturas se apoyan en el hecho de que en algunos motines
casualmente" se encuentran los grupos de seguridad especializados, afuera del penal, con
cierta antelación como esperando recibir a los prisioneros. En la fuga del 12 de septiembre
de 1996, las cosas suceden así y la eliminación de uno de los cabecillas conocido como el
"Bam bam" parece, a decir de uno de los integrantes del personal técnico, que vivió
directamente el motín, más un ajuste de cuentas que una confrontación:
Entrevista a persona' técnico penitenciario.
232
Parece ser que habían planeado quiénes se iban y esperarlos afuera. Pero parece que justamente la traición se da ahí porque no se llevan a los cabecillas. No se llevan al Bam bam que era uno de los fuertes en ese dormitorio, tampoco a otros dos que los agarran. Ellos salen y el Bam bam grita que es policía, porque vio a los "Zorros" que estaban ahí sentados. La gente de afuera nos dice que sale gritando: ¡judicial! ¡judicial! Todos van corriendo. Mucha gente dice que lo matan intencionalmente puesto que él ya había soltado el arma pero lo tiraron al piso y lo mataron. Y o sentía que había algo muy personal con él porque cuando yo regresé, me sentía muy mal y comenté en ese momento: es que es el Bam ham, mataron al 11am bam y el
subdirector técnico nos dice: que bueno.
A este preso le faltaban tres meses para recibir sus beneficios de pre liberación. Uno de los
requisitos faltantes era un comprobante psicológico, mismo que obtuvo y se lo perdieron.
Su caso fue expuesto en una sesión del Consejo Técnico durante la cual él estuvo presente.
Al parecer todo cambió a partir de ahí, como en cualquier relato de película, las autoridades
no deseaban dejarlo ir libre . 24 Otro elemento que explica las ejecuciones responde al hecho
de que, una vez atrapado el transgresor, éste puede delatar a las autoridades que le apoyaron
para fugarse, por lo que se aprovecha para silenciarlo para siempre.25
Sintetizando algunos de nuestros planteamientos se puede afirmar que en los
amotinamientos y en las fugas seguramente existe un sentimiento de cooperación y
solidaridad entre los prisioneros que los unifica en contra de las más altas autoridades.
Cualquiera que haya hablado con un prisionero con dotes de líder y que este sufriendo un
cautiverio prolongado, se dará cuenta de la profundidad de sus concepciones en torno al
sistema penal e incluso político. La mayoría que ha sufrido las vejaciones de un sistema que
se dice inculcar el humanismo rehabilitador tiene una gran agudeza en sus apreciaciones y
una interesante capacidad de crítica en contra de las autoridades, desgraciadamente
marcada por un profundo rencor. Sin embargo, es dificil creer que exista una solidaridad
entre los presos mucho más estructurada que impida verse sometido por los propios
internos en complicidad con los altos funcionarios. La institución penitenciaria tiene la
24 De igual manera en la fuga del 25 de diciembre en el Reclusorio Sur se comenta que antes de que ésta se
realizara se habían enviado al penal personal de Seguridad Nacional. 25 En la fuga del 25 de diciembre de 1997 los presos, en contra de ciertas reglas, sefíalaron como cómplice a un custodio apodado "Pie Grande". Este personaje se distinguió por su crueldad y sadismo y sobre él se tejían los relatos más violentos, incluso entre los mismos custodios. Tales acusaciones incriminatorias fueron una oportunidad para deshacerse de él, aunque no se descarta el hecho de su participación. Consultar notas
hemerográl1cas.
233
capacidad de sumergirlos en una dinámica apabullante en la cual los propios prisioneros
participan. Por otra parte, es dificil creer que sobre la base del sometimiento y la
humillación se pueda establecer algún pacto y sin embargo así sucede, así sea de un pacto
frágil y sumamente transitorio, precisamente porque se sostiene sobre la violencia
clandestina. Las protestas no puede explicarse solamente bajo la base de todas estas
condiciones "infrahumanas" que hemos narrado en este trabajo, puesto que mientras todos
de alguna manera u otra "legitimen" el sistema de complicidad no se logrará introducir en
el colectivo esta noción de "agravio moral" que es la que finalmente da cuerpo a la figura
del motín.
Ahora bien. el problema del motín responde a la lógica de corrupción y complicidad
dentro de la institución como resultante de una serie de pactos tácitos que terminan siempre
por no ser respetados, en esa lógica de violencia y fragilidad, pueden explicarse los
traslados, encarcelamiento de funcionarios y los ajusticiamientos. Por lo que respecta a las
fugas, si bien en las reglas del juego todos
arriesgan, las desventajas son mayores para los
reos. En esta lógica de la ganancia, el convenio
no garantiza ningún final feliz para el prisionero
y sí mucho para aquéllos que son sobornados.
• .• 4 Se requeriría un estudio y seguimiento sobre el
castigo a las autoridades, para saber con certeza
el verdadero riesgo que corren éstas, sin
embargo, el hecho de que la mayor parte de los
rcastigos a los custodios y directores de los
- penales sea el simple traslado o el cese de sus
funciones por un tiempo corto, es un indicador
de hacia donde se inclina la balanza.
CONCLUSIONES. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROBLEMA DEL PODER
Las Asociaciones conservan tanto en sus principios como en las estructuras ciertas características de familia. EstA el presidente, el padre, cuyas declaraciones son indiscutibles y cuya autoridad es intocable. Los demás responsables, los hermanos mayores, que tratan a los hermanos menores con altivez y severidad, están alrededor del padre, halagándolo, pero a la espera de poder eliminarlo y ocupar su sitio. Por lo que hace a la gran masa de los miembros, en la medida que no sigue ciegamente al jefe, se dedica a escuchar unas veces a un agitador, otras veces a otro, considera los éxitos de los hermanos mayores con odio y celos, e intenta ocupar su lugar en los favores paternos. La vida en grupo proporciona el campo en la que la homosexualidad sublimada se descarga bajo la forma del odio y de la adulación. Parece que el hombre no puede escapar sino en escasa medida de estas características familiares, parece que sea exactamente ese Zoon Polilikon, animal de rebaño, del que hablaba el sabio griego. En la medida en que se aparta con el tiempo de sus hábitos, de la familia en la que recibiera la vida y su educación, en esa medida acaba restituyendo el orden antiguo. En algún héroe superior a él o en algún jefe de partido respetado vuelve a encontrar a un nuevo padre; en sus compañeros de trabajo a sus hermanos; en la mujer cuya confianza tiene, a la madre; en sus niños, a sus Juguetes. lsta no es una analogía for7lda sino la pura verdad.
indor Ferenc,i
mm
Hay personas que parecen tigres ávidos de beber sangre humana. Quien ejerció una vez ese poder, ese ilimitado señorío sobre el cuerpo, la sangre y el alma de un cn1ejante suyo, de una criatura, de un hermano, según la ley de Cristo; quien
noció el poder y la plena facultad de infligir la suprema humillación a otro ser, ue lleva en sí la imagen de Dios, ese tal, sin querer, se convierte en esclavo de us sensaciones. La tiranía es una costumbre; posee la facultad de desarrollarse
degenera, finalmente, en una enfermedad.
Fiodor Dostoyevski
Al interrogar a los prisioneros sobre a qué atribuían la gran cantidad de conflictos en la
prisión, la mayoría no dudaba en apuntar sus críticas a la corrupción imperante y al
despotismo de las autoridades. Más dificil era vislumbrar la causa "estructural" de las
confrontaciones entre compañeros que eran vistas como parte de la ambición y egoísmo de
los seres humanos. Sin embargo, aún y con el sin sentido que en muchas ocasiones la cárcel
coloca a los sujetos, no cabe duda que los grados de reflexión de algunos prisioneros son de
una agudeza extraordinaria. Una ocasión uno de ellos me escribió la siguiente definición
sobre el poder:
Es como un flujo, es como un fluido, se dice que alguien o algunos lo controlan, sin embargo, no lo creo así más bien se desborda y es ahí cuando surge el conflicto, es una tendencia pero es muy poco perceptible, él puede, yo puedo, tú puedes ¡cualquiera puede! Esto gritan las conciencias, hagámosles caso.
La descripción es interesante en cuanto el poder es definido como algo que va más allá de
la acumulación de dinero, de la posición social o de algún otro atributo material, antes bien
se define como un ente que siempre está en movimiento, un tanto imperceptible e inasible
pero que penetra y produce efectos en los individuos, da la idea también de una desesperada
necesidad de apropiación por encima de cualquier valor o ética del individuo: el puede, yo
puedo, tú puedes, ¡cualquiera puede! Es como preguntarse porqué Macbeth y Lady
Macbeth, a pesar de los triunfos y reconocimientos Reales, no logran saciar su eufórica sed
de dominio, quieren más y más poder...
En prisión no existe mecanismo alguno que controle, que ponga diques a la
ambición y el egoísmo. En efecto el poder es como una sustancia líquida, que si bien puede
pertenecer a unos pocos, corre el peligro de derramarse, desbordarse "y es ahí cuando
Surge el conflicto ". La imagen de la liquidez, de lo inasible, pertenece indudablemente a la
rno(lernidd que trastoca todo sentido de espacio y tiempo. que Jbi1i11 todo laio de
236
pertenencia y de identidad. Algunas de las características del capitalismo de mercado,
tienen relación con el carácter global y por lo mismo disolvente de toda frontera, con el
consumo instantáneo que se ilustra con la velocidad con que cambian las modas, la
artificialidad del producto, la fragmentación de las identidades.
Jesús Ibañez observa cómo se diluyen las relaciones sociales de grupos primarios
como la familia, las filiaciones tradicionales que permitían el logro de las funciones paterna
y materna no encuentran reemplazo acorde para que los sujetos se constituyan en tanto
individuos maduros (castrados, deseantes), la desintegración de la familia va acorde a un
capitalismo consumista que incluso permite que se monten los grupos progresistas en
movimientos que desconocen la diferencia (homosexualidad, perversión) y confunden las
funciones parentales. El poder consiste en licuar todo lo que represente una memoria, una
identidad colectiva, un espacio de tradición, consiste en desvanecer todo lo sólido tal y
como lo había previsto Marx. La máxima de Montesquieu que refiere a que el poder sólo es
posible controlarse con poder, parece quedarse corta cuando el 'contenido" no sólo es
imposible de definirse sino también de acotarse a través de las formas institucionalizadas.
Este es, en efecto, como un fluido que puede desbordarse...
Si la idea de modernidad apunta hacia una sociedad del desarraigo, de la falta de
sentidos trascendentes o si se prefiere, de microsentidos efimeros, de una sociedad
aparentemente permisiva pero que hace de los sujetos una madeja de ataduras poco firmes,
que constituye formas nuevas de locura y de transgresión social, entonces la problemática
del poder y del control social debe replantearse. El poder y sus instituciones se
esclereotizan, la rigidez de sus propuestas hacen eco en todas y cada una de sus
instituciones: los sistemas educativos regresan a las modalidades de cátedra más
autoritarias y tradicionalistas, se discute con más frecuencia la pertinencia de la pena de
muerte, las garantías individuales son constantemente puestas a prueba por el Ejecutivo en
aras de la seguridad nacional, etcétera.
237
Es de nuestro interés reflexionar sobre las
instituciones y el poder, también sobre el
poder que ejercen las instituciones, en
especial del sistema penitenciario y su
desagradable corolario que es la cárcel.
Preguntarnos qué posibilita que una
institución infrinja castigo y sufrimiento y
aún así no sólo lograr seguir funcionando,
sino incluso contar con la participación de
casi todos sus integrantes, incluyendo
aquéllos a quien se somete. Barrington
Moore se pregunta cuáles son los limites
que el ejercicio del poder tiene antes de
provocar la desobediencia y la rebelión, o
por el contrario, hasta dónde los hombres
son capaces de aceptar el dominio de otros,
de soportar el sufrimiento, antes de despertar una capacidad de respuesta.' Por su parte,
Nils Christie se interroga por la cantidad de dolor, de castigo, de la que es capaz de soportar
un ser humano para lograr ser disuadido en cometer fechorías. 2 Por supuesto, las respuestas
no apuntan a una escala objetiva desde la cual se pueda afirmar que, a partir de determinado
umbral, los sujetos protesten o cambien su comportamiento. Como bien saben antropólogos
y psicoanalistas, los seres humanos pueden "elegir" un camino mortífero sin que muchas
veces logre disuadírseles por "la razón" o algún procedimiento intimidante. En ese sentido,
el poder tiene un campo abierto para su ejercicio.
Fsta pregunta que se mueve alrededor de la naturaleza del poder no es nueva, ya la
ncontramos tiempo atrás, en un contemporáneo de Maquiavelo, el francés Étienne de La
Boétie, quien elabora uno de los ensayos más impactantes sobre los fundamentos del poder
del rey, del monarca, a quien La Boétie consideraba por definición un tirano. El discurso de
¡a servidumbre voluntaria apunta a uno de los enigmas más interesantes sobre el poder: el
Moore, Barrington. Op. cit. 2 Christie, Ni!s. Op. cit.
23
del consentimiento de los gobernados. Pero también refiere a las fuentes mismas de ese
poder, a las raíces que le dan vida y alimento, que le permiten su ejercicio y supervivencia.
En efecto, el poder de todo gobernante (que deviene necesariamente en déspota) es
sustraído del propio pueblo para ser aplicado en contra de él. La Boétie después de
lamentarse de la ignorancia e insensatez de los pueblos que se dejan dominar y llevar a la
desgracia, comenta con relación al tirano:
No obstante, ese amo no tiene más que dos ojos, dos manos, un cuerpo, nada que no tenga el último de los hombres que habitan el infinito número de nuestras ciudades. De lo único que dispone además de los otros seres humanos es de un corazón desleal y de los medios que vosotros mismos le brindáis para destruiros. ¿De dónde ha sacado tantos ojos para espiaros si no es de vosotros mismos? Los pies con los que recorre vuestras ciudades, ¿acaso no son también los vuestros? ¿Cómo se atrevería a imponerse a vosotros si no gracias a vosotros? ¿Qué mal podría causaros si no contara con vuestro acuerdo? ¿Qué daño podría haceros si vosotros mismos no encubriérais al ladrón que os roba, cómplices del asesino que os extermina y traidores de vuestra condición?
Al parecer todo ese torbellino de energía que es capaz un pueblo de desplegar termina por
ser expropiada a favor del soberano para, fatalmente, ser utilizada contra ese mismo pueblo.
Esto recuerda el pacto hobbsiano como un contrato que obliga y somete a su cumplimiento.
Paralelamente, ese pacto confisca a cada uno de los individuos su energía desbordada, sus
pasiones ilimitadas que irremediablemente los conducía a confrontarse en una lucha
fratricida de todos contra todos. El Leviatán, ese gran "Dios mortal" sólo puede concebirse
como el resultado de ese mundo caótico en donde el temor y la muerte reinan sobre la razón
de tal suerte que, de la ambición y el deseo desbordado se logran extraer las ventajas para el
ejercicio del poder. El temor para ser disuasivo de toda transgresión, para alcanzar el orden
y la paz, deberá ahora concentrarse en el Estado. La vida y la fuerza del Estado es
inexplicable sin esa complicidad del sometido, sin ese juego dialéctico entre el amo y el
esclavo en donde la existencia de uno no se explica sin la del otro.
La Boétie, Etienne de. El discurso de la servidumbre voluntaria, Barcelona. Tusquets, 1980, pp. 59-60.
Cuáles son los límites que establecen los hombres para respetar un pacto en donde sea
posible la reproducción social y el ejercicio del poder legitimado. Estos límites deben ser
conocidos o dados por supuesto, para que el poder pueda ser ejercido bajo la obediencia
estableciéndose una especie de contrato tácito, en donde cada parte espera de la otra su
cumplimiento y los beneficios mutuos. Ahora bien, la tradición de la ciencia política nos
enseña que el poder tiene diversas finalidades pero la más sustantiva refiere al
mantenimiento del orden y la reproducción social. No obstante, problemas como el de la
legalidad, consenso, legitimidad, estabilidad, paz social y bienestar público subyacen en
torno a la aceptación de la autoridad en tanto autoridad moralmente legítima. La violación
de cualquiera de esos preceptos bien puede minar el ejercicio del poder o dar lugar "a un
sentimiento de agravio moral y de injusticia"4
239
Moore, Barrington. Op. cii., p.30.
24
Dice Barrington Moore que para que la injusticia sea aceptada debe parecer justicia, es
decir, debe de ser compartida por los que la sufren o en cierto sentido creer que es merecida
la situación en la que se encuentran no obstante, poco de esto encontramos en el interior de
las cárceles, puesto que ahí el poder infringido descansa en buena medida en la aplicación
de la fuerza, en la violencia de las sanciones y el exceso de castigo. Esto explica, en parte,
que tales instituciones no vivan en permanente conflicto. Sin embargo, también es cierto
que existen cotidianamente formas de resistencia, la más drástica es la rebelión y el motín
que surgen porque se ha roto esta "noción legitimizante" de las que nos habla Thompson,
no importa que los acuerdos se establezcan sobre un fundamento moral o culturalmente
deleznable, a fin de cuentas toda mafia actúa bajo esos principios tácitos. El problema
reside en el hecho de que precisamente se ha producido un suceso que provoca que las
relaciones entre los actores se quiebren, la situación ya "no es justa" a pesar de toda la
degradación que se vive. Decimos "a pesar" de este sufrimiento, porque éste no es el
causante de la constitución de la protesta, si bien puede favorecer un terreno fértil para su
despliegue como lo muestra toda la fenomenología del motín y las fugas.
Ahora bien, paralelamente a la violencia ejercida en contra de los cautivos, siguen
dándose prácticas sociales que refuerzan los mecanismos de control social, por ejemplo, en
la cárcel como en cualquier "institución total" se observa el fenómeno de identificación con
la autoridad. Recordando los relatos de los campos de concentración que hacen ex cautivos
como Todorov, Bettelheirn o Franck, encontramos cómo algunos judíos y otro tipo de
disidentes aceptaban de buena gana los encargos de vigilancia sobre los otros prisioneros
muchas veces con mayor crueldad, llegando incluso a imitar la imagen de los SS. Los
comandos informales que se constituyen al interior de las cárceles juegan el mismo papel
de identificación con la autoridad y de igual forma llegan a cumplir y sobrepasar sus
funciones de represión sobre los otros compañeros. Otro elemento que está a favor del
poder institucional, es el hecho de que las penitenciarias son vistas como lugares para
expiar las penas, descargar la culpa y someter al cuerpo al sufrimiento para redimirlo,
purificarlo o curarlo, en otras palabras, el castigo puede vivirse como una prueba de la vida
o como "rito de pasaje" que, para algunos es importante vivir en tanto experiencia. Es
común encontrar relatos entre los presos o sus familiares sobre la importancia de pasar por
24
una situación crítica para valorar más la vida, en el caso de las bandas que delinquen es una
parte de la "carrera" del sujeto.
También, la degradación de la identidad y la conciencia de inferioridad del sujeto
crea un terreno favorable para la desintegración de todo vínculo con otros internos, la
escasez de alimentos y de objetos necesarios para elevar nuestra estima son un elemento
adicional para doblegar al interno. Todo internado o institución total, produce regresiones
psicoafectivas al impedir que el sujeto tome una serie de decisiones por cuenta propia, el
poder aparece como un poder omnipotente que trata constantemente al sujeto como un
infante. Se corta sistemáticamente la posibilidad de toda liga grupa¡ y convierte a los
prisioneros en personas completamente dependientes de las autoridades. Asimismo, similar
a lo que sucede en los campos de concentración, el
enfrentamiento sistemático y el sometimiento de .-f
las leyes del grupo sobre el individuo garantiza la . •.___\-M;•
ruptura de cualquier vinculo cooperativo o
solidario. Esta situación de precariedad cotidiana
coloca al prisionero en un lugar de impotencia y
debilidad ante el entorno y lo empuja a la
necesidad de acciones sobre su cuerpo pequeños
pero profundos exorcismos ante la falta de sentido,
practicas de corte ascético que estimulan el goce
sobre su cuerpo Como señalamos siguiendo al
doctor Gérard Mendel, no existe lógica de la
1 espera, ante la falta de esperanza se vive el aquí y . .............
el ahora, el presente se magnifica en el instante, en
el disfrute fugaz del cuerpo.5
De manera similar comenta Moore: "El sufrimiento autoinflingido es una respuesta posible a un alto nivel de frustración producido por la incertidumbre respecto al medio ambiente natural 'y social, así como la inca pacidad nra r'
242
Bettheleim recuerda cómo esta adhesión a las autoridades llegaba a tales extremos que un
prisionero sufría más cuando un oficial lo humillaba o trataba como a un niño que cuando
padecía de algún castigo corporal de mayor magnitud. En las cárceles se provoca
constantemente el miedo y la incertidumbre entre la población y más se exacerba esta
situación cuando se trata de los recién llegados, de los primodelincuentes o "tiernos" de la
cual todos pueden sacar provecho. (> El roce constante de los cuerpos provocado por la
sobrepoblación, la pérdida de intimidad, la degradación de la estima, la escasez y el
estímulo del cuerpo por medio de alcohol, "pastas", mariguana u otro "activo", trabajan
permanentemente en contra de las ligas de solidaridad y cooperación que pudieran
establecerse entre los internos. El maltrato recreado entre los mismos presos, las
ceremonias de bienvenida (el baño con orines y excremento), las crueles bromas, el robo
sistemático, el pago con el cuerpo y la exposición a cualquier tipo de vejación hacen de la
población carcelaria un conglomerado de "cazadores" en donde el valor de la sobrevivencia
es el que predomina, la crueldad y la violencia se tornan así el modelo de conducta de
autoridades y prisioneros. Como observamos por propia voz de los prisioneros la cárcel es
vivida como el mismo infierno en donde se deben purgar los pecados, expiar la maldad, en
donde el sufrimiento y el dolor deben ser compartidos y nadie debe escapar a ellos; en fin,
la experiencia del encierro termina por racionalizarse como algo inevitable y hasta cierto
punto merecido: el poder ha dejado su marca no sólo en los cuerpos sino sobre todo en el
alma del prisionero.'
Las instituciones son también soportes que impiden los estados ansiógenos como lo
demostró hace tiempo Jaques y todos sus seguidores 8 , y si bien es cierto que,
analíticamente, no podemos equipararlas al grupo familiar, no por ello no deja de
6 Existe una marcada resistencia de algunos presos y autoridades en dividir claramente los internos procesados de aquellos que han sido sentenciados ya que se acabaría una parte del negocio que deja el atrapar a los
cuerpos, aunque sea momentáneamente, mientras dura el proceso penal. "Las fórmulas culturales definen las necesidades sociales aceptables o inaceptables, el significado y las
causas del sufrimiento humano y aquello que el individuo puede o debe hacer -si es que puede o debe hacer algo- respecto del sufrimiento. En el ascetismo, en la casta hindú y en menor medida en los campos de concentración, es posible encontrar un patrón de explicaciones culturales que ahogan el impulso de hacer algo respecto al sufrimiento. La explicación produce este efecto haciendo que el sufrimiento aparezca como parte del orden cósmico, por lo tanto inevitable, y en cierto sentido, hasta justificado. Más aún: estas formas de explicación ayudan a transformar los impulsos agresivos que provocan el sufrimiento y la frustración hacia el propio yo de la persona, es decir, hacia adentro, y esto es más notable en el ascetismo". Moore, Barrington.
Ibidem, 85.
asombrarnos la reproducción de ciertas similitudes con los inculos y lunciones con la
autoridad parental. Desde el nacimiento del psicoanálisis, poder y psique ha sido una pare
problemática que interroga sobre la encarnación del poder en el individuo. Autores
disimiles como Talcott Parsons, hasta vertientes teóricas y movimientos políticos como la
antipsiquiatría o el freudomarxismo, centraron sus preocupaciones en la interiorización del
poder en e! sujeto. 9 León Rozitchner por ejemplo, considera que en la dinámica del aparato
psíquico descrito por Freud, está la clave para entender los mecanismos de sujeción que
constituyen al sujeto. lO En efecto, para Rozitchner el sepultamiento del edipo es vivido por
el niño como un verdadero drama y hecho de sangre, que coloca al sujeto en una posición
de indefensión y sometimiento. Asesinato simbólico del padre, identificación con éste,
castración, configuración de la instancia psíquica supervisora, etcétera., tópica freudiana
enlazada a la voz superyoica, mandato paterno que juega como verdadero oráculo que se
multiplica y hace eco a través de la autoridad de las instituciones. También el filósofo
francés Louis Althusser en su famoso ensayo sobre la Ideología y aparatos ideológicos de
estado, introduce los planteamientos lacanianos para explicar el fenómeno de la
constitución de los individuos en sujetos políticos, sujetos-sujetados en y por el poder.
gracias a la interpelación de este último. La interpelación aparece como la voz del gran
Otro que cruza y configura al sujeto: reconocimiento imaginario con el padre, con Dios
como figura ideal, voz introyectada que inscribe al sujeto en el mundo de lo simbólico que
es sinónimo de cultura del sometimiento. La obediencia, el reconocimiento ideológico, que
es siempre dependencia, se realiza de manera análoga a la del niño cuando descubre su
imagen en el espejo, momento crucial en la constitución del sujeto, en su separación del
cuerpo de la madre, delimitación pero también impotencia de no valerse por sí mismo, sin
escapatoria en tanto condición humana, el sujeto tiene así la paradójica posibilidad de ser
en cuanto tal únicamente en la sujeción»
El poder es indefinible sólo desde una teoría o desde un "lugar" como si estuviera
ahi para ser nombrado o reconocido. Roland Barthes acierta cuando se pregunta,
Elliot, Jaques y Menzies, Isabel. Op. cit. Consultar, Kas, René y otros. La institución y las instituciones. Estudios psicoanalíticos, México, Paidós mexicana, 1996.
Ruitenbeek, Hendrik. (Comp.) Psicoanálisis y ciencias sociales, México, FCE (Colección Popular, núm. Iii), 1978.
Rozitchner, León. Frcua' y e/problema de/poder, México, Folios ediciones, 1987.
244
¿Y si el poder fuera plural. corno los
demonios? "Mi nombre es Legión", podría decir: por doquier y en todos los rincones. jefes, aparatos, masivos o minúsculos, grupos de opresión o de presión; por doquier voces "autorizadas", que se autorizan para hacer escuchar el discurso de todo poder: el discurso de la arrogancia. Adivinamos entonces que el poder está presente en los más finos mecanismos del intercambio social: no sólo en el Estado, las clases, los grupos, sino también en las modas, las opiniones corrientes, los
espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, y hasta en los accesos
-liberadores que tratan de impugnarlo...'2
f -
Nuestra pregunta de inicio se encamina a
desentrañar los mecanismos de poder que
se ejercen sobre los prisioneros, más que
mecanismos sutiles e imperceptibles, de
una lógica de la microfisica o de toda una
serie de tecnologías disciplinarias, panópticas, en donde el poder es sutil y eficazmente
introducido en el cuerpo de sensatos e insensatos para dejar su huella de verdad, más que la
utilización de esas tecnologías, los métodos utilizados en las prisiones de México distan
mucho de esta realidad, la ortopedia social tiene como sustento la fuerza, el abuso, el
exceso que deja invariablemente su marca sobre el cautivo; paradójicamente, antes que
cuerpos dóciles y disciplinados se encuentra una funcional y benéfica lógica de la
expansión del goce, del recreo de los cuerpos y de la culpa sobre la base del sufrimiento y
el temor. De cualquier manera, poco importa como se despliegue este ejercicio, el hecho es
que se realiza de las más diversas figuras, por eso coincidimos con Barthes cuando define el
discurso del poder:
Llamo discurso de poder a todo discurso que engendra la falta, y por ende la
culpabilidad del que lo recibe»'
Althusser, Louis. "Ideología y aparatos ideológicos de Estado", en Lafilosofia como arma de la revolución, México, Siglo X)(1 (Cuadernos de pasado y presente, núm. 4), 1976. 2 Barthes, Roland. El placer del texto y lección inaugural. De la cátedra de semiología literaria del Coliége
de France prnnunciada el 7 de enerode 1977. México, Siglo XXI. 1993, p.] 17.
24
El sello del poder se inscribe en los organismos de los presos y aprovecha, estimulando
hasta el límite con la muerte, el goce de los cuerpos. Economía libidinal que juega con la
concupiscencia pero también la somete, manipula y controla. A diferencia de la
preocupación hobbsiana que pretendía terminar con la anarquía y la guerra erigiendo el
rden y la paz por encima del caos, la cárcel se sirve de una lógica de la intemperancia de
s cuerpos, de su erogenización hasta el límite con la muerte, de la ansiedad que conduce a
plasmar lo Real en el cuerpo del semejante; así, los presos arrinconados sobre su
estimulado y siempre insatisfecho cuerpo hacen el juego a la institución provocando su
propia "enfermedad" de la cual todos salen ganando.
3 lbidem, p. 118.
ANEXO 1
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA IMPLICACIÓN Y EL TRABAJO DE CAMPO
La habilidad de los antropólogos para hacernos tomar en serio lo que dicen tiene menos que ver con su aspecto factual o su aire de elegancia conceptual, que con su capacidad para convencernos de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar (o si se prefiere haber sido penetrados por) otra forma de vida, de haber, de uno u otro modo, realmente "estado allí". Y en la persuasión de que este milagro invisible ha ocurrido, es donde interviene la escritura
Clifford Geeriz El antropólogo como autor
247
En algún momento, Gastón Bachelard planteo que uno
de los obstáculos al conocimiento científico era el de
romper con el lenguaje del sentido común que, como
todo sentido común, es un lugar en donde se encuentra
rápidamente respuesta a cada una de nuestras
inquietudes. Para lograr un proceso de pensamiento
continuo y en perpetua duda se requiere de lograr
procesos de abstracción que vayan más allá de la mera
comparación por analogía como lo sugiere el filósofo
francés. Sin duda, ciertas maneras de abordar la realidad
se ven ceñidas a determinantes de tipo cultural,
histórico,lingüístico,etcéteraqueestablecen
determinadas condiciones de existencia que a su vez posibilitan modos de sentir,
comprender y reflexionar, como, de igual forma, tales condiciones obturan otras
posibilidades de nombrar a la realidad.' A este tipo de "horizontes" teóricos Michel
Foucault los denominó epistemes. 2 Este espíritu de época no es otra cosa que los materiales
con los que cada cultura elabora sus propios mitos, leyendas, sueños, fantasías y
explicaciones sobre el mundo y que, obviamente, constituyen el espacio que origina el
pensamiento y la acción social, pero también expresa sus propios límites que no son
abordados, restos impensables pero posibles. Lo anterior permite afirmar un hecho: el
hombre está influenciado por el medio que le rodea, es parte de él y de una época por lo
que, de principio, es imposible pensar una investigación neutra, objetiva, sin implicación.
El tema de la implicación en la investigación tradicionalmente fue abordado desde
la relación problemática entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Se apunta hacia las
garantías de objetividad que debe tener todo proceso de investigación, de sus controles
racionales con la finalidad de acotar la dimensión subjetiva. Creemos que hablar de
Bachelard, Gastón. La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. México, Siglo XXI, 1981. 2 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, México, Siglo XXI, 1982.
245
implicación conduce necesariamente a diferenciar dicho concepto en diversos niveles de
análisis, mismos que deben considerarse cuando se realiza un estudio. Algunos ejemplos de
esto son: el llamado "encargo institucional", las expectativas que genera la investigación, la
dimensión "contratransferencial" (con el objeto de estudio), la incidencia que producen los
resultados de la investigación, etcétera. Temas que desde tiempo atrás han sido
desarrollados por la filoso fia. la sociología, la antropología, la etnografía, el psicoanálisis y
más recientemente recuperados por la escuela francesa del "análisis institucional".3
Con respecto al denominado "encargo institucional", sabemos que el investigador
no se encuentra libre de trabas e influencias que proceden de quien le financia o apoya de
alguna manera en sus estudios. Por lo general, antes de ser aprobados los proyectos, éstos
pasan por una serie de instancias burocráticas que deciden la pertinencia y en muchos casos
valoran la utilidad de la investigación. Los compromisos entre las instituciones que otorgan
el financiamiento y deciden qué proyectos aprobar y cuáles no, son una prueba de la
indefensión del investigador y de la necesidad de "ajustar" la investigación conforme los
criterios dominantes de la institución (como casi siempre sucede en los casos de estudiantes
e investigadores becarios), por supuesto con algunas notables excepciones.
Por lo que respecta a la recolección de la información muchas veces se encuentra
sesgada por los juicios institucionales que no explicitan los criterios de recabación o las
variables consideradas para la construcción de los datos (piénsese en la información
estadística sobre criminalidad, quién define esta última, cuáles son los criterios para su
tabulación, etcétera.). En realidad, más que recabar sabemos que el dato termina por ser
construido. Incluso, un indicador que pueda aparecer como libre de resabios subjetivos
etcétera, como podría ser para un economista el comportamiento del Producto Interno
Bruto no es libre de interpretaciones, de forma que un incremento de este indicador del, por
ejemplo, 2% puede aparecer como muestra de una salida de la crisis, de recuperación
económica o de salud de la economía, pero también ese mismo dato puede significar lo
contrario. Todo ello depende de una serie de variables con el cual es relacionado dicho
indicador e incluso de un elemento de subjetividad propio del estudioso que observa los
hechos con pesimismo o cierto optimismo. El dato se construye en una serie de vaivenes
Ver: Lourau, René. El análisis institucional. Buenos Aires, Amorrortu editores, 1991; Manero, Roberto.
"Introducción al análisis institucional", en Revista Tramas, México, UAM, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Diciembre de 1990.
entre la teoría y la realidad, de tal suerte que la realidad en tanto acotamiento articulado del
investigador será inevitablemente una realidad posible entre muchas otras. Teorías,
archivos, indicadores varios, informaciones sistematizadas, ordenamiento de datos,
contraste con supuestos, conjeturas y teorías, proceso complejo y, como diría Whritg Milis.
de corte completamente artesanal.
Es también muy común que el investigador escriba para un auditorio particular y no
quiera verse sometido a la crítica de éste. Muchas veces su empatía, por ejemplo, con
determinados actores sociales hace que la distancia de reflexión y análisis teórico se
reduzca a favor de cierta postura ética o política. Más que una renuncia cabal a cierto tipo
de principios es una advertencia en contra de tomar una apuesta por adelantado. Todos
compartimos que el matar es malo o que el aborto no parece la solución más adecuada al
problema del control de la natalidad, pero tratar de entender estos problemas en tanto
fenómenos sociales es otra cosa. Durkheim afirmaba que había que tratar a los hechos
sociales como cosas, hechos que inevitablemente se nos imponían más allá de nuestra
voluntad. En ese sentido, cuestiones como los suicidios, abortos u homicidios son
fenómenos que deben de ser entendidos como parte del comportamiento de las sociedades
que al manifestarse obedecen a determinadas causas, también de tipo social. Esta distancia
epistemológica parece ser un requisito para el investigador como bien lo sabía también otro
gran pensador social como lo fue Max Weber. En política como en la religión, el pleito no
es entre diversas posturas teóricas sino entre los distintos valores y apostados ahí, nadie
estará dispuesto a abandonar su creencia puesto que ésta es principio de significación y
sentido ante el mundo. Así, en lugar de racionalidad metodológica lo que aparece es una
batalla entre dioses.
En relación con el problema de la incidencia del investigador que trabaja "sobre el
terreno", a través de técnicas como la observación participante, las historias de vida o la
entrevista, debemos recordar que el tema ha sido extensamente tratado por antropólogos y
etnólogos quienes han logrado incorporar como parte del proceso de investigación los
eventos provocados más allá de la voluntad del investigador sin tacharlos de perturbaciones
ajenas a los resultados de los análisis. Un ejemplo: el antropólogo Branislaw Malinowski
considera los eventos extraordinarios como una gran oportunidad para conocer los vínculos
250
comunitarios, sus problemas, las prácticas de ciertos actores. En efecto, Malinowski
comenta lo siguiente en Los argonautas del pacífico occidental:
Las alarmas al anochecer por la proximidad de los hechiceros, una o dos grandes -realmente importantes- peleas y rupturas dentro de la comunidad, los casos de enfermedad, las curas que se habían aplicado y las muertes, los ritos que se debían celebrar, todo esto sucedía ante mis ojos, por así decirlo, en el umbral de mi casa, sin necesidad de esforzarme por miedo a perdérmelo. Y es necesario insistir en que siempre que ocurre algo dramático o importante hay que investigarlo en el mismo momento en que sucede, porque entonces los indígenas no pueden dejar de comentar lo que pasa, están demasiado interesados para que su imaginación se prive de suministrar
toda clase de detalles .4
Otro ejemplo proveniente de la práctica psicoanalítica lo ofrece Maud Mannoni, ella relata
su experiencia en un hospital psiquiátrico que la requiere para curar a los enfermos que ahí
se encuentran recluidos. 5 Bajo un dispositivo institucional en donde priva el encierro y los
internos son sometidos bajo el personal médico, técnico y directivo, diflcihnente opera el
encuadre psicoanalítico tradicional, es decir, aquel denominado por una de las pacientes de
Freud como "la cura por el habla" que sólo es posible de ser garantizado si la demanda de
cura proviene del analizante y no de la institución o del psicoanalista En este sentido,
Mannoni es inevitablemente identificada por
parte de los enfermos como parte de las
autoridades lo que genera desde un inicio
mucha desconfianza en la relación. De origen,
la relación analista-paciente aparece viciada
puesto que, obligar al paciente a que hable lo
único que provoca es una mayor tensión y
angustia, posiblemente "dispare" una serie de
rasgos de tipo paranoico (recordemos la
película Atrapado sin Salida). Cualquier
persona, en condiciones de vigilancia y
encierro se preguntaría: ¿para qué quiere ésta
Malinowski, Bronislaw. Los argonautas del pac jfico occidental Comercio y aventura entre los indígenas de
la Nueva Guinea Melanésica, Barcelona, Península, 1995, p. 25. Ver el libro de Maud Mannoni. El psiquiatra, su loco y el psicoanálisis. México,l Siglo XXI, 1976.
persona que yo hable'?. El problema de la transferencia se revela claramente: el
psicoanalista es identificado con el poder, es decir, con la autoridad institucional.
Desde una perspectiva de corte más sociopolítica, se sabe que el investigador, al
ingresar a cualquier comunidad, necesariamente se sitúa en un espacio de relaciones y redes
de influencia y poder. Se han dado casos extremos donde es imposible obtener información
por el sólo hecho de que se sea mujer o porque el investigador ha sido albergado por alguna
persona o institución que la comunidad rechaza, sobreprotege, etc. Lo importante es lograr
sacar provecho de tales eventualidades y considerarlas como "analizadores", es decir, como
situaciones de excepción que revelan más nítidamente la complejidad de los procesos
sociales. 6 Clifford Geertz relata parte de esas vicisitudes en su extraordinario estudio sobre
la pelea de gallos en Bali y cómo un suceso inesperado (el ser perseguido por la policía
junto con los nativos), permitió ser, finalmente, aceptado por la comunidad.7
F 1 acotamiento del objeto de estudio no sólo depende del interés del estudioso, de su
posición social y cultural, y de los valores que éste representa. También existe una
dimensión menos abordada, referida al orden del inconsciente y que Georges Devereux le
dedicó un interesante texto denominado De la ansiedad al método en las ciencias del
comportamiento. El estudio muestra cómo la elección de un tema de interés responde a
procesos subjetivos mucho más profundos de lo que imaginamos, procesos del orden
inconsciente que principalmente pretenden obturar una serie de angustias que, o bien el
investigador racionaliza bajo un discurso de cientificidad o, simplemente niega su
importancia. 8 Desde esta perspectiva ya no es ocioso preguntarse si el médico que opera en
nombre de la ciencia abriendo cuerpos bajo el menor pretexto, no termina por satisfacer
alguna fantasía sádica o aquel psicólogo que bajo todo un acervo de procedimientos
cuantitativos martiriza a los animales para ratificar lo que ya sabe de antemano.
Operacionalizar ciertas variables y no otras, seleccionar y problematizar el objeto de
estudio con posibilidad de subrayar cierta lectura por encima de alguna otra, justificar
racionalmente una postura ética o política, etcétera, todo ello remite a situaciones mucho
más profundas relacionadas con la subjetividad del investigador.
' Para discernir la diferencia entre "indicadores" y "analizadores" se recomienda el texto siguiente: Lourau, René. El Estado inconsciente. Ensayo de sociología política. Barcelona, Editorial Kairós, 1980.
Geertz, Ctifford. "Juego profundo: nota sobre la riña de gallos en Bali", en La interpretación de/as culturas. Barcelona, Gedisa, 19921
2 5 2
Como se observa, es inevitable la implicación del estudioso y, por tanto, la necesidad de
incorporar una serie de problematizaciones adicionales que, seguramente permitirán revelar
una serie de situaciones novedosas sobre el objeto de estudio y del propio investigador.
Aunque la mayoría de las veces no se reconozca, el texto "científicamente" terminado (en
tanto discurso validado por las instituciones del saber legitimado), es resultado de la
implicación. René Lourau da cuenta de ello en un libro dedicado a los "diarios de
investigación". 9 En este texto, se muestra la importancia de una serie de sucesos que rodean
al investigador y que por considerarse "demasiado íntimos" son rechazados por
intrascendentes para los resultados de la investigación. Es un "extratexto" que si bien
aparentemente no tiene que ver con los resultados finales de la investigación evidentemente
es parte cosustancial a la misma, y que en aras de una escritura científica y racional ha sido
extirpado del cuerpo teórico final. Al respecto comenta Lourau:
La línea divisoria entre los dos tipos de diario no puede ser marcada definitivamente. No existe el dentro y el fuera en el relato etnográfico. No existe el dentro y el fuera en la ciencia, salvo en función de una línea divisoria imaginaria, no dada sirio construida eventualmente por el autor, eventualmente por el lector, eventualmente por el grupo editor implicado en la institución científica (lo que ha permitido diversas censuras: la línea no era muy clara en cuanto al "no demasiado íntimo" y el "demasiado íntimo"."'
Por su parte, ese extraordinario clásico de la antropología social al que más arriba nos
referimos Los argonautas del pacifico occidental, producto de la convivencia
aproximadamente de dos años con los isleños trobriandeses, dejó otro legado, un diario de
investigación, el cual concentra no sólo datos, anotaciones objetivas y científicas. Es un
diario que muestra también las ansiedades del investigador, sus fantasías y aventuras que,
por lo demás, son inevitables en cualquier ser humano. Este texto paralelo, permite explicar
a su vez las condiciones de posibilidad de aquel otro, es decir, el que hace famoso a algún
autor ante la comunidad científica. Es tiempo de que las investigaciones recuperen el
problema de la implicación.
8 Devereux, George. De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. México, Siglo XXI, 1994. Lourau, René. El diario de investigación. Materiales para una teoría de la implicación. México,
Universidad de Guadalajara, 1989.
Consideraciones en torno a la invesl/gaciófl sobre e! terreno"
Ingresar a un reclusorio o
penitenciaría no es nada fácil,
mucho menos cuando alrededor
de estas instituciones se teje una
multitud de anécdotas sobre la
peligrosidad que se vive en su
interior. Por ejemplo, los medios
de comunicación contribuyen
mucho a que la "opinión pública"
se forje una opinión siempre
a
-,-•r :--
- -
desfavorable con relación a quienes, considerados peligrosos para la sociedad, han decidido
fugarse. amotinarse o protestar a través de métodos nada convencionales como el de
coserse la boca. Por otro lado, iniciar una serie de trámites burocráticos para llevar a cabo
un estudio sobre "la vida en el encierro" requiere simplemente de contar con paciencia
budista pues dichos trámites adquieren un cariz verdaderamente kafkiano, contribuyendo a
espesar la atmósfera sobre la que se intenta trabajar. Para realizar el trabajo de campo de la
presente investigación tuve que esperar más de dos años para lograr ingresar, por vez
primera, a un reclusorio y, aun así, la entrada no dejó de tener una fuerte dosis de
casualidad. En efecto, fue una conversación con el director del centro escolar de uno de los
reclusorios de la ciudad de México la que me extendió la invitación para participar como
profesor de literatura. Así logre por fin ingresar primero, en el Reclusorio Varonil Sur y,
posteriormente, en la Penitenciaria del Distrito Federal, Santa Marta Acatitia. Contando con
todos los papeles y oficios en regla, el ingreso no evitó estar precedido por una larga espera
y de una serie de revisiones rigurosas.
La modernidad de los reclusorios, resultado del boom penitenciario de los años
setenta que impulsaba una serie de reformas sustentadas en la readaptación y la cárcel sin
rejas. no dejaba de contrastar con el estilo de fortaleza que la arquitectura presentaba y que
a fin de cuentas comprueba la finalidad última para la que fueron construidos tales lugares:
[bid. Pág. 45.
254
muros altos sin visibilidad hacia el interior rodeados en su parte más alta con
impresionantes alambradas que asemejan las filmadas en los campos de concentración,
cancelerías, arcos de seguridad, rejas, redes metálicas que se interponen durante el trayecto
hacia el interior y de un pabellón a otro. Todos aquellos espacios pensados con alguna
finalidad como la de realizar un deporte, estudiar o rezar son circundados por rejas y
candados destacando mucho más los aspectos de seguridad que los de la readaptación,
capacitación, etc.
La larga espera administrativa y las advertencias que varias personas me hacía sobre
los prisioneros, empezaba a cuestionarme sobre mi papel como investigador,
principalmente me preocupaba cómo garantizar un mínimo de objetividad. Las teorías de
tipo antropológico que trataban el papel que juega la incidencia del "investigador de
campo" sobre su "objeto de estudio", no parecían ayudarme mucho en esos momentos. Sin
embargo, no todas las experiencias narradas y teorizadas eran del todo inútiles. Textos
como el de la psicoanalista Maud Mannoni, al que referimos más arriba, advertían sobre el
problema principal al que un investigador se enfrenta cuando interviene en un
establecimiento cerrado: el de ser identificado con la autoridad institucional. Si una
investigación "sobre el terreno" pretende recuperar la voz de los actores, describir la
cotidianidad, estar atento a las situaciones de excepción, etcétera, era obvio que con
respecto a la recabación de información directa en torno a lo que acontecía en la prisión
ésta podría bloquearse desde el inicio. La pregunta era: ¿a través de qué tipo de técnica
lograría recolectar los datos requeridos sin que esto presentara un atentado a la integridad
de los presos? Ingresar como profesor de cuento y literatura presentaba una ligera ventaja
en cuanto a establecer una distancia con la institución. Conforme pasó el tiempo, me di
cuenta que la figura de profesor y el carácter temporal y externo que presentaba, hacían de
mí, una persona con la que los prisioneros podían hablar y sobre todo confiar. No cabe
duda que la imagen de profesor, se tiene en alta estima por parte de los cautivos y si bien
sigue siendo una figura de autoridad, al menos ésta no era del mismo carácter. Sin embargo,
esto traería una primera limitante dada en el sesgo de la muestra ya que sólo se obtendría
información de aquellos presos que asistían a la escuela, es decir, de los interesados en
conseguir los documentos necesarios para lograr los beneficios de la preliberación. Esta
Nw
situación, por detinición excluía a un tipo determinado prisioneros con condenas muy altas
o de aquellos clasificados como "de alta peligrosidad". Con todo, iniciamos la experiencia.
El acceso a Santa Marta es similar a cualquier reclusorio: solicitud de identificación.
interminables "Visto Bueno" de oficios, revisión personal y electrónica, etcétera. Sin
embargo, el saber que esta era la segunda cárcel más peligrosa del país, la que alberga
prisioneros de largas condenas debido a la gravedad de sus delitos, me colocaba
nuevamente en un estado de tensión. Las historias que corren refieren a que estos presos no
tienen ya nada que perder y que, por lo mismo, son capaces de asaltar o matar a cualquiera
que ingenuamente se exponga. El descuido y la caducidad de las instalaciones, sus pasajes
fríos, pobremente iluminados, la austeridad del mobiliario, la fetidez de sótanos que son
acondicionados para cubículos y oficinas, aumentaban la credibilidad de aquellas terrible
histo rkis que circulaban.
Lna primera etapa de recolección de inlormaciun estuvo regida por mi labor corno
docente en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. La investigación en la penitenciaría inició
con la participación de un curso sohi. u. : u " -ui unía-. onu nne'. arneul:
derivó en una reflexión sobre el cueni u
Mí experiencia, de casi veinte años como pro !sor universitario, de poco servia ante
este peculiar grupo de aproximadamente cuarenta personas. Durante una semana, la
asistenciafue regular
lograndouna buena
cantidadde materiales
escritos.Una semana
despuésuno delos
internosharíalaprimera
observaciónsobremi
comportamiento: según él,
losprimeros díasmi
cuerpo mostraba signos
inconfundibles de temor. Obviamente que el cautiverio forzado y prolongado ha
desarrollado en los prisioneros una sólida capacidad de "lectura" sobre los cuerpos, al
escuchar sus comentarios recordé y reconocí mis movimientos y emociones..
256
Iniciamos el taller con la selección de algunas historias que tenían que ver con el encierro,
la pérdida o el amor. También se consideraron problemas coyunturales de carácter político,
que interesaban mucho a los reclusos, como fue la emergencia del movimiento zapatista en
Chiapas. Todos estos materiales fueron un excelente motivo para que los presos hablaran y
escribieran ternas referentes a su cautiverio. Después de alguna reflexión grupal, les
solicitaba en mi calidad de profesor, su opinión sobre la imagen que tenían de los custodios,
qué pensaban de los estudios que les practicaban los técnicos penitenciarios o alguna
opinión sobre la situación del encierro o sobre algún hecho que les impactara sobre manera
en el cursó de su cautiverio.
Un segundo momento del trabajo de campo, se logró en la Penitenciaría de Santa
Marta Acatitla. Ahí, mi trabajo como profesor fue breve (apenas una semana) pero
suficiente para establecer confianza con algunos presos e iniciar, con anuencia de la
institución, una serie de entrevistas y trabajo fotográfico con aquellos que tenían el cuerpo
tatuado. Para complacencia de los penalistas como de criminólogos y policías, existe una
estrecha relación entre el preso con múltiples tatuajes y su condición de reincidente o
peligroso. Cuando solicitaba entrevistarme con alguno de ellos (dadas las referencias que
de palabra o de oídas recolectaba de algún otro preso, autoridad o de los mismos custodios),
casi siempre se encontraba castigado en la eufemísticamente llamada Zona de Observación,
mejor conocida por los presos como Zona de Olvido. Con estas entrevistas tenía contacto
con otro "segmento" de la población carcelaria. Sin embargo, el hecho de que las pláticas
se realizaran en las oficinas del personal técnico cambió la actitud de algunos de los
entrevistados. Era importante aprovechar los primeros contactos para establecer otros más,
sin embargo, entre los presos no existe mucha confianza por lo que las respuestas se
limitaban a que se me proporcionaran algunos nombres. También fue necesario establecer
pero, principalmente mantener, un "clima de confianza" por lo que seguía presentándome
como profesor universitario (el mostrar la credencial y los oficios con el escudo de la
Universidad, ayudaban mucho a establecer una distancia con la institución penitenciaria).
También, variaba ligeramente la distribución de muebles dentro del cubículo asignado,
principalmente quitaba el escritorio que funje como barrera y colocaba únicamente dos
sillas, una frente de la otra con la finalidad de darle un carácter lo más informal posible a la
realización de la entrevista; asimismo, antes de preguntar sobre las temáticas de mi interés.
257
platicaba con ellos, aproximadamente durante una media hora sobre sucesos varios. Sólo
después de ésto, les preguntaba si podían ser entrevistados, grabados y fotografiados. Con
toda "libertad", en sus manos quedaba la decisión. La confianza se lograba cuando ellos
estaban convencidos que su palabra sería rescatada. Por ejemplo, llegaba a decirles que
sobre los tatuajes todos opinaban y que sabíamos que dichas opiniones generalmente son
desfavorables, poco después los increpaba: ¿y ustedes? Ustedes que son los que decidieron
llevarlos siempre sobre su piel ¿qué tienen que decir? En lo general, el resultado fue
favorable; aunque la desconfianza y la reserva predominaron en algunos de ellos que
miraban en mí un policía disfrazado. No obstante, conforme pasaba el tiempo corría la voz
entre autoridades, custodios y presos sobre mi investigación sobre los tatuajes, incluso,
llegué a entrar a la penitenciaría sin tanta revisión, todo ello gracias a que logré conocer a
los custodios de los diferentes turnos, de tal suerte que me convertí en "el profesor de los
tatuajes". Situación que se terminó alrededor de los seis meses cuando hubo cambio de
administración en la penitenciaría de Santa Marta. Con todo, de ahí salieron entrevistas y
muchas historias escritas que eran contrastadas con aquellas otros testimonios dejados por
ex reclusos e, incluso, por la misma literatura. Parte de esta última, tiene un carácter
testimonial, sin embargo, más allá de pertenecer a un universo más o menos verdadero, la
literatura, como decía Milán Kundera, nos acerca más a la realidad.
Decíamos que aquellos prisioneros que mostraron el mayor número de tatuajes
inscritos en su cuerpo, coincidían con la clasificación institucional colocándolos en el rubro
de "alta peligrosidad". Algunos de los reclusos que portan la mayor parte de tatuajes, se
encontraban en la cárcel de castigo: una cárcel dentro de la cárcel para aquéllos que violan
las normas internas que marca la reclusión. No sin dificultad se lograba que fueran
"liberados" bajo pretexto de nuevos estudios por parte del personal técnico. No obstante, el
área de Seguridad y Custodia dejaba sentir su mayor jerarquía institucional ya que decidían
cuándo y en qué momento se podría "bajar" al interno para ser entrevistado. Algunas veces,
se prohibía tajantemente la petición, otras más, se hacía bajo la responsabilidad de algún
psicólogo y la • previa autorización del subdirector técnico. Todo ello, no evitaba la
advertencia por parte de los custodios de la responsabilidad que uno debe afrontar.
2.58
Durante un año, una vez por semana, logré un contacto importante con esta enigmática
institución. Podría decirse que dificilmente se podrá conocer la totalidad de la vida en
reclusión si no se vive ahí. Tiempos como el de la visita familiar, la visita íntima o el de la
vida nocturna, espacios como son los dormitorios o los baños terminan por ser zonas
exclusivas, imposibles de observar, incluso por las mismas autoridades civiles. Sólo presos
N, custodios comparten en buena
1!LP AJ
/ /• / \ \ 4
T:11 ///I \\;
medida lo que sucede dentro de
estos lugares en los que
cualquier cosa puede pasar. El
resto, a lo más que podemos
aspirar es a llenar "huecos" de
nuestro estudio por medio de las
narraciones de los encarcelados.
Aquí resalta con profundidad las
diferencias entre Dilthey y
Weber en cuanto a la posibilidad
de conocer la realidad. Si como
Dilthey afirma, sólo es posible
conocer ésta por medio de una 'experiencia de vida", es obvio que ningún investigador se
animaría a estudiar la vida en prisión. Mejor, intentamos reproducirla por medio de otros
métodos y técnicas.
Con los materiales recolectados me enfrenté a uno de los problemas más acuciantes:
el de intentar teorizar sobre hechos que por su sola espectacularidad casi siempre quedan
como testimonios. Teorizar es para mí aventurar alguna explicación sobre la dinámica de la
institución y del comportamiento de los cautivos, es otorgar un estatuto a dichas prácticas o
al menos proporcionar algunas conjeturas de por dónde podrían realizarse posteriores
investigaciones, en suma, es intentar romper con una tradición que se ha dado en los
trabajos sobre el encierro y que tiene un corte predominantemente crítico y de denuncia (el
cual por supuesto, es importantísimo), es decir, descriptivo. Primer paso para llevar a cabo
un estudio, pero que considero no es suficiente.
Algo resalta en el trabajo sobre el terreno y es que uno logra observar deteF1i1lJJ
regularidades o lo que yo denominaría dimensiones de realidad. Es decir, no sólo se
observan regularmente ciertas interacciones sociales o prácticas institucionales, también
logran entretejerse desde diversos lugares una especie nudos problemáticos que,
contrastando desde las teorías terminan por conformarse en "dimensiones de realidad", por
supuesto, éstas son acotadas por el investigador gracias a su doble mirada que va de la
teoría a la realidad y viceversa. Así sucedió con uno de los temas que recurrentemente
"saltaba" desde lugares como el lenguaje, la manera de morir, el espacio cerrado, o el
tatuaje: el de la devoración. La información que aparecía podía ser pensada también desde
distintas vertientes teóricas como el psicoanálisis o la antropología. Los nudos o lugares de
confluencia del trabajo de campo, podían así, desde el momento en que lograban cruzarse
desde las teorías, transformarse en dimensiones de realidad, logrando así un campo de
reflexión para nuestro trabajo de investigación. Así, en lo que respecta a la parte
etnográfica, fuimos construyendo cada capítulo de la investigación y cada parágrafo dentro
de cada capítulo. No obstante, no fue muy distinto la articulación Cofl los otros capítulos de
la investigación. Muchas veces lo que se logra ganar cuando se profundiza en un espacio o
problema considerado "micro" o coyuntural, es el rescate de elementos de corte estructural
o que sólo pueden ser explicados por su enlace con procesos de tipo "macro". Esto no es
ninguna novedad, de hecho los investigadores que utilizan métodos como las historias de
vida saben bien que las narrativas contemplan procesos de naturaleza diversa. En otras
palabras, la vida en el encierro está atravesada por las relaciones históricas y sociales de un
país e incluso por las incidencias a nivel mundial suscitadas por la manera de enfrentar el
crimen organizado, la seguridad nacional o las reformas al derecho penal. También por los
niveles de impunidad y corrupción que el Estado tolera, de la dinámica de sus instituciones
o el avance democrático de éstas. Así, un motín refleja las condiciones de vida de los
prisioneros pero abre un horizonte explicativo al presentar con mayor nitidez la forma de
actuar del Estado, de las autoridades y su relación con los internos, de lazos sutiles pero
firmes de complicidad entre el mundo externo y el tenebroso mundo del cautiverio. En ese
sentido, la investigación "exigía" sus propias maneras de articulación. Claro, el acotamiento
finalmente es dado por el investigador. El diseño de investigación es un punto de partida.
260
sin embargo, en la investigación misma, siempre será un punto de llegada permanente y en
constante transformación.
Encierro y contratrans/érencia: especulaciones sobre lo enigmático de una elección
Preguntarse el por qué de una investigación en donde los niveles de tensión son constantes,
de querer trabajar con personas que tienen otra noción de lo prohibido, sujetos que muchas
veces experimentan con su cuerpo ciertas "situaciones límite", es una cuestión que requiere
de un autoanálisis profundo y que seguramente generaría un texto adicional que rebasa los
límites de este trabajo. La lectura del libro de Georges Devereux, De la ansiedad al
método... marcó una inflexión en mi persona, para que los pensamientos se deslizaran
involuntariamente hacia imágenes y recuerdos que en algún momento de mi vida,
probablemente, provocaron estados de angustia incomprensibles. Por ejemplo, recuerdo
vagamente cómo mi padre fue encerrado por unos días en la cárcel de Lecumberri por
haber tenido un leve accidente de tránsito. Los estados de movilización y angustia que
tuvieron lugar en el hogar, la liberación y la anhelada espera de mi madre (quien lo recibió
con una abundante cena, la cual por cierto le fue indiferente a mi padre, quien prefirió
perderse en un sueño profundo y prolongado), despertaban en mi conciencia la gravedad
del asunto. En esos momentos sólo observaba ese sueño profundo que evitaba hablar de la
situación, intuía que algo grave había sucedido...
Y sin embargo algo me decía que ese hecho incidental dificilmente explicaba mi
interés por la vida en reclusión y los efectos que ésta provoca en los hombres. Mi vida,
hasta cierto punto ha sido resultado directo del encierro y a pesar de ello lo "olvidaba". Un
texto, elaborado por un hermano de mi padre, como una necesidad de dejar un testimonio
del pasado (tal vez para otorgar un asidero al presente), súbitamente permitía aflorar los
recuerdos de aquellas historias contadas alrededor de [a mesa durante la infancia. El libro
elaborado, describe los avatares de la guerra civil española, la migración y el traslado de
España de aquellos niños que sus padres temían por sus vidas y que, por lo mismo fueron
trasladados a diversos países, particularmente, el texto abordaba el grupo de niños que
llegaron a Morelia en el estado de Michoacán, para ser educados en el internado llamado
261
"Escuela Industrial España-México ". De aquel cautiverio desciendo, de aquellas historias
y anécdotas que recuerdan alegrías, enojos, tristeza y desamparo. Del desarraigo y
separación por el traslado forzoso a tierras lejanas, de la pérdida de los seres queridos, de la
vida en el internado que reproduce como todo encierro, y casi de manera idéntica, los
vicios, enfrentamientos, corruptelas pero también cuidados y solidaridades. Finalmente, de
la exacerbación por la búsqueda del sentido, del origen y la identidad, resultado también, de
la pérdida irreparable de un abuelo confinado en un campo de concentración que dejó un
hueco imposible de llenar...
Payá, Emeterio. Los niños españoles de Morelia (el exilio infantil en México). México, Edamex, 1987.
Anexo II
Reflexiones sobre la mujer en prisión: notas del trabajo de campo para futuras investigaciones.
V
263
Diario de Investigación
Entrada a Tepepan. Celebración, entrega de reconocimientos en el auditorio del penal,
cursos de pintura, teatro, "sociología de la literatura"; palabras de los funcionarios que
hablan sobre la libertad de "la mente y no del cuerpo que se encuentra entre estas cuatro
paredes". Ceremonia institucional en donde predomina la formalidad. El arreglo personal
de algunas prisioneras contrasta con el comportamiento aletargado que el efecto del
medicamento ha logrado en aquellas otras que pertenecen al pabellón de inimputables y que
son invitadas al evento. Mientras la ceremonia se realiza en el auditorio, un par de presas se
abrazan amorosamente en un pasillo, más tarde, otras dos prisioneras se gritan, insultan y
amenazan delante de algunos funcionarios que miran indiferente. Nada se ve detrás de los
muros que integran los dormitorios, la guardería infantil, las oficinas, la enfermería., el
terrorífico apando. etcétera.
[Instantáneas tcóricasl
La crítica que Cornelius Castoriadis realiza en La institución imaginaria de la sociecic.
tanto al marxismo como al estructural funcionalismo, apunta a una carencia teóri
fundamental que se repite en los análisis en torno a la institución. En efecto, los estudios
elaborados apuntan principalmente hacia la organización especializada de funciones, a la
normatividad, a los procesos técnicos, a los roles que de alguna manera explicarían una
serie de rutinas que dan un sentido regulado a la sociedad. Estos niveles de análisis, si bien
son importantes, no agotan una serie de eventos que se suceden alrededor de la operatividad
"técnica" que cualquier empresa institucional pretende desarrollar. Ante los ojos de
cualquier persona común y corriente se abren una variadí sima cantidad de prácticas que no
sólo no se reconocen como parte importante de la estructura funcional, sino que incluso al
contravenirla son consideradas como desajustes o desviaciones prontos a corregir. Sin
embargo, es una realidad que existen decisiones, actividades o participaciones que no
encajan bajo la mirada de la utilidad, beneficio o funcionalidad alguna. Son, por decirlo así.
prácticas "afuncionales". Una institución es producto de un campo de fuerzas, tanto
2(4
externo, incrustado dentro de relaciones sociales e institucionales, corno también interno, en
tanto proceso complejo, resultado de la acción de los actores sobre la organización. Michel
Crozier (siguiendo a Cornelius Castoriadis), estudia esta incidencia de los actores sobre la
estructura y el campo de acción o libertad que tienen los primeros para incidir, resigniflcar
o transformar a dicha estructura. Sólo por el hecho de que son los hombres los que operan
entre sí, la organización técnica se inserta dentro de una red de poder. Los actores, por el
simple hecho de poseer talentos, habilidades o recursos diferenciados, establecen su vínculo
con los demás de manera política, es decir, tratando de asegurarse que la orientación del
resto de los compañeros sea predecible de acuerdo a sus expectativas. Por el contrario,
generar un estado de incertidumbre en el otro, es parte inherente de una lógica de poder.
Poder, relaciones sociales, estrechez o distancia de vínculos emocionales, etcétera; son
parte de una dimensión instituyente que puede ser analizada desde ángulos de tipo
psicológico, social y político.
El choque que surge de la instrumentación de los diversos programas con las
preocupaciones y prioridades que las prisioneras jerarquizan (como es el caso del proceso
penal, de poder ver a los hijos mayores que están al cuidado de los internados, etc.) es
constante. Ante las demandas de las presas la institución se abriga en su proyecto no
importando sus efectos contradictorios, perversos diría Boudon. Afinando a Parsons,
Robert Merton distinguió entre funciones manifiestas y latentes. En efecto, ante la eminente
observación de hechos que no concordaban con las necesidades de la institución (o de la
sociedad) se recurrió a una explicación sociológica que reconocía una serie de fenómenos
inesperados o, incluso, ética o socialmente despreciables, pero que respondían a
necesidades soterradas que trabajaban en dirección de la integración social. Sin embargo,
las instituciones son más complicadas. Establecen prácticas que de plano son inexplicables
por su inutilidad o afuncionalidad y que, contra todo pronóstico y sentido común, continúan
tremendamente arraigadas. Aún, dentro de un imaginario, es imposible su sostenimiento.
¿Quién cree en realidad que la readaptación se logra? Si una sociedad se encuentra
desordenada, desarticulada, en fin "desadaptada" entonces, ¿por dónde empieza el
proyecto? Un ejemplo: Para que una prisionera logre agilizar su expediente penal requiere
del apoyo de un familiar para llevar a cabo ciertos trámites. Un marido alcohólico
imposibilitado para ayudar a la mujer, una madre grande y enferma, un hermano que trabaja
26
hasta el otro lado de la ciudad y que no
llene tiempo para visitarla, mucho
menos para darle continuidad al proceso
penal por lo que nadie sabe la situación
jurídica del expediente los hijos
distribuidos en varios internados, los
más pequeños comparten el cautiverio
con la madre. Sin abogado (el de oficio
brilla por su ausencia), sin dinero,
ignorante de su situación y de sus
posibilidades, perdida y sin sentido de
orientación, entre regaños y malacaras
del personal técnico, se sobrevive el
cautiverio. Imposible una cita con la
directora: "hay que apuntarse y esperar"
La espera es eterna. Contacto ocasional en los pasillos con la directora, petición de
audiencia, se remite al personal técnico para que se saque una cita, círculo vicioso,
condenatorio del olvido.
[Complicidad institucional]
Los niños: visita por media hora una vez cada.... ¡dos meses! Y a pesar, o precisamente por
ello, se cuenta cada día de espera. Los hijos separados entre sí y de la madre, los hermanos
que no se conocen bien y que empiezan a mirarse como extraños. Algunas veces, los hijos
separados de la madre crecen y le recriminan su condición de encierro, alentados por el
discurso paterno. Nueva petición para contar con los hijos un poco más de tiempo, de
permanecer más seguido con ellos. Incertidumbre y angustia por los seres queridos.
Cualquier petición es otra vez empezar con los trámites. Si algún día se logra salir de este
laberíntico embrollo, si por casualidad se alcanza la libertad, entonces ¿a dónde acudir? Un
marido golpeador la espera. ¿Cómo encaja aquí el discurso de la rehabilitación social?
¿Funciones manifiestas o latentes? ¿En dónde queda el discurso de la sociología
tradicional? ¿La teoría rebasada por la realidad o la imposibilidad de justificar teóricamente
la prisión?
Ser mujer y madre en cautiverio representa "estar casada con doscientas cincuenta
personas a la vez y a ninguna darle gusto", dice una prisionera. Exigencias del personal
técnico que prácticamente obliga a las mujeres a participar en cursos, talleres y
colaboraciones de todo tipo, paralelamente ellas no pueden descuidar el proceso penal y la
preocupación consecuente que se traduce en dinero, abogados y tiempo. Añádase la
culpabilización de la familia quien sólo ve en la esposa o hija a "la mala madre" a la cual
hay que convencer o desprender de ese niño por medio de todo tipo de chantajes, niño que,
la mayor parte de veces es el acicate para salir adelante: asidero de amor pero también de
angustia.' Depósito de esperanza y todo tipo de ansiedades. Más reproches e ironías: ",Y el
niño cuándo termina su sentencia? ¿Alcanza él los beneficios de la preliberación?"
Atenciones cotidianas: lavar, dar de comer, cuidar y atender al niño. Si se trabaja por una
mísera cantidad para intentar pagar la fianza o los beneficios pre-liberatorios entonces se
desatienden los cursos y, sin éstos, el expediente está incompleto y los beneficios no llegan.
Si se asiste a los cursos, entonces se desatiende al pequeño. Ante la exigencia institucional.
familiar y penal, sólo queda la irreverencia que, para el colmo de los males, vuelve
alimentar las reprimendas y el discurso culpabiizador. Complicidad institucional ya no
entre la policía y autoridades judiciales o penitenciarias, sino con la familia quien reprocha
a la madre tener a su hijo en el cautiverio, el ser mujer y permitirse transgredir, como si esto
último sólo estuviera reservado a los hombres. La directora del penal sugiere y, en la
sugerencia va la orden "si el padre se lleva a vivir consigo al niño, no te conviene tenerlo
los fines de semana, o que pase alguna noche más contigo puesto que eso le hace mal".
Preguntas de la madre para saber en que consiste ese daño, respuestas que se contentan en
su presupuesto indescifrable: "porque le hace mal".
El vinculo de institución a institución, de la cárcel a la familia y viceversa es complejo pero resalta la complicidad. Se comparte la idea de que la mujer es culpable y debe pagar por ello. La madre adquiere su imagen obscura, negativa puesto que es inconcebible que tenga una conducta criminal. Se le recrimina constantemente que el niño sufra el encierro. El niño somatiza: es "pegalón", deja de comer, hace berrinches... Las madres intuyen bien: "mi desesperación y angustia se la paso a mi hijo", "pobrecitos, ellos no tiene la culpa". Lo que tal vez fiera de prisión se lleve a cabo sin demasiada culpa y angustia, como es prohibir al niño una acción que coloque en riesgo su vida, ponerle límites, consentirlo, comprarle alguna golosina, dentro de prisión se realiza bajo una carga emocional excesiva. Cualquier castigo al niño es reprochado posteriormente: "me siento mal por lo que hice cuando lo veo dormido".
267
[Ser madre en prisión]
"El niño se vive aquí y la mujer se agarra la garganta para darme a entender la angustia
que el encierro produce. Ser madre en cautiverio es, vivir a la vez un torbellino de
emociones en donde el centro es el hijo. Efectivamente, el niño lo es todo: asidero de vida
el cual otorga una posibilidad de sentido, una contingencia de identidad en un mundo
devorante y fragmentador. Objeto de angustia: ante las preguntas insistentes del pequeño en
torno a su encierro, a la confusión de la diferencia sexual (ante los abrazos y caricias entre
prisioneras), por las recomendaciones de la directora o los olvidos del personal técnico, por
los pleitos con los otros niños de las internas que derivan en reproches entre las madres.
Alrededor del infante, se centra un discurso de sometimiento para la madre: de la
institución familiar, de la suegra, del marido pues para todos el niño debe ser desprendido
de la madre so pena de ser abandonada. Lugar fálico de disputa y angustia de los padres:
castración y muerte. La mujer que es madre debe de ser cautelosa, disciplinada pues un
castigo le representaría el aislamiento y, por tanto, la separación del niño: tiempo de
ausencia irrecuperable, herida y reproche permanente.
Recordemos a Bion. En su trabajo con grupos él descubre que más allá de cualquier
trabajo racional que se proponga realizar el grupo, éste es sostenido por un cierto tipo de
supuestos básicos. Atrás de todo grupo-T hay una "vida mental", que se despliega en
determinados comportamientos del orden del inconsciente. La dependencia, los ataques o
ausencias, las complicidades, los liderazgos, etc., todo ello es inexplicable desde los
objetivos instrumentales. Por su parte, dice Jaques Elliot que los sistemas sociales, o sea,
las instituciones, son soportes para la "ansiedad psicótica". Esto puede observarse en todo
proceso de cambio o transformación acelerada que se traduce en angustia que termina por
proyectarse agresivamente hacia los otros. Es decir, que gracias a que desarrollamos
programas, que contamos con un lugar en nuestro trabajo, escuela, familia o club, en
síntesis, que logramos certezas a través de un campo institucional, es que logramos que las
ansiedades no se liberen y encuentren una posibilidad de nombrarse e incluso justificarse en
la habitualidad de las acciones y los roles, así tenemos que incluso ciertas actividades
riesgosas que soportan una importante carga de excitación que requiere justificarse por
medio de rituales, programas, costumbres, normas, creencias, etcétera. El problema
11,
empieza cuando una institución trabaja en base precisamente del temor y la ansiedad
permanente, situación de la cual la madre no escapa. Como vimos en el transcurso de la
investigación, el encierro desdibuja la identidad, eclosiona a los sujetos y no reconoce
límites de carácter cultural, social o ético, lo que hace sumamente dificil establecer
lineamientos educativos para los hijos.
En prisión, la amenaza para la madre alcanza a los hijos. A veces, porque la misma
madre educa a su hijo colocando al custodio(a) como figura de autoridad y castigo. Otras
más, porque el niño comparte la amenaza hacia la madre o "vive" (escucha, observa) el
castigo hacia las otras mujeres. El niño teme ser apandado al igual que la madre o castigado
por la custodia. Los pleitos entre las madres no son ocasionales y es un factor adicional de
violencia con la cual el niño crece. Por lo demás, no es igual que al niño se le inculque
cierto temor a través de historias o cuentos imaginarios y a través de éstos, introducirse a un
mundo de significaciones que le otorguen sentido a sus angustias y fantasías, que trazan y
distinguen lo prohibido de lo permitido, etc., a que su cuerpo experimente el castigo como
algo del orden de lo real, de lo siniestro.
La cárcel, espacio obligado para purgar las penas, establece un vínculo de
culpabilidad con la familia. Cada una de estas instituciones se refuerza para reavivar la
culpa en la prisionera, en tanto mujer y madre hay un incumplimiento. Se falla
inevitablemente dos veces. La familia no perderá oportunidad en recordar a la madre que el
niño paga una culpa inmerecida, el penal pondrá en juego la estancia del niño en función
del buen comportamiento de la madre.
Fatalmente la institución penal surtirá sus efectos en el infante, más allá de contar
con una infraestructura adecuada (dormitorios clasificados, centro de desarrollo infantil), el
encierro dejara sentir sus efectos: inapetencias, enfermedades y, sobre todo, rebeldías. No
siempre se cuenta con la certeza de cuándo o en qué situación debe reprenderse al niño o
consentirle. Prohibirle una golosina al niño, o darle una regañada durante el día puede
causar un profundo sentimiento de culpa durante la noche. La madre no desconoce el hecho
de que buena parte de la sintomatología del infante es producto de la estresante situación
que se vive en el cautiverio, cuando una madre intuye, aunque no sepa la respuesta, intuye
bien.
269
Entre la institución penal y la familiar, el niño adquiere un lugar fálico en tanto centro de
disputa y juego de poder: depósito de esperanza pero también de angustia. La posibilidad
de que los niños establezcan vínculos de identificación con la institución son reales y en
algunos casos ésta se convierte en sostenimiento eterno de la identidad, de la angustia diría
Elliot, el sujeto entonces deviene en institución, literalmente se fusiona con la institución
puesto que pasa del penal (en donde nació) a algún tutelar, de ahí, cuando se cumple la
mayoría de edad, se llega al reclusorio, para culminar su trayectoria en el penal. Otras
veces, el desarraigo social hace que el niño o el adulto busquen por su cuenta la prisión,
salir de ésta es más angustiante en la medida de que la sociedad no logra arraigar al sujeto
en un vínculo pleno de sentido y significación. Ante la inminente fragmentación de la
personalidad, se opta la reincidencia como salida. Complejidad del sujeto, desbarajuste para
las ciencias sociales: socialización, desviación, readaptación, reincidencia o colonización.
el proyecto penitenciario, se traiciona por todos los ángulos por los que se le vea.
"Una cárcel sin droga no funciona" me decía alguna vez un prisionero de la
penitenciaría de Santa Marta. Una cárcel sin temor, sin amenaza permanente, en fin, una
prisión sin amenaza no funciona, agregaríamos nosotros. Sólo arraigando el miedo hasta la
garganta, es posible entender porqué los presos no se ayudan, no cooperan entre ellos de
forma permanente, sólida, confiable. La angustia no "es sostenida", es proyectada contra el
compañero, contra el hijo, contra sí misma. La cárcel, dice Erving Goffrnan, "mortifica el
yo", la cárcel mutila, coloca al sujeto frente a la muerte al vaciarle todo sentido de la vida,
lo deja indefenso frente a "la piedra viva de la castración". Evasión, goce y cuerpo: ahí la
droga adquiere su jerarquía.
Reunión con madres en el Centro Escolar de Tepepan. Se les pide escribir sobre sus
niños. Lo que más les preocupa sobre su comportamiento. Una de ellas no quiere escribir,
el niño produce angustia de la que es dificil poner algo en palabras. El niño inevitablemente
es atravesado por el discurso estigmatizante del encierro. Imposible evitar que escuche, vea,
pregunte. La pregunta hiere e inmoviliza a la madre que requiere inventar una contestación
ingeniosa, mentir o evadir la respuesta. El niño siente, sabe más de lo que cree la madre
entre otras cosas porque llega a salir, pero sobretodo porque es inevitable ocultarle lo que es
habitual en el encierro: las "locas", las "parejas sexuales", los pleitos, las amenazas, el
encierro, él espera una respuesta satisfactoria de la madre. Algunos otros niños leen antes
2? ()
de entrar a la cárcel: "reclusorio", escuchan en el seno familiar que la tía o la madre está en
el "reclu" y lo repiten en forma de pregunta. "Tía, yo sé que el reclusorio es para los que se
portan mal y ¿estamos en un reclusorio, no? Tú te portaste mal, ¿qué hiciste?". Ni modo
que le diga que yo iba retacada de droga. O que se le diga que yo mate... dice una prisionera
ante la risa y la afirmativa de las otras.
Un dilema más: si se dice la verdad el niño, cuando sale a la calle, enfrentará el
discurso etiquetador de los otros niños. Si se le miente entonces se hace sobre la base de un
sustento de papel puesto que la mentira termina por desmoronarse. 2 El encierro es percibido
por el niño y la madre, ambos comparten dormitorio con otras madres y sus niños (en
cuartos de tres por cuatro metros habitan un promedio de dos madres con sus hijos), es
acreedor de las prohibiciones y las restricciones de acceso espacial. ¿Cuál es el sustituto del
"coco"? Respuesta: "el apando". Con una terrible agravante, el apando va más allá de lo
imaginario para establecerse en una realidad terrible y palpable. Su presencia aparece en
cualquier momento: en la amenaza permanente y el castigo.
Proxémica. Espacio y movimiento reducido, resultado: agresividad. El llanto del
bebé o del niño tensa el ambiente de los dormitorios. Los niños se desplazan, agarran lo de
otros niños y adultos, la presión emocional aumenta, en cualquier momento pueden ser
causantes de un pleito puesto que es ahí donde se descarga la culpa. En efecto, Bettelheim
se preguntaba por qué en el interior de los campos de concentración, los SS se ensañaban
tanto con los prisioneros más lastimados, aquellos que presentaban las huellas visibles de la
tortuosa vida del encierro sobre su cuerpo, en suma, los que más se quejaban recibían más
2 Tengo a una hija que vive con mi mamá, ella me ha visitado durante tres años sólo en tres ocasiones y es que cuando se va se pone muy triste y por ese motivo prefiero que mejor no venga Ella no sabía que estoy en la cárcel sino que estaba trabajando en los Estados Unidos, en la escuela le hacen mucha burla y le preguntan que porqué nunca voy por ella a la escuela. En Navidad, le regalé unos panis que hicimos aquí y que tenían la etiqueta que decía hecho en EUA, la maestra le revisó esos panis y como vio la etiqueta pues más o menos le creyó, pero aún así la seguían molestando. Mi madre tuvo que decirle la verdad a la maestra para que ayude a mi hija. Mi hija se pone muy mal porque piensa que no la quiero, porque no la tengo conmigo, yo también creo que esta niña sufre más que mi hija Val que sí está conmigo. Aquí diario la veo y todo lo que ella me pide, cuando puedo, se lo doy. Mi otra hfa llora mucho, a veces no quiere comer y por las noches se tripa la cara con las cob/as. Mis dos hijas son muy inteligentes y muy despiertas y se dan cuenta de todo. Y o veo que Val está feliz y nunca me ha preguntado porqué estoy aquí, a mi otra hija no sé cómo decirle la verdad y no sé si sea bueno, me dijeron que le diga la verdad, que estoy en un centro de readaptación porque me porté mal y me castigaron. Y o siempre fui un relajo, de mi familia yo soy la oveja negra. Y o quiero que me dé un consejo, porque no sé si le debo de decir a mi hga la verdad. Ahora mi hija está afuera porque aquí se ponía muy triste, yo también me sentía triste de tener a mi hija aquí. Ahora ando cargando un montón de culpas.
271
castigo. La paradoja es contestada bajo la luz de la culpa. Estos miserables cautivos eran los
que más hacían sentir culpables a los SS y, esa culpa, era traducida y descargada sobre el
cuerpo. No se quiere saber nada de la causa del sufrimiento y, para ello, se ahonda más la
violencia. Algo tendrá que ver la manera en que las madres viven y sufren al niño. Incluso
su educación y cuidado son vividos sobre el manto de esta culpa. Otro ejemplo: una madre
le arregla el cabello a su hijo, como no le resulta del todo parejo el corte, decide raparlo. Al
final, cuando aquel está completamente rapado, le invade un profundo sentimiento de
culpa, siente que el niño será motivo de burla de los demás compañeritos, su angustia es tal
que por momentos piensa evitar llevarlo a la escuela, le aconseja que si le dicen "pelón"
conteste que a él puede crecerle el cabello y no ser más un pelón, pero que lo "indio" no se
quita. Finalmente, nadie hace burla al niño, al contrario, otros quieren tener "el mismo
corte". Esta madre deposita su angustia en el niño, y la proyecta agresivamente bajo un
discurso racial hacia los hijos de las otras reclusas. Antes de saber qué pueda pasar, cómo
será recibido ese niño por los demás, la madre se "adelanta" intentando prever un desenlace
desventajoso para el hijo y lo atrapa en su discurso y su angustia (consciente e
inconsciente). El vínculo que establece la madre obtiene correlato: el hijo vive, experimenta
en su más profundo ser la sensación de dolor, sufrimiento y castigo que vive la madre
ncerrada, la duda del deseo, de no ser el causante del terror que les rodea. Al final del día
el resultado es siempre desfavorable: "veo a mi niño dormir y me entra la culpa por
castigarlo". La llamada de atención, la reprimenda, un mal corte de cabello, no dejarlo salir
de cierta área, etcétera; aquello que dentro de la vida normal pasa desapercibido, en este
lugar termina por experimentarse culpígenamente. El niño somatiza: deja de comer, se
convierte en rebelde continuo. Hace presente su saber a través de sus actos.
[El placer de someter al otro no es cuestión de género]
Diálogo que deriva en otra cosa. Relatos de protesta y confrontación. Camionetas de pura
lámina para traslado, sin ventilación. En ellas se realiza el viaje de las madres con los niños
hacia los reclusorios, con la finalidad de reunir a los niños con sus padres y a las parejas
entre sí. Si alguna prisionera sugiere el camino más corto entre dos reclusorios, la jefa de
mando bien puede decidir lo contrario, el resultado: un prolongado y agobiante encierro
sobre ruedas. La camioneta se calienta al grado de lograr quemar la mano de un niño, la
comida que se lleva para compartir, en unos cuantos minutos se fermenta, "empieza a
burbujear". Llegada al reclusorio. Espera por una hora dentro de la camioneta bajo el sol,
sudor, malestar. La custodia decide, después de platicar sin ninguna prisa, abrir la puerta,
intercambio de insultos entre una madre que no soporta más la espera. La institución al
servicio del maltrato, del placer de apropiarse de los cuerpos. El grupo responde, susurran,
incitan, a la prisionera "rebelde" que golpee a la custodia que ellas, mientras tanto, no sólo
le detendrán el hijo sino que, dirán que la custodia lo golpeó. Ante la posibilidad de no ver
al marido, la madre se contiene, todo queda en un intercambio de insultos. De la institución
al grupo, del grupo al individuo. La relación entre estos tres registros analíticos se
desdibuja, no es claro un registro sin la incidencia del otro. Pichón Riviére habla de vinculo
y de "emergente mental". El grupo comparte la misma experiencia de sometimiento: la
menor distancia y el roce entre los cuerpos, el llanto de los niños y la impotencia, la falta de
luz y de aire, alguien del grupo tiene que "saltar" y responder por éste. El privilegio del
encuentro entre parejas se paga con ese castigo extra en el que se convierte el traslado,
[Los brotes de solidaridad son más fuertes entre las mujeres]
En las cárceles varoniles existe y persiste el golpeo de custodios a los presos. Rara vez
éstos protestan ante un abuso realizado hacia alguno de ellos. En Tepepan, entre internas
hay robos, pleitos, abusos y amores y, si bien muchas de estas prácticas evitan una
cooperación amplia y permanente, ésta vive subterráneamente, sobre todo cuando una de
las prisioneras es golpeada o puede ser castigada (segregada, apandada) injustamente. La
solidaridad aparece como defensa colectiva ante la autoridad, muchas veces logrando evitar
el castigo. "Es el único momento en que nos unimos todas", dice una interna.
Con respecto al robo de objetos es interesante destacar el hecho de que una regla en
prisión consiste en no descuidar las pertenencias. Una distracción bien puede representar la
pérdida de un objeto y, a pesar de que pudiera ser localizado en manos de otra interna, esta
última se siente con derecho a no entregarlo o, más común, a negociar por él a cambio de
una suma de dinero. Pareciera que no es suficiente reconocer el objeto puesto que éste no es
devuelto. Tal vez se deba al hecho de que el pacto en prisión establece como una de sus
273
normas el no descuidarse y el que no la acata, entonces tiene que pagar. No obstante ello
también depende de la relación de fuerzas, del carácter.
[El deseo por el otro y el problema de la diferencia sexual]
El tema de la sexualidad es sumamente complejo principalmente porque es dificil de
precisar los contornos de una definición sobre lo que es. Las mujeres encarceladas se
relacionan de una manera diferente que los hombres, generalmente entre ellas no existe el
sometimiento violento. Si bien se cuenta con la visita de los esposos, el traslado a otros
reclusorios para ver a las parejas, etc., es posible advertir que existe un importante número
de mujeres que se acarician y abrazan. Es probable que las relaciones íntimas entre ellas sea
mayor que entre los hombres, pero es mucho más seguro que su existencia es resultante de
la anuencia y seducción entre las prisioneras. Son, por decirlo de alguna manera, más
seductoras.
Plática con Angélica, una interna que tiene conocimientos sobre pedagogía infantil.
Que arranca los carteles de las paredes para usarlos como material didáctico con los niños,
fuera del CENDI, al cual alguna vez apoyó. Plantea la dificultad de concientizar a las
compañeras, de lograr que cerca de los niños no se besen y abracen pues esto los confunde.
Las prácticas lésbicas chocan con los valores de las madres quienes enfrentan las preguntas
de los niños. Se intuye que la confusión que puede causarles tales imágenes puede dejar
marcas más profundas, pues el deseo entre dos seres humanos de diferente sexo incide en la
identificación del niño. Las funciones paterna y materna se desdibujan: ley paterna de
otorgar nombre, identificación y separación de la madre, de la madre que nutre de amor y
goce el cuerpo del niño. Que reconoce al padre en aquello que le falta y pretende acallar. La
homosexualidad desconoce la diferencia, la función paterna es compartida con la
institución...
El trabajo es cíclico, no hay progreso, antes bien, los momentos de involución
acechan. Después de un tiempo de lograr que las compañeras no se exhiban, de lograr cierta
armonía en los dormitorios, etcétera, entonces llega una nueva remesa y todo se viene para
abajo. Una nueva remesa implica un reordenamiento de dormitorios que se traduce en
meter más internas en un mismo cuarto, también significa retrocesos importantes en la
2 7 4
convivencia y el respeto, desalientos, temores, incertidumbres y agresiones. El grupo y sus
vínculos incipientes de cooperación y solidaridad termina por desbaratarse. Cada remesa
garantiza este quiebre de los lazos que impiden cualquier figura comunitaria.
Angélica alude a una compañera que no puede caminar, una pierna está
completamente flácida. Los médicos la revisan y no encuentran ninguna anomalía física,
motora, lo que les da derecho a decir, entre sonrisas y desdenes, que el síntoma no es de
importancia, es más, no existe. Angélica piensa similar pero tiene más sensibilidad, platica
con su compañera y le pregunta que le pasa, por qué sufre. La compañera convaleciente se
confiesa: la acaba de dejar su "pareja". Angélica se ofrece para hablar con esta última y me
comenta: vi como se alegró cuando le dije que iba a ver a su pareja y que hablaría con ella,
más vale una mentira que verla triste.
Esta vínculo amoroso no es casual entre las prisioneras. Mónica alude a que una
interna que se había comprometido para escaparse con ella del Reclusorio Norte terminó
por traicionarla. Esta traición debe mucho su explicación al hecho de que la escapatoria
implicaba dejar a la "pareja".
[Las dificultades de ser madre colectiva]
Si bien la clasificación de los dormitorios se realiza por "el grado de peligrosidad"
(reincidentes, primodelincuentes, etc.), por la condición psicológica o por la
farmacodependencia, hay una excepción dentro de este esquema formal: el de la
maternidad. En efecto, las madres comparten un espacio para ellas dentro de los límites
estrechos que Tepepan representa. El que sus habitaciones se encuentren en un mismo
dormitorio no deja de ser una ventaja aún y cuando es imposible evitar muchos pleitos entre
ellas. Por lo general, las madres se quejan de cómo sus compañeras educan y tratan a sus
hijos. Cada una de ellas cree firmemente darle a su hijo lo mejor dentro de las posibilidades
que ofrece el encierro y, sin embargo, todas se quejan de la compañera. El que una madre
deje llorar a su niño es interpretado inmediatamente como sinónimo de descuido o maldad.
Las mismas custodias reprenden a la madre exigiéndole una explicación del porqué de su
comportamiento siempre bajo la amenaza explícita o velada de proceder a levantarle un
reporte (se supone que varios de estos reportes pueden provocar que la madre pierda el
275
privilegio de tener a su hijo junto de ella). En México, la ley permite que el niño pueda
permanecer con su madre hasta los cinco años, después sólo puede visitarla y quedarse, de
vez en cuando, alguna noche previo permiso de las autoridades.
Nuevamente, el problema central tiene relación con la indiferenciación de la
intimidad. El niño pequeño es un constante riesgo para la madre puesto que éste tiende a ser
muy inquieto y a introducirse en la privacidad de las otras madres, a tomar un objeto que no
le pertenece, a pelearse con otros pequeños, etc. Esto implica casi siempre un roce o
enfrentamiento con la compañera de prisión. La madre es muy celosa de su pequeño e
incluso llega a molestarse si alguna otra interna le compra alguna golosina o lo consiente
cuando aquél llora, si no es bajo su consentimiento explícito. En ese sentido, desde que el
infante sale del centro escolar la madre lo mantiene en un radio muy cercano a su cuerpo,
cuando no entre sus brazos. Es raro observar que se deje a los niños solos jugar en los
jardines del Reclusorio. Obviamente, no es fácil enseñarle a un niño los limites que la
cultura impone cuando se vive en un espacio limitado.
Sin embargo, con todo y que el discurso de las madres es de una queja constante
hacia las compañeras, se ven atisbos importantes de cooperación entre ellas. Por ejemplo,
en ocasiones una madre puede encargar a su hijo con otra mamá de su confianza. Casi
nunca lo dejan con otra interna que no tenga esta condición. El mismo hecho de compartir
su cuarto con otras internas no es producto sólo de los estudios de clasificación o de una
decisión de la autoridad. Casi siempre obedece a un conocimiento previo de las internas.
Esto las hace más tolerantes en la relación de sus hijos, en compartir objetos y alimentos,
etcétera. De ahí que cuando alguna de las compañeras está por salir de prisión la otra
resiente la pérdida.
Entrada a los dormitorios de las madres. Pasamos a buscar a las alumnas del taller.
Sobre un pasillo, a cada lado están las puertas de cada dormitorio. Al final un altar a la
Virgen de Guadalupe. Ruth toca en una puerta y le contesta Angélica quien cuida la niña
recién nacida de Martha, una mujer chaparrita del estado de Michoacán. Entramos al
dormitorio de Martha y conocemos a la bebé. Salimos y Angélica nos invita a su "casa". El
dormitorio esta dividido por cortinas delgadas, tipo velo. Ahí vive con Isabel una mujer alta
y de cuerpo robusto, fuerte.
276
IBreves relatos de prisión]
Algunas madres tienen que encargar a sus niños con familiares cercanos, muchas veces
éstos impiden que el niño vea a la madre pues esto implica ir de visita a la prisión. La
separación en días de visita generalmente es dramática para la madre y para los niños. El
momento no quiere volver a vivirse y se opta por prolongar mucho el encuentro cuando no
de plano impedirlo. Las madres que logran colocar a sus niños afuera, por un lado, liberan
mucha tensión pero por el otro, sufren la ausencia y enfrentan nuevos reclamos, ahora por
parte del niño. Éste sabe que su madre vive con su hermanito y demanda el cuidado y la
cercanía de ella. El relato de una madre que ha visto en el transcurso tres años sólo en tres
ocasiones a su niña se desarrolla entre lágrimas, sus compañeras comparten su llanto...
María es de Oaxaca, dice ser la "oveja negra" de la familia, nunca se casó y tiene
dos niños. La familia le reprocha el deceso del padre; éste muere de un infarto poco tiempo
después de que ella ingresara a la penitenciaría. La madre desde entonces no la visita. Los
hermanos le cuentan que cuando su padre se enteró de su encierro se salió de sus casillas.
Su infarto, se dice, tiene su origen en esta desgracia. María lo cree y vive con esa carga
desde entonces. El padre que ella amaba, que le enseñó a nadar, que jugó con ella está
muerto y es por su culpa. La cercanía de su encarcelamiento con el fallecimiento es un dato
contundente. En su casa, todas las mujeres han salido casadas por la iglesia. Los vestidos de
blanco se guardan. Su niña pregunta en donde está el vestido de la madre, quién es el padre.
La abuela le contesta que esas preguntas se las haga a su mamá cuando la vea. Rosa Julia
comenta que ella siempre fue una mujer fuerte pero ahora, dentro de prisión, se ha vuelto
una llorona. Su historia, como muchas madres cautivas, se levanta sobre la culpa, sobre la
muerte. Ella escribe a su hija y promete como casi todas sus compañeras que pronto se
verán, la niña insiste, la promesa se convierte en horizonte lejano .3
Me han hecho sentir culpable de muchas cosas, mi padre murió cuando le dieron la noticia de que estaba en el reclusorio, sufrió un paro, y en ese año mi mamá no quiso venir a yerme, yo creo que él murió porque su corazón estaba débil y cansado. Mi hija vive en Guerrero con mi mamá, ahí ha tenido que madurar muy rápido porque mi mamá es muy dura con ella; mi hUa me escribe y dice que me extraña, porque cuando íbamos a nadar yo la motivaba cuando no podía hacerlo bien. Y o también le escribo y le hablo de su hermano Emj'nanuel, a él lo mando de vacaciones a Guerrero, también ha ido a Cancún y a la Alameda y al parque de los venados. Y o le escribo a mi hja y le digo "ahí te mando a Emrnanuel para que lo cuides pero ella dice que Emmanuel es muy travieso y que es una piedra porque pesa mucho. Mi hya es muy inteligente, ella me preguntó qué es lo que había hecho y porqué estoy el en reclusorio, yo le dije que después le platicaría porque ahora no era el momento y no me iba a entender, mi hija me dijo que ya entendía y que
277
Ruth, quien trabaja en la Dirección General de Reclusorios y con quien comparto la
dirección del curso "escuela para madres", se lleva a los niños a pasear el domingo.
Acontecimiento en Tepepan, felicidad, trámites desesperantes que al fin terminan. Las
madres se sienten bien, el hecho se transforma en un gran evento. Todas se alegran, "hasta
las que no son madres".
Mónica es una mujer fuerte, de estatura mayor al promedio de las mujeres
(aproximadamente 1.68 metros), cuida su fisico y su arreglo personal. Da clases de
aerobics. Tiene un cuerpo esbelto y cabello suelto que le cae sobre los hombros. Sonríe
constantemente. Me cuenta que tiempo atrás estuvo apandada seis meses. Durante ese
tiempo dejó de ver a su hijo y se lo reprocha constantemente. En este encierro es golpeada e
incomunicada. Dice que es resultado de quejarse en Derechos Humanos, insulta a Tornero a
quien le imputa la responsabilidad. Me habla del carcelazo y me muestra cerca del cuello
una cicatriz resultado de un catete que le colocaron en el hospital en donde estuvo internada
por intento de suicidio. Dice que en su desesperación ingirió más de 25 pastillas. El
resultado fue una hospitalización de seis meses.
Ella es una de las prisioneras que está fuertemente angustiada por su hijo. El padre
está casado y tiene una familia desde hace veinte años. La salida con él estaba arreglada
pero la madre de Mónica se adelanta y lo arrebata. Esta mujer, su madre, es alcohólica y
arrebatada, esquizofrénica, dice Mónica. El niño está escondido ahora, la abuela no lo lleva
y se lo apropia. Ella dice que es la madre y se lo hace saber al niño a quien le obliga decirle
mamá. Por su parte, el papá, quien tiene otra familia desde hace veinte años, teme que la
abuela arremeta contra él y lo chantajee con su familia que no sabe de la existencia del
niño, de ahí que no tome medidas más severas para recuperar al niño. Le reprocha al padre
la pérdida del niño. Mónica me dice riendo: "yo que he asaltado bancos y he visto
asesinatos y mi madre me sigue dominando".
(Hoy es dos de diciembre, desde la semana pasada escucho palabras angustiosas
sobre la cercanía de la Navidad. Fechas que se convierten en verdaderas cargas
emocionales).
sabia que estoy en un reclusorio. Ella pregunta todo, a mi mamá le preguntó que si yo no me había casado porque buscó mi vestido de novia. En Guerrero, los vestidos de novia los guardamos debajo de las camas y ella anduvo buscando, también preguntó porqué no había/oto de mi boda, en mi casa están todas las fotos de las bodas de mis hermanos y solo falta la mía.
27R
Entra Concepción, nos comenta que viene del jurídico y que el licenciado le
Comunicó que no podía ver a sus hijos. Inmediatamente se suelta a llorar. El dolor que
expresa es de lo más profundo, dolor de madre. Sus compañeras la consuelan, otra tiene
lágrimas en los ojos. Concepción dice que le leyeron un oficio que proviene del DIF, de un
albergue que depende de la PGR (la razón de que sus hijos ahí se encuentren internados es
porque el padre los golpeaba), el oficio niega la posibilidad de que la madre pueda ser
visitada por sus hijos dado que se considera que no es bueno para la salud mental y
emocional de los niños. "El golpeador es el padre no yo", alega Concepción, además,
"todas las mamás reciben visitas de sus hijos, los míos saben que estoy en este lugar,
incluso, cuando caí aquí, ellos se enteraron y no les pasó nada". Se especula donde pueden
estar los niños, a ciencia cierta la madre no sabe el lugar donde se encuentran, no hay
teléfonos, nadie los proporciona, tampoco Trabajo Social, que para eso debería de estar. Se
especula: el padre y los hijos la culpan del maltrato y por eso llegó este oficio. ¿De dónde
viene el oficio? ¿Quién avala el impedimento entre madre e hijos? ¿Cuándo una madre
pierde los derechos para ver a sus hijos? Concepción llora, refiere a la dificultad de que los
hermanos se reconozcan cuando están todos juntos. Del consuelo de las compañeras se pasa
al enojo, reclamos sobre el marido que nada más va a visitarla para regañarla, para celarla.
No quiere o no puede llevarle a los hijos, va con la finalidad de acostarse con ella. Le
recuerdan que un día le gritó en plena visita familiar, que se llevaba las cosas que le traía
porque no quiso acostarse con él. Sorprendetemente, son los custodios los que le obligan a
este esposo, alcohólico, a dejar las cosas. Indignación de las compañeras, reproches, nuevos
recuerdos de cómo alguna vez este hombre peleaba con ella y alguno de sus hijos le gritaba
a ella, a la madre, que se prostituía en la cárcel. Risas cuando le recuerdan que el marido la
cela con un custodio. Ella promete pegarle al marido, borrarlo de la visita...
Concepción es una mujer avejentada, delgada, alrededor de los ojos se le forman
arrugas; muchas veces no mira a la cara, la cabeza la inclina en una actitud de humildad.
Estimo que tiene unos cuarenta años. En un momento, las compañeras le incitan a que me
diga su edad, que yo no lo voy a creer. Ella dice tener 27 años, en efecto, no lo puedo creer.
Ella tiene nueve hijos: dos en un internado, otros dos en otro y los dos más pequeños que
viven con ella, el resto no sé. Concepción, con nueve hijos, está acusada de secuestro.
Concepción, la desorientada, la que empieza a levantar la voz, su voz, ante nuestra
insistencia de hacerse valer, la que piensa, por un momento que, el papel que va a leerle el
licenciado es de su libertad y que le abre una esperanza, que rápidamente se convierte en
terrible dolor. En un pasillo del Centro Escolar, Concepción me dice, no sé que voy a hacer
no nc lHinver-hijos. mucho nin ct :
kocío, María. Leonor, \lunica, Concepcion yo y Ruth. De repente se habla de droga. Se
comenta que puede faltar coca o pastillas pero que la mariguana es imprescindible en el
penal. Un penal sin mariguana podría estallar, no se imagina que pasaría si faltara la tan
preciada yerba.
Tenemos un problema en el dormitorio porque cambiaron a una joven que no está
embarazada ni es mamá, pero como tiene influencias con la directora, ésta pidió que la
cambiaran al 4 porque ahí vive con su pareja, sabemos que tiene relaciones lésbicas. Todas
nos unimos e hicimos un escrito porque a una señora que ya está muy grande y tiene sus
rodillas muy inflamas por las varices, la mandaron al piso de arriba y pues a ella le cuesta
mucho trabajo subir escaleras, yo no sé si esté o no en lo correcto.
Religiosidad.
Los aliares de la santísima muerte elaborados por mujeres la presentan casi siempre
acompañada, la muerte tiene su pareja. Posiblemente es una especie de fantasía
compensadora, la mujer es mucho más abandonada que los hombres. Según la directora de
la penitenciaría de Tepepan (marzo de 1999) de un promedio de 300 mujeres casadas o con
pareja, sólo once mujeres son visitadas por ésta.
Contra la promesa incumplida, la Santísima Muerte ejerce su venganza mucho más fuerte
que cualquiera de las otras deidades benignas. Se le debe tener un altar con alimentos,
dulces y cigarros. De vez en cuando se le prende uno cerca del altar o se le coloca
directamente en el orificio de la boca. Una de Las promesas que se le hace es la de tatuársela
en el brazo, etc.
290
"Ponchando un cigarro"
Los niños deben pasar lista, el reglamento así lo establece. Las madres saben que el
reglamento no sólo se aplica a ellas, sino se extiende sobre sus hijos. Esto es así desde el
momento en que el comportamiento de las madres es controlado por medio de la amenaza
de quitarles al niño. "Ir allá abajo", es decir, ser castigada con el apando, tiene una secuela
inmediata: ser separada del menor.
Tal y como Bruno Bettelheim lo observó en los campos de concentración, las políticas de
control de las instituciones totales no se aplican en sentido estricto sobre el individuo, sino
sobre la totalidad del o los grupos. Un castigo siempre tiene un efecto "pedagógico" sobre
el resto de las personas que se ven reflejadas en lo que pudiera sucederles, por ejemplo, las
medidas de seguridad se estrechan sobre el pabellón en donde se cometió la falta y no pocas
veces sobre la totalidad de la población carcelaria. Así sucedió con las madres de Tepepan.
Cuando una interna dejó salir a sus hijos sin el permiso de las autoridades. Los niños
salieron con la visita familiar y nadie se percató de ello. "La lista no sólo es para las
prisioneras sino también para sus hijos". Cuando "seguridad y custodia" se dio cuenta de la
ausencia de los niños, quienes la pagaron fueron el grupo de madres. Ahora la amenaza de
quitarles al niño es mayor ante el menor descuido o falta (dejarlos solos, descuidados en su
aspecto).
Las normas se aplican con rigurosidad y el control sobre las madres es mayor, por ejemplo.
la pérdida de la visita íntima. En efecto, un niño es separado de la madre cuando cumple
siete años y enviado con los familiares o, en su defecto, a alguna fundación. Más si ha
cumplido dos años, entonces se evalúa el hecho de quitar la visita íntima a la pareja ya que,
se considera por parte de las trabajadoras sociales, que el niño ha adquirido conciencia de la
sexualidad de los padres: "evita lo morboso". La visita íntima puede durar toda la noche y
los padres pueden convivir con sus hijos durante 12 o 14 horas. Incluso, puede ser acostado
y arrullado por los padres y poder posteriormente así, tener intimidad, no obstante, esta
situación es evaluada por el equipo técnico quien es el que decide la permanencia del niño
en el dormitorio. La otra posibilidad de no perder la visita íntima es la de encargar al niño
con alguna otra madre, esto requiere de una gran amistad y confianza, cosa que no se logra
con facilidad entre las madres, pues como sabemos, constantemente se critican unas a otras
por la forma en que educan a sus hijos. Uno podría pensar que los niños conviven
armoniosamente en el dormitorio de las madres pero ello no es de esta manera, antes bien,
las madres evitan el acercamiento entre los niños. Les basta con el contacto que entre ellos
establecen en el Centro de Desarrollo Infantil durante más de 6 horas. Las madres saben
perfectamente que sucede en el interior del CENDI: lo que comen los niños, si se pelean
entre ellos y porqué, e incluso si se quedan con hambre gracias a la voracidad de las
maestras que diariamente salen con las bolsas llenas de alimento. Así entonces, tenemos
que el niño es celosamente resguardado por la madre la cual lo vive con muchísima
angustia. Prefiere acatar las órdenes, por más irracionales que éstas sean, antes de perder a
sus hijos.
El niño está bajo la autoridad escolar que considera que éste es rebelde por "herencia"
natural, en sus genes lleva algo de una madre prisionera: bien dice el dicho "hijo de tigre
pintito". Los descuidos que reciben en la escuela e incluso el robo del alimento que es
destinado a ellos, tiene que ver con el derecho de ahusar, de la creencia de maldad que
tiene cualquier autoridad sobre las internas y, como en La letra escarlata sobre sus
vástagos, que no son otra cosa que la extensión de aquéllas.
Los niños "anudan" una serie de interacciones que se dan en la cárcel. Son parte del
reglamento de control, su comportamiento es indicador de la rehabilitación de la madre, un
niño 'sintomático" es resultado de una mala educación de la madre (por supuesto, nunca se
interroga sobre el efecto del encierro), sus juegos, tareas, dibujos, apetencias y actitudes son
leídas desde el discurso anacrónico del positivismo biológico. Cada una de las madres es
evaluada de su relación con el niño e incluso, entre ellas, hay una férrea necesidad de crítica
atroz. A ninguna de ellas le parece como es educado el niño de la otra.
Si no hay droga, es más fácil soportar el encierro refugiándose en el cariño del hijo, un
amor con una sobre carga de tensión y angustia puesto que se pierde la noción de los
282
límites educativos. No es fácil conocer cuándo negar una golosina al niño y cuando dársela.
Sus "berrinches" provocan un estado de incertidumbre en la madre que,
independientemente de la decisión que ésta tome para remediar la solución, ésta siempre es
vivida de forma culposa. Freud hace del niño el sustituto del pene en la medida en que el
primero es también una metáfora del falo. Lo que no se tiene de nacimiento se obtiene y se
siente posteriormente como completud. El niño crece en el interior del cuerpo de la madre,
por primera vez su fantasía de tener ahí algo, en donde anteriormente faltaba, se realiza.
Cuando nace el bebé, madre e hijo son una dupla perfecta que no se interesa por el mundo,
"célula narcisícista" la llama Lacan. Pero el paraíso cae cuando el deseo de ambos establece
otros vínculos. La separación siempre podrá ser una realidad. En la cárcel, el niño cubre lo
que falta y el aislamiento forzado recrudece el vacío del ser humano, el resultado: un
embrollado círculo que se alimenta desde los sentimientos de culpa y los circuítos de poder
y corrupción.
El niño también es enlace entre la institución del encierro y la institución familiar. La
familia se "preocupa" por el niño y es siempre una amenaza constante para la madre, puesto
que puede quedarse con él. El padre puede solicitar, bajo anuencia de la madre, que el niño
pase un fin de semana con él y después no regresarlo. Presionar así a su compañera para
que tenga relaciones íntimas o simplemente desquitar viejos rencores. La interna casi nada
puede hacer ante una situación como ésta. Cada una de sus decisiones pasa por el niño. La
institución familiar puede así, jugar un papel de complicidad con la institución penitenciaria
al responsabilizar a la interna de su situación y la del niño. El encierro alcanza al menor en
cuanto a sus efectos y de esto se aprovecha la familia para chantajear a la prisionera.
"Cuándo alcanza mi'jo los beneficios de la preliberación?" La abuela, personaje
considerado como el más benévolo para responsabilizarse del cuidado del niño, no siempre
es garantía para que la madre lo vea con regularidad. Antes, bien puede apropiarse del
menor y del estatuto de madre.
El niño es también una posibilidad de obtener ciertos privilegios, como el de estar en un
dormitorio más seguro y de la tolerancia de las prisioneras más peligrosas. Una interna que
controla el penal y tiene el respaldo de un grupo de "pesadas" atrás de ella, se conmueve
283
más de una madre que le ha ofendido que de cualquier otra. "Nada más porque tienes a tu
hijo no te rompo la madre". La "pesada" advierte, se sostiene y sostiene su gesto, lo que, en
otra condición, seguramente no sucedería.
La madre se encuentra en un lugar en donde se reproducen las pasiones más incontrolables
de los seres humanos: sexualidad, droga, locura, violencia, miedo, de los cuales no puede
sustraer al niño. Las internas se relacionan como pareja, muchas de ellas se apropian del
papel masculino y su comportamiento e imagen así lo subrayan. Las parejas son comunes y
las caricias y besos entre ellas son públicas y sin empacho. La droga circula en
determinados lugares libremente y es fácil que todo esto sea observado por los menores
quienes, obviamente, hacen preguntas a sus madres. Un pequeño que reconoce la imagen
masculina en una prisionera de pelo corto y modales que excluyen todo lo cercano a lo
femenino, corre y le dice "papá". La madre se acerca para reprender al niño confundido, la
aludida no se ofende, antes bien se enorgullece pues su imagen a triunfado.
Las madres quieren ocultar lo inevitable y, al no poder lograrlo, se angustian y terminan por
engañar. Pero el niño "sabe" y responde con nuevas interrogantes que son más una
respuesta, también sus comportamientos hablan, de ahí que, más que considerárseles como
un discurso único y peculiar, se prefiera disciplinar a éste y a su madre. Es más fácil para
las autoridades y, naturalmente, reduce la angustia al desplazar la culpa de las autoridades,
de su incapacidad, hacia las prisioneras.
Manolito juega en los jardines en donde algunas prisioneras fuman mariguana. A la
elaboración del carrujo o cigarro se le denomina "forjar" o "ponchar". Esto se lleva a cabo
como un pequeño ritual en donde se coloca en la mano el papel o la "sábana" y se extiende
la yerba a la manera de un taco. El pequeño Manuel juega con tierra y le habla a la madre,
ésta llega y observa entre la sorpresa y la angustia al niño, éste en un papel coloca tierra y la
extiende: está ponchando su cigarro.
BIBLIOGRAFÍA
ABRAHAMSEF4, David La mente asesina, México, FCE, 1993-
ALTHUSSER, Louis "Ideología y aparatos ideológicos de Estado", en La filosofía como
arma de la revolución, México, Siglo XXI (Cuadernos de pasado y
presente, núm. 4), 1976.
ANZIEU, Didier El yo-piel, Madrid, Biblioteca Nueva, 1987.
El grupo y el inconsciente. Lo imaginario grupa!, Madrid, Biblioteca
Nueva, 1993.
AuGÉ, Marc Los "no lugares". Espacios del anonimato. Una antropología de la
.sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 1982.
BACHELARD, Gastón La formación del espíritu científico, Contribución a un psicoanálisis
del conocimiento objetivo. México, Siglo XXI, 1981.
BALANDIER, Georges El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la
fecundidad de/movimiento, Barcelona, Gedisa, 1996,
BARATTA, Alessandro Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico-penal, México, Siglo XXI, 1989.
BARTHES, Roland El placer del texto y lección inaugural. De la cátedra de semiología literaria del Coliége de France pronunciada el 7 de enero de 1977.
México, Siglo XXI, 1993.
BASAGLIA, Franco La institución negada. Informe de un hospital psiquiátrico, Barcelona, Barra¡ Editores, 1972.
BASTIDE, Roger El sueño, el trance y la locura, Buenos Aires, Amorrortu editores,
1976.
BATAILLE, Georges El erotismo, México, Tusquets, 1997.
2 4
285
BIBLIOGRAFÍA
Bataille, Georges Las lágrimas de eros, México, Tusquets, Barcelona, 1997.
BECCARIA, Cesare De los delitos y de las penas y comentario al libro 'De los delitos y de las penas", Buenos Aires, Altaya, 1993.
BECKER S., Howard Los extraños. Sociología de la desviación, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971.
BELL, Daniel Las contradicciones culturales del capitalismo, México, Patria-CNCyA (Colección, Los Noventa), 1977.
BETTELHEIM, Bruno El corazón bien informado. La autonomía en la sociedad de masas, México, F CE, 1973.
Heridas simbólicas: los ritos de pubertad y el macho envidioso, Barcelona, Barral editores, 1974.
BION, W.R. Experiencias en grupos, México, Paidós, 1994.
B0BBIQ, Norberto El futuro de la democracia, FCE, México, 1989.
BoBBlo, Norberto y
Boyero Michelangelo Sociedad y estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, México, FCE, (Colección Popular, núm., 330), 1986.
BORÓN, Atilio "Entre Hobbes y Friedman: liberalismo económico y despotismo
burgués en América Latina.", en Cuadernos políticos, México, Era, (Núm. 23) enero-marzo de 1980.
BOUDON, Raymound Efectos perversos y orden socia!, México, Premia Editora (La Red de Jonás), 1980.
BRNGAS H., Alejandro y
Roldán O., Luis Las cárceles mexicanas. Una revisión de la realidad penitenciaria, México, Grijalbo, 1998.
BIBLIOGRAFIA
CAJAS, Juan de Dios Los orígenes sociales de la incertidumbre: cultura, drogas y
narcotráfico en Nueva York,México, UNAM, Facultad de Filosofia y
Letras. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Tesis Doctoral,
1997,
CANETTI, Elias La conciencia de las palabras, FCE (Colección Popular Núm. 218),
México, 1981.
COHEN, Stanley Visiones de control social, Barcelona Promociones y publicaciones
universitarias, 1988.
CROZIER, Michel y
Friedberg, Erhard El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva, Alianza Editorial Mexicana, 1990.
CHARRIÉRE, Henri Papi/Ion, Barcelona, Plaza & Janés, 1992.
CHRISTE, Nils Los límites del dolor, México, FCE (Colección Breviarios núm., 381),
1984.
DE TAVIRA, Juan Pablo A un paso de/infierno, México, Diana, 1988.
¿Por qué Almoloya? Análisis de un proyecto penitenciario, México,
Diana, 1995,
DEL PONT, Luis Marco Los criminólogos (Los fundadores, el exilio español), México, UAM,
Unidad Atzcapotzalco (División de Ciencias Sociales y
Humanidades), 1986.
DEVEREUX, George De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. México, Siglo XXI, 1994.
Bauvo. La vulva mítica, Barcelona, Icaria 1984.
Etnopsicoanálisis complemeritarista, Buenos Aires, Amorrortu
editores, 1972.
DONZELOT, Jaques La policía de las familias, ialencia, Pre-textos, 1990-
BIBLIOGRAFÍA
DURKHEIM, Emile Las formas elementales de la vida religiosa, México, Colofón, 1991.
Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, La Pléyade, 1979.
ERICKSON, Erick Infancia ysociedad, Buenos Aires, Ediciones Hormé, 1993.
ERIKSON H., Erik y
Erikson T., Kai "La confirmación del delincuente", en Ruitenbeek M., Hendrik. En
Psicoanálisis y ciencias socia/es, México, FCE (Colección Popular, núm., 111), 1978.
EVANS-PRITCHARD, E.E. Brujería, magia y oráculos entre los Azande, Barcelona, Anagrama, 1976.
FENICHEL, Otto Teoría psicoanalítica de la neurosis, México, Paidós, 1994.
FOUCAULT, Michel Historia de la locura en la época clásica, México, FCE (Breviarios núm. 191), 1986.
La vida de los hombres infames. Ensayos sobre desviación y dominación, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1990.
Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, México, Siglo XXI, 1982.
FRAZER G., James La rama dorada. Magia y religión, México, FCE, 1992.
FREUD, Sigmund "Fragmentos de análisis de un caso de histeria" en, Obras completas, Buenos Aires, volumen 7 (1901-1905), Amorrortu editores, 1993.
"Sobre las teorías sexuales infantiles (1908)", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1976,
"Tótem y tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos", en Obras completas, Buenos Aires, (Volumen XIII), Amorrortu editores, 1994.
287
BIBLIOGRAFÍA
"Tres ensayos sobre la teoría sexual y otras obras, en Obras
completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, Volumen 7 (1901-
1905), 1976.
FROMM, Erich Anatomía de la destructividad humana, México, Siglo XXI, 1989-
GARCÍA Ramírez, Sergio El sistema penal mexicano, México, FCE, 1993.
Los personajes del cautiverio. Prisiones, prisioneros y custodios, México, Editado por la Secretaría de Gobernación y la
Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación
Social, 1996.
Manual de prisiones (La pena y la prisión), México, Porrúa, 1994.
GENOVÉS, Santiago Acali, Barcelona, Planeta, 1975.
GEERTZ, Clifford 'Juego profundo: nota sobre la riña de gallos en Bali", en La
interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1992.
El antropólogo como autor, Barcelona, Paidós, 1989.
GIRARD, René El chivo expiatorio, Barcelona, Anagrama, 1986-
GOFFMAN, Erving Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu
editores, 1989.
Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos
mentales. Buenos Aires, Amorrortu editores, 1992.
GÓMEZ, José Todos somos culpables. Penitenciaría del Distrito Federal Santa
Marta Acatitla, México, Diana, 1996.
HALL T., Edward La dimensión oculta, México, Siglo XXI, 1993.
HOBBES, Thomas Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y
civil, México, FCE, 1980.
IBÁNEZ, Jesús Por una sociología de la vida cotidiana, Madrid, Siglo XXI, 1997-
BIBLIOGRAFÍA
Instituto Mexicano de
Estudios de la Criminalidad
Organizada. A.C. Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, México, Océano, 1998.
Poi, Emilio de "La bemba" en, Ideología y discurso populista, México, Folios Ediciones, 1987.
IRURZUN, Víctor José Psicosociologíadeunmotíncarcelario, http:llwww.salvador.edu.arlual-socl.htm.
JAQUES, Elliot y
Menzies, Isabel Los sistemas sociales como defensa contra la ansiedad, Ediciones Hormé S.A.E. Buenos Aires, (distribución por Editorial Paidós), 1969.
JIMÉNEZ de Asúa "Un matricidio con Complejo de Orestes" y "Un caso de delincuente de Tipo Mixto", en Psicoanálisis criminal, Buenos Aires, Depalma, 1990,
Ks, René y otros La institución y las instituciones. Estudios psicoanalíticos, México, Paidós mexicana, 1996
KRAMER, Kramer y
Sprenger, James The Ma/leus Maleflcarum, New York, Dover publications, 1971.
LA BOÉTIE, Etienne de El discurso de la servidumbre voluntaria, Barcelona, Tusquets, 1980.
LAcAN, Jaques "El significante en cuanto tal, no significa nada", en Las psicosis. El seminario de Jaques Lacan, (libro 3), Argentina, Paidós, 1985.
LAGUNAS, María Elisa y
Sierra, María LauraTransgresión, creación y encierro. Encuentros, México, Universidad Iberoamericana, 1997.
LAPLANTINE, Francois Introducción a/a etnopsiquiatría, Barcelona, Gedisa, 1986.
29
BIBLIOGRAFIA
Las voces de ¡a imaginación colectiva. Mesianismo, posesión y utopía, Barcelona, Gedisa, 1977.
LARRAURI, Elena La herencia de la criminología crítica, México, Siglo XXI, 1992-
LEFCRT, Robert "Discurso de la instución y el sujeto del discurso", en Mannoni,
Maud. La educación imposible, México, Siglo XXI, 1994.
LEGENDRE, Pierre Lecciones IV. El inestimable objeto de Ja transmisión, México, Siglo
XXI, 1996.
Lecciones Vil!. El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre el padre, México, Siglo XXI, 1994.
LÉVI-STRAUSS, Claude 'El hechicero y su magia" en Antropología estructural, Barcelona,
Paidós, 1994.
Tristes trópicos. Barcelona, Paidós, 1992.
LOCKE, Jhon Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Aguilar, 1990.
LOMBROSO, Cesar "Causas y remedios del delito", en Criminología (Antología). Compilación a cargo de Ana Josefina Alvarez Gómez. Editada por la
ENEP-Acatlán, México, UNAM, 1992.
LOURAU, René El diario de investigación. Materiales para una teoría de la implicación. México, Universidad de Guadalajara, 1989.
El análisis institucional. Buenos Aires, Amorrortu editores, 1991.
El estado y el inconsciente. Ensayo de sociología política, Barcelona, Kairósl 980.
MACPHERSON, C.B. La teoría política de/individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Barcelona, Fontanella (Libros de Confrontación, Filosofía 2), 1970.
ma
MALINOWSKI, Bronislaw Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Barcelona, Ariel, 1978.
29!
BIBLIOGRAFÍA
Los argonautas del pacífico occidental Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva Guinea Melanésica, Barcelona,
Península, 1995
MANERO, Roberto "Introducción al análisis institucional", en Revista Tramas, México,
UAM, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Diciembre de
1990.
MANERO, Roberto y
Raúl Villamil "Movimientos sociales y delincuencia. Grupos civiles y dinámica de
la participación civil", en prensa.
MANNONI, Maud El psiquiatra, su loco y el psicoanálisis, México, Siglo XXI, 1983.
La educación imposible. México, Siglo XXI, 1994.
MAQUIAVELO, NicolásE/príncipe, México, Porrúa, 1981.
MARIAM, Alcira Clínica con la muerte, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.
MARÍN, Enrique El arte del tatuaje y sus diversas manifestaciones, México, Costa-Amic editores, 1981.
MARUGO, A. Traverso, G.B., y
Francia, A. "II fenomeno delle rivolte carcerarie. Analisi di alcune delle principalli
manifestazioni di protesta in Italia da¡ 1969 al 1983", en Rassegna di Criminologia, Génova Italia, Vol. XVI, Fascicolo 2, 1984.
MAUSS, Marcel "Esbozo de una teoría general de la magia", en Sociología y antropología, Madrid, Tecnos (Colección de Ciencias Sociales, Serie Sociología), 1991,
MELOSSI, Darío y
Pavarini, Massirno Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), México, Siglo XXI, 1985.
MELOSSI, Darío El estado del control social. Un estudio sociológico de los conceptos de estado y control social en la conformación de la democracia, México, Siglo XXI, 1992.
BIBLIOGRAFÍA
MENDEL, Gérard "Acerca de la regresión de lo político al plano psíquico. Sobre un
concepto sociosicoanalítico". en SociopsicoanálisiS 1, Buenos Aires,
Amorrortu editores, 1974.
"El sociopsicoanálisis institucional" en, Guattari, Felix y otros, La
intervención institucional, México, Folios Ediciones, 1987,
MERTON K., Robert Teoría y estructura sociales, México, FCE, 1984.
M0ORE, Barrington La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Sociales, 1989.
MORALES, Helí Tatuajes y rayas", en Lagunas, María Elisa y Sierra, María Laura.
Transgresión, creación y encierro. Encuentros. México, Universidad
Iberoamericana, 1997.
MORRS Norval El futuro de las prisiones. Estudios sobre crimen y justicia, México,
Siglo XXI, 1987.
NEUMAN, Elías Crónica de muertes anunciadas. Villa Devoto, 14 de marzo de 1978,
México, Cardenas editor y distribuidor, 1989.
El problema sexual de las cárceles, Buenos Aires, Editorial
Universidad 1997.
NEUMAN, Elías y
Iruzun, Víctor La sociedad carcelaria. Aspectos penológicos y sociológicos Buenos
Aires,, Depalma, 1990.
OFFE, Claus "Las contradicciones de la democracia capitalista" en, Cuadernos
políticos, México, Era, núm. 34, Octubre-Diciembre de 1982.
ORTEGA y Gasset, José La deshumanización del arte México, Porrúa (Colección "Sepan
Cuantos...", núm., 497), 1986.
2 9 2
PAVARINI, Massimo Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto
hegemónico, México, Siglo XXI, 1992-
293
BIBLIOGRAFÍA
PAYA, Emeterio Los niños españoles de Morelia (el exilio infantil en México), México,
Edamex, 1987.
POMMIER, Gérard Freud ¿Apolítico?, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión (Colección
Freud-Lacan), 1987.
Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 México, Editado por la Secretaria de Gobernación, 1996.
REGULLO Cruz, Rossana En la calle otra vez. Las bandas.' identidad urbana y usos de la comunicación, México, Editado por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, 1991.
REVUELTAS, José E/apando, México, Era, 1992.
Los muros de agua, México, Era, 1990.
RITZER, George Teoría sociológica contemporánea, España, McGraw-Hill, 1993.
RVIÉRE-PICHÓN, Enrique Teoría de/vínculo. Argentina, Ediciones Nueva Visión, 1985.
RÓHEIM, Géza Psicoanálisis y antropología. Cultura, personalidad e inconsciente, Sudamericana, Buenos Aires, 1968.
Fuego en el dragón y otros ensayos psicoanalíticos sobre folclor, Colombia, Norma, 1994.
Magia y esquizofrenia, Barcelona, Paidós, 1982.
ROZITCHNER, León Freud y el problema de/poder, México, Folios ediciones, 1987.
RUITENBEEK, Hendrik.
(Comp.) Psicoanálisis y ciencias sociales, México, FCE (Colección Popular,
núm. 111), 1978.
RUSCHE, Georg y
Kirchheimer, Otto Pena y estructura social, Bogotá, Temis, 1984.
BIBLIOGRAFIA
SALDIVAR, Américo Ideología y política del estado mexicano (1970-1976), México, Siglo
XXI, 1981.
SÁNCHEZ Colín, Guillermo Así habla la delincuencia y otros más... México, Porrúa, 1991.
SÁNCHEZ G., Antonio Penitenciarismo (La prisión y su manejo), México, Instituto Nacional
de Ciencias Penales (Serie Textos), 1991.
SCHERER, Julio Cárceles, México, Alfaguara, 1998.
SCHMITT, Carl El concepto de lo "político », México, Folios ediciones, 1985.
SIB0NY, Daniel Perversiones. Diálogos sobre locuras "actuales", México, Siglo XXI,
1990.
SUTHERLAND H., Edwin Ladrones orofesionales, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1993.
TAYLOR, lan; Waltoi,
PaulyYoung, Jock
conducta desviada, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1990.
THOMPSON, Edward "La economía 'moral' de la multitud en la Inglaterra del siglo XVH'
en, Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre .(
crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona. O rítica-Grijalbo, 1975
T000Rov ,Tzvetan Frente al límite, México, Siglo )KYI. 993
La con quiste de Améííca. E! probieme di otro, klé,: co, S'o XX
1997.
TORRES Toledano, Galo Glosario de lacrolandía (el pequeño lacroix sin ilustrar), Compilado
por, "El conde", Reclusorio Norte, Mimeo, Mayo de 1990.
TOUR.AINE, Alan Producción de/a sociedad, México, UNAM-IFAL, 1995.
¿Qué es/a democracia? Buenos Aires, FCE, 1995,
294
TURNER, Bryan El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social, México,
FCE, 1989.
BIBLIOGRAFIA
URTU BEY, Luisa de Freud ye! diablo, Madrid, Akal, 1986.
TURNER, Víctor La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1980.
WOLFANG, Marvin y
Ferracuti, Franco La subcultura de la violencia. Hacia una teoría criminológica,
México, FCE, 1982.
WOLIN, Sheldon Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1974-
ZEMELMAN, Hugo "Subjetividad y sujetos sociales", en Revista El Ágora, México, UAM-
Xochimilco, abril de 1997.
ZERMEÑO, Sergio La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo. México, Siglo XXI-Instituto de Investigaciones Sociales UNAM,
México, 1996.
ZIZEK, Slavoj El sublime objeto de/a ideología, México, Siglo XXI, 1992.
295
La Jornada
Época
Época
Proceso
Proceso
Proceso
11-11-1992
114-V-11992
21-lX-1992
112-X-11992
20-1-1992
6-VI-1 992
Época12-X-1992
Época : 8-11-1993
UN
NOTAS HEMEROGRÁFICAS
Fuente Fecha Contenido
Entrevista al criminólogo Alfonso Quiróz Cuarón y a Antonio Proceso 18-X1-1976 Sánchez Galindo en torno a la situación de las cárceles en
México
Proceso 16-VIII-11982 Reportaje sobre los presos políticos en las cárceles.
Motín y fuga en la cárcel de Pachuca. Se habla de malas Proceso 25-1V-1988 condiciones de vida en el penal, de amenazas de traslado y de
mala _relación _con _el_ Director _de¡ _penal.
Reportaje sobre motines y rebeliones en las cárceles. Proceso 9-V-1988 Diagnóstico de las condiciones poblacionales, costos por
persona interna, maltrato y corrupción.
Motín en la Penitenciaria "Venustiano Carranza" de Tepic Proceso 2-1-1-1 989Nayarit. 14 presos ajusticiados por el grupo "Zorros".
Reportaje sobre condiciones Proceso J 12-VI-1989
vicios, complicidades. en las prisiones: corrupción,
Represalias contra amotinados del CERESO-11 de Reynosa, La Jornada 7-11-1992Tamaulipas. Destitución del Director, del Subdirector y del Jefe
de Seguridad del penal.
Motín de presos en el CERESO-11 de la ciudad de Tamaulipas. La Jornada 110-11-1992 Se denuncia Ja corrupción del penal y se destituye al director.
Se dice que el grupo de Oliverio Chávez Araujo (recluido en Almoloya) encabeza una de las bandas.
Fuga de 26 reos de la cárcel de Tonalá en Tuxtla Gutiérrez, La Jornada7-11-1992Chiapas. El túnel se localizó cerca de los baños de los
guardias.
Formal prisión al ex edil que ayudó a fugarse a 24 presos de Tonalá.
Huelga de hambre en Santa Marta y en el Reclusorio Norte, las peticiones: beneficios de preliberación y la remisión parcial de las penas. Se denuncia el sistema de corrupción que opera en el Reclusono Oriente.
El modelo penal de A]moloya de Juárez y los narcotraficantes recluidos. Fuga de ocho reos de Santa Marta, se habla de cozriplicidad y corrupción en la Penitenciaría. Enfrentamientos en Penitenciaría por el control de la droga y los servicios. En las ejecuciones se involucra al Director. Reportaje sobre la sobrepoblación y el tráfico de drogas en las prisiones.
Se denuncia que dentro del penal de Morelia hay venta de drogas a través de bandas organizadas.
297
Excélsior
Excélsior
Excélsior
Excélsior.
Excélsior
Excélsior
Excélsior
NOTAS 1IEWR.OGRÁlIC.AS
Fecha . Contenido
Se implica al Director del CEFERESO de Morelia en la disputa - - 8 1993 de bandas rivales por el narcotráfico.
Fuga de la cárcel de Tlaxcala Se dice que existió complicidad 9-11-1993
9-11-1993 Violación, de garantias en el pena¡ de León.,
22-11-1993 Descubren túnel .de 12 metros de largo en el penal de Tijuana.
Escaparon tres reos de! penal de Ciudad Lerdo, Durango, se -
22- 1993 presume complicidad de os guardias.
10-111-1993 Intento de fuga del peral de Chhuahua.
Escaparon seis internos del Reformatorio de Pachuca. Se 11-111-1993 investiga complicidad de custodios y del Director del penal.
De enero a marzo. 40 han sido los menores fugados en el 2011I1993
Consejo Tamaulipas..-
22-111-1993 Escapan cuatro homicidas de la crceI de Oaxaca.
Pleito en e reclusorio de Tepic. Sobrepoblación y malos 22y23-I11-1993
seicsene penal. ........
24-111-1993
-..-.-..-.
Motln en el penal de ciudad Victoria, Tamaulipas. Se relaciona a los amotinados con el narcotráfico.
1-luyeron tres reos del penal Oriente de Neza. Se investiga a 2&-11-1993
tres custodios.
1-111-1993Preso que escapa del penal de.Chihuahua por la puerta principal.
Óornando armado liberó a 28 reos del penal de UrLapan, 4-111-1993
Michoacán. Murieron un celad or y un custodio.
.Disputa.,por el control interno del pena! de Campeche: un 5-111-1993
muerto. . . . .. -. Se fugan cuatro presos de la cárcel de Ciudad Madera,
6-111-1993 Chihuahua. El suceso denunciado tard!amente por lo que se nvestíga del penal. '..
9-111-1993
- Escapan tres reos de! penal de Saamanca, Guanajuato.
Enfrentamiento entre reos r. :el control del penal de ciudad 29 y 30-111-1993
Victoria. Grupo de reos controlaeitráflc...e drogas.
31-111-1 993 Narcotráfico en la cárcel. de Atiacomulco, Morelos.
Escaparon por un túnel 22 reo del pena de Agua Prieta, 1-IV-1993 Sonora. Se presume ayuda de! interior del penal y externa a
éste.
25-VI-1993
29-VI-1 993
10-VII-1993
19-VII-1993
29-VII-1993
5-Vill-1 993
11-VIII-1993
25-VIII-1993
Excéisior
Excélsior
2 ()
NOTAS HEMERO(R4FICAS
Fuente Fecha Contenido
Ayudados por per coi de vigilancia y custodios, escaparon Excélsior 11-1 V-1 993 dos homicidas del oenal de Guadalajara
Ayudados por custodios, cinco reos se evadieron del penal de Excélsior 12-N-11993 Cocula, Jalisco.
Motín controlado por los zon os en el penal de Ciudad Victoria
Excélsior 13-IV-1993 Tamaurras Se refiere a un motín anterior en donde fue derrocado el alce cie Manuel Robles Flores
Motí n en la carcel de Gomez Palacio por impedimento del paso Excélsior 15-IV-1 993 de droga al penal.
Con ayuda de un celador -e fugan seis internos del penal de Excélsior 16-1V-1 993 Puerto Peñasco, Sonora.
Motín en el penal de Tam pico, TamauUpas. Se aduce que hay
Excélsior 16-1V-1 993 una banda que funge como capataces.y que maltrata a los internos. .
.
Consgran al ex Director del penal de Veracruz por evasión de Excélsior 20-IV-1 993
Evasión de presos Je] penal de Querétaro Querétaro. Los
Excélsior 21-N-1993 fugao3s contaban con un arsenal y, una escalera Se investiga
al Director del penal La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas gira orden de
Excelsior, 14-V-1 993 aprehensión en contra de dos ex directores del penal de Miguel Alernan por cohecho y otros delitos,
Excélsior 15-vl-1 993 Con intención de fugarse, 400 presos se amotinan en el penal de Neza
Por mtroy robo en l as revisiones por parte de tos custodios hay, un intento de fuga y amotinamiento en el penal de Morelia, Michoacán Fuga de ocho presos del penal de Rosario, Sinaloa. Se detiene. a custodios,
—Aumentó en 63 1X6 la población. carclaria del Estado de . México.
Motín en la carel de Gomez Palacio, Durango Enfrentamiento entre , grupos r vale.. Se demanda la destitución del Director hiierrio deSegunuad Publica Murucpl Fuga de eos del penal de Cticix Sinaloa Se investiga al Direçto del penal Fuga del penal de Crnez Palacio Durango Se detiene a custodios yJnvestiga al alcaide del penaL Motín de 340 reos en el penal de Cosamaloapan. Se demanda tá destitución del Director del penal: .;. Encarcelan al Director del penal 3 de Tapachula y a otras 12 personas por ahuso de autoridad.
299
NOTAS HEMFROGR&1'ICAS
Fuente Fecha. Contenido
Motín po dos horas realizado por 70 presos en el penal de Excélsior 6-IX-1993 León, Guanajuato. Protestan poi separar a los presos
sentenciados de los procesados.
ExcéLsioi 5-x-1993 Pleito entra grupos L interior de la cárcel de Guadalajara,
Excelsior.Ante-amenaza de motín, se enfrentan policías y prisioneros en
13-X-1993-la cárcel de Andonegui en Tampico, Tamaulipas.
Excélsior 19-X-1993 Escaronabalazos cinco reos de la cárcel de Andonegui.
Ex él or C SI 1 Xl 1993 Siete 'reclusos se fugaron de la prisión de Guadalajara, Jalisco.
- - 'y Detenidos el alcaide tres custodios.
Se consigna al alcaide custodios por, la fuga de 12 reos en Excélsior 2-Xl-1 993
el peral de Maravatío, Michoacán. -
Excélsior 13-XI-1993 Motín de 240 presos en el penal de Misantla, Veracruz. Se quedan de maltrato. -
• Proceso 23-V-1 994 Reportaje.schre la situación carcelaria: corrupción, asesinatos,
-. - abuso, condiciones legales. . .
El Universal 1997 Ayudados por .los custodios se fugan dos reos de Acapetahua Chiapu
El Universal 3-1-1997 Se fugan 6 reos del CERESO de Cholula. Amenazaron con armas a custodios
El - fracaso de la rehabilitación penitenciaria en el Distrito Proceso 13-111-1995 Federal: drogadicción, corrupción etc. El fracaso de los
derechos humanos. .
Proceso 8-XII-1996 -Hablan custodios sobre . l fracaso de la cárcel sin rejas. Terna sobre el delator (chivatazo) y la muerte.
- Relación entre penales ' narcotrafico Reportaje sobre ..,: 1..Ufl1Ve! l 1-11-1997 disturbios, fugas y motines. Datos en torno a la capacidad de
las carceles pobiacion persona técnico ',ocupado.
- El Universal 5-11-1997 Motín de.'200 reos en el penal de Tapachula, Chiapas. El motivo: retraso en los expedientes y maltrato.
El Universal 10-11-1997 .Se relaciona en actos de corrupción a internos y autoridades en elpenal de Gómez Pacio en Torreón, Coahuila.
-Fuga de. reos en el Reciusorio Oriente, matan a dos. Se
- El Universal 17 y 18-111-1997 investiga cómo fueron introducidas las armas empleadas en la - evasión.
300
NOTAS HEMEROCRÁFICAS
Fuente Fecha Contenido .
El Universal 28-VIII-11997 Riñe por tJ coniti dei penal en Morelia, Michoacán.
El Universal 29-VII-1997 Identificana narcos en los Reclusorios Sur y Oriente.
Proceso 4-VI 11-1997 Condiciones de Los pr ¿ros en Alrno!oya y Puente Grande.
Motin en el CERESO de Morelia. Se exige el cese del Director El Urversl 3-lX-1997 y más dies de visita conugat. Se denurca corrupción.
Cesan al director del CERESO de Morelia luego de tres El Universal 4-IX-1 997 amotinamientos (desde el 27 de agosto).
Motín en el penal do Apodaca en Monterrey, Nuevo León. Piden la renuncia del titular del CERESO por no respetar las
El Universal 4-IX-1997 recomendaciones do derechos humanos sobre visitas conyugales, revisiones electrónicas, hacinamiento, mejora en los alimentos, etc. -
Después de enfrentamiento, se amotinan reos del CERESO de Apodaca, Nuevo León (quinto motín del año). Se infiere que la
• El Universal 11-Xll-1 997 falta de droga es la causante del motín. i ambien se habla de malos tratos y de castigos.
Motín en el pena! de Ciudad Victoria, Tamaulipas a causa de la El Universal 30-)(11-1997 poca y mala alirnentaciCn.
Consignan a12 custodios por la fuga en el penal de Baja
El Universal 2 y 3-1-1998 California stc a su vez acusan al ex director del penal de Tijuana.
Por maltrato so a-notian eq los penales de Córdoba y El Universal 24-1-1998
Aguase-a li entes.
El Universal 26-1-1998 Motín en Córdoba.
Motín en el CERESO. de Cuasae, Sinaloa por falta de ' El Universal 6-11-1998
alimentos y traslado de presos.
Riña en el penal de Xochiaca, Nezahualcóyotl. Enfrentamiento El Universal 4-111-1998
entre bandes,
Excélsior 26-XI-1998Mo' H ' ;C' c C; Secuestradas cho personas. Se
- mo\ -n camiones, dos helicópteros.
Cu - cson una reyerta para fuarse. Una
: persona un o;o. Se movilizan 600 elementos, cinco ambulancias Negocia el SSP y e! Director de Reclusorios. Los
El Universal 26-XII-1998 internos solicitan un hehcoptero para fugarse.- Setenta personas
- , atenaidas por, el erecto de gases lacrimógenos Se niega la
In entrada de personal de la CNDH.'
• •.••.. - •S.
,. ..-•.
...Fuente
La Jornada
301
NOTAS UEMERO(RAF1CAS
1 Contenido
Cuatro internos dé dormitorios de seguridad exigen su libertad a: cambio de ocho rehenes:. en el Reclusorio Sur. Policía preventiva, montada, judicial, cuerpo de granaderos y el Grupo Especial de Reacción Inmediata movilizada. Los reos toman la enfermería.................•» . . .
Motín. enel.Reclusorio Sur. Tres helicópteros del Grupo Cóndor sobrevuelan el penal l200 visitantes habia el uso de gases causaron daño a tos visitantes e internos, algúnos dçsmayados en el patio- Agentes policiacos habilitados como francotiradores esperan ordenes para actuar
Enstudi6lreacin de' - uná colonia penal en :el DF: Se informa que cada semana Iegan alrededor de 100 mil visitantes en los penales déla capital
Detenido un custodio del Reclusono Sur por participación en el en el intentó de fuga de
los cuatro reos.'- •. .• ..-'. -. :; - : .........
Dos. custodios detenidos acusados de 'recibir 100 mil dólares por dejar introducir arma para la fuga de! motín de diciembre, en investigacion otros 19 custodios
Armas 'y granadas. proporcionadas por custodios adictos en el reclusono Sur_____-
Trscistodios detendbs y- '30 trabajadores bajo investigación por el motin de la Navidad
Motín de, custod
ios, amenazan rebelarse . si no. liberan ,p 21 compañeros implicados en el intento de fuga del RecLusorio Sur.. . .. ; ....................... . .
Suspensión de la circulación de estupefacientes en las cárceles podría provocar mayor tensión y, motines mortales...
Amotinados del reclusono Sur pagaron 4.500. dólares por el paso de armas yequipo. . .
.•• . . .. ;......
Amotinados del Reclusorio Sur, armados por los custodios.
Remueve al Jefe de Vigilancia dl.reclu Su En su lugar queda el Jefe de Apoyo del CERESO del R Norte, quien controlaba a las mamás (presos que manejan el tráfico de drogas)
• ' .,. En las negociaciones del reclusorio Sur los reos pidieron negociar primero con el Jefe de Segundad
Fecha
26-XII-1 998
26-XII-11998
29-X11-1998
31-X1I-1998
29-XII-1998
29-XII-1998
29-XU-1998
29-XI1-1 998
29-XI1-1998
30-XII-1998
30-XII-1998
30-XII-11998
30-XII-1998