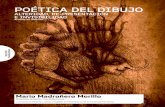CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MONTAJES, DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PLANTA
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de ayotitlán, jalisco. La negociación de...
Transcript of Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de ayotitlán, jalisco. La negociación de...
Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH SEP
VISIBILIDAD E INVISIBILIDAD DE LOS NAHUAS DE LA REGIÓN DE AYOTITLÁN, JALISCO.
LA NEGOCIACIÓN DE LO INDÍGENA
T E S I S PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
P R E S E N T A AMIEL ERNENEK MEJÍA LARA
DIRECTORA DE TESIS: DRA. PAZ XÓCHITL RAMÍREZ SÁNCHEZ
MEXICO, DF 2005
A los pobladores de la región de Ayotitlán
que han defendido existir juntos
y ver y verse
desde sus miradas
A mis padres
que son el origen de estar
entre estas preguntas
A Mariana
por estar, enseñarme y andar
estos caminos que
compartimos
Agradecimientos Esta investigación que por protocolo lleva mi nombre en la autoría, es en realidad la
presentación de innumerables recorridos que han coincidido, de procesos
personales, de otros compartidos y de caminos en los que muchos hemos andado.
Es por ello que el presente trabajo no es sólo el resultado de una preocupación mía,
sino el de muchas inquietudes que han tomado forma a lo largo de este tiempo. Por
ello a los que están en la distancia de esta búsqueda quiero agradecer:
En el ejido de Ayotitlán, a todos los miembros del Consejo de Mayores en donde hoy
se exploran caminos para defender el ver y verse desde sus miradas. A Don Chayo
(†), Gaudencio Mancilla, Gaudencio Flores, Miguel Monroy, Don Hermelindo, José
Ocaranza, Magda, Teofilo, María y su familia, a Everardo, Martín, Alondra y Checo,
a todos ellos gracias por su ayuda, su tiempo, su apoyo y su amistad.
Entre los que hemos acompañando el proceso de esta región gracias a César,
a Margarita, a Carlos, a Roció, a Tania y Jaime con quienes he compartido días,
viajes y preguntas junto a la gente de Ayotitlán.
En la Antropología agradezco a mis compañeros de carrera; a Iván Gomezcésar
quien me mostró la pasión por la antropología, el debate étnico e histórico; a Adriana
López Monjardin quien con su reflexiva y crítica manera de preguntar me ayudo
a averiguar en el lugar correcto para ir construyendo este problema de investigación;
a Maya Lorena Pérez Ruiz y Eduardo Zárate quienes antes de conocerlos
personalmente, con sus trabajos ya formaban parte de esta investigación; a Maya
Lorena por ayudarme a ver de una nueva manera el debate alrededor de los
indígenas y de lo étnico; a Eduardo por abrirme la puerta para entender la
importancia de lo local, lo global y el proceso histórico entre ambos; a los dos por sus
observaciones.
A Xóchitl, quien desde el salón de clases nos enseño que la antropología es un
recorrido en el que uno se va preguntando siempre, gracias por haberme
acompañado desde mis primeras incertidumbres y hasta ahora con la respuesta que
significa este trabajo.
A mis hermanos Afra y Airy, quienes desde su lugar y sus ojos, estuvieron siempre
pendientes y atentos de lo que ha significado para mí esta investigación.
A Mariana, por el apoyo día a día, el ánimo cuando creí que este proyecto terminaría
truncado, la comprensión en los momentos de difíciles y su punto de vista que fue
central para ir logrando llenar estas páginas.
A todos por su tiempo, su amistad y sus palabras.
Introducción
11
Introducción
Los nahuas de Ayotitlán
Al Sudeste de Jalisco, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, se
encuentra uno de los “actuales territorios nahuas” del estado; en él se ubica el ejido
de Ayotitlán, localizado a 37 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Sus tierras
se encuentran entre cañadas y montañas en una de las zonas serranas de la región.
Por su amplia dimensión, colinda con las comunidades agrarias de Chacala, al Sur;
Cuzalapa, al Oeste, y el estado de Colima al Sureste. En términos geográficos el
ejido de Ayotitlán se sitúa en el declive Sur de la Sierra de Manantlán en dirección
hacia la costa del Pacífico, en una zona de transición biológica y topográfica que
varia de los 2600 a los 500 MSNM, mostrando una gran diversidad de riquezas
naturales, superficies y climas.
El principal acceso a esta región es desde una carretera que da comienzo en la
cabecera del municipio, jurisdicción en la cual se encuentra casi el total del territorio
indígena. A sólo siete kilómetros, la vía asfaltada termina y da inicio un camino de
terracería en dirección a la Sierra de Manantlán que lleva al ejido de Ayotitlán. Este
trayecto cruza la serranía por su costado Sur, finalizando en la carretera que enlaza
a la ciudad de Colima con el poblado de Minatitlán, una ruta que les da acceso por el
Este desde el estado de Colima.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
12
Mapa 2: Municipio de Cuautitlán y caminos de acceso al ejido de Ayotitlán
Mi primera visita a esta zona fue en 1996; en aquél momento colaboraba en la
localidad de Ayotitlán como voluntario de la Unidad de Apoyo a Comunidades
Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la aplicación de
talleres sobre derechos humanos y agrarios y del convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La labor se
integraba al proyecto de intervención de esta dependencia en el Sur de Jalisco, que
era cofinanciada por el Instituto Nacional Indigenista (INI) hoy Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)1.
1 El objetivo de los talleres formaba parte de una campaña que buscaba abordar, ejemplificado en las problemáticas locales, los diversos espacios jurídicos en los que se podían defender sus derechos como indígenas.
Introducción
13
Desde un inicio, como parte de la capacitación para los talleres que impartiríamos,
comencé a conocer las problemáticas de los “Nahuas de la Sierra de Manantlán”.
Uno de los temas que llamó mi atención era la insistencia de los capacitadores sobre
la apariencia “no indígena” de los pobladores del ejido de Ayotitlán, la cual era
resultado de un largo proceso de pérdida de su idioma originario, del atuendo de
manta y de la organización política local. Junto a estos señalamientos se referían los
“rasgos” donde era visible su pertenencia “nahua”, como en la uniformidad de la
vestimenta, sus formas de vida, la organización de las fiestas o sus demandas
políticas. Fue con esta imagen, motivada por los coordinadores de la UACI, con la
que llegué por primera vez a Ayotitlán.
Durante la aplicación de los talleres, lentamente comencé a conocer algunos de los
conflictos de las comunidades. Uno de ellos era la pugna por la tierra y los recursos
naturales del ejido, que marcaban de manera importante su realidad social y política.
Estos problemas, que habían llevado al choque interno, se daban principalmente
entre las organizaciones campesinas independientes -que mantenían una larga
historia de lucha por la democratización del ejido, la regularización de tierras y la
defensa de sus recursos naturales- y las organizaciones oficiales, principalmente la
Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual era apoyada por los caciques del
municipio y una facción importante del Partido Revolucionario Institucional del estado
de Jalisco (PRI).
En este mismo contexto, el trabajo con la UACI me fue acercando a otros espacios
de articulación fuera del dominio de las organizaciones campesinas. El más
sustancial era el de un grupo de personas, en su mayoría de edad avanzada, que
reivindicaba la reconstitución de la autoridad indígena y la recuperación de esta
forma de organización comunitaria. En sus argumentos declaraban que los
principales problemas de la zona habían comenzado en 1965 con la transformación
de la propiedad colectiva en la de ejido, parcelando las tierras y desplazado al
gobierno indígena por el de la junta ejidal. En ese sentido sus reivindicaciones
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
14
aspiraban al reconocimiento de la región como nahua, lo que significaba entonces
regir a la comunidad agraria por bienes comunales y usos locales.
Por otro lado, a lo largo de mis estancias en el ejido, una vez al mes a lo largo de un
año, fui conociendo la historia local. Los momentos que estaban más grabados en la
memoria colectiva eran los de abusos, persecuciones y grandes cambios. Algunos
viejos narraban que alrededor de la década de 1920 eran encarcelados por vestir de
manta o hablar su idioma cuando bajaban a los poblados no indígenas de los
alrededores. Contaban cómo esta situación los había orillado a ir cambiando su
vestimenta y a hablar el español para evitar los insultos y los arrestos. Relataban
también, cómo durante la cristiana (de la década de 1930), gavilleros y militares los
perseguían para asesinarlos, obligándolos a esconderse en las serranías para evitar
los robos y la violación de las mujeres, fundando nuevos poblados lejos de los
caminos. La instauración del ejido era otro recuerdo marcado en la memoria, ya que
fue el tiempo en el que habían perdido importantes formas de organización de la
distribución de la tierra y el trabajo colectivo, lo que había acentuado aún más el
desdibujamiento de los “rasgos” que los identificaba como indígenas, ubicando
lentamente la región como mestiza.
En este contexto de grandes cambios, el apoyo que instancias como la UACI y el INI
brindaban a quienes defendían el regreso del gobierno indígena ayudaba a visibilizar
las reivindicaciones políticas desde su filiación cultural; una propuesta que no tenia
un apoyo generalizado entre todos los pobladores del ejido.
Pese a esta primera imagen de conflictos y divisiones internas en las que la defensa
de un régimen por bienes comunales era una reivindicación mas entre otras; a
menos de un año de haber terminado mi colaboración con la UACI, en el ejido de
Ayotitlán comenzó a crecer la presencia de estas demandas elaboradas desde su
pertenencia nahua, traducido en la participación de foros y eventos políticos
alrededor del reconocimiento indígena y sus derechos, así como en acciones locales
Introducción
15
tales como la reconstitución, a finales de 1997, del “Consejo de Mayores”, nombre
que le daban a la iniciativa en la que fundaron su junta de autogobierno.
En este proceso los pobladores del ejido de Ayotitlán comenzaron a representar en el
escenario estatal y nacional las nuevas luchas indígenas, iniciando en la región
propuestas y demandas como la autodeterminación o autonomía indígena,
características de los movimientos “étnicos” de este periodo en México.
Este proceso de emergencia y consolidación de las “demandas indígenas” en la
región de Ayotitlán fue generando en mi una serie preguntas, las cuales me harían
regresar en el año 2001 al ejido Ayotitlán como parte de mi iniciación escolar en la
antropológica, lo que después se tradujo en el trabajo que dio vida a esta
investigación.
Lo que me interesaba era conocer como inició el proceso de creación y consolidación
del ejido de Ayotitlán, el cual había producido una importante transformación en la
vida diaria local. Además, buscaba entender cómo, en el contexto de un largo
periodo previo de demandas “campesinas”, distantes de reivindicaciones alusivas a
su pertenencia indígena, cobraban fuerza en la década de 1990 las demandas
soportadas en el argumento reivindicativo de su cultura nahua y de sus derechos
como indígenas.
Uno de mis primeros acercamientos, como parte de esta investigación, fue
reconstruir la historia reciente de Ayotitlán, caracterizada por una intensa presión
sobre su pertenencia cultural, originada en gran parte por su lucha contra el despojo
de sus recursos naturales y tierras. Esta condición, similar a la de otras regiones
indígenas, se diferenciaba, en este caso, por el proceso de desvanecimiento de
importantes “marcadores culturales” que había motivado, por parte del gobierno y la
sociedad del estado de Jalisco, su trato como “campesinos”, situación que los alejó
de la política indigenista nacional.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
16
Además, me interesó analizar como en este desarrollo, se habían ido minando gran
parte de las instituciones locales de administración de las tierras que se articulaban
al cuerpo cultural local, un proceso que concluía, a principios de la década de 1960,
con la creación del ejido de Ayotitlán; el cual catalizó una serie de transformaciones
en la organización social y cultural de la tierra. Eso me permitió conocer cómo con
este cambio, las demandas locales adquirieron nuevas características, y cómo hacia
la década de 1970, las exigencias giraron en torno al ejido mediante demandas como
las de de dotación y regularización de la tenencia de la tierra, que eran
caracterizadas discursivamente como exigencia de la clase campesina.
En este contexto, fue que la región se fue definiendo desde afuera como “no
indígena” y delimitada como “campesina”. La negación de su estatus indígena se
observaba en el trabajo del entonces INI que solo trabajaba en la zona wixarika del
estado, así como en varios de los estudios realizados en la región durante las
décadas de 1980 y hasta mediados de 1990, como el de Alejandro Angulo Carrera y
José de Jesús Lomeli Peña (1993), Diana Ortega (1995), Rosa Rojas (1996), Pedro
Figueroa (1996), Enrique José Jardel, Raquel Gutiérrez y Pedro León (1990), entre
otros, en los que se privilegió el análisis de los aspectos económico-estructurales,
ambientales y de poder, que caracterizaban a los estudios rurales de la época,
reduciendo las menciones sobre la condición indígena solo a pequeños comentarios
anecdóticos.
Pese a esta tendencia, mi trabajo de investigación me permitió detectar como, a
pesar de todo, en algunos espacios de las comunidades se habían mantenido las
reivindicaciones por su reconocimiento como indígenas intentando la apertura
constante de espacios para sus exigencias. Un ejemplo de ello fue la solicitud para
incorporar esta zona al sistema de educación bilingüe (1989) mientras que
paralelamente, en algunas organizaciones campesinas comenzaron a visibilizarse
reivindicaciones desde su pertenencia indígena, aunque no siempre de manera
central.
Introducción
17
Niños de Tiroma en el ejido de Ayotitlán
Foto (1) de Ernenek Mejía
Fue así que una serie de eventos fueron acentuando esta tendencia en la región de
la Sierra de Manantlán. Uno de ellos fue la creación de la delegación del INI Jalisco
que en 1992 buscó establecer organizaciones indígenas en el sur del estado para su
trabajo de intervención, ayudando a la creación de la Unión de Pueblos Indígenas de
Manantlán (UPIM); otra de ellas fue, en el contexto de reconocimiento indígena
abierto por la declaración de guerra del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), la llegada del Proyecto Universitario de Apoyo a Comunidades Indígenas
(PUACI) de la UdeG, posteriormente UACI; así como también la consolidación de un
movimiento indígena nacional alrededor de la firma de los acuerdos sobre Derechos
y Cultura Indígena entre el EZLN y el gobierno federal, que provocó el acercamiento
de miembros del ejido de Ayotitlán a espacios estatales y nacionales de
reivindicación de los derecho indígenas.
Estas nuevas condiciones, fortalecieron la búsqueda local por su reconocimiento
como indígenas, que desde la llegada de la educación bilingüe, “confirmó su
pertenencia nahua” y abrió espacios para demandas apoyadas en esta identidad así
como del “rescate de su cultura”. En el ámbito político de las comunidades este
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
18
escenario se tradujo en mayor fuerza para “los defensores de la causa indígena”,
ganando importantes espacios y una amplia legitimidad al interior del ejido.
Fue así que en el acercamiento inicial a esta investigación pude conocer también
como el desafío abierto por los nahuas del ejido de Ayotitlán para revitalizar su
cultura, fue suscitando diferentes posturas en el ámbito académico, gubernamental y
de solidaridad con los indígenas, determinando el debate y reconocimiento
contemporáneo de las problemáticas de las comunidades de Ayotitlán.
Antropólogos como Guillermo de la Peña, quien había trabajado desde la década de
1970 en comunidades campesinas e indígenas del sur de Jalisco, cuestionaron el
proceso de emergencia de demandas indígenas en la Sierra de Manantlán,
atribuyéndoselo a la intervención de la UdeG, mediante la UACI, suponiendo que los
universitarios eran los generadores de estas reivindicaciones, que desde su punto de
vista manejaba “un lenguaje etnicista radical” (De la peña, 2001).
En este sentido, el estudio de la situación del ejido de Ayotitlán se colocó bajo las
tendencias analíticas que caracterizó el uso de de identidad como estratégica o
instrumental, un medio que era visto como la respuesta a la crisis que enfrentaban
los actores buscando la maximización de los recursos estatales, y haciendo uso de
ciertos símbolos para mantener una mejor posición en las negociaciones con el
Estado.
Esta tendencia se cristalizó en algunas posturas indigenistas las cuales, aun con el
trabajo de intervención de la delegación del INI Jalisco en la región, expresaba en las
oficinas federales la inexistencia de los nahuas en esta zona, y bajo este argumento
se rechazaron financiamientos de proyectos culturales dirigidos a estas poblaciones.
En contraste, entre las organizaciones civiles y universitarias del estado de Jalisco
con trabajo de solidaridad con los indígenas -como la UACI o AJAGI (Asociación
Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas)- la situación de los nahuas se caracterizó
Introducción
19
como un movimiento histórico de enfrentamiento y resistencia cultural basado en una
raíz profunda y ancestral, que afirmada en la existencia de algunos de sus últimos
“rasgos nahuas”, mostraba la permanencia indígena en el sur de Jalisco, en tanto era
negado por parte de la sociedad estatal.
Sin embargo, era palpable que el proceso en ejido de Ayotitlán rebasaba estas dos
posturas que obviaban la dinámica de cambio y rearticulación cultural. Un ejemplo de
ello era la integración de la estructura de cabezales y mayores a la organización
política del ejido, que actuó como un espacio de legitimidad para los líderes de las
organizaciones campesinas, desde el cual se mantenía un sentido cultural local en el
proceso de consolidación de esta institución. Por otro lado, era evidente como las
viejas demandas indígenas se había integrado al proceso del ejido intentando hacer
uso de éste para logra sus objetivos, como lo demostraba la toma de posición del
primer comisariado ejidal, el cual había sido uno de los cabezales opositores al ejido,
y buscando establecer la tenencia comunal de la tierra, siendo ya la autoridad agraria
interpuso un aparo contra esta creación.
Esta realidad menos visible pero vigente, me fue presentando los detalles de un
desarrollo que mostraba una nueva dimensión del proceso en la región de Ayotitlán
en la que se mostraban un largo recorrido de negociación entre las demandas
locales, sus contextos y los cambios globales.
El problema
Para tener nueva perspectiva sobre el caso de Ayotitlán surgieron algunas preguntas
básicas para la investigación: ¿Por qué había sido invisible la realidad cultural
indígena de Ayotitlán durante tanto tiempo y para quiénes? ¿Cómo y de qué manera
se reprodujeron y trasformaron las formas culturales que permitieron reaglutinar la
organización indígena? además de que ¿cómo se relacionaba este proceso de
visibilización de las demandas indígenas con los cambios en los contextos
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
20
regionales, nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de la política estatal
como en relación con los movimientos sociales más amplios?
Para abordarlas consideré pertinente conocer con mayor profundidad el proceso de
creación y consolidación del ejido de Ayotitlán, un parte aguas en la vida diaria local.
Por otro lado, era necesario entender cómo en el contexto de un largo periodo de
demandas “campesinas”, cobraban fuerza demandas bajo el argumento de su
identidad nahua, ubicado todo ello en su articulación con los cambios en el contexto
regional, nacional e internacional.
Una de las primeras respuestas surgió alrededor del tipo de enfoque con el que
ciertos especialistas y políticos habían buscado entender las problemáticas indígenas
durante la década de 1960 y 1970. Mucho del debate académico de esos años sobre
los indígenas se había ubicado alrededor de las regiones rurales y subsumido por los
estudios campesinistas, en los que el concepto de cultura se subordinaba a los
criterios económico-políticos, generando una serie de paradigmas analíticos que no
daban importancia a las variables culturales (Krotz, 2003).
En este sentido, en las prácticas gubernamentales la problemática indígena era
reconocida en el ámbito agrario y agropecuario en tanto su condición productiva y
económica viendo a este sector como campesino, mientras que en el INI existía la
idea, entre muchos, del proceso de “desvanecimiento” que consideraba a los grupos
carentes de “rasgos culturales” -como la lengua, el vestido, etcétera- en un proceso
de asimilación a la cultura nacional, por lo cual se alejaban de su realidad como
indígenas. Ambos enfoques habían influido en la construcción de una mirada hacia
las realidades indígenas como la de Ayotitlán sometiéndolas a dichas
construcciones.
Sin embargo, la simultaneidad de las demandas en Ayotitlán al uso del discurso
dominante; las cuales durante el periodo en que las teorías sobre el carácter de clase
del campesinado eran hegemónicas, fueron presentadas mediante demandas por
Introducción
21
derechos políticos, sociales y económicos; mientras que en la década de 1980, junto
a la emergencia en la academia y el gobierno de posturas alrededor del pluralidad
cultural y la cultura popular, en Ayotitlán la demandas dieron un giro hacia exigencias
alusivas a su derechos como indígenas.
Esta correspondencia me llevó a investigar la relación que existía entre los espacios
académicos y políticos como constructoras de discursos dominantes y las
reivindicaciones de los actores. Fue así que la propuesta de James Scott del
enfrentamiento, negociación y resistencia entre el dominado y dominante mediado
por un discurso público y un discurso privado significó un análisis útil. El
planteamiento presentaba al discurso publico del dominador enfrentado a un discurso
oculto del subordinado, sucedido mediante un juego dialógico en el que los actores
dominados hacían uso de los términos impuestos por el dominador (discurso público)
para obtener un beneficio legitimado, sin que esto necesariamente implicara asumir
de manera total las condiciones establecidas (2000).
Este enfoque me permitió tener una herramienta para entender la información que
surgía en el trabajo de campo, en el cual observaba diversas estrategias que en “lo
publico” implicaba el uso del discurso campesinista e indigenista, mientras que en un
“discurso oculto”, se hacían presentes motivaciones locales en correspondencias con
demandas culturales, las cuales se presentaban en los términos del discurso
dominante. Una condición que podría haber motivado entre diversos sectores
estatales el reconocimiento equivocado de la problemática regional durante las
décadas de 1970 y 1980, observándola en los términos del discurso campesinista
usado por los actores y no visto en las fuentes culturales menos visibles del conflicto.
Otra línea analítica con la que busqué entender esta invisibilidad del proceso cultural
de la región de Ayotitlán, fue la noción de cultura descriptiva que en México ha
dominado los términos del reconocimiento de lo indígena, bajo el cual los rasgos
culturales se presentan como equivalente a la totalidad de la cultura, que en el caso
indígena se mostraron como las “supervivencias” de “restos de formas culturales
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
22
previas que permanecieron hasta el presente dando testimonio de su existencia
pasada”, y que en el caso de Ayotitlán, la ausencia de estos rasgos significó, desde
esta noción, la desaparición de su cultura indígena (Thompson, 1998).
En cambio, para entender mejor la reproducción de la cultura local en Ayotitlán fuera
de estos marcadores de “lo indígena”, retome la postura de Gilberto Giménez quien
bajo una concepción simbólica de la cultura separa a las formas culturales
objetivadas de las interiorizadas, las primeras expresadas en la indumentaria, las
danzas, los objetos festivos etc., y la segunda enunciada en las ideologías, las
mentalidades, las creencias, el conocimiento y la identidad. Esta propuesta me
permitió enfrentar de una mejor manera los cambios en la indumentaria y el idioma,
caracterizados por Giménez dentro de la esfera objetivada de la cultura, y ubicar la
cultura local de Ayotitlán en el ámbito interiorizado, en el que una serie de elementos
simbólicos y de usos, mantenían y reproducirán su pertenencia, aun frente a la
ausencia de rasgos delimitados por especialistas y funcionarios como “lo indígena”
(Giménez, 2005: 80-85).
En este sentido también fue necesario fijar un enfoque sobre lo étnico, en el que se
cuestionara la interpretación del concepto como algo esencial al sujeto e
independiente de las relaciones sociales, ya que en la acepción más usada del
término, lo étnico se asocia y se comprueba mediante una serie de elementos
presentes en los sujetos de manera natural y no como el resultado de un proceso,
que para el caso de Ayotitlán ayudaría a entender su transito por este tipo de
dominación desde un enfoque que diera cuenta de los cambios sociales, políticos y
culturales locales que marcan la región.
Por esta razón retomé a autores como Maya Lorena Pérez Ruiz (2003, 2005, 2006) y
a Eduardo Restrepo (2004), quienes analizan lo étnico mediante su historización,
eventualización y desnaturalización, presentándolo como “una forma de clasificación
mediante la cual se impone un tipo particular de dominación que se sustenta en las
diferencias culturales”; una propuesta que trasladada al casos de Ayotitlán mostraba
Introducción
23
estas características, es decir donde se trata de un proceso de negación y de
reasignación en su condición étnica dentro de un transcurso histórico y no como
inherente a su conducta sociocultural (Pérez Ruiz, 2006: 12).
De este modo, las líneas conceptúales de esta investigación, exponen, por un lado,
los detalles del proceso en Ayotitlán, en el que los cambios de los marcadores
culturales, los términos discursivos del reconocimiento del problema indígena y
étnico han influido de manera determinante en el desarrollo de las reivindicaciones
políticas de la región. Mismas que por otro lado, muestran un camino resuelto
constantemente desde los recursos culturales locales, principalmente desde las
formas interiorizadas de la cultura, que han significado una realidad en constante
cambio. Un proceso que en esta región muestra aspectos importantes del debate de
lo indígena y lo étnico en México, y su relación con el desarrollo de diversos
contextos, así como la participación de diversos actores en la “consolidación/disputa
de esta construcción social” y forma de subordinación determinada como étnica
(Restrepo, 2004: 28; Pérez, 2006: 11-12).
Es así que este trabajo es el resultado de un análisis “selectivo” de los procesos
nacionales e internacionales que ha formado parte de “la emergencia de lo indígena
y lo nahua en Ayotitlán” y no de todo México; una revisión general de lo que para
este caso repercutió en su proceso. Es decir es “una mirada global desde lo local”
que ha recortado del proceso mas amplio de emergencia de los indígenas como
sujetos políticos y lo que ha influido en esta región del sur de Jalisco, quedando fuera
momentos y hechos que para otros casos y problemáticas pudieran resultar
determinantes.
Tampoco es un trabajo exhaustivo respecto de todos los hechos, actores, personas y
desarrollos de la región de Ayotitlán sino que se trata de un abordaje de los procesos
que desde mi punto de vista influyeron para ir perfilando el desarrollo de largo plazo
que será mostrado en los siguientes capítulos. Para ello busqué retomar los
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
24
momentos, situaciones e influencias que repercutieron en los giros que irían
trasformando a la región.
También tengo que aclarar que este enfoque general fue asumido por la importancia
que quise darle a una orientación histórica con el fin de mostrar un análisis de la
problemática de manera contextualizada, no disociada y separada de los cambios de
largo plazo, que desde mi punto de vista son importantes para entender, en primer
lugar, la cultura y sus dinámica de transformación, en segundo lugar, el problema de
lo étnico como un hecho histórico, y en tercer lugar para examinar los proceso de
subordinación y resistencia abordado desde los actores.
Finalmente, este enfoque también lo escogí como una respuesta personal a la
carencia de información sobre la región, que tanto para los propios nahuas de la
región de Ayotitlán como para futuras investigaciones representa una ruta general del
proceso desde un abordaje antropológico.
Metodología
Mi trabajo de campo se realizó en un primer momento en dos periodos anuales de
entre 15 y 20 días en 2001 y 2002 respectivamente, y en un segundo momento, a
través de diversas estancias en entre el año 2003 y 2006. A lo largo de estos años
también asistí a diversos eventos de importancia en su proceso de reivindicación
como nahuas realizados tanto en el ejido de Ayotitlán como fuera las comunidades.
Las primeras fases de investigación fueron de observación y adaptación al campo.
Posteriormente registré asambleas ejidales, del consejo de mayores, así como
reuniones políticas de diversa índole, además de las festividades. Esta primera etapa
me permitió distinguir los principales puntos para el análisis del tema de esta
investigación e ir delimitando la problemática.
Introducción
25
Durante un segundo momento, realicé entrevistas libres y estructuradas con
personajes claves de las diversas facciones políticas, así como con personas que
han vivido de manera cercana el proceso de transformación cultural en las
comunidades. Con ello busqué conocer de manera detallada la percepción sobre el
desarrollo histórico de la región y de la emergencia de sus demandas como nahuas.
Otro rubro importante fue la investigación bibliográfica en la que consulté tanto
fuentes directas como indirectas. Examiné documentos de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de la UACI y declaraciones de las
organizaciones indígenas. Además realicé una investigación de documentos antiguos
en el Archivo Histórico de Jalisco y el archivo agrario del ejido.
Capitulado
En el primer capítulo presento un breve referente histórico de la zona de Ayotitlán
desde antes del régimen colonial español y hasta la constitución de la Republica de
Indios de Ayotitlán, a partir de la cual se consolida y re configura la actual región
indígena.
En el segundo capitulo me ocupo del proceso regional previo a la Revolución de
1910 en el que, bajo el régimen liberal y la llegada de las haciendas a la zona, se
gestó un proceso de articulación de dominación étnica homogeneizante, lo cual
provocó un alzamiento armado que expulsó a los hacendados y a los no indígenas.
Sin embargo, pese a este triunfo, los logros fueron contrarios a sus expectativas, ya
que después de la Revolución fue cuando por diversos motivos, comenzó un proceso
drástico de transformación cultural, social y política al interior de las comunidades en
el que, entre otros cambios, se dejó de hablar el mexicano, de vestir de manta, de
celebrar el calendario ritual, etc., introduciendo a los pobladores en lo que ellos
mismos han llamado la política, un proceso que abrió la dominación étnica
interclasista, con el cual comenzó el momento campesino en la región, alejándolos
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
26
de su reconocimiento como indígenas y acercándolos a los movimientos campesinos
independientes.
En el tercer capitulo abordo el proceso de constitución del ejido de Ayotitlán en el que
los pobladores de la región de Ayotitlán fueron catalogados como “mestizos” y con
ello se involucraron de manera mas clara en el momento campesino, en el que
obtuvieron, bajo los argumentos agraristas, triunfos y derrotas en sus demandas
locales. No obstante, las contradicciones que generó esta reorganización del poder,
de la tierra y de la vida diaria gestó la emergencia de viejas demandas para su
reconocimiento como indígenas.
En el cuarto capítulo hablo del contexto de cambio en la representación indígena
dentro de la retórica internacional y nacional, además de los cambios en los marcos
jurídicos que fueron trasformando las políticas mexicanas alrededor de estas
poblaciones abriendo nuevos términos para presentar y resolver las problemáticas de
los pueblos indígenas; mismas que hasta entonces habían sido expuestas con mayor
claridad dentro de los argumentos de los derechos sociales y económicos que los
movimientos campesinos habían generado. En este capitulo también abordo la
consolidación y la negociación del reconocimiento de los pobladores de esta región
como “nahuas” en el que actores como el Estado mexicano, las universidades y
organizaciones civiles estuvieron involucrados.
Finalmente, en el último capítulo relaciono la influencia del proceso abierto por el
alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del movimiento
nacional indígena, aglutinado alrededor de las propuestas políticas de este grupo
armado, con la consolidación de las demandas como indígenas en esta zona, dando
origen a la reformulación de las exigencias al interior del ejido de Ayotitlán y a una
nueva correlación de fuerzas locales que permitió la consolidación de “los nahuas de
la sierra de Manantlán” como actores indígena en el estado de Jalisco y del país.
El debate
27
El debate
El lugar de las ciencias sociales
Un cuestionamiento que se le ha hecho a las ciencias sociales es el de su función
como productoras de discursos y acervos hegemonizadores. En este sentido,
Edgardo Lander ha distinguido que uno de los papeles de estas disciplinas, al interior
de las sociedades modernas, ha sido el de normalizar, desde su capacidad
argumentativa, un conjunto de prácticas socioculturales y políticas que han
legitimado las relaciones de dominación y control, logradas desde la eficacia
naturalizadora de sus planeamientos (2000: 11-14).
En un debate paralelo, Cristóbal Gnecco ha manifestado una crítica similar en la
disciplina de la historia al presentarla como una tecnología de “domesticación de la
memoria social”. En su planteamiento ha situado a la historia como un “dispositivo de
referencia temporal que reside en practicas colectivas y que permite que el pasado
se perciba de una manera particular, inextricablemente ligada a la forma en que se
percibe el presente y le futuro”. De este modo las “memorias hegemónicas” toman la
forma de historia natural en la que ésta “es dueña de los únicos dispositivos de
verdad y de legitimación posibles, atemporal, universal”, negando otras
manifestaciones de la memoria o “memorias disidentes” (2000: 171-172).
Ambas posturas colocan a las ciencias sociales y sus producciones como resultado
del entorno, anulando por un lado, la idea de verdad absoluta que han guardado las
disciplinas científicas en su discursiva de la objetividad y la neutralidad, y por el otro,
situándolas en relación con los diversos espacios del poder. Esto establece un
noción de las ciencias en que éstas deben ser analizadas como parte de la trama de
sus sociedades y piezas de la organización social y política, en la que “el
investigador consiente o inconscientemente asigna a su practica sus inquietudes
culturales, de clase, política, etc.” (Bourdieu, 1990: 79-94).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
28
Este enfoque puede ejemplificarse en México a través del proceso indigenista y del
nacionalismo histórico posrevolucionario, en los que la antropología y la historia
tuvieron un papel central al establecer un conjunto de “representaciones
significativas” de la nación mediante el uso de un discurso especializado, que marcó
para ambas su lugar en lo que Geertz define como “las reflexiones de los valores y
símbolos que le dan sentido al Estado y sus ciudadanos” (2005: 206-210).
Es así, que el indigenismo constituyó una práctica “político-académica” que
representó, para el Estado mexicano, uno de los pilares teóricos e institucionales en
la dirección de las prácticas gubernamentales definitorias del lugar que deberían
ocupar las poblaciones indígenas en la sociedad nacional de entonces (Díaz-
Polanco, 2006; del Val, 1993; Medina, 1988). En este proceso puede verse la
intervención de personajes iniciados en los campos académicos que establecieron
los principios políticos del tratamiento para los pueblos indios (Medina, 1988; del Val,
1993).
De igual modo, en el campo de la historia, el proceso de consolidación de los
símbolos representativos de la nación posrevolucionaria, significó el uso de esta
disciplina para la legitimación del régimen. Enrique Florescano define a estos
procesos como la construcción de un “canon”, el cual instituye la reorganización de
anteriores narraciones históricas bajo una nueva lectura de los hechos que le dan
sentido al presente (2001: 581-610). Es así, que es visible, en la historiografía de
México, la instauración de una nueva interpretación histórica al término de la
Revolución, con la cual se colocó al movimiento de independencia, de reforma y de
la Revolución misma, como la “historia del encumbramiento del Estado
posrevolucionario” (Zepeda. en Florescano, 2001:585).
Como se muestra en estos ejemplos, el lugar que los especialistas o científicos
sociales dan a los actores en las narraciones del pasado y del presente, establece
una relación de estas disciplinas con el Estado y el poder, conformando dispositivos
El debate
29
de saber/poder, en un proceso que Castro-Gómez ha definido como la invención del
otro. Lo cual desde los planteamientos de Gnecco (2000), es el establecimiento de la
disociación de las alteridades pasadas y presentes, en un discurso en el que cada
una es dispuesta “como marginal mientras no entrara a formar parte del proyecto
unitario” (2000: 75).
Este desarrollo discursivo define un perfil de “subjetividad estatalmente coordinado”
con el fin de instaurar y mantener reglas sociales, en las que se definen los términos
de una “historia hegemónica” excluyente en lo que Castro-Gómez (2000) plantea
como “la implementación de instituciones legitimas (…) y de discursos hegemónicos
que reglamentan la conducta de los actores sociales” (Medina, 1988; del Val, 1993;
Castro-Gómez, 2000).
Sin embargo, las ciencias sociales también responden a cambios propios de su
dinámica como disciplina en la cual las luchas internas, las transformaciones en los
paradigmas, y las mudas sociales y culturales de los sujetos estudiados, trasforman
los enfoques con que se abordan las investigaciones (Bourdieu, 1990: 79-94; Hewitt,
1988: 17-24).
Esta aseveración puede mostrarse en las transformaciones de la antropología
respecto de su análisis del indígena, el cual ha sufrido diferentes quiebres analíticos.
Algunos ejemplos clave son, la integración a principios del siglo XX del culturalismo
norteamericano de Franz Boas, el cual llevó en los estudios de México a un análisis
de las culturas desde sus particularidades (Gamio. en Hewitt 1988; Medina,1988,
1998; del Val, 1993; Florescano, 2001); De igual modo, hacia la década de 1930, se
incorporó al análisis de los pueblos indígenas las vertientes del cambio social de la
“escuela de Chicago”, trasladando los estudios de las sociedades indígenas del
rescate y análisis particular, al estudio de la transformación cultural; como también es
la integración del debate del ecologismo cultural y del marxismo al análisis de la
relevancia en las relaciones estructurales, históricas, socioeconómicas y políticas de
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
30
las regiones rurales e indígenas (Hewitt,1988; Florescano, 2001; Medina, 1988,
1998; del Val, 1993).
Todas estas posiciones establecieron una pugna al interior de los campos científicos,
que representaron una lucha interna por la hegemonía analítica de los diversos
actores sociales, culturales y políticos, representando momentos de predominio
discursivo de cada una de estas escuelas y el establecimiento de ciertos términos
para el nombramiento de los actores nacionales (Krotz, 2003).
Esta caracterización de las ciencias sociales nos obliga a entender su vínculo con la
construcción de discursos dominantes y de los términos hegemónicos de los diversos
espacios de poder, así como el papel que ha mantenido en momentos históricos y
políticos diferentes que constituyen su relación con los actores a los que pretende
estudiar (Lander, 2000).
Lo étnico
El uso del concepto
Hoy en día el concepto de lo étnico expresa múltiples significados que se han ido
acumulando a lo largo de sus aplicaciones por las diferentes escuelas y autores.
Entre estas variadas utilizaciones del término, lo étnico se ha presentado tanto como
un componente problemático en la integración de las naciones, como un instrumento
en la negociación del juego de la ingeniería social o como el elemento primordial que
busca mostrar en el otro lo esencialmente diferente (Devalle, 2000). De igual modo,
los actores apelados como étnicos han implicado a diferentes sectores sociales y
culturales que han ido desde las poblaciones indígenas de América, las minorías
inmigrantes en países hegemónicos, hasta los pueblos que reclaman su
reconocimiento como nación (Pérez Ruiz , 2004).
El debate
31
Esta heterogeneidad es reflejo de los usos analíticos de las principales corrientes
teóricas de lo étnico. Eduardo Restrepo esquematiza de la siguiente manera estas
tendencias. En primer lugar existen aquellas corrientes que comprenden lo étnico
como un elemento ontológico o primordial, determinado en el ser biológico o cultural,
dándole un carácter natural a esta característica1. En segundo lugar se distinguen
aquellas tendencias que conciben lo étnico como una categoría clasificatoria. Bajo
esta posición el fenómeno de étnico se ha comprendido como un hecho relacional,
asociándolo al debate de la identidad y de los procesos de diferenciación
sociocultural que se desarrollan bajo ciertas prácticas sociales2 (Restrepo, 2004: 14).
Siguiendo con este recorrido, una tercera tendencia analiza lo étnico como
estrategia. Al interior de esta orientación, los instrumentalistas han catalogado lo
étnico como un recursos político en el juego de intereses entre diferentes grupos en
disputa3. Aquí la condición étnica se concibe como un medio manipulable para
obtener o maximizar los beneficios simbólicos o materiales de una colectividad, en el
que el uso de las caracterizaciones físicas o culturales establecen la inclusión y la
excusión de los sujetos en la grupalidad; ello se diferencia de la tendencia de la
acción racional4, solo en la importancia que estos últimos otorgan al individuo sobre
el grupo (Restrepo, 2004: 16-17).
Una cuarta tendencia, cercana al “giro constructivista”, ha pensado lo étnico como
comunidad imaginada. En ella se encuentran, por un lado, los enfoques
invencionistas5, que colocan lo étnico como una especie de ficción compartida, que
aparece en condiciones históricas, subjetivas y objetivas, que determinan la
emergencia del sentimiento de comunalidad; por otro lado, se encuentran los
enfoques de la comunidad moral6, que establecen el fenómeno étnico en el conflicto,
en el cual se van instituyendo términos morales de derechos y obligaciones, de 1 Como lo ha plateado Van der Berghe dentro de la sociobiología o Clifford Geertz bajo el aspecto cultural. 2 Esta Tendencia ha sido reconocida en autores como Frederik Barth 3 Como lo ha presentado Abner Cohen 4 Presente en autores como la de Michel Banton 5 Como los planteados por Terence Ranger 6 En autores como Paris Yeros
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
32
inclusiones y exclusiones, de los actores que son determinados como étnicos
(Restrepo, 2004: 17-18).
Otra tendencia, cercana al debate marxista, ha impreso una perspectiva económica y
política al término. Bajo esta configuración, lo étnico ha sido analizado en sus
relaciones con la expansión colonial y capitalista, así como con las etapas
socioeconómicas y políticas antecesoras al sistema capitalista. Estos análisis han
indagado, por un lado, las implicaciones de lo étnico en los modos de producción no
capitalistas buscando caracterizar estos espacios desde su perfil sociopolítico y
económico; por otro lado, se ha estudiado lo étnico como parte del sistema capitalista
en su correspondencia con el concepto de clase y de explotación (Restrepo, 2004:
15-16).
Por otra parte, la tendencia constructivista ha sido crítica del concepto de etnia
proponiendo el análisis del fenómeno mediante el estudio de los procesos subjetivos
y de dominación que posibilitan la construcción de un sujeto étnico, así como de las
condiciones históricas que los han determinado como tales (Restrepo, 2004: 25-29).
En este sentido, algunas posiciones poscoloniales (como Castro-Gomes y Gnecco)
han problematizado lo étnico como un concepto originado en el pensamiento
occidental, el cual ha hecho uso de categorías socioculturales propias de Europa
para edificar e imponer una idea del otro. En esta tendencia, se ha enfatizado la
importancia de analizar al enunciador del término, el cual forma parte del proceso de
construcción de los límites y fronteras étnicas (Restrepo, 2004; Castro-Gómez, 2000;
Gnecco, 2000).
En México, el uso del concepto de etnia ha presentado un empleo diverso. En
algunos casos, se ha hecho énfasis en una sola tendencia analítica, como en
numerosos estudios sobre las lenguas, los rituales y las creencias indígenas, que ha
revelado una concordancia con las posturas primordialistas en las que lo étnico se
establece como un elemento ontológico equivalente a las manifestaciones
“profundas” de las culturas indígenas. Dicha tendencia ha establecido la etnicidad en
El debate
33
sus estudios como el elemento natural e inmutable de los pueblos indígenas que
representa la parte esencial que trasciende a la dinámica de cambio (Hewitt, 1988;
Restrepo, 2004).
En otras ocasiones, el concepto de lo étnico se ha empleado haciendo un uso
análogo con el la esfera económica y política, como ha sucedido en el análisis de la
posición de los pueblos indios dentro de los “sistemas socioeconómicos nacionales e
internacionales más amplios e históricos”. Esta postura que diera vida a
planteamientos como el de Pablo González Casanova o Rodolfo Stavenhagen, ha
explicado la condición de marginación del indígena mediante el análisis de las
condiciones de explotación étnica y de clase, que la expansión colonial y capitalista
estableció a través del colonialismo interno (Pérez Ruiz, 2003: 131).
Otra perspectiva que ha sido integrada al debate de las relaciones interétnicas en
México, es la del su carácter relacional, es decir su construcción como parte de
procesos de diferenciación sociocultural desarrollados bajo ciertas prácticas sociales.
Un énfasis que tiene una larga historia y puede encontrarse en autores como Julio
De la Fuente, que desde la década de 1940 reconoció el aspecto subjetivo del
concepto de indio el cual dice fue acuñado en las poblaciones mestizas. Un
planeamiento, que décadas después fue caracterizado por Guillermo Bonfil en su
identificación del término de indio como un concepto colonial impuesto y asumido por
los actores como propio (Bonfil, 1995: 337-357; Pérez, 2003; De la Fuente, 1989:
183-217).
De igual modo, la critica al enunciador del concepto de etnia, encontró, aunque de
manera menos clara, espacio en algunas orientaciones mexicanas que impugnaron
el papel del antropólogo y sus planeamientos teóricos como parte de una
herramienta de dominación. Uno de ellas provino de los autodenominados
antropólogos críticos, que desaprobaron el indigenismo y sus propuestas, por ser un
medio de expansión occidental a través de prácticas de asimilación e integración
soportadas en las ideologías nacionalistas. Por el otro lado, los llamados
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
34
etnomarxistas, cuestionaron, al mismo tiempo, al enunciador de lo étnico, en su
crítica a los antropólogos críticos, que desde su punto de vista, incurrían en
orientaciones estatistas que respaldaba un pensamiento de dominación hacia el indio
(Pérez Ruiz, 2003: 126-147). En ambos ejemplos se posibilitó la observación del
carácter político o ideológico de los intelectuales, que mostraba la situacionalidad en
la lectura de lo étnico y de lo indígena.
En la actualidad en el debate de lo étnico se han perfilado nuevos planteamientos.
En este sentido, Maya Lorena Pérez Ruiz ha realizado un recorrido por los elementos
presentes en los estudios actuales. Un primer elemento que destaca es “que lo
indígena –y sus múltiples relaciones con la sociedad nacional e internacional- es
incomprensible sin las necesarias referencias la Estado (…), sin que se comprenda
su ubicación en la estructura de clases y sin que se analice las relaciones de poder”.
Principios que dan pie a un segundo elemento vigente y que afirma que lo anterior
determina a cada “micro región, macro región, entidad estatal o país” de manera
particular, provocando un rechazo a “generalizaciones ahistóricas y esencialistas”
(Pérez Ruiz, 2006: 4-7).
Un tercer elemento que la autora señal como presente en estas nuevas tendencias,
es el “predominio de la definición de cultura como dimensión simbólica que supera
definiciones culturalistas, funcionalistas y mecanicistas”. Un cuarto elemento
señalado es que en el plano de la identidad se rechazan “las definiciones ahistóricas,
esencialistas e instrumentalistas” de lo étnico, y que señala la necesidad de no
confundir la identidad con la cultura, de no reducir las identidades étnicas al ámbito
de la manipulación de intereses; y que por el contrario, invita a “valorar
adecuadamente la historicidad del fenómeno étnico” (Pérez Ruiz, 2006: 4-7).
Un quinto elemento indicado por Pérez Ruiz es el haber superado “la poción
antagónica entre lo tradicional y lo moderno y las consecuentes tendencias
unilineales y unidireccionales del cambio cultural”, contraponiéndose a la idea
mecánica del transito de lo rural a lo urbano. Otros elementos visibles en los nuevos
El debate
35
estudios muestran, por un lado, al actor como el eje de las investigaciones
distanciándose de las posiciones posmodernas, y por el otro, a los indígenas como
parte del debate político y académico (Pérez Ruiz, 2006: 4-7).
Como podemos observar, el fenómeno considerado étnico ha generado un vasto y
heterogéneo marco de definiciones, con ramificaciones y lecturas representadas en
las principales tendencias teóricas con diversos usos según las orientaciones
investigativas. Es por ello, que cualquier incursión en este debate vuelve necesario
delimitar los principios desde los cuales se asume lo étnico; lo cual realizamos a
continuación.
Una propuesta de lo étnico
Una de las orientaciones que consideramos importante retomar en el uso que se da
a lo étnico en esta investigación, son las apreciaciones constructivistas, que
proponen la historización, eventualización y desnaturalización de lo étnico,
comprendiendo el fenómeno como un proceso especifico y localizado históricamente,
en el que “la diferencia étnica no aparece como un fenómeno natural inminente a la
condición (biológica o cultural) humana” y que por el contrario, lo señalamos como
producto de un arduo proceso de confrontaciones y mediaciones particulares “con
puntos de emergencia, sentidos, dispersiones y trayectorias especificas”, que
establecen las diferenciaciones étnicas “en plural” (Restrepo, 2004: 28).
En este sentido, retomaremos la propuesta de Maya Lorena Pérez Ruiz, quien afirma
bajo un enfoque del poder, que lo étnico “es una forma de clasificación mediante la
cual se impone un tipo particular de dominación que se sustenta en las diferencias
culturales”. Esta afirmación conlleva a entender lo étnico como una “construcción
social: una cualidad, una característica, una connotación, que se asigna y se impone
desde el poder a una o varias poblaciones subordinadas, empleando las diferencias
culturales para justificar la dominación que se ejerce sobre ellas”, sin que este tipo de
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
36
dominación excluya a otras de sus formas y que “por el contrario, se emplea
precisamente para fundamentar y justificar otros tipos de subordinación, de
explotación o de exclusión”. (Pérez Ruiz, 2006: 11-12).
Bajo esta perspectiva se presentan dos modelos de la dominación étnica. Por un
lado, la dominación étnica homogeneizante, la cual sobre “todo el grupo
culturalmente etnicizado” coincide en “una misma clase”. Por otro lado se presenta la
dominación étnica interclasista que representa una situación donde “la dominación
étnica se establece sobre una sociedad con clases”, en la que se hacen posibles los
privilegios de un grupo entre los dominados y que además de la subordinación
cultural mantiene “un dominio económico, político y simbólico”, donde una clase del
grupo etnizado es favorecido, monopolizando los recursos y el poder dentro de las
poblaciones subordinadas (Pérez Ruiz, 2005: 55-56).
Esta caracterización de Pérez Ruiz, contempla también una propuesta de
historización, al comprender el fenómeno étnico como “un atributo de carácter
histórico que se le impone al otro y que adquiere características específicas según
sean las condiciones históricas y coyunturales en que se produce la etnicización”. De
igual modo, esta manera de entender el fenómeno busca desnaturalizar lo étnico al
afirmar que “no es étnica cualquier forma de subordinación, no cualquier grupo
subordinado puede ser considerado étnico, y lo étnico no puede predefiniese a partir
de la existencia de ciertos rasgos culturales, raciales e identitarios de la población”
(Pérez Ruiz, 2006: 12).
Por otro lado, en nuestra postura de lo étnico, retomando el debate del apartado
anterior (El lugar de las ciencias sociales), consideramos en nuestro análisis del
fenómeno a todos los actores involucrados en las “narrativas y prácticas de la
etnicidad”, no sólo de los miembros “del grupo étnico sino también de los
académicos, funcionarios estatales, Ongs, etcétera”. Un enfoque que permite
estudiar la labor de las ciencias sociales y en particular de la antropología en “la
El debate
37
consolidación/disputa” de esta “construcción social” determinada como étnica
(Restrepo, 2004: 28).
Así tenemos un enfoque que nos permite entender lo étnico de manera dinámica, en
proceso y bajo configuraciones diferentes, al contrario de los enfoques que lo
presentan como un elemento estático, inmutable y universal de la taxonomía social;
por otro lado, este enfoque nos permite separar analíticamente lo étnico de la cultura,
que en los estudios de las poblaciones indígenas de México han sido asociados de
manera mecánica, dificultando tanto el análisis de las formas culturales locales, como
de las relaciones interétnicas.
Cultura e identidad
El concepto de cultura
Un concepto que es necesario delimitar para tener un mejor referente conceptual a lo
largo de esta tesis es el de cultura, el cual ha sido extensivo a gran parte de la
antropología y vinculado en un importante numero de sus planeamientos. John B.
Thompson (1998) distingue mediante un recurso analítico, dos empleos básicos del
término en la disciplina que lo han utilizado: la concepción descriptiva y la concepción
simbólica de cultura.
La concepción descriptiva, localizada principalmente en las posiciones clásicas de la
antropología, ha considerado la cultura como “el conjunto interrelacionado de
creencias, costumbres, leyes, formas de conocimiento y arte”. Una lectura que
manifiesta este conjunto de formas como “una totalidad compleja que es
característica de una sociedad y la distingue de otras que existen en tiempos y
lugares diferentes”. En algunos casos la tendencia descriptiva se ha vinculado a la
idea de progreso a través de la localización y comparación de “supervivencias”, es
decir, los “restos de formas culturales previas que persistieran en el presente y que
dan testimonio de los orígenes (…) de la cultura contemporánea”. En otros casos se
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
38
ha vinculado a la idea de “función” comprendiendo la cultura como una “realidad sui
generis” que debe estudiarse mediante sus “elementos componentes y relacionarlos
unos con otros, con el medio ambiente y con las necesidades del organismo
humano” (Thompson, 1998: 190-195).
Una segunda orientación, ha sido la concepción simbólica de cultura. Esta tendencia
desarrollada en un contexto contemporáneo, se ha cuestionado el fenómeno
simbólico no solo como el producto de las expresiones lingüísticas, sino también de
significados en construcciones no lingüísticas como lo pudieran ser “acciones, obras
de arte y objetos materiales de diversos tipos” (Thompson, 1998: 195). Alrededor de
este carácter, se ha concebido la cultura como “el patrón de significados
incorporados a las formas simbólicas -entre las que se incluyen acciones,
enunciados y objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los
individuos se comunican entre si y comparten sus experiencias, concepciones y
creencias” distanciándose de las clasificaciones “del cambio evolutivo y la
interdependencia funcional”. (Thompson, 1998: 195-202).
Esta ultima tendencia, han suscitado una serie de orientaciones semióticas de la
cultura. Una de ellas es propuesta por el propio John B. Thompson, quien haciendo
un análisis simbólico, ha llamado a su posición “una concepción estructural”, desde la
cual se concibe la investigación de la cultura “como el estudio de las formas
simbólicas -es decir, las acciones, los objetos y las expresiones significativas de
diversos tipos- inserta en contextos y procesos sociohistóricos, en los cuales y por
medio de los cuales, se producen, tramiten y reciben tales formas simbólicas”, las
cuales siempre se insertan “en contextos sociales estructurados”(Thompson, 1998:
203).
Cultura entonces, es tanto la interpretación rutinaria de los actores “en el curso de
sus vidas diarias”, como la inserción de estas interpretación en contextos y procesos
dinámicos que pueden caracterizarse “por ser relaciones asimétricas de poder, por
un acceso diferencial a los recursos y oportunidades, y por los mecanismos
El debate
39
institucionalizados para la producción transmisión y recepción de las formas
simbólicas”, modificando el análisis de la cultura de la sola interpretación, a la
consideración de esta interpretación en su contexto dentro de la vida social
(Thompson,1998: 202-207).
Paralelo a este planeamiento Gilberto Giménez, ha generando su propuesta de
cultura, articulando diversos planeamientos originados en la concepción simbólica y
estructurada. Es así que Giménez presenta la cultura como “el mundo de las
representaciones sociales materializadas en formas sensibles”, en el que “todo
puede servir de soporte simbólico de significados culturales”. Esta posición abarca
desde la lengua y la escritura hasta “modos de comportamiento, practicas sociales,
usos y costumbres, vestido, alimentación, vivienda, objetos y artefactos, la
organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etcétera”, los cuales son
recubiertos de lo simbólico (Giménez, 2005: 68).
En convergencia con el planeamiento de Thompson, Giménez también presenta la
problemática de la cultura como parte de la “significación-comunicación”, lo cual lleva
en este autor a una serie de consideraciones. Una de ellas se refiere a que lo
simbólico no es un ingrediente más de la vida social, por el contrario es constitutiva
de “todas las practicas sociales, de toda la vida social”. La segunda, consideración
refiere “el símbolo, y por lo tanto, la cultura”, como un hecho a ser descifrado, no solo
como un texto, sino también como “un instrumento de intervención sobre el mundo y
un dispositivo de poder”, en el que “los sistemas simbólicos son al mismo tiempo
representaciones (modelos de) y orientaciones para la acción (modelos para)”
(Giménez, 2005: 70-71).
Estas consideraciones semióticas llevan en Giménez a la reflexión de que “no existe
cultura sin actores ni actores sin cultura”, lo que obliga a una perspectiva desde “los
sujetos y no de las cosas”. Una configuración que este autor propone diferenciar
entre las formas interiorizadas y las formas objetivadas de cultura. De este modo, los
elementos de “la indumentaria étnica o regional”, “de monumentos notables”, “de
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
40
bebidas”, “de objetos festivos”, “de danzas étnicas o religiosas”, etc., constituyen las
formas objetivadas de la cultura, las cuales son comúnmente estudiadas y
registradas en el trabajo etnográfico y folklórico. Por otro lado las formas
interiorizadas de la cultura son accesibles en “las representaciones sociales
compartidas”, “las ideologías”, “las mentalidades”, “el stock de conocimientos propios
de un grupo determinado” etc., a las que se abocan los estudios desde una
concepción simbólica de la cultura (Giménez, 2005: 80-85).
Desde esta postura, Giménez plantea dos paradigmas para acceder a las formas
interiorizadas: El paradigma del habitus de Bourdieu (1985) y el de las
representaciones sociales, liderado por Serge Moscovici (1989), ambas
homologables en buena parte de sus planeamientos. De este modo las
representaciones sociales se presentan no como “un simple reflejo de la realidad
sino como una organización significante de la misma” relacionadas a condiciones
contingentes y generales como “el contexto social e ideológico, el lugar de los
actores sociales en la sociedad, la historia del individuo o del grupo y, en fin, los
intereses en juego”. Una posición que en términos de Bourdieu “permite detectar
esquemas subjetivos de percepción, valoración y acción” a lo que llama habitus, y
que en Giménez es nombrado cultura interiorizada (Giménez, 2005: 82-83).
Así llegamos a la definición de cultura de Giménez como “la organización social del
sentido, interiorizada por los sujetos (individuales o colectivos) y objetivada en formas
simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente
estructurados” que puede diferenciarse entre las formas interiorizadas y las formas
objetivadas (Giménez, 2005: 85). Con ello preparamos un concepto de cultura que
permite entender la dinámica cultural en su relación a los cambios contextuales, así
como desprendernos de una forma descriptiva de cultura, lo cual nos permite tener
un alcance más complejo respecto de la desaparición de algunos rasgos culturales
entre los nahuas de Ayotitlán comprendiendo que esto no implica la desaparición o
asimilación cultural de manera mecánica a la sociedad y la cultura nacional.
El debate
41
El concepto de identidad
El debate anterior nos lleva al planeamiento de identidad que Giménez define como
“el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores,
símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos)
demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación determinada
todo ello en un espacio históricamente especifico y socialmente estructurado”
(Giménez, 2000: 54).
Esta concepción de la identidad presenta tres principios para su análisis. El primero
es que la identidad se determina por la configuración de las formas interiorizadas y
no de sus formas objetivadas, por lo que “la mera existencia objetiva de una
determinada configuración cultural no genera automáticamente una identidad”; por
otro lado, esta categorización sitúa a la identidad como “resultado de un proceso de
identificación en el seno de una situación relacional” y no en si misma; finalmente la
identidad “es una construcción social que se realiza en el interior de los marcos
sociales que determinan la posición de los actores” (Giménez, 2000: 54-55).
Todo esto lleva a la problematización de la identidad en su relación contextual, la
cual “requiere ser reconocida por los demás actores para poder existir”, que resulta
“siempre de una especie de compromiso o negociación entre autoafirmación y
asignación identitaria”, la cual es dependiente del juego de “la correlación de fuerzas
entre los grupos o actores en contacto”. Esto se trasforma en una disputa por la
“clasificación legitima” de los actores sociales en la que no todos tiene el mismo
poder de identificación, por lo cual “sólo los que disponen de la autoridad legitima, es
decir, la autoridad que confiere el poder pueden imponer la definición de si mismos y
de los demás” (Giménez, 2000: 55).
Bajo esta noción de identidad, podemos entender el re juego que ésta mantiene con
los actores y su lugar en una estructura de poder, que en el caso de Ayotitlán esta
representado en la negociación que las comunidades han vivido, entre su
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
42
autoafirmación y la asignación de ellos como indígenas, como campesinos y como
nahuas. Así mismo nos permite comprender que aunque relacionadas, la identidad y
la cultura no son sinónimos; y que el cambio en una no implica necesaria, ni
mecánicamente, el cambio en la otra; es decir que puede existir un cambio de
elementos culturales como el de la vestimenta o el idioma, sin perdida de identidad y
un cambio de identidad sin que se modifique toda la cultura.
Es por ello que en el re juego de asignación y autoafirmación de la identidad indígena
en la región de Ayotitlán estamos hablando del enfrentamiento, negociación y cambio
en la correlaciones de fuerzas de los actores, que desde el poder de asignación del
Estado, la sociedad nacional y las ciencias sociales, en particular la antropología, ha
buscado designar la identidad local con los marcadores culturales legítimos de lo
indio.
La resistencia
Otra marco conceptual que es importante delimitar es aquel que nos permite
entender el enfrentamiento, negociación y resistencia que existe entre el dominador y
el dominado. Para ello retomaremos la propuesta de James C. Scott quien ha
caracterizado diversas formas de subordinación social como la obrero patronal, de
peones con terratenientes, de minorías raciales, de colonización, etc., en los cuales
se manifiesta una oposición entre los detentadores del poder y los dominados
mediante un discurso público y un discurso oculto (Scott, 2000: 18, 24-25).
En este sentido, el discurso público representa “una descripción abreviada de las
relaciones explícitas entre los subordinados y los detentadores del poder” el cual es
incorporado por ambas partes al espacio jurídico, a las manifestaciones lingüísticas,
gestuales o a las practicas que figuran en “a escena pública”. Por su parte, el
discurso oculto define estas mismas condiciones “fuera de escena” en la cual se
El debate
43
“contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público” (Scott, 2000: 24-25,
28-29).
Ambas expresiones se presentan en una “zona de incesante conflicto entre los
poderosos y los dominados” que representa una frontera dinámica en la que se lucha
por la “definición y la configuración de lo que es relevante dentro y fuera del discurso
publico”, que “produce una conducta hegemónica y discursos tras bambalinas”,
manifestando un comportamiento privado que en el dominado “representa una crítica
al poder a espaldas del dominador” mientras que en los detentores del poder
significa “las exigencias de su poder que no se pueden expresar abiertamente”(Scott,
2000: 20-21, 23-40).
En estas formas de opresión, el subordinado pone en juego una gama de “artes” o
estrategias para resistir el orden del dominador, de las cuales retomaremos para esta
investigación la dialógica y la cultural. La estrategia dialógica, se presenta en la
estructuración de los términos del conflicto, que “en el lenguaje del dialogo
invariablemente recurrirá a los términos de la ideología dominante que prevalece en
el discurso publico”. Sin embargo, estos términos dominantes son capaces “de una
variedad enorme de sentidos”, que desde el dominado permite darle coherencia a su
defensa publica, subvirtiendo, incluso, el uso que los dominadores le asignaron a
estos mismo términos (Scott, 2000: 130-131).
Dichos sentidos diversos representa en los actores subordinados un espació, en los
términos del poder, para la resistencia en situaciones donde no se puede alterar de
manera radical la dominación, lo que vuelve su uso un medio prudente de lucha
política. Visto desde esta postura propuesta por Scott, el asumir públicamente el
discurso de orden social del dominador por el dominado, no implicaría que estos se
asuman como propios por el subordinado, por el contrario, pudiera ocultar “una
disidencia marginal (…) a las relaciones de poder” (Scott, 2000: 109-112, 131).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
44
La segunda estrategia que plantearemos aquí es la cultural, presentada como el
espacio lleno de significados polisémicos, que aun cuando están presentes en la
esfera pública, muchas veces son imperceptibles o impenetrables para el dominador,
pues mientras no se presenten como “una oposición directa al discurso publico
autorizado”, la cultura mantiene una relativa autonomía, abriendo un espacio en el
que se puede contradecir y potenciar el debilitamiento de “la interpretación oficial”
(Scott, 2000: 188-189).
Esta característica de la cultura como medio de resistencia a los términos del poder
sucede, por un lado, gracias a que en una condición de dominación, ella “produce
experiencias y valores distintivos” que aparecen en todo tipo de manifestaciones
significadas, como lo pueden ser los balies, la indumentaria, las narraciones o las
creencias, entre otros, y que son usados a favor de los intereses de subordinado.
Ello nos conduce a una segunda razón para que la cultura sea una forma de resistir;
ésta es su capacidad semiótica que permite a los dominados “debilitar las normas
culturales autorizadas” mediante la capacidad comunicativa que permite usar códigos
sutiles para enfrentarse a los dominadores (Scott, 2000: 189-191).
Esta propuesta presentada por Scott, permite entender una serie de estrategias
usadas por los nahuas de Ayotitlán, que en “lo público” han implicado el uso de un
discurso campesinista o indigenista, mientras que en lo privado estas demandas
corresponden a una serie de motivaciones locales y correspondencias a demandas
culturales, las cuales han sido presentadas en los términos del discurso dominante.
Esta correspondencia del caso de Ayotitlán con lo planteado en este apartado lleva a
otra reflexión que Scott presenta sobre la visibilidad de los actores subordinados, en
el sentido de que este juego de resistencia, enfrentamiento y ocultamiento, acarrea
en muchos casos, como el de estos nahuas, a que los actores dominados sean
vistos desde los términos que usan públicamente y pocas veces sean reconocidos
desde su discurso oculto (Scott, 2000: 109-124). Una condición que podría haber
motivado entre diversos sectores que han estudiado la región del sur de Jalisco a un
El debate
45
reconocimiento equivocado de la problemática regional de Ayotitlán, observándola
sólo en los términos del discurso usado por los actores y no en las fuentes menos
visibles del conflicto, las de su discurso oculto.
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
47
Capítulo I
La historia que lleva a Ayotitlán
Las viejas y las nuevas fronteras
La Historia de Ayotitlán y sus alrededores se ha caracterizado por la continua
transformación social, cultural y territorial. En esta constante reorganización espacial
y simbólica, los pobladores originarios de la región han vivido diversos reacomodos a
través de diásporas y reagrupaciones poblacionales, además de las modificaciones
jurisdiccionales, jurídicas y políticas, las cuales han disuelto y reformulado su
territorialidad.
De la historia previa a la colonización española se sabe aún poco y su conocimiento
es todavía ambiguo. La mayor información proviene de investigaciones generales, de
estudios en regiones colindantes1 o de algunos documentos coloniales, como el de
las Relaciones de la Provincia de Amula que datan de 1579, así como compendios
administrativos o religiosos. A partir de estos datos se conoce que la organización
política de esta zona constaba de tres señoríos, probablemente unidos, en los cuales
el régimen español fundó la provincia de Amula. Dichas organizaciones político-
territoriales se ubicaban al Este, Amole (o Azmole); al Norte, Tuxcacuesco; y al
Suroeste, Cozolapa. A este último señorío pertenecía el poblado de Ayotitlán (o
Ayutitlán), lugar en el que hoy se encuentra el ejido que lleva el mismo nombre y en
el que he realizado esta investigación (Relaciones de la Provincia de Amula [1579],
Romero, 1993).
1 Algunos de los mas importantes estudios son el de P. Gerhard en Geografía histórica de la nueva España 1519-1821 (1986); Lastra en Los Otomíes, su legua y su historia (2006); y en investigaciones históricas de zonas colindantes como el de Tuxpan de Jalisco, una identidad danzante de Lameiras Olivera (1990); Procesos de identidad y globalización económica, El llano Grande en el sur de Jalisco de Eduardo Zárate (1997); Al Pie del volcán, Los indios de colima en el virreinato de Reyes Garza (2000) o Rostro, Palabra y memoria indígena, El occidente de México 1524-1816 de de Yáñes (2001), estas dos ultimas obras de la colección “Historia de los pueblos indígenas de México”, dirigida por Teresa Rojas Rabiela y Mario Humberto Ruz, publicada por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
48
Los tres señoríos antes mencionados colindaban antes de la Colonia con diversas
organizaciones políticas. Al Noroeste con el Valle de Milpa, una serie de unidades
administrativas articuladas bajo un régimen de cogobiernos2, con los cuales
guerreaban continuamente. Al Oeste se encontraba el Valle de Espuchimilco, un
grupo de pequeños reinos3. Al Suroeste, sobre la costa, estaban los señoríos de
Cihuatlan, Maloastla, Ocuiltepec, Tecuxuacan y Tlacanahuac4, mientras al Sur y
Sureste se ubicaba el reino de Tepetitango y de Colimotl5 (Colima) respectivamente.
Al Este se encontraba una región sujeta al señor de Tamazollan (Tamauzla)6 y al
Noreste un conjunto de señoríos que en su parte meridional tenían como centro
político a Zayolla (Sayula) y en su parte septentrional a Cocolla (Cocula)7, estos tres
últimos subordinados a la organización Purépecha la cual había intentado incursionar
sin éxito hasta la región de Amole (Gerhard, 1986: 46, 59, 80, 246, 348; Reyes, 2000:
21, 75-127).
2 Las de Aohtlan (Autlán), Ayoquila, Cuetzatlan, Epatlan, Milpa, Teuntlichanga, Tlacaltexcal, Tlaquexpan, Xiquitlan y quizás Ahuacapan, Mixtlan y Tlilan. 3 Los de Apamila-Coyutla, Chiplititlan, Indtlichanga, Tequecitlan, Xalipanga, Xonacatlan. 4 Estos pudieron haber mantenido una relación política administrativa controlada en Cozolapa. 5 Se cree el de mayor influencia en esta parte Occidental. 6 Con influencia en Masamilta Tochpan (Tuxpan), Tzapotlan, y quizás Amole. 7 Tépec, Amacueca, Atoyac, Tacholotlan, Tzacualco y Teocuitatlan.
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
49
Mapa 3: Distribución político-territorial previa al régimen colonial español
Esta condición de frontera, situaba a los tres señoríos en un espacio de gran
diversidad lingüística y cultural que implicaba la coexistencia de variadas lenguas y
dialectos, principalmente el mexicano y el otomí8, en variantes como el Amulteco,
Pima, Bapame, Pino y Zapoteco (de Zapotitlán)9. Ello significó el plurilingüismo entre
los pobladores de la zona, documentado, con cierta claridad, en las relaciones
coloniales donde se refiere la existencia de hablantes de múltiples lenguas y de
traductores que facilitaban la labor del registro de los escribanos (Relaciones de la
Provincia de Amula [1579], Romero, 1993). 8 El debate en el uso del término Otomí en esta zona sobre si se trataba de una categorización social, cultural o lingüística se encuentra aún abierto. 9 No obstante esto parte de la nomenclatura lingüística usada en la Colonia, que en muchos casos no hacia referencia a algún tipo o tronco lingüístico sino a representaciones de carácter social, cultural o de la localidad como es el caso del Zapoteco que en este caso hace referencia al habla de Zapotitlán, o el Otomí asociado en algunos casos a la pobreza o un “desarrollo cultural menor”.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
50
A mediados del siglo XVI, con el establecimiento del régimen colonial, Amole,
Tuxcacuesco y Cozolapa se convierten en la provincia de Amula. Pese a estos
cambios, la nueva provincia mantuvo su lugar limítrofe en el orden español, ubicada
en la frontera de diferentes jurisdicciones y administraciones coloniales como
encomiendas, corregimientos, distribuciones religiosas seculares y de
congregaciones (Relaciones de la Provincia de Amula [1579], Romero, 1993;
Gerhard, 1986).
Ello se manifiesta en el lugar que las provincias de Amula y Autlán mantuvieron como
la frontera occidental entre la Nueva España y el territorio de la Nueva Galicia. Estos
limites se transportaban al interior de la provincia de Amula dividida en las cabeceras
de Zapotitlán10, Tuxcacuesco y Cuzalapa; la ultima separada jurisdiccionalmente de
Amula e integrada a la provincia vecina de Autlán siendo, al mismo tiempo, la
frontera entre las audiencias a las que ambas repondrían (Gerhard, 1986: 46, 61, 80-
81; Reyes, 2000:78).
10 Zapotitlán substituyó a la cabecera de Amula, la cual se había despoblado para 1579 y Cozolapa seria nombrada como cuzalapa la cual se mantendría hasta la actualidad.
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
51
Mapa 4: Provincia de Amula y provincias vecinas
La condición de frontera de la región, se mantuvo incuso en los siguientes
reacomodos coloniales, como lo muestra el hecho de que aún cuando la provincia de
Amula obtuvo su propia alcaldía mayor hacia 1570 y logró con ello el salvoconducto
directo con el gobierno de la Nueva España, no evitó que la zona fuera reclamada
por la Audiencia de la de Nueva Galicia. En la querella la vecina provincia de Autlán,
al norte, quedó finalmente dentro de la audiencia de Gadalaxara, con lo cual
Cuzalapa se transfirió definitivamente a la provincia de Amula, volviéndose ésta la
frontera con la audiencias de México (Gerhard, 1986).
En términos de la administración religiosa los limites eran también ambiguos,
dependiendo Amula de diferentes tutelas religiosas. La cabecea de Cuzalapa
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
52
formaba parte del curato Chacala de la provincia franciscana de Xalisco la cual
dependía de Autlán y obedecía a la diócesis de Gadalaxara, que sin embargo, era
reclamada hasta el siglo XVII por el obispado de Michoacán. Por su parte,
Tuxcacuesco dependía de Zapotitlán, quien mantenía una relación directa, no
mediada por una diócesis, con el Obispado de la nueva ciudad del Nuevo Reino de
Galicia, el cual llegaba hasta los puestos de abajo del mar del sur, en las provincias
costeras de Cihuatlan y Tepetitango, al Suroeste de Amula. (Relaciones de la
Provincia de Amula [1579], Romero, 1993; Gerhard, 1986: 47,61; Reyes, 2000: 84-
85).
No obstante, esta imprecisión administrativa y esta disputa por la región al interior del
régimen colonial no fueron las más importantes fuentes de reacomodo en la
reorganización territorial y poblacional de esta zona indígena. Por el contrario fueron
las enfermedades, las reducciones y el traslado de indios para el trabajo en
encomiendas y minas el que trasformó definitivamente la región. Un fenómeno
acompañado de la diáspora indígena de sus poblaciones originarias a lugares
distantes de la influencia española, donde se re fundaron muchos de los antiguos
pueblos y se mantuvo en parte su organización política y administrativa.
En las Relaciones de la provincia de Amula se describe este proceso drástico de
reordenamiento. En Cuzalapa, hacia 1579, los pueblos eran “de pocos indios, porque
todos se han muerto de muchas enfermedades”, en Zapotitlán se afirmaba que
“Antiguamente había mucha más cantidad de gente, y que se ha ido de mucho
tiempo (…) a vivir a otros pueblos (…) y que muchos otros han muerto”, lo mismo
que en Tuxcacuesco donde “hubo mucha cantidad de indios, mas que agora, pero
todos se han muerto y algunos se han ausentado” (Relaciones de la provincia de
Amula (Relaciones de la Provincia de Amula [1579], Romero, 1993: 15, 25, 31).
Este proceso es comparable en toda la región como lo muestran los documentos
sobre la provincia vecina de Colima a la que Amula obedeció hasta finales del siglo
XVI. En 1552, el visitador Lebrón relataba como en Colima había 161 pueblos,
incluidos los de la provincia de Amula, que apenas a treinta y dos años de la llegada
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
53
española se habían diezmado a un poco más de la mitad. Esta reducción era
atribuida por los visitadores a los excesos de tributos, a la solicitud de servicios
personales y a los trabajos forzados que los encomenderos imponían a los indios en
actividades como la minería (Reyes, 2000: 61-62, 65, 78).
En otras zonas colindantes a la provincia de Amula, se documenta este mismo
proceso, como el caso de Espuchimilco, al Oeste de Cuzalapa, cuya población se
había reducido de cuatro mil hombres a sólo ochenta, así como el de Cihuatlán, al
Suroeste de Cuzalapa, en donde la población disminuyó de quince mil, calculados en
las primeras cuentas coloniales, a tres pueblos en los que no había arriba de treinta y
cinco hombres. Estos drásticos descensos en las poblaciones trajeron consigo el
interés de padres y encomenderos por generar reducciones cercanas a los pueblos
de españoles y parroquias para acercar la mano de obra y mantener la tributación
(Reyes, 2000: 80).
La construcción de una región
El proceso de reorganización poblacional del siglo XVI y XVII descrito, llevó a la
congregación de indios de diversas zonas a los centros españoles, a las parroquias y
a las poblaciones cercanas a los caminos de paso. De Tepetitango, vecina de
Cuzalapa, un importante número de pobladores fueron trasladados a la encomienda
de Tecocitlan y la parroquia de San Andrés Coatlan al centro de la provincia de
colima. Por otro lado, Zacualpan, entre Colima y Zapotitlán en el paso del camino
real por el Oeste del Volcán de Colima, se convirtió en la cabeza de los pueblos de
indios de la zona en la que se congregaban a un gran numero de las personas que
quedaban en “los pueblos vacíos” (Reyes, 2000).
Estos cambios también fueron visibles en la provincia de Amula. Entre 1548 y 1579
desaparecieron alrededor de seis pueblos antiguos, incluida Amole. Para estas
fechas la tributación era de tan solo 365 personas, lo que contrasta con los cálculos
de algunos autores que tasaron en la zona, previa a la conquista, alrededor de cinco
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
54
mil habitantes. Esta redistribución situó el centro español al oriente, en Tuxcacuesco
y Zapotitlán, donde había un mayor numero de habitantes, buenas tierras y un
territorio poco agreste, además de su importancia como punto de paso entre Autlán,
Colima y Sayula, lo que llevo a que desde 1530 se asentara en esta zona el lugar del
corregidor (después el alcalde mayor), y el centro de la cabecera parroquial
(Gerhard, 1986).
En toda la región estos cambios provocaron al interior de las comunidades indígenas
grandes reacomodos en las estructuras políticas y de gobierno11. Ello puede verse en
la descripción que en siglo XVI Lebrón hacia de la existencia de caciques en cada
una de las comunidades, los cuales gobernaban a su interior y que en un tiempo
posterior ya no es documentado por el historiador Juan Carlos Reyes (2000), quien
describe cómo los cacicazgos fueron sustituido por estructuras impuestas por los
españoles.
Estas transformaciones en las formas organizativas de las poblaciones indígenas
resultaron en roces entre las autoridades reconocidas por los mandos españoles
como las de gobernador, regidor o alguacil y aquellas que no tenían ningún carácter
legal para la Colonia, esencialmente mayordomos y principales. Los enfrentamientos
versaban sobre el contubernio que encomenderos y españoles mantenían con
algunas de las autoridades indígenas reconocidas para controlar sus decisiones, las
cuales chocaban con las representaciones de los principales, quienes buscaban
mantener cierta autonomía en las designaciones de sus autoridades comunitarias y
el control de las justicia local (Reyes, 2000: 130, 132-134)
En este sentido, los sectores indígenas enfrentados a los tratos españoles
respondían con acciones legales que iban desde quejas en la Audiencia de la Nueva
España por los excesos, litigios por tierras y limites, como demandas para permisos
de reubicación de las reducciones a sus antiguos poblados, todas ellas con algunos
logros importantes. Estas acciones, compartidas en diversas zonas, generaron
11 Hay que señalar que las estructuras de gobierno fueron introducidas por los españoles, sin embargo se intrincaron con las antiguas formas indígenas de la región.
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
55
preocupación en encomenderos y conquistadores como lo expresó Jerónimo López
de la provincia de Colima, quien opinaba que las enseñanzas de la doctrina a los
indios era buena, pero la instrucción en la lectura y la escritura era “dañoso como el
diablo”, por la creciente capacidad de litigio que los indios iban ganando en la región
(Reyes, 2000: 65, 132, 139, 144).
En este contexto, hacia el siglo XVII el problema del repartimiento de las propiedades
en toda la Nueva España, abrió un proceso que intensificó las composiciones de
tierras, que desde finales del siglo XVI habían llevado a una paulatina reorganización
y regularización de las propiedades de indios, españoles y criollos, tierras que hasta
entonces no habían tenido un control estricto por parte de la administración colonial
(Montes de Oca, 2003; Menegus, 1994).
Las diligencias que efectuaban las audiencias comprobaban que los usufructuarios
de las tierras ocupadas tuvieran los títulos de propiedad correspondientes y en los
casos en que no existiera, se evaluaba su uso y extensión para su regularización, se
extendían nuevos títulos, y se daba la posibilidad para la compra de nuevas
extensiones. En el caso de los indígenas, estos cambios en la propiedad les daba el
reconocimiento de las tierras que habían recibido en merced para sus
congregaciones estableciendo la formación de pueblos y repúblicas de indios
(Montes de Oca, 2003; Menegus, 1994).
Para las comunidades de la región de Amula y sus alrededores, este hecho, sumado
a los procesos de recuperación de tierras, litigios por derechos y la reestructuración
de los territorios y autoridades indígenas, dio un resultado importante en la
reorganización territorial indígena de la zona (Reyes, 2000). Alrededor de 1696 la
Corona Española extendió el titulo de la República de Indios de Ayotitlán, asentada
en el poniente de la provincia de Amula y en gran parte de las provincia vecinas de
Tepetitango y Cihuatlan, las cuales colindaban con el mar.
Sin mucha claridad en los límites reales y en el proceso de creación, la Republica de
Ayotitlán integró un vasto territorio. Que según la memoria de algunas personas de
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
56
comunidades tanto de la serranías como de la costa, habría ido desde Cuzalapa, la
cual llegaba a los poblados de Chacala y la hacienda de Tequesquitlán, hasta los
territorios de la costa en una importante extensión de los llamados Puestos de Abajo;
misma que por el Oeste limitaba con el rió Armería y subiendo por la costa hacia el
Norte, alcanzaba la Barra de Navidad, integrando el Puerto de Santiago (Manzanillo)
(Archivo de instrumentos públicos del estado de Jalisco, Acervo Histórico, colección
2, legajo 16, volumen 46, expediente 21; Expediente Agrario de Ayotitlán: Informativo
de titulación de terrenos comunales del departamento agrario; Reyes, 2000; Pedro
Flores).
Sin embrago, aun cuando las fronteras de la nueva Republica pudieran ser mayores
o menores, lo que está claro es que el reconocimiento colonial acuerpó un proceso
organizativo de los indígenas en la zona, en la cual Ayotitlán surgió como el nuevo
centro administrativo de Cuzalapa y de la nueva jurisdicción que llevaba su nombre.
Una zona que mantenía la característica de estar alejada físicamente del eje español
de Amula y Colima por sus dificultosas vías de acceso, ubicada a ocho leguas de la
Villa de Colima y de la Villa de Purificación, además de distante de la parroquia de
Chacala que se ubicaba a cuatro leguas de mal camino entre cerros. Por otro lado,
los caminos reales prácticamente no atravesaba este territorio: por el Este, pasaba el
camino de Zapotitlán a Villa de Colima, por el Oeste el de Autlán a Villa de
Purificación, y por el sur el de Vila de Colima al Puerto de Navidad, todos a varias
leguas de distancia del nuevo centro político indígena (Gerhard, 1986:46-47;
Relaciones de la Provincia de Amula [1579], Romero, 1993).
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
57
Mapa 5: Influencia española y caminos reales de la región
Fue en este lugar que se reorganizó un nuevo espacio indígena, alejado de la
influencia española, en la que se constituiría una nueva territorialidad, la cual desde
el reconocimiento jurídico por parte de la Corona, abriría los recursos políticos y
legales para un largo camino caracterizado por la permanente negociación de los
pobladores de estas tierras en la búsqueda de su existencia como colectividad, y de
la defensa de sus territorio y de sus recursos naturales, un proceso que se
extenderían hasta el presente.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
58
Mapa 6: Posibles fronteras de la República de Ayotitlán
Conclusión
En este capitulo hemos mostrado la constitución de la República de Ayotitlán a partir
de la cual quedó definida una nueva organización territorial en la que resultaron
integradas antiguas zonas indígena. Este hecho concretó la actual región nahua,
soportada en viejos espacios políticos y administrativos que aun cuando fueron
modificados durante la Colonia y reorganizados bajo la figura del régimen español,
este espacio constituyó un referente territorial fundamental en el proceso político de
esta zona. El cual, desde la titularidad legal que significó la entrega de los títulos
virreinales, permitió la constante negociación entre los intereses de los pobladores de
Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán
59
esta región y los de fuera, que marcados por un continuo cambio en las condiciones
y en los términos del enfrentamiento, es el antecedente histórico que soporta su
proceso de larga duración el cual se enlaza con la actual emergencia política basada
en su pertenencia nahua e indígena que presentaremos en los siguientes capítulos.
Capítulo II De indígenas a campesinos
61
Capítulo II
De indígenas a campesinos
La revolución, el fracaso de un triunfo
Una de las problemáticas que ha marcado a la región de Ayotitlán es la histórica
disputa por el control de los recursos naturales y la tierra. Este forcejeo se puede
documentar mediante diversos hechos y en épocas diferentes como en 1756 cuando
grandes extensiones de bosques vírgenes y pinares dentro de la Republica de
Ayotitlán, estaban en manos de “personajes influyentes y políticos”, referido entonces
como “un despojo por hombres convenencieros” en perjuicio de los “naturales de
Ayotitlán” (Archivo de instrumentos públicos del estado de Jalisco, Acervo Histórico,
colección 1, libro 52, expediente 3); otro ejemplo puede situarse en 1808 cuando las
autoridades fallaron a favor de los “naturales de la Republica de Ayotitlán” en la
delimitación de su territorio para “el usufructo de ganado mayor” por la invasión de
rancheros “por oriente y sur” (Archivo de instrumentos públicos del estado de Jalisco,
Acervo Histórico, colección 2, legajo 16, volumen 46, expediente 21).
Esta presión sobre el territorio y los recursos de los naturales de la región de
Ayotitlán, llevó a que la republica, que según testimonios mantenía una influencia
que se extendía hasta la costa, se redujera, entre finales del siglo XVIII y principios
del siglo XIX, a un espacio menor cercano a la serranía en lo que fuera el territorio
indígena de Cuzalapa, teniendo su centro político en los alrededores de lo que hoy
es el poblado de Ayotitlán.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
62
Mapa 7: Fronteras de la República de Ayotitlán en los siglos XVIII-XIX
En este sentido, un período importante que determina el proceso contemporáneo de
esta lucha, es la etapa posterior a las reformas liberales de 1856 en las que el
cambio legal para desamortizar la tenencia colectiva de los bienes y promover la
propiedad privada, generaron la fragmentación y despojo de tierras, aguas y bosques
de los territorios indígenas de todo México (Sánchez, 1999: 25).
Este giro en la retórica jurídica del Estado, la cual puede ser vista también como un
desplazamiento del discurso alrededor de las conductas sociales permitidas, dio
como resultado un rápido cambio en el paisaje de Ayotitlán, que gracias a la
transformación del régimen de propiedad, incorporó en la región, desde finales del
siglo XIX e inicios del XX, a un conjunto de nuevas haciendas que se desarrollaron
Capítulo II De indígenas a campesinos
63
gracias al apoyo gubernamental de esta forma productiva, cuando puso en venta
grandes extensiones de tierra “abandonadas” o expropiadas por la falta de
contribuciones de los naturales de Ayotitlán, originando la apropiación de estos
bienes por privados (Ojeda, 2001; Robertson, 2002; Lander, 2000).
Este crecimiento de las haciendas generó transformaciones importantes en la vida de
los pobladores indígenas. Uno de ellos vino con la incorporación de la mano de obra
local a la vida productiva de las haciendas. Un escenario en el que se iniciaron roces
entre los trabajadores y los hacendados por las malas condiciones laborales. El
testimonio de Zeferino Padilla, incluido en el trabajo de Robertson sobre Ayotitlán,
muestra este sentimiento: “como esclavos, los hacendados [nos] mandaban como
burros, cargados de maíz, cargados de cualquier cosa que fuera, eran muy ingratos
los hacendados con los indígenas” (Robertson, 2002: 98).
Por otro lado, la irrupción de las haciendas produjo fricciones al interior de las
comunidades, principalmente por las ampliaciones de las fincas, las cuales sin el
consentimiento de las representaciones indígenas, compraban tierras a quienes se
prestaban a estos tratos. Además, con la aparición de las haciendas llegaron un
grupo de pobladores no indígenas que provocó una importante presión sobre la vida
cotidiana de las comunidades y desplazó de algunos poblados, como el de Ayotitlán,
a los indígenas. El informe del párroco Abundio Fuentes (1904) exhibe esta situación
a través de la postura de los nuevos residentes quienes veían las practicas locales
como amenaza a sus valores por lo que consideraban necesario introducir la escuela
para desaparecer “las costumbres profanas” y enseñar las “buenas costumbres”,
además de anular la lengua mexicana y prohibir las fiestas religiosas locales
mediante el uso de “las autoridades de razón” (Abundio Fuentes, citado por
Robertson, 2002: 95-97).
Lo antes descrito muestra el contexto en el que se inició el proceso local de la
revolución de 1910. Un enfrentamiento que, por el lado indígena, buscaba mantener
la cohesión comunitaria, el control de los recursos, la autoridad de su gobierno, las
practicas religiosas propias y diversas formas culturales que organizaban su vida
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
64
social; mientras que, por el de los hacendados y nuevos pobladores, pretendía el
establecimiento de un nuevo orden social y legal que negaba la potestad indígena
sobre la administración de su territorio, cediéndoselo en términos de la ley nacional a
los propietarios de los terrenos y a los gobiernos municipales (Robertson, 2002;
Sánchez, 1999: 64-68).
Un recuerdo presente en la memoria local que expresa estas tensiones y el
comienzo de los choques abiertos entre los locales y los hacendados por los motivos
antes descritos, es la narración que hacen algunos ancianos sobre la compra de un
terreno de 2,500 ha al cabezal1 Macario Jacobo por el hacendado Modesto Ramírez
con el fin expandir la hacienda de El Rincón. La transacción había sido rechazada
por un importante número de personas, originarios en su mayoría del poblado de
Tenamaxtla, los cuales había juntado el dinero para adquirir nuevamente el terreno
(Rojas, 1996: 59-69; Robertson, 2002: 99-101).
Sin embargo, un altercado en el que el hacendado Modesto Ramírez humillaba a las
hijas de uno de los líderes indígenas, generó un cambio en los planes del grupo
opositor a la venta de terrenos. La decisión era que con el dinero que se había
juntado para recuperar las tierras se iban a comprar armas para expulsar a Modesto
Ramírez. Por su lado al cabezal Macario Jacobo, lo colgaban en la plaza de Ayotitlán
como muestra de lo que les pasaría a los que traicionaran a “la comunidad”, además
de trasformarse en un recuperamiento simbólico del espacio publico negado por los
no indígenas a los indígenas (Rojas, 1996: 59-69; Robertson, 2002: 99-101;
Gaudencio Mancilla2).
En este tono comenzó en la región de Ayotitlán el conflicto armado de la revolución
(1910-1920), convertido por las facciones revolucionarias indígenas en un medio
para expulsar a los hacendados y recuperar el control de los terrenos despojados y
1 Los cabezales era parte de de la estructura de gobierno indígena el cual se encargaba de la tierra. El cargo era otorgado por los mayores, representantes morales de cada comunidad. 2 Representante del Consejo de Mayores de Ayotitlán.
Capítulo II De indígenas a campesinos
65
del territorio invadido por “los güeros” (Robertson, 2002: 111-117; Pedro flores3;
Hermelindo Jacobo4).
El paulatino triunfo de la Revolución en el ámbito nacional y las expulsiones de los
hacendados en la región de Ayotitlán fueron favoreciendo el poder de la estructura
de gobierno local o la mayoría5, que en medio de los cambios políticos y
administrativos de este periodo, logró cuestionar de manera legitima los términos del
poder, permitiendo la emergencia de sus demandas; además de un reconocimiento
de facto de su poder, a través de un convenio no formalizado, en el cual, las
autoridades oficiales cedían la administración local a la autoridad indígena
permitiendo designar a las representaciones administrativas y policiales al interior de
la región (Robertson, 2002: 111-117; Pedro flores6; Hermelindo Jacobo7).
Para el gobierno estatal y regional, que surgía con el alzamiento de la Revolución, la
ventaja central del acuerdo era el beneficio de mantener el control interno sin tener
que intervenir de manera directa en la zona, que en el contexto de las luchas
armadas era evitar más conflictos; para las comunidades indígenas era la posibilidad,
cuando era necesario, de negociar desde las representaciones comunitarias8 con los
diferentes niveles del Estado, además de que tenían la libertad para impartir justicia
desde su valores, los cuales eran salvaguardados por los mayores de cada
comunidad, regularmente personas de edad avanzada que obtenían un
reconocimiento moral en su papel como agentes rectores de las normas
comunitarias. Miguel Monroy9 nos describe esta relación:
3 Integrante del la Vieja Mayoría o gobierno indígena. 4 Actual integrante del Consejo de Mayores, que participó en la lucha por el reconocimiento de Ayotitlán como comunidad indígena. 5 La mayoría se componía de dos mayores por comunidad y de 12 representantes generales. Su papel era designar a los delegados de bienes comunales, las representaciones ante el municipio (Comisario municipal) y las autoridades policiales (comisarios de policía), así como resolver los conflictos mayores de las comunidades (Robertson, 2002:78 104-107). 6 Integrante del la Vieja Mayoría o gobierno indígena. 7 Actual integrante del Consejo de Mayores, que participó en la lucha por el reconocimiento de Ayotitlán como comunidad indígena. 8 Principalmente los mayores de las comunidades y la mayoría donde se representaban todas las comunidades. 9 Actual miembro de la “Triple ese” y del Consejo de Mayores, además de haber participado en otras organizaciones campesinas locales, así como en la promoción de proyectos productivos en la zona.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
66
“En aquel tiempo el cabezal que se hace cabecilla, lo respetaban como una
autoridad, si alguien se metía sin permiso a ese territorio (el cual resguardaba)
lo tenía que sacar, o nomás que vieran que por ahí iba tosiendo (el mayor) ya
se iba (el intruso); si entraban a cortar árboles o trabajar, así, sin permiso, se
iban (si estaba el cabezal) y si no, el cabezal reportaba a la autoridad y la
autoridad tenia que atenderlo por que sabían que ahí era el señor que estaba
dominando todo eso” (Miguel Monroy).
Esta organización permitía a Los mayores de las comunidades solucionar los
conflictos en sus localidades y solo cuando eran rebasados, el conflicto era
trasladado a la mayoría o gobierno indígena, para que éstos buscaran un acuerdo,
que en casos graves era finalmente delegado a una autoridad externa. Esto
robustecía la estructura política y administrativa local, aminorando la presencia del la
autoridad foránea, logrando con ello un importante grado de autonomía al interior del
territorio (Hermelindo Jacobo; Gaudencio Mancilla, Miguel Monroy).
No obstante a este incremento en el control territorial y administrativo desde los usos
culturales concordantes a la organización local de la vida social, el reconocimiento
legal del gobierno indígena de Ayotitlán y la restitución de las tierras despojadas por
los hacendados no veía un futuro cercano, aplazando el usufructo definitivo del
territorio y sus recursos, un hecho que generaba cierta incertidumbre en el poder de
la autoridad indígena (Miguel Monroy).
Esta situación en la que se encontraba la región de Ayotitlán era frecuente en otras
regiones indígenas, ya que aun cuando en la Constitución de 1917 se daba la
capacidad al Estado para repartir y restituir tierras, no siempre era llevada a cabo por
la dificultad de certificar las propiedades indias, ya que aun cuando existían los títulos
coloniales que probaban su pertenencia, estos no siempre eran un recurso legal
legitimo, con lo cual también cuestionaba la legitimidad de sus gobiernos (Sánchez,
1999:23-24; Warman, 2000: 98-111).
Capítulo II De indígenas a campesinos
67
En este contexto, en 1920 en la ley federal se decretó la Ley de ejidos que estableció
una serie de nuevos recursos legales que abrió la puerta, aunque controlada, para la
distribución y restitución de las tierras despojadas y recuperadas en la Revolución
(Morett, 2003: 54; Warman, 2001: 98-111). Esta institucionalización del reparto
agrario, permitió un espacio legal para legalizar la posición de tierras, que en
Ayotitlán fue aprovechado para buscar el reconocimiento jurídico de su territorio y
para el cumplimiento de las demandas de restitución de las tierras despojadas por
las haciendas, así como para la regularización del control territorial que mantenían
después de la expulsión de los hacendados; una estrategia que recurrió a los termino
establecidos en el discurso legal y del poder para buscar presentar las demandas
locales que tenían una larga historia.
Es así que en 1921, al tiempo que se creaba la Procuraduría de los Pueblos con el
fin de facilitar la capacidad de negociación de las poblaciones rurales con el gobierno
(Warman, 2001: 55), las autoridades indígenas de Ayotitlán solicitaron la restitución
de sus tierras, con el argumento histórico y comunal de su posesión, mismo que los
habían abanderado durante el proceso revolucionario. Robertson cita de este
documento lo siguiente: “La tierra se encuentra en manos de ricos y hacendados (…)
que hemos sido despojados de ellas sin ningún derecho (…) que éramos poseedores
en comunidad desde inmemorial tiempo” (Citado por Robertson, 2002: 102-103).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
68
Vista hacia la costa del Pacífico de los sembradíos de maíz y de la Sierra de Manantlán
Foto (2) de Ernenek Mejía
Sin embargo, la apertura gubernamental para el reparto de tierras no se proponía
eliminar la propiedad privada, a la que protegía y fomentaba a través de procesos
paralelos a la reforma agraria (Warman 2001). Ello generó constantes choques entre
las facciones agraristas que habían luchado por la distribución de tierras y una nueva
elite económica, política y militar que iba ocupando el lugar que dejaban lo grupos
derrotados por la Revolución (Warman, 2001:143-152; Sánchez, 1999: 26; Meyer,
1997).
En la región de Ayotitlán esta situación generó que aun cuando se había logrado la
expulsión de un número importante de hacendados y se habían recuperado diversas
propiedades, el fomento de la propiedad privada rural y el empoderamiento de la
nueva elite militar y económica posrevolucionaria de la región, representó el
alargamiento indefinido de los conflictos por la posesión legitima de tierras y el
control de los recursos naturales.
Capítulo II De indígenas a campesinos
69
Un ejemplo de ello es la reincursión de algunos personajes, que con el apoyo de la
nueva clase política, mantuvieron el interés por las propiedades explotables de esta
región, tal es el caso en 1927, de la compra en remate de 3,732 ha, a la
Subreceptoría de Hacienda de Cihuatlán por Rodrigo Camacho quien pretendía
establecer un aserradero; o el terreno de Modesto Ramírez que aun cuando lo
habían expulsado a principios de la Revolución y estas tierras habían regresado a
manos de la comunidad, el gobierno las remataba en 1938 al Banco de la United
Sates Bank (Rojas, 1996: 61-62).
Además, en el reacomodo político, las disputas entre las nuevas cúpulas de poder
del estado de Jalisco así como el interés en los recursos naturales de la región de
Ayotitlánse, dilataron aun más la respuesta a las demandas de reconocimiento de las
tierras a los indígenas de esta zona. Esto puede verse en la morosa publicación de la
solicitud de restitución de tierras en 1926, cinco años después de haberse realizado,
la cual era agravada con los reacomodos jurisdiccionales, ya que cuando la demanda
de tierras de Ayotitlán fue publicada en la Gaceta Oficial ésta era situada en el
municipio de Villa Purificación al que habían dejado de pertenecer en ese mismo año
para formar parte de municipio de Autlán (Robertson, 2002: 102-107).
Esta serie de acomodos estatales y regionales, significó en Ayotitlán no sólo un
cambio en la estructura de poder, sino también la llegada de una doctrina política y
económica que restituía las condiciones previas al alzamiento revolucionario
visibilizando los intereses de los grupos en el poder. El oficio enviado por el
presidente municipal de Autlán en julio de 1928 en el contexto de las movilizaciones
por la restitución de sus tierras da cuenta de ello. En él se solicita al delegado
municipal ubicado en la jurisdicción de la hacienda de Loma Delgada dar aviso de
aquellos que perturbaran estos terrenos (Robertson, 2002: 102-104).
La tendencia de enfrentamientos, entre las comunidades de Ayotitlán y el gobierno
municipal de Autlán, se transformó, hacia finales de la década de 1930, en un
choque abierto por la designación y el reconocimiento de las autoridades locales, la
explotación de los recursos naturales y el poder de la región (Robertson, 2002: 118-
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
70
119). De este modo, se abrió un nuevo período mediado por la persecución y el
acoso contra las comunidades de la región de Ayotitlán, en el que se rompió el
acuerdo que habían mantenido las autoridades municipales y la mayoría durante la
primera parte de la Revolución, reanudando las condiciones que habían dado vida su
alzamiento armado.
El silencio de lo indígena
Después de la década de 1920 y como parte del proceso posrevolucionario, la región
de Ayotitlán comenzó a vivir uno de los procesos mas importantes de cambio cultural
y territorial, obligado, en gran parte, por la ideología que dominaba en las elites del
país y por las prácticas gubernamentales que este pensamiento generaba, como lo
fue el intento por establecer la homogenización lingüística, cultural, económica, social
e incluso racial de las poblaciones rurales con el objetivo de consolidar la nación
mexicana moderna y mestiza (Brice, 1972; Sánchez, 1999).
Esta actitud presente en las poblaciones no indígenas colindantes en la zona de
Ayotitlán, algunos de ellos los expulsados de las comunidades con la Revolución,
generaron un sentimiento extendido de desprecio hacia las costumbres calificadas
como “indias”. Cuentan las personas mayores que en su infancia (finales de la
década del 1920), cuando salían con sus padres de las comunidades a vender sus
productos a Manzanillo o Colima eran perseguidos por hablar mexicano y vestir de
calzón. En algunas ocasiones eran encarcelados o humillados en público,
obligándolos a bailar con huesos en las plazas como castigo; en otros casos eran
despojados de sus productos o sus animales de carga (Gaudencio Flores10).
Este desprecio por la realidad cultural de la región de Ayotitlán era respaldada por las
prácticas gubernamentales, que en las localidades “más aisladas”, instalaba
proyectos que buscaban dar fin al “arcaísmo”, representado por los idiomas, las
10 Actual miembro del Consejo de Mayores y miembro en diversos momentos de organizaciones políticas y campesinas de la región.
Capítulo II De indígenas a campesinos
71
vestimentas y las costumbres “nativas” (Aguirre Beltrán, 1992; Pérez, 2003; Díaz-
Polanco, 1991). Uno de estos agentes en Ayotitlán fue la escuela en la que se
obligaba a los padres a llevar a sus hijos a las aulas, de lo contrario, eran
sancionados económicamente o puestos en listas que los volvían sospechosos de
estar en contra del gobierno, además, en las escuelas se castigaba a los alumnos
por usar ropas de manta, andar descalzos y no hablar el español (Gaudencio Flores;
Robertson, 2002).
En este mismo tono las autoridades eclesiales de la zona negaban su permiso para
que las fiestas se realizaran bajo sus costumbres. La prohibición de los religiosos
obligaba, incluso, a que se escondieran algunos santos y vírgenes considerados por
los párrocos como “paganos”, este fue el caso de la Virgen de Amilpa, la cual era
utilizada para propiciar las lluvias, o la Virgen de Agosta, venerada cuando crecía el
maíz, las dos eran ocultadas todo el año en casas seguras a las que sólo unos pocos
tenían acceso (Hermelindo Jacobo; Gaudencio Flores).
Este proceso situó la diferencia cultural como el medio para justificar la inferioridad
de los indígenas, así como el despojo de sus tierras y recursos naturales, colocando
a todos los que pertenecieran a este grupo como receptores de esta categoría, lo
que Maya Lorena Pérez Ruiz determina como un proceso dominación étnica
homogeneizante, la cual coloca a “todo el grupo culturalmente etnicizado” en “una
misma clase” y una misma calidad de subordinación (Hermelindo Jacobo; Gaudencio
Flores; Pérez Ruiz, 2005: 55-56).
Otro factor que acrecentó las tensiones contra los pobladores de la región de
Ayotitlán influyendo en la persecución de sus practicas culturales y acentuando el
proceso de dominación étnica homogeneizante, fue la insurrección del movimiento
cristero de Colima y del sur del estado de Jalisco (1926-1929), la cual se enfrentaba
al gobierno por la prohibición del culto católico, la reducción del numero de
sacerdotes por población y la negativa a la educación religiosa, provocando
levantamientos armados de gavillas en el conjunto serrano de esta zona (Meyer,
1996).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
72
Cercano a Ayotitlán este movimiento se mantuvo en las inmediaciones de Autlán, el
Nevado de Colima y en los alrededores de la capital de este estado, siendo la región
Sureste y Norte de la Sierra de Manantlán un espacio importante de resguardo para
los alzados cristeros, al cual los poblados de Telcruz y Ayotitlán habían alejado con
el apoyo de los agraristas. No obstante, en 1929, estas dos poblaciones respaldaban
este movimiento a cambio de detener a un grupo de ex agraristas que se habían
integrado al bando contrario y que con el apoyo de los cristeros habían robado y
asesinado en diversas comunidades de la zona, a lo cual el movimiento cristero
asentía (Meyer, 1996).
La subordinación de los indígenas de Ayotitlán y Telcruz al movimiento cristero, se
daba al tiempo de la firma de acuerdos entre el gobierno y la cúpula católica que
buscaba calmar las tensiones. Sin embargo, en esta zona, la presencia de militares
federales y de policías que perseguían a los alzados se mantuvo ya que un grupo
importante de ellos no había aceptado la amnistía, manteniendo el ambiente de
guerra que en 1932 daba como resultado un segundo alzamiento que se extendía
hasta 1938, en el cual ya se encontraban involucrados de manera directa algunos
pobladores de la región de Ayotitlán (Meyer, 1996).
En esta etapa, los grupos armados cristeros se refugiaron en los alrededores del
volcán de Colima y en las proximidades de Toxín, al sureste del poblado de Telcruz.
En su testimonio Gaudencio Flores nos dice que fue entrada la década de 1930
“cuando las matanzas se pusieron feas” y se vivió la violencia tanto del gobierno
como de cristeros con asesinatos, violaciones, robos, etc., una situación en la que se
dividieron las comunidades, separando por un lado, a las defensas agraristas
quienes eran armados por el gobierno para contener el avance de los alzados, y por
el otro, a los cristeros, a los que integraban otro sector de las comunidades,
polarizando entre si a la región y acentuando las facciones internas (Meyer, 1996).
Este enrarecimiento del ambiente se reflejó en el gobierno indígena el cual hacia la
década de 1940 se había debilitado, aminorando su oposición al gobierno municipal
Capítulo II De indígenas a campesinos
73
y a los privados interesados en los recursos de la zona, quienes extraían la madera
de los bosques sin gran oposición. Esto se puede ver en la carta que la mayoría
enviara al presidente municipal de Autlán, el 30 de junio de 1939, en la cual
manifestaba su inconformidad con el delegado puesto por el municipio quien permitía
la extracción de maderas sin su consentimiento, expresando su decisión de
sustituirlo por otro que seria designado por ellos (Citado por Robertson, 2002: 118-
119; Angulo y Lomeli, 1993: 44).
Dicho contexto de persecución dentro y fuera de las comunidades, de presión sobre
la vida cultura local y de debilitamiento del poder comunitario generó un proceso
radical: por un lado, en las casas se les dejó de enseñar a los niños el mexicano para
protegerlos de los abusos a los que eran sometidos cuando asistían obligados a las
escuelas, así como de las burlas a las que sufrían en los poblados no indígenas de
los alrededores. Por otro lado, para evitar las represalias del gobierno, por razón de
los cristeros, los militares y las defensas agraristas, las familias cambiaban sus
nombres y apellidos y no se vestían de calzón para evitar así ser una amenaza para
los distintos bandos. Además los choques internos entre las facciones cristeras y
agraristas obligaron a re fundar un gran número de comunidades en parajes seguros
y alejados (Gaudencio Flores).
Estas condiciones llevaron al desvanecimiento de una serie de manifestaciones de la
cultura objetivada que habían marcado, durante largo tiempo, los rasgos con los
cuales los habitantes de la región de Ayotitlán habían sido distinguidos como “indios”
en los poblados no indígenas de los alrededores; quedando en desuso el mexicano,
la manta, los bordados y el calzón, así como una serie de celebraciones rituales que
fueron perseguidas hasta quedar muchas de ellas en la clandestinidad11, creando
con ello, una condición de ocultamiento de su pertenencia cultural y un
comportamiento publico en los términos impuestos.
11 Todas estas forman parte de lo que Giménez determina como formas objetivadas de la cultura (Giménez, 2005).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
74
Miembros del Consejo de Mayores al amanecer de una guardia
Foto (3) de Ernenek Mejía
Estos cambios, presentes en muchas regiones indígenas y leídos en la época como
el transito de una realidad indígena a una mestiza, idea articulada con los principios
primordialista de lo étnico y descriptivos de la cultura12 vigentes en el pensamiento
dominante de la posrevolución, significaron en la región de Ayotitlán su distancia de
una acción de Estado que los reconociera como indígenas la que los hubiera
vinculado al posterior indigenismo. Un echo en el que hubieran acentuado las
demandas por el reconocimiento de su gobierno y sus tierras desde un argumento
histórico y cultural, que en contraste, se dirigieron a demandas de corte agrario en
las que no figuró de manera importante su pertenencia indígena.
12 Esta postura determina a lo étnico como algo ontológico, en este caso, integrado a los rasgos culturales, que asociado a una idea descriptiva de la cultura considera la desaparición de los estos elementos objetivados de la cultura como la desaparición de su condición étnica y cultural (Restrepo, 2004:14; Giménez, 2005; Thompson, 1998).
Capítulo II De indígenas a campesinos
75
De la comunidad al ejido
Desde 1927 en México se creó la figura de bienes comunales como una más de las
posibilidades de tenencia de la tierra dentro del reparto agrario13 (Warman, 2001). En
la región de Ayotitlán, esta figura representó un alternativa al reparto ejidal, este
ultimo visto como un espacio en el que se perdía la posibilidad de mantener las
formas locales de distribución de la tierra14, mientras que la forma comunal se
acoplaba de mejor manera a la administración del gobierno local. Esta condición
llevo, hacia la década de 1940, a que en un grupo de pobladores de la región de
Ayotitlán se buscara la restitución de sus tierras bajo esta figura, trasformándose en
una reivindicación importante, en la que se pretendía el reconocimiento de su
derecho a administrar su territorio (Hermelindo Jacobo; Gaudencio Mancilla).
Entre los políticos de la región de Autlán y los empresarios madereros que extraían
cada vez más recurso de la zona serrana de Ayotitlán, la demanda de propiedad
comunal, que intentaban el reconocimiento y la administración colectiva de las
tierras, fue considerada como una amenaza a sus intereses. Así comenzaron
maniobras para debilitar el poder de los grupos contrarios a la explotación de la
madera, principalmente aglutinados alrededor del gobernó indígena y de los grupos
que se habían organizado en las defensas agraristas(Robertson, 2002; Angulo y
Lomeli, 1993).
En este sentido, el empresario maderero Longuino Vásquez, con el apoyo del
general Marcelino García Barragán, este último uno de los militares más influyentes
13 La dificultad de los tramites de restitución de tierras y la nulidad en gran parte de los papeles probatorios de las poblaciones indígenas, durante la primera parte del reparto agrario de la revolución, llevó a un importante porcentaje de los indígenas a iniciar solicitudes bajo la figura de ejido como un medio para oficializar la pertenencia de sus propiedades y aun cuando se creó la forma de titulación de tierras bajo bienes comunales esta no fue tan habitual en sus regiones, incluso la figura comunal no sumó un número mayor al de ejidos, siendo esta ultima una de las principales formas de tenencia entre las zonas indígenas. 14 Como lo era la entrega de parcelas a los nuevos matrimonios, el trabajo mutuo en los periodos de siembra o la separación común de las tierras de cultivo y de pastoreo.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
76
de la Revolución en el estado de Jalisco y originario de la región, iniciaron en la zona
serrana de Manantlán una campaña de asedio contra aquellos opuestos a sus
intereses (Robertson, 2002; Angulo y Lomeli, 1993).
Un ejemplo de este acoso fue la desaparición en 1939, por orden de la presidencia
municipal de Autlán, de la comisaría15 de Tenamaxtla, lugar donde se habían
gestado los principales movimientos contra los hacendados en los inicios de la
revolución y donde se había organizado un importante grupo de las defensas
agraristas. La acción buscaba minar el poder de esta comunidad en la zona de la
sierra, negándoles la posibilidad de integrarse a la estructura oficial de gobierno y
poder hacer uso del membrete gubernamental para realizar acciones en su contra
(Robertson, 2002).
Este acto fue acompañado de una campaña de asesinatos de mayores y líderes
opuestos a los aserraderos, generando una diáspora en Tenamaxtla, la cual condujo
a su desaparición como poblado y obligó a que muchos de sus habitantes emigraran
a otras comunidades, entre las cuales destacó el poblado de Ayotitlán.
La campaña de persecución sumió a los grupos opositores a los aserraderos en el
clandestinaje lo que facilitó, en los años siguientes, la extracción de grandes
volúmenes de maderas. Esta falta de oposición visible, favoreció las maniobras para
lograr el control de la región por empresarios y políticos. Una de ellas provendría de
Marcelino García Barragán, quien habiendo ganado la gobernatura de Jalisco,
creaba en 1946, el municipio de Cuautitlán, que abarcaba la zona maderera,
permitiendo con ello, el control de esta región desde el gobierno del estado y del
municipio al cual él le asignaba las autoridades (Figueroa, 1996: 68).
15 La comisaría era la representación de la autoridad municipal en el una serie de localidades a las cuales aglutinaba bajo su jurisdicción.
Capítulo II De indígenas a campesinos
77
Mapa 8: Municipio de Cuautitlán y las fronteras de República de Ayotitlán
en los siglos XVIII-XIX
Otra de las maniobras, fue la de promover, ese mismo año, la creación de las
comunidades agrarias indígenas de Chacala y Cuzalapa, dentro de las tierras
solicitadas para la restitución de Ayotitlán, dividiendo el territorio y dejando en las
zonas más alejadas a los opositores de la extracción de maderas, a los partidarios de
una administración comunal de la tierra o defensores de lo indígena quienes en su
mayoría formaban parte de lo que era la estructura política y administrativa del
gobierno indígena (Figueroa, 1996: 68).
Junto a este desmantelamiento territorial comenzó otro proceso, llamado por ellos
mismos la política, un apelativo que nombra la llegada a las comunidades de los
partidos y organizaciones partidistas, con la cual se vigorizaron los enfrentamientos y
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
78
divisiones al interior de las comunidades, siendo un medio por el cual los
empresarios madereros y los políticos interesados en la zona fueron imponiendo sus
intereses (Gaudencio Mancilla).
Una de las primeras incursiones de la política en Ayotitlán llegó alrededor de la
década de 1950, con el apoyo que Marcelino García Barragán dio al candidato
presidencial Miguel Henríquez Guzmán, quien disputaba en 1951, la presidencia de
la República contra Adolfo Ruiz Cortines del Partido Revolucionario Institucional. En
esta contienda, Barragán buscó en el municipio creado, la participación de los
indígenas. Sin embargo, el apoyo que García Barragán mantenía hacia las empresas
madereras de la serranía de Ayotitlán y la persecución de los representantes de las
comunidades, significó el rechazo de un gran número de pobladores a la candidatura
de Henríquez (Gaudencio Mancilla).
De este modo, comenzó un paulatino traslado de las posiciones internas de las
comunidades a los espacios partidistas y electorales, en el cual los miembros
opositores a la extracción de maderas, principalmente miembros de la mayoría,
encontraron importantes aliados en las filas del Partido Revolucionario Institucional.
Fue así que los defensores de lo indígena apoyaron la candidatura de Ruiz Cortines,
siendo a la vez, un modo de enfrentarse a la estructura política asociada a García
Barragán y a las empresas de maderas comenzaron a hacer uso del lenguaje oficial
para establecer un dialogo en “los términos de la ideología dominante” (Gaudencio
Flores).
A cambio del apoyo a Ruiz Cortines, el candidato facilitó la investigación de los
archivos históricos de esta región para documentar los límites de la Republica de
indios de Ayotitlán con el fin de demostrar la pertenencia histórica del territorio y
poder titularla bajo la figura de bienes comunales y no como la de ejido. Ello
comenzó un proceso de afiliación al PRI de los opositores a Barragán y el voto hacia
este candidato como una vía para “regresar a lo indígena” (Robertson, 2002;
Gaudencio Flores).
Capítulo II De indígenas a campesinos
79
El triunfo de Ruiz Cortines consolidó el apoyo federal a la causa contra los
aserraderos y del reconocimiento de la pertenencia histórica de sus tierras,
iniciándose los levantamientos técnicos para el proceso de titulación comunal en el
que se demostraban las grandes extensiones de tierras de las que habían sido
despojados a los indígenas de la región de Ayotitlán y del proceso de desarticulación
del territorio indígena que había causado la creación de las comunidades agrarias
vecinas de Chacala y Cuzalapa (Aron Camacho citado por Robertson, 2002: 129).
Mapa 9: Municipio de Cuautitlán y comunidades agrarias en las que fue dividida
la República de Ayotitlán
Sin embargo, la pugna que había generado la contienda electoral, inició un conflicto
de intereses sobre la región entre el poder estatal y el gobierno federal. Esta
situación aplazó la titulación de tierras y la solución de los conflictos por los bosques.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
80
Gaudencio Mancilla cuenta que aun con el apoyo federal, con el cual contaban, la
extracción de maderas nunca se detuvo; al principio “quien explotó la flor de la
madera fue Longuino Vázquez”, después en un segundo momento “vino una
empresa llamada Industrializadora y Cultivadora de bosques de Antonio Correa”,
dueño de diversas tierras dentro de la serranía, y al final llegó “Guadalupe Michel,
con la empresa Silvicultora de Occidente”.
Como lo describe Gaudencio, hacia mediados de la década de 1950, llegó una nueva
oleada de aserraderos dirigidas por Correa y Michel, los cuales se disputaban las
vetas importantes de la sierra. La influencia de ambos, en el gobierno estatal
mantenía el aplazamiento del proceso de titulación de tierras en la parte serrana de
la región, como una estrategia para continuar la extracción maderera. Diana Ortega
(1991) y Rosa Rojas (1996), narran en sus respectivos trabajos sobre Ayotitlán, este
proceso de enfrentamiento que llevó a Correa a utilizar sus relaciones públicas, en el
gobierno de Jalisco, para presionar a las autoridades agrarias del estado para iniciar
el proceso de dotación de tierra en la zona bajo la forma de ejido y no bajo la de
bienes comunales, buscando con ello poder controlar a las nuevas autoridades.
El argumento público, que dio el gobierno del estado, fue que las extensiones
privadas de tierras que se encontraban dentro de las propiedades reclamadas, se
habían obtenido de manera lícita y la comunidad las había perdido, siendo la
dotación, la única vía legal de regresarlas a las comunidades. La oposición a esta
decisión era visible, pero las amenazas de muerte contra los opositores y el
debilitamiento de la estructura de representaciones de las comunidades por el
proceso de presión y persecución que habían vivido a lo largo de esta primea mitad
del siglo XX, dificultaron acciones contundentes de resistencia, como lo expresa
Gaudencio Flores cuando recuerda como en una de las asambleas para la creación
del ejido, en la que se habían juntado los defensores de la dotación por bines
comunales “los federales los toparon” asesinando a algunos de ellos.
De este modo, en 1965, finalmente se constituyó el ejido de Ayotitlán con cabecera
en este poblado. Se estableció con la firma de algunos de los más enérgicos
Capítulo II De indígenas a campesinos
81
“defensores de lo indígena” como Zeferino Padilla, Felipe Sandoval y Nicolás
Sandoval, este último, representante de las comunidades indígenas por la mayoría y
quien se convirtió en la primera autoridad ejidal (Robertson, 2002: 133-137).
La razón de que los defensores de lo indígena firmaran el acuerdo de creación del
Ejido es que buscaban obtener el poder del ejido y revertir la titulación de tierras bajo
esta figura para lograr su reconocimiento como comunidad indígena (Gaudencio
Mancilla; Gaudencio Flores). Para ello, al día siguiente de la firma, Zeferino Padilla
se dirigió a la ciudad de Guadalajara e interpuso un amparo. Al mismo tiempo, la
estrategia permitió a la estructura del gobierno local mantener el control de las
representaciones ejidales durante los siguientes seis años, trasformando al ejido en
un espacio para mantener el control de los recursos y de las tierras a través de la
nuevas reglas políticas y jurídicas, una maniobra que les había funcionado durante la
primera parte de la revolución (Gaudencio Mancilla; Gaudencio Flores).
Sin embargo, alrededor del ejido había comenzado ya un nuevo proceso y aun
cuando durante el primer momento de su constitución las autoridades ejidales habían
estado en manos de los mayores, el interés por el control del ejido y sus recursos por
empresarios y políticos continuó de manera violenta, como lo demuestran los
diversos intentos de asesinato a Zeferino Padilla, de los cuales logró escapar con
vida en diversas momentos, aunque no en todas ellas sin lesiones y con el asesinato
de algunos de sus familiares.
En este sentido la estrategia de control de los recursos por empresarios y políticos se
dio con la colaboración de la Central Nacional Campesina (CNC) que incorporó a las
facciones que se había enfrentado a los mayores y los lideres agraristas, integrando
a la vida política local un aliado de los intereses de la extracción de los recursos
naturales, que haciendo uso de las prácticas de la política, tomaron el poder ejidal
(Gaudencio Mancilla; Gaudencio Flores).
De este modo el proceso que situó a la diferencia cultural como el medio para
justificar la inferioridad de los indígenas, para el despojo de sus tierras y recursos
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
82
naturales, dio un giro de una dominación étnica homogeneizante a una dominación
étnica interclasista que representó una situación en la que se hicieron presentes
privilegios hacia un grupo entre los dominados étnicamente que buscó, manteniendo
la subordinación cultural, “un dominio económico, político y simbólico”, desde una
clase favorecida la cual con este apoyo desde fuera monopolizó los recursos y el
poder hacia dentro de las comunidades (Pérez Ruiz, 2005: 55-56).
Esto nueva manifestación de la etnización, generó que el control que habían logrado
los partidarios de lo indígena en la esfera del ejido se fuera derrumbando y la CNC,
representante de esta nueva clase favorecida al interior del la región, se presentara
como la principal organización campesina de la región, volviendo la tierra un bien
administrado por ellos, negociando los títulos de las parcelas a cambio de apoyo
político y de dinero.
Gaudencio Mancilla recuerda que “en esta época se talaba mucho el bosque, sin que
nadie pudiera hacer nada”. Miguel Monroy cuenta la opinión que tenían las personas
de sus recursos durante este tiempo:
“La personas no hacían nada por que creían que las maderas y las tierras
eran del gobierno, por eso se quedaban así y todo se hacía ilegal, porque no
había contrato con el ejido, sólo se les daba dinero a un par de los lideres para
que se callaran (…) el gobierno llegó y dijo sus ordenes, dijo de quiénes eran
las tierras y cómo hacer las cosas”.
Con estos eventos, se inició un periodo, articulado al proceso de dominación étnica
interclasista, en el que el ejido se volvió el escenario de las disputas locales,
colocándose de un lado, la facción apoyada por las empresas maderas y los políticos
que los soportaban, y por el otro, un grupo que buscaba el control del ejido para
buscar que éste se rigiera por bienes comunales y con ello regresar a “lo indígena”
(Warman, 1980; Gaudencio Flores; Gaudencio Mancilla).
Capítulo II De indígenas a campesinos
83
Conclusión
A lo largo del capitulo hemos puntualizado algunos momentos importantes en la
historia reciente de la región de Ayotitlán. Un tiempo, en el que se vivieron
significativas transformaciones caracterizada por la defensa del territorio y los
recursos naturales, una época en la que también se desato la persecución de las
prácticas culturales en la zona. Dicho proceso se llevó a cabo en el contexto de las
condiciones jurídicas, políticas y sociales, que la Revolución y la posrevolución
trajeron consigo en los ámbitos nacional, estatal y regional.
En un primer momento, mostramos cómo, en el contexto siguiente a las reformas de
1857, las cuales acentuaron el discurso dominante de las conductas sociales
permitidas alrededor de los valores liberales, se inició la ingerencia de una elite
económica regional sobre el territorio indígena con la cual se dio un traslado de la
propiedad colectiva a la propiedad privada. Este proceso enfatizó la condición de
subordinación de los pobladores indígenas de la región de Ayotitlán a los términos de
la sociedad nacional, acentuándose un camino de subordinación social, económica y
política, y gestándose un proceso de articulación de dominación étnica
homogeneizante16, en la que desde la diferencia cultural se impusieron los términos
para justificar su inferioridad así como el despojo de sus tierras y sus recursos
naturales.
En este contexto, en el ámbito local comenzó a gestarse un alzamiento armado en
concordancia con el de la Revolución de 1910, movilizaciones que a nivel nacional
irrumpieron en “las conductas permitidas de la sociedad mexicana” que, bajo el
planeamiento de Scott, cuestionó los términos del discurso público del poder
permitiendo la emergencia de discursos ocultos en diversos sectores subordinados.
En esta región el alzamiento armado favoreció la expulsión de los hacendados,
produciendo con ello el reempoderamiento de la estructura de gobierno indígena, el
control del territorio desde sus usos culturales y la emergencia de una serie de
16 Entendiendo a este ultimo como “un tipo particular de dominación” (Pérez Ruiz, 2006: 11,12).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
84
demandas que apelaron a la restitución legal de sus tierras mediante el argumento
de su pertenencia indígena.
Sin embargo, hacia la década de 1920, con el reacomodo de fuerzas de la
posrevolución, emergieron también los discursos de los detentores del poder, que
desde el gobierno revolucionario, promovieron la protección de las propiedades de
las nuevas elites económicas y políticas generadas con este movimiento armado. En
Ayotitlán ello significó el aplazamiento de la restitución de las tierras despojadas por
las haciendas y la ausencia de un reconocimiento legal a la potestad sobre el
territorio y sus recursos, al tiempo que incorporó una nueva elite económica
vinculada a los grupos militares y políticos del estado de Jalisco interesada en la
extracción de maderas y minerales en esta zona.
Por otro lado, en este mismo periodo el proyecto nacional posrevolucionario se
interesó en establecer la homogenización lingüística, cultural, económica, social e
incluso racial del país como una medida para consolidar “la nación mexicana
moderna y mestiza”. Estos nuevos valores renovaron en Ayotitlán los argumentos de
dominación étnica la cual implicó la presión para la castellanización de su población y
la obediencia al Estado posrevolucionario difundido, principalmente, mediante las
escuelas y funcionarios públicos.
Estas ideas, soportadas en una noción primordialista de lo étnico y descriptiva de la
cultura que representó el pensamiento de la época, en la practica eliminaron desde
diversos frentes diversos rasgos de la cultura objetivadas de Ayotitlán, como el
vestido o las fiestas; con ella, además, se buscó descartar el soporte sobre el cual se
sostenían los argumento de las demandas de restitución de tierras en Ayotitlán.
De este modo el desdibujamiento de ciertas manifestaciones culturales y la presión
hacia sus formas de organización del territorio, marcaron, hacia la década de 1940,
el establecimiento de un nuevo discurso publico, desplazando paulatinamente las
demandas locales a un espacio oculto, obligando a un comportamiento público en los
términos impuestos por el gobierno y los grupos no indígenas de esta región;
Capítulo II De indígenas a campesinos
85
induciendo entre los representantes comunitarios la adopción de estrategias
encubiertas para defender “lo indígena” que implicaba la reivindicación de la
administración colectiva de la tierra, la defensa del territorio desde los títulos
coloniales, así como la búsqueda del reconocimiento de su gobierno.
Hacia la década de 1950, esta situación llevó a los lideres indígenas a hacer uso del
lenguaje oficial para establecer un dialogo en “los términos de la ideología
dominante”. Ello permitió también que se vincularan a diversos grupos políticos
nacionales que apoyaron el reconocimiento legal de las tierras despojadas, además
de que colaboraron para detener la problemática cada vez mayor de extracción de
recursos naturales principalmente las maderas.
Con dichas alianzas se introdujo lo que ellos han llamado la política, integrándolos a
la estructura corporativa gubernamental en un proceso que atrajo nuevos actores e
instituciones como las organizaciones agrarias y partidistas oficiales, y el ejido, este
último, impuesto como medio de administración de la tierra para favorecer a la elite
económica, con el fin de fragmentar en diversas comunidades agrarias la extensión
territorial indígena y favorecer con ello la explotación de los bosques y las minas.
En este camino los defensores de “lo indígena” formaron parte de la estructura del
ejido y de las organizaciones campesinas y partidistas oficiales con el fin de
mantener el control de las tierras en los nuevos términos impuestos. Sin embargo
esto dio un giro hacia una proceso de una dominación étnica homogeneizante a una
dominación étnica interclasista que representó una situación en la que se hicieron
desde fuera se hicieron presentes privilegios hacia un grupo entre los dominados
étnicamente. Ello llevo a la creación de facciones internas al interior de las
comunidades, que fueron situando a los representantes comunitarios como un grupo
más en la disputa por el poder local, ahora representado por la autoridad ejidal.
En este sentido se consolidó un nuevo discurso local sostenido en la retórica político-
electoral y ejidal, usado por las facciones internas que se disputaban el poder del
ejido. Un proceso en el cual la pertenencia cultural de los pobladores de Ayotitlán fue
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
86
siendo desplazada como argumento político. Ello se articuló el argumento de la
diferencia cultural como el medio de control social, económico y político de las
comunidades por la elite económica y política regional, a su condición como
campesinos incorporados al ejido el medio un nuevo medio para mantener el control
sobre ellos.
Como vemos, en este capitulo se confirma la concepción que hemos presentado
para entender lo étnico, la cual delimitamos como parte de un proceso histórico
particular de subordinación no inherente a una cultura, sino producto de una
construcción social en el que la diferencia cultural es usada como base de otros
“tipos de subordinación, de explotación o de exclusión” expresado tanto en el giro de
una dominación étnica homogeneizante como la que vendría después como una
dominación étnica interclasista (Pérez Ruiz, 2005: 55-56; 2006: 11, 12).
Además, en esta etapa es útil el concepto de resistencia, que en los términos de J.
Scott (2000) es una “zona de incesante conflicto entre los poderosos y los
dominados” que representa una frontera dinámica por la “definición y la configuración
de lo que es relevante dentro y fuera del discurso público” la cual produce “una
conducta hegemónica y discursos tras bambalinas”. Esta maleabilidad de los
términos dominantes por el subordinado se vuelve un medio prudente de lucha
política donde una de la estrategias es el uso de la cultura como un medio
comunicativo interno a los grupos dominados que debilita “la interpretación oficial”, lo
cual en la región de Ayotitlán permitió durante este periodo una lectura compartida de
la problemática local, aun entre las diversas facciones, que desde los diferentes
frentes que había, logró la oposición a los diversos grupos de interés que minaron a
las comunidades su capacidad de control sobre su territorio y la vida comunitaria,
provocando el acoplamiento de las demandas que en algunos casos usaron los
términos considerados convenientes para interpelar al poder.
Capítulo III Campesinos y campesinismos
87
Capítulo III
Campesinos y campesinismos
De los movimientos sociales en el campo y el interés intelectual por
ellos, a la emergencia campesina en Ayotitlán
Al término de la década de 1950, las movilizaciones campesinas mantuvieron un
nivel crítico como resultado de 20 años de una política agraria que buscó fortalecer la
tenencia privada de la tierra sobre la ejidal (Morett, 2003: 97). Para calmar el
descontento que había provocado este manejo hacia el campo, el gobierno comenzó,
en 1962, un periodo intensivo de reparto agrario1 que se extendió hasta casi el final
de esta década, recolocando a los campesinos como un importante interlocutor
gubernamental2 (Warman, 2001:67, 166,167; Morett, 2003:100-109).
Sin embargo, con el relevo presidencial de 1964 y hasta casi el final de la década de
1970, en el gobierno federal se instaló un perfil autoritario que buscó apaciguar
policialmente las señales de oposición que se expresaban en diversos sectores
nacionales. En el medio rural esta actitud profundizó los enfrentamientos entre las
organizaciones campesinas independientes y los órganos de gobierno, volviendo la
crisis del campo una problemática persistente en el país (Warman, 2001: 153-167).
Se creo así un escenario en el que la mano dura del gobierno, llevó a la violenta
represión de los movimientos de 1968 y 1971, generando que un gran número de
estudiantes, maestros y militantes de izquierda se dirigieran a apoyar las luchas de
los sectores marginados y explotados del país, en el que figuraron los campesinos
como un actor central (Sánchez, 1999: 89). Esta incorporación de los activistas en la
vida rural, influyó a las organizaciones del campo para que problematizaran su
1 Este periodo resulto ser el más grande en extensión de toda la historia, sin embargo, aun cuando las tierras dotadas para la labranza fueron de baja calidad, solventando con ellos las condiciones de marginación económica entre los sectores campesinos (Morett, 2003:105-109). 2 Hay que señalar que en este periodo de reparto agrario fue cuando se dotó al ejido de Ayotitlán.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
88
realidad a través de los paradigma de la izquierda mexicana3, haciendo uso en la
retórica local de los términos discursivos utilizados por los grandes bloques políticos
internacionales4 (Bengoa, 2000: 41-44; Sánchez, 1999: 84-103).
En este contexto, las luchas agrarias en México se trasformaron “en una arena
preferente para dirimir posiciones e intereses políticos” que llevaron a las
organizaciones campesinas independientes a insertarse en la política nacional,
generando su alianza con partidos, intelectuales, movimientos obreros y
estudiantiles, entre otros, en las que la exigencia concreta y legal de tierra expresaba
desde la búsqueda de un reacomodo en las fuerzas de las estructuras agrarias,
demandas por la democratización y la libertad en este medio, hasta el
establecimiento de un régimen socialista (Warman, 2001: 167-179). Una dinámica
que en 1978 aglutinó a un movimiento independiente nacional de organizaciones del
campo que dio vida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) (Warman,
2001).
Fue así que el campesinado se convirtió en México en el tema de análisis
predominante entre los científicos sociales, el cual instituyó en el país el debate
campesinista, caracterizado por una posición analítica que exaltaba el papel político
y económico de esta clase social en los procesos nacionales, preponderando dicho
enfoque sobre otros como el de cultura, trasformándose en una orientación
dominante hasta entrada la década de 19805 (Krotz, 2003: 83; Warman, 2001:191-
197, 1980: 149-168).
3 En estas posiciones la discusión del concepto de lucha de clases se presentaba como uno de los debates principales. 4 Este debate se daba entre las propuestas económicas y políticas de los bloques del mundo libre y el socialista. 5 Este perfil intelectual queda claro en el balance que hace Guillermo De la Peña sobre los estudios sociales y culturales entre 1968 y 1985, en el que destaca algunos estudios como el de Jean Meyer sobre el papel de los cristeros en sus volúmenes de La cristidada (1979), Roger Bartra en el libro de Estructuras sociales y clases sociales en México (1974) Leticia Reina con Las Rebeliones campesinas en México (1980) Armando Bartra bajo el libro de Los Herederos de Zapata (1985) o Arturo Warman en su libro La historia de un bastardo: maíz y capitalismo (1988), entre otros que representaron esta tendencia. Con estos ejemplos se muestra la preocupación que en este periodo se tuvo por entender el papel del campesino y sus movimientos tanto en el plano nacional e internacional, como dentro de la historia y la dinámica contemporánea (De la peña, 2002: 25,33).
Capítulo III Campesinos y campesinismos
89
Este conjunto de condiciones y discusiones que fijaron durante este periodo los
términos con los cuales se dialogó, pensó y actuó dentro de la realidad rural del país,
lentamente comenzaron a integrarse al proceso del creado ejido de Ayotitlán, con lo
cual se fue definiendo una nueva etapa en la región, caracterizada por un período de
fuertes enfrentamientos y confrontaciones entre los indígenas y la elite económica
regional, que llevaron a la creación de organizaciones campesinas independientes,
provocando la emergencia de argumentos y demandas características de estos
movimientos.
El entorno en que se dio este transito se definió por un ambiente de injusticia e
ilegalidad en el que los derechos campesinos de los indígenas, en el ejido de
Ayotitlán, fueron anulados por el Estado en su complicidad con los intereses de la
elite económica interesada en la región. Esto sucedió durante este periodo, en primer
lugar, gracias al descubrimiento de una importante veta de hierro6 en la zona Sureste
del ejido, que llevó al establecimiento de la minera paraestatal descentralizada Peña
Colorada (Ortega, 1995:72).
Con la instalación de la empresa se despojó, sin ningún tipo de argumento legal, a
los ejidatarios de esta zona del ejido. Acción dio paso en 1967, al inicio de las
extracciones del mineral, con lo cual se contaminaron con desechos industriales los
ríos colindantes a la minera, aumentando así el número de afectado por las labores
de la empresa, y creándose un ambiente de confrontación entre los ejidatarios y la
paraestatal (Ortega, 1995: 55, 72; Rojas, [2005, 1 de diciembre] “Se suma el CNI a la
lucha contra la minera Peña Colorada en Jalisco”, La Jornada).
La situación se agravó en 1971, cuando el gobierno de Colima expropió las 8,000
ha., donde se ubicaba la paraestatal Peña Colorada, legalizando con ello su estancia
en la zona e incautando, al ejido de Ayotitlán, cerca de 3,000 ha., aun cuando las
tierras confiscadas se encontraba dentro de los limites del estado de Jalisco (Ortega,
6 Descubierta en 1956.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
90
1995: 55, 72; Rojas [2005, 1 de diciembre] “Se suma el CNI a la lucha contra la
minera Peña Colorada en Jalisco”, La Jornada).
Esta condición provocó que las comunidades cercanas a la minera, como Las
Pesadas y Telcruz7, iniciaran ofensivas legales para que se respetaran las tierras y
aguas del ejido. No obstante, los derechos de los ejidatarios fueron ignorados con el
argumento de que las tierras expropiadas se encontraban en una franja en disputa
por los limites entre Colima y Jalisco, manteniendo a la minera en el lugar y
alargando de manera indefinida la solución de este conflicto (Ortega, 1995:72; Rojas
[2005, 1 de diciembre] “Se suma el CNI a la lucha contra la minera Peña Colorada en
Jalisco”, La Jornada).
En segundo lugar, las condiciones de injusticia se dieron por la extracción de
maderas, que desde décadas atrás había generado un arraigado conflicto en las
comunidades, el cual se incrementó en 1969 por la intención de extender las zonas
de desmonte por la empresa Industrializadora y Cultivadora de Bosques de Antonio
Correa. El descontento llevó a los grupos opositores de estas actividades, a solicitar,
mediante su militancia priísta, la intervención del presidente de la Republica8 y el
apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, con el fin de conseguir tanto
un soporte contra los aserraderos, como el vedar a los miembros de esta
organización que en el ejido facilitaban la tala de los bosques (Ortega, 1995:42).
Sin embargo, la influencia del empresario Correa entre las autoridades del estado de
Jalisco y los miembros de la CNC, impidió la intervención en el conflicto local de las
autoridades judiciales y agrarias, así como de la CNC. Ello fue acompañado de una
violenta ofensiva contra los opositores a la tala de maderas, que con apoyo del
municipio de Cuautitlán, encarcelaron y persiguieron a los líderes indígenas y
miembros de las representaciones comunitarias o mayores que no apoyaban al
empresario (Ortega, 1995: 38-65).
7 Esta última aunque más alejada el centro político de la zona Sureste del ejido. 8 Luís Echeverría
Capítulo III Campesinos y campesinismos
91
Mapa 10: Ubicación de las zonas boscosas, la minera Peña Colorada
y el conflicto limítrofe Colima-Jalisco
Este conjunto de condiciones generó un ambiente de ilegalidad e injusticia que
canceló la vía jurídica y política como medio para detener la expansión de los
aserraderos y el despojo de tierras por parte del gobierno para favorecer las
actividades económicas en la región. El conflicto se agravó con el aumento del
descontento ocasionado por el deterioro ambiental que generó la explotación de
bosques que había comenzado a desecar los ríos y ojos de agua de los que se
abastecían los pobladores, así como por la contaminación del agua y el
desplazamiento de la fauna en las cercanías de la minera (Miguel Monroy).
A la vista de esta situación, los pobladores del ejido de Ayotitlán comenzaron a
involucrarse con las organizaciones campesinas independientes como un medio para
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
92
defenderse. Este proceso se dio en gran medida con la llegada, a inicios de la
década de 1970, de un grupo de maestros rurales de primaria formados en la
Escuela Normal de Atequiza, Jalisco, quienes mantenían una ideología de izquierda
y activismo político (Rojas, 1996: 131; Miguel Monroy).
Los educadores se instalaron en la zona de mayor conflicto del ejido, lo que los llevó
a reconocer las condiciones de violencia e injusticia que se vivían en la zona. Ante
ello, los maestros realizaron campañas de información sobre los derechos
campesinos, denuncias alrededor de las actividades ilícitas que la elite económica y
política regional efectuaba en el ejido; actividades de denuncia a las cuales, se
sumaron los sacerdotes locales, en particular el padre Lorenzo Corona, quien trabajó
en la creación de comunidades eclesiales de base en la región (Del Castillo [2004, 18
de julio] “Ayotitlán, una historia de conflictos” Público; Rojas 1996: 131; Miguel
Monroy).
Este proceso organizativo concretó, en 1976, la introducción, con ayuda de los
maestros, de la organización Alianza Campesina Revolucionaria (ACR), la cual
mantuvo una postura radicalizada9 alrededor del papel del campesino en los proceso
de cambio social. Al proceso organizativo, aglutinado alrededor de esta organización,
se integraron, principalmente, los pobladores de la zona Sureste del ejido y de los
alrededores de Telcruz; una franja en la que la tala de bosques había afectado de
manera directa la vida cotidiana; donde los maestros impartían la educación primaria;
y en la que el padre Lorenzo Corona trabajaba en las comunidades eclesiales de
base (Ortega, 1995:72; Rojas, 1996: 131).
Las demandas locales de la ACR se centraron en tratar de detener la extracción
ilegal de maderas y en el respeto a los derechos de los ejidatarios, los cuales eran
violados por el gobierno y la CNC. Esta ultima organización soportada por el poder
municipal (Miguel Monroy).
9 Esta organización de masas además de mantener presencia en el estado de Jalisco, tenias filiales en los estados de Guanajuato, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas.
Capítulo III Campesinos y campesinismos
93
De este modo la ACR se posicionó en un discurso campesinista y ambientalista: el
primer argumento, caracterizado por su referente a la condición de clase de los
campesinos como trabajadores de la tierra, colocando así la problemática de la
región, en el contexto del sistema económico capitalista10. El segundo argumento
remitió a la defensa de “la naturaleza”, no sólo como fuente de recursos, sino
también como espacio vital y de equilibrio social (Miguel Monroy).
No obstante, la postura política de la ACR comenzó a dividir las posiciones de los
opositores a la tala de bosques, el despojo de tierras y la extracción de minerales. El
distanciamiento era provocado, en gran medida, por los lineamientos que
sustentaban a esta organización como independiente, enfrentada a las
organizaciones oficiales; ello chocaba con el grupo de lideres de lo indígena y con
representantes comunitarios que en décadas anteriores habían buscado detener la
extracción de maderas y la titulación de tierras bajo bienes comunales mediante su
incorporación y apoyo a las facciones priistas contrarias al general Barragán y los
empresarios aserraderos, mismo grupo que entonces había solicitado a la CNC su
apoyo para detener los aserraderos.
Esta división también se dio en términos geográficos, concentrándose la militancia de
la ACR en las comunidades cercanas a Telcruz; mientras que los defensores de lo
indígena, se concentraron en las comunidades cercanas al poblado de Ayotitlán, al
que habían migrado algunos de los más significativos líderes de la desaparecida
Tenamaxtla. Estos roces llevaron a acusaciones mutuas en las que la ACR era vista
por los mayores y defensores de lo indígena como conspiradores contra la tradición;
en contraparte, los defensores de lo comunal eran vistos por la ACR como cercanos
a las posturas oficiales (Miguel Monroy; Gaudencio Flores).
Pese a esta separación interna, hacia finales de la década de 1970 el poder de la
ACR fue en aumento; un fenómeno originado, por un lado, como resultado de la
campaña de persecución que las empresas madereras habían emprendido años 10 En palabras del ingeniero Gómez Omaña, asesor del empresario Correa: “Se volvieron unos comunistas los de Telcruz, los padres, los maestros, los indígenas” (Omaña, citado por Ortega 1995: 59).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
94
atrás contra los lideres y representantes indígenas, lo cual había debilitado su fuerza
política y su presencia en la vida publica, dando mayor espacio a la ACR; por el otro,
gracias a las alianzas que esta organización comenzó a mantener con actores
nacionales independientes que la llevaron a sumarse, en 1979, a la CNPA de la que
obtuvo un gran respaldo, consolidando su autoridad en el ejido (Rojas, 1996: 132).
La consolidación de las organizaciones y la imagen campesina
Con el fortalecimiento de la ACR, se inició un nuevo proceso contra la extracción de
maderas, lo que llevó a la consolidación de esta organización entre las comunidades.
Esto ocurrió a principios del año 1982, cuando, ante la falta de resultados positivos
en los litigios legales, la Alianza Campesina Revolucionaria comenzó un conjunto de
movilizaciones de masas en las que se quemaron la maquinaria de los aserraderos,
se detuvo las descargas de madera, se tomó la cabecera municipal, se hicieron
cortes en las carreteras cercanas, así como marchas en la capital del estado (Miguel
Monroy; Rojas, 1996: 65-108).
Esta movilización obligó al empresario Correa a solicitar la presencia policíaca y
militar en el ejido, con el fin de mantener su producción; una ofensiva, que además,
se acompaño de la amenaza, ahora, contra los líderes más importantes de la ACR.
El ambiente de sitio dio al empresario un resultado contrario, generalizando los
enfrenamientos en contra de los tala montes, ahora incluso fuera de la esfera de
influencia de la ACR, lo cual llevó a que se realizaran diversos actos de sabotaje
como lo fue el incendio en 1983, del principal aserradero de este empresario, con el
cual finalmente salió del ejido de Ayotitlán (Rojas, 1996: 91,132-133).
Sin embargo, el triunfo sobre Correa no detuvo del todo a los tala montes, y
aprovechando su salida, el empresario Guadalupe Michel dueño de Silvicultora de
Occidente, y quien mantenía una extracción marginal de madera, maniobró para
ampliar su producción, falsificando unas escrituras que lo volvían dueño del cerro El
Quelitán, último bastión de maderas preciosas en Ayotitlán. No obstante, en medio
Capítulo III Campesinos y campesinismos
95
de la agitación, la acción de Michel estimuló la creación de un frente común entre las
facciones que se habían creado entre Ayotitlán y Telcruz. En él, por un lado, se
interpuso un juicio de garantías en el distrito de Jalisco y, por el otro, se desató un
fuerte choque de los pobladores contra los policías que protegían este aserradero, lo
que provocó en 1984 la salida de su empresa (Rojas, 1996: 89-92; Figueroa,
1996:76).
En su conjunto, la expulsión de las empresas madereras, las movilizaciones contra
los aserraderos y el proceso organizativo alrededor de la ACR, consolidó un espacio
político campesino independiente en el ejido, que reforzó la discursiva campesinista y
ambientalista como parte de las demandas locales. En este momento se desplazó
definitivamente de la esfera pública los argumentos de los defensores de lo indígena
y de lo comunal, quienes de manera marginal mantenían su legitimidad entre las
generaciones mayores y un sector que era cauteloso de su opinión.
Este proceso desplazó el reconocimiento de los habitantes de la zona como
indígenas, que hasta esta fecha había marcado los apelativos usados para
identificarlos, afirmando ahora la imagen de los pobladores del ejido Ayotitlán como
campesinos y mestizos. Una idea que fue favorecida, en gran parte, por la posición
entre los estudiosos de lo indígena, soportados en la noción descriptiva de la
cultura11, que las culturas “nativas” se irían asimilando a la cultura dominante en un
proceso de desaparición de las formas tradicionales. Un planteamiento basado en la
trasformación y desaparición de los elementos de la cultura objetivada que, según
ellos, caracterizaban al indio tales como la lengua, el vestido, su organización
política, sus formas tradicionales de siembra, sus demandas, etc. esto desplazo de
algún modo el argumento de la diferencia cultural como el único medio para
mantener el control social, económico y político de las comunidades (Hernández,
2001: 98-102).
Un claro ejemplo de este traslado de la imagen de Ayotitlán, la encontramos en la
opinión periodística y en el tipo de análisis efectuado entre los investigadores y 11 El cual representó el pensamiento de la época.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
96
especialistas que indagaron en la zona. En las notas periodísticas es claro como,
conforme el movimiento de defensa de los bosques y de las tierras fue consolidando
su presencia en el estado de Jalisco, el apelativo de indígenas fue intercalado con
mayor regularidad con el de ejidatarios y campesinos (notas periodísticas en Ortega
1991:20-31); por su parte en las investigaciones sobre esta zona (León y Gutiérrez
1988; Jardel, E.,J., Gutiérrez y León 1990; Angulo y Lomeli 1993; Ortega 1995;
Figueroa 1996; Rojas 1996; entre otros) la referencia a su condición como indígenas
para entender la problemática local, fue secundaria, centrando los estudios en su
condición de subordinación social, económica y política como parte del proceso del
campo mexicano.
En este camino, la defensa de los bosques, por los campesinos de la región de
Ayotitlán, fue recibida con buenos ojos por la opinión pública, así como por los
biólogos y universitarios del estado de Jalisco y de Colima, lo que respaldó la lucha
para detener la extracción de maderas. En este sentido, el conflicto contra las
empresas madereras fue visto como la toma de conciencia de los campesinos de
Ayotitlán para evitar el deterioro ambiental, un argumento que solventó el apoyo de
investigadores y ambientalistas que propusieron establecer una declaratoria de
reserva en la región12 (Figueroa, 1996:75-81; Angulo y Lomeli, 1996; Cuevas, 2007;
Castillo, 2007).
12 Acción que entre los grupos ambientalistas eran vista como un respiro para La Sierra de Manantlán, lugar de importante diversidad biológica con características endémicas como la del maíz perenne primigenio Zea Diploperennis, descubierto en 1979 por el biólogo Rafael Guzmán, y que en sus características tiene la capacidad de reproducción sin la mano del hombre, lo que le da una gran importancia en la investigación científica (“hallazgos relevantes en las joyas” Cuevas Guzmán Ramón; Gaceta Universitaria, 16 de Julio de 2007; “Manantlán, la reserva que no pudo ser” Castillo 2007: http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=25373&c=M%C3%A9xico&cRef=Mexico&year=2007&date=marzo%202007).
Capítulo III Campesinos y campesinismos
97
Zona boscosa de la Sierra de Manantlán.
Foto (4) de Ernenek Mejía
La intención de establecer esta zona de reserva ganó eco paulatinamente, el cual
aumentó cuando los aserraderos del ejido de Ayotitlán, expulsados por las
comunidades, se trasladaron a la zona Suroeste de La Sierra de Manantlán. El nuevo
sitio de explotación se ubicó en la comunidad agraria de Cuzalapa, vecina de
Ayotitlán, un espacio que, a pesar de que mantenía la figura de comunidad indígena,
había vivido grandes despojos de tierras debido al acaparamiento por las familias
ganaderas de Cuautitlán, quienes ahora apoyaban la extracción de maderas
(Figueroa, 1996: 62-76).
Ante esta situación, la ACR se desplazó a Cuzalapa para dar apoyo a sus ejidatarios
y detener la tala de bosques. Sin embargo, en esta nueva etapa del conflicto la
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
98
extracción de maderas llegó a su fin gracias a las acciones de los grupos
conservacionistas que promovieron el decreto de esta zona como área natural
protegida. Una acción, que en 1985, fue respaldada por los campesinos de la región
de Manantlán en el XI Congreso Mundial Forestal organizado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con el tema de “Los
recursos forestales en el desarrollo integral de la sociedad” (Figueroa, 1996: 62-76).
De este modo, en marzo de 1987, mediante un decreto presidencial, se creó la
Reserva de la Biosfera de Manantlán (RBM), amparando una superficie de 139, 577
ha., que abarcó siete municipios, en su mayoría dentro del estado de Jalisco
(Figueroa, 1996: 33). A partir de esta decisión, las maderas del ejido de Ayotitlán y la
comunidad agraria de Cuzalapa quedaron protegidas contra cualquier uso industrial
de sus recursos naturales, logrando finalmente cesar la extracción de maderas y
sacar definitivamente de la región a los empresarios Correa y Michel (Figueroa,
1996: 33-42; Gaceta Universitaria 2002: 7)
Capítulo III Campesinos y campesinismos
99
Mapa 11: Reserva de la Biosfera de Manantlán
La creación de la zona de reserva biológica, proporcionó a los investigadores, un
espacio para la conservación natural y la investigación de una zona mega diversa
aún no explorada. Para la ACR y los ejidatarios de Ayotitlán la declaratoria de
reserva permitió detener a los aserraderos legalmente y evitar que esta actividad se
extendiera a otras comunidades agrarias vecinas, encontrando con ello, una
solución definitiva.
En el plano productivo, la RBM atrajo un amplio apoyo, lo que llevó a las
organizaciones campesinas independientes de la zona a demarcar sus demandas en
el contexto ambiental. La Universidad de Guadalajara, quien había conseguido el
resguardo de las estaciones biológicas de la reserva, y la Universidad de Colima,
más cercana geográficamente, mantenían un gran interés en el lugar, presentes con
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
100
diversos proyectos como la creación de actividades productivas alternativas y planes
de manejo social de los recursos, investigaciones sociopolíticas y económicas, así
como el apoyo jurídico en sus conflictos agrarios (Figueroa, 1996; Angulo y Lomeli,
1993).
En este sentido, alrededor de 1989, la Universidad de Colima ofreció a algunos
miembros de la ACR su asesoría para la creación de una sociedad de solidaridad
social (SSS), con lo que podría recibir recursos nacionales e internacionales para el
desarrollo de proyectos productivos, ambientalmente viables y en concordancia con
el programa de manejo de la RBM. Fue así que en 1990, se creó la Sociedad de
Solidaridad Social Miguel Fernández, a la cual se sumó un número importante de
militantes de la ACR. El argumento central de la que llamaron “Triple ese” (SSS)
buscó demostrar “que no sólo de la madera se puede vivir”. Se buscó entonces, la
diversificación de la producción, a través de proyectos de apicultura, caficultura,
viveros, reforestación, producción de huaraches y capacitación para el manejo de
recursos naturales (Angulo y Lomeli, 1993; Miguel Monroy).
De igual manera, los especialistas y técnicos de la Universidad de Guadalajara,
mantuvieron su trabajo en la región, brindando asesoría para resolver algunas de las
demandas locales en términos agrarios. Además, en la región se involucraron
jóvenes investigadores de ciencias sociales que iniciaron, a petición del ejido y de la
CNC13, un estudio interdisciplinario sobre el proceso agrario en Ayotitlán (Rojas,
1996: 11,12).
Todos estos logros ampliaron los espacios políticos de las organizaciones
campesinas bajo un nuevo escenario. En el caso de las organizaciones
independientes, el logro fue la obtención de financiamientos para proyectos
productivos, que generó un mayor margen de maniobra y autonomía hacia su
interior. Este proceso también generó, en estos sectores, alianzas con los grupos
universitarios, partidos políticos y organizaciones ambientalistas, que se tradujeron
13 El involucramiento de la CNC al proceso posterior a la tala de bosques muestra el traslado de las posiciones internas y de un nuevo escenario del que esta organización quería también formar parte,
Capítulo III Campesinos y campesinismos
101
en la posibilidad de disputar el poder local y del ejido de Ayotitlán desde
organizaciones como la ACR y la “Triple ese” contra el municipio y la CNC. Un triunfo
que comenzó a generar propuestas de mayor envergadura como la creación de un
municipio de la Sierra de Manantlán, que buscaba independizarse de Cuautitlán,
desde donde con regularidad provenía la política que dividía a las comunidades.
Estos cambios en las condiciones políticas que fueron marcadas en gran medida por
las intervenciones de una elite económica interesada en los recursos de la región y el
grupo de activistas políticos y ambiéntales, “dispersaron”, retomando la propuesta de
Restrepo, el usos de una subordinación legitimada en la superioridad de la cultura
mestiza e inferioridad de la cultura indígena como el medio para mantener la
explotación de los recursos de la región, trasladándola a una arena de dominio y
enfrentamiento bajo una estructura soportada en la tenencia de la tierra y la política
corporativista.
Las contradicciones del régimen del ejido en la vida diaria
Paralelamente a este proceso, en el que se consolidaron las organizaciones
campesinas independientes como actores centrales de la vida pública y política del
ejido, en el espacio cotidiano se hicieron presentes una serie de contradicciones.
Estas fueron el resultado del accidentado expediente agrario del ejido de Ayotitlán14,
14 El resumen del expediente agrario muestra claramente el extenso procedimiento: en 1961 en el primer deslinde de las autoridades agrarias se señalaban la existencia de 55,332 has., las que serian otorgadas al ejido por decreto presidencial, de las cuales el conteo oficial manifestaba que 50,332 se encontraban en posesión, habiendo sólo un faltante de 5,000 h Dos años más tarde, cuando se entregó provisionalmente esta primera dotación, el nuevo conteo arrojaba que las hectáreas que se encontraban en posesión eran en realidad tan sólo 34,700, habiendo 15,632 h sin entregar. Hacia 1965, la indiferencia en el deslinde de las tierras faltantes generó que se solicitara la primera ampliación ejidal de 10, 350 h, al mismo tiempo que se presionaba a las autoridades para que se ejecutara el total de las hectáreas deslindadas en el primer plano, de las cuales continuaba habiendo 15,632 h sin dotarse. En 1969, cuatro años después de la primera solicitud de ampliación, se entregaba provisionalmente las 10,350 hectáreas de esta, las cuales fueron ratificadas hasta 1974. Hasta 1977 se ratificaba la primera entrega de 34,700 h, y hasta 1981, 16 años después de su solicitud, se ejecutaba definitivamente la primera ampliación. En 1985, cuatro años después de la ejecución definitiva de la primera ampliación, se solicitó una segunda que no procedería, la cual se sumaba en el expediente con la ausencia de la ejecución definitiva del primer deslinde de 34,700 has., y el faltante de 15,632 h (Ortega, 1991).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
102
que comprendía desde conflictos por los límites, faltantes de tierras, hasta demandas
por ampliaciones.
Esta incertidumbre legal provocó que las personas se integraran a los diversos
grupos campesinos con el fin de acceder a la titularidad de las parcelas
usufructuadas o bien, para evitar que estas fueran cedidas a otros. Con estas
acciones la tierra se definió como un bien del ejido y de las organizaciones agrarias,
y con ello, además de desplazar del espacio político a aquellos que no formaban
parte de dichas organizaciones o no tenían el estatus de ejidatario, se trasformaron
diversos aspectos de la organización sociocultural de las comunidades.
La principal afectada fue la normatividad local, que hasta finales de la década de
1960, aún mantenía su coherencia con diversos aspectos económicos, sociales y
políticos de las comunidades. Sin embargo, con el inicio de la década de 1970, al
tiempo que el ejido comenzó a normar la distribución de la tierra, se propiciaron
transformaciones dentro de la organización local. Una de ellas vino con el cambio en
la forma de distribución de tierras, ya que el ejido las repartió definitivamente y no de
manera cíclica como se había hecho hasta entonces. Esto desapareció la práctica de
dotar de parcelas a las nuevas unidades familiares como un bien dado por la
comunidad dentro de los compromisos de reciprocidad, lo cual a su vez afectó el
brazo prestado15 de parientes, compadres y amigos.
De este modo, las nuevas reglas del ejido sobre la tierra, afectaron el uso de este
bien, como un medio para integrar a las nuevas familias al tejido de las
comunidades, a través de las relaciones de reciprocidad. Pero también repercutieron
en otros aspectos de las normas comunitarias, como lo fue en el poder del Mayor y
Cabecilla, personajes dedicados a administrar la rotación anual de tierras, la
designación de los lugares de labranza y pastoreo, las nuevas tierras a entregar, las
ampliaciones o cambios de las parcelas, además de la solución de los conflictos
locales. Con el ejido, la labor de estos personajes fue trasladada a las autoridades 15 Una forma de reciprocidad en la que el trabajo que es ofrecido a otras personas, es devuelto cuando este se le solicita. Esta se extiende a diversas esferas como lo son las fiestas patronales, la impartición de justicia, el apoyo político, etc. (Miguel Monroy, Gaudencio Flores).
Capítulo III Campesinos y campesinismos
103
ejidales, restándole importancia a su papel en el resguardo de las normas locales y
trasformando las relaciones basadas en esta institución.
En este proceso de cambio en el régimen de distribución de las tierras, también se
redujeron los círculos de compadrazgo. Esto ocurrió debido a que, ante la falta de
nuevas tierras, la entrega de las parcelas a las nuevas unidades familiares, se
practicó entre padres e hijos y no como una acción comunitaria. Ello disminuyo a los
involucrados en prácticas como la edificación de las casas de las nuevas familias,
limitando la inserción de las nuevas unidades domésticas al tejido de la comunidad y
los círculos del préstamo del brazo.
Esta reorganización sobre las reglas comunitarias afectó otros espacios como el de
las mayordomías16, ya que, al reducirse los círculos de reciprocidad, disminuyeron su
importancia como aglutinadoras de las relaciones comunitarias. Por otro lado, las
mayordomías también se vieron afectadas por la situación económica que
caracterizó la nueva división de tierras, la cual generó un grupo de personas, con
poca tierra o sin ella, que quedaron imposibilitadas para involucrarse en esta
responsabilidad, por el gasto que representaba.
De este modo, sólo aquellos con tierra suficiente eran capaces de integrarse a las
mayordomías de importancia. Así la fiesta, un lugar formal de disputa del prestigio y
poder local, fue distanciando a las personas que no tenían acceso a este bien. En
contraparte, los líderes de las organizaciones campesinas de los diversos grupos se
integraron al sistema de las mayordomías como un lugar, que fuera de las
asambleas ejidales, se convirtió en un medio donde las facciones agrarias
demostraban su poderío.
Todo ello, repercutió a su vez en el sistema de justicia indígena, el cual después de
un periodo de constante acoso por las empresas aserraderas, fue, además, sacudido
en su capacidad de mantener su poder y legitimidad, disputado ahora con los líderes 16 Las mayordomías, es decir la responsabilidad de realizara la fiesta patronal, implica una cadena de compromisos con otras personas que se deben involucrar en los diversos cargos del festejo, las cuales prestan su trabajo para que la persona encargada cumpla con la celebración.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
104
de las organizaciones campesinas, quienes se volvieron las figuras visibles y con
mayor capital político entre ejidatarios y demandantes de tierra.
Este proceso de transformación se acentuó aun más hacia finales de la década de
1980, con la formalización en cadena de la Reserva de la Biosfera de Manantlán que
creó nuevas condiciones de uso de los recursos naturales. El plan de manejo
ambiental impidió el desmonte para la siembra de nuevas parcelas, limitó el uso de
madera y prohibió la caza de especies protegidas o endémicas, reduciendo una serie
de ingresos extras al de la siembra, los cuales aun cuando buscaban ser cubiertos
con proyectos productivos de bajo impacto para los ecosistemas, no daban logros
comerciales. La introducción de abejas o viveros, que en otras regiones había dado
buenos resultados, aquí se sujetó a una producción de miel que se comercializaba
marginalmente, así como la producción de plantas se limitó a la venta para
programas gubernamentales de reforestación.
Seleccionando el café secado para su venta
Foto (5) de Ernenek Mejía
Capítulo III Campesinos y campesinismos
105
Así la migración temporal como alternativas de subsistencia hizo su aparición en la
forma de viajes cíclicos que se presentaron como un medio de “completar” el ingreso
anual de las familias, en viajes a las cercanías de la región. Los principales lugares a
donde se dirigieron fueron los polos turísticos de Manzanillo y Melaque en la industria
hotelera y de la construcción, y hacia Cuautitlán y Autlán como peones en las
cosechas de grandes cultivos.
De este modo, el ejido, aun cuando se constituyó como el medio de interlocución
más eficaz para representar las problemáticas de las comunidades, en palabras de
los propios habitantes, era “el cuento de nunca acabar”. En la vida diaria, fuera de las
organizaciones campesinas, las nuevas formas de organización social y productiva
no resolvieron del todo la inseguridad económica, ni la posibilidad de nuevas
parcelas para las nuevas generaciones, como tampoco detener el enfrentamiento
interno por los recursos naturales y la tierra.
Así comenzó la búsqueda de alternativas. En lo cotidiano, algunas respuestas
incorporaron viejas prácticas al nuevo contexto, una de ellas, fue la de acudir al
parentesco y al compadrazgo para obtener el préstamo de tierras para la siembra sin
el pago de la renta, ayudando, de este modo, a la sobrevivencia de aquellos que no
contaban con ella. El brazo prestado se mantuvo en el círculo de la familia, usado
para el apoyo en las siembras. De igual modo el Cabecilla o Mayor, aun cuando
había dejado de ser la figura formal de autoridad en las comunidades, en algunos
casos continuó manteniendo su calidad de representante, el cual incluso se integró a
los espacios de las asambleas ejidales.
A la par de estos procesos, comenzaron a replantearse las demandas por su
reconocimiento como indígenas a través de diversas iniciativas cuyo objetivo era
reorganizar la defensa de lo indígena y la administración de la tierra de manera
comunal, en el que la lectura desde su realidad cultura y social, fue un recurso
central para enfrentar este nuevo contexto.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
106
Conclusión
A lo largo de este capitulo, hemos descrito la definición de una nueva etapa en la
región de Ayotitlán que generó la creación de organizaciones campesinas
independientes y provocó la emergencia de argumentos y demandas característicos
de estos movimientos. Un proceso, que representó una alternativa local, contra el
interés económico de los grupos que buscaban continuar apropiándose de los
recursos de la zona.
Como se muestra, los cambios en la cultura objetivada significaron, desde la noción
descriptiva de la cultura17, el alejamiento de las comunidades de su posible
reconocimiento como indígenas dentro de las instituciones del Estado. Con ello
quedaron al margen de los beneficios que les hubiera traído su reconocimiento como
indios.
Este transito se dio en la década de 1970, en el contexto del ascenso del movimiento
campesino a nivel nacional, que lo colocó como uno de los actores predominantes
en el dialogo de las diversas fuerzas políticas. Este hecho se expresó en el análisis
predominante dentro de las ciencias sociales que lo situó como personaje
protagonista de los estudios del medio rural mexicano, y que, por otro lado se vio
reforzado por las políticas gubernamentales que dieron apertura a las demandas del
campo.
En Ayotitlán este proceso se articuló con la progresiva injerencia de la política en la
vida de las comunidades, en la que instancias como la CNC y el PRI cambiaron su
papel, de ser un medio para oponerse a la extracción de maderas y un medio de
interlocución política hacia fuera de las comunidades, al de promotores de divisiones
políticas internas con el fin de facilitar la explotación maderera y minera en la zona.
Estos cambios en las condiciones de dominio de la elite no indígena sobre las
comunidades indígenas de Ayotitlán, “dispersaron” los usos de una subordinación 17 El cual representó el pensamiento de la época.
Capítulo III Campesinos y campesinismos
107
legitimada en la superioridad de la cultura mestiza e inferioridad de la cultura
indígena como el medio para mantener la explotación de los recursos de la región,
trasladándose a una subordinación soportada en una relación económica como lo es
la tenencia de la tierra y la estructura de política corporativista.
En este proceso se crearon organizaciones campesinas independientes, fomentadas
por algunos líderes indígenas, que, junto a maestros y activistas de izquierda,
integraron la arena política del ejido, la disputa contra las empresas madereras y
mineras. La reorganización política generó la emergencia de una serie de
argumentos y demandas propios de este tipo de movimientos, caracterizados por un
referente discursivo centrado en la condición de clase de los campesinos como
trabajadores de la tierra, al interior del sistema económico capitalista, que incluía
además la defensa de “la naturaleza”, no sólo como fuente de recursos, sino también
como espacio vital y de equilibrio social.
En términos de correlación de fuerzas, la nueva forma organizativa y discursiva
representó un medio de oposición contundente, en contraste con las agotadas y
perseguidas estrategias sostenidas por los defensores de lo indígena, que en
décadas anteriores, habían significado un medio de negociación eficaz con el poder y
que en el proceso de subordinación étnica habían sido un medio efectivo de
enfrentamiento a éste.
Dicho reacomodo discursivo, reivindicativo y organizativo que careció de aquellos
elementos “tradicionales” característicos de los movimientos indígenas, provocó la
percepción de la desaparición de la identidad local, y que concluyó que los
pobladores de esta zona “se habían desplazado de una cultura nativa a una cultura
mestiza”.
Hacia inicios de la década de 1980, este cambio “dispersó” la categoría de “indios”
como un medio para nombrar a los pobladores de la región, la cual fue sustituida
paulatinamente por la de “ejidatarios” o “campesinos”, que además, comenzó a ser la
categoría utilizada por los especialistas que estudiaban el conflicto contra las
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
108
empresas madereras y de los grupos que se vincularon a las organizaciones
campesinas que defendían los bosques de estas empresas.
Fue así que las organizaciones campesinas independientes de Ayotitlán recurrieron
“a los términos de la ideología dominante” para representar una vieja conflictiva local
alrededor de la potestad de la tierra y de los recursos naturales. Fue un medio que
les permitió acceder a la interlocución con sectores ambientalistas, universitarios y
políticos interesados en los proceso de la región y que, con el involucramiento de un
importante sector que apoyaría a los “campesino de Ayotitlán” en la defensa de sus
bosques, detuvo la extracción de maderas mediante la creación de la Reserva de la
Biosfera de Manantlán hacia finales de la década de 1980.
Este proceso puede ser leído como la actuación, bajo “una conducta hegemónica”,
que permitió el empoderamiento de la facción campesina emergente sobre otras
como la de los defensores de lo indígena, que sin embargo, en ambos casos
mantenía el objetivo de capitalizar el poder local y controlar el territorio reconfigurado
en el ejido de Ayotitlán (Scott 2000: 20, 21).
No obstante, la consolidación de este nuevo espacio organizativo y político de los
indígenas de Ayotitlán alrededor de “el campesinado”18, no significó la transformación
total de las normas culturales locales, lo que generó una serie de contradicciones
entre la normatividad del ejido y la de los usos culturales de la administración de la
tierra, el poder y los recursos, provocando una conflictiva que no fue resuelta por las
nuevas formas de organización social y productiva.
Ante lo anterior se dieron diversas respuestas que representaron alternativas al
nuevo contexto contradictorio. En algunos casos, la estructura comunitaria se adaptó
al sistema social creado con el ejido, por ejemplo, la incorporación de las
mayordomías y las fiestas a las organizaciones campesinas para la obtención de
prestigio. No obstante, el nuevo orden también generó cambios drásticos como
ocurrió con la organización del poder indígena que puso a competir a los 18 Este concepto entendió como argumento político y de interlocución con el poder.
Capítulo III Campesinos y campesinismos
109
representantes y lideres de las organizaciones campesinas con las viejas
representaciones comunitarias o mayores minando su poder; de igual modo, en las
nuevas condiciones ocurrieron reinterpretaciones de recursos culturales usados
antes del ejido como el del brazo prestado que se trasladó del ámbito comunitario al
familiar.
Sin embargo, la principal contradicción que enfrentó la normatividad del ejido con la
del gobierno indígena fue la imposibilidad de dotar a las nuevas generaciones de
tierra, creando un sector sin acceso a ella con una gran inseguridad económica, que
los fue excluyendo de instituciones socioculturales como las mayordomías, el brazo
prestado, el compadrazgo, etc. Así, el enfrentamiento entre la vieja forma de
administración y el nuevo orden del ejido fomentó, en algunos sectores de las
comunidades, la reincorporación de la demanda por la distribución colectiva de la
tierra y la de su reconocimiento como indígenas.
En su conjunto, esta etapa en la región alrededor del ejido, demuestra la importancia
de entender el cambio en la cultura, y cómo esta es creada y creadora, en y de los
momentos históricos, a lo que Giménez denomina como “contextos históricamente
específicos y socialmente estructurados”. Por otro lado, vemos como la cultura,
entendida como “la organización social del sentido, interiorizada por los sujetos
(individuales o colectivos)”, se encuentra en constante actividad y reinterpretación, y
ésta no desaparece sólo como resultado del desvanecimiento de las formas
objetivadas de la cultura (2005: 85), por el contrario, como lo muestra el caso, la
cultura actúa también en un espacio simbólico desde el que se interpreta el cambio,
incorporando los términos de sus formas organizativas, principios morales, etc., a los
nuevos contextos.
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
111
Capítulo IV
Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
Un nuevo escenario
Desde finales de la década de 1960 y en el marco de las acciones de las dictaduras
Latinoamericanas, el debate alrededor de los derechos civiles y políticos en el
continente americano fue en aumento. Este proceso se dio de manera paralela a un
creciente reconocimiento de los derechos humanos en la política internacional1, al
cual, además, se añadieron las discusiones sobre los derechos de las poblaciones
nativas en los contextos coloniales y de descolonización2 (Bengoa, 2000: 29- 49;
Stavenhagen, 2001: 91-124; Díaz-Polanco, 1991:112-120).
Estas temáticas fueron incorporadas a los cuestionamientos que intelectuales y
movimientos sociales realizaron alrededor de los derechos indígenas, lo cual abrió un
escenario emergente que animó el surgimiento de una oleada de acusaciones sobre
las violaciones a los derechos humanos de estas poblaciones. Los excesos se
originaban, por un lado, como parte de la participación indígena en los movimientos
civiles y armados ocurridos en los contextos de las dictaduras, y por el otro, en su
condición de culturas subordinadas a las sociedades nacionales, posición que en
repetidos casos había llevado a practicas etnocidas (Bengoa, 2000: 61-70;
Stavenhagen, 2001: 91-124; Díaz-Polanco, 1991:112-120).
Este ambiente de denuncia obligó a los organismos internacionales a realizar
acciones dentro de las cuales buscaron salvaguardar los derechos de los indígenas
como lo fue, en 1971, la puesta en marcha de un diagnostico, por parte de la 1La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue emitida en 1948, a partir de entonces comenzó una proceso de ratificación por los países miembros de la ONU a lo largo de las siguientes décadas (www.un.org/spanish/aboutun/hrights). 2 Los proceso de descolonización llevaron a la ONU a emitir la declaración sobe la Concesión de la Independencia a los Países Coloniales en 1950 con lo que se abrió un largo camino de luchas por las independencias, que se acentuaron de las décadas de 1960 a la de 1980 (www.un.org/spanis/descolinizacion/history).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
112
Organización de las Naciones Unidas (ONU), del problema de la discriminación
contra dichas poblaciones; o las declaraciones de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que al mismo tiempo, por primera vez en su historia, se
pronunció por la necesidad de respetar la especificidad de los indígenas sometidos al
genocidio (Bengoa, 2000: 61-70; Stavenhagen, 2001: 91-124; Díaz-Polanco, 1991:
112-120).
De este modo, la crítica indígena se centró en impugnar el carácter integrador y
colonial de los Estados americanos. Una postura que recibió un importante respaldo
de un sector académico que se vinculó a las organizaciones indígenas mediante
encuentros y reuniones de trabajo, como las de Barbados en 1971 y 1977, en las
cuales se fortalecieron y difundieron los términos de las reivindicaciones para el
reconocimiento de los pueblos indios (Oehmichen, 1999; Pérez, 2003; Stavenhagen,
2001: 91-124; Díaz-Polanco, 1991; Flores, 1998: 77-81).
Hacia la década de 1980, estas orientaciones políticas y discursivas, fortalecieron la
participación de las organizaciones y representaciones indígenas en el debate de los
derechos de las personas y los pueblos, colocándose como un actor legítimo, en
contraste a la década previa donde la participación política desde su filiación cultural
fue cuestionada. Así comenzaron a presentarse demandas por el reconocimiento de
los indígenas como “pueblos”; una reivindicación acompañada de la exigencia de su
“autodeterminación” (Bengoa 2000: 61-70; Oehmichen, 1999:90).
En México esta emergencia de los indígenas como actores políticos, se insertó en la
necesidad del gobierno por finalizar un periodo de crisis que se había gestado en los
regimenes anteriores y que había conducido “a la formación de diversas
organizaciones guerrilleras”, así como a la radicalización de las movilizaciones civiles
(Oehmichen, 1999: 87). Una situación en la que las autoridades buscaron legitimarse
abriendo salidas legales para los grupos disidentes.
Fue así que desde finales de la década de 1970, la administración federal comenzó a
replanear algunos puntos de su política indigenista, con lo cual accedió a los
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
113
recursos internacionales destinados a este fin. En este transito, el gobierno incorporó
“a varios antropólogos críticos a las instituciones de la administración pública” e hizo
propios algunos de los cuestionamientos al indigenismo de Estado, los cuales
impugnaban las políticas de integración del indio bajo el modelo occidental. Fue así
que en instituciones como el INI surgieron propuestas como la del indigenismo de
participación y de etnodesarrollo, con lo cual se fueron integrando nuevos conceptos
a al discursiva oficial como el de la pluriculturalidad (Oehmichen, 1999: 86; Sánchez,
1999: 91-102).
Esta actitud gubernamental concordó con las recomendaciones internacionales que
se hicieron a los países Latinoamericanos a lo largo de la década de 19803. Entre los
objetivos estaba el replantear las políticas publicas con el fin de promover la
participación social en los programas de gobierno, la inversión en proyectos
productivos focalizados en regiones rentables, el fomento al acceso de servicios
públicos de salud y educación de las zonas marginadas, además de la inclusión de
criterios ecológicos, culturales, de género y sociales dentro de los términos de los
programas (Nahmad, 2001:83-84; Oehmichen, 1999: 97-100).
En la práctica, el relevo de las políticas indigenistas en México generó un aumentó
en los recursos hacia este sector. Ello impulsó el crecimiento de los Centros
Coordinadores Indigenistas y sus presupuestos, además, se promovieron proyectos
como los del fomento de espacios organizativos propios de los indígenas, de
organizaciones productivas y de apoyos encaminados al desarrollo de programas de
educación bilingüe-bicultural, a los cuales se integró una cantidad considerable de
maestros indígenas (Hernández, 2001:137-161; Sánchez, 1999: 91-102; Oehmichen,
1999: 93-101).
En Ayotitlán, este papel emergente del indígena en la política nacional se generó al
mismo tiempo que se frenaba la tala de los bosques y se creaba la RBM lo que dio
un respiro al proceso organizativo y político campesino local, el cual iba obteniendo
3 Como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, etc.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
114
ciertos logros a nivel regional. Esta condición dio tiempo a las organizaciones
independientes para replantear algunos de sus objetivos, y a las comunidades,
espacio para hacer visibles los conflictos internos que el ejido potenciaba con las
nuevas condiciones productivas y de tenencia de la tierra.
Un ejemplo del primer caso, es el cambio de la política de la ACR, la cual con el fin
de la tala de bosques se fue diluyendo en otros procesos organizativos menos
radicalizados, como el de la creación, por algunos de sus miembros, de la “Triple
ese”. Así, en la nueva organización se mantenía los objetivos de tomar el poder del
ejido para garantizar su democratización, el uso justo de la tierra y la defensa de los
derechos campesinos, pero, al mismo tiempo se situaba en los términos de una
organización productiva, que ampliaba sus redes de apoyo hacia instituciones como
la del INI.
En el segundo caso, la flexibilización de las posturas en las organizaciones
campesinas y el respaldo de instituciones como la Universidad de Guadalajara y
Colima contra los abusos gubernamentales, fomentaron nuevos espacios para la
reorganización del tejido político local. Como ejemplo podemos presentar el
acercamiento que en este giro se dio entre las facciones de los defensores de lo
indígena y las organizaciones campesinas independientes. Cuentan cómo Zeferino
Padilla, viejo líder de la defensa indígena, manifestó su entusiasmo ante el nuevo
escenario en el que organizaciones como la “Triple ese” modificaron los términos de
sus lucha hacia expresiones pacificas, además de involucrase con instituciones de
atención a los indígenas (Gaudencio Mancilla).
Así comenzó un lento camino de paulatinas afinidades que irían reformulando los
términos de las demandas locales en el que tanto las organizaciones campesinas
independientes, como los defensores de lo indígena irían encontrando un punto de
dialogo interno en el que uno de los puente centrales que figurarían para este transito
seria mediante instituciones como la del compadrazgo (Gaudencio Mancilla).
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
115
La visibilidad de los nahuas de Ayotitlán
En el plano internacional, la tendencia al reconocimiento de los indígenas como
actores políticos fue obteniendo espacios de mayor envergadura. En este camino, en
1982, en el Consejo Económico Mundial de las Naciones Unidas se creó el Grupo de
Trabajo Permanente Sobre Poblaciones Indígenas, un esfuerzo, que tres años
después, propició el inicio de la redacción del Proyecto de Declaración Universal
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que a su vez promovió la revisión
del Convenio 107 de la OIT, el cual, en 1989, fue relevado por el Convenio 169, en el
que se destacó un cambio en los términos jurídicos usados para designar a los
indígenas, otorgándoles el estatus de pueblos con el cual ganaba una mejor posición
en el derecho internacional4 (Stavenhagen, 2001: 91-124;
http://www.cinu.org.mx/temas/ind/dec.htm).
Esta coyuntura continental, se expresó en diversas acciones del gobierno mexicano
que darían apertura a la década de 1990. Una de ellas fue la creación, en 1989, de la
Comisión de Justicia para los Pueblos Indígenas, y un año más tarde la firma del
Convenio 169 de la OIT, que a su vez dio paso a la redacción de una iniciativa de ley
para los pueblos indígenas (Sánchez, 1999: 91-102; Díaz-Polanco, 1991: 202-206).
Este poder político en crecimiento comenzó a brindar a los indígenas nuevos
espacios de lucha desde su filiación cultural, que junto a lo obtenido desde las
organizaciones campesinas, fortalecieron la toma de poderes municipales mediante
la participación en las contiendas electorales, demandas de re municipalización
conforme a los territorios indígenas, la creación de organizaciones de corte regional,
la promoción de proceso productivos a través cooperativas, de sociedades de
solidaridad y otras formas de organización económica, entre otro tipo de logros.
Todos ello inauguró un escenario en el que las demandas por sus derechos como
4 La diferencia entre el termino de “poblaciones” y “pueblos” versa sobre el reconocimiento que el derecho internacional otorga a estos últimos como lo el poder administrar su territorio y acceder a un gobierno propio.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
116
pueblos indígenas comenzaron a figurar como un argumento central (Sánchez, 1999:
84-171; Díaz-Polanco, 1991: 210-230; Oehmichen, 1999: 101 -111).
En Ayotitlán, este vuelco discursivo y político fuera de las comunidades fue
aprovechado por los defensores de lo indígena como una oportunidad para recolocar
las reivindicaciones por el regreso a lo comunal. Un argumento que en medio de las
contradicciones y problemáticas internas que trajo el ejido, comenzó a encontrar eco
en otras generaciones y no solo en las de viejos y mayores donde esta demanda se
había mantenido latente durante décadas (Gaudencio Mancilla).
Esta tendencia contó con el apoyo de religiosos como el padre Tomas (Tomas
Bobadilla), quien a diferencia de anteriores sacerdotes, se mantuvo cercano al grupo
de defensa de lo indígena. Fue así que este grupo promovió reuniones secretas con
los líderes locales5 en las que se habló de los problemas del ejido y de las
estrategias para mejorar la problemática de la tierra, de los faltantes en las
dotaciones ejidales y la situación de las comunidades. Además de que iniciaron
conversaciones, con algunos personajes de importancia, para convencerlos de la
necesidad de continuar luchando por el reconocimiento de la comunidad indígena
(José Ocaranza; Gaudencio Mancilla).
Para estas reuniones los lazos entre los sectores enfrentados al interior de las
comunidades se tendieron mediante las filiaciones familiares y de compadres, en
encuentros reducidos con personas de confianza y en el lugares como los cerros,
donde eran protegidas, no solo por la seguridad de los vigilantes, sino también por
los seres del monte que se consideraba estaban del lado de la tradición.
5 Cuentan aquellos que participaron de estas reuniones que se daban en los cerros donde los seres de los montes los cuidaban de ser aprendidos por la policía o por los contrarios a este grupo que buscaba evitar que se reorganizara.
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
117
Asamblea mensual del Consejo de Mayores
Foto (6) de Ernenek Mejía
En este contexto, se iniciaron las gestiones para que instancias de atención a los
indígenas intervinieran en el lugar, las que, por otra parte, ya habían comenzado a
perfilar su intención de involucrarse en la zona, como lo demostraba el
financiamiento del INI Colima para proyectos productivos de la “Triple ese”
(Gaudencio Mancilla; Miguel Monroy).
Después de diversas solicitudes, este esfuerzo por ser recocidos como indígenas
mediante programas dedicados a este sector, logró instalar en el ejido el sistema de
educación bilingüe, el cual abrió uno de los primeros espacios institucionales desde
el cual se buscó rescatar la cultura indígena de la sierra de Manantlán. Fue así que
en 1989-1990, un grupo de maestros nahuas de la Universidad Pedagógica
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
118
Nacional, provenientes de Hidalgo y Veracruz, llegaron a la zona como parte de los
programa de rescate lingüístico y cultural del sur de Jalisco (Morales 2001).
Pronto los maestros se encontraron con que en la región la lengua materna era el
español y el nahua no lo hablaba nadie. No obstante, el programa continuó dedicado
al rescate de la cultura y a la enseñanza del náhuatl, buscando los marcadores
culturales que afirmaran su pertenecía indígena (Morales 2001).
El nuevo sistema educativo significó un cambio radical en relación con el método de
educación regular, el cual promovía el “buen vestir” y el “buen habla del español”,
prohibiendo el uso de los modismos lingüísticos locales, una forma que vista desde la
percepción de los estudiantes, conservaba actitudes de desprecio a las costumbres
locales. En contraste, el sistema de educación bilingüe-bicultural promovió en sus
aulas el uso de la vestimenta tradicional, la cual ya no era usada, además de la
revaloración de sus costumbres y la enseñanza del náhuatl como segunda lengua
(Entrevista con egresados de las escuelas bilingües; Morales, 2001).
Sin embargo, el programa bilingüe no estuvo exento de dificultades. Uno de sus
problemas fueron los criterios de enseñanza del náhuatl, distintos entre los maestros,
los cuales eran originarios de diversas regiones y hablantes de diferentes variantes
lingüísticas. Otro problema fue que algunos de los maestros aun cuando hablaban la
lengua, no conocían la gramática náhuatl, que además, ante la carencia de un
material didáctico adecuado, dificultó un criterio unificado de enseñanza. Aun así, la
disposición de aprender el náhuatl en la población fue grande y el interés por las
toponimias y algunos términos usados juntos al español atrajeron a los alumnos y
padres de familia a que se involucraron en el “proceso educativo y de rescate
cultural” (Morales, 2001).
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
119
Niño en la danza de la Fiesta de la Candelaria
Foto (7) de Ernenek Mejía
Así los maestros bilingües comenzaron a enseñarles a sus alumnos que ellos
pertenecían al pueblo nahua, algo nuevo para la mayoría6. Una aseveración que se
fue difundiendo entre los demás habitantes; opinión que no todos compartieron y que
algunos rechazaron, afirmando que ellos eran mexicanos porque el idioma que
hablaban antes era éste (Entrevista con familiares de egresados de las escuelas
bilingües; Pedro Flores; José Ocaranza; Hermelindo Jacobo).
6 En entrevistas con personas de esta generación, señalan que fue de este modo como ellos se enteraron de que eran nahuas.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
120
Este nuevo escenario en Ayotitlán reabrió un proceso en el que emergieron
nuevamente las formas de clasificación sustenta en las diferencias culturales,
conformando un proceso de re visibilización de las relación sociales etnizadas entre
el Estado y la Sociedad nacional, y los pobladores de esta región. De este modo
comenzó una negociación entre la autoafirmación y la asignación identitaria para la
nueva clasificación legítima, ahora soportado en la pertenencia cultural y no
económica, como los fue el ser campesinos, una nomenclatura que fue auto
reconocida como mexicana7; y que desde las instituciones del Gobierno fue
clasificada como “nahua” imponiendo bajo esta ultima expresión una nueva definición
en la pertenencia cultural regional. Un hecho que permitió trascender el hecho de
que la pertenencia indígena solo se situaba en los “marcadores culturales”
delimitados para estas poblaciones.
La construcción de demandas pan indígenas
El proceso de visibilización de la pertenencia cultural de la región de Ayotitlán desde
la denominación nahua, se fue gestando al mismo tiempo de otros procesos
organizativos indígenas a nivel nacional y continental, desde los cuales se fueron
adquiriendo referentes compartidos y actuales de los diferentes movimientos y
problemáticas indígenas, que a su vez, produjeron demandas comunes.
En este camino se presentaron diversas coyunturas que afirmaron esta tendencia,
construyendo lo que autores como José Bengoa han llamado un discurso “pan
indígena”; caracterizado por la reivindicación indígena del derecho a su
autodeterminación, de su reconocimiento como interlocutores políticos y jurídicos en
el derecho internacional y de los Estados, además de un argumento político referido
a su condición histórica como pobladores originarios del continente en el contexto de
colonización europea (Bengoa, 2000: 138-144).
7 Este se refiere a la cultura mexicana en términos indígenas y no nacionales, y fue el término que ellos reconocieron como nombre de si mismos.
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
121
Uno de estos momentos articuladores, fueron las movilizaciones frente a los 500
años de la llegada europea al continente Americano, elogiada por los Estados
Iberoamericanos como la fecha de “el encuentro de dos mundos”. En discrepancia a
esta posición, desde 1989 los indígenas iniciaron un proceso organizativo que,
además de fijar los términos de sus manifestaciones de descontento, fomentó el
encuentro de posturas políticas, las cuales, en su diversidad y divergencia,
consolidaron puntos de acuerdo alrededor de demandas por el reconocimiento y
control de sus territorios8 (Flores, 1998: 77-87; Días-Polanco, 1991: 200, 201).
A nivel nacional, estas posturas, compartidas entre los indígenas, se fueron afirmado,
por un lado, como parte de la presión que organizaciones de esta índole en estados
como Oaxaca, México, Guerrero y Michoacán, articulada a las movilizaciones
continentales de los 500 años de resistencia negra, indígena y popular; y por el otro,
ante la presión de los organismos internacionales9 para la modificación de las
constituciones de los Estados Americanos con el fin de proteger a los pueblos
indígenas, incluidas en la campaña oficial del 5º. Centenario del Encuentro de Dos
Mundos (Sánchez, 1999: 144-155; Flores, 1998: 77-87).
De este modo el gobierno mexicano aceleró una reforma en materia indígena.
Maniobra que fue contestada de manera crítica por las organizaciones con mayor
experiencia en el campo de la defensa de los derechos indígenas y de los
especialistas en el tema que se habían involucrado con los procesos políticos de este
sector desde cedas atrás. El desacuerdo de las organizaciones contra la ley indígena
del gobierno hizo énfasis en los términos jurídicos usados en la iniciativa, los cuales
negaban su demanda por la autodeterminación (Días-Polanco 1991: 200, 201: 202-
206).
A pesar de esta oposición indígena, en 1991, el gobierno integró, al artículo cuarto de
la Constitución, el reconocimiento de la pluriculturalidad del país, sin reconocer el
8 Este escenario lo describe claramente la declaración del Primer Encuentro Continental de Quito en 1990, el cual concentro un numeroso grupo de organizaciones indígenas. 9 Como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
122
derecho de los indígenas a la autodeterminación. Esta reforma se dio en medio de
una serie de modificaciones legales que buscaron acoplar el Estado mexicano a un
régimen neoliberal, con el cual también se reformó el artículo 27º constitucional
concerniente a la tierra, cerrándose legalmente el principal argumento de las
demandas campesinas (Warman, 2001:179-190; Díaz-Polanco, 1991: 200, 201: 202-
206).
En las regiones indígenas, la nueva legalidad propició que las reivindicaciones bajo
los términos agrarios lentamente comenzaran a tener un peso menor, que durante
casi un siglo representaron el espacio de interlocución entre las demandas locales y
la legalidad del Estado; al mismo tiempo, el cambio jurídico fomentó un nuevo marco
de referencia, que en los movimientos indígenas comenzó a ser utilizado con
demandas por el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, el cual México había
firmado y legalmente representaba un medio para exigir la autodeterminación
(Sánchez 1999: 144-155; Flores 1998: 91-105).
En Jalisco, las reformas oficiales en materia indígena produjeron la creación, en
1991, de la delegación del INI. Inmediatamente esta instancia comenzó su trabajo en
la región de Ayotitlán, que junto con el sistema de educación bilingüe-bicultural
integrado a las comunidades desde 1989, lograron institucionalizar la pertenencia
nahua en el ejido, fomentando “el reconocimiento de las raíces nahuas de la
comunidad de Ayotitlán” (Rojas, 1996: 154). Gaudencio Flores menciona que es
cuando en Ayotitlán comenzaron a llegaron los apoyos “por parte de lo indígena”.
Fue así que en el reconocimiento de los pobladores de Ayotitlán como nahuas,
comenzaron a involucrarse nuevos actores a la vida de la región. Desde el gobierno,
se comenzaron a fomentar procesos organizativos como el de la Comisión para el
Desarrollo de la Sierra de Manantlán que incorporó a los representantes
comunitarios, a las autoridades municipales estatales y federales en la asignación de
recursos a la zona. Ello también dio vida a la creación de organizaciones como la
Unión de Pueblos Indios de Manantlán (UPIM) fundada en 1993, una replica de la
Unión de Comunidades Nahuas de Tuxpan, la cual situó sus objetivos desde el
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
123
argumento de su pertenencia nahua vinculándose a diversos movimientos indígenas
en el estado y el país.
Este nuevo contexto nacional y local, soportó una nueva correlación de fuerzas que
fortaleció su identidad cultural, determinada desde dentro como mexicana y desde
fuera como nahua. Una negociación identitaria que fue también la rearticulación de
nuevas forma de subordinación que renovaron los términos de dominio y control
étnico, ahora bajo las figuras gubernamentales, en la que actores como “académicos,
funcionarios estatales, Ongs, etcétera” se vieron inmiscuidos en la construcción y
afirmación de las “narrativas y practicas de la etnicidad” (Lander, 2000: 11-14; Pérez,
2006: 11,12, 28; Restrepo, 2004: 28).
Sin embargo, esta reemergencia de relaciones sostenidas sobre un discurso etnicista
en las comunidades de Ayotitlán, en lo local no fue puramente un uso instrumental, ni
solo la búsqueda de un beneficio colectivo, ya que visto desde su proceso, es
notable la coherencia que esta emergencia de lo nahua mantiene con las demandas
históricas acordes con su realidad cultural negada y subordinada (Restrepo, 2004:
14, 16-17, 28).
Conclusión
En este capitulo hemos visto un conjunto de transformaciones de los contextos
políticos nacionales e internacionales, en los que, desde la década de 1970, los
indígenas se colocaron paulatinamente como actores públicos desde su pertenencia
cultural. Este transito muestra el cambio dentro las representaciones de lo indígena
al interior de la ideología dominante, por un lado, como parte de un giro
paradigmático en las ciencias sociales involucradas en el reconocimiento de la
problemática indígena y en los órganos internacionales dedicados a salvaguardar los
derechos de los pueblos y las personas; y por el otro, por la influencia creciente en
los estados nacionales de los movimientos indígenas del continente americano.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
124
Ambas condiciones fomentaron en México un cambio de la política indigenista
integracionista a una política participativa, en la que se involucró un sector importante
de antropólogos auto denominados críticos los cuales dieron pie a un nuevo espacio
político en el país, fortaleciendo la interlocución entre los indígenas y el Estado a
través de la diferencia cultural el cual fue uno de los argumentos centrales en esta
interlocución y negociación.
En este sentido, a principios de la década de 1990, esta nueva perspectiva fue
acompañada por un debilitamiento de los movimientos campesinos y su poder de
interlocución política, lo cual fue seguido de un cambio en el papel del campesino en
la sociedad nacional quitándole su lugar como el actor colectivo preponderante en el
medio rural y trasformando los términos legales de la propiedad ejidal como la
formula jurídica de tenencia de la tierra entre los productores del campo.
En el caso de Ayotitlán, el proceso antes descrito significó el ensanchamiento de los
espacios donde las reivindicaciones desde la pertenencia indígena eran legítimas; un
hecho que sucedió en medio de la imposibilidad de los ejidatarios para resolver el
empobrecimiento, por la carencia de tierra, de un sector de las comunidades, así
como los conflictos internos por el poder ejidal y las propiedad de las tierras entre los
ejidatarios.
Por otro lado, la nueva actitud nacional e internacional hacia los indígenas incorporó
en Ayotitlán, como parte de sus demandas por el reconocimiento de su pertenencia
indígena, el sistema de educación bilingüe-bicultural, y posteriormente al INI. Ello dio
origen a un proceso de negociación entre la autoafirmación y la asignación identitaria
lográndose una nueva clasificación legítima desde la pertenencia cultural, la cual fue
auto reconocida como mexicana10; nomenclatura, que desde las instituciones del
Estado, fue clasificada como “nahua”, imponiendo una nueva definición de la
pertenencia regional (Giménez, 2000: 54,55; 2005: 80-85).
10 Este se refiere a la cultura mexicana en términos indígenas y no nacionales, y fue el término que ellos reconocieron como nombre de si mismos.
Capítulo IV Nuevos indígenas, nuevos paradigmas
125
Este debate sobre la identidad, en el que la negociación de los actores involucrados
es central en la construcción de las clasificaciones legítimas, trasciende el entendido
de algunas posturas sobre los indígenas de que la ausencia de “marcadores de su
cultura” significa la desaparición de su identidad como tales. Por el contrario, en este
caso, el nuevo contexto nacional y local fomentó una nueva correlación de fuerzas
entre los grupos internos y externos que fortaleció su identidad cultural determinada
desde dentro como mexicana y desde fuera como nahua.
Esta problematización alrededor de la identidad, nos traslada nuevamente al debate
de lo étnico que entendido como una construcción social e histórica, nos muestra
cómo en esta región la nueva negociación identitaria es también la rearticulación de
nuevas forma de subordinación. En este caso, el reconocimiento y delimitación de las
diferencias culturales desde las instituciones del Estado, renovaron los términos de
dominio y control étnico ahora bajo las figuras gubernamentales, en la que actores
como “académicos, funcionarios estatales, Ongs, etcétera” se vieron inmiscuidos en
la construcción y afirmación de las “narrativas y practicas de la etnicidad” (Lander,
2000: 11-14; Pérez, 2006: 11,12, 28; Restrepo, 2004: 28).
Sin embargo, la reemergencia de relaciones sostenidas sobre un discurso etnicista
no remite, en las comunidades de Ayotitlán, a un uso puramente instrumental de
éste, ni solo en la búsqueda de un beneficio colectivo, ya que visto el proceso desde
los actores, es notable la coherencia que esta emergencia discursiva mantiene con
una serie de demandas históricas y culturales que remiten a una organización social
del sentido local “interiorizada por los sujetos (individuales y colectivos) y objetivada
en formas simbólicas” que se ha mantenido presente durante largo tiempo (Pérez
Ruiz, 2006: 12; Restrepo, 2004: 14; Giménez, 2005: 85) lo cual nos lleva a
comprender el caso de Ayotitlán como parte de un proceso de su resistencia como
sujetos colectivos subordinados y no solo como si se tratara únicamente de la
emergencia de un recursos político en el juego de intereses entre diferentes grupos
en disputa para obtener o maximizar los beneficios simbólicos o materiales de la
colectividad (Scott, 2000: 109-112,131, 188-189; Restrepo, 2004: 14, 16-17, 28).
Capítulo V Las armas de lo indígena
127
Capítulo V
Las armas de lo indígena
El levantamiento zapatista
En enero de 1994, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se levantó en armas el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN); un grupo armado en cuyas filas militares y políticas
participaban principalmente indígenas, lo cual aun cuando no era visible en sus
demandas políticas de este primer momento, estaba presente en sus comunicados
como el de la reivindicación histórica de ser “el producto de 500 años de lucha” en
alusión al discurso político indígena de entonces (Primera Declaración de la Selva
Lacandona 1994).
A los pocos días de los primeros enfrentamientos armados, la sociedad mexicana
exigió un alto al fuego y el establecimiento de un dialogo entre las partes para dar
una salida negociada al conflicto. Uno de los sectores movilizados fueron los pueblos
y organizaciones indígenas, los cuales habían sido interpelados en los comunicados
del grupo armado en los que se instaba a unírseles de manera pacifica a su lucha.
Esto consolidó un importante respaldo indígena hacia los zapatistas, trasformándolos
en uno de sus principales interlocutores (Montemayor, 1999; Bárcenas, 2000 y
2005).
En medio de este primer dialogo, el EZLN, en búsqueda de concertar alianzas con
diversas partes de la sociedad, convocó, en agosto 1994, a la Convención Nacional
Democrática (CND) a la cual acudieron, entre otras, organizaciones indígenas que
presentaban sus reivindicaciones y demandas locales y nacionales. Para fortalecer
sus demandas dentro de la CND y por la falta de respaldo a las exigencias indígenas
entre otros sectores simpatizantes del zapatismo, se creó la Convención Nacional
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
128
Indígena, un espacio donde se buscó establecer los acuerdos y propuestas
indígenas comunes (Pérez Ruiz, 2005; Bárcenas, 2005).
En este contexto, en diversas partes del país se generó una oleada de
movilizaciones de personas, grupos e instituciones que buscaron solidarizase con los
indígenas. En Jalisco, la Universidad de Guadalajara, quien desde la década de 1980
había realizado brigadas técnicas de apoyo a los campesinos de Ayotitlán, echó a
andar, en 1994, el Programa Universitario de Apoyo a Comunidades Indígenas que
al poco tiempo se institucionalizaba mediante la Unidad de Apoyo a Comunidades
Indígenas (UACI). Un espacio al cual se integraban un grupo de personas que
habían trabajando en el estado alrededor del tema indígena, principalmente en el
rescate de estas culturas, como también un conjunto de jóvenes activistas que
habían participado en agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Guadalajara
en demanda por la democratización del espacio universitario, así como en
organizaciones políticas de izquierda.
Fue así que en el mismo año del alzamiento zapatista, la Universidad de
Guadalajara, mediante la UACI, comenzó sus labores dentro de la región de Ayotitlán
en alianza con los que defendían el regreso de lo indígena al ejido y con
organizaciones como la UPIM; esta ultima situada como uno de las más visibles
organizaciones hacia fuera de la región y la cual en sus reivindicaciones presentaba
la identidad nahua como parte central de su discurso.
Por su parte, en junio de 1994, la UPIM invitó al antropólogo Juan José Rendón
Mozón1 a realizar un taller de diagnóstico llamado “Dialogo cultural”, con el cual se
buscó establecer “El grado de conservación, desaparición o desplazamiento de la
cultura local (…) para proponer estrategias para defender, rescatar y desarrollar su
cultura” (Robertson y Moreno, 2001:1). De este modo en la cabecera del ejido se
reunieron pobladores de las comunidades de Ayotitlán, miembros de la UACI, de
organizaciones campesinas como la “Tripe ese” y defensores de lo indígena que 1 Quien había trabajado alrededor de las organizaciones comunitarias, principalmente en Oaxaca, y proponía una organización general para todos los indígenas que se expresaba desde su propuesta de “la flor comunal” en la que abstraía “el ser indígena”.
Capítulo V Las armas de lo indígena
129
participaron de este diagnóstico. Los resultados se integraron a los términos del
trabajo que la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas desarrollaría en los
siguientes años (Robertson y Moreno, 2001).
Ajuste del Tambor que se toca en la Fiesta de la Candelaria
Foto (8) de Ernenek Mejía
Aun con esta efervescencia nacional y estatal alrededor de los indígenas, las
organizaciones y pobladores de Manantlán se mantenían, hasta entonces, al margen
del movimiento indígena cercano al zapatismo que desde su alzamiento comenzó a
aglutinarlos alrededor de sus iniciativas políticas (Bárcenas, 2005). Teófilo Padilla
cuenta que aún cuando por la radio y la televisión se habían enterado del
levantamiento armado del EZLN y veían que se trataban de problemas en los que se
sentían identificados, nunca pensaron que de alguna manera se involucrarían.
No obstante, a poco mas de un año del alzamiento zapatista, entre febrero y marzo
de 1995, el fallido intento gubernamental por darle una salida policíaca al conflicto
con el EZLN, mediante ordenes de captura en contra de varios dirigentes zapatistas,
sentó las bases de negociación que condujeron a lo que serian las mesas de
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
130
negociación de San Andrés. En octubre de 1995 se dio la primera mesa de dialogo
sobre “Derechos y cultura indígena” en las que buscaban que se reconociera la
autonomía indígena (Pérez Ruiz, 2005).
La estrategia política del EZLN fue apoyarse en organizaciones indígenas como la
Asamblea Plural Indígena por la Autonomía (ANIPA), con las que se buscaba
consensuar una propuesta nacional sobre derechos indígenas. De este modo una
vez iniciada la mesa de negociación con el gobierno, el EZLN convoco a las
organizaciones y pueblos indígenas interesados al Foro Nacional Indígena, en el que
se buscaba unificar las propuestas que el EZLN presentaban al gobierno, y legitimar
sus oferta ante las instancias federales y las organizaciones indígenas del país
(Pérez Ruiz, 2005; Bárcenas, 2005; Muñoz, 2003).
Fue entonces que desde Chiapas, llegó a Jalisco una invitación firmada por el EZLN,
dirigida a las autoridades y representantes indígenas del estado para asistir al I Foro
Nacional Indígena y formar parte del encuentro. La UACI hizo llegar la invitación a los
pobladores de Ayotitlán quienes aceptaron participar enviando, en los primeros días
de enero de 1996, a los delgados de las organizaciones, así como a representantes
de las fuerzas políticas internas. Entre los enviados de Ayotitlán se encontraron
miembros de la UPIM, del PRD2 de Ayotitlán, y familiares cercanos de Zeferino
Padilla, quienes junto a otros comisionados indígenas jaliscienses, miembros de la
UACI y de organizaciones no gubernamentales se trasladaron hasta San Cristóbal de
las Casas en Chiapas (Teófilo Padilla3).
Cuenta Teófilo Padilla que en su traslado no sabían con claridad a que iban pero que
en el viaje comenzaron a conocer las condiciones de otros indígenas en el estado y
el país, que al igual que ellos, mantenían problemas como la falta de reconocimiento
de sus “gobiernos tradicionales, la explotación de sus recursos naturales y la
discriminación”, entre otras dificultades comunes. Además, a su llegada a San
Cristóbal de las Casas, comenzaron a percatase de la dimensión de las 2 El cual había llegado a la región a inicios de la década de 1990 después de su constitución. 3 Teofilo Padilla es pariente cercano a Zeferino padilla y uno de los delegados enviados a Chiapas, él es ahora miembro del Consejo de Mayores.
Capítulo V Las armas de lo indígena
131
movilizaciones y de las propuestas que buscaban resolver la situación de los
indígenas (Teofilo Padilla).
Así se enteraron de que se proponía crear una ley nacional que respetara las formas
culturales y políticas indígenas, las cuales serian presentadas al gobierno federal por
el EZLN. Una posibilidad que para los delegados de Ayotitlán generó amplias
expectativas, especialmente entre los sectores que buscaban regresar a una
administración comunal de la tierra desde las instituciones locales y no desde el ejido
(Teofilo Padilla).
La participación de los delegados de Ayotitlán en el I Foro Nacional Indígena volcó
de inmediato el interés gubernamental sobre la región, y a finales de enero de 1996,
justo al regreso de Chiapas de los delgados de Ayotitlán, el gobierno federal y estatal
consideró a la región de Ayotitlán para participar en las consultas nacionales del
gobierno federal que buscaba conocer las demandas indígenas, invitando a “los
nahuas de Manantlán” a participar de la reunión de trabajo en la localidad wixarika de
Tierra Blanca (Documento UACI 2002).
Este reconocimiento por parte del gobierno estatal y federal y del EZLN, afianzó la
noción de que la región de Ayotitlán se trataba de una más de las regiones indígenas
de Jalisco, colocando a los nahuas de Manantlán entre los representantes del
movimiento indígena en el estado, otorgándoles interlocución política desde su
condición cultural. Un hecho que al mismo tiempo los vinculó a las demandas y
problemáticas de otros pueblos indígenas del estado y del país (Teofilo Padilla,
Gaudencio Mancilla).
La consolidación de las demandas indígenas
El 16 de febrero de 1996, en la localidad de San Andrés, sede de las negociaciones
entre el EZLN y el gobierno federal, se convino, entre ambas partes, el acuerdo
sobre Derechos y Cultura indígena. En él, el gobierno federal se comprometió a
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
132
promover una serie de reformas que garantizaran el cumplimiento de los puntos
negociados entre los que destacaba la autonomía indígena (Muñoz, 2003;
Hernández y Vera, 1998; Bárcenas, 2005).
En Ayotitlán, los acuerdos fueron considerados como el inicio de una serie de
cambios en la ley para garantizar el derecho de los indígenas a la autonomía y la
autodeterminación (Gaudencio Mancilla, Teófilo Padilla). Al interior de las
comunidades, este escenario llevó a los defensores de lo indígena y a las facciones
afines a esta lucha, como la “Triple ese” y la UPIM, a consolidar alianzas internas y
fuera de la región, para poder afrontar el proceso de obtener su autonomía
conformando un movimiento que se finalmente se apropio del termino nahua. Un
proceso que a partir de su participación en el I Foro Nacional Indígena los había
llevado a una discusión interna y a la realización de talleres junto a la UACI para
revisar las posibilidades de la autonomía como una alternativa para reorganizar el
gobierno indígena y resolver los más importantes problemas de tierras.
En este sentido, tanto los nahuas de Ayotitlán y de Tuxpan al Sur del estado, como
los indígenas wixarikas al Norte, estos últimos con un gran capital político y
experiencia dentro del movimiento indígena estatal y nacional, promovieron, con la
ayuda de organizaciones no gubernamentales e instancias como la Universidad de
Guadalajara, reuniones para compartir sus posturas y experiencias, comenzando a
establecer líneas políticas y acción comunes (Gaudencio Mancilla; Teofilo Padilla).
Capítulo V Las armas de lo indígena
133
Representante del Consejo de Mayores de Ayotitlán junto a rarámuri durante el Primer
Encuentro de Pueblos Indígenas de América en Vicam México Foto (9) sin autor tomada de la pagina http://www.encuentroindigena.org/?page_id=57&album=4&gallery=7
De igual modo, a nivel nacional, los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena
mantuvieron activas las discusiones dentro de las organizaciones indígenas. Ello
llevó a que en abril y julio de 1996, continuaran las reuniones del Foro Nacional
Indígena, que acordó crear un Congreso, que en octubre se conformó como el
Congreso Nacional Indígena (CNI), al cual se adhirieron los indígenas jaliscienses
del norte y sur del estado (Gaudencio Mancilla; Teofilo Padilla; Barcenas 2000;
Documento UACI 2002).
La constitución del CNI y los acuerdos sobre derechos y cultura indígena o acuerdos
de San Andrés, permitió, en cierta medida, unificar las diversas posiciones que hasta
entonces habían tenido importantes divergencias4. Fue así que el CNI se trasformó
en un espacio organizativo para el movimiento indígena y un lugar para la búsqueda
de acuerdos comunes como la exigencia de legislar en la constitución alrededor de
los acuerdos de San Andrés (Bárcenas, 2000 y 2005). 4 Uno de los enfrentamientos se daba alrededor de las propuestas de autonomía que mantenían diferentes posiciones (comunitaria, municipal o regional) acordes con la realidad indígena en los estados del país.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
134
Una tendencia que a finales de 1996, en medio de una nueva crisis entre el EZLN y
el gobierno de México, llevó de nuevo a la suspensión del dialogo entre ambos. Ello
desencadenó, como parte de las acciones de distensión, una propuesta de iniciativa
de ley sobre derechos y cultura indígena basada en los Acuerdos de San Andrés
elaborada por la comisión del Congreso Federal, creada como coadyuvante para la
solución del conflicto, y llamada por su siglas COCOPA5, la cual se sometía a
consulta de las partes en conflicto, siendo aceptada para su siguiente ingreso como
propuesta de reforma de ley (Bárcenas, 2005).
Esta coyuntura permitió al movimiento indígena enarbolar, mediante los acuerdos de
San Andrés y la propuesta de ley COCOPA, la defensa de los derechos indígenas
que junto a la firma del convenio 169, representó un argumento jurídico y político que
pretendía el reconocimiento del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
En la región de Ayotitlán, la participación en el movimiento indígena aglutinado
alrededor del EZLN tensionó las relaciones entre las organizaciones locales y el
gobierno estatal y federal. Así, en 1997, comenzó una campaña de hostigamiento
policiaco y militar, justificada por la supuesta existencia de grupos armados en la
zona. También el gobierno y algunos medios de comunicación del estado
comenzaron a hacer acusaciones acerca de la existencia de agitadores en la Sierra
de Manantlán: una campaña dirigida a los miembros de la UPIM, la “Triple ese” y a
los defensores de lo indígena, además a los miembros de la UACI, que por su trabajo
de intervención en la Sierra de Manantlán, se habían vuelto de los principales
asesores del movimiento nahua de Ayotitlán y por tanto blanco del hostigamiento en
la ciudad de Guadalajara.
Un ejemplo de ello fueron las acusaciones contra Rogelia Justo, principal dirigente de
la UPIM, que inmediatamente después de haber sido amenazada por sus actividades
políticas y su participación en el CNI, se le implicó en actos ilícitos. A pesar de ello la
relación que se construyó con el movimiento indígena rindió frutos, y en este 5 Comisión de Concordia y Pacificación
Capítulo V Las armas de lo indígena
135
ambiente el CNI apoyó de inmediato a la dirigente suscribiendo un comunicado en el
que se señalaba el temor por su integridad física
(http://www.ezln.org/archivo/cni/cni970703.es.htm).
Sin embargo, esta política gubernamental dirigida a Ayotitlán dio un resultado
contrario al esperado por las autoridades. En contraste, los lideres de esta región
incrementaron los contactos con organizaciones indígenas y con el movimiento
indígena nacional; se comenzaron a tejer alianzas con los nahuas de Tuxpan y los
wixaritari al norte del estado; así como comenzaron a entablarse relaciones con
organizaciones civiles6 en la capital de Jalisco, que en su conjunto desato una nueva
ola de acciones de solidaridad política, asesoría jurídica, proyectos productivos,
talleres informativos, etc., hacia la región de Ayotitlán, que les permitió renovar las
demandas locales, volcando la importancia de su reconocimiento como nahuas y los
derechos consecuentes, de un espacio “privado” a un espacio cada vez mas
“público”.
.
Este escenario robusteció a las organizaciones y los lideres de la región de Ayotitlán
que defendían, su pertenencia cultural, además de que fortaleció las reivindicaciones
por el reconocimiento de la región como nahua, la pertenencia histórica de sus
tierras, el derecho a la autonomía, el respeto a su cultura y el cumplimiento de la ley
COCOPA y los acuerdos de San Andrés, los cuales se trasformarían en las banderas
políticas de un movimiento hacia fuera y hacia dentro de las comunidades.
El movimiento indígena y el indigenismo neoliberal en Jalisco: dos
alternativas enfrentadas
En el país, la presión del movimiento armado del EZLN y las diversas movilizaciones
indígenas colocó a las zonas con esta presencia como lugares de atención prioritaria.
6 Desde organizaciones de derechos humanos hasta grupos de estudiantes y jóvenes simpatizantes del movimiento zapatista.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
136
Para minimizar su fuerza política y capacidad de movilización, y con el fin el
mantener el control sobre estas poblaciones y los recursos de sus regiones7, por un
lado, se giraron recursos con el fin aminora las condiciones de marginación,
principalmente económica, en los lugares donde se estaba gestando este
movimiento, por el otro, se mantuvieron las consultas gubernamentales hacia los
indígenas que en algunos casos, como el de Jalisco, pretendían ser el preámbulo de
una ley indígena local con las que se procuraba minimizar la problemática en el plano
nacional y suscribirla a los estados (Bárcenas, 2005).
Esta estrategia para aminorar los reclamos del movimiento indígena en el estado,
había pospuesto, hacia finales de 1996, crear una ley indígena de Jalisco. Fue así
que en enero de 1997, la sede de las primeras consultas fue el sur del estado, tanto
en la zona nahua de Tuxpan, como en la de la Sierra de Manantlán.
En este encuentro los indígenas exigieron su derecho a la autonomía, su
participación en los tres niveles de gobierno e instancias gubernamentales
indigenistas, la derogación de la reforma al artículo 27 constitucional respectivo a la
tierra, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la creación de tribunales
indígenas, el deslinde de límites territoriales indígenas, regidurías municipales en
proporción a la población indígena y el rechazo a la intromisión de los partidos
políticos, principalmente del PRI, en la vida comunitaria (Documento UACI 2002).
Sin embargo, los delegados oficiales fueron reticentes a estas demandas. Esto dio
pie a que el movimiento indígena de Jalisco comenzara una serie de movilizaciones
las cuales se daban en el contexto del llamado del EZLN para presionar al gobierno
federal para la aprobación de la ley COCOPA en el congreso y evitar la creación de
7 En la Sierra de Manantlán desde 1995 se había comenzado a implementar programas
gubernamentales intersectoriales con grandes recursos coordinados desde la Reserva de la Biosfera.
La prioridad era la de conservar el corredor biológico y fomentar el desarrollo de las comunidades
indígenas inyectando recursos desde un amplio numero de secretarias y empresas como Grupo
Industrial BIMBO, FANP, SEMARNAT, SEDER, incluidos, los fondos regionales indígenas del INI
(Gaceta Universitaria, 2002).
Capítulo V Las armas de lo indígena
137
leyes estatales, para detener la fragmentación política del movimiento indígena
nacional. En Jalisco, la coyuntura motivó en marzo de 1997 una manifestación
histórica, en la que desde el Norte y el Sur del estado, wixarikas y nahuas
respectivamente, se manifestaron en Guadalajara junto a miles de simpatizantes y
organizaciones de la sociedad civil marchando por el centro de la ciudad, exigiendo
el respeto de las demandas de los pueblos indígenas (Salvador, 1999).
En agosto de ese mismo año, la Comisión Técnica para el Anteproyecto de la Ley
Indígena en Jalisco, se reunió nuevamente tanto con nahuas de Tuxpan y
Manantlán, como con wixarikas e indígenas migrantes de las ciudades para lograr un
acuerdo sobre la ley del estado. Sin embargo, en la reunión se dio el último
rompimiento del movimiento indígena jalisciense con las partes oficiales ante la
negativa del cumplimiento de sus demandas. Los indígenas emplazaron al gobierno
y al congreso del estado al cumplimiento de sus exigencias so pena de iniciar la
aplicación de la “autonomía de hecho” (Documento UACI 2002).
Seguido de ello en Ayotitlán, nahuas y wixarikas, realizaron un foro interno para
discutir las estrategias para lograr el cumplimiento de sus derechos, reunión de la
que resultó la “Declaración de la Sierra de Manantlán” (septiembre de 1997), en la
cual se demandaba, además del respeto al convenio 169 de la OIT y la
desmilitarización de sus regiones, la solución de los problemas de tierra en el norte
del estado y el deslinde de los limites en las comunidades agrarias de la Sierra de
Manantlán (Documento UACI 2002).
Este proceso en su conjunto, permitió desarrollar, al interior del ejido de Ayotitlán, un
fuerte capital político que facilitó a las diferentes facciones y grupos “ir juntos” en una
alianza alrededor de la aprobaciones de la ley indígena federal propuesta por la
COCOPA y el respeto a los acuerdos de San Andrés; alianza que incluso buscó
incluir a la CNC para tener el apoyo institucional del ejido en las movilizaciones
alrededor de las demandas por sus derechos como nahuas, en las que nuevamente
figuraron como un importante medio para tejer esta alianza, el parentesco y el
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
138
compadrazgo, mediante el cual se establecieron puentes entre los grupos contrarios
(Gaudencio Mancilla; Gaudencio Flores; José Ocaranza8).
Mujeres cocinan para una reunión del Consejo de Mayores como parte
sus compromisos hacia este espacio organizativo Foto (10) de Ernenek Mejía
Esta fortaleza llevó a un hecho de gran simbolismo con el que se abrió una nueva
etapa en el ejido de Ayotitlán. En diciembre de 1997, los defensores de lo indígena,
miembros de la “Triple ese” y la UPIM, y los viejos miembros de las representaciones
comunitarias indígenas, hicieron un acto de “reconstitución del Consejo de Mayores”.
El evento se cerró con una marcha por el poblado de Ayotitlán, centro político del
ejido, como demostración del regreso a la vida pública de esta forma organizativa
llevada al clandestinaje y desdibujamiento a lo largo del siglo XX.
Esta acción generó un espacio para reorganizar lo que había sido el gobierno
indígena, restaurándose las representaciones por mayores, además de utilizar el
brazo prestado para cumplir el trabajo alrededor de la nueva organización. Asó se
8 José Ocaranza es actual miembro del Consejo de Mayores y al mismo tiempo es militante del Partido de la Revolución Democrática.
Capítulo V Las armas de lo indígena
139
fundó un espacio que visibilizó con mayor claridad, las demandas que desde hacia
seis décadas, se habían mantenido fluctuando entre diversos espacios políticos y
organizativos como el de las defensas agraristas, el PRI, la CNC, la “Triple ese”, la
UPIM, entre otros.
Esta reconstitución del Consejo de Mayores se retroalimentó de la idea latente en la
memoria colectiva del diluido gobierno indígena, lo cual fue leído por muchos como la
reinstalación de esta instancia de administración tradicional, generando interesantes
reacciones entre los pobladores del ejido. Con la noticia de la reincorporación del
Consejo, muchos personas acudieron a los mayores para solicitar la solución de los
conflictos comunitarios, además de que surgieron exigencias para arreglar los
problemas de las tierras; lo que implícitamente, cedió a esta instancia, un papel
administrativo paralelo al del ejido y al municipio; aunque no tenia el reconocimiento
legal ni la capacidad jurídica de resolverlos, pero si poseía el reconocimiento y la
legitimidad dentro de la organización política y el imaginario local (Teofilo Padilla).
Cabe decir, que el fortalecimiento del movimiento nahua en la región de Ayotitlán
acentuó también la presencia del gobierno federal y de Jalisco en la Sierra de
Manantlán, buscando la simpatía indígena y aumentando los recursos y programas
sociales. Se arreglaron caminos, el INI financió diferentes proyectos de derechos
humanos, indígenas y agrarios, se introdujeron proyectos de electrificación,
educación, agua potable, etc., logros que fueron vistos por muchos como un triunfo
de aquellos que habían estado en la defensa de lo indígena, Teofilo Padilla lo
describe así:
“Ha habido mucho apoyo, ha habido apoyo por parte de los mayores de edad,
de los niños, de la escuela, por parte de las comunidades indígenas (…)
porque antes no había nada, de cuando pasaron las cosas en Chiapas y se
empezó a presionar, se vino todo esto”.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
140
El escenario, salvo en algunos casos en que se cuestionó la autenticidad indígena de
los pobladores de la región9, permitió afirmar definitivamente el reconocimiento de los
habitantes de esta zona como nahuas tanto fuera de las comunidades como dentro
de ellas. Esto trajo la consolidación del indigenismo de Estado en esta zona con la
instalación de las oficinas operativas del INI en el poblado de Chancol, vecino de la
cabecera del ejido de Ayotitlán. Además se fomentaron investigaciones que
buscaban averiguar sobre los aspectos nahuas e indios en esta región como las
investigaciones de Eduardo Camacho sobre las pastorelas, indagaciones sobre la
medicina tradicional de Yésica Higareda10 o la investigación sobre la memoria
histórica de Margarita Robertson.
En este ambiente positivo para la lucha del movimiento nahua en el ejido, el Consejo
de Mayores, poco a poco fue afirmándose como una instancia capaz de resolver
algunas de las problemáticas locales, consolidando una autoridad “moral” que
buscaba no intervenir, ni ser intervenida por los intereses de los partidos políticos, ni
de las facciones agrarias del ejido. Ello los llevó, junto a la UACI, a formalizar los
estatutos y la normatividad interna de Ayotitlán ante la posibilidad de obtener un
régimen autonómico11. Así se organizaron, en el año 2000, diversos talleres de
discusión sobre la normatividad local en la que se fueron escribiendo las reglas del
régimen indígena de los cuales resultaron los estatutos internos de las comunidades
de Ayotitlán. (Documento UACI 2002).
Sin embargo, pese a este proceso de reconocimiento de la cultura de Ayotitlán y de
la fortaleza política del movimiento nahua en el ejido de Ayotitlán, el movimiento
indígena nacional no obtuvo una reforma sobre derechos indígenas acorde a sus 9 En algunos sectores, esta emergencia de demandas indígenas en la región, fue vista como un proceso de emergencia instrumental de una identidad inventada. Este cuestionamiento estuvo presente en espacio institucionales y académicos como en el INI federal donde, en contraste con el trabajo de la delegación Jalisco, se negó que esta la región fuera indígena tal como lo ejemplifica la negativa a dar recursos para proyectos etnográficos o de música tradicional, o la postura de algunos antropólogos del estado de Jalisco, como Guillermo De la Peña, quien afirmó que estas demandas formaban parte de un proceso provocado en mucho por la UACI de la UdeG. 10 Ambas publicadas en el libro editado por el INI llamado Rostros y Palabras. El indigenismo en Jalisco coordinado por Rosa Rojas y Agustín Hernández y publicado en el 2000. 11 Esto implicaba decretar a la región como indígena, una de las demandas principales de la defensa de “lo Indígena”.
Capítulo V Las armas de lo indígena
141
demandas. Un hecho que había mantenido al EZLN y al CNI activos entre 1998 y
1999 con iniciativas que buscaban conservar el tema en el debate nacional (Pérez
Ruiz, 2005; Bárcenas, 20052005; Muñoz, 2003).
Hacia el año 2000, la llegada por primera vez de un presidente de la republica no
prisita, abrió la posibilidad de legislar sobre el tema indígena. En este sentido el
EZLN junto al CNI iniciaron la “marcha por la dignidad indígena”, que tenía el objetivo
de presentar en el Congreso Federal los argumentos del movimiento indígena en
apoyo a la iniciativa de ley aprobada por la COCOPA y por el EZLN.
En Jalisco, nahuas, wixarikas e indígenas migrantes se sumaron a la caravana, que
llegó al Distrito Federal en marzo de este año y presentó su perspectiva sobre una
reforma indígena. No obstante, un mes después, los legisladores federales
aprobaron una ley que si bien aprobaba la autonomía indígena, lo hacia en términos
diferentes a los propuestos por el movimiento indígena, principalmente porque no era
una autonomía territorial y no se reconocía a los indígenas como sujetos de derecho
(Pérez Ruiz, 2005; 2003; Documento UACI 2002).
La reforma a nivel federal llevó a los indígenas de Jalisco, a principios de junio de
este mismo año, a realizar un foro donde se respaldó nuevamente la propuesta de
ley COCOPA y los acuerdos de San Andrés, rechazando el respaldo de los
legisladores estatales daban a la reforma federal. Como una acción de protesta, 40
representantes indígenas tomaron el congreso del estado para, de manera simbólica,
votar en contra de la aprobación de la ley federal indígena, un episodio que el 21 de
junio finalizó con la probación de la ley indígena federal por los congresistas del
estado.
En Ayotitlán, la aprobación de la ley federal indígena llevó al Consejo de Mayores y a
organizaciones como la “Triple ese” a replantear sus estrategias. Se decidió que
además de mantener la defensa de los derechos indígenas, se reabriría la lucha
agraria, de la que los defensores de lo indígena se habían alejado antes. La
estrategia se basó en un camino conocido, se buscaría cerrar el proceso agrario que
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
142
aún mantenía innumerables conflictos por titulaciones, límites, deslindes, etc., en el
camino se buscaría la consolidación del Consejo de Mayores y, una vez resuelto el
proceso agrario, se decretaría al ejido como indígena para administrar nuevamente
las tierras bajo la forma de bienes comunales. La UACI apoyó esta decisión y amplió
su trabajo de asesoría en términos agrarios.
Así fue como el Consejo de Mayores regresó a la disputa por el prestigio local
mediante su reinserción en las mayordomías en las que su representante y algunos
miembros de la UACI tomaron el cargo de mayor envergadura con el fin de afirmar
su fortaleza en la vida política local.
El cambio político en el país que en el año 2000 trajo el primer presidente de un
partido de oposición, repercutió en Ayotitlán en el fortalecimiento de otras
organizaciones político-electorales como la del Partido Acción Nacional y el Partido
de la Revolución Democrática, que en el estado buscaban ganar el municipio de
Cuautitlán. Como parte de sus estrategias los panistas incluyeron a algunos de los
activistas del movimiento nahua en sus filas y los perredistas, mas cercanos a este
movimientos, fortalecieron sus alianzas con el Consejo de Mayores, en ambos se
integraron a las militancia con el argumento de conquistar espacios electorales y de
presionar para que hubiera candidatos nahuas en dichas organizaciones políticas, de
modo que en el municipio se colocara por primera vez a un indígena como candidato
municipal, una intención que nunca llegó a cumplirse.
Además, con el nuevo presidente de la Republica y la aprobación de la ley indígena
federal, se dio un giro al enfoque de atención hacia las poblaciones indígenas,
consolidando un indigenismo neoliberal o neo indigenismo. Un hecho que se
expresó, en 2003 con la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) que sustituyó al INI, instaurando como práctica de Estado
un indigenismo caracterizado por usar fondos recibidos de organismos financieros
internacionales, reduciendo el gasto publico directo hacia el sector indígena, y
haciendo funcionar las instancias indigenistas sólo como coordinadoras de los
Capítulo V Las armas de lo indígena
143
recursos de otras dependencias, despareciendo con ello gran parte de los
programas propios de esta institución (Nahmad, 2000).
Bajo esta nueva tendencia, en 2004, la nueva legislatura de Jalisco, buscó aprobar la
ley estatal de derechos indígenas, bajo el título de “Ley de Derechos y Desarrollo de
los Pueblos y Comunidades Indígenas”. Los legisladores convocaron nuevamente a
foros de consulta, y con el apoyo de la CDI se realizaron reuniones en los lugares
con presencia indígenas, en las ciudades con los migrantes indígenas, y en las
regiones wixarika al norte del estado, y nahua en Tuxpan y Ayotitlán.
La propuesta de ley fue rechazada por el movimiento indígena de Jalisco por
considerar que no contemplaba sus demandas y necesidades, además de
considerarla “racista en su contenido”, una postura ratificada en la reunión del CNI
Centro-Pacifico en la comunidad wixarika de Tuapurie, donde nahuas, wixarikas y la
población de migrantes indígenas en Jalisco declararon ilegitima esta legislación por
no contemplar los acuerdos de San Andrés y su derecho a la autonomía; documento
en el cual también el movimiento se sumó a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona presentada por el EZLN, (Declaración de Tuapurie). No obstante a esta
oposición, la propuesta de ley fue aprobada por el Congreso del Estado a inicios de
2007.
Para este momento en Jalisco se consolidaron las dos tendencias alrededor del
debate de los derechos indígenas en el estado, por un lado, aquella presente
alrededor de la demanda por la autodeterminación como parte del camino de las
organizaciones indígenas junto al proceso político abierto por el alzamiento zapatista;
y, por el otro lado, aquella del nuevo indigenismo el cual dio énfasis a la inserción
económica de los indígenas al mercado como alternativa a su condición de
marginación mediante proyectos cercanos a organismos internacionales como el
Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo que fomentaron proyectos
como los de pagos ambientales a los indígenas en zonas naturales protegidas, la
venta internacional de artesanía, la promoción de proyectos eco turísticos, con lo
cual se dejó a un lado temas como el de la discriminación, la pluralidad cultural o los
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
144
de derechos colectivos que estuvieron presentes los indigenismos anteriores
(Nahmad, 2000).
Don Hermelindo junto a otros miembros del Consejo de Mayores
y el Subcomandante Marcos en la reunión de La Otra Campaña en Ayotitlán Foto (11) de Ernenek Mejía
En esta negociación, enfrentamiento y disputa por la “definición y la configuración de
lo que es relevante dentro y fuera del discurso público” entre las demandas del
movimiento indígena y las concesiones a los indígenas por los gobiernos estatal y
federal, se definieron diversas posturas en Ayotitlán (Scott, 2000: 20-21, 23-40).
Un sector del movimiento nahua comenzó a hacer mayores concesiones a las
instancias gubernamentales y partidos políticos que, ante el contexto antes descrito,
abría espacios para los indígenas; otro sector, mantuvo la defensa de los acuerdos
de San Andrés y su participación en el movimiento indígena alrededor del EZLN
aglutinado principalmente, en el Consejo de Mayores; un tercer sector menos visible
y presente en diferentes espacios, cuestionaron el regreso del Consejo de Mayores
al conflicto agrario lo cual fue visto como una contradicción de su propuesta inicial
que era el regresar a lo indígena considerando que volver a entrar en el proceso
Capítulo V Las armas de lo indígena
145
agrario era regresar a viejas luchas agotadas, llevando a una desmovilización en
este sector; finalmente un cuarto sector se mantuvo en un punto medio recibiendo los
apoyos que fueron llegando del gobierno, sin ceder demasiado a las posturas
oficiales, y manteniendo su simpatía por el movimiento alrededor de los nahuas y el
Consejo de Mayores.
Letrero instalado por la CDI en la entrada de la comunidad de Ayotitlán
para mostrar los gastos hechos por esa instancia en el municipio de Cuautitlán Foto (12) de Ernenek Mejía
Por su parte, entre los niños que se formaron en las primarias bilingües-biculturales y
que ahora participan de los programas universitarios a distancia de educación media
y superior promovidos por la UACI, también han emergido diversas posturas.
Algunos de los estudiantes se han involucrado con el movimiento indígena nacional,
vinculándose a organizaciones como el CNI o el Consejo de Mayores; otro grupo se
ha vinculado a proyectos ambientales impulsados en algunos casos por la
SEMARNAT en otros por la Universidad de Guadalajara en su campus de Autlán;
otros han comenzado a realizar proyectos de “rescate cultural” financiados por
instancias como la CDI o el Programa de Culturas Populares (entrevistas con
estudiantes).
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
146
Todas ellas lecturas que continúan reformulando el proceso de largo plazo de esta
región, medios prudentes de lucha, en situaciones donde no se ha podido aun alterar
de manera radical su condición de subordinación como grupo y hacer visible desde
sus términos, sus problemas.
Conclusión
En este ultimo capitulo hemos mostrado la emergencia política de los nahuas de
Manantlán como actores indígenas en el estado de Jalisco en un contexto más
amplio conectado con los cambios nacionales e internacionales. Este es más claro
con el alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional quien generó en el
ámbito nacional y de Jalisco una oleada de movilizaciones de personas e
instituciones que buscaron solidarizase con los indígenas.
El renovado interés, en aumento desde finales de la década de 1980, consolidó,
hacia 1994, la presencia de instituciones en Ayotitlán que reconocieron su
pertenencia nahua. Fue así que en 1996, junto al creciente movimiento nacional
indígena, los nahuas del ejido de Ayotitlán se involucraron por primera vez en dicho
espacio político, lo cual generó un cambio favorable en la correlación de fuerzas
alrededor de las demandas desde su pertenencia cultural hacia dentro y fuera de la
región.
Esta condición dio vida en Ayotitlán a un movimiento alrededor de lo nahua que
encontró en las reivindicaciones presentadas por el movimiento nacional indígena,
principalmente las expuestas en los acuerdos de San Andrés y la propuesta ley
COCOPA12, un argumento que les permitió renovar las demandas locales, llevando
su reconocimiento como nahuas y los derechos consecuentes, de un espacio
“privado” a un espacio “publico” al interior de las comunidades y fuera de ellas.
12 resultado de las negociaciones del gobierno y el EZLN
Capítulo V Las armas de lo indígena
147
Es así, que la nueva correlación de fuerzas entre los indígenas, como subordinados,
y el gobierno, como los detentores del poder, motivó un enfrentamiento en diversas
esferas para mantener, en un caso, y revertir, en el otro, la condición de dominación
desde “las conductas sociales permitidas” sobre los indígenas en el Estado nacional
mexicano. Este proceso generó entre los habitantes de Ayotitlán la pretensión de
lograr un reconocimiento jurídico de sus derechos indígenas y de autodeterminación.
Un resultado visible de este enfrentamiento fue el cambio de las políticas estatales
en torno a la población indígena, encaminadas a crear nuevas estrategias de control
político que se expresaron en lo que podemos denominar como un indigenismo
neoliberal o neo indigenismo, que ha consistido en la inversión de recursos, en la
inserción de las comunidades indígenas en el sistema económico nacional neoliberal,
así como en abrir espacios de participación política para este sector, todo ello con el
fin de moderar las demandas locales. Sin embargo, el proceso de disputa entre el
movimiento nacional indígena y la actitud del Estado, solidifico las divergencias entre
ambos actores, principalmente en el tema de la autonomía y la administración de sus
territorios y sus recursos naturales.
Estas divergencias se presentaron también al interior de Ayotitlán donde la
reconfiguración política interna, generó un nuevo periodo de reelaboración
organizativa mediante el uso de recursos culturales que permitieron aglutinar a las
facciones internas alrededor de “las demandas como nahuas”. Ello dio vida a la
instalación del Consejo de Mayores, una lectura presente del viejo gobierno indígena,
que incluso usó el brazo prestado como una forma de organización política, las
mayordomías, como un medio de disputa del prestigio, así como el compadrazgo y el
parentesco como medios de negociación silenciosa entre las facciones. Desde estos
espacios, los defensores de la nueva iniciativa política local se enfrentaron a las
propuestas del neo indigenismo que negó sus demandas de autodeterminación y de
reconocimiento del territorio indígena, de sus tierras, y del usufructo de sus recursos
naturales, una vieja demanda reelaborada en diversos periodos.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
148
En términos de Scott, las propuestas de Ayotitlán, alrededor del autogobierno y de su
enfrentamiento con el neo indigenismo, formó parte de la negociación por la
“definición y la configuración de lo que es relevante dentro y fuera del discurso
público”, en el que la nueva correlación de fuerzas que trajo el alzamiento zapatista y
el movimiento indígena cuestionaron los términos del discurso del poder, y permitió la
emergencia de las demandas ocultas en esta región, las cuales bajo las exigencia de
autodeterminación y reconocimiento de ellos como nahuas, encontraron un espacio
para la reorganización de su estructura político-administrativa. Demandas que no
pudieron ser asimilables a las concesiones que el indigenismo neoliberal les presentó
como solución a sus problemáticas locales, manteniendo latente el enfrentamiento
entre ambas posturas, opuestas al interior de las comunidades como parte del
proceso de una dominación étnica interclasista.
Conclusiones finales
149
Conclusiones finales
A lo largo de este trabajo hemos mostrado algunos aspectos de la historia de
Ayotitlán enfatizando los cambios en la cultura, en la organización social, en las
demandas y en las estrategias políticas, así como los vínculos de las comunidades
con diversos actores externos, todo ello, articulándolo con aspectos de los contextos
estatales, así como nacionales y globales que, de manera directa e indirecta, han
incidido en los procesos de cambio de esta región.
En estas variadas situaciones una de las constantes ha sido el enfrentamiento y la
negociación entre los intereses externos y los de los propios pobladores desde sus
diversas facciones y grupos. En estos re juegos, actores como el Estado mexicano,
los movimientos sociales e indígenas, las ciencias sociales, las organizaciones
civiles, entre otros, han sido determinantes en la construcción y el uso de los
términos mediante los cuales las comunidades de Ayotitlán, en su condición de
subordinadas, se han manejado para responder a sus problemáticas desde un
cuerpo cultural y organizativo propio.
Ello se ha entretejido con los cambios dentro de las representaciones de “lo
indígena” al interior de las posiciones dominantes, como también de las
representaciones de si mismos entre los habitantes de Ayotitlán. Esto ha conformado
un proceso de “dispersión y emergencia”, por un lado, de lo étnico como condición de
dominio y control de la población indígena en esta zona, y por el otro, de la identidad
cultural como parte de los argumentos de las luchas políticas locales, que en su
conjunto nos ha llevado a diversas conclusiones.
En una primera etapa presenta en este trabajo, uno de los primeros giros que
definimos ocurrió a finales del siglo XIX dentro del contexto de incorporación de los
valores liberales a las “conductas sociales permitidas” de la sociedad mexicana. En
Ayotitlán esta incorporación generó la ingerencia, con el apoyo del gobierno, de una
elite no indígena sobre su territorio con el fin de desarrollar el modelo económico de
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
150
las haciendas en la zona, trasladando grandes extensiones de la propiedad colectiva
indígena a la propiedad privada. El despojo de tierras a las comunidades dio inicio a
un proceso de fragmentación de un territorio, que desde el siglo XVII, había sido
defendido por el gobierno indígena bajo los recursos legales de la Colonia.
Posteriormente, a principios del siglo XX, esta elite de no indígena, aliada con los
hacendados, iniciaron, acorde con los valores de la sociedad nacional, la
persecución de diversas expresiones culturales que manifestaban la pertenecía
indígena de los pobladores de esta zona. Ello acentuó un camino de subordinación
social, económica y política de los indígenas de Ayotitlán gestando un proceso de
articulación de dominación étnica, en un primer momento de dominación étnica
homogeneizante 1, en la que desde la diferencia cultural se impusieron los términos
para justificar su inferioridad así como el despojo de sus tierras y recursos naturales,
colocando en una sola clase a “todo el grupo culturalmente etnicizado” (Pérez Ruiz,
2005: 55-56).
En este contexto, a nivel local comenzó a gestarse en Ayotitlán, un alzamiento
armado en concordancia con el de la Revolución de 1910, movilización que, en
diversas partes del país y de modo diferenciado, irrumpió en “las conductas
permitidas de la sociedad mexicana”, que, de acuerdo al planteamiento de Scott,
cuestionó los términos del discurso público del poder permitiendo la emergencia de
discursos ocultos en diversos sectores subordinados. En esta región el alzamiento
armado favoreció la expulsión de los hacendados, produciendo con ello el
reempoderamiento de la estructura de gobierno indígena, el control del territorio
desde sus usos culturales y la emergencia de una serie de demandas que apelaron a
la restitución legal de sus tierras mediante el argumento de su pertenencia indígena.
Sin embargo, hacia la década de 1920 con el reacomodo de fuerzas de la
posrevolución, emergieron también los discursos ocultos de los detentores del poder
que, desde el gobierno revolucionario, promovieron la protección de las propiedades
de las nuevas elites económicas y políticas generadas con este movimiento armado. 1 Entendiendo a este ultimo como “un tipo particular de dominación” (Pérez Ruiz, 2006: 11,12).
Conclusiones finales
151
En Ayotitlán ello significó el aplazamiento de la restitución de las tierras despojadas
por las haciendas y la ausencia de un reconocimiento legal a la potestad sobre el
territorio y sus recursos, al tiempo que incorporó una nueva elite económica
vinculada a los grupos militares y políticos del estado de Jalisco interesada en la
extracción de maderas y minerales en esta zona.
Por otro lado, en este mismo periodo el proyecto nacional posrevolucionario se
interesó en establecer la homogenización lingüística, cultural, económica, social e
incluso racial del país como una medida para consolidar a “la nación mexicana
moderna y mestiza”. Estos nuevos valores renovaron en Ayotitlán los argumentos de
dominación étnica bajo un segundo giro que implicó la presión para su
castellanización y la obediencia al Estado posrevolucionario difundido,
principalmente, mediante las escuelas y funcionarios públicos.
Este hecho mantuvo el hostigamiento hacia la cultura local, una persecución que
había iniciado con el proyecto liberal, subrayando la prohibición de diversas
manifestaciones de la cultura objetivada como el vestido, el idioma, etc., con lo cual
además, los grupos locales interesados en los recursos naturales de la región
buscaron anular el soporte sobre el cual se sostenían los argumentos políticos de la
defensa del territorio desde una pertenencia indígena; un hecho que se vinculó a la
negación y persecución de la organización político-administrativa indígena por parte
de las autoridades gubernamentales.
De este modo, hacia la década de 1940, el desdibujamiento de ciertas
manifestaciones culturales y la presión hacia sus formas de administración del
territorio desplazó paulatinamente las demandas soportadas en su pertenencia
indígena a un espacio oculto, obligando a un comportamiento publico en los términos
impuestos por el gobierno y los grupos no indígenas de esta región, induciendo entre
los representantes comunitarios la adopción de estrategias encubiertas para
defender “lo indígena”, que implicaban la reivindicación de la administración colectiva
de la tierra, la defensa del territorio desde los títulos coloniales, así como la
búsqueda del reconocimiento de su gobierno.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
152
Hacia la década de 1950, los lideres indígenas comenzaron a hacer uso del lenguaje
oficial para establecer un dialogo en “los términos de la ideología dominante”, ello
permitió también que se vincularan a diversos grupos políticos nacionales que
apoyaron el reconocimiento legal de las tierras despojadas, además de que
colaboraron para detener la problemática cada vez mayor de extracción de maderas
y de hierro.
Con dichas alianzas se introdujo lo que ellos han llamado la política, llevándolos a un
proceso de dominación étnica interclasista donde la estructura corporativa
gubernamental que atrajo nuevos actores e instituciones como las organizaciones
agrarias y partidistas oficiales, y el ejido fomentó una clase entre el grupo etnizado
favoreciendo la monopolización de los recursos y el poder de este sector hacia las
poblaciones subordinadas; en este tono el ejido fue impuesto como medio de
administración de la tierra para favorecer a la elite económica, con el fin de
fragmentar en diversas comunidades agrarias la extensión territorial indígena y
favorecer con ello la explotación de los bosques y las minas.
En este camino, los defensores de lo indígena se fueron integrando a la estructura
del ejido y a las organizaciones campesinas y partidistas oficiales con el fin de
mantener el control de las tierras en los nuevos términos impuestos. Lo que derivó en
la formación de facciones internas al interior de las comunidades, que fueron
situando a los representantes comunitarios como un grupo más en la disputa por el
poder local, ahora representado por la autoridad ejidal.
Así se consolidó un nuevo discurso local sostenido en la retórica político-electoral y
ejidal, usado por las facciones internas que disputaban el poder del ejido. Esto dio
lugar a un tercer giro hacia la década de 1970, con el cual la pertenencia cultural de
los pobladores de Ayotitlán, como argumento político, fue desplazada. Ello también
desplazó el argumento de la diferencia cultural como el medio para mantener el
control social, económico y político de las comunidades por la elite económica y
Conclusiones finales
153
política regional, siendo ahora su condición como campesinos incorporados al ejido
el medio para establecer el control sobre ellos.
Como vemos, en esta primera etapa, se confirma la concepción que hemos
presentado para entender lo étnico, la cual delimitamos como parte de un proceso
histórico particular de subordinación no inherente a una cultura, sino resultado de
una construcción social en la que la diferencia cultural es usada como base de otros
“tipos de subordinación, de explotación o de exclusión” (Pérez Ruiz, 2006: 11-12),
que en este caso, en el proceso de cambio de las condiciones de dominio de una
elite no indígena sobre las comunidades indígenas, “emergieron” se “reorganizaron”
y se “dispersaron” los usos de una connotación cultural y de disgregación clasita al
interior de las comunidades como el medio para mantener la explotación de los
recursos de la región de Ayotitlán (Restrepo, 2004: 28; Pérez Ruiz, 2005: 55-56).
En una segunda etapa de este trabajo, encontramos otro tipo de conclusiones. En
esta partimos de que los cambios en la cultura objetivada significaron, desde la
noción descriptiva de la cultura2, el alejamiento de un posible reconocimiento a los
pobladores de Ayotitlán como indígenas dentro de las instituciones del Estado. Con
ello se generó una ruptura con los posibles beneficios que hubiera traído la
legitimidad de su condición como indios en la conflictiva por las tierras y sus recursos
naturales.
El no reconocimiento de ellos como indígenas, se dio en el contexto de la década de
1970, cuando la preocupación nacional por el campesinado colocó a este sector,
como uno de los actores predominantes en el dialogo de las diversas fuerzas
políticas. Lo cual ocurrió como parte del análisis hegemónico en las ciencias sociales
que los situó como personajes protagonistas de los estudios del medio rural
mexicano, postura que se consolidó a partir de las políticas gubernamentales que
dieron apertura a las demandas de los campesinos.
2 El cual representó el pensamiento de la época.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
154
En Ayotitlán este proceso se articuló con la progresiva injerencia de la política en la
vida de las comunidades, en la que instancias como la CNC y el PRI trasformaron el
papel que le había sido dado en las comunidades como un medio para oponerse a la
extracción de maderas y mantener la interlocución política hacia fuera de las
comunidades; por el contrario, en esta época estas instancias promovieron la división
interna facilitando la explotación maderera y minera en la zona. Ello creó un
ambiente de ilegalidad e injusticia que fue enfrentado mediante la creación de
organizaciones campesinas independientes con las que un sector de las
comunidades buscó detener a los grupos campesinos asociados a la elite económica
y política regional.
La creación de organizaciones campesinas independientes fue fomentada por
algunos líderes indígenas, que junto a maestros y activistas de izquierda, integraron
al ejido la disputa contra las empresas madereras y mineras. La reorganización
política se articuló a una serie de argumentos y demandas centrados en la condición
de clase de los campesinos, además de la defensa de “la naturaleza”, no sólo como
fuente de recursos, sino también como espacio vital y de equilibrio social.
En términos de correlación de fuerzas, la nueva forma organizativa y discursiva,
representó un medio de oposición contundente, en contraste con las agotadas y
perseguidas estrategias sostenidas por los defensores de lo indígena y que, en
décadas anteriores, habían sido un medio de negociación eficaz con el poder.
Este reacomodo discursivo, reivindicativo y organizativo que careció de aquellos
elementos “tradicionales”, característicos de los movimientos indígenas, provocó la
percepción de la desaparición de la identidad local que concluyó que los pobladores
de esta zona “se habían desplazado de una cultura nativa a una cultura mestiza”.
A principios de la década de 1980, este cambio “dispersó” la categoría de “indios”
como un medio para nombrar a los pobladores de la región, la cual fue sustituida
paulatinamente por la de “ejidatarios” o “campesinos”, que además, comenzaron a
ser las categorías utilizadas por los estudiosos del conflicto contra las empresas
Conclusiones finales
155
madereras, así como de los grupos que se vincularon a las organizaciones
campesinas que defendían los bosques de estas empresas.
Fue así, que las organizaciones campesinas independientes de Ayotitlán, recurrieron,
nuevamente, “a los términos de la ideología dominante” para representar una vieja
conflictiva local alrededor de la potestad de la tierra y de los recursos naturales;
siendo un medio que les permitió acceder a la interlocución con sectores
ambientalistas, universitarios y políticos interesados en los proceso de la región y
que, con la incorporación de un importante sector que apoyó a los “campesinos de
Ayotitlán” en la defensa de sus bosques, detuvieron la extracción de maderas
mediante la creación de la Reserva de la Biosfera de Manantlán hacia finales de la
década de 1980.
Este proceso puede ser leído como la actuación, bajo “una conducta hegemónica”,
que permitió el empoderamiento de las facciones campesinas emergentes, sobre
otras, como la de los defensores de lo indígena, que sin embargo, en ambos, casos
mantuvieron el objetivo de capitalizar el poder local y controlar el territorio
reconfigurado en el ejido de Ayotitlán (Scott, 2000: 20, 21).
No obstante, la consolidación de este nuevo espacio organizativo y político de los
indígenas de Ayotitlán alrededor de “el campesinado”3, no significó la transformación
total de las normas culturales locales, lo que provocó una serie de contradicciones
entre la normatividad del ejido y la de los usos culturales de administración de la
tierra, el poder y los recursos, provocando una conflictiva que no fue resuelta por las
nuevas formas de organización social y productiva.
Las problemáticas que surgieron se enfrentaron mediante diversas respuestas. En
algunos casos, la estructura comunitaria se adaptó al sistema social creado por el
ejido, este fue el caso de la incorporación de las mayordomías y las fiestas a las
organizaciones ejidal para la obtención prestigio; en otros, el nuevo orden generó
cambios drásticos en la organización del poder indígena y que se que tradujo en la 3 Este concepto entendió como argumento político y de interlocución con el poder.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
156
competencia entre los representantes y lideres de las organizaciones campesinas y
las viejas representaciones comunitarias o mayores, minando el poder de estos
últimos; de igual modo, las nuevas condiciones generaron reinterpretaciones de
recursos culturales usados antes del ejido como el del brazo prestado que se
trasladó del ámbito comunitario al familiar.
Sin embargo, la principal contradicción que enfrentó la normatividad del ejido con la
del gobierno indígena, fue la imposibilidad de dotar de tierra a las nuevas
generaciones. Con ello surgió un importante grupo que carecía del acceso a este
bien, que vivía con una gran inseguridad económica, y que paulatinamente fue
excluido de instituciones socioculturales como las mayordomías, el brazo prestado,
los compardrazgos, etc. Así, el enfrentamiento entre la vieja forma de administración
y el nuevo orden del ejido fomentó, en algunos sectores de las comunidades, la
reincorporación de demandas como las de la distribución colectiva de la tierra y la de
su reconocimiento como indígenas.
En su conjunto, esta etapa en la región, en la que la organización ejidal jugó un papel
central, demuestra la importancia de entender el cambio en la cultura, y cómo ésta es
creada y creadora, en y de los momentos históricos, lo que Giménez denomina como
“contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”. Por otro lado,
vemos como la cultura, entendida como “la organización social del sentido,
interiorizada por los sujetos (individuales o colectivos)”, se encuentra en constante
actividad y reinterpretación, y esta no desaparece sólo como resultado del
desvanecimiento de las formas objetivadas de la cultura (2005: 85), por el contrario,
como lo muestra el caso, la cultura actúa también en un espacio simbólico desde el
que se interpreta el cambio, incorporando los términos de sus formas organizativas,
principios morales, etc., a los nuevos contextos.
Además, esta etapa nos lleva a aplicar el concepto de resistencia, que en los
términos de J. Scott (2000) es una “zona de incesante conflicto entre los poderosos y
los dominados” que representa una frontera dinámica por la “definición y la
Conclusiones finales
157
configuración de lo que es relevante dentro y fuera del discurso público”, la cual
produce “una conducta hegemónica y discursos tras bambalinas”.
Esta interpretación de los términos dominantes, por el subordinado, se vuelve un
medio prudente de lucha política, donde una de la estrategias, es el uso de la cultura
como un medio comunicativo interno que debilita “la interpretación oficial”, lo que,
como se muestra en la región de Ayotitlán, permitió, durante este momento, una
lectura compartida de la problemática local aún entre las diversas facciones, que
desde los distintos frentes opositores a la incursión de actores que negaron a las
comunidades su capacidad de acción sobre su territorio y vida diaria, le dio
coherencia al acoplamiento y cambio de las demandas que, en algunos casos,
usaron los términos considerados convenientes para interpelar al poder.
Este tránsito dialógico de las demandas de los indígenas de Ayotitlán que
reincorporaron su pertenencia cultural como un argumento político, es claro en el
cambio de las representaciones de lo indígena dentro de la ideología dominante. Por
un lado, como parte de un giro paradigmático en las ciencias sociales involucradas
en el reconocimiento de la problemática indígena y en los órganos internacionales
dedicados a salvaguardar los derechos de los pueblos y las personas; y por el otro,
por la influencia creciente en los estados nacionales de los movimientos indígenas
del continente americano.
Ambas condiciones fomentaron en México un traslado de su política indigenista
integracionista a una política participativa, en la que se involucró un sector de
antropólogos auto dominados críticos, los cuales dieron pie a un nuevo espacio
político en el país, fortaleciendo la interlocución entre los indígenas y el Estado
mediante nuevos términos en el que la diferencia cultural fue uno de los argumentos
centrales.
En este sentido, a principios de la década de 1990, esta nueva perspectiva fue
acompañada por un debilitamiento de los movimientos campesinos y su poder de
interlocución política, lo cual fue seguido de un cambio en el papel del campesino en
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
158
la sociedad nacional quitándole su lugar como el actor colectivo preponderante en el
medio rural y trasformando los términos legales de la propiedad ejidal como la
formula jurídica de tenencia de la tierra entre los productores del campo.
En el caso de Ayotitlán, el proceso antes descrito significó el ensanchamiento de los
espacios donde las reivindicaciones, desde su pertenencia indígena, fueron
legítimas. Un hecho que fue el resultado de la imposibilidad de la forma de
organización ejidal para enfrentar el empobrecimiento, por la carencia de tierra, de
un sector de las comunidades, así como los conflictos internos por el poder ejidal y
las propiedades de las tierras entre los ejidatarios.
Por otro lado, el nuevo escenario nacional e internacional hacia el indígena propicio
que en Ayotitlán, como parte de sus demandas por el reconocimiento de su
pertenencia indígena, se incorporara el sistema de educación bilingüe-bicultural, y
posteriormente el INI. Con ello se inició un proceso de negociación entre la
autoafirmación y la asignación identitaria logrando una nueva clasificación legítima
desde su pertenencia cultural, la cual fue auto reconocida como mexicana4,
nomenclatura que desde las instituciones del Estado fue clasificada como “nahua”,
imponiendo una nueva definición de la pertenencia regional (Giménez, 2000: 54-55;
2005: 80-85).
Este debate sobre la identidad en el que la negociación de los actores involucrados,
es central en la construcción de las clasificaciones legítimas, trasciende el entendido
de algunas posturas sobre los indígenas acerca de que la ausencia de “marcadores
de su cultura” significa la desaparición de su identidad. Por el contrario, en este caso,
el nuevo contexto nacional y local fomentó una nueva correlación de fuerza entre los
grupos internos y externos que fortaleció su identidad cultural determinada desde
dentro como mexicana y desde fuera como nahua.
4 Este se refiere a la cultura mexicana en términos indígenas y no nacionales, y fue el término que ellos reconocieron como nombre de si mismos.
Conclusiones finales
159
Esta problematización alrededor de la identidad, nos traslada nuevamente al debate
de lo étnico, que entendido como una construcción social e histórica, nos muestra
cómo en esta región, la nueva negociación identitaria es también la rearticulación de
nuevas forma de subordinación. En este caso, el reconocimiento y la delimitación de
las diferencias culturales desde las instituciones del Estado, renovaron los términos
de dominio y control étnico ahora bajo las figuras gubernamentales, en la que actores
como los académicos, los funcionarios estatales y las Ongs, entre otros, se vieron
inmiscuidos en la construcción y afirmación de las “narrativas y practicas de la
etnicidad” (Lander, 2000: 11-14; Pérez, 2006: 11,12, 28; Restrepo, 2004: 28).
Sin embargo, la reemergencia de relaciones sostenidas sobre un discurso etnicista,
no remite, en las comunidades de Ayotitlán, a un uso puramente instrumental de
éste, en la búsqueda de un beneficio colectivo, ya que visto el proceso desde los
actores, es notable la coherencia que esta emergencia mantienen con una serie de
demandas históricas y culturales que remiten a una organización social del sentido
local “interiorizada por los sujetos (individuales y colectivos) y objetivada en formas
simbólicas” que se ha mantenido presente durante largo tiempo (Pérez Ruiz, 2006:
12; Restrepo, 2004: 14; Giménez, 2005: 85) lo cual nos lleva a comprender el caso
de Ayotitlán como parte de un proceso de resistencia como sujetos colectivos
subordinados y no sólo como producto de la emergencia de un recursos político en el
juego de intereses entre diferentes grupos en disputa para obtener o maximizar los
beneficios simbólicos o materiales de la colectividad (Scott, 2000: 109-112,131, 188-
189; Restrepo, 2004: 14, 16-17, 28).
Finalmente, una última etapa en la región corresponde al proceso de emergencia
política de “los nahuas de Manantlán” como actores indígenas en el estado de
Jalisco y su inserción en un contexto más amplio conectado con los cambios
nacionales e internacionales. Este es más claro con el alzamiento del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional quien generó, a nivel nacional, una oleada de
movilizaciones de personas e instituciones que buscaron solidarizase con los
indígenas.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
160
Este renovado interés, que venia en aumento desde finales de la década de 1980,
consolidó, hacia 1994, la presencia de instituciones en Ayotitlán que reconocieron su
condición como nahua. Fue así que, en 1996, junto al creciente movimiento nacional
indígena, los nahuas del ejido de Ayotitlán se involucraron por primera vez en dicho
espacio político lo que generó un cambio favorable en la correlación de fuerzas
alrededor de las demandas desde su pertenencia cultural hacia dentro y fuera de la
región.
En estas circunstancias, desarrollaron en Ayotitlán un movimiento social, en torno a
su pertenencia nahua ahora apropiado, que encontró, en las reivindicaciones
presentadas por el movimiento nacional indígena, principalmente en las expuestas
en los acuerdos de San Andrés y la propuesta ley COCOPA5, un argumento que les
permitió renovar las demandas locales, volcando la importancia de su reconocimiento
como nahuas y los derechos consecuentes, de un espacio “privado” a un espacio
“público” al interior de las comunidades y fuera de ellas.
Es así, que a nivel nacional la nueva correlación de fuerzas entre los indígenas,
como subordinados, y el gobierno, como los detentores del poder, generó un
enfrentamiento en diversas esferas. En el caso del Estado mexicano con el fin el
mantener el control sobre las poblaciones indígenas y los recursos en sus regiones;
mientras que en caso del movimiento indígena con el objetivo de lograr un
reconocimiento jurídico de derechos indígenas como el de la autodeterminación.
En este sentido, desde el gobierno, se fueron delimitando nuevas estrategias para el
control indígena como lo fueron el conjunto de políticas que edificaron un
indigenismo neoliberal o neo indigenismo, el cual procuró inyectar recursos, e
insertar a las comunidades en el sistema económico nacional neoliberal, así como,
abrir espacios de participación política para este sector, todo ello con el fin de
moderar las demandas locales. Sin embargo, el proceso de disputa entre el
movimiento nacional indígena y la actitud del Estado hacia estos grupos, solidificó las
5 Resultado de las negociaciones del gobierno y el EZLN.
Conclusiones finales
161
divergencias entre ambos, principalmente en el tema de la autonomía y la
administración de sus territorios y sus recursos naturales.
Estas divergencias se presentaron también al interior de Ayotitlán. La reconfiguración
política interna, generó un nuevo periodo de reelaboración organizativa mediante el
uso de recursos culturales que permitieron aglutinar a las facciones internas
alrededor de “las demandas como nahuas”. Ello dio vida a la instalación del Consejo
de Mayores, una lectura presente del viejo gobierno indígena, que incluso uso el
brazo prestado como una forma de organización política, las mayordomías como un
medio de disputa por el prestigio, así como el compadrazgo y el parentesco como un
medio de negociación silenciosa entre las facciones. Desde este espacio, los
defensores de la nueva iniciativa política local, se enfrentaron a las propuestas del
neo indigenismo que negó sus demandas de autodeterminación y reconocimiento del
territorio indígena, de sus tierras, y el usufructo de sus recursos naturales.
En términos de Scott, las propuesta de Ayotitlán alrededor del autogobierno, formó
parte de la negociaron por la “definición y la configuración de lo que es relevante
dentro y fuera del discurso publico”, lo cual permitió la emergencia de las demandas
ocultas de la región, las cuales no pudieron ser asimilables a las concesiones, que el
indigenismo neoliberal, les presentó como solución a sus problemáticas locales,
manteniendo latente el enfrentamiento entre ambas partes.
Es así que encontramos en la conflictiva de la región indígena de Ayotitlán descrita a
lo largo de la tesis, un proceso de largo plazo, que es importante entender desde una
mirada histórica en constante cambio, que no aísle las etapas de su desarrollo, ya
que si esto sucede, corremos el riesgo de seguir fragmentando en los estudios los
procesos indígenas y llegar a conclusiones parciales que sólo observan una parte de
los hechos y nos llevan a visiones incompletas.
Estas interpretaciones segmentadas, también pueden llevar a desenlaces que nos
involucran como actores de los procesos de dominación y de subordinación de estas
poblaciones, ya que nuestras conclusiones pueden dar legitimidad a “las conductas
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
162
socialmente permitidas” por la sociedad nacional que han subordinado hasta ahora a
los indígenas, e imponer, si se carece de una mirada critica del poder, la condición
de negación política, social, económica y cultural de los pueblos, regiones y
comunidades indígenas, desde la legitimidad que representa el discurso científico.
Una problemática que sin embargo en las comunidades de Ayotitlán han sabido
enfrentar, regularmente en condiciones adversas, presentando sus problemáticas
locales, aun en los términos impuestos, desde una perspectiva propia. Una proceso
en el que desde sus recursos culturales ha logrado, en medio de la cambiante
realidad local, regional, nacional y global, la existencia de su sentido como grupo, el
cual, quizás en la algunas décadas vuelva a ser reformulada bajo nuevos
argumentos, manteniendo su conexión con el proceso social, político, cultural e
identitario de largo plazo de los hoy nahuas de la región de Ayotitlán, el cual ha sido
inviable para muchos.
Bibliografía
163
Bibliografía
Publicaciones
ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la
difusión de nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
ANGULO CARRERA Alejandro y LOMELI PEÑA José de Jesús. Modelo
Alternativo de Desarrollo Rural Integral “Enfoque Manantlán”. México, Universidad
de Colima, 1993.
ASSIES, Wilem; VAN DER HAR, Gemma; HOEKEMA, Andre (editores). El reto de
la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del estado en América Latina. México, El
Colegio de Michoacán. 1999.
BARCELÓ, Raquel; PORTAL, María Ana; SÁNCHEZ, María Judith. Diversidad
Étnica y Conflicto en América Latina. El indio como metáfora en la identidad nacional.
Vol. II. México, Plaza y Valdés, 1995.
BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. Gente de costumbre y gente de razón. Las
identidades étnicas en México. México, Siglo XXI, 1997. BARTRA, Armando. “Mesoamérica en la hora de los pueblos originarios” en:
Revista Memoria, México, Nº 150, 2001. BENGOA, José. Emergencia Indígena en América Latina. Chile, Fondo de Cultura
Económica, 2000.
BONFIL, Guillermo. Obras Escogidas. Tomo I, Obra Publicada. México, INI / INAH /
DGCP / CONACULTA / FIDEFONAFE / SRA / CIESAS.1995
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
164
BOURDIEU, Pierre. Sociología y cultura. México, Grijalbo, 1990.
CAIUBY NOVAES, Sylvia. Jogo de Espelhos. Imagens da representação de si
através dos outros. São Paulo, EDUSP, 1998.
CAMACHO, Eduardo. “Sobrevivencias de la estrategia educativa misionera en las
formas simbólicas de la pastorela de Ayotitlán”, en: ROJAS Rosa y HERNÁNDEZ
Agustín (coordinadores). Rostros y Palabras. El indigenismo en Jalisco. México,
Instituto Nacional Indigenista, 2000.
CARDOSO DE OLIVEIRA; Roberto. A crise do indigenismo. São Paulo, UNICAMP,
1981.
DE LA FUENTE, Julio. “Relaciones interétnicas”. México, Instituto Nacional
Indigenista / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. DE LA PEÑA, Guillermo. “El futuro del indigenismo en México: del mito del
mestizaje a la fragmentación neoliberal” en YAMADA, Matsuo y DEGREGORI,
Carlos Iván. Estados Nacionales, Etnicidad y Democracia en América Latina. Osaka,
The Japan Center for Area Studies/National Museum of Etnhnology, 2002.
_____________________. “Los debates y las búsquedas: ayer, hoy, mañana” en:
DE LA PEÑA, Guillermo y VÁZQUEZ LEÓN Luís (coordinadores). La antropología
sociocultural en el México del milenio, búsquedas, encuentros y transiciones. México,
Instituto Nacional Indigenista/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Fondo de
Cultura Económica, 2002. DEVALLE, Susana (coordinadora). La diversidad prohibida. Resistencia étnica y
poder de estado. México, El Colegio de México, 1989.
Bibliografía
165
________________. “Concepciones de la etnicidad, usos, deformaciones y
realidades” en: REINA, Leticia (coordinadora). Los retos de la etnicidad en los
estados-nación del siglo XXI. México, CIESAS / INI / Porrúa, 2000.
DÍAZ POLANCO, Héctor. La rebelión zapatista y la autonomía. México, Siglo XXI,
1997.
______________________. Autonomía regional, la autodeterminación de los
pueblos indios. México, Siglo XXI, 1991.
FLORES FÉLIX, José Joaquín. La Revuelta por la Democracia. Pueblos Indios,
política y poder en México. México, UAM / El Atajo Ediciones, 1998.
FLORESCANO, Enrique (coordinador). Espejo Mexicano. México, CONACULTA /
Fundación Miguel Alemán A.C./ Fondo de Cultura Económica, 2002.
______________________. Memoria Indígena. México, Taurus, 1999.
GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. Barcelona, Editorial Gedisa,
1992.
GERHARD, Peter. Geografía histórica de la Nueva España (1519-1821). México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
GIMÉNEZ, Gilberto. Teoría y análisis de la cultura, Vol. I y II. México, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Coahuilense de Cultura, 2005.
________________. “Identidades étnicas: estado de la cuestión” en: REINA, Leticia
(coordinadora). Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI. México,
CIESAS / INI / Porrúa, 2000.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
166
GNECCO, Cristóbal. “Historias hegemónicas, historias disidentes: La domesticación política de la memoria social” en GNECCO, Cristóbal y
ZAMBRANO, Marta (Corrdinadores). Memorias hegemónicas, memorias disidentes,
el pasado como política de la historia. Colombia, Instituto Colombiano de
Antropología e Historia / Universidad del Cauca, 2000.
GRIGOLETTO, Marisa. A Resistência das Palavras. Discurso e Colonização
Britânica na Índia. São Paulo, UNICAMP.
GROS, Christian. Políticas de la etnicidad: identidad, Estado y modernidad.
Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000.
GUTIERREZ CHONG, Natividad. Mitos Nacionalistas e Identidades étnicas. Los
intelectuales indígenas y el Estado mexicano. México, FONCA / ISS / Plaza y Váldes,
2001.
HERNANDEZ CASTILLO, Rosalva Aída. La otra frontera. Identidades múltiples en
el Chipas poscolonial. México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social / Miguel Ángel Porrúa, 2001.
HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis y VERA HERRERA, Ramón (coordinadores). Acuerdos de San Andres. México, ERA, 1998.
HEWITT de ALCÁNTARA, Cynthia. Imágenes del Campo: La interpretación
antropológica del México rural. México, El Colegio de México, 1988.
HIGAREDA, Yésica. “El arte de curar: la medicina de los antepasados. El testimonio
de los médicos tradicionales nahuas”, en: ROJAS Rosa y HERNÁNDEZ Agustín
(coordinadores). Rostros y Palabras. El indigenismo en Jalisco. México, Instituto
Nacional Indigenista, 2000.
Bibliografía
167
JARDEL e.; GUTIÉRREZ Raquel; LEÓN, Pedro. Conservación de la diversidad
biológica y problemática agraria en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
México, IMECBIO, 1990.
KROTZ, Esteban. “El estudio de la cultura en la antropología mexicana reciente: una
visión panorámica” en: VALENZUELA ARCE, José Manuel. (Coordinador). Los
Estudios Culturales en México. México, Fondo de Cultura Económica/ CONACULTA,
2003. LAMEIRAS OLIVERA, José. El Tuxpan de Jalisco, una identidad danzante. México,
El colegio de Michoacán, 1990. LANDER, Edgardo (coordinador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO /
UNESCO, 2000.
LE BOT, Yvon y Marcos, SCI. El sueño zapatista. Barcelona, PLAZA & JANES,
1997.
LEÓN, Pedro y GUTIÉRREZ, Raquel. La reforma agraria en la Sierra de Manantlán.
Documento de Investigación, Laboratorio Natural Las Joyas, Universidad de
Guadalajara, 1988.
LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco. Autonomía y Derechos Indígenas en México.
México, edición del propio autor, 2000.
__________________________. “Rostros y caminos en los movimientos indígenas”
en: ESCÁRZAGA Fabiola Y GUTIERREZ Raquel (coordinadoras). Movimientos
indígenas en América Latina: resistencia y proyecto alternativo. México, Gobierno del
Distrito Federal / Casa Juan Pablos / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla /
Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, 2005.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
168
LUCIO LÓPEZ, Carlos. Movimientos sociales e identidad, proceso de etnogénesis
en la sierra de Manantlán. Tesis de licenciatura. Universidad de Guadalajara. 2004.
MEJIA PIÑEIROS, Consuelo Maria y SARMIENTO Sergio. La lucha indígena, un
reto para la ortodoxia. México, Siglo XXI, 1991.
MENGUS BORNEMANN, Margarita. Del señorío indígena a la republica de indios, el
caso de Toluca 1500-1600. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
1994.
MONTEMAYOR, Carlos. La Guerrilla recurrente. México, UACJ, 1999.
MORENO, Rocío y ROBERTSON, Margarita. “Experiencias de rescate cultural en la
comunidad nahua de ayotitlán. Apuntes sobre el trabajo de la UACI en la Sierra de
Manantlán”, 2001. Ponencia inédita proporcionada por las autoras.
MUÑOZ RAMÍREZ, Gloria. 20 y 10 El Fuego y la Palabra. México, La Jornada
Editores/ DEMOS Desarrollo de Medios/ Revista Rebeldía, 2003.
OJEDA GASTÉLUM, Samuel Octavio. Rebeldía y bandolerismo durante la
Revolución: Vicente Alonso y el Villsimo en Colima (1914-1917), México, Tesis de
grado de maestría, Universidad de Colima, 2001.
OEHMICHEN BAZÁN, Cristina. Reforma del Estado, política social e indigenismo en
México. 1988-1996. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Antropológicas,
1999.
ORTEGA VILLASEÑOR, Diana. El Ejido de Ayotitlán. Apetitosa manzana de la
discordia. Tesis de grado, 1995.
Bibliografía
169
PÉREZ RUIZ, Maya Lorena. ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el
EZLN y las organizaciones indígenas de México. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 2005.
_______________________. “El estudio de las relaciones interétnicas en la
antropología mexicana” en: VALENZUELA ARCE, José Manuel. (Coordinador). Los
Estudios Culturales en México. México, Fondo de Cultura Económica/ CONACULTA,
2003.
REINA, Leticia (coordinadora). La reindianización de América. México, Siglo XXI,
1997.
__________________________. Los retos de la etnicidad en los estados-nación del
siglo XXI. México, CIESAS / INI / Porrúa, 2000.
RESTREPO Eduardo. Políticas del conocimiento y la alteridad étnica. Universidad
de la Ciudad de México, 2004.
REYES Garza, Juan Carlos. Al pie del Volcán. Los indios de Colima en el virreinato.
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social /
Instituto Nacional Indigenista, 2000.
ROBERTSON, Margarita. Nos cortaron las ramas, pero nos dejaron la raíz.
Identidad indígena en Ayotitlán. México, Tesis de maestría, El Colegio de Jalisco/
CUCSH-UDG, 2002.
ROJAS, Rosa (coordinadora). La Comunidad y sus recursos. Ayotitlán ¿desarrollo
sustentable? México, UdeG / INI, 1996.
RUTSCH, Mechthild (Copiladora). La historia de la antropología en México.
Fuentes y transmisión. México, Universidad Iberoamericana / Plaza y Valdés/ INI,
1996.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
170
SÁNCHEZ, Consuelo. Los pueblos indígenas. Del indigenismo a la autonomía.
México, Siglo XXI, 1999.
SCOTT, James. Los dominados y el arte de la resistencia. México, Editorial ERA,
2000.
SMITH, Anthony. La Identidad Nacional. España, Trama Editorial, 1997.
STAVENHAGEN, Rodolfo. La Cuestión Étnica. México, El Colegio de México, 2001.
______________________. “La emergencia de los pueblos indígenas como nuevos
actores políticos y sociales en América Latina” en: ESCÁRZAGA Fabiola Y
GUTIERREZ Raquel (coordinadoras). Movimientos indígenas en América Latina:
resistencia y proyecto alternativo. México. Gobierno del Distrito Federal / Casa Juan
Pablos / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Universidad Nacional
Autónoma de México / Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005.
THOMPSON, John B. Ideología y cultural moderna. México, Universidad Autónoma
Metropolitana, 1998.
VÁZQUEZ LEÓN Luís. “Quo vadis anthropologia socialis?” en: DE LA PEÑA,
Guillermo y VÁZQUEZ LEÓN Luís (coordinadores). La antropología sociocultural en
el México del milenio, búsquedas, encuentros y transiciones. México, Instituto
Nacional Indigenista/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Fondo de Cultura
Económica, 2002.
VILLORO, Luís. Los grandes momentos del Indigenismo en México. México, El
Colegio de México / El Colegio Nacional/ Fondo de Cultura Económica,1987.
_______________ Estado plural, pluralidad de cultura. México, Paidós/UNAM, 1998.
Bibliografía
171
Warman, Arturo. Ensayos sobre el campesinado en México. México. Editorial Nueva
imagen, 1980.
_______________. El campo mexicano en el siglo XX. México. Fondo de Cultura
Económica, 2001.
_______________. Los indios mexicanos en el umbral del nuevo milenio. México.
Fondo de Cultura Económica, 2003.
YÁÑES ROSALES, Rosa H. Rostro, palabra y memoria indígenas. El Occidentes de
México: 1524-1816. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social / Instituto Nacional Indigenista, 2001.
ZÁRATE HERNÁNDEZ, José Eduardo. Los Señores de Utopía. México, El Colegio
de Michoacán/ CIESAS, 2001.
_________________________________. Procesos de identidad y globalización
económica, el llano grande en el sur de Jalisco. México, El Colegio de Michoacán,
1997.
Publicaciones seriadas
CAUDILLO FÉLIX, Glória. “Natalio Hernández y el rostro de Ameríndia en el nuevo
milenio” en: Revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, vol. VIII. México,
UdeG, 2001
CUEVAS GUZMÁN, Ramón. “Hallazgos relevantes en las joyas” en: Gaceta
Universitaria, México, 16 de Julio de 2007.
DE LA PEÑA, Guillermo. “Apuntes sobre los indigenismos en Jalisco” en Revista
Estudios del Hombre, Núm. 13/14. México, UdeG, 2001.
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
172
Gaceta Universitaria, Universidad de Guadalajara. Manantlán: la pertinencia social
de un proyecto de vinculación universitaria. México, 18 de noviembre de 2002.
LÓPEZ MONJARDIN, Adriana. “Volver el rostro, crisis política en los municipios
indígenas” en: Revista Trayectorias, año 3, Nº 4-5, México, sep.2000-abril 2001.
MARCUS, George. “Identidades passadas, presentes e emergentes: Requisitos para
etnografias sobre a modernidade no final do século XX ao nível mundial” en: Revista
de Antropologia, São Paulo, USP, n.34, 1991.
MEYER, Jean. “Colima en la cristiada” en: Revista de Estudio de historia moderna y
contemporánea de México, Volumen 16, 1996.
PÉREZ RUIZ, Maya Lorena. “¿Que es lo especifico de lo étnico? Un ensayo de
definición” [publicado en Estudios Latinoamericanos, Sociedad polaca de estudios
latinoamericanos, Nº 24, Polonia, 2004] en: PÉREZ RUIZ Maya Lorena
(compiladora), Relaciones interétnicas en la antropología mexicana, [disco
compacto], Programa de Maestría en Antropología Social (Ciesas), México, 2006.
PÉREZ, Antonio. “De la etnoescatología a la etnogenesis: notas sobre las nuevas
identidades étnicas”. En Revista de Antropología Experimental. Nº 1, 2001.
ROMERO DE SOLIS, José Miguel (paleógrafo). “Relaciones de la provincia de
Amula (1579)”. En Pretextos, textos y contextos. Nº 7, 1993.
Revista Alteridades, Identidades, Derechos indígenas y movimientos sociales. año
10, n° 19, México, UAM, 2000.
Revista Dimensión Antropológica. México, CONACULTA / INAH, Año 8, Vol.23,
septiembre-diciembre, 2001
SALVADOR, Samuel. El tejido de sueños dos años después, Ojarasca. Marzo 1999.
Bibliografía
173
SAHLINS, Marshall. “Esperando a Focault” en Revista Fractal. n° 16, 2000.
SWARTZ, Marc; TURNER, Victor; Tuden, Arthur. “Antropología política: una
introducción.” En: Revista Alteridades, año 4, n°8, México 1994.
Tierra, Territorio y desarrollo indígena. Chile, Instituto de Estudios Indígenas,
Universidad de la Frontera, 1995.
TOLEDO, Víctor. “El otro zapatismo: luchas indigenistas de inspiración ecológica en
México” en: Ecología Política. Nº 18, México, 1999.
ROJAS, Rosa. “Se suma el CNI a la lucha contra la minera Peña Colorada en
Jalisco” en: La Jornada 1 de diciembre, 2005.
DEL CASTILLO, Agustín. “Ayotitlán, una historia de conflictos” en: Público 18 de
julio, 2004.
Publicaciones electrónicas
CASTILLO SANDOVAL, Agustín Bernardo. “Manantlán, la reserva que no pudo
ser” en: Biodiversity reporting award 2007. Disponible en:
<http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=25373&c=M%C3%A9xico&cR
ef=Mexico&year=2007&date=marzo%202007>
MONTES DE OCA, Elvira. “Apuntes sobre la cuestión agraria en México” en:
Documentos de Investigación. México, Colegio mexiquense, 2003. Disponible en: <
http://www.cmq.edu.mx/docinvest/document/DI76287.pdf>
MORALES MAGDALENA, Miguel. “Estilos de aprendizaje, metodología de
enseñanza y contenidos culturalmente pertinentes”. Ponencia presentada en la
Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena
174
segunda reunión nacional de la red de educación intercultural, noviembre de 2001.
Disponible en: <http://redderedes.upn.mx/2areunion/miguelmorales.htm>
Documentos
DOCUMENTO INI. Camino al siglo XXI, Programas de Acción indígena en Jalisco
1995-200., México, INI, 2001.
DOCUMENTO CDI. Relatorías realizadas en la consulta estatal sobre la ley de
derechos y cultura indígena, CDI, 2004.
DOCUMENTO UACI. Andamos en pie de lucha, UACI, 2002.
DECLARACIÓN DE DEL PRIMER ENCUENTRO CONTINENTAL DE QUITO. DECLARACIÓN DE LA SIERRA DE MANANTLÁN. DECLARACIÓN DE TUAPURIE.