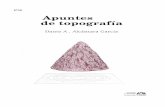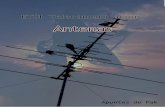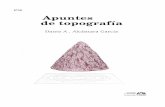Villa Olímpica, Santiago: apuntes para su historia
Transcript of Villa Olímpica, Santiago: apuntes para su historia
1
Villa Olímpica, Santiago: apuntes para su historia1
Daniel Palma Alvarado
Historiador
“Los muertos tienen todavía derechos sobre ellos. Lo que ellos
construyeron… nosotros no estamos autorizados a arrasarlo. Lo que
nosotros mismos hemos edificado podemos derrumbarlo; pero a las
obras que otros sacrificaron su vigor, su riqueza y su vida para
erigirlas, no somos quién para decir que nos pertenecen, que los derechos de sus constructores han caducado;...”.
“[Nuestra arquitectura antigua] da testimonio del desarrollo de las
ideas del hombre, y de la continuidad de la historia y, al hacerlo,
permite una instrucción incesante, y aun la educación de las
generaciones sucesivas, no únicamente contándoles cuáles fueron las
aspiraciones de nuestros antepasados, sino también lo que el hombre
puede esperar en el futuro”.
William Morris (1884) en: E.P. Thompson, William Morris. De
romántico a revolucionario
1. “Ahí empezaba la periferia de la ciudad…”: contexto y orígenes de la Villa
Esta es la historia de una pequeña comunidad urbana, para ser contada y atesorada en
la memoria de sus protagonistas y descendientes, de su generación fundadora, de los que están
y los que vendrán. Todo comenzó hace ya medio siglo, cuando en Santiago de Chile se dio
inicio a la construcción de un emblemático conjunto habitacional de la ciudad, conocido con el
nombre de Villa Olímpica. Dicha iniciativa fue el resultado de un conjunto de procesos que
desde los años 50 convirtieron a la problemática de la vivienda en una de las preocupaciones
principales de los gobiernos, estimulando la búsqueda de soluciones originales para enfrentar
el dramático y alarmante déficit habitacional que afectaba al país.
Un primer antecedente que es preciso considerar para apreciar la centralidad de las
políticas públicas de vivienda en aquella época, fue la aceleración de la urbanización. En 1940
la población urbana y rural en Chile estaban virtualmente equiparadas, pero ya en 1952 el
censo realizado ese año arrojó una población urbana que se empinaba sobre el 60% y que en
los inicios de la década de 1960 se incrementó hasta el 68,2% a nivel nacional. Este fenómeno
1 Este texto forma parte del Proyecto Expediente Técnico para postulación a Monumento Nacional categoría
Zona Típica Villa Olímpica, financiado por FONDART (Proyecto número 14645-5), encabezado por la
arquitecto Ana Paz Cárdenas. Agradecemos a Jazmín González, Marisol Palma y Víctor Muñoz Cortés, que
recopilaron la mayor parte del material para esta reseña histórica. Mención aparte para Soledad Martínez y
Marcela Moreno, cuyo informe FONDECYT “Villa Olímpica”, del año 2005, constituye a la fecha el estudio más
acucioso, serio y documentado sobre nuestro barrio y nos aportó valiosa información.
2
se explica fundamentalmente por la masiva llegada de trabajadores desde la región salitrera y
las zonas rurales del sur, que se trasladaron a las ciudades, especialmente Santiago, con la
esperanza de ampliar sus posibilidades laborales y educacionales.
Entonces, dos de cada tres chilenos llegaron a establecerse en ciudades que no
contaban con la infraestructura necesaria para acogerlos y menos podían ofrecer las más
mínimas comodidades. Según una encuesta realizada por el Instituto de Economía de la
Universidad de Chile en 1957, un 36% de la población de Santiago no había nacido en la
ciudad, agravando el triste espectáculo de la miseria de la capital, donde un número importante
de gente simplemente no tenía donde vivir. En base a los datos del Primer Censo General de
Viviendas de 1952, el historiador Mario Garcés estima que el déficit habitacional en Santiago
era de un 36,2%, seis puntos por encima de la media nacional, afectando a alrededor de un
30,5% de la población de la ciudad (534.771 personas)2.
Además de las migraciones internas, que pusieron en evidencia la magnitud del
problema de la falta de viviendas en Santiago, hubo también otros factores que incidieron en
este complicado panorama. Entre otros hay que señalar la demolición de muchos de los
antiguos conventillos por insalubres y estrechos; la baja tasa de edificación, producto de las
debilidades de la industria de la construcción; la ausencia de una política estatal sistemática y
eficiente en relación a la vivienda; y las carencias y bajos salarios de los pobres de la ciudad
que no podían costear un arriendo o un dividendo.
La desesperante situación de los sin casa se tradujo en una multiplicación de las tomas
de terreno a lo largo de toda la década de los 50. Aparecieron así muchos asentamientos
precarios, en particular las poblaciones callampas, que tuvieron su período de mayor
expansión entre 1952 y 1959, llegando a albergar a más de 30 mil familias de la capital. Entre
las callampas que fueron disponiéndose en la periferia de Santiago estaban las de Lo
Encalada, ubicadas a la altura del número 1300 de la calle San Eugenio, en predios que
formaban parte de las antiguas chacras de Lo Encalada y Lo Valdivieso. Allí, en uno de los
bordes de la ciudad, vivieron más de cien familias que fueron, posiblemente, las primeras que
habitaron en los terrenos y alrededores de la futura Villa Olímpica.
El apremiante déficit habitacional llevó al Estado a impulsar cambios de fondo en la
formulación de las políticas de vivienda. Durante el gobierno del general Ibáñez del Campo
(1952-1958) fueron imponiéndose una serie de nuevos conceptos como los de “racionalización
de la acción estatal”, “soluciones integrales” y “Planes de Vivienda”, que dan cuenta del afán
de desplegar una labor estatal planificada y coordinada en la materia3. Por otra parte, los
profesores y estudiantes de arquitectura reclamaban un espacio mayor a la hora del diseño e
implementación de novedosas soluciones habitacionales que estuvieran en sintonía con las
2 Los datos en Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, LOM
Ediciones, Santiago, 2002, pp.32-33 y 68. 3 Véase Rodrigo Hidalgo Dattwyler, “La reestructuración de la administración pública y las innovaciones en la
política de vivienda en Chile en la década de 1950”, Revista Scripta Nova, Nº69, Barcelona, 2000. Disponible en:
http://www.ub.es/geocrit/sn-69-76.htm
3
nuevas dinámicas socioeconómicas que experimentaba el país. El proyecto Villa Olímpica
sería el resultado de la confluencia de este doble movimiento estatal y profesional.
Durante los años 50 y comienzos de los 60, los temas de vivienda estaban radicados en
el Ministerio de Obras Públicas (recién en 1965 se creó el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo), de modo que se hizo necesario forjar una institucionalidad nueva para poder
implementar las soluciones demandadas. Clave resultó la reestructuración del MOP desde
1953, cuando el gobierno le encomendó la tarea de elaborar un Plan de Vivienda, mientras en
paralelo se establecía la Corporación de la Vivienda (CORVI) y se creaba el Banco del Estado
que aportaría recursos siempre escasos. En 1954, el gobierno de Ibáñez puso en marcha el
primer Plan Nacional de Viviendas que fijó como objetivo prioritario la construcción de
32.083 viviendas económicas de diversos tipos (entre 25 y 100 m²) y prometía terminar en un
año con las poblaciones callampas. La crisis del ibañismo, especialmente desde 1957, echó
por tierra estos ambiciosos planes y solo se pudo cumplir con un 21% de la meta (6.877
viviendas)4.
En el marco de este esfuerzo podemos comprender el proyecto presentado en 1955 por
el Servicio del Seguro Social al municipio de Ñuñoa, destinado a establecer en los terrenos
que ocuparía posteriormente la Villa Olímpica una “ciudad obrera modelo” compuesta por 742
viviendas. Esta iniciativa, sin embargo, no se materializó debido a los reparos de las
autoridades edilicias que fueron de la opinión que un barrio obrero implicaría la
desvalorización de los terrenos aledaños, donde prevalecían los chalets y grandes casonas
ubicadas al norte de la actual Avenida Grecia. En otras palabras, se temía que la presencia de
una población obrera podía desprestigiar al sector. En estos mismos años, en una fecha que no
hemos podido precisar, los terrenos que antiguamente habían sido parte de la chacra Lo
Valdivieso, pasaron a manos de la CORVI5.
La Corporación de la Vivienda sería la encargada de poner en práctica las nuevas
directrices orientadas a reducir el déficit habitacional. Desde el mismo decreto ley que le dio
origen el 25 de julio de 1953, se establecía que esta agencia estatal debía consagrar todos sus
recursos a la resolución integral del problema, lo que implicaba, entre otras tareas, “construir
barrios y poblaciones con todos los servicios que exige la convivencia humana”. En virtud de
esta misión, la edificación a gran escala de viviendas sociales se constituyó en un objetivo
prioritario. Desde fines de los años 50, la labor articuladora de CORVI comenzó a dar sus
primeros frutos, logrando comprometer recursos públicos y convocar a capitales privados para
ir remediando de una buena vez las carencias en materia habitacional en el país6. El gobierno
de Jorge Alessandri (1958-1964) y el empuje de su ministro de Obras Públicas, Ernesto Pinto
4 Al respecto, Garcés, op.cit., pp.113-116. 5 En la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Ñuñoa se conserva el documento con la petición para
el loteo y construcción de la población obrera por parte del Servicio de Seguro Social. Véase también: Gonzalo
Godoy, Rol de la CORVI en el problema habitacional, 1953-1972, Tesis de grado, FAU, Universidad de Chile,
Santiago, 1972, p.44 y Soledad Martínez y Marcela Moreno, Informe “Villa Olímpica”, FONDECYT, Santiago,
2005, p.14. 6 Hidalgo, op.cit., pp.7-10.
4
Lagarrigue, resultaron decisivos en el perfeccionamiento de la gestión de la CORVI, lo cual se
aprecia sobre todo en el Plan Habitacional aprobado en 1959.
En este desafío, las ideas arquitectónicas en boga en aquel entonces, en especial el
Movimiento Moderno, fueron integradas al diseño de las viviendas sociales promovidas por el
Estado. De esta manera, los conjuntos habitacionales cuyas obras se iniciaron hacia mediados
de los años 50, como la Villa Portales y la Unidad Vecinal Providencia, se convirtieron en
expresiones concretas de las modernas tendencias arquitectónicas inspiradas en el concepto de
“Unidad Vecinal” popularizado desde el mundo académico7. La Unidad Vecinal se puede
sintetizar en la idea de una “ciudad en miniatura”, donde las demandas de vivienda,
recreación, equipamiento comercial y educación se hallan resueltas en un mismo espacio,
dispuesto de tal forma que favorezca la circulación peatonal de los residentes, con calles que
no atraviesen el complejo y múltiples áreas verdes.
En el transcurso del primer semestre de 1960, la CORVI redactó las bases de un
concurso nacional para edificar un conjunto de viviendas sociales en los terrenos otrora
pertenecientes a la chacra Lo Valdivieso. Como bien indican las autoras del estudio más
completo sobre la Villa Olímpica, “a través de la invitación abierta a todos los profesionales
de la arquitectura a participar en los Concursos CORVI, queda de manifiesto la intención de
recoger diferentes experiencias y visiones sobre la vivienda y la habitabilidad de ellas, con lo
que se une el Estado y la Arquitectura, en pos de un mismo objetivo”8.
Las bases entregadas por la CORVI contemplaban un barrio residencial que albergara
3.000 viviendas pensadas para una población de 17.000 habitantes y que tendrían “las
comodidades y terminaciones máximas permitidas en viviendas económicas”. La Unidad
Vecinal resultante se localizaría en el cuadrado formado por las calles Grecia-Lo Encalada-
Carlos Dittborn-Marathon y contaría además con un supermercado, veinte locales comerciales,
una escuela mixta para 500 alumnos, una sala de cine para 1.500 personas, una parroquia y
servicios de correo, telégrafo y teléfono. Los concursantes debían “proyectar la totalidad de las
viviendas, no así los demás elementos que se indican en el programa (esparcimiento,
educación, etc.)”, que en el plano general aparecerían como “siluetas”9.
El concurso fue lanzado a mediados de 1960 y arrojó un empate entre dos de las
propuestas recibidas. El primero de los equipos lo conformaron los arquitectos Rodolfo Bravo,
Jorge Poblete y Ricardo Carvallo, cuyo proyecto gustó por el diseño de las viviendas, donde
prevalecían los bloques de departamentos de cuatro y cinco pisos (en este caso, departamentos
dúplex) concebidos para ser construidos en hormigón armado. El otro equipo ganador lo
7 Sobre el diseño de los nuevos conjuntos habitacionales impulsados por CORVI y su relación con el movimiento
moderno se puede revisar el artículo de Vicente Gámez B., “Algunos antecedentes para el estudio de la doctrina
habitacional de la Corporación de la Vivienda”, en Boletín del INVI, N°38, FAU, Universidad de Chile,
noviembre 1999, pp.27-58. 8 Martínez y Moreno, op.cit., p.13. 9 CORVI, Plan habitacional: Chile, Santiago, 1963, p.52 y Hernán Edding, Estudio de un conjunto habitacional:
Villa Olímpica, FAU, Universidad de Chile, Santiago, 1964, pp.19-20.
5
componían Pablo Hegedus, Julio Mardones, Gonzalo Mardones y Sergio González con una
atractiva propuesta en términos de la distribución de los espacios residenciales y públicos
conforme al modelo de las unidades vecinales. Ambos grupos estaban ligados a la universidad
de Chile, lo cual facilitó que en definitiva pudieran emprender el trabajo en conjunto.
El proyecto, ya adjudicado a los dos equipos mencionados, sufrió algunas
modificaciones en relación a las bases de la CORVI, como la reducción del número de
viviendas a 2.601, destinadas a una población de 15.458 habitantes, y el emplazamiento de una
torre al interior del conjunto habitacional. Respecto a esto último, Ricardo Carvallo señaló en
una entrevista que, “en un principio no se consideraba la construcción de una torre, así que
ésta se colocó después. Esa fue una gran discusión que tuvimos los dos equipos. Yo proponía
que la torre debería ser ubicada como un hito que se viera desde la avenida Grecia, pero Julio
Mardones planteaba que había que ubicarla en el interior del conjunto, donde finalmente se
ubicó”10
. Definidos los detalles, todo quedó preparado para convocar a las empresas
constructoras. Corría el año 1961 y comenzaba a nacer nuestra Villa Olímpica.
2. “Cuando ese sector donde yo estaba eran puros peladeros…”: la fase de instalación,
1961-1964
Los terrenos cedidos por la CORVI para erigir la Villa Olímpica abarcan una superficie
de 28 hectáreas, dentro de la cual había un pequeño sector que albergaba cinco casas y otro
donde funcionaba la piscina Mund (a la cual nos referiremos más adelante). De acuerdo a un
estudioso, estas dos áreas enquistadas en la futura Villa representaron “un pie forzado que ha
llevado a sacrificar un acceso franco a la población por Av. Grecia”11
. Hacia el norte, en la
otra vereda de la citada avenida, estaban las casonas y chalets construidos desde la década de
1930 bajo la influencia del modelo británico de la “ciudad jardín”. Al oriente se encontraban
las dependencias del Laboratorio Chile y del Instituto Bacteriológico (levantado entre 1947 y
1950, hoy conocido como Instituto de Salud Pública), y más allá el Estadio Nacional
(inaugurado en 1938). Al sur del terreno había potreros y comenzaba a instalarse la “población
de emergencia” Rebeca Matte que colindaba con la calle Guillermo Mann.
Los antiguos vecinos todavía recuerdan el sitio baldío ubicado al sur de Av. Grecia:
“Eran terrenos eriazos no más, y que en esta época se llenaban de pastos, entonces llevaban
animales, yo recuerdo bien…los llevaban a pastar”. Los potreros también son evocados como
un campo abierto que en verano presentaba una “sequedad increíble”. Werner Vogel,
ingeniero estructural que formó parte del equipo que inició las obras de la Villa Olímpica,
alude al “sitio eriazo enorme que había acá” y agrega que en la parte sur “había una laguna
antiguamente”, lo que explicaría parte de los daños sufridos por los edificios de ese sector con
motivo del terremoto del 2010, debido a que “…habían napas subterráneas que afloraban de
10 Agradecemos esta información a Luis Silva. Véase también Martínez y Moreno, op.cit. pp.14-16. 11 Edding, op.cit., p.18. El autor era de la opinión que estos inmuebles debieron haber sido expropiados por la
CORVI.
6
agua, canales de río, porque era una zona relativamente agrícola, entonces eso desintegra un
poco la capacidad del suelo para construir”12
.
El 11 de septiembre de 1961, el Director de Obras Municipales de Ñuñoa, señor José
Renard Valenzuela, informaba al edil de la comuna que había sido presentado para la
aprobación municipal “el plano de loteo de la Población Exequiel González Cortés (Villa
Olímpica)”, recalcando la importancia que tendría el conjunto habitacional de cara al Mundial
de Fútbol que se estaba organizando para el año siguiente en Chile, en tanto permitiría
hermosear los agrestes alrededores del Estadio Nacional. También destacaba la “planificación
racional de los espacios, distribución de áreas de uso común de las viviendas (copropiedad),
redes de circulación interiores y áreas libres de uso público clasificadas en cuanto a su
destinación”13
. El loteo de los terrenos fue autorizado el 29 de noviembre, proyectando la
construcción de 105 bloques de edificios de 2, 4, 5 y 15 pisos que totalizaban 2.601
departamentos para viviendas. Derrochando optimismo, Renard era de la opinión que los
edificios podrían aprovecharse para “dar alojamiento a turistas que concurran a presenciar el
Campeonato Mundial de Fútbol”, lo cual, sin embargo, no se materializaría debido a que las
obras no se lograron terminar para esa ocasión14
.
Los trabajos comenzaron hacia finales del año 1961. En ellos intervinieron cinco
empresas constructoras privadas que habían sido seleccionadas tras una licitación pública:
Marinovic, Collados, Donate, Berenguer y Gama. De acuerdo a la zonificación del terreno,
éste se dividió en seis sectores, correspondiéndole a cada una de las empresas levantar uno de
dimensiones más o menos parecidas y quedando el sexto a cargo de Marinovic y de Collados.
Los primeros cinco sectores, con un total de 1.904 viviendas, estuvieron listos hacia mediados
de 1964, según lo atestigua el estudio de Edding. El cuadro siguiente resume la información
disponible.
Sector Empresa
constructora
N° de
viviendas
Metros cuadrados
1 S. Marinovic 415 36.420
2 M. Collados 342 35.281
3 Donate (VIEC) 354 34.216
4 A. Berenguer 369 36.052
5 Delta (Gama) 424 40.101
Total 1.904 182.070 Fuente: H. Edding, 1964, pp.121-122
12 Testimonio de “Elizabeth”, en Martínez y Moreno, op.cit., p.30 y Entrevista a Werner Vogel, 27 de agosto de
2010. 13 Carta de José Renard Valenzuela al Alcalde de Ñuñoa, Santiago, 11 de septiembre de 1961, en Archivo
Dirección de Obras Públicas de Ñuñoa. 14 Carta de José Renard Valenzuela, Santiago, 29 de noviembre de 1961, en íd. Ver también: Martínez y Moreno,
op.cit., pp.16-17.
7
En relación al último sector -el de mayor superficie, situado al sur de la Villa-, hay
quienes señalan el año 1966 como el de la entrega definitiva y otros que la postergan para
1968, motivada por retrasos de diversa índole que afectaron la recepción final de las obras.
Don Werner Vogel es enfático al momento de explicar que “aquí se construyó con los
mejores materiales de la época, los mejores hormigones 160-180 kg…”, aunque unas
empresas se afanaron más que otras. Nuevamente el análisis de Hernán Edding aporta datos
interesantes: “Los mejores hormigones a la vista, en cuanto a calidad de terminación se refiere,
corresponden a Marinovic y Delta…”, quienes utilizaron los materiales recomendados por los
proyectistas de la obra. Respecto a los que ocuparon las empresas de Collados y Berenguer, el
autor manifiesta que dieron “resultados inferiores”, mientras el sistema empleado por la
constructora VIEC arrojó un balance “desastroso”15
.
Los recursos para la edificación de la Villa Olímpica fueron obtenidos por la CORVI
en el marco de un convenio con los Estados Unidos, que colaboraron con nuestro país por
medio de la “Alianza para el Progreso” implementada por el presidente John F. Kennedy en
1961. En una publicación oficial de 1964 confirmamos que los sectores 1-5 se financiaron
íntegramente con los préstamos obtenidos por esta vía, sindicándose al hacía poco asesinado
Kennedy como figura clave para estimular el Plan Habitacional del gobierno chileno. La
portada de la revista no podía ser más elocuente, exhibiendo la imagen del malogrado
presidente de los EE.UU. sobre una foto panorámica de la Villa Olímpica, “óptimo fruto de la
Alianza para el Progreso, en el Plan Habitacional”16
.
Mención aparte para la emblemática Torre, incorporada a última hora en el diseño de la
población e “hito referencial” del sector. El Edifico-Torre, como fue designado en la época,
constituyó un orgullo para el país. “Sólo el Hotel Carrera de Santiago lo iguala en altura de
pisos, pero en cuanto a concepción arquitectónica, no tiene rivales”, se afirmaba en una
revista. Don Werner precisa que “en total tiene catorce pisos habitables más dos subterráneos
y un pent house arriba, diecisiete pisos en total. Ese fue el primer edificio que se calculó en
altura…”. Y agreguemos que fue el primer edificio de estas dimensiones para uso residencial
en Chile. En la base de la Torre se ubicaron nueve locales comerciales con subterráneo; en el
segundo piso, cuatro departamentos de tres dormitorios cada uno; y los doce pisos restantes
cuentan con cuatro departamentos de cuatro dormitorios cada uno, que reunían “el máximo de
comodidades, adelantos técnicos, nivel de seguridad y belleza de líneas”. En total, 52
apartamentos que, además, contaron con instalaciones de gas licuado. La construcción la
realizó la firma Modesto Collados y Cia17
.
Esta auténtica atalaya urbana fue una de las primeras obras en entregarse y comenzó a
recibir a sus moradores incluso antes que los hubiera en los vecinos blocks y casas. Doña
Luisa Henríquez menciona en su testimonio que junto a su marido se instalaron a vivir en la
15 Entrevista a W. Vogel, op.cit. y Edding, op.cit., p.134. 16 “Ante el desaparecimiento de John F. Kennedy”, Revista CORVI Noticias, N°21, enero de 1964, pp.1-3. 17 “Edificio-Torre de la Villa Olímpica”, Revista de la Construcción, N°9, febrero de 1963, pp.36-37.
8
Torre en el mes de octubre de 1962, cuando la Villa todavía no era habilitada y “estaba cerrada
con madera por todos los costados”18
. Los contactos en la CORVI le permitieron a la familia
de doña Luisa y a dos más ocupar sus departamentos con antelación, convirtiéndose, por tanto,
en los habitantes más antiguos de Villa Olímpica. Unos cuantos meses después empezarían a
arribar los primeros contingentes de quienes se habían adjudicado las viviendas ya terminadas.
El sábado 14 de septiembre de 1963, a las 11:30 hrs. fue inaugurada la población con el
nombre de “Unidad Vecinal Exequiel González Cortés”. En una “impresionante ceremonia”
realizada frente a la Torre, se entregaron simbólicamente las llaves a los diez primeros
postulantes. En presencia del ministro de Obras Públicas, Ernesto Pinto Lagarrigue, del Vice-
Presidente de la CORVI y del embajador de los Estados Unidos, Charles W. Cole, se destacó a
esta “ciudadela”, según la bautizó la prensa, como la obra culminante del Plan Habitacional
impulsado por la CORVI hasta ese momento. En los discursos se hizo hincapié en los
esfuerzos desplegados por el gobierno para resolver los problemas habitacionales y se
reconocía el valor de la cooperación a través de la Alianza para el Progreso. El embajador
expresó que “la población «Exequiel González Cortés» simboliza el afán de Chile por mejorar
las condiciones de vida de su pueblo”. Al entonarse la canción nacional fueron izados los
pabellones de Chile y EE.UU. A continuación, la Villa fue bendecida por Monseñor Joaquín
Fuenzalida, secretario del Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez19
.
Rápidamente, esta solución habitacional atrajo las miradas tanto en Chile como en el
extranjero y sería sindicada como un ejemplo concreto de las posibilidades para superar el
déficit de viviendas existente. Ya a finales de 1962, el Intendente Municipal de Buenos Aires,
arquitecto Alberto Prebisch, recorrió varias de las poblaciones promovidas por la CORVI
entre las que aparece nuestra Villa. Un hito particularmente destacado fue la visita del
presidente de Brasil, Joao Goulart, en el otoño de 1963: “A las 10:30 hrs., la comitiva oficial
partió de la Embajada de Brasil rumbo a la Población Exequiel González Cortés, ex Villa
Olímpica, recibiendo el señor Goulart el homenaje popular que se tradujo en aplausos y gritos
alusivos a la cordialidad brasileña y a la sencillez de su Primer Mandatario a quien sólo
llamaban ‘Jango…. Jango… viva Brasil”. En septiembre del mismo año fue el turno del
presidente de Yugoslavia, mariscal Tito, quien por causa de la lluvia debió limitarse a dar una
vuelta en automóvil alrededor de la Villa. En medio de una “cariñosa recepción” por parte de
los vecinos, a principios de mayo de 1964 se hizo presente el mandatario de Alemania Federal
Heinrich Lübke junto a su esposa, los que impresionados y “emocionados” se pasearon por
toda la población y se tomaron fotografías en la terraza de la gran Torre20
.
Al momento de producirse estas visitas ilustres, la infraestructura comercial y las áreas
recreacionales contempladas en el proyecto original todavía no existían. Éstas sólo se fueron
18 Testimonio de Luisa Henríquez, en Martínez y Moreno, op.cit., p.38. 19 “Población Exequiel González Cortés, obra culminante hasta el momento del Plan Habitacional de la CORVI”,
Revista CORVI Noticias, N°19, octubre de 1963, pp.10-12. 20 Las notas sobre las visitas extranjeras en: Revista CORVI Noticias, N°11, diciembre de 1962, p.14; N°16, junio
de 1963, pp.1,3,10 y11; N°20, diciembre de 1963, pp.4-5; y El Mercurio, 2 de mayo de 1964, primer cuerpo, p.1
y segundo cuerpo, p.21.
9
materializando con el correr de los años, de manera que al iniciarse el poblamiento de la Villa
Olímpica, “los espacios de uso común se encontraban baldíos, no sólo sin las construcciones
que se proyectaban en los planos (por ejemplo, un cine con capacidad para 1.500 personas,
que nunca llegó a construirse) sino también, sin áreas verdes y sin parte de la dotación de
pavimento necesaria”. Don Jacinto Cortés recuerda que “cuando recién llegamos nosotros
habían pocas veredas…”, mientras Ana agrega que “…la plaza, esto que es la plaza ahora, era
un pastizal que cubría a una persona”21
. Como comentaremos en la próxima sección, la
organización de los propios vecinos resultó fundamental para habilitar los espacios comunes y
dar origen a la vida de barrio propiamente tal.
Una de las interrogantes -que es complicado aclarar plenamente- tiene que ver con el
origen del nombre de la población. La denominación de “Villa Olímpica” se vincula al parecer
al deseo de emplear los departamentos “para poder recibir a las diferentes delegaciones
futbolísticas que vinieron al Mundial del sesenta y dos”, según nos indicó don Werner Vogel y
rememoran también otros vecinos22
. No obstante, como ello finalmente no se concretó, las
autoridades optaron por el nombre oficial de «Población Doctor Exequiel González Cortés, ex
Villa Olímpica», tal cual figura en las escrituras y en muchos documentos y artículos de
prensa. El homenajeado con el nombre legal de la Villa es el doctor González Cortés, fallecido
en 1956, precursor de la medicina social en Chile, diputado y senador por el partido
Conservador, y merecedor del reconocimiento de sus contemporáneos por colocar a los más
desamparados en el centro de su quehacer profesional y político23
.
La confusión se presenta desde el momento en que observamos que en algunos
documentos el nombre “Población Exequiel González Cortés” remite a un espacio más vasto
que comprende, además de la Villa Olímpica, a las actuales Villas Salvador Cruz Gana y
Canadá. Un plano de loteo, fechado el 14 de diciembre de 1961, nos ofrece algunas pistas
sobre esta cuestión. Allí se distingue por una parte un área denominada “Villa Olímpica”, que
corresponde al sector que ésta ocupa actualmente. Por otra, está la designada como “Población
Exequiel González Cortés”, dividida en cuatro sectores (el 1 y el 2 forman hoy la Villa
Salvador Cruz Gana; el 3 y el 4, la Villa Canadá). Los sectores 1, 3 y 4 eran del Servicio de
Seguro Social y se proyectaba construir ahí viviendas sociales. En el sector 2 de la CORVI se
pensaba erradicar a familias de poblaciones callampas. También aparece en el plano una
“población de viviendas de emergencia”, que es la actual Villa Rebeca Matte24
.
21 La cita y los testimonios de Jacinto Cortés y “Ana” en Martínez y Moreno, op.cit., pp.39-40. 22 Una versión distinta sostiene que, en 1960, la elección de Chile como sede para los Juegos Olímpicos Panamericanos de 1963 habría motivado la construcción de la población para acoger a las delegaciones, pero que
debido a la inminencia del Mundial de Fútbol, éstos finalmente no se realizaron en nuestro país. De ahí el origen
del nombre “Villa Olímpica”, aunque no hemos logrado acreditarlo. Nadia Troncoso y Juan Ignacio Kremer,
“Fragmentos del Movimiento Moderno en Chile: Población Exequiel González Cortés (ex Villa Olímpica)”, en
Revista de Arquitectura, N°17, FAU, Universidad de Chile, Santiago, 2008, p.96. 23 Ver por ejemplo: Alfonso Calderón, “El Doctor Exequiel González Cortés y la medicina social en Chile”, en
Revista Médica, N°1, Vol.35, marzo de 1984, pp.16-20. 24 “Expedientes Población Exequiel González Cortés”, en Archivo Dirección de Obras Públicas de Ñuñoa.
10
De aquí podemos concluir que tras la puesta en marcha del proyecto Villa Olímpica a
fines del año 61, se lotearon los terrenos ubicados al sur de la calle Carlos Dittborn para
construir más viviendas sociales, proyecto que recibió el nombre de Población Exequiel
González Cortés que, posteriormente, abarcó también a la Villa Olímpica. Sabemos que a
fines del año 62 las 500 familias de la callampa Lo Encalada fueron efectivamente trasladadas
al “sector radicación de la Población Exequiel González Cortés” (hoy parte de la Villa
Salvador Cruz Gana), donde los esperaban “cómodas y confortables viviendas construidas por
la Corporación de la Vivienda”25
. En 1965 hallamos otra noticia que informa de la entrega de
nuevas viviendas “a obreros en Ñuñoa” las que formaban parte del denominado “grupo
habitacional Exequiel González Cortés, de los sectores 1 y 3 del Servicio de Seguro Social de
esa localidad”, es decir, pertenecen a las actuales Villas Salvador Cruz Gana y Canadá26
.
Como una manera de diferenciarse de los habitantes de las homónimas poblaciones al sur de
calle Carlos Dittborn, los de la Villa Olímpica conservaron ese nombre para referirse a su
barrio, pese a que en las escrituras de los departamentos figure hasta el día de hoy el de
“Población Exequiel González Cortés, ex Villa Olímpica”.
Digamos finalmente que el municipio tenía la facultad para colocar los nombres a las
calles y pasajes. Las vías que atraviesan la población de norte a sur (Los Jazmines, Obispo
Orrego, Salvador Sur), equivalen a la continuación de calles que ya existían al norte de la
avenida Grecia, por lo que recibieron el mismo nombre. No prevaleció la creatividad a la hora
de bautizar a los pasajes interiores que se llamaron simplemente Calle Uno, Dos, Tres, Cuatro
y Cinco. Don Alfredo Álvarez nos aclara que en “el setenta, el ochenta, por ahí”, alguien de la
municipalidad habría dicho: “oye, esta es la Villa Olímpica, de las olimpiadas, del Olimpo, por
lo tanto, hay que ponerle los nombres de los filósofos de esa época”27
. Aunque no hemos
logrado determinar la fecha exacta de ese cambio, a partir de entonces la Calle Uno pasó a ser
Pericles; la Calle Dos, Sócrates; la Calle Tres, Platón; la Calle Cuatro, Aristóteles; y la Calle
Cinco, Fidias. Así, los griegos quedaron inscritos definitivamente en la toponimia de la Villa.
3. “Antiguamente se conocía toda la gente…”: los fundadores de la Villa y los años
dorados, 1962-1973
¿Quiénes poblaron y llenaron de vida los modernos edificios, con sus largos pasillos,
pasarelas y patios interiores? Un estudio de 1964 nos permite conocer el perfil de quienes
hasta ese momento se habían adjudicado las 1.904 viviendas de los sectores 1-5 de la Villa
Olímpica. A la sazón se contabilizaron 13.265 habitantes, dentro de los cuales predominaban
las mujeres (54,3%) por sobre los hombres (45,7%). Era una población eminentemente joven,
conformada por un gran número de parejas con hijos pequeños que accedían por primera vez a
la vivienda propia. De hecho, más de la mitad de los nuevos vecinos eran menores de 24 años
25 “La Corporación de la Vivienda inició el traslado masivo de 500 familias a Población E. González C.”, El
Mercurio, 30 de noviembre de 1962, p.35; “500 familias erradicadas de Lo Encalada”, Revista CORVI Noticias,
N°10, noviembre de 1962, p.12. 26 “82 nuevas viviendas entregadas a obreros en Ñuñoa”, Revista CORVI Noticias, 1965, p.29. 27 Entrevista a Alfredo Álvarez, 16 de noviembre de 2010.
11
(53,2%) y apenas el 5,6% tenía más de 55 años28
. Las palabras de doña María Editha ilustran
el fenómeno: “Acá nadie se conocía, llegaba gente de distintas partes, eran todas señoras
jóvenes con sus niños. Aquí se criaron los chicos…, todas las mujeres jóvenes que llegaron a
vivir aquí criaron a sus hijos muy bien…”29
.
Una fracción de esta “gente de distintas partes” provenía de zonas y comunas rurales y
estaba poco habituada a la vida urbana. Más aun, ignoraba las implicancias de sentar los reales
en un conjunto habitacional inspirado en el Movimiento Moderno. “Acá llegó mucha gente del
campo, de Renca, de Puente Alto, que no tenían la forma de vivir en la ciudad, había mucha
gente que no conocían las construcciones ni la forma de vivir en la ciudad, llegaron con
costumbres muy dispares… como anécdota le cuento que al frente, en el block 66, al tercer
piso llegó una familia con gallinas y gallos, bien folclórica la cosa (risas)…”, recuerda a
propósito don Alfonso Flores30
.
En la Villa Olímpica se entremezclaron empleados públicos y particulares, conductores
de micros y taxis, miembros de las Fuerzas Armadas, profesionales y técnicos, dando origen a
un vecindario heterogéneo y variopinto, aunque con un claro sello de clase media emergente.
En el cuadro podemos apreciar las actividades que desempeñaban:
Empleados 16,9%
Profesional, técnico o trabajo por cuenta propia 10,4%
Actividad del hogar 20,0%
Sin actividad 12,7%
Estudiante primario 20,0%
Estudiante secundario 14,8%
Estudiante universitario 2,6%
Otros estudios 2,6% Fuente: H. Edding, 1964, p.22
Los empleados junto a sus familias constituyeron el grupo más numeroso y ocupaban
en 1964 más de la mitad de las viviendas de la Villa. Accedieron a ellas tras imponer en
diversas Cajas de Previsión Social y luego de haber sorteado un proceso de postulación que no
viene al caso detallar aquí. Sobresalieron especialmente los de la Caja de Empleados
Particulares que dispuso de 858 departamentos para sus afiliados y los de la Caja de
Empleados Públicos y Periodistas con 25531
. Muchos de estos empleados, hoy jubilados, aun
permanecen en el barrio y criaron allí a una nutrida prole, que a menudo siguió los pasos de
sus progenitores y adquirió con posterioridad un departamento en el sector.
28 Edding, op.cit., pp.21-22. 29 Entrevista a María Editha, abril 2011. 30 Entrevista a Alfonso Flores, mayo 2011. Véase también Martínez y Moreno, op.cit., p.34. 31 Edding, op.cit., p.123.
12
Algunos de los blocks fueron destinados a miembros de las Fuerzas Armadas y
Carabineros de Chile, los que aparecen una y otra vez en los relatos recogidos, como el de
Humberto Chita Cruz, mundialista del 62, quien nos indicó: “Yo me acuerdo bastante de que
habitaban los militares detrás de mí, cerca de la Torre, me acuerdo que pasábamos por ahí para
ir al supermercado y cortábamos camino por los hogares y bases de los militares. Ellos tenían
ese espacio desde que se fundó la Villa Olímpica”32
. Asimismo, se reservó un porcentaje de
viviendas para postulantes seleccionados directamente por la CORVI (en 1964 ésta contaba
con 514 departamentos dentro de la población). Hay que decir que, en general, los testimonios
rescatan las facilidades brindadas por las Cajas de Previsión y la CORVI para poder cumplir el
sueño de la casa propia.
Un caso aparte es el del equipo chileno que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de
Fútbol de 1962. De acuerdo a lo narrado por Leonel Sánchez en una entrevista reciente, el
entonces senador Salvador Allende habría apostado que, en caso de vencer a la Unión
Soviética, intercedería ante el presidente Alessandri para que a cada jugador le fuera regalado
un departamento. “Dicho y hecho: le ganamos 2-1 a los soviéticos con un gol de Eladio Rojas
y otro mío de tiro libre. Entonces Allende le dijo a Alessandri, quien accedió encantado”33
. En
el mes de septiembre se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 14.882, que otorgaba a cada
uno de los 22 jugadores del plantel y al cuerpo técnico un departamento en calle Lo Encalada,
en el block 3834
. No obstante, la entrega se dilató por años y recién a fines de la década (cerca
del 69 o 70, según Chita Cruz) el premio se hizo realidad. Mientras algunos, como Carlos
Campos o Chita Cruz permanecieron por años en el vecindario, otros, como Leonel Sánchez,
arrendaron la propiedad35
. Con el tiempo, sostiene este último, “muchos compañeros lo
vendieron por necesidades económicas”. Otro deportista que habitó en la Villa fue el gran
boxeador Arturo Godoy, fallecido en 1986 y homenajeado con un monolito que se ubica frente
a la escuela.
Los primeros vecinos se organizaron tempranamente según sectores o agrupación de
blocks, para dar forma a los espacios comunes como plazas, jardines y servicios. Don Jacinto
Cortés confidencia orgulloso que “…nosotros mismos hicimos veredas. También hicimos las
canchas y después, con el aporte de la municipalidad se hizo la plaza. Después llegó el
supermercado, que era con cotizaciones nuestras. Como una cooperativa nació…”. Estas
palabras grafican la relevancia de la colaboración entre los pobladores para ir mejorando y
hermoseando la Villa. O como subraya Luisa Henríquez, sin ocultar las dificultades que
implicó este proceso, “…esa organización empezó con unos vecinos de acá, que ellos pusieron
32 Entrevista a Humberto Cruz, 4 de noviembre de 2010. 33 “El día en que Allende y Alessandri condecoraron a los ídolos”, La Hora, 4 de marzo de 2011. 34 “Publicada Ley que otorga viviendas a jugadores de fútbol”, El Mercurio, 4 de septiembre de 1962, p.21. En la
entrevista a Alfredo Álvarez, éste asegura que fue en el block 38. 35 Así describe Humberto Cruz su relación con el barrio: “Para fines del año 1970, comienza mi relación directa
con la Villa, pues me voy con mi señora y mis hijos a vivir a la Villa Olímpica, donde quisimos estar pues era un
sector muy moderno para la época y bien visto, de poca delincuencia y buena ubicación. Allí crié, durante 12
años que viví en la Villa, a todos mis hijos, que son 4, y que estaban en el colegio Hispanoamericano y después
los cambié al San Gaspar”. Entrevista citada.
13
todo, dieron su vida, porque todo era hacerlo lo mejor posible y yo tengo la historia de la Torre
en el primer libro de actas, que es maravilloso, porque ahí sale todo lo que hacían, lo que no
hacían. Se pegaban cabezazos cuando las personas de repente no querían pagar los gastos
comunes; no sabían lo que era gastos comunes”. Hubo que pasar por un período de
aprendizaje del convivir, como bien lo sintetiza don Alfonso Flores, “tenemos agua común,
luces del edificio en común, aseo, todo eso, entonces… se vio la necesidad de estar
organizados para que de alguna manera se aprendiera lo que es vivir en comunidad”36
.
Entre las demandas más urgentes de los vecinos se encontraban las de educación para
los abundantes niños y niñas y la dotación de una capilla para el culto religioso. El proyecto
original de la Villa Olímpica contemplaba una Escuela Secundaria Mixta con capacidad para
atender a 500 alumnos, lo cual luego se modificó para dar paso a una Escuela Primaria para
igual número de estudiantes37
. El inmueble se construyó en un lugar central del barrio, frente a
la plaza, y abrió sus puertas en 1965 con la denominación Escuela E 313. Con los años fue
recibiendo cada vez más niños, al punto que “a principios de la década del 70, había alrededor
de 1.400 alumnos pertenecientes casi en su totalidad a la Villa Olímpica”38
. Al menos hasta
1973, casi todos los infantes de la Villa se educaron en el establecimiento. En 1979 se dispuso
colocarle el nombre que conserva hasta hoy: Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen.
Junto con atender las necesidades educacionales, el colegio albergó también las reuniones de
diversas organizaciones vecinales que fueron surgiendo desde mediados de los años 60.
En un sitio al sur de la Torre se proyectó el levantamiento de la parroquia, en lo que de
acuerdo al relato de una vecina era un “…terreno plano que nos dieron, no nos dieron nada
edificado, ni siquiera una piedra”. Para financiar la construcción se organizaron campañas
entre los mismos vecinos: “Y todo eso se hizo a ñeque. Lo hicimos haciendo onces, qué sé yo,
haciendo festivales, para comprar ladrillos para hacer esto, para poner el techo. Porque yo me
acuerdo que lo primero que hicimos fue poner el techo y unas vigas de fierro que fue como
empezó esta capilla”39
. La parroquia se fundó el 12 de octubre de 1963 y se llamó Santa
Catalina de Siena. Continúa prestando sus servicios a toda la comunidad de la Villa y también
de las poblaciones vecinas, jugando un rol clave a la hora de cobijar diferentes tipos de talleres
y apoyar las múltiples iniciativas de sus habitantes.
En cuanto a la dotación de la infraestructura comercial, hay que mencionar el papel
fundamental del supermercado enclavado dentro de la Villa y que ha operado como una suerte
de “almacén de barrio grande”. En su primera versión fue un Unicoop que, según un
testimonio reproducido en el estudio de Martínez y Moreno, “…comenzó a funcionar el 68 y
no antes” en calle Obispo Orrego, justo al frente del Edificio Torre. La idea era que fuera
gestionado de manera cooperativa, por lo que los vecinos adquirieron la calidad de socios y
nombraban un comité de representantes que se reunía con los directivos del supermercado
para tratar los asuntos de interés de la comunidad. Tras el golpe militar de 1973, el Unicoop 36 Testimonios de Jacinto Cortés, Luisa Henríquez y Alfonso Flores, en Martínez y Moreno, op.cit., pp.40-41. 37 Edding, op.cit., p.12. 38 Martínez y Moreno, op.cit., p.77. 39 Testimonio de Luisa Henríquez, en Martínez y Moreno, op.cit., p.42.
14
quebró y el local pasó a manos privadas40
. Luego se estableció un Multiahorro, cuyos servicios
dejaban harto que desear, a juzgar por las opiniones de quienes se abastecieron allí por
décadas, hasta que en este último lustro se instaló el Unimarc Villa Olímpica. Para completar
el panorama, estaban los locales y kioscos que se abrieron paso por el barrio y permitían
satisfacer toda clase de necesidades y antojos.
Un hito en la organización vecinal fue la conformación de la Junta de Vecinos,
impulsada desde abajo. Obtuvo la personalidad jurídica en 1970 y su primer presidente fue
don Ramón Saavedra, quien rememora: “Creamos una Junta de Vecinos porque teníamos
varios problemas urgentes, como pavimentar las veredas y limpiar el lugar, que aun estaba
lleno de tomates, porque el sector era agrícola”41
. Un objetivo estratégico era el poder
emprender proyectos de mejoras en conjunto con la municipalidad (dotación de áreas verdes,
iluminación, recolección de la basura, entre otros) y apoyar las actividades desarrolladas por
los vecinos en clubes deportivos, Centros de Madres u otras instancias. Don Ramón asumió
esta labor con un alto grado de compromiso, al punto que hoy en día, a cuarenta años de su
fundación, sigue liderándola. Debemos destacar, asimismo, que fue una de las primeras Juntas
de Vecinos surgidas en el país, considerando que la ley que las creó data del 7 de agosto de
1968. Desde 1973 cuenta con su propia sede, detrás del supermercado, construida con ayuda
del gobierno.
Tras esta breve reseña de los frutos de la mancomunión que caracterizó a la generación
fundadora de Villa Olímpica, detengámonos en la sociabilidad que impregna los recuerdos de
los niños que allí crecieron. En una página web dedicada al barrio, una mujer que firma como
“Chave” nos dejó un sentido retrato de sus vivencias:
“Llegué a ti siendo solo una niña, tenía solo 9 años cuando nos conocimos.
Tú estabas ahí llena de edificios que para mí y mis hermanos era algo
nuevo. Fuiste creciendo conmigo, te comenzaste a llenar de árboles,
colegios, capilla, kioscos, plazas, juegos, donde nos invitabas cada día a
jugar junto a ti. También me llenaste de amigas y amigos con los que
comencé a crecer y pasar de ser una niña a una adolescente. Junto a ti viví
mis primeros pololeos, fiestas y aquellos maravillosos años que nunca
olvidaré. En mí quedaron esos recuerdos de fiestas patrias, donde en mi
edificio a los niños nos hacían fiestas y nos regalaban pelotas. También
cuando se hacían fiestas entre los diferentes edificios y cada uno tenía su
candidata a reina, donde un año nuestra reina ocupó el segundo lugar. (…)
Ya han pasado 42 años desde que llegué a ti y aun sigo aquí. Hoy estás
cambiada, con el terremoto de Febrero sufriste mucho, pero, sigues en pie
invitándonos a surgir y salir juntos adelante. Gracias mi Villa por todo lo
que me has entregado, gracias por estar aquí”42
. 40 Martínez y Moreno, op.cit., pp.74-75. 41 “Villa Olímpica cumple 40 años en medio de reparaciones posterremoto”, La Tercera, 26 de septiembre de
2010, p.48. 42 “A mi Villa Olímpica”, en http://www.villaolimpica.cl/pag/gestion.php?idgestion=12
15
Las frases denotan una infancia feliz; un cariño entrañable por un modo de vida
compartido en un espacio acogedor. Muchos habitantes de la Villa participan de estos
sentimientos con nostalgia. “Acá había mucha vida vecinal, al principio no existía esta sede
pero había unas sedes chicas que estaban metidas debajito de los blocks y después se unían
ellos, lograban peticiones como los jardines, el riego, unos tambores hermosos de basura…
había una vida de comunidad muy bonita, se hacían actividades en la Iglesia, se juntaban dos o
tres blocks y hacían actividades…”43
. Humberto Chita Cruz, por su parte, señala que “se daba
harto la vida de barrio entre nosotros; muchas veces yo pasaba por los pasajes y veía por la
ventana de los departamentos a mis compañeros de selección almorzando con sus familias, y
nos saludábamos dándonos la mano por la ventana. Eso era muy común, porque en la Villa
antiguamente no habían tantas rejas y se conocía toda la gente”44
. Las memorias enfatizan una
y otra vez la unión que existía entre los vecinos y la satisfacción de que los esfuerzos
conjuntos se tradujeron en un mejoramiento de su calidad de vida.
Junto con las festividades, como navidad y fiestas patrias, que se celebraban
achoclonados, el deporte ocupó un lugar central en la sociabilidad barrial. De las 24
organizaciones comunitarias que se registraron en 1972, nada menos que catorce
correspondían a clubes deportivos45
. Esto se confirma a partir de las evocaciones de muchos
vecinos, como las de don Alfredo Álvarez, quien destaca que “…no había la sede social que
hay ahora, había prefabricada y ahí se hacían campeonatos de ping pong, campeonatos de
ajedrez, campeonatos de brisca, que habían muchos que jugaban ahí, y los campeonatos de
fútbol desde los 5 años para arriba hasta los que eran de treinta y cinco hacia arriba y todos los
fines de semana había baby futbol y eso aglutinaba a las familias”46
.
La popular Liga de Fútbol aparece entre los eventos más nombrados por los
fundadores. Dada la gran cantidad de niños en Villa Olímpica, la convocatoria para ir a jugar a
la pelota era altísima. Don Ricardo García asegura que “…había once clubes y cada club tenía
diez divisiones. Ponle que en cada división habían diez, y eso es poco, porque habían muchos
más. Eran, sacábamos la cuenta, que se movían como tres mil, puros niños, sin considerar los
padres que éramos directores del club, más los familiares, pongámosle el caso de mi señora,
más los familiares, llegaban mis cuñadas a ver a los niños ‘¡que van a jugar los niños!’.
Entonces, era viernes, sábado, domingo. Se movían tranquilamente diez mil personas, era
inmenso, inmenso”. El epicentro eran las cuatro canchas de tierra, en el mismo espacio que
hoy ocupan las dos multicanchas, generándose un ambiente familiar y tranquilo, sin peleas.
El grado de articulación del “Deportivo” era igualmente notable. “Era como ver a un
club deportivo de estos de la profesional, con carné. Tú no podías jugar por jugar. ‘¡yo quiero
jugar!’ ¡No! Tenías que tener un carné, y el carné aprobado por la junta general del Deportivo,
con los timbres. Habían transacciones, igual como en los equipos, había transacciones, ‘mire,
43 Entrevista a Sandra del Canto, abril 2011. 44 Entrevista a Humberto Cruz, op.cit. 45 Martínez y Moreno, op.cit., p.85. 46 Entrevista a Alfredo Álvarez, op.cit.
16
yo quiero comprar a este jugador de tal club, mire cuánto vale’. (…)Y aparte de eso se
entretenían los padres también, ahí mirando. Era bonito ese tiempo”. Jacinto Cortés, como
muchos otros, se dedicó a entrenar a alguno de los equipos y confiesa que, “me salieron dos
buenos, uno me salió para la selección chilena, el hijo del Chita Cruz”. Y este último
concuerda en el mismo sentido: “Yo tenía de vecinos a muchos compañeros de equipo, como
Carlos Campos, Leonel Sánchez, Eyzaguirre, Gumucio etc. Estábamos todos allí.
Compartíamos con toda la gente y hacíamos varias actividades, sobre todo en el deporte.
Ejemplo claro de esto, es que mis hijos jugaron todos en el Racing Club, que era el equipo de
la Villa Olímpica, con el cual se hacían muchos partidos contra otros equipos buenos como
Católica, la U, Everton etc.”47
. Sin excepción, todos los entrevistados mencionan al golpe
militar de 1973 como el momento que liquidó esta intensa vida barrial en torno al fútbol.
La Piscina Mund, ubicada en Grecia, entre Obispo Orrego y Salvador Sur, fue otro
icono recreativo de esta comunidad urbana. Las (pocas) evidencias que hemos podido
recopilar apuntan a que la piscina existía desde antes del establecimiento de la Villa48
. En un
diario se publicó que la familia Mund la había abierto en 1945, siendo “la primera de uso
recreacional que se conoció en Santiago, que además funcionaba como escuela de clavados”49
.
Atrajo a gente de toda la ciudad y permanece en la memoria de muchos; “…era mucho mejor
que nuestras playas, porque no había arena sucia ni olas, así que se podía nadar
tranquilamente”50
. Los futbolistas acudían a hacerse “masajes con los quiroprácticos”, en tanto
el actual concejal por Ñuñoa, Manuel Guerrero, la recuerda como “…la única piscina que
tenía trampolín y buen espacio donde nos bañábamos todos los niños en nuestra infancia…;
era un lugar que generaba, junto a muchos otros elementos, la vida barrial de niños, jóvenes y
adultos”51
.
Hemos podido apreciar hasta aquí la historia de algo más que la primera década de
vida de Villa Olímpica. Numerosos protagonistas coinciden en sindicarla como la más feliz.
En eso estaban las cosas, cuando se produjo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
4. “Teníamos todas las noches casi fogatas”: años difíciles, 1973-1990
El violento derrocamiento del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) trastornó a
todo el país. En el plano local, según ya se ha indicado, concluyó con la vida social y cultural
47 Testimonios de Ricardo García y Jacinto Cortés, en Martínez y Moreno, op.cit., pp.46-47 y 49; Entrevista a
Humberto Cruz, op.cit. 48 En el texto de Martínez y Moreno se sostiene que la Piscina Mund fue inaugurada para el Mundial del 62, pero sin indicar el origen de esa información (p.67, nota 89). Varias personas consultadas por nosotros recuerdan
haber visitado la piscina en años previos. 49 “Gunter Mund, pionero de la natación, murió en accidente aéreo”, Las Últimas Noticias, 28 de marzo de 2011.
La misma fecha se indica en “Mund: la familia que transformó el spa y las piscinas en una tradición”, La Tercera,
30 de marzo de 2011. 50 Cuento de Martín Faunes, “Nuestro primo mayor” (2004), en
http://www.letrasdechile.cl/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=33 51 Entrevistas Humberto Cruz, op.cit. y a Manuel Guerrero, 21 de septiembre de 2010.
17
que había animado los años previos. En los pasajes de la Villa se registraron balaceras y
enfrentamientos, en medio del nerviosismo que se apoderó de la población. La proximidad del
Estadio Nacional, convertido en campo de concentración, repercutió en la hasta entonces
pacífica vida de los residentes del sector. Las tanquetas militares recorriendo los alrededores,
los rutinarios controles de identidad y la circulación de rumores sobre prisioneros liberados del
estadio que yacían acribillados en calle Carlos Dittborn, generaron un clima cargado de miedo.
La tensión, en alguna medida, venía respirándose desde los meses anteriores al golpe,
debido a la polarización política y social existente en el país. Mientras algunos vecinos eran
decididos partidarios del gobierno de la Unidad Popular, había otros que temían que desde la
periferia llegarían pobladores a apoderarse de sus departamentos: “… venían llenas las liebres
de la José María Caro, porque ya habían elegido los departamentos. ¿Sabes lo que es eso?
Tenían elegidos los departamentos…”52
. Pero nadie podía siquiera imaginar lo que vendría. La
misma vecina que recelaba de las intenciones de los de la población José María Caro, recuerda
que en los días posteriores al golpe no se podía salir al balcón, a raíz de los disparos que se
sentían por doquier. Helicópteros sobrevolaban la población en busca de francotiradores
supuestamente apostados en los techos de los blocks, al mismo tiempo que las tanquetas
atravesaban las calles buscando a sospechosos.
La prensa registró uno de los tiroteos que tuvieron como escenario al barrio, ocurrido
el 11 de octubre de 1973. “Extremistas atacaron una patrulla en Villa Olímpica”, rezaba el
vistoso titular de La Tercera, añadiendo una fotografía de una tanqueta y la “infantería en
plena acción”, repeliendo a los “elementos suicidas” atrincherados en algunos blocks y en los
techos del Instituto Bacteriológico. El Mercurio precisa que la acción se había desarrollado
alrededor de las cuatro y media de la tarde, levantando la hipótesis de que unos
“francotiradores” y “terroristas” que estaban apostados en la Torre tenían la intención de
atacar la escuela53
. Tanto Carabineros como efectivos del ejército controlaron la situación y se
llevaron detenidos a varios sospechosos que no fueron individualizados.
El relato de una profesora de la escuela nos permite apreciar cómo se vivió esta
angustiosa situación, por lo que lo reproducimos in extenso:
“…el 11 de octubre del año 73, estábamos haciendo clases; deben haber sido
las tres de la tarde cuando... de repente, así como que se vio por la parte de
adelante que la gente empezaba a correr ahí en la cancha. Entonces yo corrí la
cortina, miré hacia acá y el Instituto de Salud Pública -es el mismo edificio,
exactamente igual- habían eh... cuánto se llaman estos... tienen un nombre los
que disparan... francotiradores. Sabes tú, con metralleta, no eran na’
pistolas.... deben haber habido unos treinta en el techo del Instituto y los otros
estaban adelante del colegio y de repente empezó la balacera... Sabes tú que
52 Testimonio de “Gabriela”, en Martínez y Moreno, op.cit., p.50. 53 “Extremistas atacaron una patrulla en Villa Olímpica”, La Tercera y “Francotiradores atacaron a guardia del
Estadio Nacional”, El Mercurio, ambos del 12 de octubre de 1973.
18
entraban balas por el lado de acá de las ventanas y salían por el otro lado,
quebraban los dos vidrios. (…) Pusimos a todos los niños en la parte del
centro de la sala debajo de las mesas... caían los vidrios, se hicieron pipí, se
hicieron caca, vomitaron... sabes tú que debemos haber estado unos 20, 25
minutos en esa. Sabes que yo los hacía cantar, les contaba cuentos, nada... ya
al final todos lloramos, me puse a llorar yo,... cuando de repente, oye, se
escucha así como... abren la puerta, pero así violentamente,... de mi sala, y era
un Oficial de Carabineros y un Oficial de alto rango, porque estaba lleno de
estrellas, qué se yo... debe haber sido comandante, general, sepa Dios... me
dice: ¡señora! me dice, tiene dos minutos para desalojar la sala porque hay
tres minutos para desalojar la escuela”.
A la salida, los profesores junto a algunos carabineros estuvieron repartiendo a los
niños hasta cerca de la medianoche. La Villa se llenó de tanquetas militares: “¡doscientas
tanquetas aquí afuera!, doscientas.... no eran cien, ah, no te exagero. Sabes tú que desde la
puerta del colegio hasta el supermercado, una tras otra, así, puras tanquetas… impresionante”,
comenta la profesora Sandra del Canto y agrega -a diferencia de lo que apareció en los diarios-
que a “los francotiradores que estaban en los gasómetros los ametrallaron, los mataron, ahí en
los mismos gasómetros”54
. Don Humberto Chita Cruz, por su parte, indica que en calle Obispo
Orrego “hasta el Billboard del Campo de Chile, toda esa zona era de pelea”, produciéndose
escaramuzas entre militares y alguna gente de la misma Villa Olímpica y sus alrededores.
A partir del 11 de septiembre de 1973 se prohibieron las reuniones políticas y por un
buen tiempo las organizaciones vecinales, como el Deportivo, fueron intervenidas por los
militares. Agentes del régimen acudían a vigilar los temas tratados en las sesiones y era
necesario conseguir una serie de autorizaciones antes de poder realizar cualquier tipo de
reunión o actividad. Alfredo Álvarez, por ejemplo, nos contó que los célebres campeonatos de
fútbol se acabaron, “…porque se pidió que todos los que éramos dirigentes de los clubes
teníamos que empadronarnos. Yo de partida dije que no, no lo aceptaba, no, y lo dejamos, y se
terminó, se terminó y se terminó”. Muy ilustrativo del vacío que se produjo es el conmovedor
testimonio de la antes citada profesora Sandra del Canto: “Yo creo... sin exagerarte que como
un año no jugaba ningún niño afuera. Ninguno, ninguno, ninguno... yo me iba ponte tú del
colegio a las 7, 6 y media de la tarde, invierno y verano y no había ni un niño afuera, nada...
nada, nada. Ni una persona adulta... en un banco, nada. Nada, nada, nada... por temor... yo
pienso que es por temor, o sea yo tampoco habría sacado a mis hijos”55
. El toque de queda
empeoraba aun más ese lóbrego presente.
En el mes de junio de 1975 llegó a vivir a la Villa el joven poeta Rodrigo Lira. Se
estableció en el departamento 22 de la calle Grecia 907, subsistiendo en sus propias palabras
gracias a la “benevolencia de sus padres”, sin teléfono, televisor, lavadora ni equipo de sonido.
54 Testimonio de Sandra del Canto, en Martínez y Moreno, op.cit., pp.51-52. 55 Entrevista a Alfredo Álvarez, op.cit. y testimonio de Sandra del Canto, en Martínez y Moreno, op.cit., p.49.
19
El valor testimonial de su prosa, escrita en un contexto donde se ubicaban “las bayonetas en
un lado y el desconcierto y la angustia, en el otro”, ha sido destacado por diversos estudiosos.
Uno de los textos más conocidos, Declaración jurada, está ambientado en pleno corazón de la
Villa y narra cómo una noche de invierno Lira fue detenido por una patrulla militar que lo
acusó de estar fumando marihuana. Interesa aquí el ambiente que describe.
“…salí del departamento donde transcurre la mayor parte de mi existencia, a
disfrutar del espectáculo de la Luna llena levantándose de la Cordillera
sobre el espacio vacío de siluetas de edificios do hay algunas multi-canchas
al centro de la Villa Olímpica... Mientras iba pasando por la primera de esas
canchas (al oeste de la parroquia y al sur del Unicoop), fui llamado por un
grupo de adultos jóvenes y adolescentes que me ofrecieron un trago de un
cóctel de pisco con coca-cola”.
En eso estaba, compartiendo con la “muchachada de la Villa” que liderada por el
Cantri fumaba unos pitos, cuando fueron sorprendidos por la patrulla. En otro escrito, Lira
alude a las “extensas y descuidadas áreas verdes circunvecinas a su domicilio”, dando cuenta
de la época oscura de la población abierta después de 197356
. En 1981, padeciendo una
“esquizofrenia hebefrénica”, el poeta se suicidó en su departamento. Tenía recién 32 años.
Muchos vecinos coinciden en cuanto a que a fines de los años 70 y comienzos de los
80, la calidad de vida en la Villa Olímpica se estaba deteriorando, debido no solo a la difícil
subsistencia en el contexto de una dictadura militar, sino también a la cesantía entre los
jóvenes, que se acentuó especialmente a raíz de la crisis económica estallada en 1982. En esos
años se incrementó el consumo de alcohol en los espacios otrora animados por la actividad
deportiva y también apareció el tráfico de marihuana que atraía a gente malacatosa de otros
puntos de la ciudad. Una vecina nos trae a la memoria que los edificios se encontraban feos y
sucios. Incluso la mítica Torre debió soportar una plaga de murciélagos que se introducían en
los departamentos. Como si fuera poco, el domingo 3 de marzo de 1985 se produjo un fuerte
terremoto en la zona central de Chile que causó estragos en la Villa Olímpica.
En medio del desastre nacional, los cuantiosos daños en los edificios y pasarelas de la
Villa fueron exhibidos en los diarios y noticieros, destacándose en particular el desplome de
un ala completa del block 72 que de milagro no dejó heridos. Como evoca doña Alicia Urbina,
“…se cayó un edificio, o sea unos pisos completos. Eso dio vuelta el mundo… la foto esa que
sacaron ahí, porque se vino abajo”57
. Según declaraciones del entonces presidente de la Junta
de Vecinos, Alfonso Flores, reproducidas en El Mercurio, “ningún edifico se salvó del
terremoto”. Decenas de familias debieron instalarse en carpas frente a sus casas, hasta que fue
habilitada la escuela que recibió a centenares de habitantes aterrados con todo lo sucedido. Los
vecinos se organizaron solidariamente para apoyar a los más damnificados, se preparaban los
56 Los textos se encuentran en el libro póstumo de Rodrigo Lira, Declaración jurada, Ediciones UDP, Santiago,
2006. 57 Testimonio de Alicia Urbina, en Martínez y Moreno, op.cit., pp.54-55. Una foto del edificio en El Mercurio, 5
de marzo de 1985.
20
alimentos en ollas comunes y los espacios se distribuyeron por familia o por block. La
escuela-albergue quedó a cargo de don Alfonso Flores, quien durante 45 días pernoctó allí en
un catre de campaña para poder atender oportunamente las necesidades más urgentes58
. Al
igual que en el reciente terremoto del 2010, los sectores 5 y 6, ubicados hacia el sur de la
Villa, resultaron los más perjudicados.
Las difíciles circunstancias políticas y los embates de la naturaleza, sin embargo, no
mermaron la capacidad de resistencia de los pobladores. Desde 1983 que se venían realizando
jornadas de protesta nacional contra el régimen liderado por Augusto Pinochet, las que se
fueron tornando cada vez más masivas e irrefrenables. Muchos vecinos tomaron parte activa
en ellas y contribuyeron a cimentar la fama de una Villa Olímpica reconocida por su
combatividad. “…si aquí fue duro, muy duro, -afirma Alfredo Álvarez- era muy combativa la
Villa, la juventud de esa época era muy combativa, se juntaban con la del otro lado, del sector
de allá que también eran grupos grandes. Teníamos todas las noches casi fogatas;…”59
.
Cacerolazos, neumáticos encendidos y barricadas en las esquinas más transitadas,
cortes de luz y marchas por el interior de la Villa, donde se lanzaban panfletos y se pintaban
los muros con consignas contrarias a la dictadura, formaban parte del paisaje en esas jornadas
de protesta que aglutinaron a gente de todas las poblaciones del sector. Ocurría esto, pese a la
presencia constante de militares que guarecían los edificios destinados a miembros de sus
filas. El concejal de Ñuñoa, Manuel Guerrero, confirma que “en esos momentos la Villa
Olímpica era muy activa, muy bien organizada, con alta conciencia social democrática. Era un
centro de reunión de estudiantes secundarios, universitarios, jóvenes, profesionales etc.”60
.
Más allá de los riesgos que se corrían, las protestas en la Villa constituyeron una experiencia
que marcó profundamente a las generaciones más jóvenes de aquellos años.
La represión fue implacable. Hubo allanamientos, tiroteos y varias muertes en los
contornos de nuestra ciudadela. El 12 de diciembre de 1984, la estudiante de sicología y
militante del MIR, Alicia Ríos Crocco, murió despedazada por una bomba adherida a su
bicicleta en calle Carlos Dittborn con San Eugenio. La prensa oficialista informó que “la
presunta extremista” iba a colocar un artefacto explosivo, no obstante que en organismos de
defensa de los derechos humanos se hablaba de un montaje orquestado por agentes de la CNI.
Del proceso judicial consta que la carga explosiva iba bajo el sillín de la bicicleta, sillín que
nunca fue encontrado ni periciado61
. Pero las protestas no se detuvieron y la gente de la Villa
continuó manifestándose con determinación y arrojo, sumando a más y más vecinos a la lucha
contra la dictadura.
58 “Daño estructural en edificios amenaza a miles de personas”, El Mercurio, 6 de marzo de 1985; Martínez y
Moreno, op.cit., pp.55-56. 59 Entrevista a Alfredo Álvarez, op.cit. 60 Entrevista a Manuel Guerrero, op.cit. 61 La versión oficial en: “Identifican a mujer muerta en explosión”, La Nación, 13 de diciembre de 1984. La otra
versión en: http://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados%20R/rios_crocco_alicia_viviana.htm.
21
Posiblemente el episodio más dramático de represión al interior de la población tuvo
lugar en la noche del 15 de junio de 1987, cuando la CNI llevó a cabo una de sus acciones más
siniestras: la Operación Albania, en el marco de la cual doce jóvenes pertenecientes al Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron brutalmente ejecutados en distintos puntos de
Santiago. Uno de ellos, Julio Guerra Olivares, cayó abatido pasada la medianoche en el
departamento 213 del block 33 de la Villa, próximo a la piscina Mund. La versión oficial
difiere una vez más de las de testigos y publicaciones opositoras: Guerra se habría enfrentado
a tiros a los agentes que lo conminaban a entregarse. Varios vecinos recuerdan una balacera
descomunal y como “sacaron a un cabro muerto, lo sacaron de ahí, lo mataron, pero dijeron
que ahí había hecho enfrentamiento”. Posteriormente se aclaró lo realmente sucedido en el
departamento: Guerra fue acribillado por sorpresa, sin posibilidad alguna de defenderse y tras
haber sido lanzadas bombas lacrimógenas que imposibilitaron cualquier reacción.
En un sobrecogedor relato el escritor Luis Alberto Tamayo refiere los hechos desde su
perspectiva de testigo:
“No hubo sirenas ni parlantes intimando a rendición. Las botas suenan,
suben y suben, pienso en que puerta se detendrán para derribarla. (…) Los
dos primeros disparos sonaron gruesos, con todos sus ecos posibles, luego
ráfagas desde muchas direcciones. Nos tiramos al suelo, a unos pocos
metros todo el aire lleno de balas reventando y silbando con sus fogonazos a
cuestas. Silencio. Los vehículos se van, nuestro pasaje queda allí, quieto,
discretamente vigilado. Nadie se atreve a prender o a apagar luces, ha sido
una hora y media de no saber qué quieren. Disparos ahora lejos, como si
alguien pateara un portón de lata. Al amanecer caminamos alerta por nuestra
casa, desconfiamos. Abrimos con temor nuestra puerta. Afuera todo está
igual, mentirosamente perfecto, el cielo despejado también. La televisión
dijo que hubo un ir y venir de disparos entre el conminado a entregarse y los
agentes. Un diario informa que no hubo intercambio de disparos, ni menos
que desde la ventana hubiesen hecho fuego con esa arma automática que
indica el parte oficial. Sólo un diario informa la verdad, publican la foto de
mi edificio sin ninguna huella en su fachada. No hay otros muertos, ningún
vecino herido. Nuestras murallas son sólo planchas de zinc o ladrillo hueco,
nuestros vidrios son sólo vidrios. Su dormitorio quedaba justo en diagonal a
nuestra ventana. Todas las balas fueron al aire esa noche, sólo las dos
primeras buscaban matar a un hombre. Fueron sombras negras que
caminaron como arañas por los muros y de un salto estuvieron adentro
copando todos los rincones. Afuera todos ellos, adentro todos ellos. Lo
cogieron. Inauguraron la fiesta con dos disparos certeros, directo a los ojos,
ineludibles para un hombre inmovilizado. El no tuvo un solo aviso, ni un
mínimo presagio. Estaba, como nosotros, ya acostado, con la radio
22
encendida sobre el velador, esperando el redoble de tambores con que la
Cooperativa anuncia las noticias de medianoche”62
.
El plebiscito del 5 de octubre de 1988 respecto a la continuidad o no del régimen
militar, marcó el comienzo del fin para la dictadura. A juzgar por los testimonios, en todo el
barrio el triunfo del No fue festejado con algarabía. “Pa’l plebiscito la gente de la Villa
Olímpica no se acostó, porque nosotros nos quedamos con mi esposo ponte tú hasta las... tres,
cuatro de la mañana escuchando noticias, qué se yo y la gente pasaba por la calle con
banderas, y tocando tambor... esa es la gente de la Villa,… celebrando, celebrando que había
ganado el No”63
. Hubo también quienes no compartían estos sentimientos, pero sus berrinches
(como los disparos al aire que efectuó un funcionario de la Aviación o la acción de
Carabineros, que la noche del 6 de octubre disolvió una manifestación por el triunfo del No
que se desarrollaba en la Villa) no lograron opacar esta fiesta popular64
. Se auguraban tiempos
mejores, no solamente para el país: Villa Olímpica comenzaría a escribir un nuevo capítulo de
su historia.
5. “Somos toda gente de trabajo”: un epílogo en pleno desarrollo
A lo largo de las últimas dos décadas (1990-2010), en Villa Olímpica se han ido
presentando una serie de fenómenos que, por una parte, reflejan problemáticas nacionales y
por otra, profundizan o trastornan las dinámicas locales construidas históricamente. En cuanto
a lo primero, se reprodujeron en la Villa las tensiones propias de un país que debía reconstituir
su tejido social y su democracia tras una larga dictadura y, al mismo tiempo, la gente debió
aprender a subsistir en el contexto de una economía de mercado centrada en los individuos, el
consumo y la competencia. En este esquema, las relaciones sociales abiertas, basadas en la
confianza y la convergencia, han sido reemplazadas paulatinamente por un tipo de vida que
privilegia las relaciones puertas adentro, donde los lazos entre las personas son menos sólidos
y prevalecen la sospecha o la indiferencia.
Una mirada rápida y ligera, efectivamente deja la sensación de que en la actual Villa
Olímpica campea el individualismo y se perdieron todas aquellas tradiciones que otorgaron
una singular identidad barrial a sus habitantes. No se observan a simple vista esas instancias
que aglutinaban masivamente a los vecinos, como las actividades culturales y deportivas de
los fundadores o la complicidad que se generó en la lucha contra la dictadura. Tampoco está
ya la piscina Mund que, como vimos, era un hito en la vida de jóvenes y niños. Cuando su
dueño decidió venderla en 1990 (funcionó hasta 1991), en el terreno que ocupaba la piscina se
62 El relato completo de Tamayo está en: http://www.lashistoriasquepodemoscontar.cl/casa.htm. Véase también:
Comisión Chilena de DDHH, Situación de los Derechos Humanos en Chile, Informe mensual N°s 66 y 67, junio-
julio 1987, p.130; “La matanza de Corpus Cristi”, Revista Análisis, 22-29 de junio de 1987, pp.27-29; Revista
Cauce, N°113, junio de 1987, pp.37-50. 63 Testimonio de Sandra del Canto, en Martínez y Moreno, op.cit., p.53. 64 Ver: ídem. y Comisión Chilena de DDHH, Situación de los Derechos Humanos en Chile, Informe mensual
N°82, octubre 1988, p.27.
23
levantó un condominio de edificios que rompe con la fisionomía propia de la Villa y la privó
de un sitio particularmente apreciado por sus habitantes. Si hasta la escuela recibe cada vez
menos niños de Villa Olímpica, cuestión que se acentuó desde 1997, cuando se trasladó allí a
unos 400 alumnos del Colegio Libertador (convertido en la 33ª Comisaría) que atendía a las
barriadas del sector de Guillermo Mann. Según el director del colegio, esto terminó por
ahuyentar a la gente de clase media del sector65
.
La morfología del conjunto habitacional se ha ido modificando con la apertura de
algunas calles (para facilitar la circulación del creciente parque automotriz), y las rejas que
avanzan sin piedad por todos los rincones de la población. Esto se debe a la alarma que ha
provocado la delincuencia desde los años 90, tal cual ha sido denunciado de manera insistente
por los medios de comunicación. Los robos y asaltos en la vía pública y residencias se
incrementaron a partir de entonces, afectando también a la Villa, donde numerosos vecinos
han sido víctimas de atracos en los mismos pasajes del vecindario. Pero por sobre todo, se
registró una gran cantidad de robos a los automóviles estacionados sin mayor protección en los
espacios comunes y patios interiores de los blocks. Esto último motivó los cierres perimetrales
que han ido cercando a la Villa, formando lo que una vecina denomina “condominios de
viviendas sociales”. Con el apoyo económico del municipio, se erigieron las rejas que han
bloqueado la libre circulación peatonal conforme se planteaba en el proyecto original,
llegándose al extremo de cerrar hasta los pasajes.
En la actualidad, el refugiarse detrás de las rejas, el enjaularse en definitiva, es
visualizado por muchos como el remedio más eficaz para ponerse a salvo de los robos,
aceptándose los costos que esto conlleva en términos prácticos y estéticos. En ese sentido, se
comprende hasta cierto punto la impotencia de aquellos vecinos que no han podido encerrarse,
como es el caso particular de los de la Torre: “Imagínate que todos tienen cerrado y todos los
autos adentro y nosotros… ¿no tenemos derecho a tener un auto, ni a cerrar un pedazo siquiera
para tener un auto? Entonces, qué te sucede, sucede que aquí a ti te roban, te roban los autos,
quiebran vidrios en la noche los viernes o los sábados. Una vez hicieron una recorrida y siete
autos los dejaron embarrados, otra vez nos incendiaron un auto nuevo de una vecina del quinto
piso. (...)…porque todos tienen cerrado, menos nosotros. Entonces nosotros queremos cerrar,
aunque sea un poco”66
. Se refuerza, de este modo, la tendencia al aislamiento.
Una problemática que venía dándose desde los años 80 es el deterioro y la falta de
mantención de los espacios comunes de la Villa. En vista de una organización vecinal
decrecida y la menor capacidad de autogestión, a contar de los años 90 la municipalidad de
Ñuñoa pasó a jugar un papel preponderante en este ámbito. El Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) ha sido el instrumento que ha canalizado los recursos y la acción municipal,
focalizándose en el mejoramiento de la infraestructura (juegos infantiles, luminarias,
reparación de veredas, entre otras) y la realización de actividades recreativas con monitores
(talleres para el adulto mayor, gimnasia, Pilates, talleres deportivos para niños). Estas labores
65 Al respecto, Martínez y Moreno, op.cit., pp.77-78. 66 Testimonio de Luisa Henríquez, en Martínez y Moreno, op.cit., p.63.
24
cuentan con la colaboración de la Junta de Vecinos, que facilita sus instalaciones e invita a la
comunidad a participar67
. Sin embargo, la convocatoria está lejos de la que exhibían antaño las
actividades gestionadas por los mismos vecinos, lo que se explica quizá por la resistencia que
produce en algunos el estilo y la conducción del alcalde Pedro Sabat, quien tras haber ejercido
el cargo por primera vez entre 1987 y 1989 (designado por el gobierno militar), ha encabezado
el municipio de Ñuñoa a contar de la elección de 1996. Las críticas que hemos podido recoger
apuntan a la renuencia del municipio a considerar las voces disidentes o a canalizar las
inquietudes de los vecinos no adictos al modelo básicamente asistencialista promovido por el
alcalde. Estas tensiones se expresaron especialmente a raíz del terremoto del 27 de febrero de
2010.
Al momento de evaluar los cambios operados en la Villa, no podemos omitir el
impacto del envejecimiento de sus habitantes más antiguos y el aumento de los departamentos
y casas ocupados por arrendatarios. Esto ha mermado el potencial organizativo que pudimos
observar en las primeras décadas de vida del barrio. Mientras muchos de los fundadores han
ido falleciendo o debieron abandonar la Villa por las dificultades para subir las escaleras de
los blocks, la gente arribada en gran número en los últimos lustros desconoce la génesis y
desarrollo del sector, así como el sello particular que tuvo la vida en este lugar. Sin ir más
lejos, más de la mitad de los habitantes actuales no llevan más de diez años en la Villa
Olímpica, por lo que es clave transmitirles esta historia y motivarlos a sumarse a las iniciativas
que buscan su conservación y mejoramiento.
No obstante los elementos señalados -individualismo, inseguridad, cercamiento de los
espacios-, estamos convencidos que nuestro barrio aun mantiene muchas de las características
que lo distinguen de las villas y edificios modernos que han ido surgiendo masivamente en
Ñuñoa y otras comunas de Santiago. Si se toma la molestia de observar más detenidamente las
rutinas y situaciones cotidianas que tienen lugar en su interior, seguimos hallando un aire de
familiaridad ausente en otros lugares. La gente se conoce, se habla e interactúa de manera
natural, a diferencia de la frialdad que reina en muchos de los nuevos conjuntos
habitacionales, donde nadie se mete con los demás. Esto mismo llevó a las antropólogas
Martínez y Moreno a plantear la idea de una “sociabilidad del encuentro” que anima las
jornadas y llama la atención de quienes provienen de fuera. Persiste una ‘vida de barrio’ que
sigue siendo muy valorada por las diferentes generaciones que conviven en este espacio.
Asimismo, han renacido también las actividades en los espacios comunes como las
multicanchas y plazas.
Junto con el diseño urbanístico de la Villa que, como lo hemos descrito, se estructura
en torno a un centro de servicios y está orientado a favorecer los intercambios entre sus
habitantes, ha ido cobrando relevancia el emplazamiento del conjunto. Si en sus inicios, los
terrenos de la chacra Lo Valdivieso se ubicaban más bien en la periferia de Santiago,
actualmente la Villa Olímpica se sitúa en una posición privilegiada, cercana al centro de la
ciudad y con excelentes conexiones hacia todos los puntos cardinales. Más aun, la
67 Mayores antecedentes en Martínez y Moreno, op.cit., pp.56-59.
25
inauguración de la línea 5 del Metro de Santiago en abril de 1997, permitió contar desde
entonces con la estación Ñuble a solo unas cuadras de la Villa. Esto sin duda fortalece el
arraigo de los vecinos al territorio.
El valor patrimonial de Villa Olímpica fue reconocido recientemente por la Comisión
Bicentenario, que la distinguió como una de las obras de infraestructura que han contribuido
más significativamente al desarrollo urbano del país desde 1960 hasta la fecha. En esta calidad
fueron seleccionadas quince obras a nivel nacional, entre las que se cuentan el Aeropuerto
Arturo Merino Benítez, la Capilla de los Benedictinos en Las Condes, la Carretera Austral o
las Torres de Tajamar. Según la citada Comisión, el Premio Obra Bicentenario se otorgó a los
proyectos que, en los últimos 100 años, ayudaron a modificar la imagen y calidad de vida en
las ciudades de Chile. Esta distinción a la Villa Olímpica la sindica como un auténtico hito
urbano que, en tanto tal, debe ser cuidado y promovido.
Llegamos así al terremoto del 27 de febrero de 2010. Los enormes daños que éste
provocó, sobre todo en los sectores del sur de la Villa, se han constituido en una prueba de
fuego para el futuro de la población. Un número importante de los blocks sufrió daños
considerables e incluso estructurales, mientras centenares de vecinos se vieron forzados a
dejar sus departamentos, en muchos casos, de toda una vida. Otros permanecen en malas
condiciones en edificios declarados oficialmente inhabitables, cuyos espacios comunes,
servicios y vida social se han visto profundamente trastocados a partir de esta catástrofe. Este
panorama, sin embargo, ha generado y renovado los lazos entre los habitantes de esta
comunidad, afanada en salir adelante y recuperar su barrio. Más allá de los distintos niveles de
daños, existe consenso entre los vecinos respecto a la importancia de preservar su hábitat,
respetando las características arquitectónicas y el tipo de vida social que ha albergado durante
ya medio siglo.
Sobre estas bases, invitamos a todos los vecinos a colaborar en la reconstrucción de
nuestra memoria histórica como habitantes de la Villa Olímpica, y a apoyar activamente el
proyecto de declararla Zona Típica. Queda mucho por hacer y no hay más tiempo que perder.
¡Larga vida a Villa Olímpica!
26
Bibliografía citada
- Comisión Chilena de DDHH, Situación de los Derechos Humanos en Chile, Informe
mensual N°s 66 y 67, Santiago, junio-julio, 1987 y N°82, Santiago, octubre 1988.
- Edding, Hernán, Estudio de un conjunto habitacional: Villa Olímpica, FAU, Universidad de
Chile, Santiago, 1964
- Gámez B., Vicente, “Algunos antecedentes para el estudio de la doctrina habitacional de la
Corporación de la Vivienda”, en Boletín del INVI, N°38, FAU, Universidad de Chile,
noviembre 1999, pp.27-58.
- Garcés, Mario, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970,
LOM Ediciones, Santiago, 2002.
- Godoy, Gonzalo, Rol de la CORVI en el problema habitacional, 1953-1972, Tesis de grado,
FAU, Universidad de Chile, Santiago, 1972.
- Hidalgo, Rodrigo, “La reestructuración de la administración pública y las innovaciones en la
política de vivienda en Chile en la década de 1950”, Revista Scripta Nova, Nº69, Barcelona,
2000. Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn-69-76.htm
- Lira, Rodrigo, Declaración jurada, Ediciones UDP, Santiago, 2006.
- Martínez, Soledad y Marcela Moreno, Informe “Villa Olímpica”, FONDECYT, Santiago,
2005.
- Troncoso, Nadia y Juan Ignacio Kremer, “Fragmentos del Movimiento Moderno en Chile:
Población Exequiel González Cortés (ex Villa Olímpica)”, en Revista de Arquitectura, N°17,
FAU, Universidad de Chile, Santiago, 2008.