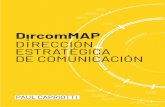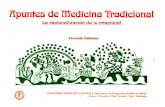Apuntes de comunicación
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Apuntes de comunicación
César Ulloa Tapia
Apuntes de comunicación
PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LAREGIÓN FRONTERIZA CAPÍTULO ECUADOR
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
Loja-Ecuador2006
© César Ulloa Tapia/ APUNTES DE COMUNICACIÓ[email protected] de 2006
PLAN BINACIONAL CAPÍTULO ECUADOR
Embajador Eduardo Mora AndaDirector Ejecutivo
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA:Dr. P. Luis Miguel Romero, M. Id.,Rector-Canciller
Dr. José Barbosa Corbacho, M. Id.,Vicecanciller
Lic. Fanny Aguirre de Moreira,Directora General de Relaciones Interinstitucionales
Dr. Roberto Beltrán Zambrano,Director General Académico
Dra. María José Rubio Gómez, M. Id.,Directora General de Modalidad Abierta y a Distancia
MÉLIDA ERAS GALVÁNGerente de la editorial
Derecho de Autor No. 024240Depósito Legal No. 003330
ISBN-10: ISBN-9978-09-629-9ISBN-13: ISBN-978-9978-09-629-1
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley. Ediciónpreparada en la editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Diseño y diagramación: papel y lápiz
Portada: papel y lápizFotografía contraportada: Raquel Boulanger
UTPLImpresión offset© Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja
Impreso en Loja-Ecuador / Printed in Loja-EcuadorSan Cayetano AltoAbril de 2006Primera edición1000 ejemplares
Loja, 2006
Índice
Introducción, 7
Capítulo 1: Comunicación, imagen y poder 13Bombardeo mediático y crisis de sentido, 15
La imagen tras la pantalla, 19 Espectáculo y farándula, 23
La publicidad en blanco y negro, 27 La incidencia de los mass media en el consumo, 31
Discursiva y poder, 35Movilizaciones y medios, 40
Los Forajidos, 44Medios y política, 48
Más allá del poder y los medios, 52
Capítulo 2: Sobre el periodismo: santos y demonios 57El periodismo frente al poder, 59
El periodismo frente al nuevo siglo, 63 ¿Se puede hablar de periodismo investigativo?, 67
Periodismo literario, 71Las encuestas en los medios, 75
La TV: entre el ego y el protagonismo, 79 Sensacionalismo y crónica roja, 82
Del reality al show, 86Televisión y cultura, 89
Retos y desafío de la radio, 93Radio-apasionados, 97
Observatorio de medios, 101El ejercicio del editorialista, 105
Democratización de la información, 109El humor como contrapoder, 113
Más allá del fútbol, 117«El mejor oficio del mundo», 124
- 5 -
Capítulo 3: La comunicación en la cultura 129La ciudad, 131
Los imaginarios urbanos, 134Una mirada a las culturas urbanas, 143
Las culturas juveniles en la globalización, 147 La ciudad entre celulares y buscapersonas, 151
La tienda: entre pasatiempos y rumores, 155Otra vez el Gran Hermano, 158
¿Y qué del «reggaeton»?, 164La techno cumbia, 168
Jota Jota, 179Bibliografía, 184
- 6 -
Les confieso que todo inicio es difícil y, más aún, cuando hay una enor-me responsabilidad frente a la opinión pública cada vez que se afilan los lápicesy se trasladan una serie de reflexiones a través de un medio de comunicación,sea cual fuere. El juego de la palabra es una suerte de tauromaquia, porque enbreves instantes enfrentamos a personas que ni siquiera conocemos, pero quesuelen en cuestión de segundos valorar, juzgar, tomar o desechar lo que expre-samos. En definitiva es un espacio «a vida o muerte» sin que pretenda caer enexageraciones.
No podría continuar sin mencionarles que en muchas ocasiones, lasletras fluyen con gran soltura, mientras que en otras, las aspas del molino estánatascadas por una variedad de elementos que arman el rompecabezas y apa-rentemente no caben. Sin embargo, y poco a poco, se van delineando la prime-ra frase, luego un párrafo hasta construir una columna y ensayo, pensandosiempre en los anónimos y estimados lectores, sin que ello implique desperso-nalizarse. Producto de lo referido, han nacido en el transcurso de cinco añosvarios artículos y ensayos, publicados en periódicos, revistas y portales deInternet dentro y fuera del país.
En esta ocasión, les presento una iniciativa que surgió debido a unagran inquietud, malestar y, porque no decirlo, preocupación: ¿por qué en nues-tro país hay una escasa atención de la sociedad y casi inexistente producciónliteraria por parte de la academia sobre temas relacionados con la comunica-ción social? Parece, desde este punto de vista, que no hay un interés relevantesobre esta ciencia, que dicho sea de paso, atraviesa todas las actividades delser. Por otro lado, es constante el criterio equívoco de que comunicación esigual a medios. Por favor, cada cosa a su lugar.
Mediante estas páginas quiero apoyar aquello que «es imposible nocomunicar», pues todo el tiempo y en múltiples espacios estamos haciendo usode innumerables lenguajes para que el «otro» nos entienda de la mejor manera,aunque no siempre se consiguen los mejores resultados, porque cada persona
- 9 -
es un universo con distintos bagajes. Entre ellos, el sociocultural y el económi-co-político. Quien les presenta este libro, ofrece una inmensa parte de sí acercade lo que cree sobre distintos hechos.
Vale aclarar que este libro que tienen en sus manos no pretende, bajoningún punto de vista, convertirse en un manual, mucho menos recetario o ver-dad última. Es, ante todo, una mirada crítica sobre lo que ocurre y que, en lamayoría de los casos, nadie se atreve a decirlo por falta de apoyo o pereza.Creo, además, que lo no dicho queda en el plano de la fantasía y sobre la basede este supuesto, quiero que esté presente un aporte distinto de la realidad…Es tiempo de hablar y fuerte… Que el silencio no nos transforme en cómpliceso testigos mudos.
Tampoco puedo omitir que cada ensayo fue enriquecido por unascuantas horas de lectura, observación directa, análisis de contenido, intercam-bio de opiniones e ideas con innumerables colegas y actores que sin tener voca-ción de comunicadores sociales siguen de cerca lo que sucede, palmo a palmo.De ahí que no sea un esfuerzo único, porque somos -como aquí lo sostengo- elresultado de una suma de conocimientos, donde «al momento de tener las res-puestas, nos cambian las preguntas» muchas veces.
Este libro está pensado bajo tres ejes: a) comunicación, imagen y poder,b) sobre el periodismo: santos y demonios y c) la comunicación en la cultura.Bajo esta óptica, he pretendido complementar tres fichas en el tablero de dis-cusión, sin que ninguna se excluya, pues la comunicación y la cultura se encuen-tran en el lenguaje, el lenguaje se manifiesta bajo distintas maneras construyen-do imágenes y también poderes, y el periodismo refleja, a su manera, el entor-no desde particulares puntos de partida y de llegada apelando a distintosmodelos de comunicación, como se explicará en cada pluma.
Puede ser, valga la aclaración, que varios ensayos parezcan en primerainstancia reiterativos, por lo cual me permito recomendar que se analice la con-catenación entre tema y tema. En cada iniciativa se aporta enfoques distintos.
- 10 -
Aquí no se trata de redundar en el discurso, sí de ir armando el rompecabezasdesde diversas posiciones. Una vela alumbra con relación al lugar que ocupe-mos, sin pretensiones de filósofo.
Apuntes de comunicación puede ser leído sin la necesidad de seguir unorden. El último ensayo puede ser el primero y viceversa. Cada cual será el guíade su propio recorrido. Como bien lo dice el título, son Apuntes o viñetas queustedes irán completando, criticando, dando molde y asumiendo cada pro-puesta si así lo creyeran conveniente, ya que no hay verdad única ni pretensiónindiscutible. Cabe decir que cada ensayo fue publicado en distintas fechas, peroreleídos y con múltiples agregados.
En este libro se encontrarán pocas citas o fuentes, ya que el autor hadecido «matar o morir» desde su propia responsabilidad y no a través de otrosautores que, en muchos casos, son utilizados para decir lo que no podemos.De esta forma asumo toda la crítica que será recibida con el mejor ánimo.Además, de eso se tratan los ensayos… jugarse por algo propio sin desmere-cer lo que ya se conoce por el esfuerzo de otros autores.
Siempre he creído que todos los hechos, propuestas e iniciativas tienennombre y apellido, agradezco la luz y el cincel, mi madre y hermano, por ofre-cerme claridad, sosiego y alternativas en todo tipo de momentos para cons-truir con firmeza el ahora prolongado en el mañana.
No podría omitir tampoco el respaldo del Plan Binacional deDesarrollo de la Región Fronteriza Capítulo Ecuador bajo la dirección ejecuti-va del Embajador Eduardo Mora Anda y la apuesta académica que realiza laUniversidad Técnica Particular de Loja a través de este libro.
Loja, 2006-02-20Pluma
- 11 -
Bombardeo mediático y crisis de sentido
Los últimos hechos sociales dentro de los ámbitos nacional y mundialevidencian que el manejo de la información es clave en la conformación de ima-ginarios. A través de los medios de comunicación se crean realidades sobredistintos temas, situaciones y actores. De esa forma, se construyen criteriossobre las lógicas política, económica, social y cultural de los pueblos. La televi-sión, radio, prensa e Internet juegan un papel protagónico en este contexto,pues tienden un puente entre la realidad exterior y la doméstica. En ese senti-do, no hace falta salir de casa para conocer en cuestión de segundos, minutosu horas lo que sucede fuera. Sin embargo, la inmediatez, la ruptura de fronte-ras y tiempos ha provocado una crisis de sentido, debido a que la cantidad ili-mitada de información sobre un tema es tan ilimitada, por lo que pocos searriesgan a establecer un camino por donde transitar.
Por otro lado, la realidad que se presenta en los media corre una suer-te de adaptación, ya que se ha subestimado el contexto, olvidándose aquelloque la complejidad social tiene diversos matices y responde a múltiples intere-ses. Asimismo, la inmediatez tecnológica obliga a que se emitan notas periodís-ticas muy cortas, debido al reciclaje continuo de la información. Mucho detodo y con poca profundidad. Lamentablemente, este manejo coadyuvó paraque se imponga lo superficial y ligero. Bajo esta óptica, las audiencias televisi-vas y radiales receptan fragmentos y retazos de la realidad como escenas deimpacto que tratan de explicar situaciones de amplio análisis. Esto ha promovi-do que la imagen sea tomada como referente de primer orden, pues se intentadimensionar y reducir todo a una fotografía fija o en movimiento. Vale aclararque no se subestima el reporterismo gráfico, pero sí la fórmula que simplificala cotidianidad a la imagen.
Dentro de este contexto, no se pueden omitir las transmisiones en
Comunicación, imagen y poder
- 15 -
tiempo real. Sobre todo, si se trata de un acontecimiento relevante. Aquí elpapel que cumplen camarógrafos y fotógrafos es clave, pues se impone en elenvío del mensaje, tomas, ángulos y perspectivas que captan bajo sus puntosde vista. Entonces, el consumo de imágenes y la idea que nos hacemos de loshechos dependen de quien las graba, procesa, edita y transmite. Es decir, de subagaje sobre diversos temas Hace algún tiempo, se había dicho que esta situa-ción promoverá la desaparición del reportero, porque cámara y camarógrafosiguen de cerca y cumplen bien con el cometido de que la imagen vale más quemil palabras. Hipótesis polémica, pero no tan lejana, ya que en muchos mediosen el globo, la regla se cumple. A ello se suma el factor económico, pues lasindustrias culturales optimizan el uso de los talentos y recursos al máximo,duplicando las funciones de las pocas personas que trabajan.
Cultura de masas
En la actualidad, nadie pone en tela de duda el poder de los medios.Más aún, si la defensa de criterios, presentación de propuestas, denuncias, pro-tagonismos, estrellatos, campañas para justificar los conflictos bélicos, noveda-des, promociones de productos y servicios se hace desde estos por la eficien-cia y cobertura en la difusión. Incluso, las actuales modalidades de estudio con-templan la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación(TIC), por lo cual la creación de sentidos va de la mano con el consumo de rela-tos e imágenes. No obstante, este apego a los medias ha anulado otras formasde comunicación como la conversación en la plaza e introducido el ocio comohábito. La imaginación y creatividad van perdiendo terreno en la niñez, porquese piensa que todas las respuestas están en los medios.
Ahora más que nunca, la teoría sobre la «cultura de masas» cobramayor vigencia. El público pierde la posibilidad de reflexión al apostar por laforma más sencilla de aprender la realidad y lo aparentemente visible. La tele-visión llega a controlar su tiempo y cambia su sentir y pensar sobre el mundo
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 16 -
exterior. De ahí que su identidad se vaya armando desde el consumo de noti-cieros, pasando por la atención hacia los «culebrones»1 hasta la curiosidadgenerada por los programas de farándula, reinados y crónica roja. De esamanera, se va creando una cultura que simplifica todo al consumo de losmedios... Y es a través de este consumo como se van modelando hábitos, cos-tumbres, gustos, referentes, señales de identidad, opiniones políticas, económi-cas, sociales y culturales.
Hay que tomar en cuenta que la tecnología en cuestión de comunica-ción e información ha simplificado y agilitado procesos en el envío y recepciónde mensajes como en la interacción simultánea con varios actores por mediode herramientas virtuales, pero el uso que se ha dado a estas innovacionesdista de ser un beneficio colectivo por varias razones: a) muchos mass mediahan dejado de ser «mediadores sociales» para convertirse en empresas publici-tarias, b) el acceso a las tecnologías punta de información no deja ser escaso einexistente en los países en vías de desarrollo, c) el papel de algunos medios seha desvirtuado, convirtiéndose en supuestas fiscalías, plataformas políticas,observatorios de la intimidad, d) se ha pensado en los medios como fines, y nocomo lo que son: medios.
Fantasmagoría por el poder
Desde hace algún tiempo atrás se ha emitido el criterio de que todolo que no es visible no existe, como si la realidad se redujera a lo presentadopor los medios. ¿Dónde está el país profundo del que tanto hablan los actorespúblicos. Desde esta orientación, el actor que quiere granjearse la aceptacióndel público en cualquier esfera tendrá que recurrir necesariamente a los massmedia. Mucho más, si están en juego múltiples intereses. Esta fantasmagoría, noobstante, ha propiciado una guerra mediática entre quienes desean alcanzar elpoder. La defensa, promoción y discusión de ideas no está en las tribunas, bal-
Comunicación, imagen y poder
- 17 -
1 Así se les denomina a las telenovelas de amplia aceptación que giran en torno al drama sentimental.
cones, mesas de debate, sino en los paneles televisivos, guiados sobre la «inves-tigación» que hace un equipo periodístico y el conocimiento del tema de losentrevistadores. ¿Y dónde queda la participación colectiva?
Cabe destacar que el salto del balcón a la pantalla televisiva hizo queel bombardeo de propaganda creara falsos referentes. La imagen se impuso sinaspavientos. Nada más era cuestión de crear metáforas publicitarias, en donde,al mejor estilo de una cuña, se promocionaba las supuestas bondades del can-didato en la manera de peinarse, vestirse, manejar el micrófono y burlar el páni-co escénico que tenía antes cuando se dirigía a la gente, y no a través de unaparatito que le enseñaba a leer, en muchas ocasiones. La lógica del maquillajediscursivo no solo catapultó a quien no se merecía, sino que llevó a la fama aexpertos en marketing político. Además, el discurso mediático-político, comose vive ahora, es una lucha frontal por el manejo y protagonismo de los mediosmasivos de comunicación.
Todos quieren participar en entrevistas, salir en la prensa, coquetearsecon las audiencias y hasta crear sus propios portales de Internet, sin darse cuen-ta que este bombardeo no ha creado señales particulares ni ha facilitado lacomprensión de las propuestas, sino más bien que ha perturbado al elector,pues no sabe a quien creer. Por una parte, está hostigado de tanta bulla y, porotra, ha preferido ver el espectáculo sin salir de casa gracias a los mass media.Algo así como el mito de la caverna de Platón. Tanto se acostumbró a la oscu-ridad, que el contacto con la luz le puede causar daño. La lógica del spot tele-visivo quiere convencer, invadir, persuadir y hasta desgastar el criterio público.Una ráfaga permanente de propagandas es llevada al aire para legitimar lo queen la esfera real no es posible.
En este contexto habría que analizar la inexistencia de medidas efecti-vas en los medios, que sepan impedir la participación arbitraria de múltiplesactores públicos y líderes políticos que buscan protagonismo. El tiempo decampaña es uno y no como se acostumbra. A toda hora y sin el menor respe-to a las audiencias.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 18 -
La imagen tras la pantalla
La ritualidad del goce estético, sobre la base de la adaptación demodelos occidentales prevalece. Situación que se evidencia en la moda y el ves-tuario, el exagerado culto al cuerpo, el estatus social que se legitima a travésdel consumo, el apego voraz a la pantalla chica y la percepción de ser miradoen todo momento, aunque esta idea sea -en mucho de los casos- una sensacióncreada y no real. Bajo este criterio, algunos cientificistas sociales han llegado adecir que lo exterior a esta tendencia no existe. Esta conclusión es atrevida,pero no dista de la cotidianidad.
Tal es el impacto de la imagen en la población que se podría afirmarque se está creando una cultura visual. Algo así como «mirar para existir yexistir para mirar». Giovanni Sartori2, politólogo italiano, habla de una nuevaespecie, si cabe el término, a la cual denomina «homo videns», que en términosmás sencillos sería la dependencia del sujeto a todo tipo de manifestacionesvisuales. Especialmente, mediadas desde la televisión. En ese sentido, todosquieren ser parte del juego. Y si no logran insertarse en vivo y en directo, sí lopueden hacer mediante el seguimiento e imitación de lo que ocurre en la televi-sión.
La «cajita mágica» se posiciona como canal, medio y fin. Lo que ahí sedice sirve para pensar la realidad, pero de manera fragmentada, porque losmedios no pueden cubrir todo lo que sucede y tampoco tienen el tiempo sufi-ciente para contextualizar la vida diaria. A lo mucho se difunden pastillas, cáp-sulas que ni siquiera tienen la característica de resumen. En este proceso, sejerarquizan las notas de mayor impacto visual y se centralizan las fuentes, des-baratando aquello que se preconiza como principio: la democratización infor-mativa. Por eso, se habla de imágenes fuertes, de reportajes escandalosos, defotografías reveladoras, de lentes ocultos, de primicias tras las cámaras… En
Comunicación, imagen y poder
- 19 -
2 Politólogo italiano, autor de uno de los libros de mayor lectura sobre la sociedad actual, HOMO VIDENS.LA SOCIEDAD TELEDIRIGIDA.
definitiva, la cámara califica cualquier evento. En la prensa ocurre algo similar, pues el texto se va comprimiendo sin
compasión de los editores para ser reemplazado por una fotografía cada vezmás grande y con connotaciones de choque. O sea, que provoque y altere lossentidos, que simplifique el uso de la palabra por otro tipo de lectura, que llamela atención desde el primer acercamiento y que diga en colores lo que antes sehubiera mencionado en unas cuantas frases. La tendencia, como se nota, cami-na a entronizar la imagen. Sin embargo, habría que preguntar si esta propuestade orden global pretende equilibrar texto e imagen o restar posibilidades al pri-mero.
De este contexto, la radio tampoco se escapa, ya que el mensaje delcomunicador debe ser tan fuerte que motive la creación de imágenes. Valetomar en cuenta que en este medio se va de la palabra a la imagen, a la inver-sa de la televisión. Por otro lado, los empresarios radiales buscan incrementarsu público por medio de la televisión y la prensa, debido al poder de llegadaque tienen estos, mediante el arriendo de espacios publicitarios. De igual mane-ra, los publicistas realizan campañas con contenidos que puedan ser adaptadospara los tres medios.
Las agendas mediáticas
La influencia de los medios es tan grande que hasta las conversacio-nes diarias giran en torno de lo que vio, escuchó o leyó la sociedad en sus cana-les, diarios, radios y portales de Internet favoritos. Por tal motivo, se han con-vertido en referentes de primera mano para la discusión de todo tipo de temas.Cualquier escena de telenovela nocturna, la repetición de un gol, una jugadacontroversial o una noticia de corrupción son llevadas al diálogo y atraviesantodo momento. Este hecho a más de demostrar la credibilidad y aceptación delos medios, deja ver cómo se construye la opinión pública.
Ante la incidencia de los medios, estudiosos de la comunicación como
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 20 -
Ignacio Ramonet han llegado a afirmar que no hay un cuarto poder, sino unsegundo, el cual está detrás del económico. Ello se explicaría por la influenciaque ejercen los mass media para construir imaginarios sobre el ámbito políticoy sus actores, por citar un breve ejemplo. Basta que un funcionario o actorpúblico sufra un revés mediático para que su imagen se desbarate. Pero tam-bién puede ocurrir lo contrario: que gane adeptos tras un buen comportamien-to escénico frente a la pantalla.
Esto no quiere decir que los medios imponen o sacan del escenario alos personajes públicos, sino que su agenda se construye, en gran medida, apartir de los mensajes que difunden los líderes de opinión. Sin embargo, estacoyuntura no justifica la concentración de fuentes, la entronización de algunosactores y la escena reiterativa desde los mismos lugares. Esta situación diariaes paradójica, pues a mayor información por el libre flujo de relatos, los perio-distas siguen insistiendo en entrevistar a los mismos, en realizar notas similares,en golpear las puertas de aquellos que por más de veinte años siguen vocife-rando.
Cabe decir que desde el otro lado también se construyen agendas, yaque los políticos y los individuos que buscan un cierto grado de protagonismoy popularidad han entendido a la perfección que no existen fuera de la panta-lla y de los medios. Su imagen depende del mejor perfil, de la sonrisa creada amanera de comercial de una pasta dental, de la manera en que hablan frente almicrófono, de la capacidad de contener la ira y de crear un ambiente saluda-ble. La simulación es la mejor prueba del histrionismo. En suma, la primera lec-ción de los actores no es ante el pueblo, sino ante la cámara o cualquier tipo deinstrumento que permita mediar la realidad hacia el otro que ve.
Del despacho a los medios
No causa extrañeza que algunos funcionarios, actores y diversos pro-tagonistas de la cosa pública, la farándula, el deporte y otras actividades, que-
Comunicación, imagen y poder
- 21 -
haceres y profesiones hayan trasladado su espacio de trabajo desde hacemucho tiempo atrás a los medios de comunicación, ya que de esa forma gananpresencia en los ámbitos local y nacional, y divulgan su mensaje a un público dis-perso. El famoso gabinete de prensa de estos sujetos consiste en ganar el esce-nario visual, escenario donde se ganan las batallas del futuro, pues la gente vacreando esa idea de que solo existe el hombre público. Entonces, funcionarioque no está en televisión no legitima su presencia. Lamentable, pero cierto.
Esta condición ha coadyuvado para que los medios se conviertan enespacios de fiscalía, juzgado, contraloría, comisaría… Primero, porque los gran-des debates se llevan a cabo ahí y no en los espacios que deben cumplir conesas competencias. Segundo, los espacios de entrevistas se han convertido entribunales y también en deformados centros de arbitraje. Tercero, la ciudada-nía ha hecho de los medios un punto de encuentro para la denuncia. Cuarto, lasautoridades rinden cuentas en los medios primero y en sus instituciones des-pués. Quinto, el desgaste y descrédito de las instituciones y empresas hanhecho que todos miren hacia la pantalla. Sexto, el periodista es percibido comoun juez más que como un comunicador social. Séptimo, la velocidad con quecircula y se renueva la información fortalece a los medios por la agilidad detransmisión y cobertura.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 22 -
Espectáculo y farándula
En la actualidad, la agenda mediática se reduce, paulatinamente, alespectáculo y la farándula. El show y la vida de los «ricos y famosos» se super-ponen a las problemáticas nacional e internacional. Bajo esta lógica (sin lógica),varios medios de comunicación privilegian lo ligero, banal e intrascendente enmacro coberturas que se escapan de la racionalidad occidental. Es decir, eloscurantismo que tanto fue combatido desde la Ilustración ahora es auspicia-do por publicaciones, programas de radio y televisión que ganan adeptos, por-que ponen al descubierto el chisme a todo nivel. En ese sentido, la intimidad deun artista, político, intelectual, etc., influye más en la venta de publicidad que unnoticiero con gran andamiaje investigativo, plural y ético. Así están en las cosas.
De esta manera, la realidad es suplantada por una cortina de humorosa que tiene el efecto persuasivo de hacerle creer a la audiencia que es unlujo saber sobre la vida de sus ídolos, héroes e iconos publicitarios, a pesar deque nunca podrán estar cerca de ellos, cuando sí saber hasta el más mínimodetalle de su rutina. Sobre todo, lo que concierne a sus periplos amorosos. Deahí que las bodas al particular estilo de Hollywood sean todo un acontecimien-to. Incluso, llegan a paralizar pueblos y ciudades enteras, porque los fanáticosno se despegan de la pantalla chica. Pero no contentos con ello, al otro día com-pran la prensa para ahondar en los detalles que se le pudieron haber escapadoal grupo de reporteros y «paparazzis» de los medios masivos.
De carreras y bodas
Hace pocos días, el mundo entero siguió con la boca abierta el matri-monio del príncipe Carlos con su segunda esposa. Millares de periodistas con-centraron sus esfuerzos en cubrir un hecho que no incide para nada en su viday peor en la de sus países. Sin embargo, la noticia tenía un valor especial por elrating de sintonía que podían generar, debido al culebrón que escribieron años
Comunicación, imagen y poder
- 23 -
atrás con la muerte de la princesa Diana y la actual esposa del monarca. Lashistorias que se entretejieron y se siguen sacando a la luz son únicamente com-parables con los capítulos pésimos de las telenovelas venezolanas. En otraspalabras, dicen mucho, pero sin ninguna clase de contenido. Malos y buenos,villanos y bienhechores pululan en estos paupérrimos cuentos. Pero al final,entretienen y venden. Es una gran oportunidad para la «prensa rosa».
Ante este tipo de coberturas salen a flote algunas interrogantes: ¿losfamosos son un producto más de los medios de comunicación o los medios decomunicación son las mejores herramientas para que los famosos se promo-cionen?, ¿las imágenes que vemos son el resultado de una realidad palpable o laque nos quieren presentar los protagonistas del espectáculo, la farándula y lasmaquinarias electorales?, ¿el mundo de la imagen se impone o la ciudadanía haperdido el interés en temas de relevancia social?, ¿acaso hay un matrimoniosecreto entre la fama y la mediación mediática?, ¿la realidad es tan o más rosaque como se la pinta?, ¿quién gana con la banalidad de la información: el públi-co, el medio o el protagonista?, ¿las escuelas de periodismo capacitan en elcubrimiento y análisis de información o en el tratamiento de temas «Light»?,¿están las escuelas de periodismo para especializar al alumnado en estos«dimes y diretes»?
Historia e imagen
No es de extrañarse, en estos días, que el cambio de imagen, «look»,perfil, comportamiento, etc., sea parte del quehacer diario de millones de per-sonas en el mundo, sin que importe en ello la edad, el género, la condiciónsocioeconómica, la cultura y la religión. Todo el tiempo, la gente está cambian-do su apariencia, porque teme quedarse fuera de la corriente en cuestión demoda, vestuario y maquillaje. Más aún, si el sistema nos ha metido en el bolsillola idea de la supremacía de la imagen ante todo y ante todos. En ese sentido, labúsqueda por una supuesta originalidad está siempre viva, a pesar que casi
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 24 -
todos visten, huelen y se maquillen de forma similar, sino igual. No obstante, el tema de la imagen no se queda solo en el mostrar y ser
visto por los demás con lo último de la moda, ya que la historia nos da cuentaque en este tema intervienen otros factores relacionados con una serie de com-portamientos, códigos, referentes y compromisos sociales que se aceptan entrediversos grupos, sino veamos una multiplicidad de textos de etiqueta y cama-radería que abundan en el mercado editorial. Dicho en otros términos, la ima-gen es una construcción social que puede auspiciar ganancias y también provo-car pérdidas. Este antecedente permite comprender por qué los medios creanun entorno complejo cuando los famosos escapan o se salen de sus propiasreglas del juego.
Antes del matrimonio del príncipe Carlos, los medios de comunicacióningleses y otros internacionales hicieron público el hecho de que una agencia derelaciones públicas de amplia fama global manejaba la imagen de la actual espo-sa del monarca para lograr una aceptación popular y crear un imaginariocolectivo de «glamour», idoneidad y representación colectiva con el afán deque se olvide el referente dejado por la princesa Diana y borrar el sentido depertenencia de la gente con esta. En conclusión, se montó un tremendo apara-to publicitario para crear una imagen a gusto y paciencia del público. Lasempresas encuestadoras jugaron un rol primario.
Imágenes y sentidos
Bajo lo expuesto, parecería que la realidad gira en función de la ima-gen, ya que la cultura del mirar primero, para juzgar después, se impone y tienela última palabra. Lo inadmisible de este manejo es que a costa de todo se tratade re-crear a las personas y a los hechos por intereses concretos. ¿Acaso,hablamos de un divorcio radical entre la verdadera personalidad de alguien yde lo que esta proyecta en el ámbito social? ¿Será que la faceta de los hechoses real o una mera adaptación de los medios y las empresas? Por estas razo-
Comunicación, imagen y poder
- 25 -
nes, la incredulidad sobre lo que sucede se incrementa. Nadie sabe si lo quemira es real, producto de una fantasía o de un burdo maquillaje para escondertemas de trascendencia.
En la era contemporánea se manifiestan dos metáforas. La primerarelacionada con el ojo que nos ve y controla el más mínimo de nuestros movi-mientos o «Gran Hermano» y la segunda vinculada con el «Mito de la CavernaPlatónica». En definitiva, todos cuidan de su imagen, porque se sienten mirados,mientras que por otro lado, nadie se atreve a salir de este laberinto por elmiedo de quedarse fuera del sistema. Situaciones de sumo cuidado, pues seestaría tejiendo y consolidando un mundo aparente y no cercano a lo que ocu-rre en el rincón más pequeño.
Sin duda, hay una brecha gigantesca entre lo que se transmite y lo queocurre. Lo ideal, en este caso, sería que se representen las escenas de la cotidia-nidad y no que se adapten a intereses ocultos y mediados por afanes de poderpolítico, económico y social. Tampoco se puede soslayar que muchas imágenesque captan nuestras retinas son apenas simulacros o termómetros para medirla credibilidad, popularidad y aceptación de personas, gobiernos, instituciones,empresas, agrupaciones y organismos de distinto orden, etc. Entonces, ¿de quérealidad hablamos, si todo se reduce a una articulación de formatos y no decontenidos?
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 26 -
La publicidad en blanco y negro
No se trata de analizar, únicamente, el efecto persuasivo de la publici-dad, pues al respecto hay innumerables estudios de orden psicológico, socioló-gico y comunicativo que nos brindan pautas, pistas y entradas solventes paraentender este fenómeno. El tema ofrece múltiples alternativas. Sobre todo,desde la esfera cultural con relación a los mensajes que se transmiten en losmedios, pues las imágenes, fotografías y textos crean un imaginario colectivosobre los ámbitos social, económico, político y tecnológico. Es decir, crean unaidea del mundo y de cómo vivirlo. Ideas como el disfrute, el estatus económi-co, el confort, el progreso, la felicidad, la sexualidad, el consumo, la belleza, elconfort y la salud se promocionan sin ningún tipo de control e investigación.
Rostros y rastros
Hablar de la belleza puede sonar extremadamente subjetivo, si setoma en cuenta que no hay un criterio científico que permite aterrizar en unconcepto universal. No obstante, la belleza ha sido introducida en nuestros paí-ses desde Occidente como todas aquellas señas físicas y estéticas europeas ynorteamericanas. En ese sentido, lo bello es sinónimo de alto, blanco, delgado yjuvenil tratando de deslegitimar el propio derecho de los pueblos a aceptarsecomo son, cuando también con la inmensa posibilidad de que formen una apre-ciación propia de lo bello. Hasta ahora no se observa en las publicidades tele-visivas e impresas una participación activa y mayoritaria de actores nacionales,que muestren la diversidad cultural y su riqueza. Todo es un mosaico decopias extranjeras y fomento de estereotipos, sino obsérvese el contenido dela mayoría de publicidades sobre los distintos productos y servicios que seofertan.
Esta tendencia excluyente, maniquea y con sesgo racista ha creado nosolo la negación de lo que somos, sino la aceptación plena de lo que nunca fui-
Comunicación, imagen y poder
- 27 -
mos, pero nadie dice nada. Cabe refrescar el hecho de que este manejo discur-sivo se observa plenamente en telenovelas, películas, videos, etc., donde el hom-bre rico, el empresario, el honesto, el político, el fuerte, el héroe y estrella es unblanco; mientras que el malo, el corrupto, el delincuente, el villano es negro.Situación abominable, ya que la población a través de estos mensajes comien-za a fragmentar su identidad. Más aún, si las bases están recién cimentándosefrente a una cultura dominante que sigue propiciando estrategias, donde elmundo es de colores.
Del consumo y el estatus
Aunque no sea un descubrimiento, porque el consumo se apropia dela idiosincrasia con mayor fuerza en la cotidianidad, no deja de ser un tema dedebate y reflexión imprescindible. En la actualidad, los índices de compra incre-mentan aun en contra de las condiciones socioeconómicas reales de los paísespobres. Y a pesar de que este fenómeno suene contradictorio, la ilusión de una«vida mejor» a través de la adquisición voraz de productos y alquiler de ser-vicios prevalece. El mensaje crea una cortina de humo, donde se le hace pensara la audiencia que el ascenso en la escala del estatus está en el poder de com-pra, en el endeudamiento fácil, en el «combo», en el «querer ponerse» los zapa-tos de los actores publicitarios, en la idea de la felicidad en un canasto lleno deobjetos.
La sociedad de consumo en serie está en boga, contradiciendo el cri-terio de exclusividad. Más ahora, en donde la circulación de cosas y capitalestiene mayor flujo por la globalización económica. Sin embargo, la gente creeque compra algo original, hecho solo para ella, a la medida de su cuerpo, alcolor de su piel, a la «altura» de una reunión social. Pero no solo se promocio-na la forma de vestir, comportarse, oler y maquillarse, sino también los benefi-cios de la «eterna juventud». Las canas, arrugas y rasgos que deja el paso deltiempo han perdido, según el sistema, el referente de respeto, sabiduría y expe-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 28 -
riencia. Llegar a una edad avanzada es una suerte de insulto, mala palabra yhasta ofensa, aunque parezca increíble.
Mensajes y desnudos
Los desnudos e imágenes provocativos son usados para la promocióny venta de cualquier objeto y oferta de servicio. En muchos casos, nada tieneque ver el cuerpo con el producto, pero esta ahí. ¿Acaso la «erotización» en lapublicidad es una garantía de la venta? ¿No será que nuestra cultura escapa ala cavilación sobre las bondades, ventajas, características de los productos ynos quedamos en ver lo supuestamente oculto? En este tema, vale pensar sobrela «femeneización» de la publicidad, ya que la mujer es el eje central del relatovisual. Situación que ha provocado polémicas y arremetidas por parte de lasorganizaciones de mujeres en todo el mundo, especialmente.
¿Y los niños qué?
Desde hace algún tiempo atrás, la figura de la niñez se ha instalado enlos hogares por el consumo televisivo. Un alto porcentaje de cuñas, propagan-das y publicidades tratan de rescatar el carácter juguetón, inocencia, sonrisatierna, maternidad y fragilidad de los bebés para llegar al lado sensible de lasaudiencias, traspasando las limitaciones de género, edad y estatus que antestenían las grandes transnacionales para dirigir una campaña segmentada parapúblicos bien definidos. En otras palabras, estos mensajes llegan con mayor inci-dencia, porque nadie se pierde la magia que provocan los pequeños. Curiosidady expectativa van de la mano.
Pocas palabras, más imágenes
Es esta época, la información es considerada como uno de los mayo-res tesoros de la humanidad, a diferencia de otros bienes de antaño. Este intan-
Comunicación, imagen y poder
- 29 -
gible se manifiesta de varias formas y maneras. La estrategia del sistema encuanto a manejo de publicidad ha privilegiado el uso de imágenes por la facili-dad que brinda para comprender el mensaje, pues no se requiere de un altogrado de formación académica para interpretar lo que nos ofrecen. «Más pala-bras, menos imágenes», pero con una dinámica de sucesión rápida de fotos. Adiferencia de la cultura letrada, pocos se detienen en el análisis de lo que cap-tan sus retinas. El libro se guarda, se subraya, se lleva, mientras que las imáge-nes pasan como el viento, por lo cual tienen que ser repetidas miles de veces.
No se trata de satanizar a la publicidad, porque puede aportar en pro-cesos interesantes de concienciación en temas como educación, salud, cultura,preservación del medio ambiente, interculturalidad, pero sí de hacer un altonecesario, debido a la manera como se maneja. Es indispensable introducir ele-mentos de análisis visual en la población, pues el analfabetismo no es la deficien-cia para leer y escribir, sino también la dificultad de asimilar contenidos de otroorden o aceptar todo a rajatabla sin entender los sentidos latentes detrás decada relato, color, imagen, icono, palabra, signo.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 30 -
La incidencia de los mass mediaen el consumo
La importancia y protagonismo de los medios masivos de comunica-ción y las pistas de información en la sociedad es tema de análisis, pues su cre-dibilidad supera con mucha diferencia a las instituciones más relevantes delpaís y a las principales autoridades. Desde esa arista, se puede decir que elimpacto e incidencia en la opinión pública es notoria. Sin omitir que se han con-vertido, desde hace muchos años atrás, en instrumentos informales de educa-ción, de ocio y entretenimiento.
Los mass media, dice Renato Ortiz, también contribuyen a la forma-ción de las identidades nacionales, al divulgar y reforzar una cultura popularsimilar entre los individuos, principalmente en América Latina, donde, todavíahoy, la presencia de la escuela es débil. Los mass-media al favorecer la oralidad,penetraron más fácilmente junto a las camadas analfabetas o semialfabetiza-das de sus países, lo cual significa que, son probablemente, una de las fuerzasdinamizadoras de esas sociedades.
Los medios son en sí, mediadores entre lo que sucede afuera y lo quese recrea dentro del imaginario colectivo. Inclusive se les ha llegado a denomi-nar como cuarto poder. Calificativo que está en tela de duda, porque en la eracontemporánea predomina la información y su uso. Específicamente, en el valorque esta pueda tener para la toma de decisiones. A manera de leit motiv, no seolvide que el poder (visto desde una óptica política) es dependiente de los massmedia, pues no hay mejor canal para llegar a las audiencias –nichos electora-les- sin recorrer por horas varias localidades.
De ahí que, «en el siglo venidero (actual) las grandes desigualdades noson tanto las económicas en el sentido del término tradicional, sino las que dis-tancian a los dueños de la información de los privados de ella», como argumen-ta Fernando Savater3.
Comunicación, imagen y poder
- 31 -
3 Savater, Fernando, DESPIERTA Y LEE, Ed. Grupo Santillana S.A., 3 era edición, Madrid, I998.
Tampoco se puede omitir que la comunicación moldea e introducenuevas formas de conocer la realidad de los otros (aunque de manera que-brantada). Es decir, permite el encuentro de diversas culturas, a esos sujetos dis-persos que, en un momento dado, están tan próximos, debido a las facilidadesque ofrece la tecnología. Así se puede ver, en tiempo real, lo que sucede al otrolado del continente.
Del homo sapiens al homo videns
Giovanni Satori dice que «nos encontramos en plena y rapidísima revo-lución multimedia. Un proceso que tiene numerosas ramificaciones (Internet,ordenadores personales, ciberespacio) y que, sin embargo, se caracteriza porun común denominador: tele – ver; y, como consecuencia nuestro vídeo vivir…la tesis de fondo es que el vídeo está transformando el homo sapiens, produc-to de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra está destro-nada por la imagen».
No obstante, la realidad que presentan los medios no es integral. Es,nada más, una suerte de pedazos, en los cuales se legitiman los intereses eintencionalidades de los dueños de las industrias culturales. De ahí que, el pro-ducto comunicacional llega a ser una adaptación de lo que ocurre afuera.Habría que analizar, ¿desde qué puntos de partida –ideológicos, prácticos ytécnicos- son realizados los programas de mayor rating. Más aún, si la perma-nencia de cada propuesta (televisiva, radial, impresa o virtual) depende de losauspiciantes.
Por otro lado, esta adaptación de la realidad puede inducir a una valo-ración equívoca de la manera en que las culturas se desenvuelven en la cotidia-nidad, ya que a través de fragmentos sobre un determinado tema, hecho,población, etc., el sujeto no puede hacerse un juicio real de lo que ocurre endeterminado lugar, cuando sí desinformase o adoptar como cierto el mensajeque quiere emitir el medio. Un caso concreto que sirve para graficar esta para-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 32 -
doja fue la guerra del Golfo (en sus dos versiones), pues el consumo de noti-cias por parte del sujeto iba en función de lo que transmitían tres cadenas tele-visivas (CNN, BBC, TV Española). Este tipo de des- balance informativo permiterecrear en el imaginario, una actitud superficial para comentar un hecho.
Entre el homo videns y el homo consumus
Es decir, los medios promueven la recreación de sentidos sobre loshechos sociales. En este proceso intervienen de manera protagónica las media-ciones comunicacionales4, que no son otra cosa que las formas utilizadas porel sistema para transmitir sus relatos (intencionalidades, fines, ideología, siste-mas político, económico y social). Entre las estrategias de persuasión más efi-caces para introducir el consumo se encuentra la publicidad. Rama que utilizaun lenguaje específico para vender las bondades del sistema.
Sobre la publicidad, Álex Grijelmo opina que «la conclusión de los téc-nicos es formal: no fumamos cigarrillos, sino imágenes de cigarrillos; no toma-mos bebidas, sino sensaciones mentales de las bebidas. Es igualmente evidenteque las mujeres no compran cremas suavizantes, astringentes o rejuvenecedo-ras, sino imágenes de la juventud, del éxito, del amor»5.
La idea de la «buena imagen» no surge de la nada. Es una mediación(cultural-comunicacional-económica) que ha introducido la globalización paracrear y fortalecer el consumo. En esta estrategia, los mass media se conviertenen los mejores instrumentos para socializar dicha intención. Primero, porque lle-gan a un público geográficamente diseminado. Segundo, porque el trato que seda los consumidores es el mismo. Tercero, los mensajes pueden ser emitidosdesde cualquier lugar y tiempo, y llegar de manera inmediata.
¿Por qué se dijo que el consumo atraviesa las culturas, desde losmedios de comunicación? Al consumo, «no debemos considerarlo apenas
Comunicación, imagen y poder
- 33 -
4 Término acuñado por el comunicólogo colombiano Jesús Martín Barbero. 5 Grijelmo, Alex, LA SEDUCCIÓN DE LAS PALABRAS, Ed.Taurus, 1era edición, Madrid, 2000, Pág. 102.
como un dominio de mercancías, un lugar de intercambio. También es un tipode ética, un modo de conducta. Los que participan de él están envueltos porvalores y perspectivas afines. Ocurre que la sociedad global va a promoverlosen escala mundial… En ese sentido, el mercado, las transnacionales y los mass-media son instancias de legitimación cultural, espacios de definición de normasy de orientación de la conducta. Su autoridad modela las disposiciones estéti-cas y las maneras de ser»6. Postura de Renato Ortiz.
El consumo -como requisito de inserción a una cultura homogeneiza-da-, permite repensar las variaciones que pueden causar en las identidadeslocales y nacionales. Asimismo, identificar los elementos que le dan efectividadal mensaje consumista. Mensaje, donde (en primera instancia) se pone en crisisla identidad ante la apariencia, ya que el sujeto aunque no consuma la mismamoda, vestimenta, literatura… de la mayoría de la población, no suele dejar depracticar estas actitudes.
Raúl Zibechi al abordar el tema de la reconfiguración de los patronesculturales de los pueblos, debido a la incidencia de los mass media opina que,en el Tercer Mundo, los medios audiovisuales son la forma dominante de pene-tración cultural de las metrópolis: mientras las identidades modernas eranterritoriales y monolinguísticas, las posmodernas tienden a ser transterritoria-les y multilinguísticas, lo cual provoca el desvanecimiento de las identidadescolectivas que sustentaron durante siglos las culturas autóctonas de los paísesperiféricos.
La pluralidad de mensajes tanto en contenido como en forma, y sumultiplicidad de lugares de origen hace que el sujeto se enfrente a un abanicoindefinible de propuestas de consumo. Es decir, en su mapa mental se puedenposicionar una serie de productos y servicios que van desde Europa, pasandopor Asia hasta llegar a Norteamérica. Aquí, el eje de análisis no se enfocadesde lo que puede o no escoger para su vida cotidiana, sino en la adopciónde un modo de vida.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 34 -
6 Ortiz, Renato, OTRO TERRITORIO, Ed. Convenio Andrés Bello, Bogotá, 1998, Págs. XIX, XX.
Discursiva y poder
Las campañas políticas no traen a colación, únicamente, una serie deofrecimientos, sino también la posibilidad de analizar las múltiples formas dis-cursivas que los candidatos introducen y utilizan en temporadas pre y pos elec-torales. Muchas de ellas, son imitaciones de estrategias que han trascendido enotros lugares, mientras que otras responden a exhaustivas investigaciones dela población, en donde se indaga sobre las preferencias, expectativas y necesi-dades del electorado de acuerdo a su estatus socioeconómico, nivel educati-vo, genero, edad, grado cultural y consumo mediático, entre las más relevan-tes. La época proselitista es muy fructífera con relación a la inventiva de diver-sas manifestaciones comunicacionales por parte de los aspirantes, pues quierenalcanzar el poder a toda costa. Y para ello, necesitan crear continuamentemaneras eficaces para convencer y sentirse convencidos de sus propuestas.
De vuelta atrás, o volteando la página, se recuerda el caluroso discur-so de balcón, donde la proximidad del candidato con el pueblo estaba media-da por una voz altisonante, gritona, elocuente, una gesticulación casi perfecta,buen desenvolvimiento corporal. En otras palabras, un dominio escénico. El dearriba, el que vociferaba, era quien mandaba o intentaba hacerlo. Así, el colec-tivo hacía las veces de receptor y último consumidor de una garrafa de pala-bras que ni siquiera entendía, porque el impacto se sustentaba en el cómo letransmitían las promesas, no en el qué implicaban estas. En ese entonces, la únicapantalla era el cerco de una puerta grande en el segundo piso de una casa colo-nial. Debido a ello, se habló de profetas, resucitados, ídolos e incluso de encar-nados de no sé quién, pero los tiempos cambian. El salto fue del balcón al settelevisivo, cabinas de radio y salas de redacción.
Bajo esa perspectiva, la habilidad de hablar frente al público o, cara acara, puso en entredicho la capacidad de «los candidotes» de enfrentarse alobjeto frío y casi perverso: la cámara. Y no solo la televisiva, pues la fotográ-fica congelaba sus gestos. «Les robaba el alma». Desde ahí, se tuvo que disfra-
Comunicación, imagen y poder
- 35 -
zar sonrisas, maquillar manías, esconder arrugas, cuando no el aliento, la mira-da y los tics nerviosos que son tan difíciles de ocultar. Muchos pasaron la prue-ba o, mejor dicho, se adaptaron a esa lógica de la imagen. Ahora más, porquese dice que todo está en el medio, aun cuando el aspirante a cualquier dignidadno tenga esa «imagen» a la medida del sistema. Esto hace pensar que se pasóde una época del testimonio oral a otra del vídeo. Todo está grabado. Nada sepierde los archivos y máquinas de edición.
Del academicismo al coloquio
Los cambios no fueron, estrictamente, tecnológicos, pues el discursotambién tuvo que cambiar. Más aún, si los candidatos tienen la posibilidad de lle-gar a un público mayor por las ventajas y beneficios que brindan los mediosmasivos. Por esa razón, se masificó el mensaje, pero bajo el uso de formas ycontenidos más coloquiales... Ya no cabía hablar de academicismos. Muestra deello, es el fracaso de muchos en la palestra, aunque hablen un lenguaje concorrecta sintaxis y semántica. Su derrota por las arenas electorales no obede-ce a una suerte de malos discursos, sino más bien al que no hayan logrado sin-tonizarse con una población que quiere escucharse a través de los aspirantes,que desea reflejarse en su color de piel, que aspira alguien con su misma con-dición, que mira con agrado al que come de su misma vajilla. Señales que creanun síntoma de pertenencia en «el populacho», como algunos dicen.
Sobre la base de este criterio, se diría que la manera de hablar es másque un canal y un medio... es una estratagema que se nutre de significados quecontiene una alta dosis de acercamiento, sensibilidad, emoción, nostalgia, ras-gos comunes de una comunidad parlante. Mejor dicho, de una cultura… El len-guaje a más de ser una señal de identidad, une, ata, conduce, promueve, alteray persuade. La gente vive una «fiesta de la palabra» cuando alguien se comuni-ca apelando a modismos, localismos, construcciones lingüísticas propias de unsitio. Por tal causa, no debe generar sorpresa que algunos «puristas» e intelec-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 36 -
tuales hayan dejado el lenguaje de las aulas por otro que les dé más réditos yposibilidades de integración.
Otra de las estrategias utilizadas en campaña es la denuncia y la afren-ta pública. Ninguna funciona por separado. Cada una se complementa, a pesarde que en distintas ocasiones no tengan ni un pequeño ápice de verdad. La ideaes que juntas causen un gran remezón en el imaginario grupal, sobre todo siintroducen en el ambiente un escenario de víctimas y victimarios, héroes y villa-nos, honrados y corruptos, leales y traicioneros. El candidato justifica el agra-vio utilizado contra los demás, porque se cree representante de la mayoría.Además, asume el rol de juez y justiciero. Está para exigir el cumplimiento delas leyes, aun cuando las infrinja. Lamentablemente, la población se ha acostum-brado a este tipo de hacer política y siente extrañeza cuando este signo des-aparece.
Del terno a la guayabera
El vestuario es un elemento clave en la campaña, ya que configura laimagen del candidato frente al electorado. Lo que lleva puesto simboliza unamarca, un estilo, un estatus, un espejo frente a la sociedad, una identificaciónpersonal, una especie de piel, un distintivo. Lo precedente suena anacrónico,pero la lógica de consumo y el arribismo ha llevado a catalogar al sujeto bajola siguiente frase: «Dime cómo te vistes y te diré quién eres». Esto ha promovi-do que los equipos de marketing político escojan y seleccionen las prendas másadecuadas de sus clientes, pues la ropa crea un sentido de proximidad, perotambién de rechazo. Ahora, el terno quedó para el debate y el cóctel, ya nopara recorridos y caminatas. El que menos diría: «qué viva la fiesta de la gua-yabera».
En la actualidad, las mangas cortas, jeans, sombreros y pantalonetascaracterizan la indumentaria de los políticos. Al parecer, desean ser miradoscomo hombres de carne y hueso, y no como semidioses o seres inalcanzables.
Comunicación, imagen y poder
- 37 -
Tienen que verse, quieran o no, como la mayoría, porque esa mayoría decidesu futuro. Nada más erróneo que un aspirante camine de terno, camisa y cor-bata por la playa o sectores de intenso calor. Algunos lo han hecho y con un tre-mendo costo. Por otra parte, la moda recomienda que la «sencillez» invita,acoge, brinda, pero eso es la moda, la realidad es otra, pues entre prenda y pro-puesta hay una brecha enorme. El discurso académico al igual que el smokingquedó en el olvido. La población, como ya se mencionó, quiere elegir un suje-to/espejo de su realidad.
De la cantata y el espectáculo
La carrera hacia el poder no es igual a una competencia hípica, porquelos caballos no cantan, bailan, ni ofrecen un show en el transcurso de la contien-da. Los equinos se dejan llevar por el carril correcto y botan espuma debido ala potencia con que corren. En ningún momento se insultan, disfrazan, distorsio-nan la realidad y hacen el ridículo. Simplemente, potencian sus músculos y daninmensas satisfacciones a su jinete. No obstante, muchos creen que la políticaes como una carrera de caballos. Error y horror. Sobre todo, si se toma en cuen-ta que una de las estrategias que han empleado los candidatos para ganaradeptos es hacer las veces de cantantes, payasos e ilusionistas, aunque de loúltimo no cabe la menor duda.
Fenómenos como la migración, la crisis económica, el caos ético y lacorrupción han sido determinantes para que surja una ola musical del desamor,el desarraigo y la traición. Géneros como la «rockola y la «techno cumbia» hanganado espacios y se han popularizado como cualquier bebida. Estadios y pla-zas llenas evidencian el éxito de los artistas populares. El eco que han tenido enla sociedad estas manifestaciones es indiscutible, aunque la supuesta elite cul-tural lo quiera desconocer. Tal es el éxito que los políticos quieren parecerse alos cantantes en sus mítines, si no por medio del canto, sí a través de la anima-ción. Varios lo hacen igual o mejor que los artistas al punto de convencernos
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 38 -
de que deberían quedarse como presentadores más que como representantesdel pueblo. En ese contexto, resulta irónico que critiquen a quien les enseñó elarte de la tarima al puro estilo populista.
Comunicación, imagen y poder
- 39 -
Movilizaciones y medios
La última experiencia en el entorno político de nuestro país evidencióde manera clara y contundente la incidencia de los medios en la opinión públi-ca para la toma de decisiones y formación de criterios sobre el Gobierno y laoposición desde diversos planos7. Sin duda, los media fueron grandes protago-nistas, ya que asumieron las veces de representantes de un amplio sector de lapoblación, catalizadores de criterios, defensores de los derechos humanos y lalibertad de expresión, fiscalizadores y auditores de los procedimientos legalesy motivadores de amplias movilizaciones a manera explícita y también latente.Este panorama nos hace pensar que el poder, en gran medida, está en las indus-trias culturales. Los medios están más allá de los fines.
Golpe a golpe
Vamos por pasos. Para todo gobernante, los medios pueden ser estu-pendas catapultas o las manos firmes que destapan las olla de grillos. De ahíque los actores más visibles del contexto político cuiden hasta el más mínimodetalle de lo que dicen y hacen. Pero, estos protagonistas no deben olvidar queentre los mandatos de los comunicadores se encuentra la entrega oportuna,clara y veraz de los hechos. Y que este proceso se nutre de las interrogantespara explicar la realidad. Los afanes autoritarios y autócratas de varios perso-najes que han estado en el poder, les ha llevado a perseguir, cuestionar y hastacallar a los periodistas, porque son criticados.
Desde el inicio del mandato del ex presidente, las relaciones con losmedios no fueron saludables, pues nunca se comprendió que la libertad deexpresión enriquece la democracia a través de la participación ciudadana. Detiempo en tiempo, se atribuyeron las malas jugadas y decisiones políticas del
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 40 -
7 Con relación a las movilizaciones, marchas y protestas de abril de 2005, que desembocaron en la caídadel ex presidente Lucio Gutiérrez.
Gobierno a la prensa. Incluso, se llegó a elaborar una lista de los posibles des-estabilizadores. A tanto llegó el temor injustificado hacia los periodistas que sequiso reglamentar una serie de procedimientos para que se publiquen las notasen radio, televisión y cualquier medio impreso. Nunca hubo un criterio solven-te del Gobierno para justificar esta medida.
En un segundo momento, se quiso atribuir la incoherencia del ex man-datario y su gabinete a graves incomprensiones y giros de sentido por parte dequienes cubrían las noticias, como si las contradicciones y términos altisonan-tes fueran el resultado de un maquillaje editorial. Falso. Todo estuvo a vista ypaciencia del público. Ante este panorama, el primer mandatario quiso apostarpor una actitud de víctima. Desde ese instante, se abrió una línea de fuego entreel Gobierno y la prensa. Uno de los peores errores fue que el ex presidentenunca aprendió la lección. Siguió hablando a micrófono abierto en cualquierlugar. Adentro o fuera del país. Un día sí y otro día no. Simbólica manera deganarse el denominativo de «rectificadora».
Cadena sin eslabones
No se puede perder de vista que el manejo mediático del Gobiernonunca fue claro, a largo plazo y mucho menos planificado. Una primera res-puesta es la falta de continuidad de los secretarios de comunicación, quienesdesfilaron como los demás ministros. Otra situación que entorpeció el panora-ma fue el carrusel de voceros, ya que los principales simpatizantes del ex pre-sidente asumían el rol de anunciantes oficiales, restándole piso al que debíahacerlo. Entonces, llegó a difundirse dos y hasta tres versiones sobre un solotema. Presidente decía una cosa, cualquier ministro otra y un allegado una muydistinta. La idea del poder se fragmentó, porque no se sabía quién ejercía estey bajo que condiciones y recursos.
Las secuelas del bagaje militar también escribieron una viñeta más enla lista de equivocaciones. La comunicación fue practicada con una lógica de
Comunicación, imagen y poder
- 41 -
cuartel al estilo caduco. Es decir, desde arriba abajo y no de forma horizontaltanto en forma como en contenido. Palabras como «patriota», «malos elemen-tos», «estrategia», «táctica», etc., fluían en los discursos presidenciales y en lasdeclaraciones de los ex militares que ocuparon varias funciones públicas.Nunca se entendió a la democracia como una posibilidad de comunicarnosmejor, de escuchar al otro y de revalorizar la fuerza del diálogo entre simila-res y contrarios.
Verso a verso
La crisis de credibilidad promueve el desgaste de cualquier mensajeoficial. Este efecto devastador hizo que se desestime la intención y la fuerza dela frase central del Gobierno: «lucha contra la corrupción». Peor aún, si lasdenuncias contra funcionarios y parientes iban y venían. En este entramado, losmedios fueron decidores, porque informaron de primera mano lo que sucedíay sin ambages, a pesar de que se hicieron públicas varias amenazas contra ellos.La contra respuesta por parte del régimen fue culpabilizar a la oligarquía, adu-ciendo que manejaba la opinión pública desde sus empresas publicitarias ymediáticas. En este rompecabezas, la palabra «oligarquía» tuvo un sitial impor-tante. Fue reeditada en una versión nueva del populismo.
Estos antecedentes impidieron que el Gobierno construya una imagende manos limpias y libres. Lamentablemente, abrió muchos frentes de batallaantes que apostar por un ambiente de conciliación. El desgaste también obede-ció a la alianza con sectores de poca aceptación. Es decir, provocó un ruidointenso en el proceso de comunicación con el pueblo. Esta actitud ambigua lerestó la posibilidad de consolidar una imagen aceptable. Nadie lograba desci-frar la verdadera intencionalidad, pues al mismo tiempo que se atacaba a la«oligarquía», se invitaba reiteradamente al diálogo.
Para reforzar la arremetida contra los opositores, se produjeron unaserie de propagandas y cadenas de televisión, donde se mostraba la realidad
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 42 -
en blanco y negro. Por un lado, obras para la gente, mientras que por otro, dia-tribas contra los enemigos. Lo bueno y lo malo, según la lectura del Gobierno.La ciudadanía fue bombardeada con espacios políticos difundidos indiscrimina-damente. Nunca se analizó el desgaste que provoca la presentación reiteradade la palabra oficial. Más todavía, si esta no es aceptada por falta de correspon-dencia con la realidad. El objetivo era claro: atacar a la oligarquía para que lapoblación no se contagie de su discurso opositor.
Las propagandas contenían una serie de elementos discursivos, endonde se trataba de deslegitimar a la clase económica alta, argumentando queesta era la principal causante del caos nacional desde hace más de dos déca-das. En palabras más directas, se gestó un mensaje donde Ecuador era compa-rado con una hacienda de inicios del siglo pasado: un panorama entre malospatrones y vejados trabajadores. En conclusión: se apeló al antecedente histó-rico de los «paquetazos» al proclamar que los anteriores gobiernos no habíantomado este tipo de medidas, desconocía la actuación de los líderes tradicio-nales cuando estuvieron en el poder. Otro de los ejes del discurso fue la de invi-tar al pueblo al trabajo, la paz y no a las movilizaciones promovidas por losdetractores. Pero, todas las medidas fueron tardías, porque el Gobierno perdiócredibilidad por su discurso ambiguo y alianzas políticas de alto riesgo desdeel inicio.
Comunicación, imagen y poder
- 43 -
Los Forajidos
A pesar de que no hay palabras para honrar la gesta de los capitalinosel pasado 20 de abril de 2005 por su relevancia sociopolítica e histórica, hare-mos lo posible por revivir en la memoria colectiva la indignación de un puebloque pidió cambios reales, no apegados a la coyuntura y, mucho menos, remen-dados al mejor estilo de quien vive tapando el mismo hueco y usando el mismotraje para todas las ocasiones. Sin duda, el fenómeno visto desde la comunica-ción es muy particular y no se parece en nada a lo ocurrido el 5 de febrero de1997 o al 21 de enero de 2000, caídas de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad.
A guisa de crónica
La madrugada del 19 de abril superó el mejor filme de cualquier pro-testa callejera realizada en los últimos 25 años. Un fenómeno nuevo, inusual ybajo todo punto de vista atípico se desenvolvía en las calles del centro histó-rico de Quito entre gases, gritos, lamentos, vivas y afueras. Las calles se con-virtieron en un campo de disputa y también de medición de fuerzas. Esta razónprodujo un viraje en la programación mediática en la radio, televisión y prensa.En aquellos instantes, el rating de sintonía no estaba en función de la pornogra-fía barata, el chisme, el deporte o la farándula, sino en el destino del país.
La Plaza Grande, símbolo de poder, porque abriga lo político, adminis-trativo y religioso (Palacio de Gobierno, instituciones públicas y Arzobispado),era custodiada por varias decenas de ojos de todo el mundo. Las cámaras devídeo de cadenas informativas nacionales y extranjeras hacían circular el másmínimo detalle de manera inmediata. La telemática permitía que estemos enboca de propios y extraños sin el más mínimo esfuerzo. Todo era cuestión deencender la televisión o la radio para conocer de primera mano lo que sucedía.Para los de afuera, la única versión válida era la de la pantalla chica y las radios.Pero, ¿qué se ha dicho de la otra información?
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 44 -
Al hablar de la otra información, se hace referencia directamente a laque circula de boca en boca, al testimonio de esquina, al rumor de la tienda, alcomentario que fluye en buses, paradas y en otros espacios. Es decir, aquellainformación que nace de la vivencia y, que de cierta forma, está dosificada desentimentalismos y subjetividades. Es indiscutible que este tipo de informaciónaviva la conversación cotidiana, porque el ciudadano es el mayor protagonis-ta y no el que ostenta cualquier puesto de alta jerarquía. Bajo esta óptica, sepodría escribir uno o mil libros sobre los distintos relatos de «Los Forajidos».
La marcha desde los celulares
El uso de celulares traspasó las expectativas en las marchas, puesnadie creyó hasta ese día que iban a ser utilizados (por fin) como herramientasvitales de comunicación para el re-cambio del poder. Especialmente, para lasconvocatorias de los días anteriores al 20 de abril, sin perder de vista que eranuna suerte de cadena mediática desde donde se informaba el estado de lasprotestas y movilizaciones. Al igual que en la última contienda electoral deEspaña, donde la gente pasó la voz de votar por José Luis Rodríguez Zapaterovía celular en rechazo a la política de Aznar; en Ecuador los celulares sirvieronpara decir «fuera a todos«, «estamos cansados de la misma argolla de siem-pre», «basta de la corrupción y el manejo mediocre del Estado».
Otra de las manifestaciones que se utilizó para ridiculizar, ironizar ydevaluar la credibilidad del ex Gobierno fue el carteo virtual. Muchos mesesatrás, un segmento de la ciudadanía instrumentó la oposición a través delcorreo electrónico. Incluso se llegaba a atiborrar de mensajes, en donde el exPresidente era flanco de los peores insultos y comparaciones. Lucio Gutiérrezy su gabinete se habían convertido en los protagonistas de cachos, chismes yrumores de toda índole. Estrategia informativa que permite reflexionar sobreel poder de la tecnología en materia de comunicación. De ahí que poder y buenmanejo de la comunicación vayan de la mano. Nada nuevo, pero sí vale reite-rarlo las veces que sea necesario.
Comunicación, imagen y poder
- 45 -
Cacerolas, mochilas, papel
Las marchas no se legitiman, exclusivamente, por el contenido ideoló-gico y el poder de convocatoria, sino también por el uso de elementos comu-nicacionales y propagandísticos que sirven para persuadir a los participantes ycrear un ambiente de expectativa en la población que sigue de cerca el desen-volvimiento de los hechos. En esta última experiencia, la gente diseñó un discur-so de rechazo simbólico bajo la utilización de objetos domésticos que denota-ban el malestar de la familia ecuatoriana hacia un Gobierno ineficiente en laatención de necesidades básicas, administración de la cosa pública, transparen-cia y honestidad.
El golpeteo de las cacerolas significó la desazón de millones de perso-nas por consumir diariamente ingobernabilidad, nepotismo, caos, imprudenciay soberbia. Las mujeres que asumen la figura más visible en el hogar demostra-ban un cansancio insostenible, pues la situación del país era la misma que la deaños atrás. Historia de nunca acabar… De una generación a otra, se ha hereda-do un contexto corrupto con los mismos problemas de 1 830 por la pugna deintereses políticos y económicos. Las cacerolas se cansaron de cocinar con loscondimentos de toda la vida.
El papel higiénico y la mochila denotaron el afán de limpiar el sistema,de sacar hasta la última mancha de corrupción, clientelismo, tráfico de influen-cias, soborno, negligencia, compra de conciencias... de los tres poderes delEstado, asimismo de mostrar que el sector estudiantil no estaba muerto, nadamás dormido. Uno de los elementos más relevantes de las marchas fue la cohe-sión de actores de distinto estatus socioeconómico, cultural, educativo y fac-tores intergeneracionales y de género. Entonces, no fue una marcha de un sec-tor ni tampoco motivada por los viejos «caciques de la política». La idea salióy se concretó de la población quiteña, que hizo las veces de un buen represen-tante nacional.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 46 -
La contrarréplica
A la par, el Gobierno quemaba los últimos cartuchos con una millona-ria campaña de propaganda en los tres medios, pero preferentemente usaba latelevisión por el juego de imágenes. El eje central del discurso fue asumir elpapel de víctima frente a un ogro llamado «partidocracia tradicional» y gruposque no asumían las deudas con el pueblo ecuatoriano a partir de la crisis ban-caria. Esta estrategia era novedosa del populismo en el manejo de formatos,pues era el primer Gobierno que apelaba a este tipo de recursos para crear unaimagen fragmentada del país: la oligarquía partidista frente al ciudadanocomún.
En el uso de estos recursos propagandísticos, los efectos no fuerontan contundentes, ya que el discurso propagandístico se convirtió en una gue-rra abierta contra los líderes de la Costa y la Sierra de mayor popularidad. Alfinal, nada ni nadie le podía salvar a un gabinete desgastado por el mal uso dela palabra y partícipe de la acción errada. Lo único cierto es que el mensaje de«Los Forajidos» es claro y se escucha en el imaginario colectivo a cada instan-te: «fuera todos». Nadie hubiese creído nunca que el exabrupto de unPresidente al hablar produciría ahora la célebre palabra «forajido» y que estasea sinónimo de cambio, inconformidad por el sistema, advertencia y, sobretodo, dignidad.
Comunicación, imagen y poder
- 47 -
Medios y política
Tema polémico, si se toma en cuenta el protagonismo y la influencia delos medios en la opinión pública, debido a su capacidad de cobertura, acepta-ción, credibilidad e inmediatez en el envío de mensajes y en la reproducción delo que ocurre en la vida cotidiana. Pero, hasta qué punto estas bondades, sicabe el término, benefician al colectivo, ya que no hace falta ser un experto enanálisis de mensaje para colegir que la programación responde al rating de sin-tonía y no a la discusión analítica de los hechos, aunque también está sujeta alos intereses de algunos grupos de poder político y económico. Desde estaperspectiva, varios mass media son el reflejo de versiones antojadizas o defragmentos acomodados de la realidad. Por tal causa, la edición de los produc-tos comunicacionales es un proceso clave para mover las fichas al lugar queestos quieran y no al que les corresponde, salvo honrosas excepciones.
Respecto del primer punto, se puede decir que la transmisión de ideasde manera instantánea promueve que la información se disemine hacia distin-tos sitios por cualquier canal (radio, prensa, televisión, prensa e Internet). Estasituación incide en la construcción del criterio de las personas, pues se convier-te en la primera fuente para recibir noticias y conocer acerca de los líderes yprotagonistas de la cosa pública. Por esa razón, a un político le conviene másque sus propuestas sean recogidas por la prensa a que adopte una actituderrante por diversos espacios. Conclusión: el medio llega más rápido que undiscurso de tarima.
Por otra parte, es ineludible el análisis que se refiere a la relaciónmedios-política, ya que el imaginario electoral obedece a la manera cómo elmedio construye a cada candidato (bueno-malo, inteligente-ignorante, honesto-corrupto, rico-pobre, títere-libre, joven-viejo, carismático-apático) o de lo quecada candidato hace para captar la atención de las industrias culturales. Esdecir, hay dos vías de acceso a los medios. Una que va desde el medio al polí-tico, debido a su grado de protagonismo en la esfera pública y dos, el histrio-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 48 -
nismo que pone en marcha el aspirante a cualquier función de designaciónpopular mediante una serie de acciones que van desde la denuncia, el escánda-lo, el insulto, el grado de participación en proyectos sociales y reuniones «chick»hasta el nivel de cercanía con el medio por intereses encubiertos.
Bajo lo precedente, no todos los políticos son elegidos por los mediapara difundir sus proyectos ni tampoco todos los que figuran en las pantallas,periódicos y radios son los más aceptados por la población. Esto se puedeexplicar por el grado de relevancia que cada medio da a ciertos actores, puesbasta que el personaje no goce de un buen «perfil» para que sus valiosas o pési-mas opiniones queden en el archivador, cuado también se puede presentar elcaso de que un sujeto nunca haya hecho nada saludable por el país, pero quesu discurso sea tan electrizante que vale la pena tenerlo como un generadorde polémica (noticias). A través de estas razones se explica porqué muchosprófugos de la justicia siguen siendo los pilares informativos de algunos noti-cieros. ¿Hasta cuándo? Pregunta planteada y re-planteada desde hace décadas,pero los medios no escuchan. ¿Aló?
Novatos y medios
La incidencia de los medios es tan grande en el espectro político quelos candidatos al momento de plantear estrategias piensan primero en lasfamosas giras mediáticas, pues tratan de establecer contacto y presencia nacio-nal en los principales canales de televisión, periódicos y radios, sin descuidar elámbito virtual, para lo cual crean páginas propias y envían miles de correos aelectores virtuales. Ahora se utiliza inclusive el celular como instrumento decampaña por medio del envío y re-envío de mensajes. Hace pocos años no secreía que hasta los móviles se convertirían en instrumentos de poder.
Por lo tanto, político que no capte su atención tiene varios puntos encontra. Triste pero cierto, ya que la propaganda más eficiente no es, en algunascampañas, la que se legitima en el regalo de camisetas, fundas de víveres o de
Comunicación, imagen y poder
- 49 -
otros productos., sino en el mensaje oportuno, en el buen manejo de imagen delpostulante y en el comportamiento con la prensa. Este antecedente explica eluso de recursos por parte de las tiendas políticas en el escenario proselitista,siendo el primer rubro el de propaganda. Por otro lado, no se debe olvidar queel peor negocio para un político es pelearse con algún medio, porque su actitudhará noticia en cuestión de segundos y promoverá la solidaridad del gremioperiodístico.
Aquí vale mencionar que la participación de los aspirantes al manejode la cosa pública está condicionada, más todavía si el jugador es un novato.Primero, porque debe enfrentarse con las maquinarias electorales o partidospolíticos que tienen ganado un espacio histórico en los medios y segundo, por-que su actuación debe ser sumamente descollante para que algún reportero«famoso» se interese en él o ella. Sin omitir que si topa algún interés político oeconómico de un medio, nunca será tomado en cuenta por este en el buen sen-tido, mas sí será sepultado en el imaginario popular. Como se puede ver, el nova-to pisa arena movediza si no establece una actitud prudente o «machiavellica».
Al parecer, en diversas ocasiones, las posturas de los medios difierensobre un hecho concreto, denuncia, interrogante, investigación y si hay segui-miento, etc. Esta situación puede generar una guerra mediática: canal contracanal, radio contra radio, comentarista contra comentarista, periódico contraperiódico. Algo así como un ida y vuelta de mensajes a favor y contra de pro-tagonistas específicos. En este escenario, el público creerá en el medio que hayasido más eficaz en la elaboración de un mensaje de defensiva y ofensiva. Pero,a pesar de que un medio resultase ganador, la gente comenzará a identificar losintereses que se mantenían escondidos. Además se conocerá de cerca el mane-jo informativo de este como las bases que sustentan su posición editorial.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 50 -
Sobre la información política
Desde hace algunas décadas se dijo que la información era el principalpilar en la dinámica global. De esta afirmación, no nos cabe la menor duda, por-que los relatos, mensajes y discursos que se trasmiten re-configuran diariamen-te la vida de los sujetos en los ámbitos político y económico, social y cultural.Sobre todo, si se organizan los tiempos, se consumen los productos y se creanimaginarios en función de la programación mediática. Por ello, se le denomina ala sociedad actual como «red, aldea global, teledirigida, informatizada», entreotros.
Este debate acerca al televidente, lector, radioescucha y cibernauta apreguntarse si «el medio es el mensaje» como diría Mc Luhan, ¿si el medio es elproducto de la sociedad o la sociedad el producto de los medios como lo ana-lizó Ludovico Silva? En este conjunto de interrogantes, ¿qué papel juegan lospolíticos? ¿Acaso son el resultado de una construcción mediática, de la socie-dad o productos que se promocionan como objetos desde los media? Sinduda, la respuesta es muy particular por parte de cada lector, pero en estacolumna se cree que la vida política se difunde como un «reality show» queatrapa, porque la audiencia espera lo inusitado y que lo privado de cada pro-tagonista sea cada vez más público.
Según este criterio, la privacidad del político crea más expectativa queel cumplimiento de su labor. Eso explica la subida o bajada en los índices deaceptación, popularidad y credibilidad de un candidato antes de la lid, pues loscontrincantes indagan sobre su «pasado», auspiciando que los medios divul-guen algo contraproducente. El público está pendiente no solo en la propuesta,sino también en el detalle más mínimo. De otra parte, el impacto que tenga elmensaje de un medio en el electorado será clave, pues el poder económico notiene la posibilidad de borrar las imágenes que la gente armó de su posible ele-gido. En otras palabras, sus aciertos, contradicciones, disfrutes, pensamientos,actitudes captadas por una grabadora, filmadora, cámara fotográfica...
Comunicación, imagen y poder
- 51 -
Más allá del poder y los medios
Un tema que no deja de ser debatido y que causa polémica tiene quever con el manejo de la información por parte de los medios en la esfera políti-ca. Tal es la relevancia, que se han creado múltiples teorías que van desde lopuramente apocalíptico hasta el más blando comentario. Este fenómeno socio-cultural puede ser explicado desde una primera entrada, al decir que el descré-dito de la institucionalidad, el agotamiento de los líderes tradicionales, la faltade popularidad de los gremios y diversas agrupaciones han incidido para quela población se acerque más a las industrias de la imagen y el texto. En losmedios se deposita la confianza perdida en el sistema.
¿Medios o sustitutos del poder?
Parafraseando a Jesús Martín Barbero, se podría argumentar que losmass media se han convertido desde hace muchos años atrás en sustitutos delas instituciones encargadas de velar por el bienestar colectivo. De ahí que laciudadanía busque en los medios a los mejores aliados para que representensus intereses y denuncien las lacras del sistema, asumiendo posturas y rolesque les hacen competir con las funciones judicial y legislativa. Por eso no causaextrañeza que algunos canales de televisión, radios, periódicos y portales deInternet en todo el mundo asuman y hagan las veces de tribunas de consumi-dores, juzgados informales, árbitros de conflictos y hasta consultorios sicoló-gicos muy mal instalados como el caso del reality show.
Dentro de este contexto, la fiesta de la palabra se trastoca en unaorgía de opiniones, porque la mayoría de comunicadores quieren ser policías,fiscales, legisladores, contralores, auditores y jueces a la vez. Hay una excesi-va oferta de mensajes y cúmulo de valores. Nadie quiere desconectarse de losmedios, por lo cual les convierten en su primera fuente de consulta. Este hechose explica, porque la ciudadanía no se siente respaldada, representada y, mucho
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 52 -
menos, beneficiada por quienes, aparentemente, eran los más idóneos. Y aun-que suene paradójico, pero muy real, la gente deposita su confianza en la pren-sa, porque sin haberle entregado nada, esta denuncia, soluciona y hasta ofrecerecetas gratuitas en todos los ámbitos. Creen que desde las pantallas, los pre-sentadores «les dan diciendo lo que no pueden».
Producto de esta situación, entre otras cosas, los periodistas políticosllegan a transformarse con el tiempo en los referentes primarios de la colectivi-dad y, por ende, se convierten en los primeros enemigos del poder formal,dejando de lado, en varios casos, la orientación y equidad que les permiteconstruir una opinión pública fuera de sesgos y apasionamientos extremistas,porque se dejaron ganar por el ego, la popularidad y el afán de llegar a ser unasuerte de semidioses. En términos más precisos, confundieron el rol por el cualganaron prestigio. Resultado de ello, muchos periodistas lideran las encuestaspara ocupar cargos o designaciones de elección popular o función pública.
Pero, ¿hasta qué punto esta actitud de los actores de la noticia es salu-dable en un sistema que se agota por los equívocos de unos y otros? ¿No seráque medios y políticos están perdiendo de vista, las aristas que trazaron antesde asumir sus funciones? ¿Acaso es una lucha por el poder, que comienzadonde termina el del otro? En este aspecto, no se puede dejar de lado que elpuente entre las instituciones y los medios está colapsado, porque se ven comoel producto de sus males simultáneamente. Bajo este supuesto, no hay periodis-ta ni institución que valgan, pero las cosas no se pueden reducir a esta visióntan estrecha.
El valor de la imagen en los medios
El poderío de los medios en la construcción de referentes, modos devida, señales de identidad, culturas y valores ha provocado, paradójicamente,un cisma con la población, ya que ve en sus personajes a figuras inalcanzableso «estrellas». Es decir, que están más allá del cielo y sin el más mínimo interés de
Comunicación, imagen y poder
- 53 -
bajar a la tierra, porque su influencia en la vida pública es indiscutible. Para algu-nos, los comentaristas son los verdaderos líderes del pueblo. Este efecto haceque tengan un control superior al que ejercen los políticos. Una palabra suyapuede pesar más que un discurso proselitista en plaza pública.
Giovanni Sartori, politólogo italiano, nos habla de la vídeo-política oefecto que se produce desde los medios en la población en temas de elecciónpopular, creación de líderes, campañas, etc. Algo así como un juego de imáge-nes y discursos por medir fuerzas. Poder contra poder. Entonces, no hay talobjetividad, porque los candidatos son moldeados y construidos en el imagi-nario colectivo por la manera en cómo fueron presentados en la pantalla, laradio y la prensa. Eso explica el cuidado que tienen muchos actores en temasque van desde el cuidado personal, pasando por el desenvolvimiento verbal ygestual hasta el cumplimiento de una camaradería ambigua. Todo se reduce aprotocolos.
La televisión asume las veces de termómetro para los políticos, ya quelos candidatos, aspirantes a varias dependencias y dirigentes de diversos gru-pos tratan de ganar espacios en la colectividad, propiciando ser mirados, vis-tos y conocidos gracias al número de intervenciones en los medios. Así surgeuna actitud de captar la atención de los periodistas mediante la denuncia, elinsulto, la agresión y en pocas ocasiones proponiendo medidas concretas aproblemáticas de amplios sectores. La cuestión es figurar o dar un salto desdeel anonimato hacia el ámbito público.
Medios-política
El tratamiento de este aspecto atañe a la relación política-medios,medios-política, pues surge un vínculo de dependencia entre periodista y políti-co. Primero, porque el medio requiere información de las funciones del Estadoy sus protagonistas para delinear un entorno para luego moldear la opiniónpública, mientras que desde los políticos se genera la necesidad de mostrarse
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 54 -
en los medios por un estricto afán de popularidad. No obstante, esta vincula-ción puede degenerarse, si se toma en cuenta que está de por medio el temade la democratización de los relatos, porque algunos personajes han llegado aposicionarse como referentes únicos de opinión, negando directamente la par-ticipación de otros actores. ¿Dónde queda el involucramiento ciudadano?
De otra parte, la monopolización de los medios en el concierto inter-nacional ha generado su desgaste y rechazo, pues la población ha visto vincu-laciones con partidos y otras empresas. Bajo este clima, la validez de la infor-mación que se difunde es puesta a prueba, porque no hay equilibrio en lo quese transmite. En muchos casos, se toma favoritismo por alguien y se entierra elcriterio contrario. Algunos políticos han adquirido medios de comunicacióncomo catapultas. El panorama no es tan sencillo, pues detrás hay múltiples aris-tas desde donde analizar los fenómenos.
La monopolización de los medios no consiste únicamente en la concen-tración de estaciones de televisión, radio y periódicos, sino también en el efec-to más inmediato: el inexistente acceso de la población a la agenda mediática.El criterio de la mayoría no se difunde, pero se maquilla esto con encuestastelefónicas, llamadas al aire, sondeos en las calle, etc., cuando se sabe que estastécnicas no siguen esa lógica. Hasta el día de hoy, la voz del común es lejanacomo aquellas regiones donde los medios nunca llegan. Siempre prevalece lavoz de los tres o cuatro ya conocidos.
- 55 -
Comunicación, imagen y poder
El periodismo frente al poder
«Lo que da valor a una información es la cantidad de personas susceptibles para interesarsepor ella»
Ignacio Ramonet
El control e influencia que ejercen los medios de comunicación masivaen la sociedad generan polémica, ya que se pone en tela de duda, por una parte,el rol que cumplen las instituciones dedicadas a gobernar, legislar, administrar jus-ticia y educar a la ciudadanía por su baja aceptación. Más aún, si la credibilidadde los mass media supera en gran medida a las viejas estructuras de poder.Incluso se ha llegado a decir que la única verdad está en la pantalla, pues lodemás no existe o no tiene razón de ser porque escapa al imaginario colectivo.En otras palabras, a esos referentes que se construyen a través de las noticiasimpresas, radiales y televisivas, reality y talk shows, telenovelas, películas y series.
Por otra parte, los medios se han convertido desde hace muchos añosatrás en instrumentos de educación informal. Primero, porque la prensa, televi-sión y radio persuaden de mejor manera a la población y trasladan conocimien-tos de manera rápida y sencilla. A tal punto que introducen hábitos, costum-bres y múltiples modos de conceptuar el ocio a millones de personas de formasutil. Segundo, porque la inmediatez con que circula la información rebasa acualquier tipo de transmisión tradicional. Tercero, porque los protagonistas delas industrias culturales se han convertido en ídolos e iconos. Así, sus palabrasy actitudes se entienden como modelos a seguir. De ahí la trascendencia de losmedios ante la institucionalidad caduca y sin crédito popular.
Dentro de este contexto, no se puede omitir el hecho de que losmedios han sido entronizados por el público, debido a la cantidad ilimitada derecursos que usan para informar, promocionar una idea, publicitar un produc-to o servicio, entretener o simplemente, vender por vender. Entre los recursos
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 59 -
más utilizados se encuentra el mensaje sencillo, la imagen impactante, el textocorto y el lenguaje estándar. En definitiva, una gramática de fácil acceso. Tanfácil que para ver televisión no se requiere de un bagaje letrado, sino simple-mente observar. Algo similar ocurre con la radio, cuando no todavía con laprensa, aunque cada vez se miren más periódicos llenos de nada y de todo.
Estas razones empujaron a varios intelectuales a catalogar a losmedios como el «cuarto poder», nombramiento que en la actualidad no cabe,puesto que –como ya se mencionó- su credibilidad supera a las instituciones,movimientos sociales y partidos políticos. Además, en la era contemporáneapasamos de una etapa histórica industrial a una exclusivamente informativa;situación que favorece a cada medio por la cantidad ilimitada de informaciónque produce y divulga. En ese sentido, los medios serían el segundo y ya no elcuarto poder, pues «a mayor información, mayor capacidad de controlar a lasmasas». El primer poder seguirá siendo el económico.
De la opinión pública
Si se sigue al pie de la letra los postulados de la Teoría Crítica, se llega-ría a satanizar a los medios, pues diríamos que estos existen en función de losobjetivos del sistema. Para ser más precisos, supeditados a promover el consu-mo. Pero, ¿qué hay de cierto en esta hipótesis cuando se habla de política y opi-nión pública? ...Tómese en cuenta que ambas esferas pasan por una suerte deconvivencia. Más aún, si el criterio político de la ciudadanía se nutre y teje delcriterio de los líderes de opinión. En este caso, de los periodistas, los cualeshacen las veces de reporteros, comentaristas, editorialistas y avezados entre-vistadores. Entonces, no solo se puede hablar de un consumo de objetos, sinotambién de la promoción de un consumo político o de material propagandísti-co. En algunos casos, de viejos actores y en otros, de los mismos periodistas.
Cuando aquí se habla que el periodista es un líder de opinión públicahay que tener mucho cuidado, pues no se debe confundir la multiplicidad de
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 60 -
actividades que cumple este actor (reportero, entrevistador y presentador)con el conocimiento que pueda tener acerca de un tema. Sin embargo, la ciuda-danía le mira como un líder, porque está en todo, hace de todo y se enfrentacon todos bajo una ley impuesta por sí mismo. Aparentemente, sabe de todo.¿Cuál es su objetivo? Creo que mejor sería preguntar lo siguiente: ¿Cuál es lameta del medio: crear ídolos de barro o acostumbrar a la audiencia a una solalectura de la realidad?
Ludovico Silva, extinto intelectual venezolano, se interrogaba: ¿losmedios son el producto de la sociedad o la sociedad es el producto de losmedios? Difícil respuesta, porque desde las dos vertientes se puede llegar ainteresantes conclusiones. No obstante, cuando se pone sobre el tapete de dis-cusión el tema de la opinión pública y sus líderes, de manera particular se creeque los medios son el producto de la sociedad, de esos sujetos que controlany hacen circular la información sobre la base de una ideología e intereses biendefinidos. Bajo esta postura, se llega a colegir que se ejerce el poder primero yse crea opinión después.
El famoso rating de sintonía, por ejemplo, de los canales televisivosestá sujeto, en muchas ocasiones, al papel que desempeñan los famosos líderesde opinión (presentadores y comentaristas). Por esa razón, la gente distribuyesu tiempo de ocio entre su noticiero preferido y la programación restante. Esque la atención del público se concentra en la crítica mordaz de un sujeto con-tra algo o alguien. Tal vez, porque se cree representada, cuando en la realidad,el criterio del periodista (si lo es) se ha venido escuchando por años. Desde esaperspectiva, surge una especie de idolatría al conductor más que una posibili-dad de análisis contextual.
De la objetividad
Hasta la fecha y, sin lugar a dudas, en el devenir del tiempo, la objetivi-dad será un tema apasionante, porque la mayoría de medios y periodistas se
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 61 -
niegan a reconocer que tal objetividad no existe. Para muchos, este mito siguesiendo lema de campaña publicitaria e incluso se han abanderado de estas onceletras para estructurar grandes discursos y dictar conferencias magistrales.Todos recitan a los cuatro vientos por esta diosa que nunca fue querida en elOlimpo, porque supo reconocer en sí una cierta preferencia por lo terrenal, másque por lo etéreo. Objetividad te llaman, quienes se niegan a conocer la diver-sidad de versiones que tiene el ser humano: sintiente, pensante, instintivo, entrelas más visibles.
De la famosa objetividad se pueden escribir tratados enteros, perocon la misma pasión que cualquier libro de literatura negra. En cortas palabras,con esa misma llama que nos inclina más a un lado que hacia otro. Bajo esteconcepto, no se puede desear y ni siquiera pedir que los periodistas frente alpoder tengan una alta dosis de objetividad, pues al igual que los miles de ciu-dadanos que los miran, leen o escuchan, sienten. Y ello implica tener necesida-des, trazar metas, alcanzar objetivos, protestar ante las injusticias, ver perdidasalgunas ilusiones, lo cual no quiere decir que siempre gane el impulso y el ren-cor, sino que al momento de cubrir una información la sensualidad toma terre-no, aunque se la trate de esconder.
Más que de objetividad, se puede argumentar entre los propósitos fun-damentales del periodista la búsqueda de un equilibrio informativo, que vayadesde el descubrimiento de la fuente hasta la consulta de su contraparte. Esdecir, diversificar las versiones sobre un tema y no rendir tributo a una. Sobrela base de la investigación y la síntesis se otorgará importancia a los datos quemás nos distancien del mensaje dirigido por alguien. Eso implica que el periodis-ta amplié su campo de acción, revitalizando su poder con argumentos sólidos,los cuales no están en función de su ego, sino en el cumplimiento de las expec-tativas informativas. Esta actitud no transforma al comunicador en auditor ocontralor, pues ese no es su deber. Esto dejémoslo para la justicia y los organis-mos de control.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 62 -
El periodismo frente al nuevo siglo
La época actual nos demuestra que el cambio es una constante pordos factores fundamentales: la evolución e incidencia de la ciencia y la tecnolo-gía, y la re-configuración permanente del mapa cultural de los pueblos. Estoshechos no están aislados, sino más bien que se presentan como una cadena decausas y efectos. Sobre todo, en lo que se refiere al impacto de los mass mediaen la sociedad, ya que a través de estos canales (cada día más sofisticados), laspersonas se apropian de mensajes locales, nacionales y globales, sin limitacionesde espacio-tiempo.
El consumo que los sujetos realizan de la información contribuye paraque se adopten, entretejan y fusionen en la cotidianidad una serie de manifes-taciones culturales y modos de vida de diferentes lugares. Asimismo, que seutilicen instrumentos tecnológicos para llevar a cabo cualquier tipo de activi-dad, lo cual replantea las costumbres y las prácticas de interacción. El uso dealgunos canales mediáticos como el celular, la agenda de mano y la computa-dora portátil introducen nuevas maneras de comunicación, porque simplificanprocesos, «inmediatizan» la realidad y nos acercan a otras latitudes.
En este ensayo se enfatizará en los procesos de producción y circula-ción de mensajes, su impacto en la sociedad y, principalmente, el grado de pro-tagonismo de los periodistas, ya que las Tecnologías de la Información yComunicación (TIC) han promovido otros usos de las imágenes, textos, géne-ros periodísticos, cubrimiento de fuentes, elaboración de mensajes, percepciónde los usuarios y creación de imaginarios.
Al respecto hay lecturas muy audaces del impacto tecnológico comola desaparición de libros y periódicos. También se habla de un «fuera de juego»de los reporteros televisivos. Por otro lado, se ha mencionado el aparecimien-to de lenguajes paralelos o jergas entre las personas que tienen celulares, debi-do a la creación de códigos propios para el envío y recepción de mensajes.Incluso se han propuesto sobre la mesa de debate teorías que conceptúan a la
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 63 -
sociedad actual como «red, teledirigida, telépolis», etc.
El futuro de la prensa
Desde un punto de vista muy particular, no se cree que la prensa vayaa desaparecer por la relación establecida entre sujeto (lector) y objeto (perió-dico). Relación que pasa por lo sensual primero y por la trascendencia delmedio, después. Es decir, por el grado de institucionalidad que tiene en el publi-co. Además, la tecnología no ha podido suplir el valor del libro (historia, cono-cimiento, entretenimiento, objeto de fácil transportación, etc.). Tal vez, el objeti-vo iba en función de eliminar el uso del papel. Frente a este escenario, valerecordar que las empresas que creyeron ganar utilidades por la venta de libroselectrónicos fracasaron en el intento. «Mucho ruido, pocas nueces».
Por otra parte, cuando se habló de la desaparición de los periódicos,se creía que igual suerte iban a correr los periodistas del medio. Situación queno ocurrió, cuando sí se dio un giro en el manejo de contenidos y formas.Como primer momento, se descartaron los textos largos para privilegiar la epi-dermis informativa. Desde ahí, las cápsulas noticiosas tomaron fuerza. A lavez, la imagen ocupaba mayor espacio. De alguna forma, se trató de competircon los productos audiovisuales, sin entender que cada medio de comunica-ción tiene una lógica propia.
Pocos son los periódicos que conservan el antiguo formato. Pareceque la idea se apunta a brindar mayor información, pero a guisa de resumen osíntesis. Ante ello, cabe plantearse una serie de preguntas: ¿el beneficio del lec-tor está en función de una cantidad de relatos o de pocos con un sesgo másanalítico?, ¿el uso de cápsulas informativas orientan o desinforman, porque notoman en cuenta el contexto?, ¿hasta qué punto es recomendable atiborrar deinformación al usuario sin un eje de partida o explicación de cada hecho?,¿podrán mantenerse los periódicos nacionales con una dinámica que trata deabarcar la generalidad?, ¿es conveniente hablar de periódicos globales?
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 64 -
En cuanto a la última interrogante, es difícil imaginar un periódico decobertura global. Más bien se podría pensar en un medio que legitime su pro-puesta desde lo local hacia lo nacional y mundial. En otros términos, una suer-te de «glocalización». Incluso de una iniciativa local, que se alimenta en conteni-do con información nacional y mundial. Por esa causa, se argumenta que en elfuturo proliferarán periódicos locales y especializados. Los últimos para satis-facer demandas concretas de los diversos grupos. Estos casos ya se eviden-cian en el país.
De la televisión
Es lamentable, pero evidente. La programación televisiva está en fun-ción del impacto visual. Este fenómeno se plasmó desde el inicio, porque esa erala visión del sistema. En la actualidad esta situación tiene mayor peso, pues elcriterio del espectador gira en torno de lo que mira y más no de lo que puededecir el periodista. La cámara de vídeo suplanta el agregado informativo queofrece el reportero.
Por tal motivo se ha llegado a plantear que se va quedando el repor-tero televisivo, para dar paso a «la dictadura del camarógrafo». Bajo esa mira-da, no es de extrañarse que algunos tomen imágenes, hagan de reporteros einclusive que editen y produzcan el relato visual. Ante este escenario, el comu-nicador social que esté inclinado y seducido por las manifestaciones audiovi-suales tendrá no solo que aprender a producir, sino también a presentar la rea-lidad, bajo un criterio de captar las imágenes que más se acercan a los hechos.
La ecuación «cámara sobre sujeto» nos hace pensar en una nuevamanera de comprender las mediaciones, porque la tecnología atraviesa lamayoría de los quehaceres e indudablemente desplaza a muchas personas desus trabajos. Desde ese abordaje, los medios de comunicación tampoco estánexentos. Al contrario, son los lugares donde se palpa con más intensidad loscambios tecnológicos.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 65 -
De la radio e Internet
En la radio se puede producir un fenómeno inverso a los citados, puesla crisis de relatos permite que desde ahí se retomen los géneros periodísticoscomo alternativas distintas. Entonces, que no nos sorprenda si vuelven a apare-cer la radionovela, el radioteatro, la crónica y el reportaje. Estas creaciones tie-nen un gran efecto en las zonas rurales y urbano- marginales, ya que la radiose caracteriza por llegar a un público geográficamente diseminado a través deuna gran cobertura.
Para el periodista radial, el uso de las nuevas tecnologías le favorece,pues se conecta con el público a mayor rapidez que los reporteros de televi-sión y prensa. Basta que use un celular para informar a la radio audiencia lo quesucede desde cualquier lugar, sin que se pierda el efecto de magia que produ-ce en los oyentes, porque es un ser inventado a la medida de la imaginación decada uno.
Tampoco puede quedar de lado lo que sucede en Internet, ya que sufuerza radica en las siguientes características: «lo multimedia», la conectividade inmediatez. En otros términos, la presentación informativa en audio, vídeo,texto y tres dimensiones simultáneamente. Este tipo de manejo ha hecho quese hable de periodismo virtual, que no es otra cosa que armar una estrategiade comunicación global o que atraviese a todos los lugares, bajo el criterio deque «el cibernauta» está disperso y conserva el anonimato. El periodista de estemedio trabaja para un público fantasmal, pero que puede interactuar con él yen tiempos más rápidos.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 66 -
¿Se puede hablar de periodismo investigativo?
La realidad se desborda en escenas de pánico y violencia, sexismo ysuperficialidad cuando es presentada por los medios de comunicación sensa-cionalista. Los recursos que utilizan reporteros, fotógrafos, redactores, cama-rógrafos y productores están en función de incrementar el nivel de sintonía,pero con mecanismos que sobredimensionan los hechos, causan expectativapor realidades contadas desde la clandestinidad e irrumpan la intimidad de lossujetos. Aquí no importa la dignidad de nadie, la cámara recoge los testimo-nios más inverosímiles.
La justificación de esta actitud está cobijada por un sinnúmero de pre-textos. La primera, y la más trivial, tiene que ver con la que el público debeconocer de manera precisa lo que ocurre, a pesar de que el mensaje esté llenode sangre, gritos y golpes. La segunda responde al concepto de primicia, puesse confunde la presentación original de una noticia con lo que esté a la mano,sea del tipo que sea. Y la tercera se explica en el intento de «teatralizar la rea-lidad» con un nuevo enfoque. Nos preguntamos: ¿cuál?
Lo más curioso de este escenario es que los responsables de estosproductos mediáticos hablan de periodismo de investigación sin tapujos y conuna suerte de ego. Irónico, pero cierto. Más aún si las famosas investigacionesno responden a un esquema formal y se confunden con un afán de polemizar através del escándalo, la nostalgia del pobre y la crisis de sentido de los delin-cuentes, no obstante a ello se le denomina investigación. Particularmente, secree que los términos más precisos para denominar a estas prácticas son:seguimiento superficial e interés por abundar en la venta de espacios publicita-rios.
El manejo informativo actual es cada vez más somero, descarta el con-texto y utiliza escasas fuentes. Además, se quiere entretener al público a tra-vés de imágenes y palabras «espectaculares», convirtiendo a los famosos en«vedettes» de turno y a los hechos más inusuales en imaginarios de conversa-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 67 -
ción colectiva, pues la gente dialoga de lo que ve, no de lo que leyó y escuchó.Casi todo, gira en torno de la popularización de la imagen sensacionalista. ¿Bajoestos esquemas hacia dónde vamos?
Con el criterio de que la información se renueva en cuestión de segun-dos y que no hay limitaciones de espacio para enviar-recibir mensajes, los quecirculan son más cortos e inclusive el rol del reportero está en peligro. Estasituación ha hecho que la información no tenga valores agregados y que aduras penas se transmitan unas pocas cosas de lo que se cree relevante. Laaudiencia televisiva, en especial, conozca estrictamente los efectos, pero no lascausas de los fenómenos sociales. El molino se mueve por la coyuntura y nopor un ejercicio más exhaustivo.
Desaparición del reportero televisivo
Entre los teóricos de la comunicación, Ignacio Ramonet, analiza demanera brillante la abundante circulación informativa y el caos que se provocaen su uso. Pues a mayor información, menos informado está el sujeto. Aunquesuene contradictoria esta hipótesis, podemos observar que la mayoría de per-sonas ya no sabe qué hacer con tantos datos, referentes, discursos, relatos...pues los procesos de selección son complejos. Esto le ha llevado a proponeruna ecología informativa. Pero este hecho no tiene que ver únicamente con lasdificultades de procesamiento, sino también con la circulación de mensajesvagos, sin profundidad y de menor tiempo y espacio.
¿Acaso esta situación nos vaticina el final del periodismo de investiga-ción? Difícil respuesta, sobre todo si en nuestro país no se lo practica en losámbitos televisivo y radial, ya que en prensa la situación es diferente. Digo ello,porque los programas que, supuestamente, realizaban otro tipo de propuestaresponden al mundo «light». Privilegian la moda, el «rating», la vida de los famo-sos y políticos en vez de adentrase en el Ecuador profundo.
No puede haber un periodismo de calidad, si están en los mass media
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 68 -
los que no deben. No se trata de recrear la pantalla con modelos, sino con pro-puestas de fondo. Desde esa mirada, vale tomar en cuenta que medios no essinónimo de forma, porque la realidad es atravesada por contenidos, profundi-dades, análisis, conceptos. La situación no es tan sencilla como parece.
Además si se le otorga mayor trascendencia a la imagen, la figura delreportero se desvanece, ya que manda el camarógrafo (la cámara) y no comose pensaba antes. El papel del primero pasa a un segundo plano, pues a la genteya no le interesa mucho lo que va a escuchar, sino lo que va a mirar. Pero lo mástriste de todo, es que no tiene muchas propuestas para ver algo que enriquez-ca su bagaje. Por eso, muchas personas han hecho de la televisión el mejor ins-trumento para dormir o compañía mientras realizan otra actividad. Aquí no setrata de demonizar al aparato, sí la mala programación que tenemos.
A qué se llama periodismo de investigación
Algunos productores de televisión confundieron el deber-ser de losperiodistas con el hacer del investigador privado. Bajo este modelo, se enseñóa captar la verdad con el uso de las cámaras ocultas. A esta acción que tras-pasa los límites de la intimidad se le denominó periodismo de investigación.Como si ocultar un artefacto a través del engaño estuviera enmarcado en laprofundidad de descubrir las causas de los hechos.
A través de este tipo de acciones, los noticieros y algunos programasamarillistas tratan de aparentar seriedad, objetividad y seguimiento informati-vo en el tratamiento de múltiples casos, sin darse cuenta que esconder un ins-trumento no habla de genialidad. Esto no exige esfuerzo. A estos señores hayque decirles, sin ambages, que el periodismo de investigación es más que eso.Se sustenta en la profundidad, en responder al porqué de las situaciones, quese necesita de conocimientos en el manejo de fuentes de orden cuantitativo ycualitativo, que requiere de mayor rigor por la amplitud de tiempo para elabo-rar el producto.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 69 -
Las manifestaciones amarillistas y el uso de sistemas ocultos para cap-tar algún acontecimiento han dado a los medios, pero no por lo que realizan.Esto se debe, en gran medida, al descrédito del sistema institucional y la faltade propuestas.mediáticas que apuesten por la educación y la cultura. En estecontexto, no es de extrañarse que los mass media se hayan convertido engrandes ventanales para denunciar actos de corrupción, el funcionamiento ile-gal de algunas empresas y desnudar la vida de personajes ocultos y clandesti-nos. Entonces, la proliferación de estas acciones, supuestamente, legales porparte de algunos periodistas seguirán proliferando en la medida que el sistemasiga enfermo.
Para que se pueda llevar a cabo el periodismo de investigación, debehaber unas condiciones mínimas en el lugar que se lo ejerce. En primer lugar, queel país brinde las garantías necesarias para el ejercicio de quien investiga.Segundo, que el medio de comunicación donde se presta servicios no respon-da a ningún interés político, económico, social y cultural, porque la informaciónpuede ser archivada o desaparecer. Tercero, que haya respaldo por parte delmedio. Cuarto, que la justicia garantice integridad y seguridad al comunicador.Estos antecedentes nos dicen que es posible el periodismo investigativo, peroen un clima de respeto a los derechos humanos y al libre ejercicio profesional.
Desde esta tribuna se apela al debate sobre la existencia o ausenciadel periodismo investigativo en el país, debido a la múltiple información querecibimos, pero escasa en contenido. Parece que la idea de los que están diri-giendo los noticieros se remite a anular el contexto, lo múltiple, las partes deltodo y los entornos socioeconómico y cultural en que se producen determina-dos sucesos de la realidad... Ahora que se habla del derrumbe de los relatos,se necesita más explicaciones y lecturas.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 70 -
Periodismo literario
«El asombro tiene que ser una herramienta de trabajo».
Daniel Samper
Los cincuentas
Gabriel García Márquez8 ha manifestado en múltiples ocasiones que«el periodismo es el mejor oficio del mundo». Este juego de palabras puede serentendido como una sentencia, porque -sin duda- esta actividad conmueve,provoca, incita, insinúa, atrapa y envuelve cuando también responde a unalabor casi detectivesca conocida como periodismo de investigación. Gracias ala formación, curiosidad y un buen sentido del olfato, los comunicadores infor-man a la comunidad sobre todos los ámbitos y aspectos. Es decir, desde lo quesucede en el campo de la medicina, pasando por la economía hasta los detalles,aparentemente, más insignificantes del deporte. Ningún tema es excluyente opasa por alto. «Cualquier hecho o persona es motivo de noticia».
Esta actividad como cualquier otra ha evolucionado, debido a las ten-dencias, necesidades, estudios de mercado y, porque no decirlo, intereses dequienes manejan los medios. Bajo esta perspectiva, los cambios han sido defondo y forma, contenido y continente. Hasta la década de los cincuentas eraimpensable que el periodismo introduzca en su manejo unas pequeñas pincela-das de literatura, pues lo primero respondía a un ejercicio estrictamente hermé-tico, ortodoxo y encasillado en las fórmulas de la escuela norteamericana,mientras que lo segundo obedecía a la ficción, inventiva y a todo lo que se acer-ca al plano de la imaginación y el arte.
En aquella época, los comunicadores sociales desenvolvían su trabajocon un marco de referencia denominado «lead» o narración de los hechos, que
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 71 -
8 Premio Nobel de Literatura 1982.
consistía en responder las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿por qué?,¿dónde? y ¿cuándo? Este esquema evitaba que la redacción de las noticiasofrezca al lector juicios de valor o agregados de ningún orden. De la mismaforma, se descartó el uso de adjetivos y todo aquello que comprometa laexactitud de la información. En definitiva, nadie podía salir del esquema, puesla famosa objetividad podía estar en peligro y, por ende, la firma de cualquierperiódico. Esta lógica también formulaba la colocación de lo más importante alinicio, mientras que el desarrollo de la noticia era tomado como eje central ypara finalizar una estocada débil.
Los setentas
Visto el panorama de esta manera, se puede decir que en ese tiempose levantó una barrera infranqueable entre literatura y periodismo, ya que elpersonaje que traspasaba la regla era sacado del gremio. El que deseaba serescritor no podía ser periodista o viceversa. Pero la impericia, el afán de colo-rear y contar la realidad desde otro ángulo prevalecieron, sin caer en un sensa-cionalismo atroz y desbocado. Es así que en los setentas, las revistas de EE. UU.generaron otro tipo de espacios de lectura, en donde se introdujeron elemen-tos más cotidianos, urbanos y, si se quiere, amistosos para el público. Entre ellosconstan la descripción de los hechos, pasajes y ambientes, la voz, sentimientos,gestos, actitudes y actividades de los protagonistas. Se denomina a esta ten-dencia como rostros y perfiles.
Periodistas como Tom Wolfe, Jimmy Breslin, Truman Capote y GabrielGarcía Márquez, entre otros, se dieron a conocer por la innovación en el mane-jo periodístico, pues sin caer en el invento, la fantasía y la mentira supieroninformar con amenidad y entretenimiento los hechos a través de géneroscomo el reportaje y la crónica. Para muchos críticos, su trabajo era un ensam-blaje, suma o conjunción de periodismo y literatura. Además, la diferencia desu trabajo consistía en el estilo utilizado para abordar los acontecimientos, por-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 72 -
que descartaron el uso del «lead» como eje principal y también porque primóla creatividad para desenmascarar la realidad.
Así, reportaje y crónica se convirtieron en los géneros predilectos. Yno, precisamente, porque el espacio permitía ampliar la información a transmi-tir, sino por la posibilidad del periodista-escritor para contar una situacióndesde la descripción de la mirada de un personaje, pasando por el ambientedonde se desenvuelven las escenas hasta desembocar en un mensaje contun-dente procesado a partir de una entrevista a profundidad. Este tipo de traba-jos se presentaba en capítulos, dándole un seguimiento más exhaustivo alhecho. Casos muy singulares y de mucho éxito son los reportajes, llevados ala literatura: «Relato de un Náufrago», «Noticia de un Secuestro», «A SangreFría», etc. Los dos primeros por El Gabo y el tercero por Truman Capote.
En la actualidad, se discute sobre la validez de referirse a la columnay el editorial como un género literario más, pues según algunos analistas, la opi-nión no debería responder únicamente al análisis de coyuntura o un simplecomentario, sino convertirse en un espacio de debate sobre los temas que nopierden vigencia. Incluso, algunos afirman que la opinión debe ser una alternati-va académica como se practica en otros lugares por parte de FernandoSavater, Antonio Gala, Mario Vargas Llosa, Bryce Echenique, etc. Sugerenciapolémica, porque prima la libertad de expresión.
La inmersión
La idea de sumar seguidores al público cautivo que tienen los periódi-cos, revistas y demás productos impresos ha contribuido para se implementencambios muy visibles como el predominio de la imagen, el recorte de textos yel tratamiento más amigable de la información. Respecto del último punto, laprensa ha tomado como eje de partida el relato de la cotidianidad, la investiga-ción de lo urbano, la introducción de perfiles y entrevistas a profundidad sobrela base de un estilo literario, sin que se pierda la objetividad y la exactitud.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 73 -
Comunicadores como el colombiano Daniel Samper explican que elperiodismo literario se caracteriza por tres técnicas: inmersión, suplantación einfiltración. La primera tiene que ver con la capacidad del periodista parasumergirse en la vida de alguien. Muchas veces realiza un seguimiento profun-do, pasando días enteros con el personaje a investigar. Aquí se pone a pruebala destreza de observar hasta el más mínimo detalle. En cuanto a la suplanta-ción, es una estrategia en donde el periodista oculta su personalidad para obte-ner información. Este tipo de acción tiene como objetivo la denuncia y fue muyporticada por Gunter Wallraff. Finalmente, en la infiltración, el periodista sequeda como testigo, no actúa solo observa: realiza un mapa mental de lo queva a escribir.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 74 -
Las encuestas en los medios
No deja de sorprendernos, que la realidad sea reducida al criterio decuatro o cinco encuestados en prensa, radio y televisión como si estos repre-sentaran el criterio general de la población. Parece, bajo ese punto de vista, queel panorama informativo y el rigor que implica la investigación pierde relevan-cia, pues una encuesta no se realiza en la calle o apuntando la grabadora a man-salva a propios y extraños. Sería conveniente que esta práctica sea revisada demanera total. Esto demuestra, además, que quienes hacen uso de esta técnicano conocen nada de metodología en investigación de campo y, mucho menos,en análisis cualitativo. Hace algunos años, alguien sacó unos resultados sobreencuestas de «personas a pie», como si esto fuera válido. Por favor, cada cosaa su lugar, sino seguiremos en la epidermis.
Una encuesta no se hace en las calles, en las plazas, en las esquinas, etc.,pues requiere de una muestra (número de hogares), un lugar plenamente iden-tificado, tomar en cuenta condiciones socioeconómicas, culturales, educativas,edades y géneros. Entonces, no se trata de apuntar con la grabadora, la cáma-ra o escribir en una libreta de apuntes cualquier cosa y sanseacabó, ya que ellose llama «recaderismo» y no reporterismo. Sin duda, esta debilidad de losmedios deja ver el poco o inexistente bagaje en el ámbito de la investigación.Sin embargo, se habla a viva voz de periodismo investigativo cuando no hayun aporte significativo en esta materia o se transcriben entre comillas la mayo-ría de cosas. En ese sentido, por ejemplo, los perfiles parecen «promocionales»y los retratos, historietas cursis donde la fantasía se confunde con lo trivial.Amén a los aludidos.
Sondeos fugaces
Volvemos a reiterar… no se puede pensar que la opinión de dos o másactores sea palabra santa, pues en las encuestas priman los siguientes factores:
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 75 -
¿qué se pregunta?, ¿a quién?, ¿cómo responden los encuestados? y ¿qué verdade-ramente practican en la cotidianidad?, entre otras cosas. Ello es clave, pues unasituación es lo que la gente responde y otra muy diferente, lo que hace. Todavíame queda la duda, si estos espacios en los medios son una suerte de relleno oun disfraz de lo que sucede. En fin, la democratización informativa no empiezani termina tampoco en sondeos fugaces, puesto que es un concepto más com-plejo, donde la participación de las personas es clave desde el momento de pla-nificar la agenda informativa.
Visto este panorama, cabe decir que desde hace muchos años atrás sedebate sobre la articulación informativa entre la población y los medios, por-que la agenda no debe responder exclusivamente a lo que los medios conside-ran importante, sino a las necesidades de la población en términos de educa-ción, concienciación, denuncia, propuestas e iniciativas. ¿Hasta qué punto devista, planificamos lo que interesa? No será que por brindar un producto, apa-rentemente, interesante estamos ofreciendo una mirada, lectoría y escucha detemas intrascendentes y estrictamente coyunturales, dejando de lado unavisión más integral del entorno, país y mundo.
Por otro lado, la aceptación de los medios no está en función solo delo novedoso, actual, increíble y extraordinario, sino en la capacidad de generarun espíritu crítico, que sin pretender darles pensando a las personas, tengan lafacultad de decidir sobre lo más adecuado dentro de sus contextos de des-arrollo, sean estos el familiar-social, económico-político, educativo-cultural ylúdico-deportivo. En síntesis, se trata de potenciar el afán de reflexionar conmás elementos de juicio y no con sesgos que topan, como en muchos casos, laintimidad de las personas. No obstante, la tendencia actual evidencia que losuperficial gana terreno y la noticia desechable se legitima. Es necesario que losmedios se hagan un baño de verdad, porque desde estas industrias culturalesse cambian, consolidan y renuevan los paradigmas.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 76 -
Caos en la investigación
Hace algunos años se estudia este problema en el país, pues a cuentade que algunos medios impresos han tomado como eje de partida el periodis-mo literario, han desviado el meollo del asunto, el nudo crucial de la noticia yel valor agregado hacia lo burdo. Los testimonios de «Pepito, Anita, Juanito,Martita» e incluso los personales de quienes hacen reporterismo confunden loimportante y verdaderamente útil con supuestos. Los «reportajes» giran entorno de lo ficticio, la exageración, lo propagandístico y lo real-deformado, sinreflexionar el hecho que un testimonio es relatado sobre la base de sensibilida-des, por lo cual pierde el carácter de veracidad. Además se ha olvidado quelas fuentes deben ser contrapuestas y complementarias, pero parece que esoscriterios están fuera de la idiosincrasia de muchos.
A costa de la mala practicada investigación, se llenan de citas las noti-cias, que a más de ser cortas, informan lo superficial y no lo que interesa. Enmuchos casos, hay hasta tres o cuatro párrafos textuales. ¿Será acaso que estaactitud de hacer periodismo refleja la dependencia de los periodistas a unapequeña grabadora en los primeros minutos de cinta? Esto puede explicarse, enel mejor de los casos, en la idea errónea de abarcar todo y cubrir muy poco enprofundidad. ¿De qué sirve tanto correteo y un conjunto de fines de semanafrente a la pantalla? Esto conduce a que haya dificultades en el encuentro váli-do de fuentes, pues todo se convierte en un tráfago de confusiones.
Especialistas o todólogos
Otro tema que causa polémica es el relacionado con los bagajes perio-dísticos, ya que el mismo actor cubre notas de cultura, deportes, comunidad,política, crónica roja, a las cuales les da el mismo tratamiento como si todasestas esferas respondieran a escenarios, intereses, actores y antecedentes igua-les. Este problema, como ya se ha mencionado en diversos foros nacionales yextranjeros, obedece a la falta de especialización en los medios. La «todolo-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 77 -
gía», aunque no se quiera aceptar ni asumir, produce errores garrafales cuandose habla de datos, cifras, proyecciones, programas, proyectos… No es lo mismoforma y contenido, estilo y fondo, cifra y contexto, cita textual y paráfrasis.
Sin duda, la crítica es fácil y redundante de lejos y de cerca, pero nece-saria para quienes nos ofrecen información diaria, desde la cual construimosimaginarios de todo orden y planificamos a mediano y largo plazos. Es conve-niente, bajo este punto de partida, que se renueve el mecanismo de formular laagenda informativa para no caer en lo fácil, de poco aporte y estrictamenteligero. El ciudadano común requiere saber la realidad en la cual desarrolla locotidiano-laboral y lo social-familiar, más no aquello que tiene relación con laindustria cosmética, el perfil de personajes que poco o nada hacen, pero que,sin embargo, atrapan a lectores, radioescuchas y televidentes a manera dediversión, no de necesidad.
Como ya se expresó, la agenda debe articularse con la participaciónactiva de las audiencias, sin que ello implique satisfacer caprichos de unospocos. Asimismo, se debe redundar en la producción de trabajos a profundi-dad, de investigación, y no de recolección simple de unos cuantos datos, enmuchas ocasiones equivocados.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 78 -
La TV: entre el ego y el protagonismo
Los entrevistadores de la televisión del Ecuador han confundido –ensu gran mayoría- los valores periodísticos por debilidades personales que vandesde la consumación del ego, la falta de preparación temática y la trivialidaddel diálogo cuando no saben de que hablar o quieren romper el esquema delformato para irse por el camino de la informalidad.
Digo ello, sin temor ni rencor, sino más bien como una expresión indig-nada, pues soy uno de los miles de televidentes que merece respeto. ¿O acasoa usted le gustaría que le interrumpan cuando apenas empieza a contestar unapregunta, todo porque el entrevistador quiere hacerse pasar por erudito? Enotro contexto, ¿no le indignaría que usted se haya preparado toda su vida enalgo y que el entrevistador no sepa qué preguntarle? Ahora otro escenario: ¿austed no le causaría iracundia que presenten sus declaraciones adecuadas aconveniencia del rating o al desconocimiento de quien hizo el reportaje o comoquiera llamarse?
Seguramente, después de que se publique esta columna los aludidosdirán que lo anterior representa una percepción única y exclusiva de quienescribe, pero créanme que yo lo dudo por las siguientes causas.
No se pregunta, se exige respuestas
Milan Kundera escribió en una de sus novelas que «el periodista no esquien pregunta, sino el que exige respuestas»; lo cual no quiere decir que debecortar los hilos que generan la comunicación, dando a entender al público queél todo lo sabe y aún más: que su verdad debe llegar a todos como condicióninnegociable. No se puede exigir respuestas claras, cuando impide hablar a losprotagonistas de un hecho y se los interrumpe a cada momento.
Asimismo, exigir respuestas no implica que el periodista confunda alentrevistado y al público con su maledicencia, tomando como ejes de referen-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 79 -
cia del diálogo a la trampa y a los juicios de valor apresurados para esconderel desconocimiento que tiene del tema. Claro, por generar en la audiencia unaimagen de audacia.
Tampoco se puede permitir que el entrevistador haga juicios o, mejordicho, exteriorice sus prejuicios, ya que los televidentes – se quiera o no- soncapaces de tener una idea de lo que ve, escucha y lee, porque vive una realidaden que la ciudadanía tiene los mismos problemas, aunque no concuerden conlas mismas soluciones.
Lo anterior no quiere decir –en ninguna circunstancia- que el entrevis-tador deje las riendas sueltas y se convierta en un mueble más del estudio detelevisión, sino que respete las opiniones de sus invitados y que después deescuchar las respuestas de ellos vaya más allá. Es decir, que exija que se contes-te lo que se pregunta, que se conteste lo que se practica, que se conteste lo quequiere saber la ciudadanía.
Identidad e imagen
¿Qué hay más allá de los rostros de la televisión...? Buena pregunta;sobre todo, cuando se pone a prueba la capacidad de improvisación de losconductores y conductoras. Acaso, como dice Giovanni Sartori (según mi inter-pretación), nos ha estupidizado tanto la imagen que aceptamos sin discusión loque «supuestamente se ve bien», aunque sea de contenido abominable y sin nin-gún criterio de sentido común. Eso sin perder de vista que los conceptos de lobueno, lo malo, lo que debemos hacer son predeterminados por otros y, lamen-tablemente, antes de que naciéramos. Solo recordemos lo que decía BertrandRussel
Antes de terminar esta columna recuerdo que en muchas ocasiones«las famosas» (si se les puede llamar así) conductoras y acompañantes se hancallado por segundos interminables frente a la pantalla cuando hay alguna fallatécnica –con más propiedad, humana- y su imagen se va por los suelos, pues la
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 80 -
gente creía que a más de leer noticias tenían criterio. Entonces, no es ciertoaquello de que es igual el cómo yo me veo al cómo me ve el resto, pues lo unoes identidad y lo otro, imagen.
Ingenuamente, la gente cree que los famosos son quienes hacen todoel trabajo de un programa de televisión y que preparan las preguntas, resuel-ven los problemas, etcétera, etcétera... cuando es un grupo anónimo (porquecasi nunca se les conoce) los que hacen casi todo detrás. Preparan lo que debendecir los entrevistadores, qué deben preguntar, cómo deben hablar. AlejandroCarpentier9 diría de esos seres anónimos que hacen todo:«¡nadie sabe paraquién trabaja!». En el caso de la televisión la cosa es tan sencilla como esta: elque pone la cara se lleva la fama y el que piensa... bien gracias. ¿Usted cree locontrario?
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 81 -
9 De la novela, El reino de este mundo.
Sensacionalismo y crónica roja
Cualquier noticia se caracteriza por la actualidad, novedad, proximi-dad e importancia con que está escrita. Razones fundamentales para que elpúblico se sienta persuadido, recicle conocimientos y consuma este productode manera cotidiana. Asimismo, que haga de este género periodístico un sitiocomún y lugar de encuentro para la charla formal y también informal en diver-sos momentos y espacios. Sin embargo, estos rasgos no se cumplen a raja tablani son códigos universales, pues hay múltiples formas de abordar la realidad,en donde el espectáculo, la exageración y la «teatralización» de los actores ylos hechos son constantes. Esto es cierto, pero lamentable, sino prenda la tele-visión o revise algunos diarios.
En las últimas dos décadas, varios medios de comunicación nacionalesy mundiales han brillado por la cobertura y difusión de lo aparentementeextraordinario. Y bajo el supuesto de que nada es oculto (al igual que «El GranHermano») han vulnerado la intimidad de los personajes públicos (políticos eídolos de la farándula). Esta suerte de polémica trastoca el carácter de lo íntimo,familiar y doméstico en público. Nada ni nadie está fuera del alcance de la cáma-ra. Somos mirados como si estuviésemos detrás de una vitrina. La primicia delos medios se sustenta en la exploración de nuevas formas de escándalo. Podríadecirse que la lógica del rating está supeditada a la anulación de la vida privada.
Entre otras situaciones, esta práctica ha promovido la fama de múlti-ples fotógrafos, quienes han cambiado la concepción del reporterismo gráficoo de la imagen artística por la, estrictamente, detectivesca y cargada de morbo,sino recordemos el caso de Lady Diana. Los «caza momentos» bajo la idea decaptar otros planos, ángulos o matices de la vida diaria han transmitido noti-cias de gran éxito, pues apuntan sus lentes a escenarios y situaciones antesinéditos. Y cuando lo oculto se populariza se convierte en patrimonio informa-tivo de todos. Este problema se ahonda más, debido a la manera como sedivulgan las noticias, si cabe llamarlas de ese modo.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 82 -
Sensacionalismo
En este contexto, no se puede pasar por alto el sensacionalismo, yaque es un discurso bien elaborado para atrapar a la audiencia a través de lamagnificación, distorsión y exagerado protagonismo de hechos vagos, sin con-tenido y de dudosa investigación. Para algunos medios y comunicadores, lanota exclusiva no es otra cosa que brindar imágenes inescrupulosas en dondeel dolor, la muerte, la intriga y el maltrato a la honra ajena son los principalescondimentos. Sal y pimienta de un terremoto informativo. Esta actitud circenseha ganado adeptos y ha llegado a instalarse en miles de hogares por falta deotro tipo de programación. Súmele a ello la dosis de violencia de muchos pro-gramas.
El sensacionalismo se legitima por el abordaje hiperbólico de loshechos. El eje central del reportaje, crónica o pastilla está en el cómo se dicenlas cosas. Y esto no tiene que ver solamente con las imágenes que se vomitandesde la televisión y la prensa, sino en la manera de hablar de los reporteros,en las palabras que utilizan, en la forma cómo se mueven, en los lugares desdedonde se presentan, en los tonos funestos con que pronuncian cada frase, en lamúsica de fondo, en la «presentación estelar» del otro lado de la nada. El soni-do de las ambulancias, patrullas, bomberos, etc., es una carta de presentaciónde las famosas notas policiales. Entre sensacionalismo y crónica roja hay unromance de años. Un secreto a voces.
Defensores de la crónica roja
Resulta inadmisible escuchar a los defensores de la crónica roja, puessu criterio no responde nada. Para estos actores, la realidad debe presentarseen la más mínima expresión, porque según ellos es una estrategia de denunciasocial. También opinan que nada debe estar oculto, que nada es invisible y quela pasión debe mostrarse en todas sus facetas. En definitiva, no hay carácter
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 83 -
privado para estos sujetos, pues lo público engrandece el espectáculo y atibo-rra las arcas. Tampoco hay buenas noticias, pues «la buena noticia, no es noti-cia». Entonces, la vida mediatizada es una especie de ruleta rusa. Retazos deblanco y negro cubren las coberturas periodísticas.
Lo más curioso de este asunto es que se pretende educar a través dela televisión y la prensa sensacionalista con este tipo de periodismo. ¿De qué cri-terio podrán gozar los miles de estudiantes escolares, colegiales y universita-rios que miran estos productos? Es muy probable que la mayoría piense que larealidad se reduce al conflicto y al caos, que la convivencia es un cúmulo deactos violentos, que la matanza, el asesinato, el atropello y el tráfico son tannormales porque se miran a diario y en el horario más estelar: triple A, dondese transmiten de noticieros. Esto promueve la creación de juegos infantiles,donde lo lúdico gira en torno de la confrontación.
La crónica roja no viene acompañada solo de sangre, sino de porno-grafía, novedad y casos judiciales. Se confunde, mezcla y entreteje el sexo, lacorrupción, la farándula y el manejo policial en un solo bloque como si todasestas concreciones tuviesen una misma madre. Lamentablemente, las páginasrojas son las más leídas, porque producen un gran impacto visual. Lo extraor-dinario y aparentemente no visto hasta ese momento sale a flote, aun cuandose narre una tragedia. En el imaginario colectivo se ha creado una idea erróneadel disfrute: «el lector es todavía inmune a las violencias urbana y ajena». Rojosy amarillos son los colores más usados por los ilustradores de la crónica roja,ya que atraen a la retina por su fuerza. Desnudos, cuerpos mutilados y foto-grafías de alguna banda de delincuentes llenan los espacios de las últimas pági-nas de muchos periódicos y se presentan con gran cobertura en los noticieros.
Fuentes y lugares
Las casas de salud, cárceles, recintos policiales, zonas rojas, morgues,entre otras, son los epicentros informativos de la crónica roja. Desde ahí, se
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 84 -
producen los reportajes, se hilvanan las historias, se reconstruyen las muertes,agresiones, tragedias, intoxicaciones y grescas… Los guiones se reiteran diaria-mente. Parece que solo cambian los nombres de los protagonistas. Incluso sedesigna al mismo reportero para cubrir estos eventos. Ni qué hablar de lasfuentes, pues no varían con el tiempo. Los responsables de trasladar estas noti-cias son encargados de algún recinto, hospital, etc., quienes utilizan una jergadesconocida para la población.
Otra de las características de la crónica roja es el manejo de los titu-lares. Pocas palabras, pero contundentes, expectantes, intrigantes para activarla imaginación dirigida al desconcierto. De esa forma, se genera un voyerismosolapado o disfrute por medio de la vista. El tratamiento de la narración tomacuerpo en la descripción de los personajes y los ambientes. Es posible que eneste tipo de información, el reportero juegue más con su fantasía. Uno de losdetalles más importantes es el uso de cifras, pues el número de heridos, muer-tos, acusados, víctimas, puñaladas, gramos, kilos, está en primer sitial.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 85 -
Del reality al show
La aparente realidad de algunos sujetos se pone a prueba en minutosa través de la pantalla chica. Poco a poco, la intimidad pierde el carácter priva-do. Lo doméstico se convierte en espacio público. Este fenómeno mediático sedebate entre «lo supuesto real» y la «generación de una gran taquilla o show».El reality show es una manifestación popularizada desde el espectáculo grotes-co.
¿Por qué se habla de histrionismo, taquilla y una gran telaraña quecubre la realidad? Simple, ya que la teatralización de las experiencias privadaspermite que la audiencia se vea envuelta en lo que alguna vez vio u oyó enalgunos momentos, pero que nunca pensó que podría ser reproducido en latelevisión con una suerte de exactitud. Segundo, la gente paga o consume lasimágenes, porque cree que tiene la exclusividad y tercero, porque esa «otrarealidad» es a veces la misma que viven o, simplemente, sienten agradecimien-to de que todos, menos el televidente puede sea protagonista de una escenade ese tipo.
Lo más curioso de esta clase de propuestas televisivas es que nuncasugieren nada, pero tienen un público cautivo y devorador de escenas cadavez más fuertes. La lógica de consumo de estos programas es que no propo-nen nada y visualizan problemáticas increíbles. Y ese no proponer nada, en sí esuna propuesta. Se le deja al público como al inicio: sin análisis, comentarios,guías… simplemente con fragmentos de un show que gana más en el atrevi-miento de lo que presentan. Aquí entiendo a la palabra atrevimiento como algoinverosímil: «la mamá asesina a su hija por sentirse celosa de su marido, que endefinitiva fue padre de la víctima».
Cada día sorprende más que los conductores de estos programas sevayan convirtiendo en árbitros y hasta guardaespaldas de los invitados, puesla moderación se traduce en un ir y venir de mensajes tranquilizadores, discur-sos que apelan a la armonía y la cordura, cuando la propia intencionalidad es
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 86 -
generar una especie de ring o intercambio de diatribas, pero haciéndole creeral público que se trata de solucionar problemas.
El espacio: factor vital de la simulación
Tampoco deja de llamar la atención la capacidad que tienen los con-ductores para editorializar las vidas ajenas. Este hecho se justificaría porquelos invitados han ido hacia ellos para eso: buscar un guía en medio de los teles-pectadores. En este aspecto, el escenario juega un papel importante, pues elmoderador está al lado del público, lo que denota una situación en donde laúltima palabra es compartida por la mayoría. Así se quiere vender la idea deque la solución está en el vértice donde reposa la democracia.
La posición que ocupan los invitados es clave, pues están al frente delpúblico; como quien diría tienen la valentía de dar la cara y mostrar su dramaa miles de personas. De esa manera se convierten en víctimas de la realidad o,mejor dicho, victimarios de las circunstancias. Habría que preguntarse: ¿cuálsería su actitud si estuviesen en el público, detrás de la pantalla o moderandoel show?
Este tipo de iniciativas televisivas promocionan el concepto de seguri-dad (entre comillas), ya que a los costados de cada participante hay guardaes-paldas, quienes están listos para «evitar» que se maltraten menos. Pero, qué hayde las agresiones verbales, tanto entre ellos como las que se expresan frente alas cámaras.
Cabe interrogarse si esta clase de producciones tiene un filtro o selec-ción de dramas y actores, porque las escenas giran en torno del mismo eje: laviolencia física y verbal, el sufrimiento y la desdicha, lo imposible y lo inverosí-mil; pues de lo contrario no se captaría nada de público. Ya alguien dijo hacemucho tiempo: que lo bueno no vende en televisión.
El ruido, aunque causa molestia motiva mantiene despierto al públicoEstos programas se caracterizan por la estridencia, vozarrones, griteríos y frases
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 87 -
altisonantes, que sobrepasan el quehacer rutinario de los hogares. Sonidos e imá-genes grotescas se conjugan en un laboratorio, donde las lucen están bien encen-didas pues hay que captar el más mínimo movimiento de cada participante.
Los enfoques hacia los gestos de cada actor es clave en la transmisión,pues lo que se trata es de magnificar cada movimiento, engrandecer y estimu-lar lucubraciones extra-ordinarias. Se trata de que el personaje haga algo sin-gular, distinto, fuera de la realidad y sea un estupendo promotor del show.
La televisión entre la credibilidad y el show
Tomando en cuenta que los medios gozan de amplia credibilidad y quesus programaciones reportan altos índices de consumo, genera preocupaciónque la audiencia asimile y pueda tomar como verdad acabada esa teatraliza-ción de la realidad llevada a show (reality show), sin mecanismos de defensao de lectura. Aquí no se discute el porqué del prestigio de los medios, pero sise pone en tela de duda el hecho de que ese prestigio se pueda construir a tra-vés de este tipo de propuestas sin propuestas.
Tampoco se trata de apagar o no el televisor, aunque muchas veces lohago y con mucho gusto; sino de proponer desde afuera a los productoresotro tipo de iniciativas, ya que si no lo recuerdan: los medios viven gracias anosotros. O ya se olvidó que la venta de muchos productos y servicios obede-ce al impacto que genera la publicidad en los millones de espectadores, lecto-res y radioescuchas. Aunque suene maniqueo, no se puede permitir que la tea-tralización invada la intimidad o se deje introducir la idea de que lo privado escaduco, y que los trapos sucios se pueden lavar en cualquier lugar. Piénselo.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 88 -
Televisión y cultura
El impacto mediático de la televisión no se evidencia, únicamente, en lapersuasión encaminada al consumo por las transnacionales, sino también en elcambio del mapa cultural de los pueblos, ya que desde este instrumento, lapoblación puede realizar un tour a múltiples lugares sin limitaciones de tiempoy desde un solo espacio. O sea la pantalla chica se ha convertido en una venta-na al mundo, que incluso, nos conecta con varias latitudes de manera simultá-nea. Un fenómeno concreto es la transmisión de dos y hasta tres partidos defútbol en forma de recuadros. Estamos en todo y en nada… Esta suerte demagia, promueve que el sujeto se «multidivida» y multiplique su atención haciadiversos planos de la realidad. Pero, ¿estamos viendo la realidad o una cons-trucción de fichas? ¿Los noticieros nos informan situaciones o acomodos?
Por otra parte, la televisión ha dejado de ser vista como un simpleobjeto, pues cumple las veces de niñera, fomentadora de ocio, eje de conversa-ción cotidiana, medio de información y compañía. El consumo de horas televi-sivas es tan grande en nuestros países latinoamericanos, que ocupa un lugarpreponderante dentro de las actividades cotidianas. Es decir, siempre hay unmomento del día para encenderla, jugar al cambio de canales («zapping») yhasta despertar con ella. La invasión de la imagen es tan profunda que ha intro-ducido una cultura visual que va desde el cuidado de la apariencia física,pasando por la promoción de nuevas formas de ocio hasta la adopción demodos y estilos de vida. Modos y estilos que son de aquí y de allá. Se legitimala fiesta del mestizaje.
En muchos hogares, la TV suple la presencia de los adultos por razo-nes de trabajo. Niñez y juventud permanecen frente a la pantalla horas enteras.El consumo de la programación por parte de este segmento es muy grande einfluyente. Los televidentes, en muchos casos, imitan, adoptan y simulan com-portamientos, lenguajes y modos de vida foráneos en el quehacer diario. Esose explica en la mirada atenta a la transmisión de películas, series, programas
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 89 -
de concursos, novelas… De ahí la presencia de nuevos términos, gestos, modas,ídolos, análisis y referentes. Es indudable que este objeto es un punto de parti-da y también de llegada. Para un gran porcentaje de la gente, la caminata, elcoloquio, el encuentro y el juego pasaron a un segundo plano. La cita es con laTV y en horas establecidas.
Programación
Cuando se habla de programación, se pueden identificar una serie deimaginarios, porque el término invita a la aventura. Sin embargo, se partirádesde algunas preguntas concretas para evitar desviaciones y apasionamien-tos. ¿Acaso estamos programados para ver la televisión en determinadashoras y concentrar nuestra atención con mayor profundidad a productosespecíficos? ¿Por qué se sigue mirando la televisión si se emiten grandes dosisde violencia, morbo y pornografía a todo horario? ¿Qué tiene de especial latelevisión para que la gente mire más y lea menos? ¿Es cierto que transitamosde una época letrada a otra exclusivamente icónica?
Respecto de la primera interrogante, vale decir que la televisión ha cre-ado una idea de omnipresencia, pues está en todo lugar y puede ser vista encualquier momento. Las industrias culturales prolongan sus horarios de emi-sión con la finalidad de contar con más audiencia. Inclusive han creado progra-maciones de acuerdo a diversos ámbitos (información, entretenimiento, educa-ción), temáticas (política, economía, sociedad, cultura, deporte, sexo…) edades(niñez, adolescencia, juventud, adultez) y géneros. Se oferta de todo y paratodos. Esta estrategia se observa en la programación por cable.
Por otro lado, se ha difundido en la población la idea de disfrute bajoel consumo de imágenes cargadas de violencia, morbo y pornografía, abriendola ventana del despaste. En primer término con las famosas películas de«acción», luego con escenas cotidianas de pobreza, desarraigo, crimen y delin-cuencia, y finalmente con la venta y promoción del sexo a través de filmes abe-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 90 -
rrantes… Como lo precedente escapa a lo usual y cotidiano, provoca expecta-tiva en millones de personas. Lo más reprochable es que las empresas cinema-tográficas quieran acostumbrarnos a este tipo de programación. ¿O acaso nohan tenido un gran éxito «Rambo, Misión Imposible, Duro de Matar…»?
¿Encender sin saber?
Debido a que la televisión no presenta ninguna dificultad de conectivi-dad y atención para mirar cada detalle, tiene una alta recepción e impacto. Elsujeto no necesita más que un poco de tiempo a diferencia de la lectura.Además, no requiere de un ejercicio más arduo para asimilar el discurso visual.Eso explica la proliferación de televisiones en los barrios más pobres. En estossitios, la población aprende a través de las imágenes. Los libros y el hábito de lalectura están fuera de su contexto. Lo mismo ocurre con la adquisición de equi-pos de sonido y toda clase de tecnología audiovisual como el DVD. Algo simi-lar sucede en la ciudad. No hay enseñanza en cuestión de lectura de imágenes.
En cuanto a la última interrogante, es importante mencionar que la eracontemporánea se particulariza por el uso de la imagen como elemento y sím-bolo vital en el intercambio de mensajes y formas de socialización. El recorridoempieza en el sistema operativo de ventanas (Windows), pasando por lasopciones que ofrecen los cajeros automáticos, hasta las señales de tránsito encalles y carreteras. Sin perder de vista, todo aquello que comprende la publici-dad icónica, las estrategias de propaganda, la industria del celuloide, la promo-ción de vestuario y cosméticos. La palabra escrita en los anuncios y en otrasmanifestaciones se va diluyendo a paso rápido. Menos palabras, más imágenes.
¿Críticas o criticones?
El papel del crítico es fácil, si no se atraviesa el campo de la propuesta.Bastan unas cuantas palabras para bombardear el flanco, aunque la mira no
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 91 -
enfoque el objetivo. Sobre la base de este criterio, no se trata de anular el ins-trumento, sino que se replanteen las producciones y usos televisivos, ya que unniño que crece con violencia tendrá mayores posibilidades de multiplicar estaexpresión, porque lo vio en TV. Más aún, si es tomada como un referente de pri-mer orden.
Una nueva configuración del espectro informativo haría que la televi-sión sea causa y efecto de un aprendizaje audiovisual. También sería interesan-te que exista una tribuna de defensa del consumidor mediático y rendición decuentas por parte de los medios. Libertad de expresión no es crónica roja. Larealidad nos invita a cambiar el paradigma de manejo actual televisivo, donde«los contenidos de los mensajes deben ser la respuesta a necesidades reales delos futuros receptores (interlocutores); los códigos utilizados para construir-los deben ser inteligibles para los destinatarios... los instrumentos para produ-cir los mensajes no pueden ni deben ser definidos a priori por el emisor...», comolo dice Manuel Calvo.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 92 -
«Retos y desafíos de la radio»
La mayoría de emisoras del país transmiten en mayor número manifes-taciones musicales e información que tienen relación con lo foráneo. Esta acti-tud no causa preocupación, porque estas expresiones son de afuera, sino másbien por el desbalance que existe con la producción y promoción cultural delpaís. A simple vista parece que la programación está sujeta a lo que se produceen otros lugares y tiene como destino la reproducción fiel en cada estación. Estefenómeno se puede percibir de mejor manera en la frecuencia modulada, FM.
Este manejo puede ser visto desde diversos ángulos. Por ejemplo, laescasa producción musical de nuestro país frente a la atiborrada lista de «éxi-tos» que llegan a cada emisora en una relación de veinte a uno, aproximada-mente, el vago y casi nulo paquete de proyectos de los radiodifusores en mate-ria de producción. El papel de la radio se ha reducido a la difusión de sonidos,olvidándose que este medio también es palabra, efecto, imagen auditiva y silen-cio.
Pocos, mejor dicho, escasos son los programas radiales que han tras-tocado el concepto con el cual se manejan muchos empresarios radiales. Esdecir, crear una propuesta donde el medio sea más que un fin para vender publi-cidad. A lo mucho, se contratan a inexpertos y empíricos de la comunicaciónde altisonantes vozarrones para conducir un programa. La radio es un terrenofértil para la apropiación de cualquier sujeto que tenga, entre comillas, buenavoz.
En la mayoría de programas, el formato se asemeja tanto que lo únicoque cambian son los premios que se les entregan a los oyentes y las voces delos locutores, pues la práctica en este tipo de espacios se debate entre leer uno,dos o tres chismes de farándula, recibir llamadas al aire y sortear al final delprograma un producto de la firma auspiciante. Sin perder de vista que han tra-tado de convertir al medio en una fantasmagoría del karaoke, ya que en algu-nos concursos se trata de catapultar al radioescucha a la fama.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 93 -
Comunicador o locutor
Debido al rol que protagonizan una serie de actores que trabajan enlos medios de comunicación, la ciudadanía asocia a las personas que leen noti-cias como comunicadores sociales. Claro, esto se da porque no hay claridad alestablecer diferencias entre locutores y reporteros, maniquíes y periodistas,empíricos y comunicadores. En este ensayo no se trata de desmerecer el papelque cada uno cumple dentro de su campo, sino de reflexionar sobre lo quesucede cuando cada cosa no está en su lugar.
En las radios se escuchan por parte de la mayoría de locutores (nocomunicadores) una pobreza de lenguaje: empleo de muletillas y sonsonetes.Seguramente, si se les hiciese una prueba de ortografía muchos de ellos fraca-sarían, ya que no hay cosa más indignante que escuchar a alguien que trasladamensajes a una audiencia sin un mínimo de orden, sintaxis o por lo menos, sen-tido común. Ojo, no se hace referencia a todo el gremio, pues –como en laViña del Señor- hay de todo.
Si se sigue con atención lo expuesto, se puede determinar sin muchasagacidad que un programa de radio no puede tener otro tratamiento del quese le ha dado hasta ahora, pues no está el equipo humano que necesita elmedio, el dueño de esta empresa no invierte en producción y tampoco apues-ta por otro tipo de proyectos. Además, quienes están al frente de este massmedia, en muchos de los casos, cumplen el rol de administradores, pero no degerentes en procesos comunicacionales.
La radio ha quedado como retransmisora de lo que hacen los canalesde televisión. Un caso muy palpable es la adaptación de los noticieros matuti-nos y nocturnos en sus programaciones. Sin que se comprenda que la sintaxisvisual tiene otra lógica de producción, tratamiento y emisión-percepción que ellenguaje auditivo. Errores como este se cometen a diario.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 94 -
Radio sin alcance nacional
A diferencia de la televisión, las emisoras en el país no han consolida-do su presencia en el ámbito nacional. Pocas son las que retransmiten su señalen una o varias provincias. Asimismo, que estén inmersas en la sociedad red.Este problema trae consigo una gran desventaja frente a otros medios, pues sucampo de acción es solo local. En muchos países ocurre lo contrario, ya quehay corresponsales en cada sitio donde se genera la noticia. Un claro ejemplose evidencia en Colombia.
Por esa razón no sorprende que al salir de la ciudad y en la medidaque se llega a otra, el panorama radial cambia. Esto tiene que ver con la faltade visión de los propietarios de este medio, pues si el objetivo estuviera enca-minado en otro sentido se aprovecharía que la radio (como instrumento) puedeser llevada a cualquier lugar, ocupa poco espacio, no consume mucha energía.Además, cada día hay modelos más pequeños y de sencillo funcionamiento.
Los fantasmas de la radio
Al igual que otros medios de comunicación, la radio tiene la mismaposibilidad de explotar los géneros periodísticos y con mayor creatividad. Sinembargo, no se ha trabajado en esta materia o, simplemente, este tema ya noles interesa a los comunicadores radiales. Desde esa perspectiva, la charlainformativa, el reportaje, la crónica, el retrato hablado, la entrevista a profundi-dad y la radionovela han quedado de lado.
No obstante, hay que reconocer que este fenómeno no solo ocurre enla radio, sino también en los demás medios, pues la globalización en el aspectotecnológico promueve el achicamiento de los espacios, el menor uso de pala-bras e inclusive de imágenes, el reciclamiento constante de lo ligero, la suprema-cía de lo desechable. En otras palabras, se transmiten mensajes cada vez máscortos, pues la profundidad anula el criterio de que el tiempo en los mass
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 95 -
media es invaluable. Parece que la entronización de la imagen ha golpeado más de lo que
se creía a la radio o que hay resignación por parte de los radiodifusores antela invasión del mundo visual. ¿Acaso se subestiman los efectos que sonido,palabra, y silencio provocan conjuntamente en la imaginación? Es decir, tenderun puente entre lo que se escucha y lo que se ve. Es curioso, pero cada día seencuentren menos publicaciones sobre este medio. Los teóricos, en gran medi-da, han enfocado sus estudios a la sintaxis audiovisual.
Entretelones detrás de los micrófonos
Quienes están al frente de los micrófonos cotidianamente, tendrán unaserie de anécdotas que decir, pues el comunicador se convierte en muchasoportunidades en confidentes, cómplices y consejeros de cabecera de seresinvisibles que frecuentan este medio en noches de vigilia, como a cualquierhora. Esta experiencia es una de las grandes fortalezas que tiene la radio: lainteracción, pues a diferencia de la televisión y los medios impresos nos permi-te salir al aire sin dificultad.
Esa especie de complicidad que se establece entre radioescucha ycomunicador se puede analizar desde varias aristas como el anonimato.Ninguno de los actores se conoce. Y esto permite que el contacto fluya conmayor libertad, pues se desestima el hecho de ser delatados en público. Desdeese punto de partida, lo privado se releva y consolida la magia de verse refle-jado en el otro, sin la necesidad de apreciar su rostro. Es una relación mediaday mediática. En este encuentro tampoco hay condicionantes de orden espacialni temporal, solo cuenta la línea telefónica y la predisposición de las partes.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 96 -
Radio-apasionados
En los últimos cinco años, varios propietarios, locutores y una peligro-sa avalancha de empíricos y aficionados en nuestro país han desvalorizado laradio, reduciéndola a una triste caja musical sin ningún fin ni sentido. La creati-vidad en la producción de programas, segmentos u otras alternativas es unafantasía más lejana al mejor de los sueños de Blanca Nieves. Sobresalen, si asíse puede hablar, un conjunto de voces estridentes que no dicen otra cosa quetres o cuatro frases desgastadas, nombres de cantantes y títulos de las cancio-nes de moda con una pésima pronunciación, sin omitir el envío de mensajes alaire entre los aficionados. Algo así como cabinas telefónicas públicas.
Uno de los factores que contribuyen para que esta situación vaya demal a insostenible es la contratación de personal en los medios que no tiene nila más leve idea de comunicación social. Lamentablemente, algunos sectorescreen hasta ahora que coger un micrófono, llevar una grabadora, cargar unacámara fotográfica y apuntar hacia el objetivo es comunicación. Craso error.Por eso se explica la incredulidad de la ciudadanía hacia algunos medios, puesen vez de concienciar a través de un marco referencial riguroso dicen cual-quier cosa con tal de contentar a una población conformista, pasiva y acostum-brada a lo mismo.
Con el afán de ocultar lo obvio, en algunas emisoras (desconocimientosobre temas de comunicación) se trata de crear una programación sin quetenga nada de programado en productos como las supuestas radio-revistasque comienzan con el «hit» del momento y terminan en los chismes de farándu-la como si eso nos arreglaría en algo la vida. Todo bajo el pretexto de que estetipo de iniciativas están dirigidas a un público joven. Con estas acciones sesubestima el grado de interés de la juventud por temas de mayor relevancia.¿O será, acaso, que a todos les conmueve la vida de los tristemente célebresde Hollywood y los protagonistas de los culebrones venezolanos y mexica-nos?
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 97 -
Sobre la base de estas condiciones, no es atrevido decir que la creati-vidad fue llevada por el viento o que pasó de visita. Contradictoriamente, lacarestía de imaginación convoca, porque la mayoría de «programas», si así seles puede llamar, son similares. Las copias de los formatos van y vienen. El únicogran esfuerzo es colocar los temas de mayor aceptación a cada instante, por-que así se complace a la audiencia y leer de vez en cuando (con faltas de orto-grafía incluidas) algunas notas de prensa para «informar». ¿Informar, qué?
A cuenta gotas
Este panorama responde a una serie de factores que van desde la faltade profesionalización del personal que trabaja en las emisoras, pasando por elbajo salario que perciben los comunicadores en este medio hasta el uso quealgunos actores le dan. Especialmente, como tarima para la consecución defines proselitistas y de otro orden. Con relación al primer punto, este problemano atañe solo a la radio, sino también a la televisión y a la prensa, ya que «siem-pre están los que no son o están los que nunca pensaron». En palabras más sen-cillas: el empirismo ha ganado terreno, sin que haya una defensa por parte delos comunicadores de su espacio. «Solo caras, cuerpos y vozarrones». Y lodemás, ¿dónde queda?
Junto a ello está la falta de capacitación de los comunicadores radia-les. No hay un reciclaje de conocimientos ni de técnicas. La inversión de los pro-pietarios es nula e inexistente en esta materia. En nuestro país no se apuesta porel personal, pero los grados de exigencia son muy altos. Respecto de esta situa-ción, saltan algunas preguntas: ¿se puede exigir calidad, cuando no hay un pro-ceso de mejoramiento continuo de quienes están al frente de generar opiniónpública? ¿Un medio puede quedarse fuera de la renovación en un entorno com-petitivo y caótico por el cambio constante de paradigmas, en materia de comu-nicación?
Este hueco se ha tratado de cubrir en algunos frentes con la compra
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 98 -
de equipos sofisticados. Con esta medida, se pensó paliar algunos de los pro-blemas en cuestión de nitidez y cobertura. Pero la solución sigue siendo inge-nua, porque la tecnología no programa, moldea, informa, entretiene y educapor sí sola. Los cambios deben ser de contenido y continente. La adquisición deinstrumentos no se asocia con lo moderno, pues algo que no se renueva demanera total y solo cambia la forma sigue estático.
Voz Populi
La corrida, por no decirlo de otra manera, de muchos comunicadoresde las emisoras obedece al maltrato económico. Salarios bajos e irrisorios sepaga a quienes tienen la gran responsabilidad de informar, entretener y educar.Es fácil deducir que para un sector de propietarios no se aprecia ni valora elgran servicio que cumplen los comunicadores. Esta causa ha provocado, comoya se mencionó, que una serie de empíricos, novatos, aficionados y locutoresde discoteca se apropien de los micrófonos, convenciéndole a la ciudadaníaque esto es comunicación. Por favor.
A manera de paréntesis, vale aclarar que la locución es una técnicapara hablar claro y, con buena vocalización, pero ahí se queda. Entonces, estáfuera de sitio que se asocie esta técnica con la comunicación que es algo másvasto, complejo y cotidiano. Muchos creen que hablar alto, fuerte y con ecoincluido es una característica esencial del buen comunicador. Por favor, cadacosa en su lugar. Es tiempo de poner la casa en orden y que cada cual se ocupede lo que hace mejor, sino los resultados son tan nefastos como el hecho deque algunos han llegado al poder por locutar nada más.
La escasa presencia de profesionales en la radio ha provocado lamuerte prematura de algunos géneros periodísticos como la crónica y elreportaje. Asimismo, la novela y el cuento. Nadie produce nada y los pocos quelo hacen abortan las iniciativas antes de que sean concluidas. Principalmente,por falta de apoyo e interés. En la actualidad, los productos radiales que anta-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 99 -
ño eran tradicionales, ahora son denominados como alternativos. Sin duda,hay que potenciar a este medio y sacarle de donde está.
Política como pretexto
Muchos problemas de los descritos ocurren también porque no hay uncontrol ni una reglamentación donde se establezca la entrega de frecuenciaspor méritos y concursos. Desde aquí se cree que el control, manejo y direcciónde un medio de comunicación no puede estar en las manos de cualquier perso-na. No es cuestión de dinero, ni de otro tipo de recursos. Se debe tomar encuenta que los medios desde hace muchos años son considerados comoherramientas de educación informal, de ahí la necesidad de tener medios decalidad.
La entrega de frecuencias, bajo un mecanismo enmarcado en la «meri-tocracia», permitirá identificar y rechazar los afanes políticos de algunos acto-res que han hecho de los medios industrias electorales más que canales queposibiliten una suerte de desarrollo. Los medios deben ser un puente entre losdistintos actores de la sociedad civil, una posibilidad de interacción plena, unparlante abierto a la libertad de expresión respetando la dignidad, la diferenciacultural y los derechos humanos.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 100 -
Observatorio de medios
Aunque para algunos sectores, periodistas y comunicadores sociales,la idea de crear un Observatorio de Medios es descabellada, la realidaddemuestra lo contrario, debido a la invasión flagrante de violencia, pornogra-fía y morbo que se transmite a través de los medios de comunicación en la coti-dianidad. Irónicamente, los programas visuales y productos impresos que des-tilan sangre, promocionan el sexo como un objeto más del mercado y difundenel ámbito social con una fuerte dosis de humor negro son los que registranmayores niveles de sintonía y proyectan una rentabilidad interesante para múl-tiples empresarios. Por eso se explica la defensa a rajatabla de ciertos actorespor estos programas que no tienen contenido educativo y, mucho menos, uncriterio claro de formación.
Lo anterior es importante, si se considera que los medios han dejadode ser observadores de la realidad para convertirse en industrias protagóni-cas del acontecer político, económico, social y cultural de los pueblos, puesmoldean la opinión pública y crean imaginarios sociales sobre cualquier tema.Este hecho se explica, porque las personas dedican un gran porcentaje de sutiempo a consumir productos televisivos, radiales, impresos y ahora virtuales,bajo el criterio de que solo así están conectados e informados con inmediatezy sin limitaciones de cobertura. Sin embargo, bajo el escudo mal entendido dela libertad de expresión y el libre ejercicio profesional se transmite lo que seamás allá de las connotaciones que tenga.
Por otro lado, la incidencia de los medios es de vital importancia en elanálisis, ya que desde hace algún tiempo se les considera como un segundopoder después del económico y contrapoder frente a la esfera política por laeficacia que tienen para llegar a las audiencias, introducir mensajes, motivarcomportamientos y crear culturas de consumo, imagen y estatus. Esta situa-ción contribuyó para que los mass media sean considerados más que canalese instrumentos informativos. Hoy, las industrias culturales se han consolidado
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 101 -
como líderes sin cabezas visibles, porque detrás hay intencionalidades clarasde varios grupos. Unas más implícitas que otras.
Pero si los medios son un segundo poder o contrapoder, ¿por qué noutilizan todas las características tecnológicas y profesionales para mostraralgo diferente a la propuesta totalizadora de la época contemporánea: noticiaslivianas, programas de escándalo, disfraces de supuestas investigaciones psico-lógicas en los hogares, farándula con trasgresión a la intimidad, confrontaciónbélica y abierta en las series como algo normal…? Esta pregunta ha sido plante-ada y comentada en muchas ocasiones y en distintos escenarios; no obstante,parece que el mensaje no llega o no está bien dirigido hacia quienes imponen,dirimen y planifican sobre lo que se produce, circula, vende y emite todos losdías.
A fuego lento
No se puede omitir que la pasividad y la crisis de sentido que atravie-san las audiencias por el bombardeo mediático y la ilusión del consumo paraescalar la cima del estatus han creado un ambiente de letargo. Lectores, televi-dentes, radioescuchas y cibernautas han tirado la toalla antes de que suene lacampana. Parece que la programación violenta, sexista y mórbida gana espacioa fuego lento y persuade de tal manera que las protestas al sistema solo seconcentran en los contextos económico y político, mas no en el informativo.Nadie ha salido a desaprobar el manejo de imágenes, textos y palabras habla-das, a pesar de que ha habido intentos por evitar la adicción televisiva y la cen-sura de algunos programas por parte de organizaciones sociales.
En esa misma línea, algunos medios han creado tribunas de defensoríadel lector y otro tipo de espacios, pero la solución no va más allá de la correc-ción de gazapos periodísticos. De otra parte, también se han perfilado lugaresen la prensa que critican a los medios audiovisuales, pero al igual que lo ante-rior no pasa nada: una crítica sin posibilidades de auscultar causas y efectos.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 102 -
Hasta cierto punto, se ha pensado que la obviedad no aporta mucho, porquese queda en la descripción. Tampoco se trata de generar una guerra mediática,sino de lograr el mejoramiento de los procesos comunicativos, bajo el objeti-vo de realizar productos de calidad, enmarcados en tres ejes: educación, infor-mación y entretenimiento.
Otro hecho que agudiza el problema es la falta de profesionales den-tro de los medios e instituciones relacionadas con el área. En la mayoría decasos, se ha creído que la riqueza de la información radica en el manejo de lacámara, la grabadora y el micrófono, dejando lo más esencial a la deriva: elcontenido. ¿Será que siempre están los que no son, o, que son los que nuncaestán? Es indudable que esta interrogante abre la polémica sobre la validez delempirismo, sin perder de vista que esta situación tiene una carga histórica, puesla mayoría se ha hecho en las trincheras. Entonces, ¿dónde quedan las universi-dades y centros de formación superior? ¿Por qué no se han renovado los para-digmas comunicacionales y los eternos de siempre?
Desde otra perspectiva, el privilegio y entronización de la imagen tam-bién ha reconfigurado el manejo de los medios, pues la fotografía fija y en movi-miento han ganado terreno en el periódico, la televisión e Internet. Eso no quie-re decir que la letra ha perdido la batalla, porque no se trata de una confronta-ción entre estas manifestaciones, sino más bien que entramos en una era, dondela lógica de informar y comunicar responde al uso de otros códigos (vale acla-rar que no es lo mismo informar y comunicar). Se impone la imagen de impac-to, la fotografía de choque, el ángulo que revela lo aparente oculto y quesobrepasa el histrionismo.
El quinto poder
Como respuesta a la problemática abordada, en octubre de 2 004, apa-reció en la revista Tintají un diálogo esclarecedor sobre la realidad de losmedios. El intelectual español Ignacio Ramonet lanzó un dardo mordaz y
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 103 -
supuestamente descabellado. Se refirió al «quinto poder», el cual consiste en lacreación de un «Observatorio de Medios». El director de Le MondeDiplomatique expresó que «para crear este quinto poder he venido proponien-do que se establezca un observatorio de medios, el cual no tiene la vocaciónde dominar o de ejercer un poder, sino tiene la vocación de criticar los excesosy las imperfecciones de los medios. Yo creo que hasta los mismos gruposmediáticos hoy día deberían comprender la necesidad de que exista una críti-ca para que ellos mismos puedan corregir sus errores». Esta iniciativa debeconvocar a todos los sectores de la sociedad, caso contrario se podría gene-rar una postura excluyente.
¿Crítica o realidad?
Ramonet opinó sobre el papel de los medios, bajo el siguiente enfoque:«…se han olvidado de su misión cívica, de su misión de servicio público preocu-pados por cuestiones de rentabilidad y de provecho, pero el olvidarse de supapel hace que el público se aleje de ellos. Además, la mayoría de los grandesmedios ya no están dirigidos por periodistas, eso era antes, hoy están dirigidospor empresarios. En la actualidad para dirigir una empresa periodística no hayque hacer una escuela de periodismo sino una escuela de comercio».Contundente, frío y cierto. Esta realidad atraviesa el globo y responde a unatendencia del sistema. Nada es gratuito.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 104 -
El ejercicio del editorialista
Es incuestionable el papel protagónico del editorialista, pues desde sucriterio se perfilan las lecturas de la realidad, se encuentran las fichas que falta-ban en el rompecabezas informativo y se develan los cabos sueltos. Por mediode sus reflexiones, la ciudadanía comprende, interpreta y valora los hechos. Nose debe olvidar que los periódicos han legitimado en gran parte su credibilidad,aceptación y proximidad por la nómina de editorialistas. Más aún, si esta acti-vidad implica una alta calificación ética, profesional y social. Sin perder de vistaque este género pasa por una suerte de academicismo, no improvisación nirumor.
Sin embargo, esta tarea en los últimos tiempos ha perdido fuerza y seha mal interpretado, porque columnas y editoriales han sido reducidos albreve repaso de la coyuntura, a la mala descripción de los escenarios (político,económico, social y cultural) y, en muchas ocasiones, se han utilizado los espa-cios impresos, radiales y televisivos para la defensa de algunos grupos, empre-sas e instituciones. Asimismo, se ha privilegiado el tratamiento de cualquiertipo de temática, la cual va desde lo anecdótico, pasando por la denuncia sinsustento hasta el comentario cultural sin asidero. Se trata de argumentarmucho, sin hablar de nada. Claro, esto no sucede en todos los casos.
La influencia del rating
Desde hace algún tiempo atrás ha predominado en los editorialistas el«rating mediático» y la cultura de la novelería. Bajo este criterio, varios actoresse han vuelto comentaristas del tema de moda, dejando de lado el ejerciciosesudo y comprometido. Entonces, el barco navega a donde le conduce lacorriente. Lo más irónico es que muchos se vuelven eruditos de tópicos quenunca antes habían escuchado, bajo la justificación equivocada de que todospueden opinar. Según este sector, la libertad de expresión es una fiesta al arbi-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 105 -
trio. ¡Por favor! La única conclusión visible es la aparición del editorialista faran-dulero.
Al desconectar la realidad de su contexto y opinar nada más sobre lacoyuntura, se deja abierta una puerta a la libre valoración de los fenómenossociales sin elementos de juicio. De esa manera, se elimina la construcción deuna memoria colectiva, la relación entre causa y efecto, y se aíslan del análisisa escenas, personajes, tiempos, diálogos y decisiones en una determinada situa-ción y evento. Además, se releva el camino más fácil. Esta lógica impide verárbol y bosque, conjuntamente. Es el uno, pero no el otro. La miopía se imponey gana terreno.
Esta tendencia de coger la epidermis y el continente como sustrato envez de que el contenido y la profundidad sean los ejes de partida, también res-ponde a un síntoma del sistema. Se impone cada vez más lo ligero, suave, ende-ble y desechable con el afán de dispersar la atención hacia lo intrascendente: lo«light». Además gracias a la tecnología se difunde más información, pero conmenos antecedentes, investigaciones y estudios. La cortedad gana adeptos. Elbombardeo de los media ha caído en la trampa de querer abarcar todo, sindecir algo sustancioso. Hasta las columnas de los periódicos se han reducidocomo si el pensamiento se midiera por un cierto número de caracteres.
Amenidad y otros demonios
Debido al afán de refrescar las malas noticias, salir del statu quo yrecrear el mapa informativo, un sector de editorialistas ha hecho de sus espa-cios una tribuna al anecdotario personal, a la fantasía y a la moralización gra-tuita. Se imponen los recuerdos del ayer, las experiencias del día a día, la filoso-fía urbana, recetas de cocina y manuales para cuidar mascotas. Es que bajo elcobijo de la libertad de expresión, culto y lo menos contundente, cualquierapuede opinar. ¿Hasta cuándo? Lastimosamente, la amenidad se ha trastocadoen la más mínima frivolidad. Amén a los aludidos.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 106 -
Pero como «en la viña del Señor hay de todo», las opiniones deporti-vas también han mudado de terreno. Ahora se pueden leer en el plano edito-rial. Y no, precisamente, sobre las enseñanzas que nos dejan las disciplinas, sinodel fanatismo de cualquier sujeto. Bajo esta perspectiva, se auspicia a los «ído-los de barro» y con la misma fuerza se los derrumba. Entonces, ¿de qué acade-micismo pretendemos hablar cuando nos referimos a la sección de opinión, sila farándula, las pasiones ocultas y las catapultas a favor de un cierto sectorpredominan?
Tampoco faltan los expertos, quienes bajo el uso de un lenguaje oscu-ro y fuera del alcance de la población juegan a semidioses. En vez de acercarleal lector, le alejan y excluyen de un solo tirón. Cuidado. Los extremos produ-cen el caos. Parece que se ha olvidado que la prensa es un sitial de convocato-ria masiva, no un punto de encuentro para unos pocos. Recuérdese que el edi-torial fue pensado como una postura académica, pero esto no quiere decir quese convierta en galimatías. La riqueza del editorialista está en traducir lo com-plejo en lenguaje sencillo, sin que su alternativa pierda rigor o se quede sin piso.
Lo crítico
En la actualidad, el consumo de la información editorial es muy pobre.Casi nulo e inexistente. Para muchos lectores, las páginas dedicadas a estegénero son frías y poco amigables. La gente se ha acostumbrado a la revisiónsuperficial de los acontecimientos y también se ha cansado de ver a los mismospersonajes hasta en los periódicos, cobijados bajo el discurso de siempre, peroen un espacio más limitado. Esta es una respuesta abúlica hacia este género porla mayor parte de la población.
Frente a esa apatía, los editoriales, sin embargo, no han perdido vigen-cia. Específicamente, en los medios y círculos de intelectuales, políticos, analis-tas, consultores e investigadores. Esta propuesta se encamina con mayor fuer-za a satisfacer las necesidades de esta clientela. Esencialmente, en la clase polí-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 107 -
tica, la cual se vale del análisis de esos actores para buscar salidas y respues-tas a las grandes problemáticas. Respecto de los medios, las emisoras y cana-les de televisión auscultan y selecciona los editoriales más contundentes parareproducir su contenido parcial o totalmente. O sea, siguen siendo referenciasobligadas.
Cabe aclarar que aquí no se hace alusión a la línea editorial de ningúnmedio, sino más bien a los editoriales, pues lo primero implica la postura oficialdel mass media, mientras que lo segundo es de exclusiva responsabilidad dequienes escriben periódicamente. No se puede omitir que sí hay casos excep-cionales de gente que ha hecho escuela desde la prensa. Han mirado el edito-rial como una verdadera posibilidad para trascender más allá del diario vivir,porque su relato se sujeta a la introducción de criterios y categorías socialesmás que a la escritura de lo banal. Asimismo, han trabajado por entregas algu-nos temas, lo que da mayor amplitud al esclarecimiento de una causa.
Esta orientación hace pensar que el editorial puede ser visto y entendi-do más que como un comentario simple y de corrillo. Es una construcción desentidos, propuestas, alternativas y críticas. No es una comisaría donde sedenuncia y, muchas veces, sin pruebas.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 108 -
Democratización de la información
Hablar de democratización del poder no es nada novedoso. Inclusivehay un desgaste en el empleo de este término, debido a la inexistencia de unpuente entre el concepto y la práctica. Sin que se desconozca que la meta comoideal es alentadora si se trata de ofrecer en lo informativo, la mayor cantidadde pistas, señales y documentos a los ciudadanos para que sepan de su entor-no, pues de esa manera conocerán las lógicas que se imponen en su realidad ydecidirán con más juicios en todos los aspectos.
Este tema podría ser desarrollado a partir de algunos interrogantes,como: ¿Qué grado de acceso tiene la población a los medios? ¿Con qué criteriode selección se difunden las noticias y se estructuran las programaciones de losmedia? ¿Qué posibilidades de acceso hay a las tecnologías informativas? ¿Quépapel juega la proximidad entre la sociedad y los medios, y el protagonismo decada macro actor?
Antes de contestar estas preguntas en el ámbito nacional, cabe relevarque la democratización no tiene que ver solo con el acceso que la ciudadaníatiene (puede tener) a cualquier índole de información o al grado de participa-ción en la elaboración de los productos comunicacionales, sino también a lamanera cómo se presentan estos por parte de los medios y las TIC (Tecnologíasde Información y Comunicación), ya que si la realidad se difunde distorsionada-mente, no hay un verdadero acceso a la información. Entonces, ¿de qué demo-cratización se habla?
Dentro de este espectro, tampoco se puede eludir la desproporciónque evidencian los medios (en los noticieros) cuando trasmiten lo que sucedeen el país, pues reducen al Ecuador a tres ciudades. Este desequilibrio saca deltablero el concepto de democratización, porque los pobladores de distintasurbes están conectados a lo que sucede afuera, pero los de afuera desconocenlo que sucede adentro. Esto representa un desafío para activar una propuestamediática de orden local.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 109 -
Contradicciones de la democratización
Otro aspecto que contradice la democratización informativa en lasociedad red es que frente a innumerables fuentes y actores que conocensobre un tema determinado, los medios siguen recurriendo a los mismosnichos. La apertura, como síntoma de acceso, pierde fuerza. Ante este evento,los actores buscan difundir su opinión en medios que publiquen lo suyo sin tra-bas como Internet, a pesar de que lleguemos al mismo punto de partida: nadiegarantiza que el contenido de la red sea válido, original y enriquecedor.
La democratización también se relaciona con la posibilidad de que lainformación llegue a todos, donde la gente acceda a los medios. Entonces, esteideal no solo es cuestión de participación social, equilibrio de fuentes, mayorcobertura nacional, descentralización de protagonistas. Es motivo de atencióneconómica del Estado, quien tiene como principio satisfacer las necesidadesmediante la dotación se servicios. Sin duda, el acceso a la información es un ser-vicio básico. Fernando Savater dice: «en el siglo venidero, las grandes desigual-dades no son tanto las económicas en el sentido tradicional del término, sinolas que distancian a los dueños de la información de los privados de ella».
Con relación al ámbito internacional, se ha dicho que Internet es el ins-trumento tecnológico que brinda mayores posibilidades de obtener informa-ción en cuestión de segundos, promueve la interacción sin limitaciones de espa-cio y tiempo, no impone barreras geográficas, es incluyente, simplifica costos entransacciones comerciales, bancarias e informativas y se legitima en el cúmuloincuantificable de datos. Para ser más preciso, promueve la democratización.Pero ello no es tan exacto, porque las limitaciones de su uso se establecen en elbajo nivel de acceso.
En el caso del Ecuador, el número de usuarios de Internet no llega ni al5% de la población, pues se ubica en 187680 entre cuentas Dial Up (100909),corporativas (13188) y usuarios estimados de cuentas corporativas (86771).Esta información se puede obtener en la página web de la Superintendencia de
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 110 -
Telecomunicaciones. Como se puede apreciar son razones son suficientes paradeterminar que el Ecuador no está inserto en un ambiente de adelanto tecno-lógico, conectivo ni tecnológico en el espectro mundial.
En contraste con este dato, Pat Roy señala que tal democratización noexiste, «... más del 80% de la información está en inglés, a pesar de que apenasel 8% de la población mundial habla esta lengua. Se calcula, dice Roy, que el 85%de los ingresos generados por Internet y el 95 del capital de Internet pertenecena Estados Unidos». Se recomienda leer: «El Siglo ETC, Erosión, TransformaciónTecnológica y Concentración Corporativa en el Siglo 21».
Bajo esta mirada, no habría coherencia si se dijera que el Ecuador estáinmerso en la sociedad red, cuando sí camina para ello, pues en la globalizaciónel principio se sustenta en ser parte de... no disidente del sistema. En lo que serefiere al campo de las telecomunicaciones el escenario es diferente, pues en elpaís operan 988 estaciones de radiodifusión, 269 de televisión abierta y 91 porcable. En lo que respecta a la incidencia de otras tecnologías como la telefoníamóvil (celular) se registra 4 547 996. Asimismo, un gran número de suscriptoresde televisión pagada, los cuales llegan a 175023 La Suptel ha registrado 1251cibercafés en todo el país a mayo de 2 005.
La presencia de los medios en el país
De estas estadísticas se colige que la presencia de los medios en el países importante y que las manifestaciones que de ellos se trasmiten inciden en laformación de la opinión pública, pero hay una «brecha digital» muy amplia encomparación con los países de Occidente y Norteamérica. Desde los añosnoventas se acuñó los términos, brecha digital, para identificar a los segmentosde la población que no tienen acceso a las tecnologías de información.Términos que cubren también a quienes disponen de un nivel bajo de conoci-mientos sobre el uso de la computadora.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 111 -
Como se puede ver, los parámetros de medición de alfabetismo en laactualidad incluyen escalas donde se evalúa el manejo, acceso y desempeñodel sujeto ante los instrumentos de la modernidad. Esta lógica dista mucho delas prácticas culturales de la sociedad Latinoamericana, porque predomina unacultura letrada. Es decir, aquella que se legitima en el intercambio verbal y notanto en el icónico, aunque la televisión sea un referente de información y deocio. Lo que sí se ha podido constatar es la influencia del mercado en la com-pra de celulares e incremento en las suscripciones de televisión por cable ycodificada.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 112 -
El humor como contrapoder
El humor es un elemento cotidiano e indispensable para que las relacio-nes sociales fluyan con una alta dosis de espontaneidad, libertad de expresióny sin complicaciones en el uso del lenguaje, pues la mayoría de las veces seimpone el coloquio. Esta seña cultural no es excluyente, pues atraviesa a todala sociedad sin distinciones de género, edad, estatus económico y bagaje. Adiferencia de otras expresiones, se presenta sin permiso y en algunas ocasioneses irreverente, audaz e inocente. Tiene una amplia gama de matices para todofenómeno. Por esas razones, es un arte hacer humor.
Pero en esta ocasión el tema se enfocará a la relación entre el humory el poder, ya que la población y los medios lo usan con frecuencia como unasuerte de denuncia, ironía y sátira frente a los males que aquejan el sistema enla esfera política. Los ejemplos sobran. Los chistes y las bromas acerca de lospersonajes públicos abundan y están a la orden del día. Incluso, circulan conmayor velocidad que un asunto oficial, bajo múltiples modalidades que vandesde el corrillo, pasando por los momentos de entretenimiento hasta el envíoy reenvío de correos electrónicos que utilizan fotografías montadas, caricatu-ras y textos.
El arte de editorializar
La caricatura y el manifiesto jocoso han sido durante mucho tiempoinstrumentos de contrapoder y muy efectivos, pues la denuncia social es intro-ducida en la opinión pública de manera sutil, amena y sin dificultad en la com-prensión del mensaje. Es una de las mejores formas de editorializar sin que seemplee tanto espacio y palabras distantes del uso colectivo, ya que el análisis yla columna solo están dirigidos para un cierto tipo de público, aunque nos cues-te aceptar. En ello radica, precisamente, el peso del humor político a través deestas manifestaciones, pues la ciudadanía mira su criterio expresado en la pren-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 113 -
sa, la televisión, la radio e Internet sin ambages y tecnicismos. «De broma enbroma, se dicen las verdades».
La ironía, la sátira y la exageración legitiman el humor político, ya quedejan al descubierto las contradicciones del discurso oficial y opositor sin queel objetivo sea fragmentar a la población o crear un síntoma de revanchismoentre los distintos grupos sociales, sino más bien generar una mirada profundade la manera en que somos, cómo actuamos y sobre la base de qué interesesse mueven los dirigentes. Temas como la pobreza de la mayoría frente a unminúsculo conjunto que decide y gobierna, el tratamiento de la justicia, los«dimes y diretes» de un grupo electorero y la política internacional son caminoscomunes. Nadie se salva de la retina y oídos de los medios. Estos recursos nospermiten reflexionar sin entrar en un plano caótico, sí de entretenimiento.
Figuras del discurso
La exageración es clave, porque se magnifican las cosas para que lapoblación esté atenta sobre los hechos que dirimen sus actividades y que enmúltiples ocasiones pasan desapercibidos o se ocultan. No obstante, la miraday el oído atentos de los medios contrarrestan estas intencionalidades. Surgealgo así como utilizar una potente lupa hacia algo que parece minúsculo, peroque incide directamente en la cotidianidad. Eso no implica que se desvirtúen lascosas. Al contrario, se aplica un efecto de «zoom progresivo» contra la nubeprovocada por ciertos intereses o jugadas del tablero electoral: «alianzas,divorcios y noviazgos».
La sátira, dentro del ámbito humorístico, tiene como finalidad censu-rar las acciones de la clase dirigente, relevando hasta los más mínimos detallesen el manejo de la cosa pública. Se pone al descubierto las debilidades y equí-vocos más frecuentes de los personajes públicos. No hay «metedura de pata»que se escape. A veces una frase o «lapsus brutus» puede etiquetar a un suje-to. En innumerables situaciones, la sátira es propiciada desde los mismos acto-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 114 -
res políticos, quienes se encargan de identificar y divulgar los defectos de susopositores bajo el estilo vengativo. Esta estrategia de ataque se utiliza a diarioy con más intensidad en campaña política.
La sabiduría popular
«Al que madruga, Dios le ayuda», «más sabe el diablo por viejo, quepor diablo», «el hábito no hace al monje», «más vale pájaro en mano que cien-tos volando» son refranes, entre otros, que se escuchan diariamente paracomentar la realidad nacional e internacional. Nada más es cuestión de calzarla frase-pieza correcta en una situación dada. En ocasiones resulta mejor darleuna vuelta o girar hacia otro rumbo para contextualizar los escenarios ylograr un mejor efecto en la audiencia. Por ejemplo, cuando se dice que no pormadrugar el cliente de un determinado servicio será atendido. Lo anterior tras-ladado al plano de la caricatura surte un efecto interesante.
A diferencia de otros géneros periodísticos, el tratamiento del humorse caracteriza por el uso concreto, sencillo y juguetón de términos, imágenes ypalabras. Otra de las riquezas es la creatividad e ingenio para instaurar nuevaspalabras o asignarles significados de fácil recordación y regocijo. Y aunquesuene atrevido, se gesta un lenguaje paralelo al usual. Los tonos también enri-quecen el formato, pues el cómo se dice, presenta y difunde cumple un papelprotagónico. No es cuestión de quedarse únicamente en el qué, dónde y porqué.
Medios y secciones
Es difícil remitirse a un medio que no tenga un segmento y suplementode estas características. En televisión, la sátira de los políticos ha llevado a lafama a una serie de actores y actrices, quienes han tomado como referentestemporales y continuos a los líderes de las viejas tiendas tradicionales. Estos se
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 115 -
han vuelto hasta más populares gracias a la pantalla. Incluso, han participado enestos programas para sintonizar con la audiencia y pasar por sujetos diverti-dos y con un alto sentido del humor, mientras que otros han estado con lasintenciones de denunciar y sacar del aire a los «irreverentes». Esta práctica serenueva cada día.
En la prensa y en la radio, las maneras de expresar esta iniciativatoman cuerpo por medio de la pluma, bajo el uso de versos, metáforas, colum-nas con doble sentido y un criterio mordaz sobre los fenómenos sociales. Losdías en que circulan estos productos son muy esperados por los lectores, quie-nes hacen suya esta propuesta de contrapoder. La radio, en cambio, se vale dela imitación de voces, donde los «radialistas» asumen el histrionismo motivadopor la magia del anonimato. Al igual que en la televisión y la prensa, este recur-so ha sido utilizado para producir publicidades de diversos productos y servi-cios. La supuesta voz de un ex presidente sirvió para promocionar la venta deautos.
En Internet, la circulación del humor político es inmediata, fácil de trans-mitir y de amplio consumo. Basta dar un clic para que el otro sepa la última ocu-rrencia de un cibernauta. En la mayoría de ocasiones, no se sabe desde dóndeni quién generó el mensaje. El disfrute escapa de estas interrogantes y la risa seapropia de los espacios privados a manera de censura. En la última época fuemuy notoria la difusión de correos electrónicos que tomaban como eje de par-
tida y también de llegada el Gobierno de alas caídas10.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 116 -
10 En referencia al gobierno de Lucio Gutiérrez B.
Más allá del fútbol
Más allá del grito ensordecer que se escucha en el estadio después deque la selección de fútbol anota un gol, se entretejen una variedad de situacio-nes que se diluyen en minutos y días después, pues la ilusión del triunfo y el des-engaño de la derrota a la final no pasaron de eso: un instante o conjunto de ins-tantes en que la población se olvida de la realidad, a pesar de que la crisis eco-nómica se ahonda y la gobernabilidad permanece como un membrete mal con-cebido, porque las demandas del colectivo no se cumplen, aun cuando el pue-blo supo demostrar el 20 de Abril (con mayúsculas) que las manifestacionesmasivas pueden lograr lo que en años no se ha realizado, sino habría que ana-lizar la mirada recelosa de quienes ostentan las más altas dignidades. LosForajidos se han convertido en un icono de protesta, alerta y símbolo.
El fútbol a más de que sea concebido como el deporte que más aglu-tina y practica en la sociedad, es una manifestación cultural, ya que a través delespectáculo y la destreza de los jugadores se observan otros factores, como:la capacidad de convocatoria de los equipos, la construcción de ídolos por suhabilidad comprobada en la cancha, la consolidación y fidelidad de la hinchada,el disfrute como pasatiempo y verdadero goce estético por las jugadas casiinimaginables que se disfrutan en algunos casos, la articulación económica delos clubes para armarse de las mejores estrellas, la dirigencia como plataformade orden político, el encuentro de varias generaciones y la posibilidad de pro-piciar un espacio que no excluye a nadie por género, nivel educativo, posturaideológica y credo.
Encuentro sin fronteras
Lo que más trasciende es el poder de aglutinación y convocatoria deeste deporte. El estadio, sin lugar a dudas, concentra a millares de personas quese identifican en ese espacio, aunque en otros no, por un sentimiento común.
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 117 -
Esta fiesta no reconoce protocolos, etiquetas, normas de comportamiento, nimanuales de urbanidad. La población se junta en un abrazo, porque hay un sen-tido de pertenencia empujado por el mismo interés. El encuentro de variasgeneraciones es otro puntal que le hace muy interesante a esta práctica social,ya que niños y jóvenes, ancianos y adultos transmiten emociones con el uso delenguajes verbales, gestuales y simbólicos como los colores de las camisetas,gorras, bufandas, etc., que llevan. Autoridades, empleados públicos y privados,comerciantes, estudiantes están unidos más allá de sus realidades.
Bajo este contexto, la sabiduría popular recomiende no hablar de fút-bol, religión y política, ya que se agita el avispero entre propios y extraños, por-que todos se creen dueños de la verdad, a pesar de que comparten en sumomento el mismo espacio. Desde esa óptica, nadie reconoce que cierto equi-po perdió por falta de goles, por carencia de una buena táctica, por escasa pre-paración física o por múltiples factores adicionales. Por esa razón, a la hora deasumir los resultados se impone un abanico de justificaciones que para el ins-tante sirven como paliativos de un hincha enfermo por la derrota. Sin embargo,la camiseta seguirá en el corazón... Ya habrá otro escenario donde se la sudecon mayor intensidad y con resultados más alentadores.
De diablos y amuletos
Cuando se mencionaba que el fútbol es una manifestación cultural delos pueblos era con el afán de ampliar la mirada y sobrepasar el límite del cés-ped de cualquier estadio, pues la afición apela a la religiosidad, al uso de amu-letos y otros objetos bajo la creencia de que estos empujarán a la victoria alequipo de sus sueños. Incluso, en algunos equipos se mantiene la costumbre derezar de manera conjunta o individual antes de enfrentar al contrincante.Otros, en cambio, acuden a personas identificadas con las denominadas «artesocultas» para saber el resultado y enviar las mejores energías. La «mala racha»de un equipo, según muchos hinchas, podría responder a un hechizo o algo
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 118 -
similar. El fútbol ha dado cabida para especular de cualquier manera.En cada partido hay un ritual antes, durante y después. La adquisición
de entradas va acompañada de la compra de distintos artilugios que vandesde camisetas, pasando por cintillos hasta banderas de todo tamaño y cali-dad. Cada cual quiere simbolizar solidaridad y apoyo a su equipo. Mientrasello sucede, los medios de comunicación se entregan a la labor informativapara que la audiencia sepa de primera mano como se desenvuelven los previos.Ahí, los hinchas son consultados, entrevistados y auscultados sobre los pro-nósticos, las alineaciones y hasta narran las jugadas que anteceden a los goles.La venta de comida típica, el cordón de seguridad, el tráfico y el comercioinformal re-configuran el espacio urbano. Nadie quiere quedarse fuera delespectáculo.
No solo la ciudad donde se lleva a cabo el partido de la selección separaliza, es el país entero que concentra su emotividad en la transmisión víapantalla chica o radio. Las urbes como las zonas rurales se pintan de amarillo,se agita la bandera del país y, como en pocas ocasiones en el ámbito nacional,el himno retumba. Calles vacías, almacenes que venden electrodomésticos congrandes televisiones transmitiendo el partido para el ciudadano de paso y res-taurantes que explotan caracterizan el evento. Desde el criterio personal, nadieduda en asumir las veces de director técnico, por lo cual recomienda, critica yapoya las decisiones del que está al frente. Esta manifestación, como muypocas, permite que el sujeto mute en varios personajes: jugador, director técni-co, comentarista y árbitro.
Barras, colores y sombras
La actuación del público en la cancha es otro aspecto primordial.Aparece un coro colectivo, resultado y efecto de una espontaneidad y volun-tad expresa por transmitir proximidad en cada escena. Aquí nadie obliga,coopta ni compra conciencias. Las barras fluyen por el mismo motor. Hay cán-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 119 -
ticos para todos los participantes. Nadie se escapa de lo lúdico. Vivas para elequipo, censuras para el árbitro y malos augurios para los contrincantes es latónica durante los 90 minutos. Se crea un lenguaje particular para la ocasión.Esta actitud contagia y gana terreno con prontitud. Es por eso que en contadosinstantes se escucha a los asistentes en una sola voz. Sale a flote el yo grupal.
Los medios de comunicación captan en primer plano estas escenas. Laafición es un actor protagonista durante todo el tiempo. En la actualidad esmuy común que el reportero se mezcle con la hinchada, ya que es parte funda-mental del guión textual y fílmico a seguir. De esa forma, se establece un víncu-lo con el jugador número trece como le suelen llamar. Asimismo, las tomasaéreas de los estadios son utilizadas para magnificar la asistencia de un parti-do y también para mostrar el exterior. Esto quiere decir que la crónica empie-za y termina en el graderío. Por lo general, las últimas tomas de vídeo apuntanhacia la salida del público, mientras los locutores hacen lo suyo.
Medios, pelotas y goles
Desde una perspectiva mediática y, específicamente, relacionada con elperiodismo deportivo, décadas atrás los locutores, reporteros y conductoresde televisión, radio y prensa han sabido introducir en la audiencia una suertede embeleso por el rey de los deportes. Al punto de que la afición detiene cual-quier actividad por seguir con una atención prolija cada instante del cotejo.Más aún, si está jugando el equipo de todos. El montaje es de lo más complejo,sofisticado y bajo el uso de los recursos más inimaginables. No hay impedimen-to que obstruya la transmisión del más mínimo detalle.
El periodismo deportivo interviene de manera directa en la fabricaciónde ídolos y demonios. Nadie se salva del espectro noticioso y hasta farandule-ro, en algunos casos. La exaltación de las «estrellas» cuando realizan un papelimportante en la cancha es una constante, pero también prima la actitud de res-tarles fama por un simple o mayúsculo error. En este ámbito de la comunica-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 120 -
ción, la subjetividad y el criterio fácil abundan, porque el fútbol no solo reflejael anhelo colectivo, ya que es ante todo una manifestación que atraviesa sensi-bilidades y despierta pasiones.
En los últimos años y desde que la selección clasificó al mundial, elpapel de los medios ha tenido mayor protagonismo en los programas deporti-vos, porque la afición fue acostumbrada a mantenerse informada sobre susídolos en las actividades que efectúan, dentro y fuera de la cancha. Bajo estecriterio, el carácter de privacidad de algunos jugadores pasa por una suerte defantasía e ilusión. Muchos de ellos, son más públicos que los dirigentes políticosy artistas nacionales. La ciudadanía ubica a los futbolistas entre los personajesmás populares y con mayor credibilidad. Incluso, han llegado a convertirse enparadigmas para la niñez y la juventud. El sueño de millares de infantes estádetrás de la número cinco.
Dentro de este contexto, los medios han cometido errores garrafales,ya que el excesivo alabo a los jugadores y la crítica mordaz ha permitido quese sobredimensione el ego de algunos y también que se los crucifique. Así,cuando gana el equipo de todos, los que se llevan la gloria en ese instante pue-den ir al infierno en otro. Todo depende de los resultados y de la generosidadde los comentaristas. Esta falta de profesionalismo en muchos de los periodis-tas deportivos se debe a un conocimiento pobre sobre el tema, empirismo des-bocado y afán de provocar un ambiente polémico. La necesidad de incremen-tar el rating de sintonía es otro de los motivos que entorpece la comunicación.
Cuando se habla de la generosidad de los periodistas se alude alcometario que emiten más allá de que sea creíble, aceptable o como quiera lla-mársele. Los años de experiencia de algunos comentaristas han contribuidopara que se crean dueños de la verdad y se subestime el criterio de otros quesí están especializados en la materia. La mayoría de periodistas, reporteros,locutores, narradores, entrevistadores hacen de todo y no concretan mucho,lo que se escucha en el vocabulario empleado para describir una jugada. El len-
Sobre el periodismo: santos y demonios
- 121 -
guaje es tan escaso que se utilizan los mismos términos desde hace 20 años omás. Misiles, tanques, bombazos y una serie de jerga belicista está a la orden deldía.
Publicidad y fama
Otro de los hechos de gran relevancia en el espectro deportivo estárelacionado con la publicidad, puesto que las estrellas del balompié son cotiza-das al mejor nivel por firmas que quieren introducir en el mercado o consoli-dar su presencia en la venta de ropa y un sinnúmero de productos como gase-osas. La imagen de los futbolistas se pasea por las pantallas más que en ningu-na otra época. Son, indudablemente, un referente comercial. Especialmente, paralos niños que les quieren emular. De otra parte, su participación no tiene que versolamente con el libre mercado de ofertas en lo que a productos se refiere,sino también al campo de servicios y mensajes educativos. Los ídolos se con-vierten en una suerte de promotores sociales.
La fama ganada de los jugadores ha diluido el criterio de privacidad,pues los medios han llegado a convertirse en empresas detectivescas a sueldocompleto cuando se trata de conseguir una nota periodística sobre la vida delos famosos que salga de lo común. Se filma cómo viven, qué hacen, cómo dis-frutan los momentos libres, con quién comparten el tiempo fuera de cancha,dónde pasan las vacaciones, quiénes y qué hacen sus familiares y hasta cómose desenvuelve su vida amorosa. El fútbol ha dado pie para que la prensa rosase actualice.
La dirigencia como plataforma
La fusión entre política y deporte es evidente, a pesar de que se quie-ra desconocer esta práctica proselitista al interior de la dirigencia futbolísticay que se hable sobre simples imaginaciones de los analistas. Es que el fútbol,
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 122 -
como ya se dijo, levanta pasiones y, mucho más, si el cuerpo directivo de algúnequipo cumple con los anhelos de la hinchada. Esta situación catapulta a losdirigentes, porque su popularidad trascendió del estadio para colocarse en elimaginario electoral. En nuestro país como en otros, gracias al fútbol, varioshan saltado a la palestra pública. Todavía se cree, ingenuamente, que la admi-nistración de un club es similar a la de la cosa pública.
Quienes desean saltar a la esfera política, reconocen al fútbol comouno de los mejores caminos, pues les permite entremezclarse con la colectivi-dad, esa colectividad que pone las esperanzas en lo único que le brinda alegría,aunque sea la intensidad efímera y no cambie su realidad socioeconómica ycultural. Por eso se dice hace muchos años atrás que nos queda solo un equi-po de fútbol a falta de líderes y procesos de cambio verdaderos. Síntomas queson aprovechados al máximo por quienes ven al fútbol como el todo y tambiéncomo la parte del pastel electoral. Sucede, en varias ocasiones, que son másconocidos los dirigentes deportivos que los legisladores.
De santos y demonios
Antes de que suene el pitazo de entrada en cualquier partido, no faltaquien demonice al santo y demonio de cada cotejo. Sin lugar a dudas, el árbi-tro es una pieza clave en todo cotejo, pues si no se ganó a las buenas, el árbi-tro tendrá que ver en algo para los comentaristas. Gracias a esta visión, estepersonaje es uno de los más analizados en cada jugada y es también motivode entrevistas antes y después de los torneos. Por lo general, se ha creado unimaginario no muy grato, debido a su poder de decisión. Muchos de ellos hanllegado a la fama por ser tajantes, no dejar pasar el más mínimo error o actode engaño, otros en cambio se han ganado el cielo por hacerse de la vistagorda, según los especialistas (¿Cuáles?). Sea como fuere, este actor pone unaalta dosis de expectativa. Como se ve, del fútbol no se podría dejar de hablar,de ahí su peligro.
- 123 -
Sobre el periodismo: santos y demonios
«El mejor oficio del mundo»
El periodista responde a una suerte de privilegio. Y no, precisamente,porque cuente con mayores ventajas, beneficios o recursos que los demás, sinomás bien porque vive -en el ejercicio de su profesión- situaciones únicas y paramuchos inalcanzables. Está presente en las decisiones parlamentarias, en mediodel fuego cruzado, en los lugares más inhóspitos, en las protestas y moviliza-ciones sociales, en la búsqueda incesante de la paz entre los pueblos, en diálo-go con los personajes que deciden sobre las políticas económicas, culturales ysociales, y también está cerca del actor anónimo que entrega una fuerte dosisde energía diaria.
El periodista es testigo, relator y difusor de la realidad. Llámese a estalocal, regional, nacional o global. Su oficio se legitima en mantener bien informa-da a la población para que la toma de decisiones sea más oportuna, clara ycoherente, cuando también para que llegue al mayor número de personas. Paraello, pone a trabajar su capacidad investigativa y ese sexto sentido que le tras-lada al sitio desde donde se cuecen las cosas. No escatima esfuerzos ni le obs-taculizan las malas condiciones. Está siempre presto para enviar un mensajeesclarecedor sobre cualquier tema y ámbito. No hay reto que le desaliente. Sutrabajo está en función de la colectividad y no de intereses personales.
La lucha permanente del periodista es contra el tiempo, pues no haynoticia que espere o valga de reserva. Pero su labor no queda ahí, pues sigueuno de los principios básicos como es educar sin sesgos sentimentales, políti-cos, económicos, culturales y religiosos. Situación que obedece a la libertad deexpresión con que cuenta, la cual no debe ser entendida como una acción arbi-traria y sin asidero. En su tarea diaria respeta la dignidad de las personas.
Relación estrecha con las ciencias
El periodista también es un autodidacto. Enriquece su conocimiento
- 124 -
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
mediante una relación estrecha con todas las profesiones y oficios. Además,con la lectura. En su trajinar establece contacto con múltiples y diferentes acto-res para auscultar a profundidad los cambios que se gestan y dar un tratamien-to prolijo y atinado a temas complicados, de fuerte impacto social y conmocióncolectiva. No está dentro de su accionar la exclusión de ningún actor: todas laspersonas son protagonistas e iguales.
La capacidad de contar, decir, trasladar un mensaje es otra destrezadel periodista, pues traduce conceptos complejos en términos sencillos, selec-ciona la información más importante y puntual sin omitir el entorno, descubrenuevas realidades, busca permanentemente las fuentes más confiables para ela-borar una noticia, sopesa criterios y presenta todas las caras de lo visible comono. Por medio de su oficio, la opinión pública se recrea, renueva y fortalece.Gracias a él, la gente está en capacidad de tejer un imaginario social sobrediversas causalidades.
El periodista es más que una cámara de vídeo, fotografía o grabado-ra de mano. En el cumplimiento de su trabajo pone a prueba su olfato. Este sen-tido le conduce por los caminos más novedosos, actuales, próximos y de graninterés, sin que esto se traduzca en sensacionalismo, exageración, espectáculo,egocentrismo o burla. Por esa razón, la curiosidad es el principal argumento deeste trabajador de la información. ¿Qué sería del mundo sin saber lo que ocu-rre, lo que está más allá de nuestras narices, lo que está fuera de nuestro alcan-ce, lo que se conoce solo en las esferas del poder?
Periodista, no fiscalizador
Para muchos, el periodista hace las veces de detective, porque estádetrás de cualquier señal, indicio, pista, palabra. Bajo este esquema asume unaactitud de abogado del diablo, sin resolver juicios, entrar en procesos de fisca-lización o dictar sentencias, porque no le corresponde estas competencias. Másbien, aclara dudas, enciende luces y abre caminos. Su actividad es una suerte de
- 125 -
Sobre el periodismo: santos y demonios
contrapoder en la medida que desnuda verdades a medias, presenta casosinsólitos, muestra las dos caras de la moneda, fomenta interrogantes y lideraprocesos por medio de la entrega de información veraz.
La responsabilidad de este actor es gigantesca, ya que su palabra estan delicada como el pulso de un cirujano al momento de hacer una interven-ción quirúrgica. Sus palabras pueden glorificar o conducir a la deshonra a cual-quier persona, institución o empresa. Consulta una multiplicidad de fuentespara escribir sobre algo, mete el dedo en la llaga para no parcializar los mensa-jes, indaga hasta el fondo y camina con la frente en alto.
El cambio de paradigmas comunicacionales y la innovación de las tec-nologías de la información promueven la capacitación constante del periodista,porque la inmediatez con que circulan los relatos impide justificaciones de losretrasos en la producción y circulación de noticias. Internet ha acelerado laintercomunicación de los sujetos y ha promovido la renovación informativa encuestión de segundos. Así, nadie puede ejercer el mejor oficio del mundo sicamina a paso de tortuga o deja en el congelador notas frescas. Esta compe-tencia obliga al líder de opinión a capacitarse e innovar sus maneras de traba-jar en el tratamiento de contenidos y formatos.
No hay que cerrar los ojos
En esta ocasión no se ha tratado de endiosar al periodista, sino derecordar el por qué de su protagonismo, servicio social y uso de la libertad deexpresión como práctica, defensa y derecho a una sociedad más democráticay justa. Esto tampoco quiere decir que se omitan los errores, gazapos y pata-das de ahogado de algunos medios y mediadores que buscan la egolatría, elsensacionalismo y el enaltecimiento de algunos grupos, personas y empresas,como ya se ha manifestado. Lo que sí se pretende es desarrollar un análisis del«mejor oficio del mundo» como lo denomina Gabriel García Márquez.
El buen cumplimiento profesional no debe quedarse en el discurso rei-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 126 -
terativo de las escuelas y facultades de comunicación, sino convertirse en unarealidad concreta. Caso contrario, la opinión pública podría empañarse pormanejos inadecuados y faltos de rigor. Basta un error en el uso de términos,cifras, resultados, declaraciones por parte de los periodistas para que se tergi-versen las situaciones. Esto tampoco implica que los reporteros se conviertanen recaderos del poder o héroes de la pantalla chica, periódicos, radios o por-tales de Internet. Es necesario que el periodista se especialice y venza los viejosparadigmas. No hay fórmulas, sí creatividad y profesionalismo.
- 127 -
Sobre el periodismo: santos y demonios
La ciudad
Las ciudades han inspirado a poetas y literatos, pintores y escultores; quienes se han entregadocon pasión .a la representación del espacio donde viven.
La precisión se escapa de las manos cuando se trata de hablar sobrelas características que tiene una ciudad. Puede ser que nos dejemos llevar poresa sensibilidad a manera de cordón umbilical, que nos ata a nuestro espacio otratar de explicar su movimiento con recursos académicos. En este caso, seapelará a varios criterios de índole sociológico, cultural, educativo, histórico,etc., los cuales nos aproximarán a descubrir, poco a poco, los secretos queencubre la urbe.
Un primer acercamiento para la comprensión de la ciudad es el espa-cio, pero entendiéndolo más que como un límite donde se separa a un grupode habitantes de otro. Es un punto de encuentro para todo tipo de personas,sea cual fuese, su lugar de procedencia. Es el terreno donde las personas adop-tan situaciones concretas (legales, de tránsito, de comercio, etc.), que han sidoya conformadas por otras: situación que no descarta, por cierto, que éstassean cambiadas por acuerdo mutuo de la población, disposiciones de las auto-ridades e inclusive por eventualidades catástrofes.
Al decir que cada ciudad tiene sus propias reglas, se trata de crear unescenario donde se especifique las prácticas o manifestaciones sociales, econó-micas, políticas y culturales de los grupos, tomando en cuenta que (por elmomento) no se va a profundizar en lo que tiene que ver con los microespacios(barrios, ciudadelas, suburbios, asentamientos, etc.), ya que se intenta explicar,¿por qué se diferencia, en la actualidad, a un habitante de una ciudad del otra?
La actuación de cada persona en la ciudad no, necesariamente, es oserá la misma que en otra; ya que el espacio donde desarrolla sus actividadestiene códigos propios. De esa forma, no será el mismo modo de vida para unsujeto que habita un espacio donde la cotidianidad gira en torno de un queha-
La comunicación en la cultura
- 131 -
cer comercial a otro que trabaje en un entorno agrícola, como tampoco en unmedio burocrático. Cabe resaltar que las acciones de la población están media-das por los espacios.
Espacio y tiempo: dos esferas de la cotidianidad
Al expresar lo precedente, se quiere poner énfasis en la organizaciónque hace cada individuo de su tiempo de acuerdo al espacio en que lleva acabo sus funciones. Un ejemplo de ello sería el que una persona planifique susactividades de acuerdo a los lugares a donde tiene que trasladarse; acción quele puede tomar diez minutos o dos horas. Este factor influye en la concepcióndel uso temporal cuando se trata de realizar algo de ámbito laboral, académi-co, lúdico, etc. Sin embargo, en la actualidad se cuestiona la legitimidad delespacio como algo tangible, debido a la concreción de algunos actos pormedio de la tecnología. Motivo que ha causado grandes debates y que se hayaincluido en la jerga de los cientificistas sociales el término telemática para defi-nir la mediación virtual (información) en las relaciones interpersonales.
De otra parte, también se puede llegar a identificar a una ciudad porsu extensión, lo que no quiere decir que sea viable utilizar calificativos comociudad pequeña o ciudad grande para sumar o restar importancia a una urbe.Más aún cuando se establecen parámetros de crecimiento y desarrollo.
Además, el espacio donde está asentada una ciudad responde –en pri-mera instancia- a las necesidades, intereses y facilidades de un grupo de per-sonas que la habitaron, las cuales buscaron y encontraron en esa extensión deterreno los recursos necesarios para sacar adelante un proyecto de organiza-ción social, que con el tiempo se tradujo en la distribución y ocupación dezonas concretas para la realización de actividades de índole político, religioso,educativo, residencial, etc.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 132 -
Un rompecabezas en construcción
La ciudad parece un rompecabezas recién acabado de armar, a pesarde que en su interior hay espacios vacíos o fichas por incorporar cada día.Precisamente, esa armonía que se busca al completar el cuadro se puede tra-ducir en la urbe como: la relación entre los sujetos y las autoridades, la actitudde los ciudadanos respecto de los servicios que reciben, el grado de conoci-miento de lo que sucede en su metrópoli u otro entorno, la imagen que tienenlas personas respecto de determinados lugares, las referencias comercialesque se pueden establecer para adquirir algo, las asociaciones que hacen losniños cuando piensan en los lugares de diversión.
El criterio que hace cada persona de su ciudad está en función decómo la percibe, de la manera en que determina los alcances y límites (econó-micos y sociales) que en ella se pueden aplicar, desde el conocimiento de lasmanifestaciones para poder vivir en ese espacio, de la forma en que llega asocializar con la gente que le rodea en su terreno más próximo como en otrode carácter, diametralmente, opuesto; a través de la identificación de diferen-cias urbanas entre su ciudad y otra.
Cada urbe vive un ejercicio constante de encuentros y desen-cuentros entre las personas, porque sus criterios pueden llegar a ser comparti-dos o no sobre diversos temas (salud, educación, seguridad, comercio, diver-sión...) de su entorno. Esas apreciaciones y las formas en que llegan a ser socia-lizadas frente a los demás –llámese otra ciudad, el mismo país u otro- haceque se reconozca a esa localidad como tal. En otras palabras: con una identi-dad definida.
La comunicación en la cultura
- 133 -
Los imaginarios urbanos
El «imaginario urbano»* es una construcción de sentidos que el sujeto
realiza a partir de la percepción y consumo de distintas manifestaciones comu-nicacionales sobre la ciudad. Y llega a tomar forma por los mensajes que recep-ta, especialmente, de los mass media, ya que son los canales que introducen enla opinión pública imágenes, sonidos, impresos y productos multimedia sobre loque sucede en el entorno.
De esa manera, el actor social llega a realizar un mapa mental de la ciu-dad por los atributos y características que tiene cada espacio, tomando encuenta lo que se dice de en los medios, en la población y también por las cons-tataciones que ha hecho. En otras palabras, comprende la configuración urba-na por la connotación de los lugares en cuestión de seguridad, contaminación,recreación, diversión, educación, cultura y deporte.
No obstante, dicha aprensión está determinada, en gran medida, por elconocimiento y valores de cada persona, aunque también de intereses compar-tidos por grupos heterogéneos. Para Carlos Guzmán, investigador social vene-zolano, «la ciudad de los noventa, está hecha por tribus-agrupaciones que tie-nen su territorialidad, rutas y trayectorias en donde se construyen sus lugarespropios y redes, sin centro, ni física y culturalmente».
El «imaginario urbano» no tiene que ver solamente con el ámbito espa-cial, sino también con aquellas manifestaciones que se producen y se difundena través de los medios de comunicación, actores particulares, institucionespúblicas o empresas privadas sobre las costumbres y tradiciones de la ciudad.Es decir, campañas para fortalecer la ciudadanía, introducir medidas preventi-vas de seguridad, preservar el medio ambiente o resaltar fechas importantescomo la fundación de la urbe.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 134 -
* Esta categoría de análisis fue introducida en el estudio de los fenómenos sociales desde la comunica-ción por Armando Silva.
A guisa de ejemplo, cabe citar la campaña de comunicación que llevóa cabo el Municipio de Quito entre los años de 1 986 a 1 994, en donde se resal-taba la imagen de dos cómicos tradicionales, «Evaristo» y «Flores Milo» paraintroducir mensajes en la población capitalina como: fomentar el amor a la ciu-dad, cuidar las áreas verdes, respetar el ornato, contribuir para el desarrollode la urbe con la participación de los habitantes, construir ciudadanía. Estasfiguras se posicionaron como imaginarios y no, precisamente, sólo en la ciudad,el país identificaba a Quito con «Evaristo» y «Flores Milo» y, sobre todo, con elgobierno local de turno.
Hay que tomar en cuenta que esta campaña estaba inmersa en un pro-ceso de construcción ciudadana. La «ciudadanía es pertenencia activa.Igualmente esta noción propone la idea de pertenencia, vinculación y membre-sía a una determinada comunidad política entre cuyos miembros se establecenrelaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad. En estadirección, “yo soy parte de” en la medida que me siento y me comporto comoparte fundamental de la sociedad, mereciendo respeto y ganando responsabi-lidades»11.
Los mensajes que articulan el «imaginario urbano» responden a unalógica del sistema, la cual denomina Jesús Martín Barbero como «mediaciones»:«dispositivos a través de los cuales la hegemonía transforma desde dentro elsentido del trabajo y la vida de la comunidad»12. Si se toma en cuenta esta apre-ciación, valdría decir que la cotidianidad, en gran parte, se teje por el rol de losmedios de comunicación y las tecnologías punta de información. Aspecto quese desarrollará más adelante.
No se puede omitir que el diseño de los edificios, la distribución urba-na, la organización del tránsito, la publicidad doméstica (cara a cara) sobre cen-
La comunicación en la cultura
- 135 -
11 Camacho, Carlos, PROPUESTA DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA,REVISTA RAZÓN Y PALABRA, www.razonypalabra.org.mx/actual/ccamacho.html12 Barbero, Jesús Martín. DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES, Ed. Gustavo Gili S.A., 5ta edición, Bogotá, 1998.Pág. 262.
tros de comida típica y rápida, venta de ropa u otros artilugios, y la conserva-ción de los lugares tradicionales son también «imaginarios urbanos», debido ala carga comunicacional que transmiten a los habitantes por los elementos conque están constituidos. En términos más precisos, por la cromática, arquitectu-ra, ocupación del espacio y capacidad para aglutinar a las personas.
Las terminales terrestres del Trole Bus (norte y sur) como sus paradaslleguen a percibirse como referencias geográficas cuando se trata de movili-zarse de un lugar hacia otro. Por eso las personas han identificado a estossitios como «puntos de encuentro». También se da el caso de que algunos sitiosestratégicos (por su ubicación) en la ciudad sean grandes contenedores comoLa Marín, El Puente del Guambra, La visera de la Universidad Central delEcuador, etc., ya que desde ahí la circulación hacia el norte y sur es más accesi-ble, ágil y rápida.
Néstor García Canclini opina que «el tráfago vehicular como imagina-rio de algunos lugares de la urbe, no sólo es cuestión de espacios, sino de tiem-pos concretos u horas pico»13. A través de esta interpretación, se puede argu-mentar que las paradas de los buses, Trole Bus y Ecovía irrumpen en la cotidia-nidad, porque organizan la vida de los sujetos en la medida que estos llegan adibujar un mapa de la ciudad con rutas y tiempos para movilizarse de mejorforma. No obstante, se puede hablar de «micro imaginarios» y «macro imagina-rios», ya que los habitantes de un barrio asocian en esa pequeña localidad lasparadas, pero también tienen referentes más amplios cuando salen de su terri-torio doméstico.
Respecto del «imaginario urbano» que se establece por la carga histó-rica, es necesario mencionar que el Centro Histórico de la ciudad se posicionacomo el sitio de mayor connotación. Ello se debe a su peculiaridad arquitectó-nica, a los años de permanencia sin ningún tipo de modificaciones (no se hablade restauraciones), a la extensión que ocupa dentro de la zona central, a la
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 136 -
13 García Canclini, Néstor, CONSUMIDORES Y CIUDADANOS CONFLICTOS MULTICULTURALES DE LA GLOBALIZACIÓN, Ed.Grijalbo, México, 1995, pág. 108.
afluencia de turistas nacionales y extranjeros y al grado de significación, puesen este espacio está el monumento a la Independencia, el Palacio de Gobierno,
La Catedral, El Municipio, La Iglesia de San Francisco14 y un invalorable relicario.
Las últimas administraciones de Quito han tomado como eje de pro-moción local, nacional y mundial el Centro Histórico a través de los medios,debido a su belleza, singularidad y atractivo arquitectónico. Asimismo, porquegracias a este complejo colonial, la ciudad fue nombrada por la UNESCO en elaño 1978, “Patrimonio Cultural de la Humanidad” y en el 2003, “CapitalIberoamericana de la Cultura”. El Alcalde como el Presidente han hecho de losinteriores de los templos religiosos, espacios para la realización de actosimportantes como la visita de intelectuales, presentación de libros u otras mani-festaciones artísticas.
En el desarrollo de este tema, cabe argumentar que el «imaginariourbano» de un espacio puede cambiar por el grado de percepción ciudadana.Hace dos años (2 001), esta zona era pensada como peligrosa, insegura, desor-denada y no sanitaria por las ventas informales, número de robos y arranches,congestión vehicular, falta de salubridad en las calles, inexistencia de bateríassanitarias y escasez de iluminación nocturna. Sin embargo, la reubicación de losinformales a centros comerciales, la implementación de iluminación nocturna, laadaptación de baterías sanitarias y el cuidado de la Policía Municipal y Nacionaldel espacio trastocaron el «imaginario» en uno positivo, seguro, transitable,turístico y comercial que brinda seguridad.
Lo procedente implica que la reubicación de los vendedores informa-les, el ambiente de seguridad, organización y sanidad cambiaron la idea-asocia-ción que tenían los sujetos del Centro. En este fenómeno, la re-configuración delimaginario se dio a partir de lo tangible o trabajo que proyectaron las autori-
La comunicación en la cultura
- 137 -
14 Acerca de la construcción de la Iglesia de San Francisco se ha creado la leyenda que fue terminada gra-cias a la ayuda de un conjunto de diablos, los cuales prestaron su contingente a Cantuña (indígena dedi-cado a la construcción) para que acabe la obra en la fecha ofrecida a cambio de su alma. Al final, Cantuñasalvó su vida, porque los diablos olvidaron colocar una piedra en la edificación.
dades municipales. Muy poco incidió en este caso la comunicación a través delos medios, pues la constatación del cambio fue más próxima: los sujetos mira-ron el proceso de transformación testimonialmente. Como se puede ver, en laconstrucción del imaginario inciden elementos no verbales, pues el trabajomanual se relaciona con un lenguaje orquestal-gestual.
Un tema de análisis en este ítem de la investigación es el que se refierea los centros de convocatoria masiva por los servicios que ahí se ofrecen.Verbigracia: venta de comida tradicional y rápida, espacios de diversión, recre-ación y consumo de productos. En Quito, la mayoría de estos lugares no sepublicitan bajo el uso de los media, sino a través de una interacción cara a cara.Así, el cliente satisfecho resulta el mejor promotor. El norte, centro, sur de la ciu-dad ofrecen una multiplicidad de opciones en expendio de comida tradicional.Mediante esta modalidad no hay centro específico para consumir.
La venta de comida tradicional a diferencia de la rápida invita al con-sumo popular y no se rige por ninguna clase de protocolo o etiqueta. Al con-trario, agrupa a personas de distinto estatus social, económico y cultural. Enmuchas ocasiones, el sistema de persuasión para la venta es la exhibición al airedel producto como se realiza en los valles (Chillos y Cumbayá) con el cerdo. Lalógica comunicativa se da a partir del encuentro entre vendedor y cliente fren-te a frente. En muy pocas ocasiones, estos productos llegan a ser publicitadoso los locales cambian el escenario.
Mientras que los centros de comida rápida apelan a la publicidaddesde los medios para difundir y vender sus productos, pues son franquiciasque responden al sistema occidental. Entonces, el «imaginario» de estos lugaresse consolidará por una persuasión de imágenes y sonidos en «spots» publicita-rios e infraestructura de los locales, porque comunican elementos vinculadoscon la tecnología, innovación, atención rápida, practicidad, espera mínima. Sepodría incluir a los productos de estas cadenas en el «sistema de los objetos».
Jean Baudrillard dice que «la mejor prueba (…) del proyecto organiza-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 138 -
cional y, en nuestro caso, detrás de la voluntad de colocación: es necesario quetodo comunique, que todo sea funcional, que no haya secretos, ni misterios (…)No tenemos aquí la obsesión tradicional del ama de casa: que cada cosa estéen su lugar y que todo esté limpio. Esta obsesión era moral, la de hoy es fun-
cional»15.
Este antecedente demuestra que los centros de comida rápida se con-vierten en «imaginarios» que se articulan por un sistema de elementos quecomunican funcionalidad, rapidez e innovación. Sin dejar fuera del análisis loque quieren trasmitir estos espacios en conceptos como organización y buenaatención. Organización, porque la infraestructura interna como externa llamanal orden y encasillan a los sujetos en espacios perfectamente limitados. Por otrolado, los empleados de estas cadenas están uniformados y atienden al públicosiguiendo los mismos códigos: lenguaje verbal, y gestual.
Si se habla de los centros de diversión (bares, cafés, discotecas, karao-kes), estos responden a una tendencia de comunicar emoción, recreación, liber-tad, recreo, aventura y moda en cuestión de vestido y maquillaje. El diseño deestos espacios obedece a una cromática e infraestructura de tipo occidental,auque en algunos casos, se trata de regresar a formas antiguas como las colo-niales para crear en el individuo un sentido de añoranza. «Ahora bien, todoobjeto transforma alguna cosa, el grado de exclusividad o de socialización en
el uso (privado, familiar, público, indiferente), etc. »16. En Quito, el «imaginario»
sobre la diversión se establece en La Mariscal, principalmente. Ahí se evidenciauna diversidad de opciones para el disfrute individual y grupal para satisfacerel deseo del baile, la comida, la conversación, el canto, etc.
Hasta el momento se ha tratado sobre la formación del «imaginariourbano» por manifestaciones comunicacionales que particularizan a los espa-cios. Ahora se desarrollará, la incidencia de la tecnología y los medios en la
La comunicación en la cultura
- 139 -
15 Baudrillard, Jean, EL SISTEMA DE LOS OBJETOS, Ed. Siglo XXI, 10ma edición, México, 1998, Pág. 29.16 Op. cit. págs. 1 y 2.
vida cotidiana de los sujetos. Basta decir que el imaginario público está enconstante configuración por el flujo de mensajes que circulan y también por lainnovación de las mediaciones.
Por lo tanto, el panorama puede ser estudiado en forma como en con-tenido. Respecto de estas dos aristas, el campo de las telecomunicaciones esdonde mayor se observa este fenómeno. Por ejemplo, los teléfonos celularespresentan mayores opciones de comunicar no sólo en voz, texto, sino tambiénen imagen, sin soslayar los cambios de los modelos que se publicitan. La telefo-nía móvil se ha convertido en un macro imaginario, pues el sujeto se identificacon el otro por la capacidad de conectividad. Este tipo de telecomunicación esentendida aquí como un medio.
A pesar de que el uso de los instrumentos mencionados va en aumen-to, todavía se observa en la ciudad a otra que no es parte de ese juego comu-nicacional, lo que implica una ruptura o clara división entre dos contextos: uno,que está conformado por los sujetos en línea («celulófilos») y el otro, de perso-najes que se resisten o no encuentran la utilidad, deseo, gusto o satisfacción enadquirir teléfonos celulares, buscapersonas, agendas electrónicas de mano, etc.La aceptación o no de la tecnología al servicio de una nueva manera de socia-lizar puede chocar entre las generaciones. Es decir, entre quienes no aprendie-ron, adaptaron y se resisten, actualmente, a alterar sus estilos de vida por eluso de dichos aparatos17.
Las personas que usan las nuevas tecnologías de la comunicación nose distinguen de las demás por la apropiación de un espacio concreto, pues sediseminan en varios lugares: una característica de la contemporaneidad es la«desterritorialización». En otras palabras, la ausencia de un terreno físico pararealizar acciones, pues desde lo virtual se recorre el mundo a través de unapantalla. Lo anterior explica el porqué la ciudad sea un macro-lugar de dos
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 140 -
17 Ulloa, César, LA CIUDAD ENTRE CELULARES Y BUSCAPERSONAS, Revista Artes, diario LA HORA, Quito, 26 ene2003, pág. 3.
órdenes: uno de tipo físico y otro de tipo virtual. Fenómeno que permite hablar
de dos tipos de interacciones entre los ciudadanos18.
Carlos Guzmán afirma que « (…) es imposible entender hoy, lo quepasa en los medios de comunicación, lo que hacen e incluso el poder de los mis-mos, sin mirar desde lo que está ocurriendo en las transformaciones y apropia-
ción de lo urbano»19. Perspectiva importante si se conoce que gracias a este tipo
de tecnologías no sólo cambia el grado de socialización de los ciudadanos,sino también que brinda posibilidades a los periodistas para informar lo quesucede en su entorno: la ciudad.
Barbero al referirse a la relación ciudad y medios dice: «la ciudad seme entrega no a través de mi experiencia, de mis recorridos por ellas, sino delas imágenes de la ciudad que recupera la televisión. Habitamos una ciudad enal que la clave ya no es el encuentro sino el flujo de información y la circulación
vial»20.
Dentro de este escenario, la relación sujeto-medio puede ser leídadesde diversas ópticas, ya que intervienen varios factores como: la compren-sión de los mensajes, el nivel o grado de relevancia que se otorga a la informa-ción que circula, el consumo o tiempo que dedica la ciudadanía a determina-dos medios y programas, la intencionalidad que está detrás de la realizaciónde los productos comunicacionales, los objetivos de los mass media frente a suaudiencia, los cambios (rupturas, encuentros) de la socialización entre los indi-viduos debido a la introducción de las nuevas tecnologías, para citar nada másunos ejemplos.
Como se puede ver, el punto de encuentro y referente para los sujetosson, de alguna u otra manera, los medios de comunicación y, por ende, los pro-gramas que frecuentan bajo una modalidad visual, auditiva o de lectura. Aquí
La comunicación en la cultura
- 141 -
18 Op.cit. 3.19 Guzmán, Carlos, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PODER, Ed. Fundación Carlos Eduardo Frías, Venezuela, 1996. 20 Barbero, Jesús Martín, DINÁMICAS URBANAS DE LA CULTURA, Ed. Instituto colombiano de cultura, RevistaGaceta de Colcultura, número 12, Colombia, dic. 1991.
«punto de encuentro» no significa que la audiencia esté agrupada en un soloespacio para el consumo de estos, sino que desde diversas partes se conectaal mirar lo mismo. Es necesario destacar que en esta investigación, «consumo»,se entiende a la aprensión que hacen los sujetos de los productos comunicacio-nales.
Sobre lo dicho surge una interrogante acerca del papel de los massmedia como formadores de la opinión pública y las estratagemas a las que acu-den para introducir sus contenidos (mediaciones). En otras palabras, la inciden-cia que estos tienen para que la ciudadanía moldee sus ideas acerca de suentorno, escoja y defina patrones de vida, intercambie criterios con sus simila-res sobre diversas áreas, se incline a la compra o no de indistintos productos yservicios que son publicitados a través de múltiples mecanismos e instrumen-tos.
Desde ese ángulo, todo estímulo que recibe la sociedad desde espa-cios que no están contemplados como instituciones académicas se comprendecomo informales, ya que el ciudadano estaría educándose (no se discute aquísi en buena o mala forma) a través de los medios de comunicación y las nuevastecnologías punta de información. El grado de criticidad que tenga cada unopara escoger, adaptar y creer lo que se transmite depende del nivel de prepa-ración académica, sensibilidad, y los contextos socioeconómico, político y cul-tural en el cual se desenvuelve. No obstante, se evidencian similitudes entre lossujetos al momento de construir un mapa mental del espacio en el cual des-arrollan sus actividades.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 142 -
Una mirada a las culturas urbanas
La mundialización es comprendida como la influencia de las manifesta-ciones sociales y culturales de los países desarrollados en el resto del globo, sinque ello signifique que todas las poblaciones asuman de forma radical lo queviene desde afuera, sino más bien que lo acojan a su libre albedrío. Esto sepuede visualizar en la moda, en el comportamiento de consumo, difusión yreproducción de los productos enlatados de los medios.
Dentro de este contexto, la ciudad es uno de los escenarios donde seevidencia -en primer plano- las distintas manifestaciones, que algunos investiga-dores sociales han denominado «culturas urbanas», fenómeno social que cami-na junto con el quiebre de las fronteras, pues las expresiones que asumen laspersonas responden al consumo de productos comunicacionales, donde seconoce, se apropia, se hace parte de sí lo que no, necesariamente, se realiza enel entorno local.
Este quiebre de fronteras para Renato Ortiz no significa su fin, pero síel diseño de nuevos territorios y límites. Mientras tanto, las transformacionesrecientes destituyeron ciertas ideas, cierta primacía en expresar lo diferente, lodesconocido, lo utópico. La homogeneización no sólo se desgastó en su inten-to forzoso por imponer un patrón cultural, sino que al contrario reforzó lasidentidades locales e inclusive las fortaleció, debido a las diferencias en la cali-dad de vida de las personas que se ven mediante los media entre los distintospaíses del mundo. En algunos casos es excluyente hacia varios grupos, debidoa su alto contenido racista y xenófobo.
Freddy Quezada sostiene que los efectos de la homogeneización (…)simultáneamente generaron el fenómeno opuesto conocido hoy como frag-mentación. La internacionalización de los medios, debido al desarrollo pujantede las tecnologías punta, paradójicamente estimuló un fuerte proceso de iden-tidad. Así, lo ejemplifica este cientificista social: «el hecho de saber en el mundoentero, por medio de las imágenes instantáneas, pongamos por caso, que un
La comunicación en la cultura
- 143 -
hombre de raza afroamericana es apabullado por tres policías blancos en unacalle de Los Ángeles, provoca inmediatamente una reacción de profunda indig-nidad étnica en EE. UU»21.
Entonces, se pueden presentar dos tipos de reacciones. Una, que forta-lezca la identidad local y otra, que se construya a partir de fragmentos demanifestaciones locales y globales. En el caso de esta investigación se trataráde definir lo segundo, sin dejar de lado el primero.
Culturas en la ciudad
Con relación a las culturas urbanas, se tomará como punto de partidalos criterios den Eduardo Kingman, Tom Salman y Anke van Dam, quienes escri-ben en un segmento de su obra: la idea de que la ciudad se asemeja a una jun-gla adquiere cada vez más significado, ya en muchos casos no hablamos de
ciudades sino de mega-ciudades formadas por infinidad de fragmentos22. La
forma de vivir esas ciudades es contradictoria. Por un lado, existe una tenden-cia al aislamiento, a la constitución de espacios protegidos (urbanizaciones,colegios, centros bancarios y de compra) en medio del desorden; por otro lado,los individuos, sobre todo los de las clases populares, se ven en la necesidad derecorrer la ciudad, por razones de trabajo o de ocio, a desplazarse por unamultiplicidad de espacios ya jugar roles diversos.
Respecto de lo precedente surgen una serie de interrogantes, como:¿qué grupos ocupan ciertos territorios?, ¿por qué practican determinadasacciones de ocio, concurren a los mismos lugares, etc.?, ¿cómo llegan a identifi-carse?, ¿qué es lo que quieren expresar?, ¿de qué forma llegan a socializar entreellos y con los demás?
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 144 -
21 Quezada, Freddy, POSMODERNIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: QUE NADA LAS UNA PARA QUE NADA LAS SEPARE,jobsonline.com. 22 Ver Eduardo Kingman, ANTIGUA MODERNIDAD Y MEMORIA DEL PRESENTE, Ed. FLACSO, Quito, 1999, Pág. 23.
En Quito se observan, cotidianamente, varias acciones que realizanestos grupos de manera simultánea. Por ejemplo: cuando acuden al mismotiempo a conciertos musicales de distinto género (rock, jazz, salsa, pasillo, balle-nato, bolero, rockola, sanjuanito, pasacalle, techno cumbia), a comer en lugaresdonde venden comida típica o rápida, a orar en templos evangélicos, católicoso de otra religión, a ver la transmisión de un partido de fútbol o una película enlas salas de cine tradicionales o las que están ubicadas en los shopping center, abailar en discotecas donde se difunde con mayor intensidad el pop, el meren-gue, la cumbia o un poco de todo, a libar en bares y cantinas.
Tribus urbanas
Estos grupos heterogéneos que transitan en la ciudad se caracterizanpor tener códigos de comportamiento propios, maneras de comunicarse, pun-tos de encuentro donde reunirse, criterios sobre la situación política, económi-ca y social de su comunidad, el país y el mundo, entre otras cosas. No quieredecir que por haber establecido sus reglas de comportamiento se autoexclu-yan, sino que su concepción del contexto es única, diversa y respetable. Estasseñas culturales coadyuvan a que sean elementos que reproduzcan la hetero-geneidad.
Entre los distintos grupos se puede mencionar a «punkeros, roqueros,ecologistas, pacifistas, intelectuales», quienes se han dado a conocer por lasvaloraciones que tienen de su entorno. Sin perder de vista, las maneras queemplean para transmitir sus mensajes, pues utilizan no sólo lo verbal, sino tam-bién un interesante lenguaje gestual-corporal, simbólico e icónico. Eso se obser-va en sus consignas, logotipos, tatuajes, jergas, elaboración de carteles y pan-cartas. Obsérvese que los «punkeros» son identificables por su peinado, losroqueros (en gran porcentaje) en su vestimenta, los ecologistas (en sus camise-tas con motivos de naturaleza). Esto puede variar de acuerdo a la personalidadde cada integrante de estas «culturas urbanas».
La comunicación en la cultura
- 145 -
En Quito, la inseguridad ha dado pie para que actores de distintas ins-tituciones y diversas posturas ideológicas manifiesten su descontento por losíndices de violencia y delincuencia. La insatisfacción ciudadana impulsó elMovimiento Mancha Blanca, el cual agrupa a la población heterogénea a partirde una propuesta concreta: re-plantear el manejo de la seguridad por parte delMunicipio, la Policía y el Gobierno. En este tipo de acciones se observa de mejormanera la pluralidad de culturas urbanas, pues en estas marchas se agrupanactores con señales de identidad propias, pero guiados bajo el mismo fin.
Una mirada sin tapujos
La ciudad también ha sido sede de congresos para abordar el tema delo transexual y el respeto a los derechos humanos. Por primera vez, la urbe viouna marcha multitudinaria de homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc., queexigían que sean reconocidos como iguales, sin ningún tipo de exclusión social.Este tipo de iniciativas agrupan a los actores ya no por bagajes culturales, sinopor propuestas de género. Iguales casos se observan en agrupaciones feminis-tas. Estos grupos son parte del entorno y se identifican por lo que ellos expre-san.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 146 -
Las culturas juveniles en la globalización
Lenguaje y vestido, música y literatura, comportamientos y preferen-cias son algunos de los ejes de partida que se tomarán para abordar las cultu-ras juveniles, sin entender a esta producción social, únicamente, como un seg-mento de la población que se caracteriza por edad, género u otro tipo devariables, sino más bien como una realidad que está atravesada por una seriede factores que inciden en la cotidianidad. Entre ellos la adopción, fusión e inclu-sive resistencia ante patrones de vida, estereotipos y manifestaciones externas.Aunque, aquello de «lo foráneo» está fuera de foco, según algunos analistas.
Sin duda, temas como estos motivan apasionamientos y discusiones,ya que está en debate el ámbito cultural. Por otro lado, la reflexión se vuelvemás crítica si se toma en cuenta que en algunos espacios todavía se habla de ladefensa a ultranza de los «ismos» (nacionalismos, patriotismos, localismos).Para muchos, el mundo no ha cambiado o tal vez, camina hacia una situaciónque nunca quisieron mirar, porque las identidades en muchos lugares se conso-lidan en el intercambio y no en la defensa a rajatabla de las costumbres, tradi-ciones y valores de antaño. Mientras que en otros, se observa una suerte deresistencia como estrategia ofensiva frente al sistema: la mundialización.
Desde la primera arista, se puede decir que hay países en donde laabsorción de manifestaciones extranjeras es más rápida y envolvente.Parecería que el «efecto esponja» se nutre sin ningún esfuerzo... Todo lo quellega se instala y apropia de los espacios. Pocos son los que tienen intencionesde salir, pero al final terminan cediendo a la propuesta de consumismo global, apesar de que se quejan de la famosa «alienación». En nuestro país, estas prácti-cas son muy comunes y se evidencian en la moda, especialmente. De ahí que loshéroes de la pantalla, protagonistas de novelas, actores y cantantes se convier-tan, en cuestión de días, en ídolos a imitar de mala manera, porque las pantallaschica y grande no son espejos de lo que ocurre.
Parafraseando a Sennett Anderson, la identidad legitimadora, entraría
La comunicación en la cultura
- 147 -
en juego en este contexto, ya que es «introducida por las instituciones domi-nantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a losactores sociales»23. En términos más sencillos, las mega industrias culturalesgestan y divulgan las propuestas de consumo, tratando de que las culturasjuveniles asocien sus sueños con la búsqueda de un camino, donde el éxito, elplacer, la ganancia económica y el «estar» al último grito de la moda les otor-gue un lugar al puro estilo funcionalista. Entonces, el ideal estaría entendidodesde la consecución de un estatus económico, más que de otros órdenes.
La seducción desde el lenguaje
Una de las maneras que utiliza el sistema para introducir el «efectoesponja» está dado por el uso seductor del lenguaje, pues a través de mensa-jes persuasivos se crea un imaginario colectivo en las culturas juveniles del«bien hacer, bien vivir y bien imitar». De esa forma se reproducen en la cotidia-nidad términos, modismos y nuevos giros que llegan por medio de las seriestelevisivas, programas radiales, publicaciones y páginas virtuales. En muchasocasiones, el uso de algunas palabras ya no es ni siquiera local, pues han cruza-do ampliamente las fronteras. Vale aclarar que aquí no se relaciona al lenguajesolo con la expresión oral y escrita, sino también con la gestualidad y la vesti-menta, entre otros.
Bajo esta orientación, no es difícil apreciar que hay una especie de uni-formidad en las culturas juveniles cuando designan a un hecho con una deter-minada palabra o que asistan a un acto social con una vestimenta casi igual,porque lo único que varía es el color de la prenda, sin subestimar el lenguajeque se genera en el baile o en el apoyo que se ofrece a un equipo de deportes.Estas manifestaciones responden a una fusión de propuestas y se observa másen la moda.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 148 -
23 EN PARAÍSOS COMUNALES: IDENTIDAD Y SENTIDO EN LA SOCIEDAD RED por Manuel Castells. Ed. Alianza, Madrid,1 998, pág. 30.
Lo erótico es otro puntal de análisis, porque el disfrute se manifiestaen el «roce». Así, la música que promueve el contacto consigue mayores rédi-tos, convirtiéndose en un punto de encuentro, a pesar de que las composicio-nes estén escritas con una o dos palabras. Ese repetir de términos permite quese posicione el ritmo, el movimiento, la respuesta del cuerpo, no la letra. Lo máscurioso de este fenómeno es que estas canciones son tan fugaces como losgrupos que las difunden. Esto se explica por la liviandad del contexto.
Otro punto clave es el que tiene que ver con las tribus virtuales y laconsolidación de «relaciones cibernáuticas». El anonimato gana espacio. Es inne-gable que el contacto y la relación de dependencia del sujeto con la máquina seconsolidan. Ahora los juegos se reducen a un combate de artes marciales, par-tidos de fútbol, etc., en pantalla. Ello explica que los parques vayan perdiendo asus visitantes tradicionales, ya que en este mismo instante están enciendo o ins-talando un nuevo programa en el computador sin el concurso de nadie. Las ins-trucciones del software responden a un lenguaje de ventanas.
Resistencia
La otra faceta de la realidad es aquella donde la resistencia toma fuer-za o donde la imposición es combatida, porque la homogeneización es vistacomo una posibilidad de borrar historias comunes, costumbres legendarias ytradiciones que vivifican la socialización del grupo. Entre los lugares más visi-bles están los que defienden la autonomía cultural, porque no quieren pertene-cer, ser parte y, mucho menos, parecerse a ningún país.
En estos territorios hay un choque de generaciones. Las ancestralessiguen en pie de lucha por la preservación de su ethos, mientras que las actua-les están entre el cambio de paradigma y el seguimiento a sus antepasados;aunque no se descarta que en algún momento se adopten a manera de suma,pasajes de esa identidad histórica con expresiones que se producen por el con-tacto con otras culturas.
La comunicación en la cultura
- 149 -
Otra de las resistencias es la que se gesta por parte de los disidentesdel sistema (intelectuales, artistas, pensadores, académicos, etc.) y de aquellasculturas juveniles que utilizan a la informática como una arma efectiva paracolapsar el mundo virtual desde donde se controla al globo. Los «hackers»están para paralizar la red y transmitir su grito de protesta. No vaya a ser quemañana entre un virus en su computadora.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 150 -
La ciudad entre celulares y buscapersonas
Personas anónimas caminan por la ciudad. Entre sus manos, dentro desus bolsillos, al interior de las carteras o prendidos de sus correas se observanesos pequeños instrumentos móviles, que les conectan en cualquier momentoy espacio con otros individuos. No causa asombro cuando se afirma que losteléfonos celulares, buscapersonas, agendas electrónicas de mano se han con-vertido en una extensión del oído, de la voz y, sobre todo, del pensamiento; yaque por medio de estos artilugios el ser humano traslada instantáneamente susmensajes.
De un tiempo acá, el sonido de los teléfonos de mano es tan cotidianocomo el embotellamiento vehicular en las calles de mayor concentración. Losusuarios de este servicio hablan, intercambian criterios, acuerdan encuentros,envían mensajes mientras recorren algunos tramos, comen o realizan algunaactividad laboral. Inclusive en algunas ocasiones ni siquiera se desplazan de unsitio a otro, porque el celular suena mientras duermen o permanecen sentadosen un automóvil, salón de clase, restaurante, etc.
Este singular estilo de vida o, mejor dicho, manera de interactuar entrelos sujetos a través de la tecnología es un efecto de la globalización; puestoque este sistema se construye y toma fuerza en las comunicaciones de altonivel. Especialmente, para dar mayor movilidad y rapidez en la negociación deproductos y servicios a escala mundial. Esta suerte de inmediatez no solo tieneuna estrecha relación con el libre mercado, sino también en el desarrollo de lasactividades cotidianas.
Por medio de estas prácticas, las personas se apropian o hacen suyastodas las herramientas tecnológicas que les permiten obtener resultados másrápidos en el envío y recepción de mensajes. Pero, la clave de este asunto noradica, exclusivamente, en la instantaneidad que se produce en el intercambio derelatos, sino en el juego de sentir próxima a la persona que está al otro lado dela línea, aunque la distancia sea muy extensa o amplia. Se puede descuidar ese
La comunicación en la cultura
- 151 -
detalle sobre el grado de búsqueda y localización entre los sujetos. Asimismodesaparece, gradualmente, el pretexto de que alguien puede estar perdido. Talvez, ocurra en ese caso que no quiso contestar y apagó su teléfono. ¿O acasono sobran los subterfugios que van desde batería baja, pasando por el pésimoservicio hasta la ubicación en una zona donde no hay una señal definida?
Los «celulófilos»
Alguien decía que la jerga entre los «celulófilos» se caracteriza poruna sola frase. La tristemente célebre: «dónde estás». Este dúo de palabras pro-voca una serie de reflexiones, pues no se sabe si quien la dice expresa inquie-tud, curiosidad, asombro o simplemente repite lo que de otro celulo-dependien-te ya escuchó anteriormente.
Esta jerga no es el único referente que identifica al «celulófilo», ya queel lenguaje verbal es acompañado de otro orquestal, donde el individuo cami-na en a su alrededor, va y viene, parece inquieto, no sabe a donde dirigirse entregestos peculiares, palabras reiterativas y muecas. Ahora, ha pasado a conver-tirse en un usuario más como aquel que paga el servicio de energía eléctrica, elagua y telefonía fija. ¿Usted, no lo cree?
Entre dos ciudades
A pesar que el uso de los instrumentos mencionados va en aumento,todavía se observa en la ciudad a otra que no es parte de ese juego comuni-cacional, lo que implica una ruptura o clara división entre dos contextos: unoque está conformado por los sujetos en línea y el otro, de personajes que seresisten o no encuentran la utilidad, deseo, gusto o satisfacción por adquirirteléfonos celulares, buscapersonas, agendas electrónicas, etc. La aceptación ono de la tecnología al servicio de una nueva manera de socializar puede cho-car entre las generaciones.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 152 -
Las personas que usan las nuevas tecnologías de la comunicación nose distinguen de las demás por la apropiación de un espacio concreto, pues sediseminan en varios lugares. Por ello, se dijo que una característica de la con-temporaneidad es la «desterritorializalización» y ausencia de un terreno físicopara realizar acciones, ahora es suplantado por uno virtual donde se recorreel mundo a través de una pantalla.
Lo anterior explica el porqué la ciudad sea un macro-lugar de dosórdenes: uno de tipo físico y otro de tipo virtual. Fenómeno que permite hablarde dos tipos de interacciones entre los ciudadanos. Es tiempo de poner sobrela mesa de discusión si las relaciones, de cara a cara, podrían ser suplantadasen el futuro, complementadas o anuladas por las tecnologías de comunicación.Preguntas y respuestas son parte de un laberinto de reflexiones, cuando sedice que dentro de una ciudad coexisten varios mundos de carácter premo-derno, moderno y posmoderno.
A través de un click
Nada mejor que navegar en una hora descongestionada, se diceManuel. Seguramente, podré ingresar a un chat room y conseguir una chicapara matar el tedio que me produce estas cuatro paredes. Aprovecharé queno está mi mamá, quien me repite cada cuarto de hora que el uso de la red lecuesta un ojo de la cara, que si no tengo nada mejor que hacer, que revise losapuntes de clase, que no hago otra cosa que estar frente a la pantalla del com-putador todo el tiempo, que parezco un anacoreta... Pero antes de conectarmecon ese mundo tejido de códigos alfanuméricos, iré a la cocina para preparar-me un sánduche y abrir una gaseosa. Ojalá, en esta ocasión el maldito serviciode la empresa de Internet trabaje bien y no tenga que llamar a cada momentoal departamento de Servicio al Cliente. En fin, no hay nada que hacer. Solo quie-ro hablar con alguien, decirle que mi profesor de matemáticas es aburrido, quela colación que me envía mi mamá no me alcanza para un carajo y que me
La comunicación en la cultura
- 153 -
gusta leer las tiras de Mafalda.Al poco rato de que Manuel entró al salón virtual, una chica de apela-
tivo Zeta le dijo que le ocurría lo mismo, que su único consuelo era conectar-se con alguien a esa hora casi siempre, que le gustaba cantar en los karaokes,que era pésima para memorizar los textos de geografía, que le describa susseñas faciales. Enseguida, ella le sedujo con frases persuasivas al colegial paraque se delate y que de paso le comente donde vivía... A medida que avanzó eldiálogo virtual, no pasó mucho tiempo en que Zeta, la vecina de Manuel, sediera cuenta que se comunicaba con el chico que tanto odiaba. Ese momentofue tarde para decirle que el número telefónico que le había dado era falso...Hola, Zeta, «dónde estás», ¿acaso en la computadora?
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 154 -
La tienda: entre pasatiempos y rumores
Tienda de barrioPortal para propios y extrañosentre el ir y venir de la gente
guardas en tus paredes años, secretos, corrillos y sonrisas
portal… tienda de barrio
No hay mejor sitio para conocer la vida del «otro», que la tienda debarrio; pues allí circula información de cualquier ámbito. En más de una ocasión,el asombro, la curiosidad y a veces la ira ha sorprendido a muchas personas,pues llegan a conocer las actividades que realizan sus familiares, amigos y com-pañeros por boca de los famosos tenderos. Y lo peor de todo con «pelos yseñales», como dice el refrán popular.
La información que circula por estos pequeños negocios sufre de dis-torsiones, las cuales se traducen en juicios de valor, consejos moralistas, exa-geraciones, escenarios en donde se comparan circunstancias y personas, se lan-zan al aire verdades supuestamente universales para citar uno que otro ejem-plo.
En la tienda toma cuerpo el rumor, entendido como «un fenómenosocial porque se precisan al menos dos personas para crearlo y una sola parapoder difundirlo. La palabra rumor es un término que sirve para cuestionar laveracidad de relatos que circulan dentro de una sociedad». Este intercambioinformativo va de la mano con una interacción, donde se ponen a prueba losrelatos, pero sin que se llegue a un análisis de lo que se dice y se escucha, yaque la conversación puede estar mediada por elementos lúdicos, de una fuer-te carga expresiva y humorística.
La credibilidad de estos diálogos depende, en gran medida, del gradoy nivel de información que procesan los individuos cuando también de susapreciaciones de orden ético. Sobre todo, cuando se exteriorizan opiniones
La comunicación en la cultura
- 155 -
acerca de la vida de cualquier vecino. Ahí, el rumor puede convertirse en unconflicto de criterios, peor aún si los involucrados llegan a conocer lo que sedijo de ellos. Este fenómeno sociocultural pasa por una segunda dificultadcomo argumenta Julieta Tarrés: hoy en día existe una tendencia a teorizar y amoralizar sobre los rumores, en lugar de aplicar un análisis sobre sus mecanis-mos.
El tendero: amigo, negociante, generador de diálogo
El negociante juega o hace suyo el papel de amigo, ya que pone enpráctica una, supuesta, buena atención al cliente. Además socializa con los suje-tos, aunque no salga, aparentemente, de esas cuatro paredes, pues su contactocon el entorno puede estar mediado por un televisor, una radio y las personasque compran en su negocio. Este personaje llega a ser visto como el gran admi-nistrador de una base de datos ingente, pues conoce sobre la vida de las per-sonas por medio de lo que compran, de lo que hablan, de los horarios en queentran y salen a sus hogares.
La tienda no es solo aquel lugar de intercambio comercial, sino tam-bién el sitio donde circula información de manera constante, renovada y hastacon un seguimiento pormenorizado de lo que sucedió hace algunos años odías. O es que no ha escuchado eso tan frecuente, como: «No se acuerda defulanito…».
La tienda: un imaginario espacial
La tienda agrupa a personas de distinto estatus, género y perspectivacultural. Podría ser, en ese sentido, un imaginario espacial para la población deun barrio específico, ya que es un referente de ida y venida para los sujetoscuando se trata de buscar algún producto en especial.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 156 -
Estos negocios llegan a particularizarse en los barrios, pues cada unode ellos es asociado por la ciudadanía, debido a la cantidad y calidad de víve-res que ofrecen. Se suele escuchar a la gente que tal tienda vende siempre panfresco, que en otra hay de todo, que aquella no tiene casi nada. A ello se suma,también el criterio sobre la manera en que atienden los dueños de los locales,pues no se busca solo el lugar propicio para comprar lo que se considere mejor,más barato, de calidad, etc., sino el espacio donde la compra y venta es enrique-cida con la conversación.
En este punto de encuentro, el flujo de información circula desde horasmuy tempranas de la mañana hasta cuando la ciudad duerme, porque las pri-meras compras que realiza la gente se relacionan con el desayuno, pasandopor la preparación del almuerzo hasta la adquisición de otro tipo de produc-tos como medicamentos antigripales, papeles de regalo, tarjetas y bebidasalcohólicas, entre otros.
La tienda es un espacio para socializar el quehacer diario, mediante elintercambio coloquial de expresiones, dichos, refranes y ocurrencias. Estaacción comunicativa le ha convertido en un imaginario local, abierto, que noexcluye, sino agrupa.
La comunicación en la cultura
- 157 -
Otra vez ‘El Gran Hermano’
En la actualidad se trata de revivir un muerto y re-actualizar, si cabe eltérmino, una versión más ligera de El Gran Hermano con elementos, supuesta-mente, más atractivos a través del culto exagerado a la imagen de cada parti-cipante por parte de la presentadora y los realizadores. Parece, bajo estamodalidad, que la competencia está en función de cuerpos y rostros más quede otros factores. Esta situación hace creer, en primera instancia, que el criteriode selección pudo haber estado en función del «modelaje» y el rostro queencanta más que de ciertas destrezas para «soportar el encierro». Al igual queel concurso anterior, se promociona a héroes de barro, porque la fama a futu-ro es efímera. ¿Acaso será porque el mensaje del programa no trasciende?
Representación en caos
Se ha escuchado en reiteradas ocasiones que los participantes repre-sentan a sus países, como si ellos y ellas pudieran trasladar el gran cúmulo de«señas identitarias» y raíces profundas que tienen Ecuador, Perú y Chile, sintomar en cuenta que la cultura (desde una perspectiva particular) deviene deuna producción social que se legitima en espacios concretos, donde los sujetosintercambian, socializan, comparten y discrepan sobre sus costumbres, «sabe-res», comportamientos y manifestaciones de comunicación. De ahí que esinadecuado que el imaginario colectivo, bajo esta lógica del programa, se tratede construir desde el supuesto de que nos reflejamos en ellos y ellas. Ahora -ycon mayor intensidad- se defiende «la diferencia cultural»24 como una fortale-za más que como un escollo para construir una propuesta colectiva.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 158 -
24 La diferencia cultural, como categoría de análisis antropológico, permite vislumbrar con hondura lasseñas de identidad, sin que el discurso refleje solo la cantidad de pueblos con sus características particu-lares en cuanto a ubicación, lenguaje, referentes simbólicos, religiosos, etc., como antes se utilizaba a ladiversidad.
Cabe reiterar que en el ámbito de la selección de los concursantes,estos responden a un patrón socioeconómico concreto, ya que no hay razonesque demuestren diversidad y diferencia. Mucho menos, las condiciones realesde su país. ¿Dónde están los pobres, marginados, clases media y media baja enel Big Brother? No obstante, bajo el pretexto de introducir una diversidadcamuflada por la participación de tres países, se quiere opacar la profundidaddel problema latinoamericano, más aún si el comportamiento de las personasresponde a una serie de necesidades e intereses socioeconómicos, políticos,educativos y culturales. Sin duda, los productos de Occidente pretenden defor-mar la realidad con un conjunto de iniciativas banales y fuera de contexto. Deahí se explica, por ejemplo, la atención que prestan los medios de comunicacióna temas que van desde la moda, pasando por el vestuario hasta el protocolodentro de la vida de ricos y famosos en los ámbitos nacional e internacional.
Choque intergeneracional
Hay mucho que decir sobre el aspecto intergeneracional, a pesar deque este producto está dirigido hacia un segmento de la población muy defini-do: joven. Se dice intergeneracional, ya que el público adulto tiene una lecturadistinta de esta propuesta, pues responde a una cultura visual donde las con-cepciones de intimidad y privacidad no salen de casa, debido a que el hogarrepresenta una suerte de imagen sagrada e invulnerable ante extraños. Bajoesta óptica, la censura ética es alta, pues el plano erótico, la conversación sigi-losa sobre distintos ámbitos y la puesta en escena de cómo verdaderamentesomos debe quedar en esas cuatro paredes, donde solo llegan personas conbastante confianza y amistad.
Siguiendo esta reflexión, a través de El Gran Hermano se puede anali-zar la importancia de la privacidad en las esferas familiar, laboral y ciudadana,etc. Esta mirada atañe más a la primera, pues la casa ha sido considerada desdesiempre como el espacio por excelencia para interiorizar (se) solo y con los más
La comunicación en la cultura
- 159 -
cercanos. De ahí que resulta fuera de foco que la relación sujeto-casa seatomada como un deporte de disfrute visual y público, donde el movimientomás insignificante del «otro» está en función del escrutinio público. Nadie seescapa de la crítica masiva, del ojo inquisidor, de la cámara fría, de la mente quejuega al compás del que es observado. Tampoco es válido el criterio de latransparencia con que se maneja el programa, donde nada es oculto, paracrear tribunales de la inquisición moral.
El último aspecto tiene relación específica con el amor, el erotismo y elsexo, puesto que son los pilares de mayor enganche para la audiencia, lo queexplica el afán de denominar al Big Brother como una novela de la vida real.Sobre todo, si la novela, de acuerdo al criterio de producción latinoamericano,debe pasar necesariamente por el filtro del amor-desamor, intriga-bondad, inte-rés perverso-generosidad en cualquiera de las acciones de los protagonistas.Al igual que todo culebrón, la vida al descubierto debe cumplir con estas carac-terísticas más el agregado de que esto es real, entendiéndolo en una lecturaentre comillas. Este manejo desdice la cosmovisión de la otredad25, donde cadacual se refleja y es a partir del semejante, pero sobre la base del respeto, la tole-rancia y la aceptación de cómo somos, sin el afán de cambiar patrones cultura-les, sino de enriquecernos desde el intercambio.
La intimidad al descubierto
George Orwell vaticinó en novelas de ficción algunas crisis contempo-ráneas, producto de una modernidad que apuesta de manera enfermiza porcontrolar y sustituir al sujeto mediante una serie de avances científico-técnicos.Este paradigma impulsa el control de la naturaleza a costa de todo sin pensaren los efectos devastadores producidos hasta hoy. En este entramado, uno de
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 160 -
25 Si se toma atención a lo que dice Dietrich Schwanitz, la otredad no sería otra actitud que se constru-ye de la siguiente manera: “el conocimiento de uno mismo depende del mejor conocimiento del otro:sólo si uno comprende sus propios sentimientos y a sí mismo es capaz de comprender al otro, y vice-versa...”.
los puntales más creativos de Orwell fue denunciar la paulatina pérdida de inti-midad y la disolución entre lo público y lo privado. Un claro ejemplo es la ciu-dad mirada, sitiada, controlada por cámaras, donde las acciones más mínimasse canalizan a través de la lente. Hasta cierto punto no resulta una exagera-ción hablar de ciudades vigiladas, que bajo el subterfugio de eliminar la delin-cuencia, nos estudian en los más mínimos movimientos.
En ese sentido, este programa vaticina de manera sutil la tendencia aser vistos, bajo la introducción de una esfera lúdica que se reedita con innova-ciones en cuanto a los retos, desafíos y compromisos que deben cumplir losparticipantes. Es decir, las reglas del mirar-ser mirado están en función de unparadigma que debe ser atractivo para que la audiencia no sienta tedio y abu-rrimiento, caso contrario los espectadores no estarían atentos a esa cotidiani-dad, donde la variación del comportamiento de cada competidor responde alencierro por la búsqueda de una fama, que se diluye semanas después queacaba el concurso. Pero, ¿si el mundo actual está sitiado por cámaras, la reali-dad no podría reducirse a un entorno circense?, ¿acaso, por estas razones, los«hackers» intentan cada día desplomar los sistemas informáticos?
De actuaciones y espontaneidades
Si la selección del ganador se promueve por la calificación del público,entonces hay que tomar en cuenta algunos elementos como el histrionismo quecada aspirante pone a punto en cada capítulo. Esta situación, además, nos invi-ta a la reflexión sobre la existencia o no de un grado de espontaneidad, ya queuna cosa es llevar la cotidianidad a la vida práctica sin la mediación de unacámara oculta y otra muy distinta es que cada comportamiento fluya sin nin-gún filtro de aceptación, credibilidad y popularidad. Desde esta tónica, sepodría decir que cada sujeto actúa pensando más en el televidente que en símismo. ¿Hasta qué punto se puede hablar de libertad de expresión y emociónen El Gran Hermano?
La comunicación en la cultura
- 161 -
En reiteradas ocasiones y cuando algún participante sale de la casa haconfesado que su intencionalidad estaba comprometida a un objetivo concre-to, para lo cual debía promocionar sus cualidades ante el público, apelando acualquier recurso, sea de orden emocional y profesional. Esta confesión noshace pensar que la pantalla chica como los demás medios de comunicación sehan consolidado como referentes primarios de la opinión pública por la capaci-dad que tienen para fabricar santos y demonios o, a su vez, hacer de los san-tos demonios y viceversa. Este criterio pone en crisis el imaginario colectivo decómo vemos los medios, pues de ser orientadores, educadores y herramientasde entretenimiento han pasado a transformarse en industrias culturales y
poderosas empresas del marketing masivo.
Otro factor a considerar es el que se refiere a la edición de los progra-mas, porque se entreteje una suerte de rompecabezas, donde cada ficha debeentrar en los espacios que desea el público o que pueda causar mayor atencióny entretenimiento. La historia real responde a un guión de sintonía, supeditadoa los índices de audiencia. Cada personaje es construido sobre el criterio delproductor y no de sí mismo. Al igual que en el párrafo anterior, se podría pre-guntar ¿dónde queda la libertad de expresión y emoción en este programa?¿Cuál es el mensaje más sólido? No será que se quiere construir una especie deculebrón venezolano o mexicano desde otras lógicas tal vez más coloquiales.
El poder de la cámara
Desde hace algún tiempo y ahora con mayor énfasis se recalca sobreel nivel de influencia de la cámara, entendida esta no solo como hacedora deimágenes sino también como un instrumento de gran alcance, testimonio ypoder. Incluso, se la ha llegado a promocionar como una arma letal, ya quecapta todo, esté o no en movimiento. Ello explica el temor de algunas autori-dades y funcionarios para ofrecer declaraciones acerca de cualquier tema.Poner en cinta a alguien implica grabar un fragmento de su vida para que luego
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 162 -
se reconozca y mire desde otras perspectivas: ¿Yo hice?, ¿yo dije?, ¿yo me muevoasí?, ¿cómo me veo?, ¿parece que no soy yo? y ¿desde cuándo actúo así?
Después de la participación, los concursantes del programa pierden lafama ganada cuando permanecieron al aire, ya que la presencia se legitima enla pantalla y no afuera. Además, la interacción con el público es ficticia, ya queel reino del anonimato a través de los celulares es más notorio. Nadie conocea sus electores aunque es seguro que estén entre los primeros lugares amigosy familiares. Aquí funciona aquello que dice «que nadie sabe para quien traba-ja». Hasta ahora no hay claridad sobre el mensaje que propone este programa.La ruta es tan incierta que es mirada como un artilugio del sistema para des-viar con-ciencias.
La comunicación en la cultura
- 163 -
¿Y qué del «reggaeton»?
El «reggaeton» ha invadido innumerables espacios en América Latina.Se escucha en buses, discotecas, bares-restaurantes y hogares en todo momen-to. En algunos casos, el día comienza y termina con las canciones de mayorimpacto y aceptación. Esta manifestación musical ha sido bienvenida por lajuventud y un segmento del público adulto sin distinción de estatus socioeco-nómico, nivel educativo, género y religión. Su incidencia en el ocio es tan consi-derable, al punto de crear todo un universo simbólico cultural y comunicacio-nal en la población. El «reggaeton» no es solamente la afición, disfrute, canto eimitación de los artistas, también es la irrupción en la cotidianidad de un nuevolenguaje, el uso de un cierto tipo de vestimenta y la expresión corporal a tra-vés del baile.
Y aunque esta expresión no sea reconocida como una señal culturalpor los representantes del «canon», es un elemento que se articula de lenguajesurbanos, que se confluyen en la oralidad, el gesto, la ocupación del espacio y lavestimenta. Esta realidad se hace visible desde el acto mismo de la creación delas canciones en letras y música, pasando por la puesta en escena de un baileconcreto hasta el poder de convocatoria que tienen solistas y grupos para quela gente los escuche en privado y en público. Solo el hecho de que esté presen-te en la cotidianidad lo ubica como un fenómeno sociocultural.
«Dale don dale…»
Esta propuesta carece de imaginación y contenido en las composicio-nes. Cantantes y grupos trasladan al público un máximo de dos o tres frasespor canción. A manera de recuento, se mencionan algunas de ellas: «dale, daledon dale...», «le gusta la gasolina, dale más gasolina...», «dale moreno, dale more-no...», «lo que pasó, pasó, entre tú y yo...». Entre las características generales deestas iniciativas están la cortedad y reiteración de los mensajes (¿cuáles?).
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 164 -
Señales claras de la tendencia del sistema: girar sobre lo «light» La capacidadexpresiva del lenguaje aquí se diluye.
La discursiva del «reggaeton» es netamente implícita. No utiliza ningu-na figura o estilo de narración para expresar algo. Su mensaje es directo ysobreentendido. Al igual que la publicidad, se impregna por las reiteracionesacerca de lo mismo. Ese repetir fácil de los contenidos permite que los aficiona-dos memoricen las letras sin ninguna dificultad. Asimismo, se trata de introdu-cir en la audiencia un lenguaje paralelo, porque las canciones contienen unajerga de quienes las producen. Ello va de la mano con la forma de hablar-can-tar... «Perreo, mami perreo…».
Contenidos, cuerpos y continentes
Como la mayoría de géneros musicales de nuestro continente, el «reg-gaeton» centraliza su discurso en la relación de pareja. Va desde la ruptura delos amantes, dando un salto por la traición hasta llegar a la provocación y con-sumación del acto sexual. Al igual que la salsa y la techno cumbia, para citarnada más dos casos, se baila la desdicha y el desamor con desenfreno. Unasperlas al respecto: «... pobre diabla/ se dice que se te ha visto por la calle vagan-do, llorando por un hombre que no vale un centavo/ pobre diabla/ llora porun pobre diablo...». El fatalismo y la crisis amorosa salen a flote como causa-efecto para atraer a la audiencia. ¿No será, acaso, que la tristeza, el desengañoy el derrotismo se articulan como señas de identidad hasta en la música?
De otra parte, los estilos y continentes artísticos en las canciones sepierden y escasean. No hay un ítem que diga dentro del gremio, que los aspi-rantes a llevar esta moda musical a cualquier parte debieron haber tenido buencanto y dominio escénico en la escuela, colegio o barrio. Al contrario, todoparece un juego de efectos musicales electrónicos que acomodan un conjuntode voces estridentes que brillan por la ilusión del buen cantar.
Una de las particularidades del «reggaeton», al igual que el rap, es que
La comunicación en la cultura
- 165 -
se gesta en la calle sea considerado como un resultado de las culturas urbanasy, en gran medida, de las marginales. Por esa razón, no sigue patrones ni forma-tos de la cultura dominante o de la elite. Sin embargo, los «aniñados» o «niñosbien» disfrutan esta expresión, aunque nieguen su existencia y camuflen susgustos en este aspecto. No obstante, para nadie es desconocido que el «reg-gaeton» ha llegado a la mayoría de espacios de diversión con gran éxito.
Un punto que no se debe dejar de lado es el relacionado con el espec-tro estético. Los cantantes, al ser ídolos de barrio primero y de un éxito repen-tino después, no siguen los formatos tradicionales de la farándula latinoameri-cana. Su vestuario difiere del típico «galán» del culebrón al estilo venezolano ymexicano. En el mejor de los casos, se promueve un estilo sin estilo. Mejordicho, algo fuera de lo «chick» y «la elegancia». Lo dicho se observa en panta-lones anchos y largos que se arrastran por los suelos, cadenas gruesas alrede-dor del cuello, aretes rimbombantes en mujeres y hombres, camisas fuera delos pantalones, cabellos cortos y parados. Toda una moda, no una tendencia.
Erotización del baile
La carga erótica que se exterioriza por medio del baile es una de lasseñas particulares de esta expresión musical. Se promueve el destape y unacierta simulación de la sexualidad en movimientos provocadores y quederrumban inhibiciones y tapujos. Todo se convierte en un juego de ida y vuel-ta. A medida que existe un mayor acercamiento entre la pareja o roce haymayor disfrute. En ese instante, ya no juega tanto el contenido, sino el ritmo eintensidad que se catapulta en cada canción. Así, el cuerpo entra en una lógicade lenguaje corporal, donde cada gesto, meneo, vuelta, coqueteo… tiene unaalta dosis simbólica: atraer al otro para disfrutar este juego.
Como se observa en otros géneros, los grupos de «reggaeton» hancreado una serie de movimientos en el baile, los cuales son reproducidos porel público con una concepción de cercanía. A pesar de que muchas parejas no
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 166 -
bailan apegados, alejamiento y acercamiento son una suerte de mostrarse,poco a poco. Sin duda, esta moda no dejará de causar polémica por la maneraen que es asumida por sus seguidores, sobre todo, porque ha llegado a con-vertirse en una distracción cotidiana.
Pero como dijo el poeta, «todo pasa». Solo en el devenir del tiempo sepodrá comprobar el grado de incidencia. Hasta el momento, lo que sí es resca-table es que no genera ninguna suerte de caos, tampoco persigue ninguna rei-vindicación política, religiosa o económica. Es un disfrute momentáneo comocualquier otro. Lo que sí habría que preguntarse es el poder de renovación encontenidos y formatos, pues si se encasilla en lo que hasta ahora hemos escu-chado y visto lo más probable es que no trascienda el «reggaeton».
La comunicación en la cultura
- 167 -
La Techno cumbia
Para ilustrar la convivencia de las manifestaciones culturales y los ele-mentos de comunicación que intervienen en este fenómeno social se ha decidi-do argumentar acerca de la Techno Cumbia, debido al impacto de esta produc-ción cultural en la ciudad, partiendo del concepto de lo barroco: «proyectoandino y en parte latinoamericano, social y cultural, basado en la incorporaciónde lo andino, lo colonial y, contemporáneamente, lo moderno lo globalizado».
Este género musical ha sido atacado por sectores de la elite, puescreen que no se lo puede considerar como una manifestación cultural. Bajoeste pensamiento se quiere asociar estrictamente a las manifestaciones cultura-les con una identidad legitimadora: «introducida por las instituciones dominan-tes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los
actores sociales»26. Todo lo que está fuera de este marco no tendría validez,
estética y peor aceptación por parte de las industrias culturales.Tampoco se ha entendido que esta expresión cultural, la Techno
Cumbia, no está inmersa dentro de lo que se denomina contracultura, subcul-tura ni cultura de resistencia, ya que no enfrenta nada, no se desarrolla en laclandestinidad ni tampoco tiene como finalidad crear mecanismos contestata-rios y de defensa ante el sistema político, económico y social. Más bien es elresultado de un macro mensaje emergente a través de una serie de hibridacio-nes (en forma) y de intersubjetividades (de fondo) de los actores sobre el des-arraigo, la emigración, el desamor, el olvido, la sexualidad.
La Techno Cumbia es una señal de identidad por parte de un grupo,pues a través del mensaje de las canciones se crean valores de proximidad yconsonancia compartidos entre los sujetos. Estas categorías de análisis comu-nicacional fueron introducidas por Teun van. Dijk. En síntesis dicen que los acto-res se acercan al producto debido a que el contenido es muy cercano a su rea-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 168 -
26 En Castells, Manuel, PARAÍSOS COMUNALES: IDENTIDAD Y SENTIDO EN LA SOCIEDAD RED.
lidad. Asimismo, que gran parte de este tiene un conjunto de valores similaresa los del público. También jugaría un elemento primordial en la aceptación: lanovedad.
Cuando en esta investigación se habla de identidad se apela al concep-to de Manuel Espinosa Apolo, quien dice que «se conforma de dos elementos:por una parte del bagaje cultural genuino de un grupo y por otra parte de laexistencia de un YO grupal, formado precisamente a partir del autorreconoci-
miento que realizan los miembros de una colectividad de su bagaje cultural»27.
En este ítem se explicará de qué manera y por qué razones, la población se iden-tifica con esta manifestación cultural desde la comunicación y la cultura.
Los espacios de la Techno Cumbia
Las presentaciones que realizan los artistas de este género se llevan acabo en espacios públicos, masivos, no cerrados, ni con un alto costo de ingre-so a diferencia de los «conciertos exclusivos», los cuales se pagan con tarjetade crédito en muchos de los casos y con un periodo considerable de reserva-ción de las entradas. Otra de las disimilitudes con las estratagemas que utilizala «cultura dominante» es que los cantantes de la Techno Cumbia no recurrena grandes campañas de publicidad, tampoco participan como solistas en laspresentaciones (donde se evidencia una solidaridad gremial).
La concurrencia a los conciertos es masiva, lo que descalifica el crite-rio de que este fenómeno no puede ser considerado como una manifestacióncultural. Sobre todo, si se toma en cuenta que esta música ha llegado a ocuparun espacio de la cotidianidad de muchas personas. Fenómeno que se puede
vivenciar en los buses, en las esquinas donde se venden compactos «piratas»28,
en las fiestas populares. Inclusive, los representantes de la canción han llegado
La comunicación en la cultura
- 169 -
27 Manuel Espinosa Apolo en LA CULTURA EN EL ECUADOR SU DIMENSIÓN Y DESARROLLO por Eduardo Puente,Ed. SINAB, Quito, 1998, Pág. 48.28 Compactos que se reproducen de manera ilegal y se comercializan en espacios de venta informales.
a considerarse ídolos y «jerarcas» de este género. Por eso se habla de dinastí-as, de príncipes, etc. Esta situación se clarifica cuando se escucha en las estacio-nes de radio y conciertos que va a cantar «la dinastía Aymara, el ídolo de lasquinceañeras, la reina de la Techno Cumbia», etc.
Estas manifestaciones se legitiman ante sí y ante la población a travésde un lenguaje propio, el cual gira en torno de los siguientes elementos comu-nicativos:
w La conjunción de factores comunicacionales y señas culturales enforma y contenido. Techno, norteamericano y Cumbia, colombiana.
w Niveles de proximidad, consonancia y novedad.w Ocupación de determinados espacios públicos (proxémica).w Uso de un vestuario peculiar.w Apelativos, en vez de los nombres propios de los artistas.w La relación de las letras con el desamor, el desarraigo, la emigración,
el sexo, el licor, la traición.w Un alto poder de convocatoria.
Elementos del lenguaje comunicativo de la Techno Cumbia
Respecto del primer punto, la Techno Cumbia es el resultado de unproceso de mezcla, de intercambio, de adopción y complemento de génerosmusicales de distintos lugares. Primero, porque esta manifestación proviene delPerú y se construye mediante la fusión del Techno de Norteamérica y de laCumbia de Colombia. Asimismo, se adaptan canciones de otros géneros comoel bolero y la balada. Esto demuestra que el proceso de producción de los men-sajes en su forma es cambiante y dinámico. Segundo, porque en esta manifes-tación se pone de relieve el mestizaje cultural, pero no como un simple cruce devalores, costumbres, sino como el resultado de la convivencia de lo diverso.
Se podría afirmar al igual que Eduardo Kingman Garcés que esta mani-festación cultural-comunicacional conforma lo barroco. Desde esa óptica, este
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 170 -
género musical es singular, aun cuando sea el resultado del agrupamiento deotros, pues su fortaleza en la convocatoria es la novedad, presentar algo distin-to, dar a conocer la suma de retazos, de fragmentos. Ello en cuanto a la forma.
Dentro de la comunicación este factor es indispensable, pues lo nuevopermite el reciclaje del contexto mediante la presentación de distintas noticiascada día. Tómese en cuenta que lo nuevo, aunque no produzca un nivel deaceptación genera curiosidad por el simple hecho que irrumpe en la realidadpor ser algo fresco. Además, este género tiene una edad muy corta para serconsiderado tradicional. «La aceleración de la novedad acelera también la pro-pia obsolescencia de lo nuevo», como explica Barbero. De ahí se comprendepor qué los cantantes de la Techno Cumbia están produciendo constantemen-te y, sobre todo, reeditando éxitos de años pasados. Ellos han readaptadocualquier tipo de canción a este género.
Consumidores de la Techno Cumbia
La concurrencia masiva a los espectáculos de este género es masiva,lo que demuestra el grado de proximidad y consonancia entre el público y elmensaje de las canciones, el público y los artistas, los seguidores y los espaciospúblicos. Todas, relaciones de orden social y comunicacional. En cuanto a la pri-mera, se establece un acercamiento mutuo debido a que el público se identifi-ca con las letras de las canciones corea, canta y grita al ritmo de los cantantes.Es un lugar donde se desinhibe el sujeto, pues sus similares hacen lo mismo.
El espacio donde se llevan a cabo estas prácticas es propicio para laliberación de apetencias. Por lo general las presentaciones son en sitios amplioscomo plazas, coliseos, calles, etc. Entonces, no se genera ningún tipo de exclu-sión y represión a las emociones como en un concierto de cámara o en un audi-torio para poco público, y con la norma de una determinada presentación en loque concierne al vestuario. La Techno Cumbia no exige normas de etiqueta niun comportamiento de simulacro ante la sociedad.
La comunicación en la cultura
- 171 -
La relación entre el público y los artistas es consonante, pues los repre-sentantes de esta corriente musical no pertenecen a círculos sociales excluyen-tes. Son al igual que el público sujetos con el deseo de concretar sueños. Entreellos, el de cantar. Tampoco tienen nombres y apellidos rimbombantes como losque defienden las clases de poder económico. Esta connotación -aunque noparece dirimente en el análisis- es relevante, pues el sujeto se identifica con elotro, porque comparte rasgos comunes. No solo en lo cultural, sino también enlo social y económico. No se puede soslayar que el precio de las entradas aestos conciertos es popular.
Como ya se mencionó, los espacios donde se desenvuelven estas acti-vidades permiten una serie de facilidades para lo masivo. También se constitu-yen en «imaginarios urbanos», es decir en puntos de encuentro y son parte delmapa mental de la ciudad. En el caso de Quito, el Coliseo Julio César Hidalgo,la Plaza de Toros y el Ágora de la Casa de la Cultura son las locaciones quesatisfacen las expectativas de organización de estos eventos. No obstante, loscantantes difunden también sus producciones en las plazas y calles cuando secelebra la fundación de la ciudad. En otras urbes, este género ha ganado adep-tos en el sector de clase media.
Promoción cultural cara a cara
Afuera de estos sitios como en su interior, la venta de compactos,fotografías y demás productos comunicacionales es una constante. Esta es unade las formas de publicidad que utilizan los artistas para trasladar su propues-ta musical al público. La comunicación en el ámbito comercial apela a la ventacara a cara entre el negociante de la calle y el espectador. (Esta característicatiene relación con la informalidad, ya que los discos en su mayoría son repro-ducciones de originales. Los vendedores ambulantes no pagan ningún impues-to cuando ofrecen sus productos en cualquier esquina de la ciudad).
El consumo de esta manifestación también se promueve por la radio,
- 172 -
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
especialmente en emisoras que dedican su programación exclusivamente a laTechno Cumbia y la rockola. La difusión también se ve en canales de televisión,donde la oferta es de carácter nacional. Un programa que lleva más de cincoaños en este trabajo es el 10/10. Esta manifestación no solo es el género musi-cal, sino un conjunto de acciones que los sujetos realizan para el consumo deesta corriente.
La vestimenta: un elemento de comunicación
Otro de los fenómenos a investigar es el uso de la vestimenta de losartistas, ya que difiere en varios sentidos a la de las grandes estrellas mundia-les, pero también se encuentran similitudes. Aristas que serán explicadas líneasabajo. La ropa es un tipo de expresar originalidad desde una lógica que pasapor lo sensual, la seducción y la recurrencia a colores llamativos, la cual secomplementa con el adorno de joyas y otros atavíos. Aparentemente, como un«falso demostrar» estatus económico o la idea de asociar a las joyas con ele-gancia. El artista no es un ídolo por lo que canta, sino también por lo que repre-senta su imagen, por lo que comunica su presencia en la tarima, por la capaci-dad de seducir al público.
El uso del vestuario de los artistas se puede diferenciar por el género,ya que el común denominador de las mujeres es mostrarse, es publicitar lasbondades de la sensualidad sin relevar la edad, es manifestar un sentido dedesarme a la inhibición. Pero también es una muestra de imitación de las estre-llas de Occidente y de Latinoamérica, quienes en muchos de los casos apelan aeconomizar tela para causar expectativa. Ejemplos de esto se ve en la popula-rización de las vedettes en Argentina, de las chicas de algunos grupos como elextinto Garibaldi de México. No se vende solo contenido o canciones. De lamano van las formas, el poder de persuadir a través del cuerpo.
Jean Baudrillard en una entrevista realizada por la revista ComúnPresencia de Bogotá se refiere a la seducción en estos términos: «es una forma
- 173 -
La comunicación en la cultura
de deshacer el poder, de desestabilizarlo; es una lúdica no un valor humanísti-
co»29. Entonces, el vestido de las cantantes juega con una serie de elementos
para generar en el público un sentido de atención, curiosidad, sensualidad, dever e irrumpir con la cotidianidad, de desbaratar el canon moralista, aunquesolo sea en momentos de placer u ocio. En este caso, a través de la música. Deallí se comprende que el vestuario responde a una estrategia de cautivar a laaudiencia, más que a transmitir algo artístico.
Los hombres, en cambio, apelan a una mezcla de formalidad e informa-lidad. Depende la ocasión, el lugar y la hora para utilizar un tipo de ropa. Sinembargo, se observan generalmente camisas de colores estrambóticos y semia-biertas, pues al igual que las cantantes, también quieren ser auscultados. Partedel espectáculo comprende el ofrecimiento de besos y abrazos a los seguido-res como el consumo aparente de licor cuando algún seguidor lo convida.
Estas formas se complementan con las letras: composiciones que sedebaten entre el desarraigo, el desamor, la traición, el viaje forzado, la sexuali-dad y el consumo de licor. La semántica de estas manifestaciones puede servista por diversos factores de impacto social, económico y sentimental.
Composición de la Techno Cumbia
En la composición de las canciones se ha tomado como referente auno de los hechos sociales que mayor impacto ha tenido no solo en la vidanacional, sino en el contexto latinoamericano: la migración hacia el exterior.Gran parte de las letras se refiere al viaje forzado, al auto desarraigo por con-diciones económicas, al azar que provoca el saber que el emigrante puede vol-ver o no. Se conoce que han salido del país el 10% de los habitantes, los cualesson de las tres principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. Por esarazón, en estas urbes es donde mayor incidencia tiene este género.
- 174 -
29 LA REBELIÓN DE LOS ESPEJOS Jean Baudrillard, REVISTA COMÚN PRESENCIA, Bogotá, Núm. 15, pág. 5.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
A pesar de que las remesas de los emigrantes se estiman en USD 1500millones al año y que ocupan el segundo monto de ingresos del país, no justifi-ca ni trae consigo soluciones para los impactos sociales de los familiares deeste grupo. Como ya se dijo, esto ha sido denunciado por la Techno Cumbia, sinembargo, contradictorio ya que la música no solo conduce a una confronta-ción interior de sentimientos, sino también al festejo, al baile y a enriquecer elocio a través de la diversión.
Esta manifestación se inscribe en un marco de glocalización, puesdesde lo local se traslada una propuesta al globo. Especialmente, hacia los des-tinos de los emigrantes: España, EE. UU., Inglaterra, Chile, Italia. El consumo deestos relatos musicalizados pasa por una suerte de transterritorialización. Seconoce que el género analizado tiene una buena aceptación afuera y que loscantantes cobran sumas de dinero considerables para trasladarse hacia losdestinos de los emigrantes.
De otra parte, se trata de consolidar en el «imaginario urbano» la ideade que el pobre es el único que sufre todo tipo de acontecimientos desfavora-bles por su escaso y nulo poder adquisitivo, sino también por la traición y eldesamor al que está expuesto. Este tipo de afirmaciones afirman, contradicto-riamente, el proyecto occidental, ya que según el modelo neoliberalista el pro-greso, el éxito y la riqueza son las únicas vías para la felicidad. Estas dos pos-turas, el hombre pobre y víctima, y el rico y exitoso se complementan, no seexcluyen.
El canto al amor y todo lo que este ámbito implica acoge a la sexuali-dad como uno de las acciones más importantes, tanto en forma como en con-tenido. En forma, porque las (os) cantantes tratan de presentarse de la formamás sensual posible para musicalizar las relaciones imaginarias de pareja quehay en cada una de sus canciones. En contenido, porque los ejes del discurso seconstruyen de las relaciones furtivas y desamores que sufren los que más seentregan.
La comunicación en la cultura
- 175 -
Estas subjetividades podrían explicarse desde dos vertientes: una cul-tural y otra económica. Benjamín Carrión escribió en «El Cuento de la Patria» lafalta de autoestima de los ecuatorianos, la cual se evidencia en la música. Esteescritor dijo: «la muerte en nuestras canciones es, desesperadamente triste,agobiadora, inhibidora de toda acción y de todas esperanza…»30 al referirse aVasija de Barro.
En el mismo texto se lee que «es preciso que se emprendan campañasnacionales contra el pesimismo, contra ese enfermizo creernos lo último delmundo. Orientar la educación, la conducción política, la cultura, hacia un senti-miento de confianza, de seguridad en nosotros mismos, en el ámbito, así seareducido de nuestra acción».
Es necesario mencionar que la producción musical del país casi en sutotalidad está inmersa en un universo simbólico de tristeza, de pérdida, dedolor, sea ello en cualquiera de los géneros. Esto también explicaría el posicio-namiento de la Techno Cumbia en la urbe, pues sigue un camino de varias gene-raciones, pero con innovaciones. Le canta al fracaso, pero con formas moder-nas y tradicionales: el techno y la cumbia. En la actualidad se habla de otro géne-ro, la «Andicumbia» o la puesta en escena de instrumentos andinos para el baile.
Con relación al ámbito económico, este género expresa en las letras lacondición del segmento más grande de la población. Situación que coadyuva alapego y aceptación de las personas a esta manifestación, siendo objeto deintercambio social en reuniones de todo orden. Tampoco se puede soslayarque el costo de las entradas a este tipo de eventos no tiene carácter de exclu-sividad ni motiva el uso de ningún atuendo especial o de marca (el éxito deeste género ha sido explotado por los políticos, quienes acompañan su discur-so proselitista con esta música).
El consumo en estos eventos de Techno Cumbia gira en torno del licor.Bebida que se convierte en un «desinhibidor social», pues a medida que trans-
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 176 -
30 Carrión, Benjamín, EL CUENTO DE LA PATRIA, Ed. Casa de la Cultura, 3era edición, Quito, 2003, pág. 20.
curren las horas, el sujeto expresa de manera pública lo que creía privado.Razón que determina la ruptura entre lo público y lo privado.
Articulación del lenguaje en las canciones
El lenguaje de cada una de estas canciones no tiene un mínimo de difi-cultad ni tecnicismo. Es escaso y de fácil comprensión. Inclusive es reiterativo,pues las composiciones no abarcan más de seis estrofas. Al contrario, son unrepetir de frases persuasivas. Estas explicaciones permiten comprender porqueson de sencilla memorización. También hay una similitud en el ritmo de estas.Por eso son un género.
Estas canciones debido a su connotación sexual han sido criticadas, yaque ponen al descubierto la privacidad que se da en el establecimiento de lasrelaciones. Sin embargo, no se conoce la finalidad de la composición de lasletras, pues pueden pasar por una experiencia personal como ser el resultadode una arbitrariedad o un simple discurso que irrumpe lo tradicional con unafán netamente especulativo. Algo así como cuando se da rienda suelta a cual-quier rumor, que es una seña de identidad del ecuatoriano.
La «musicalización» del rumor, de la arbitrariedad como de la expe-riencia personal llevada a una canción se legitima solo en el intercambio comu-nicacional: el artista canta, el público corea las canciones y el vendedor repro-duce el mensaje en la calle con volúmenes altos que salen de sus equipos desonido. Este mensaje llega a socializarse en los medios de transporte.Especialmente, en los colectivos, siendo este un punto de encuentro audiovisualpara los pasajeros, aunque no les agrade esta música.
En lo que se refiere a la actuación del artista, esta no solocomprende el canto, porque abarca un universo más amplio. A la vez es anima-dor, locutor y a veces actúa como motivador. El mensaje es corto en contenidocomo en forma. Por lo general, la animación se reduce a un juego de palabras,donde sobresalen temas de género, regionalismo y aficiones futbolísticas. Así
La comunicación en la cultura
- 177 -
se escucha a los cantantes preguntar al público: ¿quién manda en casa, hombreo mujer?, ¿dónde están las personas de Guayaquil, Quito, Loja, etc.?, ¿dóndeestán los hinchas de la Liga, el Barcelona, etc.? El discurso musical como histrió-nico se convierte en una muletilla.
Para Kantor (1928) autor importante y poco conocido en nuestras lati-tudes, algunos años antes, escribió: «el lenguaje debe tratarse como un com-
portamiento más, en todo el sentido que tal término posee»31. A ello se añadi-
ría que interviene en esta manifestación cultural el bagaje del cantante comodel grupo al cual se dirige. De ahí que hablamos de que la Techno Cumbia esuna señal de identidad.
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 178 -
31 En Bayes, Chomsky, Mac Corquodale, Premarck, Richele, ¿Chomsky o Skinner? LA GÉNESIS DEL LENGUAJE, Ed.Fontanella, México, 1977, Pág. 8.
Jota Jota
“Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad…”.
Néstor Ulloa
De Julio Jaramillo, se ha dicho tanto, que su vida es interpretada comouna suerte de mito y especulación, delirio y grandeza. Es, a la vez, santo ydemonio, ídolo y peregrino, galán y antihéroe, bohemio e hijo de la fama.Dualidades que catapultan a un personaje histórico como figura de estudio.Más aún, si es referente musical de primer orden en todo tipo de reunionessociales, aunque la cultura dominante lo niegue. Esta actitud timorata pretendenegar lo que somos: un país que gira en torno de manifestaciones melancólicas,que contradictoriamente sirven de gozo y alegría en cada canción triste. Enmuchas fiestas, se escucha decir en reiteradas ocasiones que «los invitadospasaron tan bien, que hasta lloraron».
Al igual que Gardel con el tango, el rock con los Beatles y los grandesintérpretes del jazz en Estados Unidos, Jota Jota fue visto al inicio de su carre-ra como un cantante de música subterránea, disonante para la clase culta,genuina solo para el tugurio y los de mal ver. De ahí que sus canciones eran ima-ginadas como cantinas de barrio, donde las noches se consumían entre neblinasde espesa nicotina y voces aguardentosas de muchos. En ese sentido, la prime-ra imagen del cantante transitaba entre la bohemia expresa de la clase popular,la mojigatería de la clase alta y la crisis de identidad de los arribistas, de esosque hay por millares. Sin embargo, todos coreaban las canciones del guayacoa pulmón abierto.
Del desamor y otros demonios
Para esta oportunidad, vale argumentar que las manifestaciones cultu-rales, que tienden a masificarse con gran facilidad como la música, dejan de serexcluidas por el elitismo cuando su aceptación ha rebasado la sensibilidad
La comunicación en la cultura
- 179 -
colectiva y se consolidan como una seña de identidad, porque la gente se sien-te reflejada en cada letra. En este caso, la figura del “pobre con trágico destino”,al que todos los males le caen encima, se pone al descubierto en canciones ver-tebradas por el desamor, la traición, la ruptura, el desencanto, la infidelidad.Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que sea mala o buena la per-cepción, porque no caben moralismos ni golpes de pecho, sino más bien expre-sar que cada seña cultural obedece al sentimiento colectivo de la época.
A diferencia de otros géneros, el pasillo y el bolero interpretados porJulio, trascienden las esferas del tiempo y el espacio, ya que el efecto de acep-tación popular atraviesa a viejos y jóvenes, hombres y mujeres. Debido a ello,cantantes de otras latitudes han reeditado los éxitos del ídolo en ritmos debalada y hasta cumbia. ¡Por favor! Ya diría Jota Jota que nadie sabe para quientrabaja. Otro hecho notable es que este tipo de música no se baila, pues el dis-frute está en la afinación del oído y el canto individual como colectivo, sinimportar que se lo haga a capela o bajo acompañamiento musical… “Esta nochetengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla, ya no meimporta el qué dirán, ni las cosas que hablarán…”.
El gusto por las expresiones culturales, en muchas ocasiones, se legiti-ma por una especie de herencia. Es así que en muchos hogares, los niños crecenal ritmo de algunos géneros musicales, libros, películas, cuadros y esculturas. Elhogar es uno de los mejores espacios para inyectar altas dosis de amor porestas manifestaciones. Y porque no decirlo, muchos crecimos escuchandoboleros, mientras las tardes de Quito transcurrían al compás agitado del tráfa-go, el estrés del infatigable trabajador, la aventura romancera de jóvenes uni-versitarios en los parques… “yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin teencontré, y mis sueños se han tornado realidad…”.
Nuestro juramento
En el puerto principal, en los buses de Quito, en algunos restaurantes
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 180 -
de Loja y en infinidad de sitios, los famosos «lagarteros» o, cantantes callejeros,hacen gala del conocimiento de las canciones de Jota Jota, situación que con-tribuye a socializar esta música en lugares de gran concurrencia. Bajo estaperspectiva, el imaginario urbano no es solo el cantante, sino el espacio dondela dramaturgia se desenvuelve. Ello junto con la difusión radial de varias esta-ciones que han tomado el jueves como punto de partida. En varios cantonesdel país, hay un programa dedicado a Julio. Muchos se llaman de la mismamanera: «Jueves de Julio Jaramillo». Es más famoso hoy, que en su temporadade apogeo.
Al igual que varios artistas, el Ruiseñor superó expectativas despuésde su deceso. Es que en el país no hay reconocimientos en vida como debe ser,sino muertos buenos e inigualables siempre. Incluso, en varias oportunidades enel extranjero han revalorizado más lo nuestro. Un ejemplo claro es la famosanovela colombiana Café, donde el principal protagonista escuchaba a Julio encrisis sentimentales. Lo mismo ha ocurrido con la imitación a su modo porparte de Charly Zaa y de tantos que corean y coreaban como suyas la canción«Nuestro Juramento». Entre ellos, Javier Solís, una de las mejores voces detodos los tiempos.
Mil y una aventuras
Cuando se habla de los famosos, la prensa rosa y el sensacionalismocomo recurso aberrante de la comunicación se cogen del más mínimo detallepara magnificar anécdotas, exagerar situaciones y armar contubernios. Y sinque algunos reporteros dimensionen su trabajo, se convierten en promotoresde leyendas, héroes y antihéroes. Más todavía, si quieren que llueva sobremojado o tratan de rescatar el universo simbólico que giró entorno de cual-quier artista. El deceso de una figura es pretexto para generar noticia y mitifi-car… De Julio se ha creado un sinfín de historias. Desde la del galán porteñocon una infinidad de hijos hasta el hombre humanista y que vela por los despo-
La comunicación en la cultura
- 181 -
seídos a través de una generosidad invalorable. “Ahora comprendo que todofue mentira, fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano, susjuramentos falsos…”.
Más allá de lo que se diga o no, somos lo que somos a través de lamúsica, porque en ella se reflejan las sensibilidades del momento, los recuerdosque se quedaron, cuando también representan el sentimiento y las condicionessocioeconómicas, políticas y culturales de una época concreta. Un ejemplo deello, a guisa de paréntesis, es lo que ocurre con la techno cumbia, fenómeno quetransgredió lo cotidiano por la migración, sino revisemos sus canciones. Lomás notable de Jota, regresando al tema, es que superó la esfera espacial paraposicionarse como un clásico de la identidad nacional.
Alguien diría que es inusual que una tonalidad triste haya nacido en laCosta, a lo cual respondemos que las expresiones artísticas no obedecen aespacios, sino a contextos concretos. El sentimiento cultural es universal…Antes de cerrar esta tribuna, terminamos escuchando por medio de un discode acetato, de esos que se conocen ahora como piezas de museo… “llora gui-tarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho,y dile… que aun la quiero, que aun la espero que vuelva…”.
A m é n
César Ulloa Tapia / Apuntes de comunicación
- 182 -
Bibliografía mínima:
Abad, Héctor y varios, PODER & MEDIO, Bogotá, Ed. Aguilar, 2004.
Barbero, Jesús Martín, DINÁMICAS URBANAS DE LA CULTURA, Colombia Ed.Instituto colombiano de cultura, Revista Gaceta de Colcultura, número 12, 1991.
Barbero, Jesús Martín. DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES, Bogotá Ed. GustavoGili S.A., 5ta edición, 1998.
Baudrillard, Jean, EL SISTEMA DE LOS OBJETOS, México Ed. Siglo XXI, 10ma edi-ción, 1998.
______________, LA REBELIÓN DE LOS ESPEJOS, Bogotá, Revista ComúnPresencia, Núm. 15.
Bayes, Chomsky, Mac Corquodale, Premarck, Richele, ¿CHOMSKY O SKINNER? LA
GÉNESIS DEL LENGUAJE, México Ed. Fontanella, 1977.
Camacho, Carlos, PROPUESTA DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, Revista Razón y Palabra,www.razonypalabra.org.mx/actual/ccamacho.html
Carrión, Benjamín, EL CUENTO DE LA PATRIA, Quito, Ed. Casa de la Cultura, 3eraedición, 2003.
Castells, Manuel, LA ERA DE LA INFORMACIÓN, PARAÍSOS COMUNALES: IDENTIDAD
Y SENTIDO EN LA SOCIEDAD RED, Madrid Ed. Alianza, 1998.
Dijk, Teun van, LA NOTICIA COMO DISCURSO, COMPRENSIÓN, ESTRUCTURA Y PRO-DUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN, Barcelona, Ed. Piados, 1990.
Dijk, Teun van, LA CIENCIA DEL TEXTO, Barcelona, Ed. Piados, 1997.
García Canclini, Néstor, CONSUMIDORES Y CIUDADANOS CONFLICTOS MULTICUL-TURALES DE LA GLOBALIZACIÓN, México Ed. Grijalbo, 1995.
Grijelmo, Alex, LA SEDUCCIÓN DE LAS PALABRAS, Madrid, Ed.Taurus, 1era edición,2000.
- 183 -
Guzmán, Carlos, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PODER, Venezuela Ed. FundaciónCarlos Eduardo Frías, 1996.
Hernández, José, PERIODISMO: ¿OFICIO IMPOSIBLE?, Quito, Ed. Quipus, 2004.
Horkheimer, Max, TEORÍA CRÍTICA, Buenos Aires Altaya, 1995.
Kingman, Eduardo y varios, ANTIGUA MODERNIDAD Y MEMORIA DEL PRESENTE,Quito, Ed. FLACSO, 1999.
Ortiz, Renato, OTRO TERRITORIO, Bogotá, Ed. Convenio Andrés Bello, 1998.
Puente, Eduardo, LA CULTURA EN EL ECUADOR SU DIMENSIÓN Y DESARROLLO,Quito Ed. SINAB, 1998.
Quezada, Freddy, POSMODERNIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: QUE NADA LAS UNA
PARA QUE NADA LAS SEPARE, jobsonline.com.
Ramonet, Ignacio, LA TIRANÍA DE LA COMUNICACIÓN, Madrid, Ed. Temas deDebate, 1998.
Ronderos, María, CÓMO HACER PERIODISMO, Bogotá, Ed. Aguilar, 2002.
Schwanitz, Dietrich, LA CULTURA TODO LO QUE NECESITA SABER, Argentina, Ed.Taurus, tercera reimpresión, 2003.
Sartori, Giovanni, HOMO VIDENS. LA SOCIEDAD TELEDIRIGIDA. Madrid, Ed.Taurus, 1998.
Savater, Fernando, DESPIERTA Y LEE, Madrid, Ed. Grupo Santillana S.A., 3era edi-ción, 1998.
Silva, Armando, IMAGINARIOS URBANOS BOGOTÁ Y SAO PAULO: CULTURA Y COMU-NICACIÓN URBANA EN AMÉRICA LATINA, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992.
Silva, Ludovico, LA ALIENACIÓN DEL JOVEN MARX, México, Ed. Nuestro Tiempo,primera edición, 1979.
- 184 -