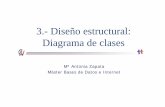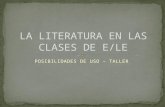Varesi 2013 Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la Argentina...
Transcript of Varesi 2013 Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la Argentina...
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page V — #5 ii
ii
ii
Juan Grigera(compilador)
ARGENTINAdespués de la convertibilidad
(2002-2011)
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page VI — #6 ii
ii
ii
COLECCIÓN BITÁCORA ARGENTINADirigida por Alejandro Falco
Juan Grigera (compilador)ARGENTINA después de la convertibilidad (2002-2011)1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2013.304 p. 22x15 cmISBN 978-950-793-145-11. Política Argentina. 2. Ciencias Sociales. I. Grigera, Juan, comp.CDDFecha de catalogación: 05/12/2012
©2013, Juan Grigera©2013, Ediciones Imago MundiDistribución: Av. Entre Ríos 1055, local 36, CABAemail:[email protected]:www.imagomundi.com.arDiseño y armado de interior: Alberto Moyano, hecho con LATEX 2εHecho el depósito que marca la ley 11.723Impreso en Argentina. Tirada de esta edición: 700 ejemplares
Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2013 en Gráfica SanMartín, Güiraldes 2727, San Martín, Provincia de Buenos Aires, RepúblicaArgentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño decubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de maneraalguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico,de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page VII — #7 ii
ii
ii
Índice general
Juan GrigeraIntroducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
I Política y poder durante el kirchnerismo1 Alberto Bonnet y Adrián Piva
Un análisis de los cambios en la forma de estado en laposconvertibilidad . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Mariano DagattiLa refundación kirchnerista. Capitalismo, democraciay nación en el discurso de Néstor Kirchner . . . . . 33
3 Andrés WainerCambios en el bloque en el poder a partir delabandono de la convertibilidad. ¿Una nuevahegemonía? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
II Trabajo, clase obrera y conflicto4 Alejandro Schneider
Política laboral y protesta obrera durante lapresidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) . . . . 97
5 Paula VarelaEl sindicalismo de base en la Argentina de laposconvertibilidad. Hipótesis sobre sus alcances ypotencialidades . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6 Clara MarticorenaRelaciones laborales y condiciones de trabajo en laindustria manufacturera durante laposconvertibilidad . . . . . . . . . . . . . . . 135
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page VIII — #8 ii
ii
ii
III Capital, acumulación y desarrollo7 Juan Grigera y Matías Eskenazi
Apuntes sobre la acumulación de capital durante laposconvertibilidad . . . . . . . . . . . . . . . 165
8 Gastón Ángel VaresiModelo de acumulación, dinámica política y clasessociales en la Argentina posconvertibilidad . . . . . 195
9 Laura Álvarez y Claudia CompostoEstado, empresas transnacionales y resistenciassociales en la gran minería . . . . . . . . . . . . 223Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Índice de autores . . . . . . . . . . . . . . . . 289
VIII
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 195 — #207 ii
ii
ii
Capítulo 8
Modelo de acumulación, dinámica política yclases sociales en la Argentinaposconvertibilidad
Gastón Ángel Varesi. . . . . .
Introducción
El presente capítulo se propone analizar el modelo de acumulación,la dinámica política y las clases sociales en la Argentina entre 2002y 2010. En primer lugar, introducimos algunos apuntes teóricos sobreel concepto de modelo de acumulación. Luego, realizamos un ejerciciode periodización y caracterización del modelo en la posconvertibilidad.Posteriormente, analizamos el «conflicto del campo» en 2008 como puntode inflexión que puso fin al momento hegemónico alcanzado hacia 2006.La profundización de la crisis mundial constituye el marco de acción enel que se despliegan tanto un vasto plan anticrisis, como un conjunto depolíticas progresivas que confrontan con distintos agentes al interior dela clase dominante, procurando preservar alianzas dentro del bloque depoder, así como dentro de las clases subalternas, dando lugar a un procesode radicalización progresista. Finalmente, evaluaremos los alcances ylímites que se manifiestan en el despliegue de la estrategia oficial y elneodesarrollismo argentino.
Modelo de acumulación: apuntes teóricos
El concepto modelo de acumulación aparece utilizado en numerosostrabajos, pero su indefinición sistemática y polivalencia son notorias.Proponemos analizarlo a partir de tres núcleos constitutivos: las políticaseconómicas, las variables económicas y las fracciones de clase. Reto-mamos la sugerencia de Basualdo (2007) de identificar relaciones de
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 196 — #208 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
regularidad y prelación, que dicho autor utiliza con el fin de caracterizarun régimen de acumulación, pero entre ambos conceptos, marcamosdiferencias constitutivas:
1. de escala temporal: períodos de largo plazo en el régimen y de máscorto plazo en el modelo (permitiendo la identificación de distintosmodelos a lo largo de un mismo régimen de acumulación);
2. de escala territorial: la posibilidad de un régimen de abarcar va-rias formaciones sociales y la limitación del modelo a una escalanacional, ligada al rango de las políticas del estado nacional (Varesi2010).
Podemos hablar de modelo de acumulación cuando es posible identifi-car regularidades y prelación (en el sentido de jerarquía explicativa) tantoa nivel estructural, que contiene los núcleos de fracciones de clase y devariables económicas,1 como en el nivel superestructural, de las políticas.Las políticas constituyen acciones estatales que definen las «reglas de jue-go» (evocando a Bourdieu) y marcan el campo de acción de los agentes,encuadrados estos en una relación de fuerzas particular. Asimismo, enel modelo de acumulación se manifiestan elementos sedimentados delas lógicas previas de modelos (y regímenes) anteriores, evidenciados endiversas variables económicas que solo son modificables en un medianoo largo plazo, como por ejemplo la concentración y extranjerización eco-nómica, y es por esto el modelo no puede ser reducido a las políticas o alproyecto de gobierno. A su vez, el modelo presenta una particular corre-lación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, permitiéndonosobservar qué colectivos de agentes aparecen beneficiados y perjudicadospor el nuevo estado de cosas.
Así, el modelo de acumulación es la forma que adquiere el proceso dereproducción ampliada del capital (Marx 2007) en un espacio y tiempodeterminado en el cual se observan relaciones de regularidad y prelaciónde variables estructurales y superestructurales en un nivel de mayorespecificidad que en el régimen de acumulación que lo contiene. Es enesta interrelación de los distintos núcleos conceptuales antes señalados,que se gesta la reproducción ampliada de las clases sociales (Poulantzas1981), que es a su vez, reproducción de los lugares (en el sentido desu posición en la estructura) y la reproducción y distribución de losagentes mismos en dichos lugares. Esta dinámica nos permite realizaruna construcción analítica de las fracciones de clase como colectivos de
1. Las variables económicas pueden ser diferenciadas, a su vez, entre varia-bles de desempeño, más sensibles en el corto plazo a la acción estatal, y variableseconómico-estructurales, que expresan procesos profundos solo modificables enun plazo mayor.
196
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 197 — #209 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
agentes que comparten un lugar común, una posición (Gramsci 1998) enla estructura.
Ahora, como advierte Poulantzas, «las clases sociales no existen, sinoen la lucha de clases, con dimensión histórica y dinámica. La constituciónde las clases, de las fracciones, de las capas, de las categorías, no puedehacerse más que tomando en cuenta esta perspectiva histórica de la luchade clases» (1981, pág. 27). Es por esto que analizar las fracciones de claseimplica estudiar sus relaciones de fuerza. Este proceso de lucha de clasestiene un elemento destacado en el estado. Según Poulantzas «El estadocapitalista, sin dejar de representar de manera predominante los interesesde la clase o fracción hegemónica – esta misma, variable – reviste unaautonomía relativa respecto de esta clase y fracción y respecto de lasdemás clases y fracciones en el poder. De una parte, porque asegura elinterés político general del conjunto del bloque en el poder, al organizar el“equilibrio inestable de compromisos” (Gramsci 1998). De la otra, porqueorganiza esta hegemonía respecto del conjunto de la formación social,por lo tanto igualmente respecto de las clases dominadas» (Poulantzas1981, pág. 90). Para nuestro trabajo, cobra importancia entonces elanálisis de las políticas económicas como acción o intervención estatalporque las mismas inciden en la configuración y mantenimiento de unmodelo de acumulación, reorganizando de manera singular los equilibriosinestables entre las fracciones de clase en estrecha vinculación con loscambios en sus relaciones de fuerza. Pero a su vez, la acción estatalse encuentra enmarcada en condiciones económico-estructurales que lepreceden, y que fueron consolidándose en etapas anteriores del procesode reproducción ampliada del capital y de las clases sociales.
La configuración del modelo posconvertibilidad
Como sostuvimos anteriormente, entendemos que en América Latinase expresan actualmente tres proyectos político-económicos de gobierno:
«En primer lugar, se encuentran las pretensiones de las clasesdominantes y la derecha latinoamericana de utilizar la crisispara imponer un nuevo ciclo de reformas neoliberales, quepermita profundizar la transnacionalización y la desnacionali-zación de las economías, imponer un régimen de incentivosextremos al gran capital, y proseguir con el proceso de re-distribución regresiva del ingresos (. . . ). Estas pretensiones,se asocian a la estrategia geopolítica de Estados Unidos paraAmérica Latina (. . . ). En segundo lugar, se encuentran losproyectos políticos de los gobiernos que sin pretender pro-
197
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 198 — #210 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
ducir en lo sustancial una ruptura explícita con las políticasneoliberales, imponen cambios de acento y nuevos énfasistanto en materia social como en políticas de producción. Setrata de los proyectos posneoliberales que se inscriben dentrode una línea neodesarrollista, confían en las posibilidadesdel capitalismo productivo y nacional, con altos incentivosa la inversión extranjera, y sin compromisos a fondo conpolíticas redistributivas. En tercer lugar, se encuentran losproyectos político económicos de los gobiernos basados enuna importante movilización social y popular, con una volun-tad expresa de cambio, a favor de una ruptura con las políticashasta ahora imperantes, en defensa de un proyecto de sobe-ranía, autodeterminación, y de nuevo entendimiento de laeconomía y de la integración de las región y los pueblos. Enalgunos de estos países, se ha anunciado el emprendimientode transformaciones hacia el socialismo, y se han adelantadoimportantes medidas en ese sentido» (GT Economía Mundial,2009).2
Estos distintos proyectos de gobierno generan, a través de sus políticas,modificaciones en el proceso de acumulación de capital, contorneado asu vez por los cambios en las relaciones de fuerzas entre las fracciones declase y las características de las variables económico-estructurales de máslargo plazo.
Para el caso argentino, entendemos que el modelo de acumulaciónactual tiene su origen en el contexto de crisis integral que marcó elagotamiento del «modelo de la convertibilidad» (1989-2001), el cualencarnó la forma más acabada de profundización de la ofensiva delcapital efectivizada con la instauración del régimen de acumulaciónneoliberal (1976-2001).
El modelo de la posconvertibilidad comienza a configurarse a partirde seis políticas fundacionales:
1. la devaluación;2. la implementación de retenciones a las exportaciones;3. la pesificación asimétrica de deudas y depósitos;4. el «salvataje» al capital financiero;5. el default;
2. Declaración del Grupo de Trabajo sobre Economía Mundial, CorporacionesTransnacionales y Economías Nacionales de CLACSO.
198
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 199 — #211 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
6. el congelamiento y renegociación de tarifas.3
La devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente compe-titivo que dio lugar a la dinamización de las exportaciones y a través desu gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tribu-taria, permitió la recomposición de las cuentas públicas. La recuperacióneconómica trajo aparejado un aumento de la producción manufacturera,impulsada por la dinámica exportadora y un fenómeno incipiente desustitución de importaciones producto de la protección que generó lamodificación del tipo de cambio al aumentar el costo de los productosimportados. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluaciónredujo sustancialmente el salario real, y junto al congelamiento relativode las tarifas de servicios, los elevados precios de los commodities y elnuevo tipo de cambio, constituyeron un esquema de precios relativosfavorable a la producción de bienes transables, permitiendo a los agen-tes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia yrecuperar niveles de actividad económica.
La política cambiaria de la posconvertibilidad tuvo al menos dosimpactos fundamentales. Por un lado, mejoró las condiciones de comercioexterior, dando comienzo a una era superavitaria de la balanza comercial.Por otro, originó un proceso inflacionario que generó una fuerte caídadel salario real y el costo laboral.
Con respecto al impacto de la política cambiaria sobre el comercioexterior, esta favoreció como estrategia primordial de acumulación lainserción exportadora en el mercado mundial. El crecimiento de las expor-taciones alcanzó un 121 % durante el período 2002-2007, participandode un fenómeno de carácter regional. La importancia que posee la evo-lución de las exportaciones queda evidenciada en que, desde 2002 a2007, «su participación en el PBI aumentó un 37.6 %, mientras que laparticipación del consumo privado y público cayó alrededor de un 7 %»(FISyP, 2009:4), y, además, por la función que cumple en la configura-ción del modelo posconvertibilidad, ya que el impulso que cobró estaorientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávitcomercial que junto al superávit fiscal, favorecido vía retenciones a lasexportaciones, constituyen los dos pilares de estabilidad del modelo.
Con respecto a la inflación, si bien esta expresa un aumento gene-ralizado de precios, este incremento se da de forma dispar expresandocambios en la correlación de fuerzas. Los precios de los bienes transablestendieron a presentar aumentos por sobre los del resto de la economía.El primer y más fuerte brote inflacionario se dio en un contexto de alta
3. Un análisis más detallado de las políticas fundacionales puede encontrarseen Varesi 2011.
199
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 200 — #212 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
desocupación y congelamiento relativo de los salarios. De este modo, «lainflación registrada (del 45 %) bastó para reducir los ingresos reales delos trabajadores en un tercio en el período 2001-2003» (Costa y cols.,2004, pág. 83). Esta licuación del salario real tuvo claros efectos sobre elcosto laboral real en la industria manufacturera que, según el Ministeriode Trabajo, era en el primer trimestre de 2003 un 61,7 % inferior al de1993. Si bien debemos tener en cuenta que los salarios reales se han idorecuperando a partir de 2003, estos aumentos lejos están de generar unestrangulamiento de la ganancia empresaria debido al incremento de laproductividad.
De este modo se fueron gestando las condiciones que pusieron a lafracción productivo-exportadora del capital como principal beneficiariade la Argentina posconvertibilidad, al situarse en un lugar que comenzó aconstituir un eje clave en el proceso de acumulación. Una fracción ampliacompuesta por agentes de la industria automotriz (principalmente lasterminales), las empresas de hidrocarburos, las mineras, un heterogéneoabanico de agentes vinculados a los circuitos agro-industriales, junto aempresas químicas y siderúrgicas. Todos ellos caracterizados por fuertesdinámicas de concentración, creciente avance de la extranjerizacióneconómica, y, en líneas generales, una participación decreciente de losasalariados en la apropiación del valor creado.
En este contexto, las retenciones se orientaron a limitar el procesoinflacionario procurando desvincular los precios internos de los externos,constituyendo al mismo tiempo una herramienta de recaudación quepermitiera al estado participar de las rentas y ganancias extraordinariasque estaban percibiendo los agentes productivo-exportadores, debido alos altos valores internacionales de los commodities en vinculación conel nuevo tipo de cambio. Este, a su vez, sirvió de «paraguas» para lareactivación de un amplio espectro de PyMEs, recuperándose las 47 milque habían cerrado en el período recesivo anterior y creando otras 40 milnuevas. El modelo comenzó a proveer rentabilidades para estos agentesque triplican el promedio de los años noventa, pero al mismo tiempose duplicó la brecha de rentabilidad respecto de las grandes empresas(Kulfas 2011).
En un principio, las PyMEs y las capas medias se vieron beneficiadaspor la pesificación asimétrica de deudas y depósitos, que implicó quelos bancos devolvieran los depósitos en dólares a $1.40 por cada US$1,mientras que los deudores con la banca local vieron pesificadas susdeudas en dólares a $1 por US$1. Sin embargo, el gobierno de Duhaldeeliminó el techo inicial de US$100.000, convirtiéndola en un mecanismode licuación y «socialización» masiva de las deudas del gran capital,que luego fueron estatizadas a través del plan de «salvataje» al capital
200
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 201 — #213 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
financiero, orientado a compensarlo de los perjuicios producidos porla salida devaluacionista y la pesificación asimétrica con la emisión dedeuda pública por US$20.000 millones.
El capital financiero se encontraba afectado también por el default.La salida del default concretada con el canje de 2005 presentó unaimportante quita del 43,4 % sobre el total canjeado. Aparecieron en elcanje componentes novedosos como las Unidades Ligadas al PBI, cuponesque, en las condiciones de crecimiento económico recientes, produjeronrentas que se multiplicaron año tras año. Otro elemento relevante esque cerca del 47 % de la deuda se encuentra pesificada e indexada a lainflación. La indexación de deuda a través de crecimiento e inflación,debe ser entendida como una medida que garantiza al capital financierono perder más posiciones respecto del capital productivo-exportador,principal beneficiario del ciclo inflacionario. Al mismo tiempo, representauna doble extracción a las clases subalternas: el traspaso de recursos queimplica la inflación y la carga interminable de la deuda pública financiadapor una estructura tributaria regresiva. Aún con la importante quita delcanje, quedó un pesado calendario de pagos anuales.
Aún así, la fracción financiera del capital comienza a ocupar un lugardistinto al característico de los años noventa. El descenso de la tasa deinterés real y el hecho de que la rentabilidad bancaria no esté dada porlos resultados de las tasas de interés, sino por la simple tenencia de bonosy los servicios, implica (más aún con la caída de la convertibilidad dela moneda que operaba como seguro de cambio gratuito) un corte enel proceso de «valorización financiera» del capital y su circuito ligado alendeudamiento externo, derivación improductiva de recursos de gran-des empresas al sistema financiero procurando aprovechar el diferencialpositivo entre las tasas de interés internas y externas, posterior fuga decapitales y quiebra de las cuentas del estado. De este modo, el capitalfinanciero dejó de constituir un eje articulador a nivel del modelo de acu-mulación, si bien desde 2005 sus rentabilidades se recuperan y logran unimportante incremento. Esta fracción sigue cumpliendo un rol importanteen el proceso de endeudamiento público, pero los descensos de la relacióndeuda/PBI y deuda/exportaciones en una etapa de solidez de las cuentaspúblicas asentado en el doble superávit (fiscal y comercial) constituyenun contexto distinto, manejable al menos en el corto y mediano plazo.
Debemos notar que el sistema financiero local, ha proseguido uncamino de creciente concentración pero, a diferencia de las otras fraccio-nes del capital concentrado, exhibe una merma en su extranjerización,debido al avance de grupos de capital local en este sector. Por otra parte,es necesario observar la escasa articulación de la banca privada con lafracción de PyMEs, lo cual representa un problema para el modelo en
201
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 202 — #214 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
sus propios términos, restando una complementariedad necesaria quehace que las inversiones tiendan a ser financiadas a través de la propiaganancia inmediata.
El fin de la convertibilidad perjudicó también las posiciones relativasde las empresas de servicios públicos privatizadas. En 2002 se establecie-ron las herramientas legales iniciando el congelamiento y renegociaciónde tarifas, y el gobierno de Duhalde desplegó una estrategia dual, porun lado, beneficiando a las empresas ubicadas en áreas no sensibles alconsumo popular y, por otro, dilatando las negociaciones en todas lasáreas sensibles para dejarlas al gobierno siguiente (Azpiazu y Schorr2003a). Durante el gobierno de Kirchner se desplegó una estrategiaheterogénea consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renego-ciación, reestatización y creación empresarial. Esta estrategia persiguiótres objetivos:
1. desmantelar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevanadelante en el CIADI;
2. evitar un «tarifazo», limitando la inflación y buscando mantener elnuevo esquema de precios relativos favorable a la producción debienes transables;
3. aumentar la influencia del estado en determinadas áreas.
Las renegociaciones tendieron a presentar aumentos, dirigidos prin-cipalmente a los grandes consumidores, procurando evitar el «tarifazo»directo sobre los sectores más vulnerables de las clases subalternas ymanteniendo un esquema de precios relativos favorables a la producciónde bienes. Si bien en todos los casos el acuerdo implicó el retiro de lasdemandas del CIADI, a las privatizadas no se les exigieron las inversionesanteriormente incumplidas. Las reestatizaciones fueron realizadas porfuera de las figuras legales para empresas estatales, formándose socie-dades anónimas consignadas bajo la ley 19.550 que regula y tipificalas sociedades comerciales, con mayoría accionaria estatal. Esto sucediócon el Correo Argentino, Aysa, el espacio radioeléctrico, y hubo rees-tatizaciones parciales en aeropuertos y el Ferrocarril San Martín. Estaacción estatal parece una clara ruptura con el paradigma de la Argentinaneoliberal, que había ido cobrando un perfil netamente privatizador. Latercera variante fue la creación empresarial por parte del estado. Estefue el caso de Enarsa, creada como parte de la política energética delgobierno para incidir en esa área clave.
Los gobiernos de la posconvertibilidad, si bien asumieron una postu-ra de mayor firmeza frente a las privatizadas, no desplegaron un planintegral de recuperación de los recursos estratégicos y las reestatiza-ciones avanzaron solo sobre los casos más escandalosos de la gestión
202
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 203 — #215 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
privada, ya sea por deterioro del servicio o falta de pago del canon alestado. En la posconvertibilidad, las empresas de servicios vuelven pau-latinamente a estar sujetas a las prioridades del capital productivo y laacción estatal procura además establecer tarifas diferenciadas con el finde preservar las condiciones de vida de las clases subalternas. Las em-presas de servicios públicos privatizadas (a diferencia de las privatizadasproductivo-exportadoras) ocupan una posición subordinada respecto delmodelo anterior, ya que han perdido posiciones al interior de la cúpulaempresarial y sus rentabilidades se encuentran, en casi todos los casos,marcadamente por debajo de los años noventa, época en que presentabanlas rentabilidades más elevadas de la economía en su conjunto. Estoscambios en relación a las privatizaciones, si bien no revierten entera-mente el cuadro previo, marca claras distinciones a nivel de la acciónestatal y en el lugar ocupado por los agentes de la fracción de empresasde servicios públicos, marcando, al menos como tendencia, el fin de lapanacea privatizadora y un retorno gradual a mayores atribuciones enmanos del estado.
En este punto, se hace imprescindible establecer la periodización delmodelo de la posconvertibilidad. Si tenemos en cuenta que las princi-pales políticas fundacionales del modelo fueron perfiladas a partir dela ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 25.561promulgada el 6 de enero de 2002, debemos considerar este año comoinicio del modelo. El punto de partida es fundamental para analizar losalcances y límites del neodesarrollismo. Esto se debe a que la evaluaciónes muy diferente según se considera 2002 o 2003 como año inaugural,ya que en 2002 no solo se gestan estas políticas que instituyen de modorelevante cambios en el proceso de acumulación y comienzan a plan-tear las regularidades que nos permiten hablar de un modelo, sino quemarca también el punto de mayor deterioro histórico de los indicadoressociales, con dramáticas consecuencias para las clases subalternas. Fuen-tes oficiales establecen el inicio del actual modelo en 2003: partiendode este punto y excluyendo las implicancias de 2002, se habla de unmodelo basado en la industria y el trabajo, progresivamente distributi-vo. Ciertamente desde 2003 todos los indicadores muestran mejoras, yefectivamente existe un cambio progresivo a nivel político: la asunciónde Néstor Kirchner y el desarrollo del kirchnerismo como una corriente(y cultura) política particular dentro del peronismo; también se gestancambios como la masificación de la inversión pública, clave en el carác-ter neodesarrollista del modelo. Pero en términos globales del modelode acumulación, no podemos dejar de notar que es en 2002 cuando semarcaron las fundamentales rupturas tanto en el nuevo tipo de cambiocompetitivo, como en el nuevo esquema de precios relativos favorable
203
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 204 — #216 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
a la producción de bienes transables, el inicio del proceso inflacionario,la licuación de deuda privada a través de la pesificación asimétrica y serealizó el «salvataje» al capital financiero, que junto con los subsidioscomenzaron gestar un sistema de transferencias de recursos que buscóreorganizar el equilibrio inestable de compromisos entre las fracciones declase en el marco de una nueva correlaciones de fuerzas. Y es también apartir de estas políticas que en 2002 se produce una reducción sustantivadel salario real y un retroceso de los trabajadores en la distribución delingreso. Entendemos que es esta contracción una de las claves del iniciode la fase expansiva del ciclo de acumulación, ya que impulsó altas tasasde rentabilidad para el capital. Si 2002 es el inicio del modelo actual, laspolíticas más progresivas gestadas desde 2003 vienen a recomponer ladebacle ocasionadas por las acciones estatales que pusieron en marchael modelo, y de este modo representan recuperaciones de los niveles devida de las clases subalternas, con presiones empresariales que buscanlimitar la participación de los trabajadores y sus salarios reales a nivelesde la década del noventa.
En relación a las clases subalternas, observamos un conjunto de cam-bios y continuidades en los que se articularon factores estructurales y elresultado de las políticas.
En primer lugar, el perfil productivo del modelo, revitalizado a partirde los cambios en los precios relativos y el nuevo tipo de cambio, permitióla disminución de la desocupación, que inició un descenso continuo desdeel punto más agudo en que trepó, al 23,3 % en 2002, al 7,5 % en su mejormomento en 2007. Otro tanto ocurrió con la subocupación, que descendióde los 19,9 % en 2002 al 9,1 % en 2007.
En segundo lugar, observamos que, a partir del gobierno de Kirchner,se han desplegado un conjunto de acciones estatales tendientes, por unlado, a apuntalar los ingresos mínimos de las clases subalternas y, porotro, a aumentar de forma más significativa los salarios reales en lossectores más dinámicos de la economía. Esta estrategia se basó en cuatromecanismos fundamentales: 1) aumento del salario mínimo, 2) impulso alos acuerdos y convenios colectivos de trabajo, 3) aumento y extensión delas jubilaciones mínimas y 4) acuerdos de precios para limitar la inflación.
1. El salario mínimo, luego de una década de estar congelado, co-menzó a constituir nuevamente una herramienta para orientar losingresos mínimos de las clases subalternas. Esta política cobró for-ma primero a través de aumentos por decreto y, rápidamente, apartir de la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Produc-tividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, en la que comparecieronentidades empresarias, obreras y representantes gubernamentales,revitalizando las mediaciones corporativas como instancia clave de
204
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 205 — #217 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
la puja distributiva. En este trayecto el salario mínimo fue pasandode $450 hasta los $980 a fines de 2007.
2. Los acuerdos y convenios colectivos de trabajo habían perdido pesodurante el proceso de instauración del neoliberalismo. En términoscualitativos, debemos tener en cuenta que la ley 25.877 de Orde-namiento Laboral de 2004, introdujo modificaciones favoreciendolas negociaciones en un ámbito mayor, en relación a la fuerte pre-eminencia del ámbito de la empresa. Si bien las negociaciones poractividad mostraron mayor relevancia que en los años noventa, nose logró revertir totalmente este fenómeno. Asimismo, estas queda-ron limitadas principalmente a discusiones salariales. En términoscuantitativos se visualizan mayores grados de ruptura, y los conve-nios se multiplicaron desde la asunción de Kirchner permitiendoimportantes recuperaciones de salario real: ya en 2004 alcanzaronlos 349, duplicando el promedio de los diez años anteriores, cen-trándose en la industria manufacturera, hasta superar los 1.000en 2007. Así, pasaron de involucrar 3 millones de trabajadores acomienzos de 2002, a superar los 4,5 millones del sector privadoen 2007.
3. Con respecto a las jubilaciones, se observan dos acciones impor-tantes: el aumento de los haberes jubilatorios y la extensión delas jubilaciones a sectores que se encontraban desprovistos de lamisma. Por un lado, al inicio del gobierno de Kirchner las jubila-ciones mínimas se encontraban en $200 mensuales. A través devarios aumentos alcanzaron en agosto de 2007 los $596. A pesarde los aumentos, la jubilación mínima quedó muy por debajo de lalínea de pobreza, establecida por los organismos oficiales en $923(julio 2007). Además, se gestó una masificación de las jubilacionesmínimas, ampliándolas hacia 1.800.000 miembros de las clasessubalternas que se encontraban por fuera del sistema jubilatorio.
4. El gobierno impulsó acuerdos de precios con los principales pro-ductores y comercializadores para intentar contener la inflación.Las retenciones a las exportaciones actuaron también en el mismosentido. El gobierno ha negociado la adjudicación de subsidios aagentes del capital concentrado para limitar el aumento de precios,presionando para mantener la estabilidad del precio de determina-dos productos. Aún así ya en 2007 volvió a desatarse una fuertepresión inflacionaria.
A estos mecanismos claves, se le han sumado un amplio conjunto deacciones estatales, como la suspensión de los despidos sin causa justa, lamodificación de la ley de Quiebras 26.086 devolviendo a la justicia laboral
205
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 206 — #218 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
la competencia en los reclamos de los trabajadores contra las empresas,aumentos en las asignaciones familiares, entre otras, tendientes a mejorarlos ingresos y condiciones de vida de las clases subalternas, mostrandoun punto de inflexión en relación a la década previa.
Por otra parte, el mantenimiento de una estructura tributaria regre-siva, basada principalmente en el IVA que recae sobre el consumidorfinal y posee mayor peso sobre los ingresos de los sectores que menosrecursos perciben, marca límites de la acción estatal en este período paratransformar las condiciones de vida de los agentes subalternos.
A la hora de evaluar el impacto de las políticas, debemos tener encuenta también un conjunto de factores estructurales que dan forma almodelo de acumulación y que nos permiten comprender más cabalmenteel lugar que ocupan las clases subalternas en la posconvertibilidad. Eneste camino, observamos que las diversas políticas laborales y de ingre-sos aplicadas han tenido un efecto positivo, pero limitado en términosgenerales, y dispar en términos particulares.
El efecto positivo se destaca en el aumento de los ingresos reales ymejora de los indicadores sociales respecto del momento de su aplicación,elevando sobre todo los «pisos» de ingresos como resultado de las fuertespolíticas en materia de salario mínimo, jubilaciones mínimas y caída deldesempleo. Esto se ve claramente en el fuerte descenso de la pobreza, quehabía alcanzado picos históricos llegando en octubre de 2002 al 57,5 %de la población, comenzando un continuo descenso hasta el 25,5 % en elsegundo semestre de 2006. La misma tendencia a la baja se encuentraaún más acentuada en materia de indigencia, que pasó del 27,5 % al8,7 % en el mismo período, reduciéndose cerca de un 70 %. Un elementointeresante a tener en cuenta es el análisis de las tendencia de largo plazoen materia de pobreza realizado por el CENDA. Este sostiene que, desdela década del ochenta, pasados los picos de crisis que elevan fuertementeel índice de pobreza, en los escenarios poscrisis, si bien el nivel de pobrezadesciende producto de la estabilización económica, el nuevo piso fuesiempre superior al vigente previamente. En la posconvertibilidad «porprimera vez, la caída sostenida implicó que el nivel de pobreza perforarael piso de partida previo al alza generada por la crisis. En efecto, el nivelde pobreza en el segundo semestre del 2006 (25,5 %) es menor que elcorrespondiente al año 1998 (26,3 %), que representaba el piso anterior»(CENDA 2008a, pág. 9). Asimismo, se señala que por primera vez desde1980 los niveles de pobreza e indigencia exhiben cinco años seguidos dereducción. También mejoraron los índices de desigualdad, desde 2002,en que el 10 % de la población más rica percibió 80 veces más recursosque el 10 % más pobre, relación que en 2006 fue de 1 a 31. El coeficienteGini pasó del 0,537 en 2003 al 0,485 en 2006.
206
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 207 — #219 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
En segundo lugar, encontramos que las políticas han tenido un efectolimitado en términos generales. El mismo se relaciona a que si bien elconjunto de indicadores sociales mejoran respecto del cataclismo de2002, la participación de los asalariados en la distribución funcionaldel ingreso es en 2006 (41,3 %) aún inferior a la de 2001 (42,1 %),presentando también disminución en la participación del ingreso mixto(cuenta propistas + patrones de PyMEs) que baja del 16,2 % al 13,6 %,conllevando en total un aumento del excedente bruto de explotacióndel 41,8 % (2001) al 45,1 % (2006) (datos tomados de Lozano 2008a).Esto no solo parece mostrar un «techo» que no modifica la distribución,sino que «el capital está en mejores condiciones que antes debido aque se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor delvalor agregado generado anualmente, registrándose una participacióncreciente del mismo en el ingreso» (Lozano 2008a, págs. 3-4).
De este modo, vemos factores de carácter más estructural que estánsignando la relación trabajo asalariado/capital y que se remontan a laexistencia de una estructura productiva desequilibrada, donde se imponeun núcleo de grandes empresas de alta productividad con capacidadde inserción en el mercado externo, con distintos grados de relación ala extracción y procesamiento de recursos naturales (y en este sentidoconectado con la apropiación de renta), que pueden otorgar mayoresaumentos salariales (aunque los mismos siguen fuertemente deprecia-dos en términos de divisas) pero que proporcionalmente generan menosabsorción de mano de obra, frente a una amplia fracción de PyMEs queson fundamentales en la generación de empleo, pero cuya condición deexistencia, debido a su baja productividad, implica bajos salarios y altastasas de informalidad. Este es un nudo clave para observar las dinámicasy contradicciones que atraviesa el proceso de acumulación en la poscon-vertibilidad, y que se vincula también con la creciente heterogeneizaciónde las clases subalternas.
Es en este contexto que las distintas medidas distributivas han tenidoun efecto dispar en lo particular, ya que dentro de los asalariados puedepercibirse una fractura en dos sentidos:
1. Según las distintas categorías laborales: los salarios reales de lostrabajadores registrados del sector privado mostraron en 2007 unamejora del 6 % respecto del año 2001, mientras que los trabajadoresno registrados exhibieron pérdidas del 13,3 %, y los trabajadores es-tatales obtuvieron un salario real un 21,7 % por debajo de dicho año(datos tomados de Lozano 2008a). De este modo, observamos laprofundización de los rasgos de heterogeneidad y fragmentación enlas clases subalternas según las distintas categorías laborales como
207
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 208 — #220 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
una característica que perdura y se acrecienta desde la instauracióndel neoliberalismo en Argentina.
2. También hay una fuerte diferenciación en la estructura de ingresosde los trabajadores formales mismos donde «el 11,9 % de ellosconcentran el 32,5 % de la masa salarial total, mientras el 61,1 % delos trabajadores formales perciben el 30,6 % de la misma» (Lozano2008a).
En este sentido, debemos tener en cuenta que si bien los salariosreales se han recuperado a partir de 2003, estos aumentos no son losuficientemente altos como para ejercer una distribución progresiva delingreso ya que, en contextos de incremento de la productividad laboral,asistimos a una caída del costo laboral que beneficia al empresariado, entanto el trabajo es más «barato», aún más si se toma su precio en dólares,constituyendo una de las claves de la competitividad internacional y lasganancias empresarias. Una limitante estructural del crecimiento salarialen el actual modelo se encuentra en que, por un lado, el perfil exportadordel gran capital productivo tiende a ubicar el salario principalmente comoun costo y no como un elemento fundamental de demanda para la reali-zación del capital, y por el otro, las PyMEs, mayormente involucradas conel desarrollo del mercado interno pero en general de baja productividad,encuentran en los bajos salarios su condición de subsistencia. Las políticassociales han logrado sobre todo mejorar los «pisos» de ingresos de losagentes subalternos, pero se enfrentan a serios límites para superar los«techos» de distribución en relación a los años noventa. Este fenómenotambién se hace palpable en que, una vez que el salario real alcanzóniveles similares al de 2001, volvió a desatarse una fuerte presión infla-cionaria explicada ahora por la reanudación de la puja distributiva, yaque los agentes del capital procuran trasladar a precios los aumentossalariales con el fin de preservar sus ganancias.
Observamos, en síntesis, que en el período 2002-2007 se configuróun nuevo modelo que expresa un nuevo cuadro de relaciones de fuerzascon una fracción productivo-exportadora como principal beneficiaria dela posconvertibilidad, y el capital financiero y las empresas de serviciosprivatizadas perdiendo posiciones relativas, aunque siendo parcialmentecompensadas por distintos mecanismos. En este camino, el estado seconstituyó como un actor fundamental en la movilización de recursosa través de diversos mecanismos de transferencias, buscando gestar unnuevo momento conciliatorio en la administración de la fase expansivadel ciclo económico. El modelo se legitima a través de una fuerte re-ducción del desempleo, ligado a su perfil más productivo evidenciadoen el aumento de producto industrial en un 63,4 % entre 2002 y 2007,
208
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 209 — #221 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
claramente contrastante con el sesgo desindustrializador de los añosnoventa. También son destacables las mejoras en las condiciones de vidade las clases subalternas a partir de las políticas de ingreso desplegadasdesde 2003. El conjunto de políticas mencionadas lograron reorganizarel «equilibrio inestable de compromisos» entre las fracciones de clase,tanto dominantes como subalternas, en el marco de nuevas relaciones defuerzas, alcanzando un fuerte desarrollo hegemónico hacia 2006.
Dinámica política y política económica en contexto decrisis
El 2008 constituyó un año de cambios importantes tanto a nivelpolítico como económico. El inicio del gobierno de Cristina Fernández deKirchner estuvo atravesado por fuertes conflictos que fueron detonados apartir de la confrontación de una medida particular de política económicaligada al cambio del régimen de retenciones, pero que evidenció laconformación de un nuevo alineamiento dentro de la clase dominanteque salió a disputar la hegemonía hasta entonces estabilizada. Esta crisisde hegemonía, a su vez, se articuló con el contexto de la crisis mundialque comenzó a mostrar sus primeros síntomas.
El «conflicto del campo» como punto de inflexión
El conflicto que estalló con la «resolución 125» que establecía tantoun aumento en las retenciones a determinados productos del agro, quehabían alcanzado un record histórico en sus precios, como un régimenmóvil de las mismas, ligado al precio internacional, marcó un punto deinflexión de diversas dimensiones.
A nivel de las fracciones de clase, se produjo la particularidad que losagentes económicos y sus representaciones corporativas que salieron aenfrentar al gobierno, constituían parte de la principal fracción benefi-ciaria del modelo, la fracción productivo-exportadora del capital. Estefenómeno solo puede ser explicado atendiendo a las transformaciones demás largo plazo vinculadas a los circuitos productivos del agro, ligadosa la «revolución verde» y el proceso de agriculturización (devenido encreciente sojización), y el impacto que dichos procesos tuvieron sobre losagentes económicos. A nivel estructural venía gestándose en el agro untriple proceso de concentración:
1. concentración estructural de la tierra, donde solo el 4,2 % de lasexplotaciones agropecuarias poseen el 62,8 % de las hectáreas tota-
209
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 210 — #222 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
les, con desaparición del 21 % de los establecimientos productivosentre 1988 y 2002;
2. concentración del capital presente en el desdoblamiento crecienteentre propietarios (devenidos en rentistas) y contratistas (propieta-rios de tierra o no), a la que se suma la concentración del capitalen los eslabones finales del proceso productivo en tanto solo seisempresas controlan el 80 % de la industrialización de la soja;
3. concentración de la organización y gestión del proceso productivomediante grandes empresas agropecuarias-financieras que utilizanla estrategia de armar pools de siembra (Varesi 2011).
En simultáneo, el crecimiento de la demanda de productos agríco-las explicada en parte por el creciente consumo de China y la mayordemanda mundial de agroalimentos y biocombustibles, impulsaron elincremento del precio de los principales cultivos, primordialmente dela soja, que con el tipo de cambio competitivo habilitaron ganancias yrentas extraordinarias.
La creciente concentración y el claro predominio de los propietariosy rentistas en el proceso productivo, fueron clave en el fortalecimientode dichos agentes, que salieron a disputar al estado las retenciones: unode los mecanismos fundamentales utilizados para limitar la inflación ytransferir ingresos en la posconvertibilidad hacia el pago de la deuda,subsidios a las privatizadas y transferencias para apuntalar los ingresosmínimos de las clases subalternas. Es esta dinámica la que se encontró de-trás del denominado «conflicto del campo» donde, a pesar de multiplicarsu rentabilidad incluso con el nuevo esquema de retenciones, los agentesligados al circuito sojero se lanzaron a disputar mayores márgenes deganancias y rentas extraordinarias.4
Es en este enfrentamiento donde empezó a visualizarse la articula-ción de un alineamiento que, desde el interior de la clase dominante,se afirmó como adversario del oficialismo. Cada vez de forma más claracomenzaron a aparecer articulados un espectro que abarca a los agentesy corporaciones del agro, la derecha y centroderecha política y los princi-pales medios de comunicación. Este alineamiento gestó una ofensiva queno solo logró derrotar en el Congreso la medida de retenciones móviles,sino que también se mostró triunfal en las elecciones legislativas de 2009,con la relevancia de derrotar en la provincia de Buenos Aires al mismí-
4. Además de estas condiciones estructurales, el conflicto estuvo signado porelementos estrictamente políticos, que van desde los déficit en la estrategia oficial,el rol opositor y organizador de los medios de comunicación, hasta retraduccio-nes particulares de enfrentamientos históricos como centralismo/federalismo yperonismo/antiperonismo, entre otros.
210
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 211 — #223 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
simo Kirchner en fórmula con el gobernador Scioli. Se conformó así unalineamiento que encarna las pretensiones de las clases dominantes derecuperar el paradigma neoliberal como proyecto de gobierno.
El oficialismo había dilapidado el consenso hasta entonces alcanzadoen un conflicto que había fortalecido y ayudado a articular un adversariocon claros ribetes de derecha, que reinstalaba debates con connotacionesculturales de cuño neoliberal, en torno la libertad de mercado y la «liber-tad de ganancia» como valores. El escenario era de tal incertidumbre quehasta comenzó a hablarse de una posible dimisión de la presidenta. Se ins-tituyó aquí un vértice tanto a nivel político como económico. En términospolíticos se pasa de la búsqueda de consensos, que habían sido desarro-llados bajo la estrategia de «transversalidad» y luego de «concertación»,al enfrentamiento abierto con los adversarios. En términos económicos,si bien no se presentan quiebres fundamentales que permitan entreverun cambio a nivel del modelo de acumulación, sí se observan medidasfuertes que inciden en las relaciones de fuerza entre las clases sociales,buscando fortalecer la participación de agentes productivos industrialesy de las clases subalternas en el alineamiento oficial, que comienzan aconstituir el escenario que denominamos como radicalización progresista.
La crisis mundial y el plan anticrisis
Es en este marco que comenzaron a manifestarse los primeros sín-tomas de la crisis mundial, que alcanzó a Argentina en una etapa quemostraba cinco años de crecimiento a tasas que promediaron el 8,8 %anual. Esta crisis cuenta con la singularidad de que se gestó y propagóprimero en los países centrales, expandiéndose luego a la periferia. Enlo que respecta a la Argentina, podemos visualizar dos mecanismos depropagación principales: el impacto en materia de comercio exterior y elajuste en los planes de producción de las empresas.
Respecto del comercio exterior, puede constatarse el impacto de la con-tracción del comercio mundial tanto por la caída de las cantidades, comode los precios de las exportaciones (principalmente productos primariosy MOI) cortando, en 2008, el crecimiento continuo de las exportacioneslocales desde la devaluación. El mantenimiento de la reestructuraciónregresiva en el sector industrial y la apertura económica, tornan a la eco-nomía argentina subordinada al precio internacional de los commodities,marcando el papel dependiente de su inserción internacional. Los preciosde las materias primas, que habían alcanzado hacia mediados de 2008récord históricos, se derrumbaron en el segundo semestre de dicho año(caída del 50 % en el precio del petróleo y del 30 % en las materias pri-mas restantes), convirtiéndose así en uno de los canales más importantes
211
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 212 — #224 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
de propagación de la crisis (Klitenik 2010). Como mencionamos, existeuna estrecha relación entre el superávit comercial y el superávit fiscal,que conforman los dos pilares de estabilidad del modelo sobre los quese montan los mecanismos de transferencias de recursos, por lo que lacontracción del superávit comercial podría provocar tanto la restricciónde divisas, así como un debilitamiento de las cuentas fiscales. Un datosignificativo en ese sentido es la disminución del superávit comercial, queen enero de 2009 «se redujo un 27 % respecto al año anterior, por efectode la caída del volumen de exportaciones (-35,8 %), pero que fue com-pensada por una mayor caída del volumen de importaciones (-38,4 %)»(Lozano y Raffo 2009, pág. 6). Esta situación comenzó a revertirse desdeabril de 2009, acompasando la variación del precio de los commodities.
El segundo mecanismo refiere al ajuste de planes productivos porparte de las empresas. Este factor podía afectar en varios sentidos: unacaída en la inversión y el incremento de fuga de capitales, que, juntoal deterioro del comercio exterior, conllevarían a la desaceleración delcrecimiento y al aumento del desempleo. Efectivamente, la InversiónBruta Interna Fija (IBIF) se contrajo, llegando en el primer trimestre de2009 al pico más fuerte de reducción de la variación anual desde 2002:un -14,2 %. Asimismo, la fuga de capitales se triplicó en 2008.
Este conjunto de factores acarreó una creciente desaceleración eco-nómica plasmada en la variación anual del PBI, que, ubicándose en eltercer trimestre de 2008 al 6,9 %, cayó hasta el 2 % en el primer trimes-tre de 2009. Se observó una reducción de la producción de bienes, quetuvo su correlato en la industria, que inició un período de contracción.Esto, sumado a la fuerte desaceleración de la construcción, impactó enel empleo: ya en 2008 comenzó a crecer la desocupación, alcanzando el8,8 % en 2009.
En este contexto, el gobierno comenzó a desarrollar un extenso plananticrisis que, a nuestro entender, remarca el carácter neodesarrollista delproyecto oficial con sus incidencias a nivel del modelo de acumulación.De este modo, se lanzó un amplio abanico de medidas encaminadas amantener los pilares de estabilidad del modelo (superávit comercial yfiscal) y suavizar el impacto de la crisis mundial sobre el PBI y el empleo.
El plan tuvo diversos elementos. En primer lugar, se apeló a la políticacambiaria con el fin de dar respuesta a la creciente presión de las corpora-ciones industriales por incrementar la devaluación. El gobierno, entonces,puso fin a la relativa estabilidad cambiaria en términos nominales, quehabía rondado los $3,15 por dólar, devaluando gradualmente hasta los$3,95 en 2010. Con esta acción procuró mantener la competitividad in-ternacional del tipo de cambio, para contrarrestar el efecto negativo quela crisis mundial estaba ejerciendo sobre las exportaciones y preservar
212
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 213 — #225 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
la producción local frente a los depreciados productos de las economíascentrales. Asimismo, se implementaron medidas comerciales, tales comoderechos antidumping, licencias no automáticas e incremento de los valo-res de referencia a la importación, tendientes a proteger la producciónlocal en áreas sensibles intensivas en trabajo (Aruguete y Selva 2009).
El gobierno también desplegó otra serie de medidas orientadas a darrespuestas a las demandas del capital productivo. Podemos mencionar lastransferencias indirectas, a través de exenciones y rebajas impositivas. Es-te es el caso de la ley de Promoción de Inversiones de 2008 que promuevela inversión en bienes de capital e infraestructura, reduciendo arancelesde importación y otorgando beneficios impositivos, involucrando fondospor $1.200 millones anuales, aunque su mayoritaria derivación a losprincipales grupos económicos profundiza la concentración y financiapúblicamente inversiones que hubieran podido realizarse por las propiasempresas (R. Ortiz y Schorr 2009).
También encontramos el blanqueo de capitales, que procuró con-trarrestar la presión de la fuga de capitales, buscando la declaraciónde los fondos de los residentes locales en el exterior y su inversión enla economía argentina a través de descuentos tributarios. Esta medidalogró el blanqueo de $18.113 millones involucrando a más de 35 milcontribuyentes.
Otra medida consistió en una amplia moratoria impositiva que condo-nó parte de la deuda a pagar y suspendió las acciones penales ya iniciadascontra los evasores. También promueve el registro de los trabajadores yla regularización de los aportes jubilatorios.
Una acción estatal que se profundizó durante la crisis con el fin demantener el nivel de empleo a través de un subsidio al capital, es elPrograma de Recuperación Productiva (REPRO). El programa otorga aempresas en crisis un subsidio por trabajador de hasta $600 mensua-les para completar salario, y cuadruplicó sus fondos a inicios de 2009,alcanzando los $197.000 millones.5
Otro elemento fundamental del plan anticrisis que marca su carácterneodesarrollista ha sido la masiva derivación de recursos hacia la obrapública. El gobierno creó un vasto plan de obra pública por $111.000millones a ejecutarse entre 2009 y 2011, con el fin de generar empleoy hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico. El PlanObras para Todos los Argentinos previó la distribución de los fondos para
5. El plan anticrisis contiene también un fondo de $13.200 millones paraincentivo de consumo de sectores de ingresos medios y altos a través de créditospara la compra de autos, utilitarios y camiones, y electrodomésticos, así comopara prefinanciar exportaciones y capital de trabajo.
213
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 214 — #226 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
obras de infraestructura vial, mejoramiento del hábitat social, energía,minería y transporte público.
Entrando ahora en las medidas anticrisis orientadas explícitamente alos trabajadores, debemos destacar el aumento del salario mínimo, quepasó escalonadamente de $1.240 a $1.500 en enero de 2010. Finalmen-te, podemos señalar el paquete de medidas sociales que incluyeron unconjunto de iniciativas tales como aumentos en el presupuesto del PlanAlimentario Nacional, un incremento del 50 % en el adicional por hijo yla creación de 1.000 cooperativas, cuyo impacto en el empleo se estimaen 300 mil puestos, entre otras. Estas medidas implicaron un aumentode $2.000 millones en las partidas destinadas a programas sociales. Sibien en un primer momento sorprendía la escasa cantidad de recursosderivados hacia las clases subalternas, siendo claramente visibles lastransferencias hacia el capital productivo, a fines de 2009 se lanzó laAsignación Universal Por Hijo para la Protección Social (AUH), un plansocial clave en la conformación del proceso de radicalización progresista.
El proceso de radicalización progresista
Si bien el kirchnerismo había desplegado desde un comienzo políticasprogresivas en materia de derechos humanos, educación, ingresos e in-tegración latinoamericana, nos referimos a un proceso de radicalizaciónprogresista ya que, frente a la pérdida de adhesiones al interior de la clasedominante y la conformación del alineamiento de derecha, el kirchne-rismo profundiza la estrategia de confrontación contra sus adversarios yprocura recostarse más sobre los sectores productivos aliados y sobre lasclases subalternas.
Un primer momento clave fue la estatización de las AFJP, Administra-doras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, ligadas los conglomeradosfinancieros. Ante el advenimiento de la crisis, los fondos jubilatoriosinvertidos por las AFJP comenzaron padecer una fuerte depreciación y,con este argumento, el gobierno realizó su estatización. Con esta acción,el estado transfirió fondos acumulados por $97.000 millones y comenzóa recibir aportes anuales calculados entre $12.000 y 15.000 millones.Uno de los objetivos de esta medida respondió a fortalecer las cuentasfiscales, tanto para impulsar el plan anticrisis, como para poder afrontarlos pagos de la deuda pública, que para 2009 aumentaban a US$20.000millones. Además, las AFJP eran importantes acreedores del estado, yaque más del 50 % de los fondos de las AFJP estaban invertidos en bonosde deuda pública. Esta acción estatal fue cardinal también para mantenerel superávit fiscal, uno de los pilares de sustentación del modelo, ya queen enero de 2009 el superávit primario se redujo en un 40 % respecto
214
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 215 — #227 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
del mismo mes del año anterior, y sin el aporte adicional de los fondosjubilatorios transferidos al estado hubiera resultado deficitario. De estemodo, los conglomerados financieros fueron expropiados de un millona-rio negocio que habían usufructuado desde la ola de privatizaciones delos años noventa.
Otro factor clave de este proceso lo constituye la Asignación Univer-sal por Hijo, que surgió a partir del decreto 1.602/09 en 2009 con elfin de proveer cobertura a los menores de 18 años cuyos padres esténdesocupados o trabajen en el sector informal y posean un ingreso menoral salario mínimo. La AUH constituye la principal política vertida en elcontexto de crisis mundial, con una clara orientación hacia las clasessubalternas y posee efectos positivos en sus condiciones de vida de formainmediata, mejorando todos los indicadores sociales: reducción de lapobreza, indigencia y desigualdad. El problema se encuentra en evaluarsu magnitud, tanto porque las cifras provistas y los trabajos de análisissobre las mismas aún son limitados, como por la pérdida de confianzaen los índices de precios desarrollados por el INDEC. La AUH movilizarecursos que representan el 0,6 % del PBI convirtiéndose en el plan queinvolucra mayores recursos en relación al producto de una economíade toda América Latina.6 Los requisitos para la percepción de la AUHhan conllevado visibles impactos positivos en el corto plazo: aumentode la matrícula escolar de un 25 % en 2010 y aumento en la inscripciónen el seguro médico estatal Plan Nacer del 40 %. Asimismo, para evitarel impacto inflacionario el gobierno ha manifestado la importancia deactualizar los montos de la AUH y dispuso en 2010 un incremento de un22 %, de $180 a $220 por menor y de $720 a $880 por hijo discapacitado.Esta acción estatal representa una profundización de las políticas deingresos inauguradas desde 2003 orientadas, sobre todo, a elevar los«pisos» de ingreso de las clases subalternas, y abre un mejor panoramapara presionar por mover los «techos» en materia de distribución funcio-nal y de salarios reales. Asimismo, constituye un elemento clave en laconformación del proceso de radicalización progresista, en tanto expresaen una acción política, la estrategia de alianza con las clases subalternasprofundizada después de la derrota, tanto en el «conflicto del campo»como a nivel electoral, que sufrió el oficialismo.
Pero para comprender este proceso no se deben observar solo las polí-ticas de forma aislada, sino la dinámica conflictiva a partir de las cualesestas se abren paso en su incidencia sobre el campo de la lucha de clasesa nivel local. En este plano podemos mencionar el vasto conflicto con el
6. Sin embargo, se estipula que, por la incompatibilidad que la AUH presentacon otros planes y su suplantación, el desembolso de nuevos recursos sería del60 %.
215
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 216 — #228 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
Grupo Clarín y los principales oligopolios mediáticos, a partir del impulsoy sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. La«ley de medios» representa una iniciativa democratizadora que apunta ala desconcentración y favorece una mayor pluralidad de perspectivas yaque prevé la repartición de licencias en tres tercios: uno para privados,otro estatal y un tercero para organizaciones sin fines de lucro. Su conte-nido antimonopólico, derivado de la limitación y regulación de licenciasque promueve, ha recrudecido el conflicto que el oficialismo ya manteníacon los principales grupos económicos ligados a la comunicación, entrelos que destaca el Grupo Clarín, tanto por ser el principal concentradorde medios a nivel nacional, como por el decidido papel jugado en laconfrontación. Dicho grupo había sido afectado previamente por la des-privatización y socialización de la emisión de fútbol, cuyo monopoliodetentaba, y por la actual disputa en torno al principal insumo de la pren-sa escrita a partir de la incidencia estatal en Papel Prensa, confrontandotambién con el diario La Nación. El escenario se desarrolló entonces enuna creciente polarización, donde los principales medios comenzaron acumplir más explícitamente el papel de intelectual orgánico (en sentidogramsciano) del alineamiento de derecha, promoviendo las líneas dedebate, habilitando y dando aire a diversas figuras de la oposición, asícomo manteniendo la confrontación y directiva a través de sus líneaseditoriales. Por otra parte, aparecen dentro de la señal estatal y otrosmedios, voces disidentes que comienzan a promover una mirada críticasobre la comunicación, algunos de los mismos aliándose explícitamentecon el gobierno, pero cubriendo un espectro de pensamiento crítico quelo sobrepasa.
La confrontación se convierte en la estrategia de acumulación primor-dial, reacomodando fuerzas dominantes y subalternas, pero sin vistas enel corto y mediano plazo de derrota definitiva o cooptación de uno delos adversarios. Esto genera un terreno fértil, tanto para el desarrollo delcomponente «herético» del peronismo dentro del oficialismo, como paraincrementar el debate público y la disputa, en un proceso de conflictivi-dad en el cual pueden desarrollarse las diversas expresiones políticas ysociales de las clases subalternas. Asimismo, se observa la profundizaciónde la estrategia oficial de recuperar la confrontación en las calles y en lasplazas para dar cauce a las políticas públicas.
El avance de la confrontación gobierno-oposición de derecha, queexpresan distintos proyectos de gobierno y alianzas de clases, ligadael primero al neodesarrollismo y el segundo a la reacción neoliberal,plantea una doble tensión: una que podríamos denominar restrictiva, yotra expansiva.
216
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 217 — #229 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
La tensión restrictiva se refiere a que se gesta una polarización quetiende a consolidar una reformulación del bipartidismo, desgastado en2001, en dos nuevos polos de centroizquierda y centroderecha, ocupandoel oficialismo el primero y la oposición conservadora el segundo, quedificulta la emergencia y desarrollo de opciones basadas en las clasessubalternas con proyecciones más transformadoras que pudieran aportaren la conformación del proyecto de orientación socialista. Esta es la en-crucijada en la que se encuentran, por ejemplo, tanto el Nuevo Encuentrocomo Proyecto Sur, fuerzas que contienen organizaciones diversas delcampo del progresismo y la izquierda, y que deben construir sus estrate-gias frente a un escenario político caracterizado por la complejidad y lapolarización. Por un lado, el Nuevo Encuentro tiende a generar acuerdoscon el oficialismo en las medidas progresivas y buscar impulsar otrasque no responden necesariamente a la estrategia oficial tales como la leyde Matrimonio Igualitario, la profundización de la AUH a través de unproyecto de ley, la ley de Servicios Financieros, entre otras. Por otro lado,Proyecto Sur procura capitalizar el perfil antikirchnerista, planteandouna dura oposición al oficialismo, acumulando referencia política a travésde los espacios provistos por los grupos económicos de la comunicacióny manteniendo, en varias instancias, coordinación parlamentaria con elbloque de derecha. Al mismo tiempo, ambas fuerzas buscan desarrollarsus lazos con los movimientos sociales a través de sus distintas organiza-ciones y plantean la necesidad de gestar políticas profundas que habilitenun proceso de transformación social favorable a las clases subalternas.La tensión restrictiva se evidencia en las dificultades para generar unaalternativa independiente de los bloques dominantes en conflicto a partirde la creciente polarización del escenario político.
La tensión expansiva, por su parte, implica la posibilidad desde elconjunto de organizaciones de las clases subalternas de promover mejo-ras, ya sea a través de políticas como de disputas gremiales puntuales através del conflicto, aprovechando el espacio abierto por la crisis interbur-guesa. Esta crisis está caracterizada por el fin del momento hegemónicoalcanzado hacia 2006 con la estabilización y adhesión de un amplioespectro de fuerzas políticas y fracciones de clase, y el nuevo desarrollodel enfrentamiento al interior de las clases dominantes, entre, por unlado, sus elementos más dispuestos a aceptar algún grado de acuerdo ytransferencias de recursos hacia las clases subalternas, y, por otro, las fac-ciones más reaccionarias del capital junto a las principales corporacionesagrarias y los partidos de centroderecha. Este contexto genera un marcopropicio para el desarrollo de otros núcleos de conflicto favorables a lasclases subalternas, no necesariamente contenidos en la disputa entre eloficialismo y la oposición conservadora. Esto puede ser visto en el caso
217
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 218 — #230 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
del matrimonio igualitario, que sin ser un proyecto de ley del gobierno, eincluso encontrando resistencias en algunos sectores del mismo, logróabrirse paso confrontando a la derecha política, los medios y la cúpulade la Iglesia católica. También se visualiza en los crecientes conflictos poraumentos salariales, así como por el reparto de los recursos involucradosen los planes sociales y laborales. Este contexto también es favorecidopor una amplia apertura al debate, a partir del impulso emergente dela democratización de la comunicación y la revalorización pública de lamilitancia y la política como medio para la transformación social.
Conclusiones: características, alcances y límites delneodesarrollismo
Se gestó en Argentina un nuevo modelo de acumulación a partir de2002, dando lugar a una fase expansiva de acumulación capitalista queexpresa cambios en la correlación de fuerzas centrándose en la fracciónproductivo-exportadora del capital, basada en el procesamiento y expor-tación de recursos naturales (tierra, hidrocarburos, minería), la industriaautomotriz y segmentos de la química y siderúrgica. Estos agentes fueronbeneficiados por el nuevo tipo de cambio, la caída del costo laboral, elaumento de la productividad y el contexto internacional favorable, quehabilitó un proceso de crecimiento global sostenido de la economía y derecuperación de las cuentas públicas, creando las condiciones de estabili-dad a partir del doble superávit fiscal y comercial. A su vez, la fracción deempresas de servicios públicos, con su clave componente de privatizadas,retrocedieron posiciones tanto al interior de la cúpula empresaria, comoen términos de rentabilidad, perdiendo el lugar privilegiado de acumula-ción que ocupaban en los noventa. Asimismo, la fracción financiera delcapital comenzó el período con rentabilidades negativas, afectada porel default y las consecuencias del fin de la convertibilidad. Se produjoun corte en el proceso de «valorización financiera», perdiendo el capitalfinanciero ese papel articulador, en un contexto de tasa de interés realnegativas. Igualmente a partir de 2005 los conglomerados financierosmuestran crecientes rentabilidades, ligadas tanto a la salida del defaulty la tenencia de bonos de deuda como al financiamiento del consumo.Al mismo tiempo, el estado comenzó a desplegar una serie de acciones«compensatorias», instaurando un complejo sistema de transferencia derecursos en busca de lograr adhesión y gobernabilidad, reorganizandolos equilibrios inestables de compromisos entre las fracciones de clase.
En este camino fue conformándose un modelo de acumulación quepodría sugerir el inicio de un régimen neodesarrollista. En primer lugar,observamos un perfil más productivo del modelo, con un esquema de
218
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 219 — #231 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
precios relativos favorable a la producción de bienes transables, mostran-do una tendencia a la recuperación del tejido industrial, aunque lo hacede forma desestructurada, sin lograr revertir la matriz productiva previa.Este énfasis en la producción de bienes y las mejores condiciones para eldesarrollo de las PyMEs han tenido un impacto positivo sobre el empleo,que fue apuntalado por acciones estatales, reduciendo significativamentela desocupación, yendo a contramano de lo sucedido en los años noventaque mostraba períodos de crecimiento con aumento del desempleo. Ensegundo lugar, la inversión pública vuelve a constituir una variable conregularidad y prelación en el período de estudio. Los recursos estatalesse orientan a acondicionar el proceso productivo y se vuelcan en infraes-tructura recordando un talante desarrollista. En tercer lugar, se continúafomentando la inversión externa pero se procura orientarla hacia la pro-ducción de bienes transables, en este camino observamos un descensorelativo de las inversiones extranjeras en el sector financiero y en lasempresas de servicios para alojarse en agentes del capital productivo-exportador. Un cuarto factor es que observamos desde 2003 políticas deingresos favorables a las clases subalternas (en materia de salario mínimo,convenios colectivos, jubilaciones y acuerdos de precios) tras treinta añosde políticas regresivas, que mejoran los niveles básicos de vida de lasclases subalternas pero que sin embargo no logran revertir el cuadro dedistribución del ingreso, estableciendo un techo en su participación en elvalor socialmente creado. De este modo, parece visualizarse un cambioen la orientación de la intervención estatal cuya matriz ideológica sedistancia de los cánones propios del paradigma neoliberal.
El surgimiento de la crisis mundial profundizó un cúmulo de tensionespropias del modelo y amenazó con desestabilizarlo. En este contexto, elgobierno desplegó un activo plan anticrisis que confirma el carácter neo-desarrollista que busca imprimirse al modelo, procurando mantener tantolos pilares de estabilización del modelo (superávit fiscal y comercial),como el empleo y la producción. Se observa un fuerte crecimiento delgasto público para sostener la demanda y estimular la actividad económi-ca, claramente contrastante con los planes de ajustes impuestos por laUnión Europea a España y Grecia. Lejos de realizarse un nuevo «salvataje»al sector financiero como se hizo en los países centrales, se estatizaronlas AFJP recuperando el estado ingresos claves para el financiamientodel plan anticrisis. Se movilizaron recursos hacia los sectores del capitalproductivo y la obra pública con el objetivo de mantener la actividady el empleo. Se profundizó el rol del estado en la implementación demecanismos de transferencias de recursos, con el fin de estabilizar lasrelaciones entre las fracciones de clase en el marco de la nueva correla-ción de fuerzas. El carácter de estas medidas distancia al gobierno de los
219
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 220 — #232 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
proyectos de tipo neoliberal, que aparecen encarnados en la oposiciónde derecha. Por otro lado, a diferencia de una perspectiva de orienta-ción socialista, no se genera una masiva redistribución del ingreso nise impulsan decididamente formas alternativas de producción y poderpopular.
El escenario político se convulsionó en 2008 con el «conflicto delcampo» y la conformación del alineamiento de derecha que logró de-rrotar al oficialismo en dicho conflicto y, en 2009, en las urnas. Estacoyuntura actuó como punto de inflexión en el cual el oficialismo procu-ró profundizar su proyecto en base a la alianza entre los agentes de laproducción industrial, así como en las clases subalternas. Se dio origenal proceso de radicalización progresista conformado por una estrategiade confrontación con los grupos de las clases dominantes aliados conel alineamiento de derecha y un conjunto de medidas favorables a lasclases subalternas. Este contexto político, signado por el conflicto, planteauna doble tensión: una tensión restrictiva ligada a la polarización entreoficialismo y oposición de derecha, que dificulta la emergencia de otrasfuerzas por fuera de dichos espacios; y una tensión expansiva, en tantolas disputas al interior de las clases dominantes habilitan el desarrollo delconflicto, alentando incluso iniciativas a nivel parlamentario favorablesa las clases subalternas. De este modo aparece el debate y movilizaciónen torno a políticas que no son necesariamente diseñadas por las fuerzasoficialistas (como el caso del matrimonio igualitario, elaborado por elNuevo Encuentro) y cuya victoria, más allá de implicar o no acumulaciónpara el propio gobierno, representan avances para el conjunto de lasclases subalternas en el terreno de la lucha de clases, como lo es clara-mente el perfil antimonopólico y democratizador de la «ley de Medios», lareestatización de las AFJP y la Asignación Universal por Hijo, que mejoraen un breve plazo las condiciones de vida de los sectores más vulnerablesde las clases subalternas.
Asimismo, encontramos límites estructurales, ligados a la fuerte ex-tranjerización y concentración económica, que implica un sujeto domi-nante muy distinto a la «burguesía nacional» apelada en el discurso. Lapropuesta en torno a la alianza entre la fracción productiva del capital ylos trabajadores, encuentra límites objetivos en los rasgos estructuralesdel capital productivo en Argentina. Su orientación primordialmenteexportadora genera por un lado, un impulso a la dinámica inflacionaria(principalmente en alimentos), en tanto los empresarios tienden a ponerlos precios en el mercado interno a niveles similares a los que puedenconseguir en el externo, y por otro lado, esta misma lógica exportadorahace que el salario, lejos de aparecer como una condición fundamentalpara la realización del capital, tienda a representar un costo, que busca
220
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 221 — #233 ii
ii
ii
MODELO DE ACUMULACIÓN, DINÁMICA POLÍTICA Y CLASES SOCIALES EN. . .
ser limitado en pos de aumentar la competitividad internacional y losmárgenes de ganancia. Esto aumenta las tensiones hacia la posibilidadde desarrollo del mercado interno basado en el consumo popular.
La «burguesía nacional» construida en el discurso parece carecer debases objetivas, dada la profundización de los procesos de extranjeriza-ción que presenta la economía argentina. Entre las quinientas empresasmás grandes, aquellas con más del 50 % de participación extranjera pa-saron de apropiarse el 35 % de las utilidades totales en 1993 al 90 % en2005. De dicho panel, «Si bien prácticamente un tercio de las empresasson de capital de origen nacional, dicha relación no se mantiene cuandose analizan los agregados macroeconómicos. Para el año 2007, el 81,7 %del valor bruto de producción del total del panel y el 83,8 % del valoragregado del mismo, son generados por empresas con participación decapital extranjero» (INDEC 2009, pág. 11). Si bien dentro de la cúpulaempresaria existen algunas importantes empresas de capital local, supropia lógica transnacionalizada y el predominio general del capitalextranjero son notorios.
Tampoco es posible hallar el rol de la «burguesía nacional» en losagentes de la fracción de PyMEs, ya que si bien está compuesta por em-presas que son claves en la generación de puestos de trabajo y tienenuna mayor orientación al mercado interno, su rentabilidad y condiciónde existencia yacen ligadas a la superexplotación del trabajo, ofreciendobajos salarios y altos índices de informalidad laboral. Su baja producti-vidad y las restricciones relativas a la escala de producción, rompen lascomplementariedades posibles con la clase trabajadora. Asimismo, noparece alcanzar la constitución de un núcleo de empresarios cercanos aloficialismo, ni en la consolidación de ámbitos privilegiados de acumu-lación para los mismos (Castellani 2010), para suplantar a este sujetoclave, en el pasado, de la alianza policlasista.
El afianzamiento de la «dualidad estructural» del sector manufactu-rero implica que el núcleo reducido de cien empresas líderes ligadas alprocesamiento de recursos básicos, exhiban una balanza comercial positi-va (US$15.810 millones), mientras que el resto es altamente deficitario(US$-16.529 millones) denotando el poder social de este conjunto deagentes a partir de la posesión de divisas y su creciente concentraciónen base al aprovechamiento del bajo costo laboral y las ventajas compa-rativas naturales (Azpiazu y Schorr 2010). A su vez, la vulnerabilidadexterna del modelo queda ligada a las oscilaciones de los precios delos commodities. Aquí aparece la cuestión de los recursos naturales, queocupan un lugar clave en el modelo y se encuentran extranjerizados y de-predados por lógicas que privilegian la consecución de máxima gananciaen el corto plazo por sobre la preservación de los recursos.
221
ii
“grigera” — 2013/3/14 — 23:21 — page 222 — #234 ii
ii
ii
GASTÓN ÁNGEL VARESI
Asimismo, en el terreno político, la muerte de Néstor Kirchner, sibien atrajo amplias adhesiones en torno al proyecto que encarna lapresidenta, crea grandes incertidumbres, tanto por su peso como figurapolítica a nivel nacional como regional, cortando también la posibilidadde alternancia entre él y Cristina Fernández, promoviendo disputas alinterior del peronismo en pos de la sucesión.
Finalmente, debemos señalar que las disputas al interior de las clasesdominantes, han dinamizado el escenario político abriendo la posibilidadde profundizar políticas favorables a las clases subalternas. A su vez, laestrategia oficial de buscar mayor apoyo en las mismas ante la pérdidade adhesiones entre distintos grupos de las clases dominantes, generanun escenario de disputa interburguesa favorable a la proyección de losintereses subalternos, tanto al interior de las fuerzas de gobierno, comoal exterior de la misma.
222