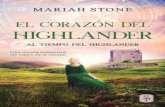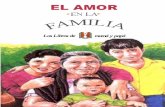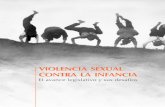SOCIEDAD, FAMILIA Y VIOLENCIA EN LA ESCUELA. Un corazón descuidado.
Transcript of SOCIEDAD, FAMILIA Y VIOLENCIA EN LA ESCUELA. Un corazón descuidado.
1
Alejandro Castro Santander
Un corazón descuidado
Sociedad, familia y violencia
en la escuela
Editorial Bonum
INTRODUCCIÓN
“Desde el fondo de ti, y arrodillado,
un niño triste, como yo, nos mira.
Por esa vida que arderá en sus venas
tendrían que amarrarse nuestras vidas”
Pablo Neruda. Farewell 1919.
El hombre que será, nace y se desarrolla todos los días en un hogar, en
una escuela, y sin embargo, muchos aun no terminan de comprender, que
poseer esta certeza condiciona toda acción educativa.
Quién puede dejar de reconocer que los padres deben educar con
cuidado y perseverancia, porque están llamados a trabajar los espíritus mucho
antes de que el niño de su presente en la instrucción básica. Aún así,
contaminamos el entorno sociocultural de esa escuela de formación integral que
es la familia, y mientras la herimos de muerte también le exigimos dedicación y
óptimos resultados.
Ser “adecuadamente” buena madre
Sabemos por el informe 2007 del Barómetro de la Deuda Social de la
Infancia en Argentina (UCA, 2006), que los niños y niñas en las grandes
ciudades suelen pasar más del 80% del tiempo no escolarizado con su madre y
en menor medida con el padre, los hermanos, otros familiares u empleadas
2
domésticas, amigos, etc. ¿Pero, cómo se sienten hoy muchas de esas mujeres en
la sociedad y en su propia casa? ¿Disfrutan de la paz necesaria para participar,
progresar y ser “buenas madres”? ¿Colaboran la cultura, las políticas públicas,
los medios de comunicación, las iglesias, las escuelas, para que la familia como
comunidad doméstica, pueda cumplir con su función educadora? Cada
sociedad será lo que sean sus familias.
¿Con quién o quiénes pasan la mayor parte del tiempo los niños y niñas de lunes a viernes?
Destacaba Bowlby en su teoría del apego, la poderosa influencia que se
produce en el desarrollo del niño según la manera en la que sea tratado por los
padres y especialmente por la madre. Sólo cuando el niño se siente seguro
tiende a alejarse de su figura de apego y extiende el lazo afectivo para explorar.
Así, sabiendo que sus padres permanecen accesibles y responden a su llamada,
el niño se aventura confiado a examinar el mundo próximo. Ese primer entorno,
representado inicialmente por la madre o un sustituto, es el que restringe o
favorece el futuro desarrollo físico, la salud psíquica y el ajuste social.
Ya hablaba Donald Winnicot acerca de la madre “suficientemente
buena”, caracterizándola como aquella que durante los primeros días de vida
de su hijo, se identifica estrechamente con él adaptándose a sus necesidades. Es
lo bastante buena como para que el niño pueda acomodarse a ella, sin que se
vea en riesgo su salud psíquica, pero también puede ser lo “insuficientemente
buena” como para provocar carencias en la satisfacción de las necesidades y
entorpecer el despliegue de la vida.
Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA
2006
3
“¿Cuánto vale una vida?”, pregunta el Informe Mundial de la Infancia 2008
sobre Supervivencia infantil de la UNICEF, confirmando que la mortalidad y la
desnutrición de las madres, los recién nacidos y los niños pequeños, comparten
una serie de causas estructurales y subyacentes:
Servicios de salud y nutrición pobremente dotados, sin capacidad de
respuesta y culturalmente inapropiados.
Inseguridad alimentaria.
Prácticas inadecuadas de alimentación.
Higiene deficiente y falta de acceso a agua salubre o a instalaciones
adecuadas de saneamiento.
Embarazo precoz.
Discriminación y exclusión de las madres y los niños del acceso a
servicios y productos esenciales de salud y nutrición debido a la pobreza
y a la marginación geográfica o política.
En el 2006, cerca de 9,7 millones de niños murieron antes de
su quinto cumpleaños y de no tomarse medidas urgentes, se
producirán 4,3 millones de muertes adicionales en el 2015.
Estado mundial de la infancia 2008 - UNICEF
Por no haberse atendido adecuadamente el problema de la desnutrición,
hoy vemos las consecuencias transformadas en marginación y violencia. La
desnutrición y la violencia van de la mano, haciendo que el proceso educativo
sea más complejo y conduciendo a estos chicos a una inexorable marginación
social, al no poder elaborar un adecuado proyecto de vida.
La desnutrición encubierta
En las regiones no afectadas por el hambre y otras crisis, los esfuerzos
deben enfocarse en enseñar a las madres a alimentar y atender adecuadamente
a sus bebés, ya que numerosas oportunidades la desnutrición radica en la forma
en que los niños pequeños son alimentados y no en la cantidad de alimentos
disponibles. La correcta alimentación en edades tempranas es fundamental, ya
que cuando los niños mal nutridos llegan a las escuelas dañados en su
desarrollo, los programas alimentarios escolares no alcanzan a revertir esta
situación.
4
La incorrecta alimentación está impidiendo el desarrollo
de más de 100 millones de niños en todo el mundo.
Según la FAO (Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones
Unidas), la desnutrición encubierta se origina en dietas que aportan cantidades
insuficientes de vitaminas y minerales como hierro, vitamina A, C, yodo, zinc,
ácido fólico y selenio. Se estima que en el mundo la padecen unos 2 mil
millones de personas. Entre sus consecuencias se encuentran: retraso del
desarrollo psicomotor, trastornos madurativos y de crecimiento, y aumento de
infecciones.
Una encuesta realizada a 801 madres argentinas por el Centro de
Estudios para la Opinión Pública (CEOP 2006), mostró que el 53% de los chicos
de entre 3 y 12 años presentaba una o más señales que podían indicar
desnutrición encubierta. Las madres percibían:
Instituto Argentino de Alimentos y Nutrición
Esta situación se puedo observar en chicos de todas las clases sociales y
el 98,6% de las madres no consideró a la alimentación como causa del estado de
ánimo o de la salud de su hijo, por lo que entre las acciones que adoptaron se
encontraban: mandar al chico a un profesor particular para tratar de levantar su
rendimiento en la escuela (31,3%); restringir las horas de uso de la computadora
y de la televisión (35,1%) y consultar con un psicólogo para atender su
decaimiento (35,4%).
Estudios que se vienen realizando desde los años 60 (Hibbeln),
mostraron que las dietas modernas que excluyen los ácidos grasos Omega-3
que consumimos sobre todo con el pescado, podrían estar cambiando la
arquitectura y el funcionamiento de nuestro cerebro, lo que para algunos
5
explicaría en gran parte las actitudes hostiles, la depresión, la incapacidad para
controlar el estrés, el bajo rendimiento escolar y la violencia en la vida adulta.
Los enlaces de conexión entre las células nerviosas (sinapsis)
contienen una proporción de ácidos grasos, con un 60% de omega-3. Si las
señales entre neuronas no funcionan de manera eficiente, los
neurotransmisores dejan de funcionar correctamente y aumenta los riesgos de
suicidio, depresión y desarrollo de comportamientos violentos e impulsivos.
De la desigualdad al feminicidio
“Vaya a saber
cómo se mira que no se ve,
cuánto se olvida que no se ve,
cuánto se pierde que no se ve…
Que no se ve
Teresa Parodi
En este tiempo de “globalización de los derechos y del desarrollo
humano”, se hace evidente que la mujer y junto a ella los niños, son quienes
aparecen como más débiles y desprotegidos en una sociedad que admite
bochornosamente su exclusión.
El Foro Económico Mundial confeccionó el “Índice 2007 de diferencias de
sexo”, que compara 128 países según las oportunidades económicas, el poder
político, la educación y el acceso a la salud pública. Su informe entregado en
noviembre de 2007, muestra a Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia como los
países donde la brecha entre hombres y mujeres es menor. Según este índice, el
país de América Latina con menor desigualdad es Cuba con el puesto 22 y entre
las economías mayores, Argentina figura en el lugar 33, Brasil en el 74 y México
está en el 93. El informe añade que “ningún país ha conseguido hasta ahora eliminar
la brecha entre los sexos” (Servicio de noticias de las Naciones Unidas, 2007)
Pero esta discriminación negativa tiene aun otro efecto perverso. La
salud mental del recién nacido y del niño que necesita el calor, la intimidad y la
relación constante en un encuentro gozoso (Bowlby, 1968) se ve alterada, ya que
se priva a la madre del equilibrio psíquico necesario para poder regular el
vínculo con el hijo. Este maltrato al que son sometidas, crea la infelicidad y la
inseguridad que integrarán la tóxica atmósfera en la que crecerán esos niños.
Desorientados frente a la inseguridad urbana, reconocemos que
Latinoamérica y el Caribe como las regiones más violentas del mundo,
6
ocupando el primer lugar de las tasas de homicidios a nivel mundial y los
asesinatos de personas entre los 15 y 17 años (UNICEF 2007)
Entre las características de la violencia en América Latina, se citan:
• Expresa conflictos sociales y económicos.
• Se produce principalmente en zonas pobres y excluidas de las ciudades,
cuyos ciudadanos y ciudadanas se convierten en las principales víctimas.
• No se da una clara correlación entre pobreza y violencia, y sí entre
empobrecimiento y desigualdad.
• Está fuertemente asociada a la exclusión escolar y laboral.
• Insatisfacción de las expectativas entre las generaciones en situaciones de
pobreza y exclusión nacidas en las ciudades.
• Proliferación de armas pequeñas y ligeras.
• Alcoholismo, uso y abuso de otras sustancias adictivas.
• La dimensión cultural de la masculinidad favorece la resolución violenta de
los conflictos.
• Carencia de políticas sociales preventivas del delito.
• Inoperancia de los sistemas policial y judicial y por tanto, desconfianza entre
la ciudadanía.
VI Cumbre Iberoamericana de Ministros, Ministras
y Altos Responsables de la Niñez y la Adolescencia, 2004.
La violencia es uno de los mayores exponentes de violación de derechos
humanos, a la vez que un obstáculo para el logro de muchas de las metas del
desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública en el mundo y
un impedimento para el cuidado y la educación de calidad de los niños. Desde
los campos de batalla a los campos de juego, desde nuestras calles a nuestros
colegios y al interior de nuestros hogares, la violencia provoca angustia y dolor.
Es necesario poner atención sobre todo, en la existencia de “masculinidades”
violentas como factor clave de los distintos tipos de violencia.
Sabemos que la violencia se manifiesta siempre como abuso de poder,
para doblegar al otro mediante el empleo de la fuerza física, psicológica,
económica o política, y es en este sentido que las mujeres aparecen como las
más vulnerables y afectadas a la agresión. Las diferencias sexuales de origen
biológico no tienen porque producir las diferencias de género de manera
directa, sino que la importancia, el valor, las oportunidades y la consideración
hacia la mujer dependen de valores sociales y personales.
Un sistema de intereses socio-políticos, educativos, culturales y
familiares que continúa considerando la superioridad de los hombres sobre las
mujeres, no puede más que crear roles rígidos que otorgan al hombre el poder y
el control, y a la mujer la sumisión, la dependencia y la silenciosa aceptación.
7
Este aprendizaje social de los papeles de hombre y mujer, que conceden al
hombre ser portador de la autoridad y el mando, son los que también legitiman
la violencia.
En un planeta donde actualmente mueren más
mujeres víctimas de violencia que de cáncer,
accidentes de tráfico o la guerra (OMS 2007), los
investigadores insisten, en que centrar la
discusión exclusivamente en aspectos que hacen
a la igualdad de oportunidades, es mostrar sólo
la punta del iceberg. Esto ha llevado a numerosos
organismos internacionales, a priorizar la
difusión de los daños personales y sociales que
derivan de la violencia sobre las mujeres y los
niños, en las familias en particular y en nuestras
comunidades. ¿Será descabellado pensar que antes que la destrucción del
planeta, ocurrirá la del ser humano, y que ya ha comenzado en el interior de
muchos hogares?
La ONU (2007) denuncia que una de cada tres mujeres en el mundo sufre
agresiones en su propio hogar, pero en América Latina se estima que entre el
30% y el 60% de las mujeres, según el país, sufren violencia física con armas de
fuego, agresiones y violación conyugal, mientras que la tolerancia social, el
silencio y la impunidad acompañan esta violencia.
“Si tomáramos 10 mujeres representativas, mayores de 15 años, en cada país de
América Latina y el Caribe veríamos que:
- 4 peruanas y 4 nicaragüenses habrían sufrido violencia física por parte de sus
esposos;
- en México, 3 mujeres habrían sido víctimas de violencia emocional y 2 más de
violencia económica;
- 3 brasileñas habrían sufrido violencia física extrema, y 2 haitianas violencia
física.”
“Entre 1990 y 2007, más de 900 mujeres chilenas fallecieron por causa de
homicidio, una gran mayoría víctimas de sus parejas o ex parejas.
En Bahamas el feminicidio representó el 42% del total de los asesinatos en el
año 2000, el 44% en 2001 y el 53% en 2002; en Costa Rica, llegó al 61% del total
de homicidios de mujeres; en El Salvador, la mitad de los casos de violencia
reportados por la prensa en 2005 acabaron en homicidios; en Puerto Rico, 31
mujeres fueron asesinadas como resultado de la violencia doméstica en el año 2004;
8
y en Uruguay una mujer muere cada nueve días como resultado de la violencia
doméstica.”
¡Ni una más! ONU, 2007
Si repasamos aspectos de la política internacional sobre la violencia
intrafamiliar, observamos que de aquellos países que integran la ONU:
185 Estados han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer,
62 de ellos formularon reservas en relación con algunas cláusulas,
9 no la han firmado,
1 la ha firmado, pero no la ha ratificado (Estados Unidos),
89 poseen una legislación contra la violencia doméstica,
104 penalizan la violación en matrimonio,
90 combaten el hostigamiento sexual,
93 prohíben la trata de mujeres y hombres.
En Argentina:
en 1 de cada 5 parejas hay violencia.
en el 42% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja.
el 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando
abusos de ese tipo.
Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 54% de las mujeres
golpeadas están casadas. El 30% denuncia que el maltrato se prolongó más de 11
años.
El BID estima que el 25% de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que
el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida.
Se hace difícil aceptar en este nuevo siglo semejante barbarie y tanta
tolerancia a la crueldad, si embargo, el estudio regional “¡Ni una más! El derecho
a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe” (ONU, 2007), alerta
que las vergonzosas cifras que se conocen en realidad son mayores. El silencio
estadístico y la proporción de incidentes violentos que se denuncian, se
encuentran apenas entre el 15% y el 30%, provocando que este subregistro
dificulte el desarrollo de mejores intervenciones para la prevención y el control.
El informe es categórico cuando insiste en que los dos principales
obstáculos para enfrentar este mal se hallan: en el Estado, que muestra
deficiencia, falta de recursos técnicos, financieros y humanos, y en la
permanencia de aquellos valores culturales “que invaden todas las esferas de la vida
social y legitiman la violencia.”
9
El futuro de la humanidad, necesita que las estrategias de
la política mundial y regional fortalezcan el abrazo de las madres.
Un mal transmisible
La debilidad de las políticas y la cultura patriarcal favorecen situaciones
de impunidad y son causa y consecuencia de la falta de poder de las mujeres y
su sufrimiento. Pero la agresión doméstica no involucra sólo a la madre, sino
que es una experiencia inmediata de violencia contra el niño.
El círculo de la violencia familiar, revela la existencia de un alto riesgo a
su transmisión intergeneracional, ya que cuando los roles masculinos enseñan
que la violencia puede ser una forma legítima de resolver conflictos, los niños y
adolescentes que han sufrido o presenciado hechos de violencia en su familia,
tienen más riesgo de repetirlos en su propia vida. Así, la “agresión maligna”,
como la llama Rojas Marcos (1998), no es instintiva sino aprendida desde el
nacimiento, y continúa desarrollándose estimulada por los componentes crueles
del medio hasta llegar a formar parte de la conducta.
Dutton y Hart (1997) al igual que otros científicos dedicados a analizar la
transmisión de la violencia familiar, comenzaron a identificar grupos de
niños maltratados e hicieron su seguimiento hasta que alcanzaron la edad
adulta. Descubrieron que la tasa de delitos violentos cometidos por estas
personas era elevada y que existía una estrecha relación entre el tipo de
maltrato sufrido en la niñez y el tipo de delitos cometidos. Los hombres
violentos habían recibido castigos físicos y los delincuentes sexuales habían
sido vejados sexualmente.
Aunque la observación y la imitación influyen en el aprendizaje de la
conducta violenta, no la determinan, y así, la mayoría de los niños agredidos no
alcanzan a convertirse en personas violentas, afortunadamente por el apoyo y el
afecto de algunos adultos, que logran mitigar y muchas veces romper la cadena
de la violencia intergeneracional. Lamentablemente, como en el caso de las
mujeres, la magnitud del maltrato infantil en la mayoría de los países de
América Latina, no está suficientemente visibilizada, lo que permite que 6
millones de niños sufran violencia en sus hogares y 80 mil mueran anualmente
víctimas de esa violencia (UNICEF, OPS, ONU).
El correlativo de esta violencia y su impunidad, se observa también
en algunas instituciones educativas. Sólo 5 países latinoamericanos tienen
10
una legislación que prohíbe explícitamente el castigo físico en las escuelas:
República Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela y Perú.
La obra de nuestra apatía afectiva
“Si pudiera volver a educar a mi hijo…
construiría su autoestima primero y la casa después.
Dianne Loomans
Desde la ya extendida decisión de excluir de restaurantes y hoteles a los
niños, previendo comportamientos disruptivos aún con la presencia de sus
padres, hasta quienes padecen de “ephebiphobia”, ese persistente, anormal e
injustificado miedo a los adolescentes, lo cierto es que hoy algunos adultos,
cada vez en mayor número, resisten la idea de estar cerca de niños y jóvenes.
Cuando buscamos las causas, surgen los mismos adultos como
“maestros” de los niños en vulnerar normas, ejercer una ciudadanía
irresponsable, resolver violentamente los conflictos en la comunidad, el trabajo
o el hogar. En definitiva, quienes asistimos preocupados al incremento de las
violencias en nuestros hijos y alumnos, hoy continuamos evidenciando
inmadurez cuando decimos que la culpa hay que buscarla en los adultos... pero
en los “otros”. Así, aparecemos como modelos poco creíbles y riesgosamente
imitables.
Es cierto que la familia es la primera socializadora, que debe poner los
límites y hacer que se cumplan, pero para desempeñar esa trascendente función
educadora, hay que estar presentes, y esto en la actualidad, por más que se
desee, pocas familias lo pueden llevar a cabo. Será entonces la abuela, algunos
amigos, la televisión o Internet quienes se encargarán, a su modo, de cubrir esta
ausencia.
La sociedad, cambió, la familia cambió, ¿debería la escuela adecuarse
para continuar “educando”, a pesar de estos nuevos y potentes desafíos?
Escuelas del siglo XIX, con docentes del siglo XX y niños del XXI; un
desencuentro que terminan sufriendo primero los niños y luego toda la
sociedad.
La autoridad no deja de ser la llave mediante la cual el niño o el joven
pueden ir progresando hasta adquirir la condición de adultos. Esa autoridad, en
el hogar la encarnan los padres y en la escuela directivos y docentes. ¿En qué
somos hoy los educadores (padres y docentes) autoridad? ¿Qué valores les
11
estamos transmitiendo a los chicos (hijos y alumnos) para que luego ellos
(re)construyan la nación?
Niños y adolescentes violentos en las casas, en las calles o en las escuelas,
son obra de nuestras conductas, de nuestra lejanía o apatía afectiva, y continúan
atestiguando la incapacidad que nos caracteriza a los adultos para
“encontrarnos” con el otro a través del diálogo.
Los adultos continuamos exhibiéndoles a niños y jóvenes, la “destreza”
con la que provocamos conflictos y la incapacidad que padecemos para
resolverlos.
Familia es Escuela
Cuando Julio César Labaké me propuso escribir sobre la familia y el
creciente fenómeno de la violencia en la escuela, me sentí entusiasmado por la
posibilidad. Nunca dudé sobre el valor formativo de la familia y la escuela, pero
era desafiante referirme justamente a las dos instituciones sobre las que
actualmente se debate, si responden fielmente a su principal misión de moldear
el futuro personal y colectivo del hombre. Con Ulrich Beck algunos no dudarían
en considerarlas instituciones “zombies”, muertas pero exteriorizándose vivas a
la comunidad.
De incontables formas, a través de trascendentes o mezquinas
intenciones educativas, distintas épocas han mostrado inquietud sobre la
formación del niño. Si bien intentamos superar históricos criterios dañinos y
progresamos lentamente en el reconocimiento de las necesidades y los derechos
de la mujer y la infancia, de la misma manera deberíamos trabajar con más
cercanía y generosidad, quienes desde distintas disciplinas decimos esforzarnos
“por su bien”.
Eliminar la violencia en las escuelas, como la que se produce en cualquier
otro ámbito de encuentro entre personas, requiere de la tarea cotidiana de una
escuela más pequeña: la familia, que está primero, y es en donde se inicia todo
proceso formativo y la mejor prevención del fenómeno. No basta con
reglamentos, sanciones y adecuar proyectos educativos con “transversales”
propósitos que se ocupan sólo por lo que sucede dentro de la institución. El
desafío es poder contar con los padres para alcanzar el mejor clima social
escolar, y esto requiere la nada sencilla tarea de generar nuevas actitudes,
miradas y acciones, a través de una educación, que se dice integral, mientras
olvida que a “estar bien con el otro” también se debe enseñar y aprender.
12
Muchos aun perseveramos como críticos esperanzados, alertando sobre
la tempestad social que provoca descuidar la niñez, y buscamos que los
desaciertos individuales y sociales tengan una respuesta educativa sin
simulaciones y de calidad. Queremos proteger al niño que nace pacífico y evitar
que un mundo hostil le enseñe a ser violento. Damos mensajes para que se lo
cuide y no se quiebre su futuro con la negligencia ni la prepotencia del hombre.
Neruda alcanza a pedirle “...que nos recuerde, que sepa por lo menos que fuimos él,
que hablamos con su lengua”, pero este hombre encerrado en sí mismo hace que se
desdibuje su historia y así, “…aquél niño nos mira y no nos reconoce”.
No podemos ser tolerantes a tanta hipocresía que observamos en la
sociedad y en la mezquindad de unas leyes, que se dicen sociales o educativas y
que sólo convierten al niño en un futuro hombre para la producción y el
consumo. Es el adulto el que continúa postergándole a la infancia el bienestar y
el derecho a una formación personal y social, y esta ceguera educativa, junto al
desencuentro entre la familia y la escuela, mantienen abierta una grieta por la
que lenta e inexorablemente continuarán existiendo dos víctimas: los niños y la
felicidad de las naciones.
Decía Paulo Freire, que el hombre es el hombre y el mundo es el mundo,
pero en la medida que ambos se encuentran en una relación permanente, el
hombre transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación.
Hablemos entonces sobre la sociedad, la familia y la escuela, para que
recuperen el diálogo y con un solo mensaje, se comience a torcer el destino de
nuestras comunidades, a partir del ciudadano que será.