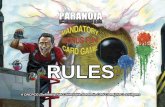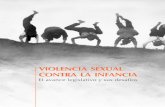SOCIEDAD, FAMILIA Y VIOLENCIA EN LA ESCUELA. Un corazón descuidado.
La "Violencia": la violencia y la paranoia
-
Upload
universidaddelvallecolombia -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La "Violencia": la violencia y la paranoia
1
UNIVERSIDAD DEL VALLE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
"La Violencia": la violencia y la paranoia
ALBERTO VALENCIA GUTIERREZ
Cali, septiembre de 1997
3
ÍNDICE
INTRODUCCION La Violencia y las ciencias sociales El descubrimiento del simbolismo
PRIMERA PARTE I- LA LITERATURA SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA La precariedad de las interpretaciones La consideración instrumental de La Violencia El privilegio de los contextos II- LA CONSTRUCCION NEGATIVA DEL PROBLEMA El estudio de los contextos 1. LO ECONOMICO Las interpretaciones económicas de La Violencia La crítica a las interpretaciones económicas 2. LO SOCIAL La Violencia y los conflictos sociales La Violencia en los Llanos Orientales La Violencia en el sur del Tolima Otras regiones del pais La Violencia y la lucha de clases 3. LO POLITICO La Violencia y la crisis del Estado La crítica al planteamiento de Oquist Un modelo alternativo. Las tesis de Daniel Pécaut La crisis de la dominación política tradicional La división de los sectores dominantes Crisis del Estado y formas de organización de la sociedad civil CONCLUSIONES
1
III- CONSTRUCCION POSITIVA DEL PROBLEMA Los rasgos singulares de La Violencia La eficacia simbólica de la denominación: La Violencia La autonomía de la disputa partidista La actitud de la literatura sobre la división partidista Autonomía y continuidad del bipartidismo El espacio de conformación de la oposición partidista El papel de la religión en La Violencia El problema del "exceso" La actitud de la literatura frente al problema del "exceso" Partido, familia y religión
SEGUNDA PARTE IV- VIOLENCIA Y PARANOIA Teoría e investigación empírica La denegación de la violencia La teoría sociológica y la paranoia Violencia y paranoia La teoria de la paranoia La paranoia como un hecho social La paranoia en Freud y Lacan V- LA PARANOIA EN LAS MEMORIAS DE UN SUBOFICIAL DEL EJERCITO DE COLOMBIA La época de La violencia El libro como testimonio de la paranoia La venganza como delirio de reivindicación La fragmentación de la identidad La paranoia bajo la forma del sentido común La época, el sentido común y la paranoia BIBLIOGRAFIA
1
INTRODUCCION
La Violencia y las ciencias sociales El estudio de La Violencia en Colombia, años cincuenta, a pesar algunos logros innegables sobre todo en la reconstrucción empírica del proceso, no ha producido aún resultados satisfactorios que nos permitan explicar plenamente la más significativa de sus particularidades: ¿por qué a nombre de dos partidos políticos, cuya división carece de un substrato claro en términos sociales, económicos o políticos se produce un enfrentamiento a muerte entre la población, con todas sus características de sevicia y de crueldad? En un balance sobre la bibliografía de La Violencia llevado a cabo en 1986 por Gonzalo Sánchez, el Decano de los violentólogos en Colombia, se llega a la conclusión de que los vacíos de la investigación sobre el tema son inmensos en algunos aspectos tales como la relación entre La Violencia y la vida cotidiana; los mitos, las leyendas y las creencias; los sentimientos religiosos y los movimientos mesiánicos; la mujer y los efectos sobre la estructura familiar; los indígenas; y los cuadros psiquiátricos; etc. Hoy en día, once años después, hay que reconocer que no se ha avanzado mayor cosa en ninguno de estos aspectos.1 La posibilidad de renovar los estudios sobre La Violencia va de la mano con la posibilidad de que otras disciplinas como la lingüística, el psicoanálisis, la antropología o la psicología social, hagan el intento de hacer sus aportes, ya que los aspectos descuidados tienen precisamente que ver con el objeto de este tipo de disciplinas. Hasta el momento La Violencia ha sido patrimonio casi exclusivo de los historiadores, de los sociólogos, e incluso, de los economistas. Todos ellos han contribuido positivamente a su estudio, sobre todo en la reconstrucción minuciosa del proceso, pero las dimensiones simbólicas del fenómeno, que es lo que reclama en últimas el investigador Gonzalo Sánchez con su inventario de carencias citado más arriba, no han sido consideradas, al menos con la profundidad que el fenómeno mismo exige. Este trabajo pretende introducir el psicoanálisis como una perspectiva posible para el estudio de La Violencia en sus dimensiones simbólicas, pero en el marco estricto de una consideración sociológica. Por ello es necesario advertir, desde el comienzo, que se asume el psicoanálisis como una teoría sociológica entre otras. El problema del psicoanálisis como terapia privada no es considerado; de la misma manera no se trata tampoco de "psicoanalizar" ( o mejor aún de "medicalizar") una sociedad. Para que los aportes del psicoanálisis sean "utilizables" en el estudio sociológico de un fenómeno
1 Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas, En SANCHEZ, Gonzalo, PEÑARANDA, Ricardo, Pasado y presente de la violencia en Colombia, CEREC, Bogotá, 1986, pags. 11-30.
1
social cualquiera es necesario llevar a cabo la traducción de sus conceptos al lenguaje y las categorías sociológicas. Y de eso se trata con este estudio. El psicoanálisis es una revolución fundamental de la cultura humana, que ha tenido efectos en la consideración del individuo y las relaciones sociales. No obstante, las ciencias sociales en Colombia no lo han asumido en todo su significado, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes donde el psicoanálisis hace parte de la "atmósfera" que se respira, hasta tal punto que ya ni siquiera se cita porque se asume como una adqui-sición que hace parte del patrimonio intelectual básico de los investigadores. Un balance de la literatura sobre La Violencia en Colombia, que presentaremos progresivamente en el desarrollo de este trabajo, puede permitirnos fácilmente sustentar la ausencia de una perspectiva psicoanalítica en los estudios. El descubrimiento del simbolismo Existen tres maneras de "utilizar" el psicoanálisis en la investigación sociológica. La primera es a partir del aporte que el psicoanálisis puede hacer en la reformulación de los problemas de las ciencias sociales. Desde este punto de vista no es necesario siquiera mencionarlo, porque se puede "llevar en el corazón", es decir, utilizarlo de manera implícita en la manera de formular de entrada los problemas de investigación. La segunda es a través de la "aplicación" de las categorías psicoanalíticas propiamente dichas a los estudios sociológicos. Esta es tal vez la manera más difícil de utilizarlo porque se presta al uso y abuso de las categorías psicoanalíticas y es aquí precisamente donde se corre el riesgo de caer en la tentación de "psicoanalizar" una sociedad. Este riesgo sólo es posible evitarlo si se traducen los conceptos psicoanalíticos a categorías sociológicas y se tiene en cuenta que el psicoanálisis es una forma de dar cuenta del vínculo social, al mismo nivel de las otras disciplinas. Y la tercera es a partir del estudio del lenguaje, aprovechando las producciones orales o escritas de los actores sociales. Estas tres posibilidades están presentes en este trabajo que aquí se presenta. Como reformulación de los problemas básicos de las ciencias sociales los aportes del psicoanálisis se podrían sintetizar en los siguientes aspectos: el acento sobre el lado activo de la acción social, la teoría del inconsciente, la postulación de un tipo de relación no excluyente ni accidental entre la normalidad y la patología, y la teoría de las pulsiones (la agresividad o pulsión de muerte). Más allá de las especificidades de estos cuatro aportes se podría considerar que todos tienen en común el hecho de referirse al papel y al significado del simbolismo en la vida social. El principal aporte del psico-análisis al desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, que comparte por lo demás con otras ciencias sociales2, es el descubrimiento progresivo del simbolismo y de su
2 Desde muy diversos ángulos distintos al psicoanálisis se ha ido descubriendo progresivamente el
1
significado tanto en la vida individual como colectiva. La mayor parte de las teorías sociológicas dominantes se construyen sobre la base de un realismo ingenuo, es decir, de la idea de que existe una realidad en si misma, única y homogénea; externa, (ajena al sujeto o al actor que se relaciona con ella); no construida, sino dada de una vez por todas; que se expresa en los hechos, y a la que es cosa vana interponer interpretaciones que la "desfiguren", porque es la misma para todos los seres. El problema de las ciencias sociales se reduciría entonces a estudiar las múltiples formas como esa realidad determina los comportamientos, y a tratar de descifrar la manera como se registra o se refleja, o incluso, se desfigura o se deforma a través de las representaciones. Una de las principales expresiones de este realismo ingenuo es, por una parte, el marxismo dogmático tradicional, con su teoría del reflejo, que pretende dar cuenta de todas las formas de producción de la conciencia humana como expresión de una realidad independiente y autónoma, anterior y exterior a la representación o al conocimiento que de ella se tiene; y por otra parte, el conductismo, que pretende explicar el comportamiento humano como respuesta inmediata a un estímulo, sin mediaciones de ninguna especie. La clave para comprender la respuesta estaría dada en el estímulo, que no sería otra cosa que el contexto determinante del comportamiento, porque no se reconoce entre ambos extremos ninguna forma de mediación, que reinterprete o reoriente el sentido presente en el estímulo inicial. Ambas teorías (la teoría del reflejo y el conductismo), no son sólo, en el primer caso, la expresión de tendencias propias al pensamiento marxista, o en el segundo, una escuela psicológica de contornos definidos (la teoría de Skinner), sino formas de análisis que están implícitas en muchas teorías sociológicas, que explícitamente no se reclaramarían de estas versiones, y que con vigor negarían cualquier tipo de nexo o filiación. Por consiguiente, más que de teorías particularizables, que ya están "pasadas de moda" por lo demás, se trataría, pues, de formas espontáneas de pensamiento sociológico, componentes de un "sentido común" promedio presente en las ciencias sociales aún hoy en día. Detrás de ambas versiones existe una concepción naturalista de la vida social, que asimila lo social a un orden físico o natural.
simbolismo, en contrate con el "realismo ingenuo" de ciertos modelos dominantes. La antropología, con su concepto de cultura, ha desarrollado el estudio del simbolismo de las sociedades "periféricas" (con respecto a los centros dominantes), en contraste con unos pretendidos "intereses materiales" autónomos; la lingüística, con su investigación sobre las estructuras del lenguaje, nos ha enseñado que el universo lingüístico tiene una autonomía frente a una pretendida realidad "extralingüistica", que se constituye por tanto en referente de si mismo; la filosofía, en algunas versiones, con su énfasis en las "formas simbólicas" (Cassirer), o las estructuras de la vida cotidiana (Heidegger), nos ha revelado el carácter fundamentalmente simbólico del comportamiento humano, en contraste con las concepciones simplemente racionalistas; la sociología misma, con sus énfasis en las formas de la mentalidad primitiva, o las formas de la vida cotidiana, ha explorado igualmente este mismo universo simbólico; la psicología social, con su estudio de las interacciones intersubjetivas, etc.
1
En contrate con el realismo ingenuo en sus múltiples expresiones, el descubrimiento del significado del simbolismo en la vida social, va de la mano de dos ideas. En primer lugar, el simbolismo es el descubrimiento de una realidad sui generis, habitualmente encubierta a la mirada que sólo busca registrar los hechos. La sociedad no es entendida de manera simple como un conjunto de hechos dados y observables, sino como un conjunto de relaciones inscritas en un tejido simbólico. El descubrimiento del simbolismo es la revelación de "una realidad nueva", condición de existencia de lo que el "realismo ingenuo" postularía como la "realidad externa", y que como tal es invisible a la mirada naturalista o positivista. Una de las más importantes características de las teorías sociológicas dominantes es precisamente su "ceguera al simbolismo". En segundo lugar, el descubrimiento del simbolismo implica que la realidad no se recibe, se registra o se capta de manera directa, como aparece en el modelo positivista, sino que se construye, a través de la mediación constitutiva del simbolismo. En otros términos habría que entender que ni los acontecimientos, ni las cosas, ni las instituciones, ni cualquier otro componente de lo social (la economía, la organización social, la política, las instituciones, etc.) es reductible por entero al simbolismo, pero ninguno es concebible por fuera de él3. En el marco así dibujado este trabajo es un esfuerzo por analizar La Violencia en Colombia, años cincuenta, desde la perspectiva de las dimensiones simbólicas que se pueden encontrar en el proceso. Y a partir, en particular, de la teoría psicoanalítica de la paranoia. El trabajo consta de dos partes. Una primera eminentemente sociológica, en la que se sustenta, a partir de aproximaciones progresivas, una manera de abordar el estudio de La Violencia, teniendo en cuenta elementos que hasta el momento han sido poco considerados en la literatura sobre el tema: el significado del bipartidismo, la familia, la religión, y el "exceso" de sevicia y de crueldad de los crímenes. Se trata también, en esta primera parte, de construir una hipótesis para el estudio de La Violencia, a partir de la cual puede ser pertinente el problema de la paranoia como una clave para el estudio de las dimensiones simbólicas del conflicto. Hay formas de abordar el estudio de La Violencia en las que la teoría de la paranoia no tendría ningún aporte positivo que hacer. En la segunda parte, trataremos de utilizar el concepto de paranoia como una clave
3 Es bueno advertir al lector que no todas las perspectivas sobre lo simbólico asumen las dos orientaciones reseñadas aquí. Muchas veces lo simbólico es definido en los términos positivistas convencionales. Eso quiere decir que aquí se asume el problema de lo simbólico en el sentido específico expuesto.
1
fundamental que nos permita descubrir dimensiones de la violencia hasta el momento dejadas de lado. La tesis que queremos sustentar es que la clave para entender La Violencia consiste en descifrar la lógica y la dinámica del bipartidismo colombiano de la época. Y la teoría psicoanalítica de la paranoia puede hacer un aporte esencial en este sentido. PRESENTACION GENERAL DEL TRABAJO NOTA. Para que el lector tenga una visión de conjunto del estudio presentamos a continuación una reseña completa de lo que va a leer en las líneas siguientes, a partir de extracos tomados del texto. El inventario de la bibliografía sobre La Violencia en Colombia, años cincuenta, nos da los siguientes resultados: no existen trabajos empíricos suficientes para abarcar el fenómeno a nivel del país; no existe una interpretación "satisfactoria" de las características específicas de este proceso social (la lógica del bipartidismo que motiva las luchas, y las características de los crímenes); los estudios se mueven en problemas relativamente convencionales de la sociología como son la determinación económica, los conflictos sociales y la crisis del Estado; existen muy pocas referencias a las dimensiones simbólicas del conflicto (religiosidad, representaciones, los crímenes, etc.). Las principales características de los estudios son, en primer lugar, el énfasis en el supuesto carácter instrumental de La Violencia; y en segundo lugar, el afán de reducir su estudio a la presentación y descripción de los contextos en que se produce. La Violencia tiene en efecto un carácter instrumental de tipo económico, político, o incluso social, que no se puede negar. No obstante la instrumentalidad de La Violencia no es más que un "efecto secundario" de una situación "primaria" que es la que el análi-sis debe privilegiar: cómo se conforman los actores, en qué consiste el acto violento en sí mismo, cuáles son las características de los crímenes, etc. Estos aspectos constituyen las condiciones de posibilidad de toda instrumentalidad. Con respecto al estudio de los contextos en que La Violencia se produce habría que resaltar tres tipos de interpretaciones: económica, social y política. La interpretación económica presenta La Violencia como un resultado en la implantación del capitalismo en el campo, en un sentido progresivo (como consecuencia), o "reaccionario" (como reacción). Los argumentos económicos que sustentan estas afirmaciones son bastante pobres, y no resisten un análisis empírico riguroso. Su principal problema es que generalizan al conjunto el país situaciones particulares. Y, además, asumen dogmáticamente la idea de que la violencia es
1
consubstancial a la implantación del capital, tal como es expuesta esta tesis por Marx en El Capital, a propósito del caso inglés. Acerca de la relación entre La Violencia y los conflictos sociales se plantean tres tesis: 1-La Violencia se inscribe en la continuidad de los conflictos agrarios de los años 20 y 30; 2-La Violencia es la expresión de los conflictos sociales regionales en cada uno de los lugares en que ocurre; 3-La Violencia es una forma de la lucha de clases. La conclusión que se deriva de postular una relación de esta naturaleza entre La Violencia y los conflictos sociales es que el énfasis habría que desplazarlo hacia tales conflictos, dejando a un lado como "inesencial" el enfrentamiento partidista. En términos políticos la más difundida de las interpretaciones de La violencia plantea que el conflicto ha estado condicionado por una crisis del Estado, que hizo posible la irrupción de conflictos sociales latentes, que no se hubieran desarrollado con una presencia del Estado. Esta tesis se puede criticar así: 1-Por el tipo de indicadores que utiliza para definir una presencia del Estado; 2-Porque generaliza indebidamente situaciones particulares al conjunto del país; 3-Por las "causas" que asigna al derrumba-miento del Estado (la crisis de los sectores dominantes, y su división). 4-Porque el factor decisivo en última instancia, que determina si la ausencia del Estado es un factor propiciador de violencia, es la forma de ser de la sociedad civil. La crítica a estas tres formas de estudiar La Violencia nos lleva a la conclusión que no se pueden confundir los contextos en que La Violencia se inscribe con relación a las características específicas de su desarrollo. En otros términos, contextualizar un fenómeno social, no es explicarlo. Desde este punto de vista una interpretación de La Violencia debe tener en cuenta tres elementos básicos para una definición adecuada: en primer lugar, la denominación misma ("La Violencia"), en todo su valor simbólico e imaginario; en segundo lugar, la disputa partidista como el elemento que da una unidad al enfrentamiento; y en tercer lugar, el hecho de que a nombre de los partidos tradicionales del país se llevaron a cabo una serie de actos violentos de muy diversa índole, caracterizados en especial por su crueldad y su sevicia. Cualquier tipo de estudio o de interpretación de La Violencia, (a nivel general o particular, en un plano económico, político, social o cultural), debe tener en cuenta estos tres elementos de su definición, tanto como punto de partida como punto de llegada. En otros términos, una interpretación es válida en la medida en que permita dar cuenta de estos tres elementos. La mayor parte de los estudios consideran secundarios estos tres aspectos y desplazan a la investigación a otros registros. La hipótesis que se pretende sustentar es que el estudio de La Violencia, sin desconocer la importancia de los contextos, debe desplazarse de nuevo al estudio de la división y la disputa partidista misma, de donde los estudios la expulsaron. Cuatro proposiciones sustentan esta idea: 1-La Violencia es sinónimo de enfrentamiento partidista. El
1
elemento común que permite considerar La Violencia como una época definida y como una unidad de análisis es justamente la existencia de las disputas partidistas. 2-El único elemento que nos permite circunscribir la unidad del proceso, en el marco de la extrema heterogeneidad regional, es la disputa partidista que se encuentra extendida por casi todo el país y en cada una de las regiones está profundamente integrada a los más diversos conflictos sociales. 3-Los partidos políticos son las referencias concretas e inmediatas de las acciones violentas, los que ofrecen los símbolos y las motivaciones inmediatas del conflicto; y 3-Los partidos políticos constituyen las mediaciones fundamentales entre las acciones singulares y la estructura social. Como consecuencia de todo esto, lo que encontramos en el desarrollo de La Violencia es la extraordinaria autonomización de las instituciones políticas, con respecto a los otros componentes de la estructura social. La oposición partidista no tiene sin embargo una explicación posible ni en el campo social, ni en el campo político, ni en el campo económico. Si esta oposición tuviera una explicación en alguno de estos registros, La Violencia podría ser explicada en términos sociales, económicos o políticos. Pero no este el caso. Por el contrario la oposición política entre liberales y conservadores tiene una autonomía propia, de la que nos dan cuenta su arraigo en la cultura colombiana, y su extraordinaria continuidad histórica desde el siglo pasado. La primera tarea del investigador de La Violencia debería ser, entonces, investigar en que consiste esta autonomía. En este sentido proponemos la hipótesis de que la autonomía, el arraigo, la continuidad y la dinámica de la división política se explica por el hecho de que las filiaciones políticas se conforman y se reproducen a través de dos elementos: un espacio cultural definido por la religión, y un espacio institucional, que es la familia. En nuestra opinión esta triple relación (familia, religión, partido) representa una perspectiva no estudiada con relación a la dinámica del bipartidismo, y a la violencia colombiana. Consideramos que a partir de este tipo de análisis puede explorarse un punto de vista nuevo y hasta el momento totalmente desconocido por la investigación. No obstante, cualquier hipótesis que se postule como elemento constitutivo de la oposición partidista colombiana, debe tener en cuenta un hecho significativo: los enfrentamientos violentos, los crímenes y los asesinatos, con toda su sevicia y su horror, se producen precisamente a nombre de dicha división política, es decir, de los partidos políticos tradicionales del país. Por ello, decir simplemente que es en el espacio dominado por los partidos donde se encuentra el espacio concreto de La Violencia, no significa mucho, si al mismo tiempo no se formula una hipótesis que permita explicar por qué de la división política se llega al hecho violento. Si La Violencia se lleva a cabo bajo las banderas partidistas, hay que preguntar de qué manera en las características concretas de conformación del bipartidismo colombiano, se encontraban ya contenidos los gérmenes del desencadenamiento del proceso violento de los cincuenta, con toda su sevicia y su crueldad. Por consiguiente, si decimos que el fundamento de conformación
1
de la oposición política es la familia y la religión, bien directamente o a través de su influencia sobre la familia, estos elementos deben explicarnos las características de los crímenes. La hipótesis que queremos proponer entonces es la siguiente. En la medida en que la conformación de la división política se da en un ámbito privado de la familia, las identi-dades partidistas se conforman en el mismo espacio de conformación de las identidades básicas del sujeto humano y se confunden entre si: la configuración de una imagen de la unidad del cuerpo, el ingreso al lenguaje, la inscripción en la diferencia de los sexos, y el ingreso en la lógica de las generaciones. De esta manera "lo familiar", o las identidades familiares, se convierten en un componente de las identidades políticas, con las cuales establecen un compromiso indisoluble. Esta hipótesis se podría expresar también en otros términos más sencillos. El "aprendizaje" de la oposición política liberal o conservador, se lleva a cabo en el marco de las condiciones de la socialización primaria, que consiste en la construcción de las identidades más fundamentales que definen un ser humano y lo diferencian del animal. Los colombianos han aprendido a ser liberales o conservadores en el mismo espacio, y en el marco de las mismas relaciones, en que han aprendido a relacionarse con su cuerpo, a integrarse al lenguaje, a asumir la diferencia de los sexos, y a ingresar a la lógica de las generaciones (asumir un nombre). Por consiguiente, los "complejos familiares"4 se integran y se proyectan a la vida política y las identidades básicas fami-liares se convierten en un substrato de lo político. Cuando las identidades políticas se ponen en cuestión, por razones de diversa índole, como ocurre en La Violencia de los años cincuenta, la expresión de esa crisis, o de esa desintegración de las identidades partidistas, es el crimen tal como lo conocemos en esta época, debido a que lo que se juega en la división partidista no es sólo una dimensión estrictamente política, sino las identidades básicas que se conforman en el espacio familiar. La única posibilidad de entender sociológicamente por qué a nombre de las banderas partidistas se llevan a cabo esta clase de crímenes es a partir de la hipótesis de la familia como elemento de mediación en la conformación de las identidades partidistas. En la Costa Atlántica, donde existía un bipartidismo tan generalizado como en el resto del país, no hubo violencia en los años cincuenta. Y la razón muy probablemente está en que allí las filiaciones partidistas no presentan el mismo tipo de relación con la familia y la religión, que encontramos en el resto del país. El problema central, pues, que abriría la puerta a una respuesta nueva sobre el origen y el sentido de La Violencia en Colombia, años cincuenta, es el estudio de la conformación simbólica que opera en el marco de la forma de socialización primaria que hemos considerado como el origen del bipartidismo. La familia es por excelencia el
4 Utilizamos esta expresión en el sentido que le da Jacques Lacan en su artículo "La Famille", escrito para el Tomo VII de "L'Encyclopédie francaise", y publicado en 1938. (Existe traducción española).
1
espacio de conformación de lo simbólico. Las cuatro identidades básicas tienen en común el hecho de que se refieren todas a la conformación simbólica del ser humano. Al analizar la oposición política encontramos que hereda de los "complejos familiares" una relación social de exclusión, fundamento de conformación de lo simbólico.
Para analizar la conformación de lo simbólico apelamos, entonces, al problema psicoanalítico de la paranoia. El gran aporte de esta teoría consiste en que nos permite ver y descubrir el reverso de la constitución simbólica de una relación social dada. La paranoia consiste precisamente en la anulación del elemento simbólico, que hace posible que las diferencias y los conflictos se resuelvan por una vía diferente a la negación o la destrucción del "otro". Lo que está en juego en la paranoia es precisamente el drama de la alteridad, de la propia identidad y del significado del otro, cuando falla la referencia a un tercer elemento que haga posible que los términos de la relación no se inscriban en una lógica de la exclusión. La paranoia es, pues, una relación social en la que los "actores" están inscritos en una relación permutable y excluyente, hasta el punto de que la afirmación de uno de ellos es la negación del otro, o viceversa. Desde este punto de vista la paranoia no es simplemente una entidad clínica, descrita por psiquiatras o psicoanalistas, sino una teoría que nos da cuenta de un componente constitutivo de las relaciones sociales. La teoría de la paranoia nos permite describir la estructura del acto violento. No todo mecanismo paranoico implica un acto violento; pero todo acto violento tiene como fundamento un mecanismo paranoico. La teoría de la paranoia nos enseña que la hostilidad, la agresividad y la violencia son función de las similitudes de los actores y no necesariamente de las diferencias, como lo proclama la sociología convencional. Las diferen-cias funcionan como coartada, o como construcción ad hoc que hace posible el acto, pero no serían, desde este punto de vista, la determinación fundamental del acto violento. La pregunta, entonces, que orienta la segunda parte de este trabajo, es la siguiente: ¿Que aporte puede hacer la teoría psicoanalítica de la paranoia para descifrar La Violencia de los años cincuenta, en sus particularidades? Es importante aclarar que no se trata de ver cómo encontramos en La Violencia hechos que nos confirmen la teoría, sino cómo la teoría de la paranoia, como instrumento de trabajo, nos permite descubrir hechos nuevos no inmediatamente visibles a la observación. No olvidemos que los hechos son "mudos", no hablan por si mismos. La teoría, como saber pasado y provisional, es la posibilidad de poner a hablar los hechos, en una forma nueva, a partir de nuevas preguntas. El principal aporte de la teoría de la paranoia para el estudio de La Violencia en Colombia, años cincuenta, es que nos permite descifrar la lógica del bipartidismo colombiano. En la primera parte de este trabajo hemos hecho un gran esfuerzo por demostrar que la división partidista de aquellos años no tiene un fundamento claro en elementos de carácter económico, social, o político. Esta idea expresada de otra manera quiere decir que no son las diferencias las que determinan que a nombre de los partidos políticos se desencadene una lucha a muerte, con toda su sevicia y su crueldad, sino precisamente las similitudes entre los
1
actores. La lógica y la dinámica de la oposición política de la época son fundamentalmente paranoides. Esta idea abre inmensas posibilidades para la investigación. Hemos llevado a cabo un detallado estudio del libro Zarpazo Otra cara de la Violencia Memorias de un suboficial del Ejército colombiano, que el lector encontrará al final de este trabajo, a partir de la teoría psicoanalítica de la paranoia, y tratando de encontrar elementos fundamentales para el estudio de La Violencia desde un punto de vista sociológico, que nos permitan entender la razón de ser de la división política. Este libro es escrito por un miembro del Ejército de Colombia que logra infiltrarse en la banda de uno de los bandoleros más conocidos de la época, llamado Zarpazo. Como integrante del grupo logra eliminar a una buena parte de sus "compañeros". El Presidente Guillermo Leon Valencia le otorga la Cruz de Boyacá, en grado de Comendador, como reconocimiento por sus servicios. Más tarde es nombrado como agregado militar en la Embajada del Perú. Y el Ejército publica sus "Memorias" que se convierten en un manual de instrucción para los jóvenes soldados, hasta el momento en que los oficiales descubren el gran error, y se recoge la edición. No hay que olvidar que no es posible psicoanalizar una sociedad; sólo es posible hacerlo a un ser que hable y entienda. Por este motivo el aporte del psicoanálisis a la teoría y la investigación sociológica se mueve dentro de marcos limitados. Las hipótesis que se pueden construir desde la teoría psicoanalítica sólo se pueden formular a partir de aquellas formas de manifestación de los fenómenos sociales que sean susceptibles de una interpretación psicoanalítica. Y precisamente las narraciones construidas por actores sociales que han intervenido directamente en procesos de violencia y que han escrito sus "memorias", representan un campo por excelencia de aplicación posible del psicoanálisis, y de integración de perspectivas sociológicas y psicoanalíticas. Este tipo de análisis se puede hacer extensivo a toda una serie de textos que se produjeron en el mismo período. El lector encontrará en la segunda parte de este trabajo una reseña completa del problema de la paranoia, que le permitirá orientarse en las tesis que queremos sustentar.
1
I LA LITERATURA SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
La precariedad de las interpretaciones A pesar de la aparición de nuevos estudios en los últimos años aún existe, entre los analistas e investigadores del complejo proceso de La Violencia en Colombia, y de manera casi generalizada, la opinión de que este fenómeno social no ha tenido, en el desarrollo de las Ciencias Sociales en el país, una explicación satisfactoria. Esta preocupación aparece de manera recurrente en muy diversos momentos. El investigador norteamericano Paul Oquist, en un trabajo muy documentado sobre el tema publicado en 1979, expresa su convicción sobre la existencia de "un bajo nivel explicativo de las teorías de La Violencia en Colombia". El objetivo de su investigación es precisamente encontrar una explicación que pueda contribuir a llenar el gran vacío existente sobre este tema en la investigación sociológica colombiana. Según el autor este hecho se debe a tres razones: en primer lugar, al afán de encontrar una "explicación unitaria de la misma", desconociendo las diferencias regionales; en segundo lugar, a que el análisis se queda en los conflictos partidistas; y en tercer lugar, a que se le da una importancia desmedida a factores de índole económica, como es la expansión del capita-lismo en el campo5. Observaciones similares se encuentran expresadas directa o indirectamente en otros autores, sea refiriéndose al conjunto del proceso, sea a sus manifestaciones regionales, sea a algunos aspectos, como por ejemplo la crueldad excesiva característica de este período. En un ensayo publicado en 1976 el investigador francés Daniel Pécaut constata la escasez de estudios y de interpretaciones, sobre todo de estudios regionales, y el hecho de que los análisis se han centrado en el plano de las acusaciones que se hacen los 5 Al respecto el autor afirma: "Una de las premisas básicas de este libro es que La Violencia en Colombia no ha sido explicada de modo satisfactorio. Uno de los principales motivos ha sido la tendencia a considerarla como un proceso social único e indivisible y la consecuente búsqueda de una explicación unitaria de la misma. Debido a esta tendencia, las explicaciones han descrito La Violencia como exclusivamente atribuible a conflictos de partido o debida primordialmente a algún fenómeno socio-económico, como por ejemplo la expansión del capitalismo en el campo". OQUIST, Paul, Violencia, conflicto y política en
Colombia, Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 1978, pag. 275.
1
partidos entre si6. En un estudio más reciente que los dos anteriores, aparecido en 1984, se encuentra la misma constatación de que "algo falta" y de que el "resultado final es decepcionante"7. De 1984 para acá han aparecido nuevas investigaciones, pero aún así se puede afirmar que la situación continúa.8 Aún ahora podemos afirmar que no se dispone de trabajos descriptivos suficientes para tener una referencia global completa del proceso en todas las regiones del país. Aunque ha habido algunas notables excepciones en los últimos años, la tendencia más acentuada en la mayor parte de los trabajos sobre el tema es el estudio del fenómeno en su conjunto, dejando de lado las manifestaciones regionales específicas.9 Si se contrastan dos mapas, el de las zonas de La Violencia y el de los estudios regionales existentes, los vacíos son inmensos. Una de las consecuencias de esta falta de investigaciones particulares ha sido la dificultad de construir interpretaciones basadas en hechos empíricos comprobados y rigurosamente descritos. Muchas interpretaciones intentan construir generalizaciones para el conjunto del país, suponiendo que se trata de un fenómeno unitario y homogéneo, y sin matizar la interpretación de acuerdo con las diferencias regionales. A este aspecto los estudiosos del fenómeno se han referido muy a menudo. Tal es el caso por ejemplo de Daniel Pécaut, en un texto reciente,10 o de Jaime Arocha, en su estudio
6 "Si los testimonios libelos, denuncias y obras noveladas se han multiplicado a propósito de este fenómeno, los estudios objetivos han sido escasos, lo mismo que las interpretaciones. Casi no se dispone de estudios regionales; se ignoran casi todas las consecuencias de la violencia rural. Durante largo tiempo los análisis se han colocado únicamente en el plano político, retomando a menudo las acusaciones lanzadas por un partido contra el otro". PECAUT, Daniel, Reflexiones sobre el fenómeno de la Violencia, En Revista Ideología y Sociedad,
No. 19, octubre diciembre de 1976, p.71.
7 "Hacia finales de la década 1970-79 investigadores de todas las disciplinas humanísticas, de todas las ideologías y metodologías se habían entregado a la labor de explorar La Violencia en Colombia, creando un cuerpo respetable de obras académicas. No obstante, el resultado final es decepcionante. Entre quienes estudian ese cuerpo hay un sentimiento persistente de que algo falta, de que en alguna forma La Violencia no puede ser aprehendida dentro de ningún paradigma sencillo o capturada en los empastes de un solo tomo". HENDERSON, James. Cuando Colombia se desangró, El Ancora Editores, Bogotá, 1984, pag. 24. 8 Una buena reseña de las investigaciones aparecidas desde 1986 para acá, no solamente en lo que tiene que ver con la violencia clásica sino con la violencia actual, se encuentra en el apéndice de la segunda edición del libro al artículo de Gonzalo Sánchez ya citado, escrito por Ricardo Peñaranda. Ver SANCHEZ, Gonzalo, PEÑARANDA, Ricardo (compiladores), Pasado y presente de la Violencia en Colombia, Segunda edición aumentada, Fondo editorial CEREC, Bogotá, 1991, pags. 38-44. 9 Hay algunas excepciones notables como son los trabajos de Carlos Ortiz, Jaime Arocha, Darío Fajardo, Darío Betancur y Martha L. García, y algunos otros otros, citados en la bibliografía. 10 "Por ricas que sean algunas veces estas distintas fuentes, no se puede dejar de constatar la inmensa ignorancia que continúa prevaleciendo con respecto al tema de las manifestaciones locales de La Violencia... Ante la ausencia de monografías precisas, cómo reconocer realmente la organización de La Violencia y, más aún, sus efectos?". PECAUT, Daniel, Classe ouvrière et système politique en Colombie, 1930-1953, Tesis de Doctorado, Universidad René Descartes Sorbona, Paris, 1979, p. 781.
1
sobre un municipio del Quindío.11 Una visión panorámica del estado de los estudios sobre La Violencia en los últimos años nos permite llegar a la conclusión de que, a pesar del aumento en el número de estudios, el interés por las violencias actuales ha desplazado el interés por La Violencia de loa años cincuenta. Los investigadores se preocupan ahora por las nuevas realidades que aparecen en el horizonte, motivados sobre todo por el hecho de que Colombia, desde mediados de la década del ochenta, se encuentra en una situación de violencia de proporciones similares a lo que fue la violencia de los años cincuenta. Existe, además, en una buena parte de la opinión erudita sobre la violencia en Colombia, pasada o presente, la idea de que existe una discontinuidad radical entre los años cincuenta y la época actual. Y una idea de esta naturaleza no es propiamente un incentivo para un investigador que quiera entender el presente de la violencia en Colombia12. El análisis de los estudios y de las interpretaciones sobre el fenómeno de La Violencia en Colombia, nos permite llegar a algunas conclusiones generales, de las que se derivan a su vez algunas exigencias para su estudio. En primer lugar no es evidente que el sentido de lo que se entiende por La Violencia sea totalmente claro; existe por consiguiente una incomprensión de lo que es necesario explicar o interpretar13. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, La Violencia ha sido estudiada a partir de preguntas mal planteadas y de problemas mal definidos. El estudio de La Violencia a partir de preguntas mal planteadas y de debates mal definidos, se encuentra presente en la literatura sobre el tema, desde la primera obra. El autor hace la cuenta de más de 100 causas de La Violencia de donde podrían surgir toda clase de reinterpretaciones.14 Las explicaciones intentadas sorprenden por su variedad. La literatura partidista confunde la explicación con un juicio de responsabilidad. En lugar de hacer un análisis sociológico o histórico, busca los culpables en el gobierno o en los diferentes partidos. Por otro lado nos 11 "El estudio de los determinantes de la violencia es esencial porque pocos investigadores han podido explicar la distribución geográfica del fenómeno y menos su persistencia". AROCHA, Jaime, La Violencia en el Quindío. Determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio caficultor, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1979. 12 Al final de este trabajo trataremos de demostrar que, a pesar de las discontinuidades evidentes entre los años cincuenta y la violencia actual, es posible postular formas de continuidad entre ambos períodos. Todo depende de la manera como se formule el problema. Esta idea es uno de las principales soportes de este trabajo. 13 Al respecto comenta Gonzalo Sánchez: "En realidad, cualquier estudio de La Violencia, debería comenzar -y esto no se ha hecho- con una reconstrucción de la genealogía y de las implicaciones de sus múltiples significaciones". Los estudios sobre La Violencia: Balance y perspectivas, en SANCHEZ, Gonzalo, PEÑARANDA, Ricardo, Pasado y presente de La Violencia en Colombia, Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 1986, pag. 14. 14 GUZMAN, Germán, et al., La Violencia en Colombia, Tomo II, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1980, Parte III, Capítulo VI, La etiología de la Violencia, pag.
381 y siguientes.
1
encontramos con el psiquiatra que, prescindiendo de toda referencia a una estructura social determinada, encuentra en el carácter y en el atavismo de la raza el núcleo generador de La Violencia. Hay otros autores que hablan de la falta de proteínas de los habitantes de la montaña15, como causa de La Violencia. Otros hablan de una supuesta "enfermedad cardíaca" en Colombia que en 1949 cambió totalmente la historia del país.16 Los ejemplos anteriores son exagerados y pintorescos, pero de todas formas en la literatura propiamente sociológica se encuentra también una dificultad similar de formular adecuadamente los términos del problema. Las principales dificultades que se derivan de una inadecuada formulación del problema es el énfasis excesivo que los estudios ponen en dos aspectos. En primer lugar en el supuesto carácter instrumental de La Violencia, y en segundo lugar, en el afán de reducir su estudio a la presentación y descripción de los contex-tos. El punto de partida de este trabajo es, pues, la convicción sobre la importancia de hacer claridad sobre el problema que es necesario explicar, y sobre la necesidad de una cons-trucción previa del objeto de estudio, a partir de la información existente, que haga posible evitar las preguntas mal planteadas o los falsos debates. Sólo así es posible orientar por nuevos rumbos la investigación, integrar a ella el aporte de disciplinas como el psicoanálisis, la lingüistica, la antroplogía o la psicología social, y producir interpretaciones que vayan más allá de las coordenadas tradicionales. Trataremos de explicar ambos aspectos en las líneas siguientes. La consideración instrumental de La Violencia En la realidad externa, empíricamente observable, La Violencia se encuentra profundamente implicada con intereses de toda índole; pero esto no quiere decir que analíticamente no sea posible diferenciar una lógica del interés en La Violencia, con una lógica de La Violencia en si misma y en las condiciones de su existencia. La pregunta que suele hacerse se refiere a la instrumentalidad de los fines: a quien ha beneficiado, como se producen las reapropiaciones de la cosecha cafetera, quien se ha enriquecido, qué destino han tenido las tierras expropiadas a la fuerza, etc. La consideración acerca del acto violento en si mismo, y de los actores sociales que en él intervienen pasa a un segundo plano, bajo la idea de que sólo se trata de los medios para alcanzar ciertos fines. Este tipo de análisis privilegia la consideración de los fines y deja de lado el estudio de los supuestos "medios". No se tiene en cuenta que la instrumentalidad de La Violencia no es más que un "efecto secundario" de una situación "primaria" que es la que el análisis debe privilegiar: cómo se conforman los actores, en qué consiste el acto violento en sí mismo,
15 GAITAN MAHECHA, Bernardo, Misión histórica del Frente Nacional: de la violencia a la Democracia, Bogotá, 1966. Citado por Henderson, Opus cit, pag. 22.
16 LOPEZ DE MESA, Luis, Escrutinio sociológico de la historia colombiana, Bogotá, Editorial ABC, pag. 209. Citado por Henderson, Opus cit. pag. 13.
1
cuáles son las características de los crímenes, etc. Estos aspectos constituyen las condiciones de posibilidad de toda instrumentalidad. El análisis en términos instrumentales es perfectamente legítimo, pero no debe ser un obstáculo para obviar un análisis específico de La Violencia. El análisis de La Violencia en términos de intereses, y de instrumentalidad, ha dejado de lado el análisis de La Violencia en su lógica interna y en las condiciones que la constituyen. Con respecto al carácter instrumental de La Violencia no podemos desconocer que en muchas regiones del país La Violencia tuvo de manera eminente este caracter instrumental. En la región del café el incremento de los crímenes se produce durante las cosechas de café, mientras se constata una disminución el resto del año.17 En el Departamento del Valle del Cauca La Violencia asume la forma de una empresa planificada con todas las características de un negocio.18 Similares observaciones se podrían hacer con respecto a La Violencia en otras regiones del país. Existe una consideración instrumental también con respecto a los actores de La Violencia. En un sentido político general se tiende a considerar que La Violencia es simplemente una estrategia política dirigida por las clases dominantes, con el fin de destruir "un movimiento democrático que exigía reformas en el campo y en la política nacional".19 De esta manera, el campesino no sería otra cosa que el instrumento de una política diseñada por fuera de él, por parte de los dirigentes políticos representantes de los sectores dominantes. Según esta interpretación, los verdaderos agentes de La Violencia serían estos últimos, convirtiendo así al campesino en un instrumento pasivo, objeto de finalidades que lo desbordan. Es apenas obvio que todo análisis debe aprender a reconocer las evidencias, y constatar la participación activa y directa de los sectores dominantes a través de sus representantes en la promoción, la dirección y el desencadenamiento de La Violencia. No obstante, más allá de las consignas, de las órdenes, de los telegramas y de la participación directa de los líderes políticos, La Violencia tiene una dimensión específica, y los actores directos de ésta, es decir, los campesinos colombianos, una autonomía propia que impide considerarlos como simples instrumentos. Hay que considerar, pues, que el campesino, aún sometido a las lealtades partidistas, es un actor directo de La Violencia, y un agente directo de la reproducción de su propia dominación política. Sin embargo, este hecho no ha sido reconocido en todo su significado en la literatura o se le ha asignado una significación específica. Que La Violencia tiene una especificidad propia y una dinámica interna que escapa a la
17 Sobre el aumento de los crímenes durante las épocas de la cosecha cafetera ver, ORTIZ, Carlos, Estado y Subversión en Colombia La Violencia en el Quindío
años 50, CIDER, CEREC, Bogotá, 1985, Sexta Parte Los negocios de la Violencia o la Violencia como negocio, pags. 289-321.
18 Sobre la violencia como negocio en el Valle del Cauca y el occidente colombiano se puede consultar BETANCOURT, Darío, GARCIA, Martha L., Matones y cua-
drileros Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano, Tercer Mundo Editores, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales,
Bogotá, 1990.
19 KALMAMNOVITZ, Salomón, El desarrollo de la agricultura en Colombia. Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1982.
1
instrumentalidad, es algo que se puede fácilmente constatar, a partir de algunas referencias. El discurso del líder conservador Laureano Gómez en el momento de su posesión como Presidente de la República es un testimonio de la conciencia de los actores dominantes sobre las dimensiones autónomas del conflicto.20 A partir de 1953 (o aún desde antes), los sectores dominantes toman conciencia de las dimensiones del conflicto, y tratan de detener-lo a partir del llamado al Ejército para que tome el poder en sus manos. Es el momento del "golpe" de Estado de Rojas Pinilla, y de la amnistía concedida por éste. Ambas medidas logran detener el proceso durante unos meses, pero poco después La Violencia se reanuda con igual fuerza en buena parte de las regiones afectadas. Esto demuestra que el conflicto tiene una dimensión propia, que se desarrolla por si misma, y que tiene su fundamento en las condiciones de vida del campesino colombiano, de manera relativamente independiente del apoyo de los líderes políticos. Algo similar ocurre en el momento de la constitución del Frente Nacional: aún cuando se logra detener la marcha de La Violencia en muchas regiones, en otras, su dinámica interna le permite una continuidad, y una permanencia por cinco o más años. Es el momento de lo que se ha conocido como la época del bandolerismo. En conclusión, si bien es imposible desconocer la existencia de un elevado grado de instrumentalidad en las características del proceso de La Violencia, es necesario admitir igualmente la propia especificidad de su desarrollo y la lógica particular de su existencia y de su reproducción, que hacen del campesino el agente directo de La Violencia. En términos generales se puede constatar la existencia de innumerables actos de violencia en los cuales difícilmente se puede descubrir una instrumentalidad del tipo medios fines: la muerte de los niños (“no dejar ni la semilla”): el asesinato con sevicia de las mujeres como reproductoras de una especie política que debía desaparecer, y a las que debían serle destruidos los órganos significantes de su papel en la reproducción: corte de los senos, destrucción de los órganos genitales, etc. Lo importante pues en un estudio de La Violencia sería ir más allá de este tipo de instrumentalidad postulada y preguntarse por las condiciones de La Violencia en si misma. Por ello en lugar de preguntarse por los "culpables" y los "manipuladores" que supuestamente engañaron a un campesinado ingenuo y lo embarcaron en una empresa que no era la suya, es necesario investigar las condiciones de vida del campesinado colombiano, a partir de las cuales se hizo posible un fenómeno de esta naturaleza, con toda su sevicia y su crueldad. Para responder a esta pregunta se debe formular una hipótesis orientada a captar y a explicar las especificidades del problema. La literatura, al formular el problema en términos "maquiavélico" instrumentales, ha ocultado su importancia. Las ideas que propo-nemos en este trabajo buscan precisamente ir a contrapelo de esta tendencia.21 El privilegio de los contextos
20 "Todos nos equivocamos, pero la dura mano que nos oprimió nos hizo comprender nuestro error".
21 La teoría psicoanalítica de la paranoia, que en la segunda parte de este trabajo proponemos como una forma nueva de recuperar dimensiones hasta el
momento no tenidas en cuenta en el estudio de La Violencia, permite precisamente recuperar la dimensión no instrumental del proceso.
1
Otra forma que asume el inadecuado planteamiento del problema se refiere al privilegio que se otorga al estudio de los contextos. Habría que resaltar en este sentido tres tipos de interpretaciones. En primer lugar, la posición que considera La Violencia como "la dimensión exacta que asume en Colombia el proceso de descomposición neocolonial del campesinado"22 con las consecuencias sobre la proletarización de los campesinos, de la concentración de la propiedad, del aumento de la productividad del trabajo en el campo y de la creación de un ejército de reserva a partir de la migración a las ciudades. En segundo lugar, la interpretación que ve La Violencia simplemente como el efecto o la forma de manifestación del conflicto social. Y en tercer lugar, la interpretación que encuentra en la crisis de las instituciones estatales el elemento que desencadena La Violencia.23 El análisis en términos de las condiciones generales de la vida social, es decir, de los contextos, tiene un sentido importante que hay que reconocer. El análisis de las condiciones económicas (los efectos sobre el desarrollo capitalista), de las transformaciones sociales (procesos de modernización o conflictos sociales en general) o de las condiciones políticas, (lo que tiene que ver con la presencia o la ausencia del Estado) permiten ubicar el fenómeno en un contexto fundamental, que determina las "posibilidades objetivas" de desarrollo del conflicto. Todo esto es indispensable para comprender el conjunto concreto en que La Violencia se inscribe. Sin embargo la reducción exclusiva del análisis a este tipo de precisiones no permite ubicar el problema en sus particularidades concretas que son los aspectos en que el análisis se debe centrar. Estas particularidades no han sido suficientemente exploradas, interpretadas y determinadas en la literatura sobre este tema, a pesar de las observaciones significativas que se pueden encontrar en algunos trabajos. No es claro cómo La Violencia con todas sus características haya sido el efecto necesario de estos procesos económicos, sociales o políti-cos. La comparación con otros países demuestra cómo procesos similares no han tenido efectos violentos24. En La Violencia hay una confluencia de procesos diferentes. El análisis de La Violencia debe tratar de identificar la articulación heterogénea que existe entre ellos. No deba conten-tarse con determinismos económicos, sociales, o políticos simplistas, que reducen la complejidad del problema a dimensiones unilaterales, y que dejan por fuera las particulari-dades del proceso social en cuestión. No se puede interpretar La Violencia reduciéndola a los procesos generales de reproducción
22 ZULETA, Estanislao, et ANUC, La Tierra en Colombia, Oveja Negra.
23 OQUIST, Paul, Opus cit.
24 Pocos investigadores se han preocupado por desarrollar estudios comparativos con otras situaciones, en otros lugares del mundo. Habría que resaltar a Eric
Hobsbawn en La anatomía de "La Violencia" en Colombia publicado en Rebeldes primitivos, y Malcolm Deas, en Canjes violentos: reflexiones sobre la violencia
política en Colombia, publicado en Dos ensayos especulativos sobre la Violencia en Colombia. Remitimos al lector a la bibligrafía.
1
social. La Violencia no es un fenómeno de la "superestructura" que expresa y refleja las condiciones materiales de la vida social de la cual es un efecto como en la versión marxista tradicional. La Violencia pertenece a las condiciones particulares de la vida social. En consecuencia, debe interpretarse como tal, es decir, en sus propias condiciones de desarro-llo, en su lógica interna y, finalmente, en el espacio particular de su constitución. Nuestro punto de partida consiste en afirmar que toda interpretación de La Violencia debe partir de la explicación de sus rasgos particulares de desarrollo, para reconstruir a partir de allí el significado de los contextos en que se inscribe.
LA CONSTRUCCION NEGATIVA DEL PROBLEMA El estudio de los contextos El estudio de La Violencia en Colombia debe partir del reconocimiento de la extraordinaria complejidad del problema. La Violencia se encuentra profundamente integrada con las tranformaciones económicas, con la diversidad de los conflictos socia-les regionales, con la crisis del Estado, con los aspectos culturales, etc. Estos elementos forman un conjunto complejo que, como tal, tiene una lógica propia. No obstante, es posible, en nuestra opinión, diferenciar y separar los diversos procesos que se confunden en los hechos objetivos y estudiarlos por separado. El proceso analítico de construcción del problema a estudiar con respecto a La Violencia en Colombia, exige toda una serie de definiciones previas que llamaremos la construcción negativa del problema. Como los aspectos mencionados no tienen el mismo grado de generalidad, se trata de diferenciar las particularidades del desarrollo de La Violencia con respecto tanto a las consideraciones instrumentales que pretenden reducir el fenómeno a una lógica de medios fines, como a los contextos generales en los cuales se inscribe: lo económico, lo social y lo político. El primer movimiento de la construcción negativa del problema consiste, pues, en separar los diversos aspectos que se encuentran mezclados en los hechos empíricos, de acuerdo a su diferente grado de generalidad o de particularidad.25
25 Esta orientación metodológica ha sido expresada en los términos siguientes por Alain Touraine: "Por consiguiente, es necesario proceder en dos etapas: la primera, separar en los acontecimientos los diversos sentidos que allí se encuentran mezclados y que sería vano querer unificar a través de una explicación global, en una primera aproximación. Después, estudiar la dinámica del movimiento, es decir las relaciones y las formas como se encadenan los aspectos diferentes que el análisis ha separado
1
No se pueden confundir los contextos en que La Violencia se inscribe con relación a las características específicas de su desarrollo. La Violencia no es reductible a los contextos generales en que se desarrolla, en particular al desarrollo económico, a los conflictos sociales, y a la crisis del Estado. La sustentación de esta idea es el objeto de las líneas siguientes. 1. LO ECONOMICO. Las interpretaciones económicas de La Violencia Las interpretaciones económicas de La Violencia se pueden reducir a dos posiciones extremas y las restantes se pueden considerar como variaciones alrededor de cada una de ellas. La primera afirma que La Violencia ha contribuido a reafirmar el sub-desarrollo colombiano; la segunda, que ha sido el medio para la creación de bases capitalistas nuevas en el país. La primera de esta hipótesis ha sido propuesta por Francisco Posada en su libro Violencia y subdesarrollo publicado en 1968. El objetivo de su autor es encontrar "la causa fundamental de La Violencia". Con este criterio rechaza todas las interpretaciones orientadas a ubicar La Violencia en el espacio de la lucha de los partidos políticos. Para Posada, el origen de este proceso es de naturaleza económico-social y está en relación muy estrecha con el sub-desarrollo colombiano.26 La Violencia no constituye un fenómeno de carácter progresista en favor del desarrollo capitalista o al servicio de un "proceso sano de industrialización". Muy por el contrario, se convierte en el medio de fortificar y afianzar las antiguas relaciones de producción, y las formas de propiedad de la tierra irracionales e improductivas. Para Posada, La Violencia es un acontecimiento que "estorba" considerablemente el progreso colombiano, y que tiene el efecto de reforzar el subdesarrollo. Por una parte La Violencia fue una especie de "contra-reforma" agraria. El Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934 - 1938), conocido como el gobierno de la Revolución en Marcha, había creado las bases jurídicas y dado un paso adelante en la transformación de la estructura agraria del país. A través de las transformaciones jurídicas se buscaba garantizar la movilidad de la fuerza de trabajo y la comercialización de las tierras, con la aplicación del principio constitucional de la "función social de la propiedad". A partir de 1944 una nueva legislación (en particular la ley 100 de 1944) logra hacer retroceder las reformas de la legislación anterior, sobre todo en materia de colonización. Para Francisco Posada, La Violencia se inscribe en línea de continuidad con este período de oposición a la Revolución en marcha. Sus efectos son el reafianzamiento de la gran propiedad
previamente". TOURAINE, Alain, La sociedad post-industrial, Editorial Ariel, Barcelona, 1973, pag. 96. 26 POSADA, Francisco, Colombia: Violencia y subdesarrollo, Bogotá, Universidad Nacional, 1969.
1
terrateniente, y una nueva repartición de la tierra de tipo semi-feudal, cuyas consecuencias son más visibles en el estancamiento de la agricultura. Analizando los principales productos agrícolas con excepción del café (el algodón, el cacao, el azúcar, la cebada y el trigo) el autor llega a la conclusión que durante el período de La Violencia los únicos progresos en la agricultura fueron de naturaleza local. Ninguna transformación de las que se produjeron en este período tuvo consecuencias claras sobre el desarrollo del capitalismo. La migración de los campesinos hacia las ciudades no tuvo ninguna significación en la medida en que no encontraron una base industrial desarrollada. La industrialización no cambió su tasa de crecimiento entre 1940 y 1960. Nadie puede demostrar que se trate de un progreso capitalista ligado a La Violencia. El aumento de la usura y del comercio no tuvo consecuencias sobre las inversiones agrícolas. Los capitales acumulados no se invirtieron en el campo. El verdadero crecimiento tuvo lugar en los capitales comerciales, sin que ello signifique necesariamente una descomposición de las economías campesinas tradicionales o el impulso para un desarrollo capitalista: los resultados se dieron en un sentido totalmente inverso27. La hipótesis contraria, que considera La Violencia como un elemento fundamental para la transformación de las relaciones capitalistas en la agricultura, ha sido sostenida por muchos autores. Según Lauchien Currie La Violencia es el efecto de una transformación del campo y de la destrucción de "la economía colonial" campesina a partir de una revolución técnica en la agricultura y los transportes. Mario Arrubla critica las ideas de Currie en tanto transposición mecánica del modelo clásico inglés a la situación colombiana, pero propone una interpretación en el mismo sentido, con una ligera pero fundamental variación. Construye una diferencia entre lo que él denomina "los dos polos del modelo clásico": la descomposición del campesinado de un lado, y la existencia de un desarrollo industrial que permite asimilar las olas de migrantes proveniente del campo. Para Arrubla, La Violencia ha tenido una gran significación en el "agudo proceso de disolución de la vida en el campo". El problema ha consistido en la incapacidad de asimilar la población proveniente del campo, por parte del desarrollo industrial. De esta manera se presenta una asimetría entre el modelo inglés y el caso colombiano. La Violencia aparece como un proceso "inherente" a la disolución de la vda campesina.28 Sin embargo, la exposición más representativa de la hipótesis económica se encuentra en el trabajo del economista Salomón Kalmanovitz El desarrollo de la agricultura colombiana. Según este autor el comienzo del desarrollo de la agricultura colombiana, tradicionalmente atrasada en relación con la industria, tuvo lugar a partir de
27 La manera como Posada establece una relación entre este desarrollo capitalista y la lucha de clases será comentada más adelante en otro apartado de este trabajo. Observemos por ahora que este tipo de interpretación se encuentra en la base de muchas otras interpretaciones. 28 ARRUBLA, Mario, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Editorial La Carreta, Medellín, 1974.
1
1945. Su impulso fue el resultado de la demanda de bienes por parte de la industria y de las alzas de los precios de los artículos de importación. La Violencia de los cincuenta se inscribe en línea de continuidad con este proceso. Su efecto es contribuir a la destrucción de las antiguas relaciones de producción y al establecimiento de nuevas relaciones obrero-patronales, substitutivas del paternalismo tradicional. Contribuye igualmente a la baja del precio de la propiedad rural y al aumento de su movilidad comercial. La llegada a la ciudad de la fuerza de trabajo desarraigada del campo contribuye igualmente a la baja de los salarios urbanos y crea por ello mismo un incentivo a la inversión industrial. Entre 1948 y 1959 hay una baja del 15% en los salarios reales. A partir del análisis de los censos de 1951 a 1973, el autor llega a la conclusión de que "la población del campo experimenta modificaciones profundas con relación a su composición, su cantidad y su movilidad". Existe una gran disminución de las formas tradicionales de explotación del trabajo aún cuando no sea posible hablar de su extinción. Y para completar su argumentación el autor agrega: "la migración del campo a la ciudad tiene por resultado un rápido proceso de despoblamiento rural. En 1951, la población rural era del 6%. En 1964 llega al 47.2%" Tales son en síntesis los principales argumentos del autor29. Las interpretaciones reseñadas constituyen una síntesis del análisis que en sentido económico se han hecho sobre La Violencia30. Es necesario subrayar que no existe un estudio consagrado al análisis de las relaciones entre La Violencia y el desarrollo económico en Colombia. Muy a menudo, se trata de comentarios marginales, incluidos como capítulos o pequeñas partes de obras más vastas sobre temas diversos o períodos más largos. Kalmanovitz mismo a menudo debe matizar sus ideas y darles un carácter hipotético y aleatorio -al hablar de las transformaciones de la propiedad de la tierra utiliza los verbos en condicional-. Su ejemplo es representativo del vacío existente sobre este tema en Colombia, que comienza a llenarse con la aparición de trabajos regionales consagrados a definir las transformaciones de la estructura de la propiedad durante La Violencia. La crítica a las interpretaciones económicas Existen dos maneras de criticar las interpretaciones de La Violencia en un sentido económico. La primera de ellas es a través de la crítica a los argumentos económicos que sustentan las afirmaciones. La segunda se refiere a la pertinencia del tipo de causalidad que se establece, implícita o explicitamente, entre economía y violencia. Las críticas más
29 KALMANOVITZ, Salomón, El desarrollo de la agricultura en Colombia. Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1982. 30 Corroborando nuestra esquematización de las interpretaciones económicas de La Violencia dice Carlos Ortiz: “Los estudios de La Violencia en Colombia sólo
podían tener respuestas posibles para una sola pregunta, considerada ella misma como el "a-priori" del cuadro teórico necesario: Cómo La Violencia está
orientada a adaptar la estructura de la tierra al capitalismo, o finalmente, como los terratenientes se sirven de ella para sabotear la lógica de esta evolución?"
ORTIZ, Carlos, opus cit. pag. 313.
1
importantes en el primer sentido pueden ser las siguientes: 1. Uno de los problemas mayores de las interpretaciones económicas es que la mayor parte de ellas tienden a globalizar y generalizar unos datos particulares al conjunto del país, operación ésta que es totalmente ilegítima dada la diversidad regional de las manifestaciones de La Violencia a nivel económico. No existe un proceso homogéneo de transformación económica. En algunos lugares como por ejemplo el Valle del Cauca, la agricultura capitalista ya estaba de antemano sólidamente implantada (en 1950 ya existen 19 ingenios azucareros)31. En otras regiones, las estructuras económicas cambian muy poco, o apenas si se transforman como es el caso de Boyacá. 2. La Violencia se inscribe en un proceso de transformación de la agricultura pero no es evidente que contribuya a acelerarlo. 3. Si se pudiera afirmar, con algunos matices y limitaciones, que La Violencia estuvo asociada al proceso de desarrollo capitalista, habría que reconocer que no es de todas formas el único instrumento de transformación de las relaciones sociales en el plano econó-mico. En algunas zonas del Valle del Cauca por ejemplo los "abogados usureros" desempe-ñaron un papel casi tan significativo como La Violencia en el proceso de expropiación de pequeños propietarios. 4. La Violencia se inscribe, en las zonas de café, en la lógica de un capitalismo comercial articulado con una importante economía campesina. En estas zonas no se producen transformaciones en las relaciones de producción, y los efectos de La Violencia se manifiestan en la órbita del capitalismo comercial. 5. Muchos de los capitales acumulados en el comercio no se invierten productivamente: algunos se pierden pura y simplemente y otros se gastan en consumo. 6. Buena parte de los cultivos comerciales capitalistas estaban ubicados en zonas donde no existía un campesinado concentrado, y que funcionaban a partir de grandes latifundios como es el caso de la Costa Atlántica. Allí por lo demás La Violencia fue excepcional. A partir de las críticas presentadas es posible concluir que no es posible establecer una relación simple de causalidad entre La Violencia y el desarrollo económico. Tratándose incluso de un desarrollo capitalista sostenido, un proceso de violencia que lo acompañe no puede ser interpretado como su efecto necesario y evidente. Se tiende a creer que a partir del momento en que un hecho particular, La Violencia en este caso, ha sido relacionado con el proceso general de la vida social, se ha encontrado una explicación.
31 ROJAS, José María, Empresarios y Tecnología en la formación del Sector Azucarero en Colombia, 1860-1980, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1983, pags. 60
y siguientes.
1
Sólo nos quedaría por agregar que detrás de las interpretaciones económicas de La Violencia, la referencia implícita es el análisis de Marx en el capítulo veinticuatro del primer tomo de El Capital, en el cual estudia el desarrollo capitalista inglés, y que ha sido reconocido como el "modelo clásico". Allí Marx hace una vívida descripción de la expropia-ción de los campesinos de sus tierras, su desplazamiento a las ciudades y el proceso de acostumbramiento a los rigores del trabajo industrial en el caso de campesinos habituados a la vida rural. Todo este proceso tuvo como acompañamiento, la violencia. La exposición de Marx es muy clara a este respecto y ha pasado a convertirse en una especie de dogma incuestionado en el análisis de la relación entre el proceso de creación del mundo capitalista y la violencia: "El recuerdo de esta cruzada de expropiación ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego".32 La conclusión a la que se ha llegado a partir de los análisis de El Capital es a considerar que la violencia es inherente a la lógica del capital, en particular en el momento de la acumulación originaria, o en otros términos, que la violencia sería un elemento intrínseco a la implantación del capital. Esta concepción de las relaciones entre economía y violencia se ve más afianzada aún por la difusión que hace Engels de las ideas de Marx33. El mismo prejuicio "marxista" se encuentra como telón de fondo de los estudios citados de Arrubla y Posada, que a pesar de su diferencia de orientación, comparten la misma idea. Para el primero "la miseria, la ruina y la violencia inherentes al proceso clásico, dieron al polo de disolución de la vida del campo caracteres particularmente catastróficos".34 El segundo tiene la misma idea a pesar de su desacuerdo: "con relación a la reciente ola de violencia, si hallamos en verdad uno de los aspectos de una descomposición clásica del campesinado: la expulsión de sus tierras de labor".35 Es importante anotar que los medios intelectuales del país estuvieron de acuerdo durante muchísimo tiempo con este tipo de interpretación. Solamente en los últimos años se ha comenzado a plantear el problema de manera diferente. De todas formas, el estudio de La Violencia en términos económicos está en relación con la inmensa influencia que un determinado tipo de marxismo tuvo sobre una amplia generación de investigadores a finales de la década del sesenta y comienzos del setenta en Colombia. 2. LO SOCIAL. La Violencia y los conflictos sociales
32 MARX, Karl, El Capital, F.C.E. pag. 609.
33 Nos referimos en particular a los capítulos II, III, IV del célebre libro de Engels, El anti-dhuring, llamados "Teoría de la Violencia".
34 ARRUBLA, Mario, Opus cit.
35 POSADA, Francisco, Opus cit.
1
Existen tres maneras de formular la relación entre La Violencia y los conflictos sociales. La primera, consiste en suponer que el enfrentamiento partidista no es otra cosa que la reactivación de los conflictos sociales agrarios de los años veinte y treinta. La segunda, consiste en presentar la disputa partidista como la expresión de conflictos sociales regionales, sean o no continuación de los conflictos de las décadas anteriores. La tercera, consiste en presentar La Violencia como una forma más de manifestación de la lucha de clases. Todas estas interpretaciones tienen en común el hecho de presentar el conflicto partidista como una "forma de manifestación", de carácter secundario, con respecto a otros conflictos latentes; de estos últimos, y no del enfrentamiento partidista mismo, habría entonces que sacar la explicación de las razones por las cuales la población se enfrenta de la forma atroz y sangrienta como lo hace. En las páginas siguientes trataremos de presentar y criticar cada una de las interpretaciones mencionadas. La más conocida de las tesis sobre la relación entre La Violencia y los conflictos sociales rurales plantea una relación directa entre los conflictos agrarios de las décadas del veinte y del treinta y La Violencia de los años cincuenta. De esta manera esta última no sería otra cosa que la continuación, bajo otras formas, de aquellos conflictos anteriores. Las luchas partidistas de este último periodo serían el resultado de una exacerbación de las tensiones ya existentes en las regiones de violencia desde varias décadas atrás: los antiguos conflictos alrededor de la tierra, la colonización, la titulación de baldíos, etc. La refutación de este planteamiento se puede hacer de diversas maneras. La primera de ellas es llevando a cabo el contraste entre el mapa de los enfrentamientos agrarios de las primeras tres o cuatro décadas de este siglo, con el mapa de La Violencia. Existen sin lugar a dudas algunas coincidencias como en el caso del sur y del norte del Tolima, de algunas regiones del Huila, Sumapaz, etc. Pero igualmente La Violencia se presenta en regiones donde no se constata la presencia de enfrentamientos agrarios anteriores. Tal es el caso por ejemplo de una gran parte del Departamento del Quindío, en el cual se mantiene un ambiente de tolerancia hasta finales de los años cuarenta. El único conflicto que se constata, según Carlos Ortiz36, es el provocado por las migraciones de Santander y Boyacá a comienzos de la década del 30. Antes del período de La Violencia no se observa enfrentamiento armado entre gentes de ambos partidos, y el bipartidismo allí existente no era excluyente. Además, habría que tener en cuenta las diferencias existentes entre los enfrentamientos de cada período. No es de manera alguna comparable el carácter sangriento y atroz de La Violencia de los cincuenta, con los enfrentamientos del veinte y del treinta. El Estado había desempeñado en las primeras luchas un papel que no desempeñó en el
36 ORTIZ, Carlos, La Violencia en Colombia: el caso de Quindío. Tesis de grado, mimeo, primera parte. Nota: Esta parte no aparece publicada en el texto en
español.
1
segundo momento37. El grado de politización no era tampoco el mismo en ambos momen-tos. Por consiguiente, aún si lográramos demostrar alguna forma de continuidad entre ambos períodos, en algunas regiones del pais, es evidente que en el segundo momento hay algo más que en el primero, representado precisamente por los enfrentamientos partidistas, y las acciones sangrientas que a su nombre se cometen. La segunda tesis, sobre la relación entre La Violencia y los conflictos sociales agrarios, plantea que en las diferentes regiones, se inscriban o no en una relación de continuidad con los conflictos anteriores, el enfrentamiento entre liberales y conservadores no sería otra cosa que la expresión de los conflictos regionales, y carecería por consiguiente de una autonomía propia. Desde el punto de vista del análisis esto quiere decir que el énfasis habría entonces que ponerlo en tales conflictos, dejando a un lado como "inesencial" el enfrentamiento partidista. La disputa partidista se encuentra por todo el país, integrada a toda una serie de conflictos sociales con los cuales configura una unidad supremamente compleja, tanto en términos geográficos como en sus dimensiones temporales: los problemas agrarios de colonización de tierras, la comercialización del café, la expropiación de los pequeños campesinos, las relaciones sociales alrededor de la ganadería en los Llanos Orientales, los problemas de las tierras indígenas (resguardos), los conflictos con la raza negra, etc. El grado de integración entre los conflictos sociales y La Violencia es diverso, así como la importancia relativa de la lucha partidista con relación al conjunto de los conflictos en cada región. En algunos lugares la disputa partidista es la característica más importante del cuadro regional y sirve de forma de expresión de las contradicciones sociales existentes; en otros, existe de manera indirecta y subordinada a otros elementos más importantes. Según una teoría muy conocida cuando La Violencia tiene una gran persisten-cia es porque está ligada a los conflictos sociales del desarrollo económico o del cambio social. Cuando es menos persistente, es porque el conflicto partidista tiene una importancia superior.38 Sin embargo, la oposición partidista no es de manera alguna la traducción de las contradicciones sociales de la región, o la expresión de un conflicto social particular. Si La Violencia existe en cada uno de los cuadros regionales eso quiere decir que no es la expresión directa de ninguno. Y por consiguiente tiene una autonomía que el análisis debe reconocer en su especificidad. La heterogeneidad de los conflictos con los que La Violencia está en relación es el argumento que sirve para decir que tiene una autonomía propia sobre ellos. El elemento común que permite considerar La Violencia como una época, y una
37 "El punto de partida para el despegue del movimiento campesino fue una ley de 1926 que suministró a los miembros de los resguardos y a los colonos
instalados en las tierras abusivamente aparadas durante décadas por grandes "empresarios", los argumentos para no permitir que fueran desposeídos o
reducidos a la condición de arrendatarios". PECAUT, Daniel, Classe ouvrière et système politique en Colombie, 1930-1953, Tesis de Doctorado, Universidad René
Descartes Sorbona, Paris, 1979.
38 GILHODES, Piere, La violence en Colombie, Banditisme et guerre social, Cahier du Monde Hispanique et luso-brésilien, pag. 81.
1
unidad de análisis, es precisamente la existencia de disputas entre los dos partidos políticos tradicionales del país. La autonomía de la disputa partidista no debe de todas formas servir para ocultarnos la relación que se establece entre La Violencia y los conflictos sociales: la oposi-ción liberal conservador permite integrar a la lógica de la división política tradicional a toda una gama diversa de conflictos sociales, desplazandolos hacia objetivos diferentes, e impidiendo su constitución en un espacio propio independiente de la influencia de los partidos o de los intereses comprometidos en la lucha partidista. La Violencia introduce más bien la división partidista en estos conflictos, es decir, los inscribe en la lógica de la divi-sión partidista tradicional. De esta manera impide su constitución en un espacio propio, por fuera de la influencia de los partidos.39 La perspectiva de una reorganización del sistema político colombiano, por fuera de la división política partidista (en términos de clase por ejemplo) no era posible en el caso colombiano de la época. La Violencia, y la generalización de los enfrentamientos a nombre de los partidos, significan la posibilidad de reintroducir las luchas sociales en el cuadro estricto de la dominación política tradicional. Este hecho nos confirma aún más la autonomía propia de las disputas partidistas con relación a lo social. En contraste con lo anterior, es necesario replantear la pregunta, a partir de un presupuesto diferente, es decir, considerando que las "subculturas políticas", que representan en Colombia los dos partidos tradicionales tienen una especificidad y una autonomía, con respecto a los demás componentes de la estructura social. Nuestro interés es demostrar que la disputa partidista no es la expresión directa de un conflicto social particular; en la medida en que que hace parte de diversos conflictos sociales regionales, no es la expresión específica de ninguno. Para ello, y como una forma de ejemplificar la autonomía de las "subculturas políticas" colombianas conformadas por los partidos tradicionales con relación a los conflictos sociales, y como un paso en la sustentación de nuestras hipótesis, podemos traer a cuento la situación de varias regiones colombianas, mostrando cómo en ellas la disputa partidista se integra a un conjunto complejo y diverso de conflictos sociales con una significación diferente en cada caso. No se trata considerar la disputa partidista como una expresión secundaria de un conflicto fundador, sino de ver cómo en cada región existe un complejo heterogéneo de factores, cada uno con su autonomía y especificidad, y entre los cuales se forma una dinámica compleja, marcada por la confluencia de los distintos componentes. Los Llanos Orientales y el Sur del Tolima representan casos extremos con respecto al significado de la disputa partidista. En el primer caso la violencia política tiene unas características muy próximas a las de una guerra civil, a la manera del siglo XIX, y por
39 PECAUT, Daniel, Opus cit.
1
tanto allí se manifiesta nítidamente la presencia de un conflicto partidista como el elemento dominante. En el segundo caso, se trata de una región donde otros elementos contribuyen a configuar el cuadro global total: los problemas agrarios alrededor de la propiedad de la tierra y de la colonización, la existencia de comunidades indígenas y la presencia de otra fuerza política alterna a los partidos tradicionales como es el partido comunista. La combinación de estos elementos da a la disputa partidista un lugar menos importante ya que se presenta una integración más compleja con el conjunto. En la primera región el conflicto termina en 1953 con la amnistía de Rojas Pinilla; en la segunda el conflicto sobrevive hasta 1965 cuando son bombardeados los últimos sitios donde sobrevive La Violencia, las llamadas Repúblicas Independientes de Rochiquito y Marquetalia. Esta diferencia de duración, es indicativa del diverso significado que tiene el conflicto partidista en cada caso. El conflicto en los Llanos Orientales En los Llanos Orientales, región limítrofe con Venezuela y caracterizada por sus grandes planicies dedicadas a la ganadería, el conflicto partidista aparece nítidamente durante sus primeras épocas, como el elemento central del conflicto.40 Entre 1948 y 1951 todos los sectores sociales del Llano, identificados con el partido liberal, se unifican para hacer frente al gobierno conservador representado por las autoridades locales y el cuerpo de policía (el Ejército posteriormente). La economía llanera de la época gira alrededor de la ganadería. Toda una estructuración social se organiza de acuerdo con esta actividad económica fundamental. En lo más bajo se encuentra el conuquero, cuyo nombre se deriva de conuco es decir el apelativo del rancho que habita. Su nombre tiene una acepción peyorativa. Está permanentemente acosado por los amos, de tal forma que amo y conuquero son sinónimos de perseguidor y perseguido. El conuquero carece por completo de una función clara dentro de la actividad económica y ocupa territorios del Llano por su propia cuenta donde se instala. Por encima de éste se organiza toda una pirámide social: el veguero, encargado de faenas agrícolas, cuyos productos cambia al dueño por vacas viejas; el vaquero persona ya de categoría social, posee sus propios instrumentos de trabajo como el caballo y sus enseres, y su función es llevar a cabo el pastoreo; el mayordomo, que es la persona encargada de cuidar el hato, por lo que recibe un sueldo mensual a cambio de su trabajo y el de su familia; por último el caporal, jefe de las ganaderías, con personal a su servicio, conduce los ganados en sus largas marchas, y es el gran conocedor de la técnica ganadera. Por encima de esta estratificación de oficios, que crea una base a la estructura social, se encuentran los amos41.
40 Sobre el conflicto en los Llanos Orientales han aparecido dos libros en los últimos años. CASAS AGUILAR, Justo, La Violencia en los llanos orientales, ECOE,
Bogotá, 1986; y BARBOSA ESTEPA, Reinaldo, Guadalupe y sus centauros Memorias de la insurrección llanera, Instituto de estudios políticos y relaciones
internacionales de la Universidad Nacional, CEREC, Bogotá, 1992.
41 Ver GUZMAN, Germán, et al., Opus cit.
1
Durante la primera época de la lucha, y frente la amenaza de una inmensa agresión conservadora a través de la Policía, los diferentes grupos llaneros conforman un bloque unido que se enfrenta a la agresión del gobierno conservador, con el apoyo e incluso con la dirección de grandes terratenientes llaneros. La afiliación al partido liberal funciona como el elemento de integración de todas las capas sociales. En este primer momento exis-ten objetivos políticos, y se producen algunos golpes importantes como la toma de ciudades, orientados a hacer parte de vastos complots nacionales para la toma del poder por el liberalismo. Sin embargo, la falta de coordinación de los grupos, al igual que el equívoco apoyo dado por el Directorio Nacional Liberal al movimiento, tienen como consecuencia que estos objetivos políticos no tuvieran nunca la trascendencia que algunos jefes, como Eduardo Franco Isaza42 querían darle, y que el movimiento se convierta más bien un medio de defender las vidas y los bienes de los protagonistas frente a la amenaza conservadora. Esta es por lo demás la representación que del movimiento construyen sus propios protagonistas. Los jefes liberales nacionales apoyan tímidamente el movimiento, en la búsqueda de mantener el conflicto y manejarlo, de tal forma que sirva de instrumento de negociación política.43 A partir de 1951 la situación cambia radicalmente. La guerrilla comienza a convertirse en una seria amenaza para las estructuras de poder y de propiedad del Llano. Se establece un impuesto al ganado y contribuciones forzosas a los ganaderos para sostener el movimiento. Al percibir entonces los dueños que la industria ganadera se encuentra amenazada, retiran su apoyo a la guerrilla y se vuelven hacia el Gobierno buscando la protección del Ejército y la Policía. En 1951 se firma la Declaración de Sogamoso, bajo el dominio de los ganaderos, donde se pone fin oficialmente al movimiento, y se declara bandolero todo aquel que continúe en la guerrilla. Después de esta declaración, la represión se vuelve más intensa, y es utilizada por los dueños para eliminar físicamente cierta "población residual" del Llano, en particular los conuqueros, que "con sus ranchos estorban ciertos pasos importantes para el ganado". De esta forma el bloque llanero unido de la primera época se disuelve, y aparece una lucha interna entre sus mismos componentes. El negocio del ganado es entonces un elemento clave del conflicto. Durante la época de "pacificación del Llano" se llevan a cabo numerosas treguas militares, cuya finalidad fundamental es permitir por períodos cortos, que el negocio del ganado se desarrolle. Según Oquist estas treguas son el resultado de la negociación entre liberales influyentes y el gobierno conservador. Una vez se logra sacar el ganado de la región, las hostilidades militares continúan. El Ejército reemplaza a los guerrilleros en el cobro del peaje para el ganado que sale del Llano. Si los animales son de los conservadores, pueden salir fácilmente, no así si este ganado es de liberales, que deben pagar un gran impuesto, o venderlo a muy bajo precio a personal conservador, o a miembros del ejército. De esta manera enormes fortunas se hacen bajo la sombra del conflicto partidista.
42 Ver OQUIST, Paul, Opus cit.
43 Ver FRANCO ISAZA, Eduardo, Las guerrillas del Llano, Planeta, Bogotá, 1994.
1
Dos elementos más conforman el cuadro completo de esta lucha de los Llanos: el "exceso" de violencia, y la mística revolucionaria. Tanto por parte del ejército y la policía, como por parte de los grupos guerrilleros de la "resistencia", la violencia se ejerce con un exceso inaudito, produciéndose toda clase de asesinatos, torturas y violaciones. La acción de los liberales no se limita a ser una resistencia pura y simple. Uno de los jefes más connotados de la guerrilla, enaltecido por los propios líderes nacionales del liberalismo, llamado Eliseo Velásquez es el símbolo mismo de la sevicia y la crueldad. Su acción no responde a criterios políticos o de táctica militar. Su única idea era "matar godos"44. Sin embargo al lado de estos aspectos existe una gran mística revolucionaria liberal. Los Llanos Orientales fueron el sitio donde Bolívar reclutó y entrenó una buena parte de sus tropas. Los "llaneros" llegaron a decidir importantes episodios de la vida nacional como las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, momentos culminantes de las guerras de Independencia. En las nuevas luchas de La Violencia, la vieja mística llanera de las guerras de Independencia se revive de nuevo, y las gentes del Llano se sienten llamadas a consolidar una nueva República. Según comentarios del General José Joaquín Matallana en conferencia pública, (persona encargada de dirigir las tropas de pacificación del Llano), cuando llegaba a una pequeña aldea, habitada sólo por mujeres y niños, encontraba la bandera colombiana izada, y la noticia de que los hombres habían partido río arriba a enrolarse en el movimiento guerrillero que iba a llevar a cabo la segunda Revolución de Independencia. Según el autor citado, nombres como el de José Antonio Galán, Jefe de los Comuneros, o de José Antonio Páez, Jefe de los Llaneros de Bolívar, eran incorporados a la lucha de la "Segunda Revolución"45. Como se puede ver en esta sucinta descripción, dentro del conflicto Llanero intervienen multitud de conflictos diversos: las contradicciones dentro de la estructura social; la lógica del negocio del ganado; el exceso de crueldad; el instrumentalismo político y económico del movimiento; la mística revolucionaria; etc. No se pueden desconocer todos estos elementos, pero es importante subrayar que el conflicto partidista desempeña un papel fundamental en el conjunto y se integra contradictoriamente como un elemento más de todo este contexto, sin ser la expresión de ninguno. En 1953 se otorga una amnistía general a los guerrilleros por parte del Gobierno Militar de Rojas Pinilla. Todos los guerrilleros del Llano se entregan y deponen las armas, desapareciendo por completo la violencia. Cuando la violencia se revive en las zonas vecinas, los Llanos permanecen al margen. ¿No es esta acaso una excelente ilustración de la forma cómo el conflicto partidista tiene un papel fundamental en el conflicto llanero, a pesar de su integración a otras clases de conflictos?
44 Ver GUZMAN, Germán, et al., Opus cit.
45 Simposio Nacional sobre la Violencia en Colombia (mimeo).
1
La Violencia en el sur del Tolima En el Sur del Tolima La Violencia tiene una duración que va más allá de la firma del Pacto del Frente Nacional que puso fin a la situación en muchas regiones del país, hasta 1964 y 1965, cuando una misión militar, respaldada por el Gobierno de los Estados Unidos, bombardea las llamadas "repúblicas independientes" de Riochiquito y Marquetalia. La persistencia de La Violencia está indudablemente vinculada aquí con serie compleja de conflictos sociales. El conflicto partidista ocupa un lugar importante, aunque diferente y más complejo que en los Llanos Orientales. En el sur del Tolima la lucha por la tierra se venía dando desde tiempos anteriores, en particular desde la década del treinta. En esta época se desarrolla el movimiento del Indio Quintín Lame, quien actúa a favor de la reconquista de los territorios que habían sido arrebatados a los indígenas. Durante La Violencia grupos indígenas logran restablecer su dominio sobre las antiguas tierras de resguardo, es decir, sobre las tierras que habían sido asignadas a sus comunidades, y de las que habían sido sacadas a la fuerza, o a precios irrisorios. Durante la época de La Violencia se desarrolla igualmente el conflicto, que se suma al problema indígena, de la presencia de colonos que desde épocas anteriores habían ocupado y limpiado las tierras, haciéndolas aptas para el cultivo. La aparición de personas que reclamaban la tierra con títulos reales o ficticios, dio lugar a una intensa lucha orientada a desalojar a los colonos o a defender por la fuerza las tierras ocupadas, que habían logrado mantener durante un gran período por fuera de la influencia de los terratenientes. El problema indígena y la situación entre colonos y dueños de títulos, dan a la situación de esta región las características de un agudo conflicto rural. La Violencia propiamente dicha, es decir el conflicto partidista, comienza alrededor de 1949 con la llegada de la policía política conservadora a nombre del Gobierno (los chulavitas). Esta llegada coincide sin embargo con el auge del movimiento de los colonos y con la invasión de tierras, conformando de esta manera una confluencia de dos situaciones: el enfrentamiento partidista, por un lado, y las luchas agrarias que se venían dándo desde tiempos atrás, por otro. No se puede afirmar que exista una correspondencia unívoca y directa entre ambos elementos. La disputa partidista tiene una autonomía propia. La disputa partidista, la lucha de los indígenas y los problemas alrededor de la colonización de las tierras forman un cuadro sociológico complejo. En lugar de decir que la disputa partidista es el efecto de los conflictos agrarios, creemos que se trata de tres cosas diferentes, que se pueden analizar por separado. Pero también se pueden construir sus relaciones. Lo que hace más complejo aún el cuadro regional de La Violencia en esta zona, es la presencia allí de una tercera fuerza, el partido comunista, que logra impulsar las luchas y darles un sentido político y social preciso, con una definición muy clara de los
1
objetivos y los programas: libertades democráticas, reforma agraria, nacionalización de minas y de las concesiones y plantaciones explotadas por monopolistas extranjeros; mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores; defensa de la soberanía nacional; etc.46 De esta manera se configura un conjunto complejo de actores sociales. Por un lado el ejército y la policía gubernamental, como representantes del Gobierno, y por otro lado las guerrillas liberales y comunistas, llamadas en la región los limpios y los comunes respectivamente. Entre estos últimos se presentan innumerables problemas. Los liberales cuentan con el apoyo de hacendados de la región, y modulan la distancia con los guerrilleros comunistas que impulsan reformas con las que se encuentran de acuerdo. Cuando los comunistas quieren ir muy lejos y hacer reformas radicales que puedan afectar los intereses de los propietarios de tierras, el conflicto aparece entre ellos. De todas formas sus relaciones son completamente ambivalentes. A partir de cierto momento, los dos grupos guerrilleros renuncian a sus agresiones mutuas para hacer frente a sus enemigos comunes. El Ejército sin embargo tiende a crear ciertas discriminaciones con los liberales, a medida que se incrementa su distanciamiento de los guerrilleros comunistas: liberación de liberales, contribución al avituallamiento de la guerrilla de este partido, acciones conjuntas con guerrilleros liberales, etc. Como podemos ver la situación es, pues, muy compleja. Al margen de este cuadro complejo aparece igualmente el bandidismo, carente de toda definición política concreta, y que a nombre de los dos partidos tradicionales produce toda clase de crímenes y de exacciones en el territorio. Encontramos igualmente, como característica de los crímenes, el "exceso" particular de que se ha hablado ampliamen-te en este trabajo. Todos los grupos participan de este "exceso". Este elemento contribuye a la desorganización de los actores sociales y al fracaso de la lucha social propiamente dicha. El caso del sur del Tolima es quizá el ejemplo más representativo de una región donde la disputa partidista se mezcla heterogéneamente con multitud de complejos procesos sociales, y que nos permite afirmar nuestras dos ideas punto de partida: la disputa partidista se encuentra integrada a estos procesos pero sin embargo, auncuando éstos sean más determinantes que ella en el cuadro de conjunto, su presencia es permanente en los diferentes cuadros regionales. El caso del Sur del Tolima es si se quiere el ejemplo más opuesto a La Violencia de los Llanos, por la mayor importancia que allí asumen procesos distintos al sectarismo político, y la mayor complejidad que adquiere la lógica del conjunto, y la dinámica de su movimiento. Otras regiones del pais
46 FAJARDO, Darío, Violencia y Desarrollo, Fondo Editorial Suramérica, Bogotá, 1979.
1
Podríamos continuar la comparación con otras regiones del pais. La disputa partidista se encuentra extendida por casi todas partes, con excepción de los departamentos de la Costa Atlántica y el departamento de Nariño al sur del pais donde el conflicto fué más bien esporádico y pasajero, y hace parte de cuadros regionales muy diversos. Este hecho nos permite sustentar la idea de que no es la expresión directa o exclusiva de un conflicto social particular. Por el contrario tiene una especificidad propia que se debe interpretar en su particularidad. A través de algunas ilustraciones adicionales podemos mostrar que la división partidista tiene una autonomía propia, que no es reductible a una situación social definida. Este planteamiento busca subrayar la importancia que damos a la lucha entre los partidos políticos en la época de La Violencia. Se pueden encontrar en Colombia pueblos enteros que pertenecen a uno u otro partido político. Los resultados electorales permiten sustentar esta afirmación. Al hacer la comparación con los resultados de las elecciones presidenciales de 1930 y de 1946, Paul Oquist llega a la conclusión de que el 36% de los municipios tienen una mayoría del 80% en favor de uno de los dos partidos. En el 77% de los municipios el 60% de las gentes pertenecen a un solo partido. Los pueblos en los que hay proporciones equivalentes entre los partidos son solamente un 23% del total47. Estos datos nos dan una idea de la importancia de la división política en Colombia. Existen igualmente pequeños pueblos en los que, dado que las proporciones son equivalentes, la población se divide en dos partes de acuerdo con su filiación política. Tal es el caso de Caicedonia en el Departamento del Valle, donde la población estaba separada por lo que ellos llamaban el "muro de Berlin". Situaciones similares se encuentran en los municipios de Chiquinquirá (Boyacá) y Ocaña (Santander).48 En el pueblo de Argelia, al norte del Departamento del Valle, todas las casas estaban pintadas de azul que es el color de la bandera del partido conservador.49 En el municipio de Cartago había en 1962 un bar especial para los conservadores -el Café Granadino- y otro para los liberales -el Café la Bolsa-.50 La existencia de pueblos que pertenecían a un solo partido favoreció la orientación de La Violencia sobre poblaciones enteras. En 1949 la vereda de Ceilán en el departamento del Valle fué incendiada con sus habitantes por la policía política, después de haber hecho una selección de los conservadores, según una versión, o de haber señalado las casas de los conservadores, según otra.51 Esta vereda había sido fundada hacia 1913-1914 por un grupo de colonos amenazados por los propietarios de tierras. Su primer acto fue la construcción de un puente y no de una iglesia como era la tradición. A nombre de una
47 OQUIST, Paul, Opus cit. pag. 291.
48 Idem pag. 85.
49 Observación personal.
50 BUITRAGO SALAZAR, Evelio, Zarpazo, Otra cara de la violencia, Memorias de un suboficial del Ejército de Colombia, Imprenta del Ejército, pag. 74.
51 CAICEDO, Daniel, Viento Seco.
1
cruzada religiosa se buscaba la exterminación de estos hombres "fuera de Dios y de la ley". El elemento partidista se mezcla con el proceso de expropiación de los colonos. Ejemplos como el de Caylán se pueden encontrar por todas partes en el pais. Germán Guzmán en su libro hace una larga lista de los genocidios y de las matanzas colectivas.52 Estas ilustraciones nos permiten sustentar la inmensa importancia que tiene la disputa partidista durante La Violencia y nos permiten afirmar la existencia de una autonomización de los componentes políticos del proceso con relación a los conflictos sociales. A partir de ahora las preguntas que debemos formular son las siguientes: ¿Cual es la actitud de la literatura sobre La Violencia con respecto a la disputa partidista? ¿Cual es el lugar de las luchas partidistas en el conjunto de los conflictos de La Violencia? Estas son las preguntas que debemos resolver en la siguiente sección, como un nuevo paso en la contrucción del problema de investigación. La Violencia y la lucha de clases Existe otro estilo de interpretación de La Violencia que desplaza igualmente la explicación del registro partidista a otro ámbito, y que es precisamente una de las que menos "éxito" ha tenido como forma de dar cuenta del fenómeno. Nos referimos a aquella interpretación para la cual la disputa de los partidos es sólo un fenómeno de la "superestructura política", con carácter secundario con relación a la oposición de las clases, y a la lucha de clases. El caso más representativo de esta concepción del fenómeno se encuentra en el libro Violencia y Subdesarrollo de Francisco Posada, al que ya hemos hecho mención. Para este autor La Violencia es el resultado del enfrentamiento entre dos sectores sociales. De un lado los beneficiados con las estructuras agrarias subdesarrolladas del país: los propietarios de tierra, la gran burguesía vinculada con los grandes monopolios nacionales y extranjeros, y los comerciantes y usureros; todo este grupo de sectores sociales estaban en franca oposición con una reforma agraria que impulsara el desarrollo capitalista del país, y con la creación de nuevos mercados a partir del ingreso de una gran parte de la población en la economía monetaria.53 Del otro lado se encontraban los sectores llamados "progresistas": la burguesía nacional y los sectores populares. Para la burguesía nacional, "la reforma agraria era vital en la búsqueda del desarrollo del país"; los sectores populares habían surgido a la vida política de la movilización llevada a cabo por el gaitanismo durante los años anteriores al desencadenamiento de La Violencia. Para comenzar la crítica es necesario decir que es altamente dudosa la existencia de una división en los sectores dominantes entre una burguesía nacional y una
52 GUZMAN, Germán, opus cit., pag, 237.
53 POSADA, Francisco, Opus cit, pags. 144-149.
1
burguesía pro-imperialista. A nivel económico, lo que se puede constatar durante el período de La Violencia es la extraordinaria unidad de las clases dominantes, en contraste con sus divisiones políticas.54 No obstante, el principal problema de esta interpretación no es propiamente su imprecisión, sino su incapacidad de dar cuenta de los conflictos partidistas, y de responder a la pregunta siguiente: ¿Por qué un conflicto de clases toma la forma de una lucha entre los partidos políticos? No afirmamos aquí, al menos por el momento, que la "lucha de clases" no sea una explicación posible de La Violencia. Nos limitamos solamente a constatar que, para serlo, debería responder al interrogante que hemos formulado. Ninguno de los autores que han intentado esta explicación han dado cuenta de esta pregunta. Por el contrario la han arrojado por fuera del análisis como un aspecto secundario del problema. Antes de hablar de lucha de clases es necesario tener en cuenta un hecho evidente en el bipartidismo colombiano: la estructura de clases sociales no coincide con la división partidista. El criterio que determina la pertenencia a los partidos políticos no es la división de clases. Los partidos políticos son policlasistas55. Para interpretar, pues, La Violencia como una lucha de clases se necesitaría tener en cuenta que los sectores dominantes se sienten bien representados en esta época en los dos partidos políticos; las contradicciones existentes entre ellos encuentran un lugar tanto en un partido como en el otro y las clases populares pertenecen a los diferentes partidos por tradición familiar y no por razones directamente sociales o de clase. Estos rasgos de la filiación partidista no han encontrado una explicación satisfactoria en la literatura sociológica colombiana, como veremos más adelante. Una vez más consideramos que el conflicto partidista no debe ser dejado de lado como una "apariencia engañosa" para encontrar en la "lucha de clases" la verdadera realidad. En la medida en que queramos reformular el análisis de La Violencia más allá de falsos problemas hay que preguntar más bien por la relativa autonomía de la disputa partidista y por sus especificidades culturales e institucionales. Para entender La Violencia hay que comenzar por descifrar cual es el lugar de la disputa partidista en el desarrollo del conflicto. No se debe buscar, más allá de los enfrentamientos entre los partidos, unos "con-flictos reales", como si el enfrentamiento partidista no fuera más que una coartada o una racionalización que esconde los "verdaderos motivos" de la lucha. 3. LO POLITICO
54 PECAUT, Daniel, Opus cit. pag. 822.
55 Este hecho se puede ilustrar de buena forma con una referencia a Oquist: "Cuando Ospina Pérez como presidente conservador cerró el Congreso donde había
mayoría liberal, alegando que era subversivo, y cuando Carlos Lleras era director nacional de un partido liberal que fraguaba golpes militares con los oficiales
liberales y apoyaba las guerrillas liberales en los Llanos Orientales, ¿qué intereses socio-económicos los separaban? ¿No representaban ambos los intereses
capitalistas? ¿No tenían ambos el apoyo de algunos cafeteros, algunos banqueros, algunos ganaderos, algunos campesinos y algunos obreros?". OQUIST, Paul,
Opus cit., pag. 28.
1
La Violencia y la crisis del Estado La más difundida de las interpretaciones de La violencia plantea que el conflicto ha estado condicionado por una crisis del Estado. La más reconocida de las versiones en este sentido es la de Paul Oquist, que vamos a reseñar en las líneas siguientes. La hipótesis de Oquist tiene fundamentalmente dos fases. Por una parte postula que en las diferentes regiones colombianas existían una serie de conflictos sociales latentes56. En segundo lugar, señala que "las contradicciones sociales de diversa índole", llegaron a convertirse en conflictos violentos, sólo a partir de una "reducción del poder del Estado colombiano". Oquist denomina a este fenómeno el "derrumbe parcial del Estado". El autor lleva a cabo un recorrido por las diferentes etapas de la historia del país tratando de mostrar el "papel que desempeñó el Estado en la sociedad colombiana". La colonia, se caracterizó por la presencia de "un Estado fuerte dentro de una fuerte estructura de dominio social"; el Siglo XIX por "un Estado débil dentro de una debilitada estructura social". No obstante, y debido a la importancia cada vez mayor del Estado, y al carácter hegemónico de las formas de dominación partidista, durante "el período 1946-1949 la situa-ción llegó al punto en que ninguna de las dos élites partidistas quería permitir que la oposición se consolidara en el poder". De esta manera, las élites partidistas "estaban dispuestas a entrar en conflicto, aún hasta el punto de ver al Estado parcialmente destruido". Este fenómeno fue entonces el que dio lugar a la exacerbación de los conflictos sociales latentes de las diferentes regiones del país.57 El proceso que así describe Oquist habría comenzado durante el período de 1946 y 1949, y se iría acentuando progresivamente. Sólo a partir de la iniciación del Frente Nacional se consolidaría, de manera progresiva y no automática, la "reconstrucción del Estado en todas las áreas del país". El acuerdo entre liberales y conservadores habría atenuado el "factor de división que había causado anteriormente el derrumbe parcial del Estado" y que había condicionado "la maduración en conflictos de múltiples contradic-ciones sociales". Oquist hace una clasificación del tipo de indicadores a partir de los cuales se manifiesta el derrumbamiento parcial del Estado en cuatro grupos, que comentaremos por separado. 1. La quiebra de las instituciones establecidas. Las instituciones parlamentarias en primer lugar, dominadas por el liberalismo, y en oposición con un ejecutivo dominado por el partido conservador. El resultado de todo esto es el cierre del Congreso, y la expulsión de los liberales de la casi totalidad de sus cargos en el gobierno,
56 Este es el objeto del capítulo V del libro de Oquist que se llama Regionalización estructural de la Violencia.
57 Ver OQUIST, Paul, Opus cit.
1
durante el período 1946-1949. Otras instituciones sufren colapsos similares. Es el caso del sistema electoral de la Nación, la rama judicial del gobierno, y la policía. Como consecuencia de esta crisis se produce una "quiebra de la legitimidad del Estado para sectores significati-vos de la nación". 2.La pérdida de la legitimidad del Estado entre grandes sectores de la población y "la utilización concomitante de altos grados de represión para lograr la obediencia a las órdenes del Estado".58 Para las gentes de muchas regiones colombianas el Gobierno no era legítimo y se produce un fenómeno de "desobediencia pasiva" sobre todo en las zonas de predominio liberal. 3. Las contradicciones dentro del aparato armado del Estado que "redujeron la efectividad de los niveles altos de represión". La policía se convirtió en "un cuerpo conservador armado" y perdió por tal motivo su legitimidad. Además, el aparato judicial y la policía resultaron ineficaces para reprimir y manejar "la enorme cantidad de casos, aún de crimen común, que engendró La Violencia". El Ejército permaneció al margen durante una primera etapa pero posteriormente su situación cambió por completo, y llegó a ser elemento clave de la pacificación. 4. La ausencia física del Estado y de la Administración Pública en áreas grandes o importantes del territorio nacional. Según Oquist, "el síntoma más visible del derrumbe parcial del Estado fue la incapacidad del Gobierno de mantener siquiera su presencia física en grandes áreas del territorio Nacional". La crítica al planteamiento de Oquist El planteamiento de Oquist se puede criticar en tres niveles complementarios: el tipo de indicadores que utiliza para detectar el "derrumbe parcial" del Estado, el grado de generalidad que es posible otorgar a su planteamiento, y la validez de la hipótesis acerca de la crisis de los sectores dominantes como la causa del derrumbe del Estado. Todos estos aspectos están por lo demás muy estrechamente ligados. Nadie duda que es necesario e indispensable dar una importancia decisiva a la presencia o a la ausencia relativas del Estado en toda forma de análisis o interpretación de La Violencia. Y en este sentido los indicadores de Paul Oquist son sin duda alguna importantes. No obstante creemos que es necesario tener en cuenta un cierto tipo de indicadores que vayan un poco más lejos de los utilizados por Oquist. En su modelo el
58 Ver Oquist. Opus cit.
1
Estado queda reducido a las funciones represivas y a las actividades de administración de los intereses colectivos. Y sería muy importante tener en cuenta además el significado del Estado como instancia simbólica, como representante simbólico de una nación, como el factor decisivo de su unidad, y como lugar virtual que permite la construcción de las identi-dades sociales. En la situación colombiana de los años cincuenta el Estado pierde casi por completo esta función, y el relevo es asumido por los partidos políticos que, ante la precariedad del Estado, asumen el papel de representantes simbólicos de la nación, y de puntos de referencia para la construcción de las identidades colectivas, e incluso individuales. Y esta labor la desempeñan al costo de construir dos "subculturas políticas", que significan la implantación de una división en el seno de lo social, que finalmente es la que propicia La Violencia. Oquist no unicamente no tiene en cuenta el papel del Estado en el campo de lo simbólico, sino que, además, no da ninguna importancia al enfrentamiento bipartidista, como veremos más adelante. El segundo problema en nuestra opinión de este tipo de planteamiento es su carácter general, y el hecho de que su validez es dudosa desde el momento en que abandonamos el ámbito nacional, y se piensa el problema en términos regionales. El libro de Carlos Ortiz sobre La Violencia en el Quindío es en nuestra opinión una de las más claras refutaciones de la hipótesis de Oquist. ¿Es posible, en el marco regional del Quindío, hablar de un "derrumbe parcial" del Estado a partir del período 1946-1949? Una respuesta afirmativa a esta pregunta tendría una validez muy limitada. Se podría constatar que algunos de los indicadores que Oquist analiza para detectar dicho colapso estatal encuentran en el Quindío una confirmación: pérdida de legitimidad del Estado y sus instituciones como la policía, los aparatos judiciales, etc. No obstante, cuando se habla de "la ausencia física del Estado y de la Administración Pública" el asunto adquiere un matiz muy diferente. Analizando la información que presenta Ortiz en su libro es difícil afirmar que el Estado haya tenido dificultades en "mantener siquiera su presencia física" en la región del Quindío por una razón muy elemental: la presencia del Estado antes del período 1946-1949 era ya supremamente precaria en la región, de tal manera que es imposible entonces hablar de un derrumbe de su presencia, si ésta no existía de antemano. La ausencia física del Estado en la región era más bien la constante en las décadas anteriores. Uno de los mayores atributos del texto de Ortiz es precisamente mostrar la manera como las iniciativas privadas habían suplido esta ausencia del Estado. Y convendría preguntar si no es es posible genera-lizar a la gran mayoría de las regiones del país afectadas por La Violencia la misma consi-deración que hemos hecho con respecto al Quindío, relativa a la ausencia crónica del Estado. Remitimos al lector a este trabajo.59 El tercer problema del planteamiento de Oquist se refiere a su idea de que las
59 La crítica que desde el trabajo de Ortiz hacemos al trabajo de Oquist no es de nuestra invención. Es el mismo autor quien la formula en nota de pie de página
en la versión francesa de su trabajo. No sabemos por qué razones esta dura crítica a Oquist desapareció de la versión española de la tesis de Ortiz.
1
"causas" del derrumbamiento del Estado están en la crisis de los sectores dominantes, y en su división. En otros términos se podría creer que La Violencia ocurre a causa de una gran división en el seno de las clases dominantes, que habría arrastrado a las masas populares en su propia división interna. La crítica a este planteamiento exige algunos refinamientos y precisiones en varios sentidos. En primer lugar hay que considerar la relación entre los sectores domi-nantes y los sectores populares. Se podría creer que La Violencia se desarrolla en el marco de una crisis de la dominación política de los sectores dominantes sobre los sectores dominados. En segundo lugar habría que mostrar que la división interna entre los sectores dominantes adquiere características muy distintas cuando pasamos del plano de la política al plano de la economía. Estas dos ideas han sido desarrolladas profusamente por Daniel Pécaut en varios de sus trabajos, y por lo tanto dedicamos un apartado especial a su presentación. Un modelo alternativo. Las tesis de Daniel Pécaut Los trabajos de Daniel Pécaut sobre La Violencia en Colombia, años cincuenta, ofrecen una versión del "derrumbe" parcial del Estado, significativamente más compleja que la que hemos presentado en las líneas anteriores. El autor reconoce la existencia de una crisis del Estado en el momento en que La Violencia se generaliza, pero en términos relativos, sobre todo en dos aspectos. En primer lugar, el "derrumbe del Estado", o su escasa presencia institucional, no es el resultado de una crisis de la dominación política de los sectores dominantes sobre los sectores urbanos; por el contrario, La Violencia se generaliza en el momento en que los sectores dominantes están más seguros que nunca de su dominación. Y en segundo lugar, si se quiere relacionar la crisis del Estado, con la división de los sectores dominantes es necesario diferenciar entre el ámbito político y el ámbito económico, porque si bien en el primero existe una división partidista que fragmenta su unidad, en el segundo, lo más sobresaliente es su extraordinaria cohesión. El autor muestra, además, que la "debilidad del Estado" es compensada por otras instituciones que asumen sus funciones. En el plano político, los partidos políticos asumen el relevo del Estado en la gestión de su función simbólica y se convierten en "garantes" de la unidad nacional, aún al precio de dividir la población en dos sectores opuestos y excluyentes. En el plano de la economía, el sistema gremial, asume por su cuenta la gestión de la actividad económica. Esta situación es posible gracias a la posibilidad de implementar un modelo de desarrollo basado en la complementariedad de los intereses económicos, aprovechando las posibilidades que la coyuntura cafetera ofrece. En las líneas siguientes trataremos de demostrar estas dos ideas.
1
En el capítulo final de uno de sus textos citados60, Pécaut trata de delimitar "el espacio de la violencia", a través de una serie de temas que va desarrollando progresiva-mente. Este estudio no aporta ninguna interpretación nueva del problema de La Violencia, de carácter especial. No obstante hace un aporte muy significativo al adecuado planeamien-to del problema, o construcción del objeto de estudio, a través de la delimitación progresiva del espacio de desenvolvimiento de La Violencia, que el autor llama la "autonomización de la escena política". El primer acto de este proceso es el sometimiento y la destrucción de las organizaciones sindicales. A partir de 1944-45, se consumó la destrucción de los sindicatos obreros que habían sido creados bajo la tutela estatal, poco menos de diez años atrás, y que se encontraban agrupados en la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Dentro de esta tendencia se llevan a cabo toda una serie de despidos masivos orientados a eliminar a las personas más comprometidas con el movimiento sindical. Sin contar con el apoyo estatal, era imposible para esta confederación sindical mantener una supervivencia política y se ve obligada a limitarse a llevar a cabo una serie de acciones de protesta de poca signi-ficación. La destrucción de los sindicatos de la CTC se acompaña de la creación de la Unión Nacional de Trabajadores de Colombia (UTC), creada e impulsada por los jesuitas. Esta nueva organización sindical va a jugar un papel de primer orden en la lucha contra el "sindicalismo revolucionario". Con el apoyo tanto de sectores conservadores como de sectores liberales (que no sólo no se oponen sino que participan en el proceso), el Estado lleva a cabo una ofensiva de gran envergadura contra los sectores populares. En su discurso del 31 de Agosto de 1945 ante la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Alberto Lleras Camargo, el Presidente encargado de Colombia por renuncia de su titular Alfonso López Pumarejo, decía: "Hemos luchado como Gobierno desde hace años contra el abuso del patrón, y sería doloroso y absurdo que cuando apenas comienza a vislumbrarse una situación mejor para nuestro pueblo, tengamos que comenzar a luchar contra los abusos del proletariado61. El 9 de abril de 1948, fecha del asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitán, y de los sucesos de insurrección popular en las principales ciudades del país, es un momento clave que permite reconocer la consumación de un proceso de afirmación de la supremacía de los sectores dominantes, que se venía dando desde varios años atrás. El gaitanismo no sobrevive a la muerte de su líder, y los acontecimientos de esta jornada demuestran que la movilización popular que este movimiento había impulsado, desem-bocaba en actos de suprema desorganización política. Después de algunos días, y una vez vencido el miedo a las posibles insurrecciones de tipo social que podían desencadenarse como consecuencia de la revuelta inicial, los sectores dominantes se encuentran en una
60 PECAUT, Daniel, Classe Ouvirère et Systeme Politique en Colombie. En las páginas siguientes se exponen las principales tesis de este trabajo en relación con
nuestro problema, agregándole algunos comentarios propios adicionales.
61 Citado por OQUIST, Paul, Opus cit. pag. 218.
1
inigualable posición de fuerza y de dominio de las reivindicaciones populares. La victoria sobre los sectores populares estaba consumada. De esta manera, la generalización de La Violencia a partir de 1949, en las zonas rurales, coincide con la destrucción del movimiento gaitanista y con un momento en que los sectores dominantes están una situación de dominio sobre los sectores populares, como no lo habían estado en las décadas anteriores. De esta manera de presentar el problema se desprende una conclusión. La Violencia no es de manera alguna el resultado de una crisis de los sectores dominantes. Su afianzamiento político significa, según el autor, que estos sectores dominantes no se sienten constreñidos a organizarse a través del aparato del Estado para garantizar su dominación. Una vez que las organizaciones populares han sido destruidas y sometidas, y que la movilización social ha sido derrotada, la acción directa del Estado sobre los sectores populares no es absolutamente necesaria. De esta manera se configura un espacio en el cual La Violencia se puede desarrollar: la apropiación privada del poder político, a través de la fragmentación de éste en múltiples sistemas de dominio privado. Descartada la hipótesis de que La Violencia es el resultado de una crisis de los sectores dominantes en el manteni-miento de su dominio social y político, se hace necesario, pues, buscar la solución del conflicto en otras direcciones y en otros registros diferentes. Con respecto a la tesis que plantea la existencia de una división en los sectores dominantes como causa del derrumabamiento del Estado es necesario diferenciar la posición de dichos sectores entre el espacio de lo económico y el espacio de lo político. A pesar de la división partidista existe una gran unidad en las clases dominantes con relación a la administración de la economía. La división política ocurre por consiguiente "a pesar de" la unidad que los sectores dominantes presentan en el plano económico. La división partidista que opone a los líderes políticos hace contraste con los numerosos puntos de acuerdo que quedan por fuera de la división partidista: la oposición común a los movimientos de masas desencadenados por el gaitanismo, el acuerdo sobre la represión de las organizaciones sindicales, la ley sobre la reforma agraria de 1944 que quería detener las titulación de tierras, los llamados a las inversiones extranjeras, etc.62 Existe, pues, un desdoblamiento entre unidad económica y división partidista que es una de las paradojas de La Violencia en Colombia que es necesario resolver para explicarla. De esta manera la oposición partidista encuentra en las divisiones de clases dominantes una explicación parcial. El mismo proceso de fragmentación y privatización que se presenta en la gestión de la dominación política, que coloca a los partidos políticos como los relevos de la actividad del Estado, se presenta en el terreno de la actividad económica, pero sin que signifique el establecimiento de una división irreconciliable como la que ofrece el bipartidismo.
62 PECAUT, Daniel, Opus cit, pag. 286.
1
El dislocamiento institucional que acompaña la crisis del Estado, no repre-senta en ese momento un problema serio para los sectores dominantes con respecto a la dirección del proceso de desarrollo, y a la defensa de sus intereses económicos. La gestión económica necesaria para hacer posible un proceso de acumulación capitalista se garantiza con la preservación mínima de un "núcleo" en el seno del Estado, es decir, con un espacio de gestión de la política gubernamental que permanece al abrigo de las querellas partidistas, y en el cual existen acuerdos entre los diversos sectores sobre medidas esenciales, al margen de la oposición política: la aprobación de una ley que promueve las inversiones extranjeras, las medidas de lucha contra la inflación, etc. De esta manera el Estado se reserva una posibilidad mínima de intervención en la dirección de la economía, al margen de la división política de las clases dominantes. La crisis del Estado favorece el fraccionamiento de los sectores dominantes. El análisis de Pécaut muestra cómo no existe un modelo de subordinación de los diversos intereses a un interés dominante, ni tampoco contradicciones antagónicas entre diversos intereses económicos, como suele presentarse el problema muchas veces en la literatura sobre el tema. El modelo que en ese momento funciona como forma de regulación de las relaciones entre los sectores dominantes consiste en una organización fraccionada del conjunto de los intereses económicos, con relaciones de coexistencia, yuxtaposición, rivali-dad y complementariedad entre los diversos sectores. Los industriales, a pesar de dar la impresión de ejercer una influencia excesiva, no tienen una posición hegemónica. Este modelo de organización económica se hace posible gracias al alza de los precios del café, que significa una abundancia de recursos. Este modelo de organización fragmentada de los sectores dominantes se acompaña de una cierta forma de privatización de la gestión económica que se lleva a cabo a través de los gremios económicos. El Estado no hace otra cosa que aprobar los acuerdos que han sido logrados en la competencia entre diversos gremios económicos; los Ministros no son otra cosa que delegados de las organizaciones oficiales encargados de poner el sello oficial a los acuerdos previos. La mayor parte de estos gremios permanecen al margen de la disputa partidista, y por ende, la gestión económica que ellos dirigen. En muchas oportunidades la paz y la concordia que reina entre ellos es presentada como modelo frente a la disputa que se desarrolla entre los partidos políticos. No existe pues una división económica entre los sectores dominantes que nos pueda servir de fundamento para explicar la división partidista. Muy por el contrario, lo que aparece es un inmenso contraste, casi paradójico, entre la complementaridad económica existente entre los sectores dominantes con relación a la gestión económica, y la división partidista que entre ellos se mantiene al mismo tiempo. El jefe de la oposición liberal, Carlos Lleras Restrepo, es al mismo tiempo el Presidente del gremio económico más importante del país en lo que respecta a la gestión económica: la Federación Nacional de Cafeteros. Este hecho representa, pues, un ejemplo extraordinario del dualismo existente en las clases dominantes entre un acuerdo explícito en la actividad económica, y una división partidista.
1
Lleras Restrepo se ve obligado a dejar la presidencia del gremio en 1953, cuando su casa es quemada por elementos de la policía y debe abandonar el país.63 De todo lo anterior debemos concluir que la crisis del Estado no es elemento único a partir del cual pueda ser posible comprender La Violencia, aún siendo de importancia central en el análisis de este fenómeno social. Es necesario, siguiendo a Pécaut, tener en cuenta dos aspectos complementarios y esenciales: en primer lugar, las formas alternativas de organización de los sectores dominantes, la fragmentación sectorial y regional del poder y su privatización por una parte, y en segundo lugar, la forma como "la escena política" (según la terminología del autor citado) dominada por la oposición liberal conservador, se convierte en el espacio virtual en el cual se lleva a cabo el encausamiento de los sectores populares, frente a la crisis estatal. Los dos procesos mencionados más arriba (la posición de fuerza alcanzada por los sectores dominantes después de la derrota de la movilización popular, y la posibilidad que tienen las clases dominantes de dirigir sus intereses sin tener necesidad de apelar al Estado como ente regulador o de unificación) ofrecen la posibilidad a los sectores dominantes de permitir una crisis del Estado y en consecuencia el crecimiento y la autonomización de la escena política. Esta dislocación del Estado se convierte así en el medio más adecuado para precipitar la división y la impotencia de los sectores dominados. La existencia de un Estado fuerte hubiera significado la posibilidad de un centro de unidad virtual, y un desarrollo del conflicto en términos muy diferentes. De esta manera, anotamos nosotros, la crisis del Estado es una de las condiciones fundamentales de desarrollo del conflicto. No es el Estado el que da una unidad a la oposición partidista. La Violencia logra constituirse lejos del control del Estado. A pesar de algunas excepciones la lucha no tiene por fin el aparato estatal. Una presencia del Estado habría dado al conflicto una unidad nacional y lo habría probablemente acercado a lo que se conoce como una guerra civil. La crisis del Estado no es en ningún momento el resultado de una lucha por el poder entre los sectores dominantes como lo señala Oquist, sino simplemente el efecto de una política económica y social adoptada conjuntamente por los sectores dominantes: todas las organizaciones se oponen a la intervención del Estado, al cual no se le reconoce sino una existencia derivada y parasitaria. Es por ello que se impone la política del liberalismo económico. El análisis de Pécaut se preocupa igualmente por señalar las limitaciones que
63 El Presidente dela SAC decía en la instalación de una nueva Junta Directiva: "Mediante un acuerdo de caballeros en las elecciones de su cuerpo ejecutivo,
existe alternabilidad en las ideas políticas de los candidatos. En esta forma se hace cordial y generosamente el relevo de directores, el factor partidista queda
alejado de nuestras deliberaciones, obrando todos como simples agricultores y en función de tales.\ Esta armonía... es una muestra de cómo podrían
desarrollarse las actividades de nuestra vida nacional". Citado por ORTIZ, Carlos, Estado y subversión en Colombia La Violencia en elquindío años 50, CINDER,
CEREC, Bogotá, 1985, pag. 168.
1
lleva consigo la existencia de un modelo de fragmentación y privatización de la dominación y del poder político. La omnipresencia de las luchas partidistas permite transformar notablemente el significado de las luchas sociales, apartándolas de un espacio de constitución propia y autónoma, e integrándolas a la lógica liberal-conservador. No obstante, por el mismo motivo, las luchas partidistas terminan por ir más allá del control directo de los sectores dominantes. La más importante conclusión que se puede sacar de los análisis de Pécaut, está en relación con la importancia dada a los partidos tradicionales, como las instituciones que deben asumir el papel de canalizar la movilización popular, ante la carencia del Estado. La función más importante de estos partidos es la de lograr dar una unidad aparente a una multitud de conflictos parciales, y por esta misma razón, de llevar a la órbita de la dominación de las clases dominantes lo que amenaza con escaparse de ella. En otro lugar de este trabajo se ha señalado cómo la literatura sobre La Violencia pretende desplazar el conflicto de los términos partidistas a otros registros como el desarrollo económico, los conflictos sociales, etc. En el análisis de Pécaut que hemos reseñado nos encontramos por el contrario con los partidos políticos como elementos de primer plano en el desarrollo del conflicto. En nuestra opinión, habría que ir más allá del estado en el cual Pécaut deja el problema, y preguntarse por los orígenes culturales e institucionales de la división partidista. Para llegar hasta este punto no obstante, es funda-mental tener en cuenta la importancia dada por el autor mencionado a la disputa partidista, como elemento de mediación y de unidad de las luchas, en el complejo proceso de La Violencia en Colombia. Estas observaciones nos permiten concluir que el espacio de conformación de la oposición partidista tiene una autonomía, una vez más, con relación a un nuevo elemento de la estructura social, como es el Estado. Crisis del Estado y formas de organización de la sociedad civil Como conclusión de lo anterior es importante poner en cuestión el tipo de determinismo que se trata de construir sobre la aparicón y generalización de La Violencia a partir de la idea de una "presencia precaria" del Estado o de un "derrumbe parcial". La ausencia o la presencia del Estado no es condición suficiente para explicar la generalización de la violencia, porque el factor decisivo en última instancia, que determina si la ausencia del Estado es un factor propiciador de violencia o no, está en las formas de organización de la sociedad civil. La ausencia o la presencia del Estado no se pueden considerar aislados de
1
las características de las formas de organización o desorganización social correlativas de la "sociedad civil". La especificidad del Estado, parafraseando a Max Weber, podría ser definida, como un monopolio, tanto de la violencia y de los instrumentos asociados con su uso legítimo, como de los medios de administración. En la situación colombiana de la época podemos en efecto constatar que el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, ya que ésta se encuentra diluida en el cuerpo social: las instituciones del Estado que hacen parte del conflicto tienen una gran autonomía y se encuentran supremamente descentralizadas; la policía está dividida regionalmente y funciona a las órdenes de los políticos regionales; los ciudadanos asumen toda clase de "prrerogativas", la venganza y el castigo ya no son atributo exclusivo del Estado; etc. Una centralización del Estado significa una cierta forma de organización correlativa de la sociedad civil. Dicho en términos de Max Weber, la centralización del Estado, -la monopolización de los medios de administración- es un proceso que va de la mano con la expropiación de los detentadores directos de dichos medios de administración. Este proceso no es independiente de profundas transformaciones en las formas de organiza-ción de la sociedad civil, de sus formas de autogestión, de los valores que en un momento determinado la cohesionan, de las formas de relación interpersonal, etc. Y repercute igualmente sobre otras esferas como la economía, el derecho, el plano de lo social, etc. De manera similar una ausencia de centralización estatal, y de consolidación de un monopolio de los medios de administración, significa la existencia en la sociedad civil de formas de apropiación privada del poder político, de fragmentación del poder, de disolución del poder estatal en el cuerpo social, de la existencia de formas comunitarias de gestión, del incremento de la autonomía de las instituciones intermedias, de la presencia de lazos interpersonales de índole no racional, de formas de dominación tradicionales, etc. Este tipo de planteamiento adquiere un significado muy alto cuando se trata del estudio de La Violencia, en diversos sentidos. No obstante la pérdida del monopolio por parte del Estado no implica de manera automática la generalización de la violencia, ya que el factor decisivo en última instancia, estaría en las formas de organización de la sociedad civil. Conclusiones Una vez revisadas las hipótesis económicas, sociales y políticas de explicación de La Violencia debe ser claro que situar un proceso particular, (como es en este caso La Violencia), en la generalidad de sus determinaciones generales, no es de manera alguna explicarlo. Bajo la influencia de una concepción pretendidamente marxista se ha creído que en el momento en que un determinado proceso histórico se refiere a una época, o a un
1
conflicto de clases, o a un momento del desarrollo capitalista, dicho proceso ha encontrado una explicación. El procedimiento analítico de ir de lo particular de un determinado fenómeno social, a las condiciones generales en que éste se inscribe (en lo económico, lo político o lo social), es en sí mismo un procedimiento legítimo. Lo grave, desde el punto de vista de una interpretación adecuada, es reducir el análisis a este único movimiento. Es necesario regresar a las manifestaciones concretas del fenómeno que se estudia y suministrar de éstas una explicación. Las manifestaciones específicas de un determinado proceso social no son "agregados secundarios", con relación a "realidades fundamentales" o "escondidas" de orden económico, social o político. Por el contrario, es necesario explicar por qué un determinado fenómeno social se da en la forma concreta en que lo conocemos. En La Violencia existen formas de manifestación específicas que no han encontrado una explicación satisfactoria, como son por ejemplo las características del bipartidismo, las características de los crímenes, la significación de la religiosidad, la eficacia simbólica de las representaciones políticas e ideológicas, etc. Decir que estos aspectos son la expresión, de circunstancias económicas por ejemplo, es simplificar excesivamente las cosas, y dejar por fuera del problema la parte más importante. Si consideramos hipotéticamente el proceso de expropiación del pequeño campesino parcelario como causa de este fenómeno en una región determinada, eso no nos explica la forma particular como se lleva a cabo la expropiación, es decir, los crímenes, las violaciones, la forma de matar, etc. Es claro que procesos de orden económico asumen determinadas formas particulares que no son explicables permaneciendo en el ámbito cerrado de la economía. El marxismo dogmático tradicional ha interpretado la significación de la economía en términos de una relación simple de causalidad: la causa es anterior al efecto y no existe nada en el efecto que no esté en la causa. De esta forma, todo aquello que no entre en el espacio del determinismo económico es declarado como "científicamente irrelievante" o resultado del azar. Un "modelo" de análisis similar se hace extensivo a lo social, y a lo político. Si nos contentamos con la referencia a los procesos generales, nos quedamos con un "esqueleto de universalidad", y vemos evaporarse las formas concretas de manifesta-ción de los fenómenos sociales. Sería necesario, pues, construir hipótesis "adicionales" para interpretar las formas concretas de manifestación. Es evidente que si consideramos las formas particulares de manifestación de La Violencia, tenemos que reconocer que "existe algo en el efecto que no está en la causa"; que la economía, por ejemplo, no puede ser factor de explicación, ya que de allí no se deducen de manera inmanente las formas de manifes-tación: el crimen, la violencia, etc. Es necesario formular hipótesis "complementarias" para alcanzar una interpretación adecuada de formas de manifestación que no pueden ser
1
consideradas de manera alguna como elementos "irrelievantes" o resultados del azar.64 Un tipo de procedimiento como el que criticamos es el que se encuentra implícito en innumerables interpretaciones de La Violencia en Colombia. No se reconoce, como ya lo hemos dicho, en las características específicas del desarrollo de La Violencia, un punto necesario de ser considerado como objeto de explicación. La mayoría de las interpretaciones terminan en el momento en que identifican los contextos generales. No se hacen muchos esfuerzos para describir e interpretar los rasgos que pdríamos denominar "las particularidades". La teoría de la causalidad que está en fondo es demasiado simple. Lo particular se explica por lo general. Encontrar la razón de un fenómeno particular es remitir-lo a lo general. El uno es la causa el otro es el efecto. Y como no hay nada en el efecto que no se encuentre en la causa, lo particular está contenido en lo general. Tal es la teoría de la causalidad de la mecánica clásica a partir de la cual se expresan las categorías del pensamiento marxista vulgar.65 Metodologicamente no se puede de ninguna manera expli-car procesos sociales particulares por procesos sociales generales, considerando a éstos como la causa, y a aquellos como el efecto. Toda generalización no es más que una manera de "vaciar de contenido lo real", como lo explica Max Weber.66 En conclusión, es evidente, repetimos, que situar el proceso concreto de La Violencia en una serie de procesos económicos, sociales o políticos, es un procedimiento perfectamente legítimo y fundamental para la comprensión del proceso en su conjunto. Sin embargo, es necesario decir claramente que la mayoría de los análisis terminan allí y que una descripción y explicación de las dimensiones particulares de La Violencia no es generalmente tenida en cuenta en la literatura sobre el tema. Un estudio sobre La Violencia se debe plantear la exigencia de superar esta tendencia de ir de lo particular a lo general o universal, y formular hipótesis que permitan captar el problema en sus dimensiones específicas. Por ello este trabajo tiene por finalidad el diseño de procedimientos de análisis y la construcción de teorías que permita superar la tendencia que se contenta con explicar la violencia remitiéndola a sus contextos generales. El objeto de este trabajo es llegar a una descripción de las particularidades de la violencia y a la formulación de hipótesis que permitan explicarlas.
III 64 El tipo de análisis reduccionista que hemos tipificado (ir de lo particular a lo general o universal), ha sido claramente ilustrado y criticado por dos autores:
SARTRE, Jean Paul, Problemas de Método, En Crítica de la razón dialéctica, Tomo I, Editorial Losada S.A. Buenos Aires, 1969, pags. 13-141; y WEBER, Max, La
objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social, En Ennsayos sobre metodología sociológica, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1978, pags. 39-
101. Estos dos textos constituyen la inspiración metodológica de este trabajo, como el lector ya habrá podido darse cuenta.
65 VALENCIA, Alberto, Sociología y dogmatismo, en El sujeto como objeto de las ciencias sociales en América Latina, CINEP y Sociedad Colombiana de
Epistemología, Bogotá, 1983.
66 WEBER, Max, Opus cit, pag. 68.
1
CONSTRUCCION POSITIVA DEL PROBLEMA
Los rasgos singulares de La Violencia Llevadas a cabo las demarcaciones negativas de las secciones anteriores, orientadas a criticar las interpretaciones reduccionistas del fenómeno de La Violencia en Colombia, y a mostrar los falsos problemas en los que ha estado inscrito su estudio, se trata ahora de presentar cuáles serían las exigencias que debe cumplir una interpretación adecuada, que nos permita introducir nuevas perspectivas para la investigación. Una breve síntesis de lo anterior, nos permitirá aclarar cuál es nuestro punto de vista. Hasta el momento nuestra orientación ha sido negativa. A partir de ahora se trata de presentar una conjunto de proposiciones, o de hipótesis, para su estudio. En La Violencia en Colombia confluyen una serie de procesos sociales diversos, que en su conjunto conforman una dinámica compleja: los procesos de transformación económica, los conflictos sociales, lo que hace relación con el Estado, las disputas partidistas, los complejos culturales, los crímenes y los actos violentos, etc. En la literatura sobre el tema se tiende a subrayar uno de estos aspectos, como el orden determinante del proceso al cual ha de reducirse la heterogeneidad del conflicto, en la medida en que se considera que el aspecto resaltado es la causa fundamental, y los demás sus consecuencias accesorias. Por lo general el proceso social que se privilegia es definido en términos de las condiciones generales de desarrollo del conflicto, como ya ha sido mostrado en el capítulo anterior. Es así como La Violencia se ha estudiado a partir de los procesos generales en que se inscribe su desarrollo -o del contexto- dejando a un lado el estudio y explicación de sus rasgos particulares. En nuestra opinión una hipótesis para su estudio debe partir necesariamente de una construcción del problema donde se definan, no solamente los contextos en que se inscribe, sino también sus rasgos específicos, y el espacio social particular de su desenvolvimiento. Desde este punto de vista una interpretación de La Violencia debe tener en cuenta tres elementos básicos para una definición adecuada: en primer lugar, la denominación misma ("La Violencia"), en todo su valor simbólico e imaginario; en segundo lugar, la disputa partidista como el elemento que da una unidad y un sentido al enfrentamiento; y en tercer lugar, el hecho de que a nombre de los partidos tradicionales del país se llevaron a cabo una serie de actos violentos de muy diversa índole, caracterizados en especial por su crueldad y su sevicia. A este tercer elemento de su definición lo llamaremos en adelante el "exceso". Cualquier tipo de estudio o de interpretación de La Violencia, (a nivel
1
general o particular, en un plano económico, político, social o cultural), debe tener en cuenta estos tres elementos de su definición, tanto como punto de partida como punto de llegada. En otros términos, una interpretación es válida en la medida en que permita dar cuenta de estos tres elementos, y por ello es necesario que el punto de partida de los estudios sea una descripción adecuada de cada uno de ellos, de tal manera que el fin a que debe conducir el análisis esté claramente definido. La mayor parte de los análisis tratan por el contrario de trascenderlos, de ir más allá de ellos, para encontrar, en otros registros, el sentido de sucedido en aquellos años. Por tal motivo no se toman el trabajo las más de las veces de describirlos. En las páginas siguientes presentaremos cada una de estas particularidades con todo el detalle necesario. La eficacia simbólica de la denominación: La Violencia En primer lugar, La Violencia se presenta como una gran fuerza impersonal y anónima, asimilable incluso a una fuerza natural, en la que no se distinguen actores ni voluntades. Su existencia y su presencia es "anterior y exterior" a los actores del conflicto. Frente a ella los actores aparecen como si fueran movidos por una especie de "coacción irresistible", que se impone por encima de sus creencias, convicciones, lealtades, afectos o pertenencias (regionales, familiares, etc.). En el marco de esta representación el origen de las acciones no está en los actores mismos, sino por fuera de ellos. En su libro sobre La Violencia en el Quindío67 Carlos Ortiz refiere cómo los campesinos se refieren a ella en dichos términos: "La Violencia me quitó a mis padres", "La Violencia me robó mi heredad", etc. Igualmente en la vida corriente colombiana se habla de este período con el nombre genérico de La Violencia. Daniel Pécaut le da una importancia decisiva a esta denominación, como elemento constitutivo de lo que designa con el nombre de la "inquietante extrañeza" del fenómeno, es decir, como una de sus particularidades más significativas.68 Esta "apariencia" que asume La Violencia desempeña diversas funciones que es importante resaltar: diluye las responsabilidades, constituye una mezcla heterogénea que impide diferenciar los componentes, etc. No obstante el análisis de sus
67 ORTIZ, Carlos, Estado y Subversión en Colombia, La Violencia en el Quindío años 50, Fondo Editorial CEREC, CIDER, Uniandes, Bogotá, 1985, pag. 22. 68 Pécaut utiliza la denominación "inquietante extrañeza" de La Violencia, para referirse a una serie de particularidades que no han sido tenido suficientemente en cuenta: el nombre (La Violencia), el hecho de que no tenga un comienzo ni un fin definido, la ausencia de autores definidos y precisables, la diversidad de intereses en juego, el "exceso" de los crímenes, etc. La expresión "inquietante extrañeza" es la traduccíon francesa del artículo de Freud Das Unheimlich, que ha sido traducido al castellano, primero como Lo siniestro (Editorial Biblioteca Nueva), y luego como Lo ominoso (Amorrortu). Ver Orden y Violencia, siglo XXI, Bogotá, 1987, pags. 489-497.
1
funciones no debe servir de distractor para estudiar el sentido y la significación de la representación en si misma, en sus múltiples valores, pero sobre todo en su innegable eficacia simbólica, como productora de representaciones y de comportamientos. La autonomía de la disputa partidista En segundo lugar, entre los rasgos singulares más importantes del fenómeno de La Violencia en Colombia se debe resaltar la disputa entre los dos partidos políticos tradicionales del país: el partido liberal y el partido conservador. El significado de la división y el enfrentamiento partidista se puede enfocar de varias maneras posibles. La disputa partidista es la definición misma del proceso, y constituye la unidad del conflicto a pesar de su extraordinaria heterogeneidad; los partidos políticos son la referencia concreta e inmediata de las acciones, y representan las mediaciones fundamentales entre los hechos singulares y las grandes variables estructurales en que se desarrolla el conflicto violento. En primer lugar, como definición del proceso, hay que observar que la misma palabra Violencia tiene el significado de disputa partidista en la vida corriente en Colombia. Cuando se habla de la época de La Violencia se hace referencia al período histórico comprendido entre 1945 y 1966, durante el cual los dos partidos políticos habían entablado una lucha a muerte. Según la definición dada por una persona en una entrevista: "la época en la cual las gentes se mataban por la política".69 El elemento común que permite considerar La Violencia como una época definida y como una unidad de análisis es justamente la existencia de las disputas partidistas. En segundo lugar, la disputa partidista es el elemento que da unidad al conflicto. La Violencia se encuentra extendida por casi todo el país70 y en cada una de las regiones está profundamente integrada a los más diversos conflictos sociales. No obstante, a pesar de la heterogeneidad de los cuadros regionales, la disputa partidista está siempre presente. Este elemento es, pues, la clave que nos permite precisar la especificidad del fenómeno. En tercer lugar, los partidos políticos constituyen la referencia particular e inmediata de La Violencia; en su estructura y funcionamiento son las instituciones que ofrecen las referencias concretas e inmediatas de conformación de las acciones que constituyen este proceso social. Los hombres en sus acciones concretas no se refieren a la sociedad en su conjunto. Su acción se conforma de acuerdo a normas particulares, a
69 AROCHA, Jaime, La violencia en el Quindio. Determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio caficultor, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1979, pag. 22. 70 La excepción la constituyen los departamentos de la Costa Atlántica y el departamento de Nariño al sur del país.
1
influencias limitadas, de acuerdo a ciertos grupos, y en referencia a las colectividades en las que se encuentran comprometidos.71 Los valores culturales, los elementos simbólicos y las relaciones personales que existen alrededor de los partidos conforman el espacio determinado en que el conflicto se constituye. Estas dos colectividades constituyen, pues, el espacio social concreto por donde se debe comenzar una interpretación adecuada del problema. En cuarto lugar, en cuanto referencia concreta inmediata de conformación de La Violencia, los partidos políticos son los elementos de mediación fundamental entre las acciones concretas y las condiciones generales de la vida social. Los comporta-mientos concretos que se dan en el marco de La Violencia no tienen como referencia el desarrollo del capitalismo, o la modernización del país, o el conflicto social, por ejemplo, sino el conjunto de elementos y valores culturales, que se establecen alrededor de los partidos. Y es a través de su mediación como estos comportamientos influyen sobre lo económico, lo social, o lo político. Y precisamente lo que encontramos en el desarrollo de La Violencia es la extraordinaria autonomización de las instituciones políticas, con respecto a los otros componentes de la estructura social como el Estado o las clases.72 En este mismo sentido, los partidos políticos son los elementos fundamentales que garantizan la integración nacional, ante la crisis del Estado. Es por esto que el punto de partida del análisis de La Violencia ha de ser el estudio de su funcionamiento y no el de una referencia a las clases o el Estado. Sin embargo, La Violencia no es solamente la autonomización funcional de las instituciones políticas de los partidos políticos, sino igualmente, la autonomización de los elementos simbólicos que constituyen estas instituciones. Siguiendo los análisis de Castoriadis en su libro La institución imaginaria de la sociedad, podemos decir que estos elementos simbólicos no son unos simples revestimientos neutros73 de la funcionalidad de los partidos, sino por el contrario, sus elementos constitutivos, sus condiciones de existencia. Al señalar que es a partir del estudio de funcionamiento y estructuración de los partidos políticos que se puede desarrollar una explicación coherente de La Violencia, estamos en cierta forma señalando un punto de vista para su estudio, que no deja de ser tan unilateral, como los que hemos criticado. Es necesario insistir sin
71 TOURAINE, Alain, La sociologie de l´Action, Editions du Seuil, Paris, 1965, pag. 22. 72 Según Daniel Pécaut, el campo de La Violencia hay que ubicarlo en el proceso de fragmentación y de privatización del poder político. Lo que se produce, de acuerdo con su terminología, es la "autonomización de una escena política" dominada por la disputa partidista", que a partir de su autonomía, invade el funcionamiento de las instituciones. La crisis del Estado ofrece la posibilidad de su desarrollo. Classe ouvrière et système politique en Colombie, 1930-1953, Université René Descartes, Thèse de Doctorat, Paris, 1980. 73 CASTORIADIS, Cornelius, L´Institution imaginaire de la societé, Editions du Seuil, Paris, 1975.
1
embargo en que su unilateralidad tiene otra naturaleza ya que lo que aquí se subraya es una determinación concreta y no un contexto global de su desarrollo. En los estudios sobre La Violencia en Colombia se pueden encontrar innumerables "paradojas" que no han logrado hasta el momento una adecuada "solución". Tales son entre otras las siguientes: ¿Por qué una lucha de clases toma la forma de una disputa partidista, dadas las características de los partidos políticos en Colombia? ¿Por qué el desarrollo económico se acompaña de violencia? ¿Por qué una crisis del Estado desemboca en violencia? ¿Por qué La Violencia está presente en el marco de conflictos regionales tan diversos? ¿Por qué La Violencia ocurre a pesar de la gran unidad de los sectores dominantes? ¿Por qué se produce una lucha entre unos partidos que no tienen diferencias de fondo? En nuestra opinión permaneciendo en el análisis de las generalidades de desarrollo de La Violencia, estas paradojas no tendrían solución posible. Sólo a partir de un análisis de las manifestaciones concretas de La Violencia, y en particular de las condiciones de su conformación a partir de los partidos políticos como referencia inmediata de los comportamientos sociales en esta época, y como elementos de mediación entre los hechos particulares y la estructura social, se puede encontrar una solución adecuada a este problema. Este planteamiento es el primer corolario de la primera hipótesis que proponemos para el estudio de La Violencia en Colombia. La actitud de la literatura sobre la división partidista La tendencia tal vez más importante de los estudios es a desplazar la interpretación del problema de los aspectos partidistas, para llevarlo a otros registros, que se consideran como los verdaderamente determinantes. Según estos estudios, las causas reales hay que buscarlas, más allá de las “apariencias”, en los problemas sociales, políticos, etc. La oposición entre los partidos es sustituida por la referencia a conflictos que son considerados como los verdaderos generadores de La Violencia. Se habla así del desarrollo económico, de los conflictos sociales o de la crisis del Estado. El común denominador de estas tres explicaciones es el afán de desplazar la explicación del terreno del enfrentamiento partidista a conflictos de otra índole. El primer esbozo de nuestra hipótesis, por el contrario, es afirmar la necesidad de permanecer en "las apariencias". Hay que llevar el análisis de La Violencia precisamente allí donde los estudios lo han querido desplazar. Tradicionalmente se ha ido de lo general a lo particular. De lo que se trata aquí es de invertir los términos del análisis y comenzar por darle importancia a aquellos aspectos particulares que no han sido considerados importantes, como es la disputa partidista misma. Allí se puede encontrar una dimensión fundamental del conflicto, a partir de la cual se puede desarrollar una explicación de múltiples aspectos que no han sido satisfactoriamente interpretados hasta el momento.
1
Solamente en la literatura comprometida, es decir, en los libros escritos por los liberales o conservadores, o por aquellos que comparten implícitamente la interpretación liberal de La Violencia, se pueden encontrar interpretaciones que permanecen en el cuadro estricto de la disputa partidista. De todas formas, la mayor parte de estas versiones está a la búsqueda de culpables: para los liberales La Violencia es el resultado de la acción gubernamental dirigida por el partido conservador, orientada a asegurar una mayoría electoral en las elecciones y consolidar así una hegemonía política estable. Para los conservadores, La Violencia es el resultado de una acción conscientemente dirigida por los liberales para derrocar el gobierno conservador e impedir la elección del líder Laureano Gómez a la presidencia de la República. Para estos mismos La Violencia es también la consecuencia de una subversión comunista internacional que amenaza con destruir los valores de la cristiandad.74 También en la literatura no comprometida políticamente se pueden encontrar interpretaciones como éstas. El investigador norteamericano James J. Payne niega que La Violencia haya sido un conflicto entre “los ricos y los pobres, los campesinos y los propietarios de tierras, los empleados o los patronos”, o que los "argumentos socio-económicos" hayan desempeñado un papel muy preponderante. Para este autor el centro del problema es el conflicto entre dos "partidos políticos heterogéneos" alrededor de un único interés: "cuál partido lograría el control político del gobierno". Interpretaciones como éstas son numerosas en la literatura sobre La Violencia, y podrían clasificarse con el nombre de "interpretaciones clientelistas". Todas ellas resaltan la posibilidad de conquistar el control y los favores del Estado, considerando este aspecto como el núcleo central del conflicto. Más allá de las críticas que se puedan formular a este tipo de interpretaciones, o de la manera como en éstas se ponen de presente aspectos centrales del problema en cuestión, lo que nosotros queremos subrayar por el momento es el hecho de que permanecen en el ámbito de las consideraciones políticas y de las luchas partidistas, y de que quieren allí encontrar una explicación. Muy por el contrario, la mayoría de las interpretaciones van más allá de la lucha partidista. Un buen ejemplo es el caso de Alfonso Tobón en su libro La Tierra y la Reforma Agraria en Colombia. Para este autor la referencia a los partidos políticos es importante para explicar "el comienzo y la superficie del conflicto", pero de "modo alguno su desarrollo y conexiones interiores". Las disputas partidistas sólo constituyen "raciona-lizaciones” o "coartadas" con relación a los verdaderos fines: la descomposición del campesinado y la expropiación de los pequeños propietarios. De esta manera la dimensión partidista de La Violencia es considerada aquí como una dimensión puramente instrumental, y desterrada en consecuencia como objeto del análisis. Desde el punto de vista de la investigación, la disputa partidista tiene una función negativa como apariencia que
74 Existe una literatura comprometida en el conflicto que es un documento muy valioso para el estudio de La Violencia. Por ejemplo el libro de José María Nieto Rojas, La batalla contra el comunismo en Colombia, Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, 1956.
1
esconde una realidad oculta. Esta manera analítica de proceder es totalmente contraria a la metodología marxista de la cual el autor implícita o explícitamente se reclama. Una comprensión más adecuada de Marx señalaría cómo las formas de manifestación de los fenómenos sociales (en nuestro caso las disputas partidistas en La Violencia) no son meros aspectos de orden secundario, "apariencias engañosas" que hay que dejar a un lado para ir a las "verdaderas realidades" escondidas detrás de las "racionalizaciones y las coartadas" de sus formas de manifestación: estas "apariencias", por el contrario, son elementos constitutivos de la realidad misma y como tales deben ser objeto de análisis.75 La interpretación de Tobón tipifica ampliamente un cierto modo de análisis de La Violencia, supremamente difundido.76 Una tendencia analítica similar a la anterior se encuentra en el trabajo ampliamente citado aquí de Paul Oquist. Este autor sólo reconoce un lugar muy secundario a las disputas partidistas, y considera que las interpretaciones de La Violencia han sobreestimado las luchas entre los partidos: a pesar de las apariencias, la mayor parte de los conflictos que se desarrollaron durante La Violencia, tuvieron razones de tipo diferente a los problemas políticos. En contraste con lo anterior, Oquist busca colocar la explicación de La Violencia por fuera de los enfrentamientos partidistas, y sobre registros tales como la crisis del Estado y los diferentes conflictos regionales. Según este autor, en la época de La Violencia existían conflictos latentes en las diversas regiones del país. A esto se agrega el hecho de que hacia finales de la década de 1940, el Estado colombiano sufre una gran crisis cuyas consecuencias se manifiestan de manera diferente según las regiones, y en relación con los conflictos latentes en ellas existentes de antemano. La crisis del Estado tiene, pues, el efecto de desencadenar conflictos regionales que no se hubieran desatado si el Estado hubiera logrado en ese momento mantener su poder de control sobre la sociedad. En síntesis, la interpretación de Oquist resalta dos aspectos: a nivel nacional el elemento común determinante del conflicto en La Violencia es la crisis del Estado; a nivel regional es necesario tener en cuenta los numerosos conflictos locales. En este último sentido Oquist construye una tipología de los diferentes problemas sociales latentes en cada zona del país. Su objetivo central es demostrar que las disputas a nombre de banderas
75 Buena parte de los trabajos sobre La Violencia han estado inspirados por una cierta concepción "economicista" e "instrumentalista" del marxismo, como la del
autor mencionado, muy en voga en los años setenta en Colombia. Una misma concepción metodológica inspira estos estudios: las "apariencias" son engañosas, y
detrás de ella existen las "verdaderas realidades". O mejor aún las "apariencias" son las estrategias instrumentales de los sectores dominantes para alcanzar sus
"fines". Las características de La Violencia en Colombia contradicen punto por punto y de manera total, este tipo de análisis .
76 Reproducimos aquí una cita tomada de su texto: "Después de haber reflexionado sobre muchos de los materiales leídos sobre el tema y de haber conocido y
realizado observaciones sobre zonas devastadas por esta guerra interna, más bien diría, además, que el factor político-partidista es útil para dar cuenta de la
iniciación y la superficie del conflicto, pero en modo alguno de su desarrollo y conexiones interiores. Estas tienen profundas raíces económicas donde lo político
sirve de racionalización o coartada para la verdadera operación buscada: la descomposición del campesinado y la expropiación de los pequeños propietarios".
TOBON, Alonso. La Tierra y la Reforma Agraria en Colombia, Segunda Edición, Ediciones Lácer, p.46.
1
partidistas son muy secundarias, e ir a contrapelo de las interpretaciones más corrientes y convencionales de La Violencia que han "sobreestimado su aspecto partidista" y que han "confundido" como conflictos partidistas las distintas luchas adelantadas bajo banderas de partido, pero que no son atribuibles ni a la política nacional ni a la regional.77 Cuando se trata de pueblos enteros que se han enfrentado entre ellos, Oquist quiere demostrar que se trataba de una antigua rivalidad que él llama "mentalidad de vendeta" ("Rivalidades Tradicionales entre Poblaciones"). Cuando se trata de disputas por el control del poder local en los diferentes municipios, Oquist explica que las afiliaciones partidistas sólo constituyen la coartada de la verdadera razón del conflicto ("Violencia por el control de las estructuras del poder local"). El autor lleva a cabo consideraciones similares para la región del café ("Violencia de la cosecha cafetera"), y para las regiones del país en las cuales los problemas agrarios tenían una cierta importancia ("Violencia por el control de la Tierra"). Solamente en los Llanos Orientales ("Guerras civiles de guerrillas") Oquist reconoce una cierta autonomía relativa al conflicto partidista con respecto a los otros elementos.78 Pocos autores han resaltado la importancia de investigar las especificidades del bipartidismo colombiano, en la medida en que pocos han reconocido en la existencia de los dos partidos una esfera autónoma de la estructura social colombiana durante esta época, con características propias. Nos limitamos aquí a mostrar el caso de los pocos autores que han subrayado la importancia del bipartidismo. El primero es el caso de Henderson en su libro ya citado, que si bien no aporta nada nuevo, si al menos reconoce la existencia de una dinámica del bipartidismo aún no explorada.79 González Sánchez y Donny Meertens señalan igualmente la existencia de un problema no resuelto alrededor de la dinámica del bipartidismo, sobre todo lo que tiene que ver con su extraordinaria continuidad, que aún no ha sido estudiada, refiriéndose en particular a la evolución de las guerras civiles. Esta constatación los lleva incluso a tomar de Pécaut la expresión de "subculturas de la vida cotidiana" para referirse a los partidos tradicionales.80 El único investigador que le ha dado una importancia decisiva al estudio de los partidos políticos en sus propias especificidades es Daniel Pécaut. Según este autor la lucha entre los partidos políticos es el único plano dentro del cual La Violencia adquiere una cohesión. La Violencia, de una parte, está en "relación con la imposibilidad de consolidar la concepción de un orden social unificado". Ante esta situación las dos "sub-culturas
77 OQUIST, Paul, Violencia Conflicto y Política en Colombia, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1978, pag, 275.
78 Idem, Cap. V, Regionalización estructural de La Violencia, pags. 279-315.
79 "A través de un proceso cuya dinámica no ha sido aún entendida plenamente estos dos partidos llegaron a enrolar a todos los colombianos grandes y humildes
en sus filas. Fue tan intensa la polarización de los ciudadanos, y tan agudo su enfrentamiento, que algunos se han referido a tales agrupaciones políticas como
sistemas de “odios heredados”. HENDERSON, James D., Cuando Colombia se desangró, Un estudio de la Violencia en metrópoli y provincia, El Ancora Editores,
Bogotá, 1984, pag. 12.
80 "Después de cada una de las tantas guerras que hubo en el Siglo XIX lo que paradójicamente se ha afirmado es la continuidad d e las estructuras de
dominación y la delimitación clara de ciertas entidades básicas entre las dos colectividades políticas tradicionales: los partidos liberal y conservador. [...]. La
impresión que dejan estas guerras es la de una inquietante irracionalidad que ha llevado a caracterizar estas dos fuerzas pol íticas, más que como partidos, como
subculturas de la vida cotidiana". SANCHEZ, Gonzalo, y MEERTENS, Donny, bandoleros gamonales y campesinos, el caso de la Violencia en Colombia, El
Ancora editores, Bogotá, 1983, pag. 29.
1
políticas" colombianas juegan un papel fundamental como elementos de integración nacional, ante la incapacidad del Estado de representar el papel que le correspondería como factor de integración y cohesión nacional. De esta manera los partidos políticos son elevados al rango de factores fundamentales en el desarrollo del conflicto.81 Según Pécaut, La Violencia está marcada por una serie de descentramientos: entre lo rural y lo urbano, lo moderno y lo tradicional, la centralización y la fragmentación.82 Los partidos políticos ocupan los espacios que dibujan estos descentramientos: constituyen la mediación y el elemento de unión entre los dos elementos de las parejas mencionadas. Los descentramientos y el papel de mediación de los partidos políticos suministran una explicación al hecho de que no se forme u organice un verdadero movimiento campesino, y que subsista una profunda desorganización social y política de las masas campesinas. Dentro de este tipo de análisis, repetimos, se da de esta forma una importancia decisiva al papel jugado por los partidos políticos como factores de cohesión social durante el período de La Violencia y ante la ausencia de otros factores de integración nacional. A pesar de la importancia dada por Pécaut a los partidos políticos en la génesis de La Violencia, el análisis suyo en nuestra opinión, si bien es fundamental como forma de plantear adecuadamente el problema de La Violencia, no es sin embargo suficiente: es necesario ir más allá y tratar de investigar el origen social de los partidos políticos colombianos durante el período. Hablamos de origen social no en el sentido de una referencia a la estructura de clases, sino en términos de las referencias simbólicas e institucionales que están en la base de su conformación. Sobre estos aspectos volveremos más adelante. Autonomía y continuidad del bipartidismo Si la disputa partidista es la definición misma del proceso de La Violencia y es el elemento que permite dar una unidad al fenómeno, conviene preguntar entonces, en un primer momento, cuales son las condiciones en las cuales se conforma la oposición entre un partido y otro, que nos permita, en un segundo momento, entender las razones por las cuales se produce un enfrentamiento a muerte entre los partidos. En otros términos, si es en el espacio de dominación de los partidos políticos tradicionales donde se puede encontrar el núcleo generador de La Violencia, el problema sería entonces encontrar en qué consiste la oposición partidista en Colombia, a través de qué clase de elementos se constituye, cuáles son las condiciones de su conformación, cuales son los elementos constitutivos de la oposición política que determinan la identidad de los adversarios políticos, en que han
81 PECAUT, Daniel, Acerca de La Violencia de los años cincuenta, Boletín Socioeconómico del CIDSE, Conferencia dictada el 7 de diciembre de 1986 en Cali.
Departamento de Sociología.
82 PECAUT, Daniel, Classe Ouvrière et Système Politique en Colombie, Tesis de grado inédita, pags. 942-945.
1
consistido tanto su dinámica propia como su gran autonomía y continuidad. Identificar las especificidades del proceso de La Violencia consiste entonces, en primer lugar, en encontrar un fundamento para la oposición partidista. El problema de cuál es el fundamento de la división política no ha encontrado una solución satisfactoria en los estudios sociológicos. Ni las oposiciones en el plano económico, ni en lo social, ni en lo político, son suficientes para entender las razones por las cuales la población se ha alineado en dos colectividades, y mucho menos para comprender por qué a nombre de esas colectividades se ha enfrentado a muerte. En nuestra opinión, la oposición política tiene una autonomía propia que no puede ser reducida ni comprendida en factores de orden social, económico o político. Sin embargo, ésta no es solamente nuestra opinión sino la de algunos investigadores sobre el tema. James Henderson en un libro sobre La Violencia en el Tolima, refiere cómo la división partidista es el resultado de 100 años de lucha de los partidos liberal y conservador, por el dominio del Estado. Pero lo que no encuentra claro es cual ha sido la dinámica de aquél proceso a través del cual estos "dos partidos llegaron a enrolar a todos los colombianos, grandes y humildes, en sus filas". A pesar de que estos partidos han sido estudiados y discutidos sin cesar en Colombia y en otras partes del mundo desde su formación a mediados del siglo pasado, no existe un análisis definitivo en su opinión sobre su "razón de ser". El autor refiere cómo algunos escritores, ante la intensa polarización de los ciudadanos y la agudeza de sus enfrentamientos, han llegado a calificarlos como un "sistema de odios heredados"83 por la intensa polarización de los ciudadanos y la aspereza de los enfrentamientos durante más de 100 años. Opinión similar expresa Gonzalo Sánchez en un libro ya citado en estas páginas.84 El autor se sorprende por la extraordinaria continuidad que han tenido estas estructuras de dominación política y por la afirmación de las identidades partidistas que han resultado de los innumerables enfrentamientos entre los partidos, a pesar de la extraordinaria "irracionalidad" que ha caracterizado estas luchas. La continuidad, el arraigo y la autonomía de los partidos políticos colombianos se puede demostrar a partir de un breve recuento de su historia. Los partidos políticos son creados a finales de la década de 1840 cuando Ezequiel Rojas redacta el programa del partido liberal, y Mariano Ospina Rodríguez el programa del partido conservador. Su creación es el resultado de dos procesos históricos: en primer lugar, la coyuntura histórica de ese momento, en particular el problema de las reformas antico-loniales; y en segundo lugar, las disputas dentro de la clase dirigente con respecto a estas reformas. Las luchas dentro de la clase dirigente criolla comienza desde los primeros
83 Ver HENDERSON, James D., Opus cit., pag. 12.
84 SANCHEZ, Gonzalo, Bandoleros gamonales y campesinos, el caso de la Violencia en Colombia, El Ancora editores.
1
años de la Independencia, cuando se dividen entre partidarios de un gobierno centralizado, y un gobierno federal. Esta división da lugar a la primera guerra civil en 1813-1814 y abre la posibilidad para la reconquista española. Después de ésta comienza de nuevo la guerra de la Independencia que se consolida en 1819 con el triunfo de la batalla de Boyacá. El gobierno que se instala posteriormente mantiene cierto grado de cohesión motivado por la necesidad de mantener una continuidad en la guerra, para liberar el resto de países de la Nueva Grana-da, y también por el temor a una nueva reconquista española. Hacia mediados de la década del 1820 surge una nueva división política entre los bolivaristas, o partidarios de Simón Bolívar, y los santanderistas alrededor de la figura del Francisco de Paula General Santander, de gran significado en las guerras de Independencia. Los primeros se identificaban con un gobierno fuerte y autoritario y con el mantenimiento de una cierta continuidad socio-económica. Los segundos eran partidarios de una política de laissez-faire, del libre comercio, y contaban con el apoyo de comerciantes y miembros de profesiones liberales. Después de muerto Bolívar y derrotada la dictadura del General Urdaneta en 1831, el país conoce un período de relativa tranquilidad política, y el cuadro general es dominado por un partido liberal que gobernaba sin oposición. Al fin del gobierno del General Santander en 1837, el partido se fracciona en tres ramas, liberales moderados, liberales progresistas y los civilistas. El triunfo de José Ignacio Márquez en las elecciones presidenciales para el período 1837-1841, como representante de la primera fracción, y con el apoyo de antiguos elementos bolivarianos, dio como resultado una primera gran división política entre los representantes del gobierno y sus opositores los del partido progresista dirigido por Santander. En el partido pro-gobiernista se encuentran los orígenes inmediatos del partido conservador.85 Lo que contribuye a consolidar la oposición política es, sin embargo, la segunda de las guerras civiles del siglo XIX, ocurrida entre 1839 y 1841, y llamada Guerra de los Supremos, o Guerra de los Conventos, en cuanto la disputa comenzó con una ley que eliminaba los conventos de la ciudad de Pasto al sur de Colombia. La guerra no representaba las aspiraciones de ningún grupo dirigente criollo importante, sino que se trataba más bien de una insurrección de los grupos sociales dominados como los indígenas y los criollos. A pesar del triunfo de los sectores dominantes del momento, esta guerra pone en el tapete la discusión de un problema central, como es el de la actitud ante las estructuras sociales y económicas coloniales que aún sobrevivían en el país, tema ante el cual se van seriamente a dividir los sectores dominantes del país en la década del 50 de este siglo. En 1858 es elegido presidente de la República José Hilario López representante del partido liberal, y comienzan las grandes transformaciones del medio siglo
85 No se puede pensar que el partido conservador sea el heredero de las ideas y la línea política de Bolívar. Uno de los principales jefes del partido conservador,
Mariano Ospina Rodríguez, había participado en 1828 en un atentado contra Bolívar. Ver, TIRADO, Alvaro, Colombia; Siglo y medio de bipartidismo, en
Colombia Hoy, siglo veintiuno editores, Decimocuarta edición, Bogotá, 1991, pag. 168.
1
orientadas a transformar las estructuras coloniales: abolición de la esclavitud; disolución de los resguardos indígenas; eliminación de tierras de uso público; eliminación de algunos impuestos de carácter colonial; separación de la iglesia y el Estado; etc. Ante estas reformas se consolida la división política en ese momento. Los reformistas, estaban representados en el partido liberal, del que hacían parte comerciantes, industriales, artesanos, intereses agrícolas vinculados al comercio exterior. Los reaccionarios estaban representados en el partido conservador, del que hacían parte los terratenientes y la Iglesia como el mayor terrateniente de la época. Sobra agregar que los sectores populares se encontraban en uno u otro partido por razones de gamonalismo y de lealtades personales. Este momento histórico es probablemente el único en la historia de Colombia, en que se puede considerar que la división partidista ha tenido un substrato en elementos sociales y económicos. Lo que es más importante para nosotros de subrayar es sin embargo el problema de la cuestión religiosa. Según comentarios de Germán Colmenares, la única oposición que “tenía el privilegio de ser clara” en los debates de medio siglo, era la oposición entre rojos y creyentes, entre católicos e irreverentes. Las demás discusiones representaban ante ésta oposición elementos accesorios. Los hombres podían converger acerca de puntos económicos como el atraso o el progreso "pero su opinión era irreductible en cuanto se tocaba la cuestión religiosa". Esta afirmación permite ver la poca importancia que tienen las contradicciones sociales o económicas en la conformación histórica de la oposición política en Colombia.86 La opinión de José Eusebio Caro, uno de los fundadores del partido conservador, es premonitoria de lo que serán los sucesos de La Violencia en el siglo XX. Según este personaje, sólo el sentimiento religioso podía garantizar una desaparición del partido rojo. El día que se opere una general conversión al cristianismo este partido rojo no tendrá ya razón de ser. Estas palabras son casi premonitorias de La Violencia posterior. Esto expresa ya una clara conciencia sobre el sentido de la oposición partidista en esta época. Alrededor de la cuestión religiosa se llevan a cabo toda clase de debates teológicos en esta época, matizados por el espíritu anticlerical de los liberales, inspirados en la Ilustración francesa. Los liberales buscaban una separación entre la iglesia y el Estado, y una autonomía del poder civil sobre el eclesiástico. Los conservadores buscaban fundar el orden social en la primacía de la Iglesia. Desde ese entonces el fundamento de la ideología conservadora, y el elemento básico de la identidad de ese partido, es la adhesión a los principios religiosos.87 Lo que queremos subrayar con este recuento histórico es cómo las diferencias partidistas, si bien tienen un sentido en un momento de la vida colombiana, pierden
86 COLMENARES, Germán, Partidos Políticos y Clases Sociales en Colombia, Ediciones Los Comuneros, Bogotá, 1984.
87 Esto no quiere decir que la religión carezca de sentido en la definición de la identidad política del partido liberal. La cultura religiosa es común a ambos
partidos, como veremos más adelante.
1
rápidamente su significado. Para el siglo pasado, un conocido historiador de Colombia,88 consideraba la diferencia partidista como la oposición entre el partido de la "tienda" (liberal) y el partido de la "hacienda" (conservador), es decir, como la oposición entre los intereses de los comerciantes y los de los propietarios de tierras. Sin embargo, la diferencia entre liberales y conservadores, a partir de la diferencia entre comerciantes y terratenientes pierde rápidamente su significación. Con la "expropiación de bienes de manos muertas" a partir de 1863 los liberales se convierten en terratenientes apropiándose de las tierras de la iglesia; los grandes intereses terratenientes, por su parte, encuentran una salida a través del auge del comercio exterior.89 A pesar de la pérdida progresiva de los límites entre los dos partidos, durante la segunda mitad del siglo hubo siete guerras civiles. El balance de los muertos de la última guerra fue de 100.000 y la destrucción de la industria, el comercio y la agricultura. Estas guerras tienen algunos elementos comunes con La Violencia posterior.90 El desfase entre las pérdidas y la ruina de las regiones afectadas, con relación a las justificaciones partidistas de la lucha es bastante difícil de comprender. La irracionalidad de estas luchas es un testimonio de la significación y de la dinámica de la división partidista en Colombia.91 Los analistas del tema están de acuerdo en afirmar cómo desde finales del siglo pasado las fronteras entre los partidos tenían poca importancia. Las diferencias de intereses económicos no tenían mayor significado. Las disputas tenían sobre todo un carácter político y una relativa autonomía frente a lo social o a lo económico. La pérdida de las fronteras entre los dos partidos continúa hasta la víspera de La Violencia. A comienzos de la década del cuarenta la opinión pública conoce un gran debate entre dos líderes políticos del liberalismo (Jorge Eliécer Gaitán y Alfonso López Pumarejo) sobre la eliminación de los partidos políticos. Para el primero, a pesar de su dicotomía entre el pueblo y las oligarquías, la división partidista está inscrita en la naturaleza misma del hombre y tiene una continuidad histórica (patricios y plebeyos, guelfos y guibelinos, etc.). Para el segundo, de una manera más pragmática, la diferencia partidista no tiene ninguna razón de existir en el contexto particular colombiano.92 Durante la época de La Violencia, no existe un partido que se pueda identificar con un interés específico. Las clases dominantes se sienten representadas por los dos partidos políticos, a pesar de la preferencia coyuntural por el uno o por el otro. Podemos ver una vez más cómo La Violencia sucede "a pesar de" la relativa homogeneidad de los intereses entre los dos partidos. Es pues imposible, creemos, basar la oposición partidista en una contradicción económica. Los intereses económicos no eran el espacio de confrontación
88 LIEVANO AGUIRRE, Indalecio, Los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia.
89 SAFFORD, Frank, Aspectos del siglo XIX en Colombia, Ediciones Hombre Nuevo, Medellín, 1977.
90 DEAS, Malcolm, Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia, En SANCHEZ, Gonzalo, PEÑARANDA, Ricardo (compiladores), Pasado y
presente de la Violencia en Colombia, Fondo editorial CEREC, Bogotá, 1986, pags. 41-46.
91 HENDERSON, James D., Opus cit. pag. 69.
92 LOZANO Y LOZANO, Mis contemporáneos, Biblioteca Popular de Cultura, Colección Popular, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1973.
1
de la oposición política en Colombia en esta época. La autonomía y la dinámica de los partidos frente a las condiciones económicas, sociales y políticas se puede ilustrar de varias formas. El éxito de los acuerdos explícitos de los sectores dominantes para poner fin a La Violencia en 1953 con la amnistía del Gobierno militar y en 1958 con el Pacto del Frente Nacional, que establecía la obligación de compartir el poder por diez y seis años, es un testimonio de su arraigo y de su influencia. El éxito de la amnistía fue parcial evidentemente, porque La Violencia continuaba en muchas regiones.93 Sin embargo fue posible gracias a la autonomía de las instituciones políticas con relación a los demás elementos de la estructura social. Se puede hacer la misma observación a propósito del Frente Nacional. No es clara la manera cómo los partidos no perdieron el crédito y la autoridad entre las masas populares, después de haber conocido sangrientas luchas internas, y de haber patrocinado toda clase de exacciones y de crímenes. Sin embargo la fórmula de compartir el poder por 16 años tuvo una gran estabilidad. El problema que hay que explicar es pues cuales son las razones de la fuerza y de la autonomía de las instituciones políticas, y de su gran permanencia. No es claro cual es el espacio social que constituye la lucha partidista, es decir, cuales son los elementos de conformación y de identificación de los grupos en conflicto y de los intereses en juego que existen. ¿Se trata de una diferencia en los intereses económicos la que determina quienes son los amigos y los enemigos? ¿Se trata de una lucha social? Hay autores que han considerado la lucha partidista como el elemento determinante de la oposición sin buscar otros fundamentos. Los partidos políticos colombianos de la época no son la expresión de tendencias del desarrollo económico, ni de la oposición tradicional moderna. No son tampoco expresión de intereses económicos o sociales contradictorios como por ejemplo lugar de reunión de terratenientes, industriales o comerciantes. Casi desde la época misma de su fundación las barreras construidas por intereses económicos divergentes desaparecieron. Los partidos políticos no son tampoco la expresión política de conflictos sociales: el hecho de que al enfrentamiento partidista se encuentre generalizado en todo el país durante este período, y que se encuentre integrado a los más diversos cuadros regionales, demuestra que los partidos no son expresión política de los conflictos sociales, sino que por el contrario, poseen una gran autonomía. Tampoco se podría considerar que es el Estado el lugar virtual a partir del cual se constituyen y conforman las oposiciones partidistas durante este período. Conviene preguntar entonces: ¿cuál es el espacio social concreto de conformación de la oposición partidista en Colombia? En nuestra opinión este tipo de trabajo no ha sido llevado a cabo hasta el momento. El espacio de conformación de la oposición partidista
93 Después de 1957 la Violencia continuaba en los departamentos de Caldas, Valle, Tolima, Cauca. Después de 1958 la Violencia se transforma en bandidismo
generalizado.
1
Nuestra segunda hipótesis consiste, entonces, en afirmar que el substrato de la división política en Colombia se conforma en dos ámbitos sociales: un espacio institucional que es la familia; y un espacio cultural profundamente determinado por los valores religiosos. Estas determinaciones podrían explicar la gran autonomía y continuidad de las estructuras de dominación tradicional e igualmente el hecho de que hayan desembocado en acciones violentas. Al analizar, el proceso de afiliación política en Colombia, podemos ver que es por el intermedio de la familia que la reproducción de la dominación política tradicional se puede garantizar: se nace liberal o conservador, y de esta forma el tipo de familia de origen determina las características de la afiliación partidista. Es a través de la familia que se conforma una determinada pertenencia política. En la defensa de los principios políticos se integran todos los sentimientos y todas las características de lo que es el tipo de familia a la que se pertenece. La familia, con todas sus características, impregna el campo político, de tal manera que podríamos hablar de formas de coincidencia o de interferencia entre las instituciones políticas y las instituciones familiares de las distintas regiones colombianas. Su significado es de tal naturaleza que podríamos afirmar que la conformación partidista y el tejido simbólico que la constituye, no es otra cosa que una proyección ampliada de un modelo familiar. James Henderson se pregunta por qué un determinado ciudadano colombiano fundió su vida a la lealtad a un partido determinado y su respuesta es decir que solamente puede resolverse este interrogante a través del estudio de las condiciones particulares de su vida, sus amistades personales, los azares de la existencia, la familia a la que perteneció, alguna dosis de idealismo político, etc. Ante la dificultad de definir abstractamente en qué consiste este proceso de afiliación partidista, el autor opta por describir el caso de grandes personajes, como Aníbal Galindo o Murillo Toro. El primero de ellos es hijo de un padre que se enrola en la Guerra de los Supremos con el fin primario de defender a su primo amenazado por la guerra, y en segundo lugar para defender el honor de su partido. En la guerra es hecho prisionero y fusilado por traición. Antes de morir sin embargo escribe una carta a su hijo Aníbal, de 7 años en la que le dice: "...pero tú no debes afligirte, quedando persuadido que un crimen político nos conduce a la muerte, y no delitos atroces, pues nunca éstos se han abrigado en el corazón de un amante de la libertad de su patria, por quien ha hecho esfuerzos constantes en la guerra de su emancipación, y en el sostén de sus mismas leyes".94 De esta manera su hijo se convierte inevitablemente en un liberal convencido, amante de la libertad y enemigo de los que asesinaron a su padre. Comenta el autor como el muchacho “ya no podía ser
94 HENDERSON, James D., Opus cit, pag. 59-60.
1
nunca un conservador, y tampoco podía ver otra cosa en su padre que un “mártir de la libertad”. Es pues a través de situaciones como éstas que se producía la afiliación partidista en Colombia durante el siglo XIX. Los efectos de las nueve guerras civiles ocurridas a lo largo del siglo, son a su vez elementos fundamentales en la conformación partidista. Pero nada distinto ocurre durante el período de La Violencia. La tradición y la familia han sido siempre los elementos fundamentales a través de los cuales se ha garantizado la reproducción de las afiliaciones partidistas en Colombia. La familia y las relaciones personales, es decir, el espacio de la vida privada, era el ámbito en que se definía la escogencia de un partido. Las actitudes frente a las grandes contradicciones sociales como el desarrollo económico, o la manera de dirigir políticamente el país, por ejemplo, eran secundarias con relación al espacio de la vida cotidiana en que la familia asumía el papel fundamental. En el trabajo de Carlos Ortiz sobre La Violencia en el departamento del Quindío hemos encontrado una serie de observaciones de gran importancia para nuestra sustentación, de las características de la afiliación partidista. En sus entrevistas a los campesinos de la región sobre las causas de su pertenencia a un partido, obtenía siempre una misma respuesta: "pertenezco a este partido porque ese era el partido de mis padres. O de una manera más simple, por tradición familiar. Algunos agregaban el factor religioso como determinante de su conducta política: "Yo pertenezco al partido conservador porque mi familia era muy creyente y los conservadores eran los más explícitamente compro-metidos con el clero".95 El autor considera que esta situación que él ha conocido en el departamento del Quindío, no es otra cosa que la opinión que se puede encontrar en el país entero, sobre la filiación partidista. Es difícil poner en duda sus afirmaciones a este respecto que son, por lo demás, una realidad muy conocida en Colombia. El autor de este trabajo constata igualmente cómo esta respuesta era dada no solamente por los campesinos pobres, sino por todos los sectores medios y altos, que se incluían indistintamente en uno y otro partido por la misma razón. El hecho de que la composición partidista fuera policlasista, es decir, que a cada partido pertenecieran indistintamente todas las clases sociales, se explica precisamente por el hecho de que las relaciones familiares son los elementos determinantes de la afiliación partidista. Este hecho demuestra claramente la independencia y la autonomía de las filiaciones partidistas con relación al eje de las clases. Esta realidad ineludible es uno de los puntos que han puesto en cuestión gran parte de las teorías que pretenden explicar La Violencia. Para demostrar aún más el hondo arraigo de las lealtades a los partidos el autor muestra cómo los campesinos que no participan en las elecciones, o que han tenido algún tipo de actividad que los aleje de su partido (el sindicalismo por ejemplo) continúan siendo fieles a su convicción política, incluso si ya no creen en los líderes actuales. En este caso "las viejas hazañas" de su partido les sirven como justificación: "Si no fuera por mi
95 ORTIZ, Carlos, La Violence en Colombie, le cas du Quindío, Tesis de Grado, (mimeo), pag. 453.
1
partido, nos confiaba un viejo liberal con un tono compartido por sus vecinos, no habría paz en Colombia, incluso si actualmente sus dirigentes se ocupan más del serrucho que del gobierno".96 El segundo elemento central de conformación de la oposición política en Colombia es, al lado de la familia, la religión. Esta dimensión de la "razón de ser" del bipartidismo colombiano no ha sido estudiada, sin embargo, con la extensión y la profundidad deseables para nuestro propio estudio. La mayor parte de los estudios que han hecho referencia a la relación entre la división política y la religión se han limitado a mostrar la función de la Iglesia en la definición de la identidad política del partido conservador. No se debe exagerar, sin embargo. Entre las masas liberales la religión tiene la misma influencia que entre las masas conservadoras. La cultura religiosa es común tanto a liberales como conservadores. Un dicho popular testimonia de manera elocuente de la falta de diferencias entre los unos y los otros a este respecto: los conservadores van a la misma de 10 y los liberales a la misa de 11. Los fermentos ideológicos del anti-clericalismo, que algunas veces se atribuyen a los liberales, habían desaparecido desde mucho tiempo antes de La Violencia, a pesar de algunas excepciones. La significación de los protestantes y de los evangélicos era bastante reducida en el conjunto del país.97 Es necesario, pues, partir de un presupuesto diferente: la cultura religiosa es común a los miembros de ambos partidos. El hecho de que la cultura religiosa sea común a ambos partidos políticos se debe a las características mismas de la afiliación partidista. La religión desempeñaba un papel fundamental en la estructuración de la familia en todas las regiones colombianas donde ocurre La Violencia. Y es a través de la mediación de la familia como la religión va a contribuir a conformar las características de la colectividad política. La familia es la vía regia para integrar y proyectar la religión al plano político. En la relación estrecha que se da entre la estructura familiar y la institución política, la religión desempeña un papel fundamental. Por ello el simbolismo religioso es un elemento fundamental de la razón de ser de la división política en Colombia, un espacio fundamental de su constitución cultural. La religión, pues, incide de manera directa en la conformación de las características de las "subculturas políticas" constituidas por los partidos políticos, a través del origen familiar de las afiliaciones partidistas, y dado el hecho de que la religión ha sido uno de los elementos fundamentales de conformación de la familia colombiana, de diversas maneras según las diferentes regiones. Esta última es la tesis de Virginia Gutiérrez en su libro sobre la familia en Colombia.98 Según la autora, que divide el país en cuatro regiones económicas y culturales, la religión y las condiciones económicas han sido los elementos
96 Idem, pag. 454.
97 Idem, pags. 202-207.
98 GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia, La familia en Colombia, publicaciones del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, 1968, pags. 40-49,
124-132, 203-208, 274-295.
1
fundamentales que han incidido en la configuración de la familia, así varíe de un lugar a otro. Desde la conquista española la Iglesia es la institución que determina los roles familiares a través de un complejo proceso de control social: el cura de la parroquia, los sermones, las numerosas adoraciones que interpretan todos los momentos de la vida, la asistencia pública, etc. A través de la familia la religión ha tenido un gran éxito en determinar la ética y la moral que determinan la motivación de los comportamientos individuales y colectivos en todos los planos, pero sobre todo políticos. Numerosos ejemplos sobre la relación entre religiosidad y política se pueden encontrar en la época. No es casual encontrar en la casa del campesino compartiendo su vida, y con la misma importancia, las figuras fotográficas de sus padres, sus jefes políticos, y sus devociones religiosas (El corazón de Jesús). Más aún, habría que hablar de la particular "sacralización de las instituciones políticas" como fenómeno significativo de la época de La Violencia. ¿Cuál sería entonces el origen de esta sacralización? En nuestra opinión, es el resultado de la proyección de un modelo familiar, profundamente marcado por la religiosidad, al campo político. Como será desarrollado más adelante, en las regiones donde la religión no ha tenido históricamente un papel esencial en la conformación de la estructura familiar, no existió violencia, o al menos en proporciones muy reducidas. Tal es el caso de los departamentos de la Costa Atlántica. No se puede sin embargo exagerar el alcance de esta hipótesis. Las excepciones son algunos municipios de Caldas y el Departamento de Nariño. Sin embargo en estas regiones la dominación del partido conservador podía garantizar una unidad, que hiciera posible que La Violencia no estuviera presente.99 En la medida en que afirmamos que existe una relación entre conformación partidista y violencia, y que hemos definido ésta conformación partidista en términos de elementos simbólicos de carácter religioso y de la familia, en esta misma medida afirmamos que La Violencia no puede ser analizada en referencia a las condiciones generales de reproducción social, sino en referencia a unas condiciones particulares de reproducción social, es decir a la "manera de reproducirse el particular como particular", es decir al espacio de la vida cotidiana.100 Por todas estas razones la denominación "subculturas de la vida cotidiana" para referirse a los partidos políticos tradicionales en Colombia nos parece completamente adecuada para describirlos. El papel de la religión en La Violencia Uno de los más grandes vacíos de la literatura sobre La Violencia en Colombia es el relativo al análisis de la significación de la religión y de la religiosidad popular en el
99 Cfr. GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia, Opus cit.
100 HELLER, Agnes, Sociología de la vida cotidiana, Península, Barcelona, 1977, pags. 19-20.
1
conflicto. No existen investigaciones sobre las relaciones entre las formas de violencia y las características de la religiosidad popular, o sobre la relación entre una "cultura religiosa" y una "cultura de La Violencia". Los estudios que han llegado más lejos, no se limitan sólo a reconstruir las admoniciones obispales, sino que intentan mostrar el significado del cura de la parroquia en el conflicto; pero allí se detienen. Sería necesario ir más allá del obispo y del cura, hacia las mismas gentes y su cultura religiosa. Un estudio orientado en esta dirección podría aportarnos elementos valiosísimos sobre el significado de la religión en la conformación de las identidades y las filiaciones partidistas. Los momentos agudos de crisis y de conflicto, como es el caso de La Violencia de los años cincuenta, son ocasiones invaluables para entender las condiciones de la normalidad. La manera cómo se disuelve o se desintegra una relación social, en este caso la oposición política partidista, es muy indicativa de la manera como había estado constituida. En el estudio de la "patología", encontramos las claves de la "normalidad". En las líneas siguientes trataremos de mostrar, entonces, cuales son las diferentes formas cómo puede tratarse el problema del significado de la religión en La Violencia, que nos permita entender a su vez su papel en la conformación de la oposición partidista. En primer lugar, la religión desempeña un papel fundamental en la definición de los actores políticos violentos. Los investigadores se limitan a señalar la religión católica como un atributo de definición del partido conservador. Para Paul Oquist por ejemplo la referencia religiosa es un elemento ideológico del conflicto; sin embargo, mientras que para los liberales, su participación era una cruzada para salvar la democracia, para los conservadores, la religión ofrecía los argumentos para justificar sus acciones. El interés de estos últimos era transformar la lucha política en una "Santa Cruzada" contra los enemigos de la fe, de la patria y de Dios, identificados con el liberalismo y el comunismo101. La mayor parte de los análisis de La Violencia se mueven en limitaciones parecidas a los análisis de Oquist, y no logran llegar más allá del hecho de señalar a la religión como el elemento de justificación conservadora de las luchas, sin aportar nuevos elementos para el análisis de la oposición partidista como tal en todas sus dimensiones. En segundo lugar, la relación entre la religiosidad y La Violencia se puede desarrollar a partir de la referencia a la acción de los miembros de la iglesia. Cuando los trabajos sobre La Violencia en Colombia se refieren al tema, se limitan casi todos a reproducir las pastorales de los obispos colombianos de la época. En la medida en que encontramos allí elementos importantes para llevar a cabo la ilustración del problema que nos interesa, reproducimos aquí algunas referencias a las admoniciones pastorales. El arzobispo primado de Colombia de aquel entonces, Monseñor Ismael Perdomo publica la víspera de las elecciones de noviembre de 1949 una carta en la cual recuerda a los párrocos la incompatibilidad entre la religión católica y el liberalismo que
101 OQUIST, Paul, Opus cit. pag. 248.
1
proclama la independencia de la razón humana delante la autoridad de Dios y de la Iglesia. El obispo de la ciudad de Tunja, prohíbe formalmente a los católicos dar su voto por el partido liberal que promueve la libertad de cultos, el matrimonio civil, la escuela laica y el divorcio, e invita a su vez a los parroquianos a dar su voto por el partido que apoya los principios cristianos. De esta manera la Iglesia asume una actitud militante directa a favor del partido conservador. Otro obispo, caracteriza las elecciones de 1949 como un acontecimiento de vital importancia para la patria, ya que allí se confrontan dos fuerzas opuestas: las fuerzas del bien, representadas por "el partido del orden y de la justicia", y las fuerzas que "habían producido a la república males inmensos" como por ejemplo el 9 de abril de 1948. Los católicos que no den su voto por el conservatismo son amenazados con el pecado mortal, al igual que todos aquellos que voten por el liberalismo.102 En los trabajos de Daniel Pécaut y de Carlos Ortiz encontramos un ligero paso adelante con relación al problema de la acción de los miembros de la Iglesia en el conflicto. El primero de estos autores reitera y resalta la participación directa de la Iglesia en el conflicto a través del llamado a la batalla electoral a favor del liberalismo, de la prohibición de los sacramentos, de la asistencia a la misa y de la admisión a los seminarios hecha a los liberales. Todos estos elementos conforman lo que el autor llama "una batalla cultural" orientada a construir la identidad conservadora alrededor de la religión. La Iglesia estaba llamada a ser "el cimiento de un orden que el Estado no podía garantizar", y que "el sufragio universal no alcanzaba a legitimar". El ligero paso adelante dado por Pécaut consiste en señalar la importancia de prestar atención a la influencia de los obispos o arzobispos sobre la formación de los curas en los seminarios. En este sentido Pécaut se refiere a la importancia de Monseñor Builes en el Departamento de Antioquia, subrayando su papel en la formación de jóvenes sacerdotes católicos en los seminarios de la región.103 El trabajo de Carlos Ortiz toma el relevo en este punto y da un paso más allá. No se limita a mostrar la significación de los altos prelados, sino que insiste sobre un actor social de gran importancia en el conflicto: el cura de la parroquia. En las condiciones de vida de los municipios colombianos de la época, el cura de la parroquia desempeñaba (y sigue aún desempeñándolo) un rol central. Su influencia puede difícilmente menospreciarse. El párroco (y su equipo) dispone de una inmensa posibilidad de mantener un estricto control social sobre su ámbito parroquial, a partir de los medios a su alcance: la confesión, es el medio a través del cual tiene acceso a una preciosa información sobre los comportamientos íntimos y privados de los parroquianos; el sermón dominical, le ofrece la posibilidad de una acción directa. A esto se agrega que los curas constituían un canal irremplazable de comunicación dentro de su ámbito parroquial, y que dada su posición, tenían acceso a la vida de sus parroquianos de manera directa a través de los servicios religiosos que
102 Todas estas pastorales se encuentran recopiladas en el libro de José María Nieto Rojas, La Batalla contra el Comunismo en Colombia. Bogotá, Empresa
Nacional de Publicaciones, 1956.
103 PECAUT, Daniel. Classe Ouvrière et Système politique en Colombie.
1
prestaban. La autoridad de estos actores era de tal naturaleza que sus recomendaciones se agregaban a menudo a las recomendaciones de los directorios políticos municipales. Con todo este poder en sus manos, el cura era el personaje más importante del pueblo. A través de su mediación los habitantes entraban en contacto con las admoniciones arzobispales. En muchos casos los curas desempeñaron el papel de incitadores directos a la violencia y a las matanzas. A través de las procesiones de la Virgen de Fátima las armas eran introducidas muy a menudo en los pueblos. Tal es el caso por ejemplo de Urrao en el Departamento de Antioquia: allí La Violencia empieza con la llegada de la Virgen, símbolo en ese momento de la lucha contra el comunismo.104 No obstante, a pesar de la gran importancia del obispo y de la inmensa significación del cura de parroquia es necesario dar un paso más allá y cambiar la pregunta que orienta la investigación: no hay que pensar solamente en quiénes motivaban e impulsaban la lucha (aspecto central sin duda), sino por el contrario en las razones por las cuales la mentalidad campesina era proclive a seguir al pie de la letra (y más aún) la llamada insistente de sus jefes religiosos. En tercer lugar, la relación entre religiosidad y violencia se puede observar en la manera cómo se puede descubrir una extraordinaria condensación entre las significaciones políticas y las significaciones religiosas en el comportamiento de los actores sociales. Según Germán Guzmán una mayoría casi absoluta tenía una creencia, y por ello, agregamos aquí, se presentan innumerables confluencias entre las acciones políticas y los símbolos religiosos. El grito de batalla "Viva Cristo Rey, Viva Laureano Gómez" asimila las dos figuras en la misma significación. Muchas veces los partidos políticos asumen las veces de las instituciones religiosas, y desempeñan incluso funciones reservadas en aquel entonces a la Iglesia.105 En un sentido similar Germán Guzmán cuenta en su libro cómo el objeto que se encontraba siempre sobre los cadáveres era el escapulario de la Virgen del Carmen. La inmensa mayoría de los actores de la violencia pertenecían a la religión católica y tenían fuertes creencias religiosas. La permanencia a perpetuidad dentro de un mismo partido estaba ligado a valores como el coraje, la lealtad personal, la honestidad. El cambio de partido era caracterizado como una actividad deshonrosa. En otros términos, la pertenencia a un partido era vivida como un tipo de fe, poco diferente a una fe religiosa: "En 1949 creíamos en los políticos y en los curas. Yo soy liberal, yo he tenido esta "opinión" toda mi vida, y con esta opinión yo moriré”106.
104 CEBALLOS, Rubén Darío, El papel de la parroquia en la Violencia. Un caso de Providencia Urraeña, Ponencia al Simposio sobre la Violencia en Colombia,
1982.
105 "Se formó el hogar bajo la ley del partido al poco tiempo de ser como novios. En la reunión de la marcha, el político nos leyó el papel de obligaciones del
esposo con la esposa y de la mujer con el marido: "Juran vustedes respetarse, ayudarse en la lucha, ser fieles uno pal otro, tratarse bien, lo mismo que consultar
cualquier problema que tengan en sus relaciones con el partido...?". BEDOYA ESCOBAR, El Cuento de la Violencia en Colombia. Ed. Pepe. p.71.
106 ORTIZ. Carlos, Opus cit. pag. 80.
1
En cuarto lugar, para el estudio de las relaciones entre religiosidad y violencia, es necesario tener en cuenta, a diferencia de lo que muchos autores opinan, que lo que se puede observar en el fenómeno que nos ocupa es el grado de compatibilidad profunda entre la pertenencia religiosa y la participación en La Violencia. Germán Guzmán, por ejemplo, afirma la opinión totalmente inversa, o mejor aún, el asombro por el hecho de que "el odio haya superado todos los valores religiosos, en hombres de profunda raigambre religiosa".107 Creemos por el contrario (como se dirá más adelante) que es en la compatibilidad entre religiosidad y violencia, y en la confluencia entre instituciones políticas y formas de religiosidad, donde se puede encontrar una respuesta, parcial pero fundamental, al problema de por qué la división política en Colombia desemboca en la "barbarie". La Violencia no sucede "a pesar" de la religiosidad, sino "a causa" de ella. Allí se encuentran claves fundamentales para descifrar la razón de ser del conflicto. Un extraordinario ejemplo de compatibilidad entre filiación partidista y violencia es el caso del jefe de los “pájaros” de Tuluá, León María Lozano. Los estudios subrayan con alguna curiosidad esta mezcla de violencia y religiosidad, pero sin detenerse demasiado en ello. En nuestra opinión esta mezcla es uno de los aspectos centrales del conflicto. El 9 de abril de 1948 León María Lozano tiene éxito en la defensa del convento de los salesianos de Tuluá, lo que le proporciona un gran prestigio entre sus partidarios. En el momento del desencadenamiento de La Violencia, León María es contactado por los jefes políticos de Cali para convertirlo en el dirigente del grupo para-militar encargado de "sanear" la zona de liberales. A partir de este momento toda su acción se desarrolla a nombre de los principios del catolicismo. Toda su vida, "Tuluá lo conoció como uno de los hombres más piadosos de la parroquia", aún en las épocas de Violencia. No había primer viernes del mes en el cual no se confesara y comulgara con gran piedad. Jamás dejó de asistir a la misa de 6 de la mañana en el convento de los salesianos. Sin embargo el aspecto más digno de resaltar en este personaje con relación al tema que nos interesa, es la falta de instrumentalidad en sus acciones: jamás solicitó un lugar en la administración pública, ni favores políticos por sus acciones; las tierras que quedaban libres por la huida forzosa de sus propietarios jamás pasaron a sus manos. Al hacer la comparación entre las versiones de los libros y las de las gentes de Tuluá, se puede llegar a la conclusión de que la opinión del autor del libro Cóndores no entierran todos los días, que describe su historia, es verídica.108 De esta manera, pues, el caso de El Cóndor León María Lozano es una excelente ilustración de la compatibilidad entre la religiosidad y La Violencia que en nuestra opinión es una de las características más importantes del período y uno de los puntos de partida más imprescindibles para su estudio.
107 GUZMAN, Germán, et al, La violencia en Colombia, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1980, pag. 144.
108 "Tuluá no tuvo conciencia de su conservatismo, y cuando lo vio defender con fuerza sus principios, no creyó que obraba por convicción sino por una salario",
ALVAREZ GARDEAZABAL, Gustavo, Cóndores no entierran todos los días.
1
En quinto lugar, es necesario tener en cuenta para el estudio de la relación entre La Violencia y religiosidad, las características de los crímenes. Estos comportamientos van mucho más allá de ser simplemente una cruzada religiosa dirigida y manejada por el partido conservador. Las acciones de los liberales se alejaban, a medida que pasaba el tiempo, de ser simplemente acciones defensivas. El "exceso" se encuentra por igual en las acciones de gentes tanto de un partido como del otro. A través del estudio de las características de los crímenes, comunes a ambos partidos, creemos nosotros que es posible descubrir las características de la religiosidad campesina ya que las formas de matar están profundamente impregnadas de significaciones religiosas. No obstante dedicaremos un apartado especial a este tema. El problema del "exceso" El análisis de las condiciones que hacen posible la conformación de la oposición política representada por los partidos tradicionales de Colombia, el partido liberal y el partido conservador, nos sirve para entender la continuidad y el arraigo de las formaciones políticas, pero no agota el análisis de La Violencia. No hay que olvidar que a nombre de las disputas partidistas se llevaron a cabo una serie de actos violentos con características de sevicia y atrocidad, que es uno de los problemas más difíciles de comprender con relación a este complejo proceso social. En páginas anteriores hemos observado que los crímenes de La Violencia es una de las más importantes particularidades del fenómeno que debe ser tenido en cuenta en el análisis. Por ello la hipótesis que postule un espacio determinado de constitución de la oposición política debe, al mismo tiempo, para ser válida, cumplir una condición: explicar y suministrar una explicación para el problema del "exceso", es decir, explicar las características de las acciones violentas que se desarrollan a nombre de los partidos políticos. En nuestra opinión es solamente cumpliendo esta condición, es decir, explicando cómo La Violencia se desarrolla de esta manera particular, con todas sus características, que la hipótesis sobre la conformación de la oposición partidista es válida. Si revisamos las crónicas de La Violencia podemos encontrar algunos elementos comunes que nos permiten definir algunas características de los crímenes. La primera característica es la relación con el tiempo. No se trataba solamente de hacer desaparecer al adversario político de una manera rápida, como sería lo obvio en una racionalidad instrumental; se trataba de hacerlo sufrir y prolongar su muerte en un espacio de tiempo calculado por el verdugo. En una pastoral Monseñor Miguel Angel Builes decía: "Que se les asesinara de un solo golpe certero no sufrirían las víctimas tan crueles martirios, dolores y agonías. Muchos han sido asesinados a pedacitos como acaeció por
1
ejemplo, al registrador de Caucasia en agosto último, cuando a machetazos le iban destrozando primero las manos, luego los pies; y al clamor del infeliz, de "mátenme de una vez" contestaban burlándose: "queremos que sufras".109 La segunda característica tiene que ver con el cuerpo. A medida que se desarrolla La Violencia la prolongación del tiempo se acompaña igualmente de un tipo particular de relación con el cuerpo de las víctimas: la vida no debe desaparecer de un solo golpe, sino lentamente, en relación con la destrucción del cuerpo. De esta manera el cuerpo se convertía en un objetivo privilegiado. Tal es el caso, entre muchos otros, del célebre procedimiento conocido como "bocachiquear". Se hacían fisuras superficiales sobre el cuerpo, con el fin de que la víctima sangrara lentamente hasta el fin. Las ilustraciones a este respecto son numerosas. El cuerpo fue siempre el objetivo privilegiado. Su destrucción se acompañaba de insultos. Mostramos algunos ejemplos a este respecto: "Yo vi luego parar sobre una mesa a un campesino con las manos atadas atrás y al cuello un rejo que echaron sobre la viga de una casa, para que "cantara"; le iban quitando dedo por dedo, mano por mano; le cortaron después las articulaciones. Al final quitaron la mesa y lo dejaron ahorcado. Tal es el relato del suboficial que presenció el hecho".110 Al analizar las características de la manera de matar, se pueden encontrar diferencias entre las diversas regiones del país. En los Llanos Orientales no había violación de mujeres al comienzo de la lucha. Aparecen sólo en el segundo período en el que las características de los crímenes cambian de una manera radical. En Tuluá, en el Departamento del Valle, la sede del Cóndor, las mujeres no eran objeto de la carnicería. Si alguien mataba una mujer, el jefe lo llevaba a las autoridades con todas las pruebas de su crimen. Por lo demás, todas las muertes tenían las mismas características: un balazo en el cuello. A medida que se desarrolla la violencia el exceso aumenta. En nuestra opinión el análisis de la actitud frente a las mujeres es absolutamente esencial para interpretar el problema del exceso, en la medida en que la religión se encuentra allí claramente expresada. Existe toda una antropología de la muerte implícita en los actos de violencia, que nos recuerda las escenas dolorosas de la pasión de Cristo, que son vivamente representadas en la mayor parte de los pueblos de Colombia, el viernes santo de cada año. Es importante abrir la pregunta sobre las relaciones entre la antropología de la muerte que está allí implícita y los valores religiosos imperantes en las regiones de violencia. Se trata de una hipótesis que queremos desarrollar en un trabajo posterior. La tercera característica es la manera particular que asume la homogeneización política del país. Uno de los momentos de más intensidad es 1949, un poco antes de las elecciones presidenciales para el período 1950-1954. La policía política recorre el país persiguiendo las gentes del partido liberal. Se trataba de hacerlos desaparecer, para impedir su participación en las elecciones. Hay grandes matanzas colectivas como la de
109 TESTIS FIDELIS, El basilisco en acción o los crímenes del bandolerismo, Tipografía Olimpia, Medellín, 1953, pag. 109.
110 GUZMAN, Germán, et al., Opus cit., pag. 226.
1
Armero (Tolima) donde son quemadas más de 70 personas que pertenecían al partido conservador. Situaciones similares se encuentran en el país por todas partes. Sin embargo la tendencia va más lejos aún. Se trataba de matar a los niños. Los telegramas enviados por las directivas de los partidos lo decían claramente: "No dejar ni la semilla", es decir, eliminar los niños que pueden seguir los pasos de su padres y reproducir las filiaciones partidistas. Las mujeres son asesinadas en la medida en que son el medio de reproducción de la especie política que debe desaparecer. Se les cortaban los senos, los fetos eran arrancados del vientre y partidos frente a ellas, los órganos genitales eran destruidos con una lanza para impedir la reproducción, etc. A los hombres se les castraba para impedir igualmente la reproducción de su "especie" política. El adversario no es simplemente un medio instrumental para obtener un fin dentro de la lógica de la acción orientada racionalmente en la dirección medios-fines. El adversario por el contrario es un fin en si mismo. Su desaparición es el objetivo de la lucha. A través de este proceso se busca la homogeneización política del país y la construcción de una identidad nacional. ¿De dónde proviene la dificultad de reconocer y soportar la existencia del “otro”? ¿Cuál es el origen de una oposición política que tiende, por sus características mismas, a destruirse, haciendo desaparecer el adversario? ¿Cual es la significación de la religión en la configuración de este tipo de relación social y política? Estas son preguntas que es importante formular. La cuarta característica que queremos subrayar es el desdoblamiento de los comportamientos en los actores de violencia. Germán Guzmán describe la personalidad de los campesinos antes de La Violencia como la de unos hombres honrados, adaptados a sus condiciones de vida: "Los jefes de guerrilla surgen de la antigua estructura social; son personas respetadas y respetables que encajaban perfectamente dentro de la sociedad prebélica"111. Sin embargo La Violencia transforma de una manera radical el comportamiento de estos hombres. Un buen hombre, consagrado al trabajo, a la familia, al culto religioso, a la veneración de los símbolos de la patria y de la tradición se convierte de un momento a otro en un terrible criminal. Situaciones como éstas se pueden encontrar por todas partes en el país. Es difícil comprender las razones que hacen posible el paso de una forma de vida a la otra, y no queremos creer que se trata simplemente de una evolución accidental. Hay que suponer la existencia de una continuidad entre los valores simbólicos presentes a través del "exceso", y los valores simbólicos de la vida cotidiana de preguerra. La religión tiene una inmensa importancia para comprender la compatibilidad entre La Violencia y las formas de la vida anterior. La quinta característica que queremos subrayar es la actitud frente a los cadáveres. El asesino no se contentaba sólo con prolongar la muerte y hacer sufrir a la víctima, sino que además continuaba con su ritual frente al cuerpo del muerto, tratando de extraer de él una "esencia particular" relacionada con su filiación partidista. En la
111 Idem, pag. 173.
1
fraseología de la época esta práctica se llamaba "matar el muerto". En los libros de testimo-nio de los crímenes de La Violencia se pueden encontrar muchas ilustraciones de esta peculiar manera de proceder.112 En sexto lugar, se puede agregar una nueva característica, que si bien no se refiere a los crímenes directamente, si está relacionada igualmente con el horror y el "exceso" propios de este proceso social. En sus modalidades concretas, La Violencia es, de una forma predominante, aunque no exclusiva, una lucha fratricida entre campesinos.113 El campesino de una vereda persigue y combate a muerte hasta destrozarlo al campesino de la vereda del frente, con el que comparte sus mismas condiciones de vida, la misma marginalidad, la misma miseria, el mismo analfabetismo, la misma ignorancia. Existe una dimensión horizontal de la lucha que escapa al hecho de ser simplemente un resultado instrumental de una política dirigida intencionalmente por las clases dominantes del país. Sería importante preguntar por las condiciones de la vida del campesino que hacen posible este tipo de violencia y facilitan su propia reproducción. No tenemos respuestas absolutas y completas para los problemas que formulamos. Sin embargo, poner el acento sobre aspectos que no han llamado la atención de los analistas nos parece esencial. Se podría continuar la descripción del "exceso" y de las características de los actos violentos; pero la precariedad de los instrumentos teóricos e incluso de la misma información nos obliga a terminar la descripción. La actitud de la literatura frente al problema del "exceso" El estudio de las características de los crímenes, lo que hemos llamado el "exceso", no ha sido tenido en cuenta tradicionalmente en la literatura sobre La Violencia. Por el contrario, muy a menudo ha sido desdeñado como un aspecto secundario del dominio del panfleto político. No ha habido esfuerzos por someter al análisis sociológico ciertos aspectos como las características de los horrores de la violencia, la escogencia de las víctimas, los tipos de crímenes, los instrumentos utilizados, las condiciones de su realización, el interés de desmembrar los cuerpos y de torturar lentamente en lugar de matar de un solo golpe, etc. Una interpretación orientada a explicar las especificidades del proceso debe tener en cuenta estos elementos y formular hipótesis que permitan encontrar su genealogía en las relaciones concretas de los grupos en La Violencia y de los actores sociales que los conforman, buscando la correspondencia existente entre los actos criminales y el tipo particular de afirmación del actor social que se realiza a través de los actos, al igual que la representación imaginaria de la sociedad que allí se expresa.
112 Cfr. TESTIS FIDELIS, El basilisco en acción o los crímenes del bandolerismo, Tipografía Olimpia, Medellín, 1953, o SALDARRIAGA BETANCUR, Juan
Manuel, De Caín a Pilatos o lo que el cielo no perdonó...: refutación a "Viento Seco", y "Lo que el cielo no perdona", Medell ín, s.n., 1952. Testis Fidelis es el
seudónimo de Juan Manuel Saldarriaga Betancur.
113 PECAUT, Daniel, Classe ouvrière et système politique en Colombie, 1930-1953, Université René Descartes, Thèse de Doctorat, pag. 958.
1
Un estudio de La Violencia en Colombia debe responder preguntas como las siguientes: ¿cómo se puede tratar el problema del exceso en la lógica de un análisis sociológico? ¿Qué tipo de representación de la sociedad se puede descubrir en las caracte-rísticas de los crímenes, de las violaciones, de las torturas, de las matanzas y carnicerías de La Violencia? ¿Qué tipo de relaciones sociales expresan los actos violentos? ¿Cuáles son los elementos culturales que se encuentran en la base de estas acciones violentas? ¿De qué manera se afirma, en las características mismas de La Violencia, la dominación política tradicional? Estos son los problemas que hay que poner en el centro del análisis, y a los cuales se debe ofrecer una explicación. El relativo "descuido" de este problema fundamental y esencial en la definición misma del fenómeno violento se debe a varias razones. En primer lugar la fantasía ha agregado a los hechos reales dimensiones nuevas, a través sobre todo del panfleto político, que en algunos casos ha contribuido a aumentar la imprecisión de los hechos. Por ello muchas veces es necesario comparar las diferentes narraciones para encontrar el sentido preciso. En la novela Viento Seco, que describe las matanzas de Ceylán en el Departamento del Valle en octubre de 1940, se habla de un vampiro que bebía la sangre de sus víctimas, y de las historia de "La Hiena" que sacó el corazón de una de sus víctimas, lo asó, lo comió y se lo dio a comer a sus ayudantes114. De manera similar, Germán Guzmán cuenta la historia de algunos policías "chulavitas" que cortaron y cocinaron el cadáver de un guerrillero, y arrojaron los pedazos a una olla en la cual los enemigos preparaban su comida, con la intención de obligarlos a comer la carne de su compañero.115 El psiquiatra Socarrás hace referencia a un sitio del Departamento del Huila en el cual se había instalado un puesto de venta de la carne de las víctimas de la violencia de la zona. Es claro, pues, cómo a partir de estas historias, es muy difícil marcar los límites entre la fantasía y la realidad. En segundo lugar, entre los sociólogos y los investigadores existen igualmente muchos prejuicios para tratar el tema del "exceso" por razones de orden moral. Tal es el caso por ejemplo de Orlando Fals Borda quien, refiriéndose a las características de las acciones violentas, se pregunta si "...es necesario descender con horror, con asco, pero con ilimitada comprensión humana, con heroica y cristianísima caridad, a ese subfondo de miseria, para ver de cerca el alma misma de un conglomerado que se desintegró y buscar soluciones adecuadas con conocimiento minucioso de su tragedia y de su patología".116 Dar importancia a las características de los crímenes (“el exceso”) implica dejar de lado esta clase de "prejuicios". No obstante, el problema no se circunscribe solamente a los "prejuicios", sino que está en relación, en tercer lugar, con los modelos de análisis a partir de los cuales se ha abordado el estudio de La Violencia. Como ya hemos visto, la tendencia más significativa en
114 CAICEDO, Daniel, Viento Seco.
115 GUZMAN, Germán, et al., Opus cit.
116 Idem. pag. 225.
1
los estudios sobre La Violencia consiste en privilegiar los aspectos generales, de orden económico, social y político, (definidos en términos instrumentales muchas veces), y a dejar de lado, como aspectos secundarios, las manifestaciones específicas, concretas y particulares. De esta forma, el estudio de los crímenes y del "exceso" queda por fuera en tanto dimensiones del fenómeno que escapan a una visión instrumental, y que pertenecen al orden de lo particular y no de lo universal. Tal es el caso por ejemplo de Paul Oquist para quien el problema del exceso no tiene ningún significado como problema teórico o analítico de importancia. Su tesis de la dislocación parcial del Estado no es confrontada con el exceso y las características de los crímenes. En la distinción que elabora entre una violencia racional y una violencia irracional se encuentra ya un primer rechazo al estudio de las características específicas de los crímenes. La violencia racional es para este autor el medio para obtener un fin potencialmente realizable. La violencia irracional es la agresión física, la amenaza que no está orientada en función de fin alguno. Para Oquist la mayor parte de los casos de violencia social no corresponden a la violencia irracional. La vida social tiene una base racional; las "irracionalidades" tienen una importancia secundaria en la estructuración de las relaciones sociales. La violencia irracional corresponde a una manifestación de la "psicología anormal" que no es un elemento fundamental de la estructura de una sociedad. Oquist pretende que La Violencia se puede explicar con relación a procesos socio-económicos y socio-políticos, y que los "aspectos irracionales" (como él los llama) del fenómeno, no explican de manera satisfactoria ni sus orígenes, ni su intensidad, ni su distribución geográfica. De esta forma el autor opone los aspectos objetivos a los aspectos irracionales, que llama "factores cognitivos", y que no constituyen objeto de estudio de la sociología. La oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, lo individual y lo social es un viejo prejuicio sociológico. En la medida en que lo social es identificado con lo general, el fin de una investigación es concebido como la búsqueda de las generalidades determinantes de un proceso social, y los aspectos particulares (como por ejemplo las características de los crímenes) son arrojados por fuera y considerados como secundarios. La Violencia en Colombia, en sus características concretas, no sería pues un capítulo de la sociología, según Oquist, sino de la "psicología anormal". Por ello Oquist no analiza La Violencia en sí misma, sino en relación con algo que está por fuera de ella: la crisis del Estado. Es obvio que el "derrumbe" parcial del Estado según la terminología del autor, permite situar La Violencia en un contexto general, pero no explica sus manifestaciones concretas ni sus excesos. Algunos investigadores se limitan a constatar el problema del "exceso" como una dimensión del problema que no ha tenido hasta el momento una explicación satisfactoria, pero sin aportar verdaderamente una respuesta positiva o suministrar una alternativa posible de análisis. Sánchez y Meertens por ejemplo en su conocido libro, hacen referencia al tipo de crueldad característico de La Violencia, pero se limitan a constatar lo
1
precario de las explicaciones, y apelan a una discutible interpretación del profesor Socarrás, un psiquiatra muy conocido en Colombia, quien afirma que existe en La Violencia un "freudiano deseo de muerte" cuyo origen es la frustración individual y colectiva. A pesar de sus buenas intenciones terminan compartiendo el mismo prejuicio de Oquist y arrojan el problema del "exceso" en La Violencia por fuera de los confines de la sociología.117 El problema del "exceso" se debe integrar a la lógica del análisis sociológico y no rechazarlo como si hiciera parte de otro campo de investigación. El "análisis psiquiátrico" a que se refieren los autores del libro anterior no tiene en cuenta la estructura social, que es la caución de un análisis sociológico. Los llamados "factores irracionales" son tan significativos en la conformación de la estructura de una sociedad como los llamados "factores racionales". Las características de los crímenes, y las manifestaciones concretas de La Violencia son hechos sociales, y como tales deben ser interpretados y analizados. Lo social se explica por lo social. En la literatura sobre La Violencia existen algunos pocos trabajos que han dado importancia al problema del "exceso". El primero de ellos es el de Daniel Pécaut, quien ha llevado muy lejos la construcción de la pregunta misma, y ha dado toda la importancia al problema de las características de los crímenes.118 Para este autor las manifestaciones concretas de La Violencia son elementos que deben ser tenidos en cuenta para la construcción de hipótesis. Refiriéndose a la función de La Violencia en la expulsión de los campesinos del campo y en la transformación de la agricultura tradicional, afirma: "es importante constatar que la violencia no es solamente instrumental. Deja traslucir un exceso que no se puede ignorar si no queremos volverla incomprensible".119 No se puede decir, según el autor, que las acciones de los campesinos sean simplemente una resistencia a la agresión de las clases dominantes que han impulsado un proceso violento de desarrollo capitalista. En la resistencia campesina hay un exceso con relación a la defensa de sus intereses directos, que hay que tener en cuenta. Todo estudio sobre La Violencia debería tener en cuenta la descripción y la interpretación de las formas simbólicas de matar, que varían de una región a otra. Llegar hasta este punto es una exigencia fundamental que se debe tener en cuenta en la investigación sobre La Violencia, dada la situación actual de los estudios.120
117 "Esta crueldad característica de todo el período de La Violencia y aún no suficientemente explicada asumía formas como las de los famosos cortes de franela
o la picada a tamal y los más horrendos crímenes de connotación sexual, como la mutilación de los órganos genitales y la eventración de mujeres embarazadas
que, según el psiquiatra José Francisco Socarrás, constituyen, junto a la castración simbólica (...) una manifestación de la destrucción y autodestrucción ligada al
freudiano deseo de muerte cuya raíz, en este caso, habría que buscar en la frustración individual y colectiva...". SANCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny.
Bandoleros, gamonales y campesinos. El Ancora Editores. pag. 74.
118 El segundo trabajo que tiene en cuenta el problema del "exceso" es el libro de Jaime Arocha, La Violencia en el Quindío. Determinantes ecológicos y
económicos del homicidio en un municipio caficultor, ya citado. El tercer trabajo es el de María Victoria Uribe, Matar, Rematar, Contramatar, CINEP, Bogotá,
1996. No hay sin embargo aquí aportes significativos. En el segundo caso hay que reconocer sin embargo el esfuerzo de considerar el estudio de los crímenes
como tema de investigación.
119 PECAUT, Daniel, Opus cit. pag. 88.
120 En los siguientes términos formula el autor citado esta exigencia: "...es necesario constatar que las estrategias intencionales no alcanzan a dar cuenta de
aquello que de manera permanente se presenta como un exceso en el fenómeno de La Violencia. A través de las estrategias individuales no es posible explicar las
1
Partido, familia, religión Llegados a este punto del desarrollo de este trabajo,y después de presentar los principales componentes para el estudio de La Violencia, estamos en condición de presentar de forma suscinta la hipótesis que proponemos para su estudio, y que sirve de base a la propuesta que propondremos en la segunda parte de este trabajo. En las páginas anteriores hemos mostrado, en primer lugar, que durante el período de La Violencia, la disputa partidista está presente por todo el país, se encuentra integrada a los más diversos cuadros regionales, y es el factor que da unidad al conflicto violento. Los enfrentamientos violentos, los crímenes y los asesinatos, con toda su sevicia y su horror, se producen precisamente a nombre de dicha división política, es decir, de los partidos políticos tradicionales del país. La oposición partidista no tiene sin embargo una explicación posible ni en el campo social, ni en el campo político, ni en el campo económico. Si esta oposición tuviera una explicación en alguno de estos registros, La Violencia podría ser explicada en términos sociales, económicos o politicos. Pero no es este el caso. Por el contrario la oposición política entre liberales y conservadores tiene una autonomía propia, de la que nos dan cuenta su arraigo en la cultura colombiana, y su extraordinaria continuidad histórica desde el siglo pasado. La tarea del investigador consiste entonces en saber en que consiste esta autonomía. Hemos propuesto la hipótesis de que la autonomía, el arraigo, la continuidad y la dinámica de la división política se explican por el hecho de que las filiaciones políticas se conforman y se reproducen a través de dos elementos: un espacio cultural definido por la religión, y un espacio institucional, que es la familia. Como ya hemos explicado ampliamente, la familia es la mediación fundamental para la conformación de las filiaciones partidistas, y la religión el espacio cultural que ofrece los elementos simbólicos. En la medida en que la división política encuentra sus condiciones de reproducción en la religión y en la familia, y no en las grandes contradicciones sociales, la división partidista adquiere una autonomía y una dinámica propia. En nuestra opinión esta triple relación (familia, religión, partido) representa una perspectiva no estudiada con relación a la dinámica del bipartidismo, y a la violencia colombiana. Consideramos que a partir de la explotación de este tipo de análisis se puede explorar un punto de vista nuevo y hasta el momento totalmente desconocido por la investigación.
numerosas matanzas. Ni el hecho de que éstas revistan tales características, es decir, que se lleven a cabo en un contexto particular en el cual van acompañadas
de ritos y de formas simbólicas de matar. La tarea del investigador consistiría en llegar hasta este punto, y analizar la manera como La Violencia se auto-alimenta
y se reproduce por sí misma, más allá de objetivos muy definidos, y la forma como promueve igualmente el surgimiento de símbo los: En síntesis quedaría por
analizar en qué consiste la violencia de La Violencia". PECAUT, Daniel, Acerca de La Violencia de los años cincuenta, Boletín Socioeconómico del CIDSE.
Conferencia dictada el 7 de diciembre de 1986 en Cali. Departamento de Sociología.
1
No obstante, cualquier hipótesis que se postule como elemento constitutivo de la oposición partidista colombiana, debe tener en cuenta un hecho significativo: la oposición partidista ha tenido como consecuencia el desembocamiento en la violencia. Por ello, decir simplemente que es en el espacio dominado por los partidos donde se encuentra el espacio concreto de La Violencia, no significa mucho, si al mismo tiempo no se formula una hipótesis que permita explicar por qué de la división política se llega al hecho violento. Si La Violencia se lleva a cabo bajo las banderas partidistas, habría que preguntar igualmente de qué manera en este bipartidismo colombiano, en sus características concretas, se encontraban ya contenidos los gérmenes del desencadenamiento del proceso violento de los cincuenta, con toda su sevicia y su crueldad. Por consiguiente, si decimos que el fundamento de conformación de la oposición política es la familia y la religión, bien directamente o bien a través de su influencia sobre la familia, estos elementos deben explicarnos las características de los crímenes. Dicho en otros términos, la hipótesis que explique el campo y la conformación de la oposición política debe, al mismo tiempo, para ser válida, cumplir una condición: explicar y suministrar una explicación para el problema del "exceso", es decir, las características de las acciones violentas con toda su sevicia y su crueldad, que se desarrollan a nombre de los partidos políticos. En nuestra opinión es solamente cumpliendo esta condi-ción, es decir, explicando cómo La Violencia se desarrolla de esta manera particular con todas sus características, que la hipótesis sobre la conformación de la oposición partidista es válida. La hipótesis que queremos proponer entonces es la siguiente. En la medida en que la conformación de la división política se da en un ámbito privado de la familia, las i-dentidades partidistas se conforman en el mismo espacio de conformación de las iden-tidades básicas del sujeto humano y se confunden entre si: la configuración de una imagen de la unidad del cuerpo, el ingreso al lenguaje, la inscripción en la diferencia de los sexos, y el ingreso en la lógica de las generaciones. De esta manera "lo familiar", o las identidades familiares, se convierten en un componente de las identidades políticas, con las cuales establecen un compromiso indisoluble. Esta hipótesis se podría expresar también en otros términos más sencillos. El "aprendizaje" de la oposición política liberal o conservador, se lleva a cabo en el marco de las condiciones de la socialización primaria, que consiste en la construcción de las identidades más fundamentales que definen un ser humano y lo diferencian del animal. Los colombianos han aprendido a ser liberales o conservadores en el mismo espacio, y en el marco de las mismas relaciones, en que han aprendido a relacionarse con su cuerpo, a integrarse al lenguaje, a asumir la diferencia de los sexos, y a ingresar a la lógica de las generaciones (asumir un nombre). Por consiguiente, los "complejos familiares"121 se
121 Utilizamos esta expresión en el sentido que le da Jacques Lacan en su artículo "La Famille", escrito para el Tomo VII de "L'Encyclopédie francaise", y
1
integran y se proyectan a la vida política y las identidades básicas familiares se convierten en un substrato de lo político. Cuando las identidades políticas se ponen en cuestión, por razones de diversa índole, como ocurre en La Violencia de los años cincuenta, la expresión de esa crisis, o de esa desintegración de las identidades partidistas, es el crimen tal como lo conocemos en esta época, debido a que lo que se juega en la división partidista no es sólo una dimensión estrictamente política, sino las identidades básicas que se conforman en el espacio familiar. La única posibilidad de entender sociológicamente por qué a nombre de las banderas partidistas se llevan a cabo esta clase de crímenes es a partir de la hipótesis de la familia como elemento de mediación en la conformación de las identidades partidistas. La sustentación de una hipótesis de esta naturaleza no es fácil de manera alguna. En un primer momento habría que decir que esta hipótesis es apenas una consecuencia de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de este trabajo. Nos hemos empeñado en demostrar la autonomía de la disputa partidista con respecto a factores de carácter económico, social y político y su dependencia del ámbito de la familia y de la religión. La primera condición para poder formular una hipótesis de esta naturaleza es la demostración sociológica de que existe un vínculo entre partido y familia. Y esto es lo que se ha tratado de hacer hasta el momento en este largo trabajo. La tarea que ahora comienza es tratar de demostrar dos cosas. La primera, es mostrar la manera cómo la conformación de las identidades básicas del ser humano, que se dan en el ámbito de la familia, determinan la construcción de las filiaciones partidistas. El proceso de conformación de cada una de las identidades básicas del ser humano a que hacemos mención, podría ser descrita en términos abstractos por el psicoanálisis, pres-cindiendo de la referencia al contexto particular en que se presenten los casos concretos. Sin embargo, esta descripción, si bien es importante, es relativamente vacía si no se tiene en cuenta que la conformación de estas identidades se da en contextos culturales específicos. Aquí es donde podemos entender entonces la gran importancia que para nuestro tema tienen las descripciones de la manera de conformarse la familia colombiana que ha hecho la socióloga Virginia Gutiérrez, que nos permiten entender las diferentes formas de socialización primaria en cada una de las regiones colombianas. Y la segunda, que los crímenes de La Violencia son el resultado de la desintegración de un tipo relación social (la oposición partidista) en que confluyen dos procesos: la conformación de las identidades básicas, y el aprendizaje de la oposición política. La vía regia para la sustentación de este segundo aspecto es el estudio de los crímenes, tal como se presentan en La Violencia, con toda su sevicia y su crueldad. La primera de las identidades básicas que debe asumir un ser humano para ingresar en el
publicado en 1938. (Existe traducción española).
1
mundo tiene que ver con la conformación de una imagen de la unidad funcional de su cuerpo. Según Lacan, el niño pequeño en un momento de su desarrollo, en que aún se encuentra por debajo de la inteligencia instrumental de un chimpancé, "reconoce sin embargo su imagen en el espejo"122 o, en otros términos, asume como precondición fundamental de su desarrollo posterior una imagen integrada, orgánica y funcional de su cuerpo, como una entidad unitaria e integrada. Al observar las características de los crímenes que se cometen a nombre de banderas partidistas, no deja de llamar la atención que toda la sevicia y el exceso allí presentes no son otra cosa que la "puesta en acto", de la desintegración imaginaria, de una de las identidades básicas que constituyen la familia humana: la unidad del cuerpo. Los crímenes expresan toda una fantasmagoría del "cuerpo dividido" y de la "desintegración agresiva del individuo",123 propia de las primeras etapas de la formación del psiquismo. A partir de esta analogía, es posible entonces pensar que el origen de las identidades partidistas que motivan los crímenes se encuentran en el ámbito de conformación de las identidades básicas. Algo similar podría hacerse con lo que tiene que ver con el ingreso en la diferencia de los sexos (los crímenes están marcados por referencias permanentes a las diferencias sexuales como ya lo hemos mostrado líneas atrás) el ingreso al lenguaje (hay un lenguaje propio de La Violencia como veremos en la segunda parte) y la lógica de las generaciones (asumir una identidad o una "misión" en la sucesión familiar). Cada una de estas analogías podría ser desarrollada ampliamente, y éste será el objeto de trabajos posteriores. No obstante, lo que nos interesa señalar por el momento en este trabajo, es el problema de la conformación simbólica que opera en el marco de la forma de socialización primaria que hemos considerado como la genealogía de La Violencia en Colombia. La familia es por excelencia el espacio de conformación de lo simbólico. Las cuatro identidades básicas tienen en común el hecho de que se refieren todas a la conformación simbólica del ser humano. Al analizar la oposición política encontramos que hereda de los "complejos familiares" una relación social de exclusión, fundamento de conformación de lo simbólico. Para analizar este aspecto de conformación de lo simbólico apelamos entonces al problema psicoanalítico de la paranoia. Y éste es el objeto de la segunda parte de este trabajo. IV VIOLENCIA Y PARANOIA
122 LACAN, Jacques, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu´elle nous est révélée dans l´expérience psychanalytique, En Ecrits,
Editions du Seuil, Paris, 1966, pag. 93.
123 LACAN, Jacques, Opus cit, pag. 97.
1
Teoría e investigación empírica En la primera parte hemos presentado un cuadro global de La Violencia de los años cincuenta, con el objetivo de producir una hipótesis para su estudio, que nos permitiera a su vez introducir la razón fundamental de este trabajo: el estudio de La Violencia desde el punto de vista de los procesos simbólicos que allí se dan, aprovechando el aporte de la teoría psicoanalítica. Suponemos, pues, que el lector conoce las conclusiones a las que llegamos al final del capítulo anterior, ya que su conocimiento es condición fundamental para la comprensión de lo que sigue, en esta segunda parte. Sobre la base de la hipótesis allí planteada, vamos a explorar ahora las perspectivas que, a partir de la teoría psicoanalítica de la paranoia, se podrían abrir para la investigación. La posibilidad de estudiar La Violencia a partir de la teoría psicoanalítica de la paranoia nos enfrenta al problema general de la relación que se puede establecer entre la teoría y la investigación social empírica en el campo de la sociología. El objetivo fundamental de una explicación en el terreno de las ciencias naturales es remitir una determinada manifestación empírica al campo de una teoría; subsumir hechos particulares en el marco de una teoría lo más general y lo más abstracta posible. En las ciencias sociales difícilmente podemos mantener esta misma posición. En la sociología, siguiendo a Max Weber, la realidad que queremos investigar se define por su singularidad.124 Por consiguiente la explicación "de una configuración concreta e individual" en sus rasgos específicos, es solamente posible apelando a otras configuraciones igualmente concretas. De esta manera la única explicación de las causas de un hecho individual es la "imputación de resultados concretos a causas concretas".125 No podemos explicar procesos particulares por referencias generales ya que la explicación de un hecho individual debe hacerse por con relación a elementos que tengan el mismo nivel de particularidad que el hecho explicado. Este planteamiento no es otra cosa que la llamada teoría de la abducción, propuesta por Pierce, y continuada en la obra de otros autores126.
124 En la sociología existen concepciones metodológicas que van en sentido opuesto a lo que afirmamos en este párrafo, siguiendo a Max Weber. Son concepciones inscritas en el modelo de ciencias naturales. 125 WEBER, Max, La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social, En Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1978, pag. 68. 126 "Por paradójico que parezca, esta última serie de cuestiones nos sugiere que existen dos tipos de abducción distintos: el primero parte de uno o más hechos particulares sorprendentes y termina en la hipótesis de una ley general (como parece ser el caso de todos los descubrimientos científicos), mientras que el segundo parte de uno o más hechos particulares sorprendentes y termina en la hipótesis de otro hecho particular que se supone que es la causa del primero (como es, al parecer, el caso de la investigación criminal)". ECO, Umberto, Cuernos, cascos, zapatos: algunas hipótesis sobre tres tipos de
1
Desde este punto de vista la teoría, en su carácter general y abstracto, no es otra cosa que un saber acumulado, de carácter provisional, que sirve para orientar la investigación. Como no se trata de "subsumir hechos particulares en teorías generales", la teoría no es el fin de la investigación, sino un "instrumento" de trabajo. En términos kantianos podríamos decir que la teoría es una "idea regulativa" y no un "principio constitutivo" de la experiencia.127 En otros términos, la teoría sirve para orientar la investigación, pero no para traducir la realidad a sus propios términos. Si queremos entonces "utilizar" la teoría psicoanalítica de la paranoia para dar cuenta de La Violencia, no se trata entonces de ver cómo encontramos en La Violencia hechos que nos confirmen la teoría, sino cómo la teoría de la paranoia, como instrumento de trabajo, nos permite descubrir hechos nuevos no inmediatamente visibles a la observación. No olvidemos que los hechos son "mudos", no hablan por si mismos. La teoría, como saber pasado y provisional, es la posibilidad de poner a hablar los hechos, en una forma nueva, a partir de nuevas preguntas. La denegación de la violencia En la teoría sociológica el problema de la violencia no ha ocupado un lugar significativo. Esto no quiere decir que no se la mencione, cosa que ocurre con mucha frecuencia. Quiere decir que no se la define, no se la conoce, y no se trata de saber en que consiste, ni cual es su lógica específica propia. Cuando se habla de la violencia se hace referencia por lo general a las "causas de la violencia" o a los "efectos de la violencia". Se reconoce a la violencia una existencia, pero cuando se trata de saber cual es su lógica interna, otras lógicas sociales vienen a substituir su definición: se reduce el problema al orden de lo económico (Engels), de lo político, o de lo social. Esta forma de referirse a la violencia es una tendencia bastante generalizada en la teoría sociológica, aunque existen algunas excepciones.128 Este hecho es el resultado de que la violencia es considerada como un reino de lo "no social", en contraposición excluyente con "lo social". La idea más generalizada es que las sociedades se constituyen en el momento en que tienen éxito en excluir la violencia, lo no-social; o en otros términos, la violencia aparece en el momento en que los lazos sociales se rompen. De la misma manera que las sociedades excluyen la
abducción, En ECO, Umberto, SEBEOK, Thomas A. (editores) El signo de los tres, Editorial Lumen, Barcelona, 1989, pag 273. 127 KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura, Apéndice a la dialéctica trascendental El uso regulador de las ideas de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1994, pags. 530-546. 128 Estas excepciones pero son muy pocas en mi conocimiento: George Sorel, Franz Fannon, y Hanna Arendt.
1
violencia para su constitución, los discursos sociológicos han caído en la trampa y están inscritos en las mismas condiciones de represión y denegación del discurso sobre la violencia, que las sociedades que estudian. Se produce entonces una denegación de la violencia.129 Se reconoce su existencia, a la manera de un "afuera", de un "exterior", de un "no social", pero no se reconoce su significación real en la estructuración de las relaciones sociales. El análisis debe ir pues a contrapelo de la forma como el "sentido común" asume, negando, la violencia. En contraposición con las múltiples formas de denegar la violencia, se trata de demostrar que la violencia no es un "por fuera", "externo", sino un elemento central en la estructuración de las relaciones sociales. La denegación de la violencia se puede observar fácilmente en varios ámbitos. En la primera parte de este trabajo hemos tratado de mostrar precisamente cómo la mayor parte de lo estudios sobre La Violencia en Colombia pretenden escamotear las características mismas del acto violento. Se pretende ir siempre, en un sentido reduccionista, de las características concretas de La Violencia, consideradas como secundarias en un proceso explicativo, hacia los factores "verdaderamente explicativos" en el orden económico, social, o político. Las especificidades del proceso pasan a un segundo plano, y no existen definiciones de la lógica interna, propia de La Violencia. La violencia colombiana fue y sigue siendo un factor esencial en la conformación de las relaciones sociales, y no un factor externo, un "no-social. Hemos tratado de mostrar que la violencia está inscrita, como posibilidad, en las características mismas del bipartidismo colombiano, en la familia y en las formas populares de religiosidad. Solamente si se asume la violencia como un componente intrínseco de las relaciones sociales es posible entender innumerables características concretas del caso colombiano, como por ejemplo, las formas de coexistencia de religiosidad y violencia, las transformaciones insólitas de las conductas individuales de los campesinos, las características de crueldad de los crímenes, etc. La teoría sociológica y la paranoia
129 En teoría psicoanalítica la denegación es el "proceso en virtud del cual el sujeto, a pesar de formular sus deseos, ideas o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose, negando que le pertenezcan" LAPLANCHE, PONTALIS, Diccionario de Psicoanálisis, Editorial Labor, 1977. Dicho en las palabras de Freud: "El contenido de una imagen o de un pensamiento reprimidos pueden, pues, abrirse paso hasta la conciencia, bajo la condición de ser negados. La negación es una forma de percatación de lo reprimido; en realidad, supone ya un alzamiento de la represión, aunque no, desde luego, una aceptación de lo reprimido". FREUD, Sigmund, La Negación, en Obras completas, Ed. Biblioteca Nueva, Tomo III, pag. 2884.
1
La denegación de la violencia también se encuentra en la teoría sociológica misma. En la obra de los sociólogos más importantes nos encontramos muy a menudo con muy diversas definiciones -independientemente del nombre que se le asigne- de lo que podríamos llamar la unidad mínima del análisis sociológico, según se ponga el énfasis, para su delimitación, en la coacción o la interacción, el actor o el sistema, la facticidad del hecho social o la presencia del sentido; o se establezca alguna forma de combinación entre estos elementos: Durkheim nos describe el hecho social, Weber la acción social, Simmel las formas de sociabilidad primaria; Levi-Strauss y los estructuralistas las estructuras; otros autores la sugestión, la imitación o el contagio; etc. Los sociólogos Berger y Luckmann, en su célebre libro La construcción social de la realidad, han resumido el debate sociológico en los siguientes términos: "La cuestión central para la teoría sociológica puede, pues, expresarse as: ¿Cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? [...] ¿Cómo es posible que la actividad humana produzca un mundo de cosas? [...) ...la apreciación de la "realidad sui generis" de la sociedad requiere indagar la manera como esta realidad está construida".130 No obstante, las indagaciones por la forma como la realidad se construye, a pesar de la diversidad de modelos, tienen todas el mismo rasgo de familia: se refieren a la manera cómo las sociedades, o las relaciones sociales, se conforman en un orden simbólico. La teoría sociológica se preocupa fundamentalmente por aclarar las condiciones en que la sociedad se constituye y se integra, aún cuando su preocupación central esté colocada en las condiciones en que es posible el cambio o en el significado del conflicto social. La consideración por la forma cómo una sociedad se desintegra está por lo general ausente. No se tiene en cuenta que la sola interdependencia no hace el vínculo social, y que la agresividad y la hostilidad, como factores de disociación, son también elementos constitutivos de las relaciones sociales. La tarea, entonces, sería construir un modelo en el cual se de cuenta, no sólo de los factores de integración y cohesión, sino también de la forma como la sociedad se desintegra o se disuelve, entendiendo la desintegración como un elemento constitutivo del vínculo social tan fundamental como la interdependencia y la sociabilidad. La teoría psicoanalítica de la paranoia sirve para estos fines. El gran error de la sociología es considerar que la conformación simbólica de una sociedad es un dato primario. Por el contrario hay que entender, siguiendo la "revolución psicoanalítica" de que hablábamos en la Introducción a este trabajo, que lo simbólico no es nunca un punto de partida sino un resultado. Lo simbólico es un tipo de relación secundaria, que se constituye en el momento en que se logra imponer contra otro orden de relaciones de carácter más primario, que es su negación misma, pero su
130 BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas, La construcción social de la realidad, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1994, pag. 35.
1
fuente. De esta manera los valores constitutivos de un espacio simbólico no son nunca unívocos, sino que existen en contradicción, y en un permanente estado de negación potencial. Esta idea nos permitiría entender la manera como la violencia es una eventualidad siempre presente en la vida social. Vamos a explicarla. Si partimos de la idea de que la agresividad, la hostilidad son elementos tan constitutivos de la vida social como la interdependencia y la sociabilidad, el hecho social debería definirse entonces como el resultado de la tensión existente entre dos órdenes de relación social igualmente constitutivos del vínculo social: una relación social de reconocimiento, y una relación social de exclusión. Una relación social de reconocimiento se define por la existencia de un espacio abstracto e impersonal, trascendente a los actores implicados en una relación social dada, que se constituye en la mediación fundamental de su relación. De esta manera la identidad, la imagen de si y la imagen del adversario, no depende de una relación inmediata y directa con el él, sino de la mediación de dicho espacio simbólico, que en consecuencia hace posible el reconocimiento de las diferencias, y su solución por una vía distinta a la anulación o a la desaparición del otro. La gran mayoría de las teorías sociológicas se mueven en el interés por definir las diversas formas del reconocimiento, es decir, los espacios simbólicos en que las relaciones sociales se hacen posibles. Una relación social de exclusión se caracteriza precisamente, a diferencia de la anterior, por la ausencia de un espacio simbólico de mediación entre los actores sociales. Ante esta carencia las identidades sociales tienden a encontrar su fundamento en la contraposición inmediata de los actores; el "otro" aparece en una forma directa, asume la figura de un "otro" absoluto, radicalmente distinto y extranjero, que ante la ausencia de mediación, es al mismo tiempo el semejante, "el mismo que yo", mi imagen especular en las múltiples figuras del "doble".131 Frente a ese "otro" en su doble calidad de "extranjero" y "semejante" se tiende a establecer una relación en la cual se distinguen los contornos de un "adentro" y un "afuera", marcados por la lógica de la presencia o la ausencia total, el todo o nada, que lo convierte en fuente radical y absoluta de hostilidad, hasta el punto de que el enfrentamiento con él sólo se puede resolver por su aniquila-miento o desaparición ante "la inexistencia de un "tercero", o de normas generales, de validez por si mismas, establecidas de antemano". Siguiendo a Lacan este tipo de rela-ción de exclusión "se produce en una especie de tu o yo entre el sujeto y el objeto"; que responde a una lógica excluyente que se puede definir en los siguientes términos: "si
131 Para la comprensión de este tipo de relación el lector puede remitirse a una serie muy vasta de referencias literarias, entre las cuales pueden destacarse: "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" de Robert Stvenson (ver en particular la parte final "Declaración completa de Harry Jekyll acerca del caso"); y "El doble" de Dostoievski. Existe al respecto una excelente monografía de Otto Rank, "Don Juan y el doble". De Freud se puede consultar "Lo Siniestro" y "Observaciones psicoanalíticas sobre un caso paranoia autobiográficamente descrito".
1
eres tu, yo no soy. Si soy yo, eres tu quien no eres".132 La permutación de las identi-dades, y su carácter excluyente, hace que la agresividad sea un componente fundamental de este tipo de relación. La constitución simbólica de una sociedad se produce en el momento en que es posible sobreponer a las formas sociales de la exclusión, una relación social de reconocimiento, que logre reinterpretar e imponerse sobre ellas, aunque nunca llegue a anularla. Para que haya "constitución simbólica" la división social, entendida en términos de un "adentro" y un "por fuera", entre los cuales no hay transacción ni mediación posible, debe ceder su lugar a un reconocimiento de la alteridad y del conflic-to, sobre la base de la postulación de espacios simbólicos de reconocimiento del "otro". Por ello la constitución simbólica de una sociedad no es un hecho definiti-vo, ni primero, sino un logro, y está inscrita en un trabajo permanente de construcción, de reinterpretación de su origen, frente a la amenaza de disolución. Los valores simbólicos se constituyen contra su negación, las formas de la exclusión, pero sin llegar a anularlas nunca. De este equilibrio particular entre una relación social de reco-nocimiento y una relación social de exclusión, como formas necesarias e interde-pendientes, nace la vida social. Una sociedad mantiene su unidad, garantiza un mínimo de integración que haga posible su existencia como tal y al mismo tiempo el ejercicio constructivo de las diferencias y los conflictos, mientras este equilibrio se sostenga, y el orden de las representaciones simbólicas, que inhiben la acción, prime sobre el "paso al acto". No obstante la amenaza de disolución está siempre presente. Cuando la representación no logra organizar un espacio que permita la expresión del conflicto, cuando no se constituye como una realidad nueva que se superpone a la realidad material de los hechos, cuando no logra inhibir o aplazar la acción, cuando no puede cumplir su papel de mediación frente a lo real, y este se expresa de manera directa, diluyendo los contor-nos entre acción y representación, se produce entonces una situación revolucionaria, o una generalización de la violencia.133 El juego contradictorio de ambas oposiciones (el reconocimiento y la exclusión; lo real y la representación) nos pone de presente una vez más que los vínculos sociales no se pueden definir de manera exclusiva en términos de convivencia,
132 "...toda relación imaginaria se produce en una especie de tu o yo entre el sujeto y el objeto. Es decir -si eres tu, yo no soy. Si soy yo, eres tu quien no eres-. Es allí donde el elemento simbólico interviene. Sobre el plano imaginario, los objetos se presentan siempre al hombre en relaciones evanes-centes. El hombre reconoce allí su unidad, pero únicamente en el exterior, y en la medida en que reconoce su unidad en un objeto, se siente con relación a éste en desarraigo". LACAN, Jacques, "Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse", Editions du Seuil, Paris, 1978, pag. 201. 133 En el primer sentido ver FURET, Francois, Pensar la Revolución francesa, Editorial Pretelt, Barcelona, 1980; el segundo, ver PECAUT, Daniel, Orden y Violencia, Tomo II, Siglo veintiuno editores, Bogotá, 1987, pag. 523.
1
consenso o interdependencia, dejando de lado la parte que corresponde a la hostilidad y a las tendencias a la disolución, como elementos constitutivos de toda relación social. La violencia no llega de "afuera", como efecto de la fuerza de ciertos líderes, o de una imposición exterior, sino que es el resultado del desarrollo de condiciones que están en el vínculo social mismo. La violencia es una eventualidad siempre presente en el desenvolvimiento de las sociedades. Por ello sólo es posible comprender la constitución simbólica de una sociedad si se pone en relación con la violencia. Violencia y paranoia El gran aporte de la teoría psicoanalítica de la paranoia consiste precisamente, en que nos permite ver y descubrir el reverso de la constitución simbólica de una relación social. La paranoia consiste precisamente en la anulación del elemento simbólico, del espacio que es constitutivo de las relaciones de reconocimiento y su definición misma. Lo que está en juego en la paranoia es precisamente el drama de la alteridad, de la construcción de la propia identidad y del significado correlativo del otro, cuando falla la referencia a un tercer elemento que haga posible que los términos de la relación no se inscriban en la lógica de la exclusión. La paranoia es, pues, una relación social en la que los "actores" están inscritos en una relación permutable y excluyente, hasta el punto de que la afirmación de uno de ellos es la negación del otro, o viceversa. Desde este punto de vista la paranoia no es simplemente una entidad clínica, descrita por psiquiatras o psicoanalistas, sino una teoría que nos da cuenta de un componente constitutivo de las relaciones sociales. La lógica paranoide de la exclusión es posible en la medida en que ese "otro" no es propiamente un otro, provisto de atributos que lo diferencian claramente de mi, sino mi propia imagen, el reflejo de mi mismo. La paranoia es precisamente la imposibilidad de definir al otro, como destinatario de una relación social. Por ello ese otro asume la figura de un doble especular, es decir, es la representación de mi mismo. La relación social que la paranoia describe no está basada en las diferencias de los actores sino en sus similitudes; corresponde a lo que Freud denomina "el narcisismo de las pequeñas diferencias".134 Desde este punto de vista la descripción de las características de la paranoia nos pueden permitir describir la estructura del acto violento. Y es precisamente como posibilidad de descripción del acto violento que podemos hacer uso de la teoría de la paranoia para describir La Violencia, en Colombia, años cincuenta, o cualquier otra forma de violencia incluso.
134 FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura, En Obra Completa, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, pag. 3048. El mismo concepto aparece también expuesto en Tabú de la virginidad y Psicología de las masas y análisis del yo.
1
No todo mecanismo paranoico implica un acto violento; pero todo acto violento tiene como fundamento un mecanismo paranoico. La teoría de la paranoia nos enseña que la hostilidad, la agresividad y la violencia son función de las similitudes de los actores y no necesariamente de las diferencias, como lo proclama la sociología convencional. Las diferencias funcionan como coartada, o como construcción ad hoc que hace posible el acto, pero no serían, desde este punto de vista, la determinación fundamental del acto violento. La anulación o la destrucción del otro en cualquier plano que sea -moral o física- es posible en la medida en que se logre revestir al otro de unos atributos, que son también los propios. Y desde este punto de vista la destrucción o la anulación del otro, recae igualmente sobre mi: es también mi propia anulación o destrucción. Desde un punto de vista gramatical se podría decir que todo acto violento es un acto transitivo reflejo. La acción del sujeto (victimario) es transitiva en la medida en que recae sobre un objeto, víctima o paciente, pero a su vez es una acción refleja que recae sobre el propio sujeto. El sujeto del acto violento es a la vez agente y paciente, sujeto y complemento de la acción que ejecuta.135 El principal aporte de la teoría de la paranoia para el estudio de La Violencia en Colombia, años cincuenta, es que nos permite descifrar la lógica del bipartidismo colombiano. En la primera parte de este trabajo hemos hecho un gran esfuerzo por demostrar que la división partidista de aquellos años no tiene un fundamento claro en elementos de carácter económico, social, o político, y no es el caso repetir tan larga argumentación. Esta idea expresada de otra manera quiere decir que no son las diferencias las que determinan que a nombre de los partidos políticos se desencadene una lucha a muerte, con toda su sevicia y su crueldad, sino precisamente las similitudes entre los actores. La lógica y la dinámica de la oposición política son fundamentalmente paranoides. Esta idea abre inmensas posibilidades para la investigación. No se trata, es importante repetirlo muchas veces, de que podamos dar cuenta del bipartidismo, a partir de la teoría de la paranoia, sino de que la teoría de la paranoia puede permitirnos la posibilidad de hacer a La Violencia, años cincuenta, preguntas nuevas, que nunca se habían hecho. Por tal motivo hemos llevado a cabo un detallado estudio del libro Zarpazo Otra cara de la Violencia Memorias de un suboficial del Ejército colombiano, que el lector encontrará al final de este trabajo, a
135 El cuento William Wilson de Edgar Allan Poe, donde el autor describe el "mecanismo del doble", termina con una frase, pronunciada en el momento en que el personaje logra terminar "definitivamente" con su "doble", que describe perfectamente este mecanismo de la paranoia: "Has vencido, y me entrego. Pero también tú estás muerto desde ahora... muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. ¡En mi existías... y al matarme, ve en esta imagen, que es la tuya, como te has asesinado a ti mismo!". POE, Edgar Allan, Cuentos I, Alianza Editorial, Madrid, 1972, pag. 73.
1
partir de la teoría psicoanalítica de la paranoia, y tratando de encontrar elementos fundamentales para el estudio de La Violencia desde un punto de vista sociológico. Este libro es escrito por un miembro del Ejército de Colombia que logra infiltrarse en la banda de uno de los bandoleros más conocidos de la época, llamado Zarpazo. Como integrante del grupo logra eliminar a una buena parte de sus "compañeros". El Presidente Guillermo Leon Valencia le otorga la Cruz de Boyacá, en grado de Comendador, como reconocimiento por sus servicios. Más tarde es nombrado como agregado militar en la Embajada del Perú. Y el Ejército publica sus "Memorias" que se convierten en un manual de instrucción para los jóvenes soldados, hasta el momento en que los oficiales descubren el gran error, y se recoge la edición. No es posible psicoanalizar una sociedad; sólo es posible hacerlo a un ser que hable y entienda. Por este motivo el aporte del psicoanálisis a la teoría y la investigación sociológica se mueve dentro de marcos limitados. Las hipótesis que se pueden construir desde la teoría psicoanalítica sólo se pueden formular a partir de aquellas formas de manifestación de los fenómenos sociales que sean susceptibles de una interpretación psicoanalítica. Y precisamente las narraciones construidas por actores sociales que han intervenido directamente en procesos de violencia y que han escrito sus "memorias", representan un campo por excelencia de aplicación posible del psicoanálisis, y de integración de perspectivas sociológicas y psicoanalíticas. A partir del estudio de casos concretos y particulares -el psicoanálisis es por excelencia una ciencia de orientación particularizante y no generalizante- es posible abstraer una serie de hipótesis susceptibles de ser discutidas en términos sociológicos. Eso es precisamente lo que queremos hacer. En las líneas siguientes el lector encontrará una reseña sobre la teoría psicoanalítica de la paranoia que le permitirá una mayor comprensión, tanto de lo que se ha expuesto en las líneas anteriores, como del análisis del caso que se presenta en seguida. La teoría de la paranoia La paranoia es tan antigua como la especie humana, pero no así la teorización sobre ella. Los primeros elementos de su exposición podrían encontrarse sin lugar a dudas en la literatura y en la filosofía. En obras como por ejemplo El doble de Dostoievski, William Wilson de Poe, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, y muchas otras, se encuentra una descripción del mecanismo paranoico, aun antes de que fuera teorizado y definido por la psiquiatría. La paranoia en la literatura se puede asociar al tema de "el doble", como ya lo hemos anotado.
1
En la historia de la psiquiatría y del psicoanálisis se pueden distinguir diferentes momentos del desarrollo del concepto, que se podrían diferenciar entre si, de la manera siguiente: En primer lugar, la paranoia es presentada como un hecho social. Esta perspectiva se refiere a los adelantos de la psiquiatría a finales del siglo XIX, y comienzos del XX, que marcada por los desarrollos del positivismo de la época, lleva a cabo una serie de descripciones de las entidades clínicas en un sentido muy similar a lo que lo hacen las ciencias sociales del momento. Se trata fundamentalmente de describir el comportamiento paranoico como tal, de precisarlo en el marco de una delimitación reconocible y diferenciable. Habría que citar aquí la presentación clínica de Kraepelin; y los aportes representados por los autores franceses (Sérieux y Capgras), e incluso los italianos (Tanzi), que enriquecen la definición clínica del primero. En segundo lugar, la paranoia aparece como significación y como mecanismo, en la obra de Freud. Y en tercer lugar la paranoia aparece como discurso en los desarrollos de Lacan. Estos diferentes momentos no agotan la historia de la teoría de la paranoia, pero representan mojones fundamentales de la teoría que nosotros queremos explorar. En las líneas siguientes presentaremos los principales elementos de cada una de estas posiciones. La paranoia como un hecho social Cuando aparece en 1899 la sexta edición del "Tratado" de Kraepelin, la delimitación del cuadro clínico de la paranoia aún no estaba bien definida en la teoría psiquiátrica tradicional. Las características de esta afección psíquica no estaban claramente diferenciadas, y la extensión del concepto era supremamente variable, según los diversos autores.136 Para dar cuenta de este concepto, Kraepelin deja de lado la oposición entre trastornos del juicio y trastornos de la afectividad, que presentaba la nosografía tradicional hasta ese momento. Esta oposición era el único concepto que servía de base a la delimitación de la paranoia, que era considerada como un trastorno de la capacidad de juicio, consistente en ideas delirantes y en ilusiones sensoriales, como el trastorno primitivo o primario. Todo ello en oposición a la manía o a la melancolía, cuyos trastornos esenciales eran de orden afectivo. Los problemas de la afectividad eran considerados secundarios en la paranoia. La delimitación del concepto que hace Kraepelin excluye de la paranoia el
136 Estas son las conclusiones que pueden sacarse de la lectura de las monografías sobre la evolución histórica del concepto de paranoia antes de Kraepelin BERCHERIE, Paul. Presentación de los clásicos de la Paranoia. En: Les
classiques de la paranoia. Analytique. Vol. 30, Navarin, Seuil. pags. 5-17. LACAN, Jacques. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité,
Editions du Seuil, Collection Points, Paris. (Existe edición en español en Siglo XXI).
1
delirio alucinatorio confundido hasta ese momento en el mismo nivel clínico. La paranoia era para él una afección totalmente diferente de la demencia y de todas las formas clínicas que tienen que ver con la integridad de la personalidad. En la paranoia el conjunto de facultades psíquicas (afectividad, juicio y voluntad) permanecía intacto y el desarrollo del delirio no conducía a la demencia progresiva.137 A pesar de las críticas que han sido dirigidas a la definición de Kraepelin, como es el caso por ejemplo de Lacan, su trabajo marca en su época "un momento de madurez del trabajo realizado sobre la noción de paranoia".138 Su teoría de la paranoia va a ser rápidamente aceptada por los autores contemporáneos y difundida en Italia y en Francia.139 La escuela clínica italiana recibe por intermedio de Tanzi las nuevas orientaciones metodológicas, y en Francia, esta definición se convierte en el "centro de gravedad de la noción que el análisis francés"140 va a diversificar grandemente. La escuela francesa en psiquiatría en particular Serieux y Capgras, son quienes introducen y adaptan en Francia el concepto de paranoia de Kraepelin, a través de su libro Les folies résonnantes, publicado en 1909. El mérito principal de esta escuela es haber delimitado, en el cuadro general de la paranoia, la diferencia existente entre el delirio de reivindicación y el delirio de interpretación o paranoia propiamente dicha. Igualmente, a los temas ya presentes en Kraepelin, agregan los delirios de celos, de autoacusación y de hipocondría, y las variedades particulares del delirio de fabulación, y del delirio de suposición. Llevaremos a cabo una exposición extensa de la teoría de la paranoia en estos autores por la importancia que reviste para nuestro tema de La Violencia, en Colombia. Dos características definen para estos autores el delirio de reivindicación: una idea obsesiva y una exaltación maníaca. La idea obsesiva es el resultado del descubrimiento por parte del sujeto de alguna cosa que él juzga inmerecida, de un perjuicio o de un daño, real o simplemente pretendido como tal. En el instante mismo en el cual "el hecho" se produce, y sin la mediación de un espacio de tiempo para "construir interpretaciones o para hacer una investigación aclaratoria", una idea viene a su espíritu, que a partir de ese momento, obsesiona al sujeto: es la idea de la necesidad imperiosa de una venganza, de un castigo, para aquel o para aquellos que son considerados culpables del hecho. Esta idea se convierte en el factor fundamental que orienta la vida del sujeto.
137 Utilizando un método de estudio basado en la evolución del delirio, Kraepelin da de la paranoia una definición que sigue siendo clásica: "... existe sin la menor duda, otro grupo de casos en los cuales se desarrolla precozmente y progresivamente, un sistema delirante, de entrada característico, permanente e inquebrantable, pero con una total conservación de las facultades mentales y del orden de los pensa-mientos. Es a estas formas a las que yo quisiera reservar el término de paranoia. Son ellas las que conducen necesariamente al sujeto a un trastorno completo de toda la concepción de su existencia y a una mutación de sus opiniones y de los acontecimientos que lo rodean". BERCHERIE, Paul, Opus cit, pag. 24.
138 LACAN, Jacques, Opus cit. 139 BERCHERIE, Paul, Opus cit. 140 LACAN, Jacques, Opus cit.
1
Todas sus actividades estarán a partir de este momento sometidas a "la necesidad de llevar una vida consagrada a la reparación del perjuicio" que ha sufrido. No existirá obstáculo demasiado grande para vencer y realizar sus fines. Es perfectamente "capaz de sacrificarlo todo: su familia, sus bienes, su tranquilidad, su fortuna e incluso su propia vida. De esta manera, el sujeto puede comprometerse en toda clase de empresas temerarias y asumir riesgos inauditos. La idea obsesiva toma de un día para otro "un valor desmesurado y una importancia cada vez más grande", hasta convertirse en el interés exclusivo del sujeto. Si la reivindicación estaba al principio ligada a un hecho particular, a una persona, o a un círculo reducido, puede no obstante crecer e integrar nuevos fines o personas, relacionados con las motivaciones originales. La idea delirante u obsesiva no choca necesariamente con la razón. El perjuicio puede perfectamente ser de orden real y tener dimensiones tales que los actos del sujeto aparezcan justificados a los ojos de los otros. De esta manera puede pasar por un gran hombre, o "una persona de un carácter muy fuerte y engañar fácilmente el juicio que se construye sobre él". Por otra parte, esta idea no es necesariamente la fuente de interpretacio-nes delirantes, y puede ser muy razonable, y a apoyada en situaciones verificables. La idea delirante es totalmente refractaria a la crítica y a las argumentaciones racionales. El sujeto no busca otra cosa que la satisfacción de su delirio. No lucha contra sus ideas: busca pura y simplemente su realización. Las opiniones de las personas que lo rodean sólo son válidas en la medida en que puedan apoyar y aprobar sus propias ideas. En relación con lo anterior se puede decir que la idea delirante es para el sujeto "obsesiva, tiránica e irresistible". Su no satisfacción puede ser perfectamente "la fuente de una gran tortura moral"; su satisfacción un alivio de su malestar. El delirio tiende a desvanecerse con la realización de los actos. A las características anteriores, estos autores agregan una más, que puede sin embargo faltar en el cuadro clínico. Se trata de lo que ellos llaman: “la locura moral”. Los sujetos reivindicadores están muchas veces desprovistos de todas las nociones del bien y del mal. Su actitud frente a los acontecimientos que pueden ser calificados desde un punto de vista moral es muy ambivalente. Si bien pueden protestar y revolcarse furiosamente contra un acontecimiento cotidiano fútil, que rechazan con gran vigor, pueden también aceptar a su lado un asesinato como algo perfectamente normal, que no logra manchar una vida "totalmente moral". La segunda característica de esta afección paranoica es la exaltación maníaca. Para estos autores el sujeto no es solamente un obsesivo, es decir, "sus hechos no pueden ser considerados simplemente como reacciones a las concepciones que los subyugan". Existe otro origen en la anomalía de su personalidad: la necesidad de la disputa. El sujeto reivindicador se caracteriza como alguien que está animado por un espíritu de oposición sistemática. La lucha es el único fin de su vida: el sujeto experimenta una necesidad insaciable de ir contra todo aquello que se opone a él. Tal es el sentido de la exaltación
1
maníaca de que hablan estos autores. Si el delirio de reivindicación estaba caracterizado por el predominio de los actos del sujeto, el delirio de interpretación está caracterizado por "la proliferación de interpretaciones múltiples, y por el crecimiento progresivo de una concepción predominante", a partir de la cual se constituye poco a poco "una novela delirante". Sus tendencias interpretativas son mucho más marcadas que las de los reivindicadores, que se caracterizan más bien por un "delirio de los actos". De todas formas, el interpretador no excluye el paso al acto, de manera total, aún cuando si lo subordina a la actividad razonante. El delirio de interpretación se caracteriza por un conjunto de síntomas positivos que Serieux y Capgras van a clasificar en tres grupos: 1. Las interpretaciones delirantes; 2. Las concepciones delirantes; 3. Las reacciones delirantes. Los síntomas negativos son los mismos que los del delirio de reivindicación y serán tratados en la parte siguiente de nuestra exposición. La interpretación delirante se caracteriza por su arraigo en lo real en datos objetivos. No se trata ni de una ilusión -percepción inadecuada a su objeto-, ni de una alucinación -percepción sin objeto-; puede ser definida más bien como "un razonamiento falso que tiene como punto de partida una sensación real". Es muy importante subrayar la tendencia de este razonamiento: El sujeto tiene la necesidad imperiosa de relacionarlo todo con él mismo. Todo lo que se produce en el mundo comienza a tener una significación personal dirigida hacia él. El sujeto sólo cree en la evidencia: todo le parece fundado sobre hechos objetivos, y sobre evidencias irrefutables. La interpretación tiene, pues, una dirección totalmente egocéntrica y subjetiva. El segundo aspecto de los síntomas interpretativos se refiere a las concepciones delirantes. Los autores hacen una clasificación de las variaciones de naturaleza de las ideas delirantes, según la orientación individual del carácter, de la educación, del nivel intelectual, de las contingencias de la vida, etc. La concepción delirante, como segundo de los síntomas positivos, es el tema particular que en un caso o en otro asumen las interpretaciones. El predominio de una u otra categoría da a cada sujeto una fisonomía particular. De esta manera se distinguen muchos tipos: el delirio de persecución, de grandeza, de celos; los delirios amorosos, místicos, hipocondríacos o de autoacusación. Las interpretaciones delirantes no excluyen ni las reacciones delirantes ni el paso al acto, incluso si este último no es el aspecto principal de la delimitación del cuadro clínico. Sin embargo, las reacciones varían de una persona a la otra. En muchos casos no hay una anomalía aparente de la conducta. Serieux y Capgras muestran como la simulación puede ser la característica dominante del delirio. Los sujetos buscan a todo precio esconder su malestar y sus ideas de grandeza y de persecución. Lo anterior no quiere decir que las posibilidades de obrar, de pasar al acto, estén excluidas.
1
Los autores definen tres maneras de obrar: la huida, la defensa y el ataque. El primer caso se refiere a aquellos sujetos que "pasan su vida en el empeño de evitar a sus pretendidos perseguidores": cambian a menudo de habitación, cambian sus nombres, viajan mucho, no salen de su apartamento, etc. Es más bien una actividad pasiva, una manera de evitar el contacto. La segunda manera de obrar es ya un paso al acto y no simplemente una acción negativa: la defensa. Los sujetos incrementan sus actividades para protegerse de algo puede venir en contra suya: un envenenamiento, un ataque, una infidelidad de la mujer, etc. De esta manera organizan minuciosamente la vigilancia y la defensa. Al cabo de todas estas precauciones el suicidio o el asesinato, pueden llegar a convertirse en el último refugio, al igual que la auto-mutilación, la castración, la herida de los senos, la sacada de los ojos, etc. Todo ello en el cuidado extremo de la defensa y de la precaución exageradas. Existe además una tercera manera de obrar que aproxima bastante el delirio de interpretación al delirio de querulencia: el ataque. En este tercer tipo la venganza puede estar perfectamente presente, tanto como la violencia con todas sus consecuencias. El sujeto pasa de posición de perseguido a la perseguidor -de una posición pasiva a una activa-, que puede conducirlo a realizar toda clase de actos. La característica común más general entre ambas formas de la paranoia es la ausencia de trastornos sensoriales y en primer lugar, la ausencia de alucinaciones. En muchas otras anomalías psíquicas, próximas a los delirios sistematizados, la construcción delirante no se apoya en la realidad, sino que es creada por la imaginación del sujeto. En los dos casos aquí en cuestión no hay alucinaciones como punto central de caracterización del delirio. Las alucinaciones pueden faltar totalmente, y no son punto de referencia para hacer la delimitación de un caso de paranoia como los que han sido descritos. El segundo aspecto común es la falta de debilidad mental, y de un déficit de las facultades mentales. El individuo paranoico permanece en su delirio en el mismo nivel intelectual que antes. Lo que está ausente, es conciencia de su trastorno mental. No existe disminución de sus facultades de pensar o de razonar, de la memoria, de las ideas, de las facultades de apreciar los hechos, etc. Los juicios que el sujeto emite en su vida profesional son perfectamente sensatos: puede incluso "continuar con su carrera o comenzar otras", etc. Por ello las relaciones entre la paranoia y la vida llamada normal,141 son bastante estrechas. El comportamiento de un paranoico es muy próximo del de todo el mundo: sus actos, sus pensamientos, sus razonamientos, etc.
141 Esta característica ha sido muy bien mostrada por Lacan y su conocimiento es muy importante para no equivocarse en la definición de una paranoia: "Es sobre todo porque la paranoia se sitúa sobre el plano de la comprehensión como un fenómeno incomprensible, que es para nosotros tan difícil a delimitar". LACAN, Jacques, Le Séminaire, Livre III, Les psychoses, Editions du Seuil, Paris, 1975, pag. 29.
1
La paranoia en Freud y Lacan Para Freud la paranoia constituía una afección clínica que caía por fuera de las llamadas neurosis de transferencia (la neurosis obsesiva y la histeria) y pertenecía más bien al orden de las psicosis, en el marco de clasificación nosográfica en voga en la época. La paranoia se encontraba por fuera de las posibilidades del tratamiento analítico porque era prácticamente imposible establecer una relación de transferencia, (que es la clave y el instrumento de "intervención" en el marco de una cura analítica), con el sujeto paranoico, ya que éste que remite todo a si mismo, en un delirio sistemático y completamente cerrado, donde hay de antemano una interpretación para todo. Por aquella época había aparecido un libro publicado por un ex-magistrado de la Corte que, a raíz de una grave "afección nerviosa" había escrito sus memorias, para comunicar al mundo la experiencia vivida. Su nombramiento como magistrado de una corte judicial, le había significado una "recaída nerviosa", y vivir una "experiencia excepcional", que él mismo se toma el trabajo de presentar en un libro: Memorias de un neurópata.142 Según el sujeto Dios lo había escogido para engendrar a través de él una nueva humanidad, misión para la que se requería su transformación en mujer. El libro cuenta las peripecias vividas en esta situación excepcional, ajena a la "cotidianidad" de la gran mayoría de los mortales. Freud encuentra allí la ocasión propicia para desarrollar el tema de la paranoia, ya que sus propios pacientes no le suministraban los datos necesarios.143 El análisis de Freud consiste fundamentalmente en descubrir las significaciones que se encuentran detrás del delirio paranoico, y en describir el mecanismo propio de la paranoia. En el primer sentido muestra que detrás del delirio paranoico se encuentra "una fantasía optativa homosexual". Analizando el caso del Dr. Schreber llega a la conclusión de que la paranoia es la reacción de un sujeto frente a una fantasía optativa homosexual que asume la forma de un delirio persecutorio. El punto central del conflicto es "la defensa contra un deseo homosexual, inconscientemente intensificado, y en cuyo sojuzgamiento ha fracasado el sujeto". En segundo lugar, Freud describe con lujo de detalles el mecanismo paranoico. Todas las formas principales de la paranoia conocidas hasta ahora, dice Freud, pueden ser consideradas como contradicciones a una única afirmación: yo le amo (a un objeto homosexual). Esta frase funciona en tres niveles que pueden identificarse como el nivel de la representación inconsciente dada por la relación homosexual expresada en la frase "yo le amo"; el nivel de la denegación, es decir, la frase tiene acceso a la conciencia,
142 SCHREBER, Daniel Paul, Mémoire d´un névropathe, Editions du Seuil, Paris, 1975. 143 FREUD, Sigmund, Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("Dementia paranoides") autobiograficamente descrito, En Obras Completas, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1976, pags. 1487-1528.
1
pero a condición de ser negado su contenido (no le amo, le odio); y el nivel de la proyección, es decir, procedimiento por el cual el sujeto expulsa de si y localiza en el otro (persona o cosa) cualidades, sentimientos, incluso "objetos", que no reconoce o que rechaza en si mismo: no le amo., le odio, me persigue. Las diferentes formas de la paranoia se pueden delimitar como resultado de la contradicción que se puede establecer en la frase original. Si se contradice el sujeto tenemos los celos delirantes; el verbo el delirio persecutorio; el complemento la erotomanía; o la frase entera el delirio de grandezas. El delirio persecutorio transforma la frase en el siguiente sentido, de acuerdo a sus diferentes momentos. Segundo nivel (la denegación): Yo no le amo; le odio; segundo nivel (la proyección): El me persigue, lo cual me da (el verbo) derecho a odiarle. O dicho en otros términos: No le amo; le odio, porque me persigue. En la estructura del delirio persecutorio podemos entonces encontrar la clave del mecanismo paranoico que nos lleva a la definición del acto violento. Hemos observado líneas atrás que no todo mecanismo paranoico conduce a la violencia; pero que la violencia es fundamentalmente un mecanismo paranoico. La delimitación del mecanismo paranoico puede, pues, tener una gran utilidad, para descubrir dimensiones nuevas para el análisis de la violencia144. La paranoia desempeña un papel fundamental en el pensamiento de Jacques Lacan. Sus primeros trabajos clínicos giran alrededor del tema, cuando aún era un simple médico psiquiatra en el hospital de Saint-Anne en Paris. De aquella época es su tesis de grado, que se consagra al tema, y que ya hemos citado. La paranoia significa para Lacan el ingreso al mundo del psicoanálisis ya que buena parte de sus contribuciones posteriores a esta disciplina se organizan en torno a ella. En el año universitario de 1955-1957 Lacan dedica su Seminario al estudio de la paranoia y retoma allí el estudio del caso del Doctor Schreber, que ya había estudiado por Freud. No es posible exponer en pocas líneas la idea de Lacan sobre la paranoia, ya que eso implicaría entrar prácticamente en todo su sistema, debido a que la teoría de la paranoia es una de sus piezas fundamentales. No obstante, hay que observar que la teoría de la paranoia que elabora Lacan se puede llegar a formular a partir de las dos proposiciones fundamentales que son los puntos de referencia teóricos alrededor de los cuales se constru-ye su obra. El primero es que el fundamento de la experiencia analítica se debe situar con relación a la distinción de planos y de relaciones que se expresa por los términos de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real145. El segundo, es la idea de que el inconsciente está 144 Este mecanismo paranoico ha sido utilizado para el estudio del movimiento protestante de los "camisards", que a nombre de una revelación divina, producen una carnicería de proporciones enormes, a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII en Francia. COLAS, Dominique, Fanatisme, hysterie, paranoia: Le prophetisme camisard, En Le Temps Modernes, No. 410, Paris, Septiembre de 1980, pags. 461-468. 145 LACAN, Jacques, Le Séminaire Livre II Le moi dans la théorie de Freud et dans la tchnique de la psychanalyse, Editions du Seuil, Paris, 1978, pag. 50.
1
estructurado como un lenguaje y que el significante allí juega un rol fundamental146. Si se puede encontrar en la teoría de Lacan sobre la psicosis y la paranoia respuestas a las preguntas que nos plantea el problema de la violencia y de la agresividad es precisamente a partir de estas dos ideas de base y fundadoras que se puede llegar a alguna parte. En este marco lo fundamental de la teoría lacaniana de la paranoia con respecto a Freud, es el hecho de poner el acento en el discurso, en el lenguaje. El estudio que hace Lacan del texto de Schreber no se preocupa como Freud por los significados del delirio, ni por el mecanismo paranoico, sino por la forma misma como el libro está escrito, para descubrir que el discurso mismo responde ya a una estructura paranoica. El hecho de que Freud y Lacan hayan utilizado unas "memorias" de un sujeto para estudiar a través de ellas el problema de la paranoia, nos ha servido de inspiración, a su vez, para buscar entre los actores de La Violencia en Colombia, escritos elaborados por esos mismos actores, con el fin de estudiarlos y descubrir en ellos, no tanto el mecanismo paranoico, sino el mecanismo del acto violento. Todo ello en la mira de resolver el problema de la razón de ser del bipartidismo colombiano que, como lo hemos sustentado, sería la clave para la interpretación de La Violencia, años cincuenta. Entre todos los textos escritos por actores de violencia que hemos consultado, el más importante de todos sin lugar a duda, al lado de Balas de la ley, de Alfonso Hilarión, que describe la mentalidad de la policía "chulavita",147 es el libro de Evelio Buitrago Salazar Zarpazo, Otra cara de la violencia, Memorias de un suboficial del Ejército de Colombia. En las páginas siguientes el lector encontrará el análisis que hemos hecho de este texto. V LA VIOLENCIA Y LA PARANOIA EN LAS MEMORIAS DE UN SUBOFICIAL DEL EJERCITO COLOMBIANO La época de La Violencia "La Violencia" es el nombre que se utiliza en la vida cotidiana en Colombia
146 Este carácter del significante marca de manera esencial todo lo que es del orden del inconsciente. La obra de Freud con su enorme armadura filológica que juega hasta en la intimidad de los fenómenos, es absolutamente impensable si no se pone en primer lugar el predominio del significante en los fenómenos analíticos". LACAN, Jacques, Le Séminaire Livre III, Editions du Seuil, Paris, 1975, pag.188. 147 HILARION S., Alfonso, Balas de la ley, Editorial SantaFé, MCMLIII, Bogotá, s.f.
1
para referirse a una época de la historia del país, alrededor de los años 1945-1965, en la que la mayor parte de la población, sobre todo de las zonas rurales, se enfrentó en un conflicto sangriento a nombre de los dos partidos políticos tradicionales del país. De la amplitud del enfrentamiento nos da testimonio el número de víctimas. Se estima en 200.000 el número mínimo de personas asesinadas a causa de la lucha entre 1948-1962.148 Según las estadísticas de la ONU para 1960, Colombia ocupaba el primer lugar entre los países del mundo en cuanto hace al número de muertes intencionales: 34,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta cifra no es del todo representativa puesto que la fecha de 1960 es también el momento de declinación del conflicto149. Por sus grandes dimensiones el fenómeno de La Violencia ha sido considerado el conflicto armado más intenso de América Latina en el presente siglo, después de la Guerra Civil mexicana150. Existen también algunas similitudes, teniendo en cuenta las diferencias, con las grandes matanzas de la segunda guerra en Europa. En la primera parte de este trabajo hemos presentado las dos más importantes características de este proceso social. La primera es el carácter aparentemente "inmotivado" de la oposición política entre los liberales y los conservadores. La división encarnizada de la población del país entre los miembros de un partido y del otro no tenía un fundamento muy claro en los factores económicos, sociales o políticos. Todos los sectores sociales encontraban en cada uno de los partidos un lugar -al menos formalmente- para expresarse y hacerse representar. Las contradicciones entre las clases dominantes encontraban igualmente una representación adecuada en cada grupo, a pesar de las preferencias coyunturales por el uno o por el otro. Los intereses económicos no lograban tampoco servir de fundamento para explicar la división de la población. Y el Estado, muy débil en esta época, no constituyó nunca el lugar de unidad virtual del conflicto, que permitiera ofrecer un fundamento a la lucha política. No obstante, es a nombre de las banderas partidistas que se desarrolla uno de los acontecimientos más sangrientos y más brutales del presente siglo. La segunda característica que merece ser subrayada se refiere a las particularidades de los crímenes. A nombre de un partido o del otro, se buscaba la desaparición física del adversario, y la homogeneización política del país. Sin embargo, no se trataba pura y simplemente de hacer desaparecer al enemigo político de un solo golpe, por la vía más expedita. El exceso, la sevicia y la crueldad se convertían en las características más sobresalientes de los crímenes. El cuerpo del adversario era un
148 OQUIST, Paul, Violencia Conflicto y política en Colombia, Biblioteca Banco popular, Bogotá, 1978, pags. 55-99. Oquist reproduce los cálculos mínimos del número de muertos llevados a cabo a través de una simulación estadística por Carlos Lemoine, y presenta una descripción estadística del fenómeno en otros aspectos. Lo de "cálculos mínimos" quiere decir que las cifras reales de las muertes por la violencia fueron de hecho muy superiores, pero no inferiores a la cifra mencionada. 149 WOLFANG, Marvin E. y FERRACUTI, Franco, La Subcultura de la violencia, FCE, marzo de 1982, pag. 291. 150 HOBSBAWN, Eric J., Rebeldes primitivos, Ariel, Barcelona, 1983, pag. 264.
1
objetivo privilegiado y el fin mismo de la lucha. Se cortaban los dedos y los pulgares, los miembros, los órganos genitales; se levantaba la piel para dejar morir las víctimas al sol; se hacían pequeños cortes superficiales para dejar sangrar las víctimas lentamente hasta el final. El número de orejas recogidas era la manera de contar el número de muertos y el medio para tener éxito en ser promovido en los escalones militares. La lengua debía ser cortada para impedir que las gentes siguieran gritando vivas a sus partidos. Los crímenes se prolongaban en el tiempo: eran cometidos lentamente para hacer sufrir la víctima, que debía ser consciente hasta el último momento de su propio despedazamiento y el de sus próximos151. Para impedir la reproducción de la "especie política" cuya extinción era el objetivo de la lucha, la mujer del partido opuesto era especialmente perseguida. Todo lo que fuera símbolo de su sexo o de su función en la maternidad era especialmente perseguido en la lucha: los senos, el vientre, los órganos genitales. Los niños eran partidos en pedazos frente a la madre. Muy a menudo los fetos eran arrancados a los vientres y substituidos por un gallo. Según rezaban las consignas de la lucha se trataba de "no dejar ni la semilla", es decir, matar a los niños. Las mujeres eran violadas por las tropas, y después amarradas a los árboles y quemadas frente a sus maridos a los que se les había cortado previamente los órganos genitales152. Todo ello bajo la idea de hacer homogéneo políticamente el país. Todas estas descripciones son indicativas de las características del proceso social que se ha llamado La Violencia en Colombia. Es necesario decir que la literatura sociológica del país, o la investigación de numerosos investigadores extranjeros, no ha dado hasta hoy una explicación satisfactoria de este fenómeno, teniendo en cuenta las características señaladas: el carácter inmotivado de la lucha y el exceso y la atrocidad de los crímenes que se cometen a nombre de los partidos políticos. Por las razones anteriores, en la primera parte de este trabajo hemos propuesto una serie de hipótesis para interpretar La Violencia orientadas a trascender los análisis que se limitan maromeando a contextualizar el proceso en variables de carácter económico, social o político, pero que dejan de lado sus especificidades. La Violencia, es decir, el enfrentamiento partidista que se traduce en
151 "Es necesario hojear un álbum que reproduzca el conjunto y los detalles de la obra de Jeronimus Bosch para reconocer allí el atlas de las imágenes agresivas que atormentan a los hombres". LACAN, Jacques, L´agressivité en Psychanalyse, Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 1966, pag. 105. Ahora bien los crímenes de La Violencia en Colombia pueden perfectamente enriquecer este atlas. 152 Lacan describe un hecho similar que se presenta a menudo en los grupos militares: "...es a saber el gusto que se manifiesta en la colectividad así formada, el día de gloria que lo pone en contacto con sus adversarios civiles, por la situación que consiste en violar una o varias mujeres en la presencia de un macho de preferencia viejo y previamente reducido a la impotencia, sin que nada permita presumir que los individuos que la realizan se distingan tanto antes como después como hijos o como esposos, como padres o ciudadanos, de la moralidad normal". LACAN, Jacques, Fonction de la psychanalyse en criminologie, en Opus cit, pag. 131.
1
hechos de violencia extrema, hay que entenderla en el marco estricto del enfrentamiento partidista mismo, es decir, en el espacio social y cultural definido por los partidos políticos tradicionales del país. Y como la identidad y la diferencia entre estos partidos no tiene un fundamento preciso en factores de orden económico, social, o político es necesario entonces formular hipótesis que nos permitan entender cual es el espacio social concreto de su conformación, y las razones que hacen posible el "paso" a la violencia, a nombre precisamente de los partidos políticos. La hipótesis que nos permitan entender el espacio cultural e institucional de conformación de los partidos políticos debe al mismo tiempo, para ser válida, explicarnos las razones por las cuales a nombre de dichos partidos se desarrolla una lucha a muerte, con toda su sevicia y su crueldad. El arraigo en la población, la asombrosa continuidad histórica, la capacidad de movilización de los partidos políticos, y el hecho de que a nombre de sus banderas se desencadene un proceso de violencia con tales características sólo encontraría su razón de ser en factores de orden cultural -como la religión- y de orden institucional -como la familia-. Sólo allí se podría encontrar un fundamento para explicar la autonomía de la división política en la vida del país, con respecto a las variables de carácter económico, social o político. La familia era el lugar social privilegiado para la reproducción de las filiaciones partidistas. Se nacía liberal o conservador según la familia o la región de origen. De esta manera los "complejos familiares"153 estructurantes de la familia estaban también en la base de la conformación de las filiaciones partidistas. Los partidos políticos constituían el resultado de la proyección ampliada de un modelo familiar a la vida política. Se podría decir, entonces, que los crímenes de "La Violencia" son el resultado de las "tensiones criminales incluidas en la situación familiar"154, ya que estas eran al mismo tiempo, los factores estructurantes de la pertenencia a los partidos políticos. En la medida en que la religión tenía un lugar central en la conformación de la familia, estaba igualmente presente en la estructuración de las filiaciones partidistas. Es por esto que la pertenencia a los partidos políticos es vivida como una fe religiosa. De esta manera la destrucción de las comunidades y de la familia campesina, y la religiosidad popular, eran factores que daban un impulso inmenso al conflicto. * * *
153 Nos servimos aquí de la expresión utilizada por Lacan en su artículo sobre la familia aparecido en 1963 en la Encyclopedie Francaise, y en Au délà du principe du réalité, en Ecrits, Editions du Seuil, pag. 89. El autor no vuelve a servirse de este concepto. 154 LACAN, Jacques, L´agressivité en Psychanalyse, Opus cit, pag. 136.
1
Frente a la atrocidad de los enfrentamientos, los sectores dominantes del país comienzan, a partir de 1952, a tomar medidas para detener un conflicto que al principio ellos habían estimulado o, al menos, dejado pasar sin oposición. El arraigo de la lucha en las culturas populares, y la autonomía que tomaba de un día al otro, amenazaban seriamente la estabilidad política del país. En estas condiciones tuvo lugar en 1953 un "golpe de estado" militar promovido por los sectores dominantes de los dos partidos. El Gobierno militar instalado en el poder en junio de 1953 tiene éxito en detener el conflicto aproximadamente en la mitad del territorio tomando medidas como la amnistía para los hombres en armas, y una política de reintegración de las zonas afectadas a la vida del país. Después de algunos meses de apaciguamiento del conflicto, comienza de nuevo en algunas regiones, sobre todo en aquellas consagradas al cultivo del café y caracterizadas especialmente por su tradicionalismo. Frente a esta situación los líderes de los partidos políticos se ponen de acuerdo en 1957 para crear un pacto para compartir el poder durante 16 años a partir de 1958. Esta medida logra detener aún más los enfrentamientos. A partir de ese momento los guerrilleros que continuaban obstinadamente la lucha pierden toda la cobertura de las instituciones, y no podían actuar bajo la protección, o a nombre de los partidos. Los guerrilleros se convierten, pues, en "bandoleros". Así comienza el fenómeno que ha sido conocido con el nombre de la época del "bandolerismo" (1958-1965). Los antiguos miembros de grupos armados, que actuaban a nombre de los partidos, se convierten ahora en "bandoleros", puesto que han perdido el apoyo y la representación de sus partidos. Se trata de las últimas repercusiones de La Violencia y de los últimos vestigios de la época que ha sido descrita. Para el Gobierno los "bandoleros" son aquellos que no quisieron reintegrarse de nuevo a la vida institucional del país. Por estas razones se puede comenzar a impulsar a través del Ejército, y con el apoyo de una gran parte de la opinión pública, una lucha a muerte y de exterminio de los tropas de "bandoleros". En ese momento ya no se trataba de buscar la integración de los actores de la Violencia, como en el momento de las amnistías o de la firma del pacto del Frente Nacional, sino por el contrario, de destruir y de abatir por la vía de la represión militar, y de la exterminación física, los últimos reductos de La Violencia. El país vive en este momento una especie de "amnistía implícita" bajo la cobertura de una gran ajuridicidad: el perdón y el olvido para los crímenes anteriores, y la lucha a muerte contra los que se seguían obstinando en la violencia. La utilización de la fuerza substituía los mecanismos del derecho. Se trataba simplemente de buscar los "bandoleros" allí donde se encontraran, con el solo fin de hacerlos desaparecer. El Gobierno daba todo su apoyo y ofrecía grandes sumas de dinero a los colaboradores. La contradicción entre estos procedimientos y las normas del derecho no planteaba problema alguno.
1
Es en este contexto histórico en que se inscribe nuestro tema de análisis. Muchas de las gentes que habían participado en La Violencia comienzan a escribir sus memorias, a contar sus recuerdos, o a tratar de analizar el fenómeno. En el Ejército igualmente muchos oficiales, con el apoyo de sus jefes, escribieron libros que llegaron a ser muy conocidos en la literatura sobre el tema. Uno de ellos es el del oficial del ejército Evelio Buitrago Salazar, llamado: Z A R P A Z O OTRA CARA DE LA VIOLENCIA _________________________ MEMORIAS DE UN SUBOFICIAL DEL EJERCITO DE COLOMBIA _________________________ En el libro el autor narra su participación en la lucha entre 1955, momento en que su padre es "asesinado por La Violencia", y 1965, cuando el Gobierno colombiano lo condecora con la cruz de Boyacá por su colaboración en la campaña oficial de exterminio de los "bandoleros"155. El suboficial Buitrago nos cuenta la historia de su ingreso al Ejército y de como llega a infiltrarse, haciendo parte de los servicios de inteligencia militar, en las tropa de un "bandolero" llamado Zarpazo, para destruir desde adentro la banda, asesinando a sangre fría sus "compañeros". Logra así tener éxito en exterminar físicamente a estos personajes, los "bandoleros" que, a raíz de la muerte de su padre, se habían convertido en sus grandes enemigos, y cuya desaparición era el único fin de su vida. Según nuestra opinión (que se va a tratar de demostrar en las líneas siguientes) este libro puede constituir un buen punto de partida para estudiar La Violencia, desde el punto de vista del problema psicoanalítico de la paranoia ya que ofrece, por sus mismos rasgos estilísticos, algunas posibilidades de las quisiéramos sacar provecho para el análisis. El libro no es una novela en la cual el autor cuente la historia de los otros sino la narración de su propia vida, de las motivaciones a partir de las cuales se compromete en la lucha y de la interpretación que produce de ella. Todo ello expresado en un lenguaje singular que será el objeto de nuestro análisis. Este tipo de análisis se puede hacer extensivo a otro tipo de textos similares, producidos en la misma época y en condiciones parecidas. Y un trabajo de esta naturaleza podría ser una de las vías más expeditas para renovar el estudio de La Violencia en Colombia, años cincuenta.
155 Esta medalla es la más grande distinción que el país otorga a las gentes que han hecho algo importante, a los visitantes extranjeros notables, etc. En la misma época fue otorgada por ejemplo al General Charles de Gaulle, cuando visitó el país en calidad de Jefe de Estado.
1
El libro como testimonio de la paranoia Como el delirio de todo paranoico el libro de nuestro sujeto es escrito para dar testimonio. Su narración responde a la necesidad de ser reconocido. Nos cuenta la vivencia que él ha tenido de La Violencia y reclama para ella, de parte del lector, el reconocimiento o la reprobación. Otro paranoico muy célebre analizado por Freud -el Doctor Daniel-Paul Schereber- escribió también sus Memorias de un neurópata para dar testimonio156. Cuenta haber estado abandonado a "una relación atentatoria contra el orden del universo", que se habría anudado entre él y Dios, y que se sentía obligado a compartir. En una carta dirigida al Señor Profesor Flechsig, su médico, se excusa de mencionarlo ("Yo no tengo de manera alguna la intención de atentar contra vuestro honor" (pag. 11)), porque él debe contar necesariamente lo que ha vivido: "Yo no persigo con mi trabajo más que el fin único de hacer avanzar el conocimiento de la verdad en un dominio eminente, el dominio religioso" (pag. 11). Estas experiencias "no faltarán de aportar el más alto fruto entre el resto de la humanidad" (Pag. 11). Todo en la persona del Doctor Schereber es testimonio de las "cosas sobrenaturales" que le fueron reveladas porque se trata de cosas "que no se dejan expresar en ninguna lengua humana, en tanto que ellas depasan el entendimiento humano" (pag. 19). Su experiencia "nace de los límites del conocimiento humano" (pag. 19). Cree haber "alcanzado una verdad" de más cerca que "aquellos que no recibieron en participación las revelaciones divinas" (pag. 19). El está allí, completamente disponible, para que las "autoridades competentes puedan venir a hacer verificaciones sobre su cuerpo y constatar las viscisitudes" que ha pasado (pag.9). La lectura que Freud y Lacan han hecho de este texto nos ha enseñado a reconocer que el delirio es perfectamente el esfuerzo del sujeto por ser reconocido. Schereber, "aislado por su experiencia, experimenta la necesidad de ser reconocido por su delirio"157. La experiencia que él nos cuenta es la del "mundo imaginario" de sus relaciones con Dios; del asesinato de su alma y de la nueva humanidad que nacería si el se convirtiera en la mujer de Dios. Los "límites del conocimiento humano" son, pues, una frontera que se alcanza en el momento en que es posible anular o excluir un orden simbólico, y logra irrumpir un "universo primario", caracterizado por el predominio de unas relaciones imaginarias, donde la relación entre el "yo" y el "otro" se juega en la lógica de la exclusión, y en la cual la afirmación de una de la identidad tiene como
156 Tal como se ha descrito en la Introducción de esta segunda parte del trabajo. 157 LACAN, Jacques, Les psychoses, Seminaire III, Editions du Seuil, Paris, 1975, pag. 90.
1
condición la anulación de la identidad del otro158. Esta "experiencia" constituye, pues, la fuente de su testimonio. En la experiencia que el sargento Buitrago nos quiere comunicar se trata también de la "vivencia" de otro "mundo imaginario", como es el de La Violencia. El autor comienza por mostrar que él ha tenido conocimiento de una cosa que -de una manera o de otra- había permanecido escondida para las gentes. Todo el mundo, obviamente, sabía muy bien lo que era "La Violencia" en aquella época. Sin embargo lo que el sargento Buitrago confiesa haber visto es "otra cara", como el nombre del libro lo indica. El estuvo "cara a cara" con ella, porque su participación en la lucha no estuvo solamente limitada a las acciones militares como soldado, sino que fue a la montaña para enrolarse en las tropas de los "bandoleros" y simuló ser "un bandido de más" como los otros. Y es precisamente la "otra cara" de esta doble experiencia, la "dimensión escondida" que él quiere revelar en el libro. Su propia identidad se vio fragmentada. Aún haciendo parte del Ejército el sargento Buitrago simula ser un bandido como los otros en el seno de los bandoleros, y como tal recibe nuevos nombres. Se le llama el "zarquito", o Tiro o Pelusa. Muchas veces se hace pasar por otro: una mujer, Zarpazo mismo, Don Jaime (un comerciante de telas), un bandido llamado Tarzán. Deja así muy a menudo su propia identidad para convertirse en otro. Y es de esta experiencia en el mundo de la "inestabilidad fundamental propia al equilibrio imaginario del yo al otro", para decirlo en términos de Lacan, que él quiere dar testimonio.159 La otra cara de La Violencia es, pues, la otra cara de esta alteridad que está muy bien expresada en las múltiples identidades que nuestro sujeto asume en su temeraria empresa de venganza. Pero hay una segunda relación "doble" entre La Violencia y el personaje. El ha sido víctima de La Violencia pero al mismo tiempo su verdugo. Esta Violencia, es la misma que mató a su padre, que arruinó su patrimonio, nos dice el autor; pero él ha sido uno de los únicos que logró enfrentarse a los criminales, que mató con su propia mano: "Yo he conocido la Violencia", nos dice, "la conozco por experiencia, he rastreado sus pasos, he seguido sus senderos llenos de sangre y me he detenido con angustia ante su obra desvastadora señalada por escombros, ruinas (sic) y por cenizas". Y agrega: "Mi brazo, por qué no decirlo de una vez, castigaba a monstruos que se hastiaron de víctimas..." (pag. 11). Y en la medida en que el sujeto está atrapado en la fragmentación imaginaria de su identidad,160 está también atrapado en la agresividad que es
158 Remito al lector una vez más a la Introducción de este texto. 159 Es el yo en tanto que función imaginaria, instaurado en una dualidad interna del sujeto (un "yo especular"), lo que allí se expresa (Lacan); es también la "relación con el doble" tal como es presentado profusamente por la literatura, y desarrollado por Freud en su artículo Lo siniestro. 160 Lacan utiliza la expresión "La bascule du désir", para refrirse a la identificaión con otro, que no es
1
correlativa a toda identificación especular, construida en la lógica de la exclusión, como resultado de la anulación de un espacio tercero, externo e impersonal, cuya existencia es precisamente lo que nos define el sentido de lo simbólico. La segunda fuente del testimonio que el autor nos ofrece es, pues, esta experiencia de la "concurrencia" y de la "rivalidad primitiva", resultado de la relación alienante y excluyente del yo-tu que no tiene otra salida que la destrucción del otro, ante la imposibilidad de encontrar un espacio alterno de reconocimiento: el crimen, la violencia, la agresividad primordial. Por ello el libro que analizamos es un documento que nos ofrece elementos para comprender la problemática del homicidio paranoico. No obstante, y muy a pesar de todas las fragmentaciones de la identidad que el libro va a mostrar, y la presencia permanente de una relación imaginaria de exclusión, como "la otra cara de La Violencia", la narración comienza con la afirmación de un "yo soy": "Soy sargento Segundo del arma de artillería", nos dice. Cuando va a dar una imagen de si mismo, apela al Ejército para encontrar allí el fundamento de su identidad. Es lo que se puede llamar según Lacan, la meconaissance essentielle de la folie: "si un hombre que se cree un rey es un loco, un rey que se cree un rey no lo es menos"161. Hay que observar que se trata de una forma muy particular de construir una imagen de si mismo. En el libro, aún en contra de su propia opinión, el autor va a contar la historia de la oscilación de su identidad entre la definición de si mismo que le ofrece el Ejército, y la que proviene de la tropa de bandidos. Por ello tiene la necesidad de afirmar muy fuerte una de sus identidades, la del Ejército, para negar la segunda. Pero las dos caras de su identidad están estrechamente imbrincadas la una en la otra. Arroja por fuera la realidad de La Violencia, y se define a su manera, en un "yo soy", negación de la alteridad. El "yo soy", es la manera a través de la cual el sujeto asume una posición de exterioridad con relación al mundo de La Violencia, en el cual y a su pesar, él está atrapado hasta el fondo, como es evidente por toda la narración que aparece en el libro. A la manera de "la ley del corazón" de Hegel el sujeto opone "su ser" y "el desorden del mundo", y no reconoce en este "desorden del mundo" una expresión de si mismo.162 No obstante, después de haber dado un fundamento a su identidad en la frase: "Soy Sargento Segundo del arma de artillería" en la línea siguiente agrega: "Mi divisa es negra como la boca de los obuses". Su pertenencia al Ejército, que da una cierta referencia simbólica a su acción y a sus homicidios, va a encontrar sin embargo su
otra cosa que la proyección de mi propia imagen, o sea que es yo mismo. Seminario I, Ed. du Seuil, Paris, 1975, pag. 185. 161 LACAN, Jacques, Propos sur la causalité psychique, En Ecrits, Editions du Seuil, Paris, 1966, pags. 170-172. 162 HEGEL, G.W.F., La phénomenologie de l´esprit, Tomo I, Aubier, Paris, 1977, pags. 302 y siguientes, La loi du coeur et le délire de la presomption.
1
expresión en la figura completamente imaginaria de su emblema: la boca y la muerte163. Su emblema simbólico de soldado lleva en si mismo el carácter expresivo e inmediato del terror. Buitrago está pues completamente comprometido en una experiencia de "la rivalidad" y de "la concurrencia primitiva" de orden imaginario, muy a pesar del esbozo de un orden simbólico que le da su pertenencia al Ejército. El libro es el testimonio de este "mundo imaginario" que es la experiencia vivida que nuestro sujeto dice haber tenido de La Violencia. El quiere comunicar sus conocimientos, con el fin de que sus compatriotas conozcan el reverso de la medalla, nos dice, la analicen y den su veredicto. El está totalmente convencido de la importancia de su experiencia, y de la significación que puede tener para los otros. Los testigos privilegiados de su discurso son Dios y la Patria, que van a recompensarlo o a castigarlo, según nos lo recuerda164.
163 Cf. los análisis que hace Lacan de la boca en la interpretación del sueño de la Inyección de Irma, Le Séminaire, Livre II, Editions du Seuil, Paris, 1978, pags. 177-204. 164 Citamos aquí algunas frases sacadas de la presentación que el autor hace de su libro: "Soy sargento Segundo del arma de Artillería.\ Mi divisa es negra como la boca de los obuses.\ Soy un artillero y el sabor del arma está en mi sangre. Por eso repito con emoción: DEBER ANTES QUE VIDA! Y cuando visto el uniforme y los cañones cruzados lucen en mi guerrera, camino a prisa, la frente en alto, convencido de la importancia de mis jinetas.\ Hace diez años que sirvo bajo banderas; dos lustros en que el destino me colocó cara a cara con la violencia. La conozco por experiencia; he rastreado sus pasos, he seguido sus senderos llenos de sangre y me he detenido con angustia ante su obra devastadora señalada por escombros, ruinas y por cenizas.\ Es más: para cumplir la tarea que me encomendaron mis superiores, me fui para el monte y simulé ser bandolero.\ Sé de la violencia y de sus horrores, que me recuerdan el espantable dicho de los antiguos: "La mordedura de la serpiente no alcanza a dañar a la serpiente; sólo el hombre es lobo para el hombre".\ He vigilado en las carpas del Ejército y he sido centinela en las carpas de los forajidos... Mi brazo, por qué no decirlo de una vez, castigó a monstruos que se hastiaron de víctimas...\ Conozco la violencia que se llevó a mi padre, devoró a mis tíos y mermó mi heredad.\ Soy, por último, uno de tantos militares, a quienes correspondió poner el pecho a los militares.\ Aquí están mis memorias, ceñidas a la verdad. Las publico para que mis compatriotas conozcan la otra cara de la medalla, la analicen y dicten su veredicto.\ Si de algo sirven, que Dios y la Patria me lo premien y si nó, que El y Ella me lo demanden"!. BUITRAGO SALAZAR, Evelio, "Zarpazo" Otra cara de la violencia Memorias de un suboficial del Ejército de Colombia, s.f., pags. 11-12.
La venganza como delirio de reivindicación La historia comienza en el momento en que el autor, aún en el corredor del colegio, recibe la noticia de que su padre -propietario de una pequeña finca en las zonas de La Violencia- ha sido víctima de un asalto por parte de los "bandoleros" y se encuentra en peligro de muerte. Sin decir nada a nadie toma de inmediato la decisión de dejar sus estudios para estar al lado de su padre. Demasiado tarde porque éste ya había muerto. Pero antes de morir había escrito una carta a sus hijos donde señalaba claramente los nombres de los asesinos.
1
El autor se toma todo el cuidado necesario para describir las características de la vida que llevaba hasta ese momento: su familia era corriente y media; su padre, para garantizar la educación de sus hijos, trabajaba en una pequeña finca; su madre se ocupaba de los oficios del hogar; él era un joven estudiante de bachillerato en un colegio de la ciudad donde vivía con su padre y su madre. El asesinato de su padre transforma todo de una manera inmediata. El sargento Buitrago, para resaltar la significación y la importancia de un acontecimiento que cambia radicalmente el rumbo de su vida, se toma el trabajo de señalar la fecha exacta del suceso: "Un primer lunes del mes de agosto del año de mil novecientos cincuenta y cinco, [su padre] se dirigió a la feria mensual de Génova a comprar unas vacas lecheras. Optimista, como siempre, trotaba en un buen caballo, sin imaginar que al regresar de la feria, cinco sujetos le dispararían todas las balas de sus revólveres" (pag. 16). En el principio, pues, hay un perjuicio sufrido; un daño que ha trastornado sus expectativas y transformado de un solo golpe el desenvolvimiento de su vida. En ese preciso momento el sujeto se encuentra atrapado por el delirio. Buitrago no aplaza el momento de ir a buscar los responsables del asesinato: ni el entierro de su padre, ni la presencia de las autoridades policivas o militares, ni la preocupación por arreglar los asuntos propios de los funerales, logran detenerlo. Sus propias expresiones lo sustentan: "Juzgando que poco ganaría permaneciendo junto a los restos queridos, no me esperé al entierro. Sabía quienes habían sido los gavilleros. (...) Por eso ciñéndome el revolver y apretando el papel acusador, "me enmonté" para perseguirlos" (pag. 16). En este contexto formula la frase que se convertirá en el único fin de su vida durante 10 años, como la continuación de la narración lo confirma: "Yo los encontraría. Mediría mis fuerzas con los bandidos, me vengaría". Buitrago se consideraba capaz de realizar por sus propias manos el asesinato de los asesinos de su padre. Las autoridades militares no le inspiraban mucha confianza. Nada podía garantizarle que el inspector y los comisarios de policía llegaran a aclarar el delito y, sobre todo, a matar a los asesinos, que era su verdadero interés. Durante quince días y quince noche permanece en el monte, de finca en finca, escondido entre los árboles de café en un acecho constante, a la búsqueda de los culpables. En los días siguientes a la muerte de su padre encuentra a los asesinos. Con la colaboración del Ejército logra matar a los tres primeros; posteriormente, y por su propia mano, mata dos asesinos más; el autor intelectual del asesinato de su padre es eliminado igualmente por un primo suyo. Para justificar el hecho de hacer justicia por su propia mano, sin esperar la acción de las autoridades constituidas, el autor se limita a decir que practica a su manera la autodefensa. Se podría decir entonces que la venganza estaba completamente realizada, y que nuestro sujeto podía regresar a su vida habitual. Sin embargo no este es el desarrollo de la historia. El deseo de hacer justicia por su propia mano ya se ha tomado el espíritu de nuestro sujeto y se ha convertido en una
1
idea obsesiva. Toda su vida se convierte a partir de ahora en una lucha constante por ayudar a las gentes que habían sido víctimas de La Violencia; por hacer volver de nuevo la paz a su país; por "hacer reinar la justicia sobre la tierra": "cual era la importancia de mi vida si yo la jugaba por vengar tantos sacrificados", nos dice. Poco a poco llega a la idea de que la forma más adecuada para realizar sus propósitos es el ingreso al Ejército: "Yo deseaba con ardor ser un soldado para perseguir los bandidos, capturarlos y matarlos..." (pag. 19). En el Ejército encuentra un medio completamente adecuado para la realización de sus propósitos: "Deseaba, de corazón, vestir el uniforme de nuestro Ejército, portar las armas de la República". Quería continuar la guerra que había llevado Bolívar contra los enemigos de la libertad; pero ese enemigo ya no era el mismo: "Otro enemigo, feroz en su clandestinidad, estimulado a veces, por compatriotas obnubilados, amenazaba la estabilidad de las instituciones patrias. Lucha peligrosa, cruel, contra adversarios sanguinarios y analfabetas...". (pag. 19). Cuando ingresa al Ejército, la idea obsesiva de venganza ya se ha convertido en el único fin da su vida y comienza a enriquecerse con interpretaciones nuevas. Ya no se trataba simplemente de vengar a su padre, sino también de tomar el partido de todos los que habían sido víctimas de La Violencia y de los "bandoleros". Su deseo de ser soldado no tenía otra motivación que la de continuar la venganza con los medios que el Ejército podía ofrecerle, teniendo en cuenta que las condiciones de la época, descritas en la primera parte, eran favorables a sus proyectos, y le permitían integrarse en las actividades de exterminio de los bandoleros sin mayores reparos, ya que eran bien vistas por la opinión pública nacional. En este sentido el autor muestra claramente cual era la motivación de su ingreso al Ejército: "Yo que había visto cadáveres insepultos de campesinos, enfurecido por la injusticia, anhelaba ser ya soldado para seguir a los cuadrilleros hasta prenderlos o hasta matarlos". (...) Que importaba mi vida, si la jugaba valientemente para vengar a tantos sacrificados...?" (pag. 19). Poco a poco los ideales altruistas comienzan a aparecer y a remplazar los impulsos de venganza: "Yo aspiraba a colaborar aún más para devolver de nuevo la paz a mis compatriotas"; "Mi brazo no descansará hasta el día en que la paz de Dios regrese a mi Patria". Las reflexiones sobre la vida de los compatriotas que sufrían por La Violencia o por la patria colombiana; las preocupaciones por la suerte de las victimas de los "bandole-ros"; las lamentaciones por los soldados y los militares muertos en la lucha; son ritornelos que aparecen en muchas ocasiones en el texto. De esta manera la idea obsesiva de venganza toma a los ojos de nuestro sujeto un valor cada vez mayor. La pertenencia al Ejército le ofrece la posibilidad de encontrar buenas razones para construir una "novela justificatoria" de sus actos. Después de algunos meses de entrenamiento militar, el joven soldado tiene éxito en hacerse reconocer por su valor y su temeridad en el combate. Rechaza todos los trabajos en que no se encuentre frente a sus enemigos los "bandoleros". Sin tener aún un
1
gran conocimiento de las tácticas militares y del manejo de las armas participa como voluntario en todas las expediciones militares en las que tuviera la posibilidad de enfrentar a los "bandoleros" y participar en su exterminio. Su muerte se había convertido en el único fin de su vida. Por su éxito como soldado obtiene el traslado al servicio de inteligencia militar, que era un cuerpo especializado encargado de misiones secretas, y que se infiltraba en la población civil. Sin tener necesidad de utilizar los uniformes militares gracias a sus "funciones especializadas" comienza a disfrazarse con los vestidos propios de los "bandoleros": los cabellos largos, las patillas, el pantalón de campesino, la ruana. A partir de ese momento toda su actividad oscila entre la doble identidad de ser un miembro del Ejército, o de hacerse pasar por otro, sea por su vestimenta, sea por sus actividades. ¿Se trataba simplemente de una táctica militar? ¿Cual es el tipo de relación que el sargento Buitrago tiene con sus propios enemigos, que le hace posible jugar a estos "desdoblamientos"? Haciendo parte del servicio de inteligencia militar el autor toma contacto con la tropa de un "bandolero" muy conocido, jefe de una de las principales bandas armadas de la región, quien lo recibe en su tropa como un bandolero de más, sin tener ninguna sospecha de su pertenencia a los servicios secretos del Ejército colombiano. El jefe de la tropa, llamado Zarpazo, se va a convertir en el símbolo mismo de su odio y de su lucha: el libro, es bien interesante resaltarlo, lleva su nombre. El sargento Buitrago comienza a compartir la vida cotidiana de la banda, a participar en las exacciones y en las incursiones armadas. El autor nos cuenta la forma como la banda prepara los genocidios y las matanzas; las extorsiones a las que el jefe sometía los campesinos ricos de la región para garantizar el mantenimiento económico del grupo; las violaciones que hacían, las costumbres en el interior del grupo: el alcohol, las mujeres, el juego; las características de las relaciones entre ellos; etc. Hay que observar que el autor tiene mucho cuidado, obviamente, en no mostrar claramente hasta donde llegaba su propia participación en todas las actividades. Pero es bien evidente que la aceptación en el grupo significaba forzosamente la participación en las matanzas y en los pillajes. El mismo nos cuenta que cuando un nuevo miembro hacía parte de la banda su fotografía era dejada sobre los cadáveres de las víctimas para denunciarlo y comprometerlo frente al Ejército; de esta manera el "bandolero" tenía miedo de ser reconocido por los servicios de inteligencia y prefería permanecer bajo la protección del grupo. Para entrar en la banda era necesario pasar por un ritual de iniciación consistente en poner a prueba el valor, la temeridad y sobre todo la capacidad para el crimen y la falta de escrúpulos para hacer toda clase de cosas. Estas razones nos muestran lo que la participación en los grupos de bandoleros significaba para sus miembros, y lo que probablemente había significado también para el sargento Buitrago. La idea obsesiva de venganza no se detiene, pues, frente a ningún obstáculo.
1
Es asombroso observar el carácter desmesurado de los riesgos que asume con el único fin de exterminar a sus terribles enemigos, los "bandoleros". En el Ejército él era siempre el primero en ofrecerse como voluntario para participar en las matanzas de los bandoleros; sus disfraces lo colocaban en una situación muy peligrosa en caso de ser descubierto; pero el ingreso en la tropa de Zarpazo era el colmo del valor. En la época de La Violencia, la entrada en una banda significaba una posibilidad muy segura de no retorno, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la muerte era el precio pagado por la deslealtad o por la fuga y que la delación se castigaba con la cortada de la lengua. Y en general se encuentra en el texto de Buitrago una descripción minuciosa del carácter suicida de los riesgos que se atreve a afrontar; lo que es capaz de hacer para llevar a cabo su venganza, o para realizar sus ideales "altruistas", ilustra supremamente bien la fuerza que sus ideas tenían para él. Buitrago aprovecha la vida en la montaña para "conocer y estudiar" las costumbres de la banda, pero también muy especialmente para matar a sangre fría sus compañeros sin despertar sospechas, en los momentos de negligencia o gracias a la confian-za de los jefes. Participa en misiones de las que regresa solo; persigue a los que se alejan de los lugares conocidos para matarlos lejos de la mirada de sus compañeros; etc. En el primer combate contra el Ejército en que participa comienza su trabajo de exterminio de la banda. El había sido escogido como centinela, con dos compañeros, para anunciar la llegada de la tropa oficial. Da la orden a sus "colegas" de colocarse en un lugar adecuado, mientras él conservaba una distancia estratégica. En el momento de la llegada de los soldados descarga su arma sobre sus compañeros, que no lo esperaban. Creyendo que habían caído en una emboscada, Zarpazo, el jefe, y su banda, toman la fuga y nuestro personaje con ellos. Buitrago aprovecha de la huida para matar a otro de sus nuevos amigos que permanecía atrás. Cuando la banda se reúne de nuevo al final de la jornada en un lugar seguro el jefe hace el balance de su tropa: faltaban cuatro. Su desaparición fue cargada a la cuenta de la acción del Ejército sin la menor sospecha para con el nuevo miembro de la banda. En el momento de la llegada de nuestro personaje a la tropa de Zarpazo ésta tenía 22 miembros, además del jefe. En el momento de su huida la tropa estaba reducida a 8 personas solamente. El había logrado eliminar 13 "bandoleros" por su propia mano; otro había huido y el restante había sido dado de baja por el Ejército. En las semanas que siguieron a su fuga de la banda de "bandoleros", Zarpazo le hace perseguir, sin éxito, para matarlo. Los perseguidores, sus antiguos compañeros, caen bajo las balas del suboficial Buitrago, que logra eliminar cinco más. El balance final fue de sólo cuatro sobrevivientes, entre ellos el jefe. Si se hace la cuenta de todos los bandoleros que el autor confiesa haber matado durante la época de su participación en la lucha, se llega a la cifra de 72 personas asesinadas, 23 de ellas por su propia mano fuera de combate, 46 en las acciones con el Ejército, y 2 para las cuales contribuyó indirectamente a su muerte. La suma total no es del todo despreciable; pero lo que es más importante de subrayar son las condiciones en las que los homicidios fueron cometidos.
1
Con el paso de los días su situación se vuelve cada día más difícil de sostener, hasta el momento en que la necesidad de escapar aparece inevitable. Se le designa como el comandante de una expedición que debía atacar los soldados que llevaban las provisiones para sus compañeros. Antes de la llegada de los soldados aprovecha de una negligencia de sus cinco "colegas" de expedición para matarlos, huir y regresar al campamento militar. De regreso a la ciudad el sargento Buitrago continúa con sus actividades al servicio de la inteligencia militar. Despojándose de su identidad de miembro de la banda de Zarpazo, que ya no podía mantener, comienza a encontrar nuevos disfraces. Como un comerciante de telas recorre los pequeños pueblos en su búsqueda infatigable de los "bandoleros". Algunas veces se le ve con los vestidos de una mujer. Se hace pasar también por el mismo Zarpazo. En los lugares frecuentados por las bandas armadas y por la delincuencia común pasa por uno de ellos gracias a los múltiples disfraces utilizados. Los propios jefes de las bandas lo contratan para hacer "pequeños trabajos". La doble vida que lleva le permite continuar el trabajo de exterminio de los hombres que eran el objeto de su "odio" y de su "persecución". En los últimos meses de su actividad los perseguidos no son sólo los bandoleros. Comienza a ampliar los objetivos de su labor, a lo que se tiene la costumbre de llamar "la delincuencia común". La historia termina por la distinción que el gobierno le da como el "precio por sus modestos servicios", según dice él mismo. El momento de recibir la cruz de Boyacá es considerado por el autor como el "instante supremo de su vida profesional". Además confiesa haber soñado ya con la obtención de esta distinción, cuando estaba en la montaña. La fragmentación de la identidad "La muerte del padre" ocupa un lugar central en la vida de nuestro sujeto, y es el lugar de causalidad fundamental para el desencadenamiento de toda la serie de venganzas y de homicidios, ya que es a partir de este momento preciso que comienzan a tejerse los hilos de la historia. "La muerte del padre" está presente de un extremo al otro del texto, y es el punto de referencia fundamental de toda la narración165. Las reacciones de nuestro sujeto con relación a "la muerte del padre" son claramente expresivas de lo que es "la función del padre"166 en su vida. El sujeto no puede
165 Utilizamos la expresión "muerte del padre" (entre comillas) no para referirnos a un acontecimiento en particular sino a una entidad, a una categoría psicoanalítica. Al respecto se puede consultar a Freud en Totem y Tabú, el punto IV. 166 La "función del padre" (entre comillas) es también una expresión utilizada en el sentido explicado en la nota anterior. Esta es la expresión utilizada por Lacan en el seminario Las formaciones del inconsciente
1
construir una interpretación a partir de la cual pueda integrar en su psiquismo un acontecimiento de tanta trascendencia. Una mediación simbólica está totalmente excluida: la no asistencia al entierro167 indica ya el rechazo a la posibilidad de asumir simbólicamente la significación del padre muerto, en la trama de un complejo trabajo de duelo. Por el contrario el sujeto la asume en el orden de lo real y su reacción inmediata es un paso al acto: si el padre ha muerto es necesario, a su vez, perseguir y matar a aquellos que lo han asesinado. El sentimiento inconsciente de culpa, asociado a un hecho de esta naturaleza, cede su lugar a la angustia y a la reacción en el nivel de los hechos mismos: la venganza y el homicidio toman el relevo de los procesos inconscientes de orden simbólico. Las reacciones de nuestro sujeto pueden resumirse en tres puntos: el paso al acto, el alistamiento en el Ejército, y el ingreso en la banda. Todo ello en el marco de una anulación simbólica de su identidad que cede el paso al predominio de las relaciones imaginarias y excluyentes entre un "yo" y un "tu" que se expresa por la fragmentación de la identidad, la identificación con los bandoleros, y el predominio de la lógica perseguido-perseguidor. En un primer momento, nuestro personaje asume con prisa y dedicación la empresa de matar uno a uno los asesinos de su padre. Las pulsiones asesinas y agresivas predominan sobre la posibilidad de construir una identificación al objeto perdido, propia al trabajo del duelo. El alistamiento en el ejército, como ya lo hemos señalado repetidas veces, es la posibilidad de continuar el homicidio paranoico a través de los medios que el ejército le ofrece. De esta manera puede además construir una identificación delirante con su función en el Ejército: “soy suboficial del ejército colombiano, a mucha honra!"; "mi divisa es negra como la boca de los obuses". El discurso del ejército es también el punto de partida para construir una interpretación delirante de su actividad, como lo mostraremos más adelante. No obstante, el rasgo más significativo de la reacción de nuestro sujeto frente a la muerte de su padre es el tipo de relación ambivalente que establece frente a los "bandoleros" que son para él, al mismo tiempo, sus grandes enemigos (los asesinos de su padre y por extensión todos aquellos que se dedican a actividades similares en el contexto de la época); pero también sus principales referencias de identificación. En el origen de su compromiso con la lucha y la campaña de exterminio de los "bandoleros" hay un doble desplazamiento: su primera reacción es matar a los asesinos de
(mimeo). 167 "Cada vez en efecto que nosotros encontramos un esqueleto lo llamamos humano si está en una sepultura. ¿Qué razón podría haber allí para meter ese despojo en un recinto de piedra? Es necesario ya para eso que se haya instaurado todo un orden simbólico, que comporta el hecho de que un señor haya sido el señor Untel en el orden social necesite que se lo indique sobre la piedra de las tumbas. El hecho de que él se haya llamado Untel depasa de por si su existencia vital. Eso no supone ninguna creencia en la inmortalidad del alma, sino que su nombre no tiene nada que ver con su existencia viviente, la depasa y se perpetúa más allá". LACAN, Le Séminaire, le livre III, Paris, 1975, pag. 111, Ed. du Seuil.
1
su padre; pero una vez terminada esta empresa se trata de acabar con "los bandoleros" en general. Al principio se trata de una idea restringida de venganza que se convierte poco después en una idea altruista de ayudar a las gentes que han sido víctimas de La Violencia. Estos dos desplazamientos están en el origen de toda su lucha y corroboran claramente la omnipresencia de la muerte de su padre como el punto central de explicación de los hilos de la historia. No obstante, hay que observar también que existe una relación de identificación entre el sargento Buitrago y sus enemigos, los "bandoleros", que llegan a convertirse en la expresión de la duplicidad de su propio yo, en el cuadro de la relación imaginaria que ha llegado a ser predominante, y que orienta su vida después de la muerte de su padre. Utilizando las expresiones de la tragedia de Hamlet, -y abusando un poco del "psicoanálisis silvestre"- se podría decir que los "bandoleros" homicidas de su padre han hecho algo que "corrrobora" sus propias tendencias o fantasías inconscientes. Pero a diferencia de Hamlet que cae en el delirio como consecuencia del conocimiento que ha obtenido de quien es el asesino de su padre pero vacila ante la venganza168, nuestro sujeto se identifica con los “bandoleros”, da un "paso al acto" inmediato, y consagra su vida a perseguir la alteridad de su propio yo que ellos representan. Su venganza adquiere así la característica de ser una forma de autopunición pero por persona interpuesta: las matanzas de "bandoleros" no son otra cosa que la destrucción de si mismo; sus enemigos son su propia imagen refleja. Este tipo de relación que establece nuestro sujeto con sus "enemigos" los "bandoleros" podría explicarnos el carácter suicida de su actividad de exterminación, y el carácter inaudito de los riesgos que asume. La razón estaría dada por el hecho de tratarse de un trabajo de auto-destrucción. Trataremos de encontrar en el texto mismo algunas referencias que nos permitan sustentar esta idea. Sabemos que el psicoanálisis es la posibilidad de leer, de escuchar y de interpretar el sentido que aparece precisamente en aquello que carece de sentido169: los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los desórdenes propios de la remembranza, los caprichos de la asociación libre170. En la narración de Buitrago hemos encontrado un pequeño error, un lapsus, que es extraordinariamente expresivo de la relación del sujeto con los "bandoleros", y del tipo de identificación que construye con ellos. Allí se expresa toda la problemática del doble imaginario y el carácter excluyente de la relación imaginaria: tu o yo. En el capítulo XX del libro ("Uno de más en la banda de Zarpazo"), el autor narra cómo llegó a enrolarse en la banda a través del contacto con el propietario de una finca situada en su zona de acción. Este personaje, que en la historia se hace pasar por tío de nuestro sargento, había estado sometido a extorsiones por la banda y en consecuencia se
168 Si a todo hombre damos su merecido ninguno escaparía a una paliza 169 LACAN, L’instance la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud, en LACAN, Ecrits, Editions du Seuil, Paris, 1966.
170 LACAN, Variantes de la cure-type, en LACAN, Ecrits, Editions du Seuil, Paris, 1966.
1
prestaba a cooperar con el Ejército como informante. Buitrago se hace pasar por un joven estudiante de Derecho que visita a su tío en su pequeña finca y allí encuentra a Zarpazo y a su grupo. Sin mayores dificultades el jefe "bandolero" lo enrola en su tropa. Al llegar a la banda, Buitrago explica muy claramente que la banda estaba compuesta por 22 hombres, sin contar el jefe, es decir, un total de 23 personas. Con la entrada de nuestro sujeto el grupo alcanza la cifra de 24 miembros. A medida que el sargento comienza la matanza de sus nuevos "amigos", nos va ilustrando progresivamente en las cuentas de los “bandoleros” que aún quedan vivos pero, en lugar de tomar como punto de partida el número 23, toma el número 24, es decir, se considera en efecto como "uno de más en la banda de Zarpazo". Al Capítulo XXII por ejemplo, donde cuenta la primera gran matanza que realiza en la banda, da el nombre de "Veinticuatro menos cinco diez y nueve". El Ejército había dado de baja a uno de los miembros y él de su propia mano había matado a cuatro de sus compañeros. De una manera totalmente ingenua, es decir, sin sospechar la contradicción en que incurre al contarse él mismo como un bandolero de más, el autor hace el balance de la jornada en los términos siguientes: "La jornada había sido de provecho. De veinticuatro bandoleros, solamente quedaban diecinueve!" (pag. 61). Lo dice tranquilamente sin tener en cuenta que se incluye a si mismo como si se tratara de un "bandolero" de más que debía igualmente desaparecer. Para describir a los "bandoleros", objeto de su odio y de su persecusión, utiliza muchas expresiones: las fieras, los desnaturalizados, los espíritus diabólicos, las bestias feroces, las encarnaciones del demonio, gentes que no tienen respeto ni por Dios ni por el diablo, etc. En el capítulo IV el autor hace de sus "enemigos" la presentación siguiente: "Lo cierto es que aparecieron los bandoleros, sujetos dedicados al pillaje, al robo, al asesinato, al secuestro, al chantaje; individuos sin ideales, sin sentimientos, colocados por voluntad propia al margen de las leyes divinas y humanas. (...) Conocedores del terreno, burlaban la acción de los militares, y utilizaban la emboscada con precisión. Ayudados por el miedo de las gentes a quienes tenían amenazadas en sus vidas y haciendas, se enseñorearon de fértiles comarcas, cobraron tributos, robaron mujeres y dieron muerte a quienes trataron de oponerse a sus pretensiones. (pag. 15). Pero en ciertos momentos no puede esconder la admiración que le causan por su valor, su estrategia militar, su disciplina, su mística de trabajo, etc. Nos cuenta igualmente cuales eran sus ocupaciones en los momentos de ocio: la lectura de novelas del oeste americano, del FBI y de toda clase de cuentos policiales; las películas de guerra o de asuntos policiales. De estas ocupaciones él dice haber sacado "enseñanzas de gran valor para sus acciones personales", pero también modelos que expresan perfectamente su actitud frente a la valoración moral de sus actos: "¡Cómo envidiaba, entonces, a los pistoleros, buenos o malos, por la rapidez con que manejaban sus revólveres en la pantalla! Si todo lo que el cine mostraba era pura ficción, yo estaba dispuesto a volverlo realidad" (pag. 42). Para corroborar esta "confusión" de identidades, se puede observar
1
igualmente la falta de solución de continuidad entre el estilo de narración del texto antes del ingreso a la banda, y posterior a él, cuando comenta sus nuevas actividades. Los "bandoleros" son tomados más o menos en el mismo nivel que los soldados; para referirse a su nuevo jefe lo hace bajo el nombre honorífico de "mi nuevo comandante". El libro es escrito con la intención de proporcionar una información a los jóvenes soldados sobre el funcionamiento logístico del Ejército y la lucha en las montañas, pero tomando como protagonistas a los "bandoleros". El soldado y el "bandolero" se confunden. Por ambos expresa la misma admiración porque se trata precisamente de figuras permutables la una por la otra. Todo ello corrobora la confusión que el sargento tiene frente a su propia identidad. En este sentido no hay que olvidar el nombre del libro, que expresa toda la problemática a la que hemos hecho mención. Su título expresa ya una relación fundamental de exclusión, característica del mundo imaginario en el cual el protagonista está encerrado: "Zarpazo. Otra cara de la violencia. Memorias de un sub-oficial del Ejército de Colombia". Su identidad oscila entre dos extremos: de un lado Zarpazo, del otro, el sub-oficial del Ejército de Colombia; el uno excluye la presencia del otro, pero son figuras intercambiables. Si se tratara efectivamente de las memorias de un suboficial del Ejército de Colombia, el libro no debería llevar el nombre del más emblemático de sus enemigos. El mecanismo paranoico del perseguido-perseguidor se expresa claramente allí. En una primera mirada al libro se podría pensar que la historia de Zarpazo es su tema central, pero no es así. Los capítulos en que aparece Zarpazo no son más que una pequeña parte de un conjunto más vasto. No obstante todo está centrado alrededor de este personaje como "doble especular" del protagonista. En un pasaje de la narración el autor confiesa que hubiera querido consagrar la obra al soldado colombiano, con un título alusivo a su valor, pero que "algo" lo obligó a cambiar de título: En reconocimiento de sus méritos, quise titular esta obra HEROES SIN NOMBRE, como tributo de admiración a su anónima pero siempre varonil actuación; pero otro libro me tomó la delantera y me arrebató el título que venía como anillo al dedo" (pag. 33). La idea misma de la otra cara de la violencia es perfectamente expresiva de la relación imaginaria de exclusión, central en su historia. La otra cara tiene dos vertientes: el primero, la fragmentación de la identidad, que lo lleva a hacerse pasar por otro, por un bandolero de más y que es la historia que quiere contar. Pero la "otra cara de la violencia" es también el mundo de la violencia vivido por un actor directo que, como él, perteneció a las bandas de los "bandoleros". Este tipo de identificación con el adversario es también el fundamento de la fragmentación de la identidad a la que hemos hecho ya mención. A lo largo del texto, el autor nos muestra las múltiples identidades que asume. En la banda de Zarpazo recibe muchos nombres. Estos desdoblamientos constituyen uno de los aspectos más dignos de resaltar en el texto.
1
El mecanismo paranoico del delirio de persecución es otro de los componentes fundamentales del texto. Hemos ya mostrado cuáles eran las costumbres en la tropa de Zarpazo: se trataba de un "mundo concurrencial", donde ninguna norma tenía validez, y donde la muerte era la amenaza constante como castigo a la transgresión. En un pasaje de su narración el sargento nos cuenta la manera como asesina a uno de sus compañeros, y las reflexiones que lleva a cabo previamente al homicidio, observando su víctima mientras se bañaba desnudo en un río. "Veterano de la banda organizada por "Zarpazo", en cualquier momento, esa mano que en aquellos momentos jugaba con el agua, podía disparar el arma para acribillarme o lanzar la granada para mutilar inocentes soldados o desventurados parroquianos" (pag. 72). Es clara la forma como el autor da expresión a su delirio persecutorio: "Yo debo matarlo en cuanto él puede matarme", que recuerda a su vez la célebre formulación de Freud: "Yo no lo amo, lo odio, porque me persigue".171 El mismo mecanismo paranoico del delirio de persecusión se encuentra detrás de la idea de ser víctima y verdugo de La Violencia. La primera presentación que hace el autor de sí mismo, se inscribe en esta lógica. El perseguido: "Yo conozco La Violencia que mató a mi padre, asesinó a mis tíos y arruinó mi heredad"; el perseguidor: "Yo soy uno de los militares que afrontaron a los criminales... Mi brazo, hay que decirlo, castigó a los monstruos que se saciaban de víctimas". Esta es una más de las parejas imaginarias del texto, inscritas en una lógica de la exclusión. La paranoia bajo la forma del sentido común Si bien es muy evidente que en las Memorias del suboficial Buitrago la reivindicación, la venganza, y la necesidad de la disputa, aparecen como las características centrales del comportamiento de nuestro sujeto, no es menos cierto que las "tendencias interpretativas" no están por ello menos presentes. El libro no es solamente la descripción de unos sucesos, sino también la propuesta de una interpretación. Las tendencias interpretativas se manifiestan en su propia estructura significante, en el estilo mismo que se utiliza para dar cuenta de las acciones. El lector del libro se puede seguramente sentir asombrado por la constante aparición de dichos y proverbios, tomados de muy diversas fuentes: el uso popular, autores conocidos, la propia inventiva del autor. A pesar de que la narración del libro se caracteriza por el predominio de un realismo en la descripción, y de que todo allí pretende ser informativo, el autor agrega a las descripciones que hace de su lucha la repetición constante de dichos y de proverbios tomados del uso común, a la manera de Sancho Panza, en la novela de Cervantes, que apela de una manera permanente a las pequeñas frases tomadas
171 Ver análisis que hace Freud del caso Schereber. Cfr. supra.
1
de su entorno, para sustentar sus opiniones. Todos los capítulos están encabezados por un epígrafe que pretende dar cuenta de lo que se describe en él y en el cual el autor presume sintetizar lo que va a ser expuesto, o resaltar al menos un aspecto. Cuando no encuentra el dicho apropiado lo inventa colocando entre paréntesis algunas palabras. La descripción de sus actividades militares se encuentra muy a menudo con un alto en el texto, para dar lugar a un dicho o un proverbio, que pretende interpretar y dar sentido a lo que en ese momento está exponiendo. Hemos recogido los dichos y proverbios del texto y los hemos clasificado en cuatro grupos de acuerdo con su origen. En primer lugar están los proverbios que son tomados del discurso de un autor conocido; se trata de frases ya consagradas en el medio cultural en que es escrito el libro. Algunas veces una frase que el mismo autor ha inventado es atribuida a alguien considerado una autoridad. Estos son los dichos menos numerosos, pero pueden sin embargo mostrarse algunos ejemplos, indicando en cada caso a quien es atribuida la frase, sea cierta o no su procedencia: "La existencia es el primer bien; el segundo es la manera de existir" (Bolívar); "El hombre es un lobo para el hombre" (Plauto); "Sálvanos, oh Dios del Universo" (La Biblia); "Escucha los consejos y acepta la instrucción para hacerte sabio en tus empresas" (La Biblia, Libro de los Proverbios). En segundo lugar tenemos los dichos que son tomados del uso popular, que son muy conocidos y utilizados por las gentes de su entorno: "Ganar el pan con el sudor de la frente"; "Camarón que se duerme se lo lleva la corriente"; "El que manda manda, y las penas con pan son buenas"; "Zapatero a tus zapatos"; "El que se casa quiere casa y pan para su casa; "La justicia cojea pero llega"; "El tiempo es oro"; "El que madruga Dios le ayuda"; "El hombre propone y Dios dispone"; "El que quiere besar busca la boca"; "El que quiere gozar, debe ver, escuchar, pero callarse"; "A grandes males grandes remedios"; "Divide y reinarás"; "De médico, poeta y loco, todos tenemos un poco"; "El que golpea primero, golpea dos veces"; "Las apariencias engañan"; "Ladrón que roba ladrón tiene cien días de perdón"; "Año nuevo, vida nueva". En tercer lugar encontramos un grupo de proverbios cuyo origen es el mismo autor, que los construye adaptados a su propio uso, cuando los necesita. Muchas veces se trata de palabras que pone entre comillas; otras veces de "pensamientos" que se inventa. De cualquier forma, este tercer grupo nos revela que el autor tiene necesidad de asignar un espacio dentro de su discurso a un alto particular y colocar allí un proverbio. Vemos algunos ejemplos: "Armas?...? Las del enemigo!"; "Cuidado con el perro"; "Tan grande como el mar es tu pena"; "El que tiene enemigos no puede dormir"; "Señor Agente, yo no he dicho nada"; "Mi profesión la que se presente". En cuarto lugar encontramos otra fuente que es altamente significativa desde nuestro punto de vista, como es la cartilla militar. El autor compone sus dichos y proverbios
1
siguiendo las enseñanzas recibidas en su entrenamiento militar; aquellas frases que durante su vida de soldado se vio obligado a repetir muchas veces. Estos son algunos ejemplos: "El cuartel es la universidad del pueblo"; "La espada sirve a la justicia y a la defensa del Derecho"; "En las operaciones contra la guerrilla, la suma de éxitos parciales conduce a la victoria final" "El valor es preferible al número y la habilidad es superior al valor"; "El honor exige del soldado, más que el martirio, la acción, la lucha, la victoria"; "La guerra es una lucha de intereses que tiene una solución sangrienta"; "En la guerra irregular la iniciativa juega una función primordial"; "Marinos de Colombia, buen tiempo y buena mar". Una vez constatada esta característica del texto la investigación se debe entonces orientar a la búsqueda de la función que estos proverbios asumen en el texto y su lugar en la economía del discurso. Nuestra primera respuesta es que los proverbios tienen en el texto la función de "engañar" al lector. Con la utilización de este recurso el autor busca llevar el sentido de sus acciones a una interpretación en el marco del "sentido común", representado aquí por los dichos y los proverbios, a partir de los cuales construye la significación de sus actos. Dichos y proverbios asumen la función de intérpretes de todo lo que ocurre y tienen la función de remitir el sentido de sus actos a la evidencia, de considerar que todo se funda en consideraciones objetivas. Los dichos y los proverbios no serían otra cosa que "la opinión de todo el mundo", expresada en la "sabiduría popular" de los refranes, a la manera del personaje de Cervantes. La venganza, la búsqueda infatigable de "bandoleros", los numerosos homicidios, son interpretados a través de las frases descritas. De esta manera, todos esos actos no tienen otro sentido que el que el "buen sentido común" puede darles. A través del uso de dichos y proverbios se conforman lo que podríamos denominar el "delirio del sujeto". Lo anterior puede demostrarse a partir de dos capítulos centrales en la obra. En el número IV, donde describe la muerte de su padre y la reacción inmediata de salir a buscar los culpables, coloca a la cabeza un dicho que dice: "Camarón que se duerme se lo lleva la corriente". Esta frase quiere decir que frente a acontecimientos como éste, es necesario siempre obrar de inmediato. Este es el sentido de la frase en la vida corriente. Si tenemos en cuenta que el hecho de colocar una frase como ésta a la cabeza de un capítulo tiene la función de presentar al lector una manifestación condensada de lo que va a ser descrito, se podría entonces afirmar que el sujeto interpreta la muerte de su padre (tema del capítulo) con la frase siguiente: es necesario obrar inmediatamente. De esta manera, la importancia del acontecimiento es desplazado a la evidencia del sentido común, expresada por la frase. En el capítulo llamado "Veinticuatro menos cinco: diez y nueve", donde describe su primera matanza en la banda de Zarpazo, el sargento coloca a la cabeza del capítulo la frase siguiente: "A grandes males grandes remedios". Con ello quiere justificar la equivalencia entre sus "grandes remedios": "matar bandoleros" y los grandes males
1
constituidos por la existencia de los "bandoleros". De esta manera sus homicidios a sangre fría caen también en el nivel de lo que es normal y corriente. Existe pues un desplazamiento constante de la significación de sus actos al "sentido común" expresado por los proverbios. El recurso al sentido común permite establecer una proximidad entre el delirio paranoico de venganza y la vida normal. Es necesario tomar al pie de la letra lo que dicen los autores que tratan de la paranoia: El discurso paranoico tiene relaciones muy estrechas con el discurso corriente, y por consiguiente, engaña. "La paranoia se sitúa sobre el plano de la comprensión", dice Lacan", y es por ello que es tan difícil de identificar".172 En nuestro caso, la dificultad consiste precisamente en que el sargento Buitrago construye su delirio a partir del "sentido común", expresado por dichos y proverbios. Con respecto al uso de los dichos y de los proverbios una pregunta es necesario formular: ¿Quién habla? Partamos de la idea de que nos encontramos frente a una estructura de comunicación, en la que hay al menos dos interlocutores. Uno de ellos es un narrador, y otro es la voz impersonal de los proverbios y de los dichos, que responde al impersonal se; el sujeto que emite esos proverbios es eminentemente impersonal. En otros términos tenemos un narrador, que establece un diálogo entre las descripciones que va produciendo, y el sentido común representado por unos proverbios. A través de estos, no es el sujeto mismo quien comenta su actividad en primera persona; es otro el que habla a través de los dichos en tercera persona y comenta sus actividades y todo lo que le acontece. Otorgándole a este "otro" la autoridad para interpretar su actividad, el autor del libro se borra en su posición de sujeto que habla. Por ello, los dictones y los proverbios, tomados como una expresión a través del lenguaje, no tienen la estructura de lo que llama Lacan, una palabra fundadora, en la cual el sujeto que habla constituye al otro (tu eres mi mujer; "tu es ma femme", en el ejemplo de Lacan) y el otro, se constituye recibiendo el mensaje en una forma invertida (yo soy tu esposo: "je suis ton epoux"). En los proverbios de nuestro texto, no se trata de una reciprocidad entre yo y tú. Por el contrario, tienen la estructura de un delirio. El propio emisor, se borra. Esto quiere decir que no existe receptor tampoco. El emisor y el receptor son la misma persona, el sujeto no recibe su mensaje en una forma invertida, en el plano de una comunicación recíproca. De allí se deriva la significación de la impersonalidad de los proverbios y de la autoridad que el autor del libro atribuye a esta impersonalidad que puede ser traducida con el pronombre de tercera persona "se".173 Sin embargo, no es suficiente decir que el discurso de la paranoia tiene relaciones muy estrechas con el discurso corriente. Existe en el discurso paranoico un
172 LACAN, Jacques, Seminaire III Les psychoses, Opus cit.
173 En términos de Lacan esta idea se podría expresar así, utilizando su terminología: No existe pues un Otro como una A grande. El autor habla en las redes de
su mundo imaginario a un otro con una a pequeña, que es él mismo.
1
elemento que marca una gran diferencia con el discurso corriente: la economía que se establece en la estructura interna del discurso paranoico. Lo importante no es que tal momento del discurso sea más o menos comprehensible. En nuestro caso los dichos y proverbios son perfectamente comprensibles en su significación. Lo importante de subrayar es el alto particular en la dialéctica interna del discurso, es decir, la manera como los diferentes elementos tienden a repetirse, a reiterarse, sin integrarse a la estructura de un diálogo y sin encontrar jamás una respuesta. El fenómeno delirante está cerrado a toda forma de composición dialéctica. En el análisis del caso del Dr. Schreber, Lacan muestra las detenciones de la dialéctica interna del discurso, a partir de dos aspectos: la intuición y la fórmula. El primer aspecto es la construcción de neologismos, de palabras tomadas de "un alemán un poco arcaico", etc. El segundo es el ritornelo, "la fórmula que se repite, que se reitera, que se dice una y otra vez con una insistencia estereotipada”174 El uso de proverbios y de dichos en el discurso de Buitrago puede perfectamente ubicarse en la segunda manera de detener la dialéctica del discurso, tal como lo describe Lacan para el caso Schreber. Cuando se analiza de una forma detallada los proverbios que el autor coloca dentro de su narración se puede verificar que hay un cierto roto en el discurso que el autor tiene necesidad de llenar con sus proverbios. No hay a menudo una relación muy clara entre lo que él quiere decir, o está exponiendo, y lo que quieren decir los proverbios. Los dichos y los proverbios tienen la función de llenar un lugar vacío. De una cierta manera se puede decir que los proverbios asumen la misma función que los signos de puntuación (las comas, los dos puntos, etc.) Cuando el autor no logra encontrar en el inmenso arsenal de sus proverbios aquel dicho que necesita, pone una frase entre comillas sara no dejar un vacío en el discurso. De esta manera transforma en proverbios frases que no significan nada, como las que hemos clasificado en el tercer grupo. Este aspecto nos permite mostrar una característica de su delirio expresada aquí por los dichos utilizados. Los proverbios del tercer, y cuarto grupo, es claro que asumen la función de una significación que hace peso en sí misma, que no remite a nada, que es inefable e irreductible, que remite ante todo a la significación en sí misma. Los ejemplos anteriores son altamente elocuentes a este respecto.Esto nos confirma una vez más en la inclusión del caso Buitrago en la paranoia. No hay sicosis sin trastornos del lenguaje.175 El lector no especializado habrá de excusarnos por estos comentarios técnicos. La época, el sentido común y la paranoia
174 LACAN,Jacques, Seminaire III Les psychoses, pag. 43-44.
175 Los dichos y proverbios aparecen aquí en el registro de la significación. Siguiendo la interpretación de Lacan de la paranoia, a la frase siguiente: "Lo que no ha
logrado tener acceso al orden de lo simbólico, aparece en lo real", puede ser completada con esta otra: "lo que aparece, aparece bajo el registro de la
significación". De nuevo excusas con el lector no especializado.
1
La mentalidad convencional del científico social se mueve muy a menudo en los marcos del "realismo ingenuo". Frente a un documento de esta naturaleza, se preocupa por "corroborar" sus datos, busca otras fuentes para saber si la información es confiable y verificable por el contraste y la comparación. Pero no tiene en cuenta que en un caso como éste no se trata de buscar la verdad del discurso por fuera de él, "la correspoondencia entre el concepto y su objeto", sino de mostrar como el discurso es una realidad en si misma que tiene su propia autonomía. En otros términos, como el discurso es referente de si mismo. Un investigador colombiano de la violencia que entrevistó en una ocasión al sargento Buitrago se quedó impresionado por bajísimo nivel intelectual del personaje, y a pesar del bajo nivel intelectual del libro, no pudo dejar de concluir que era completamente imposible que el libro hubiera sido escrito por una persona con estas características. Algo similar podríamos decir aquí. A pesar de la importancia que le hemos dado al autor como origen del texto, este texto no corresponde propiamente al discurso de una persona sino a al discurso del Ejército. Y este discurso es una excelente expresión del tipo de discurso corriente, habitual de la violencia, que circulaba por aquellos años. La constatación de este aspecto nos permite dar un paso adelante, y pasar del libro a las condiciones de la época en que está escrito, y en que es publicado por el Ejército. Hemos dicha líneas atrás que las ideas y las acciones de nuestro sargento, no están necesariamente en contra de "lo razonable", de lo que podríamos llamar la "mentalidad" de la época. Su delirio de reivindicación y de venganza, y sus homicidios, se "disfrazaban" muy bien en el "sentido común" del momento. El "delirio interpretativo" asume, pues, la forma del "sentido común". En la presentación de La Violencia hemos tenido cuidado de presentar las condiciones de la vida del país en las que se desarrollan las actividades de Buitrago para mostrar la coherencia entre la cobertura institucional que la situación le ofrece y el desarro-llo de su espíritu de venganza y de odio. La opinión pública era completamente favorable al exterminio de los bandoleros, lo que constituía precisamente el trabajo de Buitrago. Hemos mostrado ya como el Presidente de la República le otorga la Cruz de Boyacá, en el grado de Comendador, y el honor de ser nombrado en la Embajada del Perú. Sus Memorias son publicadas por la Imprenta oficial del Ejército, y el Prólogo de su libro es escrito por un representante del Ejército que considera que el Sargento Buitrago "personifica el coraje del suboficial colombiano", y lo presenta como un ejemplo a imitar: "En la obra que comentamos, se nos muestra el militar empleando sus armas en defensa de las garantías sociales, tal como lo exigió el Libertador desde San Pedro Alejandrino. Repasad cada escena, cada hoja, y solamente encontraréis al profesional y al soldado raso, ávidos de justicia, cumpliendo con el deber, máxima aspiración de quienes visten con honor el uniforme" (pag. 6). Nuestro sujeto pasa, pues, por un gran hombre que ha