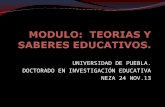SINTAGMAS y PARADIGMAS EN "LA CONSAGRACION DE ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of SINTAGMAS y PARADIGMAS EN "LA CONSAGRACION DE ...
Filología y Lingüística XIV(2):2S-S3, 1988.
SINTAGMAS y PARADIGMAS EN "LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA",DE ALEJO CARPENTIER
Rafael Pére; Miguel
ABSTRACT
Time is one of Alejo Carpentier's concerns, and La consagraci6n de la primavera reflects the interestof the Cuban writer in the problem of history. This article intends to show that the syntagmaticstructuring of this work follows that of the dialectic materialism of history, and that the paradigmaticstructuring in contextualized by several crosscrossing intertexts.
La historiaha sido siempre una de las preocupa-cionesdel hombre. La sucesión de acontecimientos-con teorías distintas, desde la concepción filosó-fica griega de la presencia, la hebrea basada en elpasar, hasta la temporalidad de Newton, Leibniz,Kant, Bergson o Heidegger, precediendo al con-cepto revolucionario de Einstein- ha sido anali-zada dado su interés para el ser humano. El devenirsiempre le ha interesado; pero hoy, en el siglo XX,el tiempo ha llegado a caracterizar al hombre ensurealidad cotidiana, hasta constituirse en la estruc-tura ontológica de la vida. La existencia, el ser dela existencia humana es el tiempo.
Dentro del contexto científico, el estudio tempo-ral ha revestido cada vez mayores proporcioneshasta erigirse en la cuarta dimensión, desde Eins-tein. Y si en las ciencias positivas es un conceptoclave, en las ciencias del espíritu -con las últimasinterpretaciones de la Qistoria de Spengler, Toyn-bee, Heidegger- el concepto tiempo ha dejado deser parte integrante del estudio cosmológico, y seha convertido en el centro mismo de toda metafísi-ca, en el soporte de su cosmovisión; y en la filosofíamarxista-leninista, la historia constituye un capítulode gran relevancia dentro del análisis de los factoresque conforman la sociedad.
Podemos incluso prolongar la línea y descubrirun nuevo modo de sentir el dato temporal en elarte, pues junto a la dislocación del espacio fácil-mente comprensible en pintura, se ha dado la deltiempo, que se extiende al propio esquema de lasucesión narrativa en la novelística contemporánea:Proust, Joyce, Kafka, Dos Passos, Gide, Woolf,
Faulkner, García Márquez ... caminan por este siglo"en busca del tiempo perdido". De ahí que el tiemposiempre es, en los análisis literarios, un tema deinterés, sobre todo, en la narrativa actual.
La mayoría de los críticos que han analizadodistintas obras de Alejo Carpentier, han mostradoel interés del cubano por el tema del tiempo. Mu-chos de ellos han estudiado el carácter "maravillo-sos", como rasgo distintivo del mismo.
Sin embargo, ¿cuál es la concepción de la his-toria que aparece en La consagración de la prima-vera? ¿Presenta una concepción platónica, circular,mítica, "una imagen móvil de la eternidad, númeroque expresa el movimiento de los astros", comouna fuerza que crea las cosas, las destruye y despuéslas vuelve a crear? ¿O es más bien una visión agus-tiniana, lineal? O como han afirmado algunos crí-ticos, ¿presenta un tiempo "maravilloso"? ¿O setrata de una concepción materialista-dialéctica dela historia, que define los temas narrados desta-cando las contradicciones objetivas y las opcionesdel particular momento histórico, o de una posturaidealista que se enfrenta con la imposibilidad deacceder al sueño utópico de la sociedad humanaperfecta, presentando esos ideales como proyectosdefraudados, y en último término negados por unahistoria repetitiva?
Al responder a estos problemas, no se pretendehacer una filosofía de la historia, ni mucho menosuna metafísica del tiempo, Lo que se persigue eshacer un estudio de un modo de entender la historia,con el objeto de ilustrar que La consagración dela primavera refleja una concepción materialista
26 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
dialéctica de la historia. Además, una vez estable-cidos los sintagmas de esta visión, estudiar metafó-ricamente la obra, investigar paradigmáticamentela novela para poder establecer el modo peculiarde novelar del escritor cubano, su poética explici-tada en sus ensayos sobre crítica literaria.
Cualquier estudio sobre una obra literaria quepretenda mostrar en ella una concepción materia-lista-dialéctica de la historia, ha de contar, obvia-mente, en sus objetivos, en el marco teórico-meto-do lógico y en su metodología, con los dos términosnominativos de la hipótesis: materialismo y dialéc-tica.
Teniendo en cuenta esta dicotomía de términos,unos objetivos apuntarán hacia una cosmovisiónmaterialista de la historia, y otros, hacia una visióndialéctica. En concreto, en cuanto a una concepciónmaterialista de la historia, pretendemos ilustrar lossiguientes objetivos:
l. En la novela como en la historia, el modo deproducción de los bienes materiales (fuerzasproductivas y relaciones de producción) es labase material de la vida de la sociedad. Lahistoria es, ante todo, la historia de los modosde producción que se van sucediendo; la histo-ria es la sucesión de formaciones económico-sociales diversas.
2. En el texto literario como en la sociedad, lascontradicciones entre las fuerzas productivasy las relaciones de producción son las que ex-plican la ley del proceso de un modo a otromodo de producción. El conflicto es resueltopor el único camino posible: la revolución,que suprime las viejas relaciones de produc-ción y las sustituye por otras nuevas en conso-nancia con las fuerzas productivas.
3. En la obra literaria como en la realidad, labase económica de la sociedad determina enúltima instancia la superestructura de la mismasociedad; en consecuencia, todo cambio de labase trae consigo sustitución de la superestruc-tura.
4. En la novela como en la historia, la lucha declases es la fuerza motriz del desarrollo de lasociedad basada en la explotación. La luchapuede presentar diversas formas: lucha ecóno-mica, política, ideológica. El Estado es el ins-trumento político de la dominación de la clase.
5. En el texto literario como en la sociedad, lalucha de clases se pone de manifiesto en épocas
de revolución; a través de ésta, unas formacio-nes económico-sociales son sustituidas porotras.
En cuanto a la concepción dialéctica de la histo-ria, pretendemos mostrar los siguientes objetivos:Así como la historia se halla en estado de perpetuoe ininterrumpido cambio y desarrollo, de la mismamanera el mundo narrado de La consagración dela primavera despliega plásticamente este hechode acuerdo con las siguientes leyes:l. Ley de la concatenación universal de los fenó-
menos: es decir, en los hechos en movimiento,se observa una universal interdependencia einfinita concatenación. Aquí, queremos mos-trar cómo el cambio es la ley de la historia yde la novela. Y no sólo eso: los distintos aspec-tos históricos están tan íntimamente relaciona-dos y entre ellos se observa tal interdependen-cia y concatenación que parecen incidir en unhecho: la Revolución cubana. Es decir, la Re-volución cubana nace al impulso de diversasrevoluciones contemporáneas, que fueron pre-parando su camino, aunque no todas de lamisma manera: la Revolución rusa y la Guerracivil española tuvieron un sentido especial.Considerando además los factores internos queinciden para el cambio revolucionario en Cuba.
2. Ley del tránsito de los cambios cuantitativosa cualitativos. Es la ley por virtud de la cuallos pequeños y al principio imperceptiblescambios cuantitativos, acumulándose gradual-mente, rebasan al llegar a cierta fase la medidadel objeto y provocan radicales cambios cuali-tativos, a consecuencia de lo cual cambian losobjetos, desaparece la vieja cualidad y surgeotra nueva. En concreto, queremos mostrarque esta leyes ley en la novela como en lahistoria: todas las revoluciones contemporá-neas y los pequeños cambios que se fuerongestando en Cuba de acuerdo con su realidadconcreta, determinaron el paso de un sistemacapitalista a otro socialista. La Revolución cu-bana trajo como consecuencia cambios radica-les, en la base y en la superestructura, quefueron moldeando una sociedad socialista.
3. Ley de la unidad y lucha de los contrarios. Esla ley conforme a la cual todas las cosas, todoslos fenómenos y procesos, que poseen interna-mente lados y tendencias opuestos, luchan en-tre sí; la lucha de contrarios da un impulsointerior al desarrolló y conduce a una agudiza-ción de las contradicciones que, al llegar a
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 27
cierta fase, se resuelven mediante la extinciónde lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Enconcreto, queremos mostrar cómo en Cuba loscambios se debieron a una serie de contradic-ciones externas e internas que se fueron agudi-zando desde principios del siglo XX, a causade la oposición de intereses entre dos clasesantagónicas: la burguesía cubana amparada porel imperialismo norteamericano, y el proleta-riado cubano que sufrió las consecuencias.
4. Ley de la negación de la negación. Es la leycuya acción determina el nexo, la continuidadentre lo negado y lo que niega. En virtud deella, la negación dialéctica no es una negaciónpura, gratuita, que rechaza todo el desenvolvi-miento anterior, sino la condición misma deldesarrollo que mantiene y conserva todo lopositivo de las fases anteriores, que reproducea un nivel superior algunos rasgos de las fasesiniciales y, por último, que tiene en conjuntoun carácter progresivo. En concreto, mostrare-mos cómo en Cuba, según la presentación dela novela, las relaciones de producción hansufrido un cambio hacia un grado superior.
Para ilustrar estas leyes de naturaleza materia-lista-dialéctica, objetivos de nuestra investigación,debemos sostenemos sobre bases acordes con estaconcepción; es decir, debemos sustentamos sobrefundamentos teórico-metodológicos de caráctermaterialista-dialéctico. Por ello, elegimos comomarcoteórico-metodológico el estructuralismo ge-néticode Lucien Goldmann, ya que implica en suconcepción este doble carácter (1).
Según Lucien Goldmann, la relación dialécticaentreliteratura y sociedad exige un método unitario,que permita no sólo analizar la obra, sino tambiénexplicarla. Las coordenadas de este método son lacomprensión y la explicación.
La comprensión se entiende como un procesointelectual,es decir, la descripción de las relacionesconstitutivasfundamentales de una estructura signi-ficativa (2). Comprender una obra es dilucidar sucarácter significativo o el sentido inmanente de suestructuración, es decir, mostrar la obra como es-tructuracon coherencia propia (3). La explicaciónconsisteen insertar el texto en totalidades más am-plias (visiones de mundo) y, en última instancia,en la estructura económica y social de un períodohistórico determinado.
En cuanto a la metodología, seguiremos el si-guiente proceso, según las pautas teórico-metodo-lógicas de Lucien Goldmann: Primero, análisis dela obra en sí para establecer la estructura significa-tiva de la obra (comprensión); a un mismo tiempo,en proceso dialéctico con la comprensión, análisisdel contexto social, histórico en el que se producela obra (explicación) (4).
En concreto, seguiremos los siguientes pasos:a) A través del estudio del argumento de la no-
vela, las isotopías que presenta, el estudio de lasmacrosecuencias del texto, el análisis de las relacio-nes paradigmáticas y sintagrnáticas, los temas ylos personajes, encontraremos la estructura signifi-cativa de la obra, el núcleo de significación queaglutina a todos los demás. Este núcleo suele ma-nifestarse en forma de oposición binaria, de dico-tomía. En concreto, en La. consagración de la pri-mavera, se presentará las siguientes oposiciones:
DialécticaMaterialismoProletariado
vs Estatismovs Idealismovs Burguesía
b) A partir de estas oposiciones se podrá obser-var en la novela cómo unos luchan contra el ordenestablecido; otros luchan por mantenerlo. Todo ellonos mostrará, por un lado, los mitos que constituyenla conciencia real; por el otro, la desmitificación,la desestructuración de los mitos, la búsqueda devalores auténticos, la conciencia posible.
e) Detrás de cada posición, se declara todo unpensamiento ideológico, toda una visión de mundo,que debe ser coherente. Al establecer las oposicio-nes, se podrá observar si el punto de vista narrativoglobal de la obra los sanciona positiva o negativa-mente: así se podrá establecer también la visión demundo preferente en la novela.
Veremos cómo la revolución es el talón de fondorespecto al cual reacccionan los diferentees perso-najes, cada cual a su manera. Distinguiremos, aSÍ,dos actitudes: los que postulan la revolución comomedio necesario para el desarrollo de la sociedad,y los que la niegan. Los que tienen una visiónmaterialista-dialéctica de la realidad, y los que tie-nen una posición idealista, estática. A pesar deello, podrán aparecer algunos personajes que no seajusten a este esquema y requieran algunas explica-ciones. Quizá el narador los presente en posiciónde ruptura con el sistema imperante. De ahí sepodrá deducir que la narración está suspendida entredos momentos históricos e ideológicos que junta,
28 REVISTA DE FILOLOOIA y LINGUISTICA
sin confundirlos, para poner de manifiesto la con-tradicción. Así la coherencia de la novela trasciendela incoherencia de los puntos de vista representadospor los personajes. Por consiguiente, no se podráestablecer la coherencia de la obra sin insertarla enuna estructura histórica que la abarque.
Hay. que notar que el tema de la revolución, quenos permitirá entender y explicar La consagraciónde la primavera, no es un fenómeno independiente.Es sólo un proceso mucho más general, que rodeala civilización actul que se inicia con la Revoluciónfrancesa, y pone en crisis las estructuras económi-cas, políticas e ideológicas de la burguesía. Convie-ne, por lo tanto, analizar esta crisis de poder -eco-nómico, político e ideológico- para saber si enCuba se da una cosmovisión, afectada por la ideo-logía burguesa que se desmorona, y por la ideologíaproletaria que nace, crece y se desarrolla en nuestrosiglo, y así poder entrever la unidad de la obra, ysituarla en un espacio.
Para analizar esta situación, vamos a tomarcomo parangón otra novela de Carpentier: El reinode este mundo. Podemos resumir su universo comouna estructura circular: oscilación dialéctica entretiranía y revolución, entendida como ciclo eterno:"Y comprendía, ahora, que el hombre nunca sabepara quién padece y espera. Padece y espera ytrabaja para gentes que nunca conocerá, y que asu vez padecerán y esperarán y trabajarán para otrosque tampoco serán felices, pues el hombre ansíasiempre una felicidad situada más allá de la porciónque le es otorgada" (5). Según esto, ¿la triste his-toria que le espera a América Latina en la cosmo-visión de Carpentier, será un ciclo eterno entretiranía y revolución?
En La consagración de la primavera se presentael mismo tema, pero la estructura no es circular,sino lineal. Por eso, en El reino de este mundo loshechos no tienen importancia, pues todo está con-denado a la repetición. Mientras que La consagra-ción de la primavera avanza hacia un desenlace,es decir, hay una temporalidad orientada hacia eléxito de la acción, iniciado desde el mismo títulode la obra: consagración.
Nos encontramos así ante dos fenómenos esen-ciales: por una parte, la identidad de tema; por otra,la diferencia radical de estructura; abierta, una; ce-rrada, la otra. Esto nos hace suponer como hipótesisverosímil que entre 1949, fecha de la primera edi-ción de El reino de este mundo, y 1978, fecha depublicación de La consagración de la primavera,
se produjeron acontecimientos que afectaron la es-tructura política, ideológica y económica de Cuba,que aclaran este cambio de estructura. En casoafirmativo, no hay duda de que el acontecimientocrucial de esa época es la Revolución cubana.
Una vez analizada la novela sintagmáticamente,la volveremos a estudiar repetidas veces siguiendoun procedimiento típico de Carpentier a la hora deelaborar textos literarios: la intertextualidad. Nor-malmente, Carpentier integra la información socio-histórica al texto propiciando un encuentro de textosque se complementan. La novela resulta así unintertexto, una suma de textos (6). El procedimientode análisis consistirá en analizar la relación entrelos diferentes textos: frente al mundo ficticio sesitúan como instrumentos de análisis otros textosque provienen de la historia. En general, esos textosincorporados al discurso literario contribuyen a si-tuar a los personajes en una época y en una sociedaddeterminada, ya que para Carpentier no puede exis-tir el acontecimiento aislado sin una variedad decontextos que lo identifiquen; pero, sobre todo, nopuede existir un acontecimiento fuera de la historia;de ahí que el contexto histórico, en Carpentier,adquiere gran relevancia en la suma de contextosque él postula a la hora de conformar una obraliteraria.
La consagración de la primavera se inscribe,entonces, a partir de hechos históricos y elementospuramente ficticios. Entre ambos se desarrolla undiálogo textual que conforma una obra verosímil,situada entre la historia y la literatura. De ahí quedebe ser "abordada como un sistema que no sebaste a sí mismo y que debe remitirse a un medioenvolvente" (7).
En cuanto a la visión de mundo, La consagra-ción de la primavera se destaca como un ejemploclaro de la concepción materialista-dialéctica de lahistoria. En la trama se narra la historia de lasrevoluciones contemporáneas, comenzando en lafrancesa y acabando en la cubana. En el plano dela estructura, también puede servir de modelo, enla medida que la concepción del mundo narrado yel punto de vista de los protagonistas, presentanuna visión materialista-dialéctica. Esta novela, así,abre nuevas posibilidades a la colectividad comocentro de organización, en lugar de las estructurasindividuales a las que estaba acostumbrada la narra-tiva tradicional. De ahí que inscribir La consagra-ción de la primavera en el materialismo dialécticocomo ideología es señalar la posibilidad de un tipode creación artística, es determinar su marco cate-gorial.
PEREZ: Sintagmas y paradigrnás ... 29
La fábula o argumento constituye un elementofundamental para establecer la estructura de unaobra, ya que la acción novelesca, desarrollándoseen el tiempo, representa el flujo y la urdimbre dela vida misma. La historia narrada, como observaFoster, constituye la espina dorsal de la novela, yrepresenta la supervivencia, en una forma artística,de una actitud ancestral del hombre: la actitud decuriosidadque impele al hombre a oír una narración(8). Según Bourneuf y Ouellet, el argumento deuna novela se basa en la noción fundamental demovimiento, de cambio, a partir de una situacióndada y bajo la influencia de ciertas fuerzas (9).
La fábula de La consagración de la primaverase puede sintetizar de la siguiente manera: Vera,unabailarina rusa, que ha huido de una revolución(la revolución rusa), viaja hacia España para visitara su amante Jean-Claude, quien muere más tardeen las filas de las Brigadas Internacionales durantela Guerra civil española. Allí conoce a Enrique,un joven arquitecto cubano que lucha en Españaen contra del Gobierno de Burgos, y que al alcabarla guerra busca a Vera en París. Ambos, al aveci-narse la Segunda Guerra Mundial, huyen haciaCuba, donde participan en el proceso revoluciona-rio que allí se realiza.
Podemos afirmar entonces que en la novela sedandos líneas de acción: la de Vera y la de Enrique.Sinembargo, sus destinos se unen, primero de unamanerasuperficial, pero más tarde se forma defini-tiva"consagrados" en la Revolución cubana. Luegola Revolución cubana se presenta -el título de lanovelaasí lo manifiesta- como la culminación deunaseriede revoluciones cuyo origen debe buscarseen la Revolución francesa. No obstante (Barthesobserva que el principio y el final de una obra esfundamental para determinar su estructura) (la),el finalde La consagración de la primavera insinúaque la historia de las revoluciones en este siglo noha acabado. La Revolución cubana no es sino el"boceto"de otra serie de revoluciones que seguirán:"Losballets (metáfora de la revolución) no pasaronhastaahora, de ser tímidos bocetos de lo que llega-rán a ser algún día" (p. 576). Aunque la fraseescrita en 1760 por Noverre en Cartas sobre ladanza se cumple proféticamente en la Revolucióncubana;sin embargo, colocada al final de la novela,cuandoya la Revolución cubana es un hecho, dejaentreverla posibilidad de que la Revolución cubanaes sólo el boceto de futuras revoluciones que sedarán en años venideros.
Siguiendo el pensamiento de Barthes sobre laimportancia del principio y del final en el análisisde las obras literarias, encontramos la siguienteestructura. La consagración de la primavera co-mienza así:"El suelo. A ras del suelo. Hasta ahora sólo he vivido a ras delsuelo, mirando al suelo -1 ... 2 ... 3 ... -, atenta al suelo -1yyy 2 yyy 3 ... - , ( ... ) Pero ahora, tras de una noche en tinieblasy llano, el suelo, por primera vez, se me levanta, se para, sedetiene, me cierra un paisaje de albas, mostrándoseme en AltaPresencia de Montañas. Un sol, que aún no veo ...•• (11).
Este comienzo de la novela nos introduce en lostemas principales de la novela: albas, soles, movi-miento, materia. Las últimas frases de la novela lecorresponden:
"Cayó la noche, se fueron los dos, y 1, 2, 3, l yyyyy 2 yyyyy3, me conté a mí misma cuando quedé sola, volviendo a colocarla zapatilla de Anna Púvlova en su pequeña vitrina, junto a mipreciosa edición de las Cartas sobre la danza donde el maestroNoverre había escrito en 1760: "Los ballets no pasaron, hastaahora, de ser tímidos bocetos de lo que llegarán a ser algúndía". 1, 2, 3, 1 yyyyyy 2 yyyyyy 3 ...•• (p. 576).
Entre estas dos noches que delimitan el relato,se ha cumplido el ciclo del movimiento, la nochese ha convertido en luz, día, y el sol ha alcanzadosu Cenit en Cuba.
Con el fin de encontrar una estructura significa-tiva coherente del texto (cuando todos los elementosde significación, en todos los niveles, se ordenanhasta el punto de producir una significación globalque los abarca y los hace inteligibles), Greimas haafirmado que la isotopía es el elemento que puededar mayor coherencia, el que da mayor sentido ala totalidad, el que explica mejor la estructura deun texto. El concepto de estructura, para Greimas,exige la presencia de dos términos y la relaciónentre ellos existente. Dicha relación impone la ne-cesidad de una doble constatación, expresada enla siguiente forma: a) Para que dos términos-objetopuedan ser captados a la vez, es necesario queposean algo en común; b) Para que dos términos-ob-jeto puedan ser distinguidos es necesario que seandiferentes, del modo que fuere. La relación pone,entonces, de manifiesto una doble naturaleza: es ala vez conjunción y disjunción (\ 2).
Realicemos una lectura "isotópica" (13) de Laconsagración de la primavera en el sentido etimo-lógico que tiene la palabra isotopía "mismo lugar",con el objeto de esclarecer su estructura. Al estable-cer los lugares en donde suceden los acontecimien-tos, los lugares por donde discurre el viaje de lospersonajes de la novela, encontramos el siguienteitinerario:
30 REVISTA DE ALOLOGIA y LINGUISTICA
París México Rusia España Europa Cuba
• • • • • ••A primera vista parece que el elemento unifica-
dor de la isotopía no existe en la estructura super-ficial; sin embargo, en la estructura profunda en-contramos un elemento ordenador de todas esasaparentes divergencias:
Revol.francesa
Revol.mexicana
•Revol.rusa
•
Revol.española
•
Revol. Revol.mundial cubana
• • •••Por tanto, la Revolución es el clasema en común
que unifica la isotopía. La conjunción es la Revo-lución; la disjunción, la localización geográfica deesa revolución. De aquí se desprende la conclusiónde que en toda revolución debe haber un elementounitario, y otro diferenciador. Es decir, las revolu-ciones son conjuntivas y disjuntivas de acuerdo afactores subjetivos y objetivos en un momento ylugar específicos.
A partir de este primer esclarecimiento de lanovela de naturaleza semántica, estableceremosahora las secuencias (14) y macrosecuencias de laobra, elementos estructurales básicos de toda narra-ción.
Ya que el sentido o función de todo elementode una obra es su posibilidad de entrar en correla-ción con otros elementos y con la obra en su tota-lidad, al realizar el estudio de los núcleos de lassecuencias en relación con los demás núcleos dela novela en su totalidad, llegamos al siguienteorganigrama de La consagración de la primavera:
Revol.cubana
Revol.francesa
Para encontrar las unidades narrativas de sentido(secuencias y macrosecuencias), hemos procedidoa la segmentación de la obra en episodios, aconte-cimientos que aparecen en la novela de manerasintagmática. ¿Qué hechos se dan en la novela?Guerras, revoluciones. Este motivo (15) dominan-te, central, adquiere cierto matiz de leitmotiv (16).Su misma naturaleza repetitiva incide en la estruc-tura de la novela al dejar abierta la posibilidad denuevas revoluciones -nuevas repeticiones- des-pués de la Revolución cubana. Por eso el organi-grama aparece abierto al principio y al final acordea su naturaleza dialéctica.
Es importante notar que -como las secuen-cias- cada revolución tiene núcleos que abren,continúan y finalizan las revoluciones. Es decir,cada revolución presenta un principio, medio y fin,
aunque no de modo separado de las demás revolu-ciones. Pues toda revolución nace, crece y finalizabasada en factores subjetivos y objetivos que lahacen original; sin embargo, al mismo tiempo, eseproceso único, irrepetible, sólo constituye un pasomás en el movimiento revolucionario mundial.
En consecuencia, proponemos el siguiente es-quema que permite visualizar lo afirmado:
Revolución mundial: (Paso del capitalismo alsocialismo)MACROSECUENCIA
Rev. franco Rev. mex. Rev. rusa Rev. esp. Rev. m. Rev. cubo1 11 11 11------f~1 I
SECUENCIAS
Obsérvese cómo en el desarrollo se sigue unorden lógico cronológico. Con ello se insiste en larelación entre las diversas revoluciones: cada unade ellas es causa de las siguientes y efecto de lasanteriores. Así se construye la dialéctica de la revo-lución: los hechos aislados no existen en esta visiónde mundo; la concatenación es la ley esencial dela historia narrada.
Si la revolución es el leitmotiv que se repiteinsistentemente a través de 1&fábula, el medio, enla novela, para trasladarse por las diversas revolu-ciones, es el viaje de sus personajes. El viaje da ala novela su argumento y su principio de unidad.Vera y Enrique se desplazan a través de su época(revoluciones del siglo XX), y al final de su histo-ria, los hechos hacen exclamar a Vera: "[qué acci-dentado y difícil me fue el camino!" (p. 576). Sinembargo, la seguridad de la llegada imprime a lasacciones un carácter determinista: "Puede usted es-tar segura de llegar, con tal de que camine duranteun tiempo bastante largo", dijo a Alice el Gato deLewis Carrol (p. 576).
Por eso, Vera reinstalada en su casa, piensa en"el misterioso determinismo que rige la prodigiosaurdimbre de destinos distintos, convergentes, para-lelos o encontrados, que, llevados por un inapelablemecanismo de posibilidades, acaban por incidir enrazón de acontecimientos totalmente ajenos a lavoluntad de cada cual" (p. 575).
En resumen, al analizar la estructura de la novelahorizontalmente, sintagmáticamente, en cuanto su-cesión de episodios, hemos encontrado una dimen-sión diacrónica, esencialmente dinámica, es decir,el devenir histórico, la revolución como elemento
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 31
unificador de la novela; hemos observado los entor-nos, los elementos que siguen y preceden a la revo-lución, pues describir no sólo es determinar lasunidades constituyentes, sino también observar elorden de su sucesión. De esta manera, hemos lle-gadoa determinar el primer término de la estructuradialéctica de la novela: Revolución.
Si el cambio, la revolución, es la ley de la no-vela, sin embargo hay hechos, posturas de los per-sonajes, ideologías que quieren contrarrestar esemovimiento ascendente de la humanidad: es la cos-movisión burguesa sobre la revolución.
El padre de Vera durante los días de la épocarevolucionaria en Rusia, percibe una serie de "de-sórdenes" que no están acordes con su "orden",visión de mundo: "No se puede contar con nada nicreer en nada" (p. 476). Al no vislumbrar la natu-raleza revolucionaria del cambio, prefiere el "or-den" que había regido durante el Gobierno de losZares. Y al ver empeorar la situación, envía girosconsiderables a bancos de Londres y París paraengrosar las grandes sumas que tenía en bancossuizos, bajo palabra de adquirir existencias de pa-ños para una tienda imaginaria, luego de haberlesenviado telegramas, por otra vía, recomendándolesque le guardaran los fondos hasta nueva orden (p.484). Preparado así el camino, decide marchar aLondres, pues "Aquí no hay modo de hacer nada.Esto es el caos. no se respeta nada. La propiedadha perdido todo valor. El comercio está agonizan-do. La chusma se ha adueñado de todo. La gentedecente, como nosotros, no tiene más remedio queemigrar" (p. 485).
En Rusia, no sólo el padre de Vera disiente detales "desórdenes": "Los corredores de bolsa, losnegociantes, los abogados, los representantes delcomercio, y, sobre todo, las bailarinas, maldicenel desorden actual" (p .•481). Ante esta situaciónde caos, y no percibiéndose cambio alguno: " ... lavida sigue, prosigue, en un constante apetito deplaceres ( ... ) Mi padre dice que los restaurantes delujo están repletos ... " (p. 481). No obstante, loscírculos oficiales afirman que "todo volverá prontoal orden" (p. 481), pues la Guerra la tenemos ga-nada (p. 496).
Pasados los años, todavía Madame Christine ha-blaba en París a Vera sobre los horrores del allá(mercado negro, privaciones, descontento de cam-pesinos, sublevaciones de obreros), y cómo habíalogrado escapar de aquel infierno. No obstante, ensu corazón anidaba la esperanza de volver prontoa celebrar las Grandes Pascuas Rusas en Moscú,
volver a la situación que imperaba antes de la revo-lución (pp. 496-497). Este modo burgués de verla realidad, que aboga por el orden establecido,está en contraposición con la visión de mundo queexige la revolución como ley de la historia.
Si en Rusia aparece una visión burguesa respectoa los acontecimientos que se desarrollan, en Españaesa cosmovisión está representada por la palabra"Burgos" y todo lo que significa: Francisco Franco,Millán Astray, Legión Cóndor, fascistas alemanese italianos. Todo ello en lucha contra las ideasrevolucionarias representadas por el Gobierno deMadrid.
Burgos representa "los de la derecha" (p. 97),"los facciosos" (p. 96); Madrid "los de la izquierda"(p. 97), los "de este lado de la barrera" (p. 27),los que "pelean por algo" (p. 30). Esta dicotomíaes interpretada por Enrique así: "todos aquellosque, ufanos de haber edificado vastas y hermosascapitales ultramarinas, se complacían en decir queMadrid era una aldea grande, detenida en un pasadoverbenero y localista, se volvían apasionados de-fensores del Madrid de hoy, visto como realidady símbolo opuesto a Burgos, que le olía ahora,retrospectivamente, a carnes de indios quemadosy sangres derramadas por Conquistadores fero-ces ... " (p. 98). Y Vera lo reinterpreta de esta ma-nera: "Se era rojillo, o se era falangista. Se estabacon la República o se estaba con Burgos ... " (p.128).
El punto de vista burgués durante la SegundaGuerra Mundial está caracterizado en la novela porla lucha contra el expansionismo del comunismoruso, verdadero Fantasma, peligro que amenaza la"vieja, hermosa, admirable Cultura Occidental, he-redera de la Cultura Hélenica, de la Cultura Latina,con sus magníficas, imperecederas Libertades" (p.265).
Durante la Revolución cubana, el Gobierno sealía con la burguesía para que en servicio de laciudadanía, el hogar y la familia, poder torturar,encarcelar y matar a todos aquellos que se levanta-ran contra el "orden" establecido (pp. 394-5). Apesar de ello, se llegó a la Revolución, aunque elcamino no fue fácil. Hubo que luchar contra enemi-gos internos y externos: la oligarquía y el imperia-lismo yanky. Todavía después de la revolución po-lítica la burguesía reacciona para afirmar que elnuevo orden sería una hecatombe, el fin del mundo(p. 534). Para evitarlo, organiza la contrarrevolu-ción promoviendo incendioss, muertes, accidentes(p. 547). Pero sobre todo el desembarco en PlayaGirón.
32 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
En resumen, con la Revolución aparece la con-trarrevolución en la novela, es decir, una visiónestática de percibir la realidad. Así la dicotomíafundamental sobre la que se estructura la novela es:
Dialéctica vsRevolución vs
EstatismoContrarrevolución
A partir de estas oposicioness, se observa en lanovela cómo unos personajes luchan por mantenerel orden establecido; mientras que los hechos, lle-vados a cabo por los hombres, muestran que la leyde la vida es el cambio. Los primeros defiendenlos mitos que constituyen la conciencia real; suuniverso funciona como un coto cerrado; para ellosno hay cambio, sólo pequeñas adaptaciones a la
vida. Los segundos desestructuran esos mitos ypresentan los valores auténticos, la conciencia po-sible; se oponen a la mentalidad del burgués altomar iniciativas de progreso.
La oposición de las parejas manifiesta en verdaddos realidades diferentes, aunque relacionadas: laburguesía y su opuesto el proletariado. Herederosdegradados de la actitud prometeica, los burguesesestán petrificados en un presente, destinado a en-mascarar el avance del tiempo, mientras que losproletarios indican la inminencia de una transfor-mación: paso del capitalismo al socialismo. La po-sición de Vera y Enrique, al final de la novela,dejan fuera de toda duda la ambigüedad: pertenecenya a una nueva generación de hombres cuyos valo-res serán los mismos que los de tantos otros quehan luchado por la transformación en el mundo;mientras que la Condesa forma el retrato de lospersonajes pasados a la historia. Hasta en el modode vestir se manifiesta: mientras los guerrilleros deCastro eran "barbudos", la Condesa se destaca" ... por el lujo de los atuendos, el relumbre de lasjoyas, la gracia de los peinados ... " (p. 31). Enellos se observa una silueta pasada de moda" conun siglo de retraso" al de La guerra y la paz, segúnVera.
Debemos comprender que esta oposición de per-sonajes nos remite a dos sistemas históricos, polí-ticos y sociales: el capitalismo y el socialismo, quenos trasladan inconfundiblemente a dos épocas. Laprimera, ligada a la caída del sistema antiguo,muestra al burgués y su mundo que se hunde. Lasegunda está ligada a una nueva generación de hom-bres: los proletarios. Los primeros arrastran unaserie de mitos, que los segundos intentan cambiar.
Los mitos que aparecen en La consagración dela primavera, en relación a la concepción dialécticade la historia, se reducen a los siguientes:
En la vida lo importante es el Orden, la Ley.La gente que cumple la Leyes decente; losrevolucionarios son chusma.El comunismo es un Fantasma, peligro queamenaza al Occidente, los Valores de Occi-dente, las Libertades de Occidente.La Libertad es el valor supremo.La contrarrevolución es un medio para evitarel cambio.
En contraposición, se presenta la desmitifica-ción, pues en la novela se cree que:
El "desorden" es la Ley de la vida.La gente que no cumple la Leyes revolucio-naria.El Comunismo, único camino para el cambio.Postula un nuevo tipo de libertad.La Revolución es necesaria para propiciar elcambio.
De esta manera, la Revolución pone en movi-miento lo fijo, invierte la jerarquía de valores, ydesmitifica la afirmación burguesa repetida, y aunconvencida, de la excelencia de sus costumbres,de sus instituciones, de su superioridad cultural.
La visión de mundo preferente de la novela, laque aparece más coherente de acuerdo a los idealesde la época, con la que más simpatizan los perso-najes principales de la novela, con la que se iden-tifica la multitud, el pueblo de La consagración dela primavera, es una visión dialéctica de la historia.
El texto que mejor prueba esta afirmación es aquelen que aparece Vera -puño en alto- gritandojunto al pueblo: ¡Viva la Revolución!: "Abrí todaslas ventanas de la casa. Las calles estaban llenasde una multitud jubilosa que parecía haber reco-brado voces harto tiempo calladas. Frente a mípasaron algunos con el puño en alto: "¡ Viva laRevolución!". -"¡Viva!" -dije. -"Más alto: nose oye" -me dijo el médico. -"¡Viva la Revolu-ción!" -grité, esta vez alzando una mano abierta,blanda, indecisa. -"Así, no. Es con el puño cerra-do. Fíjese: haga como yo". Acabé por levantar elpuño a la altura de la sien, recordando que asíhacían Gaspar y Enrique -y acaso también Calix-to, ahora. -"Bien" -dijo el médico: "A la una,
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ...
a las dos, a las tres: ¡Viva la Revolución!" -cla-mamos los dos al unísono. - "¡ Viva!" respondióla calle entera ... " (p. 510).
La novela presenta así una concepción dialécticade la historia que exige el devenir, la revolucióncomo ley fundamental de la vida. Las leyes delmundo narrativo, por eso, son las leyes del movi-miento: los hechos sólo pueden explicarse cuandose les considera en su proceso de nacimiento, desa-rrollo y muerte; proceso que se debe a las contra-dicciones internas de los hechos, a la lucha declases como fuerza motriz que hace avanzar todasociedad basada en la explotación; mientras la clasedominante intenta mantener su "statu quo", su si-tuación privilegiada, las demás clases sociales lu-chan por derrocarla hasta que lo consiguen, sobretodo, a través de la revolución social.
Roland Bourneuf y Réal Ouellet definen la ac-ción de la novela como "el juego de fuerzas opues-tas o convergentes presentes en una obra. Cadamomento de la acción constituye una situación con-flictiva en la que los personajes se persiguen, sealían o se enfrentan" (17).
Greimas ha sido uno de los teóricos que se hapreocupado en determinar cuáles son estas relacio-nes recíprocas y el modo de existencia en común
33
de los actantes de un microuniverso; para ello haestablecido el siguiente esquema, tomando comopunto de vista la ideología marxista:
Historia 1-- L----:'-'-=;';;"'--I ---+ L-- --I
Destinador Destinatario
Hombre
Sujeto
El sujeto-hombre persigue como objeto funda-mental de su vida una sociedad sin clases (concien-cia posible), cuyo destinador es la Historia y eldestinatario el propio hombre. En la lucha por con-seguirlo encuentra un aliado que lo ayuda, y unoponente que se le enfrenta: clase obrera y claseburguesa, respectivamente (18).
En La. consagración de la primavera, los perso-najes se muestran irreductiblemente pertenecientesa una de esas dos clases. Sólo Vera y Enrique quecomienzan su vida en una clase social, son capaces- a partir de los hechos que viven - de pasar deuna clase a otra; los demás "nacen y mueren" enla misma clase:
Proletarios
Paco: taberneroJean-Claude Lefevre: marxista militante, profesorVenancio: criadoCristina: criadaLeonarda: criadaAtilio: criadoAda: musicóloga, amante de EnriqueGaspar Blanco: trompetista, marxistaDjango Reinhardt: músicoNaná: hermana de DjangoJacinto: chóferGian Carlo: lucha en Brigadas InternacionalesPaul Robeson: cantanteHemingway: escritorConstante: barmannAlumnos de Vera: Hermenegildo, Valerio, Filiberto, Sergio, Mina, CalixtoSusana: santeraCamila: criadaJosé: CantineroDoctor de BarbacoaPablo: criadoPedrito: trabaja en un bar
< Vera Kal: bailarina<------------------ Enrique: arquitecto
Burgueses
Madame Labroussi-Tissier: modistaJosé Antonio: publicistaHans: representante de BayerCapitolina: prima de VeraSacha: capitán de artilleríaLiuba, Oiga: bailarinasEstelita: prima de EnriqueTeresa: tía de EnriqueMadame Christine: profesora de balletLaurent: negociante, esposo de OigaMarina: empresaria de burdelesDimitri: sobrino de VeraAlumnas de VeraLa CondesaEl CondeVladimiro: padre de VeraAntonia Mareé: bailarinaIrene: amante de EnriqueCoronel de Brasil: representante de balletFulgencio Batista: polfticoGerardo Machado: políticoFranco, Hitler, Mussolini
34 REVISTA DE FILOLOGIA y UNGUISTICA
Si se observa las características comunes de lospersonajes, hallamos que la mayoría de los prole-tarios son marxistas, criados o dependientes; mien-tras que los burgueses son comerciantes, condes,políticos, es decir, los que tienen el poder econó-mico y el político.
Por un lado, dentro del grupo de proletarios sehallan los criados de los condes, los marxistas com-prometidos, los asalariados junto a " ... los centena-res de miles de pobladores del "cinturón de la mi-seria" que circundaba la capital, o construían cova-chas de cartón bajo los puentes tendidos sobre susquebradas pululantes de ratas y alimañas, mientraslegiones de niños dispersos por las caJles vivían delo que les ofreciera el azar" (p. 536), que observaEnrique alrededor de Caracas. Todos ellos suman" ... un conjunto, un todo, una colectividad, parte,a su vez, de una colectividad mucho más cuantiosay universal. .. " (p. 120), es decir, la clase proletaria,unida entre sí por lazos de dependencia respectode la clase burguesa.
En frente y en contraposición, hallamos a Ma-dame Labroussi-Tissier "la modista en boga" (p.38); José Antonio, publicista, "reaccionario demierda" (p. 338), según Gaspar; el catire Hans,que trabaja para el Gobierno alemán" ... porque nome quedaba más remedio" (pp. 109-110); toda lafamilia de Vera y Enrique; Laurent "un genio delos negocios" (p. 364); Marina, empresaria de bur-deles en La Habana (p. 419); además, los políticosreaccionarios: Franco, Batista, Machado ...
Según Gaspar, ellos componen "el orden bur-gués", y según Enrique " ... el sistema capitalista,con sus principios; sus instituciones, sus jerarquías,su concepto de familia ... " (p. 165). Son los banque-ros, hacendados, negociantes; la gente de dinero,dentro de las ciudades mercantiles y burguesas,cuidadosa de apariencias, a la vez hipócrita y "de-cente" (p. 205), según Enrique. Es " ... la gentepresumida de abolengo (como mi tía) o conscientede haber amasado fortunas a costas de muchos es-fuerzos y quebrantos ( ... ) politicastros enriquecidospor mágica operación de peculado, saqueos de fon-dos públicos, turbias componendas y sucios nego-cios. Los altos representantes de la banca y de laindustria, del azúcar y de la bolsa, adheridos a susteletipos, en perenne relación con los mercadosmundiales, sumidos en la tecleante sinfonía de lasmáquinas calculadoras, puestos los ojos en pizarrasde cotizaciones, suscritos a veinte periódicos finan-cieros ( ... ) explotadores de hombres, usufructua-rios de latifundios y plusvalías, dueños de minas
que jamás habían visitado, de cañaverales abiertosde horizonte a horizonte ( ... ) con cuentas en NewYork, en Boston, en Suiza" (p. 226), según Enri-que. Gaspar es el personaje que explica el comúndenominador de todos estos diferentes elementos:" ... mis ... -enemigos de clase son millones y mi-llones, pero, en realidad: uno solo. Porque siemprees el mismo. Alemán, italiano, franquista allá, yan-quí aquí: estacas del mismo palo. Fascismo, colo-nialismo, tercera solución, monopolios, capitalis-mo, latifundistas, burgueses: el mismo perro condistintos collares" (p. 254).
En resumen, los personajes de la novela se es-tructuran de acuerdo con la siguiente dicotomía:
burguesía proletariadovs
La oposición de estas parejas de personajes ma-nifiesta dos realidades distintas, pero relacionadas:los unos defienden los mitos que constituyen la-;onciencia real, una visión idealista de la historia;los segundos presentan los valores auténticos, laconciencia posible, una visión materialista de lahistoria. Esta dicotomía remite a dos sistemas his-tóricos diferentes: el capitalismo y el socialismo.Los primeros representan un mundo en decadencia;los segundos, una sociedad naciente.
Los mitos que aparacen en La consagración dela primavera, en relación con la concepción mate-rialista de la historia, se pueden reducir alos si-guientes:
La situación económica imperante en elmundo narrado se debe, ante todo, a los muchosesfuerzos, a la "laboriosidad, empeño, tesón" (p.226) de la clase burguesa, que durante siglos hatrabajado hasta lograr lo que hoy tiene.
Esta clase social está considerada como laSociedad (p. 37), es decir, forman el clan de laspersonas "decentes".
En este mundo " ... se tiene por noción fun-damental que toda Idea ajena a la Idea de poseerno es Idea válida; donde se cree que sólo son realesy útiles los acontecimientos que actúan en nuestroprovecho ... " (p. 44).
Dios es el personaje central de la historia:él es quien mueve y determina todos los aconteci-mientos históricos. El es, en definitiva, quien sal-vará a las naciones: "Dios salvará a Rusia como laha salvado tantas veces ya" (p. 485).
En contraposición, la novela presenta la dismi-tificación pues se cree que "el trabajo" acumuladode siglos, la "Sociedad", el dinero, "Dios", sólo
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 35
han sido instrumentos para explotar al ser humano;estos mitos han ocultado la verdadera naturalezade las relaciones entre los seres humanos.
Por eso, la visión de mundo preferente en lanovela, la que aparece más coherente con los idea-les de la época, con la que simpatizan los personajesprincipales de la novela, con la que se identificael pueblo de La consagración de la primavera, esuna visión materialista de la historia. El texto quemejor prueba esta afirmación es el discurso delpersonaje Fidel Castro en el acto del sepelio de lasvíctimas del bombardeo del 16 de abril, que Veraincorpora al espacio novelesco en forma de discur-so, escuchado por radio: "[Nosotros, con nuestraRevolución, no sólo estamos erradicando la explo-tación de una nación por otra nación, sino tambiénla explotación de unos hombres por otros hombres!¡Nosotros hemos condenado la explotación delhombre por el hombre, y también erradicaremosen nuestra patria, la explotación del hombre por elhombre! ... Compañeros obreros y campesinos: éstaes la Revolución socialista y democrática de loshumildes, con los humildes y para los humildes.
y para esta Revolución de los humildes, por loshumildes y para los humildes, estamos dispuestosa dar la vida" (p. 575).
De ahí que la novela se estructura también deacuerdo con la siguiente dicotomía:
materialismo vs idealismo
Por un lado, la concepción ideal ista de la histoi iaque ha contado siempre con el decidido apoyo delas clases explotadoras, interesadas en ocultar lasverdaderas causas de la desigualdad social y econó-mica.
Por otro lado, la concepción materialista de lahistoria que muestra que en la sociedad no obraningunafuerza misteriosa del más allá: los hombresson quienes crean su historia, de conformidad conlas condiciones objetivas materiales que heredandel pasado. "No es la conciencia la que determinalavida, sino la vida la que determina la conciencia",según la tesis central de esta concepción. De dondesededuce que la base económica (modo de produc-ción) es la base material de la vida de la sociedadque, en definitiva, determina la superestructura;así, todo cambio en la base traerá consigo cambioen la superestructura. De ahí que la historia es,ante todo, la historia de los modos de producciónque se van sucediendo.
Asimismo, esta visión materialista cree que sonlas contradiciones entre las fuerzas productivas ylas relaciones de producción las que explican esteproceso de un modo de producción a otro, cuyoconflicto es resuelto a través de la Revolución.Igualmente, piensa que la lucha de clases es lafuerza motriz del desarrollo de la sociedad, que sepone de manifiesto, sobre todo, en épocas de revo-lución social.
Saussure establece que las relaciones entre loselementos pueden ser de dos tipos: sintagmáticasy asociativas (19). Las primeras son relaciones en-tre elementos copresentes, "in praesentia"; son re-laciones metonímicas, "horizontales" en cuanto su-cesión de episodios, motivos, personajes; son rela-ciones diacrónicas, esencialmente dinámicas, queenfocan el cambio, el desarrollo, el tiempo crono-lógico, el devenir histórico. Describir un sintagmano sólo es determinar las unidades que 10 constitu-yen, sino también observar el orden de su sucesión.Las relaciones asociativas -también llamadas pa-radigmáticas- son relaciones entre elementos au-sentes, "in absentia"; son relaciones metafóricas,"verticales", sincrónicas, que enfocan el tiempo'detenido.
Al analizar los aspectos dialécticos de La consa-gración de la primavera, hemos mostrado cómoel mundo narrado de esta novela está conformadopor hechos históricos relevantes -revoluciones delsiglo XX - estructuradas diacrónicamente. Te-niendo en cuenta que la novela no es sólo un textode historia de las revoluciones, ¿no podremos en-contrar en ella otros elementos históricos y no his-tóricos que estén en relación paradigmática con laisotopía histórica analizada, aunque ellos estén de-sarrollados sintagmáticamente en la novela, confor-mando verdaderas metáforas de la revolución?
Es cierto que Carpentier en sus obras, propi-ciando encuentros de textos que se complementan,confronta los hechos históricos con los contenidosnovelescos para iluminar la organización del textoliterario y la situación socio-histórica que describe,pues para Carpentier no puede existir un hechofuera de la historia (20). Sin embargo, no es menoscierto que para el creador cubano -además delcontexto histórico-, la novela dialoga con otroscon -textos de una época que deben tenerse encuenta a la hora del análisis de una obra literaria,los cuales van a descubrir las vivencias, las palpi-taciones, la sangre, los gemidos, los clamores denuestra época, y son los que van a definir al hombre
36 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
actual. Es decir, Carpentier da vida a los persona-jes, acontecimientos, dentro de un contexto queparticulariza nuestro mundo, para ofrecer así unavisión totalizadora de la época que nos ha tocadovivir, para indagar en su proceso en sus múltiplesdirecciones. La novela no puede llegar a las abstrac-ciones que le son posible a la historia; necesitarepresentar su mundo antes que explicarlo, con imá-genes concatenadas, con contextos que permitanhacer de la novela un mundo más verosímil.
Este tipo de elaboración de las novelas de Car-pentier exige una lectura que no puede quedarseen la mera superficie del texto. Hay que hacer unexamen a fondo de la narración si queremos desen-trañar su significación. Hay que leer la obra tambiénparadigmáticamente, "trabajar metafóricamente"como le dice Enrique a Martínez de Hoz: "Metáfo-ra: 'Figura de retórica por la cual se transporta elsentido de una palabra a otra, mediante una compa-raci6n mental' ... -"¿Entiendes?" -"No mucho". -"Mediante una comparaci6n mental" -repetí: "Yosí me entiendo". Instalaba mi dominio particularen el contexto de mi dominio geográfico e histórico.Mis dominios" (pp. 552-553).
El objetivo de este aparato es, precisamente,analizar los contextos de la revolución, estudiarmetafóricamente la novela, investigar paradigmáti-camente la obra.
A. La naturaleza
El mundo narrado de la novela está conformado,preferentemente, por el cosmos socio-histórico delsiglo XX: una serie de revoluciones, que se repitencon cierta persistencia. En relación paradigmática,el mundo natural observa también en la obra regu-laridad y constancia.
El espacio novelesco se conforma simbólica-mente con elementos del mundo natural: primavera,el día, el árbol y la tierra madre.
Desde el mismo título de la novela, la primaverase constituye en elemento significativo. Allí, serefiere al ballet de Strawinsky, y denota el mitoprimaveral (aspecto que analizaremos más adelan-te); aquí, estudiaremos la primavera desde el puntode vista temporal.
Así como los personajes, y sobre todo Enriquey Vera, se desplazan de revolución a revolución,de la misma manera 10 hacen de primavera a prima-vera. Enrique comienza su viaje a través de lasrevoluciones, "en el día aquel, situándome en elcomienzo de los Grandes Cambios ( ... ) era una
tarde de mayo" (p. 34); sale de la casa de su tía,Cuba, donde se está gestando un proceso revolucio-nario, en mayo de 1928: "-¿A quién carajo se leocurrió esto de helar una piscina, en La Habana,en pleno mes de mayo? (p. 46); pasa por la prima-vera del 1943 -Segunda Guerra Mundial- enNew York, pues " .. .le había subido a la cara esoscolores de sangre activa que, en primavera, se pin-tan en las mejillas de quienes viven donde las esta-ciones del año se suceden con características mar-cadas, trayendo y volviendo a traer, en inevitableciclo, sus ritmos, pulsaciones, floralias" (p. 293);y concluye su trayectoria en la primavera de 1961,durante la batalla de Playa Girón (p. 562).
Por su parte, la prima-Vera inicia su trayectoriaen España durante la Guerra civil española (guerraque finaliza en la primavera de 1939), "donde puederepetirse un 3 de mayo" (p. 20); pasa por un 10de marzo -Golpe de Estado de Batista-, "díaque marcaba para mí el punto de partida de unaserie de acontecimientos que nada parecía anun-ciar" (p. 320); y finaliza oyendo en Barbacoa, porradio, las palabras que Fidel Castro pronunció enel acto de sepelio de las víctimas del bombardeodel 16 de abril (p. 575). Igualmente, la trayectoriade Vera en el mundo de ficción parece estar articu-lado desde la Navidad de 1917, donde asiste alparto de Capitolina y al nacimiento de la Revolu-ción rusa, hasta la Navidad de 1958 cuando Batistaabandona Cuba y comienza la Revolución cubana.
Es evidente, entonces, que las revoluciones "aras de suelo" se estructuran en el mundo narradode La consagraci6n de la primavera al ritmo cos-mológico. Es decir, el curso de los personajes vade una revolución a otra en perfecta sincronía conel movimiento del cosmos de una primavera a otra;las revoluciones se articulan según el movimientode los astros, de acuerdo a la traslación de la tierra.Así, la primavera, metáfora de la revolución, con-tribuye a la conformación de un mundo dialéctico,en constante movimiento y cambio.
Además de la primavera, el mundo narrado estáelaborado de otro elemento de la naturaleza quetambién está en relación con el movimiento de losastros y que, por lo tanto, participa de la mismanaturaleza dialéctica, repetitiva. Como los mesesprimaverales y las revoluciones manifiestan en sucomportamiento el movimiento, así los días revelanla misma realidad: ... día -) penumbra ~ no-che -) amanecer -) día ... , siguiendo el giro dela tierra sobre el eje. Cuando Vera sale del teatrodonde asistió, en Valencia, a la representación de
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ...
Mariana Pineda, narra: "y salimos del teatro, pa-sando de la luz amarillo-naranja ( ... ) a las penum-bras de pasillos que conducen a la noche demoradapor la espera de un amanecer todavía lejano" (p.25). Vera está en la "noche oscura" de España;espera ver en un día lejano el sol en su cenit. Poreso, Enrique distingue perfectamente" ... un incon-ciliable desajuste entre el tiempo del Hombre y eltiempo de la Historia. Entre los cortos días de lavida y los largos, larguísimos años, del acontecercolectivo. Entre lo que se contempla hoy comorealidad gestación, próxima al alumbramiento, ylo que verán los ojos como realidad todavía incum-plida, retardada, modificada, aún por hacerse, alcabo de la muerte de seis, siete, ocho calendarios,dehojas arrancadas y botadas al cesto, con lunacio-nes, santoral y chascarrillos" (pp. 83-84).
El árbol, como símbolo y rito de renovación,es otro de los elementos naturales que conformanla novela.
Vera en sus viajes -éxodos, fugas ante clamo-res- conoce "la infinita repetición del pino y delabedul siempre semejante a sí mismo ... " (p. 11),la repetición de la palmera (p. 172). Pero un día,a través de Enrique, llega a conocer el más impo-nente de los árboles: la Ceiba: "testigo impasibley enhiesto de diez, veinte, ciclones (... ) eje cósmicodel universo ... y pensaba que el guajiro cubano,al llamar "madre de todos los árboles" a la ceibadebía acaso a su ancestral sabiduría la noción deque con ello identificaba a la Mujer y el Arbol,alcanzando la esencia primordial de todas las reli-giones, donde Tierra y Madre -con cifras detronco y retoño- son la ecuación significante detodaproliferación ( ... ) Tellus Mater ( ... ) Hay, aquí,un Arbol-centro-del-Mundo" (pp. 214-215).
El árbol representa el cosmos vivo, la vida quese regenera periódicamente sin cesar, la realidadque se crea sin agotarse jamás. Y puesto que lavidaes un equivalente de la inmortalidad, el árbol-cosmospuede por este hecho convertirse en el "Ar-bolde la Vida". Además, como la vida es la traduc-ción de la idea de la realidad absoluta, el árbol setransforma así en ella en símbolo de esta realidad,se constituye en "el eje cósmico del universo". Deahíque el árbol, al constituir el pilar, "axis mundi",expresala realidad absoluta en el aspecto de norma,de punto fijo, sostén del cosmos.
Nótese cómo en el texto se identifica el árbol,símbolode la vida, con la tierra y la madre. Comoel árbol, la tierra es valorada porque tiene una ca-pacidad infinita de dar fruto, porque produce for-
37
mas vivas: es una matriz que pocrea incansablemen-te. Es decir, en ella siempre se reconoce el destinode la maternidad, el poder inagotable de la creación.
En síntesis, como en las revoluciones históricas,en los elementos naturales se observa el mismoproceso: la repetición.
B. El mito
Algunos críticos, al interpretar las obras de Car-pentier, han afirmado que sus novelas se estructurande acuerdo con una concepción mítica de la historia(21). Alguno -como Lev Ospovat- sostiene quea diferencia de Thomas Mann que pretende "huma-nizar" el mito, Carpentier se propone revolucio-narIo acentuando el principio activo y rebeldeoculto en él (22).
De los acontecimientos narrados en Lo. consa-gración de la primavera no se puede deducir quela visión de mundo sea una concepción mítica dela historia. Sin embargo, su espacio novelesco estárepleto de alusiones míticas: Serpientes empluma-das (p. 34), Euménides (p. 36), Orestíada (p. 38),Paraíso terrenal (p. 56), Becerro de Oro (p. 147) ...Entonces podemos sospechar que, así como el es-pacio de la novela está estructurado por revolucio-nes y estaciones del año, sobre todo por la prima-vera, de la misma manera también por diferentesmitos.
Por el año 1933, los preparativos para la Se-gunda Guerra Mundial eran ya evidentes. El incen-dio de Reichstag hace suponer a Enrique que elmundo entra en una época de Apocalipsis: "Sinhaber causado víctimas siquiera, ese incendio seacrecía en las mentes, cobrando la dimensión fatí-dica de una obertura de Apocalipsis. Era como sise nos hablara, en idioma de teas, de lo que prontohabría de suceder; del caballo rojo-fuego montadopor quien arrojaría la paz fuera de la tierra, man-dando que nos degolláramos los unos a los otros ... "(p. 82). En el texto, la relación paradigmática revo-lución-mito es patente: los acontecimientos agore-ros anteriores a la Segunda Guerra Mundial - comoen el Apocalipsis- son concebidos por Enriquecomo signos de fin de historia, de final desastrosopara la humanidad.
Durante el año 1936, Paul Robeson -durantela Guerra civil española- en sus "spirituals" cantay todavía cree en que la esperanza del mundo nose ha escapado de la caja pandórica, pues opinaque este mundo del mal podría vencerse si blancosy negros se reunieran "para echar abajo las perece-
38 REVISTA DE FlLOLOGIA y LINGUISTICA
deras torres de Babilonia ( ... ) para edificar unaCiudad del Hombre, hecha a medida del hombre,por siempre librada de harto exigentes Demiurgos,nunca saciados de laudes, hosannas y rogativas"(p. 147). Nuevamente, la revolución y el mito seentrecruzan en el texto novelesco: las torres deBabilonia, los Demiurgos se relacionan paradigmá-ticamente con la Guerra civil española.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Enriqueasiste -como todo el mundo- al espectáculo dever arder la catedral de San Pablo en Londres, conlo que le parece perdida toda posibilidad de espe-ranza pensando que fue roto el Sexto Sello delApocalipsis (p. 263). Más tarde, la Revolucióncubana mostrará la posibilidad de volver a un Gé-nesis, a un Paraído perdido, Edad de Oro, en dondeno se dé la "explotación del hombre por el hombre"(p. 575), ilusión del mundo a través de todas lasépocas. Así, Apocalipsis-Guerra Mundial y Edadde Oro-Revolución cubana se relacionan en el textoparadigmáticamente. Nótese, además, cómo la re-volución y el mito han pasado de un proceso dedegradación a otro de mejoramiento, de un Apoca-lipsis a un Génesis. Esta estructura se repite en lasobras de Carpentier, según Carlos Fuentes (23).Añade también que a la nueva Génesis, Edad deOro, se llega a través de una revelación: la revolu-ción. Igualmente, Octavio Paz cree que toda revo-lución tiende a establecer una Edad mítica. Eleterno retorno es para él uno de los supuestos im-plícitos de casi toda teoría revolucionaria. Todarevolución pretende crear un mundo libre donde elhombre pueda expresarse de verdad. Pero el hom-bre sólo podrá realizarlo en una sociedad revolucio-naria, pues siempre el hombre luchará por una épo-ca, una parte del mundo, un estado social que lepermita realizarse y expresarse: una Edad de Oro(24).
Durante el proceso revolucionario en Cuba, En-rique, en Venezuela, ante la vista de Caracas, des-cribe la ciudad, donde hombres y mujeres son"atraídos por el nuevo espejismo de El Dorado"(p. 443). Los venezolanos de La. consagración deLaprimavera buscan el paraíso terrenal allí dondeno existe: el petróleo, el dinero, el capitalismo noson una Edad de Oro, porque hay explotación delhombre por el hombre.
El mito de Sísifo (25) es sólo mencionado porVera dentro de un paréntesis de su monólogo. Sinembargo, como las demás alusiones míticas, inter-viene en la novela como un elemento más en laserie de aspectos de naturaleza espiral: evoca la
idea del eterno retorno, de la repetición; es, comola historia, de naturaleza dialéctica.
El personaje Vera es quien más refuerza losaspectos míticos: con sus viajes, éxodos, fugas,no recuerda a Odiseo; en cuanto descubridora defuerzas creadoras, como anunciadora de luz y liber-tad, se nos asimila a Prometeo; y con Sísifo, sepone en marcha, y es eterna e incansable luchadora.
Obsérvese cómo todos los mitos analizados, usa-dos para la elaboración del espacio novelesco, serelacionan con el problema del tiempo, con la inter-pretacción de la historia. Son mitos de naturalezarepetitiva que presentan una estructura circular,donde se destruye lo viejo, y así se renueva elmundo al inaugurarse un nuevo ciclo temporal.Como la revolución, el mito-rito es un proceso quese lleva a cabo para que tenga lugar la renovatiomundi. Al principio o al fin de todo proceso revo-lucionario y mítico, tiene lugar una serie de "ritua-les" que se encaminan a la destrucción y renovacióndel mundo, en relación paradigmática con la histo-ria que se estructura a través de procesos de estruc-turación y desestructuración de diversas formacio-nes socio-económicas. Por eso la función del mitodentro de la novela -símbolo de lo que realmentesucede en la historia- no es enunciar un aconteci-miento que tuvo lugar "in illo tempore", hecho que~e constituye en precedente ejemplar para toda lassituaciones futuras, sino que, como afirma Beigbe-der (26), interesa más como "alianza de contrarios,coincidencia oppositorum", conforme a su natura-leza dialéctica.
C. El Amor
El amor, relación erótica, es otro de los aspectosde la novela que conforma una metáfora de lasdiversas revoluciones. Siempre será un amor enmovimiento jadeante, un amor de venganza social,nunca un movimiento transcendental.
En La. consagración de La primavera hay unadoble dialéctica en lo que se refiere a las relacioneseróticas: el amor se realiza entre diversas parejasy de diversas formas.
El amor Ada-Enrique, en relación sincrónicacon la Segunda Guerra Mundial, es un amor deamantes, inevitable, dialéctico: " ... me parecía quelo era ya; que ya lo había sido, que mañana eraayer; que el cercano marzo se llamaba enero. Unarealidad, de pronto percibida, se me imponía entales valores de futuro ya vivido que excluía todorazonamiento ... " (p. 91); "A veces levantaba yo
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 39
lasábanaque mal la cubría para contemplarla lar-gamente, con mirada que se detenía con ternurasobretodo lo que, en noche siempre nueva, siempredistintaa la anterior aunque se repitieran los mismosgestos... " (pp. 112-113). Otras veces, alcanzabacaracteresmíticos: "Y fueron los tiempos del desor-den(... ) De repente habíamos caído en un mundofueradel mundo (... ) sin días fecha " (p. 94).Perosobre todo es sexual, material: " donde loquevale es el sentimos, luego somos, y no enten-demosmás razón, más filosofía, que la razón delasinrazónde nuestras anatomías confundidas" (p.95).
El amor Vera-Jean-Claude, realizado mientrassucedenla Guerra Civil Española y la RevoluciónCubana como recuerdo, participa de las mismascaracterísticas:es dialéctico, mítico, sexual. Se rea-liza en un "tiempo que volvía a ser el de otrostiempos"(p. 132). "Aquella noche hicimos el amortres veces (... ) con agónico anhelo de detener eltiempo... " (p. 170). " ... y supe de un amanacer enlosbrazos de un hombre ( ... ) en una deleitosa de-rrotahabía hallado la mujer que en mí palpitaba ... "(p. 505).
Vera-Enrique en sus relaciones eróticas, que tie-nenlugar durante la Guerra Civil Española, la Se-gunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana,muestran,igualmente, características míticas y dia-lécticas; en cuanto a lo sexual, se da un vaivénentre el amor del plano de amantes al plano decónyuges (p. 316). "Y aquella noche Vera y yohicimosel amor de modo prodigioso (... ) tan me-morableque, años después, recuerda uno esa no-che, entre mil noches, entre mil y una noches,como algo que acaso no haya de repetirse ... " (p.234). " ... cuando, esa noche, nuestros cuerpos vol-vierona encontrarse, hicimos el amor maravillosa-mente, tomando a hallar las pulsaciones y apeten-cias de los primeros días ... " (pp. 380-381).
El amor Teresa-Enrique, que se realiza mientrassuceden la Segunda Guerra Mundial y la Revolu-ciónCubana, se sale del esquema dialéctico-mítico-sexual:"Y esa noche, y las noches siguientes, co-nocimosel amor del amor sin amor. El amor juego,el amor-diversión, el amor combinatorio de inven-ciones y antojos, sin entrega profunda, en distan-ciamiento... " (p. 282). Y ese mismo rito se vuelvea repetir entre ellos una noche cuando ambos esta-ban borrachos (pp. 535-536). Aquí, la faceta delamor es distinta. Teresa, prisionera de un mundoautomatizado, se hace presa del aburrimiento y larutina, que destruye toda posibilidad de sorpresa
en la vida. Con la agravante de que el amor, quepodría ser el refugio donde se compense aquellavida rutinaria y esterilizante, participa también dela monstruosa regimentación. Parecido sucede enel amor Olga-Laurent (p. 364), donde, al estar en-cerrados en un mundo de egoísmo, el amor nopuede ser instrumento de cambio, de revolución:sólo de hastío y cansancio. El amor Irene-Enrique,aunque son características propias, sigue el mismocamino: "Ni ella estaba enamorada de mí, ni yode ella. Pero juntos nos divertíamos mucho, sinengorro s, imposiciones, reproches ni celos" (p.516).
Esta relación erótica -sexual, mítica o dialéc-tica- se realiza igualmente en el mundo de loliterario. Cuando Vera llega a París, entre las obrasque ese día se estrenan en el teatro está "una piezade marido-mujer-amante, con cama a la vista ... (p.366). La relación que se realiza en el plano de lospersonajes, se repite en el mundo de las imágenes.
Finalmente, un amor especial: "Mirta y Calixto,enlazados, se besaban largamente, de labios con-fundidos, en un abrazo de nunca acabar" (p. 388).Con Mirta-Calixto se rompe la oposición blanco-negro, y donde esperaríamos ver dos universos se-xuales distintos (blancos y sus mujeres; negros,con las suyas), la red de sexualidad se rompe comose rompen las demás relaciones -económicas, po-líticas, ideológicas- entre los hombres, al pasarde una formación socio-económica a otra. Es cu-rioso observar cómo es la mujer blanca la que que-branta los tabúes sociales en el plano de la sexua-lidad por la simple razón de ser una mujer en ununiverso masculino, contra cuyo imperialismo lu-cha. Esta licencia, la violación de la "prohibición",la coincidencia de los contrarios, no tiene otra in-tención que la disolución de un mundo y la restan-ración de otro, como en el mito y en la revolución.
Como la revolución, la primavera y el mito, elamor está unido en la novela por una sutil red dehomonimia, fruto de positivas observaciones de laespiral, que expresa la idea de lo relativo, del de-venir y, como la luna en el curso de las fasesregulares, evoca la idea del eterno retorno, de larepetición.
En La consagración de la primavera, las relacio-nes del hombre y la mujer obedecen las leyes dela repetición, "semen virile", líquido que se rege-nera sin cesar, periocidad de las mestruaciones fe-meninas concordando con las fases de la luna. Ysólo tiene explicación en un contexto socio-histó-rico (capitalismo y socialismo) que las determina.
REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
En este contexto, la lucha de clases no puede sepa-rarse de la lucha de sexos, que se refleja no sóloen el plano erótico, sino sobre todo en el económi-co, político e ideológico.
Ch. El número tres
Los· últimos aspectos analizados muestran unacaracterística que aparece común: los cañonazos seoyen tres veces; el segundo aire se siente en tresocasiones.
Además, el número tres aparece, en cuanto nú-mero, en dos diferentes ocasiones: como elementoestructural de los ensayos de ballet y como ritmoconstitutivo de la conga (baile caribeño). Ell ,2,3 ...lyyyy 2 yyy 3 ... 1,2.3 ... de los ensayos de barras,es homologado por Mirta con el ritmo de la conga:"1 y 2 Y 3 ... ¡qué paso más chévere! / ¡qué pasomás chévere / el de mi conga es!" (p. 576).
Si el número tres es elemento constituyente delos aspectos musicales de la conga, también seamplía a la estructura de la frase. Aquí los ejemplosson infinitos. Sólo vamos a observar una muestraque nos haga comprender la importancia del nú-mero tres en la repetición de las palabras:
''Todo eso me resultaba lejano, lejano, terriblemente lejano, y,sin embargo, cercano, cercano, tremendamente cercano ... " (p.273).
"Y bailar, bailar, bailar siempre" (p. 487).
"He nacido para danzar, danzar y danzar" (p. 482).
"Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, que pasaremos las próximaspascuas en Moscú, en Moscú, en Moscú, oscü, oscú, CÚUUUUUU,
CÚUUUlIU, cúuuuuu ... " (p. 488).
"Porque aquello es el caos, el caos, el caos ..;" (p. 492).
" ... aplaude, aplaude, aplaude interminablemente" (p. 280).
Si se observa el último ejemplo, se ve que larepeticióún de palabras es sólo para mostrar quelos elementos se pueden repetir "interminablemen-te". Con ello, el lenguaje entra en la misma relaciónde repetición que la revolución, el amor, la natura-leza ... conformando un texto novelesco elaboradode contextos en movimiento.
D. Las canciones:
Las diferentes canciones que entonan los perso-najes a través de la novela, participan de caracterís-ticas comunes: su contenido es revolucionario, son
impresionantes y llegan con carga de emoción co-lectiva, comenta Vera (p. 155).
Los "espirituales negros" que canta Paul Robe-son durante la Guerra Civil Española, =Show-boat,Heaven bound soldier- (pp. 145-146), nos trasla-dan a las riberas del Mississippi, en campos dealgodón, donde un día esclavos negros elevaron elgrito de su angustia, y el canto era el único mediode luchar por su libertad.
El mismo día en Benecassim "Unas voces muylejanas que, nacidas a distancia calculada, para lo-grar el efecto, se alzan, coralmente, pianísimo,como si estuvieran muy lejos ( ... ) y esas voces,con un himno lento, apoyado en las notas tenidas( ... ) se acercan, se levantan, crecen, en palabras":"Freiheit" ("libertad", traduce el cubano) (pp. 148-149).
Las carmañoLas, los partisans, Los Cuatro Mu-Leros, EL vito deL Quinto Regimiento, el Anda, ja-Leo,jaLeo, con versiones especiales de letras, saltanpor encima de los años, de las décadas, y enlazanacontecimientos distantes y distintos: La Comunade París, el 17 de Octubre en Rusia, la Guerra CivilEspañola (cpp. 151-152)
Más tarde, durante la Revolución Cubana, Gas-par y Enrique vuelven a entonar la tonada de Loscuatro muLeros y ELvito deL Quinto Regimiento (p.387).
Sin embargo, entre todos estos himnos y cancio-nes, se destaca La. internacionaL, con música deDegeyter y letra de Eugene Pottier. En España, seescucha en diferentes lenguas -alemán, italiano,francés, español (pp. 153-154):
"¡Arriba, parias de la tierra!¡En pie, famélica legión!Los proletarios gritan: ¡Guerra!Guerra hasta el fin de la opresión.¡Borrad el rostro del pasado!¡Arriba esclavos, todos en pie!El mundo va a cambiar de base,Los nada de hoy todo han de ser.Es la lucha finalJuntos todos cantemos:La InternacionalSerá la Humanidad" (p. 154).
Estas notas se habían escuchado ya en Rusiadurante la revolución, aunque con diferente tono.El narrador, por eso, da una nueva traducción:
"De pie los pobres de la tierra,De pie los hombres sin pan (p. 175).Del pasado hagamos tabla rasa,De pie, esclavos, de pie:El mundo va a cambiar de base,¡no éramos nada, seamos todo" ... (p. 177).
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ...
Sacha advierte el sentido político y revoluciona-riodel himno: "Esto que es, en Francia, un himnonacional, se ha vuelto aquí una llamada a la insu-rrecciónarmada" (p. 178).
Por fin, después de oírse La internacional enFrancia,en Rusia, en España, en el mundo enterodurantela Segunda Guerra Mundial, se oye un díaen U.S.A. en un cabaret (pp. 279-280).
En la Revolución Cubana, los himnos participande las mismas características. Las manifestacionespopularesdurante la Segunda Guerra Mundial, can-tantonadas conocidas con letras "tintas de chungacriolla":
"El Comunismoes la libertad.Cógetea Poloniay damela mitad" (p. 235).
En resumen, el mundo narrado está elaboradotambiénpor un contexto musical de carácter popu-lar y revolucionario en relación paradigmática conla historia de las revoluciones. Y así como entreellas,debido a la ley de la concatenación universaldelosfenómenos, se observa una interdependencia,de la misma manera las canciones unen espaciosy acontecimientos distantes y distintos, contribu-yendoa la elaboración de un cosmos dialéctico.
E. El agua
El agua es otro de los componentes del espacionovelescoque entra, en relación metafórica con lasrevoluciones,a formar parte de la suma de aspectosconlos que se elabora la novela. En La consagra-ción de la primavera, el agua aparece en tres desus manifestaciones: como mar, como lluvia ycomonube.
El mar de España que observa Vera es "uno ymúltiple, varón y hembra ( ... ) camino de navesquepor el grado de las arboladuras pregonaban elsiglo a que pertenecían -imagen efímera deltiempohumano para el agua sin tiempo que en estelitoral depositaba sus algas y medusas desde losSieteDías que Conmovieron el Cosmos" (p. 125).Este mar mítico sin tiempo se opone a otro mar"toujoursrecommencée", en constante movimien-to, opuestoa la quietud, y "a la majestuosa fijaciónde la montaña" (p. 13). Este mar mediterráneorecuerdaa Vera otros mares conocidos desde suinfancia" ... desde la cuna -aunque el mar de alláera acaso más obscuro, más lento en sus despere-ZOS, más tardío en alisar las playas, en hacer rodarguijarroscon ruido de granizo apretado" (p. 13).
41
Esa misma sensación de vuelta a la infancia recibenVera y Enrique en el mar Caribe: " ... y después deun largo baño en el agua de un mar que me olía ysabía realmente a mar, porque era el mar de miinfancia". (p. 536).
De la misma manera que Vera tuvo fugas, éxo-dos a raíz de las revoluciones, así el mar, uno ymúltiple, la lleva a cada ciudad conocida, vivida,sentida en función de mar; y cada ciudad habrá deejercer sobre ella una atracción a la vez una ymúltiple (p. 466). Por eso, cuando llega a Barba-coa, la última playa de la historia, llega a la conclu-sión de que: " ... es el 'mar en todas partes, el marsiempre próximo y metido en el olfato ... " (p. 455).
La lluvia, además de mostrarse en forma desueño (p. 48) aparece como fuerza, destrucción.
El deshielo que se produjo en la piscina de la casade La Condesa, ocasionó el desastre, un verdaderocuadro de ruinas. Para Enrique aquel cuadro lúgu-bre, fatídicamente agorero, se le hizo visión deteatro en quiebra (p. 50) .. (Todo aquel entarimadopolítico se vino abajo años después con la Revolu-ción Cubana).
Otras veces, la lluvia aparece relacionada conalguna forma de creación. Vera la siente así el díaque conoce a Anna Paulova en Londres despuésde que esta ha acabado su representación artísticaen el teatro, y aquella le solicita una zapatilla quele acompañará en todos sus viajes (p. 143).
Las nubes cubanas se muestran en la novelacomo son en el trópico: "Antojadizas y volubles( ... ) las Señoras de Arriba, prometedoras de Gran-des Lluvias ( ... ) Anárquicas en la perpetua muta-ción de colores" (pp. 208-210).
En resumen, el espacio de la novela está elabo-rado de elementos relacionados con el agua quesugieren la repetición en contradicción con los quepostulan lo estático: mar vs. montaña; lluvia des-tructora vs lluvia creadora; nubes destructoras vsnubes inocentes. Esta lucha de elementos heterogé-neos, como la lucha de clases sociales en las revo-luciones, se constituye en fuente de progreso,fuerza motriz del mundo narrado.
El agua -como las plantas (árbol), la mujer(Mater), la tierra (Tellus)- está unida por una redde homonimia con la espiral, la cual expresa eldevenir, la idea del eterno retorno, la repetición.El agua es un factor esencial del renacer y de lafertilidad, y el mar evoca el dominio de la perfectaindistinción, así como la virtualidad y el devenir,con sus olas y ondulaciones que se reproducen sincesar.
42 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
F. La música (Vera)
Así como la Historia es, por esencia, dinámica,dialéctica, y como Enrique se constituye en símbolode ese dinamismo, de la misma manera Vera sufreun proceso: la artista apolítica se convierte en laartista revolucionaria; por otra parte, la Danza, elballet (Vera), en relación paradigmática con lasrevoluciones, se elabora en el texto, conformandouna metáfora de la revolución.
Vera, nacida en el 1909 (p. 420), Y criada enBakú y Petrogrado en la época de la RevoluciónRusa, se refugia en el ballet, cerrando los ojos ala realidad política que vive, porque las revolucio-nes no le han causado más que separaciones de suhogar, patria y seres queridos. Al llegar a París,busca una iglesia en donde solucionar sus proble-mas; sin embargo, no lo logra, pues su religión serige por los cánones burgueses, es decir, idealistas(pp. 198-199). Por eso, será su vocación de baila-rina la que, como siempre, distraiga a Vera de suspreocupaciones políticas. Su vida se desarrollasiempre "a ras de suelo (... ) soñando con los Gran-des Cisnes Negros" (p. 11), atenta al metrónomo,al ritmo machacón y falso del pianista de ensayos(p. 51). Y cuando llegan las revoluciones, vuelveuna y otra vez el ballet (p. 181). La Danza seconstituye, así, en la razón de ser de su existencia(p. 202).
En la conformación de esta vocación, tuvo quever Anna Paulova "Espirítu de la Danza que sehizo carne y habitó entre nosotros" (p. 140). Lazapatilla y el retrato que le regaló es el espíritu, eltalisman (p. 143) que va conformando el cambioque se opera en Vera cada vez que los contempla(p. 413). Hasta a Baracoa los lleva (p. 487), Ycuando la Revolución Cubana ya está en procesode maduración, Vera coloca el talismán en la vitrinade su cuarto (p. 576), para que la guíe en la nuevaversión de La consagración que va a comenzar arealizar.
El proceso de politización de Vera comienza en1953, cuando quedan frustrados sus planes de pre-sentar su ballet en New York, al negársele la visapor razones políticas. Ella misma se percata delcambio: "¿Yo, la apolítica, politizada?" (p. 377).
Sin embargo, la verdadera conversión se realizacuando Vera descubre los cadáveres de tres de losintegrantes de su Compañía a manos de los militaresde Batista, y al percatarse de que su marido le hasido infiel con su prima Teresa.
La resurrección se efectúa en Baracoa. El médi-co, cual guía sabio, la orienta en la Historia y laLiteratura de Cuba. Al mismo tiempo, ella va iden-tificándose cada día más con Fidel Castro y losrevolucionarios de Sierra Maestra, entre los que seencuentra su "hijo" Calixto. La victoria definitivade la Revolución coincide con la revelación deVera:
"He querido ignorar que vivía en un siglo de cambios profundosy, por no admitir esa verdad, estoy desnuda, desamparada,inerme, ante una Historia que es la de mi época -época quequise ignorar" (p. 509).
De esta manera, Vera apolítica, burguesa, habíapasado a Vera política. Cuando se dirigía a España,su vida estaba pasando por "una noche de tinieblas"(p. 11), aunque se vislumbraba un paisaje de albas.Las revoluciones la habían traumatizado (p. 283).Poco a poco, se va desarrollando en ella una trans-formación (p. 371). Presiente la imposibilidad deescapar, "me esfuerzo en zafarme de lo vivido, enborrar mis propias huellas, en olvidar los caminosrecorridos. Pero esos caminos me siguen los pasos"(p. 473). Sierra Maestra la va acercando, hasta quese entrega a la Revolución, puñoen alto (p. 510).
La educación burguesa que había recibido desdesu niñez fue uno de los factores responsables desu traumatización. Le habían enseñado a bailar, aportarse bien en las recepciones, a servir el té, ahacer reverencias a las personas nobles, a conocerla gramática, matemáticas, Historia Sagrada e His-toria Patria, esta última en función de coronaciones,triunfos y evangelizaciones; a estudiar un poco delengua eslava, inglés; saber honrar a padres, ador-nar una mesa, ayudar a las madres en los quehaceresdomésticos; a no ignorar las artes del bordado, deldibujo de flores, la técnica del pirograbado, solfeo,piano (p. 465). En resumen, educada para ser unamuchacha "decente". De ahí que el proceso decambio fue lento, largo y penoso, como el de lasrevoluciones históricas.
La Danza, desde el título de la novela, se cons-tituye en un elemento significante.
La vida de Vera ha sido siempre, desde la niñeza la madurez, desde el inicio de la obra hasta laúltima página, "a ras del suelo. Hasta ahora sólohe vivido a ras del suelo, mirando al suelo -l...2 ... 3 ... " (p. 11). Toda su vida se ha caracterizadopor el impulso, la rotación, el girar sobre sí misma,la danza, "regresos a efímeras inmovilidades deestatua que busca la inmovilidad de la estatua enel inseguro equilibrio" (p. 11), en el estudio de la
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 43
Academia.Desde el primer día que entra al balletde Madame Cristine en Petrogrado, su vida secaracterizópor "bailar, bailar, bailar siempre" (p.478).
Despuésde pasar por las Academias de Petrogra-do, Londres, París, retorna al ballet al llegar aCuba.Abre una Escuela en Vedado, donde se vanrelevando diversas generaciones de alumnas (p.297).La Academia progresa, se ensancha, y abreunanueva Escuela en La Habana vieja. La Escuelasiguecaminando, entran nuevas alumnas, otras sevan. Sin embargo, realizan progresos prodigiosospor inspiración natural (p. 354). Además, graciasa los medios económicos que le proporcionaba laAcademiade la burgués Vedado, podía educar alos de La Habana vieja. Así, los dineros de laburguesíacomenzaban a servir para el pueblo (p.380).
Así comenzaba a sentirse en Cuba el "Espíritude la Danza". Y aquello que comenzó con salidasde alumnas mayores y entradas de jóvenes, acabó"consagrándose" en el Ballet Nacional de Cuba,dirigidopor Alicia Alonso, donde hoy danzan Ca-lixtoy Mirta (p. 538). La primavera había iniciadounanueva consagración.
Aunque La consagración de la primavera, deStravinsky,es la obra con la que se conforma lanovela,sin embargo, existen otras piezas musicalescon las que el narrador también elabora la obra,usadaspara subrayar y ampliar las dimensionessignificativasde la novela: el Carnaval, de Shu-mann,parodia que presenta el relato, y la Obertura1812, de Tchaikowsky, que sirve para el ciclo delasrevoluciones del siglo XX (27).
Aunque pareciera que en ningún momento seconcretanen sus representaciones las piezas musi-calesque se ensayan, sin embargo, es todo lo con-trario:las funciones de las danzas se cumplen en
las revoluciones de turno. Así, la preparación dela Obertura 1812, en Petrogrado, se logra con laRevoluciónrusa (p. 482 ss); la primera preparacióndeLaconsagracián de la primavera, en París, conla Segunda Guerra Mundial (p. 186); Y cuandoVeraintenta llevar a escena, en Cuba, La consagra-ción de laprimavera, se repite el mismo fenómeno:secumpleen la Revolución cubana.
El engranaje entre la danza y la revoluciónvuelveen la elaboración del mundo narrado cuandoel narrador, en marcado contrapunto, presenta losacontecimientosprincipales de la Segunda GuerraMundialal mismo tiempo que la Academia de Vera
en Cuba alcanza cierto progreso: Salermo, Norman-día, liberación de París, muerte de Roosevelt, Hi-roshima... acontecen mientras la Academia pro-gresa en barras, barras y más barras, piruetas ymás piruetas (pp. 297-301). En Cuba, la "DanzaMacabra" se registra en manifestaciones públicas(p. 235), en titulares en los periódicos (p. 234), Yen la amenaza de los submarinos alemanes frentea las costas cubanas (p. 263). Paralelamente a laSegunda Guerra Mundial, Vera fracasa como bai-larina y se convierte en maestra de danza. Y aunquepiensa en La consagración de la primavera, preparacon sus alumnas el Carnaval, de Shumann (p. 245).
El Carnaval se traspasa a la guerra. Al llegarEnrique a New York, la ciudad baila al ritmo de"Danza Macabra", mientras que en Stalingrado selibra la verdadera batalla y los norteamericanosentonan música rusa (p. 269) Y bailan La Interna-cional. Mientras tanto, Vera concluye la represen-tación del Carnaval, en Cuba, con triunfo artístico.
Pero el engranaje entre las dos imágenes es másperfecto cuando la Danza comienza a bailarse enCuba con artistas autóctonos. El día 10 de marzode 1952, Batista se ve obligado "a hacer una revo-lución ( ... ) porque tenía noticias de las fuentes másdignas de crédito, de que el Presidente Prío, enfren-tado a la derrota de su candidato en las eleccionesdel primero de junio, estaba preparando una revo-lución espúrea para el quince de abril" (p. 319).Cuba queda así incorporada al ballet de la "DanzaMacabra". Mientras tanto Vera, al realizar estudiospara la representación de La consagración de laprimavera, descubre sobre una partitura de la pieza"que el Cortejo del Sabio (o Augur) aparecía, acasoañadida a la instrumentación primera, una parte deguiro cubano, con precisa indicación del uso de lavarilla rascadora tal como la movían, hacia arribao hacia abajo, los músicos de acá" (p. 330). Asívuelve a reforzarse el vínculo entre danza y revo-lución.
Del mismo modo se puede cotejar vínculo entrelas dos imágenes cuando los ensayos de La consa-gración de la primavera van progresando y sutriunfo inicial se relaciona con el triunfo de la lle-gada a feliz término de la compañía revolucionaria.La propia Vera establece la relación cuando afirmaque "mi compañía - pues ya podía lIamarla así-funcionaba como un mecanismo de relojería" (p.412), pronunciamiento que ya había hecho al refe-rirse al funcionamiento de los grupos revoluciona-rios: "Aquello había funcionado como un meca-nismo de relojería" (p. 397).
44 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
Finalmente, la fuga de Vera hacia Baracoa esfiel copia del refugio al que se acoge el líder revo-lucionario en las montañas de Oriente.
En resumen, danza y revolución se estructuraparadigmáticamente en la novela, conformando lamúsica una verdadera metáfora de la revolución.
G. Movimientos artísticos e ideológicosEl análisis que estamos realizando permite en-
frentamos a un fenómeno bifronte que manifiesta,por una parte, una realidad histórica y, por otra,el redoble simbólico de esta realidad. Sin embargo,de los elementos hasta ahora analizados con estacaracterística, ninguno alcanza tanta importanciacomo el poder revolucionario del arte. Con razónMario Benedetti, al establecer una dialéctica entrerevolución y arte, no se asombra de que la Revolu-ción Cubana haya seguido un proceso afín con elde una obra de arte (28). Nosotros vamos a mostraraquí cómo los movimientos artísticos e ideológicos-cine, pintura, música, literatura, filosofía- enla novela, siguen un proceso paradigmático al delas revoluciones del siglo XX.
Los personajes de la novela se enteran, por lascarteleras que las anuncian, de las películas de CecilB. de Mille (p. 42), Chaplin (p. 204), Fritz Lang(p. 94), Luis Buñuel (pp. 75, 235, 268); evocanlas películas de Hollywood sobre la Segunda GuerraMundial y la Revolución Rusa: El acorazado Po-tenkine, Octubre, Tchapaiejf, La línea general (p.269).
En pintura, las novedades del siglo XX repercu-ten en la vida de los personajes de la ficción: elrealismo de principios de siglo de Zuloaga, Sorolla,Zubiaurre, Romero de Torres, Muñoz Degráin (pp.52,54.218,225,231,332): picadores y toreros,pescadores mediterráneos, andaluzas, remeros vas-cos, después superados por los diversos movimien-tos de vanguardia que profesan nuevas concepcio-nes sobre la creación artística. Un verdadero ven-daval parece pasar por los terrenos de la pintura,como por los de las demás manifestaciones artísti-cas.
El impresionismo de Pablo Cezanne repercuteen las ideas estéticas de Enrique durante la dictadurade Machado, a través del cuadro "El cesto de man-zanas" (pp. 56, 214, 371). El cubismo de PabloPicasso rompe la estética anterior, y cala en elespíritu de Enrique, aunque no lo entiende:
"Líneas, manchas, superficies planas, formas sueltas o imbrica-das, pedazos de papel, de tela, pegados sobre entrecruzamientosde trazos que eran como rejas de asimétricos barrotes; a veces,
alguna remota alusión plástica a una fruta, una botella, un ins-trumento musical; a veces un asomo de cara, difuminada, tor-cida. como hincada de cuñas + todo desprovisto de significado,de asunto, y peor aún cuando se alcanzaba a la geometría ascéticay huera, superficie sin contenido ni discurso, de un indignante"artista" que fabricaba sus "obras" a regla, escuadra y cartabón,encerrando, entre rayas negras, unos rectángulos de color tanuniformes y planos que parecían conseguidos con pintura des-tinada a usos industriales ... " (p .. 53).
Esta técnica crea los fruteros de Pablo Picasso,Juan Gris y Jorge Braque (p. 56). Quienes la siguenson considerados avanzados (p. 84). Desde enton-ces, "Guernica" se considera la muestra más evi-dente de Los horrores de la guerra (p. 98, 128,168,332,411).
Enrique observa trabajar en su taller a DiegoRivera, en México, amigo de Picasso, de Braquey Gris, pero que, según Enrique, se apartó de sucubismo para "dar forma -de poner enformas-el espíritu de un gran acontecimiento histórico quehabía devuelto al Indio algo de su personalidadperdida en la colisión de dos mundos ... " (pp. 64-65). Así Diego Rivera se encauza hacia una pinturafigurativa, narrativa, furiosamente significante, alcontacto de la tierra americana.
A través de conversaciones, visitas a museos,Enrique se acerca a otro movimiento de vanguardiaque va a tener posterior desarrollo en la literatura:el surrealismo de Juan Miró (pp. 168,353,448).Renoir le lleva hacia el impresionismo (pp. 353,411), lo mismo que Matisse (p. 353) y Raúl Dufy.Pablo Klee le introduce en el arte no figurativo(pp. 353,411).
Los personajes del mundo narrado, además delcuadro de pintores de los movimientos de vanguar-dia, comentan de pasada sobre dos pintores españo-les que se distinguieron por ser verdaderos revolu-cionarios en el arte: Francisco Goya y El Greco(pp. 182, 206, 323). De esta manera, se ven inva-didos por el mundo de la pintura del siglo XX, consus autores más representativos y los movimientosa que pertenecen; y así se instalan en el contextohistórico pictórico que, como los demás contextos,repercute dinámicamente en su vida.
La música es otra de las artes que conforman elcontexto artístico de la novela. Como en la pintura,los narradores aluden, citan, oyen, comentan sobreautores y movimientos más representativos en elcampo musical.
Igor Stravinsky es sin duda alguna el músicomás mencionado por los narradores. Además deLa consagración de la primavera, mencionan otras
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ...
obras: Las bodas (p. 243), El pájaro defuego (pp.337,391), Petrouchka (p. 391) YOedipus (p. 367).Excepto la última obra, las demás son de ballet.La razón de la incorporación al texto de estas obrasreside en que, además de conformar el contextomusical de la época, están construidas con unatécnicade naturaleza dialéctica en relación paradig-mática con la Historia: grandes bloques de sonidosy patrones sonoros, a menudo basados en "ostina-ti", colocados unos contra otros en ciclos repetitivosy altemates que, aunque aseverativos y de natura-leza inflexible, ganan vitalidad y hasta sentido demovimiento al ser constantemente reinterpretadosen cambiantes superposiciones de acento, ritmo,metro y frase. Es decir, la música de Stravinskyesun símbolo, en la novela, de la naturaleza dialéc-tica de la historia. Su carácter repetitivo, siempreidéntico y siempre distinto, es homólogo al de lasrevoluciones históricas.
Prokofiev es mencionado por los narradores for-mandoun solo conjunto con Stravinsky, Diaghileyy Balanchine (pp. 67, 160, 183, 311). Los dosúltimos, aunque no son creadores musicales, sonel director del ballet y el coreógrafo que dieronvida a las obras. Ambos elementos -dirección ycoreografía- son elementos dinámicos, metáforasde la revolución.
Tchaikosky es otro de los músicos aludidos porlos personajes en la novela. Sus obras "Obertura1812", Quinta Sinfonía, El Cascanueces, La belladurmiente llenan la obra de una atmósfera de ritmo,movimiento, de ballet.
Balakirev, Glinka, César Cui, Schostakovichtcompletan la lista de la música rusa que escuchanlos personajes al finalizar la Segunda Guerra Mun-dial. La función de su inserción en el texto espatente: conformar, en relación paradigmática conlos hechos históricos, el contexto musical de laépoca. Alrededor de la Revolución Rusa y la Se-gunda Guerra Mundial, el mundo del siglo XXbailó y cantó al son de la música rusa.
Los narradores aluden a músicos rusos represen-tativosdel ballet y de temas regionales o nacionales.Respectoa la música española, vuelven a inclinarsepor los mismos cánones, sobre todo, por lo nacio-nal: Tomás Bretón (p. 152), Amadeo Vives (p.26), Granados, Falla, Albéniz y Casals son losmúsicos sobre los que comentan los personajes delanovela. Su función es homóloga a la de los rusos:por un lado, se comenta sobre ellos en relaciónparadigmática con la Guerra Civil Española; porotro, a la gran importancia de la música española
45
en el contexto musical del siglo XX. A mediadosde siglo, el mundo estuvo pendiente de la GuerraCivil Española y bailó al son del pasodoble español.
El narrador incorpora todos los movimientosmodernos del siglo XX en cuanto a música se refie-re. Todos ellos, aún los que se suele describir como"conservadores" han participado de la búsqueda denuevas formas. Las viejas formas, las viejas estruc-turas expresivas, pueden ser englobadas por la frase"tonalidad funcional". Pero desde 1900, los viejospostulados cesaron de funcionar como supuestos"a priori", y el arte moderno tuvo que establecersus propias premisas expresivas.
Como la Revolución Cubana sólo tiene explica-ción por la interacción de acontecimientos, así lamúsica del siglo XX sólo se puede comprender simiramos al pasado. Beethoven (pp. 54, 143, 272,288, 326), Bach (pp. 105, 343, 459) Y Wagner(pp. 95, 277, 344) siguen siendo decisivos en laformación de ideas y técnicas del siglo XX. Lalibertad modulatoria de la música de Bach está enrelación directa con la libertad cromática e inci-piente "atonalidad" de Tristán e [solda de Wagnery, a su vez, su técnica contrapuntística puede serpercibida después en la música de compositorescomo Mahler. La concatenación se da no sólo entrehechos históricos sino también entre movimientosartísticos. Por eso, pasado y presente, en ciertomodo, están unidos. Beethoven, Bach, Shumann,Mozart, Schubert ... influyen en el presente y suinflujo no se puede olvidar.
Esta concatenación de los postulados musicalesdesemboca en el siglo XX, como las diferentesrevoluciones históricas en la Revolución Cubana,en una serie de movimientos musicales revolucio-narios que los personajes comentan y que de algunamanera influyen en sus vidas: el impresionismo,el surrealismo, la neotonalidad, la politonalidad,el dodecafonismo, la música no lineal: tonalidadessimultáneas y diferentes, agrupamiento de ritmosrepetidos, grupos de notas que se repiten una y otravez en formas rítmicas distintas, conforman el con-texto musical de una época dialéctica caracterizadapor el movimiento y el cambio. Mahler (p. 493),Milhaud (pp. 185, 244), Hindemith (p. 185),Schonberg (p. 493), Varese (pp. 349, 382, 412,413) ... son los responsables de ello.
En resumen, el mundo actual no sólo se muevea ritmo de revoluciones. El contexto musical de laépoca hace de la novela -como de la historia- laépoca más dialéctica que han contemplado los si-glos.
46 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
En el siglo XX, se han dado grandes transforma-ciones sociales e ideológicas; la evolución en elplano científico no ha sido menor, así como en elfilosófico.
Todo ello encuentra un notable paralelismo enlas profundas transformaciones que se operan enlas artes durante el siglo XX. En todos los terrenos,junto a pervivencias de estética anterior, surgenmovimientos que rompen violentamente con lospresupuestos artísticos vigentes hasta entonces. Loscientíficos, los artistas, los filósofos, desechan no-ciones y enfoques antes sólidamente establecidos.
Respecto al contexto literario, desde principiode siglo se han experimentado sucesivas mutacio-nes. Estos cambios, debido a la concatenación delos fenómenos, tienen relación con fenómenos lite-rarios anteriores. El camino, como en las revolucio-nes, ha sido largo: el mundo clásico: Hornero (p.343,344), Boccacio (p. 97), Shakespeare (pp. 101,131), Dante (p. 101), Petrarca (p. 101), Virgilio(p. 344), Sófocles (p. 120); la literatura del sigloXIX: romanticismo, realismo, naturalismo: Nova-lis (p. 15), Víctor Hugo (pp. 299, 131,471), Push-kin (pp. 275, 471, 485, 504), Walter Scott (p.474), Goethe (pp. 102, 164,106), Schiller(p. 106),Stendhal (p. 138), Ibsen (p. 368), Galdós (pp. 138,332), Dostoyevsky (pp. 176,367,432,504), Che-jov (pp. 367, 504), F1aubert (p. 471), Gogol (p.504), Zola (pp. 138,471), Dreisser (p. 165) .. .in-fluyen poderosamente en el contexto del siglo ac-tual, de la misma manera que las revoluciones enla Revolución Cubana.
Así van apareciendo los diferentes movimientosde vanguardia de los que van tomando noticia losdiversos personajes de la novela: cubismo, dadaís-mo, creacionismo, surrealismo. Estos movimientosproducen verdaderas "rupturas" con los movimien-tos anteriores; muchos de ellos escriben en Mani-fiestos sus nuevas ideas sobre el arte y las letras.Enrique, Vera, Gaspar, José Antonio ... nos intro-ducen en el contexto literario de la época: a travésdel comentario de un libro, de la crítica de unanovela, de la opinión de una obra de teatro, de lalectura de el mundo narrado está conformado porFederico García Lorca (pp. 24, 200, 283, 285),Vicente Huidobro (p. 81), Tristan Tzara (p. 81),André Bretón (pp. 81, 30, 230, 254, 267, 273,274), Aragón (pp. 83, 167), César Vallejo (p. 98),Alfred Jarry, Rafael Alberti (p. 161), Miguel Her-nández (pp. 161, 200, 242), Vicente Aleixandre(p. 161), León Felipe (p. 161), Emilio Prados (p.163), Hemingway (pp. 161, 163,202,229,353,
361), Unamuno (p. 227), Marcel Proust (p. 56),James Joyce (pp. 230, 344), Ortega y Gasset (pp.230,369), Henry Miller (p. 269), Melville (p. 356),Bertolt Brecht (p. 524), Laurence (p. 224) AnatoleFrance (p. 223), André Gide (p. 332), Malraux (p.128), Antoin Artaud (p. 192)...
La función de la inserción del contexto literarioen la novela es homóloga a la de los demás movi-mientos literarios: conforman un cosmos total, pre-sentar al hombre dentro de unas circunstancias pre-cisas y determinadas, reflejar la vida del ser humanoen una época determinada, tal cual debido precisa-mente a esas circunstancias.
Igualmente, los narradores incorporan a la no-vela representantes de movimientos de carácter fi-losófico que se desarrollan desde principio de siglo:Nietzsche, Bergson, Heidegger, Freud, Marx, Le-nin, Engels. Además, citan o comentan sobre otrosmovimientos de menor importancia: el neotomismode Maritain (p. 201), el revisionismo (pp. 75-78,el neotomismo de Maritain (p. 201), el revisio-nismo (pp. 75-78), el mecanismo (pp. 160-161),el anarquismo (pp. 26-27). Los narradores incorpo-ran al mundo narrado los cambios operados en losmovimientos ideológicos con sus representantesmás importantes. Todo ello con el objeto de com-pletar el cuadro de la época desde el punto de vistade la filosofía.
En La consagración de la primavera, el contextoarquitectónico es persistente como marco del acon-tecer humano, pues en ella concurren como elemen-tos contextuales todos los movimientos de vanguar-dia artística con el objeto de mostrar una realidadcambiante, variable, en constante transformación,dialéctica, y así vincular al hombre con su entornoen un nuevo universo de formas, surgido de lastransformaciones dialécticas que se producen en lasociedad.
Los protagonistas de esta novela surgen de laciudad y van pasando de una ciudad a otra en rela-ción metafórica con las diversas revoluciones queallí se están gestando en ese instante. Vera pasapor Bakú, Petrogrado, París, Madrid, La Habana;Enrique, por La Habana, México, París, Madrid,La Habana. Los protagonistas van tejiendo sus re-cuerdos sobre ciudades lejanas (ayer cercanas); deesta manera, las ciudades acompañan al ser humanoen su diario vivir. Desde luego que, como las revo-luciones del siglo XX con características propiascada una de ellas, así las ciudades poseen su propiapersonalidad acorde con las funciones que allí serealizan: Madrid, reflejo de la crueldad humana de
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 47
las fuerzas reaccionarias; París, como Ciudad-de-los-Balcones-Desiertos (p. 68); La Habana, colo-nial y proletaria. En todas ellas, unas veces suimagen es estática; otras, dinámica, constatandolas contradicciones de la vida social que en ellasse contiene.
En resumen, si ha habido alguna época dialécticaen la historia de la humanidad ha sido el siglo XX:en nuestros días, los movimientos artísticos e ideo-lógicos aparecen y desaparecen casi simultánea-mente.En siglos anteriores, duraba siglos la trayec-toria de su nacimiento, desarrollo y desaparición;hoy, en unos años, nacen, viven y mueren.
No queremos acabar este apartado sin respondera una pregunta ¿Es La consagración de la prima-vera sólo política? ¿Dónde están las obras artísticasde la Revolución Cubana? En el texto no aparecen.Conla Revolución política se establecen las premi-saspara la aparición de una nueva sociedad. Habráquecambiar, primeramente, toda la estructura eco-nómica. Por eso, el arte se queda atrasado en rela-ción con el desarrollo político y económico, y semueve,en parte, dentro de los viejos cánones reci-bidos. Encontrar nuevas formas y contenidos artís-ticos tardará varios años.
H. El mito la consagración de la primavera
La consagración de la primavera, título de lanovela,es un mito ruso que Stravinsky reinterpretamusicalmente en un ballet.
En sentido literal, el título de la novela se refierea esa composición musical de Strasvinsky, que es-tallócomo una bomba revolucionaria en 1913. Enel planometafórico, primavera se refiere a la Revo-lución cubana. Consagración, como se dijo, im-plica mitificación, afirmación sagrada, culmina-ciónde una serie de revoluciones que comenzaronen 1789.
Nadamás abrir la novela, Vera, cuando se dirigea España, reinterpreta el mito de la primavera, re-lacionándolo con la Epopeya de los Nartas que lecontaba el jardinero de su padre cuando ella erauna niña:"...cuando los hombres del Caballo y de la Rueda, cansadosde errancias de sol a sol, de luna a luna, en praderas de nuncaacabar, vieron erguirse una cordillera enorme, al cabo de unandar de muchos años entre horizontes idénticos, del solsticiodel trébol al solsticio del cierzo -y vuelta al trébol y vuelta alcierzo-, prorrumpieron en sollozos y se prostemaron, atónitosy maravillados, ante lo que sólo podía ser morada de los Amosde todo lo Visible y lo Invisible, creadores del Yo y del Todo.y detuvieron los mil carros de un viaje de siglos al pie de losbreñalescargados de nubes, y, sintiendo en sus venas el pálpito
de los augurios primaverales, procedieron a la invocación ritualde los ancestros, pasearon en hombros al Sabio que ya sólohablaba por la oquedad de sus huesos, y, teniendo que ungirla tierra con la sangre de una doncella, lloraron todos al inmolara la Virgen Electa -lloraron todos, clamando su compasión,lacerando sus vestidos, cerrando con lágrimas las secuenciasde sus danzas de fecundidad, al pagar el cruento precio exigidopara que hubiese un nuevo júbilo de retoños y de espigas.Lloraron todos ... " (p. 12).
El texto alegoriza aquel tiempo primordial,aquel "Illud tempus", en el que tuvo lugar la orga-nización del cosmos; aquella primera primavera enla que se sacrificó una Virgen Electa (29).
El sentido del sacrificio humano debe buscarseen la teoría arcaica de la generación periódica (30).El mito cosmogónico implica muerte ritual de ungigante primordial, de cuyo cuerpo fueron consti-tuidos los mundos, crecen los cereales. El sacrificioes una repetición ritual de la creación, pues el ritoes repetición del acto primordial.
Obsérvese cómo es el origen de los cereales loque se pone en relación con el sacrificio humano;el trigo genera de la sangre y de la carne de lacriatura mítica sacrificada ritualmente. De hecho,el sactificio de una nueva víctima humana para lageneración de la vida manifestada en la cosecha,persigue la repetición del acto de creación que diola vida a los granos. El ritual rehace la creación.La fuerza activa de los cereales se regenera por elretorno al momento inicial de la plenitud cosmogó-nica.
Pero lo que interesa de este texto es ante todola esperanza de una regeneración total del tiempo(primavera), evidente en todos los mitos que impli-can ciclos cósmicos. Todo ciclo comienza de ma-nera absoluta, porque todo pasado y toda "historia"han sido definitivamente abolidos gracias a unareintegración en el caos. Y comienza de nuevo elcosmos. La primavera, según Mircea Eliade "esuna resurrección de la vida universal y por consi-guiente de la vida humana. Por ese acto cósmico,todas las fuerzas de la creación vuelven a encontrarsu vigor inicial. La vida es reconstruida integramen-te, todo comienza de nuevo; en una palabra, serepite el acto primordial de la creación cosmica,pues toda regeneración es un nuevo nacimiento,un retorno a aquel tiempo mítico en el que apareciópor primera vez la forma en que se regenera" (31).
Stravinsky crea su obra con escenas inspiradaspor los ritos paganos de los primeros habitantes deRusia. Musicalmente, La consagración de la pri-mavera tiene las siguientes partes (32):
48 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
1 Culto de la tierra
1 Introducción2 Augurios primaverales3 Danza de los adolescentes4 Juego del rapto5 Danza de la primavera6 Juegos de las tribus rivales7 Cortejo del Sabio8 Glorificación de la Tierrr9 Danza
11 El sacrificio
1 Introducción2 Círculos misteriosos de los adolescentes3 Glorificación de la Electa4 Evocación de los ancestros5 Acto ritual de los ancestros6 Danza sagrada
La introducción, una pastoral con acentos bárba-dos, sugiere la naturaleza, que es adorada por elhombre primitivo. Augurios predicen la llegada dela Primavera. La juventud procede a los juegosrituales: el rapto, la Danza de la Primavera y lalucha de las razas rivales. Acompañado por uncortejo salvaje y entusiasta, el Sabio se aproxima;en una danza orgiástica, es glorificada la Tierra.
En la 11parte, la juventud circula describiendocírculos mágicos y ensalza a la Virgen elegida parael sacrificio. Después de la invocación a los manesde los antepasados, se ejecutan en su honor losactos rituales, y todos se juntan en una danza sagra-da, que comienza la Virgen elegida; esta se aban-dona a su delirio extático hasta que cae y expira.
Este ballet es de una admirable sencillez meló-dica: cada una de sus partes no comprende másque dos cortos temas, más sencillos que la mássencilla de las canciones populares, y los cualesson repetidos sin la menor modificación.
La obra es estrenada en París en 1913 con uninaudito escándalo, que Stravinski atribuye a lamala interpretación coreográfica de Nijinsky. Se-gún Vera, la obra como ballet sigue malogradatodavía en la década de los 40 por el recuerdo dela absurda coreografía ruso-dalcroziana del estreno,no muy superada por la concepción de Massine en1920. Por lo tanto, cree que es todavía un balletpor hacer (p. 185).
Vera apunta otra causa del fracaso del estreno,además de la coreográfica: los bailarines:
"Si Nijinsky hubiese contado con bailarines así, su coreografíaprimera de La consagraci6n de la primavera no hubiese sidoel fracaso que fue. Era esto lo que pedía la música de Stravinski:los danzantes de Guanabacoa, y no los blandengues y afemina-dos del ballet de Diaghilev" (p. 260).
Finalmente, Vera señala otra causa del fracasodel estreno: lo que se necesitaba para su interpreta-ción "era una vuelta al baile popular, espontáneo,visceral, fuente primera de la danza ( ... ) aquellaLa consagración de la primavera, fallida al nacerpor buscarse soluciones intelectuales a 10 que podíahaberse conseguido acudiendo -no sé- a tradicio-nes danzarias conservadas, seguramente, por algúnpueblo descendiente de los antiguos escitas - acasoaquellos Nartas ... " (p. 501). Por eso, Vera sueñacon la posibilidad de poner en escena una interpre-tación basada en "danzas elementales, primitivas,hijas del instinto universal que lleva al ser humanoa expresarse en un lenguaje gestual..;" (p. 501).
Vera, sobre las partes musicales del ballet, sólohace un análisis y reinterpretación de la Danzasagrada. Le llama la atención el final, cuando laorquesta se fracciona, rompe con las funciones tra-dicionales, crea una métrica nueva, ajena a todaperiodicidad de acentos, donde los elementos sono-ros, vistos en función de elementalidad -los instru-mentos vuelven a ser lo que fueron en su expresiónprimera, en una liturgia tribal: maderas, cobres,tripas, pieles tensas- eran llamados para expresaruna enorme pulsión de la tierra:
"Bajo la sangre vertida de la Virgen Electa -en ceremoniaag6nicamente propiciatoria - habría la Tierra que sacarse lasentrañas ante el sol naciente de un nuevo año -de un nuevociclo nutricio- para dar sustento a los hombres que, viciendo,procreando y muriendo sobre su faz, la adoraban. Y para quela Tierra fuese propicia a quienes la adoraban en este nuevoaño -ni mejor ni peor que muchos años anteriores- los hom-bres de ahora, semejantes en todo a los de ayer, inmolaban unavirgen - 'una más', pensaba acaso el Sabio del cortejo, testigodel paso de las generaciones a quienes durante su larga vidahubiese visto sacrificar, en parecidas primaveras, a tantísimasvírgenes. Ahora, el cuchillo bendecido y guardado en el Arcade los Grandes Ceremoniales se hundiría en la carne de unavirgen más, en espera de que con ese asperjamiento rojo parierala Tierra ...•• (pp. 186-187).
El contacto con estos mitos - música de Stra-vinski - lleva a Vera a hacerse ciertas reflexiones:se ve reflejada en la Virgen Electa. Como ella seve padeciendo una muerte en vida a causa de unaIdea (religiosa o política) unida siempre a la exis-tencia de un sacrificio, Idea a la que estaba pagandoel tributo de sí misma sin haberla aceptado jamás.
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 49
La sacrificada de la ficción lleva a Vera al con-vencimiento "de que la sangre era necesaria parael advenimiento fecundo de nuevas primaveras enel mundo" (p. 187) "Volvíase, en el fondo, a unamuyvieja noción que nos venía de los tiempos sinhistoria, anteriores a la Historia y que ahora habíaresurgido brutalmente, para mí, en la historia demiépoca" (p. 187). Vera, al son de la Danza sagra-da, intuye una interpretación mítica de la Danza.Suscabilaciones le han llevado a imaginar un ballet,complemento del primero, que sería, en verdad, elballetde nunca acabar: "los Dioses no se dan satis-fechoscon el sacrificio. Piden más". Los hombres,atareadosen los trabajos de la siembra y creyendohaber cumplido, no descifran las advertencias delos dioses manifiestas en nubes, pájaros, leños,chisporroteos del invierno, próximo a ser apagado.y viene la sequía -en otras ocasiones fueron inun-daciones- y los adolescentes, los hombres, lasmujeresy los ancianos
"...dicen que es necesario derramar la sangre, nuevamente, paraaplacar a los Dioses del Estío, envidiosos, acaso de los Diosesde la Primavera, colmados por dávidas y ofrendas oportunas.Y, para ello, habrá un nuevo sacrificio. Y vendrán las danzasdel otoño, y los sueños del invierno de cuyas largas nochessalen las hembras empreñadas, y vendrán los Augurios, y vol-verána asomar las cabezas los retoños vernales sobre las últimasnieves dormidas al pie de los abetos, y pensarán los hombresque para propiciar los partos de la Primavera, hará falta otrosacrificio. Y se olvidará el pasado sacrificio para organizar unonuevo,pues buenas razones habrá siempre para ello ... " (p. 188).
Pero la música de Stravinsky lleva a Vera, final-mente, a una nueva reinterpretación de la Danzasacra/e, finalizada la Segunda Guerra Mundial:
"No. Ahora no veía yo ese desenlace como un rito sacrificialsinocomo el ascendente rito vernal, propiciador de fecundidad,quedebió de ser en sus albores. Las tribus de las Eras-sin-Cró-nicas, en que el ser humano asñrnió la tarea fundamental desobrevivir y perpetuarse, no eran lo bastante numerosas comopara permitirse el lujo de inmolar a una hermosa doncella, devientredestinado a la proliferación de un linaje" (p. 312).
Por lo tanto, el holocausto debía transformarseen una Danza de la Vida: " ... todo vendría prepa-rando el enérgico final, en que una pareja electase irguiese, victoriosa de pruebas iniciadas, antelos 'círculos de adolescentes', contempladores deunaunión decretada por el Anciano del Clan comoofrendade savias humanas a una tierra ya ahíta desangresy huesos de antepasados" (p. 312).
Estas reflexiones e interpretaciones de Vera so-bre el mito primitivo, van conformando el ballet
que imagina. Ella sabe que, en cuanto a escenogra-fía, quedan abiertas todas las posibilidades a partirde la nueva visión sobre el argumento (p. 348).Por eso, se dedica a la búsqueda de bailarines entrela gente del pueblo. Gaspar le ayuda. Y Vera hallaque el mito ruso también se re interpreta en Cuba:en la iniciación abakúa - tradición africana - alevocar la fundación de la Secta, un momodramaculminaba con el sacrificio de una mujer llamadaKasikanekua. Pero la verdad era que la mujer seescabullía a tiempo y quien muere en su lugar erauna chiva blanca (p. 260). Incluso Vera encuentraque esta práctica mítica se realiza también en Haití:"la hounzi-Kanzó, o nueva iniciada, vestida deblanco, es inmolada en ritual de sustitución que secumple con el degüello de una cabra" (p. 260-261).Y se repite en la mitología judía en la persona de"la hija de Jefté ( ... ) sacrificada por su padre paralograr una victoria sobre los Amonitas" (p. 261).Y en el mito griego de Afrodita halla similitudescuando "derrama su sangre para librar a Adonis delas tinieblas de una larga noche" (p. 261).
Al final del espectáculo, Vera está convencidade que había visto los ritos más antiguos de lahumanidad (p. 261): la danza vertical, danza desaltos de hombres, siempre había acompañado lasceremonias de adoración del sol (p. 259). Yesoes precisamente lo que contempla Vera en el bailearará (33). A partir de ahí se podía realizar "unadanza realmente sometida a pulsaciones elementa-les, primordiales" (p. 262). Así sueña Vera verrealizada la obra: movimientos de brazos, horizon-tales y verticales, saltos, círculos en tomo de algo,marcación de síncopas con talones (p. 311). Ladanza en su origen primordial (34).
Por eso, Vera quiere realizar en Cuba una inter-pretación renovada, singular.tde la obra de Stra-vinsky (La Rusia pagana remozada en Las Antillas)(p. 374). Los ensayos superan todas las previsiones(p. 412). José Antonio vislumbra una interpretaciónpolítica del ballet: "Esta pequeña primavera, comoaugurio de gran consagración" (p. 413).
De esta manera, con el triunfo de la Revolucióncubana, nada impide que se represente. Hay unpúblico nuevo (p. 573), Y al finalizar la novela,nuevamente Vera recomienza los ensayos del ba-llet, pues la "consagración" política ya se habíarealizado. La consagración de la primavera, enCuba, se realiza musical y políticamente hablando.
Nuestra opinión coincide con Vera Kuteischiko-va, cuando afirma que el sueño de Vera de montarel ballet en Cuba, se hace realidad gracias a la
50 REVISTA DE FlLOLOGIA y LINGUISTICA
Revolución (35). De ahí la relación que se estableceen el texto entre la partitura musical y la Revolucióncubana y rusa: Los 33 minutos que conmovieronal mundo de la música, recuerdan los Diez díasque conmovieron al mundo (p. 289).
En resumen, en el mito como en las revolucioneses necesaria la sangre, la inmolación de una VirgenElecta. La revolución social exige víctimas, pueses la culminación de una lucha de clases; toda re-volución tiene que vencer resistencias de las clasescaducas que no van a aceptar el tránsito hacia unanueva "primavera" sino a través de nuevas inmola-ciones.
Sobre La consagración de la primavera hemosrealizado tres acercamientos: dialéctico, materia-lista y contextual.
La primera lectura intentó mostrar la caracterís-tica dialéctica de la novela, "reflejo" del movi-miento de la historia contradictoria, heterogénea.La obra representa simbólicamente el desarrollo dela sociedad, pues participa de una concepción esen-cialmente dinámica. Vivimos en un mundo quecambia: el cambio constituye la ley de la vida. Encontraposición con los idealistas que conciben elmundo estático, regido por leyes eternas e inmuta-bles, esta novela postula el cambio como primerprincipio de la existencia. Y si en la historia siemprese ha presenciado el desarrollo, durante el sigloXX, asistimos a la más profunda conmoción socialde la historia, pues se pretende acabar con la "ex-plotación del hombre por el hombre", poner fin ala sociedad de clases, y crear una nueva sociedadlibre de la opresión. Sin embargo, la lucha es san-grienta, exige nuevas inmolaciones de VírgenesElectas, pues la burguesía está empeñada en man-tener su "statu quo", conservado durante siglos. Esdecir, el siglo XX, y posiblemente parte del XXI,serán los siglos históricos en que se pasará delcapitalismo al socialismo.
La segunda lectura se fijó en la naturaleza ma-terialista del texto; materialista, por basarse en ra-zones materiales, objetivas, económicas, en contra-posición a las idealistas, subjetivas de la burguesía.
La tercera lectura nos llevó a analizar la novelasegún un procedimiento de elaboración preferidopor Carpentier: la intertextualidad, que concibe lanovela como una totalidad. La novela propicia tex-tos, autores, datos históricos, literarios, musica-les... que fecundan y completan la historia. Lahistoria de las revoluciones está insertada en otrashistorias que la explican y la comprenden. En ge-neral, esos textos nos sitúan en una época y en una
sociedad determinada. Así la historia no se hallaaislada, sino en un contexto más amplio que ladefine y la identifica. Pero esos textos no puedenexistir, igualmente, sin la historia que los esclarez-ca. Todas las inquietudes de la época: literarias,musicales, estéticas, se funden en la obra creandouna novela barroca, en la que pugnan grandes fuer-zas sociales en escenarios que sufren también esosconflictos. Sin duda alguna, uno de los factoresdeterminantes de su barroquismo es esa apretadaurdimbre de contextos en que se mueven los perso-najes en vivo forcejeo dialéctico con la vida, dandola oportunidad al novelista de volcar su informaciónsobre diversas disciplinas del siglo XX.
Carpentier nos presenta una novela épica que escapaz de mostrar una colectividad en movimiento.Intenta percibir la realidad en toda su hondura.Todos los elementos que, de una u otra forma, enrepetición constante, dialéctica, muestran. una rea-lidad cambiante , serán ingredientes que bien po-drán esperarse en la narrativa del cubano. Con razónpiensa que la futura novela no puede ser diacrónicasino sincrónica, es decir, llevar planos paralelos,acciones paralelas, tener al individuo siempre rela-cionado con la masa que lo circunda, con el mundoen gestación que da razón de su ser.
Esta es la razón por la que, al finalizar la lecturade la novela, da la sensación de que no sólo hemosasistido a la historia de Enrique y Vera, sino quehemos caminado a través de una época con todossus contextos. Hemos conocido los pensamientosde los personajes, sus aspiraciones, sus ideales ysueños de una época: el siglo XX.
NOTAS( 1) Quien desee estudiar en concreto las bases téorico-meto-
dológicas de esta concepción, puede consultar nuestratesis La consagración de la primavera: Una interpreta-ción materialista-dialéctica de la historia. San José, Uni-versidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado,1984, pp. 8-23.
2) Cfr. Lucien Goldmann, Para una sociología de la novela(Madrid: Ed. Ciencia Nueva, 1975), pp. 230-231.
( 3) La coherencia no se entiende aquí como algo unitario,homogéneo. simple, sino como la plasmación de la diná-mica del mundo, en el cual se perciben procesos deestructuración y procesos de desestructuración, es decir,elementos heterogéneos, complejos, que organizan laobra, logrando la unidad ante la diversidad.
( 4) Este segundo paso de análisis es estudiado en nuestratesis, Op. cit., pp. 61-116. Aquí sólo analizamos lacomprensión de la obra.
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 51
(5) Alejo Carpentier, El reino de este mundo (Buenos Aires:Librería del Colegio, 1978), p. 167.
(6) Julia Kristeva desarrolla la noción de la novela como unproceso de encuentros textuales, como un diálogo demúltiples textos, como una intertextualidad. El contextomayor, envolvente es la cultura de la época. Cfr. JuliaKristeva, El texto de la novela (Barcelona: Lumen,1974), pp. 15-25. 94.
7) Julia Kristeva, Op. cit., p. 94.
(8) V.M. Aguiar e Silva, Teoría de la literatura (Madrid:Gredos, 1972), p. 214.
(9) R. Boumeuf y R. Ouellet, La novela (Barcelona: Ariel,1975), p. 51.
(lO) Cfr. Roland Barthes, El grado cero de la escritura, se-guido de nuevos ensayos críticos (México: Siglo XXI,1978), pp. 205-221.
(11) Alejo Carpentier, La consagraci6n de la primavera, 3ed. México: Siglo XXI, 1979), p. 11. Desde aquí, lascitas de esta narración se indicarán en el texto con elnúmero de la página entre paréntesis.
(12) Cfr. A.J. Greimas, Semántica estructural (Madrid: Gre-dos, 1976), pp. 28-29.
(13) " ... un mensaje o una secuencia cualesquiera del discursono pueden considerarse como isótopos más que si poseenuno o varios clasemas en común". A.J. Greimas, Op.cit., p. 81. Por c1asemas entendemos con Greimas lossemas contextuales propiamente dichos. Es decir, las uni-dades de comunicación, sintagmas o proposiciones másamplias que los lexemas. Ibid., pp. 80-81.
(14) "Una secuencia es una sucesión lógica de núcleos unidosentre sí por una relación de solidaridad: la secuencia seinicia cuando uno de sus términos no tiene antecedentesolidario y se cierra cuando otro de sus términos ya notiene consecuente". Roland Barthes, Análisis estructuraldel relato (Buenos Aires: Ed. Tiempo Contemporáneo,1974), p. 25.
(15) "La repetición de un motivo ( ... ) constituye un procedi-miento de composición rico en posibilidades ( ... ) Sinembargo, la recurrencia de motivos o de imágenes tieneotras funciones en la novela, de orden dramático o arqui-tectónico, funciones diversas que se combinan a vecespara dar al motivo una pluralidad de sentidos. Cada novelao conjunto de novelas posee su propio sistema de temasy motivos que hay que descifrar". R. Boumeuf y R.Ouellet, Op. cit., pp. 75-76.
(16) El leitmotiv es un térmico musical. Su carácter se observaal analizar musicalmente La consagraci6n de la primave-ra, de Stravinsky, en donde los temas son repetidos sinmenor modificación.
(17) Boumeuf y Ouellet, La novela, p. 183.
(18) Greimas, Semántica estructural, pp. 276-277.
(19) Ferdinand de Saussure, Curso de ligüistica general (Bue-nos Aires: Editorial Losada, 1978), pp. 207-2\3.
(20) En el ensayo "Problemática de la actual novela latinoame-ricana", Carpentier explicita su teoría de los contextos,fundamentada en ideas de Sartre. Se trata de que el hom-bre vive en unas circunstancias precisas y determinadas,y de que su vida es lo que es porque existe una relaciónvital, dialéctica, entre ese hombre y aquellas circunstan-cias. Estas son las que forman los contextos de que hablanSartre y Carpentier. Cfr. Alejo Carpentier, Tientos y di-ferencias, pp. 17-32.
(21) Carlos Santander, "Lo maravilloso en la obra de AlejoCarpentier", Atenea (Concepción), n 409 (1965), pp.99-126. Salvador Bueno, "La serpiente ... , pp. 201-218.Juan Durán Luzio, Creaci6n y utopía (Heredia: EUNA,1979), pp. 153-166.
(22) Lev Ospovat, "El hombre y la historia", Alejo Carpentier(La Habana: Casa de las Américas, 1977), p. 225.
(23) Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana, pp.48-58.
(24) Octavio Paz, El laberinto de la soledad (México: Fondode Cultura Económica, 1977), p. 129.
(25) Algunos autores han interpretado sus novelas desde laperspectiva de este mito. Cfr. Leo Pollmann, La 'nuevanovela' en Francia y en Iberoamérica (Madrid: Gredos,1971), p. 129.
(26) Oliver Beigbeder, La simbología (Barcelona: Oikos-tau,1971). p. 16.
(27) Cfr. Esther P. Mocega-González, "La consagración dela primavera ... pp. 65-76.
(28) Mario Benedetti, Letras del continente mestizo (Montevi-deo: Arca Editorial, 1970), pp. 40-41.
(29) Nótese la relación de este mito con el de Ifigenia, la hijade Agamenón y Clitenmestra.
(30) Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones (Mé-xico: Ediciones Era, 1975), pp. 312-314.
(31) Ibid., p. 283.
(32) Eric Sa1zman, La música del siglo XX (Buenos Aires:Ed. Víctor Lerú, 1967), pp. 364-365.
(33) Según Carpentier, en Cuba todavía se dan "Superviven-cias de animismo, creencias, prácticas muy antiguas ... ".Cfr. Tientos y diferencias, pp. 21-22.
(34) "Los que conocían la partitura de La consagraci6n de laprimavera = gran bandera revolucionaria de entonces-comenzaban a advertir, con razón, que había, en Regla,al otro lado de la Bahía, ritmos tan complejos o interesan-tes como los que Stravinsky había creado para evocar
52 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
los juegos primitivos de la Rusia pagana". Cfr. AlejoCarpentier, La música en Cuba (México: Fondo de Cul-tura Económica, 1946), p. 236.
(35) Vera Kuteischikova, "Carpentier ha muerto", p. 94.
BIBLIOGRAFIA
Aguiar e Silva, V.M. Teoría de la literatura. Ma-drid: Gredos, 1972.
Arce, Fernando Arturo. Literatura hispanoameri-cana contemporánea. San José: EUNED, 1982.
Barthes, Roland. El grado cero de la escritura,seguido de nuevos ensayos críticos. México: Si-glo XXI, 1978.
- , Análisis estructural del relato. Bue-
nos Aires: Ed. Tiempo Contemporáneo, 1974.
Beigbeder, Oliver. La simbología. Barcelona: Oi-kos-tau, 1971.
Benedetti, Mario. El escritor latinoamericano y larevolución posible. Buenos Aires: EdiciónNueva Imagen, 1974.
_____ • Letras del continente mestizo. Mon-tevideo: Arca Editorial, 1970.
Bourneuf, R. Y OuelIet, R. La novela. Barcelona:Ariel, 1975.
Bueno, Salvador. "La Serpiente no se muerde lacola", Alejo Carpentier. La Habana: Casa delas Américas, 1977.
Carpentier, Alejo. El reino de este mundo. BuenosAires: Librería del Colegio, 1978.
_____ • La consagracián de la primavera.México: Siglo XXI, 1979.
___ --. "Un camino de medio siglo", La no-vela latinoamericana en vísperas. de un nuevosiglo. México: Siglo XXI, 1981.
_____ . "La novela latinoamericana en vís-peras de un nuevo siglo", La novela latinoame-ricana en vísperas de un nuevo siglo. México:Siglo XXI, 1981.
_____ . "Carta", Casa de las Américas, n.125 (1981), p. 71.
_____ • "Problemática de la actual novelalatinoamericana", Tientos y diferencias. BuenosAires: Calicanto Editorial, 1976.
_____ • La música en Cuba. México:Fondo de Cultura Económica, 1946.
Durán Luzio, Juan. "Nuestra América, el gran pro-pósito de Alejo Carpentier", Cuadernos ameri-canos, Vol. 238 (1980), pp. 22-34.
. Durán Luzio, Juan. Creación yutopía. Heredia: EUNA, 1979.
Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religio-nes. México: Ediciones Era, 1975.
Flores, Angel y Silva, Raúl. La novela hispanoa-mericaactual. NewYork: Las Américas, 1971.
Fuentes, Carlos. La nueva novela hispanoamerica-na. México: Joaquín Mortiz, 1980.
Gálvez Acero, Marina. La novela hispanoameri-cana del siglo XX. Madrid: Ed. Cincel, 1981.
Goldmann, Lucien. Para una sociología de la.no-vela. Madrid: Ed. Ciencia Nueva, 1975.
Greimas, A.J. Semántica estructural. Madrid: Gre-dos, 1976.
Harss, Luis. Los nuestros. Buenos Aires: Ed. Su-damericana, 1977.
Kristeva, Julia. El texto de la novela. Barcelona:Lumen, 1974.
Kuteischikova, Vera "Carpentier ha muerto", Casa. de las Américas, n. 122 (1980), p. 94.
Menton, Seymour "Alejo Carpentier, La consagra-ción de la primavera", Revista Iberoamericana,n. 110-111 (1980), pp. 342-345.
Mocega-González, Esther P. "La consagración dela primavera: La Danza y la Revolución", His-panicJournal, Vol. 4, n. 2 (1983), pp. 65-76.
PEREZ: Sintagmas y paradigmas ... 53
Ospovat, Lev. "El hombre y la historia", ALejoCarpentier. La Habana: Casa de las Américas,1977.
Paz, Octavio. EL laberinto de LasoLedad. México:Fondo de Cultura Económica, 1977.
Pérez Miguel, Rafael. La consagración de Lapri-mavera: Una interpretación materialista-dia-léctica de Lahistoria. San José, Universidad deCosta Rica, Sistema de Estudios de Posgrado,1984.
Picado, Manuel. "En tomo a Carpentier", Revistade la Universidad de Costa Rica, n. 41 (1975),pp. 216-217.
Pollmann, Leo. La nueva noveLa en Francia e lbe-roamérica. Madrid: Gredas, 1971.
Salzman, La música del sigLo XX. Buenos Aires:Ed. Víctor Lerú, 1967.
Santander, Carlos. "Lo maravilloso en la obra deAlejo Carpentier", Atenea (Concepción), n. 409(1965), pp. 99-126.
Saussure, Ferdinand de. Curso de lingüística gene-raL. Buenos Aires: Editorial Losada, 1978.
Shaw, Donald L. Nueva narrativa hispanoamerica-na. Madrid: Editorial Cátedra, 1981.