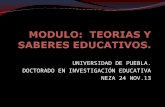Universidad y conocimiento: nuevos paradigmas para afrontar los retos del desarrollo
Transcript of Universidad y conocimiento: nuevos paradigmas para afrontar los retos del desarrollo
Recibido: 11-4-2012 - Aceptado: 13-05-2012 Página 63
UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO: NUEVOS PARADIGMAS PARA AFRONTAR
LOS RETOS DEL DESARROLLO
Jesús Peña Cedillo Docente-Investigador de la Universidad Simón Bolívar (USB)
Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la USB M.Sc. en Planificación de la Ciencia y la Tecnología, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV)
RESUMEN En este trabajo se explora, a partir de una doble aproximación histórica y socio-política, cómo las circunstancias sociales y económicas del tiempo actual exigen y hacen posible una alternativa en la orientación esencial de las instituciones universitarias que les permita su más amplia y activa incorporación a la lucha por el desarrollo. En esa perspectiva, se discute la evolución que han sufrido estas entidades a lo largo de los siglos, haciendo énfasis en las mutaciones que se han producido en sus misiones fundamentales. Los resultados demuestran: 1) procesos de producción y uso de conocimiento encontrados con la desigualdad dado el modelo económico; 2) Necesidad de una transición entre modos de producción de conocimientos; 3) Mercantilización del conocimiento a través del esquema empresarial de las universidades; 4) Búsqueda de un esquema alternativo para la transformación social y el desarrollo. Estamos ante la presencia de una transición entre paradigmas de universidad y conocimiento para alcanzar un nuevo desarrollo.
Palabras Clave: Universidad, Conocimiento, Innovación, Transformación Social, Desarrollo.
ABSTRACT
In this paper it is explored, from a double historical and socio-political approximation, how the social and economic circumstances of the current time demand and make possible an alternative in the essential orientation of the university institutions that allow them their wider and more active incorporation in the fight for development. With that perspective, it is discussed the evolution that these entities have suffered throughout the centuries, making emphasis in the mutations that have taken place in their fundamental missions. The results demonstrate: 1) processes of production and use of knowledge met with the inequality in view of the economic model; 2) Need of a transition between manners of production of knowledge; 3) Commercialization of knowledge through the managerial scheme of the universities; 4) Search of an alternative scheme for social transformation and development. We are before the presence of a transition between paradigms of university and knowledge to reach a new development.
Key Words: University, Knowledge, Innovation, Social Change, Development
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 64
Introducción La búsqueda del desarrollo social
(y no simplemente del crecimiento económico) exige la más amplia y extensa agregación de conocimiento y talento, no solo en función de las actividades usualmente denominadas como „productivas‟, sino principalmente para lograr su articulación con objetivos que permitan superar de manera contundente y sostenible los rezagos en educación, ingresos, derechos, infraestructura y acceso a bienes y servicios, que aún sufren la mayoría de los pobladores del planeta (BID, 2000; CEPAL, 2002; Medina, 2001; Ocampo, 2005; PNUD, 2006, 2010; Sen, 2000).
La tarea planteada obliga a poner sobre la mesa el contexto en que actúan las instancias universitarias. Destacan los niveles de desigualdad que históricamente han caracterizado al mundo en términos generales y a Latinoamérica en particular. Si bien es indudable –a la luz de la data disponible- que tal situación ha ido mejorando en buena parte de nuestros países durante la última década (CEPAL, 1999-2011), ello se ha ido produciendo principalmente por los nuevos enfoques que hacia el desarrollo se han ido imponiendo, alejándonos del período neoliberal que condujo a las décadas pérdidas por la región a finales del siglo XX (Bell y López, 2003; Brieger, 2002; Ramírez, 1999), y se han dado al margen (y a veces en contraposición) con las posturas de buena parte de nuestras universidades más representativas, muchas de las cuales en esas mismas décadas
orientaron su transformación hacia modelos asociados al economicismo neoliberal, encontrándose hoy en día descolocadas frente a la sociedad ante el fracaso y reflujo de tales políticas (Figueroa, 2002; Soto, 2006; Yarzábal, 1999).
No podemos ser ciegos a la necesaria superación de esa aberrante contraposición: unas sociedades en lucha contra la pobreza real vs. la debilidad del compromiso universitario con ese reto. En este trabajo se explora, a partir de una doble aproximación histórica y socio-política, cómo las circunstancias sociales y económicas del tiempo actual exigen y hacen posible una alternativa en la orientación esencial de las instituciones universitarias que les permita su más amplia y activa incorporación a la lucha por el desarrollo. En esa perspectiva, se discute la evolución que han sufrido estas entidades a lo largo de los siglos, haciendo énfasis en las mutaciones que se han producido en sus misiones fundamentales.
1. Modos de hacer en el conocimiento
Las presiones por el cambio en las universidades no derivan solo de un erróneo alineamiento institucional con políticas y visiones del mundo que están quedando en el pasado, sino que también surgen de una tendencia global que, paradójicamente, ha conducido a que los procesos de producción y de uso del conocimiento, tal como hasta ahora son promovidos, se hayan entroncado cada vez más con el
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 65
incremento de la desigualdad y no con su superación (Fagerberg et al, 1997). Las universidades, con sus decisiones estratégicas de las últimas décadas, se han sumado a ese proceso perverso (Rodríguez Gómez, 2006). Concentrémonos antes que todo en un conjunto de asuntos que son relevantes para contextualizar adecuadamente la argumentación aquí contenida. El primero de tales asuntos nos remite a la creencia generalizada de que la riqueza social es producto directo de la aplicación creciente de conocimientos y tecnologías; pero esta apreciación deja por fuera por lo menos dos consideraciones básicas: a) es un grave error pensar que solo la ciencia y la tecnología explican las transformaciones sociales experimentadas por la humanidad a través de los siglos, ya que su incidencia siempre se da enmarcada en procesos socio-políticos y económicos complejos, que superan cualquier pretensión de determinismo tecnológico (Álvarez, 1999), y b) la riqueza social solo se produce gracias a la mediación del trabajo humano (conclusión a la que llegaron por distintas vías pensadores tan distantes como Adam Smith (1997 [1776]) y Karl Marx (1997[1867-1894]), y siempre, para poder entender la incidencia del conocimiento, debe considerarse cómo se valora (o no) el trabajo humano y sus frutos; es el trabajo humano el que hace trascendente el conocimiento. Otro aspecto problemático surge cuando se intenta utilizar el conocimiento científico para escoger
fines. Ya ha sido demostrada su incapacidad para ello en virtud, entre otras cosas, de su demasiada estrecha atadura a métodos y normas pretendidamente exentos de valores (Martínez, 1997; Sorell, 1993). Tal constatación es relevante para nuestros propósitos en virtud de que, tal como exponemos más adelante, el cambio universitario no puede provenir de una decisión solo atinente a quienes hacen ciencia o vida universitaria, sustentándose en una pretendida superioridad de su quehacer. En ese sentido, debemos desmitificar el papel del conocimiento científico como saber superior en todos los ámbitos. Solo para ejemplificar, mencionemos el conocimiento perceptivo y el conocimiento político (que no es el de la ciencia política). Ambos, sin ser científicos, representan la capacidad estratégica que poseen y aplican individuos y colectivos, logrando con ellos una selección de fines muchísimo más efectiva y definitivamente más asociada a lo que los grupos sociales necesitan y desean, en comparación con el conocimiento científico (Peña, 2009; Sorell, 1993). Incluso entre quienes impulsan el modelo universitario empresarial (que discutiremos con posterioridad, pero del que adelantamos que asume varias modalidades, entre otras una en que se expresa formalmente como una universidad pública y autónoma), el conocimiento hoy en día considerado valioso no es solo aquel que demuestra ser „confiable y reproducible‟, sino que cada vez más tiene que ser validado y
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 66
apropiado por grupos más amplios y heterogéneos de actores sociales, actuando en redes de colaboración flexibles capaces de aglutinar suficiente masa crítica de recursos y capacidades (Etzkowitz, 2003; Gibbons et al., 1994; Porter, 1998). Estrechamente conectado con lo anterior, se debe señalar que prácticamente en todos los procesos de desarrollo científico, incluso en aquellos que pueden ser considerados como muy básicos o teóricos, es posible rastrear durante su construcción muchísimas interacciones sociales, cognitivas y productivas, en espacios distintos a los que ocupaban los académicos; aun cuando al final solo ellos aparezcan como los generadores de ese conocimiento nuevo. Y, por otro lado, la ciencia también muta. Es decir, la manera de hacer ciencia (y en general de producir conocimiento) no ha sido la misma durante todos los siglos en que ha logrado su extraordinaria expansión. Muchas son las tesis que intentan explicar cómo se genera, difunde y utiliza el conocimiento, asumidas como válidas por los artífices de las políticas públicas a lo largo del tiempo. Destacan, por ejemplo, los modelos lineales de innovación (que postulan la uni-direccionalidad del esfuerzo desde la acción académica hasta el desarrollo y uso de las tecnologías), el Triángulo de Sábato (que tempranamente apuntaba a la necesaria relación entre sectores diversos: academia, industria y Estado), los „modos de investigación‟ de Gibbons, los Sistemas Nacionales de
Innovación, la Triple Hélice (que actualiza y complejiza el Triángulo de Sábato, entre otros) (Véanse entre muchos: Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Gibbons et al., 1994; Lundvall, 1992; Sábato y Botana, 1968). Detengámonos un momento ante la ya mencionada tipología de los „modos‟ desarrollada por Gibbons. Simplificando bastante, el „modo 1‟ describe una ciencia centrada en la acción individual de los investigadores, únicos responsables (y capaces) de definir tanto los problemas a ser abordados, como el destino del conocimiento generado. Este „modo‟ ha ido paulatinamente quedando en desuso. Durante el último tercio del siglo pasado, particularmente en el mundo capitalista desarrollado, se ha estado implantando un „modo 2‟: una ciencia más colaborativa, más transdisciplinaria, más asociada con los procesos económicos de producción, etc. De igual manera, los criterios de validación del conocimiento pasan de ser los tradicionales referidos a confiabilidad, reproducibilidad, consistencia, entre otras, para ahora tener prevalencia los provenientes de la diversidad de actores, los efectos sociales, el tratamiento del medio ambiente, la cooperación, la ruptura disciplinar. Tampoco nos encontraríamos ya ante demandantes pasivos de conocimientos, sino ante solicitudes cada vez mayores de que los no académicos también sean participantes activos en estos procesos. Desde otro punto de vista, lo que caracteriza las nuevas maneras de
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 67
enfrentar la ciencia y el desarrollo tecnológico no es tanto el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de esos elementos a todos los instrumentos y medios que utiliza el ser humano para satisfacer sus necesidades. Estamos, entonces, presenciando el despliegue de un ‘modo de producción de conocimientos’ socialmente difuminado, difundido, distribuido. Pero, al parecer, la transición entre esos modos estaría todavía incompleta, en particular por los vestigios de „modo 1‟ que prevalecerían en el mundo universitario (Unión Europea, 1999). A partir de esa constatación, se justificaría el cambio en estas instituciones, presentándolo bajo dos esferas: por un lado, se impulsa la modificación de sus fines últimos (haciendo a las universidades, abierta o encubiertamente, más empresariales; más orientadas al sector productivo desde una visión de negocios), y por otro, se presiona por una obligatoria restructuración en las maneras de hacer, incluyendo la preponderancia de actores económicos extra-universitarios tanto en los procesos de generación del conocimiento, como en la definición de sus objetivos y del uso final del mismo. ¿Qué está detrás de estas maneras de interpretar la evolución del quehacer en torno al conocimiento? Para hacer realidad los cambios de „modo‟ señalados, durante las últimas décadas han sido construidos mecanismos económicos extraordinariamente eficientes para
aprovechar el conocimiento colectivo. De hecho, las sociedades más opulentas están apostando e invirtiendo masivamente en la construcción de culturas para compartir conocimientos. En efecto, el sistema económico, como parte de su búsqueda de mayor eficiencia y competitividad, y de un mayor rendimiento del capital, ha terminado por reconocer expresamente la naturaleza social, colectiva y colaborativa de los procesos de generación y difusión del conocimiento, abandonando valores esenciales del liberalismo, tales como: la primacía de las decisiones individualistas propias del supuesto „homo economicus’ y la omnipresencia de la „mano invisible del mercado‟; ambos mecanismos considerados por esas posturas económicas como los mejores para la asignación de recursos. Es, a partir de allí, que se abre cauce a nuevos esquemas de acción económica centradas en el aprovechamiento del conocimiento (tipo clusters, redes, sistemas de innovación, entre otras (Freeman, 1987; Porter, 1998), que van mucho más allá de las tradicionales alianzas estratégicas, joint ventures y demás aproximaciones propias de la ortodoxia competitiva). La evolución hacia la cooperación ha significado un inmenso paso adelante en los esquemas de producción de conocimiento, pero el marco en que ha sido impulsada ha conducido a que los emprendimientos cooperativos que han sido privilegiados hayan tenido una salida predominantemente caracterizada por la
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 68
„coopetencia‟, que no es más que utilizar la cooperación para mejor competir; una visión claramente subordinada a los propósitos del ámbito empresarial (Brandenburger y Nalebuff, 1997). Pero los efectos de esas iniciativas no se detienen en la promoción de una más efectiva competencia, sino que también favorecen dinámicas crecientes de apropiación privada del conocimiento (a pesar de que, como se ha señalado, éste tiene un innegable origen dentro de procesos sociales, colectivos y colaborativos). Ello ha conducido a que sean porciones cada vez más acotadas de los habitantes del planeta los que acumulen el conocimiento que es considerado de valor (Castells, 1996-1998). Agréguese a ese contundente curso de los acontecimientos ampliamente excluyente y diferenciador, otro hecho que lo complementa y refuerza: resulta ser que una de las características que hace peculiar el conocimiento es que se trata de un recurso que no se desgasta al utilizarlo, sino que por el contrario entrega a quien accede a él (y sabe aprovecharlo) un incremento adicional en sus capacidades y oportunidades, en tanto los que no lo poseen o no pueden aprovecharlo quedan momento a momento más rezagados. Como parte de la maquinaria promotora de estas modalidades de crecimiento económico a través de la apropiación privada del conocimiento, actúa la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impulsa
mecanismos que cada vez más amplían sin rubor los derechos de propiedad intelectual, restringiendo la libre circulación del conocimiento, porque supuestamente así se promueve mejor el desarrollo. Esa evolución del derecho de propiedad intelectual ha traspasado ya todas las fronteras imaginables, llegando a representar en estos momentos un grave peligro para la protección del patrimonio público de la humanidad, el cual se encuentra claramente amenazado por el interés particular (Quéau, 2000). En este contexto vale la pena mencionar lo que ya es un tópico: se habla de „economías fundadas en el saber‟ o de la „sociedad del conocimiento‟, queriéndose indicar con ello que todos los procesos que permiten generar riqueza están relacionados con una creciente presencia del conocimiento en todas las actividades sociales y con una interminable producción de saberes orientados a innovar. A partir de allí surge una mitología que requiere ser sometida a crítica. Si bien es cierto que durante el siglo pasado ha sido creciente la importancia del capital intelectual intangible en el desarrollo productivo (específicamente en los contextos más industrializados), esa evolución ha dejado intacta la esencia de un sistema económico que por su naturaleza y las dinámicas que les son propias distribuye muy asimétricamente la riqueza socialmente producida, generando inevitablemente inequidad y
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 69
subdesarrollo (Safranski, 2004; Stiglitz, 2002; Tortosa, 1993). No podemos extrañarnos de esta situación. El efecto del conocimiento sobre la vida toda (y no solo sobre la economía o las universidades), siempre ha sido en mayor o menor medida moderado o amplificado por las maneras de ser y de hacer de los modelos económicos dominantes en cada momento de la historia. Desde hace más de dos siglos ha sido el capitalismo, y más exactamente la lógica del capital (Fernández Liria y Alegre Zahonero, 2010; Mészáros, 2001) lo que ha estado conduciendo las principales transformaciones en el ámbito del conocimiento y en el plano institucional. Y como ya hemos señalado, hoy en día esos mecanismos se caracterizan por la prevalencia de un conocimiento que a tasas crecientes es explotado y privatizado y que –a la vez- deviene en conocimiento explotador y privatizador. Bajo esta dinámica, áreas tradicionalmente consideradas de carácter público, incluyendo la investigación desarrollada desde las universidades, han estado pasando paulatinamente al ámbito privado. El surgimiento de las „universidades empresariales‟ solo representa una nueva vuelta de tuerca en esa dinámica que apuesta por una mayor productividad y eficiencia en la reproducción del capital. Llegados a este lugar, se hace propicio recorrer brevemente la historia de las universidades en su relación con el conocimiento.
2. Una breve historia de las universidades: en clave del conocimiento La historia de las universidades es muy reveladora de la transformación profunda que las prácticas asociadas al conocimiento han sufrido. Si bien no puede reducirse la crónica de sus mutaciones institucionales solo a ese elemento, en él nos concentraremos ya que es el crucial para los propósitos de este trabajo. Las instituciones que hoy en día conocemos como universidades surgieron hace más de ocho siglos. En el XII fueron establecidas las de Bolonia y París, luego se constituyeron Oxford y Cambridge. Ya hacia el siglo XIV existían en Europa unas 70 universidades de gran prestigio (conocidas en ese tiempo como Studium Generale) (Rasdall, 1966; Rüegg, 1994-1999), pero todas ellas seguían un esquema de funcionamiento denominado magisterial o religioso, según se quiera hacer énfasis en un elemento u otro. Müller (1996) habla de cuatro etapas en esa historia: la universidad de la fe, la universidad de la razón, la universidad del descubrimiento y la universidad del cálculo. La universidad medieval originaria es la „universidad de la fe‟, caracterizada por su casi omnipotente ortodoxia religiosa. En torno a la enseñanza se desarrollaban todas sus actividades, las cuales no tenían nada que ver con alguna pretensión de dominio sobre la naturaleza o mejora de la calidad de vida de la población. Necesario es acotar, y no es
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 70
secundario, que tales actividades y propósitos económicos y sociales ya podían reconocerse en otras instancias contemporáneas, mas no en las universitarias. No es sino hasta comienzos del siglo XIX cuando surge un modelo universitario radicalmente distinto: la denominada „universidad de la razón‟. El ejemplo más reconocido de esa transformación lo representó la Universidad de Berlín, con Alexander von Humboldt como su principal auspiciador. Se introduce la investigación como una novísima actividad sustantiva de la universidad, siendo lo más característico que no se plantea como contrapuesta a la enseñanza, sino que se postula que ambas tareas deben practicarse conjuntamente (Clark, 1997). Cuando esos principios se llevaron a término (cosa que no sucedió en todas las instituciones) las consecuencias fueron extraordinarias, no siendo la menor de ellas el surgimiento de los científicos profesionales y de las comunidades académicas con sus propios intereses de auto-preservación (Ben-David, 1984). En las postrimerías del siglo XIX nos encontramos con otra importantísima mutación concomitante. El mundo de la tecnología, su aplicación a soluciones concretas de la vida cotidiana, también encontró su momento para institucionalizarse en el seno universitario (ya lo había hecho en otros terrenos sociales y económicos, particularmente con su auge a finales del siglo XVIII durante la primera
Revolución Industrial). Crecientemente se desarrollaron las interacciones entre los conocimientos científicos y las habilidades técnicas, nutriéndose mutuamente ambas esferas. Se trató de un salto importante más allá del proyecto humboldtiano y se acuñó un término diferenciador: la „universidad del descubrimiento‟, caracterizada por una investigación (particularmente en el ámbito de las ciencias naturales) estrechamente asociada a la producción de tecnologías de amplia difusión (Müller, 1996). En esa misma época comienza a destacarse el llamado „tercer rol‟ universitario, también conocido como „extensión‟. En efecto, el siglo XX presencia el surgimiento de las universidades con facilidades para actividades productivas, en las cuales se promueve la enseñanza de conocimientos orientados a la aplicación de tecnologías, principalmente en el área agropecuaria. El paso siguiente fue la mayor relevancia institucional otorgada a la „extensión tecnológica‟ (Rogers, 1995) y la creación de instancias especializadas en la investigación y desarrollo (I+D) (Freeman y Soete, 1997). No era lo menos importante el efecto que el conocimiento aplicado y la formación extra muros comenzó a tener sobre el progreso de las localidades y regiones aledañas a las universidades. La extensión no surge como una actividad contrapuesta a la enseñanza y la investigación, sino que –al igual que sucedió con la transformación humboldtiana- se procuraba combinar e
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 71
integrar las tres actividades. La tarea era (y en gran medida sigue siendo) conjugar el esfuerzo de estudiantes, docentes, investigadores y tecnólogos con propósitos de directa incidencia externa en el seno de la sociedad. América Latina tuvo la peculiaridad de intentar generar un perfil de acción asociado a la lucha contra las desigualdades. La „reforma‟ o „renovación‟ universitaria se constituyó en un poderoso fenómeno peculiar de la región que permitió–con sus altibajos- aglutinar esfuerzos para enlazar la universidad con la sociedad desde una perspectiva transformadora en búsqueda de la equidad (Biagini, 2000). Su desaparición como fuerte movimiento socio-político y académico a mediados de los años ochenta del siglo XX, tiene estrecha relación con otra mutación de las universidades: el surgimiento de la „universidad del cálculo‟, poco feliz término de Müller (1996) que preferimos sustituir por el más descriptivo y clarificador de „universidad empresarial‟ (que, como ya hemos señalado, adquiere formas diversas, incluyendo la que correspondería a una universidad pública y autónoma que, en la práctica, se subordina a los intereses de sectores privados). Lo más preciso que se puede decir de este tipo de cambio universitario es que se propone un mayor estrechamiento de los lazos entre la universidad y la perpetuación de la sociedad tal como es, al permitir un mejor engranaje de los mecanismos del capital, ya no solo impactando
principalmente la superestructura y las cosmovisiones, sino también muy directamente la eficiencia de los procesos productivos. Pero ello no sucede sin costos sociales extremos. Si bien se supone que las nuevas prácticas en el plano del conocimiento incorporan positivamente al mundo universitario nuevos valores, nuevos actores y nuevos intereses, incluyendo, por ejemplo, lo ambiental; tales incorporaciones solo se realizan parcial y desdibujadamente. Al no tratarse de elementos secundarios para el quehacer universitario, sino que más bien están llamados a afectar su esencia y sus fines; su incorporación a la medida de la „universidad empresarial‟ se da (debe darse) en condiciones de subordinación (más exactamente de subsunción) y, por tanto, las nuevas lógicas asociadas al conocimiento se ven truncadas y modificadas, motorizándose así procesos que van a contravía de lo que sabemos funciona mejor. Un primer caso útil para ejemplificar lo dicho lo representa lo que sucede con los nuevos actores formalmente reconocidos por las nuevas prácticas. Estos no terminan actuando como agentes realmente definitorios ni para el quehacer de la universidad ni para los procesos del conocimiento; salvo la lógica y nada sorprendente excepción de los actores empresariales, quienes incluso desplazan a los universitarios, a los investigadores y a los tecnólogos de las posiciones decisorias (¡y a la vez los presionan
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 72
para que devengan ellos mismos en empresarios!) (Etzkowitz, 2003). Tampoco se expresan en plenitud las nuevas maneras de juzgar y evaluar las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que formalmente deberían ir más allá del juicio de los pares. Los „impares‟ son importantes si y solo si en su tope valorativo se encuentran los beneficios que el nuevo conocimiento pudiese generar. La universidad empresarial con importantes capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) se diseña no para el aprendizaje o la formación de un sujeto integral, mucho menos de uno comprometido con su sociedad (definida más allá de lo empresarial o de los mercados). Igualmente lejos está la intención de constituir una comunidad de rigor intelectual; es más bien, como dice Müller (1996), un auténtico mercado de la investigación. Los miembros de una institución tal no tienden a compartir valores o fines últimos más allá de lo que les exige el objetivo del beneficio económico y/o de lograr compensaciones por parte de quienes los incorporan a sus esquemas productivos, devenido ello en medida suprema de su éxito. Una institución con esas características difícilmente podrá jugar un papel relevante en las tareas del desarrollo. En definitiva, a pesar de que ahora el „modo 2‟, las redes y los sistemas de innovación aparentemente intentan poner de relieve la importancia de lo colectivo, lo heterogéneo, la participación, lo social y lo colaborativo
(todas características intrínsecas a los nuevos procesos de generación y uso del conocimiento); el destino final de esas nuevas configuraciones en las universidades sigue siendo el mismo: subsumirse (y, por tanto, subordinarse y „desnaturalizarse‟) en la dinámica de la apropiación privada de los beneficios. En esa dinámica, la formación, la investigación y la extensión universitaria han pasado a ser entendidas cada vez más como capitalización del conocimiento, convertir el conocimiento en capital. Y esa es la transformación que desde finales del siglo XX se ha concretado, en mayor o menor medida, en el grueso de las universidades a nivel global (Haug, 2005; Unión Europea, 1999). Nos encontramos ante un mecanismo dilapidador y privatizador del esfuerzo social común; pero resulta que no hay razón ni económica, ni académica, ni derivada de los estudios acerca del conocimiento, que demuestre la superioridad de tal trayectoria universitaria empresarial (en términos de los beneficios que a fin de cuentas son percibidos por la mayoría de los ciudadanos). Muy por el contrario, nos encontramos ante una salida interesada que tiene como peculiaridad que sus incidencias son sumamente negativas para sociedades ya de por sí altamente desiguales como las latinoamericanas. Al respecto, piénsese en lo que los mercados han logrado con el conocimiento privatizado en el sector salud. Señala la Organización Mundial de Salud (OMS, 2004) que solo “el 10% de los recursos mundiales destinados a
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 73
investigación en salud se dedica a las enfermedades responsables del 90% de la carga mundial de morbilidad” (la conocida brecha del 10/90); lo que puede expresarse igualmente señalando que sólo el 10% de la población mundial se beneficia del 90% de las decenas de millardos de dólares que al año se destinan a la investigación sanitaria pública y privada. Como parte de esta situación, las enfermedades tropicales, responsables de un tercio de las muertes que por enfermedad anualmente acaecen en el mundo, solo reciben de la industria farmacéutica un 1% de las medicinas que se producen. Y más todavía, conociéndose que el 93% de la mortalidad prevenible en el mundo se concentra en los países en desarrollo, en los países industrializados se gasta más de 200 veces más en investigación por año de vida potencial perdido (OMS, 2004). Llegados a este punto podemos ser concluyentes. En un momento en que el sistema económico predominante puede describirse como un mercantilismo de las corporaciones, siendo una de sus características esenciales que las decisiones sociales, políticas y económicas, estén cada vez más concentradas en las instituciones privadas, sin ningún mecanismo de control social; no es de extrañar que estemos también en presencia de una creciente presión sobre las universidades para involucrarse activamente en la comercialización de la investigación (Motohashi, 2005). La finalidad: lograr consolidar cambios que perfeccionen la estructura de
funcionamiento del sistema del capital, sin que se produzcan transformaciones de fondo en los fines, valores y beneficiarios que lo conducen. De esa dinámica no han podido escapar ni la ciencia ni las universidades. En el mundo económicamente más poderoso (pero en un proceso cada vez más visto en América Latina), la mercantilización del conocimiento ya es en sí misma un modelo de negocios, al punto tal de que a través de él se están transfiriendo a los privados, masiva y aceleradamente, activos que son públicos. Y eso incluye a los investigadores y a los universitarios en general. 3. ¿Existen alternativas al esquema universitario empresarialista? Siendo los fenómenos descritos muy poderosos en el mundo más industrializado, cabe preguntarse: ¿estamos ante eventos irreversibles e indetenibles, particularmente en lo que se refiere a las universidades latinoamericanas? Para las universidades y para los procesos de generación y uso del conocimiento hay alternativas más allá de la subordinación a la lógica empresarial. Alternativas que necesariamente deberán confrontar la mitología que ha sido construida alrededor de la sociedad del conocimiento como el mundo feliz que nos estaría esperando. Discurso que oculta la verdadera esencia de los procesos en curso: el perfeccionamiento de la explotación del trabajo, la profundización de la inequidad y la
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 74
exclusión, y la perpetuación del subdesarrollo para la mayoría de la población mundial. El momento actual hace ahora más propicia y necesaria esa confrontación, debido al contrasentido que implica el fracaso (y cambio) en nuestra región de tales políticas económicas y la continuidad de la trayectoria que predomina en las universidades, ajena al desarrollo social, como si nada hubiese pasado durante los últimos lustros. Justamente, uno de los retos del presente es poner en evidencia con mucho más fuerza las características de un enfoque particularmente negativo y preocupante para el avance socio-económico integral de nuestras sociedades. Lo peculiar del momento actual, por lo menos en Latinoamérica, es que se han abierto espacios para desatar el destino de esas instituciones de la lógica privatizadora del capital y para la aplicación de propuestas distintas, cuestionadoras del devenir heredado. Para lograr una ciencia y unas instituciones al mismo tiempo generadoras de conocimiento y comprometidas con su sociedad y con los objetivos de desarrollo, se requiere un tipo particular de valores éticos, estéticos, filosóficos, políticos, económicos, entre otras, que, primero, no se consiguen al interior de las disciplinas científicas y, segundo, no se potencian sino que más bien se disminuyen, ocultan y hasta se pervierten, en los arreglos
institucionales asociados a las universidades empresariales. Así, por ejemplo, esa creencia (porque solo es eso, una aparente verdad no fundamentada) de que corresponde a las universidades la principal responsabilidad de transformarse en función de lograr mayor cooperación con las empresas es falsa. Esta supuesta verdad económica e institucional es una imposición a la universidad y a la sociedad toda, derivada de las lógicas del capital antes descritas. No es alineando a las universidades con las demandas de los mercados como ellas mejor contribuyen a integrar el conocimiento al sistema económico y social. Los mecanismos son otros. Muy destacados investigadores hace ya tiempo aportaron evidencia de que las universidades contribuyen al progreso de la productividad y la innovación principalmente por la vía del avance del conocimiento en los campos científicos relacionados con la actividad empresarial de interés, más que por la vía de los resultados concretos de investigación. Como contraparte de este fenómeno, el personal universitario se hace valioso en el mundo económico por su manera general de tratar con el conocimiento, por su pensamiento creativo, por su capacidad de resolver problemas de Innovación+Desarrollo (I+D) en el terreno industrial (Rosenberg y Nelson, 1994). Desde la contraparte empresarial, también hay evidencia de que las posibilidades de innovación logran ser explotadas principalmente por aquellas
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 75
organizaciones con capacidades para reconocer el valor del conocimiento externo que circula, asimilarlo y aplicarlo. Esas capacidades son internas a la empresa, la cual debe acumular conocimiento previo (a través de mecanismos diversos, uno de ellos incorporando entre su personal a científicos y técnicos provenientes del mundo de I+D universitario) (Cohen y Levinthal, 1990; Gregersen, 2000). Este personal altamente calificado, incorporado al mundo empresarial, es esencial no sólo para la generación „interna‟ de conocimiento, sino también para acceder a fuentes externas, para efectuarle preguntas precisas a investigadores académicos y para adaptar resultados a las necesidades específicas de la empresa. Para el éxito de una empresa aprovechando la vía del conocimiento y de la innovación, es más importante fortalecer las competencias científicas dentro de su sistema empresarial antes que promover la mercantilización del sistema académico (Lundvall, 2002). Es decir, la evidencia hace décadas apunta en una dirección de cambio distinta a la que implica el modelo de universidad empresarial. 4. Una universidad para la transformación social y el desarrollo (un ‘modo 3’ para Latinoamérica) Por más que se nos repita intensamente lo contrario, los retos que el siglo XXI presenta a las universidades no son los mercantiles. A la inversa, el objetivo a perseguir en este siglo es adecuarse sustantiva y esencialmente a
las tareas del desarrollo de la sociedad y a las nuevas maneras en que se genera el conocimiento en clave opuesta al modelo empresarial neoliberal. La superación del subdesarrollo debe considerarse un proceso de aprendizaje evolutivo, al igual que lo son los procesos de innovación (Bryant, 2001). Es por ello que las diferentes formas de reducir la desigualdad pueden llegar a correlacionarse con la expansión de las capacidades para innovar en condiciones de solidaridad y no de competencia. Se ha establecido con claridad que lo crucial para propósitos de innovación económica y social, es el establecimiento de relaciones, conexiones, entre los diferentes tipos de organizaciones llamadas a colaborar y compartir conocimiento (Edquist, 1997; Lundvall, 1992). El propósito es hacer un uso socialmente valioso del conocimiento, lo que obliga a sumar esfuerzos para consolidar las nuevas maneras de producirlos y difundirlos, pero respetando su verdadera esencia, esto es: para compartir y socializar sus resultados, no hacer un simulacro de cooperación y privatizar la participación y los logros que se alcancen. Cualquier intento de transformación universitaria en nuestras latitudes debe reconocer que nuestros problemas fundamentales giran en torno a temas como la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la alimentación, la vivienda, entre otras, y no solo en torno a las altas tecnologías, el crecimiento económico, la competitividad de los
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 76
mercados o la innovación en abstracto. Sin duda son también retos posibles de abordar, pero lograr una implicación institucional con el entorno que sea sustentable en el largo plazo, requiere que las capacidades nuevas que se promuevan y soporten sean utilizables en nuestros contextos, para los problemas de nuestras sociedades, y sin sometimiento a otras lógicas que los pervierten, en particular las de privatización del conocimiento y acumulación del capital (Mészáros, 2001; Stiglitz, 2002). Lo que hará sostenible a nuestras instituciones universitarias es afrontar el reto de avanzar en el camino de las muy sólidas capacidades en ciencia, tecnología e innovación, sin abandonar nuestros problemas. Se trata de poner en acción capacidades, recursos y conocimiento avanzado en el espacio muchas veces despreciado de la acción social. Hay ámbitos para incorporar conocimientos, particularmente si pensamos en las necesidades de los más abandonados. Destacan por lo menos tres de ellos: a) Abrir espacios de formación útil para mucho más gente mejor calificada, destinada a actuar en espacios sociales deprimidos; b) Entroncar los nuevos conocimientos con las tradiciones productivas de nuestros países, con propuestas sociales y emprendimientos económicos de gran envergadura, y c) Coordinar amplios esfuerzos de cooperación universitarios y extra-universitarios en procura de mayor calidad de vida y equidad social, de transformación de la sociedad.
Todo ello en su conjunto tendría tal impacto que allí sí que vale la pena impulsar un cambio institucional profundo en el esquema de acción y de valores universitario. Destaca entre esos espacios sociales para la innovación el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, el cual debe propender sin duda alguna a la mayor expansión de las capacidades de la gente, pero enfrentando el carácter de esas calificaciones y el balance de su orientación (hoy en día notablemente economicistas) atendiendo con mayor rigor la función social que las sociedades exigen. En este trayecto se debe aprender sustantivamente de la colaboración con otros actores en la resolución de los problemas prácticos que los afectan. Formar a ciudadanos capaces de identificar sus necesidades, de comunicarlas y de participar en los procesos innovativos que conduzcan a su solución, es uno de los caminos a través de los cuales las universidades pueden abrir las compuertas a la transformación social para el desarrollo. Lo que en el fondo se propone es traducir al propósito social lo que se ha considerado válido para la estrategia empresarial: procurar la formación de personal calificado que actúe en las comunidades y en los espacios en donde se desea propiciar el cambio social. Por otra parte, identificar cómo progresa el avance en este camino hacia universidades para la transformación social obliga, en la práctica, a considerar algunos procesos
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 77
más en detalle. Aquí, por razones de espacio, solo los comentaremos muy brevemente. Desde nuestra perspectiva, se deben propiciar y monitorear los cambios en por lo menos cinco dimensiones básicas: i) actores participantes, ii) poder distribuido, iii) problemas reconocidos, iv) agendas concretas de Innovación+ Desarrollo + Investigación (I+D+i), y v) cooperación regional (latinoamericana). Para los que definen las políticas (en la práctica una multiplicidad heterogénea de actores sociales, políticos y económicos) es importante tener herramientas y maneras de guiar adecuadamente la trayectoria universitaria hacia los nuevos propósitos. En tal sentido, en esas cinco dimensiones se deben tomar iniciativas que procuren: ampliar el espectro de los actores participantes, hacer transparentes los mecanismos que conducen a la definición de los problemas relevantes, democratizar y poner el acento social en las agendas de investigación e innovación que terminen concretándose (ya que allí se refleja el resultado del juego de intereses y la capacidad de influir de cada cual en la definición de las demandas), fortalecer los mecanismos de transferencia de conocimiento externo favoreciendo su apropiación por actores locales, entre otros Como elemento adicional considérese la necesidad estratégica de que estos esfuerzos se realicen en el marco de toda la subregión latinoamericana, ya que con base al solo esfuerzo local el ritmo sería mucho
más lento y, en la mayoría de los casos, se desperdiciaría conocimiento relevante que no se estaría compartiendo y, adicionalmente, no se alcanzarían las masas críticas de recursos y capacidades que son requeridas. Avanzar en tan importantes tareas se traduce en la construcción de un nuevo paradigma, un „modo 3 latinoamericano‟, enfocado en la construcción de redes de innovación heterogéneas, con una clara y determinante orientación social, y con la participación y democratización profunda de los modos de hacer universitarios. En fin, lo que proponemos es conjugar en clave social los diversos roles de la universidad (entendidos ahora como la formación, la investigación, la extensión y la innovación) para que efectivamente constituyan parte integral tanto del quehacer universitario, como de las políticas socio-económicas para el desarrollo. Todo lo dicho nos conduce a no poca cosa. Debemos, a la vez: 1. Profundizar en lo que podríamos
definir como un ‘modo 3’ en el quehacer en torno al conocimiento, auténticamente asociado a una mayor heterogeneidad de los actores del conocimiento, incluyendo una redistribución del poder para establecer las agendas de I+D+i; pero con la diferenciadora y definitoria peculiaridad (en relación con el „modo 2‟) de tener una muy
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 78
decidida orientación hacia el bienestar de las mayorías; e
2. Impulsar una nueva mutación en el mundo de las instituciones universitarias para que éstas se constituyan –también decidida e inequívocamente- en universidades para la transformación social y el desarrollo, capaces de abordar las ingentes tareas antes descritas
5. El papel de la política Para nuestros países no hay alternativa a la búsqueda del desarrollo aprovechando al máximo el conocimiento y la innovación, y la estrategia de la universidad empresarial es un fraude para esos propósitos. En tal sentido, la universidad para la transformación social debe surgir como modelo sustitutivo o no habrá contribución alguna de parte de estas instituciones a la mejora de la calidad de vida, la equidad o el desarrollo en los espacios sociales que las albergan. Pero lograr el compromiso de las instituciones universitarias con las sociedades en las que se insertan no puede reducirse simplemente a un exhorto. Debe reconocerse que estamos ante un asunto profundamente político y marcadamente multi-actoral. Y se está apuntando a temas cruciales como son los modos en que se definen las agendas estratégicas en política científico-tecnológica, en economía y en educación. Y no debe olvidarse que se „compite‟ con el poderoso esquema empresarial, impulsado por una coalición de actores con notables
recursos y con una cosmovisión bien implantada en muchos grupos sociales. Como si lo anterior fuese poco, el cambio paradigmático deseado se plantea en un contexto en que las características sustantivas de nuestras universidades son particularmente débiles: Poseen valores internalizados mayoritariamente ajenos a la agenda de la equidad y el desarrollo; Están poco consolidadas financiera y académicamente; Tienen dificultades para la reproducción de sus propias comunidades académicas tradicionales; Sus capacidades institucionales no están listas para albergar actividades de alta complejidad científico-técnica; Se caracterizan por altas tasas de fuga de cerebros; Poseen escasas tradiciones de relacionamiento con actores externos, entre otras. Todo ello configura un espacio frágil que requiere que también desde el mundo externo a las universidades (el de la política y el de los movimientos sociales) se produzcan acciones que motoricen su transformación institucional. Esto implica acelerar los procesos que permitan que sean los nuevos actores sociales los protagonistas de los procesos de desarrollo, abriendo el cauce a sus capacidades para defender sus intereses (tal cual históricamente lo han hecho también los empresarios y los académicos). Para ello deben llegar a tener poder para incidir en la definición de las agendas de I+D+i; y más todavía, deben llegar a tener más poder que los empresarios, los economistas y los científicos; más poder que los sectores
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 79
acomodados de nuestra propia sociedad y, por supuesto, más poder que las agendas miméticas que trasladamos de los países industrializados. Se trata de la modificación profunda del status quo que define quiénes son los sujetos sociales que orientan el esfuerzo científico, tecnológico y de innovación, qué problemas se resuelven, qué valores se producen y entre quiénes se distribuyen esos valores una vez producidos. Los fines últimos y los objetivos de una mutación institucional universitaria que propicie el desarrollo parecen estar claros. Necesitamos no una universidad empresarial sino una universidad comprometida con la sociedad, que tenga altas capacidades para la formación, la investigación, la extensión y la innovación, consolidadas como actividades que al tiempo que se nutren entre ellas, estén claramente volcadas hacia la sociedad. Esto solo se logrará a través del protagonismo de nuevos actores que sean ampliamente empoderados, entre otras instancias, por la propia universidad. Y ese es claramente un rol político que debe ser asumido desde los movimientos sociales y desde las mismas instituciones universitarias, en un proceso de auto-impulso de su propia transformación. Conclusiones En este trabajo hemos desplegado la tesis de que es necesaria y posible, particularmente para Latinoamérica, una Universidad para la Transformación Social y el Desarrollo.
Una universidad que, integrando como sus misiones esenciales: la formación, la investigación, la extensión y la innovación; procure: La expansión de capacidades de aplicación del conocimiento que sean internalizadas, apropiadas y utilizadas por grupos sociales diversos; La incorporación relevante de actores colectivos antes no visibilizados; El establecimiento de nuevas prioridades en las actividades de I+D universitarias (centradas en la equidad, la participación, la colaboración, el desarrollo), y La re-orientación general de las capacidades para innovar en la sociedad. Los efectos de un cambio tal trascenderían los propios fenómenos universitarios o de conocimiento, ya que las maneras de producir y difundir el conocimiento científico y tecnológico son hoy en día parte importante de los mecanismos que le dan su carácter a una sociedad. Ellos inciden directa y contundentemente en la configuración de las relaciones sociales, económicas y políticas; en la conformación y distribución de la propiedad, incluyendo la del mismo conocimiento; en la explotación o no del trabajo; entre otras Por ello, las universidades –portadoras destacadas de los procesos de conocimiento- se encuentran en la primea línea de batalla que en toda sociedad se da por la hegemonía de una cosmovisión, por la „naturalización‟ de una u otra manera de ver el mundo, de una u otra manera de vivir en él (Bourdieu, 1988; Gramsci, 1958; Hess, 1995).
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 80
Nuestra propuesta incorpora al debate una reinterpretación „no-comercial‟ de la manera de ser y hacer, tanto de las universidades como del conocimiento; reconfiguración imprescindible para la transformación más general, en clave de equidad y desarrollo, de las sociedades latinoamericanas del siglo XXI. Es claro que estas tesis van a contravía de las corrientes epistemológicas y políticas dominantes en nuestro mundo académico y del conocimiento; más bien cercanas a la visión que el premio Nobel Friedrich von Hayek sostenía sobre estas temáticas. Para él la justicia social era un „ensalmo ineficaz‟, „una superstición casi religiosa‟, una pretensión que incorporaba ineficiencia a la manera como la ciencia se desarrolla y trata de aplicarse (Hayek, 1982). Abandonar cualquier intento de generar justicia social es lo que en resumen de cuentas Hayek nos solicita, si queremos hacer buena ciencia, si queremos tener buenas universidades. Pero desde nuestra perspectiva, sus expresiones son más bien reveladoras de cómo las creencias más esencialmente ideológicas pueden llegar a revestirse como conocimiento científico, con la finalidad de tratar de imponerse en las agendas de los países que, justamente, más justicia social requieren. Ese es el caso no solo de lo personalmente dicho por Hayek, sino de prácticamente todos los postulados del economicismo neoliberal (desde su creencia en un individuo asocial que
toma decisiones egoístas perfectamente racionales, hasta la absoluta corrección que le asignan a la regulación automática proveniente de los sistemas de precios; ambos mecanismos actuando en un mundo donde reinan los „mercados perfectos‟) (Hayek, 1996; Friedman, 1970). Desde hace décadas tales pretensiones han quedado en evidencia como falsas e ineficaces para propósitos de mejora de la calidad de vida de las mayorías, por no mencionar la demolición epistemológica que han recibido desde que surgieron como propuestas pretendidamente científicas en economía (Bryant, 2001; Elster, 1992). En ese contexto de fuerte debate epistemológico y político, no es tema que pueda ser despachado como menor la prevalencia en nuestras latitudes del paradigma de la „universidad empresarial‟, demostradamente incapaz de dar respuesta a nuestras necesidades de desarrollo. Las consecuencias de su prolongada presencia ya son persistentes y negativas. Se necesita, por tanto, una alternativa que cambie radicalmente el modelo. Y es en ese marco que surge el planteamiento de que el aprovechamiento social del conocimiento y la innovación pasa más por universidades que colaboran en mejorar la calidad de vida de la gente, que por instituciones que solo se inscriben en la dinámica del lucro privado de pocos. Por ello nos permitimos cerrar oponiendo a Hayek lo dicho por
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 81
Varsavsky (1972): la misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia, los problemas del cambio del sistema social en todas sus etapas y en todos sus aspectos teóricos y prácticos; esto es hacer ciencia politizada. La Universidad para la Transformación Social y el Desarrollo debe ser, sin duda alguna, una universidad no economicista y sí rebelde, social, politizada.
Bibliografía ÁLVAREZ, M. (1999). “Modern
technology and technological determinism: the Empire strikes again”. Bulletin of Science, Technology & Society, V. 19, N. 5, pp. 403-410.
BELL, J. y LÓPEZ, D. (2003). La cosecha del neoliberalismo en América Latina. Madrid, FLACSO-SODEPAZ.
Ben-David, J. (1984). The Scientist‟s Role in Society. Chicago, University of Chicago Press.
BIAGINI, H. (2000). La reforma universitaria: antecedentes y consecuentes. Buenos Aires, Leviatán.
BID (2000). Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 2000. Washington.
BOURDIEU, P. (1988). “Espacio Social y Poder Simbólico”. En Bourdieu, Pierre. Sociología y Cultura. México, Grijalbo.
BRANDENBURGER, A. y BARRY N. (1997). Co-opetition. Londres, Profile Books.
BRIEGER, P. (2002). “De la década perdida a la década del mito neoliberal”. En La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina. Buenos Aires, CLACSO.
BRYANT, K. (2001). “Promoting innovation: an overview of the application of evolutionary economics and systems approaches to policy issues”. En Foster, John y Stanley Metcalfe. Frontiers of evolutionary economics: competition, self-organization and innovation policy. Cheltenham, Edward Elgar.
CASTELLS, M. (1996-1998). The Information Age: Economy, Society and Culture. 3 V. Cambridge, Mass., Blackwell.
CEPAL (1999-2011). Estudio Económico de América Latina y el Caribe y Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. En http://www.cepal.org [23/04/2012].
CEPAL (2002). Globalización y desarrollo. Santiago de Chile.
CLARK, B. (1997). Las universidades modernas: espacios de investigación y docencia. México, UNAM.
COHEN, W.M. Y LEVINTHAL, D.A. (1990). “Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”. In Administrative Science Quaterly, V. 35, No. 1, pp. 128-152.
EDQUIST, CH. (ed.) (1997). Systems of Innovation: technologies, institutions and organisations. London, Pinter.
ELSTER, J. (1992). El cambio tecnológico: investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social. Barcelona, Gedisa.
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 82
ETZKOWITZ H. Y L. LEYDESDORFF (2000). “The dynamics of innovation: from National System and Mode 2 to a Triple X of University-Industry-Government relations”. In Research Policy, V. 29.
ETZKOWITZ, H. (2003). “Research groups as „quasi-firms‟: the invention of the entrepreneurial university”. In Research Policy, V. 32, pp. 109-121.
FAGERBERG, J.; VERSPAGEN, B. Y C. MARJOLEIN (1997). “Technology, growth and unemployment across European regions”. In Regional Studies, V. 31, N. 5.
FERNÁNDEZ, C. Y ALEGRE, L. (2010). El orden del capital. Madrid, Akal.
FIGUEROA, H. (2002). “Reforma universitaria: entre la autonomía y el mercado”. En Tensiones de las políticas educativas en Colombia: Balance y Perspectivas. Bogotá.
FREEMAN, C. (1987). Technology policy and economic performance: lessons from Japan. London, Pinter.
FREEMAN, C. Y L. SOETE (1997). The economics of industrial innovation. London, Pinter.
FRIEDMAN, M. (1970). Positive Economics. Chicago, University of Chicago Press.
GIBBONS, M., LIMOGES, C., NOWOTNY, H., SCHWARTZMAN, S., SCOTT, P. Y M. TROW (1994). The new production of knowledge, London, Sage.
GRAMSCI, A. (1958 [1929-1935]). El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce. Lautaro, Buenos Aires.
GREGERSEN, B. (2000). “The role of knowledge institutions for innovation. Findings and conclusions from the
Danish Disko Project”, presentado en The Triple Helix International Conference, Río de Janeiro.
HAUG, G. (2005). “Reformas universitarias en Europa en el contexto del proceso de Bolonia: retos y oportunidades”. En: Lanzamiento de un proyecto universitario latinoamericano. México, CENEVAL.
HAYEK, FRIEDRICH VON (1982). Droit, législation et liberté. París, PUF.
HAYEK, FRIEDRICH VON (1996 [1931]). Prices and Production. Londres, Routledge.
HESS, D. J. (1995). Science and Technology in a multicultural work. Columbia University Press.
LUNDVALL, B.A. (1992). National Systems of Innovation - Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London, Pinter.
LUNDVALL, B.A. (2002). Innovation, Growth and Social Cohesion. The Danish Model. Cheltenham, UK, Elgar.
MARTÍNEZ, M. (1997). El paradigma emergente: hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. México, Trillas.
MARX, K. (1977 [1867-1894]). El capital: crítica de la economía política. México, FCE.
MEDINA, F. (2001). “La pobreza en América Latina: desafío para el siglo XXI”. En Comercio Exterior, V. 51, N. 10.
MÉSZÁROS, ISTVAN (2001). Más allá del capital. Valencia, Vadell.
MOTOHASHI, K. (2005). “University-industry collaborations in Japan: The role of new technology-based firms in
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 83
transforming the National System of Innovation”. In Research Policy, V. 34, N. 5, pp. 583-595.
MÜLLER, S. (1996). “The advent of the university of calculation”. En Müller, S. (ed.). Universities in the Twenty-First Century, pp. 15-23. Providence, USA, Berghahn.
OCAMPO, J.A. (2005). “Globalization, Development and Democracy”. Inv Hershberg y Thornton (ed.), pp. 13-35. The Development Imperative: Toward a People-Centered Approach. New York, Social Science Research Council.
OMS (2004). Boletín de MacroSalud. N. 11, noviembre. En http://www.who.int/macrohealth/newsletter/11/es/index.html [23/04/2012].
PEÑA, J. (2009). “¿Es el conocimiento científico, superior a los otros saberes humanos?”. En Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 14, N. 46, pp. 135-142.Venezuela
PNUD (2006). Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis. Human Development Report 2006. Nueva York.
PNUD (2010). La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano. Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Nueva York
PORTER, M. (1998). “Clusters and the new economics of competition”. In Harvard Business Review, November-December, pp. 77-90.
QUÉAU, Ph- (2000). Un bien público mundial. En http://www.buson.net/consulta/diplo_bienpublico.html [23/04/2012].
RAMÍREZ, B. (1999). América Latina: los saldos de la restructuración
neoliberal. México, Universidad Nacional Autónoma de México.
RASDALL, H. (1966). The universities of Europe in the Middle Ages. Oxford, University Press.
RODRÍGUEZ, R. (2006). “La universidad latinoamericana y el siglo XXI: algunos retos estructurales”. En Mundo Universitario, N. 6.
ROGERS, E. (1995). Diffusion of Innovations. New York, Free Press.
ROSENBERG, N. Y NELSON, R. (1994). “American universities and technical advance in industry”. In Research Policy, V. 23, N 3, pp. 323-348.
RÜEGG, W. (1994-1999). Historia de la Universidad en Europa. 2 V. Bilbao, Universidad del País Vasco.
SÁBATO, J. Y BOTANA, N. (1968). “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina”. En Revista de la Integración, N. 3, noviembre.
SAFRANSKI, R. (2004). ¿Cuánta globalización podemos soportar? Barcelona, Tusquets.
SEN, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona, Planeta.
SMITH, A. (1997 [1776]). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. México, Fondo de Cultura Económica.
SORELL, T. (1993). La cultura científica: mito y realidad. Barcelona, Península.
SOTO, D. (2006). “La universidad latinoamericana en el siglo XXI”. En Revista Historia de la Educación Latinoamericana, N. 8, pp. 113-136
STIGLITZ, J. (2002). El malestar en la globalización. Madrid, Taurus.
Universidad y conocimiento ICCI – Información y Cooperación. Cuaderno Institucional
Peña Cedillo Año 3. No. 1. Enero-Junio 2012
Página 84
TORTOSA, J.M. (1993). La pobreza capitalista. Madrid, Tecnos.
UNIÓN EUROPEA (1999). Declaración de Bolonia: Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Bolonia.
VARSAVSKY, O. (1972). Ciencia, política y cientificismo. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
YARZÁBAL, L. (1999). Consenso para el cambio en la educación superior. Caracas, IESALC-UNESCO.
ZIMAN, J. (2000). Real Science. What it is, and what it means. Cambridge, UK, University Press.