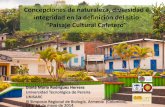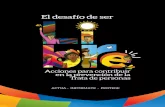\"Ser o no ser\" en Cabo Busto (Asturias, España) : sobre la integridad de los medios edáficos en...
Transcript of \"Ser o no ser\" en Cabo Busto (Asturias, España) : sobre la integridad de los medios edáficos en...
Férvedes Vilalba (Lugo) Número 8 Año 2015 Pp.: 105 - 112 ISSN 1134-6787
«SER O NO SER» EN CABO BUSTO (ASTURIAS, ESPAÑA): SOBRE LA INTEGRIDAD DE LOS MEDIOS EDÁFICOS EN ARQUEOLOGÍA.
«TO BE OR NOT TO BE» IN CABO BUSTO (ASTURIAS, SPAIN): IN RELATION TO
THE INTEGRITY OF EDAPHIC CONTEXTS IN ARCHAEOLOGY.
David ÁLVAREZ-ALONSO Dpto. Prehistoria y Arqueología, UNED, Asturias [email protected]
RESUMEN
En este trabajo se presenta un avance del estudio de la industria lítica del yacimiento al aire libre de Cabo Busto (Valdés, Asturias), desde una perspectiva tafonómica. De este modo, se apunta una posible hipó-tesis e interpretación del conjunto lítico que hoy conforma el nivel II de este yacimiento, que representa uno de los ejemplos más característicos a la hora de analizar la problemática de los yacimientos paleolíticos cantá-bricos en medios edáficos.
ABSTRACT
In this paper we present a study of the lithic industries of Cabo Busto open-air site (Valdés, Asturias),
from a taphonomic perspective. Thereby, we consider a possible hypothesis and interpretation of the lithic as-semblage that forms the level II of this site, which represents one of the most characteristic examples to ana-lyze the problems of Cantabrian Palaeolithic sites in edaphic contexts.
Palabras Clave: Achelense, OIS 5, Paleolítico inferior, Paleolítico medio. Keywords: Acheulean, OIS 5, Lower Palaeolithic, Middle Palaeolithic.
1.- INTRODUCCIÓN.
El yacimiento de Cabo Busto (Valdés, Astu-
rias) es una estación al aire libre situada en la rasa litoral del occidente cantábrico. Descubierto en la década de 1960, fruto de la actividad prospectora de J.M. González Fernández-Valles (1968), fue ex-cavado por J. A. Rodríguez Asensio entre 1993 y 1997, aportando dos niveles arqueológicamente fértiles (nivel II y nivel V) que fueron asignados a sendos contextos achelenses que se ubicarían en el OIS 5e, en el primer caso, y en torno al MIS 11, en el segundo (Rodríguez Asensio, 2001). Nuevos descubrimientos parecen haber dotado al nivel V de un contexto arqueológico más preciso (Noval, 2013).
Cabo Busto es uno de los yacimientos clásicos a la hora de analizar las primeras ocupaciones can-tábricas, no sólo debido a la importancia de su con-junto industrial, sino sobre todo por la escasez de yacimientos excavados para cronologías superiores al OIS 4 en toda la Región Cantábrica (Rodríguez Asensio, Arrizabalaga, 2004; Álvarez Alonso, 2010b; Álvarez Alonso, Rodríguez Asensio, 2014). Recientes investigaciones han puesto en tela de jui-cio varios de los presupuestos crono-estratigráficos tradicionalmente aceptados en la investigación del
Paleolítico inferior cantábrico, desechando la exis-tencia de contextos que se puedan definir como achelenses en momentos tan avanzados como el OIS 5. De este modo, desde hace algunos años se vienen realizando propuestas e investigaciones que intentan definir nuevos marcos para abordar la pro-blemática del Paleolítico antiguo cantábrico, como es la consideración de un horizonte asignado al Pa-leolítico medio antiguo en los momentos finales del Pleistoceno medio del norte peninsular (Álvarez Alonso, 2010a; 2011; 2012; 2014). Revisiones de yacimientos clásicos como Bañugues (Álvarez Alonso, et al., 2014) o Lezetxiki (Álvarez Alonso, Arrizabalaga, 2012), así como nuevas investigacio-nes en otros yacimientos de la región (Ríos et al., 2013; Tapia, 2010) han contribuido a ir definiendo poco a poco este horizonte, que se muestra como un contexto cada vez más nítido en toda la Penínsu-la Ibérica (Sánchez y Díez, 2015; Santonja, Pérez, 2010; Santonja, et al., e.p.).
De este modo, se nos presentan dos problemas básicos a la hora de analizar las primeras eviden-cias de actividad humana en la Región Cantábrica que son: la correcta definición tecno-tipológica de los conjuntos líticos, a veces única herramienta pa-ra estudiar los yacimientos; la ausencia de datos crono-estratigráficos que permitan un encuadre
106 D. ÁLVAREZ ALONSO
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
preciso de los conjuntos industriales. Estas problemáticas, lejos de haberse resuelto,
han lastrado enormemente el avance de la investi-gación paleolítica en este campo, dejando tras de sí varios presupuestos que necesitan una revisión pro-funda y un análisis exhaustivo que intente eliminar, en la medida de lo posible, la generación de “falsos tópicos”.
Uno de los problemas fundamentales, y que tiene que ver directamente con el estudio objeto de este trabajo, es la reiterada tendencia (solo apoyada en criterios empíricos) a establecer una relación crono-estratigráfica concreta entre muchas de las industrias localizadas en el occidente cantábrico en contextos al aire libre, ubicando varios conjuntos líticos con industrias de “filiación achelense” en el OIS5e. En un trabajo reciente -del que este estudio es complementario- hemos abordado esta proble-mática, en lo que respecta a los conjuntos líticos en contextos edáficos, planteando la ausencia de crite-rios válidos para establecer este tipo de relaciones, y por lo tanto para plantear una crono-estratigrafía determinada para estas industrias (Álvarez Alonso, 2015).
Nuevos y recientes descubrimientos en Cabo Busto apuntan a la posible existencia de un contex-to estratigráfico achelense más consistente (Noval, 2013), en cuyo seno puede estar el origen de parte del material descontextualizado estratigráficamente que ha dado origen a la acumulación lítica que con-forma el nivel II, origen que apuntábamos en ante-riores trabajos como una posible hipótesis (Álvarez Alonso 2010a; Álvarez Alonso, Rodríguez Asen-sio, 2014). Pero este extremo deberá ser confirma-do por futuras investigaciones.
2.- EL CONTEXTO EDÁFICO DEL YACIMIENTO. El yacimiento consta de una sucesión de cinco
niveles (Rodríguez Asensio, 2001), que reciente-mente hemos interpretado en dos bloques diferen-tes, constituidos por un horizonte edáfico (niveles I-III) desarrollado sobre una secuencia sedimenta-ria de origen fluvial (niveles V y IV) (Álvarez Alonso, 2015). Tanto el nivel II como el nivel III muestran distintas evidencias de iluviación-eluviación, así como alteraciones que dejan patente las alteraciones postdeposicionales existentes y un “fuerte lavado”, descritas en otros trabajos (Rodrí-guez Asensio, 1996; 2001; Álvarez Alonso, 2015). El nivel II, objeto de nuestro estudio, fue definido por su excavador como el resultado de uno más grueso que habría sufrido un intenso lavado, apun-tando así la posibilidad de que no todos los elemen-tos líticos perteneciesen a un mismo evento (Rodrí-guez Asensio, 2001).
Tras su excavación, se consideró que el con-
junto lítico se habría acumulado “…durante el úl-timo interglaciar e inicios del Würm I…” (Rodrí-guez Asensio 2001), identificando este proceso con un momento avanzado del OIS 5, interpretándose además el contexto arqueológico como una ocupa-ción achelense. Por nuestra parte, ya hemos baraja-do con anterioridad en un trabajo más específico sobre el contexto geomorfológico, que el conjunto de Cabo Busto parece tratarse de un “palimpsesto” fruto de diferentes aportes, apuntando para este ca-so el concepto de “condensación tafonómica” que serviría para definir el proceso acaecido en el ya-cimiento (Álvarez Alonso, 2015).
Por esta razón nos planteamos un análisis centrado en las distintas pátinas presentes en la in-dustria lítica, ya que se baraja como posible hipóte-sis que la acumulación de materiales en este hori-zonte edáfico fuese fruto de diversas ocupaciones y no el resultado de un proceso puntual.
3.- BREVES APUNTES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN TECNOTIPOLÓGICA DEL CONJUNTO LÍTICO. El estudio se ha realizado sobre un conjunto
de 907 piezas de las 1004 procedentes del nivel II de Cabo Busto, depositadas en el Museo Arqueoló-gico de Asturias. De este modo, y en primer lugar, se desecharon 97 piezas al tratarse de “lascas natu-rales” o piezas no talladas (Álvarez Alonso, 2010a).
El 43% del conjunto son útiles: macro-utillaje (n=122) y elementos retocados (n=276). Entre el macro-utillaje destacan los bifaces (n=48) y los hendedores (n=26), a los que hay que sumar por orden de importancia masivos retocados, cantos trabajados y triedros, éstos últimos con tan solo 6 ejemplares.
En líneas generales el aspecto del conjunto lí-tico perteneciente al nivel II de Cabo Busto es el de una industria lítica en la que abundan los bifaces y hendedores, de tipos y características variadas, que presentan diferentes grados de alteración. Este ma-cro-utillaje está acompañado de un número elevado de útiles retocados sobre lasca, constituido en su mayoría por raederas y piezas denticuladas, que re-presentan los tipos más abundantes dentro del uti-llaje del conjunto. Así, las raederas alcanzan el nú-mero de 121 (aglutinando lo que Bordes (1961) se-para como raederas y lascas retocadas), contando además con 51 denticulados y 55 muescas / escota-duras. El resto del utillaje lo componen grupos ti-pológicos mucho menos representativos como los bec, perforadores, buriles, raspadores o los útiles “diversos”.
A su vez, dentro de la producción lítica no hay ninguna evidencia de la producción de grandes
107 «SER O NO SER» EN CABO BUSTO (ASTURIAS, ESPAÑA): SOBRE LA INTEGRIDAD DE...
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
soportes encaminados a la elaboración de macro-utillaje bifacial y sí en cambio una gama variada de núcleos encaminados a la obtención de lascas de mediano y pequeño formato.
Por otra parte, los elementos Levallois son muy poco representativos sobre el total de la mues-tra, ya que solo cuatro de los sesenta y tres núcleos que han sido identificados, son de este tipo, presen-tando además un grado de alteración 0. Por otra parte, gran parte de los núcleos presentan morfolo-gías poliédricas que dificultan su asignación a una cadena operativa determinada. Únicamente pode-mos afirmar que existe una cierta intensidad en la talla, aunque no excesiva, ya que en líneas genera-les el conjunto no presenta un gran aprovechamien-to ni secuencias reiteradas sobre la misma pieza. Esta última circunstancia es fruto de una abundante disponibilidad de materia prima en el entorno que puede haber condicionado la imagen final del con-junto lítico, así como las estrategias de talla desa-rrolladas.
Todo esto hace que la cadena operativa del nivel II Cabo Busto no pueda ser sistematizada, de-bido a las divergencias tecnológicas que hemos de-tectado (Álvarez Alonso, 2010a) -y que no son ob-jeto de este trabajo- y, sobre todo, por las alteracio-nes tafonómicas que muestra el conjunto lítico y el yacimiento (Álvarez Alonso, 2015). En realidad lo que tenemos son retazos de cadenas operativas que presentan un aspecto, en líneas generales deslava-zado, a pesar de haberse planteado intentos de or-ganización y estructuración de una cadena operati-va global para el conjunto (Aguilar, 2002), que ba-jo nuestro punto de vista distan bastante de la reali-dad.
Además, y como veremos en el estudio tafo-nómico que se presenta a continuación, los materia-les no pueden ser relacionados entre sí como un conjunto homogéneo, ni a nivel de macro-utillaje, ni a nivel de productos y métodos de talla, ya que hay indicios de que pudiera tratarse de un auténtico palimpsesto en el que se entremezclan tendencias tecnológicas y, por tanto, cronologías diferentes (aunque dentro del Paleolítico antiguo) (Álvarez Alonso, 2012; 2014; 2015). El hecho de no docu-mentar ningún remontaje, ni siquiera la posibilidad de poder establecer asociaciones entre productos, núcleos o útiles, nos da muestra de la imposibilidad de tratar de formar una estructura a partir de retazos de cadenas operativas fragmentadas y sesgadas, siendo el resultado poco sólido, de proseguir por esa vía.
4.- ANÁLISIS TAFONÓMICO. El objetivo de este trabajo es aportar un nuevo
punto de vista a la interpretación del conjunto lítico de Cabo Busto, amparado en la dificultad que en-
traña intentar concebir este conjunto como un mo-delo tecno-tipológico de referencia para el Paleolí-tico inferior regional. Para ello, creemos poder in-troducir elementos que, si bien no son determinan-tes y están sujetos a crítica, sí introducen una “duda razonable” que obliga a cuestionarse la integridad del conjunto del nivel II de Cabo Busto y su vali-dez como marco de referencia que extrapolar a otros contextos regionales.
El análisis que se presenta a continuación es parte de una tesis doctoral (inédita) presentada en 2010 (Álvarez Alonso, 2010a). Debido a las res-tricciones de espacio nos vemos obligados a sinte-tizar al máximo las conclusiones principales, tra-tando de mostrar cuáles son las implicaciones posi-bles de analizar la industria lítica recuperada en el nivel II de Cabo Busto, como un conjunto homogé-neo o como un agregado heterogéneo. Sin duda, en nuestro caso intentaremos exponer las razones que nos llevan a plantear determinadas dudas sobre la integridad del conjunto, que se plasman en hipóte-sis que han de ser debidamente contrastadas.
El análisis tafonómico se ha abordado par-tiendo de las diferencias existentes en el grado de alteración de las piezas. Para poder evaluar esta va-riable se procedió a la individualización de los es-tigmas identificados en las piezas, producidas prin-cipalmente por la acción diferencial del viento y del agua. De este modo, se procedió a establecer 5 ca-tegorías o grados de alteración en función de los cuales se fueron agrupando todos los artefactos líti-cos del yacimiento:
0. Sin alteraciones o simplemente una ligera
pátina por exposición subaérea. 1. Poca alteración. Aristas alteradas, negativos
bien definidos, grano distinguible, filos lige-ramente erosionados.
2. Alteración media. Aristas, negativos y filos alterados, grano algo distinguible.
3. Alteración elevada. Aristas y filos romos, negativos alterados, grano no distinguible.
4. Gran alteración. No se distinguen los nega-tivos del córtex. Filos y aristas totalmente romas.
0255075
100125150175200225250275300325
0 1 2 3 4
grados de alteración
nº
de
pie
zas
Fig.: 1. Clasificación del conjunto lítico según el grado de alte-ración.
108 D. ÁLVAREZ ALONSO
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
Esta clasificación se realizó en paralelo al es-tudio tecnotipológico del conjunto, asignando cada una de las piezas a uno de los 5 grupos definidos, y fruto de la misma se obtuvieron las primeras dife-rencias (Fig.: 1).
En algunos casos este tipo de análisis lleva a que las diferencias tafonómicas no se correspondan con diferencias tecno-tipológicas, debiendo expli-carse como fruto de erosiones diferenciales sobre conjuntos homogéneos (Álvarez Alonso, Fernán-dez, 2012); pero en otros casos, como este, las dife-rencias tafonómicas permiten individualizar ten-dencias tecno-tipológicas distintas.
Grado de integridad de la muestra.
En primero lugar, y tras obtener una primera visión global en la que quedaba patente la existen-cia de importantes diferencias (p.ej.: entre los gru-pos 0-1 y 3-4), debimos valorar el grado de integri-dad del conjunto lítico de Cabo Busto. Para ello tomamos como muestra el elemento cuantitativa-mente más numeroso: los productos de talla y en concreto las lascas. Tras su clasificación por grupos de alteración y en función de su longitud máxima, se pudo comprobar que el mayor número de piezas se concentraban entre los 41 y 50 cm, decreciendo progresivamente el número a medida que el tamaño disminuye, y estando ausentes del registro arqueo-lógico todos los elementos inferiores a 2 cm (salvo 2 piezas), como puede observarse en la figura 2.
Siguiendo el patrón de otros yacimientos pa-leolíticos, cuyos conjuntos líticos están íntegros, el número de restos debería aumentar proporcional-mente a medida que el tamaño disminuye (de exis-tir actividades de talla en el yacimiento, como aquí debería suceder debido al elevado número de nú-cleos presente), algo que también es fácil de com-probar tras una experiencia de talla. De este modo, lo primero que podemos deducir tras esta primera
visión de conjunto es que falta un número elevado de piezas, curiosamente aquellas que presentan un tamaño más pequeño. Queda patente que hay un sesgo importante en la muestra para el que se debe encontrar una explicación coherente, a lo que se une la existencia de materiales en grados de altera-ción que van del “fresco” al “muy rodado” (Fig.:
Fig.: 2. Clasificación de las lascas en función de su longitud máxima y su grado de alteración.
Fig.: 3. Arriba. Bifaz con grado 4 de alteración; Abajo. Núcleo trifacial con grado 0.
109 «SER O NO SER» EN CABO BUSTO (ASTURIAS, ESPAÑA): SOBRE LA INTEGRIDAD DE...
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
3). Esa alteración diferencial también merecería una explicación convincente, si lo que se pretende justificar es una homogeneidad crono-cultural.
Otra de las conclusiones que podemos obtener de la figura 2, es que el material más alterado (gru-po 4) se encuentra situado entre 40 y 130 cm, mien-tras que dentro del conjunto menos alterado (grupo 0), no encontramos ningún pieza que sobrepase los 90 cm. De esta primera clasificación (Fig.: 1-2) se deduce que hay diferencias importantes entre unos materiales más alterados y otros menos alterados en función de su tamaño máximo y mínimo, habiendo una coincidencia para todo el conjunto que es la disminución drástica del material situado entre 0-40
cm. Si el conjunto fuese homogéneo en origen, de-bería presentar las mismas alteraciones indepen-dientemente de los tamaños.
Parece claro que el conjunto lítico, lejos de ser considerado como homogéneo, muestra evidencias que apuntan a una posible mezcla de agregados líti-cos con diferente origen, en los que parece existir un importante sesgo por tamaños. Según varios tra-bajos de índole tafonómica en el ámbito de los es-tudios líticos, este tipo de sesgos se suelen producir en contextos alterados postdeposicionalmente, donde hay incidencia de elementos naturales de origen fluvial-aluvial, con mayor o menor intensi-dad (Schick, 1986; Álvarez Alonso, 2010a).
Implicaciones del análisis tafonómico.
Uno de los aspectos más curiosos, es que la mayor parte de núcleos registrados, presentan índi-ces de alteración bajos (Fig.: 4) circunstancia que contrasta con el macro-utillaje (también piezas de buen porte) que en su mayoría se agrupan en los niveles con mayor alteración (Fig.: 6). Tanto la figura 5 como la 6 son lo suficientemente esclarecedoras para mostrar las diferencias internas
Núcleos
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 1 2 3 4
Fig.: 4. Núcleos según grado de alteración.
Fig.: 5. Soportes retocados según grado de alteración.
Fig.: 6. Macro-utillaje según grado de alteración.
110 D. ÁLVAREZ ALONSO
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
que presenta el conjunto. En lo referente a los so-portes retocados se aprecia que, solamente entre los grupos 0 y 1 están representados casi el 50 % de las piezas, siendo tal vez lo más representativo lo refe-rente a los porcentajes de escotaduras, denticulados y raederas. La presencia de soportes retocados pa-rece agruparse en la parte del conjunto menos alte-rada.
Cuando se comparan los resultados de este gráfico con el del macro-utillaje según grados de alteración, observamos que se produce el efecto in-verso. Los mayores porcentajes de elementos bifa-ciales se encuentran en los grupos con mayor grado de alteración, que acaparan casi el 60% de los bifa-ces y hendedores, mientras que en los grupos con menor grado de alteración destacan la presencia exclusiva de los que hemos considerado bifaz-útil, que constituye un tipo bastante habitual en los con-juntos musterienses cantábricos (Álvarez Alonso, 2012; 2014).
Al hacer una valoración de las dos tablas en conjunto, vemos que el peso específico de los con-juntos más alterados se decanta por una presencia más importante de macro-utillaje, y aunque desta-cada, menos representativa de los útiles sobre las-cas (raederas, escotaduras, denticulados). Estos úl-timos, junto con los núcleos, son más importantes en los grupos con menor alteración, en los que, por el contrario, el peso específico del macro-utillaje es mucho menor haciendo aparición lo que se deno-mina bifaces-útil, y decantándose los elementos masivos, no hacia la morfología y la configuración, sino más bien hacia la búsqueda de filos retocados: lo que podríamos llamar “raederas masivas”.
Otro dato a tener en cuenta es que tanto las piezas de tipo Levallois, por otra parte escasas, co-mo los talones facetados y diedros, se concentran en los grupos con menor índice de alteración. Si bien la existencia de métodos de producción lítica de tipo jerarquizado no es lo más habitual en este nivel, si parece clara su presencia, separándose de otros materiales que, agrupados por su grado de al-teración, nos muestran otro tipo de tendencias.
Resumiendo, el aspecto general de la industria lítica de Cabo Busto es el de un conjunto achelen-se, el cual ha llegado a ser definido como “Ache-lense final” o incluso dentro del “Musteriense de Tradición Achelense” (Rodríguez Asensio, 1996; 2001) como sucede en otros casos, circunstancia que ha dado lugar a la definición del “Paleolítico antiguo cantábrico” ante está dificultad de discernir entre lo propiamente Achelense y el Paleolítico medio (Rodríguez Asensio, 2000; Álvarez Alonso 2012; 2014; Álvarez Alonso, Rodríguez Asensio, 2014).
La presencia de caracteres musterienses den-tro de un conjunto achelense es lo que ha llevado a estas definiciones y muchas veces a cierta ambi-güedad, que a todos los que hemos trabajado con
estos conjuntos nos resulta difícil de evitar. No obs-tante, en el caso que aquí nos ocupa, esta aparente “convergencia tecnológica” puede ser debida a la simple mezcla de materiales de tendencias tecnoló-gicas diferentes y por lo tanto de cronologías dis-tintas.
5.- DISCUSIÓN. Lejos de concebir el conjunto de Cabo Busto
(nivel II) como un ejemplo para construir un marco crono-estratigráfico del Paleolítico inferior en el occidente cantábrico, como hemos tratado de mos-trar, existen varios problemas o dudas que lo des-aconsejan, al menos por el momento.
Debido a que en el mismo área del yacimiento actúan y han actuado los mismos agentes meteoro-lógicos y geomorfológicos a lo largo del tiempo, parece complicado aceptar que materiales de una misma época hayan sufrido y estado sometidos a procesos tan diferentes, generando alteraciones tan dispares y marcadas en unos materiales, mientras que en otros apenas han dejado huella, cuando la materia prima es la misma y se han localizado en un mismo contexto.
Los datos del análisis de Cabo Busto plantean otra dificultad que ya fue percibida durante la ex-cavación: la imposibilidad de efectuar cualquier ti-po de análisis espacial o estudio de distribución desde una perspectiva exclusivamente arqueológi-ca, aunque no tafonómica. Aunque esta última es posible, sólo aporta datos sobre la integridad y ca-racterísticas del yacimiento pero no sobre las carac-terísticas del asentamiento. Cabo Busto es un ejem-plo claro de las condiciones de conservación de los yacimientos al aire libre de cronologías antiguas en la Región Cantábrica, en donde hay muy pocas po-sibilidades de encontrarse con depósitos lo sufi-cientemente íntegros y poco alterados, como para extraer datos que vayan más allá del mero recuento tipológico. Podemos realizar un símil entre un ma-terial al aire libre, expuesto, descontextualizado y mezclado, del cual no podemos sacar conclusiones cronológicas, con este nivel II de Cabo Busto, el cual representa un caso parecido pero con la salve-dad de que habría sido integrado con el paso del tiempo dentro de un horizonte edáfico (Álvarez Alonso, 2010a; 2015).
Todas estas diferencias y sesgos habrían sido producidas por la acción de fenómenos tales como la “arroyada difusa” y circulación espontánea y puntual de corrientes superficiales. De este modo se habrían generado tanto aportes de material desde otros puntos, como procesos de eliminación de al-gunos elementos -los de fracción más pequeña-, junto con la re-deposición y selección de otras pie-zas por tamaños. Esto conlleva como resultado que se pueda finalmente percibir la existencia de ten-
111 «SER O NO SER» EN CABO BUSTO (ASTURIAS, ESPAÑA): SOBRE LA INTEGRIDAD DE...
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
dencias tecno-tipológicas diferentes, dentro de un conjunto alterado, entremezclado. Todo ello sería pues indicativo de una constante alteración pero no excesivamente agresiva, al menos no lo suficiente como para dejar evidencias claras en el registro geológico (ver Álvarez Alonso, 2015). La existen-cia de un horizonte estratigráfico achelense en las cercanías del área excavada, recientemente docu-mentado y asociado a la secuencia fluvial como ya hemos indicado (Noval, 2013), podría ser la fuente de la que provienen muchos de estos materiales, desmantelados con el paso del tiempo de su empla-zamiento original.
En definitiva, no estaríamos exactamente ante un conjunto homogéneo in situ, sino que más bien el nivel II sería un “palimpsesto” fruto de varias ocupaciones paleolíticas en este sector de la rasa li-toral (ocupaciones continuas, durante un periodo cronológico que nos es difícil evaluar, aunque lo suficientemente amplio como para dejar evidencias tecnológicas atribuibles a etapas diferentes), y so-bre todo fruto del desmantelamiento de un estrato arqueológico achelense. Además, no hay que olvi-dar que ya J. A. Rodríguez Asensio (1996; 2001) se refirió al nivel II como el resultado de uno más grueso que habría sufrido un intenso lavado y tam-bién apuntó la posibilidad de que no todos los útiles perteneciesen a un mismo momento, basándose en las distintas pátinas, proponiendo como posible hi-pótesis, que fuesen fruto de diversas ocupaciones, siendo por tanto el resultado de una acumulación de material.
Nosotros hemos recogido no sólo estas evi-dencias que ya observó certeramente Rodríguez Asensio, sino también nuestro análisis que viene a apoyar la hipótesis de que el nivel II de Cabo Busto podría ser un agregado lítico fruto de la mezcla de elementos variados abarcando un marco temporal indeterminado, pero seguramente amplio. En defi-nitiva, no se puede hablar de una única ocupación, ni mucho menos considerar el conjunto lítico de una manera unitaria, puesto que las diferencias ta-fonómicas apreciadas en los materiales parecen ser contundentes, no sólo para descartar un análisis de los mismos como un conjunto cerrado, sino tam-bién para poder plantear hipótesis tales como la
configuración de la cadena operativa. Por lo que respecta a las ocupaciones identifi-
cadas, sin duda consideramos singular y determi-nante la consideración de la formación del nivel II durante el Würm antiguo (Rodríguez Asensio, 1996; 2001), es decir en un momento ya avanzado del OIS 5. Ello significaría que los materiales me-nos alterados, los últimos en incorporarse al regis-tro, serían los más próximos a dicho momento. En-tre los grupos 0 y 1, y sobre todo el 0, hemos iden-tificado características más propias del Paleolítico medio, que del Achelense, materiales que conside-ramos anteriores al Musteriense clásico y que po-drían definirse dentro de ese aún difuso Paleolítico medio antiguo de la región cantábrica (Álvarez Alonso, 2014).
6.- CONCLUSIONES. Para concluir, planteamos que el conjunto líti-
co del nivel II de Cabo Busto no responde a una so-la ocupación, sino que es fruto de un continuum de ocupaciones a lo largo de un periodo de tiempo in-determinado. Un tiempo lo suficientemente amplio como para dejar la evidencia de conjuntos con ten-dencias tecnológicas diferentes, propias tanto del Paleolítico inferior como del Paleolítico medio an-tiguo.
De este modo, nos hemos fijado no sólo en las características tecnológicas y tipológicas de la in-dustria sino también en su contexto estratigráfico (Rodríguez Asensio, 2001; Álvarez Alonso 2010a; 2015), así como en un análisis tafonómico de su industria lítica que se ha planteado como una he-rramienta encaminada a obtener información sobre la integridad y homogeneidad del conjunto lítico. Los resultados, evidentemente pueden ser discuti-bles y están sujetos a una verificación, pero al me-nos arrojan un número suficiente de dudas razona-bles que obligan a cuestionar determinados presu-puestos en los que se había basado, tanto la inter-pretación inicial del yacimiento como su empleo como marco referencial; una suerte de “ser o no ser” arqueológico.
7.- BIBLIOGRAFÍA.
AGUILAR HUERGO, E. 2002 Estudios tecnológicos del yacimiento de Cabo
Busto (Luarca, Asturias). En busca de la cadena lítica del Achelense asturiano. Trabajo de investi-gación de 3er ciclo. UNED.
ÁLVAREZ-ALONSO, D. 2010a Las primeras ocupaciones cantábricas. La evo-
lución del hábitat en el medio cantábrico duran-te el Paleolítico antiguo. Tesis Doctoral. Departa-mento de Prehistoria y Arqueología. UNED.
2010b La investigación de las primeras ocupaciones hu-manas en la Región Cantábrica. Espacio, Tiempo
y Forma, serie I, Nueva Época, 3, pp.: 9-20. 2011 El Paleolítico antiguo en la Región Cantábrica: un
estado de la cuestión. Férvedes, 7, pp.: 29-37. 2012 El primer poblamiento humano en la región cantá-
brica. Reflexiones y síntesis en torno al Paleolítico antiguo. Kobie, 31, pp.: 21-44
2014 First Neanderthal settlements in northern Iberia: The Acheulean and the emergence of Mousterian technology in the Cantabrian region. Quaternary International, 326-327, pp.: 288-306
2015 Los yacimientos arqueológicos en contextos edáfi-cos superficiales. El caso del Paleolítico inferior y
112 D. ÁLVAREZ ALONSO
Férvedes, 8 (2015), pp.: 105 - 112
medio del norte de la Península Ibérica (España). Nailos. Estudios Interdisciplinares de Arqueolo-gía, 2, pp.: 17-47
ÁLVAREZ-ALONSO, D., ARRIZABALAGA, A. 2012 La secuencia estratigráfica inferior de la cueva de
Lezetxiki (Arrasate, País Vasco). Una reflexión ne-cesaria. Zephyrus, 79, pp.: 15-39
ÁLVAREZ-ALONSO, D., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. 2012 El conjunto lítico musteriense de la raña de Caña-
mero (Cáceres, España). Análisis tecnotipológico y tafonómico. Munibe, 63, pp.: 27-43
ÁLVAREZ-ALONSO, D., RODRÍGUEZ ASENSIO, J.A 2014 Las primeras ocupaciones humanas en el occidente
cantábrico: El Paleolítico inferior y medio en Astu-rias. In Álvarez-Alonso, D. (Ed.): Los grupos ca-zadores-recolectores paleolíticos del occidente cantábrico. UNED-Asturias.
ÁLVAREZ-ALONSO, D., RODRÍGUEZ ASENSIO, J.A., JORDÁ PARDO, J.F. 2014 Reflexiones en torno a la caracterización tecnotipo-
lógica del yacimiento de Bañugues (Asturias, Es-paña) en el marco del Paleolítico medio del norte de la Península Ibérica. Munibe, 65, pp.: 5-24
BORDES, F. 1961 Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Pu-
blications de l'Institut de Préhistoire de l'Univ. de Bordeaux. Ed. Delmas, Bordeaux, 185 pp.
GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ-VALLES, J.M. 1968 El Paleolítico Inferior y Medio en Asturias. Nuevos
hallazgos. Archivum, 18, pp.: 1-36. Oviedo. NOVAL FONSECA, M.A. 2013 Sondeos arqueológicos en la charca de Cabo Busto,
Valdés: Dos momentos de la ocupación humana más antigua en la región. Excavaciones Arqueoló-gicas en Asturias 2007-2012, pp.: 369-372. Con-sejería de Cultura, Principado de Asturias.
RIOS GARAIZAR. J., GARATE, D., GOMEZ OLIVENCIA, A. 2013 La cueva de Arlanpe (Lemoa): Ocupaciones
humanas desde el Paleolítico medio antiguo has-ta la Prehistoria reciente. Kobie serie BAI 3.
RODRÍGUEZ ASENSIO, J.A 1996 El yacimiento de Cabo Busto (Valdés. Asturias).
Una secuencia del Pleistoceno medio en el norte peninsular. SPAL, 5, pp.: 19-43. Sevilla
2000 El Paleolítico antiguo en Asturias. SPAL, 9. Ho-menaje al prof. Vallespí, pp.: 109-123, Sevilla
2001 Yacimiento de Cabo Busto. Los orígenes prehis-tóricos de Asturias. Ed, GEA.
RODRÍGUEZ ASENSIO, J.A., ARRIZABALAGA, A. 2004 El poblamiento más antiguo de la región: las ocu-
paciones previas al IS4. Desde el inicio del pobla-miento a circa 80.000 BP. In Fano, M. (Coord.): Las sociedades del Paleolítico en la región can-tábrica. KOBIE, (Serie Anejos), 8, pp.: 51-90
SÁNCHEZ YUSTOS, P., DÍEZ MARTÍN, F. 2015 Dancing to the rhythms of the Pleistocene? Early
Middle Palaeolithic population dynamics in NW Iberia (Duero Basin and Cantabrian Region). Qua-ternary Science Reviews, 121, pp.: 75-88
SANTONJA, M., PÉREZ GONZÁLEZ, A. 2010 Mid-Pleistocene Acheulean industrial complex in
the Iberian Peninsula. Quaternary International, 223-224, pp.: 154-161
SANTONJA, M., PÉREZ GONZÁLEZ, A., PANERA, J., RUBIO, S., MÉNDEZ-QUINTAS, E. e.p. The coexistence of Acheulean and Ancient Middle
Palaeolithic technocomplexes in the Middle Pleis-tocene of Iberian Peninsula. Quaternary Interna-tional.
SCHICK, K.D. 1986 Stone Age Sites in the Making. Experiments in
the formation and transformation of archaeo-logical occurrences. BAR International Series 319. Oxford.
TAPIA SAGARNA, J. 2010 El depósito paleolítico de La Garma A: estrati-
grafía y aproximación taxonómica, Trabajo de Investigación de 3er ciclo, Departamento de Cien-cias Históricas, Univ. de Cantabria.
Recibido: 15/06/2015 Aceptado: 01/07/2015