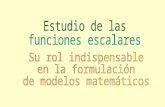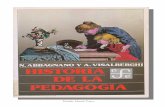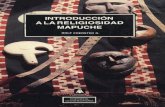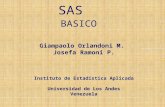Sed Non Satiata II. Acercamientos Sociales en la Arqueología Latinoamericana. Introduccion
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Sed Non Satiata II. Acercamientos Sociales en la Arqueología Latinoamericana. Introduccion
T*_
Srp NoN Srrrer¡ II
AcsncAMrENTos Socr¡rns nur¿, AneusorocÍ¿ LenNoeusRrcANA
Felix A. AcutoAndrés Zarankin
Compiladores
E'� ffil.*.ri*roo WGrupo Editor Facultad de Humanidades
tlniversidad delos Andes
TÍrulo original Seil Non Satiatall
Acercamiznfos Sociales en ln AryueobgJa latinodnLericavColección Contextos Humanos
Serie Intercr¡ln¡ra-Memoria y Patrimonio
Compiladores: Felix A. Acuto
And¡és ZarankinResporsable de la serie Alejandro E Haber
FélixA. AcutoSed Non Satiata ll : acercamientos sociales en la arqueologla
latinoamericana / Félix A. Acdo ; Andrés Zerankin ; Tan¡a Andrade Lima ;comp¡lado po¡ Félix A. Aculo y Andrés Zarankin. - la ed. - córdoba : EncuentroGrupo Editor. 2008.
356 p. ; 24x17 d¡- - (Contelos humanos)
tsBN 978-987-1432-2G2
1 . Arqueologla Latinoamericana. l. Andrés Zarankin ll. Andrade Lima, Tan¡alll. Fél¡x A. Acrrto, comp. lV. Andrés Zarankin, comp. V. Tftulo
cDD 930.1
@ Encuentro Grupo Ed¡tor, 2008| - EOtC|on
$BN 974-947-1432-20-2
Queda hecho el depósito que marr: la ley 11.723.
Ninguna parte de esta publicacón, incluido el diseño de tapa.
puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún
medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de
gnbación o por fotocopia sin autorización preüa del editor.
EE!N_CUENTRO
gtitorial vrujas liTifr ̂ f 3,ffi O\-
wwweditorialbrujas.com.ar ed¡[email protected]: (0351) 4606044 / 4609261- Pasaje Bpaña 1485 Códoba - Argent¡na.
Introducción
Félix A. Acuto't Andres 7¿rankin
En el año 1997, disconformes con las posturas teóricas predominantes en la ar-
oueología latinoamerican4 decidinos impulsar un espacio de reflexión sobre maneras
altemativas de pensar y hacer arqueología, principalnente relacionadas con ideas deriva-
das de la teoía social. El resultado fue la pubücación de Sed Non Satiata: Teorla social en
la arqueologla latinoanericana contetworán¿a, con contribuciones de autores de varios
países de América ktina @arankin y Acuto 1999).
Desde la publicación de este übro, hace casi 10 años, a la actualidad, han tenido
lugar importantes transformaciones en el campo arqueológico latinoamericano. Por ejem-
plo crecieron los espacios de interacción y contacto entre los i¡vestigadores de la región,
lo que permitió conocer las problemáticas y discusiones que tienen lugar en nueshos
propios pafses. Podemos menciona¡ la creación del congreso de Teoría Arqueológica en
América del Sur C[AAS), que ya cuenta con cuaho encuenhos: Vitoria @rasil) 1998,
Olavaría (Argentin¡) 2000, Bogotá (Colombia) 20O2 y Catamarca (Argentina) 2007. Estasinter€santes reuniones dieron como ftuto diversas publicaciones (Curtoni y Endere 2003;I{aber (ed.) 2005; Politis y Peretti 2fiX; Funari y Zarankin 2004, Williams y Alberti2005). Es importante destacar también la aparición de una variedad de nuevas pubücacio.
nes que buscan desanollar una perspectiva latinoamericana de la arqueología, o al menosabordar temas de interés para los arqueólogos que ftabajan en esta región. Entre éstaspodemos citar Ar4r eologla Suranericana eütada por Cistóbal Gnecco y Alejandro Ha-ber (pubücación del Departamento de Antropologla de la Universidad del Cauc4 Colom-bia, y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina,con el auspicio del World Archaeological Congress) stxgidaen2005¡' Arqueología Públi-ca editada por Pedro P. Funari y Erika M. Robrabn-González (IMCAMP, Brasil) cuyopriner número fue lalrzzdo en2ffi6; Vestigios, Revista latínoatne ricana de ArqueologiaHistorica, editada por Carlos Magno Guimaraes y Andrés Zarankin (JFMG, Brasil) ylmzada en2ñ7;y Revista Cazadores- Recolectores del Con¿ Su ¿ (Universidad Nacio-nal de Mar Del Plata) edit¿da a partir de 2006 por Monica Berón, Diana }vlazzam;ti yFernando Oliva. No podemos dejar de mencionar en esta hsta el Boletín ile AntropologíaAmericana (dellnstituto Panarrerica¡o de Geografía e Historia, Organismo Especializa-do de la Orgrni z¿gión de los Est¿dos Americanos) que desde hace 20 años publica artícu-los de índole teórica.
Es interesante resaltar el crecimiento que ha tenido el TAAS , lo que constituye unaprueba fehaciente de la consolidación de la interacción de los arqueólogos de la región-Mientras que en el primero de estos congresos se presentaron 25 trabajos y se contó con lapresencia de arqueólogos de Brasil, Argentina, Estados Unidos, lnglatena y México; násde 260 trabajos fueron presentados en el último de estos encuentros, el cual contó con laparticipación de arqueólogos de Cuba, México, Colombia, Venezuela, Peni, Bolivia, Chi-
r0 lSo NoN S¡fl¡xA II
le, Brasil, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia y Fsp¡fl¿.Hay varias razones que se podran esgrimir para explica¡ er incrcmento en el con_tacto entre los a¡queóIogos latinoarnericanos y el nayor in-teés que comenzamos a tenerpor las discusiones, problemas y desarrollos teóricos y -"ioaoiá6"o. a" nuestra parte delmr¡ndo. Sin dudas, influyó para esto el contexto político actua[ el proce.so de democra_tización que, desde la década de 19g0, viene tenienao fug; "o l" r"glón. En contextos deinestabilidad porítica, luchas annadas internas y <tictaduá, coñ lo, qu" ,ufrieron variospaíses latinoamericanos,los encuentros y er intercambio de ciertas ideas era dific' y hastapeligroso. Mejoras económicas y el mayor desarrollo de fu."lá n* fomtado las publi_caciones, escasas en el pasado, y el traslado de los arqueólofo. " to. puiro ,ecinos. Su_mado a esto' el continente se encuentra atravesando un contexto histófico y político-eco-
lU.1T {id"]" htegración regrolal está particulannent" p-.o"iOu 6r."¡ . MERCOSUR,CARICOM, Comunidad Andina de Naciónes). M,ás aUá áe l^ .azon". O" "rt¿ novedosainteracción ente los arqueólogos latino*".i"-or, *_os que ta sltuaciOn que se estedando es positiva, brindando una excelente oportunidad pa.a ionoce-os, aprender y re_flexionar sobre la arqueología que queremos.
. ,- ltro cambio destacado que ha tenido Iugar en la arqueología latinoamericana enlos últimos- años es el mayor interés y apfi.aciOo d" p"^;;;^ úeóricas ¡eflexivas ybasadas en la teoría sociar contemporánea. si bien los acerc-amientos empiristas e históri-co--culturares siguen predonrinando en la mayoía de los países de la región (véase politis
2003; Reis 2005), cada vez son más los investigadores iiteresados en explicar el pasadodesde una perspectiva histórica que pone el acento en la dinámica social. Si bien el antece_gente 1ocl
de este interés por los procesos históricos y sociales es la denominada Arqueo_:iCí: :ocial larinoamericana (Aguirre_Morales 20Ol; Benaüdes 20Ol; Fournier 1999;ffccuire
y Navarrete 1999; Tantaleá¡ 2006a), fuertemente basa¿a en el maúerialismohistórico en general y los desarrollos ratinoamericanos det pensamiento marxista en pafti-cular, las nuevas perspectivas en arqueología interesadas ior la teofa social y la historiaestán basadas en una variedad de ace¡canrientos teóricos j son nrás cercanas a la arqueo_logía postporcesual o interpretativa.Est¿s nuevas formas de abordar el pasado han generado un importante co?zs deinterpretaciones arternativas, carac¡erizadas por "l "t--¿ooo ¿"-tos acercarnientos que
Srivitgr.atg¡1 estudio del objero social, de las perspecti"* organi"t.t , y sistémicas deta so1{aa, del funcionalismo, de las visioneston"_i.J*?,Ot*ias de la culh¡rama:ri| elparticular y del proceso social en general, de las áxplicaciones ecológico-evolutivas del cambio social y de la aus"nciu d" ios ageo,". "r, f^ l*prr"*iones sobre losprocesos sociales. Por el contrario, el i¡terés está centrado en las i¡teracciones y prácticassociales, en la const¡ucción, difusión y negociaciOn ¿e significa¿os, en la ex¡rerienciasubjetiva, en las relaciones de poder, en las áaciones de gJi"- y iu "g"o"ra, teniendo enc,'enta el rol activo que materialidad y espacialidadjuegJo "n "t p.o"".o ,ocial. En otraspalabras, el foco ha cambiado desde to ".t o"trra, io g-"nJ fñ. p.o"".o, evolutivos,hacia la inter¡elación enhe los sujetos y ras estructr¡r¿s soJiares, hl relacrones intersubjetivasy las prácticas, la historia y lo contingente.
Ftux A. Act¡ro a ANDsÉs ZA¡.{N¡qN
Si bien desde nuestra óptica consideramos este cambio como positivo, no podemos
dejar de notar que "lo social" se ha puesto de moda" dando lugar a rabajos que, arín
cuando pueden emplear conceptos como paisaje, vida social, relaciones sociales, materia-
üda4 género, entre otros, continúan present¡ndo una üsión funcional, objetivista y
cartesia¡a de la sociedad. Esta moda ha producido numerosos intentos fallidos de uso de
la teoría social en arqueologí4 ya spa porque ideas y conceptos son apücados de manera
superficial, empleándose el sustantivo pero no el contenido y sin llegar a vislumb¡arse un
real conocimiento de las complejas discusiones que existen det¡ás de los mismos; o por-
que dichos conceptos son empleados mecánica y acrlticamente, sin reflexión sobre su
prtinencia o apücabilidad en contextos históricos y socio-culhrales diferentes resPecto
al cual y para el cual fueron creados.
Se han generado asl interpretaciones sobre el pasado que no llegan a estar ni siquie-
ra a mitad de ca¡rino entre una arqueología y la ona, silo que siguen siendo básicamente
acercamientos histórico-culturales o procesuales con rm leve barniz "social". Este eclecti-
cismo deja vislumbrar un desconocimiento de la historia de la teoría social y de las am-
plias y densas discusiones en las que están inmersos conceptos como, por ejemplo, ideo-
logía poder, subjetividad, relaciones sociales, agentey'estructur4 espacialidad, corporeidad,
género, entre muchos otros.La teoría social es extensa y compleja. Un conocimiento profundo permite recona'
cer los diálogos entre los distintos pensadores y las contradicciones y tensiones entre las
diversas perspectivas, las que no pueden combinarse, tal como estos extraños 'tollages"
de teoías y conceptos intentan hacer. Por ejemplo, no se puede pretender desarrolla¡ una
expücación sobre el proceso social que sea al mismo tiempo dialéctica y funcionalista,
como tampoco se puede sostener una perspectiva objetivista de la sociedad e interesa¡se
simultfneamente por Ia agencia o las negociaciones y tensiones entre géneros. Como ar-
gumenta Giddens (1995) al hacer referencia a la transformación en la sociología y su
oposición a lo que él denorrina el "consenso ortodoxo" (o las perspectivas objetivistas'
positivistas y funcionalistas), el cambio entre las arqueologías histórico-culturales y
posiüvistas y las arqueologías basadas en la teoría social no es tan sólo de nivel
epistemológico, sino por sobre todas las cosas de ca¡ácter ontológico' I-o que se ha trans-
formado no es solamente la forma en que se produce conocimiento sobre el pasado, sino
también la totalid¿d de las categorías y entidades qus se reconocen como relevantes y
activas en el proceso social.Sonos conharios a una arqueología a mitad de camino, o que sume "lo social"
como si fuera un extra que ayuda a complejizar las explicaciones sobre el pasado. Cree-
mos difícil que arqueologías inte¡esadas en procesos evolutivos de larga duración, con
visiones organicistas, transhistóric¿s y transculturales de la sociedad puedan transforma¡-
se en otras interesadas en lo local y lo heterogéneo, en la contingencia histórica y culhrral'
en las relaciones y prácticas sociales, en los significados y en las contradicciones y tensio-
nes inlerentes al proceso social. El pasaje de una arqueología a la otua impüca una trans-
formación radical que involucra reconsiderar desde la forma de concebir el cambio' el
papel que juegan los sujetos en la dinámica social, el rol que la cultura material y las
espacialidades tienen en la vida social y la naturaleza de las relaciones sociales, hasta la
l r 1
t2l SED NoN S¡ñ i II
manera en que realizamos trabajo de campo, nos relacionamos con el contexto social el el
que estamos insertos y escribimos narrativas arqueológicas.Otro aspecto positivo de la arqueología de los ríltimos años es el desarrollo de lo
que se ha tlado a conocer como "arqueología púbüca" @unari 2004). Desde hace poco los
arqueólogos han comenzado a esta¡ interesados y compmmetidos con la difusión del co-
nocirriento arqueológico fuera del campo académico. Asimismo, se han propuesto inte-grar a las comunidades denEo de las cuales los arqueólogos trabajan (sean pueblos origi-
narios, comunidades canrpesinas, afroamelicanas u otras) en la producción de este cono-
cimiento y la gastión del patrimonio. Se busca así desarrollar una arqueología plural que
integre voces que históricamente fueron excluidas del campo acadómico. Esta pra:ls ar-
queológica se ha visto enriquecida por dedicadas y profundas discusiones (teóricamente
orientadas) denEo de los círculos académicos, que apuntan a compartir experiencias y
reflexionar sobre Ia mejor manera de desarrollar la arqueología pública.Sin embargo, el crecinriento de la arqueologla pública no debería ser producto de
una moda teórica pasajera, sino de un posicionamiento político y ético del investigador y
su voluntad de llevar adelante una prars comprometida- Las arqueologías positivist¿s
dieron la espalda a estapr¿t J política por no estar r€lacionada con la empresa cienffica.
Asl también, la voz de las comunidades locales no fue tenida en cuent¿ Por asentarse en un
conocimiento basado en el sentido común que, supuestamente, poco aportaba al entendi-
miento objetivo del pasado. Dentro del campo académico las actividades relacionadas con
la arqueologla pública arín hoy día no son valoradas y no aportan demasiado en la evalua-
ción académica de un investigador. Por lo tanto, existe un doble desafío, desarrollar la
arqueología pública y lograr su definitiva inserción y valoración en el campo académico.
En sintonía con los planteos que desarrolla la arqueología púbüca, la transforma-ción teórica que defendemos desde este libro impüca necesa¡iamente un posicionamientopolítico distinto, comprometido con la descolonización del conocimiento y el abandonode estucturasjerárquicas de pmducción académica. Se busca un conocimiento pluralmenteproducido y que incluya las voces y saberes subalternos.
Quisiéramos aquí marcar dos puntos. En primer lugar, deberíamos ser siempre cúti-
cos y reflexivos con los modelos y conceptos que apücamos al analizar e int€rpretar el
pasado. La teoría social ha sido desarrollada, en su inrrensa mayorí4 para explicar el origen
y dinámica de las sociedades modernas (y postmodemas), occidentales, centrales y capita-
üstas contemponáneas. Se ha criticado incluso la aplicación di¡ecta de teoúas y conceptos
producidos para explicar los procesos sociales en los países cenhales, en contextos socio-
culhrales diferentes, tal como por ejemplo América Latina (véase García Canclini 1990).
Resulta entonces fundamental desarrollar un acercamiento cítico a la teoía social
y sus conceptos. Éstos no deberían ser empleados de manera directa para dar cuenta de
nueshos casos arqueológicos sin que medie una reflexión previa. Los arqueólogos eshr-
diamos sociedades de diversos momentos históricos, donde la naturaleza de las prácticas
culturales y las relaciones sociales, así como la de las instituciones y categorías utilizadas
l 1 3FÉrx A. Aqtro Y AxD¡És ZAR^N¡o¡
para clasificar el munilo, es necesariamente distinta de la forma que todas éstás han adqui-
ido en las sociedades occidentales y capitalistas contemporáneas' Por lo tanto' necesita-
mos reflexionar sobre la pertinencia dei uso de cierOs modelos y conceptos de la teorla
social (o, al menos, ciertas penpectivas sobre dichos conceptos) en contextos históricos
p^"aor. fo "r* ,*tido, no podemos suponer que una sociedad aldeana del priner milenio
de la F¡a estaba organizada en térrnilos de campos' t¿l como Bou¡dieu (1990' 1997)
concibe a las sociedades centrales contemporáneas' Tampoco podemos suponer que se
trataba de una sociedad de conaol en el sentido de Deleuze (1990) o que la experiencia
subjetiva en estas aldeas era simila¡ del tipo flátuur qrre como Beqiamin (2005) argumen-
iJá * p-ato" a" h vida modema y de la Revolución Industrial' No deberlamos asumir
que la victa cotidiana siempre tuvo la-misma naü¡raleza caracterizada por la privacidad' la
fimcionalidad y la rutinización de las prácticas (véase Carsten y Hugh-Jones 1995 ; Comaroff
y Co.u.ff fóSZ; Ewen 1991)' Las relaciones que las personas establecen con la cultura
material y los paisajes no son transculturales y transhistóricas' sino que adquieren distint¿
forma depenaiendo de la sociedad y la cultura (Appadurai 1991: Baudrillard 1969;
Feathentine 1991; Ingold 2000; Milár 1987; Thomas 1999)' Asl también' es contingente
la manera en que las sociedades conciben el tiempo @ourdieu 1999; Fabian 1983; Ingold
1993). Si tenemos en cuenu que Foucault (19?6) elocuentemente demuestra la transfor-
-uá nir,Ori"u q.re suftieron las relaciones de poder a partir del siglo XVItr en Europa
y la concomitanle producción de formas espaciales orientadas a crear cue4)os
íoaltau*r"ao. y disciplinados, entonces no ¡rodemos suponer que estas técnicas de po-
der'delascualesFoucaultrealizasugenealogíademostrandosucontingenciahistóricaycultural, t¡mbién tuvieron lugar en otros contextos históricos'
En última instancla, cada vez que producimos narrativas sobre sociedades
premodemas, nooccidentales o periféricas, debelamos justificar la pertinencia de los
modelos empleados. Por lo tanto;o debeúamos consitlerar que conceptos como génem'
agencia, identidad, cuerpo, individuo, rutin4 poder' entre otros' tienen una nahÍaleza
trascendente, adquiriendo una forma fija e inmut¿ble más allá de tiempo y lugar' En todo
caso, el objetivo tendría que ser: (1) tlemostrar que para un momento histórico especffico
alguno de éstos constituyo un principio estructurante o as1ecto activo (o activado) en la
dinámica de la socie<lad que estudiÁos; (2) explicar cuáI fue su naturaleza (de las rela-
ciones de género, los géneros en sí mismos, de la agencia' de la manera en que se constru-
yO la idJaaa, ae la corporeidad, de la interacci6n con la naturaleza' de la vida cotiüana-o
de las relaciones de poder, etc.) en nuestro caso específico'
La reflexión crítica nos penoit" d"*natüalizar itleas que el tiempo ha sedimentado
y que han generado desigualdad y dominación' Como antropólogos tenemos que apuntar
a desmitificar las ason"ion", ,obr" lu vida social que tienen origen en la modernidad y el
capitalismo y que han servido ideológicamente para naturalizar y deificar aspectos padi-
culares de esta formación soclal y pÁdo histórico' Un caso paradigmático al respecto ha
sido la aplicación a todo uempoliugar de las ideas tle optimización y la caracterización
de la racionalidad hu.*u, yu *"o uo-"-ador-recolector de hace 10'000 años o un agricul-
tordelPeríodoFormativo,entérminosdelaracionalidadutilitaria,individuaüstayespe-culativa particular del capitahsmo (Weber 1969)' El uso no reflexivo y acítico de ideas
1 4 l SD NoN SATr¡rA ll
como estas ha llevado a la naü¡ralización de la subjetividad capitalista (al igual que la
desigualdart y opresión que este sistema ha producido) y, en última instancia' a la suposi-
ción de su carácter trascendente e irremediable.
Para investigar y entendet sociedades con una lógica diferente (a veces radicalnen-
te) a las modernas y postmodernas contemporáneas' sería importante no sólo emplear las
hárramientas que la teoía social nps oftece, sino tanbién la teorla que es producida pot la
eürografía y lahistoria. Ias etnografias de sociedades no'occidentales y no-modernas' o
h hiJtoria de contextos periféricos y peíodos anteriores a la modemidad nos han permi-
titlo comprender que nuchas de las concepciones acerca de la vida social que están dadas
por sentadas y no se discuten en las sociedades modemas, y que sin embargo son producto
áe un desarrollo histórico particular y de relaciones de poder específrcas' tienen una natu-
raleza completamente üstinta en otras sociedades. Se puede traer como ejemplo el carác-
ter ontológico distinto que tienen objetos y paisajes en otras sociedades @asso 1988;
Douglas e Isherwood f979; Feld y Basso 1996; Ingold 2000; Kopytoff 1991; Weiner
1992) o la existencia de formas diferentes de concebi¡ a los cuerpos y personas con res-
pecto a las construidas por la modemidad (Bafiagli¿ 1990; Giddens 1991; Fowler 2003;
Ir Goff y Truong 2005; I-e Breton 2002, Strathem 1999)'
l: segunda cuestión que nos interesa analizar en esta inducción tiene que ver con
lanecesidaddepensarlateoríasocialatravésdelaexperiencialatinoamericana.Considera-mos importante desanollar una perspectiva propia sobre los temas y conceptos teóricos que
actualmente se discuten en la arqueologla mundial, así como también abordar o hacer más
explícitos los conceptos e ideas paficulares que han surgido en nuestra regiónr' Resulta
iniegable que hay una tradición del pensaniento social que se ha desarrollado en
I-atinoamérica @evés Valdés 2000, 2003, 2QQzt; Mgnolo 2000) y que debemos explorar'
Sin dudás, cua¡do un arqueólogo latinoamericano lee e investiga la teoía social'
no decodifica lo mismo que un colega norteamericano o europeo' Esto se debe a que el
entendimiento y la concepción sobre la vida social y la historia están mediados por la
experiencia y el posicionamiento de las personas en el mundo' Nuestra práctica académi-
ca se realiza en un contexto socio-político, econdmico y cultural muy distinto al que expe-
rinentan los investigadores de los países del Primer Mundo, muchos de los cuales escri-
ben desde la "ascética" burbuja de un carzp¡rs universitario' La práctica académica de un
investigador latinoamericano esá mediada por crisis económicas e i¡stitucionales' con-
flictos de clases, escasas oportunidades, bajos presupuestos, anclamiento espacial' fluc-
tuaciones en las políticas hacia la investigación dependientes del gobiemo de turno y su
política hacia las ciencias, futuro incierto, huelgas, toma de universidades y hast¿ repre-
sión. En algunos países se convive incluso con el fantasma de una pasado violento en
donde la vida de los investigadores puede correr peligro debido a sus ideas'
Desde esta parte del mundo entendemos la naturalez¿ de la vida social y la historia
a través de los ojos de Ia subalternidad, la dependencia, el neo-colonialismo y la
marginación, sabiendo que el mundo no es un todo homogéneo caracterizado por la mo-
I Mris allá de haberlo logrado o no,6sto último es lo qu€ ha intentado laArqueología Social Latinoamerica¡a
f8enavidcs 2001: !'ou¡nicr 1999; McGuire y Naaaíetc 1999; O]'uela-Caycedo et al 1997)
FÉJx A. Acr.r¡o Y ANDrÉs ZA¡.{Nm¡
denidad y el capit¿lismo, sino que existen prácticas culturales, relaciones sociales, insti-
tuciones, significados, memorias y saberes con okos orígenes (ya sean andinos,
mesoa¡nericanos, afroamericanos, campesinos, indlgenas, etc.), que han contribuido en la
constitución de nuestras sociedades y Duestra foma de ver y entender al mundo (véase
por ejemplo Devés Valdés 2000, 2ü)3 ,2.004.:' l-andet 2O03; Mignolo 2000). Tenemos un
posicionamiento político, social y cultural en el mundo, dado por nuestra historia y geo-
grafia, que influye en nuestro entendimiento de los procesos sociales. Desde nuestra expe-
riencia consideramos que ciertos mecanismos y principios estructurantes i¡fluyeron más
que otros en la constitución de las sociedades y el desarmllo histórico.Esto puede vislumbrarse si se tienen en cuenta las teoías sociales que han influido
a la arqueología latinoamericana (asl como demás ciencias sociales y humanas) y los
autores que más se han leído y citado en la región. No es casualidad que uno de los pocos
movimientos teóricos propios de l,atinoaméric4 la Teoría Social Latinoamerican4 hayaestado influida por el materialismo histórico (Foumier 1999). Tampoco es casualidad que
el interés por las luchas de clase, el conflicto, la dominación (política, económica y cultu-ral), la dependencia, el manismo, la identid¿{ la hibridación, la transculhración y lacomunidad, haya sido mayor que el interés por las relaciones y políticas de género, lasteorías de la agencia (en algunos casos tan cercanas a la ideologla individualista y del sef-mad¿ nan anglosajona), el cuerpo o el individuo. En esta misma línea, se podía argu-mentar que la nahrraleza de las perspectivas marxistas desarrolladas en l.atinoamérica (de
Iarga tradición) difiere ampüamente de las elaboraciones realizadas en Estados Unidos(donde, y debido a contextos socio-políticos particulares,las ciencias sociales llegaron almarrismo t¡¡díamente) (McGuire y Navarrete 199). Tampoco son iguales los intereses,discusiones y objetivos de la arqueología púbüca que se es!í llevando a cabo en nuestraregión que aquella que se realiza en, por ejemplo, los Estados Unidos. Así como tampocolo es eI tipo de comunidades a los que la misma está dirigida @unari 2001).
En síntesis, consideramos que las reflexiones latinoamericanas sobre la teoría so-cial y, por 1o tanto, sobre la vida social y la historia, son específicas y distintas a laspmducidas en países centrales. Tenemos algo diferente que decir y apodar al campo de laarqueología mundial, ya que producimos interpretaciones del pasado que parten de otrassubjetividades y tradiciones de conocimiento que ponen el acento en variables diferentes,y que debeíamos comenzar a hacer expfcitas en nuestra producción de teoría arqueológi-ca y nuestras narrativas sobre el pasado.
¿Qué temas estár desanollando los arqueólogos latinoamericalos i¡teresados en laperspectiva social del pasado? ¿CuráIes son los conceptos de la teoría social más utiliza-
dos? Un examen de las publicaciones recientes y de los simposios organizados en reunio-
nes como el TAAS permite construir una idea aproximada sobre las tendencias actuales
en esta arqueología ¡eflexiva e interesada en la teoía social.
Sin dudas, en los últimos tiempos la arqueología latiloamericana se ha dedicado a
refleionar sobre sí misma y su papel en la sociedad contemporánea. En este sentido, las
1 6 l SED NoN SAT! r,r II
reflexiones y críticas han estado orientadas en tres direcciones complementarias: (1) la
construcción del pasado y las representaciones que la arqueologla produce; (2) la produc-
ción del conocimiento arqueológico y (3) la relación enhe arquedlogos y las comunidades
locales denao de las cuales se desarrollan los pmyectos de investigación.
56lo recientemente la arqueología latinoamericana ha comenzado a evaluar
críticamente las naÍativas sobre el pasado que se han construido a lo largo de Ia historia
de la disciplina, y cómo éstas han contribuido a promover relaciones coloniales y difundir
y afianzar ideas hegemónicas sobre ciencia, modernidad y el status y autoridad de distin-
tos gmpos (p.ej. blancos, ildígenas, aftoamericanos, mujeres, entre otros) en la estructura
social. l,a arqueologla ha sido en parte responsable de la creación de representaciones que
han tendido a sostener ideas y gru.pos hegemónicos, borrar o enmudecer las voces de otros
gmpos, difundir ciertas korías que han contribuido en la constitución de los estado-na-
ción, construi¡ identidades y promover la modemidad, el capitalismo y la desigualdad
social (véase Gnecco y Ptazzin 2C['3', Haber 2005; Navarete 2006; Oyuela-Caycedo
1994). Estas representaciones de ciertas regiones o gn¡pos, que excluyen a otros, han
confribuido a promoverrelaciones coloniales (Angelo 2005; Benavides 2005; Haber 1999a,
2005; Poütis 2001; Poütis y Pérez Gollán 2004; Mora 2006).
A pesar de que los acercamientos empiristas y positivistas en arqueología han des-
conocido el carácter político del discurso arqueológico, hoy se comienza a reconocer la
naturaleza política e ideológica de las narrativas sobre el pasado. La arqueología latinoa-
mericana comienza a reflexionar cíticamente sobre la manera en que la disciplina se ha
apropiado del pasado para producir representaciones que han contribuido a afia¡zar es-
tructuras de poder, relaciones coloniales e ideologías dominantes. Por lo tánto, se ha co-
menzado a sostener que las prácticas relacionadas con la producción del pasado (que se
generan y enuncian en el p¡esente y no son neutrales sino absolutamente políticas) deben
ser objeto de autorreflexiones críticas. Como práctica política, la arqueología tiene conse-
cuencias en el presente, que se proyectan al futuro. Resulta interesante citar el anáüsis de
Angelo (2005) con respecto al desarrollo de la arqueología en Bolivia, ya que la misma es
p€rtinente para cualquief otro país de la región:La práctica de la arqueologla acompaíó esÍategias y procesos de colonización delotro en su espacio geográfico y, sobre iodo, en el imaginario social. El discurso produ-cido por la arqueología fue orientado a legitinar estuctulas de poder a partir delproceso alocrónico de reclusión del "oro indlgena'' en el pasado...produciendo su¿5imil¿glf¡ 6 desplazamiento de la esfer¿ social. En ese sentido la ausencia más noto-ria es la de diferentes actores sociales que fueron marginados del proceso de produc-ción del discurso histórico. ..La arqueología en Boliüa todavla es una práctica bur-guesa que sigue, mayoritariamente, el discurso hegemónico androcéntrico repitiendoy legitinando nuevas estmcturas de poder a partir de su autoridad sobre el pasado...enla práctica, y con pocas excepciones, continrla su proceso sistemático de exclusión delOtro, al que reconoce como objeto de estudio a través del control de un pasado que esconvertido en bien de consumo u objeto de conocimiento (Algelo 2005:196).
Como producto de este repensar el papel de la arqueología en la sociedad, en los
ríltimos años se ha producido un importante número de habajos críticos sobre la arqueolo-
gía de distintos países latinoamericanos y las representaciones del pasado y de distintos
FÉrx A. Acr¡ro r ANDrfs ZÁ¡ANXD{
¡¡¡¡ns que se han desanollado a lo largo de la historia de la disciplina, así como sobre la
Lcidencia de la disciplina en la constitución de los estados-nación y la modernidad- Ejen-
olos de es¡o son trabajos desarrollados sobre la arqueología de Guatemala (Chinchilla
Mazariegos 1998), Venezuela (Navarrete 2004), Colombia (Gnecco 1995, 1999a;
laryebrek2}O3), Brasil @arreto 1999; Menezes Ferreira 2005; Piñón Sequeiro 2005)'
Ecuador @enavides 2005); Perú (Aguine-Morale's 20Ol ; Tant¿leán 2006a) Boüvia (Angelo
2005; Capriles Flores 2003; Kojan y Angelo 2005; Mamani 1994), Uruguay (Consens
2003) y Argentina Qlaber 1999a 2005; Podgomy 1999' 2000; Poütis 1995)'
I¿ reflexión crítica sobre la práctica arqueológica en Anérica Latina también ha
llevado a discutir ia manera en que se produce conocirniento arqueol6gico. Hasta el mo.
mento, éste ha estado centrado en una rlnica autoridad y voz: la del arqueólogo' ¡epresen-
hnte de la ciencia y la academia blanca, androcéntrica, occidental y moderna' En este
sentido, se ha reclamado la necesid¿d de generar un descentramiento de la autoridad
univocal del arqueólogo, para que el proceso de producción de nanativas sobre el pasado
sea multivocal, incluyendo otras personas y grupos interesados en hablar del pasado; tal
como mujeres, comunid¿des locales, cam¡nsinas, aftoamericanas o indígenas, quienes
han sido alienados de la producción oficial del conocimiento sobre su propia historia
(Cuftoni 2004; Endere y Curtoni 2005; Gnecro 1999b,2004,2m5;IÁpezMazz20M)'Al mismo tiempo, se ha comenzado a replantear la relación entre los arqueólogos y
las comunidades locales con las cuales los investigadores conviven, especialmente duran-
te las etapas de trabajo de campo. Como mencionamos anteriomrente, un producto de esto
es el desanollo de la arqueología pública. Este concepto tiene múltiples facetas, pero
principalmente involucra feplantear la relación con las comunidades locales. Esta
interacción no sólo inpüca establece¡ lazos en el proceso de construcción del pasado,
generando espacios para la participación y la multivocalidad, sino también promover la
difusión del conocimiento arqueológico fuera de los clrculos académicos y la participa-
ción de dichas comunidades en la gestión del patrimonio suyo @ndere y Curtoni 2003)'
Este nuevo campo, ha comenzado a da¡ prolíficos proyectos y discusiones (Arqueologla
Surarrericana 2007; Capriles Flores 2003; Funari 2005; Green et al. 2003; Ji¡nénez Co-
rrea et al. 2000; Henera Malatesta 2003)2.Tres trabajos en este libro adscriben a esta tendencia reflexiva de la arqueología'
Estos son los capltulos de Pedro Funari y Erika M. Robrahn-González, Cristóbal Gneccoy Alejandro Haber. Los dos prineros autores discuten acerca de los desafíos de la arqueo-
logía pública en cont€xtos periféricos y patiarcales, tal como tiene lugar en el caso brasilero,
donde los intereses económicos muchas veces contribuyen a la destrucción sistemática
del patrimonio material nacional. Para los autores existen compromisos éticos que los
arqueólogos deben asumir de manera irrenunciable, siendo el principal el compromiso
con la propia comunidad en la cual el profesional habaja. Para entender las características
de la práctica arqueológica en Brasil, los autores discuten la historia de la profesión en ese
país, así como las diversas leyes promulgadas para proteger el patrimonio arqueológico'
, Véase también los a¡ticulos en una revista sobre cl tema, de recient e apa'iciín]. Arqueologia Pública voltdJme¡
l, 2006 (UNICAMP, Brasil).
I t t
r 8 t SED NoN S^I|,AT^ II
para Funan y. Robrahn-Gonzárez Tj frtnff f;T*;l;t"#ifr:'.{""ff"T;en la acüralid¿d consiste en saff qer
:li::":"'::;;;^" *mooo. Eo opinión de los
;','";;;;"."'*::f-T;Ty#*T,*f"ffJJ#,ff1"T;"Jii""o".io"¿"autor€s' Ios arqueólogos Úenen ras rrs'l*,
-,:,:J;.;; ^seuura.ndo la supervivencia de
los aliferentes gupos que componen la sociedad brasilera' asegura
sus tradiciones y' Por ,o '"t';;;;;; h riquez¡ y heterogeneidad cultural que la
caracteriza.como"p'poa"s'iffi "*:"g^t:::Y:^T'ff"rT;X^Irf"lilt*',Jüi."*"J" no*;a realizado en el año 2001 denomrnaco
Peixe'Aigical Dan" ' "o "f u"Uñáo del rlo Tocantins en la' región del Amazonas'
De acuento " c.irtrua 'ái'#.",
il -cr*l"tt" * Latinoamérica ha sido instru-
."t d-i P-""*imposición de una c'* o':"."1T¡,
:ff=:;; ;;,";;oaemiáad y cle la nación. En su
;#il;n*';:iTy:fr üÍ"lJiiiilli".]lliiiT"l;;ciónde,asmoder-#H'':ffitrJil:ffi"ffi;ffi e"L ouoy* la alteridad étnica de los
discursos y práctic^ "fi"i'b ;ü;;;;Jas' generando "strocturas endocoloniales' A lo
la¡so de su histori",l* """it#;:"ilé'i*'ütiou ufano'"-tnt intentaron Pavimentar
"1 lamino haciu la t"d"ttd"d ;;*"salvJ' a los países d: e'sta parte del mundo del
retraso económico' porit"o y Lrtnilr' Á "tp"ot* ¿" tu voz' las historias' las memoflas y
la cosmovisión tte las "orrtrr'ái"JJtit^ "o"*rnptt¿""*' la arqueología cientíñca cun-
ni',Jn"0"i,"'""::.::.^:f::{*;*:Xffi tr'JJ":fiJff :f#J,'.":u,T-;T"il Iiil;:;:LTJ:ffiJiJffi ,i.-. r"'"". u' ""tor propone que ra arqueorogía
Lbe s"r repensada, ," ." "' ;;;;;;;p".t-oa.-iaua r.su devaluación de Ia histona'
siro como una prácd* p;;;" ü"a ;;t" ptitti""' "ot""ti'n'n v colaborativa' Es asl que
Gnecco aboga por oo" "'noJo"u '"accion:aria eu1 se poogu aa uao de las historias
locares y de las memorias ;ffi;;"; y subaltemas (especi,armente las indígenas¡' y se
constituyaenuncamp"d"";i;;;;;'entendimientointerdrscursivo'multivocalidadyoluralidad. Como t"ñd" G;;;;;i; arqueología debe ser productora tle historias local-
t*" HT:lffJ"iT#:H,1"#,ff;ncia de la coroniaridad y ros inrereses der mer-
cado capitalista qu" ""*;;;;';J";;ian v desruven identidades' discursos' nem*
rias, tierra y recursot' "tt "J"t]t"" á"i'" *oteología en este sistema' o mejor dicho cuál
es su complicidad' n*,*' ii"iit,o ""*i en su artículo' En este estim.lante y provo-
cativo trabajo, Hab"""oJ;JJ ;;;"'i"tt"';¡1111iffi 3:tJtr :Ti:Iffi i:"u.nu a"t iasado' así como métodos y técnicas para es:tlo
i fl exión sobre .. n'"n" n;""ff;;;"'";u- ;';u"""*.*:t:"i:1fi ":"#ilJJ:
doquErCC
bif(cdaIt(
flexión sobre su p¡6pro paPc' o" "o"".*á*r, p.á"ti"u. y .elaciones (especialmente
:1":i:h::,i::?11il1,ffi;Id ffi;Ñ;'é'* "":r:1"-:"n'�ariamen'�e por ser
il""T,ffi *;¡'"':::r:f :*."í j".-lli;:il1il*1""ff i".:::T::$",1:ilJ:;1il::::ffi"n"L?l*"liJ;to entre la práctica arqueológica en er presente v er
pu*do qo" ." t utu d" "tt"""t' Bi;";;;;i;f* rtu "oto"uao "tt una posición de observa-
FÉü A. Acuro y ANDRB Z¡I.AN¡(n¡
dor neutral y extemo del pasado, desentendiéndose de la influencia que el conocimientoque genera, así como su pmpia prácüca, puede tener en las condicionqs sociales actuales.Este distanciamiento ha tenido un inrpacto directo sobre la relación ena�e arqueólogos ycomunidades locales, al ser ástas objetificadas como resabios del pasado, plausibles tam-bién de ser aprehendidas a través de una observación metódica. Haber propone una nuevaforma de hacer arqueologfa que parte por reconsiderar y activanente tansfomlar las rela-ciones que los arqueólogos establecen con las comunidades locales. Esta nueva praxisdebe conhibuir con los procesos de descolonización, constmyendo, al mismo tiempo, ,na
arqueología situada y en diálogo con las s¡lrunidqdes locfes. De acuerdo a la propuesta deHaber, la práctica arqueológic4 en todos sus ámbitos (campo, laboraúorio, producción deteoría o de narr¿tivas sobre el pasado), no debeía darse por fuera de estos diálogos, sinoconstituine en una conversación, una creación de comunid¿d, en búsqueda de justicia yesperanza. En conclusidn, en este profundo y reflexivo artículo, Ilaber propone repensar ymodifrca¡ las relaciones que la arqueologla ha mantenido bistóricamente con las comunida-des locales, así como renovar las narr¿tivas sobre el pasado, para empezar a generat n¿ura-tivas informadas por eI conocimiento vernáculo y que sean relevantes localmente.
Denno de esta lítrea de reflexión teórica sobre cómo la arqueologla genera unamirada y un discurso particular del pasado se encuentra el arlculo de Carl Langebaek. Sindudas su posición crítica sobre los aportes de lo que él denomina las vanguardias enarqueología convierte a este trabajo en un contapunto con relación al resto del übm.Langebaek discute las limitaciones en arqueología contemporánea que a su entender sonresultado de un reduccionismo teórico o conshucción de estereotipos, entre las arqueolo-gías científicas y las posmodemas. Buenos vs. malos, correctos vs. i¡correctos, progresis-tas vs. conservadores, son para el autor campos estériles de debate que no contribuyen aproducir una arqueología más comprometida con las sociedades que estudia. Si bien recG.noce la validez de cie¡tas críticas generadas desde el postprocesualisno, sostiene queéstas nunca ofrecieron alternativas viables, idea con la que claramente discordamos. Akavés del análisis del caso colombiano, I-angebaek busca demostrar que a lo largo de lahistoria aspectos teóricos que en la actuüdad se present¿n como opuestos e i¡reconciüa-bles en el estudio del pasado, fueron muchas veces combinados eitosamente. Así, plan-tea que la separación entre aspectos materialistas y no materialistas resulta i¡convenientesi se quiere llegar a explicaciones sólidas sobre el pasado. eueda en manos del lectorevaluar si los argumentos que presenta Langebaek son convincentes y si es factible estaarticulación enhe perspectivas teóricas o conceptos que en principio han sido planteadoscomo antagónicos. Por nuestra pafe, pensamos que si bien es verdad que muchas veces elarqueólogo puede ser ambiguo a la hora de posicionarse teóricariente, en general estoresponde más a un desconocimiento de la teoúa (y a veces a la adopción de modas demanera superficial), que a una elección consciente. Consideramos que es necesano respe-tar cierta ortodoxia teórica ya que sólo así podremos generar nanativas críticas y coheren-tes sobre el pasado.
El análisis de la manera en que se produce el conocimiento arqueológico y la críticaa las representaciones que se han generado sobre el pasado,junto con la reevaluación delas penpectivas teóricas que se han empleado para eshrdiar temas y casos específrcos de la
201 SED NoN SATr¡¡^ lI
arqueologla latinoamerican4 son aspectos abordados por los artículos de Marco Andre
Tones de Souza, Rod¡igo Navarrete, Mauricio Uribe y Stephen Castillo et al. Este con-junto de autores se enfocan en la crltica a los modelos teóricometodológicos empleadospara explicar el pasado, proponiendo vías alternativas para la constucción de conocimientoy la interpretación.
Marcos André Torres de Souza analiza los conceptos tradicionales utilizados en el
estudio y clasificacidn de las cerámicas encontradas en sitios históricos. Para el autor los
análisis cerámicos han generado categorfas esencialistas que, entre otras cosas, legitiman
una visión del pasado marcada por lo$ preconceptos fpicos de la visión occidental y
blanca del mundo. De esta form4 Torres de Souza propone efectuar una comparación
sobre los abordajes desarollados en diferentes palses americanos. Su eshrdio nos muestra
la existencia de un marcado contrast€ entre las categorlas cerámicas generadas en el mun-
do anglosajón y el latino. En el primero de los casos, los tipos cerámicos construidos
contribuyen a refor¿ar la segmentación social de los diferentes gmpos, enfatizando eI
origen distinto de cada uno. En la arqueología de los países latinoamericanos, los tipos
cerámicos tienen un carácter amalgamanG que esconde las diferencias que los artefactoipueden estar expresando. De acuerdo al autor, estas clasificaciones están relacionadas con"luchas simbóücas" sobre posiciones asociadas a identidades nacionales propias de cadapals. Un análisis crítico sobre esta cuestión adquiere especial relevancia para cuestionar
las bases de validación de sociedades asimétricas yjerárquicas. Por lo tanto, si las identi-
dades nacionales buscan legitinarse en el pasado, la deconstrucción de sus elementos
esencialistas por parte de la arqueologla se transforma en una prioridad para cualquier
investigador.En su capítulo, Rodrigo Navarrete nos ofrece una interesante reflerión sobre la
producción de conociniento en arqueología y las distintas maneras en que las sociedades
prehispánicas del norte de Su¡américa fueron representadas. En la primer parte de su
capítuIo, Navarrete analiza el modo en que distintas invesügaciones arqueológicas abor-
daron el tema de la complejidad y la desigualdad social en el norte de Sudamérica. La
mayoía de estas investigaciones, enmarcadas dentro de distintas penpectivas teóricas
(histórico-culturales, ecológico-culturales, neoevolucionistas y materialista históricas)'
argumentaron el surgimiento y desarrollo de organizaciones políticas del tipo jefatura en
la región. En segundo lugar, el autor realiza un interesante análisis de la manera en que los
colonizadores europeos caracter¿aron a las sociedades indígenas de la región. Sostiene
que estas descripiones, además de ser narrativas ideológicamente manipuladás para cons-
truir representaciones específicas, fueron especialmente influenciadas por las categorlas
culturales españolas, las experiencias coloniales previas de los conquist¿dores europeos y
la experiencia colonial específica del norte de Sudamérica. En este contexto, las prirneras
crónicas t¿mbién hicieron hincapié en la presencia de sociedades j erarquizadas y podero-
sos caciques en la región. A partir de su propia investigación en la cuenca del Unare
(Venezuela), y ante la falta de evidencias que verifiquen la existencia de complejidad y
desigualdad que indican las crónicas y sosüene la arqueología, el autor revisa cíticamente
los asp€ctos teórico-metodológicos y epistemológicos del estudio de sociedades compie-
jas en las tierras bajas del norte de Sudamérica y el Caribe. Para finalizar, el autor propono
i ,
FÉlx A. Aclrro Y AND¡És Zar^NIo¡
nna yrrspectiva tedrica altemativa que involucre un proceso de rcflexidn hermenéutica
oue articule constantemente el registro arqueológico, los documentos coloniales
emohistóricos, la información etnográfica, la interpretación ehológica y la interpretación
¡queoldgica. De acuerdo con Navar¡ete, este cficulo hermenéutico permitirá una recons-
trucción o estructuración permanente de la disciplina arqueológica y sus métodos, las
6orías y visiones del pasado y elpropio pasado tal como se presenta en el presente.
El tema central del artículo de Mauricio Uribe es la evolución sociocultural y el
surgimiento de complejidad social. Los Andes Centro Sur y el Pelodo Formativo son el
lugar y la época en donde nos sitúa este trabajo. En su capítuIo, Uribe revisa la manera en
que la arqueología de la región ha concebido el Período Formativo, criticando los mode-
los teóricos empleados para explicar el surgimiento y desarollo de la complejidad social'
De acuerdo al autor, varios años de investigaciones arqueológicas han sustentado una idea
utdpica de evolución y complejidad andina, donde la amlonía social, el progreso, el
sedentarismo, la concentración poblacional y la vida comunita¡ia, de la mano de una nue-
va economía basada en la producción de alimentos, fueron los rasgos prhcipales asigna-
dos al Formativo. Asd para muchos arqueólogos el Formativo en los Andes Centro Sur
fue el resultado de la aparición, a partir de la influencia de regiones vecinas, de un "¡rensa-
miento progresista" entre las poblaciones cazadoras-recolectoras arcaicas, las cuales cc'
menzaron a ver con buenos ojos los beneficios que traía la vida aldeana, la producción de
alimentos y las nuevas tecnologías y ¡ecr¡rsos, 'enriqueciendo" así su vida espiritual y
cotidiana. Para Uribe, modelos como éste, donde el cambio es visto como positivo y
deseado, fueron construidos en una época marcadamente etnocénhica de la arqueología.
Propone, por lo tanto, la revisión de las bases teóricas de esta interpretación del Formativo
y la "pérdida de la inocencia'' de la perspectiva histórica a través de las perspectivas teóri-
cas críticas en arqueología que cuestionan las imágenes idealizadas del pasado. La prime-
ra parte del artículo describe y critica el modo en que se ha caracterizado al Período For-
mativo de los A¡des Centro Sur. A continuación, realiza un profundo análisis del Período
Formativo de Ia región de Tarapacá (Chile), demostrando que la evidencia detectada no
condice totalmente con la idea generalizada de Fomrativo. Por rftimo, el autor desarrolla
su propuesta teórica a través de la cual no sólo busca repensa¡ el Período Formativo de los
Andes Centro Sur, sino también las conce¡rciones de evolución sociocultural y compleji-
dad que suele emplear la arqueología de la región a la luz de lo que él denomina el '!en-
sar-social" y las teorías materialistas de la historia.
El trabajo de Stephen Castillo, Patricia Foumier y M. James Blackman constituye
también una revisión crítica de los fundamentos, conceptos y aplicabüdad arqueológica
de una perspectiva teórico-metodológica especíFrca: la Arqueología Social lberoamerica-
na. De acuerdo a la propuesta de la Atqueología Social Iberoantericana, para en¡ender la
evolución y el proceso de complejización social, es imprescindible expüc at y caracteizat
el modo de producción y la estructura social de una sociedad, específicamente las diferen-
cias jenárquicas entre sus miembros. Para esto, es necesario establecer el sistema de rela-
ciones de propiedad sobre los medios de producción, el ca¡ácter de las relaciones sociales
de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, los autores sostie-
nen que la arqueoiogía social ha fallado en establecer correlatos materiales no ambiguos
| ) l
) ) l SED NoN S^rÁra II
sobre las formas de propiedad que se d'n a lo largo de las üstintas etapas de la evolución
sociocultural y que permiten determina¡ el desarrollo y tipo de relaciones sociales de
produccióny,porende,eltipodemododeproducciónysuevoluciónhistórica'Estoha-minado seriamente el potencial explicativo de la arqueologla social' El arúculo comienza
con una pormenorizada caracterización de los principales conceptos de la teoría social' tal
como: firmación económico-s'ocial, modo de producción, modo de vida, pmceso de tra-
bajo, proceso productivo, ser social, etc., para continua¡ con una descripción de los
cacicazgos y las sociedades clasistas iniciales, y las dificultades Para determina¡ conelatos
arqueológicos inequívocos en cada caso. Para ejemplificar su argumento, se emplea el
ejemplo de Tula en el Altiplano Central Mexicano. Es muy importante el punto que hacen
los uotor"s, qui"oes consideran que los tipos de sociedades caracterizados por la Arqueo-
logía Social Iberoamericana constituyeron modelos (o hipótesis de trabajo) que debían ser
contastados empíricamente. El objetivo debería ser entonces eshJdiar arqueológicamente
las características que adquiriemn aspectos como el modo de vida,las relaciones sociales
de producción, el sistema de propiedad, los mecánismos parajustificar las desigualdades'
"t , pu- cada caso específico, y no asumirlos como algo dado y que no necesita ser
contrastado, como generalmente se ha hecho' Sin embargo, el problema que ven Castillo'
Fournier y Blackman es la irnposibilittad de comprobar empíricamente varios de estos
aspectos. Aunque sostienen que la Teoía Social lberoamericana ha realizado aportes
vaiorables al entendimiento del pasado, tiene serias limitaciones que deben ser reüsadas y
mejoradas.Sin dudas estas reflexiones sobre la práctica arqueológica, el modo en que se cons-
truyen nanativas sobre el pasado y el papel de la disciplina en la construcción del pasado
y su impacto en el presente son fundamentales y necesarias para la formabión de uaa
arqueologíu críti"u y responsable, y deberían establecerse como una práctica habitual den-
trodel campo de esta disciplina. No obstante, el ejercicio de autoreflexión no puede ser el
fin último de la arqueología, sino que tiene que estar aficulado con la producción de
historias sobre el pasado a pafir de esta perspectiva crítica'
¿Sobre qué tratan estas narrativas sobre el pasado que la arqueología latinoamerica-
na inteiesada en los aportes de la teoía social ha construido en los últinos años? ¿Cuáles
son los temas abordados y los conceptos empleados? Es importante señalar que no pre-
sentamos un análisis exhaustivo sobre los temas y debates cofrientes dentro de este mafco
teórico de la arqueología latinoamericana' sino que buscamos señalar algunas de las ten-
dencias más importantes que se están desarrollando en la actualidad'
Los mecanismos y relaciones de poder, la economía política, la ideología y la des-
iguatdadsocialsiguensiendotemascentralesdelaarqueologíalati-noamericana(véaseFunari y Zarankin 2006; Gassón 2006; Gómez Romero 2002; Senatore 2007; Therrien y
Ja¡ar¡rillo Pacheco 2003; Zara¡kin y Senatore 2002)' En algunos casos' se ha revisado
críticamente la manera en que se abordan estos temas, como por ejemplo al refleionarse
sobre las variadas configuraciones que adquiere el poder (l'ondoño 2006)' Un buen nú-
mero de estos trabajos se asientan en el materialismo histórico (Gallardo 2004; Uribe y
Adán Alfaro 2004) - perspectiva teórica que siempre ha tenido un atractivo especial para
los pensadores sociales de esta parte del mundo - y en algunos casos se construyen sobreI
Ftux A. Acuro Y ANDRES Z^!¡Nro¡ 123
h base (aunque la superan) de las propuestas de la Arqueología Social Latinoamericana
¡Núñez Henríquez 20m;Tzntaleán 2005, 2006b).
Estas perspectivas arqueológicas acerca de las relaciones de poder esLán general-
mente planteadas desde el binomio dominaciónftesistencia. Es asf, que la agencia de las
personas es tenida en cuenta sólo en los casos en que éstas ejercen poder sobre otras o se
revelan o subvier0en dicho poder. La arqueología histórica ha sido especialmente sensible
a las prácticas y acciones de gnrpos subalternos y sin voz en la historia @.ej. las poblacio-
nes aftoamericanas o indígenas) ftente al contacto culnrral y la colonización europea
(Agostini 2002; Funari 1995; Ome 2006; Scaramelli y Tarble 2005). Asimismo, esta rama
de la arqueología, de gran crecimiento en la ríltima décad¿, se ha i¡teresado en las relacio-
nes de poder desde el punto de vista de los discursos y prácticas ügadas a la conshucción
de la modemidad en esta parte periférica del mundo, y al proceso de producción de socie-
dades y sujetos modernos @ianchi Villelli 2007; Funari et al. 1999; Funari y Zarankin
2004; Palombo 2007; Salemo 2006; Senatore 2007; Symanski 2ú2; Thenien 2004;
Tocchetto 2m5;7arx¡kt¡t y Senatore 2002). Estas perspectivas se nutren de la te¡ría
social para generar nuevas ideas sobre el funcionamiento y reproducción de los mecanis-
mos de poder de los cuales somos producto.
Dos capíhrlos de este libro se inscriben en esta línea de investigación interesada en
la conformación de las sociedades modernas en Latinoamérica y los mecanismos de po-
der, las relaciones de desigualdad y las ideologías y representaciones que se produjeron en
este proceso, y que aún nos afectan en la actualidad. A través del ¡náli3is ¿s una colección
arqueológica recuperada en la Plaza 15 de Noviembre, región del antiguo nuelle en el
cenho de Río de Janei¡o, Tania And¡ade Lima explora la vida y prácticas de los zapateros
negms esclavos, quienes fueron desatendidos por la historia brasilera. La autora llama la
atención sob¡e el hecho de que a pesar de que gmn parte de la producción de zapatos eragenerada por estos artesa[os de color, los propios esclavos tenían prohibido usar cual-quier tipo de calzado. De acuerdo a Andrade Lima, los zapatos tuvieron (y tienen) unsignificado profundo al constituirse como un indicador material que separaba a las perso-
nas del estado de naturaleza, transportando a su portador a la categoía se ser civiüzado y
moderno. I-a autora señala que andar descalzo aproximaba a la persona a la condición deanimal, que era precisamente la que se le atribuía a los esclavos negros en la sociedadbrasilera de la época. Es interesante notar que esta prohibición de utilizar calzados im-puesta a los esclavos negros fue algo propio del sistema colonial pofugués en Brasil yaque, como señala Andrade Lima, no tuvo lugar en otras regiones o sociedades esclavistas,tal como por ejemplo en Norteamérica, donde los esclavos usaban zapatos. Ahora bien,
¿dónde reside la importancia de poner el acento en el a¡iálisis del calzado y su uso? Talcomo se sostienen en este sugestivo artículo,los zapatos y las distintas prácticas entreteji-das en torno a éstos constituyen una de las mú,ltiples formas en que los discursos materia-les, muchas veces subrepticiamente, fueron utiüzados para establecer, reforzar y naturali-zar diferencias raciales y sociales, así como jerarquías, hacia el interior de la sociedadluso-brasilera.
No hay dudas que América Latina es producto de políticas colonialistas que, apadir de crear y justificar una desigualdad cultural y tecnoiógica, permiten la libre explo-
L_
| l iI|
241I
SED NoN SATrAaa II
tación de objetos y personas en nuestras sociedades. sin embargo, esta realidad es conse-cuencia de un largo y complejo proceso que se inició con la llegada europea. t rús ClaudioSymanski ¡n¡liz¡ l¿s formas en que la cultura material fue urilirárt, para sustentar, enescalas globales y locales, discursos que justiñcaban y legitimaban relaciones de poderasimétricas ente personas y gmpos. Para esto, discute el caso del Br¿sil colonial e impe-rial desde dos puntos de vista: a¡alizando la visión que los viajeros europeos tenían sobrela sociedad brasilera y estudiando colecciones arqueológicas provenientes de excavacionesen diversos ingenios de la región de la Chapada dos Guimaráes, en Mato Grosso. Cbmocategoías analíticas utiliza los concqrtos de alocmnismo y coexistenci4 propuestos porJohannes Fabian, para expücar las estrategias quejustificaban no sólo la explotación eco-nómica del Brasil, sino también las desigualdades propias del sistema esclavista. Un pun_to de especial interés en el kabajo de symanski es su interpretación sobre la organizaciónespacial de los ingenios. Estos lugares materializaban (y naturalizaban) relacionesasimétricas al demarcar contextos próximos a la nahrraleza (donde son ubicados los escla-vos negros) de contextos civilizados (en los que obüamente se encont¡aba el dueño delingenio y su famiüa). Si bien esta qstrategia permitió al Señor del ingenio expücitar supoder sobre los demás gnrpos, tuvo sin embargo una consecuencia no intencional al crearun espacio de opresión y de referencia étnica..africana" en donde los gnrpos subaltemosrefor¿aban su identidad.
Aunque desde un enfoque distinto, el kabajo de Xmena Senato¡e también se inte_resa por las expeúencias de los colonizadores europeos al llevar adelante sus proyectos deconstrucción de la modernidad y apücación de las ideas de la Ilusnación en la periferia delmundo. Este capítulo nos transporta al exhemo su¡ del continente para relatamos un inte-resante caso de estudio. Senatore investiga la colonia española de Nombre de Jesús, esta-blecida en los confines del imperio español (Cabo Vírgenes, en patagonia) hacia fines delsiglo XVI. Este poblado fue eI escenario de una tragedia. Con excepción de un sobrevi-üente (quien luego relataría los pesares sufridos por los habitantes de Nombre de Jesús),los 300 colonos que habitaban el asentamiento muriemn de hambre. En este contexto, lamuerte se constituyó en un elemento central y recurrente en la üda cotidiana de los habi-tantes de Nombre de Jesús. Es justamente la muerte el tema cent-al del arfculo de senatore.I-a autora discute la percepción de la muerte a partir de conjugar dos tipos de discursos,uno verbal, presente en narrativas y documentos escritos, y otro no-verbal o silencioso,plasmado en la cultura material. Desde este abordaje efectúa un análisis centrado en elritual de fundación de la ciudad en 1584, destacando dos elementos fundament¿les aso-ciados a la muerte: el "árbol de la justicia" y la iglesia. Los mismos son interpretadoscomo representantes de dos tipos de ideas sobre la muerte, una que denomina ..muerte
exhibida", devenida del castigo y asociada al ..árbol de lajusticia", y otra ..muerte silen_ciada", asociada a la cotidianeidad y los entier¡os crisüanos.
Las reflexiones sobre el papel activo de la materialidad y espacialidad en la vidasocial y en la constitución de prácücas y relaciones sociales, así como los estuüos sobre laproducción de paisajes pasados, ha:r tenido un import¿nte desa¡rollo en la arqueologíalatinoamericana en los rÍltimos años (Gianotti 2000; Piazzini 2006). Muchas de estas in-vestigaciones también han hecho hi¡rcapié en las relaciones de poder, control e ideolosía
rFf¡x A. AcüTo y ANDRES ZÁ¡¡Nro¡ 125
se-lioen
€-reeslo)r}.l-
{l
)st-
il
ürI
(Acuto 2005; Haber 20ü); Therrien 2üX; Tones de Souza 2002; Troncoso 2ü)l, 2ü)4a;7.annkimz00.\. Asinisno, se han comenzado a explorar las ex¡reriencias y percepcionessubjetivas $r la constitución misma de los sujetos) desanolladas a partir del habitarrelacionalnente en paisajes y lugares, y del interactuar con objetos, planteándose una¿rqueologla que tiene en c,uenta los cueryns y los sentidos (Acuto y Gifford 2007; Alvaradopérez y Mera Moreno 2004; Curtoni 200.0; DeBlasis et al. 2007, Httrcr l9..{.7, 1999b,2006; Haber y Gastaldi 2006; Marchoff 2002; suárez viltagrán 2ü)6; Troncoso 2004b).se destacan también los habajos interesados en los aspectos significativos y semidticos dela cultura material y el paisaje (Romeno et ar 20M; Tones de souza 20a2; Troncoso2005a' 2005b). En conexión con este aspecto, se han comenzado a estuüar los modos enque maúerialidad y espacialidad activamente ach¡aron pa¡a crear memorias y naÍar histo_rias determinadas (DeBlasis et al. 2007; koni 2005).
En el presente volumen, Troncoso y Acuto esán especialmente rnteresados en lasexperiencias que las personas adquieren y desanoüan al habitar en paisajes particulares ohistóricamente constituidos. Ard¡és Troncoso reconoce que la mayoría de las investiga-ciones que apuntan a explorar las experiencias subjetivas en el pasado se han enfocado enel estudio de edifrcios. En estos casos, se ha puesto el acento en la manera en que laarquitectura canaliza los movimientos y vistas y articula las inieracciones. pero ¿qué^suc"-de cuando no tenemos dichos edifrcios? ¿Es posible estudiar las experiencias de las perso_nas en paisajes sin arquitectura? El autor sostiene que sí. En prirner lugar, Troncoso plan_¡ea que el arte rupeste no es sólo un discurso material (como generalmente se lo ha estu_diado), sino que es también una producción netamente espacial que configura y semantizaun paisaje. El arte rupestre organiza las experiencias en una región, imponiendo lógicasespecíficas de circulación y observación. A tavés de un sofisticado e inagin¿¡¡yg ",,ál;sigdel arte rupestre en la cuenca superior del úo Aconcagua (Chile Central) durante los pe_íodos Intermedio Tardío (c.a. 1000-1430 d.C.) y Tardío (c.a. 1430_ 1530 d.C.), Troncosonos muesha cómo la localización de ros bloques grabados y la ubicación y disposición delos motivos en los mismos, inponían una lógica de movimiento, de aproximación a lasrocas y de observación de las mismas. Esta "arquitectura imaginaria" dirigía los desplaza-mientos de las personas en el paisaje y enmarcaba los campoi visuales, dando fomra a lasexperiencias subjetivas en la región. El interjuego entre los bloques grabados, que actua_ron como nodos que invitaban a la pausa y a la observacidn, y los espacios sin grabados,o áreas intemodales de tríansito, organizaba el espacio y consütuía y enmarcaba las accio-nes sociales y las experiencias subjetivas en la cuenca superior deirío Aconcagua. Es asíque, en gran medida, este paisaje estaba definido por el movimiento.
El trabajo de FéIix Acuto constituye una profunda reflexión cútica acerca de lamanera en que la arqueología ha entenüdo la articulación enke vida social, rnaterialidady espaciaiidad. El autor sostiene que la visión cartesiana, funcionarista, economicista yutilitaria que la discipü¡a ha tenido de objeios y fomras espaciales ha sido una hansporaciónhaci a el pasado de la manera en que las sociedades mod;rnas y postDnodemas contempo_ráneas se relacionan con la cultura material y el espacio. A iartir de este punto, Acutoestablece una nueva fomra de pensar la materialidaá y e.pu"iulidud d" lu uida social, surelación con las prácticas e interrer¿ciones sociales, y su
^paper en ra constitución de las
261 S¡D NoN S¡úAT¡. lI
experiencias y las subjetividades. Así, sostiene que para abordar el es¡rdio de socied¿des
pasadas deberíamos enfoca¡nos en el examen de las pÉcticas y relaciones sociales ya que'
en útima instancia, es en éstas donde realmente tiene lugar el proceso social y se crean y
actualizan las eshuchras sociales. Por lo tanto, el autor Plantea la necesid¿d de generar
estudios de los paisajes, lugares y arquitectura que abandonen las perspectivas externas y"a welo de pájaro", pata cent arie en las experiencias e interrelaciones de sujetos situados
(en la sociedad, la historia y el espacio). Justamente en la segunda parte del artículo aplica
esta perspectiva desde el habit¿r al eshrdiar el Perlodo Prehispánico Tardío en el Noroeste
Argentino (1000-1450 d.c.). Acuto demuestra que a través del estudio de las e4rrien-
cias, prácticas y relaciones sociales cotidianas que tenlan lugar en (y con) una materiali-
dad y una espacialidad de caracteísticas particulares, se puede alcanTár un entendimiento
muy distinto de este pelodo del que se logra cuando el enfoque se cenha en lo estructural'
1o funcional y lo externo.
Existen varias definiciones sobre capitalismo, sin embargo todas ellas coinciden en
asociarlo a un tipo particular de producci6n, circulación y consumo de adefactos (Johnson
196). Los objetos ocupan un lugar esencial en nueshas vidas, no sólo son productos de
nuestras acciones, sino que también somos producto de las cosas que poseemos o desea-
mos. Otra caracterlstica propia del capitalismo tiene que ver con el nivel de desarollo de
su sistema financiero y la cantidad de i¡stituciones asociadas al mismo. I-ns bancos son
seguramente una de las instituciones centrales y más representativas del mundo moderno'
Encargados de administrar, resguardar y, en algunos casos, inventar bienes considerados"valiosos", sus orígenes están ligados de manera direct¡ a los de capitalismo' En la actua-
üdad resulta casi inrposible vivi¡ sin tener relación con ellos, ya sea para cobrar el sueldo,
pagar cuentas, guardar valores o para acceder a algrÍn otro tipo de servicio' Para comenzar
a entender la relación entre las personas y el sistema financiero capitalista, Andrés Zarankin
se propone analizar desde una visión arqueológica la historia de la confonnación material
y simbólica de los bancos. De acuerdo al autor, comprender este proceso puede ayudamos
a reflexionar sobre las esúategias de repfoducción y naturalización del poder en nuestra
sociedad. ¿Por qué en ningún otro momento histórico un simple papel escrito con núme-
ros, palabras y dibujos fue considerado un "objeto" de poder? ¿Qué nos lleva a creer que
un billete es algo más que un papel con inscripciones? ¿Por qué conñamos en él? Est¿s
son algunas de las preguntas que el autof intenta responder en su trabajo. Para esto, anali-
za los bancos de Buenos Aires, desde sus oígenes a comienzos del siglo XD( hasta la
crisis político-económica suftida en Argentina en el año 2001, cuando la población deci-
dió descargar su furia contra los mismos. Este artículo demuestra que la arqueología pue-
de trabajar con cultura material independientemente de variables como tiempo, espacio y
gmpo cultural. Así, hoy es posible hacer arqueología sobre nuestra propia sociedad, ya
sea con restos del siglo XX o incluso con basura de la noche antefior (Ralhje y Mccarthy
1977; Thompson y Rathje 1982). Una arqueología sobre "nosoEos" permite cuestiona¡ lo
que entendemos como natural y "normal", constituyéndose en una herr¿mienta útil para el
cambio social.otro tema que ha atraído paficularrnente a los arqueólogos latinoamericanos es el
de los orocesos de construcción de las identidades (Agostini 2002; Ald¡ade Lima 1999; I
FAl]( A, Acr¡¡o r A¡{DnÉs Z^¡¡¡{n¡
cs
vaf
J
)s
l-
i-oI,
I
Cur¡oni 2000; Funari et al. 2005; Nielsen 2008; Salemo 2006i Senatore 2007; Syma¡ski2002; Tones de Souza 2002; Williams y Alberti 2005). En la mayoía de estos casos elacento se ha puesto en la co¡shucción de identidades étnicas, sociales o de clase. Sinenbargo, y salvo algunas pocas excepciones (p.ej. Lazzari 2003, NrÍñez Henrlquez 2004;gchaan 2001), el género y las identidades de género no parecen ser temas especialmentedesarrollados en la región (véaie Angelo 2005; Poütis 2003), así como rqmpoco la ar-queología de Ia agencia, y especialmente la agencia individual; anbos temas son centralesy ampüamente desarrollados en la arqueologfa anglosajona.
Además de los capítrfos de Andrade Lima y Symanski, quienes analizan la consti_tución de las identidades raciales y de clase en el Brasil colonial, el artículo de Juan l¡oniestá especialmente enfocado en discuti¡ el tema de la identidad. El autor explora el proce-so de constrücción de las identi.l¡des de las comunidades en general, y de las comunida-des andinas en particular, destacando la relevancia que la memoria social y las referenciasal pasado tienen en dicho proceso. El autor nos relata un fascinante caso que conjuga lareorganización política de una región, la reestructu¡ación de las relaciones de poder y lapuesta en práctica de acciones orientadas a la reconstn¡cción de la identidad por parte dequienes quedaron en posiciones subordinadas denho de la nueva configuración de lasrelaciones sociales y el poder político. su estudio nos lleva a la sierra su¡ del perú en unaépoca de grandes transfomraciones sociopolíticas y culturales. Durante el lrorizonte Me-dio (ca. 55G1000 d.C.), la región de Ayacucho fue testigo del surginiento de Huari, unode los estados expansivos más importantes del mundo andino. El estado Huari llevó acabo la reorganización total del área de Ayacucho, impactando di¡ectamente en la estruc-tura política, las prácticas rituales y culturales y la organización económica de la región.En su habajo, Ironi nos narr¿ los cambios que tuvieron lugar en el sitio ñawinpukyoentre el Período Intermedio Temprano (ca. 200 a.C.-550 d.C.) y el Horizonte Medio,cuando la üda de la comunidad que allí residía se vio d¡amáticamente hansformada apartir de su incorporación a la estructura social y polltica del estado Huari. h importanciadel trabajo que presenta lroni en este volumen es que conjuga y articula variados aspec-tos de la vida social para construir un argumento sóüdo sobre los procesos históricos decambio en el pasado. Su trabajo nos habla de relaciones sociales, del paisaje del pobladoy su sentido de lugar, de arquitectura, conmemoración y memori4 y de la reconñguraciónde la identidad de la comunidad de ñawinpukyo como fomu de enfrentar y negociar elcambio cultu¡al.
Este libro concluye con un epilogo escrito por Gustavo politis- En este cierre sereflexiona sobre la situación actual de la arqueología en América Latina y la posición delas arqueologías interesadas en la teoría social en el contexto de la práctica arqueológicade la región. Este es el punto de partida para el análisis crítico de los distintos artículos deSed Non Satiata 2 y para que Politis exprese su opinión sobre cuál puede ser la contribu-ción que iniciativas como Sed Non Satiata pueden ofrecer a la arqueología de la región.
*"
r l¡adt¡cción del latín por "lo que aún no ha sido respondido,,
281 SD No¡.¡ SAr¡¡¡{ II
Es verdad que son ra¡as las ocasiones en las que segundas partes son mejores que
las primeras. En nuestro caso varias veces nos cuestionamos si deblamos llamar a este
libro sed Non satiatd 2. En la int¡oducción de Sed Non Satiata (1) dijimrs que::-tl:j:
á" uqo"f ru- "o uu.i, un espacio de debat€ sobre temas olvidados o dejados de lado por p
los para<ligmas dominantes en la región.a partir d:9 *r3:::t1jy:-:-]11* I i'rrü;;
** u;* et espaciá eúste y conrinúa creciendo. como esperanros ha- *
ber mostrado en esta introducción resulta claro que han ocurrido canrbios (positivos desde -
"r"-* p"rrp*,i"a)' aunque todavía se necesitan muchos más' Este libro se transfolÍra
^f"o u* *otiooación del anterior ya que refleja el avance de las posiciones que parten -
de la teorla social pu.u ofr""", "*'ioos y respuestas altemativas hacia lo que "aún no ha
sido respondido".
Agradecirnientos
Agradecemos a Alejandro Haber y losé Yuni' de la Universidad Nacional de
Catamarca, por su confianza y upoyo n-¿ut"ntales p1a la publicación de este übro
dentro de la colección Con-textos ltumanos' También a Carl Langebaek de la Universi-
dad de los Andes y a la Maestría en Antropología de la Univenidad Federal de Minas
Gerais (especialmente a Edua¡do Viana Vargas y Caros Magno Guima¡áes -coordinador
y sub-coordinador-, quienes participaron de h to-e¿ici¿n de Sed Non Satiata tr' A los
autores por participar de este proyecL' A Meüsa Salerno por su ayuda en las traducciones'
yl r"rariru i<".gÁnat, Alejandro Ferrari y Marina Smith por su colaboración en la edi-
ción de los textos. A nuestras fariiüas Melina y Valentfu Acuto y Marcia y Lika Zarankin'
ReferenciasAcuó,Féli¡A.2005TheMatcrialityofI.k'Domi'latio¡:I,a¡ds€ap€,sp€ctacle'Meúory,a'ldAncestors.
Et Gtobal Atchazology rtno'yt ñtÁ'otVoi""s aad CoiemporaryThorgftrs' editado por P'P'A'
Fuaari, A' zarankin y r. stot"t, il'lli¿¡s' ñuwe¡ Ac¿demic / Plenun Publishers' Nueva YorL
Acuto, Félix A' y chad airo¿ zooz ¡-uii¡, üuiLtur-a v -DaÍativas 9e eod:r: ,Experiencia y percepcióu eo
'"-'-' 1". *",i* t"t^ de los A.ndes d€l Sur' Atqueologla Surancricana 3121135-16l'
Acuto, Fáix .{ y An<lés ztt u" rsgil;*Á*iJtt iún se¿lentos gn s¿¿ Non saiiata Teola socíal en
la atquzologla wircam""'"'-;;;;;;'á'*;' editado por A' Zraukü v F A Acuto' pP' 7-15'
Ediciorc's Del Tiideúte, Bucros Aires'
Asostioi, Camila. 2002 Bnte scnzaras e l:uiionbos: 'tomuddades do mato" em Vassoüras do oitocetrtos'
^*"*tr;Att*;1";l it""-¿"* ^]8"- '- Amé¡xa do sul: cutnra twteriaL discutsos e prótkas'
editarlo por A. Zarankin V ft'f'X' !"**' pp' 19-30' Edicio¡e's del Ttidente' Bue¡os Aires'
AguiÍe-Morale's, Maru a' zmt lo ¡''q'lollt" sááol en et Pet"'resis de Maestrla' Uúiversidad Autó¡o-
Ea de Barc¿loo4 Barceloúa'Alvarado Pérez, Marga¡ita y Rodrigo Mera Moreno' 20O4 Estética del paisaje y reconstrucción arqüeológi-
ca. El caso de la regiót ¿"f C"fJq"¿" fX y X Regióu-Chi1e)' Cñaagara' Revism de AtttopoloSía
Cl¡il¿n¿ 3ó(suplemento especial 2):559-568
Andrade Lima, Tada. f999 H luevo ae fl'sefiiente: Una arqueologla del capitalismo embriona¡io en el Rlo
de Jareiro del siglo XD( ' nt Se¿ ¡'tin Sa*tn Teorla Pcia'l en la arqüeologla llltittoañencdia
conteñporánea' eütado po' e' ál*Jil y r'A Acüto' pp' 189-238' Eüciooes Del Tridente' Bue-
nos Ai¡es.Anselo. Da¡te. 2OO5 ta a¡queología etr Boüvia' RefleKioúes sobre la discip)ina a inicios del siglo )O(I'
Arq ueolo gía Suram?riotla 1(2\185-21 l'
Appadurai, Arjun. 199f fnt¡o¿ucciO¡: i-¿s-Áe¡caocías y la Políúca de vaTot Eu I¿vida socíal de las cosos'
J
s
s
FÉ.D( A. AcÜTo I AND¡ÉS Z¡¡.AN¡@¡
€ditado por A. Appadü¡ai' pp. 17-87. Editdial Grijalbo' México'
^-.r¡oú Sura¡ffrica¡¿ 20ü7 Cooversrción con FdinaMrloraú" kqueobfu Sonrericoa 3(1):2L8.
1"5. Ai"¿-". 1999 Arqueologla Bmsileira: Una perspective historica y coúpúada- R¿rista do Muteu"'
d¿ Arqu¿ologlo ¿ Et rolog¡4 Anais fu I Reu¡iio Inte¡¡acio¡al de Teofa Atqueologica ¡a Améica
¿o S¡¡t, SupleÍretrto 3:2!1-212. Uriversidade <te Sáo Paulo, Sáo Paulo-
Basso, treith. 1988 "Speaki¡g wirh Nancs": Il¡guagc and ladscape amoDS the westem APache. c¡¡lt¡¿r¿t
AttlhtoPola gY 3(2)t99- l3D
Baüaglia Debboñ. lgDO On thz Bonei oJ th¿ SerPent: Perso4 Menory atd Mottality in Sabarl Island
Soc¡¿ry. Uoiversity of Chicago, Chicago.
nau¡t¡illa¡4 Je¿¡" 1969 El ¡/ist¿tna dc los oüjaos. Editorial Siglo XD(, México D.F.
s¡6""i¿r, O. Hugo' 2001 Returning to the Source: Social Archacology as Lati¡ Ame¡ica¡ Pbilocophy.
Latia Amcñcaa AntQuitf 12t355-37O.
2005 Los ritos d€ la auúeoticidad: Indlgenas, pasado y el Estado ccüato.iatro. Arqueologla Surameicana1(1):5-48'
Betr¡rni", Walter. 2m5 El libto de los pasaies, Akal, Madrid
Bia¡chi villelli, Ma¡cia. 2007 o.?anizqr 14 difefencia- P¡óctica¡ dc cottsu¡no e¡ Floid.ablancL (costt
patagónica sigla XVII). Editorial Teseo, Buenos Ai¡es.
Bou¡¡lieu, Pie¡¡e. lW Sociologla y adnr¿. Editoriat G¡ijalbo, Mérico D.F-
1gg7 RAzon¿s prócticas. Sobre l¿ teorla d¿ l¿ acciór. Editorial Anagrama, Ba¡celona
1999 Medinciones pasca¡t¿t¿J. Editorial ADagraDa BarceloDaC¿priles Flo¡es, José M. 2003 Arqueologla e identidad éoica: El caso tle Boüvi¿ Chungara, Raista de
Antropolagla Chil¿ra 35Q)|47 -353.
Ca¡sú¿D,Ia¡€t y Stcpehetr Hug!-Jones (eds.). 195 Abour th¿ Houte. Cámb'idgo UDiv€rsity kess, Camb¡idge.Chiocbilla Mazariegos, Oswaldo. 1998 Archaeology and Natio¡alism i¡ GuateDala at t¡e Time of
ltuWúeace - Att¡iquity'12:.377 -386.
Comaroff, John L, y Je¡n Comarctr. 1997 Of Revelatioa and R¿vohtion: Th¿ Dialeaíct of Modemíty on aSoufh African Frontie¡. Vol. 2. tlniye¡sity of Chicago Ppss, Chicago.
CoDs€¡s, Ma¡io. 2003 Et pasado enraviado: Prehismria y arquzologla del Uruguoy. Editotizl Linarü yRisso, Motrtevideo.
Curtoni, Rafael P. 2000 ta percepción del paisaje y la reproducción de la identidad social etr Ia tegiónpampeana occidental (Aqentina). Etr P¿¡J¿i¿J ctlturales stúatn¿ica¡os. De las ptdcticas socialzsa las reptesentaciones, editado por C. Gianoni, pp. 115-125. Traballos en Arqueoloxia da Paisaxe,Gmpo de Investigación en Arqueologla del Paisaje, Univenfulad Santiago dc Composúel4 Santiagode Compostela.
20O4 Ia dimensión poftica de la arqueologla: El patimonio iadlgena y la co¡strucción del pasado' EnAproirnaciotzs coñteñporáaeas a la arqueologla panpeana Perspectivas teóicas, metodológico$'anallticas y casos de estudio, editado por G. Martinea M. Gutielrez, R.P. Cl¡rdoni, M. Berón y P.Madri4 pp. 437-449. Universidad Nacional del Cent¡o de la Provincia de BüeDos Aires, Olavarla.
C¡Itotri, Rafael P. y M¿rfa L. Endere (eds.). N3 hálísis, interpretación y gestián en la atQraologla d¿Sudat¡¿rica.lJnversidad Nacion¿l del CeDtro de la P¡oviDcia de Buenos Ai¡Es, Olavarrl¿
DeBlasis, Paulo, Aadreas Kneip, Rita Schc€l-Ybe¡t, Paulo César Giá¡¡liúi y Maria Dulcc Gaspar. 2007Sambaquis e paisagem: Dinámica nah¡¡al e a¡q¡eologia regiooal no ütoral do sul doBrasíL. Arqueo-Io gfa Suraneicaw 3(l):29-61 -
Deleuze, Gilles, lW Conversagóes 1972-1990. Edito¡¿ 34, Sáo Paulo.Devés Valdés, Edua¡do . 2M El pensaniento brtnoan¿ricano ei el siglo X)(. Entrc Ia ,íodemiztciói y Ia
id¿ntida¿. Tomo I: Del Aiel de Rodo a la CEPAL (1900-1950).Ed\ron^ Biblos - DIBAM, BuenosAires y Sartiago.
2003 El pensamíento lzt¡noalneicano ei eI sigb W. Enrre b moümizacióny la identidad- Tomo II: Desdekt CEPAL al Neoüberalismo ( 1950- 199). E dttorial Biblos - DIBAM, Buenos Aires y Santiago.
2ffi4 El pewaníento lartnoameicano en el s¡glo X){, Entre la modemización y b idcntídad. Tomo III: Ialdiscusiones y las fguras delfn de siglo. los años 90. Editorial Biblos - DIBAM, Buetros Ai¡es ySantiago.
Douglas, Mary y Baron Isherwood. 19'19 El mundo de los bienes- Hacía u¡n antopología dzl conswno.Grijalbo, México.
Endere, María L. y Rafael P. Cu¡toli. 2003 Patrimonio, arqueología y participaciótr: Ace¡ca de la troció¡ de
301SE NoN S¡¡r¡¡r II
paisaje arqueológico. Ea AnáIiris, interpretaciórr y gestión ea Ia arqueologla de Sldanaica, edita,
$ffi;"[!$f,#"t. roa.", pe irz-zx. ríJ,ñáJ-üiJi ¿"r c"oeo ¿" la provincia Á*t
1:,9"**r 'órogos"' r'a pa¡ticip&ió¡ ae ra c¡mu¡idad i¡dlgeoa RaDkiilche de Afgeorira en la
._ -_ J"T"g1rjl arqüeotúgjca- Aqücotogro S*or*ri.on ;(;;":; -
Ewe¡. stuarr t99t Toda¡ tas Ináp¿r"" ¿"t A*_¡rnl.-ül#lOr"¡ít. ",*".*t^, ff^f;"fr;,T"
dnd-,hc o,rar: H",';rb;;;;;t"7, ou¡o.colu¡bi¿ unive¡siryFeathentone, Mte. l99l Cuht ru.t¿ra¿.st"_"nyiÁ¡Á;;*;';iíIKtr(#Fffi ;,**ffi T""T.ffi ;"i"ff ,f; il..-,r.* .Sc_hool of Ame¡ica¡ Resea¡cb press, SaDta Fe.roucaur, Michael. lg6 Vitilar t castigar. Siglo Veintiuno Editores, fuge¡tinaFournier' patricia r n,9 t-a Arqreorogfa s*rá rru"*-Jü", üJji,i"'o""" de u¡a posicióu reóricaEa¡rista. En s¿d ivo¿ s*.^i r""* """1"1áffi";,;r;f;i;"."*"r* conte,nporá,,¿a,ediado por A- Zarankin v F-A. Acuto, pp. 17-32. &riciones der rride.te, Buetros Ai¡es.Fowler, Chris. 2003 Tñe ArchaeolomFu¡ari' Ped¡o P. 1995 A culn¡ra naüi!::Y!1*' l"
*!.ropological Apprcach Routledge, tondres.aq¡(¡wfx)logta- Iüius n3742.^
* *s: o esodio das relaqoes sociais de un Qrilonbo pela2O0l R¡blic Archae¡logy ftom a Latin America¡ perspective. p¡álü A rchacology l:239_243.2o04 PublicArchalogy.t BÉüt.E¡pubacA,th"¿;;;,;#;fr:ilffi*pp.2o2_210.Routledgq
2m5 Arqüeología tati¡oamericaü y su_co,nte¡to histórico; La arqueologla púbüca y las tarcas del quebaceralqueológico. El Ilaci.z ua arqucologla dz las orq*oügfu ffi;;c¿r¿r, edit¿do por A.F. IIa-be¡' unive¡sidad de Los ¡o¿o,iucrrlu¿ ¿ ci"o"i;ilffi,;ffi; Estudios sociocr¡rr¡¡ares ehtemacioMles-CEso, BosoúFuDa¡i, Pedro P..MartiD tlall y Sian ioncs (eds. ). lW Historical Archa¿ology: Backfrom th¿ Edge.Rorr¡fedge,
Funari, Pedro P,, Charles E. Orser Jr. y Sola¡g€ N. de-Oüveir¿ Schiav etlo (eds.).2lJJ5 ldcnr¡dades, dkcursoe poder: Esndos da arqueoloe,-^ ";^ ; ;^,;;ffii:;r:',ff{ff ff:,#ff)I?' ""^ui}iÍ!" 0,, *. ., a",o¡o" ) r.^. ,
"bb Y
U.ú:ersidad de t os A¡des, f og;á. '
¿\ n Afqueor'Sra d¿ ra represíón v tz resisteulia-en Aniica r-atin4 1g6n.1gg0.u,,iveÉidadNacio¡ar de^ ,. . qp*u y EncueDtso Crupo Edi¿or, Córdoba.uau¿¡¡Oo, Fra¡rcisco. 2004 El arte ruDes- ffi ffi i ;x#.ff#ffir*"ffi #1*"T ffif ¿ff ;.f",.ffi :ffi,L",z.'asso* Karaet a 2006 ['os sabios cieeos y el elefante: Sistem¿s ae inrercambio y organiz¿cioDes sociq,ofticasea cl orinoco y áreas vecinasl ü ¿p*" p*r¿rp¿"ñ. Bllrl-rltiJr, orrarica en arqueoto_gta: Una vi.ti6n desde SuraaÉrica,.ditadi_por ó. "r*"Trci.il"g"i""*, pp. 31_1. Facuttad de_ Cieocias Sociales-CESO, Uo.ivenidad de I_* ¡"¿*. S"¿;.-
" *"-""'*t
ff;H'üi;,t##;?rd;;;#r;1#'Bourdieu. Etr s¿ci,/¿s ra y cutnm.Ga¡otti' ca¡nila' 2000 Motru¡nentalida4 cer€moaialismo y continuidad ritual. F;l pauajes cubürales su¿-aneicanos. De los práctias sociates a las ,"p*;";""i";;:"difir c. cianotti, pp. 87_102.Traballos en Arqueoloxia da paisare, Grupo dJñ;;;;;;ffi"i.gía del paisaje, Univeni-^,,,^--0"Í l3u"t?^* compostela Sa¡tiago de'compostela.'"""*Lfr3;t"J;3:1,
y##{#t:#^:**:seu;r'd societv in the Late Modem Ase. stanrordtvy' 14 Coñst.ítución de ra sociedad. Bases para rrt teora de r.a' estructur,cíón. Amofiofl¡rEditor€' BuenosGDecco, Cristóbal. 1995 praxis cie¡tlfca,etr_la pe,¡if:¡ia: Notás para uta histo¡ia social de la arqueología,^^^ .colombiara- Revista Española de Antropología Amerícam 25,+2;--"..I 999a Arcbaeology a¡d Histori¿d Multivocaliry, ¡. {"n*tl' t - t¡] óo-roloi- ,uLi"un*r conrext. EtrArchaeology in Luin Anerica. eArgggb Multivocalidlttl ¡¡st¿¡ca. nac¡a a! Lpor
G'?olids y B. Albe¡ti, pp 258-270. Routledge, Loudres.ae cartogr4fra postcolanial de Ia arqueolog¡.¿. U¡vÁi¿aa ¿e ios
I J r
FfuX A. Aq'fO Y ANDTÉs ZA¡ANK}¡
I
3#¿"r"".q*9d*:y:4f P;#,Tt'y#,####iY;St?ffi'. " t.O. P"-ti Serie Teórica lf 3'
^ r,- ¡í^" á1^
mr#f- ffi Wffi 3'#eiEr:K{#:K# ";
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*sgl;fr: rWt&üP
&sudo' ReÍtetion¿s so*" ".'*:*
g;5jg*,urunmf ift.Tffi *-.'y;**j;-"#:?*fi h'J:flüSTT3**HHij;IXYJ:#"-'iftiTff ff *�"ffJ'üerecntinu'loumatorsocial
%ffi*Hi.r"nmüüffii¿l*l#"dffi##i#*i'ü:::
,*o#"L.*""o,,".-j j"y,f :f,ff#::::*fff$:":.*5fi :ilff"'f$*;""- ;A.Tk Prchistory oJ Food APP.
Routledge' Loodres'^"ffi"#t**m'r*'#¡gPm'##rs*t,005E:"'"#TH:f#g?ffi
'##'llilrTüü;'bs^"'d""'aT.-*fj.'
turales e rntemaciooalet-*o',"ojiof,; .,r,, y *,:\:ft1q::_:X :J*trt"#::#:_'* ^i:;]i;HY"T.H;.ffi:Ü.ü;;;''n'"'gebaek' pp 77-e8 ri
--fr¡ffi .'f*nff ir,ilH'*#:üK;'Ki..T'ffiffi5;r##*"*r, ffialTY;arcos Gastakti' 2006 v 'rdacoqalas' Antlpoda' R¿v¡sto d¿ Atttropologla t Arqueo'
".,*^'rf á:#:',u"-.do.2003PatarcmorY".i*lj'.TÍiffiJ.rri"t'^m^P:Y:S;WXffi"::Nueva York'
Jiménez Conea, Ca¡olina' Diego Salazar Sutil y Paulina Corr¿Ies Escobar' 20oo De los alca¡ces de la ar-
,"*"":*,xt*;ui*,m"::,ffi ;t:;í:,,:#,?":{ír",ry*:*ltüeprac,iceorBoüü¿¡-y,"i
T:#;:$íftrt#jriá,.i'o* r¡u""iu"'' sociar viore'ce ar
*-zi#F:^;zx*^*ff $;$;ffi9,r;,¡iy:;;;;5.',,t-ande¡. Edgardo (eó')' 2ff�3 l-a colon
tatiioomzrícanas. clAcso, Bueoos A"lx*i". a"r,aot^",;¡11;Íii..,1r",*3;lll1Tir.",
H*lfi ffJ"#,'i:í:::i:'-i:J'íffi ;"oL''ü¿"up'-¿op'i"x
¡-{
321
Ai¡es.
1):441451.
SED NoN SA¡¡c Il
_ _ Archaeobg 3e):14+222.
; ffi:ffi"*TT::: P:::!_t**: yy y n?d:rydad.BÍEloryNueva visió¡, Bu€Nlos Ai¡es.a v|a!o¡\ ltu€NlOS A*"tffi'5'p*;úmni,m-*m,ru"*ffi1ü;e ¡t¿wruPu¡ryo (Aya('*ffi,rsffi"ffijrr"¡"ffi
\::\":y:, n,:"t ,ip.usif,;; *q*aostn unou¡¡¿n *r¿" s_*¿iTfr]fffi#Hff:J":*.**baet'
pp. lts-190. Facuttad-de cie¡cias Sociales-cnso, universidad ae r.qs-*'kffif[:T;Y
*y,yp¡:o.y!ad unryuaya: Bsaber y ct ¡roder en tas vanguardias inteteq-l#"'^i.*,i*;rr"!,:*:*v;;éFi'ilffi 'n}ffi Jlf'"ffi IT"TSH]ffi"ü;Hgi;u,".r¿.¿ñá"Lña"éi^#'ffü#,'}'iü-"¿ffi #,:t'ffYffi:W-.;;y1,'ñ;**i"i"iL-á,i.#É-%1ffiTffi lfl,ffi! ?:::W:::yryo p* ri. tf-o. pp +G5e. Routredge, r.on&e.s.Marchoff, Marra. 2007 Garo por tieb^re. ,;*;. 2íI*íri"!Ji#il,if,)ffr o¡iat reseo, Buenos
2006 Palenques y emp¡tiza.tqs; lJ¡¿ ¡svico¡.cto en et *"-r. ,- .,r_-_ll,U-o de_l problema <le Ia com¡lejidad social durdúe el perfodo rle.ffi"::.),y:z*^u-y?:t"^b":o_"J"r,*,;ü;ür*;;";;;;:tr:x:,#f H::f Í:::*yroporc-Gnecc_oyór.^;;;;;:rí:;¿";Kff i:á"iXW'T-jHo:^YT:*i* ae
-r.os eraes, nogota*t"^"1ffi;r?"t;T*"nYT:3g:::::i,:,,g+^ andsociarMemoryrather.atep¡ehispanic
ffi tr$$$$$H:*il,i" j*;i:#r::yi:{rH;;;:;^;:;'"H'"-;;"T:dlfr *.ff":y.,1:l{:l*::to. ,,'_"r. *í."iái o'""¿""ñ^#í'ñjil!íff lil****y#:1ifl :i"','g.f ry'"*':-il;'#',ffi fr il"Tli,1"rn"*-"*,u-ff Lff ;1r.*de(ne.'cnuniarqr.",";-d"A;;L;;á¿H'r"u¿*T,ffi"-""#::
McGuire, Ran<fal H. y Rodrigo Nava¡¡ele. l,,gEqt¡e motocicletas y ñrsiles; I-as arqueologlas radicalesaqg¡osajoDas y lati¡¡oamedcan¿s . p.ev¡sta ¿o auseu i-ió.Liz)7r*"* Atlois do I Reuniao'Xffi#;tri e'q*otosi* no A;;ii li,ilñliiáT trl-re. universidade deMerczes Fe¡r€ir. L¡icio. 2005 FootsúeDs ofthe Amc¡ica¡ Race: Archaeology, Eú¡ography, and Romantisainlmperial Brazil(183vnen.n","t.to*¡*.üriiTiií"i"LvoicesandContemporary
tuustu+ .di,ta,do w p"p.A. Futra¡i, a. 2"ra"¡, í r. sií""i"'f#_rrr.Ktuwer Acadenic /Plenum publishe¡s, Nueva yort.Mignolo, Watter 2000 Ircat Histori¿s/Gtobat,Designs. Coloniality, Stbahem Knowl¿d.ge, and Border. . ,.
Ih¡n&¡g. princeton Univeniry pres, hi¡ceto¡, NJ.Miller, Daniel. l9g7 Maañal Cultur; and Ma¡s CoÁuntpt¡on Basil Blackwcll, Oxford.Mor4 santiago' 2006 roqisajes teóricosy_m^"toaorog"os. coneoÁos l'ia-'arquedogra htiroa¡ne¡ica-,- ta. Arqueologlt Suramericata 6e):1gt-1g5.Navarreúe' Rodrigo' 2@ Er pasado con,inteación Hacia una fecoñstfucción cfrtica der perúarniento ar-qu¿otógico en veñ¿zueta (desdc ta Colonia "t ,tct, xn;. l;;;i;;je ve¡ezuela_Fo¡do Edito_rial Tropikos, Caracas.
ome' Tatiam' 2006 D¿ I4 rituar¡d^¿ a r4 ¿to,nesticidad en Ia curtüra. rnat¿ial t,n anórkis de ros conteiossignificativos del tipo cetbnico guatyit: d-estr^"r" iir^ *""1i iiodos prehispánico, colo_f#.Y,#!;?:5ffi:: ¿:ry:{?.. c.r*i¡. n"l"ü", r"i,'iáJ# c¿*r." so"r¿* -órió,
Ujruela-Caycedo, Auglsto. 1994 Natiotralis¡ and Archaeology: A Theoretical perspective. En ,Fllrory o/I-¿ttiñ American Archaeolorv. editado por A o^"1" iir. i¿l.Xiliio,, o""oo.y_or*t ff"TÍ;.; tlffii;ffi tt yr. "** m"." v ii¿{á i¡i¿iüitodd ronu"orogy io r.uriop¿ombo, paura. zooJ-;";;;; ":;,tr:; #;ffi :;y;&:,;Tl;llj;, *, r,*b tnta ( costa
-. patagónicq siglo Xvlt I ). Eütorial To"o, Su.oo. Air""-
-
"-'^;,t#"i;j!&rTj-T;"*' "'pa"io v ti"-po' u*-.i-¿a ¿"s¿" I¡tinoamé¡ica. ArqueotostaPiñ(in sequeiro, Ana c. 2005 Bnzilian Archaeology: Indigenor.c Identity iD üe &dy Decades ofrhe Twertieth
Ff¡x A, Acrr¡o y ANDRES ZÁ¡¡Nlcr I J J
Cútn''.Fa Global Archaeology Th¿ory: Coúerual Voic.s and Conteñporury Thoughts, .¡litaúpror p.P.A. Funari A. Zararkin y E. Súovel, pp. 353-364. Kluwe¡ Acadcmic / pleoum publishe¡s.NueYa YodcCustavo. 195 The Socio-Poütics of thc Develqment of Archaology in Hispaúic South Americ¡.ÉA Theory h Archa¿ology: A Wotld Penpective, edit¿do pc,¡ p. Ucko, pp. 19?-235. Routledge,Lo¡dres Y Nueva York
Otr A¡cha€ological Pnxis, Gci¡der Bias a¡d I¡digelous pcople iu South Awrca- Jumat oJ SocialArcha¿obgt 1(1)t9u.-l07.
?p: The ThTrcti-cal I afs"a!:
l¡d üe McthodoloSical Developmenr of Arcbaeolo$/ in Latin America.* An¿ncol htiquitt 6S(2)tU5-2'12.
p-olitis, &¡st¿vo y Robarüo D. Percai (eds.). 2004 Teorla arqucológha cn América dcl sur. seieTeó¡ica N". * . 3, INCUAPA, Universidad N¿cional del Cqrto de la proviDcia d€ Buenos Aircs, Olava¡la.
politis Gusúavo y José A. Pé¡ez Gollá¡. 2¡04 Latin Ame¡ic¿i A¡chaeology: Betwc€n coloDialism a¡dGlobalizatiotr. En /, Companion to Social Archaeology, editado poi I-. IrAot"U y n t "o""t, pp.353-373. Bl¿ckweU Publishitrg, cratr Bretai¿-
podlotiy'lÁfra. f999 Arqueologla de la edueoción: Tefos, in¿ícios, nontünenÍos. r.o presentacíón de rospueblos indlgeaas en la educación argentina. Sociedad Argentina rle Antropologf4 Se¡ie TesisDoctom¡g1 Bueuos Aires.
2M El aryetino despetar de las fawas y de las geúes prehistóricas. Col¿cciottútas, estudiosos, museosy niveridades en la Argenrina (lgg0_lg0). Fnftorial EIJDEBA Buetros Aires
R¡lhje, YñlIliamJ Frcd€rick D. Mcca¡thy. 192 Regufa¡ity and Va¡iability in Corfc!ryorary Gattx¡ge. RevatchStrutegies itHistorical Archacolagy, eÁi¡aú por S. Soutb, pp. 261-286- Academic prcss, NuevaYork
Reis, José a dos. 2005 what co¡ditions of Briste¡ce sust¿in a Te¡siotr Foutrd iü the use of writtetr a¡dMaterial Docume¡ts in Archaeology? En Gtobal Archaeology Th¿ory: Corrretvol Voices ondCont¿mporary Tloughts, ditado pot p.p.A FuDa¡i, ¡. Z"r-tio y E. Stovel, pp. 43_5g. KluwerAcademic / Plequm publishen, Nueva york
Romero, G-, Alraro L., Calogero M. Santoro, Da¡iel¿ Valeuuela R., Jüan Chacama R, Eugenia Rosello N.y Luigi Piacenza. 2004 Túmulos, ideologla y paisaje dc la iase AIto Ramlrez del-valle de Azapa-Chungan, R¿vista dc Antropologla Chil¿na 36 Guplemenúo especial 1)tl6l_n\.
Salemo, Melisd A. 2O06 Arqu¿ologla de Ia indun¿ntar¡r. prAo¡"o" " i*nt-r¿o¿ en las coafnes del ruoúo- nodemo (Atttálda siglo XIX). HitoÁal &l T¡idetrte, Buenos Air€s,Scar¿melli, Fra¡k y Kay Ta¡ble. 2O05 The Roles of Maúeri¿l Culh¡re iD the Cotoniz¿tion of the O¡inoco,
lerezzuela. Iounal of Sociat Archaeolagy 5:135_16g.Scha¿n, Denise.2001 Estanrestas aatropomorfos Ma¡ajqaf¿: O $imbolismo de ide.tid¿dcs de genero em^
t¡llsoci4ade complera amazónica- Bol¿tim Museu para¡a¿nse Eñ io AoeAi fle)r43T4jj.Seunaúorej.Ya¡-f_a X 2DO7 Arqu¿ologla e üstoria en la colonial españoi i ilor¡¿oAU*o. patagonia _Siglo XVIII - F&tolial Teseo, Buelos Aires.
Shathem, Ma¡ilyD. 1999 Property, Súbstance and EÍect. Anthropological E¡iJ.'ys on persons and Things.Athlone. Londres.Suá¡ez Viüagrán, Xime¡a' 2006 ¿Existió l¿ Eonu¡ne¡t¿lidad en tierr¿ etrtre 106 car¿dores-r€.olecto¡es deloste u¡uguayo? hopuest¿ metodológica para el estudio de coNtrücciones ¿nt¡ópicas etr tierr¿ A¡-queologla Surancricaña 2lZ\:263_29f�J..sy&,¡ski' Luls c'P' 2002 Lougas e auto-exp¡essáo ern regióes cenft'ais, adyaceutes e perifé¡icas do B¡asil.EaArqueología da rccícdade mod¿r¡a aa Anériia do Sul: CuinÁ ¡nteran, aliscursos e pniticds,- editado por A. zara¡ri¡ y M.x. semrore, pp. 3r-62. Ediciones del rridente, Buetros Ai.es.Tartaleán' Herry' 2005 Arqueotogía de ra Foniación d.er Estado. Er c.,,o de ra cuenca norte del Tirtcaco.
Avqi Ediciores, Lima.2006a La arqueologla marrisra en el peni: Géresis, despliegüe y futu¡o . Arqueologtay Sociedad 17:3347.z*oo Kegresar pa¡a coost¡ui¡: Hcticas fu¡e¡arias e ideorogla(s) durante t ocupación Inka en cutimbo,_ . Pu¡_rFryrú. Crr ungora, Revista de Annopota|ía Chitena 3g(l)tl2g_143., *-*;
IotF -�Y ?a:dies el Bgqoá IDdustrias para la civiüzación y el cambio, siglos XX y )O(. EuArqueología histórica en Anérica d.el Sur. Lo¡ desafros d.¿l sigb XXI,editado por l.l.e. funari y n._ .
ZarTll¡, pp. 105-129. Uoiversidad de Los Andes, Bogorá.r oeme¡, Monila y Lüa Jarami.llo pacheco. 2004 Mi casa no is n casa. procesos d¿ Diferenciación en la
3+ lSED NoN Sar¡ ¡ Il
.*^_^^"áffií;ffiffi, ntr, *, ,xt4r. rDsrituto Disribl de cr{nua urbana. observatorio ¡rl|olDas:J¡u3:r. 1999 A materiali¡ra,te s ¡yw#ffiKtr;;ff imH;:Lri?trffi #yf fr #,*ftonpsor, ¡.e. y Wilt¡un nudjc. rg¡z
", trrk";ffi;üH";";3y#wffix*:fiffi?H,$1?,:T:ttrTocchetto, Fernanda- 2005 Joga lá no.F-,oi1fc€!¡tisla: á n*.É[i ;ff;ffifr,Lt# * * de lüo doméstico Da porto Alesr€rqrEs de So¡za, Ma¡86 e. ZfÍi/Zp¡
" ffi##:H?#r:#trrtrdÍ#rd#;f:rrHfffi$#ff; ffi#ff
' HlI:yr* ! ? socíedad chit¿na d.e Arqueotosh 32:10-23.,*, #ffi:T,t*ff ffil difi l*?#T.ffi ffi,¿,",
"",."J't" "'ñi., ¿.,^M. ^nuc¡to a los pe¿o¿os ¡ntenredio r".l;;;;T: ryy*nto y se¡ cD el ¡qu.ndo: uo acerca-2m5a Geuealogfa de'ur;;;;il}: j,l"jo v Tardfo eD la cueoca der io choapa. wr*";;;t;B:.-n^.-
de Ane-prcco;;;;ió:8ff.t "o espacio' tres paisajes, u€s seoridos. Bar¿f, der Museo chibnoaJu ¡lac¡a ur¡a seD¡iótica del a¡te ruDe
" ̂ *, ffi m}#ffi:!ó,ffnc¿ superior del rlo Acorcago4 (hite ce*aL chungara,
:r: :YYlur¿ms, Verótric¿ y Ben¡ñin Albeni-^---, ..,!oP.o,q*orr*" * ,^.1*):T::
E: t:.btb3rcda dc ta idzatidad: Gércro y emicidad enz¿¡a¡ti¡, ¡¡¿¡es. zooi ;\i"¿l "#TÍi!::.serie Teórica tNcuAPA, No. 4, oravarría-
^*{ffifTw;Y."seyJ#I|-""íi;;ü ;"#ffi t arm. sociat en tz arlucotosta tati¡toane'
c,t",.i^"¡¿)il-ifi""ri.!*'EiÍ,X?""f f ínft :f.iffi:trf naAn¿ricadosur: