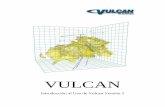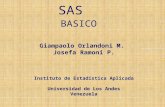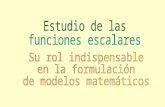INTRODUCCION ALA TEO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of INTRODUCCION ALA TEO
INTRODUCCION
La teología de la liberación ha traídoconsiderable atención en años recientes.En cada uno de los principales viajes del PapaJuan Pablo II a AméricaLatina(México,1979;Brasil,1980;Centroamérica,1983;países andinos ,de América del Sur ,1985) halanzado advertencias aparentemente dirigidas a losteólogos .En septiembre de 1984 , el Vaticanopublico un importe documentos señalando suspeligros, y en 1985 impuso silencio al sacerdotefranciscano brasileño Leonardo Boff. En Nicaragualos sacerdotes prestan servicio en un gobiernorevolucionario , mientras que los obisposcatólicos son figuras principales de la oposición.La controversia no es un mero asunto interno de laIglesia ;ha tenido un papel destacado en losesfuerzos de la administración Reagan parajustificar su política en Centroamérica. Undocumento de 1980 planeando una nueva política enAmérica Latina, escrito por el Comité de Santa Fe,cuyos miembros formaban parte del circulo deReagan ,indicaba que la “política de EstadosUnidos deberá empezar a contar con (no areaccionar contra) la teología de la liberacióncomo es utilizada en América Latina por el clerode “teología de la liberación “.
Las informaciones periodísticas refuerzan condemasiada facilidad los estereotipos simplistasque pintan a la teología de la liberación como unamezcla exótica de marxismo y cristianismo , o comoun movimiento de sacerdotes rebeldes decididos adesafiar la autoridad de la Iglesia . La finalidadde este libro es simplemente ir mas allá de los
1
clichés y explicar que es la teología de laliberación(principalmente américa latina ), comosurgió, como funciona en la practica y cuales sonsus implicaciones. Algunas observaciones inicialespueden ser de utilidad para empezar el análisis.
La teología de la liberación es teología ,esdecir, es una reflexión sistemática ydisciplinaria sobre la fe cristiana y susimplicaciones . Sus defensores fueron educadoscomo teólogos , generalmente en Europa ,y escribensobre los mismos temas que han tratados siemprelos teólogos cristianos: Dios , la creación,Jesucristo, la Iglesia ,La gracia ,etc. Este puntono siempre es evidente por si mismo .El Comité deSanta Fe acusa a los teólogos de la liberación deusar a la Iglesia como “una arma política contrala propiedad privada y el capitalismoproductivo ,infiltrando en la comunidad religiosaideas que son menos cristianas que comunistas.
ANTECEDENTES
Origen de la Teología de la liberación.
Siendo la TEOLOGIA la ciencia que estudia "las cosasde Dios" y la palabra LIBERACIÓN significando lo máspreciado para el hombre: la libertad, parecería que lasdos palabras juntas significarían algo bello,sumamente bueno y deseable, pero veremos cómo larealidad de esta expresión es muydiferente ,Libertad es solamente una ilusiónsubjetiva del individuo , pues ,en realidad la
2
conducta esta determinada o condicionadafatalmente por estímulos materiales o psicológicos,esta es una teoría en su versión radical que sediscutió en Voga.
La Teología de la Liberación tuvo su origen enEuropa. Desde 1917 Walter Rauschembusch, teólogoalemán con fuerte influencia marxista, lanzó lasideas iniciales en su libro "Una Teología para elEvangelio Social". Después otros teólogosprincipalmente protestantes, alemanes yholandeses, desarrollaron la "Teología de laEsperanza".1
DEFINICIONES:
El Evangelio social de Walter Rauschenbusch : Lahistoria del cristianismo reconoce muchos momentosen los que la teología se une a la política y a lasociedad. Aunque a veces aislamos los treselementos para analizarlos con ciertaprofundidad , en la historia se entrelazan demuchas maneras y siguiendo diferentes modelos.
Teoría de la esperanza: a lo que puede ser elinicio de una investigación mas profundo, yencaminado a fundamental en medio de este siglode crisis existencial, una plataforma dondedescanse el andamiaje conceptual de nuestra fe.los cristianos de inicio del siglo XX, no podemosandar como los discípulos de Emmaús , los cualeshabían perdido la esperanza, ya que ignoraban que1 Cfr. Conlandman, Michael, antropología filosófica, buenosaires, UTHA,1978.
3
el Salvador resucitado era en realidad laesperanza de Israel.
Al final de la II Guerra Mundial, la iglesiaCatólica Holandesa era tan conservadora comocualquiera otra de Europa, pero empezó a hacerexperimentos con la "democracia eclesiástica"llegando al concilio Vaticano II con proposicionesreformistas muchas de las cuales fueroninaceptables y rechazadas.
Después del concilio apareció el controvertido"Catecismo Holandés" que ponía como discutiblesasuntos el celibato sacerdotal o la infalibilidaddel Papa, entre otras cosas. La ola delliberalismo en la década de los sesentas trajocomo consecuencia una dolorosa deserción desacerdotes y religiosos y una dramática reducciónde vocaciones de la que apenas parece se estánreponiendo algunas Diócesis fuera de Europa.
En el mes de mayo de 1985 S.S. Juan Pablo IIvisitó por 5 días a Holanda y pocos viajes de suSantidad han provocado tantos problemas, poniendode manifiesto no solo la intolerancia protestantesino las dificultades internas de una IglesiaCatólica profundamente dividida en dosbandos: conservadores y progresistas.2
El surgimiento de la teología de laliberación
2 Cassirer, Ernesto, antropología filosófica,cap,7,mito y religión,mexico,fce,1975.
4
Vamos a centrar nuestra atenciónexclusivamente en la teología de laliberación latinoamericana, la más conociday difundida entre nosotros por razonesobvias .
Puede fecharse su nacimiento hacia la mitadde la década de los sesenta. Adquirió"derecho de ciudadanía" en el mundo de lateología en la 11 Conferencia delEpiscopado de América Latina, celebrada enMedellín (Colombia) en 1968. Inmediatamentedespués empiezan a celebrarse encuentrosimportantes en torno a la nueva corrienteteológica (Buenos Aires, en 1970; Bogotá,en 1970 y 1971; Montevideo, en 1972; ElEscorial, en 1972; . Roma, en 1972;Ginebra, en 1973; Toledo, en 1973; Bogotá,en 1973; México, en 1975; Detroit, en 1975;México, en 1977...) y aparecen las obras delos teólogos más conocidos (Alves, Assmann,L. Boff, Comblin, Ellacuría, Galilea,Gutiérrez, Míguez Bonino, Morelli, MuñozRichard, Scannone, Segundo, Sobrino,Vidales...), algunas de las cuales obtienenrepetidas ediciones y son traducidas anumerosos idiomas.
A comienzos del año 1979 se celebró enPuebla de los Ángeles (México) la 111Conferencia del episcopado de AméricaLatina. En su documento final, la teologíade la liberación, incluso contra todopronóstico, quedó reforzada. En cuestionestan importantes como la opción por lospobres o la relación entre evangelización yliberación se consiguieron unas
5
formulaciones claras y proféticas, en lalínea de la mejor teología de laliberación.
Se incorporan a nuestra corriente nuevosteólogos/ as (V. Araya, Cl. Boff, C. Bravo,V. Codina, H. Echegaray, I. Guevara, J.Jiménez Limón, J.B. Libanio, Moreno Rejón,J. Pixley, A. Quiroz, E. Tamez, P.Trigo...), y los encuentros y laspublicaciones se suceden a ritmo crecientehasta nuestros días . Se puede decir que ala primera etapa de preparación, creación yformulación inicial (1964-1972) y a lasegunda de sedimentación (1972-1979) sucedeahora, a partir de Puebla, la etapa deconsolidación y expansión más universal.
El 6 de agosto de 1984 y el 22 de marzo de1986, la Congregación romana para ladoctrina de la fe dio a conocer dosinstrucciones -Libertatis nuntius y Libertatisconsciencia-, que algunos comentaristasinteresados se apresuraron a considerarcomo expresión de la descalificaciónoficial definitiva de la teología de laliberación. No deben, ni siquiera pueden,ser interpretadas así. En realidad, laprimera de las mencionadas instruccionesperseguía "atraer la atención de lospastores y de todos los fieles sobre lasdesviaciones y riesgos de desviación,ruinosos para la fe y para la vidacristiana, que implican ciertas formas deteología de la liberación..". y la segundabuscaba "poner en evidencia los principaleselementos de la doctrina cristiana sobre la
6
libertad y la liberación" Sólo quedandescalificadas algunas formas de teología dela liberación, aquéllas concretamente "querecurren, de modo insuficientemente críticoa conceptos tomados de diversas corrientesdel pensamiento marxista" Como no seestablece mayor precisión, queda pendienteel problema hermenéutico de determinarcuáles son esas formas desautorizadas. Perouna cosa parece clara: la teología de laliberación, sin más, o las producciones delos más conocidos representantes de lamisma, no han sido oficialmentedescalificadas. Baste recordar aquí lo queel mismo pontífice Juan Pablo II escribíaen carta fechada posteriormente el 9 deabril de 1986, dirigida al ;episcopadobrasileño: "La teología de la liberación esno sólo oportuna, sino útil y necesaria".
En el momento presente, a pesar de lasmuchas resistencias con que tropieza, puededecirse, sin temor a exagerar, que lateología de la liberación, extendidaprácticamente por toda la geografíaeclesial, goza de buena salud.
Las que podríamos llamar causas próximasfundamentales , que explican el nacimientode la teología de la liberación, puedenreducirse a dos:
- La toma de conciencia progresiva porparte de los pueblos de América Latina desu situación alarmante de subdesarrollo ypobreza, que genera la convicción de queson países originaria y constitutivamente
7
dependientes y se traduce paraciertos sectores en opción por lospobres, concretada en praxis o lucha deliberación.
- La inserción consecuente de sectoressignificativos del pueblo cristiano en lamencionada opción-praxis de liberación apartir de la consideración renovada delalcance y significación de su fe.
Es, pues, una teología que surge enprofunda conexión con el contextogeográfico-histórico de Latinoamérica,caracterizado por una situación dedependencia. Como bien señala Assmann, "eltema teológico de la liberación es, en suenraizamiento en el actual contextohistórico latinoamericano, el evidente`correlato' del tema socio-analítico de ladependencia" .
A partir del año 1960, y mediante unanálisis histórico-estructural de larealidad, sociólogos y economistas deAmérica Latina o en ella afincados llegan ala conclusión de que el subdesarrollo ypobreza que padecen sus pueblos estánengendrados por las relaciones dedependencia en que son mantenidos por lospaíses poderosos o "más desarrollados" delcentro, a consecuencia de la vigencia delsistema capitalista internacional.
Se establece así que el subdesarrollo ypobreza de América Latina es,fundamentalmente, el resultado de un
8
proceso complejo de dimensionesuniversales, que sólo puede ser comprendidoy explicado desde una perspectiva históricay dialéctica, es decir, siempre en estrecharelación con el desarrollo y expansión delos países capitalistas más poderosos.Desde tal perspectiva, el subdesarrollomuestra su verdadero rostro, almanifestarse como el resultado y productohistórico del desarrollo unilateral de lospaíses más poderosos. En consecuencia, nose puede hablar propiamente de pueblossubdesarrollados (en el sentido de aún nodesarrollados), sino de pueblos mantenidosen el subdesarrollo y la pobreza; pueblosdominados y dependientes.
Se elaboran entonces las nuevas y distintasteorías de la dependencia , que quiereninterpretar y comprender causalmente elhecho de la dependencia-dominación (en susdistintos niveles: económico, social,político, cultural e ideológico engeneral), con su secuela de subdesarrollo ypobreza, postulando su transformación.
Esta nueva toma de conciencia de lasituación objetiva de dependencia-dominación a que están sometidos lospueblos de América Latina tiene dosconsecuencias que interesa subrayar aquí:
- La superación de una concepción simplistadel desarrollo que, desde una perspectivafundamentalmente economicista y reformista,pretendía resolver el problema promoviendocambios en el seno mismo del marco
9
estructural de relaciones existentes sincuestionarlo.
- La necesidad urgente de realizar un vastoproceso de liberación capaz de romper conla situación de dependencia, causafundamental del subdesarrollo y la pobreza.
Se podría, pues, decir que el término"desarrollo", con la significación queenvuelve, es abandonado por la nuevaconciencia liberadora que surge, porque:
-refleja una concepción del desarrollo,como queda dicho, de corte economicista yreformista;
-supone una explicación del subdesarrolloabstracta y histórica, no dialéctica: lospueblos pobres y subdesarrollados sonyuxtapuestos estáticamente a los paísesricos y poderosos;
-no tiene en cuenta el predominio de losfactores políticos y conflictivos delproceso que es necesario iniciar para salirrealmente del subdesarrollo y la pobreza.
Por el contrario, el término "liberación"resulta más apropiado, porque:
-refleja una concepción más amplia delproceso de cambio, en tanto que se refierea los diversos niveles en los que seconstata la dependencia (económico, social,político, cultural e ideológico engeneral);
10
-supone una explicación histórico-dialéctica del subdesarrollo y la pobreza);
-asume la importancia de los factorespolíticos y conflictivos del proceso decambio;
-plantea una alternativa global al sistemaimperante.
Se pasa así de la etapa del"desarrollismo", especialmente vigente enla década de los cincuenta, a la etapa de"liberación", que comienza a imponerse apartir del año sesenta y que se traduce enel surgimiento incontenible de movimientosde liberación, no siempre inspirados poridénticos contenidos ideológicos, pero sípolarizados todos ellos en torno a unaaspiración común: liquidar la situación dedependencia a que están sometidos lospueblos de América Latina.
Juntamente con esta nueva concienciaemergente señalábamos otra causafundamental al intentar explicar laaparición de la teología de la liberación:la inserción de sectores significativos decreyentes cristianos en los procesoshistóricos de liberación de sus pueblosrespectivos.
La inmensa mayoría de la población deAmérica Latina se confiesa cristiana. Noresulta por eso sorprendente que creyentescristianos que participan de la nuevaconciencia emergente se incorporen desde elprimer momento a los procesos históricos
11
liberadores. Son, en una primera etapa,minorías significativas del pueblo de Dios(laicos pertenecientes sobre todo a losmovimientos apostólicos obreros yuniversitarios, sacerdotes, religiosos yreligiosas, incluido algún obispo) las quese unen a las restantes minoríascomprometidas en una opción comúnliberadora. En esta primera etapa la praxishistórico-política de liberación está,pues, en conexión articulada con minoríassignificativas comprometidas, sin que estosuponga un "elitismo" rechazable; se tratade las minorías que de hecho estáncomprometidas con la causa de las mayoríaspopulares empobrecidas, y no de elitesencerradas en sí mismas. Más adelante seproduce lo que se ha llamado "la dobleirrupción del pobre en la historia deAmérica Latina y en la Iglesia" (G.Gutiérrez). Dos procesos estrechamenterelacionados entre sí, que van cobrandodensidad histórica a partir de los setenta,pero que no cuajan propiamente hasta bienmediada la década. Los pobres, las mayoríaspopulares empobrecidas, estimulados por unatoma progresiva de conciencia' de su propiasituación, irrumpen con fuerza en lahistoria. Poco a poco se produce laparticipación activa de las basescristianas populares en la lucha liberadorade sus pueblos e igualmente en la vida desus Iglesias, demandando con urgenciatransformaciones evangélicas, como veremosmás adelante.
12
Esta participación de creyentes -primerominorías "cualificadas", después irrupciónde las bases populares o de las mayoríaspopulares empobrecidas= en los procesoshistóricos de liberación de sus pueblos esun hecho altamente significativo y desingular importancia teológica. A él serefieren los teólogos de la liberacióndesignándolo como "el hecho mayor", esdecir, reconociéndolo como un signo de lostiempos dotado de especial densidad, almargen del cual no se puede ni se debereflexionar teológicamente.
Si la situación real es la descrita(situación objetiva de pobreza ysubdesarrollo mantenida por relaciones dedependencia), si se da una toma deconciencia progresiva de tal situacióntraducida en opciones concretas liberadorasy si la teología -a no ser que,sustrayéndose al presente histórico, quieraser torpe repetición de lo ya elaborado-tiene como polo de obligada referencia lasituación histórico-concreta, ¿cómo noplantearse la significación que, a la luzde la fe, tienen los movimientos que surgeny más en concreto su compromiso históricode lucha contra la pobreza injusta o praxisliberadora?
Si, como vimos, se produce el "hecho mayor"de la participación activa y significativade cristianos en los procesos deliberación, ¿cómo no van a preguntarseéstos, a la luz de su fe, por lasignificación de su propio compromiso? ¿Qué
13
relación debe establecerse entre esecompromiso y el servicio al reino de Dios ola fidelidad a la causa de Jesús?
Si la participación activa en los procesosde lucha contra la dependencia conseguidamediante la opción por los pobres de latierra convertida en praxis histórica deliberación plantea problemas hasta entoncesinéditos; si condiciona, en definitiva,todo el vivir y el pensar, y sitúa al queasí ha optado en un nuevo y fecundohorizonte hermenéutico, ¿cómo noreplantearse la significación de latotalidad de la revelación cristiana desdela óptica que proporciona la nuevasituación?
Con la respuesta a tales o semejantespreguntas nace como algo postulado por larealidad y la misma fe, la teología de laliberación.3
La teología de la liberación en el marcodel pensamiento teológico más reciente
Si ahora quisiéramos situar esta teologíade la liberación en el amplio contexto dela reflexión cristiana más reciente, habríaque decir en primer término que perteneceal género de lo que en el ámbito teológicose viene llamando "nueva" teología política. Si prolongamos el intento y nosremontamos río arriba en la corriente del
3 Cuahutemoc, anda gutierrez,administración y calidad,mexico,limusa,1998.
14
pensamiento teológico, habría que añadirque esta teología política viene, a su vez,posibilitada por el llamado "giroantropológico" de la teología, que de unaforma u otra y con notables diferencias dematiz, ha dominado el quehacer teológicocristiano en las últimas décadas de nuestrosiglo. Establecer este entronque no esdesconocer los elementos de corrección yruptura que la teología política presentafrente a la teología elaborada por los másdestacados representantes del "giró"mencionado. Es, simplemente, establecer unacontinuidad con la corriente de fondo en élcontenida. Señalar estas conexiones esimportante, pues si realmente existen sedescartará la tentación de ver en lateología de la liberación una especie deaerolito insólito y molesto que ha entradopor la puerta falsa en el terreno de lateología; su surgimiento aparecerá, por elcontrario, enlazado con esfuerzosanteriores, aunque, como veremos, conplanteamientos metodológicos nuevos que leconfieren profunda originalidad.
Para nuestro propósito de situar lateología política tratando de explicar susurgimiento, retengamos tan sólo estaafirmación postulada por el "giroantropológico" de la teología reciente:"Todo enunciado teológico tiene queacreditarse como significativo por suvalencia (salvífica) antropológica". Así,sin más especificaciones, conservando sucarácter formal, sin referencia explícita acontenido material alguno, la afirmación
15
referida podría ser aceptada por todos losque postulan el giro antropológico (desdeBultrnann a Rahner). En realidad no haceotra cosa que urgir la necesidad deestablecer conexiones entre los enunciadosteológicos y la comprensión que el hombreva teniendo de sí mismo a lo largo de lahistoria con el fin de proporcionar a lateología un estatuto de significatividadreal.
Pues bien, los teólogos políticosconsideran que, dada la comprensión que elser humano actual tiene de sí mismo, lafidelidad en profundidad al giroantropológico en el momento históricopresente exige realizar una hermenéuticapolítica de la revelación cristiana.Estamos, dicen, en una etapa histórica enla que el ser humano:
-se entiende a sí mismo como un sersituado, seriamente condicionado pormúltiples determinaciones histórico-estructurales;
-percibe que su propia realización personaly la de aquéllos con quienes convive nopuede lograrse al margen de ese marcoestructural que le condiciona;
-sabe que la pretensión de incidir en elcambio de tal marco remite siempre, enúltima instancia, al poder político quecontrola la marcha de las distintasformaciones sociales.
16
Estamos, en definitiva, ante un ser humanoque, perdida la "inocencia", cargado de"sospechas" y sintiéndose obligado aremontarse de los fenómenos a las raícesque los provocan, ha descubierto ladimensión política como dimensiónconstitutiva de la existencia humana.
Si el diagnóstico es correcto, nuestrosenunciados teológicos para tener "valenciaantropológica" necesitan ser políticamentemediados. Esto equivale a decir: para elser humano de nuestro tiempo que estédotado de conciencia crítica, histórica(política, en último término) y que concibala existencia como tarea esforzada porlograr establecer una configuración socialque posibilite la realización más auténticade la humanidad, sólo puede sersignificativa aquella teología en la que lopolítico se constituya en momento internodel mismo proceso de elaboración teológica.La misma realidad socio-política tiene queser asumida como factor necesario dediscernimiento en la tarea de interpretarel evangelio .
La teología de la liberación, ya lo hemosdicho, es teología política; y, por serlotiene que ser mediada políticamente. Perotiene su propia especificidad, que ladistingue claramente de la "nueva" teologíapolítica surgida fundamentalmente enAlemania, que ha alcanzado cierta difusióny aceptación en los países europeos. Esesto lo que vamos a tratar de considerar.
17
Teología de la liberación y marxismo
Evidentemente, el ateísmo de Marx no es compatiblecon ninguna teología, pero habiendo aceptado comoun hecho científico el análisis histórico deCarlos Marx, los teólogos de la liberación,adoptan la lucha de clases para obtener sus fines.
Para ellos la doctrina social de la Iglesia estan solo "reformista y no revolucionaria" y por lotanto la desprecian por inadecuada e ineficaz. Laúnica solución viable es la lucha de clases.
Ya dentro del pensamiento marxista, la teología dela liberación se ve forzada a aceptar posiciones ysituaciones incompatibles con la visión cristianadel hombre, porque el que admite una parte delsistema, tiene que admitir la base en que estesistema se funda y el marxismo se apoya en los siguientesprincipios o normas:
1. Su doctrina es inseparable de la práctica, dela acción y de la historia, que está unida a lapráctica. La doctrina y la práctica son uninstrumento de combate revolucionario. Estecombate es cabalmente la lucha del proletariadocontra los capitalistas. Sólo así cumplirán sumisión histórica.
2. Únicamente el que participa en esta lucha “tomapartido por la liberación del oprimido y cumple sumisión histórica”. La lucha es una "necesidadobjetiva". Negarse a participar o permanecerneutral, es ser cómplice de la opresión. En este
18
punto su pensamiento es clarísimo: "Forjar unasociedad justa, pasa necesariamente por laparticipación constante y activa en la lucha declases que se opera ante nuestros ojos" (GustavoGutiérrez, "teología de la liberación" pág.355)."La neutralidad es imposible" (pág.355). ClovisBoff, por su parte en "Teología de lo político",afirma: "La teología es objetivamente parcial yclasista."
3. Como la ley fundamental de la historia es lalucha de clases, es una ley universal y aplicablea todos los campos: político, social, religioso,cultural, ético, etc.4
LA LITERATURA APOLOGÉTICA EN LAS CIENCIASSOCIALES
Los textos anteriores, como la teología de laliberación, pretendían integrar el punto de vistade las ciencias sociales, al tiempo que tenían unaambición académica, si bien “alternativa”. Susorientaciones militantes se justificaban desde laperspectiva de la “praxis” de un pensamientoinvolucrado con la acción colectiva y latransformación de la realidad. Se buscaráposteriormente poner en cuestión la profundidadteórica y práctica de esa “praxis”. Por elmomento, basta constatar que la integración delanálisis sociológico a esos discursos muy4 Rodriguez, manuel,sociología del derecho,editorial porrua,Mexico, D.F, 2009
19
ideologizados fue bastante superficial, enparticular cuando trataban de dar cuenta de supropia realidad social. Dentro de textosexplicativos producidos en contextos másestrictamente académicos y con una finalidad máspropiamente comprensiva, se podía esperar un mayordistanciamiento crítico con el fenómeno. Pero lamayoría de esos textos fueron más ideológicos que“objetivos”.
Desde las ciencias sociales hay que distinguir, eneste tema, dos grandes categorías de trabajos. Enla primera, los autores retomaron el discurso delos actores, refiriéndose a las dinámicas de lascuales participaban, y utilizaron los términos de“Iglesia popular” e “Iglesia progresista” (Leviney Mainwaring, 1986; Mainwaring y Wilde, 1988;Levine, 1992; Hewitt y Burdick, 2000), si bientodos se referían a un movimiento. En la segunda,se tomó más en serio el análisis sistemático delfenómeno, se utilizó una perspectiva de movimientosocial, y se desplazaron algunos de los aspectosdel discurso de los actores, aunque sin romper conél (Smith, 1991; Löwy, 1998; Muro González, 1982,1991, 1994). En cierto modo, los primeroshablaban, como los teólogos de la liberación, deuna “Iglesia en movimiento” y los segundos de un“movi- miento de la Iglesia católica”.
En el caso de los primeros, el uso de la palabra“Iglesia” fue utilizado en un contextosupuestamente científico de discurso, aunqueambiguo. El término “Iglesia”, tomado en unsentido tan general y sustantivo, remitía más a unregistro teológico del lenguaje que al propioregistro de las ciencias sociales, lo cual es unprimer indicador de la falta de distancia con el
20
discurso de los actores. Lo anterior se traducíaen una misma visión dualista de la realidadsocial: progresistas vs. conservadores; pueblo vs.opresores. “Iglesia progresista” e “Iglesiapopular” referían a las mismas dinámicas sociales,en las cuales sectores de la Iglesia católicaluchaban por la justicia social, promocionaban alas comunidades locales y buscaban transformar lainstitución eclesial y la realidadlatinoamericana. La “Iglesia progresista” ponía elénfasis sobre el “progresismo” de la opción tomadapor sectores transversales del catolicismolatinoamericano. La “Iglesia popular” lo hacíasobre la participación popular en esas dinámicas,junto con sus aliados. En ningún momento esosatributos “progresista” y “popular” se discutían:eran postulados incuestionables. Pero si bienexistían elementos para plantearlos, existíantambién elementos para cuestionarlos. El“progresismo” de la teología de la liberación y surelación con el referente “popular” no estabanexentos de ambivalencias y contradiccionessistemáticamente olvidadas por el análisis.
En este sentido, la segunda categoría de trabajosfue menos simplista. Para el caso mexicano, porejemplo, Víctor Gabriel Muro rompió explícitamentecon ese dualismo. Él no aceptó la oposiciónhabitual entre una Iglesia popular y otrareplegada sobre la ideología de la cristiandad;prefirió poner el acento sobre la correlacióndinámica entre la movilización de sectores de lasociedad civil y de la Iglesia católica. No setrataba directamente de una “Iglesia de abajo” y“popular”, opuesta a una “Iglesia de arriba” delas elites, sino de la politización de sectores dela Iglesia católica a través de la activación de
21
una oposición social al Estado mexicano. Tampocose trataba de una estrategia deliberada de lajerarquía católica para recuperar espaciosperdidos de participación en contra del Estado,pues la misma jerarquía veía con desconfianza esapolitización. Al mismo tiempo que se desarrollabauna sociedad civil de oposición al Estadomexicano, ocurría de manera convergente unaoposición en el interior de la Iglesia católica.La teología de la liberación era una expresión delcambio social.
Para analizar el fenómeno en su conjunto, MichaelLöwy definió una línea equivalente: para él, lateología de la liberación era la expresión de unmovimiento, el “cristianismo liberacionista” (queintegraba sectores no católicos), que no habíasurgido de la “base” de la Iglesia católica haciasu jerarquía, ni de la jerarquía hacia las bases,sino de su periferia hacia su centro Subrayaba asíla posición periférica de los actores católicospredominantes en el movimiento: los movimientoslaicos comprometidos, junto con una parte delclero, en las juventudes estudiantiles y losbarrios pobres; los equipos laicos de asesores quetrabajaban para las conferencias episcopalesnacionales; las órdenes religiosas, y losmisioneros extranjeros venidos de Europa y deAmérica del Norte.
Por su parte, Christian Smith sistematizaba aúnmás el análisis de la teología de la liberacióncomo movimiento social, aplicándole el modelo deanálisis de Charles Tilly; sus observaciones erantambién más precisas. Se centraba en particularsobre los teólogos de la liberación, como tales,lo cual era adecuado. Por un lado, desde ese punto
22
de vista, la teología de la liberación se definíacomo la expresión de un amplio movimiento social,mucho más allá del contexto intelectual de suproducción. Pero tampoco se podía olvidar el papelcentral de las ideas y, por tanto, la centralidadde los actores que habían impuesto laidentificación entre el movimiento planteado y lateología de la liberación. Las ideas llamaban laatención sobre los actores postulados delmovimiento, como por ejemplo: el pueblo, lossacerdotes de los barrios populares y los“militantes de base”. Los que imponían esaidentificación eran verdaderamente los actoressociales predominantes. Su observación revelaba,en contradicción con algunas de las afirmacionesde Löwy, la posición más bien central de losprimeros teólogos de la liberación en la Iglesiacatólica. Smith prefería, por cierto, insistirsobre su opción en favor de la finalidad históricadel cambio social, su mentalidad “sociológica”,por ejemplo. Esos actores movilizaban los recursosde la institución en pro de su compromiso social.Sin embargo, el mismo autor mostraba que lamayoría eran clérigos (sacerdotes y/o religiosos),que fungían como asesores de comités eclesiales dealto nivel, cuyo nombre estaba asociado con ungran evento público (Concilio Vaticano II yConferencia Episcopal Latinoamericana deMedellín), y que habían estudiado en Europa, perono extraía ninguna consecuencia de sus propiasobservaciones.
Desde ese punto de vista, no había diferenciafundamental entre esos trabajos y los anteriores.Si bien renunciaban a las oposiciones simplistas ybinarias construidas por estos últimos, llegaban auna conclusión equivalente. La teología de la
23
liberación definía una unidad indiferenciada demovimiento en el terreno práctico de la accióncolectiva en favor de la defensa de los derechos yde la “liberación” de las victimas sociales. Sedejaban de lado sus ambigüedades en el plano de surelación con el poder eclesial y a nivelideológico; no se profundizaba en el contextosocial de su producción intelectual, más bienmarcada por un imaginario de clase media quepropiamente popular. El análisis pasaba, pues, porencima de los intereses y relaciones sociales delos actores diferenciados realmente involucradoscon esa corriente de pensamiento. Se destacaba enuna sola dimensión sus articulaciones conmovimientos sociales y políticos sin tomar encuenta las lógicas sociales propias de susdinámicas transnacionales y transcontinentales. Unanálisis verdaderamente sociológico no se puedereducir ni a la primera ni a la segunda, y debebuscar un marco más adecuado para dar cuenta deambas.
EL IMPACTO SOCIOPOLÍTICO DE LA TEOLOGÍA DELA LIBERACIÓN
La teología de la liberación no fue la única formade radicalismo cristiano en América Latina, hubootras. Lo que la caracterizó fue precisamente suposición: en el cruce de los intereses propios delcatolicismo hegemónico, de los cuales siguióparticipando; y de los movimientos militantes eintelectuales de descentramiento en relación con
24
la institución. Esto explica su relaciónambivalente con la acción política, el marxismo yla violencia revolucionaria. Si bien no se puedeexplicar su surgimiento fuera de un contextomarxista de pensamiento y de sobre politización,tal relación no fue nunca fácil. Laspreocupaciones por distinguir entre la “éticacristiana de liberación” y el uso del “instrumentocientífico del marxismo” para analizar la realidadde la injusticia social da cuenta de esadificultad. La relación con la acción política nofue más evidente. En algunos casos, como en laNicaragua sandinista, la participación políticafue directa. En otros, como por ejemplo en México(también por la propia tradición laica del país),no lo fue tanto.
Finalmente, la teología de la liberación fue muyprudente ante el recurso de la violencia. Se la haasimilado muchas veces a la aceptación cristianade la violencia revolucionaria: la figura míticade Camilo Torres, el sacerdote colombiano que seintegró a las filas de la guerrilla del Ejercitode Liberación Nacional (ELN), en el seno de lacual murió combatiendo en 1966, lo explica enparte, pero, la teología de la liberación, la cualapareció después de la aventura del sacerdotecolombiano, siguió por otros caminos. Hay uncontraste interesante entre el destino trágico deCamilo Torres y la larga vida de GustavoGutiérrez, que fue su compañero en la UniversidadCatólica de Lovaina en los años cincuenta, y de lamayoría de los teólogos de la liberación. Enmuchos casos, se adoptó una posición ambigua de“acompañamiento” de las luchas populares y dedistanciamiento con la vía armada. Se optaba porla solidaridad, pero se buscaba también tener un
25
papel de mediador entre las partes en conflicto,como por ejemplo en plena guerra civil salvadoreñaen la década de 1980. En una entrevista, elteólogo chileno del DEI, Pablo Richard, nos contócómo Oscar Arnulfo Romero lo habíaconsultado,Véase, en este sentido, la evolución deGustavo Gutiérrez. Desde su libro de 1971, dondeidentifica la utopía cristiana del Reino y lautopía política del socialismo, a su libro de1979, donde se refiere al uso del instrumentocientífico del marxismo desde una perspectivacristiana; así como la tesis doctoral de ClodovisBoff que profundizó en este tema (Gutiérrez, 1979;Boff, 1978).Poco antes de su muerte, porquealgunos sacerdotes radicalizados discutían lasalternativas de la lucha armada o de una opciónintermedia de acompañamiento de las luchaspopulares. La decisión aconsejada por el teólogochileno, ampliamente preferida por el obispo yfinalmente adoptada, fue la más moderada. Engeneral, los textos de la teología de laliberación hablan mucho de la “opción por lospobres”, del trabajo a realizar con las basespopulares y comunitarias y de la lucha políticanecesaria, pero son muy evasivos en cuanto a lacuestión de la violencia y, en general, no lapromocionan. Por tanto, frente a las dictadurasmilitares y al aumento de la represión en laregión, una de las principales contribuciones dela teología de la liberación consistió en impulsarmovimientos sociales y organizaciones de lasociedad civil, por ejemplo en torno a losderechos humanos. Se alejó así de los idealesrevolucionarios iniciales, sin abandonar su éticaradical de transformación social. La intervenciónpolítica directa fue muy desigual, y dependió de
26
las condiciones eclesiales y políticas de cadacontexto nacional. Por esta vía se promocionaronformas de luchas que se ubicaron en el límite dela ilegalidad, como por ejemplo la ocupación detierras. Victimas de la violencia política, comoen el caso extremo del asesinato de los jesuitasde la Universidad Centroamericana (UCA) de SanSalvador el 16 de noviembre de 1989 y,anteriormente, del obispo de la capitalsalvadoreña, Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzode 1980, las elites de la teología de laliberación se beneficiaron también de laprotección de la Iglesia católica y de lasolidaridad internacional. Esta violencia fuedesigual y afectó más a los militantes anónimos ya los sectores sociales movilizados. Si bien lateología de la liberación fue sobre determinadapor un contexto de violencia social y política, suposición dentro de ese contexto fue másambivalente de lo que se suele pensar.
LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION Y SUS IMPLICACIONESEN MEXICO
Actualmente, el marco científico de interpretaciónmás sistemático y consolidado sobre la teología dela liberación la define como la expresión de un movimiento social. Todas las interpretaciones apologéticas tienden a definirla como la expresiónde un movimiento; no obstante, se opta por apeaciones más clásicas para designar dicho movimiento: por ejemplo las de "Iglesia popular" e"Iglesia progresista". Michael Lówy destacó que laidea provenía directamente de los teólogos de la liberación y citaba, en este sentido, a Leonardo Boff. Este último la consideraba como "el reflejo de una práctica que le es anterior y una reflexión
27
sobre ella", ligándola pues con la noción de "praxis". Más precisamente, Michael Lówy la definía como "la expresión e un movimiento social que apareció a principios de los 60 —mucho antes de que fueran publicados los nuevos libros de teología". Lo calificaba de "cristianismo liberacionista".
Este giro conceptual hacia la noción de movimiento"social" implica una discontinuidad parcial con las interpretaciones apologéticas anteriores. Se rompe en particular con el discurso simplista de oposición simétrica contenida en la idea de "Iglesia popular". Así, Lowy se opuso a la tesis de un movimiento "de la base hacia la jerarquía" de la Iglesia católica, tanto como a la tesis contraria. Este sociólogo describía más bien un movimiento "de la peri- feria hacia el centro" de la institución, y subrayaba el carácter periféricode los actores católicos que impulsaban el movimiento planteado por él: sacerdotes y movimientos laicos que trabajaban en los barrios populares, expertos lai- cos de las comisiones eclesiales, órdenes religiosas y misioneros extranjeros.
Víctor Gabriel Muro González sostuvo una tesis equivalente para el caso mexicano. Este autor rechazó el simplismo de la división entre dos modelos de Iglesia, uno "popular" y el otro representativo de la ideología de la cristiandad. Tampoco aceptó que la teología de la liberación fuera reducida a una estrategia de influencia de parte de la Iglesia católica, enfrentada con la hegemonía del Estado mexicano en la vida política nacional. Recordaba que los obispos mexicanos, al igual que el Vaticano, estaban en su mayoría
28
opuestos a esta politización. Para él, la teologíade la liberación era la expresión de los nexos construidos entre sectores de la Iglesia católica y de la sociedad civil nacional, los cuales habíanreorientado la pastoral en un sentido político. Por lo tanto, su análisis se centraba en la correlación entre la teología de la liberación y el cambio social. Esta correlación representaba undoble desafío para la hegemonía estatal y las estrategias dominantes de la Iglesia católica. No obstante, Muro no negaba que sectores eclesiásticos obtenían así cierta legitimidad en un contexto de mutación social y secularización creciente.
Por su parte, Christian Smith aplicó el modelo de análisis de Charles Tilly a la definición de la teología de la liberación como expresión de un movimiento social. El modelo lo llevó a precisar mejor la identificación sociológica de los actoresindividuales. Reconoció el estatus clerical de losprincipales teólogos de la liberación y subrayó supapel de asesores en las comisiones eclesiásticas de alto nivel, así como su participación en importantes eventos eclesiales. El análisis de Smith es sustancialmente idéntico al de Lowy, aunque relativiza el carácter periférico del movimiento. Sin embargo, llega al mismo resultado al poner el acento en los desafíos históricos del movimiento social planteado. La posición real de los actores en el cruce de la "periferia" y el "centro" puede dar cuenta de las ambivalencias de sus intereses sociales. Pero Smith no dedujo consecuencias sociológicas de sus propias observaciones. Su análisis se redujo a explicar cómo los actores movilizaban los recursos de la institución a favor de los fines transparentes de
29
su combate social.
En lo esencial, estos trabajos confirman las interpretaciones apologéticas de la teología de laliberación. Se rompe con el dualismo de la literatura militante, no se rompe con su finalismo. La noción indiferenciada de un movimiento social engendra la ilusión de una unidad de acción, orientada hacia el horizonte unívoco del cambio social. Se retoma así lo que defundamental hay en el discurso de legitimación de la teología de la liberación. Existía en él la conciencia de que la realización histórica del sujeto popular, en nombre del cual se hablaba, estaba todavía incompleta. En contraste, la visiónde una "nueva manera de hacer la teología" como "reflexión crítica sobre la praxis histórica" estaba por encima de toda duda. Fue el mito central de la teología de la liberación.
Esto es precisamente lo cuestionable: la profundidad de su compromiso práctico con la realidad y el vigor de su articulación con los fines del cambio social. Es precisamente lo que justificó su valor intelectual y religioso de alternativa. Por cierto, la identificación de la teología de la liberación con el movimiento planteado da cuenta de inversiones pastorales y militantes rea- les sobre el terreno de la acción colectiva; por otra parte, ha sido la justificación para la recomposición alternativa deintereses religiosos e intelectuales que se reflejaron en la referencia a dicho movimiento. Eltérmino "liberación", posicionado en el centro de todos los comentarios, sitúa la razón de ser de lateología de la liberación en la finalidad colectiva del cambio social. El término "teología"
30
(casi invisible) indica la predominancia de los intereses particulares —religiosos e intelectuales— que se proyectaron en este horizonte. El hecho de que una "teología" designe un movimiento debió llamar más la atención. Por un lado, se afirmaba que el movimiento era lo primero y que la reflexión que partía de él era un momento secundario. Los que real- mente hacían la teologíade la liberación se suponía que eran los sacerdotes, religiosos y militantes comprometidos con la acción; así como los medios populares movilizados y organizados por ellos. Por otro lado, la identificación entre una teología y la noción de tal movimiento contribuía específicamente a la legitimación de los religiosos e intelectuales que la promocionaban. El sentido de la "liberación" era fijado y monopolizado por ellos.5
La noción de campo social pone en guardia sobre los modos de legitimación e intereses sociales de estos actores. El enfoque no deja de lado el análisis de su participación en las dinámicas históricas que justifican parcial- mente la nociónde movimiento social. Es un enfoque que permite superar la concepción finalista e indiferenciada de tal movimiento, la cual oculta la profundidad sociológica de los intereses particulares de los actores. No se niega que la teología de la liberación haya participado de movimientos politicos y sociales, la posición asumida consisteen oponerse a sus interpretaciones unilaterales.
5 fracisco, romero, historia de la filosofía moderna,Mexico,FCE,1978
31