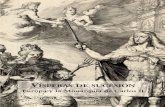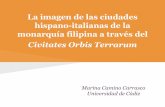Reseña del libro: Carlos Belloso Martín, La Antemuralla de la Monarquía. Los Tercios españoles...
-
Upload
independentscholar -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Reseña del libro: Carlos Belloso Martín, La Antemuralla de la Monarquía. Los Tercios españoles...
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 51
97. AHN. Consejos, lib. 724e, ff. 204r.-205r. La Cédula de nombramiento estaba refrendada por el secretario Pedro de Contreras, y librada por el marqués del Valle y el licenciado don Diego López de Ayala. En su paso a la Corte pudo influir su matrimonio con doña Claudia Jacolet y Velasco, hija de don Luis Jacolet, grefier difunto de quien heredó gran cantidad de bienes (Cilia DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Los oidores de las salas de lo civil de la Chancillería de Valladolid, Salamanca: Universidad de Valladolid, 1997, p. 70).
98. “… con que en lugar de la d[ic]ha plaza se consuma la primera que uacare…” (como solía aconstecer en el caso de las plazas supernumerarias, AHN. Consejos, lib. 725e, f. 32r.-v., cédula refrendada por el secretario Contreras, y señalada del licenciado don Francisco de Contreras, Luis de Salcedo, Melchor de Molina, don Alonso de Cabrera y don Juan de Chaves y Mendoza.
99. AHN. Consejos, leg. 13.641, nº 31, que publico como tercero y último de los documentos del apéndice.
100. Que ya fue advertida por Carmen de la GUARDIA, Conflicto y reforma…, pp. 64-68.
101. AHN. Consejos, lib. 725e, ff. 100v.-101v. A su vez, en AHN. Consejos, leg. 13.641, nº 32, se conserva consulta de la Cámara de 8 de septiembre de 1623 “Para q al licen[cia]do Matheo López Brauo en el t[ítul]o q se le diere de al[ca]lde de Casa y Corte sea solamente con la antigüedad que ganare desde q le tenga en ejerçiçio”. La trayectoria de ambos alcaldes en tareas de Obras y Bosques, en AGP. Libros de Registro, lib. 11, ff. 460v.-462v., 463r.-464v., 465r., 525r., 626v.-627r., 630r., 672r.-674r., 721r.; lib. 12, ff. 88v.-89v., e ibidem, Administrativa, leg. 853. En Pedro de CERVANTES-Manuel Antonio de CERVANTES, Recopilación de las Reales Ordenanzas, y Cédulas de los Bosques Reales del Pardo, Aranjuez, Escorial, Balsaín y otros. Glossas y commentos a ellas…, En Madrid: En la Oficina de Melchor Álvarez. Año de 1687, pp. 587-591, se contiene Cédula de 4 de enero de 1618 dirigida a Cardenas, como Alcalde de nuestra Casa y Corte y Iuez de nuestros Bosques”, en la que se prohibía cazar con arcabuz en los bosques del Pardo, Aranjuez, Balsaín y San Lorenzo, y en sus antiguos límites.
102. Del desarrollo de ambas hay breves referencias en José DELEITO Y PIÑUELA, Op. cit., pp. 301-304 y 305
103. Memorial de los servicios…, pp. 22-25. Breve referencia a esta estancia, asimismo, en José DELEITO Y PIÑUELA, op. cit., p. 195.
104. Gerónimo GASCÓN DE TORQUEMADA-Gerónimo GASCÓN DE TIEDRA, op. cit., p. 370. Subrayado por mí.
105. Memorial de los servicios…, pp. 25-26. En la relación correspondiente al 28 de noviembre de 1637, publicada en Antonio RODRÍGUEZ VILLA, La Corte y Monarquía de España en los años de 1636 y 37, Madrid: Luis Navarro, 1886, p. 221, se lee: “El estado de las cosas de Portugal es tal que ha obligado a S.M. de resolverse a salir de su reposo y de hacer jornada que se ha publicado para seis del mes que viene,…”, indicándose al tiempo que Quiñones y el teniente Barreda debían haber partido la víspera para hacer las correspondientes prevenciones.
106. Memorial de los servicios…, p. 27.107. Espacios en blanco.
Reseñas
Los Tercios Españoles de Siciliapor María del Pilar Mesa Coronado
Carlos BELLOSO MARTÍN, La Antemuralla de la Monarquía. Los Tercios españoles en el Reino de Sicilia en el Siglo XVI. Madrid: Ministerio de Defensa, 2010.
En los últimos años hemos asistido a la proliferación de los estudios relacionados con la defensa de la Monarquía Hispánica en el Mediterráneo durante la época de los Austrias. En relación a los territorios italianos, podemos señalar entre otras obras, la de Luis Ribot sobre la guerra de Mesina, o las de Valentina Favarò y Giulio Fenicia sobre la organización militar de Sicilia y Nápoles en tiempos de Felipe II. A ellas, se suma ahora el libro de Carlos Belloso, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Dicha obra, fruto de su tesis doctoral ambientada en uno de los pilares defensivos del reino siciliano, los tercios de infantería española, fue galardonada con el Premio Ejército 2009 del Ministerio de Defensa.
Con ella, se pone fin a uno de los vacíos historiográficos de la historia militar: el estudio del ejército español en Italia durante el siglo XVI. Partiendo de la isla de Sicilia, pieza clave de la monarquía española en el Mediterráneo por su aportación económica y su posición estratégica frente a la expansión turca, el autor analiza la vida de los soldados españoles que integraron el tercio fijo de la isla y los tercios extraordinarios vinculados temporalmente al reino, considerados la unidad militar más
fiable de la estructura defensiva desplegada en el mismo.
Su estructura, dividida en cinco capítulos distribuidos en dos grandes apartados relacionados con la organización de los tercios y su vida en Sicilia, nos acerca a los motivos de la presencia militar española en territorio italiano. El primer capítulo nos muestra el origen de los tercios fijos de Sicilia, Nápoles y Lombardía como resultado del envío de infantería española a estos territorios, con el objetivo de emplearlos en las campañas que tuvieron lugar en el Norte de África durante el primer tercio del siglo XVI. Por tanto, años antes del reconocimiento oficial de los mismos en 1536. El tercio, asentado desde 1535 en Sicilia y formado por 3.000 infantes españoles, lejos de constituir una fuerza de ocupación, iría adaptándose a sus nuevas funciones en el reino: contribuir con los sicilianos en la defensa del reino de los ataques de turcos, berberiscos, corsarios y piratas, además de servir al control del bandolerismo, la guarnición de los presidios, el refuerzo de algunas de sus compañías en las galeras para el corso en Levante, la participación en campañas de intervención exterior, la formación de los soldados bisoños y la guardia del virrey, entre otras ocupaciones.
El tercio extraordinario de don Lope de Figueroa constituye el tema central del segundo capítulo. A través del mismo, conocemos la vida de este maestre de campo que lideró uno de los tercios extraordinarios creados por la monarquía para las campañas del Mediterráneo de los años 1571-1574. Gracias a su minucioso estudio, nos adentramos en la vida de este famoso militar, cuya carrera militar desempeñó en Lombardía, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y Génova, participando en las grandes empresas de la Monarquía Hispánica desde el Norte de África y Lepanto a Flandes o las islas Terceras. Su tercio, formado entre otros, por Miguel de Cervantes, nos permite comprender las quejas de los virreyes por el alojamiento en la isla de este numeroso contingente de soldados extraordinarios, dado el incremento de los gastos militares y las consecuencias negativas que derivaron de su presencia en el reino.
El aspecto de los alojamientos militares en Italia centra el tercer y cuarto capítulo en los que se exponen los distintos sistemas empleados en el reino siciliano, tales como: los castillos y fortalezas de la isla, el hospedaje en casas de particulares, los campamentos en campo abierto o en las afueras de las localidades y el recurso final de los nuevos cuarteles. Al explicar su organización, el autor hace una distinción entre dos términos, presidio y alojamiento, para definir las formas de acuartelamiento de la tropa en determinado período del año,
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
52 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
dispuestas para su defensa en la costa o en el interior.
La convivencia entre el ejército y la población siciliana es abordada en el capítulo quinto. En él se observa como las graves molestias ocasionadas a la población autóctona y a la economía del reino por la presencia de los soldados en las casas de sus habitantes, los enfrentamientos y revueltas contra los soldados españoles y las correspondientes quejas de los virreyes por la despoblación de los lugares de realengo frente al crecimiento de las tierras baronales; motivaron a finales del siglo XVI la construcción por parte del duque de Terranova y el conde de Alba de Liste de los quartieri o barrios destinados únicamente al alojamiento de soldados. Asimismo, este último capítulo profundiza en otros de los aspectos de esta convivencia, como fueron los hospitales destinados a la asistencia sanitaria militar, los matrimonios entre los soldados de los tercios y las sicilianas y el rescate de soldados cautivos.
La obra finaliza con una serie de anexos que nos facilitan la comprensión del estudio al recoger distintas series cronológicas del personal del gobierno de Sicilia, las monedas, equivalencias y medidas del reino de Sicilia, un minucioso glosario de términos militares, cronologías sobre el tercio fijo de Sicilia, los motines de los soldados, el tercio extraordinario de don Lope de Figueroa y la política militar exterior de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI, así como una selección documental.
El libro, por tanto, aporta una detallada descripción de la política defensiva desplegada por la monarquía española frente al Imperio Otomano en el Mediterráneo durante el siglo XVI. Nos muestra el valor otorgado a los tercios de infantería española como elemento esencial del engranaje defensivo del reino de Sicilia, desvinculándolos de la idea de ejército de ocupación para mostrarnos una imagen más clara de su colaboración en la defensa de una isla de gran importancia estratégica, que supo combinar su propia protección con la contribución a la política exterior de Carlos V y Felipe II en Europa y el Norte de África. Y todo ello avalado por un profundo estudio de las fuentes documentales situadas en los principales archivos y bibliotecas españoles e italianos aunque con un importante peso del Archivo General de Simancas. Bien es cierto que se ofrece, de forma complementaria, una acertada selección de títulos en el apartado de bibliografía y una larga relación de archivos y bibliotecas, entre ellos: el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Comunale di Palermo, los Archivi di Stato de Palermo, Nápoles, Milán, Génova, o el Archivio Segreto Vaticano, entre otros.
El poder de la sangre Por José Antonio Guillén Berrendero
Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ. El poder de la sangre. Los duques del Infantado, 1601-1841. Madrid: Editorial Actas, 2010.
Muchas cosas han cambiado, sin duda para mejor, en la historiografía sobre el estamento nobiliario en España desde que el autor de este libro, el profesor Adolfo Carrasco Martínez, iniciara, allá por lo años ochenta del siglo pasado, sus trabajos sobre la casa de los Infantado. Más allá de la tradición genealogista que, había sido una constante entre los estudiosos de la nobleza –y que continúa hoy su desarrollo a través, fundamentalmente, de las páginas web de internet– poca había sido la atención mostrada por la historiografía a lo que sin lugar a dudas era una de las características identificativas de la edad moderna: el estamento nobiliario. Más allá de algún estudio de tipo jurídico –como los clásicos de Guilarte o el no menos citado de Clavero sobre el mayorazgo– o el análisis de algunas personalidades nobiliarias por su importancia política, durante esos ya lejanos años, se desarrolló en la historiografía española una primera aportación a los estudios socio-económicos de grandes casas nobiliarias en donde destacará la obra de Ignacio Atienza sobre la casa de Osuna y en donde habría que encuadrar los primeros resultados de Adolfo Carrasco sobre la casa del Infantado en su tesis doctoral (dejando al margen su novedosa monografía sobre los juicios de residencia en territorio señorial publicada en la Universidad de Valladolid).
Desde ese momento se ha producido una continuada publicación de textos sociales y económicos sobre la nobleza hispana en donde se aprecia una evolución hacia la especificidad temática desde un punto de vista o bien económico o bien social, y un paulatino tratamiento de linajes nobiliarios con menor importancia política y social. Evolución que podría ejemplificarse con los trabajos de Aragón Mateos sobre El señor ausente o los de Enrique Soria sobre la nobleza del Reino de Granada, se han
convertido en una de las vetas más fecundas de la historiografía nobiliar hispana.
La publicación de este libro puede enmarcarse en esta línea de investigación en tanto que sus remotos orígenes no son otros que la tesis doctoral defendida por el autor sobre la casa de los Infantado en la Universidad Complutense de Madrid. Pero un análisis de la publicación reportará, por lo menos desde el criterio de quién firma esta reseña, una significativa evolución de los planteamientos metodológicos del autor, acercándole a las nuevas tendencias interpretativas del fenómeno nobiliario en el contexto europeo.
De esta forma, tanto este libro como los últimos trabajos del profesor Carrasco Martínez, se insertan dentro de una corriente historiográfica europea nacida en los textos de Otto Brunner en la década de los cuarenta del siglo XX, José Antonio Maravall, y que ha tenido ejemplos significativos en el italiano Claudio Donati, la francesa Arlette Jouanna por citar alguno de los más influyentes. Para explicar esto que decimos, recurramos a la arquitectura del texto.
El libro aparecerá dividido en cuatro partes ("Una historia política familiar", "Memoria y fama", "El gobierno de estados y vasallos" y "La hacienda ducal") con catorce capítulos, tras una breve introducción y antes de un interesante epílogo (además de los habituales apartados de: "Apéndice", "Abreviaturas", "Fuentes", "Bibliografía" e "Índice de nombres"). Dentro de estos apartados convendrá detenerse en el segundo que lleva como título "Memoria y fama" en donde se incluye lo más novedoso de la investigación desde un punto de vista metodológico. Con un más o menos adecuado tratamiento, en cualquier estudio de estas características, encontraremos una evolución de los titulares de la casa estudiada, sus estrategias de ascenso o mantenimiento social, sus relaciones con la Monarquía, la estructura de su casa señorial y la evolución económica y hacendística de la misma. Pero lo que realmente diferencia esta monografía del resto de sus compañeras será el consciente intento por parte del autor de incluir dentro de las mismas este segundo apartado, en donde reflexionará sobre los temas candentes de la historiografía nobiliar actual: los procesos ontológicos sobre lo nobiliarios, la necesidad imperiosa de permanecer, las estrategias desarrolladas por los nobles para influir desde un punto de vista ideológico en su entorno social y cultural y, en fin, los procesos de identidad de lo nobiliar y el peso tan importante que tendrán en la cultura escrita del periodo. Es en este apartado, más allá de la descripción de los diferentes niveles de patronazgo desarrollado por la Casa del Infantado o la importancia del control geográfico de la
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 53
ciudad de Guadalajara lugar de su residencia principal, en donde el libro da un salto cualitativo sobre monografías de este tipo, para enlazar con los problemas más candentes de la historiografía sobre la nobleza. Esta innovación da un plus de valor a un libro muy sólido en los otros apartados, con un profundo conocimiento de las fuentes y una adecuada interrelación de los problemas de la casa del Infantado con los del conjunto de la Monarquía en diferentes contextos políticos a lo largo de tres siglos.
Una última reflexión general nos proporciona la lectura del trabajo del profesor Carrasco. Han proliferado, ya lo hemos comentado, los estudios sobre casas señoriales durante la Edad Moderna con una estructura bastante similar en donde se conjugan los elementos diacrónicos en el tratamiento de la historia de la casa en cuestión y los sincrónicos en relación con la hacienda señorial, la estructura administrativa y, en los último años, los elementos culturales generados por el linaje estudiado. Este modelo ha demostrado su validez para el mejor conocimiento de la nobleza hispana, pero presenta dos puntos sobre los que se necesitaría una cierta reflexión. El primero de ellos es la posibilidad en la alternancia de los enfoques, es decir, quizá pudiéramos comprender más cosas sí aplicáramos la visión sincrónica a la evolución del linaje, lo que podría proporcionarnos una serie de elementos constantes en sus procedimientos de crecimiento, en sus estrategias de consolidación y en sus relaciones con el poder político. Del mismo modo y, esta vez a la inversa, también creo que aumentaría nuestro conocimiento si aplicásemos la visión diacrónica a los diferentes apartados económicos, administrativos, sociales y culturales que tienen, sin duda, una evolución temporal al compas del desarrollo histórico.
El segundo de los puntos sobre el que conviene, en general, llamar la atención, es sobre el de las propias elecciones temporales. La mayoría de estos estudios se centran en la Edad Moderna partiendo de los más o menos míticos orígenes medievales del linaje en cuestión y dando por sentado, sin la correspondiente reflexión teórica, que la implantación del sistema liberal en España acabará con un modo de vida, el de la nobleza tradicional. Así, de manera automática, se plantean estudios sobre casas señoriales que "triunfan" en el maremagnum de la nobleza enriqueña en la Baja Edad Media y que, de modo inexorable, debe decaer tras la crisis del Antiguo Régimen. Quizá el estudio de las mentalidades e identidades nobiliarias nos ayuden a comprender la difícil transición nobiliar del Antiguo Réginen al liberalismo. En el caso del texto del profesor Carrasco se dejan
entreever alguna de estas cuestiones, abriendo puertas a futuras investigaciones sobre los últimos duques y la dinámica de la casa en el siglo XIX y lo que sugiere formas de interpretación de lo nobiliario que exceden la propia cronología del texto.
En definitiva, el lector se encuentra ante una una obra que ayuda a comprender determinadas dinámicas en la evolución de las prácticas económicas, sociales y culturales de la nobleza castellana durante la Edad Moderna. Que dibuja la interrelación entre todos los aspectos vitales de una familia aristocrática castellana que, no olvidemos, estaba formada por personas con un universo de valores cerrado y que se reflejaba en todas sus manifestaciones. Es por tanto, libro ameno, científico y útil, que presenta una amable lectura gracias a la labor de los editores.
Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez GarcíaPor Carlos Javier de Carlos Morales
Mª José LÓPEZ DÍAZ (ed.). Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez Garcia. 2 vols., Vigo 2009.
La presente obra reúne 40 artículos realizados por discípulos y amigos del profesor Pérez García, catedrático de Historia Moderna en las universidades de Valencia, León y posteriormente de Vigo, en la que se jubiló en el año 2009, tras tres décadas de labor docente e investigadora. El primer volumen. Historia y cultura, reúne estudios de diversa índole temática y cronológica, agrupados en las secciones de Historia, Historia del Arte, Geografía, y Varia.
En el segundo volumen es donde se encuentran los estudios relacionados con la Historia moderna, comenzando por uno del maestro Antonio Eiras Roel en el que expone su visión sobre la evolución historiográfica de los modernistas españoles en relación con la influencia europea durante la segunda
mitad del siglo XX. En este sentido, tales relaciones cuajaron en el encuentro celebrado en Santiago de Compostela en 1973, singular en la evolución de la historiografía española.
El bloque II de este tomo, bajo el título de Economía y Sociedad, constituye el más copioso del libro, pues recoge diecisiete trabajos de amigos, compañeros y discípulos del homenajeado. Cuestiones demográficas, artesanales, y mercantiles, conflictividad y movilidad social, estructuras eclesiásticas y señoriales, son algunos de los temas que cabe destacar. Finalmente, el bloque III, “Historia Política”, contiene seis trabajos que abordan una amplia panorámica cronológica y temática (organización municipal y comarcal, cuestiones militares, …).
En suma, se trata de un libro que ha logrado concitar a importantes especialistas de la Historia moderna española, y que sin duda merece la atención de profesores y alumnos interesados en profundizar conocimientos.
La Guerra de Sucesión en España Por Marcelo Luzzi
Francisco GARCÍA GONZÁLEZ (coord.). La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Madrid: Sílex, 2009.
La historiografía ha entendido que el tema central del reinado de Felipe V es la guerra de Sucesión por la corona de la monarquía española. De igual modo, el reinado precedente, el de Carlos II, es visto como una preparación para el conflicto bélico o, en el mejor de los casos, como un intento de dilucidar una solución a la sucesión de la monarquía. Esta solución debía sustentarse en distintos pilares dependiendo de la óptica con que se estudie. En este sentido, si la observamos desde el prisma de la propia monarquía, la solución debía conseguir el
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
54 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
mantenimiento e integridad de la misma, mientras que si atendemos a las demás potencias europeas, las conclusiones oscilan según la cronología, esto es, antes o después de la muerte del rey Carlos II y de la consiguiente lectura de su testamento, por el cual legaba la integridad de la monarquía al nieto de Luis XIV, rey de Francia. Así las cosas, una vez aceptado el testamento de Carlos II, la monarquía de Francia defendía la integridad de la monarquía hispana, cuyo trono lo ocupaba un rey de la dinastía Borbón: Felipe V, nieto de Luis XIV. Por el contrario, otras potencias europeas, a pesar de reconocer a Felipe V, podían entender que se debía hacer prevalecer los tratados de reparto previos a la muerte del rey hispano, o en el caso imperial, incluso reclamaban los derechos del hijo segundogénito del emperador (el archiduque Carlos) a la integridad de la herencia hispana. A nivel ideológico, en la época se percibía el surgimiento de la teoría del balance of power que propugnaba que las diversas potencias estuviesen equilibradas para impedir la génesis de la monarquía universal. Este contexto de disputas dinásticas es en que debemos insertar la guerra de Sucesión a la corona de la monarquía hispana. De esta forma, podremos comprender la importancia (incluso la que la historiografía le ha conferido) de la batalla de Almansa, puesto que se la ha considerado como el detonante de dos modelos de entender la monarquía: el absolutismo centralista borbónico, enfrentado al modelo polisinodial de los Austrias, que respetaba los particularismo de cada uno de los diversos territorios que componían la monarquía.
La presente obra surge con la vocación de convertirse en una revisión de la historiografía sobre la guerra de Sucesión y el impacto que en ella tuvo la batalla de Almansa, tanto en su dimensión de guerra interna como de guerra europea. Así, la obra se divide en 21 capítulos, comenzando por un estudio sobre las formas de la guerra en torno a 1700. A continuación, se nos presentan diversos estudios regionales, es decir, la el desarrollo de la guerra en España, América, Italia, Francia, el Imperio, Inglaterra y Portugal. Posteriormente, se analizan distintas cuestiones internas de la guerra: la propaganda castellana, el conflicto en Aragón, en Cataluña y en Murcia. Por último, se estudia la batalla de Almansa en sí, el pensamiento de ambos bandos en el momento de la batalla, así como la propia batalla según la correspondencia de Luis XIV y Felipe V y la correspondencia entre las mujeres más importantes de las cortes borbónicas.
I.A.A. Thompson reivindica el papel de las batallas en el desenlace de la historia, al describir la batalla de Almansa a partir de la composición de ambos bandos, la teoría político militar que los sustentaban, así como
compara la batalla con otros combates del siglo XVIII para introducir el terror de la guerra. En definitiva, este estudio se entronca con los paradigmas de la nueva historia militar, concluyendo que la batalla de Almansa se tornó en el hecho decisivo de la contienda bélica, puesto que posibilitó la instauración de los decretos de Nueva Planta en los reinos de Aragón y Valencia a partir de la aplicación del derecho de conquista, es decir, según Thompson, la Nueva Planta fue la manifestación política de la batalla de Almansa. Por su parte, Ricardo García Cárcel, en su “Guerra de Sucesión en España”, nos ofrece una visión general del desarrollo de la guerra y de los bandos en la misma. En su análisis, García Cárcel propone dos hitos decisivos en la contienda: la batalla de Almansa, por la que “el austracismo se ve sometido a no pocas tensiones” y en septiembre de 1711, fecha en la que el austracismo se quedó sin su cabeza visible, puesto que el archiduque Carlos se dirigía a Viena para recibir la corona imperial. Señalando estos hitos, el profesor García Cárcel entronca con la mayor parte de la historiografía al entender que el conflicto bélico se resolvió acorde a la teoría del equilibrio de poderes, puesto que la marcha del archiduque a Viena para convertirse en emperador generó en los aliados el temor a que se reviviese la monarquía universal de los Austrias como en tiempos de Carlos V. Igualmente, con la caracterización del austracismo que nos ofrece (determinado por: 1) rechazo a Francia; 2) una identidad política como representación del constitucionalismo frente al absolutismo monárquico; 3) Aragonesismo y 4) un marcado contenido económico, es decir, el proyecto austracista servía a los intereses de la burguesía comercial catalana), García Cárcel postula que la guerra de Sucesión se produjo entre dos modelos, que podríamos definir como antagónicos, de entender la monarquía. Carlos Martínez Shaw, en “La Guerra de Sucesión en América”, postula que a pesar de que existieron algunas manifestaciones de apoyo al archiduque Carlos en América, no fueron relevantes dentro del conflicto sucesorio. Con todo, analiza tres conflictos singulares (el de Santa María, el de la isla de Barú y el de Cartagena de Indias) concluyendo también que no resultaron decisivos para ninguno de los dos contendientes. Por último, señala que las concesiones de Utrecht referentes a América resultaron “intolerables” para la monarquía, debido a las negativas consecuencias económicas que acarreaban.
Los diversos estudios en los que se analiza la guerra de Sucesión en distintos territorios los inicia Friederich Edelmayer con su “La Guerra de Sucesión española en el Sacro Imperio”. Edelmayer parte de la premisa que la batalla de Almansa fue el punto de partida de la definitiva expulsión
de los Austrias de la península ibérica. No obstante, el emperador Leopoldo y su hijo el emperador José (hermano del archiduque Carlos), por más que reivindicaban formalmente la integridad de la herencia hispana, tenían puestos sus intereses en la conservación de los territorios italianos. Por ende, Edelmayer centra su estudio en una detallada evolución de la guerra librada en Italia. A continuación, Christopher Storrs empieza uno de los estudios sobre Inglaterra en la contienda. Sus dos premisas de partida son, por un lado, entender la batalla de Almansa como unos liuex de mémoires, compartido pero a la vez distinto para cada uno de los dos bandos hecho del que hoy en día la historiografía se ha hecho eco con las diferentes visiones del mismo y, por otro lado, postula que Inglaterra es determinante para comprender la contienda, puesto que si Felipe V dependía de Luis XIV, el archiduque Carlos dependía de igual manera de los aliados y dentro de ellos de Inglaterra sobremanera. En este sentido, se ofrece una visión de la monarquía hispana decadente y falta de poder, siendo la guerra de Sucesión un conflicto de intereses entre distintas potencias extranjeras que debían dirimir quién debía detentar el trono hispano para conservar el equilibrio europeo. De esta forma, Storrs estudia los sucesivos gobiernos británicos que hasta el cambio de gobierno de 1711 (cuando entraron a gobernar los tories) mantenían el lema de “No paz sin España”, en manifiesta alusión a las pretensiones austracistas. Por otra parte, su estudio entronca también en la visión de la guerra por la cual lo que se dirime son dos formas de entender la monarquía y el gobierno de la misma. En este sentido, y para mantener su tesis de la importancia de Inglaterra dentro de la guerra y del siglo XVIII, compara la situación de España y de Inglaterra a inicios del siglo XVIII, puesto que por esas fechas se produjo la unión de Inglaterra y Escocia, siendo comparado con lo que el autor entiende que fue un proceso similar en la monarquía hispana: los decretos de Nueva Planta. Así, postula que en el caso inglés se produjo una unión mediante el respeto a las distintas partes, mientras que en la hispana la unión fue bajo un carácter unitario, centralista y absolutista, lo que en su opinión muestra el triunfo británico dentro de la contienda. Por consiguiente, el carácter pactista inglés entroncaría con el pactismo que se presupone inherente al austracismo, dejando entrever que la victoria borbónica en la contienda bélica fue una de las causas del “atraso español”. El segundo de los estudios sobre Inglaterra lo realizan Pedro Losa Serrano y Rosa María López Campillo, al estudiar la opinión pública inglesa durante la contienda. Tras definir la opinión pública partiendo de los postulados de Habermas y siempre vinculándola con la génesis del Estado, señalan que Inglaterra era el lugar propicio para que surgiese la
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 55
opinión pública puesto que no existía la censura. Así las cosas, el punto de partida de este estudio son los debates tories y whigs acerca del papel de Inglaterra en la guerra. De esta forma, el partido whigs defendía la participación inglesa en la contienda puesto que se debía defender la sucesión protestante en el trono, mientras que los tories entendían que Inglaterra se debía mantener al margen puesto que no era una cuestión insular. Por su parte, Lucien Bély, en “La Guerra de Sucesión de España en Francia”, parte de tres visiones historiográficas de la situación europea hacia 1700 para comprender el conflicto: 1) la visión optimista, que propugna un cambio dinástico sin mayor trascendencia; 2) una visión inquietante, debido al poder hegemónico que podía adquirir la dinastía Borbón y 3) un análisis a partir de los acontecimientos que es la visión en la que pretende encuadrarse. Con este fin, analiza el nuevo gobierno francés hacia 1700, compuesto por Chamillart en Guerra, Colbert en Finanzas, Pontchartrain como canciller y Torcy. De igual modo, plantea que en el estudio de la guerra se deben encuadrar las luchas por la sucesión inglesa y el manifiesto apoyo francés al candidato jacobita y católico al trono de Inglaterra. Bajo estas premisas plantea una evolución del conflicto concluyendo que el cambio de signo en la contienda favorable a la causa borbónica se produjo primeramente en 1710 con el cambio de gobierno en Inglaterra y el inicio de negociaciones para una paz secreta con Francia y ya definitivamente en 1711 al morir el emperador José I a quien sucedió su hermano el archiduque Carlos, por lo que el miedo a la monarquía universal no provenía ya por al bando borbónico sino por el habsbúrgico.
Giovanni Murgia nos ofrece una extensa visión de la situación italiana en una amplia cronología de la guerra de Sucesión puesto que se entiende que el final de la guerra serían los intentos de Alberoni por conseguir recuperar los territorios italianos que se sellaron con las acuerdos de 1720. Desde una visión económica, Murgia pretende explicar el contexto general de “crisis y decadencia” de la monarquía hispana, cuyo síntoma más evidente habría sido el final de la guerra de los Treinta Años. En este sentido, se entiende que desde una amplia cronología anterior al inicio de la guerra, es decir, 30 años antes de la muerte de Carlos II, dicha circunstancia se venía comentando en las cortes europeas, las cuales, en 1700/01, se “las ingeniaron para conjurar el estallido de un conflicto por la sucesión”. Minimizando la importancia de los Estados Pontificios y del papel del papa como legitimador de la rama austríaca de la dinastía, Murgia se hace eco de la historiografía general al postular que tanto el emperador Leopoldo como José pretendían recuperar los territorios italianos para la
rama austríaca de la dinastía, es decir, preferían Italia a España. A partir de estas premisas, se inicia una evolución de los distintos territorios italianos, comenzando por Nápoles y la importancia de la revuelta del príncipe de Macchia. Seguidamente, se atiende a la fácil capitulación de Cerdeña y las posteriores revueltas. Por último, en Sicilia se analizan los tres partidos, que se caracterizaban por: 1) los partidarios de mantener una vinculación con la monarquía hispana independientemente de la dinastía reinante, siendo esta la opción más numerosa en la isla, puesto que también defendían el mantenimiento del respeto a los privilegios y autonomía del reino; 2) los partidarios de la dinastía Habsburgo y 3) los partidarios de la constitución de un reino independiente, eligiendo el rey entre las distintas familias europeas. Con “Portugal en la guerra por la sucesión de la Monarquía española”, Pedro Cardim concluye los estudios regionales sobre la guerra. Para explicar los vaivenes lusos en la guerra, Cardim parte de un amplio contexto: por un lado, desde 1640 se constatan continuas injerencias inglesas, francesas y holandesas por el control de lucrativo comercio portugués, mientras que también, a finales del siglo XVII, presenciamos la importancia del “partido español” en la corte lisboeta, que reivindicaba la reunificación de ambas monarquías. Este hecho explicaría el acuerdo entre Portugal, España y Francia, visto como anti-natural por los aliados. El cambio de alianza estaría debido, según Cardim, a la desilusión que generó la defensa francesa del reino entre 1702/03. Así, en las negociaciones con Methuen, los portugueses exigieron que el Archiduque Carlos llegase a Lisboa como muestra de la adhesión y defensa de Portugal. Con todo, en la corte lisboeta se mostraba un rechazo a la adhesión a la Gran Alianza, hecho que cambió al cumplirse la exigencia lusa de que el archiduque fuese proclamado como rey de la Monarquía, que hasta ese momento no estaba claro. Con la firma del pacto de Génova entre Inglaterra y Cataluña y la salida del archiduque de Portugal, ésta “se convirtió en un escenario secundario de la contienda, ya que el centro de gravedad pasó a la otra costa mediterránea de la península”. Como conclusión, Cardim recalca la voluntariedad de la intervención portuguesa en un gran conflicto europeo, al mismo tiempo que dicha intervención consolidó “el carácter atlántico de la política exterior de la Corona Portuguesa”.
María Victoria López-Cordón efectúa un análisis de la publicística castellana durante el conflicto, la cual debía castellanizar al monarca y a su imagen, debido al problema de la enemistad y mala imagen que tenía Francia tanto en Castilla como Aragón. Este proceso de castellanización se emprendió por dos
vertientes: por un lado, resaltando la sangre austríaca que tenía Felipe V y, por otro, mediante la gran cantidad de imágenes que del monarca se enseñaron a la gente, incluso vistiéndolo a la española. Estas mismas obras artísticas presentaban, al mismo tiempo, otra finalidad: eran imágenes contra la decadencia, es decir, se pretendía reflejar una imagen de poder del rey, para contrastar la imagen de decadencia de la monarquía que circulaba por Europa. Ya durante la guerra, los partidarios de Felipe V aludían a las tropas del archiduque como tropas de herejes y extranjeros. Igualmente, juristas como Juan de Melo y Girón y Melchor de Macanaz apoyaron la causa felipista con los postulados de legitimidad, continuidad, valor y religión. Por otra parte, la publicística borbónica también daba imagen a las tres potencias: Francia, Inglaterra y Holanda, siendo una imagen negativa para estas dos últimas. Sobre Francia la imagen general es positiva, aunque si descendemos a la propaganda anónima, la imagen ya cambia, lo que le permite concluir a López-Cordón, que la adhesión y fidelidad a la causa felipista es más una cuestión personal que dinástica.
Los estudios de los distintos territorios peninsulares de la monarquía hispana los inicia Joaquim Albareda, centrándose en el proyecto austracista dentro de la Corona de Aragón. Parte de la premisa ya expuesta por Pierre Vilar, de que la adhesión de Cataluña y Aragón al Archiduque Carlos no fue una cuestión dinástica, sino económica, material y de los agentes sociales. En este sentido, sectores como la burguesía comercial catalana serían uno de los mayores defensores del austracismo. Por otra parte, se considera que la acción del monarca en la Corona de Aragón se hallaba muy condicionada por el ordenamiento jurídico propio del territorio, lo que implicó, según Albareda, que la guerra de Sucesión fuese una disputa por la defensa del foralismo y los privilegios económicos. De esta forma, Albareda analiza las distintas cortes y fechas claves para estudiar la guerra como una sucesión de aboliciones y restauraciones de los fueros de los distintos territorios de la Corona de Aragón. Los tres artículos sobre el reino de Valencia los inicia Carmen Pérez Aparicio, estudiando el conflicto internacional dentro del propio reino. Partiendo de la base de la débil defensa castellana, como puso de manifiesto el desembarco inglés de Andalucía de 1702, Pérez Aparicio recalca que Valencia fue uno de los territorios que tuvo que soportar el peso de las tropas de ambos pretendientes más duramente en su territorio, situación que se mantuvo también tras la batalla de Almansa. Así, tras la derrota de Almansa y la supresión de los fueros de Valencia y Aragón mediante los decretos de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, Pérez
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
56 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
Aparicio considera que el proyecto austracista “quedó frustrado para siempre con la pérdida de su tradicional sistema de gobierno” e incluso algunos proyecto económicos, como los relacionados con el comercio americano tuvieron que esperar al reinado de Carlos III para implantarse o también los intentos de supresión del régimen señorial incluso esperaron a las cortes de Cádiz. Ricardo Franch Benavent estudia las relaciones económicas del reino de Valencia durante la contienda bélica concluyendo que las dificultades de la guerra para la economía valenciana es necesario verlas como “un paréntesis en el “largo siglo” de crecimiento que se había iniciado”. Por último, James Casey concluye los estudios en torno a Valencia con un análisis historiográfico de la guerra de Sucesión desde una perspectiva catalano-valenciana. Desde su punto de vista, la guerra de Sucesión fue el tránsito de una monarquía plural a “un Estado español dirigido por Castilla”. Dicho tránsito se produjo por la disputa de dos modelos de monarquía: el “franco-castellano (el absolutismo) y el anglo-holandés (como el catalán-aragonés), denunciado a veces como régimen de repúblicas libres”. Esta visión de la guerra conlleva interpretaciones de la misma centradas en los conceptos de absolutismo como retraso y decadencia en contraposición con el progreso que implicaba, según estos postulados, los modelos forales. Ciñéndose al caso valenciano, Casey señala que dicho territorio no importaba para ninguno de los dos pretendientes, por lo que, basándose en las argumentaciones de Miñana, indica que la represión de uno allanaba el camino del otro. En cuanto a las consecuencias económicas de la guerra, Casey se cuestiona si fue una interrupción en un proceso de larga duración o si por el contrario sentó las bases para una nueva prosperidad. En definitiva, Casey concluye que, rehuyendo del historicismo, la guerra de Sucesión es un tema de actualidad (historiográficamente hablando también) del cual podemos sacar conclusiones en temas como la “identidad” o las relaciones con los demás.
José A. Armilles Vicente inicia los estudios concretos sobre la batalla de Almansa con una exposición sobre los efectos de dicha batalla en el Reino de Aragón. Plantea que hasta esa fecha, se produjeron sucesivas mudanzas de fidelidades en las ciudades importantes del reino, como Zaragoza y Huesca, siendo contrarrestadas en Castilla, con la formación de un “consejo de resistencia borbónico” tras la proclamación del archiduque Carlos en Aragón. Hacia finales de marzo de 1707, el duque de Orleans, uno de los mayores generales borbónicos junto con el duque de Berwick, “acampó su ejército junto a Zaragoza”, lo que indica que el reino de Aragón se convirtió, en esas fechas, en un
territorio de fidelidades inestables que los borbónicos supieron aprovechar. Así las cosas, Armilles Vicente señala que tras la batalla de Almansa se decretó una nueva planta en Aragón, aunque matiza que esta Nueva Planta no presentó un modelo único ni territorial ni cronológicamente. El estudio sobre el Reino de Murcia y su implicación en la batalla de Almansa lo realizan Juan Hernández Franco y Sebastián Molina Puche, quienes estudian el porqué de la adhesión del reino murciano a la causa felipista y borbónica. Parten de la base de que en Murcia el grupo disidente fue realmente pequeño numérica y políticamente hablando (además de que estaba constituido mayoritariamente por catalanes, aragoneses e italianos). En cuanto a las propias élites favorables a Felipe V, se indica que durante sus primeros años de reinado, Felipe V fue visto como un rey continuista, por lo que fue factible el apoyo de las élites murcianas, vistas como tradicionales. Por otra parte, los autores entienden que estas élites optaron por la causa borbónica en reacción a la opción tomada por sus tradicionales enemigos valencianos al apoyar al archiduque Carlos. Con todo tras la batalla de Almansa, Felipe V fue más consciente de la importancia de premiar a las élites que le apoyaban, lo que en Murcia le granjeó la imagen de rey de las mercedes. Francisco García González, en un estudio microhistórico y característico de la escuela de Annales, analiza la vida en la propia villa de Almansa durante la contienda bélica. Por su parte, Pere Molas Ribalta nos ofrece una visión general del duque de Berwick como vencedor de la batalla de Almansa, destacando que Berwick, según se extrae de sus memorias, no era partidario de las batallas, sino de una guerra táctica, pero que en el caso de Almansa, el desconocimiento de la realidad de la contienda que existía en las cortes de Madrid y París a la hora de planificar la guerra, propiciaba que las batallas fuesen inevitables. Rosa María Alabrús estudia el pensamiento austracista durante el siglo XVIII, efectuando algunas comparaciones con el pensamiento borbónico de la época. Así, cabe destacar que tras la batalla de Almansa, el pensamiento austracista se caracterizó por cinco puntos: 1) silenciamiento de la victoria borbónica; 2) invitación de la guerra contra Francia ante el amenazante discurso borbónico; 3) denuncia de las pretensiones regalistas y fiscales de Felipe V y la camarilla francesa; 4) ahondamiento en la vieja herida de la huida de Felipe V en 1706 y 5) ratificación de la apuesta constitucional catalana de 1705-06 a favor del archiduque Carlos.
José Manuel de Bernardo Ares junto con E. Echevarría Pereda y E. Ortega Arjonilla estudian el hecho concreto de la batalla a través de la correspondencia entre Felipe V y Luis XIV. Con este artículo, los
autores pretenden dilucidar quién fue quien en la toma de decisiones y cómo se insertaron los personajes (Luis XIV, Felipe V y la reina María Luisa de Saboya) en los hechos concretos. De esta forma, del análisis de las quince cartas seleccionadas, los autores extraen que existía una total dependencia de España con respecto a Francia en cuestiones militares, que se produce una continua mención a los intereses comunes de ambas monarquías y que se aludía constantemente al “omnipresente providencialismo divino”. Por consiguiente, concluyen la batalla de Almansa, aparte de propiciar, en consonancia con la historiografía general sobre el tema, el control sobre los súbditos rebeldes y la consiguiente implantación de la Nueva Planta, fue una victoria militar francesa y no castellana, en un contexto de guerra europea. Esto se debía a que los generales eran franceses y que, por otras parte, y en consonancia con las tesis esgrimidas por el profesor de Bernardo Ares sobre el gobierno de la monarquía de Felipe V durante sus primeros años de reinado, el gobierno efectivo de la monarquía no estaba en Madrid, sino en Versalles, es decir, parafraseando al propio de Bernardo Ares, que Luis XIV gobernaba directamente la monarquía de su nieto Felipe V. Por último, María de los Ángeles Pérez Samper analiza la batalla según la correspondencia de las tres mujeres más importantes en las cortes borbónicas: la reina María Luisa de Saboya, la princesa de los Ursinos y Madame de Maintenon.
En resumen, esta obra se adentra en los debates sobre la guerra de sucesión como disputa de dos modelos de monarquía en un contexto europeo de enfrentamientos bélicos, pero en los que surge una nueva teoría política: balance of power. De esta forma, la batalla de Almansa se inserta dentro de estas disyuntivas y este contexto, convirtiéndose para la mayoría de la historiografía en la concreción por la cual se pudieron implantar los decretos de Nueva Planta, que para algunos fueron el inicio del fin de un proyecto austracista, con la génesis de un “Estado” centralista, castellano y absolutista y, para otros, con el inicio de un “Estado” moderno de cariz castellano.
Riti di Corte e simboli della regalitàPor Marcelo Luzzi
El libro, Riti di Corte e simboli della regalità, se presenta como un compendio del estudio del ceremonial cortesano matizando
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 57
las diversas manifestaciones concretas que pudo presentar en las cortes europeas. De igual manera, se ofrece un sutil intento de comparación de estas situaciones con lo que acontecía en una de las cortes más importantes de la época: la corte del sultán del imperio otomano. En este sentido, el estudio del ceremonial cortesano no se presenta como una cuestión de ornamentos o gustos de las elites de poder de la edad moderna, sino como un análisis de la literatura del poder regio y su geografía simbólica, es decir, es decir cómo los ritos de corte y los símbolos regios generan y se estructuran en torno a un cuidado ceremonial para diferenciar y magnificar el poder regio desde diversas perspectivas, ya sea a través de la sacralidad o con los diversos ritos de paso o con las entradas reales, etc. Por último, este ensayo introduce una diferenciación de género a la hora de estudiar todas estas prácticas ceremoniales de la realeza. Por consiguiente, es fácil comprender que esta obra se encuentre en un marco metodológico amplio y multidisciplinario, en el que se entremezcla con bastante frecuencia, como manifiesta la autora, la historia y la antropología.
Maria ANTONIETTA VISCEGLIA. Riti di Corte e simboli della regalità. I regni d’Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all’età moderna. Roma: Salerno Editrice, 2009.
Para el estudio de las formas de soberanía en relación con las expresiones rituales y ceremoniales más significativas de los fundamentos ideológicos y culturales de cada una de las monarquías europeas, la profesora Visceglia considera que primeramente debemos adentrarnos en el análisis de la relación entre la realeza y la sacralidad. Basándose en Bloch, señala que prefiere abordar la realeza sacra como una “historia del poder no separada de sus bases rituales”. El primer elemento de importancia en la génesis de la sacralidad regia fue la pervivencia del milagro. Con el desarrollo de las monarquías, la unción se convirtió en el fundamento de la sacralidad. Así, la sacralidad estaba precedida “por un rito de separación y otro de paso: uno por el cual el rey, por derecho hereditario, se separaba de sus hábitos normales y adquiría una nueva identidad que le confería legitimidad a su poder y le permitía ejercitar en su reino las prerrogativas de un emperador: la protección
de la fe y la defensa de la Iglesia”. El otro fundamento de la sacralidad regia lo confería la consagración. Con todo, no debemos confundir la consagración y unción del monarca con la creación de una nueva persona eclesiástica. Ya en la baja Edad Media, era difusa la imagen del rey como vicario de Cristo, puesto que también los dos modelos de rey-santo (es decir, santo-mártir y santo-guerrero) se habían asociado en la sacralidad arcaica del la figura del rey-guerrero. Por consiguiente, esta dualidad que se encarnaba en la persona del rey, “hacía resaltar la ambigüedad de su figura física”. Por último, Visceglia destaca que en la génesis de la modernidad, la sacralidad regia también podía adquirirse por la santidad dinástica.
En cuanto al imperio otomano, Visceglia apunta que la “institución califal se fundaba sobre la idea de la imitación del Profeta y sobre las referencias al espíritu originario de la revelación religiosa”. Este modelo de realeza se sustentaba en la fuerza y estabilidad de la dinastía y de su milicia y en los ritos dinásticos y de corte caracterizados por una fuerte impronta oriental. Por el contrario, las cortes islámicas del Magreb presentaban un carácter más austero e igualitario, condicionado por su estructura social tribal.
En los ritos dinásticos se producía una de las mayores manifestaciones de la realeza. En este sentido, la profesora Visceglia estudia los ritos de muerte, sucesión y entronización. La muerte evidenciaba las dos naturalezas del rey, por lo que el sistema político debía crear rituales religiosos y políticos para controlar las consecuencias que de la muerte se derivasen. De esta forma, se explica que surgiese, tanto para cristianos como para otomanos, la idea de la buena y bella muerte, por la cual el monarca respondía a la magnificencia inherente a la realeza. En cuanto a las sucesiones, las similitudes ya se evidencian: mientras que las sucesiones occidentales buscan primar la estabilidad, las otomanes conseguían una especia de estabilidad mediante una exitosa sucesión de coup d’État. El ceremonial de la sucesión se encontraba, en occidente, estrechamente ligado a la entronización. Así, en una Europa en la que primaba el derecho de primogenitura, el uso de las efigies fue el centro del ceremonial de la sucesión, porque las efigies permitía diferenciar ambas naturalezas que se conjugaban en el rey (la física y mortal y la sacra e inmortal), permitiendo trasmitir que una continuidad de la realeza, es decir, que ésta no moría. Por su parte, las entronizaciones, al igual que las entradas reales, eran ritos de refundación de la dinastía, que podían asumir la forma de consagración o aclamación.
Con las entradas reales, la profesora Visceglia quiere estudiar la ritualidad monárquica desde la práctica de su manifestación como fueron las entradas en la corte, la movilidad de la misma y la vida en el palacio. Como ya he apuntado, se entiende que las entradas eran ritos de legitimación y refundación del poder regio, puesto que se plasmaba un discurso político sobre el mismo. Así, las entradas, tanto del rey como de las reinas, debe ser vista “dunque comme strategia di legitimazione sociale ma anche comme disegno “umanistico” che rappresenta l’“altro” pur nella consapevolezza della propria superiorità culturale”. En este contexto, el viaje de la corte regia, con sus consiguientes entradas es también visto como un peregrinaje que culminaba con la nueva legitimación del poder sacro del rey. Por consiguiente, durante la edad moderna asistimos al importante asentamiento de la corte en una determinada ciudad, vista por parte de la historiografía como “capital” de la monarquía. Con todo, no cabe duda que esta ciudad se convirtió en la capital (en el sentido etimológico del término, es decir, de cabeza o ciudad más importante) del ceremonial de la propia monarquía.
Para concluir su estudio sobre los ritos de corte y los símbolos de la realeza, Visceglia profundiza el estudio de la realeza femenina, destacando la relevancia política, ceremonial y simbólica de esta forma de realeza. Así, se reconsidera el papel de que desempeñaba la realeza femenina en el matrimonio dinástico con las múltiples funciones que se podía realizar: reina, madre y la figura más difusa de reina consorte y de reina regente. Aparte de estas vitales funciones de las reinas, la realeza femenina resulta fundamental en el estudio del poder en la época moderna porque en torno a ella (y su Casa, Familia, Maison o Household) se podía estructura un importante grupo de poder o facción cortesana.
Riti di Corte e simboli della regalità se nos ofrece como una obra que pretende analizar todas las imbricaciones del ceremonial cortesano de la época moderna. En este sentido, Visceglia se adentra en la nueva historiografía de los estudios de la corte, entendida como la formación política de la Europa moderna. Por consiguiente, este detallado análisis de las diversas aristas e implicaciones (tanto simbólica como políticas, las cuales se retroalimentan) del mismo ceremonial, nos brinda una visión renovadora de la forma de manifestarse y estructurarse el poder durante el convulso período moderno.
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
58 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
Las Cortes de los Países Bajos y de la Monarquía HispanaPor Marcelo Luzzi
HORTAL MUÑOZ, José Eloy, Los asuntos de Flandes. Las relaciones entre las Cortes de los Países Bajos y de la Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Editorial Académica Española, Saarbrücken, 2011.
La Revuelta de los Países Bajos ha sido, sin duda, uno de los temas que ha generado mayor cantidad de bibliografía dentro de la historia moderna del continente europeo. Los estudios elaborados hasta la década de los 60 del siglo XX, aunque muchos de ellos son excelentes y aún hoy en día de obligatoria consulta, caían, en general, en el mismo error, cual era partir de unas ideas predeterminadas y con el fin de justificar diversos intereses decimonónicos, tales cómo la historia nacional o las luchas catolicismo-calvinismo, forzaban la documentación y la bibliografía para conseguir crear una historia que sirviera a dicho propósito. Para ello, se utilizaron diferentes enfoques metodológicos, en los que predominó la visión de la historia de una forma “presentista”, que trataba de explicar la historia moderna con los parámetros de los estados actuales. Esto dejaba muchos aspectos por discernir, ya que no se había tenido en cuenta que el gobierno de los siglos XVI y XVII se estructuraba en otro tipo de relaciones, más que en las meramente institucionales.
Ya los estudios de Geoffrey Parker demostraron que no era posible explicar la Revuelta sin tener en cuenta el punto de vista “español”, es decir, la estrategia de Felipe II. Siguiendo el estudio de la intervención española en el conflicto, J. H. Elliott llegó a señalar que el caso de los Países Bajos podía resultar un modelo para saber qué hubiera podido suceder en otros territorios de la Monarquía Hispana. Aquí podríamos encuadrar, asimismo, el trabajo de Pierre Chaunu, que conectaba el tráfico de metales preciosos de Castilla con las Indias con la
política seguida en Flandes, según el dinero que entraba en las arcas de Felipe II. Tanto Elliott como Parker criticaron dicha visión, sobre todo el último, que recalcaría las necesidades de dinero de los ejércitos de la Monarquía, pero uniendo dichas carencias a las guerras de Felipe II contra los turcos. Igualmente, aparecieron diversos trabajos sobre las luchas faccionales en la Corte madrileña y sus repercusiones políticas en Flandes, en especial la tesis doctoral de Paul David Lagomarsino, aspecto sobre el cual la presente obra profundiza aún más, uniendo a ello las nuevas posibilidades que ofrecen los estudios sobre la Corte.
Así, en el primer capítulo se analiza la integración de las élites flamencas en el Imperio de Carlos V, tanto en las Casas Reales como en los Consejos y en otras instituciones, así como la ordenación del territorio en las XVII provincias durante aquellos años. Todo ello comenzaría a quebrar desde la década de 1560, ya con Felipe II en el trono, merced a las reformas que impulsaron aquellos personajes de la Corte madrileña con una ideología “castellanista”, con el fin de conseguir una determinada confesionalización de la Monarquía. De este modo, los nobles flamencos se vieron relegados, no sólo de la Corte del monarca hispano, sino también de sus propios territorios, pues pudieron comprobar cómo personajes de otras nacionalidades y letrados de las XVII provincias comenzaron a copar los puestos fundamentales de la Corte bruselense. El creciente descontento de dichos nobles no pudo ser canalizado por la facción “ebolista” de la Corte madrileña, por lo que muchos de ellos comenzaron a considerar la posibilidad de rebelarse contra su Señor. Sin duda, era muy difícil gobernar sin la ayuda de esas élites y dicha ruptura puede ser considerada como uno de los principales motivos del inicio de la Revuelta.
En los capítulos siguientes, se desentrañan las luchas faccionales que tuvieron lugar en la Corte madrileña y sus relaciones con los grupos de poder existentes en Bruselas, así cómo la manera en que influyeron en la configuración de los siguientes gobiernos de los Países Bajos hasta el final de siglo, con la Cesión de los Países Bajos a los Archiduques. Del mismo modo, se analiza la forma de gobierno de los territorios flamencos y cómo se integró dicha estructura en la institucionalización de la Monarquía que se produjo a partir de la década de los 80 de dicho siglo, con la creación del Consejo de Flandes en 1588 o de la Secretairie d´État et de Guerre en 1593, el uso de la Secretaría de Estado para el Norte o los cambios habidos dentro de la guarda de archeros de Corps dentro de la Casa Real del monarca.
Como sabemos, la bibliografía sobre la Revuelta es ingente. Sin embargo, éste trabajo pretende darle un enfoque diferente, con la aparición de nuevos elementos de juicio y la reinterpretación de la documentación a través de una nueva metodología basada en el estudio de las luchas faccionales y de la Corte. Por lo tanto, la novedad del presente estudio no reside tanto en el tema, estudiado ya en numerosas ocasiones, sino en la orientación metodológica del mismo y en las nuevas vías de investigación que se han pretendido abrir.
Olivares, los Vasa y el BálticoPor Miguel Conde Pazos
Ryszard SKOWRON. Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la politíca internacional de Espaňa en los aňos 1621-1632. Varsovia : Wydawnictwo DIG, 2008.
La política de Olivares en el Mar del Norte siempre ha despertado un gran interés dentro de la historiografía hispana. Autores como Rodenas Villar o Alcalá Zamora dedicaron buena parte de sus trabajos al estudio de una diplomacia que, entre otros objetivos, buscaba la implantación de una fuerte presencia española en el Mar Báltico capaz de enturbiar el comercio holandés. Sin embargo, la historiografía hispana apenas se ha hecho eco de una serie de obras de autores checos, polacos y húngaros que, desde el siglo XIX, trataron la problemática Báltica y los planes de los Habsburgo en el Norte desde una perspectiva centroeuropea. Trabajos como los de Hans Messow, o Adam Szelągowski (quien ya utilizó en sus estudios las fuentes de Simancas) han pasado desapercibidos en nuestra historiografía, ya fuera por la barrera idiomática o, simplemente, por el desconocimiento de su existencia.
Por este motivo no podemos más que congratularnos con la publicación de la obra de la que hoy hablamos, pues cubre en gran medida estas carencias. Ryszard Skowron es el gran especialista de las relaciones hispano-polacas en los siglos XVI y XVII, y tiene en su haber numerosas publicaciones sobre este tema, tanto en libros
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 59
como en congresos (uno de los últimos, por cierto, en esta casa, el Instituto de la Corte, con el que colabora frecuentemente). Su libro “Olivares, los Vasa y el Báltico” (editado en español en el 2009, pero publicado en Polonia en el 2002) es todo un esfuerzo en el estudio de la diplomacia Báltica, para el cual ha reunido todo un elenco de fuentes de distintos archivos de Europa, así como de obras españolas y centroeuropeas. Huelga decir que en su trabajo confluyen ambas tradiciones historiográficas, por lo que su obra aporta una perspectiva muy completa del tema.
Antes que nada me gustaría destacar el hecho de que el estudio de las relaciones entre la Monarquía Hispana y la República de Polonia es un tema relativamente reciente. Hasta hace poco eran escasos los trabajos autóctonos o traducidos que trataran estos asuntos, siendo la mayor excepción la obra más temprana de Felipe Ruiz Martín. De hecho, la historia de Polonia en la Edad Moderna es, por lo general, poco conocida en nuestro país. Las bases de la Antigua República de Polonia fueron sentadas entre 1569 y 1573, con la Unión de Lublín, la muerte del último Jaguellón y la elección de Enrique de Valois. Estos tres hechos marcaron el desarrollo de la Primera República hasta casi su misma desaparición a finales del siglo XVIII. De esta forma, la Republica de Polonia se configuró como un entramado territorial de gran tamaño (que comprendía, además de Polonia, Lituania, Prusia y buena parte de Ucrania) con un estamento nobiliario preponderante en el poder y una monarquía débil.
En 1587 el carácter electivo de la corona de Polonia llevó al trono a Segismundo III de Suecia, un ferviente católico que, en 1599, perdió la corona protestante de Suecia. Este hecho inició un enfrentamiento entre la república polaca y el reino del norte que duró hasta 1660, en el cual los reyes de Polonia buscaron el concurso de los Habsburgo. En la segunda década del siglo XVII estos acercamientos se fueron intensificando gracias a que, dentro del gobierno de Madrid, se empezó a ver a Polonia como a un potencial aliado a la hora de crear una flota en el Báltico. Como sabemos esta fue una política que, a largo plazo, promovió la intervención sueca en la guerra de los Treinta Años y el posterior vuelco en la situación del Imperio.
“Los Vasa, Olivares y el Mar Báltico” se centra, a priori, en el estudio de estos planes y de la creación de la flota hispano-polaca. Y digo a priori porque, a pesar de ser este el núcleo del estudio, no es exclusivo, y el autor dedica toda la primera parte de la obra a repasar las relaciones entre la Monarquía y la república de Polonia desde el siglo XVI. Este hecho no es gratuito, pues
este fue un periodo de configuración donde, además de ir haciéndose cada vez más presente la idea de colaboración báltica, fueron surgiendo toda una serie de factores e interesados destinados a condicionar la relación y a dotarla de unos atributos únicos. De esta forma, el papel de la diplomacia papal, la naturaleza hereditaria de la Monarquía polaca, y la ambición particular de los Habsburgo de Viena fueron elementos que han de ser tomados en cuenta a la hora de estudiar los contactos. Sobre este último punto habría que destacar que uno de los mayores aciertos del libro viene a la hora de distinguir entre los intereses particulares de Madrid y los de Viena en el Báltico, algo muy presente en toda la obra y que en otras ocasiones ha llevado a equívocos. Igualmente, el autor ha dedicado esta primera parte al estudio de otros aspectos, como la herencia de Bona Sforza (tema clásico en el estudio de las relaciones hispano-polacas), los planes de Cruzada anti-turca, o el interés del comercio báltico, todos ellos elementos que propiciaron y sirvieron de instrumento en los distintos encuentros entre Varsovia y Madrid. Desde nuestro punto de vista, estas primeras páginas son más que necesarias, siendo una lectura obligada no sólo para aquellas personas que quieran introducirse en el estudio de las relaciones hispano-polacas, sino también para quienes deseen entender mejor la compleja relación entre la Europa Occidental y la Centro-oriental previa a la intervención de Gustavo Adolfo en la Guerra de los Treinta Años, dando cabida a la reflexión sobre la interconexión de intereses entre el Septentrión y el Mediterráneo en el Antiguo Régimen.
La segunda parte del estudio se centra, esta vez sí, en los planes bálticos del Conde Duque de Olivares y Segismundo III a través de siete capítulos. De esta forma el primer capítulo trata la extensión de la red diplomática española en la zona centro-oriental durante los primeros años de la Guerra de los Treinta Años, los primeros compases de la relación Madrid-Varsovia en la guerra y el alineamiento inicial de los distintos príncipes de la zona. Se nos presentará así un panorama en el que más de uno rememorará la “diagonal de la Contrarreforma” descrita por J. Regla, al contemplar el acercamiento de Madrid, Viena y Varsovia, y las acciones en defensa del status hegemónico. El segundo capítulo concreta los distintos planes de colaboración, y las esperanzas que los Vasa de Polonia pusieron en ellos para recuperar el trono de Estocolmo. Es en esta concreción donde se daran a conocer el barón de Auchy, el conde de Solre y Grabriel de Roy, agentes responsables de actuar en nombre de Felipe IV en Varsovia y el Báltico durante los años que siguieron. También es en este punto donde veremos el influyente papel del
embajador de Viena, el marqués de Aytona, y el influjo de la opinión del emperador sobre éste.
El tercer capítulo nos lleva a 1626, y cede la iniciativa al rey de Polonia, describiendo los intentos de Segismundo III de crear una flota propia en el mar Báltico (la creación de la “Comisión Naval”), su deseo de que en ella participara la flota de Dunquerque, y el poco apoyo que su empresa encontró entre los mismos polacos. Este desinterés, por no decir hostilidad, fue un factor a tener en cuenta a la hora de entender el fracaso del proyecto, y dio pie para que las potencias enemigas de los Habsburgo se interpusieran en sus planes, e intentaran mediar en una paz. El cuarto capítulo narra la misión del barón de Auchy, enviado español a Polonia en 1627 quien, rodeado de cierta tragedia (no olvidemos que su corta biografía la escribió desde una prisión), realizó entre sus gestiones un juicio muy valioso sobre la corte polaca. Igualmente conoceremos el papel de Holanda en el negocio y sus intentos de mediación en la guerra sueco-polaca. El quinto nos traslada a los enredos del general Wallenstein, quien en su momento se postuló como alternativa a la hora de colocar una flota en el Báltico, así como del criterio, cada vez más independiente, del emperador en este asunto. El séptimo es, de alguna manera, el capítulo primordial de la obra. Bajo el epígrafe “la flota polaco-española de Wismar, final de los planes Bálticos de Olivares” se estudia el desenlace de todas las gestiones, sus frutos y sus fracasos: el desarrollo de la guerra polaco-sueca, la entrega de una flota de Segismundo a Gabriel de Roy en Wismar, el fracaso de toda la alianza por el estallido de la guerra de Montferrato y la firma de la tregua de Altmark. Todos son hechos minuciosamente narrados, cuyas últimas consecuencias superan la barrera temporal de este estudió, y perviven en las décadas siguientes. El último capítulo recupera el triste final de la flota de Wismar, así como una serie de acercamientos tardíos entre la Monarquía y Polonia, a la espera de un estudio futuro sobre las relaciones en el reinado de Ladislao IV (1632-1648).
En general se trata de un libro que habla de una empresa, la del Báltico, destinada no solo a combatir contra suecos, daneses y holandeses, sino a vencer a la distancia, hacer frente a la compleja realidad de la república de Polonia, y sobrevivir entre las prioridades de la Monarquía Católica en un momento en que contaba con demasiados frentes. Sin duda alguna, un relato muy bien documentado de una de las acciones diplomáticas más grandes y ambiciosas de la primera mitad del siglo XVII, siendo una lectura obligada para el estudio de la Guerra de los Treinta Años.
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
60 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
Cerdeña, un reino de la Corona de Aragón Por Javier Revilla Canora
Francesco MANCONI. Cerdeña, un reino de la Corona de Aragón bajo los Austria, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010
El libro Cerdeña, un reino de la Corona de Aragón bajo los Austria es un ensayo que va desgranando los aspectos políticos, económicos y sociales acontecidos en la isla mediterránea durante un amplio marco cronológico: desde los primeros contactos comerciales en el siglo XII hasta el posicionamiento de las élites locales en el conflicto de la Guerra de Sucesión española que enfrentará a Felipe V y el futuro Emperador Carlos VI.
La historiografía sobre Cerdeña ha incidido en acontecimientos puntuales relacionados con la economía o la política, biografías más o menos desarrolladas sobre personajes importantes o momentos históricos concretos. Sin embargo, Francesco Manconi ofrece una visión general, a modo de manual, sobre la evolución de Cerdeña, relacionándolo además con acontecimientos de importancia europea como la coronación imperial de Carlos V, la batalla de Lepanto o la Guerra de los Treinta Años.
El ensayo está dividido en ocho capítulos que siguen una evolución cronológica de los acontecimientos y que, grosso modo, se corresponden con los reinados de los diferentes monarcas de la Casa de Austria. Cada uno de ellos se cimienta sobre el anterior, formando una estructura única que servirá para comprender el desarrollo de los acontecimientos.
El primero sirve como introducción. Describe la evolución desde los contactos comerciales iniciales de los siglos plenomedievales hasta finales de la Edad Media. Durante ese tiempo, el primitivo interés por las materias primas sardas que desarrollaron los comerciantes catalanes se fue tornando en una vinculación con las
élites locales llevada a cabo a través de lazos de parentesco. Muchas familias catalanas, aragonesas y valencianas se van a establecer en la isla durante este periodo, llevando consigo aspectos culturales pero también jurídicos y políticos. El proceso de desarrollo y consolidación del modelo jurídico hundirá sus raíces en la praxis catalana, algo similar a lo que ocurrirá con la economía ciudadana. En este periodo se irán fijando los sistemas de patronazgo real y la fidelidad de determinadas casas nobiliarias. También se irán consolidando los primitivos lazos clientelares y de parentesco con los otros reinos de la Corona de Aragón. La influencia catalana se hará sentir en la isla, de manera que el catalán se irá imponiendo como lengua coloquial especialmente en zonas geográficas como Alghero, donde aún hoy día se mantiene esa herencia cultural. Tal será el grado de sincretismo que en tiempos de Felipe II se considerará a los sardos como españoles y no como italianos.
El segundo capítulo corresponde al reinado de Fernando el Católico. En ese momento, los potentados sardos se hallaban inmersos en luchas intestinas por la preeminencia en la isla, algo que se repetirá durante numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Por ello, una de las primeras medidas del monarca es la erosión del poder feudal a la par que la extensión del territorio de realengo. Además se busca potenciar la administración territorial y económica. El reinado fernandino supone el establecimiento de una base de ordenamiento institucional que se irá consolidando en los siguientes reinados.
Los años correspondientes al reinado del Emperador están notablemente desarrollados, como ocurrirá con el periodo de su hijo Felipe II. La fase inicial del gobierno de Carlos V estará marcada por la continuidad con los cambios introducidos por su abuelo. Sin embargo, pronto surgen problemas con la producción, explotación y comercialización del cereal, uno de los principales recursos de la isla, que enfrentará a comerciantes y terratenientes laicos y eclesiásticos de variado nivel económico. A esto se suma la ausencia del monarca por el problema de la elección imperial, lo que es aprovechado por las élites locales para reivindicar cuotas de poder más amplias. El poder del virrey en este momento aumenta, pero la ausencia de mano dura para controlar ambos problemas va debilitando en poder real a favor de la nobleza local. Una vez retorna a la Península en 1533 toma el mando del gobierno. Se va a insistir en emplear la Inquisición sarda como otro instrumento más a disposición de los intereses de la Corte, aunque en vez de eso, hallarán un grupo opositor de notable importancia en estos años. El trasfondo no es otro que la afirmación del poder real y las luchas
faccionales por el poder en la isla. En la década de 1550 la Corte imperial se prepara para el problema sucesorio, por lo que los asuntos del Mediterráneo pasan a un segundo plano. Tanto en este periodo como bajo la regencia de Juana de Austria, la isla atravesó sendos periodos de aumento del peso de las élites locales y una disminución del poder real.
Felipe II, una vez llegado al trono, restablecerá el poder perdido por la Corona a la vez que retoma el proyecto de renovación administrativa de Fernando el Católico, lo que se traducirá en la creación de la Tesorería del reino de Cerdeña, la Audiencia, y el primer colegio de jesuitas ubicado en Sassari, llegando así el punto culmen de la madurez gubernativa sarda. Durante su reinado se perfecciona el sistema burocrático de los territorios, implicando moderadamente a las élites locales. A pesar de ello, las leyes medievales van a cobrar una fuerza notable para reafirmar, dentro de este proceso, la diferencia jurídica y política de la isla dentro del entramado territorial de la Monarquía. Será relativamente liberal en lo que a concesión de mercedes se refiere. No serán grandes títulos sino caballeratos y pequeños privilegios encaminados a fortalecer una mediana y pequeña nobleza que encarne los valores propugnados por el rey y contrarresten a los nobles tradicionales en el ejercicio del poder local.
Dos son los temas primordiales que Manconi destaca en esta época. El primero de ellos es el relativo a la educación; el segundo, el cultivo y la comercialización del trigo. Ya durante el reinado de Carlos V despuntó el problema de la escasa cultura de la élite sarda y, como acabamos de ver, el programa filipino era muy ambicioso en lo que a la ocupación de los puestos administrativos se refiere. Por ello se recurrirá a nobles y burgueses de los otros reinos de la Corona de Aragón dada su mejor formación. No obstante, se pondrán las bases para una reforma educativa desde los niveles inferiores hasta los universitarios, buscando con ello la instrucción de esas élites para poder llevar a cabo la idea de Felipe II. Durante el reinado de Fernando el Católico se había regulado que cualquier cargo público tuviera una sólida formación jurídica. Sassari solicitó el permiso real para convertirse en sede universitaria, evitando con ello que los hijos de los potentados se formasen en universidades como Salamanca o Bolonia. Sin embargo no será hasta el primer tercio del siglo XVII cuando logre tal posición. Mientras, serán los colegios de jesuitas los que satisfagan la escasa demanda de estudios superiores.
El primero de ellos, como se ha dicho, se estableció en Sassari y fue tal el resultado que se fundaron más por toda la
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 61
isla. Además las escuelas jesuíticas serán el pilar fundamental para la introducción del castellano como lengua culta y de la administración, sustituyendo los numerosos dialectos locales y en menor medida el italiano y el catalán.
Braudel señaló que gobernar Sicilia significaba ocuparse de la exportación de trigo. Ese es, precisamente, el mayor recurso de la isla de Cerdeña. Sin embargo su producción frumentaria era limitada por lo que sólo podía incorporarse a los grandes circuitos comerciales bien por las malas cosechas sicilianas, bien por el excedente sardo. Felipe II impulsó el comercio cerealístico en los años sesenta del siglo XVI. Elaboró una pragmática encaminada a proteger y favorecer al agricultor y limitar el poder del comercio del grano a las ciudades y los grandes comerciantes ligures, pues el objetivo final del monarca era convertir Cerdeña en una nueva Sicilia.
Si el reinado de Felipe II se había caracterizado por el equilibrio de fuerzas entre los intereses reales, los barones sardos y las tradiciones medievales, Felipe III y el Duque de Lerma tendrán un panorama mucho más diferente. Desde 1598 y hasta 1621, el monarca nombró como virreyes al Conde de Elda, al Conde del Real, al Duque de Gandía, al Conde de Erill y al Barón de Benifayró, todos ellos procedentes del reino de Valencia y los tres primeros, de la red clientelar y familiar del valido. Todos ellos tuvieron un gobierno complicado por su intromisión en las disputas entre las dos principales ciudades -Cagliari y Sassari- y las rencillas nobiliarias. Además, sus respectivas haciendas se vieron grandemente afectadas por la expulsión de los moriscos y sus ingresos son notablemente menores. Buscan un enriquecimiento rápido para lo cual especulan con el comercio del trigo y favorecen a los comerciantes ligures, dinamitando la política establecida por Felipe II. Las quejas de los ministros reales de Cerdeña llegan hasta el Consejo de Aragón, quien le transmite insistentemente a Lerma los problemas de la isla. Ante la gran cantidad de quejas de sus hechuras que llegan a la Corte, se ve obligado a actuar: a Gandía, reduciéndole mercedes y privilegios; a del Real, enviándole una visita general de la que se obtiene numerosa información sobre las cuentas y el dinero apropiado indebidamente por el Conde. Sin embargo, las consecuencias políticas de todos los virreyes son escasas y siempre ligadas a la caída en desgracia del valido. El único gobierno que tiene alguna característica diferente es el del Barón de Benifayró. Embajador en Génova, Felipe III le promociona a la dignidad virreinal. Nada más tomar posesión, se queja ante Madrid de la gran diferencia entre su asignación en la República y la sarda, en torno a 5000
escudos. Propone restituir una medida aplicada por los anteriores virreyes de forma ilegítima, pero esta vez con la aprobación del Consejo de Aragón. Sin embargo, la élite se revela y finalmente se le revoca el permiso. Ante tal situación, comete el mismo error que sus antecesores y aprovecha cualquier ocasión para obtener beneficios económicos. En 1625 muere el virrey Benifayró sin haber sido cesado de su cargo. Con él, también termina una etapa caracterizada por la corrupción, que deja las arcas sardas muy empobrecidas.
En ese mismo año estalla la guerra entre el joven Felipe IV y la Inglaterra de Jacobo I. Olivares, tras el ataque inglés a Cádiz, prepara a todos los territorios de la Monarquía para la defensa. El proyecto olivarista incluye la conocida Unión de Armas, en la cual el papel de Cerdeña tiene poco peso. Éste se valora en función de la densidad demográfica y no atendiendo a otros factores como el peso político o económico. Al contrario de lo que sucede en el resto de la Corona de Aragón, la propuesta del Conde-Duque es bien acogida. Se nombra como virrey al Marqués de Bayona, hijo del Conde de Benavente. El giro con los virreyes anteriores es claro, pues es un noble castellano proveniente de una de las familias más importantes y con una hacienda saneada. Sus primeros pasos en Cerdeña están marcados por una inusual tranquilidad en las rivalidades entre Cagliari y Sassari y una alta participación de la nobleza en las Cortes, normalmente absentista. Ello le permite tener unos resultados muy superiores a los previstos ante las Cortes del reino. Cerdeña ofrece una importante cantidad de dinero durante cinco años pagados en especie y aquellos que están exentos de pagar impuestos, colaboran con un servicio voluntario inusualmente alto. Además, se comprometen al mantenimiento de más de mil soldados para la guerra. A cambio sólo piden mercedes honoríficas, que no comportan ningún tipo de retribución. La política de concesión de mercedes sin ningún coste para la Corona hará que un gran número de nobles apoye decididamente el proyecto olivarista, así como más subsidios para la Corona. La gestión del virrey Bayona es tan buena que son los propios sardos los que piden que se le prolongue su estancia en la isla. En medio de las negociaciones de unas nuevas Cortes muere Bayona. La impronta dejada en la memoria colectiva es de un periodo de buen gobierno y una fructífera relación entre Cerdeña y la Corte. En esas fechas, además, se produce el ataque francés de Oristán, una de las ciudades más importantes de la isla. Se ve, como en ocasiones anteriores, que las defensas de la isla son débiles. Cerdeña se ve así inmersa directamente en el escenario bélico de la Guerra de los Treinta Años. No será el último ataque que sufra, aunque dada la poca importancia que los galos le dan, no serán
demasiado considerables. Como ya sucediera en anteriores ocasiones, la precariedad del sistema defensivo sardo es un problema de primera magnitud que, sin embargo, no puede sino parchearse dada la precariedad económica del reino.
La década de 1650 comienza con una gran crisis económica debido a los enormes gastos que la guerra ha provocado. Un visitador se propone sanear las cuentas. Se usufructúan determinados bienes y monopolios de la Corona por grandes cantidades de dinero y se venden partes importantes del territorio de realengo pero aun así, la cantidad recaudada no es suficiente. A esta situación hay que añadirle problemas con la comercialización del trigo y la devaluación de la moneda. Por primera vez Madrid se da cuenta de que Cerdeña no sólo no puede contribuir a la situación general de la Monarquía sino que no puede mantenerse ella misma. La situación es tan compleja que las clases populares salen a las calles al grito de “viva el rey, muera el mal gobierno”. El virrey Marqués de Campo Real lleva a cabo una serie de medidas para paliar la situación que surten un efecto moderado. Felipe IV crea una junta de expertos en economía para solucionar el problema sardo. Por si la situación no fuera lo bastante mala, hay una epidemia de peste que diezma la población de la isla, depauperándola más si cabe.
En esta época las luchas faccionales se recrudecen. Por un lado los Castelví, con el Marqués de Láconi al frente; por otro los Alagón con el Marqués de Villasor como cabeza. En ese momento es elegido como virrey el Conde de Lemos, quien deberá lidiar no sólo con las rencillas internas si no con el deseo de las élites sardas de obtener para sí todos los puestos de la administración de la isla. Tanto el propio Lemos como el Consejo de Aragón rechazan frontalmente la idea por lo dificultoso que resultaría para la gobernación y la administración de justicia. La situación se irá enrareciendo y el posicionamiento de los Castelví como grupo opositor al poder y los Alagón como lealistas no contribuye a mejorar las cosas. Pocos meses antes de morir, Felipe IV elige como nuevo virrey al Marqués de Camarasa, a quien le da unas instrucciones precisas para favorecer la concordia en la isla. Las Cortes convocadas por Camarasa comienzan con una gran tensión y, tras un año sin llegar a ningún acuerdo, se tomará la decisión de enviar a Madrid a Láconi para que exponga allí sus reivindicaciones. Esto irrita mucho al virrey ya que en 1642 se sancionó esta práctica por violar las reglas protocolarias de los parlamentos y la negación de la potestad vicerregia en asuntos de gobierno. Con la ausencia de Láconi, Camarasa intentará llevar a buen puerto las negociaciones de las
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
62 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
Cortes, aunque el regreso del noble sardo frustra sus intenciones. La única solución ante la falta de acuerdo es su disolución, lo que provoca más tensiones entre el grupo opositor y los fieles a Madrid. El clima se irá tensando día a día hasta que se producen las muertes de Láconi primero y el virrey Camarasa después. Como posibles causas se esgrimen ajustes de cuentas entre facciones y un intento de recuperar el poder perdido por las élites sardas. Manconi propone una tercena hipótesis, poniendo en relación lo sucedido con las revueltas de Cataluña o Andalucía de dos décadas atrás, repitiéndose nuevamente “viva el rey, muera el mal gobierno”. Al nuevo virrey, Duque de San Germán, se le encomienda instruir el proceso y restituir el orden en la isla. Éste actúa con mano de firme y ajusticia con la pena máxima a los cabecillas del asesinato de Camarasa, acusados de laesa maiestas. A partir de ese momento el grupo opositor a la figura virreinal se desvanece y San Germán puede gobernar sin sobresaltos y apoyado por la nobleza fiel. Durante los años setenta del siglo XVII retornará una época de penuria económica similar al periodo de guerra de Felipe IV, situación que remontará una década después tras la puesta en marcha de una serie de medidas socio-económicas que tendrán su máximo desarrollo en el periodo de gobierno saboyano del siglo XVIII. La muerte del último monarca de la Casa de Austria es acogida en Cerdeña con indiferencia por las élites locales, salvo las honras oficiales, que no puede explicarse sino por la expectación del problema sucesorio.
A parte del desarrollo cronológico, Manconi pone de manifiesto que Cerdeña se ha considerado tradicionalmente por la historiografía como un reino marginal atendiendo únicamente a los datos económicos, sin prestar atención a otros aspectos. Sin embargo, y a pesar de los momentos puntuales anteriormente señalados, es manifiesta la poca consideración que se tiene del reino desde la Corte. Como consecuencia de ello, la historia de la isla es desconocida para una parte importante de los investigadores, convirtiendo la obra en una referencia fundamental para un primer acercamiento. Así mismo, y aun con el vacío historiográfico que existe sobre las décadas sucesivas a 1640, Manconi deja varios hilos sueltos de los que tirar para realizar futuras investigaciones, algo relativamente fácil teniendo en cuenta la densidad de información que aporta sobre numerosos y variados temas, así como la cantidad de fuentes que emplea.
Finanze e fiscalità regiaPor Ana Cambra Carballosa
Alberto MARCOS MARTÍN. Finanze e fiscalità regia nella Castiglia di antico regime (secc. XVI-XVII). Galatina: EdiPan, 2010
Existe un antes y un después en los estudios sobre la fiscalidad de la Castilla antiguo regimental que viene marcado por la labor del historiador vallisoletano Felipe Ruíz Martín, quien reconstruyó en varias de sus obras la manera en que las diferentes vocaciones productivas que caracterizaron a las ciudades castellanas se tradujo en la formación de centros capitalistas diversos, en su participación en la carrera de Indias, en la creación de un vasto sistema de ferias comerciales y en la conformación de un mercado de juros ligado a las necesidades de financiamiento de la Monarquía. Estos estudios pusieron de manifiesto la fuerte participación de las grandes finanzas internacionales en el mercado crediticio de Castilla y el importante papel desarrollado por los poderes urbanos.
La obra de Alberto Marcos Martín, heredera de la línea marcada por Felipe Ruíz, enriquece los planteamientos de su antecesor gracias a la utilización de nuevas y diversas fuentes del Archivo General de Simancas. En ella, el autor lleva a cabo un estudio sobre el mercado del crédito, la fiscalidad y el papel desarrollado por las oligarquías urbanas, con el objetivo de determinar el papel que, dentro de la historia de las finanzas de la monarquía de los Austrias, desarrolló la comunidad castellana.
El libro está compuesto por nueve ensayos que, publicados en España a lo largo de la primera década del siglo XXI, ahora se han traducido para el público italiano. El primero de ellos se ocupa del análisis de la financiación de la guerra que enfrentaba a la Monarquía hispánica y a los rebeldes flamencos desde el reinado de Felipe II, centrándose exclusivamente en el periodo que abarca de 1618 a 1648, esto es, tres años
antes de la finalización de la llamada de Tregua de los Doce Años hasta el fin del conflicto y el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas.
Con este ensayo, el autor trata de completar la labor que iniciara hace ya 40 años Geoffrey Parker, quien en la década de los 70 relacionó por primera vez la irregularidad de las entradas del tesoro militar en las arcas del ejército de Flandes con la intensidad de la actividad bélica de España en los Países Bajos, lo que le permitió establecer coincidencias entre las dos variables y determinar cuáles fueron los momentos culminantes de la guerra y los costes, aproximados, de la misma. Con la utilización de cartas de asientos y factorías -en el fondo Contadurías Generales, del Archivo General Simancas-, Marcos Martín aporta nuevos datos acerca de la cantidad a la que ascendió en realidad el dinero destinado a garantizar la presencia de la Monarquía Católica en las provincias rebeldes y analiza hasta qué punto las dificultades encontradas para obtener fondos determinaron el desarrollo de los acontecimientos militares.Si la fiscalidad regia fue o no un factor determinante de la crisis de Castilla del siglo XVII es la cuestión entorno a la que gira el segundo artículo. A fin de dar respuesta a esta pregunta, Alberto Marcos expone en líneas generales los rasgos definitorios de un sistema impositivo caracterizado más por lo que ofrece –venta de cargos, de rentas reales, bienes comunales y baldíos, etc.- que por lo que recauda. Como conclusión, señala que el esfuerzo fiscal al que fue sometida Castilla en obsequio de la perpetuación del Imperio fue más gravoso de lo que se pudo pensar, y advierte las graves consecuencias que esto tuvo en el proceso económico y social.
En el tercer capítulo, el autor se encarga del estudio de la deuda pública castellana, pues en ningún país del viejo continente el constante crecimiento del débito público y la forma de afrontarlo determinaron tan negativamente el curso de la economía como en España, y en particular, en Castilla.
Las relaciones entre las oligarquías urbanas y la Monarquía son otra de las grandes preocupaciones de Marcos Martín, como pone de manifiesto el exhaustivo examen al que las somete en el cuarto ensayo de la obra que aquí nos ocupa. Tras la caracterización de los personajes pertenecientes a la oligarquía y determinación de los mecanismos que les daba acceso y les mantenía en el poder, el autor plantea una hipótesis que dista mucho tanto de historiografía tradicional -según las cual las ciudades eran un “dócil instrumento del poder absoluto de los reyes”- como de la sostenida por autores como B. Clavero y J.I. Fortea -de acuerdo con la cual las ciudades
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 63
conservaron buena parte de su autonomía respecto de la Corona-. Alberto Marcos, por el contrario, insiste en una colaboración, en una dialéctica de compromiso, coincidencia y coordinación de los intereses de la monarquía y la oligarquía urbana, más que en un desencuentro o en un acuerdo tácito.
El objeto de estudio del quinto ensayo son las enajenaciones del patrimonio regio, el poder real y las condiciones de millones durante el reinado de Felipe III. En este sentido, el autor trata de dilucidar si las cláusulas de los servicios de millones fueron inderogables para el soberano y si los principios jurídicos se convirtieron en frenos para el poder del rey. Por último, plantea hasta qué punto el auxilio prestado al rey –a través de la renovación de los millones- puso fin a la utilización de las enajenaciones. Este análisis de las ventas reales queda completado en el siguiente capítulo, el sexto, en el cual, Marcos Martín realiza un análisis pormenorizado del volumen y cronología de las enajenaciones desde 1535 hasta 1699.
En el séptimo capítulo, el historiador analiza la incidencia de la venta de tierras baldías a nivel provincial, señala cuáles fueron las provincias que se vieron más afectadas por las enajenaciones y porqué, y pone de manifiesto las transformaciones que supusieron dichas ventas para la explotación del terreno. Finalmente, trata de establecer el papel que jugaron las ventas de este tipo de tierras en el deterioro de la economía castellana.
Si las ventas de oficios y cargos públicos continuaron en Castilla en tiempos de la suspensión de las ventas, esto es, entre 1600-1621, es el asunto abordado en el octavo ensayo. El autor concluye que, si bien no se produjeron ventas masivas de oficios, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XVI, estas acciones continuaron dándose, ya fuera por intereses personales de los procuradores de las Cortes o porque con el pago del oficio, el propietario del mismo se vinculaba todavía más con el monarca, lo unía a él por interés y lo integraba en el proyecto de la monarquía.
Como colofón, un ensayo sobre las enajenaciones del patrimonio regio y el endeudamiento municipal, el cual viene a sintetizar las cuestiones fundamentales que se han desarrollado a lo largo de toda la obra: la venta de rentas reales, de cargos y oficios, de tierras baldías y comunales, de jurisdicciones y de bienes del patrimonio real.
En definitiva, la obra de Alberto Marcos Martín aporta un análisis pormenorizado de un sistema fiscal basado en la búsqueda de recursos para la financiación de los conflictos en los que se
hallaba inmerso, lo que hizo de él un instrumento no sólo oneroso, sino también ineficaz, que acabaría por hipotecar el futuro económico de Castilla.
Propaganda e información en tiempos de guerraPor Roberto Quirós Rosado
David GONZÁLEZ CRUZ. Propaganda e información en tiempos de guerra. España y América (1700-1714), Madrid: Sílex, 2009.
El espectacular desarrollo de los canales de información a lo largo de las últimas décadas ha generado un renovado interés sobre el estudio historiográfico de los medios de difusión de las noticias y el pensamiento político en la sociedad de la Modernidad. Fruto de esta óptica histórica es el presente volumen, obra del profesor David González Cruz, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Huelva. A partir de unas primeras aproximaciones al tema que se plasmaron en monografías publicadas en el último lustro, caso de Une guerre de religion entre principes catholiques. La succession de Charlos II dans l’Empire espagnol (París, 2006) y Propaganda y mentailidad bélica en España y América durante el siglo XVIII (Madrid, 2007), se configura el presente libro.
Articulado en seis epígrafes, Propaganda e información en tiempos de guerra expone una relevante visión del conflicto sucesorio gracias a una completísima recopilación documental en más de una veintena de archivos y bibliotecas españoles, franceses e hispanoamericanos, y a una perspectiva comparativa que liga los avatares del conflicto y de la propaganda dinástica en un marco atlántico, denotando los visos de continuidad o divergencias en procesos teóricamente comunes o similares.
La base metodológica que preludia el análisis pormenorizado de los arcanos del estudio (propaganda, información, guerra) se dispone en un primer capítulo donde se
desgranan las tipologías del fenómeno propagandístico del primer Setecientos: autores, medios de difusión, soportes materiales e inmateriales de las noticias y la publicística, la recepción del mensaje o el propio público que accede a dichas informaciones. Desde la ópera cortesana hasta los pliegos de cordel y los papelones o libelos impresos y manuscritos, pasando por la correspondencia regia y las obras sufragadas por las altas instancias políticas, toda una amplia gama de recursos visuales e intelectuales adquiere una reseñable importancia en un conflicto que, junto a las armas, tendría en la propaganda (seglar o religiosa) un ámbito decisivo en su resolución final. En este sentido, el pertinaz mesianismo que hacían gala los proyectos publicísticos de ambos bandos en liza cobra especial énfasis ante un revival de la fobia contra el hereje emanada de parte de las instituciones eclesiásticas españolas.
Junto al púlpito, el trono (en este caso, los de Madrid y Barcelona) también demostró una honda preocupación para dirigir y coordinar el esfuerzo que numerosos ministros, escritores y publicistas llevaban a cabo en el campo de la propaganda política. La representación áulica, la legitimación divina y la construcción de una imagen de príncipe guerrero (Felipe V como Santiago matamoros) y, a la par, piadoso, son elementos desarrollados en el ensayo con un análisis multidisciplinar, óptico y visual, completamente necesario para establecer puentes de continuidad y diferenciación con otras grandes campañas propagandísticas en la Edad Moderna hispana.
Los “activistas y agentes difusores” de la publicidad de borbónicos y austracistas, así como sus incentivos e intereses particulares, aparecen delineados en el tercer capítulo de la obra: quiénes promovían las acciones propagandísticas, cuánta era su financiación, cuál eran los mediadores entre las altas instancias cortesanas y el público receptor de las noticias y las imágenes y textos por aquéllas inspirados.
Paralelamente, los niveles y grados de veracidad de las noticias difundidas por partidarios de Carlos de Habsburgo y Felipe de Borbón, así como la consideración de la propaganda como elemento crucial en la evolución del conflicto, tanto en la Península Ibérica como en la América española, son analizados en el cuarto epígrafe del volumen. La entente entre moral y propaganda, la circulación de falsas nuevas sobre victorias, derrotas o hipotéticos decesos de los soberanos contendientes evocan el grado de mediatización de los propagandistas en los canales de recepción de informaciones tan ávidamente consumidas como eran las noticias sobre el curso de la guerra en un
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
64 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
tiempo de tribulación para el mundo hispánico.
Dicha intervención interesada en la creación y distribución de nuevas para el gran público toma cuerpo en el quinto capítulo al tratarse la censura y el espionaje durante los años de la Guerra de Sucesión. Especial atención reciben por el autor las redes de confidentes y espías tejidas por todos los contendientes (e, incluso, las partidas militares que interceptarían los correos ordinarios y extraordinarios, caso de la borbónica del coronel Vallejo), su financiación y extensión por la geografía ibérica, italiana y americana, así como los mecanismos de encriptación de documentos reales y diplomáticos para evitarse la filtración de noticias a favor del enemigo, de que se incluye la transcripción de un curioso Tratado de cifras y el modo que se ha de tener en formarlas.
Por último, el sexto epígrafe inserta una amplia reflexión historiográfica relativa a la gracia regia y su utilización como instrumento de captación y, por contra, de persecución hacia los desleales a la causa de cada uno de los dos intitulados reyes de España. La dadivosidad en mercedes derivada del servicio al príncipe y su causa (en ocasiones, ligado a la venalidad de oficios y títulos), o las terribles represalias a poblaciones, familias e individuos, tanto en sus personas como en bienes y privilegios jurídico-económicos, infieren los diversos grados de la liberalitas y la auctoritas de los reyes y su reflejo en la cotidianeidad de las poblaciones de los reinos y señoríos afectados directa e indirectamente por el conflicto sucesorio.
Como síntesis de lo reseñado, el presente ensayo se constituye en una obra de obligada consulta para cualquier interesado en la Nueva Historia Política y en la Historia Cultural. Palabra e imagen sirven de fuente de primera mano para conocer los ámbitos de desarrollo e influencia de la propaganda dinástica y bélica entre 1700 y 1714, desde las fiestas palatinas de las cortes de Barcelona y Madrid hasta los más retirados fuertes y puestos fronterizos en Florida, Guatemala y Tucumán. Así, a partir de los presupuestos metodológicos aportados por el profesor González Cruz surgen nuevas vías de interpretación del fenómeno de la publicística en el tránsito hacia el Setecientos, periodo decisivo en la articulación de una nueva Monarquía de España en aras de la dinastía que regirá sus destinos durante el resto del siglo: la casa de Borbón.
La supresión del terrible monstruoPor Manuel Rivero Rodríguez
Vittorio Sciuti Russi Inquisizione Spagnola e Riformismo Borbonico fra sette e ottocento. Il dibattito europeo sulla soppresione del “terrible monstre”.Leo S. Olschki Editore. Florencia 2010.
La obra del profesor Sciuti Russi es poco conocida en España pese a ser uno de los historiadores que mejor han descrito la intensidad –y la complejidad- de los lazos existentes entre españoles e italianos en la Edad Moderna. Su fundamental Astrea in Sicilia circuló ampliamente entre quienes éramos jóvenes historiadores en los años 80 del siglo XX, contribuyendo decisivamente a cambiar el enfoque, la perspectiva, con que se había estudiado la Italia española desde los tiempos de Benedetto Croce. Su perspectiva historiográfica, su punto de vista, estaba muy lejos de lo que acostumbraban a mostrar los hispanistas o los italianistas anglosajones, él no contemplaba el pasado con esa mirada condescendiente que hallamos en algunos pasajes de Koenigsberger, Cochrane o Mc Smith que, enamorados de Italia, atribuían a España las causas de su decadencia. Si para dichos historiadores España era lúgubre y negra, causa de un periodo oscuro de la Historia, “the dark ages” (así lo decía Cochrane), él aportaba un análisis que –sin dejar de ser crítico- ahondaba en los problemas despojándolos de prejuicios. Al abordar el análisis de la justicia, del comportamiento de los magistrados y la máquina de las leyes describió un mundo complejo en el que los sicilianos adquirían relieve respecto a los españoles. El reino de Sicilia tomaba cuerpo como sujeto histórico. Sciuti Russi nos recordaba que aquel fue un “reino pactionado” y que su posición excepcional e independiente en la Monarquía Hispana acercaba más al Imperio español a una “Commonwealth” que a un Imperio unitario y centralizado.
Sciuti Russi siempre se sintió a gusto reconociéndose como un heredero de las ilustraciones española e italiana. Una
tradición de compromiso cívico que contemplaba el pasado no desde la superioridad del presente sino desde la búsqueda de la verdad. Le preocupaban problemas universales, la actitud del hombre ante la tiranía y la utilización del pasado como arma en el presente. En este sentido, no es ocioso señalar la sombra proyectada por el magisterio moral de Leonardo Sciascia sobre su obra. Gli uomini di tenace concetto (Los hombres de ideas tenaces), un libro injustamente ignorado por la crítica y que ha pasado casi de puntillas por el panorama historiográfico europeo, fue pensado y creado a pròpos de un libro emblemático de Sciascia, Morte d’un Inquisitore. Esta complementariedad entre el literato y el historiador académico, entre Sciascia y Sciuti Russi recuerda, salvando las distancias, al emparejamiento existente entre Alessandro Manzoni y Cesare Cantú, saludado por von Reumont como el verdadero nacimiento de la Historia en el siglo XIX, mucho más eficaz y con mayor calado que los densos estudios de Ranke y Burkhardt. El emparejamiento de los problemas cívicos o morales planteados en el ensayo literario generaban interrogantes que solo era pertinente responder desde la Historia. Repetir la Historia tal como fue, según la conocida expresión rankeana, era un discurso insípido y carente de sentido, los historiadores no eran simples notarios del pasado. Sciuti Russi contemplaba una historia política comprometida con la mejora de la condición humana y con Sciascia veía precisamente en la propuesta manzoniana la mejor manera de sacar a la Historia de su encrucijada, en la disyuntiva de su condición de ciencia social o saber humanístico. La Historia da respuestas, ilumina con la verdad, confirma o desmiente lo que la memoria o la desmemoria colectiva quiere creer o cree recordar.
Sciuti Russi nos devuelve a ese espíritu crítico. Su último libro, que aquí reseñamos, Inquisizione Spagnola e Riformismo Borbonico fra sette e ottocento,parece una Historia fuera de la moda, fuera de la crisis de la conciencia histórica que envuelve como una niebla al actual panorama historiográfico europeo. Un panorama estéril, agostado por la falta de ideas. Con su peculiar estilo, mediante una narración muy trabajada y pulida, precisa como un bisturí, Sciuti Russi desgrana las historias de tres hombres que trataron de encender la luz donde había oscuridad, que abogaron por la libertad y el progreso y combatieron la crueldad del “terrible monstruo” de la intolerancia y el fanatismo, Friedrich Münter, el abate Henri Grégoire y Juan Antonio Llorente. Alrededor suyo, el virrey Caracciolo, Jovellanos, Goya, el cardenal Spinelli, Godoy e incluso Napoleón toman partido o toman conciencia de la Inquisición como problema, situándola en un debate más amplio, la tolerancia.
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados. 65
Simbólicamente, la disolución del tribunal es la prueba del triunfo de la razón, de la tolerancia y de los derechos del hombre. Su mirada se posa sobre un tema que no es susceptible de ser alterado por las modas y que tiene (y tendrá siempre) valor universal. Detrás de las historias de los hombres que combatieron la Inquisición con su pluma, Sciuti Russi sitúa su discurso en la senda de Pietro Giannone y Pietro Verri, articulando una historia civil donde la dignidad del individuo, la seguridad en la ley y la mejora de la justicia marcaban la línea con la que se recorría el progreso histórico.
Desde un aspecto formal, el libro puede sorprender al lector español por adoptar un estilo muy familiar en Italia, el relato-investigación de fondo judicial, inaugurado por Alessandro Manzoni (Storia della colonna infame) y tomado como referente narrativo por Leonardo Sciascia para construir una de sus obras más preciosas y acabadas, Morte dell’Inquisitore, que Sciuti Russi empleó como espejo para sus Uomini di tenace concetto (“hombres de ideas tenaces”) mejorando con fortuna estos precedentes estilísticos. Este método forense refleja el oficio, el mestiere, de Vittorio Sciuti Russi, historiador del derecho y de las instituciones cuya indagación que rememora el relato judicial, reconstruye cada uno de los pasos que conducen a la toma de conciencia y a la creación de opinión. Informa de cómo el individuo contempla un acto aislado que prácticamente nadie advierte negativo (la pena de muerte o el castigo a los disidentes) y como transfiere su posición crítica a la masa social hasta hacer despertar la conciencia de la opinión pública. El núcleo de su indagación se centra precisamente en esa transferencia que explica el paso o el camino que conduce desde la complacencia o indiferencia ante un fenómeno, a su combate y a la creación de una opinión activa, a favor o en contra, de la misma. La polémica sobre la Inquisición es, como señala el autor, el centro de uno de los debates más intensos de la Ilustración europea. Las páginas del abbé Gregoire, articuladas con las de Voltaire, Llorente, la correspondencia de Caracciolo con Diderot, etc… fijan la discusión en la construcción del ideal de la dignidad humana construido por los ilustrados, un debate cuyo eco se escucha en la Declaración universal de los derechos del hombre. El autor no descuida el hecho de que un libro aunque sea de Historia es un sobre todo un libro, su estilo y su profundidad se desenvuelven en una narración exquisita que da gusto leer.
Vita e politica tra XV e XVIII secoloPor Manuel Rivero Rodríguez
Pierpaolo MerlinNelle stanze del re. Vita e politica nelle corti europee tra XV e XVIII secolo.Salerno EditriceRoma 2010
Pierpaolo Merlin es un historiador que no es desconocido en España, su libro Emanuel Filiberto. Un príncipe entre Piamonte y Europa se tradujo al castellano y es la única referencia bibliográfica que podemos recomendar a nuestros alumnos en castellano sobre la Saboya moderna. En este libro que aquí reseñamos, Merlin nos ofrece algo más que un manual, pues es el fruto de muchas lecturas al tiempo que de una experiencia investigadora de primera mano. Desde hace dos décadas la labor investigadora de profesor Merlin se centró en el estudio de la Corte de los Saboya, siendo su libro Tra guerre e tornei (Entre guerras y torneos) (1991) una obra de referencia fundamental, así buena parte de su experiencia como conocedor de primera mano de los problemas a los que se enfrenta el estudioso le permiten contemplar otras cortes a través de otros historiadores con una lectura que va más allá de la síntesis y exposición de trabajos ajenos. En sus páginas seguimos el desarrollo de los estudios sobre la Corte desde Norbert Elias a nuestros días haciendo un recorrido muy didáctico sobre escuelas y medologías. Como no podía ser de otra manera el grupo Europa delle Corti, las publicaciones de la editorial Bulzoni y el llorado Cesare Mozzarelli ocupan el núcleo del relato. No obstante, pese a que describe la Historia intelectual de un momento fundamental de la historiografía italiana, la de los años 80 y 90 del siglo XX, resulta aún frustrante observar que la Corte sigue marcada por la opinión pública como un tema de estudio que festeja el pasado en vez de analizarlo, algo que Merlin se esfuerza por desmentir, demostrando la falsedad de este tópico, insistiendo ya desde la carpetilla del libro con un comienzo reivindicativo: “Por mucho tiempo la Corte ha sido considerada un lugar de corrupción y de intriga según un estereotipo que se ha mantenido vivo en la cultura y la literatura” .
No se limita obviamente a desmentir sino a articular un discurso que sigue las ideas planteadas por Cesare Mozzarelli y otros
historiadores europeos, principalmente Jeroen Duindam y José Martínez Millán. El punto de partida lo constituye una idea de Michel Mollat que el autor explora y desarrolla hasta sus últimas consecuencias, dicha idea la expresó el historiador francés en Genèse médiévale de la France moderne, XIV-XV siècle (1977) : “Se dice que las etiquetas de las cortes de las monarquías modernas se desarrolló en el ambiente de los duques de Borgoña. Heredada poe Carlos V y transmitida por Felipe II al Escorial, de allí retornó a Francia en el Versalles de Luis XIV”. Lo que en principio no es más que la hipótesis de un mediavalista que analiza la importancia de los ceremoniales francoborgoñones bajomedievales consituye el hilo conductor de una obra estructurada a partir de la Corte borgoñona que se bifurca en cuatro líneas, el rey escondido, el rey revelado, el rey y el parlamento y rey y emperador. Cuatro tipologías que corresponden a cuatro modelos monárquicos: España, Francia, Inglaterra y el Imperio alemán. Como se puede ver Merlin analiza solamente modelos dinásticos, de las cuatro monarquías crrespondientes a cuatro de las cinco naciones de la Cristiandad. La quinta, Italia, parece quedar al margen por la naturaleza particular de la Monarquía Papal (electiva al tiempo que eclesiástica) y porque la mayoría de los principados italianos eran ajenos a la tradición de Borgoña. El marco cronológico abarca los siglos XV al XVIII y es una loable exposición del estado actual de nuestros conocimientos en relación con cada una de las cortes estudiadas, así puede observarse que en lo relativo a la Corte de los Borbones españoles la información es muy pobre (pags. 91-99), no por defecto del autor sino porque el estado de nuestros conocimientos es aquí muy escaso y adolecemos de estudios sobre temas y materias que, si se compara con Francia (pp. 167-198) o el Imperio (pp.335-339) en el mismo periodo , aunque también se observa el vacío existente en relación con la Corte Hannover en Inglaterra. En definitiva el lector tiene en sus manos una buena hoja de ruta, una guía que le muestra a grandes rasgos en la cronología y evolución de cuatro cortes monárquicas al tiempo que le muestra la bibliografía más importante relativa a cada una de ellas y el estado actual de nuestros conocimientos. Una lectura recomendable para todo aquel que quiera tener un conocimiento amplio sobre los conceptos, debates y líneas de interpretación existentes en torno a la Corte.
L I B R O S D E L A C O R T E . E S
66 www.librosdelacorte.es - ISSN 1989-6425© Copyright IULCE 2011. Todos los derechos reservados.
I Caetani di SermonetaPor David García Cueto
Adriano AMENDOLA, I Caetani di Sermoneta. Storia artistica di un antico casato tra Roma e l’Europa nel Seicento. Roma, Campisano Editore, 2010
Desde que Francis Haskell convenciese en los años sesenta a la comunidad internacional de la importancia revestida por los mecanismos del mecenazgo en la configuración del legado artístico de la Edad Moderna (Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of Baroque, Londres 1963), han sido abundantes las aportaciones que han considerado esta premisa en el escenario de la corte de Roma durante esa misma etapa. Los logros historiográficos en este sentido han sido especialmente relevantes en la última década, en la que diversos investigadores –principalmente italianos- han abordado el papel como mecenas y coleccionistas de distintas familias aristocráticas de la corte romana, basándose por lo general en abundante documentación inédita. En este sentido, resultó de gran valía la monumental publicación de los inventarios y otros documentos de carácter artístico de la familia Giustiniani por parte de Silvia Danesi Squarzina (La collezione Giustiniani. Inventari, documenti, Turín, 2003, 3 vols.). Ha sido precisamente la profesora Squarzina la directora de la tesis doctoral de Adriano Amendola (Dipartimento di Storia dell’Arte, Università di Roma “La Sapienza”, 2010), base del volumen que aquí se presenta. Amendola ha dedicado un encomiable esfuerzo a reconstruir los aspectos fundamentales de la historia artística de otra importante familia de la escena romana en el siglo XVII, los Cateani, prestigiosa estirpe que hundía sus raíces en la Edad Media. Los Caetani habían sido precedentemente objeto monográfico de estudio en la obra de Gelasio Caetani (Domus Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani, Sancasciano, 1927-1933, 2 vols.), que sin embargo no llegó a abordar el Seicento por la interrupción del proyecto editorial. En fechas recientes, algunas aportaciones más específicas y breves habían arrojado luz sobre algunos aspectos de la historia artística de la familia, que aún así quedaba necesitada de una investigación más profunda.
Ese ha sido precisamente el desafío afrontado por Adriano Amendola, quien a lo largo de varios años de constante trabajo ha realizado un completo vaciado documental de los materiales del siglo XVII custodiados en al archivo Caetani, que conserva hoy en la ciudad de Roma la fundación homónima. La integración de tales hallazgos documentales con la pertinente bibliografía ha dado lugar a un texto denso y rico, lleno de novedades, y a un extenso y útil apéndice documental. Tras la pertinente contextualización genealógica de los Caetani, el autor aborda en el capítulo “I Caetani di Sermoneta e gli Acquaviva di Caserta” un completo análisis de las promociones arquitectónicas de la familia, tanto en la ciudad de Roma como en sus distintas posesiones en el Lacio (Cisterna, Sermoneta y otras), en las que intervinieron arquitectos de la talla de Carlo Fontana y Francesco Maderno, de los que se aporta un notable grupo de dibujos. De gran interés por su enorme novedad resulta el estudio de los jardines de la familia, verdadero alarde de la pasión por la botánica de algunos de sus miembros, así como también los es el análisis del proceso que llevó a los Caetani a concluir la fastuosa obra del palacio que habían adquirido a los Rucellai en la Via del Corso, conocido hoy como Palazzo Ruspoli. Se aborda en el capítulo sucesivo el mecenazgo del cardenal Luigi Caetani (†1642), quien no sólo encargó obras de consideración a artistas del momento, sino que llevó a cabo una notable campaña de adquisiciones en el mercado artístico romano, como fue el caso de la compra de los tapices procedentes de la colección Giustiniani. El cardenal, haciendo gala de un gusto refinado e internacional, recurrió al pintor flamenco Frans Luyck en 1633 para que realizase su retrato, como Amendola ha dado a conocer. Se recupera también aquí la memoria del secretario Giovan Cristoforo Rovelli, agente y coleccionista de cierta relevancia en el panorama romano, así como animador de iniciativas artísticas. Sigue otro bloque dedicado a la actividad artística de Onorato V, patriarca de Alejandría, y del príncipe Filippo II Caetani. Destaca en este apartado la singular aportación que el autor realiza a la historia del coleccionismo anticuario en la Roma del siglo XVII, así como las noticias relativas a la academia artística promovida por el príncipe Filippo II a mediados de la centuria, a la que se vincularon pintores de la talla de Andrea Sacchi o Giovanni Lanfranco. El último capítulo está dedicado a la colección de pinturas de la familia, revestida de rasgos singulares por la presencia de importantes obras flamencas y holandesas en la misma. De especial interés resulta la documentación aportada sobre la relación de los Caetani con el pintor Jan Brueghel El Viejo, a quien en 1593 le fue encargado un Incendio de Troya sobre lámina de cobre, al igual que la recuperación de la memoria de un fastuoso escritorio realizado por orden de los Caetani en Roma para obsequiar con él al rey Felipe IV. Entre las páginas 130 y 294 se extiende el amplio apéndice documental. El material considerado es de índole muy diversa –notarial, epistolar, contable-, destacando la transcripción del inventario de los bienes artísticos
de la familia redactado en 1665. Cierran el volumen la pertinente bibliografía y un índice onomástico.
El trabajo de Amendola trasciende el estudio del coleccionismo de la familia para adentrarse en toda la complejidad del fenómeno artístico, ligándolo a las necesidades y a las estrategias de la estirpe de cara a su consolidación y su promoción en la sociedad de la época. El libro presenta a los Caetani no es ese lugar que tradicionalmente se le ha concedido de familia hispanófila, sino como una casa capaz de simpatizar según las circunstancias con la causa española, la papal e incluso la francesa, siempre en defensa de sus propios intereses. Otros estudios anteriores, por más que sus títulos focalizaban el objeto de análisis en el coleccionismo, ya apuntaron este camino de la contextualización de un determinado acervo artístico (el mencionado trabajo de Silvia Danesi Squarzina, y otras importantes aportaciones como las de Angela Negro, La collezione Rospigliosi, Roma, 1999, 2ª ed. 2007, o Natalia Gozzano, La quadreria di Lorenzo Onofrio Colonna. Prestigio nobiliare e collezionismo nella Roma barocca, Roma, 2004). Habría sido interesante tal vez un mayor esfuerzo por encuadrar a los Caetani en el complejo panorama de la sociedad romana del Seicento, intentando definir qué tuvieron en su época de original o de convencional sus promociones artísticas. Así lo ha hecho en una serie de casos análogos Fausto Nicolai (Mecenati a confronto: committenza, collezionismo e mercato dell’arte a Roma nel primo Seicento. Le famiglie Massimo, Altemps, Naro e Colonna, Roma, 2008), pero esta dimensión comparatista habría seguramente traspasado los límites razonables de un volumen. En definitiva, el libro de Adriano Amendola se presenta como una valiosa novedad en la historiografía sobre la corte de Roma durante la Edad Moderna, de obligada consulta no sólo para los estudiosos del patronazgo artístico y el coleccionismo, sino también para aquellos interesados en las estrategias familiares desarrolladas en la corte romana durante el antiguo régimen.