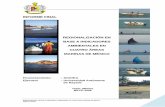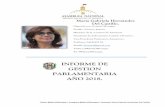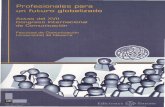Regionalización. Desafíos Pendientes. En: Cuadernillos del Hemiciclo. Nº5. Academia...
Transcript of Regionalización. Desafíos Pendientes. En: Cuadernillos del Hemiciclo. Nº5. Academia...
SEMINARIO
“REGIONALIZACIÓNDesafíos pendientes”
ORGANIZADO POR:
Academia Parlamentaria, Cámara de Diputados de Chile
15 de noviembre de 2012
Gonzalo Vicente MolinaDirectorAcademia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Chile
Patricio Olivares HerreraDirectorCuadernillos Hemiciclo
David Duque SchickEditor y redactorCuadernillos Hemiciclo
Fotografías:Johanna ZárateUnidad de Fotografía
Diseño y Diagramación:Osvaldo Fernández FernándezUnidad de Publicaciones
ISSN: 0719-3165
ImpresoOficina de PublicacionesCámara de Diputados ChileMayo 2013
6 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
ÍNDICEPANEL 1
�Diputado Rodrigo González Torres � José Antonio Ávalos, presidente del concurso de ensayos �Heinrich von Baer von Lochow “Chile Descentralizado y Desarrollado”
� Iván Fuentes Castillo: una visión desde el movimiento social regional
PANEL 2 �Karina Retamal Soto: Regionalización. Desafíos Pendientes
�Egon Montecinos Montecinos: ¿Nueva Regionalización o más descentralización?
PANEL 3 � Juan Villanueva Medina: Descentralización � Carlos Arrué Puelma: Regionalización y descentralización: Problemas actuales
ANEXO � Ronda de Preguntas y respuestas � Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional
1114
19
28
35
40
48
53
5667
7
La Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados realiza un número importante de actividades académicas, de extensión, de capacitación, perfeccionamiento y formación, tanto individuales como colectivas, bajo la forma de diplomados, seminarios, cursos, talleres y otros. Uno de sus objetivos máximos es contribuir a mejorar la relación Parlamento-ciudadanía, ofreciendo a la comunidad el conocimiento que se crea en la Corporación y al mismo tiempo traer a esta las aspiraciones y preocupaciones de la sociedad civil para estimular y mejorar –por cierto- el quehacer parlamentario. Una de las áreas de especial atención de la Academia y que podía considerarse la receptora natural de su extensión la constituyen universidades y centros de investigación, académicos, estudiantes y todos los profesionales vinculados a la actividad parlamentaria.
En este sentido, la Academia Parlamentaria realizó un concurso de ensayos para todos los académicos y estudiantes universitarios sobre el tema que da coherencia al plan 2012: Regionalización, desafíos pendientes. Participaron 20 universidades del país, con un total de 30 ensayos de académicos y estudiantes.
9
PANEL
Diputado Rodrigo González Torres
José Antonio Ávalos
Heinrich von Baer von Lochow
Iván Fuentes Castillo
1
11
Diputado Rodrigo González Torres
El Parlamento ha estado en el centro de la discusión sobre reformas y mejoras en la administración de territorios. En agosto de
2005 se promulgó la reforma constitucional contenida en la ley 20.050 que modificó la Constitución Política de la República eliminando el numeral referido a la cantidad de regiones y uniformando el criterio para crearlas y suprimirlas dejando entregado a una ley, de rango constitucional, lo relativo a la división política y administrativa del país. Posterior a esta reforma, en este periodo, fueron creadas las regiones de Los Ríos, Arica y Parinacota; adicionalmente, en virtud de la ley 20.368 de 2009 se creó la provincia de Marga Marga en nuestra Región de Valparaíso. En su momento la creación de las dos regiones mencionadas apuntaba a la resolución –al menos- de tres conflictos relevantes:
a) Dificultades de conectividad con la capital regional
b) Administración de identidades socioculturales
c) Necesidad de reactivar el desarrollo económico y territorial, ya sea por tratarse de una zona extrema, ya sea por las agudas desigualdades socioeconómicas y productivas de la región originaria
La administración territorial y política de un lugar es uno de los temas más complejos para el Estado, ya que deben entrar en sintonía realidades particulares, historias y subjetividades locales, horizontes de desarrollo con distintas vocaciones y potencialidades junto con una mirada que disminuya la pretensión centralista de destinar burocracia a las regiones, para mantener el control político desde la capital.
Resulta necesario avanzar hacia una administración del territorio que entregue mayores niveles de autonomía y poder de decisión a las
12 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
regiones, en inversión de los recursos propios y los que se reciben del Gobierno central, así como para ampliar los escenarios democráticos de participación local, por ejemplo, en la elección de las autoridades regionales. Asimismo es necesario fortalecer las divisiones administrativas mayores a través de políticas públicas con enfoque territorial que le den mayor participación en la toma de decisiones, para así facilitar un desarrollo social y económico equilibrado y equitativo hacia su interior y mejorar su actividad económica estimulando sus potencialidades, cerrando las brechas de desigualdad, crucial para el crecimiento regional y nacional.
A casi 40 años del Decreto-Ley 575 de 1974 que dio origen a la llamada regionalización del país, hemos avanzado muy poco. Es muy estimulante hacer un alto en el camino –gracias a la invitación de la Academia Parlamentaria- para evaluar la política regional y descentralizada, actualizando la reflexión y el debate sobre la mejor forma de armonizar el desarrollo, la democracia, la participación y la equidad en todo el territorio nacional. En este contexto, siento el deber de decir, con todas sus letras, que Chile no resiste más los asfixiantes grados de centralismo que ahogan nuestro crecimiento social, económico y cultural y que aplastan la energía y la vitalidad latentes en las regiones, expresado, entre otras formas, en el último tiempo, en los conflictos de Magallanes, de Aysén, de Freirina y de Calama. Estas situaciones específicas esconden una verdadera bomba de tiempo, expresando el anhelo creciente y la necesidad imperiosa de dar un salto en el fortalecimiento de las regiones, de los recursos asignados a ellas, de sus competencias, de su poder de decisión y de la representatividad de sus autoridades.
Lamentablemente, el Congreso Nacional ha tenido un bochornoso traspié en la implementación de la reforma constitucional, que exigía la elección directa de los consejeros regionales, al rechazar la prórroga del mandato de los actuales CORE que había viabilizado –aunque atrasada- la elección directa de consejeros junto con la elección presidencial y parlamentaria de noviembre próximo. Este fracaso abre el interrogante sobre la constitucionalidad de la elección indirecta de los CORE, en su modalidad actual, pero sobre todo hace patente el error del envío retrasado de los proyectos y de la falta de voluntad política real que ha mostrado el Gobierno y especialmente un partido de la coalición gobernante, para dar cumplimiento a este mandato constitucional y a sus propios compromisos programáticos. La capacidad de nuestra institucionalidad para generar las transformaciones y cambios de fondo que la ciudadanía en los últimos tiempos ha estado demandando, hace patente la falta de representatividad y de sintonía con las necesidades más imperiosas y urgentes del país.
13
Queda en este espacio, creado por la Academia Parlamentaria, la búsqueda de las mejores formas de salir de este verdadero embrollo político y constitucional actuales, así como de iluminar perspectivas y caminos de largo aliento para el bienestar de Chile y el mejoramiento de su equidad territorial.
Por último quiero expresar mis felicitaciones a los estudiantes y académicos que participaron en el concurso de ensayos con la esperanza –sobre todo los que son más jóvenes- de que no se desmayen en continuar pensando y luchando por el mejor país que soñaron en sus escritos.
14 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
La lectura de los 30 ensayos permite recoger numerosos diagnósticos, análisis, juicios y propuestas de un tema que va ganando
mayor ciudadanía en la discusión política nacional. Los niveles de calidad, profundidad, rigor y enfoques de los trabajos fueron, naturalmente, heterogéneos. Sin embargo, nos parecieron más heterogéneos y diversos dentro del conjunto del centro de estudios –académicos y estudiantes- que entre ellos. Había trabajos elaborados por estudiantes de un nivel notable superando incluso al de algunos académicos. El conjunto de ensayos permite identificar un hilo conductor mayoritario.
En primer lugar repasan lo que fue la impronta colonial chilena como germen de centralización en este país. La figura de Diego Portales ocupa un lugar destacado en muchos de los documentos y también –para bien o para mal- el fracaso de las propuestas federales que hubo en el siglo XIX. También se menciona el efecto reafirmante del centralismo que tuvo la CORFO y sus políticas y los gobiernos desarrollistas de los años 60 y poco antes. Un elemento que es analizado con bastante detención es la propuesta de regionalización que hizo la Conara en los años 70, los cambios constitucionales que dieron lugar a la creación de los gobiernos regionales del año 90 y el fortalecimiento y la democratización de los municipios.
Existía del mismo modo una convergencia en propuestas. Una de ellas fue el Estado regional propuesto por varios ensayistas tomando las experiencias de España, Italia, Francia; adaptadas al caso chileno. También se enfatizaron elementos específicos del tema regional, como por ejemplo el
José Antonio Ávalos, presidente del concurso de ensayos
15
tema de las zonas extremas, la multiculturalidad en regiones donde hay un componente indígena, de heterogeneidad étnica muy marcado: Araucanía, Arica, Parinacota, Tarapacá, Biobío. Un elemento que ha estado presente en todos los trabajos tiene que ver con la participación ciudadana considerada ausente en el tema. Los nombres de los ensayos dan cuenta de la posición anímica y del compromiso con que fueron asumidos por los autores: autonomías regionales y nueva Constitución, seguridad nacional, regiones extremas y conflictos, territorios multiculturales, desprecio a lo rural, L’etat, c’est Santiago, regionalización desde los regionalizados, cómo sobrevivir al regionalismo, etcétera.
La mayoría de los ensayos están recorridos por una profunda insatisfacción con el actual ordenamiento político-administrativo de Chile. La expresión más común se refiere al centralismo, haciendo una tensión constante entre el ejercicio con rigor académico y por otro lado el desahogo natural y legítimo de la queja arraigada en muchos de los autores. Entre líneas era posible observar una ira contenida fundada sobre inequidades y estadísticas que muestran un absurdo centralismo de Santiago respecto al resto del país. Por eso se pasaba de un documento estrictamente académico a una expresión más libre como es el ensayo, permitiendo que las emociones, opiniones, afectos y desafectos se expresasen con mayor libertad.
El proceso de creación de regiones y los cambios políticos-administrativos que se hicieron en Chile son evaluados en su mayoría como incapaces de cumplir el objetivo que se planteó; varios de los documentos lo recorren. Hablamos de un proceso de regionalización plasmada. Sintéticamente, los ensayos indican lo siguiente:
a) Participación ciudadana. Salvo el caso de Arica Parinacota y Los Ríos las demás regiones fueron elegidas burocráticamente, no se ha dado la oportunidad para que la ciudadanía las legitime, las cambie o modifique; por eso uno de los ensayos dice que los chilenos fuimos regionalizados, se impuso un sistema político-administrativo y no se ha dado la oportunidad de refrendarlo.
b) Concentración demográfica en la capital. En la práctica, Santiago pasó de un 35% de concentración de población del país en los años 70, cuando se inicia el proceso de regionalización, a tener más del 40% de la población.
c) Logro de una ocupación del territorio nacional mucho más equilibrada. Se veía un doblamiento muy débil en las zonas extremas y la debilidad en términos geopolíticos. Hoy vemos, refrendado por el último censo de 2012, que Santiago ha crecido más y vemos un despoblamiento dramático y peligroso del interior de muchas de nuestras regiones como Arica Parinacota, Tarapacá, parte de Magallanes.
16 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
d) Referencia a movilizaciones en diversas regiones. Se señalan profusamente los casos de Arica, Aysén, Calama, Magallanes, Freirina, etcétera, palpándose que el país está sometido a una estructura político-administrativa que nos incomoda, que no da respuesta a nuestras necesidades. En algunos casos -y hay muchos antecedentes entregados en los ensayos- se compara la realidad chilena con lo que ocurre al otro lado de la frontera. Se compara como el crecimiento de Arica Parinacota es menor a lo que ocurre en la zona sur de Perú, precisamente Talca. Se muestran datos demográficos de Punta Arenas, Puerto Natales versus el crecimiento de ciudades del lado argentino. Claramente los objetivos no se han cumplido.
e) Plano económico. Se pretendía un crecimiento más equilibrado, crecimiento en el empleo y un mayor ingreso; sin embargo, las estadísticas en el tiempo indican que no se ha logrado. Santiago tiene una participación –según como se mida- de un 48% en el PIB. Las regiones que vienen después de Santiago son Biobío y Valparaíso que han visto retroceder su presencia en la economía nacional.
f) Avances en el plano administrativo. Tenemos intendencias, gobernaciones, Seremis, directores regionales de servicios. Hay una mayor participación indiscutible, pero no ha habido traducción del poder político. Los gobiernos regionales son vistos como una simple desconcentración. Ninguno de los ensayos menciona que hubiera una acción política. Se ve así porque los gobiernos regionales mantienen la impronta presidencialista que se da también en otras muchas áreas. Hay un presidencialismo entre la relación del intendente y el Gobierno regional, sobre la capacidad de iniciativa, del poder real, pero también la forma como estas autoridades son designadas. En el caso del intendente la elección es a través del presidente de la República y los consejos regionales por medio de un mecanismo muy indirecto que hace que su protagonismo real y social sea nulo. Se mencionan varias encuestas donde se preguntaba a la ciudadanía por el nombre de sus autoridades regionales, con un conocimiento muy bajo. Hay un problema de liderazgo regional, de conducir los temas de desarrollo versus cuánto conocen los vecinos a sus autoridades.
g) En contraste, los municipios sí son valorados en los ensayos, como una instancia, que tiene debilidades en su capacidad económica, administrativa, etcétera, pero que gozan de mayor legitimidad, cercanía y validez en la forma de elegir a los alcaldes y concejales, el sistema de autofinanciamiento autónomo que no depende de la ley de presupuestos enviada cada año por el Ejecutivo.
17
Más allá de los contenidos formales que tienen los ensayos, de las cifras con las cuales se justifican sus afirmaciones, mas allá de descentralización, se percibe entre líneas que más que ensayistas, que teóricos, los académicos y estudiantes evidencian su condición de habitantes de comunidades territoriales que en muchas dimensiones son víctimas del centralismo. Un par de ensayos mencionan algunos conceptos que en nuestro hablar cotidiano se usan de modo inconsciente, como provinciano haciendo referencia a algo menor, sin importancia o relevancia, en lugar de referirse a la parte de los chilenos que viven en provincias fuera de Santiago.
Se recurría al humor, la ironía, pero más allá de la tinta que había sobre las hojas era un estado de ánimo. El país no puede darse el lujo de ignorar una situación de ebullición latente que se expresa en algunos conatos, a la cual hay que darle conducción racional, acogiendo sus opiniones, anhelos, esperanzas y propuestas. También hay referencias al quehacer de los partidos políticos, del Parlamento; lamentablemente, en muchos ensayos, son vistos como parte del problema que de la solución.
Los documentos fueron recibidos por el jurado sin autoría, simplemente identificados por una letra y un número. Cuando estábamos formalizando el acta final, hace diez días atrás, comprobamos que uno de los ganadores iba a participar en este seminario en la tarde, siendo pura coincidencia este hecho. Señalamos esta situación para evitar cualquier mal interpretación.
No fue fácil discernir los ganadores de este concurso. El jurado se juntó más veces de las que estaban contempladas en un principio porque muchos documentos tenían los elementos para ser los mejores, había matices, ciertos enfoques, algunos estaban formalmente bien elaborados, otros tenían la frescura de la propuesta de ensayo. Pero siempre hay que ungir a un ganador. No es el momento de presentar en detalle lo que contienen los documentos ganadores porque es mucho más importante disfrutar de su lectura. Agradecer en nombre del jurado, a todas las personas que enviaron sus ensayos. Agradecer al personal de la Academia que colaboró con mucha diligencia y entusiasmo en esta tarea, así como de permitir compartir diagnósticos y propuestas con la Cámara, para darnos cuenta del regionalismo como voluntad política, durante varias décadas. Algunos de nosotros ya hemos pujado; observamos que hay gente joven que toma como apuesta la bandera y va a seguir apoyándola.
18 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
En la categoría de estudiantes las menciones honrosas son:Tercer Lugar: El Estado regional chileno, antecedentes y perspectivas; Ilich
Rivas Valeria, estudiante de la Universidad de Concepción.
Segundo Lugar: Desafíos de la nueva Región de Arica y Parinacota. Desde la diversidad sociocultural hacia el desarrollo de la regionalización; Walter Flores Velásquez, estudiante de la Universidad de Tarapacá
Primer lugar: Dividir para reinar. Centralismo, regionalización en crisis y un nuevo modelo de Estado para Chile; Ramón Mallorga Mc Donald, estudiante de la Universidad Austral, sede Valdivia.
Ganador: Regionalización, la creación del fracaso, ciudad, horizonte; Patricio Alarcón Testa, alumno de la Universidad de Tarapacá
En la categoría de académicos los premiados son:
Segundo Lugar: República y sacrificio. En búsqueda de un nuevo punto de partida para la centralización; Fernando León Muñoz, académico de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia.
Primer Lugar: L’etat c’est Santiago; Cristián Zamorano Guzmán, académico de la Universidad de Antofagasta.
Ganador: Los actuales desafíos en Chile. Nueva regionalización o más descentralización; Egon Montesinos Montesinos, académico de la Universidad de Osorno.
19
Proposición de una política de Estado sobre regionalización
El diputado González y José Ávalos han hecho mención de la tensión que se está acumulando en relación al Chile
que necesitamos y que queremos y lo que por obstrucción política una y otra vez no avanza como proceso. Fue en este hemiciclo del Congreso cuando hace muy pocos días se paralizó una vez más una reforma que avanzaba –de un modo insuficiente, pero necesaria- en la elección directa de nuestras autoridades regionales. Qué distinto sería nuestro país si quienes tomaran nuestras decisiones en esta Sala fuesen ustedes y no quienes no contribuyen a avanzar en nuestras reformas.
a) Chile descentralizado y desarrollado
Desde hace unos años se viene trabajando una propuesta, que tengo el honor de coordinar y dirigir, denominada Chile descentralizado y desarrollado , estableciéndose directamente la relación entre ambos conceptos. Descentralización en nuestro análisis no es un fin, sino un medio importante para contribuir a un fin anterior y superior que es el desarrollo pleno para todos los chilenos en todo el territorio. Tiene como subtítulo: Fundamentos y propuestas para una política de Estado –Chile no la tiene hasta el momento- y un nuevo programa de Gobierno. Independientemente de quién se instale con el voto y el respaldo de todos los chilenos, a partir de noviembre de 2013, se hace llegar como primicia un conjunto de estrategias que contiene fundamentos y propuestas en los dos planos.
Heinrich von Baer, académico del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera de Temuco. Presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, Conarede.
20 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Hoy en la mañana hubo una reunión del capítulo metropolitano y Valparaíso del Consejo Nacional para la Regionalización, donde estuvo presente el diputado Rodrigo González que lo preside, pues son órganos transversales. Tras un análisis profundo de más de tres horas, se llegó a la conclusión argumentada, paso a paso, de que el Chile centralizado ya no da para más. Tenemos una bomba de tiempo que debe tomarse en serio por los políticos, puesto que no resistimos como país. La ciudadanía en las regiones no está dispuesta a aceptar por un cuatrienio más que se nos vengan con muchas promesas en tiempos preelectorales por parte de todas las candidaturas y luego no se cumplen. En el documento se va a encontrar un análisis pormenorizado de todas las promesas electorales, de todas las candidaturas presidenciales desde 1999 en adelante, pudiendo comprobar cuántas de ellas se han cumplido; prácticamente ninguna. Esto no da para más. Detrás de este análisis está el esfuerzo de cinco autores, alguno de ellos presentes en la Sala. Hace tres años y medio atrás nos autoconvocamos para el libro: Pensando Chile en sus regiones. El analista, cientista político y conocedor de Chile, Joan Prats Catalá escribe el prólogo de este libro. No importa que no lean todo el libro -pues es de 830 páginas-, pero sí lean el prólogo, que es lo más profundo y acertado que he leído y él declara: “Chile será descentralizado o no será desarrollado”.
Chile ha entrado a la OCDE en buena hora, siempre que cumplamos las buenas prácticas que nos obliga la organización. El primer informe territorial de este organismo señala que Chile es un país con una gran concentración demográfica, económica y de innovación en torno a la Región Metropolitana. Esto grita al cielo, pero también nos demuestra el enorme potencial que podemos agregar a lo que Chile ya es hoy día si de verdad tomáramos en serio el desarrollo de las regiones, si invirtiéramos más como país en capital humano, innovación, infraestructura, conectividad en el resto del territorio nacional; seríamos hace mucho tiempo un país desarrollado -dicho de otro modo- hay un enorme espacio para alcanzar el desarrollo pleno siempre que tomemos en serio la tarea de la descentralización y del fortalecimiento de las capacidades locales y regionales. La OCDE elaboró una gráfica de la distribución del ingreso y del gasto público para saber cuánto de esto logra permear a los niveles subnacionales (municipios y gobiernos regionales). Chile está en los últimos lugares al lado de Portugal, Luxemburgo y Grecia, pero sabiendo que estos países no tienen una distribución geográfica de norte a sur tan extensa como Chile. Nuestra interpelación a las autoridades de este Gobierno y de
21
los próximos es que no basta cumplir la buenas prácticas macroeconómicas, sino que hay que preocuparse de los niveles meso y micro.
Mario Marcel, ex director de presupuesto, hoy subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE dijo en una conferencia en Chile: “nos afecta la distancia con los demás países de la OCDE” y agrega “en política territorial Chile se observa como un país extremadamente centralizado que todavía tiene muchos temas pendientes en la distribución de recursos y responsabilidades públicas hacia las regiones y municipios y que aún le cuesta imaginar el desarrollo de cada territorio”. Antes de conocer esto, el centro de nuestra propuesta es pensar y construir el desarrollo de Chile desde los territorios; es una inflexión, un giro que obviamente no se logra en cuatro años, por eso necesitamos una política de Estado.
Haciendo una síntesis, tenemos desigualdades sociales que nos golpean, que nos interpelan política y moralmente y desigualdades territoriales. Estudios demuestran que las desigualdades sociales se potencian con las territoriales, eso significa que debemos focalizar nuestros esfuerzos y aportes en políticas públicas diferenciadas. No podemos seguir aplicando políticas homogéneas y uniformes para un país tan heterogéneo y diverso, construidas desde los niveles subnacionales (local y regional) con un fuerte énfasis. No basta descentralizar si simultáneamente no hay un fortalecimiento de las capacidades locales en capital humano, capital social, conocimiento estratégico, innovación, salud, educación, cultura, infraestructura, conectividad, participación ciudadana, control democrático para lograr el avance de esos procesos. Vamos a seguir estancados si no aunamos fuerzas para que ocurra. Tenemos que ser más proactivos en los espacios de poder local y regional existentes; no son tantos como se quisiera. Debe haber políticas nacionales para todo aquello que es común en las distintas regiones, más allá de todas las diferencias.
Necesitamos descentralización en el plano político, porque desde ahí se desencadenan los procesos restantes. Coetáneamente, se necesitan más facultades administrativas, económicas junto con la elección directa por parte de la ciudadanía de nuestras autoridades regionales. Chile es el único país democrático donde todavía no tenemos la capacidad de elegir a las autoridades de los gobiernos intermedios con traspaso de competencias y de recursos, pero de uso autónomo. Debe también haber una política nacional de apoyo a la gestión desde el territorio que en este instante no existe. Se nos dice todo lo que debemos hacer desde los ministerios sectoriales, Subdere, pero no hay un apoyo efectivo y activo para que
22 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
sean los municipios y los gobiernos regionales quienes digan cómo nos queremos desarrollar en cada región. Construcción de la oferta pública, a diferencia de lo que está ocurriendo en la actualidad, a partir de las oportunidades de desarrollo, de las aspiraciones y demandas desde los niveles locales.
La resultante es más gobernanza, mejor desarrollo, más democracia en el nivel local y regional. Recurro nuevamente a Prats cuando, en el prólogo, dice que “el salto al desarrollo requerido para que Chile se instale estructuralmente entre los países avanzados del mundo, se encuentra bloqueado por un haz de desigualdades anudadas por la concentración económica, política y territorial del poder”.
b) ¿Qué país queremos construir?
No desde la academia o la política, sino desde la propia ciudadanía, la gente común, que está en la calle. Tenemos que aprender a traducir nuestro trabajo, esfuerzo y anhelo en función de la gente común y corriente. Queremos pensar y construir juntos un país bueno para vivir en todas las comunas y regiones, de norte a sur, con poder de decisión y recursos compartidos con todos sus habitantes en todos sus territorios. Esta es una propuesta, fruto de muchos años y diferentes autores que permite el debate. Un país en el que caben e interactúan proyectos políticos y de desarrollo territorial diversos -Chile es una riqueza de diversidad, no nos sirve la homogeneidad-, pero dentro de un marco constitucional unitario, común y compartido por todos, capaz de desarrollar todo su potencial humano y productivo, sustentable y competitivo, social y territorialmente integrado, participativo, inclusivo y multicultural, con poder de decisión y recursos compartidos entre todos sus habitantes, capaz de asegurar igualdad de oportunidades y de resolver con eficacia las demandas de bienes y servicios de la población.
c) ¿Por qué queremos descentralizar Chile?
Para desarrollar mejor las potencialidades latentes de todas las comunas y regiones de Chile, frenar el deterioro ambiental de Santiago -que va de mal en peor y nos cuesta a todos los chilenos-, superar en menos tiempo lo que nos queda de pobreza y de desigualdades sociales, acercar la gestión pública a las oportunidades y aspiraciones de las comunidades locales, abrir mejores oportunidades de empleo y desarrollo personal a jóvenes profesionales talentosos, profundizar nuestra democracia y reformar nuestro sistema político.
23
Algunos detalles de respaldo de lo que estamos señalando. La premisa es que el desarrollo de Chile es excelente a nivel macro-nacional, pero deficiente a nivel micro-local y meso-regional, nuestra asignatura pendiente en nuestro proceso de desarrollo. En competitividad estamos en el lugar 28 mundial, pero bajando. Hay pronunciadas diferencias entre regiones aunque nunca van a ser iguales. Cito a Michael Porter, guró de la economía, dice que “Chile necesita un nuevo paradigma de competitividad” y recomienda “mantener la estabilidad macroeconómica, modernizar el Estado e impulsar la descentralización para incentivar el desarrollo económico”.
Hay que frenar el deterioro ambiental de Santiago. Cuando Chile cumplió el primer centenario de nuestra independencia, el 10% de la población vivía en la capital. La proyección entre el 2015 y 2020 es que la mitad de los chilenos va a estar viviendo en la capital. El Gobierno anterior y este lo retomó, propuso ampliar el radio de Santiago en 10.000 hectáreas; 1,6 millones más de habitantes y de problemas en la capital. Un prestigioso arquitecto proyecta que en 30 años más, Santiago va a triplicar su actual tamaño. Tenemos que financiar sus costos negativos como contaminación del aire. Un estudio de la Universidad de Chile concluyó que los episodios críticos de contaminación de la cuenca atmosférica de Santiago, consecuencia del cambio global, podrán alcanzar niveles más agudos y prolongados de no tomar con anticipación medidas de gestión más exigentes y proyectos de ciudad dirigidos a favorecer la descontaminación y a no seguir aumentando el radio urbano y su densificación poblacional. Lo conocieron las autoridades de los Gobiernos anterior y actual, sin embargo, siguen presionando al Consejo Regional de Santiago para seguir aumentando su radio urbano. Se entiende el sufrimiento del Transantiago, la aglomeración cada vez más intensa. Según un estudio de la OMS, Santiago de Chile es la capital del mundo que tiene el mayor grado de deterioro de la salud mental de sus habitantes. ¿Quién se hace cargo de esa responsabilidad? Este estudio se hizo antes del Transantiago, no se sabe como sería hoy día.
En el mediano plazo Santiago va a tener una crisis severa de agua. El cambio global está produciendo una regresión de los glaciares, menor caída de nieve y el aumento de la población. Hay más consumidores de agua donde se va a llegar a un punto crítico. Todos saben que eso va a ocurrir; el tema es cuándo.
Como consecuencia de políticas públicas centralizadoras, aplicadas durante décadas, bajo Gobiernos de muy distinto signo, Santiago de Chile ha llegado a
24 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
un punto de saturación que sobrepasa los límites de su crecimiento eficiente. El crecimiento en escala es eficiente hasta cierto punto a partir del cual hay externalidades más negativas que positivas. Para paliar este deterioro tenemos que financiarlo todos los chilenos, subsidiarlo, y son recursos que se restan a la inversión en el resto de las regiones. En las periódicas encuestas de Adimark, donde se evalúa la gestión del Gobierno, la descentralización es una de las más mal evaluadas. La gran sorpresa es que en la opinión de la ciudadanía de la capital no hay diferencias significativas. Tanto los ciudadanos de la capital como de las regiones sienten lo mismo respecto a la descentralización.
Tenemos que superar en menos tiempo la pobreza y las desigualdades sociales. Yunus dice que los pobres son pobres porque hay políticas sociales que los privan de oportunidades, los mecanismos de apoyo deben ser descentralizados. Las desigualdades sociales se potencian con las desigualdades territoriales, generando un círculo vicioso que incrementa la brecha de desigualdad tanto social como territorial; implica un desafío de la agenda pública y académica de mejor focalización. Hay que acercar la gestión pública a las oportunidades y aspiraciones de las comunidades locales.
Hace 28 años, José Luis Cea, que ha formado a muchas generaciones de constitucionalistas, dijo que nuestro Estado forma una política al mismo tiempo demasiado grande como distante de los gobernados, centralizada, burocrática e ineficiente y al mismo tiempo demasiado pequeña para resolver con eficacia las demandas de bienes y servicios de una sociedad de la participación.
Mateo Martinic, premio nacional de Historia, señala que el centralismo agobiante en la forma de gobernar ha hecho crisis. Felipe Cubillos, en un seminario en Valdivia -unos meses antes de su trágica muerte- decía simplemente: “el sistema no da el ancho”, la forma como funciona el Estado chileno en el siglo XXI no puede con todas las demandas ciudadanas. El principal sufrimiento que él expresó fue que “todas las iniciativas de apoyo para la reconstrucción de las zonas dañadas por el terremoto y el maremoto encontraban un obstáculo con el sistema público”.
Iván Fuentes dice en breve, simple y hermoso lo que los académicos y políticos decimos en largo y complicado: “Santiago no puede ser Chile, tiene que ser la capital de Chile, una capital de hermanos que reparta mejor”. En otra intervención agrega que “nuestro Estado tiene un cuerpo ancho con brazos cortos –Diplodocus- que no llegan a la periferia ni a los extremos del país, propongo hacer una política
25
distinta desde la periferia a La Moneda”. Es lo que nosotros estamos denominando el nuevo trato entre Estado y territorios.
Sergio Nuñez, porteño, integrante del Conare de Valparaíso expresa que “el centralismo mata”, en relación a lo que pasó con el tsunami y el terremoto, muchas de las víctimas se podrían haber evitado si se hubieran tomado las decisiones a nivel local.
Según un experto norteamericano, durante las primeras 72 horas las decisiones siempre tienen que ser tomadas en el nivel local en situación de catástrofe.
En 1964 la fuerza aérea de EEUU encomendó a un grupo de consultores encabezados por Paul Baran, estudiar cuál es el sistema que les permite responder mejor a un ataque militar inesperado. Asociando ataque militar inesperado a catástrofes naturales o mejores oportunidades de gestión local y regional. Ellos compararon el sistema centralizado, el descentralizado y el distribuido en red, donde existen tal cantidad de nodos inteligentes que pueden tomar decisiones creativas, inteligentes y autónomas y de vincularse con las otras también de modo autónomo. El sistema distribuido en red es el que permite enfrentar mejor, no solo un ataque o catástrofe, sino también las oportunidades de desarrollo que están latentes. Esto se debe a que son nodos inteligentes, autónomos y dinámicos y se conectan bidireccionalmente entre sí según sus propias necesidades, sentidos por ellos mismos. Son por tanto tres sociedades diferentes, y algo debemos aprender de lo que nos enseña la sabiduría de la naturaleza. Nosotros tenemos un sistema público rígido y uniforme.
El especialista brasileño Augusto de Franco lo define como “un sistema público centralizado, jerarquizado y vertical” y lo llama una imagen aterrorizante. Habría mejores oportunidades de empleo y desarrollo. Está científicamente demostrado que los talentos se distribuyen uniformemente en la población. En Chile lo que no se distribuye uniformemente son las oportunidades para desarrollar esos talentos en plenitud, por eso estamos en presencia de una doble desigualdad, social y territorial. A nivel global hay una guerra por los talentos y estamos incorporados en esa dinámica con sus amenazas y sus ventajas. Hay una fuga de talentos de comunas a capitales regionales, a Santiago y al extranjero; extrema concentración metropolitana de capital humano calificado y técnico con las consecuencias de grave pérdida de inversión económica y social, debilitamiento de comunas y regiones y subutilización de su potencial de desarrollo.
26 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
El Estado de Chile frente a esta situación no ha hecho nada para frenarlo, todo lo contrario, ha contribuido a mantener estas diferencias, así por ejemplo durante 16 años las becas de postgrado Fondecyt se distribuyeron mayoritariamente en la Región Metropolitana; Aysén que tiene una dimensión análoga a Bélgica, Holanda y Dinamarca juntos tiene 0 becas de postgrado. Se suponía que las becas en Chile con más dinero incorporado corregiría esto, pero no fue así hasta el día de hoy.
Hemos hecho una encuesta a profesionales calificados de diferentes grupos residentes en la Región Metropolitana de si tendrían interés con su grupo familiar de radicarse en regiones; entre el 73% y el 93% están interesados en hacerlo, lo que faltan son las oportunidades para insertarse adecuadamente. Dio lugar a un estudio de más talentos para el desarrollo regional que experimenta el sueño de los justos en un órgano del Estado central, que lo financió, pero que no lo mueve.
Hoy “necesitamos políticos que busquen el poder para distribuirlo, más que concentrarlo”, James Joseph. Tenemos un Gobierno central y partidos políticos muy concentradores y Gobiernos regionales, municipios y sociedad civil muy débiles. No hay contrapeso necesario en los equilibrios del poder político.
¿Qué impide el avance de este proceso? Nos falta conocimiento e información, voluntad política, liderazgo para impulsar los cambios, confianza en actores locales y regionales. ¿Por qué necesitamos una política de Estado, un nuevo programa de gobierno? Cito a Séneca que dijo hace mucho tiempo “cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos todos los vientos son desfavorables”.
En el debate académico y político sobre descentralización unos entienden unos pocos cambios cosméticos del sistema centralizado actual, otros quieren un sistema de Estado federal para Chile, otros somos partidarios de una ecuación intermedia, más adecuada para el tamaño demográfico, social y económico de Chile que es el Estado regional. Pero si no tenemos claro a donde vamos a derivar en varios periodos de gobierno, siempre vamos a andar de tumbo en tumbo porque no tenemos una hoja de ruta clara, porque no está definido el puerto de llegada. Llevado al contexto actual, el proceso de descentralización en Chile ha sido y sigue siendo un barco a la deriva, no tiene rumbo ni destino definido aún, carece de una política de Estado, tenemos que construirla.
La propuesta central es un nuevo modelo de Estado, ni centralizado ni federal, sino regional y unitario en lo esencial; por ejemplo relaciones exteriores, fuerzas armadas, policía, seguridad interior, justicia y las grandes estrategias que
27
como país se necesitan y el resto descentralizado, elección popular, fortalecimiento de autoridades regionales, de los consejeros regionales, del Ejecutivo.
Llama la atención el cariño y el compromiso como símbolo de unidad y de identidad que tienen los magallánicos. Todos tenemos que tener ese sentido para llegar a un Chile descentralizado. La invitación es desde ahora, con la participación ciudadana y con todas las instituciones de la sociedad civil de todas las regiones. Los insto a tomarla desde la buena experiencia y del reconocimiento que ustedes han logrado en este hemiciclo sobre la base del conocimiento que están generando. Nosotros se la debemos a ustedes y ustedes se la deben a las futuras generaciones. En esta tarea mucha suerte.
28 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Una visión desde el movimiento social regional
Gratitud, eso siente mi corazón en este momento. Simplemente celebrar la iniciativa de la Academia Parlamentaria,
son estas instancias las que permiten, junto con otras, que el mensaje de la periferia llegue a La Moneda, al Parlamento, que se haga cuerpo, carne aquí donde se toman las decisiones para Chile.
Quiero hacerles cariño a ustedes, quiero hacerle cariño a los jóvenes, que sientan que están en su casa. Este Parlamento es de todo Chile, es de ustedes, de sus viejos, de sus ancestros, es del ADN de su sangre. Este Chile lo hemos construido entre todos, con pasajes buenos de nuestra existencia, con pasajes tristes que tenemos que superar. Nadie quiere un Chile partido en cuatro; nosotros somos responsables de conducirlo hacia un Chile de hermanos, no olvidando las cosas que han pasado, pero superándolas con grandeza de alma, de hermanos; sentir que estamos vivos, que respiramos, que las regiones somos algo presente, seres humanos, el entorno de toda la patria.
Quería agradecer a los jóvenes, ustedes no son el futuro son el presente. Yo tengo 7 hijos, soy un afortunado, soy feliz con ellos, y juego una pichanga con los tres más grandes y atesoro a los dos más chicos. Es muy lindo sentir a la familia. Cuando dan la PSU se cruzan dos sensaciones en las regiones, la sensación de que tu hijo da un paso grande, de que se sacó 550, 600 puntos y que puede postular a una carrera y que va en busca de su destino, de su futuro, que todo padre quiere,
Iván Fuentes, dirigente social de la provincia de Aysén
29
pero también se te cruza con lo que le ocurre a muchas madres, se les inundan los ojos cuando se van sus hijos, sabiendo que desde ese minuto van a Santiago. Eso tenemos que aprender y tenemos que cambiarlo entre todos.
Las regiones tenemos leyes generales para todo Chile como la de pesca, habitacional, bosque nativo; hablamos del sueldo mínimo nacional como si las manzanas que aquí cuestan doscientos pesos, en Punta Arenas cuesten lo mismo. No es así, en Magallanes o Aysén no existe la temporada de la fruta. Pero tenemos marisco muy barato, un kilogramo de pescado cuesta ochocientos pesos, pero acá debe costar cinco o seis lucas. Esas son las realidades que nosotros debemos cambiar. Tenemos que saber que este es un Chile precioso, próspero, sentirnos orgullosos, pero no es un país cuadrado. Cuando hagamos las leyes para un país muy largo, nos manejaremos mejor. En una ley general de pesca lo que puede ser muy bueno para la I Región, puede ser horrible para nosotros en Aysén y lo que es muy bueno, el sueldo mínimo regionalizado, que está en discusión en el Parlamento, para nosotros es bueno y creo que para la I y II Región es malo; por qué no hacemos un ejercicio en las otras regiones, porque no hemos entendido que es un país largo y seguimos pensando que es cuadrado. Estamos trabajando en una política de Estado general.
Esto del bosque nativo yo estoy totalmente de acuerdo. Yo nací en Longaví, en un pueblo pequeño, en mi casa no en un hospital, tengo orgullo de esa tierra donde cae la semilla de la lechuga y al año siguiente salen solas. Entendíamos que la ley del bosque nativo debía de ser un poco precautoria respecto de la zona central porque se habían cortado los pataguales para sembrar remolachas, maravillas. Por cortar los pataguales se secaron los esteros hacia abajo y los que estaban más abajo se quedaron sin agua. Los pataguales son sauces nativos de la Zona Central que guardan la humedad, la conservan y la sueltan de a poco. Era lógico que había que atrincar eso, pero resulta que nos dejaron en Aysén sin la posibilidad de crecer, porque se hizo a través de una ley general del bosque nativo. Allá le han pasado un parte de 15 millones de pesos a uno de nuestros viejos campesinos, que también está en la mesa social, por sacar un árbol de su propio campo; él era ladrón en su propio campo. La gente aterrada, no sabía si trabajar el campo o quedarse de guardaparque, pero si lo eres el Estado no te reconoce aquello.
Bendita sea la naturaleza, pero el campesino también tiene que vivir. Cuando al campesino le empieza a ir mal, la posibilidad está en que nuestros hijos estudien, hacen todos sus esfuerzos, venden las vaquillas, los corderos para pagar la pensión,
30 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
la estadía, el pasaje en el bus, en el avión y resulta que después quedan solos. Los chicos no vuelven, se van solteros para Valdivia, Temuco, Valparaíso o Santiago, porque aquí están las universidades. Son solteros, y cuando uno es joven es encachao y se casan acá y no vuelven. Nos quedamos solos y el campesino, qué hace, vende la tierra. Entonces no solo se pierde la tierra, se pierde la cultura, una forma de vida. Llega un capitalista que no tiene una forma de vida, compra y no pone una forma de vida en ese campo bendito, él pone un activo y trabaja para que le dé números azules y cuando deja de dárselos, saca ese activo y se va a otro lado. Así tuvimos grandes capitalistas en el salitre y el carbón que no tuvieron ningún problema de sacar su activo e irse a otra cosa como las paltas, los arándanos, la pesca. Van cambiando su activo y nosotros vamos perdiendo un patrimonio bendito, es importante que la gente siembre la tierra y es triste que la gente se venga de las regiones hacia Santiago.
Cuanto más centralizada hacemos la política, más periferia tenemos. Se vienen de Linares para ir a La Pintana, La Legua; si vendiste la tierra tampoco te la pagan tan bien. Y vamos juntando gente. La gente de Puente Aguirre se fueron porque no había educación y por irse con el niño de primero medio se tuvieron que ir a Aysén, de una isla donde tenían su pega, su forma de vida y se fueron a la Antena, donde todos los que hacen una rancha y no se puede pagar arriendo porque traje a mi hijo a estudiar enseñanza media y me traje a dos más chicos que le daban vida al colegio que está cerrando porque le faltan número de alumnos. Esa es la realidad. Se puede ser periférico en Aysén, Punta Arenas, Freirina, en la I Región, como se puede ser periférico a pasos de Santiago. Eso es lo que queremos cambiar. Debemos hacer una política de hermanos.
La falta de educación nos trae a los jóvenes para acá y nos deja solos allá. Esta política teledirigida. Los grandes hacen una represa en Aysén, otra en Achiguen. Se toma la decisión en La Moneda, y nos lanzan un misil y nosotros debemos decir que sí. Nosotros nos hemos hecho de uñas en la forma de construir, no estamos dando una pataleta al Parlamento o al Gobierno de turno. Si se hace un megaproyecto en cualquier región de Chile, pregúntele a la gente que está allí; el más mínimo de respeto, sabes voy a ocupar tu patio, ¿lo puedo ocupar? Hacemos un plebiscito vinculante de si lo podemos ocupar o no. Es una sensación de todos los chilenos de por qué no nos preguntan un ratito antes y nos hacen partícipes, artífices y no seamos meros espectadores. También tenemos: este es tu intendente, es tu gobernador y este va a ser tu CORE y decimos bueno ya, tendrá que ser así.
31
De esas cosas estamos cabreándonos, nos estamos cansando de que ustedes decidan por nosotros, pues no puedo pasarle la cuenta al intendente si lo hizo mal, pues lo sacan y lo colocan trabajando en la aduana ganando un par de millones más o menos, pero no pierde el nicho y me quedo con la desgracia de no haber avanzado porque me viene otro intendente y la comunidad tiene que colegiar al intendente. Lo sacan de Talca y lo llevan a Punta Arenas y llevan uno de Aysén a no sé adonde. Y tenemos que decirle al intendente, mire, nuestra región funciona así y esto se hace así, acá llueve nueve meses del año, acá hay mucho sol y acá mucha sequía, hay que hacer pozos para el norte, hacer norias, porque la gente no tiene agua. Tenemos que educarlos, y puede que hayan pasado por la universidad, pero educarlos en nuestra forma de vida, es una tarea pesada para la comunidad, y dónde termina eso, en un neumático encendido como decimos allá: basta, “pum” y encendemos un neumático. A esa hora somos nosotros insurgentes, no somos manifestantes que estamos cabreados de pregonar, de llevar una carta, de que la señora de la junta de vecinos escriba una carta que quedó debajo porque había otras prioridades.
Entregarles a los jóvenes un mensaje de amistad, decirles que si quieren un porvenir, piensen profundamente en él, imagínenlo, sueñen y búsquenlo. Yo quería un mejor porvenir, y “pesqué” un bolso con ropa y me fui al sur con mi señora y mi hijo que hoy tiene 23 años. Quién diría que yo podría estar conversando con ustedes. Es posible lo que ustedes quieran hacer, póngale su corazón, toda la pasión del mundo. Cuando estás pensando en tu descendencia estás pensando en Chile. Cuando en tus sueños estás pensando en montar una microempresa, en ganar unas lucas, eso es un sueño corto, pero cuando piensas en un sueño profundo y lo piensas en tu descendencia, lo estás pensando en tus hijos, nietos y biznietos y entonces lo vas a hacer muy bien. La invitación es a soñar para nuestros hijos y nietos, para nuestra descendencia, que se trabaje con el corazón. Me quedo con la sonrisa de los jóvenes que han recibido el premio y bendiciones a sus familias que se atrevieron a creer en ellos y a darles estudios, seguramente, les has costado y ahora se encuentran aquí recibiendo un premio “bacan”.
Las sensaciones del alma no se olvidarán jamás y esas son las cosas que valen. Tú puedes tener un auto, y este choca, se le borró el color, se le cambió la pintura; pero jamás cambia de color las sensaciones del alma y te las llevas para siempre. Recuerdo una vez que los profesores nos llevaron a una playa; yo era del campo, no conocía el mar. Jamás he olvidado la sensación de mis pies en la arena de la playa a la que fuimos. Yo había visto mucha fruta en la Zona Central pero nunca había visto
32 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
un árbol de ciruelos con hojas rojas y no me olvidé nunca porque no lo había visto antes. Esas son las sensaciones del alma.
UN ZORZAL
Escucho el canto de los míos dijo un zorzal. Y qué creen que hace un zorzal. Escucha el canto de los de él y acude, seguramente hay guindas, cerezas, algo importante, pero él escuchó el canto de los suyos y va. La verdad que pasamos largo tiempo sin escuchar el canto de los nuestros, no nos encontrábamos y muchas veces decíamos: no estamos ni ahí. Pero actualmente -estoy contento- la gente está escuchando el canto de los nuestros. Ustedes están aquí, y seguramente, hay muchas reuniones a lo largo de Chile, juntas de vecinos, tratando de arreglar y es muy importante. Y el mundo político tiene que aprovechar este minuto importante para el país. Cada vez que llega alguien con una carpeta, estamos a tiempo de arreglar las cosas que están mal. Cuando andemos sin carpeta ese va a ser un momento triste de nuestro país. La verdad que estamos a tiempo y todos han venido con una carpeta. No gastar zapatos en el áspero camino de la desunión. Fui uno de los dirigentes que quiso llegar a acuerdos; soy tildado de amarillo, de no sé qué por otra gente. El camino de la desunión nos hace muy mal, necesitamos precisamente hacer esto de la sinergia, complementarnos entre nosotros, todos y no mirarnos desde lejos; están protestando los campesinos y mañana serán los profesores. Pero nosotros pudimos hacerla por un ratito, desde el campo hasta el mar y se produjo algo mágico que es la fuerza de la unidad, no podemos caminar sin antes hacer caminos. Debemos tomar el machete con el filo brillante de la unidad.
Mi sueño en el caso de la regionalización es querer poder elegir a nuestros intendentes, gobernadores, los CORE, porque allí es donde llegan todas las “lucas”. Ellos deciden mal, ahora anda buena parte de ellos viajando para China y hay un montón de problemas que resolver en la Patagonia. Son esas sensaciones que uno dice, mi sueño es que mis hijos puedan jugar tranquilos, un mundo donde los ancianos puedan sonreir.
En lugar del dedo para abajo del coliseo romano, el dedo hacia arriba para la buena onda; en vez de la mano cerrada que niega las voluntades, decir abre tus manos y decir vida y voluntad para todos ustedes.
35
Quisiera plantear la perspectiva de análisis desde la que hay afrontar el problema actual de las regiones en Chile. Cuando
hablamos de regiones tenemos que reconocer que nos referimos a territorialización, que hace referencia a una dimensión espacial de los fenómenos sociales y políticos. El primer error -me parece- es intentar despojar de este carácter espacial a dichos fenómenos. Esto tiene –por cierto- algunas implicancias.
En primer lugar hay que negar la posibilidad del fenómeno –que tanto se habló durante los noventa- de la desterritorialización del Estado. Implica poner en valor la relevancia de lo espacial y reconocer que es algo más que el telón de fondo, sino uno de los ejes esenciales de los fenómenos socio-políticos. También implica reconocer la espacialidad intrínseca de cada uno de los fenómenos de acción colectiva y por tanto, de forma definitiva, el reconocer la espacialidad de la acción política.
Como consecuencia del fenómeno de la Globalización y de los avances de las telecomunicaciones se habló del fin de lo geográfico, hablándose del concepto de desterritorialización del Estado. Encontramos que la localidad, el sentido del hogar y la identidad asociada al lugar tienen mayor importancia que antes. Desde esta perspectiva quiero presentar mi análisis.
La primera pregunta que debemos responder es: ¿lo local tiene ahora, más que nunca, tanta importancia y qué es lo que consideramos como tal? Una respuesta sencilla sería decir que
Karina Retamal, académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, USACH
36 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
es un nivel geográfico por debajo de lo nacional. Esta afirmación no nos permite hoy operativizar cuál es la escala de acción local que se supone va a funcionar como contraparte de la Globalización. Mi planteamiento es que hay que hablar de lo local más allá de lo municipal. Con esto no quiero decir que no hay que representar a los Gobiernos locales chilenos, al contrario, es necesario seguir desarrollándolo, pero también hay que reconocer que no es suficiente con la acción de los Gobiernos locales.
El área de la ciencia política, que estudia lo subnacional, tuvo en su momento una discusión a raíz de la dificultad de definir su objeto de análisis. La escuela europea veía los estudios políticos locales como los de las municipalidades, mientras que en el mundo anglosajón hablaban del concepto de ciudad, incorporando las municipalidades.
El concepto de ciudad tiene una fuerte carga política e identitaria y además permite reconocer que el mundo de hoy es un mundo de ciudades. Hablamos de ciudades intermedias, de metrópolis, de megalópolis y de distintos tipos de escalas y de ciudades. En estas ciudades vamos a encontrar sistemas relacionales complejos, que podemos equiparar al término de región. En estas nuevas ciudades que van apareciendo en el mundo ya no es lo rural y lo urbano el límite geográfico. Chile tiene que reflexionar sobre lo que quiere para sus regiones al preguntarse sobre lo que quiere para sus ciudades. Al mismo tiempo que pensamos en nuestras regiones y la forma de gobernar tenemos que hacer lo mismo con nuestras ciudades.
Encontramos una disociación entre dos escalas. La más desarrollada es la local y la nacional, sin embargo reconocer la complejidad y la nueva realidad de las ciudades chilenas nos permite observar que hay una disociación entre la escala de los problemas, desafíos y oportunidades y la verdadera escala de acción estatal y política. En un largo plazo -quizás no tanto- nos va a llevar a tener fuertes problemas de gobernabilidad, en tanto las políticas públicas no respondan a la escala de los problemas.
Estos desafíos redundan en preguntas que tenemos que hacernos:
a) ¿Cuál debería ser la escala intermedia que vamos a considerar entre lo local o municipal y lo nacional? Es difícil de responder porque es preguntarnos si son nuestras actuales regiones la escala de gobierno intermedio que requiere el país. Nos obliga a pensar en la posible redefinición o aumentar el nivel de flexibilidad que hemos tenido para pensar en nuestras regiones. Hay que definir mejores criterios que
37
nos permitan realmente identificar no solo nuestras regiones, sino también cuál sería la escala de acción estatal intermedia que puede responder a la escala de los desafíos, oportunidades y problemas que presenta hoy nuestro país. Cuando hablamos de la creación o cuestionamiento de regiones tienen que ir acompañados de un plan de fortalecimiento. Podríamos llegar a identificar posiblemente la creación de nuevas regiones en algunos lugares que actualmente no tienen las capacidades instaladas, centros de pensamiento, industrias, universidades y las distintas capacidades que se requieren para tener una región. No se trata de dejar territorios a la deriva, sino por el contrario es procurar que por esa forma logren el esperado desarrollo.
b) ¿Cuáles serían las características que esperamos tenga este nivel del sistema político? Dotar a nuestro sistema regional o a esta escala intermedia de acción estatal de las posibilidades de adquirir la legitimidad de cualquier sistema político. Al hablar de legitimidad nos referimos a tres grandes dimensiones que debe responder:
1 De origen, es decir, que genera las instancias de representación y responsabilidad política ante sus ciudadanos
2 Por resultados, las respuestas que se dan a través de las políticas públicas son adecuadas
3 Proceso de toma de decisiones, de formulación de políticas públicas
Vamos a lograr un mayor grado de legitimidad en la medida que existe mayor transparencia, apertura y nivel de inclusión en el proceso de tomas de decisiones de nuestras regiones.
c) La literatura, ¿qué alternativas nos ha presentado para hacernos cargo del problema de fragmentación institucional que encontramos en nuestras ciudades y regiones?
1 Generar un representante del Gobierno nacional a nivel territorial. Tiene un problema en su legitimidad de origen porque la alcanza de manera indirecta a través de un Gobierno nacional elegido democráticamente. Nos lleva a centralizar el proceso de tomas de decisiones y hace que la falta de sintonía o disociación entre la escala de los problemas y la de las soluciones no pueda resolverse. Además en la tercera dimensión de la legitimidad, una escala de solución de este tipo es muy nebulosa y genera distorsión, volviéndose menos transparente, no permitiendo al mismo tiempo un gran porcentaje de inclusión en el proceso de tomas de decisiones.
38 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
2 La siguiente alternativa que viene de la escuela de la elección pública o incluso de la escuela del nuevo regionalismo incluye todas aquellas soluciones del tipo redes de gobernanza, en distintas escalas. Desde la elección pública encontramos la cooperación horizontal, dada, básicamente, entre nuestros Gobiernos locales, entendido como el asociacionismo municipal. En un nivel más profundo, con carácter más político encontramos la gobernanza como tal, como redes de gobernanza regional. El problema que encierra este concepto es que es de difícil operalización. Con dificultad vamos a identificar quiénes son los actores que están de forma efectiva involucrados en el proceso de toma de decisiones. Esto nos lleva, por ejemplo, a que la dimensión de legitimidad por proceso, esté mucho más llena de distorsiones y nos permite de peor forma alcanzar la transparencia de la formulación de las políticas públicas.
El problema más grave, desde mi punto de vista, que nos plantea una solución del tipo de gobernanza es que la pregunta se responde de forma negativa. Si bien surge como una intención de solucionar el viejo debate entre consolidar en las ciudades un Gobierno como tal o dejarlo todo a la deriva o a la escala de los Gobiernos locales. Esta solución nos vuelve a hacer la misma pregunta: ¿podemos realmente tener gobernanza regional sin un Gobierno regional? Al ser la pregunta negativa nos devuelve a la situación anterior, por lo que necesitamos, aunque el asociacionismo municipal y las redes de gobernanza tienen un potencial altísimo, que podemos seguir desarrollando, es necesario afirmar que no es suficiente y requerimos un verdadero sistema político a nivel regional. Este sistema nos va a permitir alcanzar o rendir buenos resultados en las tres dimensiones de la legitimidad mencionadas anteriormente, es decir, va a permitir:
1 Representación ciudadana y la responsabilidad política
2 Políticas públicas que responden, efectivamente, a la escala de los desafíos y problemas que se presentan actualmente
3 Procesos más inclusivos y transparentes
Implica que generemos este sistema de legitimidad de origen por la elección democrática de las autoridades de este sistema político regional, sino que además debemos generar suficientes capacidades para que en su legitimidad por resultado logren desarrollarla de forma efectiva. Si solo trabajamos la primera de estas variables, vamos a seguir teniendo un problema de gobernabilidad e incluso podría ser peor de lo que tenemos actualmente; tiene que ir acompañado de ambos procesos. La tercera dimensión de legitimidad es un desafío para todos los Estados.
39
d) ¿Cuáles son los desafíos que presentan actualmente nuestras regiones en Chile?
Primero deben pensarse y definirse así mismas y responder a la pregunta: qué escala de Gobierno requerimos entre el Estado-Nación y los Gobiernos locales.
El segundo desafío, asociado con la caracterización, qué va a tener este sistema democrático regional. Hace relación con generar un gobierno regional que tenga significado político para sus ciudadanos. Crear una verdadera democracia regional que es capaz de luchar por aquello que se ha denominado justicia espacial y que permite mejorar nuestros niveles de equidad regional y de esa forma vamos a permitir que la geografía de oportunidades de todos los ciudadanos que habitan en territorio chileno, independiente del lugar en el que se encuentren, va a tender a equipararse. Este concepto de geografía de oportunidades es válido tanto dentro de nuestras grandes ciudades en la relación centro-periferia, como cuando hablamos a nivel nacional por las grandes diferencias que se dan entre las distintas regiones del país.
Debemos involucrar en las reflexiones sobre las regiones de Chile, la realidad de las ciudades. Es impensable que una vez que definamos el Gobierno regional podamos sentarnos a discutir qué hacemos con las áreas metropolitanas y sus gobiernos o, discutido actualmente en muchos lugares del mundo, qué hacer con las ciudades intermedias. Se ha encontrado que las ciudades intermedias parecen ser formas mucho más sustentables de vida que lo que representan las áreas metropolitanas. Presentan el mismo desafío que las áreas metropolitanas; la escala de la acción política, de las soluciones de las políticas públicas, no coincide, no está a la altura de las posibilidades, de los desafíos y de los problemas que brinda una ciudad intermedia.
Podemos hacer una relectura del derecho a la ciudad que pasa por reconocer el derecho regional a la ciudad, el derecho a la ciudad-región, con toda la carga política e identitaria que puede tener esta idea de ciudad de relaciones complejas entre distintos Gobiernos locales, que juegan a su vez distintos roles dentro del mismo sistema.
Planteo que hoy debemos pensar si estos sistemas relacionales complejos coinciden con los límites de nuestras actuales regiones. Me parece que lo que ocurrió en la Región de Los Ríos era una llamada a reconocer, en la zona de Valdivia, todos los Gobiernos locales relacionados, funcionalmente, con esa ciudad que no podían seguir dependiendo de otro pueblo porque cada ciudad merece. Para poder afrontar sus desafíos, y requiere constituirse en un verdadero sistema político regional.
40 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Desafíos regionales para Chile: ¿Nueva regionalización o más descentralización?
Siento que en Chile la sensación satánica contra Santiago se ha venido repitiendo desde el año 1851. Entre ese año y 1859
León Gallo ya lo planteaba y tenía un satanás con nombre y apellido que era Diego Portales. En una columna de El Mostrador señalé a Iván Fuentes como el futuro León Gallo, pero le faltaban las minas, pues era un empresario acaudalado en el norte que inició la revolución regionalista. Pero ya en ese entonces, la elite chilena de regiones se manifestaba descontenta con Santiago. Se ha venido repitiendo con la creación de la Corfo después del terremoto de Chillán, Odeplan, etcétera; vienen tratando de resolver lo que para Chile es históricamente un problema, tener regiones; un problema para la elite política chilena.
La hipótesis que planteo es que los problemas regionales y el centralismo en Chile son dos cosas totalmente diferentes, no las homologo; ahí radica el problema de mucha elite centralista que no lo logra entender. Sin atacar a ninguna autoridad del Gobierno, el ministro Larroulet decía que “vamos a avanzar en regionalismo”, en un titular de El Rancahuaso. Decía que la elección de los CORE era avanzar en eso; pero eso no es avanzar. Chile no ha avanzado en regionalismo salvo con la creación de las dos regiones en 2007. Prometieron que iban a ser regiones modelos y finalmente funcionan igual que las demás; salvo algunas cosas bien tímidas que hay que son
Egon Montecinos, doctor en Ciencias Sociales, Universidad de los Lagos
41
atisbos de regionalismo. En el día de hoy no se está planteando ninguna medida de regionalización en Chile. Si esta confusión la tiene nuestra elite, imagínense nuestra ciudadanía.
El problema tiene que ver que nuestras regiones nunca han sido sujetos políticos. Para Pinochet fueron sujetos geomilitares, para Odeplan fueron sujetos de desarrollo, entendido como objeto de intervención del Estado para generar crecimiento y desarrollo. Nunca hemos elegido a nuestras autoridades regionales, ni siquiera en el periodo oscuro del desorden entre 1891 y 1925 donde eran parlamentarios y ministros. O han sido sujetos administrativos o económicos.
Se ha seguido administrando hasta ahora, pero Iván Fuentes, Freirina, Magallanes, Loa, Los Andes –el propio Valparaíso lo niega, las propias regiones tienden a anular sus fragmentaciones-, Chillán con Concepción, Osorno con Puerto Montt, Chiloé, Aysén y puedo nombrar una seis más nos indican que hay territorios que quieren ser sujetos políticos, se pueden llamar regiones, provincias, microrregiones o como sea; pero requieren reconocimiento político.
El modelo regionalista ha fallado porque nunca fue pensado para transformar a las regiones en aquello, que tenemos un mínimo acuerdo, que queremos que así sea. Porque tampoco nosotros, como elite regionalista, estamos de acuerdo en lo que queremos. Malamente, quienes toman las decisiones pueden tener un mínimo acuerdo sobre regionalización o descentralización. El Fondenor es una expresión de ese centralismo, el plan Aysén es también una expresión de centralismo, ganó el centralismo, pero no hay modificación, estamos ordenados y cómo distribuimos el poder. Tenemos una regionalización –si me pongo un poco político- autoritaria, si le quiero echar la culpa a Pinochet, pero que tiene sus orígenes anteriores. Si me pongo un poco desarrollista, promueve crecimiento, pero todavía los territorios como objetos no como sujetos. Todo es expresión del centralismo. El plan Aysén lo ganó el movimiento social, pero las medidas no resuelven el problema de fondo. Fondenor no modifica ni un centímetro del modelo institucional centralizado. La creación de las regiones de Arica y Valdivia ni un centímetro en la forma de distribuir nuestro FNDR. En el Biobío lo hacen, pero si a algún CORE se le ocurra proponer inversión territorializada, en la práctica, no como planteó la Subdere en 2005 o 2006, es excomulgado a la no incorporación en las decisiones de los Gobiernos regionales. El plan Chiloé es lo más abusado en materia de solución a un problema territorial, que sí, que no, que nunca se deciden, no sé en qué está en este momento.
42 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Cómo se abusa la cultura política de un chilote, que sale a la calle cuando ya está cansado del abuso. La demanda por la circunscripción de Osorno –desconocida por muchos-, Ñuble, Los Andes, Melipilla… Los líderes locales de San Antonio señalan que tienen más en común con Melipilla que con Valparaíso.
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Es de fondo y de forma, contenido y contenedor. No es nuevo, es histórico. Llevamos 150 años cansados del centralismo (1826, 1831, 1851, 1859, 1925, 1958, 1964, 1993, 2007). No hemos tenido un periodo superior a 40 años con estabilidad democrática. De 1933 a 1973 fue el periodo más extenso sin interrupciones y fue un periodo de restricciones a la libertad impresionantes, por ejemplo la mujer comenzó a votar por el 38 y el 50 en la elección presidencial. Nuestro país es inmaduro hasta en nuestra democracia y ¿queremos avanzar en temas que son de sociedades supuestamente más desarrolladas? Tenemos un ordenamiento territorial oscilante entre provincias y regiones. En mi concepto el problema es la ausencia de relación entre el ordenamiento territorial actual que nos queremos dar y un proyecto político que interprete lo que las “regiones quieren”. Las descentralización no tendría sentido en un país que no sabe para qué la necesita. Las peras no son solo el problema también lo es el peral. Lo que tenemos sembrado en nuestra historia “republicana” es un no saber para qué necesitamos regiones, provincias, comunas. Es impresionante cuando preguntamos, para una investigación, a la Subdere los criterios para crear nuevas comunas son interpretables. Mi pueblo, que queda en la Región de Los Ríos, comuna de Paillaco, con 700 habitantes, podría ser perfectamente comuna si tuviera algún tipo de capital político que pudiera impulsarlo o viviera en una zona “aislada”. Nos sobra un nivel de Gobierno en Chile, único país democrático que de cuatro niveles de gobierno elige solo dos.
La regionalización es el fondo y forma que se da un país para organizar territorialmente el poder en su territorio: regiones, provincias y comunas. La descentralización es la manera amplia o restringida de distribuir ese poder, pero sobre un contenedor previamente definido asignándole una responsabilidad. Si queremos descentralizar el poder en el país debemos saber qué queremos conseguir. Nos falta el nuevo pacto territorial y definir, de una vez por todas, si nuestra regionalización administrativa –arrastrada desde hace mucho tiempo- responde a esta regionalización
43
democrática que está proviniendo desde abajo. A la elite política le cuesta tanto dejar elegir intendentes, porque no son vistas como sujetos, o consejeros regionales.
Pinochet regionalizó el país en función de criterios geopolíticos, evitar el federalismo, protegerse estratégicamente de un enemigo interno. Tenía una gran lógica; Sergio Boisier habla de la vocación regionalista del Gobierno Militar, donde se reconoce que ha sido el único periodo en este país –desde mi opinión- que se sabía para qué se necesitaban las regiones; junto con el de Odeplan de Frei Montalva de los 60 sobre las provincias. Pero nunca como sujetos políticos, si Chile quiere elegir tendrá que revisar si las fragmentaciones territoriales que hoy existen –se han citado ya varias- van a ser solucionadas con el mismo esquema generalizador o se van a profundizar.
¿Qué ha generado este modelo de descentralización sin regionalización democrática? En mi concepto ha ocasionado más fragmentación que cohesión territorial. La Región de Antofagasta se puede interpretar como cohesionada territorialmente sin conflictos internos, Valparaíso lo tiene, mi región padece de más fragmentación territorial, Osorno se siente incómodo con Puerto Montt, se sentía mal con Valdivia, Chiloé disfruta su sensación de isla territorial. Los liderazgos son provinciales, hay distritos que coinciden con el número de comunas, otros distritos son inferiores a provincias. Tampoco tenemos ordenado nuestro mapa electoral en función de lo que son las provincias y sin capacidad de crear proyectos políticos en sus regiones. Hay una ausencia de una elite política regional que sirva de contrapeso a la elite nacional que se han tomado las regiones; algunos ejemplos son Camilo Escalona, Eduardo Frei, Andrés Allamand, Carlos Larraín. No digo que lo hayan hecho mal, sino que son ejemplo de liderazgos nacionales que podían ser mejor potenciados por regionales. Las demandas por mayor descentralización provienen de provincias empoderadas y descontentas con el Estado central, pero también con su región original: Osorno, Chiloé, Loa, Aysén, Magallanes.
Las actuales regiones no fueron diseñadas para ser sujeto de democracia y desarrollo. De no modificar la actual regionalización todos los esfuerzos para distribuir poder político seguirán resultando algo ambiguos. La elite se pregunta para qué descentralizar poder si lo tenemos controlado. Estos movimientos sociales de regiones van a pasar, además si no hay demanda desde abajo. Es evidente que Chile necesita más descentralización, nadie está en desacuerdo con eso, pero necesita también un nuevo pacto territorial que permita construir territorios en
44 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
base a criterios socio-políticos. Creo que es la hora de la política en materia regional. La hora del desarrollo fue en los 60, de lo administrativo en la etapa de Pinochet, siguió la era de lo administrativo en los 90 –estoy refiriéndome en regiones- y en 2006 y 2007 se atisbó una esperanza de reconocer territorios socio-políticos, se prometió que iban a ser regiones modelo, los que creímos en eso todavía estamos esperándolo. No ha pasado nada en región modelo, para no ser injusto, aquello que mencioné en Valdivia. Por lo tanto, necesitamos una nueva regionalización democrática y un nuevo pacto, construida, a lo mejor, desde abajo con concesiones de la elite central o al menos una profunda revisión de la actual.
Parece que la Subdere hizo un estudio sobre las regiones pero no de la regionalización, sobre cuál es el objetivo que persiguen nuestras regiones. Uno se confunde cuando ve los objetivos de la Subdere: desde reducir las desigualdades hasta terminar la corrupción, son alrededor de 25 objetivos; no se puede hacer una regionalización así. Todo proceso de regionalización, todo pacto tiene un núcleo, un discurso político que se instala y de ahí se deriva o derivan los demás temas.
Nuevas regiones con una provincialización del desarrollo territorial. No me refiero con las 54 provincias que existen en Chile, pues hay algunas que no tienen ninguna identidad política, pero sí habría que analizar qué pasó en los 60, nuestro ordenamiento territorial tenía un sentido bastante interesante, algunas de las provincias que se levantaron tenían su origen en ese ordenamiento. Esto implica reconocer un Estado regional compuesto por territorios políticos no administrativos.
Descentralizar las mismas regiones, hay algunas incómodas como Antofagasta, Ñuble, Los Lagos y se aprovechan de levantar cuando encuentran una coyuntura, el Fondenor en El Loa, lo que pasó en Aysén, en Freirina. Cuando se ven esos desastres en la TV, es cuando la Elite habla de lo mal que lo pasan en regiones o del poco poder que tienen los Seremi, el gobernador o el intendente. Un Estado que sea compensatorio con sus Estados regionales. Con participación activa de la ciudadanía en el control político y en el gasto público municipal.
La elección de los CORE ¿era la solución? No, porque no aborda el problema de fondo, la falta de poder político. La hipótesis que planteaba en el ensayo, por primera vez la unidad electoral y política donde se elegía al representante regional era la provincia. Hoy día igual es la provincia, pero no es ciudadana, sino indirecta.
Cuando conversaba con los que querían presentarse a los CORE, tengo que enseñar a la gente que la distribución de los recursos del FNDR es injusta, que mi
45
provincia siempre recibe menos y sobre eso debo dar cuenta. Eso iba a generar identidad política de ese actor político, con legitimidad en la provincia, y no iba a tener lealtad con la región, al contrario, en muchas regiones iba a aparecer como una oportunidad para fortalecer la fragmentación territorial que ya existe. Los portadores de esa inquietud, no iban a ser líderes de ONG, académicos (…), sino que iban a ser actores políticos que pondrían en incomodidad a la región original, porque era una oportunidad; por primera vez se reconocía un sujeto político en Chile, la provincia, no la región, porque no había ningún actor, legitimado en la ciudadanía que iba a garantizar quien le daba la cohesión regional.
Con la elección de los CORE iba a ver una oportunidad, pero también una trampa que era generar que las provincias se entusiasmen. Algunas provincias que tienen capital de incomodidad con sus regiones iban a comenzar a pedir a sus representantes que velen mejor por el interés de la provincia y no de la región. La pregunta es, en este proyecto de ley, ¿quién velaba por el interés regional? Un burócrata, administrador leal no a la ciudadanía, sino al interés del que lo designa. Una vez que mencioné esto un intendente se molestó, pero intendente significa burócrata leal al rey, hoy día es un burócrata leal al presidente, pero al final es un burócrata leal arriba no abajo y quien comienza a tomar el interés regional ligerito es cambiado por otro. Quita poder a los actuales CORE, fortalece al intendente, replica el modelo en los concejos actuales, gana el centralismo, al igual que el plan Aysén ganó Chiloé, porque no se modificaba ni una letra del actual diseño institucional.
En mi concepto las viejas provincias son las que se están activando y demandando por devolución de poder. Con la elección de los CORE se fortalecerían, pero iba a traer una externalidad no prevista en este proyecto de ley. Calama, Valdivia, Osorno, Chiloé, Aysén, Magallanes, Arica son provincias donde han existido manifestaciones de corte reivindicatorio en los últimos seis años, por mayor autonomía y descentralización. Si en esas provincias elijo CORE además la demanda iba a hacerse un poco más consistente en un representante.
46 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
CONCLUSIONES
Creo que la elite política no quiere enfrentar la posibilidad de hacer cambios estructurales y profundos en su regionalización. Menos en la descentralización. La UDI nos da la razón a todos. La crítica muy tibia que ha venido de la Oposición, respecto de por qué no elegir a los CORE da nuevamente la razón, no es un tema país, si va a profundizar lo que genera fragmentación y no cohesión territorial. La elite regionalista está pecando de lo mismo que la política, que es pragmatismo y falta de sueños. Muchos de nosotros prefiere elegir a los CORE para avanzar y no solucionar el problema de fondo; seguimos en la corriente. No tenemos en Chile un proyecto país basado en regiones como sujetos políticos.
Más descentralización, pero a territorios constituidos como sujetos políticos. Valdivia está demostrando, que no es región modelo, pero sí logró un territorio y un sujeto político. Hoy día se están haciendo, tímidamente, cosas diferentes en otros territorios. El tema es que Valdivia ha conseguido formar una elite política con sentido regionalista.
Descentralizar las regiones con alta fragmentación territorial es profundizar las desigualdades políticas hoy existentes. Es sepultar la posibilidad de construir un proyecto político regional. Hasta aquí muchas de nuestras regiones no han tenido nunca un representante regional, han tenido representantes nacionales que ocupan escaños posibles en territorios que le otorgan nuestro diseño institucional. Un artículo de Willis Harman señalaba en 1991: “Dime cómo son tus partidos políticos en sistemas de decisión interna y te diré qué tan descentralizado es tu país”. Si los partidos políticos tienen esta fidelidad nacional, por ley los senadores son representantes territoriales, pero solo tiene intereses y fidelidad nacional, no regional. Que ellos hagan esfuerzos por interpretar lo que quiere una región y por representar lo mejor posible a su región es otra cosa y algunos lo han hecho muy bien; a mi juicio no es lo que necesitamos.
48 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Corbiobío es una entidad privada, pluralista, no confesional, no política ni partidaria. Creo que es la única institucionalidad del
Biobío que se le reconoce una transversalidad y las encuestas nuestras siguen siendo muy validadas y reconocidas, precisamente, por la constitución de nuestra institución, abierta y variada entre gremios, universidades, entidades, hasta empresas.
La corporación nace en 1984, liderada por Claudio Lapostol, por la vía de desarrollo regional. En 2005 generamos un centro de estudios para que la comunidad pudiera opinar sobre los temas regionales que nos interesan. En el mes de junio del año pasado fuimos llamados por un ministro a participar en opinión cuando se iban a lanzar en septiembre al Congreso tanto el proyecto de ley de elección directa de los consejeros regionales, como el de transferencia de competencias a los Gobiernos regionales. Nunca ocurrió, pero lo miramos en base a lo que se envió. Los dos proyectos presentan elementos que constituyen un aporte para el desarrollo regional, sin embargo, la valoración general indica que no significan realmente una profundización del problema del proceso de descentralización administrativa; lo hicimos presente en un seminario que hizo la Subdere en la Región del Biobío.
Tanta fue nuestra insistencia que Segpres y Subdere enviaron a dos representantes solamente a discutir con nosotros en Concepción estos proyectos de ley. Una anécdota, cuando nos juntamos, éramos como 8 o 10 personas, el presidente de nuestra corporación le pregunta directamente a los funcionarios de la Subdere si lo que aquí se iba a hablar tendría influencia
Juan Villanueva Medina, director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de la Región del Biobío
49
para alterar o proponer algún cambio en las leyes que se están discutiendo en el Congreso o iba a ser una discusión académica. Tras cinco segundos largos de silencio reconocieron que iba a ser solo académica. Gestos como estos son los que a la gente de las regiones nos duelen profundamente. Por caballerosidad y cortesía no cortamos la reunión ahí y seguimos conversando, pero el provecho de ello no se ve. En agosto del año pasado, Corbiobío organizó una cumbre de las regiones que generó la edición de un libro.
El proyecto de ley de elección directa de consejeros regionales, mantiene al intendente como el órgano ejecutivo del Gobierno regional e introduce modificaciones que amplían sus atribuciones. No solo tendrá la competencia de someter al consejo regional los proyectos, estrategias regionales, etcétera, contará con fuente de financiamiento poderoso para realizar estas acciones incorporando recursos propios. Pero se le autoriza para solicitar la transferencia de las competencias, vetar materias que se pretendan tratar o resolver por los consejos regionales, resolver los recursos a proposición del CORE. De todo lo anterior se desprende una mayor centralización de la gestión regional.
En el Consejo Regional las principales modificaciones que se introducen a sus atribuciones son:
1 Se amplían sus competencias en materia de ordenamiento territorial. Podrán aprobar -además de los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, los comunales y los seccionales- el plan regional de ordenamiento territorial
2 Se le permitiría aprobar, modificar o sustituir la delimitación de territorios objeto de la planificación regional, el plan regional de desarrollo turístico, la declaración de territorios como zonas rezagadas en materia social y el plan de desarrollo respectivo
3 Se le posibilitaría aprobar el anteproyecto regional de inversiones y la transferencia de competencias sobre la base de la proposición del intendente
4 Se le permitiría recomendar la suscripción de convenios de programación específico
Ninguna de estas atribuciones tiene trascendencia, si se aprueba que la competencia que posee el consejero regional de resolver la distribución de los recursos que corresponden a la región pase al intendente. Es la sensación de que por un lado te lo doy y por abajito te lo quito.
50 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
El proyecto en análisis, en materia de atribuciones de los órganos de Gobierno regional, difiere sustancialmente de lo planteado por la comisión de Reformas Constitucionales y Legales de la Cumbre de las Regiones de 2011, y no recoge ninguna de las propuestas realizadas por esta, existiendo un grave retroceso en el ámbito de la descentralización de la administración del Estado, atendido el hecho que el órgano centralizado del Gobierno regional (intendente), se ve fortalecido y potenciado, sufriendo un severo menoscabo el Consejo Regional, órgano descentralizado, con lo cual se desnaturaliza cada vez más, el principio de participación ciudadana.
En la Cumbre sostuvimos mantener al intendente como funcionario de exclusiva confianza del presidente de la República solo en funciones de gobierno interior y reforzar las atribuciones en todo lo que eran las facultades extraordinarias en situaciones de emergencia -vivimos la absoluta invalidez del intendente en las horas del terremoto-. Pero defendemos que el CORE se convierta en el órgano de administración superior de la región, elegir directamente al presidente y dotarlo de las capacidades ejecutivas como que pueda asistir a las sesiones de la Cámara y del Senado cada vez que se discutan leyes referentes a la región, esto último surge de la correspondencia que debe darse; al igual que en las sesiones del CORE, el intendente y los parlamentarios pueden intervenir.
Hay una injusticia territorial en el número de los consejeros de las circunscripciones que se definieron en este proyecto de ley al exacerbar el factor poblacional sobre la representación del territorio, atentando contra el artículo de la Constitución de que tanto la población, como el territorio de la región, estén equitativamente representados. El sistema de las cifras repartidoras a su vez tiende a perjudicar a los partidos pequeños e incentiva el centralismo intrarregional. Proponemos reforzar el mecanismo de elección de los consejeros de base con un carácter más igualitario que proporcional en su reparto por provincia y no por circunscripción provincial. Por ejemplo, Concepción que tiene 3 circunscripciones, a 2 por base tiene 6 y por población tiene 8. Ñuble tiene una circunscripción, una provincia tiene 2, lo mismo que Biobío y Arauco y la proporcional por población 8, 4, 3 y 1. Nosotros proponemos, por ejemplo, si se tiene equidad territorial que cada provincia tenga 3 y la poblacional sigue siendo la misma, así ocurre que Concepción baja de los 14 que tenía en el actual sistema a 11 y Ñuble, Biobío y Arauco suben un consejero. Son conceptos que se dan en muchos otros países, que tienen sus representantes regionales con la representación de base que permite que el territorio
51
esté representado con cierto peso. Otra inequidad es que no puede haber pactos conformados exclusivamente por independientes, que tienen que luchar contra 14, 16, 20, 24 candidatos y pueden haber 10 independientes y no pueden hacer sinergia entre ellos.
Hay detalles como los consejeros reemplazantes -no viene indicado- lo deja a una página web para que se vean quienes son los reemplazos.
El traspaso en las competencias sigue siendo exclusividad del presidente de la República donde transferir o no una determinada no tiene plazo para pronunciarse y sin argumentar si es negativo. Solo el intendente puede proponer al CORE la solicitud de transferencia de una competencia. Además es revocable, te la doy hoy y el día de mañana, si no me gustó como se está haciendo, la echo para atrás. Cómo van a ser las transferencias de recursos tanto monetarios, personales y soportes.
Nosotros proponíamos que la dependencia directa de los Seremi y las direcciones regionales fuera del presidente del Gobierno regional. Que el traspaso en las reparticiones regionales, los ministerios, servicios públicos al Gobierno regional conservaran los niveles centrales nada más que las competencias de coordinación técnica.
En resumen, los dos proyectos de ley nos parecen más inspirados en la desconfianza hacia la capacidad de gestión autónoma en las regiones que un efectivo plan de descentralización. Conversando con algunas personas me indican que deben servirnos de mamá de lo que hay que hacer, pero eso es precisamente la gran excusa para no darnos las competencias al declararnos que no somos capaces. Piensen en la ciudad de Concepción que tiene 14 o 15 universidades, capital humano impresionante, no se trata de que no se vayan a otro lugar a trabajar, pero sí tener las mismas oportunidades de competencias de conservar los buenos talentos para las distintas unidades y reparticiones públicas o de desarrollo de la región.
La descentralización es la pieza clave para la superación de la pobreza y el desarrollo del país.
Entre los objetivos y metas de descentralización, por todos conocidos, nosotros estamos haciendo hincapié para demostrar la poca voluntad que existe en la autoridad nacional para descentralizar en hechos o elementos que son hoy de atribución del poder central. Invitar, por ejemplo, a personas de regiones como integrantes de las comisiones de trabajo de libre comercio, en el Consejo Nacional
52 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
de Innovación, en los directorios de las empresas públicas personas que tienen poder ejecutivo dentro de las regiones en los viajes presidenciales.
El otro día fuimos con nuestro presidente, rector de universidad, con una pancarta delante de la Intendencia regional de Concepción, subimos a la oficina de partes de la Intendencia donde entregamos un documento que indicaba el avance del 7% del programa de Gobierno; en el capítulo 6 vienen las propuestas de descentralización. Dolió mucho. Al día siguiente de esta presentación vino nuestro vicepresidente a reunión en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se le encaró que -en cierta medida- éramos desleales. Estamos sometidos a ser criticados por no hacer nada y de ser considerados desleales al hacerlo. Al ver las imágenes de Iván liderando el movimiento de Aysén uno se preguntaba hacia dónde iba a reventar, pero la persistencia de líderes capaces de encauzar un movimiento y aterrizarlo marcando norte y objetivos. Cuesta mucho equilibrar la fuerza de las ponencias. En fin, incluso nos ha llegado un documento de la Subdere respondiendo a las 15 medidas de lo que se está haciendo; sin comentarios.
Hay necesidad de más confianza en las regiones, hay competencia para hacer las cosas, la cotidianeidad con los problemas nos permite tener un mejor conocimiento, controlar mejor el uso de los recursos públicos, hacer el accountability de nuestras propias autoridades; un voto de confianza del país y no este efecto de mamá tutelar. Hay que descentralizar sin miedo y tenemos el temor de caer en un gatopardismo, es decir, buscar transformar cosas aparentes para nos transformarlas.
Porque todo Chile es Chile, debemos hacerlo juntos.
53
Descentralización y regionalización, problemas actuales
¿Qué es la regionalización?
Una primera aproximación es darle poder a la región, por medio de medidas de carácter político y no administrativo.
Descarto que con regionalización estemos asumiendo crear más regiones o crear Estados federales y un tema meramente administrativo. Un país, cualquiera que sea, es soberano y cuando se piensa en dar poder a subunidades, en ese contexto la soberanía se tendría que fragmentar. Cuando se habla de dar, ceder, conceder poder es dar soberanía, pero al mismo tiempo limitarla. En qué medida se limita y se cede.
En segundo lugar darle poder económico; no se trata de limitarse a transferirle recursos, sino la posibilidad de que las regiones puedan generar o recaudar los suyos y disponer de ellos. Es un acto de soberanía decidir qué puede hacer y no solo de traspaso.
En tercer lugar, es un tema legal, que contempla los puntos anteriores, pues de lo contrario es quedarse en el papel.
¿Para qué regionalizar?
1 Para potenciar el desarrollo en general de las comunidades o áreas (salmón, colonización), es decir, se hace una inversión en desarrollar
2 Para efectos de inclusión, porque necesitamos construir hospitales, educación, producción, comunicaciones, democracia
Carlos Arrué Puelma, abogado e investigador del instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)
54 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
3 Por factores geopolíticos, por razones de defensa nacional
4 Por diferencias de carácter lingüístico o cultural relevantes
5 Por razones administrativas y de ordenamiento territorial
6 Por razones intuitivas relacionadas con las anteriores, sin ser relevante lo que se quiere, sino más bien, derivado de la sensación de un poder central excesivo; poder autodeterminarse
Aterrizando en el caso de Chile, pensemos en transporte, universidades, colegios, hospitales; lo mejor está en Santiago y si observamos otros países no necesariamente están en las capitales. Esto acrecienta la sensación de regionalizar.
Detrás de nuestra forma de regionalizar, también hay una visión ideológica, una forma de entender las cosas. Cuando se plantea regionalizar hay que tener presente no solo lo que las regiones pueden recibir, sino también lo que estas pueden aportar; no solo lo que el Estado puede recibir, sino lo que él puede dar. Cuando se siente que hay una obligación de hacerlo y se convierte en una carga, entonces el sentido unitario empieza a ser cuestionado. Para poder construir una relación adecuada entre región y nación tenemos que tener el sentido de solidaridad y vinculación de lo nacional con lo regional, sentir que lo que se hace en el otro lado también me aporta a mí y que lo que yo puedo hacer también le aporta al otro; de no hacerlo se comienza a vaciar de contenido el sentido de país y de región.
En definitiva, regionalizar no es crear más regiones, sino reformular el sistema que tenemos. Una definición sería: proceso de cesión y concepción de poder político soberano expresado y ejercido de manera limitada con el objetivo de potenciar el desarrollo político, económico y social; sintetizado en un acto administrativo que armonice solidariamente los objetivos regionales con los nacionales con un sentido participativo amplio. Yo puedo ejercer mis derechos independientemente del lugar donde vivo.
No podemos entender el poder que tienen las regiones si no entendemos el poder que tiene el Estado y en consecuencia las regiones tienen que tener derechos que emanan de ese poder y esa noción está en la soberanía.
Regionalización y descentralización no son sinónimos. El problema no está en el deber ser sino en el contenido. La descentralización supone un tránsito, un camino hacia donde nosotros queremos ir. Se supone implícitamente que no hablamos solo de un lugar geográfico, sino que incluso Santiago puede ser descentralizado. El
55
poder político administrativo es asimétrico, pues si hablamos de descentralización reconocemos la existencia de un poder centralizado frente a una descentralización inexistente.
Una definición de descentralización sería una visión sobre el ejercicio del poder del Estado que otorga a las estructuras intermedias poder dotarlas de mayores competencias y facultades en los mismos ámbitos en los que actúa el Estado. La forma de llevarlo a cabo es a través de una regionalización que potencie el desarrollo político, económico y social sintetizado en un acto administrativo que armonice solidariamente los objetivos regionales con los nacionales con un sentido participativo o inclusivo amplio.
El problema principal es la Constitución de 1980 donde hay una estructura centenaria, poder centralizado, autoritario, que ha sido así por mucho tiempo. Tiene que ver con el modo de cómo se ha construido el poder político en nuestro país por parte de una elite política que ha creado una estructura que asegura la dependencia de las regiones de un centro, asegurándose el ejercicio del poder político de una forma determinada. Muchas de las cosas planteadas, difícilmente se podrían hacer en el ámbito del ordenamiento actual. Desde el punto de vista de las aspiraciones, del deber ser que se quiere desarrollar, no significa que todas sean legítimas o haya que darles lugar, sino que hay que escucharlas y tratar de construirlas en conjunto.
Para poder avanzar en modificar muchas cosas, por ejemplo una reforma municipal, elección de autoridades, plebiscitos municipales o regionales y llevar a cabo un proceso de regionalización y descentralización no puede hacer sin una reforma institucional que diera el marco normativo para ello. Es el gran desafío que debemos afrontar.
56 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Ronda de preguntas y respuestas
� Heinrich von Baer. Más allá de énfasis, semántica, cómo lograrlo. En las distintas exposiciones hay fuertes y muy importantes convergencias. Debemos preguntarnos como país si no es tiempo de transitar más activa y dirigidamente de los diagnósticos, denuncias, interrogantes a las propuestas. Todos los expositores seguro que tienen propuestas y si no se transforman en una hoja de ruta, en una carta de navegación que diferencie aquello que es posible y necesario ya de aquello que es más complejo; son medidas de corto, medio y hasta muy largo plazo, teniendo definido el puerto al que queremos llegar. Los acuerdos transversales son necesarios para no seguir “pegados” de seminario en seminario en los diagnósticos, sino avanzar a las propuestas que permiten construir acuerdos e inducir un proceso de cambio.
Si antes dije que era una bomba de tiempo, es a partir de un análisis, pero todavía estamos a tiempo de encauzar con propuestas desde la pluralidad, desde la transversalidad. Estamos en un momento muy álgido porque ya se ha desencadenado la carrera presidencial y parlamentaria. Si llegamos demasiado tarde no vamos a alcanzar a influir en esos programas. Estas reformas necesitan de cambios constitucionales y orgánicos. Cada vez que se ha tocado a la puerta del poder, en los últimos veinte años, solo se llega hasta ahí. Cuando se llegan a las votaciones en la Sala, aparece la calculadora “cortoplacista” para saber si me conviene o no me conviene, siendo un círculo vicioso que nos hace mucho daño como país.
Quiero preguntar a la Academia Parlamentaria si no es el momento y la oportunidad desde todo el proceso que vienen induciendo en los últimos meses pensar en un segundo piso que arranque de lo que se ha aportado. Reunir un grupo de trabajo, plural, transversal, calificado que tiene competencias en estos temas, expertos en el tema, constitucionalistas, derecho administrativo, académicos de universidades regionales y metropolitanas que son claramente identificados, son pocos, pero están dispersos, con el fin de construir una propuesta país con medidas estratégicas y en forma suficientemente oportuna se las hagan llegar a las diferentes candidaturas y grupos programáticos. Con la vorágine de la contingencia electoral, vamos a perder nuevamente tiempo, oportunidad y ánimo y las cosas no se van a mover ni un milímetro. Saber si hay intención, ánimo para convocar, constituir y echar a caminar una iniciativa de estas características.
57
Gonzalo Vicente. Para nosotros es un honor servir de articuladores de una comisión, o como quiera llamarse, de expertos en la materia y avanzar en dar un segundo paso para poder elaborar la propuesta. Dentro de la Academia Parlamentaria no tenemos expertos, somos articuladores de eventos y actividades.
� Solicitar que este equipo de expertos también integrara a dirigentes sociales que palpan el día a día con la gente de lo que significa el costo de tener un país centralizado e injusto, tal como lo ha dejado de manifiesto Iván Fuentes. Ha quedado de manifiesto que Chile es un país, tremendamente, injusto, muy centralizado desde el comienzo de nuestra patria y que se ha visto perjudicado a lo largo de nuestra historia. Es muy poco democrático, dificulta la participación ciudadana y no aprovecha las enormes potencialidades de nuestro territorio productivamente diverso. La sentencia de la OCDE es muy clara, para que Chile sea desarrollado tiene que ser un país descentralizado. ¿Cómo lo hacemos? Los jóvenes somos más prácticos que teóricos, tenemos la energía que nos mueve. En la teoría algunos dicen que hay que establecer mejores políticas públicas, superar la pobreza, otros que hay que generar políticas de Estado, reformas institucionales y constitucionales. En lo práctico, si no existe voluntad política; desde 1823 estamos viendo que el problema existe. Este parlamento está integrado por un 90% de regiones y aún así no hemos podido avanzar en esta materia. ¿Son las reformas políticas realmente el camino que hay que tomar para darle un poco de justicia y de consideración a las regiones o el camino es el de la reivindicación social?
Heinrich von Baer. La experiencia internacional comparada no es para copiarla, pero nos sirve para tener respuestas para nuestro caso. Dado que descentralización es traspasar poder, recursos y capacidades de tomar decisiones, al parecer que es condición humana que nadie cede gratuitamente. Entendido en términos físicos son vectores que se contraponen entre sí. Siempre ha existido una lucha de poder de por medio o una crisis social, política y económica muy profunda. En el caso de España se vio que así no podían seguir y surgió la Constitución postfranquista con toda la sapiencia de ese modelo. Colombia es también un buen modelo.
El sentido común nos hace ver que no hace falta tener otra crisis social, económica, dramática y muy profunda de lo que tenemos que hacer. Sin movilización social, sin organización electoralmente eficaz de la ciudadanía, desde la sociedad civil y desde las regiones no va a ver un cambio. El artículo “La economía política de la
58 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
descentralización” de Waissbluth menciona que si no hay un costo político electoral alto hacia quienes tienen el poder de decisión, que son los órganos constitucionales vigentes, no va a pasar nada. No basta con denunciar lo que no se ha hecho, sino que debemos organizarnos transversalmente, interregionalmente para demandar lo que el país urgentemente reclama. Debemos preguntarnos no cuánto cuesta descentralizarse, sino cuánto le cuesta al país no hacerlo.
Iván Fuentes. En el decir y hacer, teoría y práctica. Nos pasa en la educación, reclamamos por una universidad allá. El chico llega a un instituto que son teoría y después de cuatro años, hacen uno más de práctica y tratan de cumplir con un sueldo mísero que le pagan para después enfrentarse a la vida laboral. Más práctica que teoría.
Tenemos que poner en práctica cosas importantes para poder creernos, para que los chicos vayan a votar, honrar la palabra empeñada, tomamos acuerdos y los cumplimos. No ha estado pasando, lo que sucede es que me siento mejor en la calle que llegando con un documento a la intendenta o a la gobernadora. Pareciera que el árbol que nos da sombra es la protesta y vamos deteriorando. Chile tiene una posibilidad, porque todo el mundo viene con una carpeta. El mundo político, en general, debe aprovechar la oportunidad que le entregan los movimientos sociales. El poder político tiene que reaccionar porque le ha ido bien, cuando menciono que Chile tiene un cuerpo ancho es porque le ha ido bien y brazos cortos porque le va bien a algunos. Si somos apreciados en Europa, si se han ganado medallas, si la agricultura es apreciada en otra parte, la señora que saca las manzanas se siente contenta porque las ve en la televisión y dice: “las saqué yo”, que son vendidas en Japón como una joya. Pero cuando llega a casa se siente defraudada porque le cortaron la luz.
Heinrich von Baer. En la Constitución colombiana existe el voto programático, la revocación por manifiesto incumplimiento del mandato. Cualquier candidato a un cargo de elección popular tiene que comprometer su programa y la ciudadanía tiene acceso a esos compromisos que son formalmente depositados. Así se reducen los elementos de demagogia y la gente se preocupa de cumplir y de no prometer cosas demagógicas. Además de organización y de presión social y ciudadana tenemos que tener mecanismos eficaces de control sobre lo que se promete en momentos electorales.
59
Carlos Arrué. El tema de descentralización no es un tema de las regiones, es un problema de país, de la política de Estado. Por otro lado, la reforma política no es un problema de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Si nos sentimos marginados de la política o consideramos que los cambios políticos solo lo pueden hacer los partidos políticos, naturalmente, no nos vamos a identificar. Cualquier ciudadano desde la movilización, su participación en una organización, asistencia a su junta de vecinos puede participar de la actividad pública. Tenemos que romper con la forma tradicional de hacer las cosas y avanzar en puntos de encuentro en los que nos identificamos como sociedad.
� Fernando Figueroa, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Concepción. Mejor país significa una región buena para vivir con poder de decisión. La elección de nuestras autoridades regionales es idea acertada y necesaria, pero contrasta con la actual realidad política que vivimos. Hoy día, nosotros, como ciudadanos chilenos, tenemos dos caminos: la vía electoral y manifestar nuestra decisión a través del voto y el de la calle. La gente no encuentra mecanismos intermedios de participación política. Puede que nuestra Constitución política da el derecho de petición a la autoridad en términos formales y respetuosos, pero no es vinculante. Desanima mucho a participar, reflejado en la baja participación en las elecciones municipales.
Si seguimos así esto terminaría en una elección legal, pero con una representación ilegítima. ¿Podría hacerse una reforma constitucional, además de legal, de la participación ciudadana y el sistema electoral el primer paso que debemos dar? Y si así fuese, ¿por qué nuestros parlamentarios, que son nuestros representantes, no han obedecido el mandato soberano de legislar las verdaderas transformaciones regionales que nos permitan alcanzar el desarrollo que necesitamos a nivel país?
� Luis Ríos, estudiante de Derecho, Universidad de Chile. Hay algún estudio pormenorizado sobre las razones de la clase política para desconocer o no dar apoyo a las reformas estructurales necesarias.
Egon Montecinos. Lo más cercano a eso es Gabriel Salazar y Sergio Boissier. Se debe a que la elite política chilena es muy conservadora, muy desconfiada de los “criollos” que habitamos en regiones; herencia española. La figura del intendente desde la Constitución de 1833 hasta ahora, cambió el nivel de gobierno, pero para los
60 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
borbones y los habsburgos era un burócrata leal al rey y la razón de su existencia era para que los criollos no se levantaran en armas y así garantizar la unidad territorial.
Chile se ha criado y se ha formado con eso. Cualquiera de nosotros va a legislar en esta Sala y ese discurso va a aparecer en las conversaciones. Hay que garantizar la unidad nacional por la gran desconfianza que existe hacia la élite política regional. Según información de la Subdere hay alrededor de 88 municipios quebrados por mala gestión fiscal. En Chile desde el 90 hasta ahora la ejecución histórica presupuestaria de los Gobiernos regionales no alcanza el cien por ciento. Por la gran desconfianza de que si le transfieres recurso fiscal al que no sabe administrarlo puede generar –que nos aterra a todos- la crisis. Élite política conservadora, diseño institucional conservador y alta desconfianza hacia las elites locales regionales.
En 1776 el profesor Adam Smith escribe un libro del análisis económico desde el punto de vista científico. Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, la producción, la especialización y el intercambio se basan en el desarrollo de las ventajas comparativas del desarrollo de las ventajas locales de cada una de las naciones que equivale a decir en la presentación de Karina, naturaleza y causa de la riqueza de las ciudades. Totalmente asintótico con el fenómeno urbano que vivimos hoy en el que más del 70% de la población mundial vive en ciudades, fenómeno que no podemos dejar de lado en la legislación y en la organización de este fenómeno urbanizado. Si es así, cabe preguntarse si la regionalización que estamos entendiendo hoy es efectiva. Si es así también nos preguntamos si estas regiones funcionales que dan espacio, vida a las ciudades como motores del desarrollo del crecimiento de los países, donde hay ciudades con más de 10 millones de habitantes, que crecen estratosféricamente y que traspasan los límites administrativos, políticos de cada uno de los países, genera un espacio para organizarse económicamente. Si fuera organizarse administrativa y políticamente nos llevaría a incrementar el aparato público, pero si es por el lado de financiamiento podríamos generar un espacio de convergencia, unión de pueblos de desarrollo, asociación que permita una cierta flexibilidad al momento de desarrollarse localmente. En el planteamiento de Karina se ha planteado un problema, una causa y una pregunta que imagino que tiene una respuesta. Hacia dónde debe ir. Cómo plantear esta nueva estructura que hay en el fenómeno urbano a nivel mundial en el contexto de la regionalización.
Karina Retamal. En el acercamiento hacia las regiones, partí de abajo hacia arriba, interesada por el problema de gobernabilidad que presentaban las ciudades,
61
especialmente las áreas metropolitanas. Pensando posteriormente en los problemas de las ciudades intermedias me di cuenta de que en Chile no tiene cabida llevar estos dos debates de forma paralela, tenemos que hacernos cargo de los problemas de nuestras grandes ciudades –cada vez más grandes- además de hacernos cargo de los problemas del Gobierno regional, porque pensar en una nueva instancia de gobierno, como se piensa en otros países, para estas ciudades no es posible. La respuesta pasa porque los Gobiernos regionales tengan las capacidades y que reconozcan que esa problemática les es propia. En ese sentido, el tener verdaderos sistemas democráticos a nivel regional nos va a llevar, por la vía del control del proceso político por parte de los ciudadanos y por vía del reconocimiento, al logro de los mejores resultados de nuestras ciudades, un mejor rendimiento en términos de legitimidad política en sus tres dimensiones.
� Antonia. Von Baer nos ha dicho que la Región de Tarapacá se ha autoproclamado región descentralizada piloto y aunque se está publicitando, debemos decir que es una falacia, pues es imposible como tal. Existe una inyección de recursos por parte de la Subdere, pero eso no es descentralización, sino que tiene que ver con la gestión administrativa y creo que están engañando a la opinión pública. Venden algo desde el Gobierno que no es efectivo o se denomina de una manera diferente. Lo que se está haciendo en Tarapacá no es un ejemplo para el resto de las regiones.
Quiero hacer una reflexión respecto a lo que ha sostenido el profesor Montecinos, en relación a que Chile es un país democráticamente inmaduro. Si esto fuera cierto, qué sería del resto de América Latina donde existieron procesos de descentralización. Desde la recuperación de la democracia en Chile, difícilmente, se pueden pedir peras al olmo. No le podemos pedir a una democracia con unos déficits notorios que se traslade o amplíe a las regiones.
¿Por qué la descentralización constituye y es valorada como una amenaza para la clase política? No hay una respuesta para qué de la descentralización y de cómo les afecta directamente a ellos este proceso. Siguiendo lo que nos dice la teoría de estos trayectos hacia la descentralización, hay dos vías: una por arriba y otra por abajo. En Chile no ha habido, históricamente, ninguna reforma importante –nos lo dice Salazar- que haya surgido desde abajo. Los movimientos sociales mueren en el camino y no consiguen impactar al sistema político. Si desde arriba no hay voluntad y desde abajo no hay suficiente fuerza, ¿cuál puede ser la salida para todo
62 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
esto? Sostengo que hay que vencer esta cultura política centralizada que señala Boissier, como uno de los obstáculos más importantes. Creo que no es posible conciliar un proceso de centralización política con un sistema binominal como el que tenemos. Lo importante de este sistema no es el tipo de representación que se alcanza, sino los mecanismos para alcanzar ese tipo de representación; dicho de otro modo, los comportamientos que tienen los políticos dentro de las regiones; no hago una distinción tan clara entre las élites nacionales y regionales, porque la élite parlamentaria tiene arraigo en la región.
Básicamente, el temor a perder el control del representado territorial, ya que los partidos son nacionales. En Chile no hay partidos regionales, que la literatura nos muestra que son los que hacen de contrapeso en el Parlamento porque tienes fidelidades de otra naturaleza. Desde los orígenes de nuestra República es más rentable electoralmente concentrar el poder que distribuirlo, especialmente, para los partidos políticos que son los que nos gobiernan.
Soy más optimista, hay un ambiente pro descentralización más amplio que hace veinte años y que puede llevar a los candidatos presidenciales lo pongan con un poco más de convicción en sus agendas, aunque ha estado presente desde el 90. Creo que hay un ambiente y además no creo que la rebelión sea el camino además, al chileno no le gusta, lo tolera hasta un determinado tiempo, sobre todo para reformas que no son ampliamente ciudadanas. Al ciudadano, común y corriente, el tema de la descentralización no lo estimula mucho, sí a una élite regional de académicos, estudiantes, ciudadanos más ilustrados. Veo un camino de voluntarismo, de políticos más convencidos, más dispuestos, y ahí se puede meter el populismo.
� Javiera Campos, investigadora, Universidad Diego Portales. En la literatura, sobre todo ligada a EEUU se ha dicho que la descentralización no garantiza democracia, no es una medida democrática por sí sola, de hecho hay casos de Estados muy descentralizados federales con un modelo perfecto, pero autoritarios. Descentralización no trae democracia. En términos estadísticos hay unos estudios interesantes que relacionan descentralización con corrupción. Como expertos a favor de la descentralización y la regionalización, ¿cuál sería su contra argumento?
¿Qué sucede con la propuesta de regionalización democrática? ¿Sería un obstáculo el actual diseño electoral territorial que tenemos?
63
Egon Montecinos. Para la primera pregunta te recomiendo que leas otra literatura y no esa tan conservadora. Para la segunda pregunta hay distritos que coinciden con provincias y otros que los superan o son menores. Cuando hablo de revisión profunda del modelo incluye eso, pues hay un desorden distrital que no coincide con nada.
� Ilich Rivas,Universidad de Concepción. Muchos de los panelistas han propuesto una revisión profunda de la regionalización, es decir, una nueva regionalización. Pero las propuestas de Corbiobío, me han parecido no mantener el sistema actual, pero no observé algún tipo de reforma al sistema actual y estarían trabajando sobre la base del mismo modelo y veo difícil el avance. ¿Ha considerado dentro de su cumbre de las regiones o en sus estudios la posibilidad de una nueva regionalización? Las conclusiones de este seminario, ¿llegarán a los diputados?
Juan Villanueva. Se está comenzando a discutir y a conversar la ponencia de las macro regiones, una que se justifica desde una primera mirada, sin haber hecho todavía una profundización, es Maule, Biobío y Araucanía. Estas macro regiones cubren todos los quehaceres de la actividad de desarrollo de un país. Se tiene un desarrollo económico usando los puertos de las regiones, hay un desarrollo agrario trasversal a estas regiones con una venta internacional, también el tema forestal o de pesca traspasa a estas regiones. Hay unidades que se satisfacen en una macro región. Un estudio propone la generación de macrorregiones que sean complementarias entre sí, de modo de salir hacia la internacionalización potente en todas sus expresiones.
Gonzalo Vicente. Hacemos dos publicaciones de este seminario, una síntesis que suele estar en una semana y una versión completa del seminario, más a largo plazo, porque hay que hacer transcripción, corrección, edición y publicación de un cuadernillo.
� Fernando Godoy, estudiante de Derecho de la Universidad Bernardo O’higgins. Frente a lo que entendemos por soberanía y observando que en las exposiciones se ha tratado el concepto de la fragmentación de la soberanía. ¿Es viable un Estado federal en Chile? ¿Es necesario el concepto de unidad nacional frente a los intereses nacionales?
64 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Iván Fuentes. La unidad nacional es lo que necesitamos, tenemos que buscarla con todas las fuerzas de nuestro corazón. En ella hay leche y miel. Las familias unidas salen adelante, por más grande que sea la derrota. A mí se me incendió la casa en 2006 y con mi familia volvimos a pararla y estamos caminando. Energía positiva para seguir andando, unidad regional, familiar para cambiar esto. Antes del movimiento de Aysén los que estábamos movilizados soñábamos recorrer Chile y hacer por cada cuatro regiones una sesión donde presentar un plan. Con otras cuatro lo mismo, haciendo tramos con las regiones que más o menos se parecen en su trayectoria geográfica, climática y guardar carpetas para decirles a todos los aspirantes al cetro presidencial que esto es lo que quiere Chile; no queremos iluminados que nos vengan a decir, esto es lo que vamos a hacer con ustedes. Nosotros que ustedes hagan esto, de la I a la IV región esta es la tarea y así pasan a ser protagonistas las regiones. Puede parecer un sueño, pero no estamos lejos de hacerlo. Tal y como le dijimos al mundo político y capitalista, los movimientos sociales estamos conectados, somos un cuerpo no gente que grita a la deriva.
Egon Montecinos. Quiero agregar que el Federalismo significa pacto y tiene al menos cuatro requisitos: que haya pacto y que existan regiones previas al Estado- Nación, dispuestas a pactar. La fragmentación la ha generado el actual modelo, no creo que vaya a fragmentarse aún más. Chile carece al igual que en 1926 con José Miguel Infante. A juicio de los historiadores, le falló en ese entonces la cultura política federal que implica sostener un Estado federalista. Me pongo del lado conservador chileno, que son antidescentralización, ellos argumentan que Chile no tiene cultura de descentralización ni tiene “masa crítica” para administrar su territorio. Bitrán, ex ministro de Obras Públicas, en una columna escribió que quería formar una universidad de Temuco hasta la Antártica, porque en regiones –decía él- no existen capital humano y masa crítica, textual está en El Mostrador. En el norte, en el sur, la gente que tenemos proyectos Fondecyt, los posgrados acreditados en regiones, no es masa crítica para la élite, porque está anulada, pero no reaccionamos frente a eso. Por eso más descentralización, mejor regionalización, pero para sostener lo poco o nada se requiere también tener un contenedor con contenido, es decir, una región con contenido que pueda administrar ese poder y pueda pactar, de lo contrario no se sostiene el federalismo.
Carlos Arrué. No se trata en fragmentar, ceder soberanía o compartirla simultáneamente con una parte del país, no necesariamente debe encaminarse a un Estado federal. Aunque hay experiencias negativas al respecto, hay que relacionarlo
65
con la unidad nacional que, más que un concepto de carácter teórico-político ha devenido en una consigna política que termina por imponerse como una forma de gobernabilidad para reprimir una manifestación contraria al orden público. Se recurre a ella como mecanismo de supresión de una voluntad contraria al orden de cosas.
El tema tiene que ir con identidad, con aspectos socioculturales de la formación y de los procesos de socialización de los individuos y en ese contexto hay una identidad nacional que se expresa cultural, política y socialmente. La descentralización, de por sí, no tiene por qué ser democrático y el federalismo tampoco tiene por qué ser una mejor forma de desarrollo. Tenemos que poder sacudirnos de una tradición política que tiene –a mi modo de ver- un carácter autoritario y centralizado y que le permite a quienes no se sienten incluidos en el desarrollo económico, social, cultural y democrático incorporarlos. Es necesario que la sociedad tenga una cultura y una tradición que de una u otra manera desarrollen la democracia; en nuestro caso estamos en un proceso de desarrollo de eso. Relacionándolo con lo de arriba o abajo, los procesos no son nunca químicamente puros. Hay una tendencia por bajar el significado de los movimientos sociales de abajo en determinado proceso histórico. Para entregar soberanía, pasa por la confianza, por entender que esta no radica en la nación sino en el pueblo y por construir una institucionalidad que resguarde el ejercicio de ella. La Constitución de 1980 no recoge la noción de soberanía popular sino nacional y dice expresamente que la soberanía se ejerce a través de sus autoridades y por eso el mandato revocatorio en Chile solo lo puede ejercer las autoridades en representación de las personas.
� Paulo Alarcón, estudiante de geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo se entiende una descentralización de poder y territorial entendida desde la autodeterminación de los pueblos y en relación a las minorías étnicas y los pueblos originarios de Chile? Así por ejemplo en los territorios mapuches se dan índices de pobreza.
Egon Montecinos. Entre descentralización y democracia no hay correlación. Según un texto de Carlos Mascareño, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, la descentralización promueve que la democracia se fortalezca, pero no es una relación directa. Por ejemplo Uruguay era hasta hace muy poco un país centralizado con una gran valoración de la democracia. Francis Requejo, español, habla del federalismo plurinacional o multinacional.
66 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
En relación a los problemas étnicos y territoriales son resueltos en principio mejor por el federalismo, pero cuando no existe una focalización territorial de la etnia es más difícil, del federaci, Estados unitarios centralizados o descentralizados que para algunos territorios funciona como Estado federal, que vendría a ser el caso del pueblo mapuche.
67
Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional
Heinrich von Baer: Chile descentralizado y desarrollado
Comenzó su exposición señalando que existe una tensión creciente entre el Chile que tenemos y aquel país que queremos. En ese contexto enmarca su exposición, la que contiene fundamentos y propuestas para construir una política de Estado y un nuevo programa de Gobierno en descentralización y desarrollo territorial. Señala que la descentralización no es un fin, sino un medio para contribuir al desarrollo del país. Para el académico el centralismo existente en el país no da para más, y a su juicio se trata de una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, dado que la ciudadanía ya no acepta más promesas que no se cumplen, como afirma, ha venido sucediendo en los últimos años.
En el prólogo del libro “Pensando Chile desde sus Regiones” el cientista político Joan Prats señala que “Chile será descentralizado, o no será desarrollado” estableciendo, según von Baer en forma muy clara y acertada, que en gran medida el futuro de Chile dependerá de la capacidad que exista para asumir profundamente la necesidad de descentralizar el país y luego, para actuar en consecuencia. A su juicio existe en el país un enorme potencial desaprovechado, en capital humano, en innovación, en infraestructura, bloqueado en alguna forma por el centralismo existente.
El profesor von Baer señala que Chile se ha caracterizado por un muy buen resultado en el nivel macro, pero con deficiencias a nivel meso y micro. Los importantes logros, que ha mostrado el país por años en el nivel macro, han opacado una realidad con severas carencias en los niveles locales y regionales. Dice que en Chile “nos afecta la distancia”, citando a Mario Marcel, quien señaló recientemente que Chile se observa como un país extremadamente centralizado, en el que aún cuesta imaginar el desarrollo desde cada territorio, y donde todavía hay muchos temas pendientes respecto a la distribución de recursos y responsabilidades públicas hacia las regiones y municipios. “Chile tiene un Gobierno central muy fuerte, pero Gobiernos regionales y locales y una sociedad civil todavía muy débiles, sin las capacidades para desarrollar en plenitud las potencialidades de desarrollo de sus territorios, ni de contrarrestar el predominio del poder central”.
68 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Von Baer afirmó que el centralismo es doblemente negativo en un país desigual como el nuestro, porque a las desigualdades sociales se agregan las inequidades territoriales, potenciándose ambas y retroalimentándose. Hace un llamado a focalizar, con políticas públicas territorialmente diferenciadas, con énfasis en las capacidades locales y regionales, e incorporando la participación ciudadana y poniendo el centro en el ciudadano. Resalta asimismo la importancia de apropiarse de los espacios que ya existen.
Opina que la descentralización es necesaria sobre todo en el plano político, donde radica el origen de todo. Citando a Joan Prats señala que “el salto al desarrollo requerido para que Chile se instale estructuralmente entre los países avanzados del mundo, se encuentra bloqueado por un haz de desigualdades anudadas por la concentración económica, política y territorial del poder”.
¿Qué país queremos construir? En su opinión se trata de construir un país bueno para vivir. Pero que sea bueno en todo el territorio, en todas sus comunas, con una sociedad civil activa donde se integren sus aspiraciones y aportes y se abran espacios de real participación. Lo que se busca es desarrollar las potencialidades latentes en las regiones y, al mismo tiempo ayudar a frenar el deterioro de Santiago. En este sentido la descentralización no puede entenderse como un movimiento para la defensa de los intereses de las regiones frente al centro, sino como un movimiento en el que todos ganan y en el que Santiago y las regiones son aliados. El profesor von Baer caracteriza a Chile como un país deforme y asimétrico, en el que al año 2020 Santiago representará el 50% del país. Hace referencia a Michael Porter, experto internacional en estrategia competitiva, quien en un reciente seminario al mismo tiempo de alabar el manejo que Chile tuvo de la crisis económica mundial y sus resultados económicos a largo plazo, alertó respecto a la disminución de la tasa de crecimiento económico y la desigualdad en la distribución de la riqueza, señalando la importancia de impulsar la descentralización para incentivar el desarrollo económico de nuestro país.
El centralismo tiene diversas manifestaciones, con externalidades negativas que se expresan de diferentes formas, tanto en la capital como en regiones, sobre la calidad de vida y las oportunidades que se generan para todos. El futuro pasa por concebir el desarrollo de Chile como impulsado por una red de regiones-ciudades descentralizadas, crecientemente fortalecidas en sus capacidades institucionales, económicas, sociales y culturales, y financiadas, apoyadas y supervisadas a nivel
69
nacional. Haciendo alusión al diagrama de Paul Baran grafica la idea de que disponiendo de una misma cantidad de nodos, el modo como ellos se conectan e interactúan entre sí, puede haber una gran diferencia en la forma de crear, innovar, enfrentar desafíos, y, en definitiva, en la forma de crear mejores oportunidades de desarrollo. Para el caso de Chile, dada la extensión y diversidad, opina que un modelo de gestión pública descentralizado, dotado de nodos inteligentes distribuidos en red a lo largo de su territorio, pareciera ser la opción más funcional a su realidad y potencial de desarrollo. Sin embargo, afirma, lo que tenemos es un sistema tremendamente rígido y centralizado, sin interconexión ni autonomía entre sus regiones.
Por esto la propuesta no se limita solo a una propuesta de descentralización regional y municipal, sino que apunta a una idea mucho más ambiciosa al concebir a Chile de una manera diferente, pensándolo desde sus regiones, incluida la Región Metropolitana. Y esto se puede reflejar en los más diversos ámbitos. Por ejemplo en la actualidad existe una constante fuga de talentos desde las comunas hacia las capitales regionales, a Santiago y al extranjero, sin que Conicyt, a través de su política de asignación de becas, modifique tal comportamiento. Señala que diferentes manifestaciones muestran que existe interés entre los más jóvenes por radicarse en las regiones, pero la falta de oportunidades lo impide. Falta voluntad política y liderazgo para revertir esta realidad.
Todo lo anterior reafirma la necesidad de contar con una política de Estado: “Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables” (Séneca). Si no se sabe adonde se quiere llegar, se es un barco a la deriva.
Iván Fuentes: una visión desde el movimiento social regional
El dirigente de Aysén centró su mensaje en los jóvenes, y en la responsabilidad que ellos tienen frente a “un país que les pertenece, el Chile que es de ustedes, el de sus ancestros”. Ejemplificó la realidad de los jóvenes de las regiones del país a través de lo que sucede al momento de conocer los resultados obtenidos en la PSU. Un buen resultado significa alegría y preocupación al mismo tiempo. Alegría y felicidad porque la posibilidad de seguir estudios superiores abre la esperanza a un destino mejor, pero, al mismo tiempo, significa una gran tristeza en la familia al saber que ese joven que parte hacia el Centro a estudiar, probablemente no regresará a su tierra de origen.
70 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Se trata solo de una de las tantas manifestaciones de una realidad que debe cambiar, y respecto a la cual las autoridades, y en particular los parlamentarios, deben entender que vivimos en un país diverso, distinto en todas y cada una de sus regiones, y que por tanto exige una mirada diferenciada y no uniforme al momento de legislar. “En Chile tenemos un sueldo mínimo nacional, pero el kilo de manzanas no cuesta lo mismo aquí en Valparaíso que en Aysén, así como allá un kilo de pescado cuesta 800 pesos, pero acá debe costar cinco mil pesos o más”. Son realidades diferentes que tienen que ser consideradas al momento de legislar en cada tema, como es el caso de la Ley de Bosque Nativo, de la Ley de Pesca o al momento de tomar decisiones en relación al salario mínimo.
Iván Fuentes grafica lo anterior diciendo que Chile “no es cuadrado sino largo”, y en toda su extensión se reflejan variadas formas de vida. “Chile próspero, pero diverso”. Aludiendo al enorme éxodo de personas desde las regiones en busca de mejores oportunidades para sus hijos, señala la cantidad de familias que por la falta de trabajo o de centros para estudiar venden sus tierras y pertenencias, abandonando no solo bienes y cultivos, sino que al mismo tiempo se pierden sus costumbres, sus formas de vida, perdiendo todos así “un patrimonio bendito”. Señala que no hay que olvidar que el centralismo se hace realidad en gentes concretas y que mientras más centralizado se encuentre el país, mayor es la periferia.
Finalizó su intervención enfatizando la necesidad de descentralizar los centros de poder, las decisiones, las oportunidades. Los grandes proyectos no pueden seguir siendo decididos en Santiago, sin consideración alguna hacia los principales afectados; las autoridades regionales no pueden seguir siendo decididas en Santiago, con personas que no conocen la realidad sobre la que van a tomar decisiones y a quienes ni siquiera se les puede pedir rendición de cuentas porque han sido puestos allí por otros. Concluye afirmando que quienes sueñan con estos cambios, están pensando en el bien común y en su descendencia. Se trata de personas a las cuales el tema les afecta directamente y que se manifiestan pacíficamente por lo que no pueden ser considerados “insurgentes”.
71
Karina Retamal Soto: Regionalización. Desafíos Pendientes
La politóloga y académica de la USACH, Karina Retamal, presentó su perspectiva de análisis acerca de la dimensión espacial de los fenómenos sociales y políticos. Ella denomina esta perspectiva como “territorialización” y afirma que es un error despojar los fenómenos políticos y sociales de su dimensión espacial y territorial. Las implicancias del análisis espacial de la política consisten en una negación rotunda de la “desterritorialización” de las mismas, en reconocer la espacialidad de la acción política y el fin de “lo geográfico”.
La globalización y las tecnologías de información y comunicación (TIC) suponían el fin de lo geográfico y una “desterritorialización” del Estado. Sin embargo, lo local, el sentido de lugar y la identidad están recuperando su enorme importancia en la actualidad. Pero es importante definir “lo local”. Una definición un tanto burda y no operacionalizable es “lo que se encuentra bajo el nivel nacional”. Tener una noción de lo local implica ir mucho más allá de lo municipal. Implica una forma de definir ese objeto de análisis en el concepto de ciudad, ya que el mundo de hoy es un mundo de ciudades.
Las ciudades, tienen diversas escalas (son ciudades pequeñas, intermedias, metrópolis), tienen sistemas relacionales complejos y ya no se entienden de acuerdo a la dicotomía urbano versus rural. Lo más relevante para pensar la regionalización es que se pregunte ¿qué es lo que se quiere para las ciudades? ¿Qué es lo que el país quiere para sus ciudades? Con ello, es posible pensar las regiones y pensar las ciudades. El problema fundamental es que hay una disociación entre la escala de los problemas de la sociedad y las escalas de solución. Entonces, es necesario pensar ¿cuál debe ser la escala entre lo local-municipal y lo nacional? Y ¿cuáles son las características que debería tener esa escala intermedia? Al abordar la primera pregunta se permite pensar la escala intermedia que sería ideal para resolver esos problemas de manera adecuada, pensar en las capacidades que debería tener y en si acaso son las regiones el nivel intermedio adecuado. Es decir, debemos definir criterios para una escala de acción estatal a nivel intermedio. Al abordar las características que debería tener ese nivel intermedio, lo más relevante es su capacidad para adquirir legitimidad, a través de contar con una legitimidad de origen, de resultados y del proceso de toma de decisiones (transparente e inclusivo).
72 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Cuando se plantean las instituciones alternativas para este nivel intermedio la literatura ha planteado dos:
1 Institucionalidad representante del poder central. Este modelo tiene una legitimidad de origen indirecta, en tanto el Gobierno central es considerado legítimo; entrega soluciones centralizadas y es menos transparente e inclusivo
2 Gobernanza regional. Este modelo se basa en una cooperación horizontal entre Gobiernos regionales y en la formación de redes de gobernanza regional. Además, cumple con las tres fuentes de legitimidad, ya que establece una construcción democrática e inclusiva del Gobierno regional, por ello, tiene mayor legitimidad de origen; permite que las decisiones se tomen en una escala adecuada, aumentando la legitimidad por resultado y es más transparente, por lo que su proceso de toma de decisiones es más legítimo
Los desafíos pendientes para las regiones en Chile son:
1 Pensarse, definirse y responder a la pregunta ¿qué escala de gobierno requerimos?
2 Crear gobiernos regionales con significado político para los ciudadanos
3 Igualdad de oportunidades, a través de una geografía de oportunidades, que exista al interior de las ciudades y entre las regiones. Con ello, también se pueden solucionar los problemas de las ciudades metrópolis, e incentivar la construcción de ciudades intermedias que son más sustentables y que tienen una escala de política pública que coincide con los problemas de la sociedad
4 Derecho a la ciudad, el derecho regional a la ciudad y el derecho a la ciudad-región (ambas con sistemas complejos de relaciones)
5 La pregunta final que hay que responder es si esos sistemas complejos de relaciones ¿coinciden con los límites regionales actuales?
73
Egon Montecinos: ¿nueva regionalización o más descentralización?
El actual debate sobre regionalización y/o descentralización es de larga data. Desde 1851 estamos preocupados de la temática de las regiones. Este debate se acentuó en 1939 con la creación de la Corfo así como en 1967 con la creación de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan). Este debate – sembrado en nuestro historia republicana - ha padecido desde siempre una debilidad severa, la de considerar sinónimos la regionalización y la descentralización. El cientista político defiende, sin embargo, la hipótesis contraria: las estrategias de regionalización y la de descentralización apuntan en direcciones distintas.
De esta forma llega a afirmar que las regiones chilenas nunca han sido ni son hoy en día sujetos políticos. Siempre han sido objetos de intervención del Estado para diversos fines (administrativos-militares y económicos) pero nunca han elegido a sus autoridades, acto que implicaría un grado de reconocimiento político.
Hoy en día nuestros territorios desean tener este reconocimiento político. Es ahí donde todas las políticas de regionalización fallan, porque sus objetivos nunca han sido el reconocimiento de las regiones como sujetos políticos. Todas las iniciativas de regionalización son planificadas desde el centro. El problema de fondo es que hay una tradición centralista de 150 años en que no existen proyectos regionalistas concretos que respondan a la pregunta: ¿para qué regionalizar? Y falta definir qué rol cumple o debería cumplir cada nivel de gobierno. Todas las propuestas de descentralización padecían y padecen de una fuerte visión centralista.
Las consecuencias de un modelo de descentralización sin regionalización democrática son:
1 Mayor fragmentación que cohesión territorial
2 Liderazgos provinciales sin capacidad de construir proyectos políticos
3 Élites nacionales que se han tomado a las elites regionales, imposibilitando un contrapeso efectivo por parte de los liderazgos regionales
4 Los que más demandan por mayor descentralización son los territorios descontentos con el nivel nacional y con el nivel regional
Por esto, es necesario entregar el reconocimiento a esos sujetos políticos. Chile necesita un nuevo trato, un nuevo pacto regional que se base en criterios socio-políticos. Eso es una regionalización democrática. Se necesita eso, o al menos
74 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
que se revisen las regiones y los territorios inquietos, con el objetivo de construir un Estado regional que tenga un carácter político y no territorial. Mientras que la élite regionalista siga siendo pragmática y no tenga sueños, la élite política nacional va a profundizar lo que tenemos.
Centrar el debate en la elección de los Consejos Regionales (CORE) significa no abordar el tema de fondo que es la falta de poder político de las regiones y solo contribuye a profundizar el modelo desigual que tenemos actualmente. Lo mejor para Chile es profundizar la descentralización, pero en los territorios que están constituidos como sujetos políticos. Descentralizar regiones con alta fragmentación territorial es profundizar las desigualdades políticas que hoy existen, y puede dificultar el proyecto de Estado regional. Las actuales provincias deben ser los actores políticos, ya que si mediante una descentralización transferimos poder a provincias no empoderadas, lo hacemos a territorios muertos, sin participación ciudadana.
Juan Villanueva: Descentralización
Inicia su intervención señalando que Corbiobío nace en 2005 en Concepción con el objeto de abrir el debate sobre temas de regionalización y desarrollo comunitario, como la elección de los consejeros regionales, entre otros temas. Su opinión es que en general los proyectos analizados en el Parlamento provenientes del Ejecutivo no profundizan en la descentralización administrativa. No reflejan el ideario regionalista provocando en la comunidad de regiones un alto nivel de desconfianza hacia el poder gubernamental de la Capital.
A continuación, Villanueva se detiene en el proyecto de elección directa de consejeros regionales, constatando su desacuerdo puesto que fortalece el poder y las atribuciones del intendente de la región, mientras las atribuciones del Consejo Regional no guardan ningún equilibrio con el representante del Ejecutivo. Concluye Villanueva que la participación efectiva de la ciudadanía se ve disminuida a proporciones mínimas. Su propuesta es mantener las atribuciones actuales del intendente y entregar poder real al Consejo. A su juicio, las elecciones de estas autoridades debiera tener en cuenta criterios cuantitativos poblacionales y cualitativos de carácter territorial.
75
Sostiene Vilanueva que, a juicio de las regiones, el Gobierno central siente una profunda desconfianza hacia la capacidad de gestión y administración de las regiones y los proyectos de ley –como el de elección de consejeros- trasuntan esa apreciación, más que un efectivo afán descentralizador. Esta actitud podría comenzar a trabajarse, si las autoridades tomaran ciertas iniciativas o señales sencillas, pero potentes para las regiones, como por ejemplo, incluir a dirigentes regionales a los viajes presidenciales, o que las regiones pasen a formar parte del Consejo de Innovación o bien que personeros de regiones sean parte de los directorios de empresas públicas, entre otras.
Concluye advirtiendo que el avance en el cumplimiento de las promesas contenidas en el programa de Gobierno ha sido lento, así como enfatizando que en las regiones existe competencia y capacidad para gestionar soluciones a sus problemas a través de decisiones políticas y presupuestarias eficientes y con conocimiento cabal y concreto de su realidad local.
Carlos Arrué: regionalización y descentralización, problemas actuales
Parte señalando que la regionalización significa entregar poder a las regiones. Poder político, económico y legal o administrativo. Las razones para un proceso de estas características radican, según Arrué, en la necesidad de potenciar el desarrollo productivo local, o bien fortalecer procesos de inclusión (educación, democracia, comunicación). También existen razones de carácter geopolítico para regionalizar, o debido a diferencias socioculturales relevantes o por necesidades administrativas y de ordenamiento territorial.
Cualquiera sea la razón o necesidad del poder central, resulta imprescindible alcanzar los más altos niveles de sintonía entre un sentido de país y un sentido de región, entre lo nacional y lo local. A su juicio, la regionalización no pasa por crear más regiones, sino reformular el sistema actual. La descentralización, por su parte, sostiene Arrué, es una dirección, es un “hacia donde”, como proyecto de desarrollo y de autonomía, pero no supeditado a lo estrictamente geográfico. No es un problema con Santiago, señala Arrué, sino con el poder y su distribución, que en su ejercicio actual es asimétrico entre la administración central y sus interlocutores regionales.
76 “REGIONALIZACIÓN: Desafíos pendientes”
Para el abogado del ICAL, es poco lo que se puede avanzar hoy en día, puesto que es necesaria una reforma a las instituciones y a la propia constitución que sustenta una construcción del poder que asegura su ejercicio centralizado. Los desafíos como el de la descentralización y regionalización requieren reformas estructurales mayores.
Finalmente, en la ronda de comentarios y preguntas, el académico Heinrich von Baer señaló que a su juicio la solidez de las intervenciones y propuestas realizadas en el seminario deberían traducirse en la conformación de un equipo multidisciplinario y representativo que prepare a corto plazo un cuerpo de propuestas que den paso de los diagnósticos a las soluciones. Gonzalo Vicente, director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se comprometió a articular un equipo de esas características.
Conclusiones
Resulta fundamental para la Cámara de Diputados, y para el Parlamento en su conjunto, fortalecer los vínculos con la sociedad y hacerse cargo de las problemáticas urgentes del desarrollo del país. Uno de los temas relevantes y que en este seminario organizado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados se ha profundizado, es el de la regionalización del país, así como las demandas de sus ciudadanos, de sus organizaciones sociales y sus intelectuales y dirigentes locales por abrir el debate respecto al centralismo metropolitano y el proceso de desarrollo local. La administración política del territorio requiere de reflexión y espacios de análisis y encuentro de manera de vincular autonomía, desarrollo y recursos, en un marco de un Estado unitario como el nuestro, pero con realidades diferentes, historias de encuentro y conflicto, así como subjetividades y perspectivas locales muy diferentes a la que tienen el poder central.
Es muy importante, y este seminario lo ha evidenciado, el alto nivel de discusión y propuestas provenientes del ámbito social y académico de todo el país, como también lo han demostrado los jóvenes y profesores que participaron en el concurso de ensayos organizado por la Academia Parlamentaria. Es una enorme responsabilidad la que enfrentan las autoridades del país y, particularmente, los parlamentarios, para acoger estas demandas y propuestas, desde una mirada de Estado y desde la mirada regional y local también, a la cual, diputados y senadores se deben como representantes de sus ciudadanos electores.