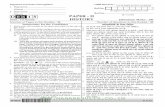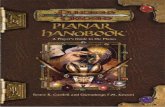D´Amico, D. (Primavera-Verano 2007-2008). Democracia participativa en asociaciones vecinales y...
Transcript of D´Amico, D. (Primavera-Verano 2007-2008). Democracia participativa en asociaciones vecinales y...
Democracia participativa en asociaciones vecinales y vecinos de la ciudad de
Córdoba, Argentina: ventajas y desafíos pendientes1.
Alumna: D´AMICO, Desirée A2.
RESUMEN
En los últimos años la participación ciudadana se ha instalado como una categoría
importante en los distintos debates académicos y en la gestión pública. En este sentido, no
es extraño que la participación aparezca como un elemento positivo en sí mismo, tanto para
los ciudadanos –aparentemente ansiosos por participar en el sistema- cuanto para los
propios decisores políticos quienes muchas veces la entienden como una forma de
legitimación de las propias políticas públicas y pilar de los sistemas democráticos.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es problematizar las representaciones
existentes sobre la democracia y participación entre distintos agentes sociales, en este caso
el Estado municipal, dirigentes de Centros Vecinales y personas sin experiencia
participativa, que nos permita complejizar los supuestos existentes sobre los conceptos
señalados y sus implicancias en términos prácticos.
Entendemos que de-construir las distintas concepciones existentes sobre ambos conceptos
puede favorecer una mayor comprensión sobre las distintas vertientes que emergen de los
mismos, y las distintas consecuencias que esto puede generar según donde se focalice el
eje de la interpretación.
1 Trabajo evaluativo presentado en el marco del Doctorado Política y Gobierno en la materia“Representación y Calidad de la Democracia”. Dictado a cargo de la Dra. María Antonia Martínez. 2 Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Católica de Córdoba. Jefede trabajos prácticos de la materia Metodología III. Universidad Católica de Córdoba. Doctorando enPolítica y Gobierno. Universidad Católica de Córdoba-Instituto Universitario de Investigación Ortega yGasset. Becaria de CONICET. (Tipo II). [email protected]
1
ABSTRACT
Lately participation has become an important concept in academics debates and in public
management. In this sense, it isn’t strange that participation appears like a positive resource
for citizens –that seem to be anxious to participate- and for officials that mostly understand
participation like an instrument to legitimize public policies and as a democratic foundation.
In this context the main goal of this paper is to question democracy and participation notion
between local government, neighbors centre and people without participant experience.
We understand that de-construct different perspectives about this concepts can favor a wide
comprehension of points of view that emerge from the same concepts and their several
consequences.
INTRODUCCIÓN.
En los últimos tiempos, existe cierta preocupación frente a las limitaciones experimentadas
por el orden político democrático implementado desde fines de la segunda guerra mundial
(Vargas Machuca, 2003) La crisis de representación político partidaria, la insatisfacción en
cuanto a la eficiencia de las gestiones para dar respuesta a las distintas demandas
ciudadanas, así como las denuncias sobre la existencia de una ciudadanía poco
participativa o de “baja intensidad” (O´Donell, Citado por Vargas Machuca, 2003) que
convive -casi de modo natural- con fuertes tendencias delegativas de poder, han llevado a
renovar los clásicos debates sobre la democracia representativa versus las formas
participativas de gobierno que preocuparon a los teóricos de la ciencia política desde los
primeros tiempos.
En este sentido, no es extraño que las corrientes participativas se hayan reinstalado en los
debates teóricos como una alternativa fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de
una ciudadanía virtuosa, comprometida y rigurosa en el control de la realidad socio-política
2
actual. Si tomamos concretamente por caso las corrientes de la democracia participativa en
su versión contemporánea, se entiende que la participación ciudadana debe comprenderse
como un eje central en cualquier gobierno que se precie democrático, pues la participación
conlleva múltiples fortalezas tales como la promoción de una ciudadanía más informada, la
capacidad de lograr una mayor incidencia en la toma de decisiones, la ampliación de
espacios políticos, etc., achicando la brecha de la ecuación entre gobernantes-gobernados.
(Máiz, 2006) De allí que se plantee el necesario estímulo por parte del Estado de la
participación, como un elemento valioso en sí mismo.
Si a estos planteos los trasladamos al caso de los municipios, esta discusión no es
totalmente novedosa en la medida en que esta instancia tradicionalmente ha sido un
espacio cuasi-natural de articulación entre los representantes gubernamentales y la
ciudadanía, es decir, un recinto apto para la participación vecinal. (Brügge y Mooney, 1998)
De esta manera, en algunos casos encontramos un temprano reconocimiento hacia distintas
formas de participación ciudadana, como es el caso de las asociaciones vecinales, que
encuentran sus orígenes hacia fines de S.XIX durante los primeros tiempos de consolidación
del Estado-nación en Argentina.
Cabe destacar que, aunque las primeras iniciativas se corresponden con sociedades de
fomento que se constituyen para estimular o consolidar los espacios barriales o satisfacer
necesidades puntuales de los vecinos, con el tiempo, se valoran y estructuran en base a
principios democráticos. (López, 2003) De acuerdo a distintos especialistas de las ciencias
sociales, los Centros Vecinales “se constituyen como germen del sistema democrático que
se exterioriza en la concreta participación de los vecinos en los problemas de sus barrios.
Por eso, los convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución de la
Provincia de Córdoba de 1987, han querido darle un reconocimiento expreso a estas
asociaciones vecinales, estableciendo como obligatoria su incorporación en los textos de las
futuras cargas orgánicas municipales, en el art. 183 inc. 5 de la Constitución provincial
imponiéndole la condición de tener una organización democrática bajo la forma
3
representativa y republicana de gobierno, con la participación concreta en la gestión
municipal”. (Brügge y Mooney , 1998: 396)
Si a esta incorporación la analizamos a la luz del creciente desarrollo de las organizaciones
sociales o del tercer sector, estos cambios podrían interpretarse como un signo de
progresiva democratización de los estados. Si bien, en gran medida esto es válido, la
persistencia de la crisis de representación política que convive con una ciudadanía de baja
intensidad, así como la utilización por parte de la ciudadanía de canales participativos
alternativos a los Centros Vecinales, o la participación circunscripta muchas veces sólo a
canales representativos –en otros casos-, nos lleva a preguntarnos si existen
representaciones sociales semejantes sobre la participación y democracia entre los agentes
involucrados.
Hecha esta reflexión estimamos necesario realizarnos al menos tres preguntas:
a) cuál es la interpretación que el Estado municipal realiza sobre la democracia y la
participación vecinal y cómo esto se manifiesta en la normativa que regula estas
instituciones;
b) cuál es el sentido que le otorgan a la democracia y a la participación los miembros de los
Centros Vecinales;
c) cuál son las representaciones sobre la participación y democracia por parte de aquellos
ciudadanos que no participan de estas instancias vecinales.
Para indagar la primera relación, en el trabajo propuesto se pretende focalizar la atención
sobre la interpretación que manifiesta la Municipalidad de Córdoba sobre la participación y
democracia en los Centros Vecinales de nuestra ciudad. En este sentido, realizaremos un
análisis de contenido de la ordenanza Nº10.713 que regula los Centros Vecinales. En cuanto
a los otros dos interrogantes, presentamos un análisis de contenido de entrevistas en
profundidad realizadas a dirigentes vecinales y vecinos que no participan de estas instancias
asociativas.
Hecha esta aproximación, el propósito de este trabajo será comprender algunas ventajas y
limitaciones de la democracia participativa, analizadas a través de las representaciones
4
existentes por parte del Estado y de la propia ciudadanía implicada directa o indirectamente
en estas asociaciones de la ciudad de Córdoba en Argentina. Cabe aclarar que aunque no
pretendemos lograr una generalización exhaustiva sobre las ventajas y limitaciones de la
democracia participativa, entendemos que este abordaje puede servirnos para complejizar
los diversos puntos de vista existentes sobre esta temática y sus implicancias en términos
prácticos para la activación de una ciudadanía más participativa y de calidad.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las ventajas y limitaciones de los modelos teóricos que propugnan una democracia
participativa, desde una perspectiva contemporánea, a partir del análisis de las
representaciones que el Estado municipal, los ciudadanos y los miembros de las
asociaciones vecinales tienen sobre la participación y sus implicancias en términos
democráticos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los presupuestos teóricos centrales de las corrientes teóricas de la
democracia participativa contemporánea.
Identificar la perspectiva estatal predominante sobre el concepto de democracia y
participación que orienta y estructura la ordenanza que regula los Centros Vecinales
de la Ciudad de Córdoba.
Comprender el sentido que los vecinos que participan de los Centros Vecinales de la
ciudad de Córdoba le otorgan a la participación y democracia.
Comprender el sentido que los vecinos de la ciudad de Córdoba que no participan de
los Centros Vecinales le otorgan a los conceptos de participación y de democracia.
5
Analizar el tipo de relación existente entre las representaciones de los distintos
agentes-objeto de estudio entre sí y compararlos con los presupuestos teóricos
abordados por las corrientes de la democracia participativa.
Debates teóricos en torno a la democracia participativa contemporánea desde la
Nueva Izquierda.
Al abordar los debates teóricos sobre la democracia y participación indefectiblemente
podemos identificar una diversidad de corrientes teóricas y autores que se han ocupado de
esta temática. En líneas generales, aunque la democracia y participación puede decirse que
están intrínsecamente vinculadas3, a lo largo de la historia, “las aguas” se han dividido en
una dicotomía entre los autores de la democracia representativa y participativa.
Si bien la democracia representativa ha primado hasta nuestros días, siendo que la
perspectiva participativa quedó relegada a un segundo plano identificada con los planteos
de la democracia antigua y algunas variantes modernas; la crisis del Estado de bienestar
reavivó los debates vinculados a la democracia participativa que nos interpelan hasta la
actualidad.
Específicamente, los planteos teóricos de la democracia participativa contemporánea4,
surgen a los fines de dar respuestas tentativas a la crisis que sobrevino tras el período de
3 Si entendemos a la representación como una acción participativa en la que los individuos delegan poder a los representantes, quienes van a ejercerlo en su nombre, también
hacemos referencia a una forma de participación. De allí que entendamos que ambos conceptos se encuentran íntimamente vinculados.
4 Aclaración: cabe mencionar que aunque reconocemos los orígenes de la democracia participativa desde la antigüedad, a los fines de este trabajo, compartiremos el criterio
utilizado por David Held (2002) quien al hablar de democracia participativa hace referencia a la corriente contemporánea vinculada a la Nueva Izquierda. Sin embargo, no por
ello desconocemos la existencia de otros planteos vinculados al neo-republicanismo, comunitaristas, entre otras corrientes, que también aportan otros ejes de reflexión, directa
o indirectamente, sobre la temática sugerida.
6
aparente orden y bienestar de la segunda posguerra5, siendo sus representantes principales
Carole Pateman y C.B Macpherson.
En el marco de las múltiples y atípicas protestas sociales que se desarrollaron durante el
año 1968 a nivel mundial, los autores de la Nueva Izquierda comienzan a replantear los
conceptos tradicionales de la democracia liberal. Concretamente, Carole Pateman (Citada
por Held, 2002) se preguntó si los presupuestos de libertad e igualdad de los individuos, en
la práctica eran reales. Según la autora, aunque el reconocimiento de derechos formales es
importante, se presenta aún más relevante que encuentren un ejercicio efectivo en el Estado
y la sociedad civil. En contraste, las prácticas parecían contradecir estos principios, siendo
que la mayor parte de los ciudadanos veían limitada sus posibilidades de incidencia en la
vida política y social.
Tomando en cierta medida las argumentaciones marxistas y neopluralistas previas, señala
que el Estado se encuentra inmerso en una serie de contradicciones y parcialidades
favorables en la reproducción de las desigualdades sociales. Frente a este contexto, el
control democrático y la intervención del Estado en este tema se hacen evidentes. Para
lograrlo, el Estado debe promover la democratización de distintos ámbitos sociales a partir
de la participación e involucramiento ciudadano en las cuestiones políticas.
5 A los fines de vislumbrar el contexto de producción en que escriben ambos autores, creemos necesario hacer una breve referencia previa a la situación socio-política de esas
épocas.
Si retomamos el planteo de David Held (2002) según el autor, la década y media posterior a la Segunda Guerra Mundial fue vivida como un momento de especial optimismo
frente al crecimiento económico y los progresivos niveles de movilidad social. El relativo buen funcionamiento que por el momento presentaba el mercado y el Estado de corte
intervencionista, independientemente del tipo de ideología, reforzó las representaciones favorables hacia la democracia representativa y sus instituciones. Como consecuencia,
esta situación llevó a los autores enmarcados dentro del pluralismo clásico a hablar del “fin de las ideologías”. Es decir, Lipset (citado por Held, 2002) –principal representante
de esta postura- entendía que las cuestiones ideológicas que tradicionalmente habían dividido a la izquierda y la derecha de a poco se iban diluyendo y transformando en
decisiones sobre un mayor o menor intervencionismo o planificación económica, de manera independiente al tipo de partido.
Paralelamente, en una línea un tanto crítica para la época, Marcuse (citado por Held, 2002) denunciaba el peligro de una “sociedad unidimensional”. Según este autor, el
desarrollo de los medios de producción, los cambios en la ciencia y la tecnología, la creciente concentración del capital y burocratización en manos privadas, así como auge de
los medios de comunicación, traería como consecuencia una creciente despolitización de las cuestiones políticas y morales de la vida pública. En reemplazo se asistía a la
asunción de una “razón instrumental” sustentada en una “falsa conciencia” que llevaba a formas adaptativas y pasivas de comportamiento político.
Si bien, la década del sesenta y setenta puso en evidencia el error en que habían incurrido este tipo de planteos, el segundo argumento introdujo ciertos fundamentos que
guiarán las exposiciones posteriores.
A los fines de introducirnos en los aportes de los teóricos de la democracia participativa, cabe destacar que estos surgen como producto de la crisis desatada hacia la década
del sesenta cuyo punto principal de quiebre lo encontramos en el suceso conocido como “Mayo Francés”.
La crisis socio-económica generó una serie de cuestionamientos hacia el sistema de bienestar que afectó incluso las instituciones políticas partidarias y representativas
tradicionales. Con el objeto de dar una respuesta emergieron dos planteos centrales tales como: las explicaciones del “gobierno sobrecargado”, identificadas con la Nueva
Derecha y las de la “crisis de la legitimidad” enmarcadas en los teóricos de la Nueva Izquierda.
Sin ánimos de ahondar sobre las críticas de estos planteos, aunque conscientes de la importancia de brindar este marco analítico introductorio, llegamos a las teorías de la
Nueva Derecha y de la Nueva Izquierda. Influidos por el diagnóstico que cada corriente tenía de la realidad, en el primer caso se manifestó la necesidad de reducir el aparato
estatal a favor del libre mercado y del privilegio de las libertades individuales como marco para fortalecer la democracia. Por el contrario, la Nueva Izquierda, introdujo la
participación como principal variable de análisis que trabajaremos de aquí en adelante.
7
En este sentido, Pateman (1970) recupera la noción de ciudadanía política, propia de los
planteos de Rousseau o John Stuart Mill según quienes la participación activa de los
ciudadanos era un componente fundamental e intrínseco al concepto. Entre las razones que
justifican esta revisión, entiende que la participación tiene un amplio fundamento educativo,
siendo importante para dimensionar el impacto de las decisiones políticas en sus propias
vidas, tomar decisiones cuando así se los requiera, promover una preocupación por los
temas colectivos, estimular una ciudadanía activa y sabia, entre otras cuestiones, lo que nos
recuerda indirectamente la importancia del desarrollo y ejercicio de las clásicas virtudes
ciudadanas. Asimismo, cree que si las personas encuentran oportunidades para la
participación política disminuirá la sensación de falta de eficacia política y apatía que
encuentra correlación con un status socioeconómico bajo. Sin embargo, para que se dé este
efecto, es necesaria la democratización del sistema en todas sus áreas, inclusive en la
industria, superando los tradicionales ámbitos gubernamentales.
Para operativizar estas cuestiones, y a diferencia de los planteos más radicales como el de
Rousseau, quien propugnaba una democracia participativa directa, la autora reconoce la
necesidad de complementar el sistema democrático representativo. Específicamente
entiende que es vital articular las distintas esferas socio-políticas, acercando y permitiendo
una mayor accesibilidad hacia el parlamento, la burocracia estatal, los partidos y las distintas
instituciones representativas. Esto debe acompañarse con una mayor equidad en la
participación cuanto influencia en la toma de decisiones. En este marco, las instancias
locales se resaltan también como un lugar óptimo en el que puede lograrse alcanzarse el
objetivo de una mayor autodeterminación y control sobre la vida cotidiana. (Held, 2002)
En segundo lugar, cabe mencionar otro de los representantes principales de esta corriente
como lo es Macpherson (citado por Ruiz, 1984). Este último autor, a diferencia de Pateman,
presenta una postura un poco más radical con relación a la importancia de la participación y
su relevancia en términos ciudadanos. A partir del análisis que realiza en su libro “La Teoría
del Individualismo Posesivo” parte de la preocupación del liberalismo por el valor de la
libertad. Según el liberalismo, la libertad se genera cuando el hombre no depende de la
8
voluntad de los demás o acepta voluntariamente algún tipo de dependencia por una
situación de conveniencia de sus propios intereses. En este sentido, la libertad del hombre –
en última instancia- reside en su capacidad de ser propietario de su propia persona. Ahora
bien, cómo se justifica la situación de dependencia en que muchas veces se incurre a través
de las relaciones laborales. Según Macpherson, (citado por Ruiz, 1984) desde John Locke el
liberalismo se concentró en brindar una visión del ser humano como plenamente libre. Este
pensador entendió que, aún en condiciones desiguales de trabajo, el ser humano es libre
debido a que el individuo es, en última instancia, propietario de sus capacidades en un
mercado en competencia. De allí que la intervención del Estado sólo debe circunscribirse a
derechos y obligaciones que respeten la libertad de los demás y la seguridad, como es el
caso de Hobbes.
Si bien esta justificación fue razonable durante un tiempo, esto comienza a cambiar frente a
la ampliación ilimitada de deseos generada por el propio capitalismo, las diferencias
existentes entre los poseedores o no de los medios de producción y el surgimiento de otras
formas de asociación, no previstas inicialmente por la teoría. En consecuencia, este planteo
le lleva a afirmar que la democracia no puede suponer la simple autorización de gobiernos a
través de la competencia de élites, en la que los ciudadanos cumplen un papel pasivo de
consumidores y apropiadores como lo postulaba Schumpeter.
Tomando algunos aportes de John Stuart Mill que refieren al hombre ya no como “un
apropiador y consumidor infinito o un maximizador de utilidades” (Stuart Mill, citado por Ruiz,
1984:71), parte de un ciudadano activo que debe ser juzgado por sus potencialidades
humanas.
Según Macpherson, la democracia debe favorecer el autodesarrollo de las potencialidades
de las personas. Para lograr el cambio, cree que es necesario la inexistencia del “poder
extractivo” de la sociedad, es decir el dominio de unas personas sobre otras en base a la
apropiación y el consumo. Asimismo, estima que la participación debe entenderse como un
elemento valioso en sí mismo, debido a sus “funciones educativas y liberadoras” (Ruiz,
1984:76) en la gestión de las necesidades colectivas.
9
Ahora bien, la pregunta que se realiza el autor es cómo alcanzar en la práctica estos
supuestos. Aunque es consciente de las dificultades para alcanzar estos principios, cree que
las contradicciones mismas del sistema en cuanto a la capacidad para satisfacer las
necesidades de consumo y las potencialidades para producir crecimiento e igualdad, los
problemas ecológicos y de la calidad de vida en general y la creciente conciencia sobre las
consecuencias de la apatía política y las limitaciones de las formas tradicionales de acción
colectiva pueden ser elementos que favorezcan la reducción de los supuestos “extractivos”.
(Macpherson, 1994)
En cuanto al modelo para alcanzar la democracia participativa, sostiene que puede lograrse
a través de un sistema piramidal de democracia directa en las bases, por ejemplo fábricas y
vecindarios, y con un sistema de delegación –es decir representación- en los niveles
superiores. “Así se empezaría con una democracia directa al nivel del barrio o de la fábrica,
con debates totalmente directos, decisión por consenso o mayoría, y elección de delegados
que formarían un consejo al nivel más amplio inmediato, como por ejemplo el distrito de una
ciudad o toda una ciudad pequeña. (…) Y así sucesivamente hasta el nivel más alto, que
sería un consejo nacional para los asuntos de gran importancia y consejos locales y
regionales para los asuntos de importancia no nacional.” (Macpherson, 1994:130-131)
Igualmente, sostiene que los encargados de cada nivel deberían ser responsables con
quienes los eligieron desde abajo, con posibilidades de reelección o revocación de mandato.
Si bien reconoce que este sistema puede encontrar al menos tres limitaciones derivados de
la apatía política o falta de responsabilidad efectiva con los niveles inferiores, centra casi de
manera causal la importancia de la eliminación paulatina de las desigualdades de clases y la
necesidad de dotar de un carácter ético a la democracia, lo que muchas veces le lleva a
caer en un círculo vicioso.
Expuestos brevemente algunos planteos representativos de los teóricos de la democracia
participativa contemporánea, estimamos que estamos en condiciones de derivar las
categorías analíticas que guiarán nuestros análisis e indagaciones, las cuales exponemos a
continuación:
10
Categorías analíticas principales de la democracia participativa interpretadas bajo la
perspectiva teórica de la Nueva Izquierda
PARTICIPACIÓN.
Sentido que se le otorga al concepto de participación.
o Uno de los sentidos de la participación, es de tipo instrumental orientado a
disminuir la sensación de falta de eficacia política y apatía.
o La participación es considerada un elemento valioso por sí mismo debido a sus
bondades educativas y liberadoras.
Virtudes que debe promover la participación.
oLa participación debe permitir la autodeterminación y control sobre las propias vidas.
Al mismo tiempo, es importante para dimensionar el impacto de las decisiones políticas
en sus propias vidas, tomar decisiones cuando así se los requiera, promover una
preocupación por los temas colectivos, estimular una ciudadanía activa y sabia.
Instancias contempladas explícitamente para la participación.
o La participación debe contemplarse inclusive en la toma de decisiones.
Papel del Estado en la promoción de la participación.
o El Estado debe promover la democratización de distintos ámbitos sociales a partir
de la participación e involucramiento ciudadano en las cuestiones políticas.
DEMOCRACIA.
Sentido que se le otorga al concepto de democracia.
o La democracia y la participación van de la mano.
Valores que debe promover la democracia.
o Una verdadera libertad pero en base a condiciones de igualdad que eviten la
dependencia.
Concepción de ciudadanía.
11
o Parte de un ciudadano activo que debe ser juzgado por sus potencialidades
humanas.
Instituciones principales para el funcionamiento democrático.
o Plantean un sistema de democracia directa en las bases –vecindarios, fábricas,
etc.- con un sistema de delegación en los niveles superiores.
La democracia y la participación en la normativa que regula los Centros Vecinales.
Ordenanza Nº 10.713 y su Decreto Reglamentario Nº 2653/04
En las sociedades actuales contemporáneas es indudable la dificultad que tendría un
sistema de democracia directa. A pesar de todo, la novedad reside en la reciente re-
incorporación que los estados han realizado de la participación ciudadana tras la
recuperación de los sistemas democráticos. Si bien los Centros Vecinales no representan
instituciones totalmente novedosas, en la medida en que funcionaron incluso en períodos no
democráticos, sí parece interesante revisar el sentido que se les otorga en los sistemas
socio-políticos actuales.
Al analizar la ordenanza que regula los Centros Vecinales, en reiteradas oportunidades se
plantea el reconocimiento de la participación ciudadana como un elemento constitutivo del
nuevo paradigma de gestión municipal instalado en los últimos años. Dicha importancia se
hace evidente frente a la institucionalización de una serie de áreas municipales encargadas
de promover y regular la participación vecinal, tales como la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y la Dirección de Asuntos Vecinales, los Centros de Participación Comunal y las
Juntas de Participación Vecinal.
Si bien estas áreas pueden interpretarse como un signo de creciente incorporación de la
participación a las distintas áreas administrativas, parece relevante indagar el sentido que
adquiere la participación en la normativa municipal y las funciones que estas áreas vienen a
cumplir en el marco de los Centros Vecinales.
12
En principio, en su artículo número 1, la ordenanza municipal reconoce a los Centros
Vecinales como “asociaciones de vecinos sin fines de lucro, con participación en la gestión6
municipal, representativas de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción, constituidos
para la satisfacción de necesidades comunes y el mejoramiento de la calidad de vida, sobre
la base de principios de participación democrática, colaboración mutua y solidaridad vecinal”
Al analizar este primer artículo, podemos interpretar algunos ejes centrales que guían el
espíritu del resto de la ordenanza como es que la participación adquiere un carácter
complementario a las instancias representativas, reproduciendo esta lógica en el espacio
barrial con los vecinos, como representantes locales. De aquí también se interpreta que la
participación se reconoce en un sentido amplio que trasciende aparentemente la
participación consultiva u opinativa en ciertas materias vecinales, ya que se señala el interés
por la participación inclusive en la gestión de las necesidades y problemáticas vecinales.
Entre sus funciones se detallan y numeran dieciocho apartados, los cuales pueden
agruparse en al menos seis grandes categorías analíticas como son: a) la función de
mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo local b) la promoción de la participación
cívica, democrática y solidaria c) el ser canales de articulación con la municipalidad d) la
autogestión de problemas vecinales e) la función que refiere a estimular la formación cívica
y, f) finalmente el control de los servicios públicos municipales.
En principio, si analizamos el orden en que los apartados han sido formulados, como
primera reflexión podríamos derivar la importancia atribuida al mejoramiento de la calidad de
vida local, en cuanto a la gestión y resolución de problemáticas barriales (aparentemente
diferenciada de la participación como parte del concepto calidad de vida) y en un lugar
subsidiario, aunque no por ello menos importante, la participación ciudadana.
Esta reflexión sobre la importancia otorgada a la primer función, aunque no es nuestro
objeto directo de estudio, se manifiesta de manera explícita en distintas partes de la
ordenanza, en la que se detalla una serie de actividades que la Municipalidad autoriza e
intenta favorecer en la actuación de los Centros Vecinales para el mejoramiento de la
6 De aquí en adelante la cursiva es propia.
13
calidad de vida barrial, enunciadas en los distintos incisos del artículo 3, tales como: la
posibilidad de “Convenir acciones con el gobierno municipal, y participar de su gestión
mediante la presentación de peticiones, inquietudes y sugerencias”(inc. 3) “Colaborar y
participar activamente en los procesos de planificación, desconcentración y
descentralización municipal.”(inc.4) “Difundir las normas municipales” (inc.5) “Impulsar e
intervenir en programas asistenciales, culturales y de capacitación de los vecinos” (inc.7)
“Participar, a requerimiento del Departamento Ejecutivo Municipal, en la elaboración y
realización de programas de progreso para el barrio” (inc.12) “Participar en la administración
y realización de obras que se hagan por contribución por mejoras de vecinos frentistas
mediante los mecanismos legales previstos” (inc.14) “Participar en el control de servicios
públicos municipales de su jurisdicción a requerimiento de la autoridad municipal” (inc.15)
“Ceder las instalaciones del Centro Vecinal al Municipio para la ejecución de programas de
interés vecinal, previa firma de convenio a tal efecto” (inc.17) , entre otras cuestiones; lo que
nos da una pauta sobre los intereses centrales subyacentes del Estado que pueden estar
presentes al promover la participación.
Concretamente, estas funciones expresan con claridad el paradigma instalado en los últimos
años desde la década del noventa en el que, frente a la reducción del aparato del Estado
benefactor y las limitaciones del nuevo modelo, comienza a revalorizarse la participación en
un sentido instrumental para lograr satisfacer las necesidades que no puede cubrir ni el
mercado ni el Estado.
En línea con este planteo, Nuria Cunill (1991) hace unos años ya señalaba cómo en las
últimas décadas el concepto de participación ciudadana se legitimó para finalidades
diversas. Mientras que en algunos casos extremos –como en el gobierno dictatorial
pinochetista- la participación ciudadana fue sinónimo de “despublificación” (CUNILL,
1991:14) esto es, la sociedad civil pasó a desempeñar aquellos roles que antes cumplía el
Estado, transformándose en una “herramienta de gestión” y sustituto de la participación
política por canales partidarios. Por otra parte, en contextos democráticos la misma se
14
contempló como instancia fundamental para el desarrollo económico y profundización
democrática.
De esta manera, y teniendo en cuenta la flexibilidad que el concepto de participación puede
adoptar tanto en cuanto a su posibilidad de justificar contextos democráticos como
dictatoriales, a continuación profundizaremos el análisis sobre el sentido que aquí se le
otorga a la participación y su relación o no con la democracia.
Para empezar nos parece importante preguntarnos si en la ordenanza prima un enfoque
esencialista, es decir que refiere a la participación desde sus cualidades intrínsecas, o más
bien una mirada constructivista, esto es una visión sobre la participación como una
construcción social sujeta a adoptar múltiples “direccionalidades”.
Para inferir esta cuestión, creemos interesante analizar los principios que se espera
caractericen los Centros Vecinales como son:
a) La solidaridad y colaboración mutua: “Los Centros Vecinales son asociaciones (…)
constituidos (…) sobre la base de principios de participación democrática, colaboración
mutua y solidaridad vecinal” (Art.1).
b) La representatividad: “Los Centros Vecinales son asociaciones de vecinos sin fines de
lucro (…) representativas del barrio o sector de su jurisdicción” (Art.1) Por lo tanto, “(la)
Municipalidad de Córdoba reconoce, garantiza y promueve la formación y funcionamiento
representativo (…) de los Centros Vecinales ”(Art.2) En esta dirección, “(la) Dirección de
Asuntos Vecinales, controlará y fiscalizará el funcionamiento de los Centros en el marco de
la presente Ordenanza, siendo sus funciones: 1) Controlar el regular funcionamiento de los
Centros Vecinales, verificando el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente
Ordenanza, su decreto reglamentario y otras que se dicten en su consecuencia 2) Participar
en la formación, renovación de autoridades, regularización institucional y conflictos
institucionales de los Centros Vecinales . (…) 8) Convocar a Asambleas Extraordinarias a
fin de someter, a su tratamiento, cuestiones que hacen al interés general de los vecinos.
(…)” (Art. 4)
15
c) La libre asociación: “La Dirección de Asuntos Vecinales, controlará y fiscalizará el
funcionamiento de los Centros en el marco de la presente Ordenanza, siendo sus funciones:
(…) 11) Promover la inclusión pluralista y democrática de los vecinos de buena voluntad que
quieran asociarse al Centro Vecinal.”
d) La participación democrática: “Los Centros Vecinales son asociaciones (…) constituidos
sobre la base de principios de participación democrática” (Art.1)
e) El funcionamiento republicano: “La Municipalidad de Córdoba reconoce, garantiza y
promueve la formación y funcionamiento representativo, republicano y democrático de los
Centros Vecinales (…)“ (Art.2)
f) La integración: “Estimular la participación cívica, democrática, solidaria y de integración de
los vecinos”. (Art. 3 inc. 2)
Implícitamente aparecen como principios derivados también de los mecanismos de
funcionamiento previstos para los Centros Vecinales, la relevancia de la deliberación a partir
del artículo que afirma que “La Asamblea de Vecinos Asociados es el órgano deliberativo del
Centro Vecinal, integrada por todos los vecinos asociados inscriptos como aportantes,
adherentes y honorarios. (…)” (Art.24) y finalmente, el valor de la transparencia el cual se
manifiesta a partir de procedimientos de control, sanción y funcionamiento en la rendición de
cuentas o regulación de comportamientos de los miembros.
Luego de explicitar los principios que deben caracterizar el funcionamiento de los Centros
Vecinales, podemos observar la importante asociación que existe entre los conceptos de
participación y democracia. Sin embargo, cabe destacar que aunque la Municipalidad de
Córdoba prevé garantizar el funcionamiento democrático y estimular la participación cívica y
democrática, focaliza su atención en una serie de procedimientos más bien orientados a
lograr una “participación democrática representativa”, dando como presupuesto que la
representatividad es un requisito casi exclusivo para la democracia y participación. En otras
palabras, la participación aparece vinculada a la democracia de una manera esencialista, sin
problematizarse demasiado como concepto específico sino más bien, acoplada al concepto
de democracia representativa reproduciendo el sistema existente a escala macropolítica.
16
A los fines de complementar esta afirmación nos parece interesante señalar los
procedimientos principales e instituciones previstas para el funcionamiento de los Centros
Vecinales que nos permitan complejizar la argumentación.
Si analizamos la estructura organizacional prevista para los Centros Vecinales, la ordenanza
enuncia que “Los Centros Vecinales estarán conducidos por los siguientes órganos: 1)
Asamblea de Vecinos Asociados 2) Comisión Directiva 3) Comisión Revisora de Cuentas”
(Art. 23)
En principio, para la creación del Centro Vecinal “deberá presentar una Junta Promotora
compuesta por cinco (5) miembros titulares y cinco suplentes, ante la Dirección de Asuntos
Vecinales a los fines de la creación del Centro Vecinal, debiendo acompañar la siguiente
documentación (…): inc. 7) Aval de por lo menos el 5% del total de los vecinos que figuren
en el Padrón Electoral correspondiente a la jurisdicción propuesta” (Art.6)
Una vez constituido y reconocido como Centro o Comisión Vecinal “Con una antelación
mínima de noventa (90) días corridos y máxima de ciento veinte (120) días corridos a la
fecha de cese de sus mandatos, la Comisión Directiva deberá convocar a una Asamblea de
Vecinos Asociados con el objeto de instar el procedimiento de elección de nuevas
autoridades del Centro Vecinal, bajo apercibimiento de hacerse sus integrantes, pasibles de
las sanciones previstas en esta Ordenanza. Sin perjuicio de otros temas dispuestos en el
Orden del Día, la Asamblea deberá designar la Junta Electoral Vecinal y fijar el cronograma
de elecciones”. “Podrá ser candidato a un cargo electivo municipal, cualquier vecino de la
jurisdicción del Centro Vecinal, que integre el padrón electoral municipal de la jurisdicción
del Centro Vecinal respectivo y residan en dicha jurisdicción; y aquellos que no figurando en
dicho padrón, puedan acreditar su domicilio real o ejercicio de cualquier actividad lícita,
habilitada permanente en dicha jurisdicción. (…) Tampoco podrán postularse como
candidatos en más de un Centro Vecinal a la vez”. (Art.58) Una vez realizadas las
elecciones, “2) Con todas las listas, incluida la ganadora, que logren como mínimo el dos por
ciento de los votos válidos emitidos (…)” (Art.62) se procederá a la constitución de los
órganos.
17
Sin ánimos de ahondar en el sistema de cocientes para constituir los cargos, parece
necesario profundizar el análisis sobre el funcionamiento previsto de los órganos
constituidos.
Si analizamos cada uno de los órganos, en principio, las funciones de la Comisión Directiva
se dividen en 16 incisos que abarcan funciones ejecutivas y de coordinación de actividades
tales como: la convocatoria de renovación de autoridades y asamblea, la implementación de
proyectos comunales y difusión de actividad, llevar y exhibir los libros del Centro Vecinal y
promover la participación vecinal. Para funcionar la ordenanza prevé una reunión obligatoria
de una vez por semana (Art. 36), siendo que “el quórum para funcionar será de la mitad más
uno de sus miembros titulares y las decisiones se adoptarán por simple mayoría” (Art.32)
En cuanto a la Comisión Revisora de Cuentas se entiende como el órgano fiscalizador del
funcionamiento interno del Centro Vecinal siendo sus funciones el de fiscalizar el
movimiento contable y financiero, verificar si se cumple la ordenanza, estatuto y
resoluciones de las asambleas, llevar el libro de actas, realizar auditorías de gastos y
recursos, entre las actividades centrales. Para alcanzar quórum deberá alcanzar la “mayoría
de sus miembros titulares y las decisiones se adoptarán por simple mayoría de miembros
presentes” (Art.38)
Finalmente, cabe hacer referencia a la Asamblea de Vecinos la cual es el órgano
deliberativo del Centro Vecinal y estará integrada por todos los vecinos asociados. La misma
tiene como funciones aprobar el estatuto, decidir sobre cuestiones de enajenación o compra
de bienes, juzgar el desempeño de los otros dos órganos, autorizar la realización de obras
públicas, designar la Junta Electoral Vecinal, aprobar fusiones o la articulación con otro
Centro Vecinal y finalmente, decidir todo otro aspecto que se ponga en su consideración.
Para tener quórum para la realización de las Asambleas se requiere “la mitad más uno de
los vecinos asociados e inscriptos en los Registros de Vecinos Asociados; sus decisiones se
adoptarán por simple mayoría de presentes” (Art. 25)
De esta descripción se observa claramente ciertos principios o valores implícitos que
debería caracterizar la participación-democrática como es la representatividad de la mayor
18
parte de los vecinos, cuantitativamente hablando, la relevancia de la transparencia y control
de los actos cuyo órgano encargado principal es la Comisión Revisora de Cuentas y la
Asamblea, todo esto en articulación o en una gestión asociativa con el Estado. A pesar de la
regulación exhaustiva a nivel procedimental en cuanto a la organización y funcionamiento de
los Centros Vecinales, no queda del todo claro cómo lograr la función formativa a la que se
apela por ejemplo en el artículo 3 inc. 8 de la ordenanza orientada a la formación de
dirigentes vecinales.
Desde la interpretación de la ordenanza, muchas veces quedan implícitas las “virtudes” que
los procedimientos en sí mismos pueden promover, soslayando la capacitación para lograr
una participación sustantiva, es decir consciente, informada y comprometida, que
enriquezcan los procedimientos que proponen para el funcionamiento de la institución y a
los mismos ciudadanos en sus prácticas sociales cotidianas.
Aunque la ordenanza contempla en el art. 71 que “La Subsecretaría de Participación
Ciudadana y la Dirección de Asuntos Vecinales instrumentarán un programa gratuito de
capacitación a los vecinos, cuyos contenidos mínimos serán: cuestiones básicas de la
normativa vigente, organización administrativa legal y contable para los Centros Vecinales,
técnicas de trabajo en equipo, autogestión, control de gestión sobre los servicios y obras
públicas, y participación ciudadana. (así como) La capacitación vecinal fomentará la
temática referida a la niñez y a la juventud en la dinámica de los Centros Vecinales”, no
podemos decir que esta propuesta oriente el contenido central del instrumento normativo.
Simplemente si revisamos el articulado de la ordenanza, sobre un total de ochenta y un
artículos, esta función estatal aparece enunciada casi al final, lo que nos conduce a
preguntarnos sobre el papel predominante del Estado en la promoción de la participación en
la ordenanza.
Si hacemos una revisión de la ordenanza podemos observar que el Estado tiene una plena
intervención en la promoción y regulación de la participación vecinal en este tipo de
instituciones que se expresa de múltiples maneras desde revisar las cuentas de la
asociación, controlar el proceso eleccionario, convocar a Asambleas Extraordinarias,
19
garantizar la libre asociación de los vecinos, entre otras cuestiones. (Art.4) A esto debemos
sumar la contribución del poder municipal en el mantenimiento de los Centros Vecinales, los
cuales si bien se mantienen por la contribución de cuotas societarias (Art.16), acciones
orientadas a incrementar su patrimonio (Art.36 inc.14) y están eximidos de tasas y
contribuciones (Art. 75) son ayudados por una partida presupuestaria del poder ejecutivo
para su funcionamiento. (Art. 76)
Para concluir este apartado podemos decir que el papel del Estado municipal se centra
especialmente en intervenir y asegurar la igualdad y libertad para el ejercicio de
procedimientos electivos, de toma de decisiones y control de gestión, que parecen ser
valiosos y democráticos en sí mismos. Si bien esto en gran parte así, creemos que aún
queda por debatir y operativizar un poco más la función en términos de formación ciudadana
de los Centros Vecinales y las capacidades existentes al momento de afrontar la gestión
vecinal que por el momento queda limitada al asesoramiento gratuito y algunos talleres de
capacitación.
Síntesis interpretativa de la Ordenanza que regula los Centros Vecinales.Sentido participación -Noción de participación más bien instrumental para lograr la
gestión de problemas vecinales. -Noción procedimental orientada a la participación desde unaconcepción democrática. -Hay una escasa problematización del concepto de participación ysus implicancias en materia de “virtudes” ciudadanas.
Sentido ciudadanía -Ciudadanía activa en materia de autogestión de problemáticasvecinales.
Sentido democracia -Democracia representativa con incorporación de mecanismos yprocedimientos de participación ciudadana. -Democracia orientada más bien a un sentido formal de tipoprocedimental-representativo.
Papel del Estado -Se parte de una concepción de Estado intervencionista orientadofirmemente a lograr la transparencia y fortalecimiento de losprocedimientos democrático-representativos.
Papel de los CentrosVecinales
-Espacios locales de autogestión democrática de los problemaslocales a partir de la participación asociativa de los vecinosconjuntamente al Estado.
La democracia y la participación desde quienes no realizan prácticas participativas.7
7 En este apartado y el siguiente, el análisis se presenta como una reflexión exploratoria, sinpretensiones por el momento de generalización debido a que presentamos una entrevista de cadacaso, es decir que aún no hemos logrado la saturación teórica. Igualmente, estimamos que estosaportes pueden ser una herramienta valiosa para profundizar en un futuro el problema de
20
Al indagar sobre la concepción de democracia de la persona que no tiene ningún tipo de
experiencia participativa –entendiéndola en un sentido activo-, podemos interpretar que en
principio, manifestó una concepción de democracia formal.8 Es decir que predominó un
fuerte reconocimiento hacia ciertas cuestiones básicas organizativas que se enmarcarían
dentro de los ideales de la democracia liberal, tales como: el respeto de las normas, de los
períodos de gobierno de los representantes elegidos mediante el sufragio, y de las
promesas establecidas en las plataformas electorales.
En línea con este planteo, es coherente la importancia otorgada al respeto de los derechos
civiles, y de valores tales como la libertad y el mismo derecho a la vida que aparece como
característica propia de los gobiernos democráticos, en contraposición a los regímenes
militares.
D: Por ejemplo, y…si se pusiera en riesgo la democracia, ¿cómo te darías cuenta?A: Por ejemplo, lo que yo vi en el campo, gente que comienza a pelearse para mi peligra…es peligroso como sacarlo al gobierno, pero ninguno con los que yo he hablado con losclientes pero ninguno quería que se fuera la presidente, no conviene…aunque no laquiere…ella tiene que terminar, aunque no les simpatice la mujer, y eso de losmilitares…casi la mayoría no los quiere. D: ¿Por qué no?A: No nos fue bien con los militares, no saben manejar un país. D: ¿Y en término de libertades?A: Claro no se tiene la misma libertad, fue tremendo lo que se vivió con los militares!,aparte de que mataron gente, no creo que quieran que vuelvan. D: Después de lo que hablamos ¿cómo la definirías a la democracia?¿cuándo haydemocracia?A: Generalmente, la gente piensa cuando están los gobiernos que respeten las leyes de lademocracia, porque está a la vista la bronca que le da a la gente cuando no las cumplen yque cumplan con lo que les prometieron para las elecciones, eso también es una de lasdiscusiones de la gente. D: Entonces ¿qué ventajas puede tener la democracia con relación a…?A: Con la ilusión que hagan algo mejor, que no se venga para atrás…
Del mismo modo, si ahondamos la interpretación de este párrafo, de manera casi implícita
se evidencia una crítica hacia los gobiernos militares frente a las experiencias de mala
administración. De allí no es llamativo que durante el resto del relato haga hincapié en una
concepción de democracia sustantiva, en el sentido propuesto por David Held y Macpherson
investigación sugerido. 8 Para profundizar el debate de la discusión entre la democracia formal y sustantiva revisar Badía(1999).
21
(Citados por Badía , 1999) Es decir, la democracia se entiende no sólo desde una
concepción meramente formal en base a una perspectiva representativa en el que los
ciudadanos eligen a sus gobernantes, sino que la relaciona además a las expectativas de
que la democracia favorezca una mejora en la calidad de vida de las personas,
especialmente en materia de derechos sociales y por supuesto en materia de derechos
civiles.
D: Y por ejemplo, después de la dictadura militar, cuando regresó la democracia enArgentina en el año 1983 con Alfonsín, ¿qué expectativas tenían sobre el retorno de lademocracia?A: Pensábamos, comúnmente que volvieron los políticos, que volvieran a hacer como en laépoca de Perón, que volvieran a hacer cosas, que fuera como la época de Perón, que semoviera todo. D: ¿Qué se moviera todo, económicamente?A: Económicamente claro, porque lo que más afectaba a la gente, más que todo era laparte económica, aunque uno no entiendo, el fin del pueblo es que a uno le vaya mejor. D: Volviendo a cuando asume Alfonsín ¿Qué recordás? ¿Qué expectativas tenían?A: Ni idea, queríamos no estar sufriendo económicamente, que no se podía hacer nada.
D: En síntesis ¿qué características debe tener un gobierno democrático?A: Hacer las cosas bien, lo que corresponde, que se cumplan las leyes, que tengamostrabajo, que no le roben, que pague lo que tiene de sueldo, no interrumpir el país conaltibajos, que la gente viva tranquilo, los beneficios económicos primero y lo cultural, porsupuesto y la salud, creo que está en primer lugar. Yo me guío por lo que nosotros hemossido tan pobres, el asunto económico…
En líneas generales, si bien veremos que la concepción sobre la democracia desde una
perspectiva sustantiva, es semejante a la persona entrevistada que tiene una mayor
experiencia participativa, varían precisamente en el papel que le otorgan al Estado y al
protagonismo personal que cada una cree tener para concretar la satisfacción de esas
demandas.
D: Bueno para empezar quería hacerte unas preguntas porque estoy haciendo un trabajopara la facultad sobre la democracia y la participación. Para comenzar, podrías decirme¿qué significa para vos la idea de democracia?A: Tiene que ser gente…que participen todos, porque yo te he escuchado a vos…D: ¿Qué participen a dónde?A: Y…todo lo que sea referente para la gente, para la ciudadanía, el pueblo, es lo que yointerpreto, todo lo concerniente al pueblo. No sé bien…
D: Bueno, volviendo al comienzo cuando me dijiste que la democracia es que participentodos ¿Qué supone para vos participar?
22
A: De lo que ya está, más que todo que los políticos hagan algo, ellos están en el poder,uno los votó para que hagan algo. No ves que se nota que la gente trata de no meterse,quieren vivir tranquilos, para eso se los votó, por qué entonces se los votó si no van ahacer nada? Puede ser… que hagan algo!
Si bien al comenzar la entrevista existe un esbozo sobre la relación entre democracia y
participación, ésta se va atenuando a lo largo del encuentro, dando paso a una concepción
de democracia delegativa. Esto se refleja en la responsabilidad que acusa deben tener los
representantes en satisfacer las necesidades individuales en la medida en que han sido
elegidos por el sufragio o en las expectativas que deposita en los liderazgos políticos, como
lo referencia en la época de Perón.
Si bien esta argumentación parecería contradictoria con los primeros planteos de una
democracia participativa, el par democracia y delegación no son descabellados. Según O
´Donell (1997:294) “la democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. En
realidad es más democrática, pero menos liberal, que la democracia representativa. (…) Las
elecciones en las DD son un acontecimiento sumamente emotivo, en el cual las apuestas
son muy altas: los candidatos compiten por la oportunidad de gobernar virtualmente exentos
de todo tipo de restricción salvo las impuestas por las relaciones de poder desnudas, no
institucionalizadas. Luego de la elección se espera que los votantes/delegadores vuelvan a
ser una audiencia pasiva pero complaciente de lo que hace el presidente”.
Aunque este planteo parece cuestionable frente a las experiencias de movilizaciones
sociales experimentadas en los últimos años desde el retorno de la democracia, encuentra
consonancia con el clásico estudio de cultura política realizado por el autor Edgardo
Catterberg (1989) quien al analizar el proceso de la transición argentina hacia la democracia
señalaba que nuestro país tiene una cultura política populista, es decir “una configuración
poco ideológica en términos clásicos, impregnada de demandas y expectativas, que percibe
a la democracia más asociada a sus logros materiales que como un conjunto de reglas, (...)
que cuestiona y demanda logros individuales con la intervención del Estado si ello coadyuva
a la consecución de esos objetivos, que cuestiones severamente la dirigencia,
especialmente a la política, sindical y militar” (Catterberg, 1989:145)
23
De esto párrafos, se comprende con claridad como la primera respuesta en la entrevista
actúa como un reconocimiento discursivo hacia una concepción de la democracia, que luego
se va matizando al indagar sobre las concepciones existentes en materia de participación.
No obstante las escasas apelaciones a la democracia participativa, no por ello debemos
desestimar de su discurso el sentido que le otorga a la participación y cómo sus
representaciones han ido variando a lo largo del tiempo.
D: En cuanto a vos ¿has participado antes? A: No, no he participado. He aprendido de lo que he escuchado, no yo nada más recuerdohaberlo visto a Don B que venía y hablaba con el papi y decía hay que ir a votar a estepara que haga algo, votar sí, pero no sabía que podían embromarnos, nos parecía que noestaban para eso, ahora la gente tiene más conocimiento de algo, de lo que nos puedeembromar, de lo que nos puede favorecer. D: ¿Por qué crees que hay más conocimiento?¿Qué factores crees que han incidido paralograr un mayor conocimiento?A: La prensa ha dado a conocer más las cosas, incluso esto del campo la ha puesto másal tanto a la gente de lo que se puede venir, lo que ya pasó cuando se fue De la Rúa, sé loque… cuando van pasando las cosas vamos aprendiendo.
Desde este planteo es importante considerar que si indagamos su representación social
sobre la participación, el concepto se circunscribe más bien a la participación convencional
en materia de elección de gobernantes, teniendo una idea difusa sobre las ventajas que
suponen otros tipos de participación. No obstante, parece interesante señalar los cambios
que ha ido experimentando sobre la participación y sus interpretaciones en cuanto al poder
de la misma desde la época de las grandes movilizaciones y mitines, hacia una democracia
más bien de audiencias. (Manin, 1998)
En este último caso, los medios según la entrevistada han actuado como una herramienta
de democratización en cuanto a que han promovido una mayor apertura, transparencia y
conocimientos a través de la denuncia del accionar de los políticos e instituciones, función
que anteriormente era cumplida preferentemente por algún militante partidario o referente
vecinal. Es decir, los medios han pasado a cumplir un papel cuasi-pedagógico o como foros
de discusión que no tendrían necesariamente los partidos políticos.
24
Finalmente, para concluir este apartado parece relevante destacar cuáles son sus
representaciones sobre otras formas de participación, menos convencionales.
D: En cuanto a las formas de participación, ¿los cortes de ruta, son una forma departicipación?A: Creo que sí, parece que es la única forma que le pueden hacer caso, le puede darresultado. D: Trabajar en un Centro Vecinal ¿es una forma de participación?A: Yo me guío por lo de antes, siempre por las necesidades de la gente…”yo me fui alCentro Vecinal para ver si puede hacer tal cosa” No había más conocimiento, que nosdijeran a dónde ir, recurrir a quién… yo lo que escuché en un hogar de trabajo tan humilde yde trabajo, “yo le voy a preguntar a B que hay que hacer”. D: ¿Y en cuanto a la participación en la actualidad? A: Esto de salir a la calle…hace pocos años será…Antes salir a la calle era como unentretenimiento, para pasar a ver los políticos, para apoyarlos, era como unacontecimiento, mucha ignorancia…
D:¿ Y por qué crees que participan ahora?A: Y ha cambiado, yo espero para bien, aunque nos duela, que la gente se queja, perosiempre es el motivo porque le tocan el bolsillo, cuando empiezan las manifestaciones.Cuando uno las ve, decimos yo no voy porque no voy a poder hacer nada, que se lasarregle otro, de acuerdo al comentario, y en definitiva es lo que pensamos todos…D: ¿En qué situación crees que podrías llegar a participar?A: Y…en algo que me afecte mucho, que vayan a sacar mucho, como los del campo,impuestos, ciertos beneficios, restringir la comida, no sé qué puede ser tan grave!
Desde sus expresiones aunque podemos reafirmar su actitud no participacionista
señalando que sólo se movilizaría en una situación de extrema necesidad cuanto se vean
afectados sus intereses económicos, en última instancia demuestra una intencionalidad en
la participación circunscripta a una racionalidad de economía de esfuerzos, como ya lo
planteaban algunos teóricos de la elección racional, coherente con los principios de
mercado.
Síntesis interpretativa de la entrevista de una persona que no tiene experienciaparticipativa.
Sentido participación -Participación pasiva de la gente, orientada a acciones más bienen términos convencionales de sufragio. -Participación activa, de manera circunstancial en casos deemergencia. -No se problematiza en términos de virtudes ciudadanas.
Sentido ciudadanía -Concepción de ciudadanía sustentada en derechos. -Ciudadano sustentado en intereses individuales.
Sentido democracia -Democracia formal de tipo representativa: importancia delrespeto de la ley, períodos gubernamentales, promesas decampañas electorales, y derechos civiles. -Democracia sustancial: mejora de la calidad de vida de la gente,
25
sobretodo en materia de derechos sociales. -Predominio de una democracia delegativa.
Papel del Estado -Estado interventor con protagonismo en la satisfacción de ciertosderechos sociales y generador de oportunidades.
Papel del centro vecinal -Espacio al que se puede acudir para la resolución de problemas.
La democracia y la participación desde quienes realizan prácticas participativas.
Al analizar las respuestas brindadas por la persona entrevistada con experiencia
participativa, una de las primeras cuestiones que emergieron fue la diferenciación entre las
“virtudes” que supone la participación en grupos vecinales y aquellos de espiritualidad o
religiosos.
Según la persona entrevistada, mientras que en los grupos de espiritualidad prima la
confianza, solidaridad y un interés colectivo; en función de su experiencia, la participación en
grupos vecinales muchas veces puede estar perneada de intereses individuales o lucha de
poderes que ella no había tenido en cuenta hasta participar en estos últimos grupos,
cuestión nos permite reflexionar sobre las distintas características que puede presentar la
participación.
D: Hace cuánto que venís participando en entidades vecinales? ¿Hace mucho tiempo?¿Cuándo te surge el interés? L: Claro, en grupos vecinales hace dos años y medio, pero antes participé de Ligas deMadres en los Colegios, siempre...he estado en los colegios, esa experiencia tengo. Si bien son grupos, con otro estilo no es cierto? Es como que... hay un clima, el espíritu, noes cierto? La colaboración, no hay resquemores, no hay discusiones, es otra onda. Lasasociaciones vecinales es otro estilo, entonces yo estaba acostumbrada a eso y el añopasado me pasó un inconveniente, yo pensé que no me iba a pasar, y surgió, y bueno...mesentí muy mal porque yo siempre creía que...trataba de hacer las cosas abiertamente, ydejar participar, me parece que el gran error mío es pensar que toda la gente era buena,pero no es así...y bueno...esto que pasó...bueno
De este modo, no es llamativo que discursivamente la entrevistada presente una continua
diferenciación entre ambas experiencias, aunque claramente se aprecia la impronta que ha
marcado su participación en grupos religiosos en las distintas prácticas que desarrolla en su
vida, las cuales son vivenciadas como un acto de entrega hacia los demás.
26
D: Y para vos decís que te gustaría que participaran, para vos veo que es importante laparticipación, vos qué entendés por ahí, por qué es importante participar? Para vos, quésignifica participar?L: Bueno, para mí participar es cómo te puedo decir...no lo contrario a no participar esquedarse encerrado en la casa, por supuesto...con las tareas que nunca faltan, no escierto? Pero también dar un poco de lo poquito que uno tiene, acciones, hacer algo...D: Como una cuestión de entrega hacia los otros también?L: Claro...dentro de lo que se puede, dentro de lo que los tiempos dan...y comprometerse,porque eso es lo que pasa...que muchos dicen: uy, sí sí, voy voy voy, pero...si yo digo, lohago...viste, trato de que, en lo poquito que hago hacer...D: Seguro...L: No sé si, bien o mal pero...D: Lo intentás digamos...L: Lo intento, sí!
Guiada por esta perspectiva de vida, señala que entiende a la participación como un acto de
apertura y compromiso solidario, en consonancia plena con los planteos del republicanismo
clásico que esperaba una ciudadanía virtuosa y comprometida con el bien común. Esta
cuestión, se traduce de manera explícita en numerosas partes de la entrevista y en su
concepción misma de lo que debería ser la democracia.
Al introducir esta última cuestión, plantea una vinculación explícita entre democracia y
participación que se refleja en los siguientes párrafos.
D: Claro, Lita y en ese momento ¡qué pensaban que era la democracia? (...)L: Pensábamos en que...este...bueno...no habíamos tenido el poder...en la época de losmilitares...pensábamos que ahora iba a estar más dividido...que iba a funcionar como todomejor...no sé como decirte...que realmente íbamos a estar en la gloria...digámoslo así...todoiba a andar un poco mejor...que iba a estar más repartido todo...antes estaba todo másconcentrado...viste que los militares...ellos no...
D: Lo que te preguntaba si...hoy en día con las experiencias democráticas por ahí...¿qué esla democracia hoy y cómo la diferenciarías de otro tipo de gobierno? L: Sí, en la época que vivimos no es cierto...porque en la época de los militares, era unrégimen...por supuesto no era una democracia...este...pero...que hoy la democracia para mino es el ideal que existe hoy...porque como que el gobierno...el que estamos viviendo así escomo muy...muy...no sé como decirte...es a lo que ellos...se les ocurre nomás...no esideal...D: Como que tendría que ser más abierto, más...L: Sí por ejemplo...este...esta gente no habla...para mi no tiene comunicación con lagente...en los discursos es como que vos sos un oyente...pero vos no tenés...D: No dan participación...L: No dan participación, justamente! No hay participación...es mi idea...
27
A partir de estas respuestas podemos interpretar que la entrevistada entiende a la
democracia como un sistema de contrapesos de poderes en el que no necesariamente debe
estar concentrado el poder en determinados agentes políticos. En este sentido, entiende que
la comunicación es fundamental como un canal de apertura necesario en cualquier
democracia que se precie participativa. De allí también podemos derivar que es fundamental
el papel del Estado para habilitar mecanismos participativos que estimulen y favorezcan la
participación en un sentido deliberativo. Esta cuestión es coherente entonces con el planteo
habermasiano según el cual “uno encuentra cada vez con mayor fuerza, una demanda
abstracta por una apropiación autocrítica y consciente, una forma de posesión responsable
de la irremplazable, individual y contingente historia de vida propia. (…) Si los conflictos que
surgen de dicha constelación no son resueltos conscientemente y tras una deliberación, se
convierten en dolorosos síntomas. Conducir la propia vida de un modo autoconsciente
aparece como el objetivo de la autorrealización”. (Habermas, 2004:194)
De allí que cada vez se torne más acuciante la necesidad de una política generada y
legitimada deliberativamente, superando los argumentos implantados positivamente.
Hecha esta aclaración sobre la imbricación directa entre participación y democracia, parece
necesario profundizar un poco más qué supone en sí misma la participación para la
entrevistada y cuál sería su relevancia.
D: Pero esto que vos decís...participación vos pensás que por ahí...¿en qué sentido querríasmás participación? Por ejemplo...L: No...que son ellos como muy autónomos...así como decir que...ellos nomás decidentodo...parece que resuelven todo...son cerrados...y no quieren darse a conocer cosasasí...no sé como explicarte...
D: Claro no...seguro, seguro...Por ahí, de qué manera crees que la gente, queellos...podrían darle más apertura? Qué se podría hacer para que la gente pudiera participary si hubiera esta comunicación, por decirlo de alguna forma...a vos qué se te ocurre?L: Sí, a mí me parece de muy mucha importancia, la comunicación...porque ellos, no noscomunican nada viste...HACEN ellos y no nos piden opinión...nada viste...D: Y qué podemos hacer a lo mejor? Por ejemplo que los otros días a la gente le dio broncay salió a hacer un cacerolazo...A vos te parece que eso es una forma, por ejemplo? L: Es una forma, yo...he escuchado por la radio, a ver si le respondo a la pregunta....no hayotra forma, es que la única forma que les llame la atención o que nos escuchen...porquemandar cartitas, notas, cosas así...que lo hacen...lo hacen un bollo, en cambio cosasasí...qué va a hacer...desgraciadamente no es la forma que nos gusta, porque eso lleva a la
28
violencia...la policía que comienza a tirar palos también...y los otros que contestan...no megusta eso..pero bueno...
Al leer las respuestas de la entrevistada, podemos interpretar un concepto de participación
que, en primer lugar apunta a la deliberación y participación como opinión, para ejercer
incidencia en la toma de decisiones. Sin embargo, al analizar estas prácticas en términos de
desempeño para ejercer influencia en la toma de decisiones, reconoce las limitaciones
reales de ciertos canales participativos previstos explícitamente por el Estado. De allí que
realiza ciertas concesiones a otras formas de participación tales como las movilizaciones,
las cuales son entendidas como formas efectivas aunque no necesariamente democráticas.
Esta cuestión se refuerza ante las situaciones en que las movilizaciones generan violencia
alterando el orden, diálogo y armonía.
En cuanto a la participación en los Centros Vecinales, se entiende que estos son núcleos
para favorecer la participación, siendo además un núcleo de sociabilidad y de resolución de
problemas.
D: Y ¡por qué para vos era importante abrir las puertas? O sea este cambio que vos decías?L: Porque a mi, yo tenía la idea que el Centro Vecinal es de todo el pueblo de “X” ...de todoslos vecinos! A mi me gustaría que estuvieran todos para participar, que les fueran útileslas instalaciones para lo que sea, como para una reunión, digamos social, uncumpleaños...para todo, o sea...me encantaría a mí! Yo le daba esa finalidad al CentroVecinal.
Respecto a la posibilidad de resolución de problemas o satisfacción de ciertas demandas
concretas, se refleja en otras partes de la entrevista en la que señala las potencialidades
que supone la participación en general, y también en particular en los Centros Vecinales.
D: Y así como decís esto de aprendizaje, esto también de los errores...¡qué crees si nohubieras participado te hubieras perdido de? L: Muchísimo...de...en todos los órdenes...por ejemplo de la amistad, de compañerasasí...esa calidad...ese calorcito humano...para mi es eso...para mi tiene mucho valor...másque cualquier otra cosa o compartir así las reuniones y aparte enriquecerse por ejemplocon ustedes que son jóvenes...y enriquecerse de tantas cosas nuevas que hayahora...que más que leer un libro...uno no está al alcance...porque ya pasó la época deestudiante, digamos...
29
En esta respuesta, claramente se aprecia las ventajas que aporta la participación en cuanto
a valores y cualidades humanas, que en principio serían coherentes con las expectativas
planteadas por los teóricos de la democracia participativa.
Ahora bien, la pregunta que resta realizarnos es cuál es el rol que le otorga nuestra
entrevistada al Estado.
D: Por ahí yo te preguntaba por esto del Estado porque por ahí yo me ponía a pensar que,haciendo un resumen por todo lo que hemos ido hablando qué expectativas uno tiene o porahí por experiencia, qué papel ha tenido el Estado municipal, por ejemplo, en referencia allugar de los Centros Vecinales, o estimulando la participación, vos cuál crees que es elpapel que tiene el Estado o ha tenido? L: Bueno, de acuerdo a mi experiencia con los Centros Vecinales , realmente...hemos tenidoun apoyo buenísimo...hay mucha burocracia...pero yo pedí un poco de elementos para laconstrucción...no llegaron pero...tengo la orden de compra...la teníamos que ir a buscar,pero bueno...no sé si la habrán buscado...pero lo que nos prometían, nos daban...porsupuesto que lerdo, lerdísimo, que traiga nota, notita...para cuántos metros, perollegaban, bueno con voluntad...muy mucha voluntad...y después, se hizo el encuentro detodos los Centros Vecinales que ahí, fue experiencia enorme porque vinieron hasta deBuenos Aires, mmm...
D: Por ejemplo la participación del Estado ha sido buena...yo estaba por ejemplo haciendola ordenanza y por ejemplo...y me llamaba la atención la participación activa de lamunicipalidad para la regulación de cuestiones, de las elecciones de controlar los libros, esoo sea...lo hace mucho la Municipalidad?L: No bueno, controlar los libros no porque nosotros teníamos la personería y dependemucho de la provincia, D: Ah...pero por ejemplo, si llevan un control de las asambleas? Todo eso?L: Sí, sí. Es como que fomenta el orden, en este caso el ordenD: Eso es como el principal valor que creen, quieren fomentar ellos...L: Si es así, D: Y puede ser que ustedes necesitaban algo, más allá de las cuestiones materiales, a lomejor una capacitación o algo que no les dieron mucho? Que les hubiera gustado saber yno lo dio? L: Sí, pero realmente fue el tiempo corto, pensábamos en que vinieran así, incluso la ideafue de poner una radio que fuera del barrio “X”...
Al revisar estas respuestas, claramente se aprecia el papel activo del Estado, especialmente
en materia de asistencia material de los Centros Vecinales o apoyando las iniciativas
vecinales. Asimismo, aparece una clara regulación del Estado en el funcionamiento de los
Centros Vecinales ordenando las cuestiones formales, aunque no se enuncia su rol en el
proceso de capacitación de los vecinos en competencias ciudadanas.
Síntesis interpretativa de la entrevista de una persona que tiene experienciaparticipativa
Sentido participación -La participación es entendida en un sentido activo, centralmente
30
como deliberación y en segundo lugar, como movilización. Sentido ciudadanía -Ciudadanía activa y virtuosa sustentada en valores de
compromiso, solidaridad y apertura. Sentido democracia -Democracia representativa que contemple la participación y
deliberación, esto es la comunicación. Papel del Estado -El Estado aparece asistiendo materialmente a los vecinos,
apoyando las iniciativas vecinales, regulando el orden y en menormedida en la capacitación.
Papel de los CentrosVecinales
-Espacios participativos de sociabilidad y resolución de problemasde manera colectiva.
A MODO DE REFLEXIÓN...
Al concluir nuestro trabajo, aunque no podemos extender las conclusiones hacia todo el
universo de análisis, los casos presentados nos permiten apreciar la diversidad de
perspectivas existentes entre el Estado y la ciudadanía que participa de distintas maneras
en los sistemas democráticos.
En principio, si revisamos los presupuestos planteados por los teóricos de la democracia
participativa, podemos comprender que una de las limitaciones centrales de este planteo tal
vez está dada en la falta de precisión del concepto de participación y sus implicancias en
términos democráticos.
De los análisis realizados, pudimos observar que existen múltiples formas de participación y
que no necesariamente todas estas tipologías se relacionan a una concepción activa de
ciudadanía. De esto se deriva también la necesidad de problematizar qué supone la idea de
una ciudadanía activa en los tiempos actuales y cuán anhelada es por la ciudadanía.
Si bien pudimos apreciar que en algunos casos, la participación ciudadana es valorada en
términos de lograr una implicación activa en las decisiones de gobierno o como modo de
autorrealización; por otra parte encontramos personas que entienden la participación de una
manera más bien instrumental y vinculada simplemente a la gestión de necesidades
particulares. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre una de las limitaciones centrales que,
desde estas afirmaciones, encontrarían los aportes de la democracia participativa como es
presuponer que la gente desea participar para lograr la autodeterminación o que la
31
participación, guiada incluso por intereses individuales, puede ser buena por sí misma y
favorecer el desarrollo de ciudadanos virtuosos, en un sentido más bien clásico de
democracia.
Si bien en los casos analizados el Estado presenta una participación activa en la regulación
de los Centros Vecinales, es decir brindado canales participativos, aún persisten ciertas
dudas sobre si el propio Estado tiene en claro una concepción de ciudadanía virtuosa. A
esto se suma la imprecisión existente sobre qué se entiende por virtudes ciudadanas y
democráticas y qué procesos pueden conducir al desarrollo de este tipo de capacidades.
Otra cuestión a tener en cuenta es cuál es el papel que la ciudadanía espera tenga el
Estado y si efectivamente esto se da en la práctica.
Al revisar la ordenanza que guía el funcionamiento de los Centros Vecinales pudimos
apreciar un Estado comprometido en una democracia procedimental y de autogestión de
problemas, aunque no necesariamente preocupado –en líneas generales- en establecer
canales directos de deliberación con la ciudadanía. En estas asociaciones, los ciudadanos
aparecen como los protagonistas en el funcionamiento de las asociaciones y el Estado como
un tercero que actúa regulando sobretodo la representatividad de los Centros Vecinales y
actuando casi reactivamente a las demandas ciudadanas, de allí que no queda en claro su
participación como agente y promotor de la deliberación.
Finalmente, un tema para debatir es cuán representativos en la práctica pueden llegar a ser
los Centros Vecinales de todo el barrio. Si bien esto es una dificultad de cualquier sistema
representativo, existen temores fundados de que la representación se termine relegando a
un pequeño núcleo caracterizado por agentes pertenecientes a determinadas redes socio-
políticas en el barrio. Esto se complejiza frente a ciertas observaciones que constatan que
muchas veces estas instituciones son cooptadas por los propios partidos políticos como
sedes de sus acciones territoriales a nivel local, lo cual complejiza aún más el análisis.
A pesar de estas críticas y cuestiones a mejorarse, la democracia participativa igualmente
parece un recurso que, dosificado, puede ser una herramienta fundamental y saludable en
los sistemas democráticos. Entre las razones que justifican esta cuestión cabe señalar que
32
la experiencia de participar en la autogestión de problemas o el sólo hecho de agruparse
pueden ser el puntapié para la construcción de una ciudadanía más informada, consciente
de las dimensiones de los problemas y soluciones factibles, así como de las propias
relaciones de poder que caracterizan la realidad social.
Igualmente para optimizar los procesos, esto debe acompañarse de un seguimiento del
Estado que actué fomentando ciertas competencias y respetando también las iniciativas
ciudadanas. Esto requiere un claro aprendizaje de ambas partes sobre las limitaciones y
posibilidades que brinda este tipo de participación.
En este sentido, entender que la participación-democrática es un ejercicio que se construye
mutuamente y no una esencia que emerge por el simple hecho de manifestarse y que la
representación puede revitalizarse con otras formas participativas, es parte del desafío que
deben afrontar las democracias contemporáneas.
Si bien el reconocimiento de los Centros Vecinales por el Estado, se plantea como un paso
importante para la canalización de las demandas participativas de parte de la ciudadanía y
como un esfuerzo para articular nuevas relaciones entre los representantes estatales y los
ciudadanos, estimamos que falta problematizar ciertas prácticas que no necesariamente
responden a las demandas proclamadas por la ciudadanía y enunciadas explícitamente
también por el Estado.
Para lograrlo, realizar un esfuerzo interpretativo sobre las distintas perspectivas y
expectativas que subyacen sobre la democracia y la participación, puede ser un primer paso
para desnaturalizar ciertos presupuestos aparentemente homogéneos sobre esta cuestión
que pueden estar presentes entre los distintos agentes involucrados en los procesos
participativos.
Comparación del sentido que se lo otorga a la democracia y participación según losagentes analizados.
33
Categoríasanalíticas
Estado municipal enla ordenanza
Persona que notiene experiencia
participativa
Persona que tieneexperienciaparticipativa
Sentidoparticipación
-Participacióninstrumental paralograr la satisfacciónde determinadasnecesidades. -Escasa discusión devirtudes ciudadanasque debe promover laparticipación.
-Participación pasiva circunscripta preferentemente a formas de participación convencional, por ejemplo mediante el sufragio.
-Participación activa como deliberación y en segundo lugar como movilización.
Sentido ciudadanía -Ciudadanía activaorientada a laautogestión deproblemas.
-Ciudadanía basadaen derechos.
-Ciudadanía activabasada en derechosy obligaciones.
Sentido democracia -Democracia formal-representativa,orientada a través deprocedimientos.
-Democraciapredominantementerepresentativa ydelegativa.-Democracia formal(respeto de lasnormas, períodos degobierno, elecciones)-Democraciasustantiva (disfrute dederechos sociales)
-Democraciarepresentativa,participativa ydeliberativa.
Papel del Estado -Estado interventorpara promover unademocraciapredominantementeformal.
-Estado interventorgenerador deigualdad deoportunidades.
-Estado promotor deldebate público.
Papel del CentroVecinal.
-El Centro Vecinalcomo espaciodemocrático para laautogestión deproblemas locales encon el gobierno uotros agentessociales.
-El Centro Vecinalcomo un espacio alque acudir para laresolución de losproblemasciudadanos.
-El Centro Vecinalcomo un espacioparticipativo desociabilidad yresolución coletiva deproblemas locales.
ANEXO.
Guión temático de las entrevistas.
-Participación. Definición. Motivaciones para participar y/o no participar. Formas o modalidades de participación que realiza. Formas o modalidades que consideraría válidas de participación. Representaciones sobre las ventajas o aportes de la participación en general.
34
Representaciones sobre las limitaciones de la participación en general. Representaciones sobre las particularidades que supone la participación en los
Centros Vecinales. Formas de articulación de la participación y las instituciones representativas
municipales. Ventajas. Limitaciones.
-Democracia. Definición. Finalidad de la democracia.
Ventajas de la democracia. Limitaciones de la democracia. Mecanismos que realiza para promover la democracia. Mecanismos que consideraría válidos para promover la democracia. Representaciones sobre la democracia en el Centro Vecinal.
Representaciones sobre los mecanismos que se utilizan para promover lademocracia.
Representaciones sobre los mecanismos que se considerarían válidos parapromover la democracia.
Relaciones entre democracia y participación.
Decisiones muestrales.
El tipo de muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico. Debido a la instancia exploratoria
del trabajo, para este trabajo se seleccionó un tipo de muestra evaluada, es decir “en este
caso, el investigador define pertenencias a calificaciones distintivas e interviene en mayor
medida que en el primero (muestra de oportunidad) (…) La muestra evaluada permite
contrapesar el excesivo particularismo de la muestra de oportunidad, al identificar un atributo
socialmente relevante y ponderar el status del informante” (GUBER, 1991:125)
*Las personas entrevistas fueron seleccionadas en función de los siguientes criterios:
-Ambas comparten el sexo femenino, semejante nivel de instrucción (nivel medio) y edad
(60 años aproximadamente) y viven en el mismo barrio desde épocas semejantes.
-Una tiene experiencia participativa y fue secretaria del Centro Vecinal del barrio
seleccionado, mientras que la otra persona nunca ha participado en grupos vecinales,
voluntarios, etc.
*Fecha de realización de las entrevistas: mes de marzo y abril de 2008.
35
BIBLIOGRAFÍA CITADA
BRUGGE, J.; MOONEY, A. (1998) Derecho Municipal Argentino. Aspectos teóricos y
prácticos Segunda Edición Actualizada. Córdoba: Francisco Ferreyra Editor.
CATTERBERG, E. (1989) “Conclusiones: las orientaciones políticas durante la
transición y la estabilidad democrática” en, Los argentinos frente a la política. Cultura
política y opinión pública en la transición argentina a la democracia. Colección
Política y Sociedad. Buenos Aires:Editorial Planeta. Capítulo VIII. Pp. 143-151
CUNILL, Nuria. (1991) Participación ciudadana. Dilemas y perspectivas para la
democratización de los Estados Latinoamericanos. Venezuela: Centro
Latinomericano de Administración para el Desarrollo.
GARGARELLA, R. (1999) “El Republicanismo”, en Las teorías de la justicia después
de Rawls. Un breve manual de filosofía política. Barcelona, España: Editorial Paidós.
Capítulo 6. Pp. 161-190.
GONZALO, E y REQUEJO, F. “Las democracias”, en Manual de Ciencia Política.
Tercera Parte. Colección Estado y Sociedad. Cap. 1. Pp. 179-235.
GUBER, R. (1991) “¿Adonde y con quiénes? Preliminares y reformulaciones de la
delimitación de campo en, El Salvaje Metropolitano. Argentina: Editorial Legasa. Cap.
5 Pp.102-127
HABERMAS, J. (2004) “Derechos Humanos y Soberanía Popular: las versiones liberal
y republicana”, en OVEJERO, F; MARTÍ, L, GARGARELLA, R. (comp.) Nuevas
ideas republicanas. Autogobierno y libertad. Cap. 5 Pp. 191-206 Editorial Paidós:
España.
HELD, D. (2002) “De la estabilidad de posguerra a la crisis política: la polarización de
los ideales políticos”, en Modelos de Democracia. Versión española de Teresa
Alberto. Segunda edición. Primera reimpresión. Cap. 7. Pp 265-308. Alianza
Editorial: España.
36
IBAÑA, G. “La virtud cívica como salvaguarda de la libertad: Una conceptualización
sobre el sujeto y sobre la política”, en: Revista Studia Politicae. Número 2. Pp. 179-
195. EDUCC: Córdoba. Verano de 2004.
LÓPEZ, L. (2003) “La participación ciudadana a través del reclamo vecinal a
principios del siglo XXI. Estudio comparado de tres formas de canalización de la
demanda social en la Ciudad de Buenos Aires: Sociedades de Fomento, Sistema de
Reclamos y Asambleas Barriales”. Biblioteca Virtual CLACSO. (On line) Consulta:
5/07/ 2007.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/sin%20usar/JOV%2003%20PODER
%20Y%20DEMOCRACIA/l%F3pez%20art%EDculo.doc.
MACPHERSON, C. (1994) “Modelo Nº4: La democracia como participación”. En: La
democracia liberal y su época. Argentina: Alianza Bolsillo. Cap. 5 Pp. 113-138.
MÁIZ, R. (2006) “Deliberación e inclusión en la democracia republicana” en Revista
Española de Investigaciones Sociológicas. N°113.
MANIN, B. (1998) “Metamorfosis del gobierno representativo”, en Los principios del
gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo 6. PP. 237-286.
O´DONELL, G. (1997) “Democracia delegativa” en, Contrapuntos. Ensayos
escogidos sobre autoritarismo y democratización. Primera Edición. Buenos Aires:
Editorial Paidós. Cap. 10. Pp. 287-304.
PATEMAN, C. (1970) Participation and Democratic Theory. Cambridge University
Press.
PUTNAM, Robert; LEONARDI, Robert; NANETTI, Raffaella. (1993) Making
Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Estados Unidos: Princeton
University Press.
RUIZ, C. (1984) Individualismo posesivo, liberalismo y democracia liberal. Notas
sobre la contribución de C. B Macpherson a la teoría democrática. Trabajo
presentado en el Seminario “Temas de Teoría Democrática Contemporánea”
organizado por el CEP. (On line) Consulta:15/3/ 2008.
37
http://scholar.google.com.ar/scholar?q=Individualismo+posesivo
%2C+liberalismo+y+democracia+liberal.+Notas+sobre+la+contribuci%C3%B3n+de+C.
+B+Macpherson+a+la+teor%C3%ADa+democr%C3%A1tica&hl=es&lr=&btnG=Buscar&lr=
SABINE, G. (1996) Historia de la teoría política. Tercera edición en español. Primera
reimpresión. Sección de Obras de Política y Derecho. México: Fondo de Cultura
Económica
VARGAS MACHUCA, R. (2003) “Inspiración republicana, orden político y
democracia” en RUBIO, J; ROSALES , J. M; TOSCANO (edits.) Educar para la
ciudadanía: perspectivas ético políticas. Málaga: Contrastes.
VARGAS MACHUCA, R. (2006) “Inspiración republicana y democracia” Revista
Española de Investigaciones Sociológicas. N °114.
38