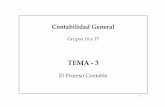Proceso Comunitario Procesal 2012
Transcript of Proceso Comunitario Procesal 2012
PROCESO COMUNITARIO: UNA CONSTRUCCIÓN PROCESAL DESDEUNA COMPRENSIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN: MOSMANN, MARÍA VICTORIA.
Abogada. Profesora de Derecho Procesal Civil. Directora de Investigación.
ALUMNOS: ALAVILA, LUIS; ALMIRÓN, BELÉN; AMAYA, EMILIANO;BARROSO, IVANA; CARRERA, VIVIANA; MUGNAINI, VALERIA; NOGALES,
MAURICIO; OROZCO, PABLO; PONS, VERÓNICA; SALOM, MATÍAS;SULCA, DANIELA; TORRES, FÁTIMA; Y VILTES MONIER, JORGE.
Estudiantes de Abogacía. Ateneo de investigación “Michele Taruffo” (UniversidadCatólica de Salta)
I. INTRODUCCIÓN.
"Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo."
José Ortega y Gasset
La inexistencia de normas procesales que estructuren una vía adecuadapara la resolución judicial de conflictos colectivos, en particular de aquellosque involucran a las comunidades originarias vulnera uno de los pilaresfundamentales del sistema constitucional argentino: “afianzar la justicia”.
La estructuración de cualquier solución ha de enmarcarse en aquellascorrientes doctrinarias que propugnan tener presente las diferencias culturalesal desarrollar soluciones jurídicas, tanto cuando se trata de la participación deunos sistemas jurídicos en otros1, como aquellos casos en que se busca quetodo trasplante sea “quirúrgicamente controlado”, aislando los elementosesenciales e identificando las diferencias relevantes entre sistemas2.
Ello así porque una tutela jurídica adecuada debe estar estructurada nosólo alrededor de los derechos que en ella se busca salvaguardar sino tambiénde los sujetos justiciables. Por ello es que, partiendo de la comprensión de laproblemática singular y las diferencias culturales que caracterizan a lascomunidades aborígenes, se buscará estructurar una solución que, respetandolos lineamientos constitucionales, recoja las enseñanzas doctrinarias yjurisprudenciales sobre los procesos colectivos y las adecúe al paradigma delos mismos. El punto fundamental, en tal sentido, consiste en entender que elproceso colectivo tradicional se ha ideado en una cultura con una cosmovisiónpredominantemente individualista, mientras que los pueblos originarios viven
1 TARUFFO, M., El proceso civil de Civil Law: Aspectosfundamentales, Talca, 2006.
2 GIDI, A., Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos,colectivos e individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil,México, 2004.
la totalidad de su existencia con un espíritu de comunidad. De tal manera, sepropone un modo de protección nuevo y especial destinado a los pueblosoriginarios, que – a fines de resaltar la diferencia de modelo – se denominará“proceso comunitario”.
II. DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO. LAS NORMAS DEFONDO Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Lo primero que hay que tener en cuenta al desarrollar algún tema deDerecho Procesal es comprender la verdadera naturaleza del proceso. Así,Taruffo expresa que el proceso puede ser concebido como un método para eldescubrimiento de la verdad3. No es un fin en sí mismo sino un medio oinstrumento para aplicar los derechos reconocidos por el ordenamientojurídico. De esta manera puede apreciarse la íntima relación que existe entrederecho y proceso, por lo que la seguridad jurídica, principio fundamental deun Estado de Derecho, exige establecer un sistema de reglas claras quepermitan a cada individuo conocer no sólo sus derechos, sino también losmecanismos necesarios para hacerlos valer4.
La referida naturaleza instrumental del proceso genera, como primeraconsecuencia lógica, la necesidad de que todo procedimiento se adecue alderecho que se pretende hacer valer. En otras palabras, la naturaleza delderecho en cuestión debe determinar las características del proceso, paraasegurar la vigencia de la garantía constitucional de una tutela judicialefectiva5.
3 TARUFFO M. Proceso, prueba y estándar, Perú, 2009. P. 33. Allí elautor sostiene que “el proceso judicial está orientado hacia lainvestigación de la verdad, por lo menos si se adpta una concepciónlegal-racional de la justicia, como aquella propuesta por JerzyWroblewki y seguida por otros teóricos de la decisión judicial, según lacual, una reconstrucción verídica de los hechos de la causa es unacondición necesaria de la justicia y la legalidad de la decisión”.
4 “El concepto de seguridad jurídica posee muy estrechavinculación con el imperio del Derecho (…) al punto de poder decirseque traducen una misma idea”, así según: PADILLA, M. M., Leccionessobre derechos humanos y garantías, Buenos Aires, 1996, p. 353.
5 “El justiciable es un consumidor de la actividad jurisdiccionaldel Estado y desde el momento en que el Estado detenta —conexclusividad— la función dirimitoria de conflictos, igualmente debeejercer esa función de una manera eficiente, previsible, justa yoportuna”. PEREZ RAGONE, A. “¿Necesitamos los procesoscolectivos?”, Procesos Colectivos, OTEIZA, E. [coordinador], BuenosAires, 2006. P. 114. En la misma página, al pie, el autor explica que “lavinculación entre el derecho sustancial y el procesal se realiza mediantela función jurisdiccional del Estado. El principio de protección jurídicase encuentra en estado latente y potencial en los derechos subjetivos entanto garantía de realización de éstos con auxilio del Estado. Allí dondese invoque el derecho material en crisis debe existir una adecuadaviabilización y medio de realización de éste (ubi ius ibi remedium)”.
La doctrina procesal clásica se ha ocupado de la tutela de los llamadosderechos individuales. Pero el concepto de individuo nacido a la luz delliberalismo francés ha sido destronado de su pedestal original, llevando a re-sistematizar los principios esenciales del derecho privado en función de losdenominados “derechos de incidencia colectiva”6.
De forma paralela a esta evolución se ha dado, en distintos niveles, unproceso normativo de reconocimiento de los derechos de los pueblosoriginarios. Si bien la definición socio-antropológica de los mismos serádesarrollada en párrafos siguientes, y un estudio pormenorizado de los mismosexcede el fin propuesto en el presente, de un estudio de la -vasta- legislación enla materia7, puede reunirse los derechos de los pueblos originarios en seiscategorías8:
1. Integridad cultural.Es necesaria la aceptación, promoción y sobre todo protección de la
identidad cultural de los pueblos originarios. La cultura ha de ser entendida nosolo como pautas afines, lengua, religión, rituales, arte y filosofía, sino también
6 El problema de la acción colectiva y los modelos cooperativosde acción ha sido planteado, por el Dr. Lorenzetti, dentro de este nuevoparadigma del derecho privado. Así, sostiene que “hay un cúmulo dedatos que nos muestran un paradigma, un modo de ver al individuosituado en un grupo” pero que “la idea de grupo no es unívoca en elderecho”. LORENZETTI, R., Las normas fundamentales del derecho pivado,Santa fe, 1995, pp. 127y sgts.
7 Art. 75 inc. 17 Constitución Nacional Argentina, art. 15 de laConstitución de la Provincia de Salta, Convenio Nº 169 de la OIT sobrePueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley Nº 24.071),Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las ComunidadesAborígenes, y su Decreto Reglamentario Nº 155/89, así como las LeyesNacionales Nº 24.956 y Nº 25.517 y los Decretos Nacionales Nº 757/95,Nº 1.455/96, Nº 1.294/2001, Nº 1.300/2002, Nº 401/2003, Nº 345/2004, yLeyes de las siguientes Provincias: BUENOS AIRES (Ley Provincial Nº13.115), CORDOBA (Ley Provincial Nº 7.105), CHACO (Ley ProvincialNº 3.258, Nº 4.617, Nº 4.790, Nº 4.801, Nº 4.804), CHUBUT (LeyProvincial Nº 823, Ley Provincial Nº 1.128, Ley Provincial Nº 1.320, Nº3.129, Nº 3.247, Nº 3.623,Nº 3.657, Nº 3.716, Nº 3.765, Nº 4.384,Nº 4.643 yNº 4.899), JUJUY (Programa de Regulación y Adjudicación de Tierras ala Población Aborigen de la Provincia de Jujuy), LA PAMPA (LeyProvincial Nº 1.228, Nº 1.421, Nº 1.480, Nº 1.610, Nº 2.378), LA RIOJA(Ley Provincial Nº 6.894), MENDOZA (Ley Provincial Nº 5.754 y Nº6.920 ), MISIONES (Ley Provincial Nº 2.727, Nº 3.631 y Nº 3.773).
8 JAMES, A., “Los derechos de los pueblos indígenas”, PueblosIndígenas y Derechos Humanos – Serie Derechos Humanos – Vol. 14, conBERRAONDO, M. (coord.), Bilbao, 2006. pp. 58-60.
como abarcativa de sus formas de organización y pautas sobre el uso de latierra9.
2. Autodeterminación.Los pueblos indígenas tienen derecho a continuar siendo considerados
como grupos diferenciados y, como tales, a tener el control de su propiodestino en condiciones de igualdad. Este principio tiene implicancias para cadadecisión que pueda afectar los intereses de un grupo indígena. En nuestroordenamiento jurídico, y en armonía con los derechos humanos fundamentalesreconocidos por sus normas supremas, no implica constituirse como pueblodiferente y separado del Estado Argentino, sino un reconocimiento comoespecial categoría de cuerpo intermedio, y bajo la regulación y protección delEstado Argentino10.
3. Autogobierno y participación política.El autogobierno es la dimensión política de la autodeterminación.
Implica mantener la autonomía local gubernamental o administrativa para lascomunidades indígenas de acuerdo con sus modelos históricos, políticos oculturales, mientras que, a su vez, defienden su participación efectiva en todaslas decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatalesdel Gobierno11.
4. Tierra y recursos.En general, se reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la
propiedad o a un control sustancial sobre y acceso a, las tierras y recursos
9 “Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizarsus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho amantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentesy futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos,objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativasy literaturas” - Art. 11 Declaración de las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas. En igual sentido, art. 75 inc. 17 de laConstitución Nacional Argentina: “Garantizar el respeto a su identidady el derecho a una educación bilingüe e intercultural.”
10 “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libredeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente sucondición política y persiguen libremente su desarrollo económico,social y cultural” - Art.3 - Declaración de las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas.
11“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, losgobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, medianteprocedimientos apropiados y en particular a través de sus institucionesrepresentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas oadministrativas susceptibles de afectarles directamente; b) (…); c)establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones einiciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar losrecursos necesarios para este fin.“ – Art. 6 - Convenio Nº 169 de la OITsobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ”
naturales que tradicionalmente han sustentado sus respectivas economías yprácticas culturales12.
5. Bienestar social y Desarrollo.El proceso colonial y su devenir histórico, cuyo tratamiento y análisis
supera los límites de este trabajo, han dejado a los pueblos originarios encondiciones de extrema pobreza. De allí que se acepte con carácter general quese debe prestar a los mismos especial atención en relación con el acceso aderechos humanos fundamentales tales como salud, vivienda, educación yempleo. Como primer paso, los Estados han de procurar medidas para eliminarlos tratos discriminatorios, barreras e impedimentos que dificultan el accesoreal de los miembros de las comunidades a tales servicios sociales13.
6. Especial obligación de cuidado.La total implementación de las categorías precedentes, y la activa
protección del disfrute de los pueblos indígenas de todos los derechos humanosy libertades fundamentales generalmente aceptados, son el objetivo básico deuna obligación especial de velar por los intereses de los pueblos indígenas.
III. DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO. EL PROBLEMA DELAS NORMAS PROCESALES
Lo paradójico de la cuestión consiste en que, a pesar del proceso dereconocimiento de numerosos derechos de naturaleza colectiva en nuestroordenamiento jurídico, las normas procesales no han estructuradoprocedimientos adecuados para hacerlos valer.
Los procesos colectivos constituyen un quiebre moderno con lospostulados individualistas clásicos y su armonización sigue siendo un arduotrabajo. Si consideramos con el maestro Taruffo que un sistema procesalóptimo es aquél en el cual la ley procesal es racional, tanto en el sentido de la
12 “Existe una norma de derecho internacional consuetudinariomediante la cual se afirman los derechos de los pueblos indígenas sobresus tierras tradicionales” – “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas TingniC/Nicaragua” - Corte Interamericana de.Derechos Humanos (31 deagosto de 2001). En igual sentido este tribunal se pronunció en el caso“Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay” (Serie C n° 125), del 17-6-2005. Lo reconoce así el art. 75 inc. 17 Constitución NacionalArgentina:” Reconocer (…) la posesión y propiedades comunitarias delas tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otrasaptas y suficientes para el desarrollo humano (…)”.
13 “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y delnivel de salud y educación de los pueblos interesados, con suparticipación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes dedesarrollo económico global de las regiones donde habitan. Losproyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán tambiénelaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento” - Art. 7 inc. 2 -Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en PaísesIndependientes.
coherencia como en el sentido de la funcionalidad instrumental14, forzoso esreconocer que la falta de regulación o la insuficiencia de las normas procesalesprovoca la inadecuación del sistema para alcanzar los fines de laadministración de justicia.
En la República Argentina la única vía prevista legalmente y de alcancegeneral es el amparo colectivo del art. 43 de la Constitución Nacional, quecoexiste con disposiciones específicas de la Ley General del Ambiente (N°25.675) y de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240)15. Pero el amparono es (o no debiera ser) la vía ordinaria para tutelar los derechos colectivos,sino que constituye una técnica jurídica de tutela urgente de dichos derechos.
La falta de regulación procesal en el ordenamiento argentino de losderechos de incidencia colectiva, es una deuda legislativa que provoca seriosproblemas. Las soluciones pretorianas tienden a llenar esta laguna,destacándose entre ellas las resueltas por la Corte Suprema de Justicia de laNación, cuya fuerza moral las transforma en el principal punto de referencia16.
No obstante el valor de estas soluciones debe destacarse que lainterpretación de un juez o tribunal en la solución de un caso puede justificarsepor la necesidad específica e impostergable de tutela en esa situaciónparticular, sacrificándose en ese caso el valor seguridad jurídica en pos de
14 Tarruffo sostiene que la racionalidad como coherencia implicauna serie de propiedades que caracterizan al sistema procesal óptimo yque son: el orden, la plenitud, la unidad y la simplicidad; mientras quela racionalidad funcional hace referencia a aquel sistema de normas queregula un procedimiento que sirve adecuadamente a los fines de laadministración de justicia. Luego analiza las causas que provocan“crisis” de las legislaciones procesales, entre las cuales interesa destacarla incompletitud, siendo un claro ejemplo la falta de normas procesalespara tutelar los intereses colectivos o supraindividuales. TARUFFO, M.,Racionalidad y crisis de la ley procesal, Pavia, 1999.
15 La Ley 25.675 establece en su art. 30 una acción para solicitar elcese de actividades generadoras de daño ambiental de incidenciacolectiva, en la que se le permite al Juez fallar con efectos expansivos(erga omnes) e incluso más allá de lo solicitado por las partes (art. 32).En material de legitimación utiliza un criterio amplio e impone al Juezproteger efectivamente el interés general. La Ley 24.240 además deregular una amplia legitimación, permite a las Asociaciones de Defensade los Consumidores actuar como litisconsortes de las partes. No regulade forma específica el tipo de proceso se limita a remitir al trámite másabreviado en la jurisdicción del tribunal competente(art. 53). Por últimoestablece que para arribar a un acuerdo conciliatorio, el MinisterioPúblico deberá expedirse respecto de la adecuada consideración de losintereses de los consumidores o usuarios afectados.
16 En la materia se destaca: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DELA NACIÓN ARGENTINA (CSJN). Mendoza, Beatriz Silvia y Otros C/Estado nacional y Otros S/ Daños y Perjuicios (M. 159 XL.); Halabi, Ernestoc/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986 (H. 270. XLII. 2009).
hacer efectivo el valor justicia, pero esa situación debe ser excepcional, porquede lo contrario se consagraría el imperio de la inseguridad17.
La necesidad de regular de forma específica los procesos colectivos hasido una preocupación constante de la doctrina de los últimos tiempos18. ElInstituto Iberoamericano de Derecho Procesal fue precursor en la materia consu Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (2004). EnArgentina la temática fue tratada en distintos Congresos desde el año 2003,hasta llegar al XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal que nuevamenteconsideró “necesaria e imperiosa la regulación legal e integral de los procesoscolectivos en sus distintas variantes”19. Si el derecho de fondo ha cambiado, esmenester repensar las vías procesales para hacerlo efectivo, buscándose no lavía más rápida, sino construir la más “adecuada”.
IV. BUSCANDO UN REMEDIO: PAUTAS PARA PENSAR LASOLUCIÓN
Habiéndose planteado el problema con claridad, el paso siguiente –ineludible – es pensar una solución, sobre las siguientes bases:
Debe ser sistémicamente coherente con la normativa constitucional ysupralegal, y con los consecuentes deberes que de ellas surgen para el PoderJudicial20.
17 Siguiendo los pensamientos de Dworkin, ha de ubicarse en sucorrecto ámbito el razonamiento tópico que implica una sentenciajudicial (como, por ejemplo, la dictada en el caso “Halabi”), por lo cualno se puede utilizarla como regla general de forma indefinida y su lugardebe ser ocupado por el instrumento normativo correcto que es la ley.Fuente: DWORKIN, R. Los derechos en serio, Barcelona, 1989, pp. 147- 208.
18 Oteiza explica la necesidad de sancionar una ley que brindeinstrumentos procesales idóneos para la tutela de los derechos colectivossobre la base de un análisis jurisprudencial de casos constitucionalessocialmente trascendentes en la República Argentina. OTEIZA, E. “laconstitucionalización de los derechos colectivos y la ausencia de unproceso que los ‘ampare’ ”, Procesos Colectivos, con OTEIZA, E.[coordinador], Santa Fé, 2006. pp. 21 y sgts.
19 COMISIÓN DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONALDE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL,Conclusiones de la Comisión de Derecho Procesal Constitucional, conMASCIOTRA, M. (Presidente), Santa Fe, 2011.
20 Como se ha mencionado en anteriores trabajos, resultanaplicables al estudio del Poder Judicial y el Proceso tanto la TeoríaGeneral de los Sistemas como la de las Organizaciones. En tal marco, lasConstituciones Nacionales y los Tratados Supralegales son Causa Fuentedel Poder Judicial y, al mismo tiempo, fijan su causa fin a través delineamientos aplicables a la actividad jurisdiccional. Tales directrices,conocidas como principios procesales, deben ser ubicadas (dentro de laEstrategia) en la Misión., que una vez clarificada se convierte en norte enmiras al cual han de realizarse las elecciones. Esta es la consecuenciadirecta de un pensar estratégico: cada disyuntiva se resuelve en vistas
Debe dirigirse a la realización de los derechos sustanciales en juego.En tal sentido, cada proceso ha de ser adecuado para el derecho que en él seintenta hacer valer21.
Debe estructurarse en torno a los sujetos justiciables, comprendiendosus necesidades y circunstancias, hecho fundamental para que el procesoresulte un instrumento de justicia y paz social. Debe contribuir no sólo alafianzamiento de la justicia, sino también a incrementar la percepción social detal hecho.
Este último punto es en el que este trabajo ha de enfocarse. En relacióna los pueblos originarios, la historia de discriminación, marginación yvulnerabilidad que han sufrido sigue manifestando sus consecuencias yafectando la forma en que ellos perciben al Estado, así como la forma en que lamayoría de la sociedad percibe su actuar. Tales percepciones surgen,claramente, de un problema esencial: una falta de comprensión mutua.Corresponde, entonces, preguntarnos: ¿quién ha de asumir la responsabilidadde tal falta de entendimiento? ¿Quién ha de dar el primer paso hacia unasolución? La respuesta, adoptando un enfoque proactivo, es que cada persona(pública o privada) desde el lugar que ocupa ha de procurar colaborar en labúsqueda de soluciones y mejoras, no esperando que sean otros quienes inicienlos movimientos de cambio.
¿Cuál ha de ser ese primer paso? La comprensión. Recordando aquellafrase – atribuida a Albert Einstein – de que “ningún problema complejo podráser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que fuera creado”, esnecesario empezar buscando cambiar el paradigma con que se aborda unproblema. El término “paradigma”, en su acepción moderna, fue desarrolladopor Thomas Kuhn, para hacer referencia a “el conjunto básico de elementos
del objetivo final planteado. Así: ALAVILA, L.; AMAYA VILLAFAÑE,E. y otros, “Los principios procesales como misión. Su utilidad en elmarco de la Teoría de las Organizaciones, ¿Misión posible?”, elDial(DC1720), 2011. En tal artículo, además, se ha explicitado cuál seentiende constituye la Misión del Poder Judicial: “El Poder Judicial deSalta dirime conflictos que se presenten en el seno de la sociedad através de procesos que garanticen a las personas una real oportunidadde ser oídos, tanto en cuanto a plantear un conflicto como al defenderse,por lo menos en dos instancias, realizándose su actividad de formapública y optimizando los recursos temporales y económicos queimplica para así afianzar la justicia y la realización de los derechosfundamentales para todos los habitantes de la Provincia”.
21 “Ello porque las garantías fundamentales que se consagran enla Constitución y los tratados, si bien se reconoce son directamenteoperativas, requieren no sólo una adecuada reglamentación de Derechosustantivo, sino además, y especialmente, del instrumental procesalespecífico que permita su virtualidad en concreto”. BERIZONCE, R.O.,“Técnicas orgánico-funcionales y Procesales de las TutelasDiferenciadas”, Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, 2009.
que configuran el marco teórico y práctico de una comunidad científica”22. Consu obra “Las Revoluciones Científicas” puso de relieve que la cienciaconstituye un fenómeno que se da en un medio social-histórico, y que losgrandes avances en la misma no son lineales, sino que constituyen “giroshistóricos”, por los cuales algún pensador o conjunto de pensadores “rompen”con la concepción (paradigma) imperante y afrontan los problemas desde unanueva cosmovisión, total o parcialmente incompatible con la anterior. Seutiliza, como clásico ejemplo, la revolución copernicana. Consecuencia de esteanálisis es que las ideas científicas (aplicándose no sólo a las ciencias físicas,sino también las sociales) han de ser evaluados de forma conjunta con elparadigma de que emanan.
La idea de los derechos y procesos colectivos no escapa a esta idea. Esmenester, para su cabal entendimiento, analizar su origen y fuentes. Para suaplicación y compatibilización a otros problemas y ordenamientos jurídicosserá necesario, también, ver si los mismos – y los sujetos que en él intervienen– parten del mismo paradigma-base. Este es el punto central del presentetrabajo.
Existen dimensiones en base a las cuales han de ser analizadas lasdiferencias culturales básicas23. Las mismas no son susceptibles de serutilizadas como calificativos valorativos o patrón para medir lo correcto de loincorrecto, o lo civilizado de lo incivilizado. La cultura forma parte delparadigma básico sobre el cual cada persona decide y guía sus acciones. Entrelas categorías mencionadas, a los efectos de este trabajo se ha de prestaratención a aquella que diferencia sociedades predominantementeindividualistas (en las que se realza la libertad personal individual) y otraspredominantemente comunitaristas (caracterizadas porque se otorga un lugarpreponderante al grupo por sobre el individuo). Un claro ejemplo de lasprimeras sería la cultura de los Estados Unidos y Europa en la modernidad, asícomo de la segunda la región latinoamericana. Si se permite a los autores unaexpresión más concluyente aún: si la sociedad latinoamericana tiene unacultura predominantemente comunitaria, los pueblos aborígenes – en general –poseen una cosmovisión imbuida con mucha mayor fuerza y profundidad en talcarácter.
Así, se ha de observar que la teoría procesal tradicional y la teoría delos procesos colectivos han surgido dentro de sociedades con una cosmovisiónindividualista24. Los autores creen, sin embargo, que su aplicación a los
22 GONZALEZ, W. J. Análisis de Thomas Kuhn : Las revolucionescientíficas, Madrid, 2004. P. 18.
23 TROMPENAARS, F. Y HAMPDEN-TURNER, C. Riding thewaves of culture. Understanding cultural diversity in business, Londres, 1998.
24 El origen de las class actions remonta a Inglaterra al sigloXVII, pero el primer país contó con una regulación específica sobre esteinstituto fue el Estados Unidos, la antigua Regla Federal de Equidad quecontemplaba las acciones de clase, sancionada en 1842, fue finalmentesustituida en 1938 por la Regla 23 de Procedimiento Civil para losTribunales Federales. Según Bianchi las acciones nacen “en la Court ofChancery a través del llamado Bill of Peace, remedio procesal que
pueblos originarios requiere un mayor estudio, necesariamente llevando a unarevisión y adaptación de sus postulados. Se propone, resumidamente, tomar lasbondades de tales procesos y construir uno nuevo apoyando los pilares en lavisión comunitaria de la existencia de estos pueblos. No es posible que,existiendo dos paradigmas distintos, puedan aplicarse sin más las mismassoluciones.
Los próximos apartados continuarán, dada la sensibilidad y múltiplesdebates que la temática origina, por esbozar los fundamentos jurídico-filosóficos que justifican la integración de tales pueblos al Estado, para luegoprocurar describir el contenido y contornos bajo el cual se definen los pueblosoriginarios, buscando exponer algunos de sus problemas y cosmovisión. Elprimer paso que debe darse es esforzarse activamente por comprender enprofundidad los pensamientos y visión de tales sectores. Así, las soluciones quedesde tal comprensión se propongan no sólo serán adecuadas, sino que – seespera - también serán percibidas como una forma de la sociedad de hacerseaccesible, valorando la diversidad cultural y construyendo un tejido socialbasado en ella – y no a pesar de ella –.
V. LA DIFERENCIA ENTRE LO COLECTIVO Y LOCOMUNITARIO
La elección terminológica para caracterizar estos procesos no esazarosa. Busca que las mismas palabras que lo caractericen lleven en sí elcambio de visión que implican. Lo “colectivo”, según el diccionario de la RealAcademia Española, es lo “perteneciente o relativo a una agrupación deindividuos”, o un “grupo unido por lazos profesionales, laborales”25. Provienedel latín collectivus, “propio de un grupo, asamblea o reunión”26. Como sepuede ver, existe una fuerte impronta de reunión de individuos. Y esta idea dereunión se refiere más bien a algo circunstancial, parcial y pasajero. Locomunitario, en cambio, refiere al “conjunto de las personas de un pueblo,región o nación”, o “de personas vinculadas por características o interesescomunes”27. Etimológicamente proviene del latín communitas, conformado porlas raíces communis (cooperante, corresponsable) y municipium (las ciudades
permitía al tribunal de equidad entender en una acción promovida porrepresentantes de un grupo o contra un grupo” en BIANCHI, A.B., Lasacciones de clase. Una solución a los problemas de la legitimación colectiva agran escala, Buenos Aires, 2001. p. 43.
25 Colectivo, va. En: Diccionario de la Real Academia Española(en línea). Disponible en:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comunitario [fecha de consulta: 23 de marzo de 2012].
26 “Etimología de Colectivo”. DeChile (en línea). Disponible en:http://etimologias.dechile.net/?colectivo [fecha de consulta: 23 demarzo de 2012].
27 Comunidad en: Diccionario de la Real Academia Española (enlínea). Disponible en:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comunitario [fecha de consulta: 24 de marzo de 2012].
autónomas del Lacio que tenían frente a Roma las mismas munia, los mismosderechos y deberes, que los ciudadanos romanos). Así, la comunidad sería unaagrupación de “personas vinculadas entre sí por el cumplimiento deobligaciones comunes y recíprocas”28. Se puede observar, entonces, que la ideade fondo es que se trata de una unión esencial y permanente. Esta es, sin duda,la diferencia que se busca resaltar: en el proceso colectivo nos encontramos conindividuos – que se perciben como tales – que se han visto afectados por unmismo hecho que los hace reunirse a fines de hacer valer una pretensiónrelacionada con el mismo. La idea propuesta de proceso “comunitario”, apuntaen cambio a la idea de que se trata de un grupo de personas cuya unidadprecede, excede y trasciende un simple hecho o proceso para convertirse enparte de su identidad y de la forma en que existen y viven el mundo. Y esto nodebe olvidarse en la búsqueda de una tutela adecuada. Hay que decir –siguiendo la línea de comprensión y respeto por la cosmovisión de los pueblosoriginarios – que incluso esta palabra de nuestra lengua no es suficiente nicompletamente adecuada para describir el vínculo que tales grupos viven anivel interno.
Los conflictos comunitarios son “los que afectan a aquel sector de lasociedad que tiene la determinación de preservar, desarrollar y transmitir afuturas generaciones sus territorios ancestrales, y su identidad étnica como basede su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patronesculturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales”29. Así, los procesoscomunitarios, se distinguen de los procesos colectivos por un sentido depertenencia aún mayor que en estos últimos. El Convenio N° 169 de la OITreconoce los derechos de los “pueblos” indígenas, como tales, y no comoderechos de personas individuales que son indígenas.
VI. COMPRENDER PRIMERO: DEFINICIÓN YCARACTERIZACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
La definición de los pueblos originarios no es una mera preocupaciónacadémica ni un problema semántico. Definirla es imprescindible paraestablecer su ubicación dentro del contexto más amplio de la sociedad globalde la que forma parte. Y esto, a su vez, provoca consecuencias de todo orden,que tienen que ver con aspectos teóricos y con problemas prácticos y políticosde enorme importancia para los países que cuentan con población indígena,como la Argentina y mayor parte de Latinoamérica30. Para entender los
28 FERNANDEZ LOPEZ, J. “¿Cuál es la etimología de la palabracomunidad?”. Hispanoteca de Lengua y Cultura (en línea). Disponible en:http://www.hispanoteca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-Foro/Comunidad.htm [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2012].
29 SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONESY PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS DE LA COMISIÓN DEDERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, Estudio del Problemade la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, con MARTÍNEZCOBO, J. (Presidente), Nueva York, 1986.
30 Los datos cuantitativos oficiales reconocen un gran porcentajede presencia de pueblos nativos a lo largo del territorio, según elInstituto Nacional de Asuntos Indígenas se estima que existen 600.329
derechos colectivos de las comunidades aborígenes, el tratamiento diferenciadoprocesalmente que se propone y apreciar la falta de procedimientos legales queamparen adecuadamente sus derechos, el intérprete debe tomar conciencia desu distinta cultura, su diferente cosmovisión del mundo31. Este estudio nocompete al derecho procesal pero sin embargo debe ser aprovechado por elmismo a fines de convertirse en una herramienta a la medida de la situaciónfáctica que debe encauzar un proceso.
Los autores, en base a la investigación realizada, han optado porconceptualizar a las comunidades indígenas de la siguiente forma: “Soncomunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidadhistórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que sedesarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de lassociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen ladeterminación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones susterritorios ancestrales, y su identidad étnica como base de su existencia
personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en primerageneración de pueblos indígenas (población indígena) en todo el país.Estas personas están distribuidas en distintas provincias y forman partede una gran diversidad de idiosincrasia, costumbres, prácticas quecaracterizan su forma de vida. La provincia de Salta, particularmente, esuna de las con mayor cantidad de pueblos originarios que aún viven encomunidad. Ellos se ubican en 3 zonas principales: región andina: Kolla,Quechua, Diaguita Calchaquí; región de la selva: Ava guaraní, LosChané; la región del Chaco Salteño: Chorote, Chulupí, Guaraní, Wichí,Tapiete, Tupí Guaraní. Fuente: INSTITUTO NACIONAL DEESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), Encuesta Complementaria de PueblosIndígenas 2004-2005, Buenos Aires, 2006.
La dimensión de la temática es aún más evidente al estudiarla anivel del subcontiente latinoamericano, donde los pueblos originariosconstituyen alrededor del 11 % de la población total de la región, esdecir aproximadamente cincuenta y dos millones de personas. Fuente:SIEDER, R., “Pueblos indígenas y derecho(s) en América Latina”, Elderecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del sigloXXI, con RODRIGUEZ GARAVITO, C. (Coord.), Buenos Aires, 2011. P.304.
31 Así por ejemplo a pesar de los siglos de contacto, lacosmovisión productivista de la cultura occidental no hizo aún suaparición en el indígena Wichí. Para él los bienes son el resultado de undon, son el resultado de un haber presente en la naturaleza o en elhombre blanco y la forma de obtenerlo es acceder a una modalidadespecial y diferenciada que el bien exige para hacerse disponible.BULIUBASICH, C. Y RODRÍGUEZ, H. E.. “La noción de trabajo en laconstrucción de la identidad: indígenas y criollos en el Pilcomayosalteño”, Cuadernos de Antropología Social Nº 16, Buenos Aires, 2002. pp.185-209.
continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, susinstituciones sociales y sus sistemas legales”32.
Esta conceptualización busca abarcar los diversos aspectos que integrany marcan el contorno de la problemática:
1. Aspecto histórico.Lo “indígena” es una categoría analítica de tinte histórico, que permite
entender la posición que ocupa un sector de la población así designado dentrodel sistema social mayor del que forma parte: define al grupo sometido a unarelación de dominio colonial y, en consecuencia, es una categoría capaz de darcuenta de un proceso (el proceso colonial) y no sólo de una situación estática33.
32 SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONESY PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS DE LA COMISIÓN DEDERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, Estudio, cit.
33 La evolución en su reconocimiento – y el tipo de tratamientorecibido – por parte del Ordenamiento Jurídico da buena muestra deesto y sigue todo el arco de la historia constitucional argentina, desde elperíodo colonial, siguiendo por la Revolución de Mayo (que al adoptarel principio de igualdad civil para todos los habitantes del territorio, lohace extensivo las disposiciones a los aborígenes), la Asamblea del añoXIII ( que dispone “se les haya y tenga a los mencionados indios porhombres perfectamente libres y en igualdad de derechos con todos losdemás ciudadanos que pueblan las Provincias Unidas”) y,posteriormente el art 67 inciso 15 de la Constitución Nacional establecía,en referencia a las atribuciones del Congreso: "Proveer a la seguridad delas fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover laconversión de ellos al catolicismo". El propósito de los constituyentes seorientó a consolidar jurídicamente e institucionalmente el EstadoArgentino en lugar de proveerles instituciones que aseguren la igualdadpronunciada ya desde épocas revolucionarias. La institución de estadonación representa uno de los episodios más importantes de la definiciónheteronómica del sujeto de derechos indígenas. El pensamiento liberalasumió que estado y nación son términos intercambiables, categoríasconceptuales que coinciden, es decir que la exclusión de los pueblosindígenas de esta época está basado en la dicotomía estado /individuoque subyace en la filosofía política liberal. Con posterioridad puedenmencionarse – siguiendo la misma línea la ley 817 - llamada ley deAvellaneda - , ley 12.636 de Colonización Nacional y creación delConsejo Agrario Nacional, la creación a inicios del siglo XX delPatronato Nacional de Indios y la fundación de colonias, condisposiciones tendientes a atraer a los aborígenes “sin violencia a la vidacivilizada ”. En los últimos 30 años, especialmente desde la reformaconstitucional de 1994 se ha producido un importante giro en lapercepción y derecho de los pueblos originarios, que ha sido analizadout supra. Fuentes: VÁZQUEZ MARCIAL, M. F. La construcción delconcepto de sujeto de derechos indígenas en el discurso de los derechoshumanos, México, 2008; MARQUEZ, F. V. El pasado y el presente comoexpresión de futuro, en la etnia Mataco mataguayo, de la región del Chaco-Salteño, Salta, 1977.
Comprender al indio como colonizado, implica aprehender un fenómeno socialcuyo origen y persistencia están determinados por la emergencia y continuidadde un orden colonial. Implica necesariamente su opuesta: la de colonizador. Elindio se revela como un polo de una relación dialéctica, y sólo visto así resultacomprensible. El indio no existe por sí mismo sino como una parte de unadicotomía contradictoria cuya superación –la liberación del colonizado–significa la desaparición del propio indio. En este sentido, la etnia aparececomo una categoría distinta, aplicable para identificar unidades socio-culturalesespecíficas como, por ejemplo, tarahumaras, aymaras o tobas. Son grupos concaracterísticas distintivas; es decir, son entidades históricas que alguna vezfueron autónomas, luego colonizadas y actualmente en proceso de liberación,sin que el paso de una condición a otra las haga necesariamente desaparecer,porque no se definen por una relación de dominio –como el indio– sino por lacontinuidad de su trayectoria histórica como grupos con una identidad propia ydistintiva34.
2. Aspecto antropológico.Se toma el término de la cultura, para basar en él la definición de
indígena. “Son ‘indígenas’ –afirma Comas – quienes poseen predominio decaracterísticas de cultura material y espiritual peculiares y distintas de las quehemos dado en denominar ‘cultura occidental o europea’” 35. No se intentadefinir cuál es la cultura indígena; se la establece por contraste con la culturadominante. Otros autores, tales como Alfonso Caso36 atienden al hecho de queen muchos grupos indígenas la proporción de elementos de origenprecolombino es ya mínima; por lo que indican que el criterio cultural (uno delos cuatro que emplea; los otros tres son el biológico, el lingüístico y elpsicológico): “consiste en demostrar que un grupo utiliza objetos, técnicas,ideas y creencias de origen indígena o de origen europeo pero adoptadas, de
34 BONFIL BATALLA, G. “El concepto de indio en América: unacategoría de la situación colonial”. Anales de Antropología, Mexico,1972.
35 “Así, por ejemplo, Gamio (…) escribió:«Propiamente un indioes aquel que además de hablar exclusivamente su lengua nativa,conserva en su naturaleza, en su forma de vida y de pensar, numerososrasgos culturales de sus antecesores precolombinos y muy pocos rasgosculturales occidentales” Fuente: BONFIL BATALLA, G., “El concepto de…”, Anales…, cit.
36 “«Es indio –dice– todo individuo que se siente pertenecer a unacomunidad indígena; que se concibe a sí mismo como indígena, porqueesta conciencia de grupo no puede existir sino cuando se aceptatotalmente la cultura del grupo; cuando se tienen los mismos idealeséticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se participa en lassimpatías y antipatías colectivas y se es de buen grado colaborador ensus acciones y reacciones.» (Caso, 1948: 245) ” Fuente: BONFILBATALLA, G., “El concepto de …”, Anales…, cit.
agrado o por fuerza, entre los indígenas, y que, sin embargo, han desaparecidoya de la población blanca”37.
Las comunidades originarias se caracterizan por su coherencia interna,su organización social, así como el mantenimiento de sus propias tradiciones,leyes y costumbres, incluso la autoridad política local. La personalidaddistintiva de los pueblos originarios no solo es cuestión de lengua y otrasexpresiones culturales, sino el resultado de la reproducción social permanentedel grupo a través del funcionamiento de sus propias instituciones culturales,políticas y frecuentemente, también religiosas .De estas perspectivas surgencomo características esenciales para distinguir a los Pueblos Originarios:
Expresan su voluntad de preservar la diferencia cultural que losdistingue de otros grupos sociales y se encuentran decididos a fortalecer susinstituciones sociopolíticas para conseguirlo. Manifestado esto es muyimportante destacar que el rasgo distintivo de los pueblos indígenas es suaboriginalidad, esto es, la característica de ser los primeros habitantes de losterritorios que habitan.
Para tal fin reivindican una nueva normativa que dé cabida a sus"derechos especiales" sin menoscabo de los demás derechos del ciudadano.
Por ser sociedades aborígenes, los pueblos indígenas no sóloreivindican la ocupación continua de tierras ancestrales o al menos de parte deellas, sino también la calidad del vínculo que los une. Las tierras, el hábitat, elpaisaje, el territorio, son la condición indispensable para el mantenimiento desu identidad como pueblo.
Parece demasiado pretensioso realizar una enumeración sobre lasproblemáticas sociales de los aborígenes puesto que como situación de hechoes necesariamente contingente. Sin embargo resulta posible mencionar aquellasque son más comunes y frecuentes en la actualidad:
La propiedad de la Tierra como consecuencia en algunos casos delcrecimiento poblacional dentro de las mismas comunidades y del crecimientode los barrios cercanos a la comunidad38.
Problemas referidos a las condiciones y forma de trabajo dentro yfuera de la comunidad.
Problemas de discriminación, así como una percepción constante deexclusión social y marginalidad. Esto genera, además, una resistencia y falta deconfianza para con las autoridades estatales.
Problemas asistenciales en materia de salud y educación.
Desconocimiento real de los derechos humanos básicos generales y delos de las comunidades aborígenes en particular.
37 CASO, A. citado en BONFIL BATALLA, G., “El concepto de…”, Anales…, cit.
38 YAZLLE, D., “Territorialidad y demandas étnicas en lascomunidades periurbanas en Tartagal”, Tesis de Antropología de laFacultad de Humanidades de la Universidad Nacional, Salta, 2009.
Esto conlleva la necesidad de establecer los rasgos fundamentales de loque podría llamarse la “pertenencia comunitaria”. Sarason39, desde unaperspectiva psicológica, afirma que el sentido de comunidad se compone decuatro dimensiones: la percepción de similitud con otros, la interdependenciamutua, la voluntad de mantener esta interdependencia y, finalmente, elsentimiento de pertenencia a una estructura mayor estable y fiable,definiéndolo como: “el sentimiento de que uno pertenece a, y es partesignificativa de, una colectividad mayor”.
VII. CONSTRUYENDO DESDE LA COMPRENSIÓN: LOSASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA RELACIÓN PROCESALCOMUNITARIA.
Se ha llegado, hasta aquí, habiendo dejado en claro la consagraciónnormativa de derechos de los pueblos originarios, y la inexistencia de víasprocesales adecuadas para los mismos. Así también, se ha establecido lanecesidad que la vía procesal que se proponga parta de una comprensión de lacosmovisión comunitaria alrededor del cual estructuran su existencia lospueblos originarios.
Este trabajo propone, así, una nueva forma de proceso: el procesocomunitario. Existen semejanzas y diferencias entre este tipo de proceso y losprocesos colectivos. La más evidente, consiste en que ambos afectan a unnúmero significativo e indeterminado de personas. Empero, existe unaimportante diferencia, derivada del distinto paradigma en base al cual seconstruye cada uno: mientras lo determinante para configurar un procesocolectivo es la naturaleza de los derechos, en un proceso comunitario lo centralsería el sujeto de la relación, en cuanto los integrantes de cada pueblooriginario tienen la intención de hacer valer sus derechos en forma conjunta,independientemente de su índole.
Se propondrá a continuación un análisis de las consecuencias procesalesde esta construcción sobre un nuevo paradigma, utilizando, para explicarlo, doselementos fundamentales de la relación procesal: sujeto y objeto.
1. Objeto de la relación procesal comunitaria.Reconociendo como objeto del proceso a la pretensión, conviene
precisar el concepto al que se adhiere, a fin de hacer clara la exposición.Etimológicamente la palabra pretender, del latín praetendĕre (querer ser oconseguir algo), una declaración de la voluntad destinada a satisfacer unanecesidad originada en la supuesta violación de un derecho subjetivo, para laobtención de un bien de la vida jurídicamente apreciable, realizada ante untercero imparcial40.
39 SARASON, S. B., The psychological sense of community: Prospectsfor a Community Psychology, San Francisco, 1974. P. 41. Citado por:ESTEBAN-GUITART, M. Y SANCHEZ-VIDAL, A. “Sentido decomunidad en jóvenes indígenas y mestizos de San Cristóbal de lasCasas (Chiapas, México). Un estudio empírico”, Anales de Psicología –Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2012.
40“Pretensión procesal, es un acto en cuya virtud se reclama anteun órgano judicial y frente a una persona distinta, la resolución de un
Ahora bien, corresponde aplicar la teoría general del proceso al tema encuestión de los Procesos Comunitarios, para lo cual ha de realizarse un caminológico inverso al anterior, empezando por delimitar el interés tenido en cuentaen este caso.
Los derechos que integran los reclamos de los pueblos originariospueden ser de carácter individual o colectivo aunque siempre imbuidos de unespíritu comunitario, como la inclinación de la voluntad hacia la satisfacción denecesidades propias de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.Esto ha de ser entendido, se reitera, desde el paradigma de existencia quetienen los pueblos originarios y que ha sido analizado ut supra. Se debe teneren cuenta que esos derechos se ejercen en interdependencia con lasobligaciones de los individuos para con su comunidad. Según Corntassel yHolder, citados por Rosa del Mar Moro González : “(…) no se puede ignorar laimportancia de la interdependencia individuo-sociedad ni de las obligacionesque uno tiene hacia su comunidad, lo cual es crucial para el mantenimiento delgrupo; ni se puede ignorar el interés en común que mantenemos con nuestracomunidad de pertenencia, no se trata de que tengamos simplemente interesesdispares a los del grupo, sino que en tanto que parte integral de ese gruposocial, sus intereses son los nuestros(…)”41.
Por este motivo lo “comunitario”, el interés de los pueblos originarios,abarca derechos que son tanto individuales como de incidencia colectiva. Elhecho de que la Constitución Nacional, recepte la forma comunitaria delderecho de propiedad no excluye que existan otros derechos que se ejerzan dela misma manera. Queda delineado el objeto en el proceso propuesto como lapretensión basada en derechos individuales y/o colectivos inspirados en uninterés comunitario. Si la norma suprema reconoce la vivencia comunitaria deesos derechos, ¿cómo no admitir que puedan hacerse valer de ese modo?
2. Sujeto de la relación procesal comunitaria.Siguiendo con el proceso propuesto de los autores, la referencia al
sujeto del mismo hace necesario realizar una distinción:
A) Punto de vista sustancialEn este contexto el término hace referencia al titular del derecho. En el
caso sub examine se trata de los pueblos originarios42.
conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación”.PALACIO, L. E., Manual de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 2010.
41 MORO GONZALEZ, R. del M. “Pueblos indígenas y DerechosHumanos ¿Derechos individuales y/o colectivos?”, Eikasia - Revista deFilosofía, Oviedo, 2007.
42Los sujetos que reclamen derechos étnicos alcanzarían lacategoría de pueblo en tanto que cumplan con los requisitosestablecidos, a saber: cualquier forma de comunidad humana que tengauna unidad de cultura, la que comprende instituciones sociales quegarantizan la permanencia y continuidad de esa cultura, asuma unpasado histórico y proyecte un futuro en común, reconozca unaidentidad colectiva y decida aceptarla y se refiera a un territorio propio.
B) Punto de vista formalAquí esto ha de relacionarse con el concepto de “legitimación”, es
decir, con la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la peticiónde que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia43. Partiendo delreconocimiento del derecho de los pueblos originarios a su integridad cultural,autodeterminación y autogobierno (con los alcances antes referidos), constituyeuna razonable derivación que será representante legítimo aquella personareconocida como guía y miembro idóneo para representar o personificar losintereses y necesidades de una comunidad determinada según sus pautas ytradiciones. Actualmente los delegados representantes de las comunidades sonlos caciques, o consejos de ancianos, o la persona que mayores conocimientosy respeto de la comunidad tenga. Se busca un equilibrio entre el respeto por laorganización política interna del pueblo originario y la eficacia en la defensa delos derechos de todos aquellos qua han de verse afectados por la decisiónjudicial. En tal orden de ideas, se considera pertinente resaltar las siguientescuestiones:
Se ha de presumir que quien detenta la autoridad dentro del pueblooriginario es quien debe asumir su exclusiva representación en el proceso.
Los pueblos originarios en cuanto tales son sujetos de derecho colectivoporque solo así logran satisfacer sus derechos característicos. Estasituación no se ajusta a la teoría tradicional de los derechos humanos,según la cual sólo los individuos pueden ser titulares de estos derechos.En la práctica, sin embargo, los pueblos indígenas han formulados susen términos a una protección específica, referida a la supervivencia yvida del grupo étnico como tal, con la preservación de su cultura eidentidad cultural, siendo la estructura de los derechos individualesinsuficiente para proveer una tutela adecuada. La coexistencia entrederechos individuales y colectivos ha provocado cuestionamientos deorden teórico relativo al tipo de relación a establecerse entre ambos tiposde derechos. Los autores adhieren al sector que entiende que ambostipos son derechos humanos y que la relación existente entre ellos es decomplementariedad, en la medida en que su reconocimiento y ejerciciopromueve a su vez derechos individuales de los miembros. Fuentes:VILLORO, L. “Sobre derechos humanos y derechos de los pueblos”.Isonomia: Revista de teoría y filosofía del derecho, México, 1995.; VÁZQUEZMARCIAL, M. F. La construcción …, cit.; JÁUREGUI, G., “¿Humanos oColectivos?”, El País, Madrid, 1999; STAVENHAGEN, R., “Los derechosindígenas: algunos problemas conceptuales”, Revista Nueva AntropologíaNro. 43, México, 2002.
43 “En el proceso civil, el poder de actuar se confiere a partir de latitularidad del derecho material a ser tutelado, siendo éste el puntonodal del binomio legitimación ordinaria-legitimación extraordinaria.En cambio en el proceso colectivo (…) el criterio de que se lave elderecho para atribuir legitimación a este o aquel ente no está basado enla titularidad del derecho material, sino en la capacidad del actorcolectivo para representar adecuadamente el derecho metaindividual”.Fuente: VARGAS, A. L., “La Legitimación Activa en los Procesoscolectivos”, Procesos Colectivos, Santa Fe, 2006. Pp.512.
Dado que el respeto por su integridad cultural (en la forma de gobierno queadoptan) es un valor a tutelar superior a una simple eficacia procesal, estapersona sólo ha de ser desplazada de tal lugar con la demostración de laexistencia de vulneración a derechos fundamentales indisponibles. Incluso eneste caso ha de preferirse, como sustituto, a otro miembro de la mismacomunidad. Sólo excepcionalmente tal representación habrá de estar cargo deun órgano del Estado u otra persona ajena a la comunidad.
Se trata una atenuación del principio de bilateralidad (bilateralidadmediatizada), en miras a que quienes integran un pueblo originario se sientenpartes de un todo y reclaman sus derechos en relación al mismo.
La acreditación de que un grupo humano constituye un pueblooriginario con las características antes definidas ha de ser realizada medianteun procedimiento previo en el que los extremos en cuestión sean verificados yse le acuerde la personería acordada constitucionalmente. En el mismo ha deintervenir un equipo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos y otrosespecialistas.
Los efectos de la sentencia que se logre en un proceso con estascaracterísticas han de alcanzar exclusivamente a quienes sean parte de lacomunidad que reconoce la autoridad. Este es otro punto a diferenciar de losprocesos colectivos: con el uso de tal modelo se estarían afectando a todos losgrupos en situación similar, incluyendo a todas aquellas comunidades que nohabían solicitado ser representadas, sea porque la pretensión objeto del procesono sea de su interés, o porque su manera de proceder ante un conflicto fueradiferente, y así visto no tan sólo se vería afectado sus interés sino también susderechos y cultura.
Existencia de algún instituto de contralor del desempeño delrepresentante. Existiría, así, una representación exclusiva a cargo de laautoridad de la comunidad sujeta a contralor por parte de algún órgano público.
VIII. CONCLUSIÓN.
En el presente se ha puesto de manifiesto que a pesar delreconocimiento sustantivo de los derechos colectivos, las normas procesalesno han instrumentado procedimientos adecuados para hacerlos valer. Elpensamiento sistemático que parte de la reconsideración del valornomogenético de los principios, ha llevado a hacer hincapié, de forma especial,en la manera en que tal situación implica una vulneración del derecho al debidoproceso y a una tutela adecuada. En particular se ha hecho referencia a toda lanormativa protectoria de los pueblos originarios y el plexo de derechos que asu favor surgen, que ha evolucionado de forma paralela con los derechos quetradicionalmente se ubican en la categoría "de derechos de incidenciacolectiva". La seguridad jurídica, principio fundamental de un Estado deDerecho, demanda enérgicamente el establecimiento de un sistema de reglasclaras que permitan a los individuos y a las comunidades conocer sus derechos,y los mecanismos para hacerlos valer, así como generar nuevas vías para que latutela judicial de los mismos se torne efectiva.
Ante tal situación, los autores observan un hecho que, hasta ahora, hapasado desadvertido: los mecanismos propios de los procesos colectivos, entanto buscan incorporar y permitir actuar en conjunto a una pluralidad de
personas, resultan similares a los utilizados por los pueblos originarios desdeantiguo. Se ha hecho notar, sin embargo, que la noción tradicional de procesocolectivo es un instituto nacido bajo la égida de un paradigma y culturanetamente individualista (propio de la sociedad occidental contemporánea), elcual resulta por lo menos distinto (si no opuesto) con la cosmovisióncomunitarista de los pueblos originarios.
De tal manera, ante la clarificación del problema, las soluciones habránde ser pensadas siguiendo un criterio de coherencia sistémica con la normativaConstitucional y Supralegal, con adecuación de los procesos a los derechos queen él se intentan hacer valer, y comprensivas de las necesidades ycircunstancias en torno a los sujetos justiciables, poniendo de manifiesto ladoble función del proceso en la sociedad, en la búsqueda de una tutelaadecuada. Se parte de la idea de que el conocimiento jurídico ha de serhistórica y culturalmente circunstanciado, y que este cambio de óptica haciaquienes resultan destinatarios de tal actividad estatal judicial, exige que seadecue la tutela a su manera de percibir el mundo. De este modo se hacemanifiesta la estrecha vinculación que existe entre los paradigmas sociales, elDerecho y el proceso. Se ha marcado como límite filosófico y jurídico a talcomprensión los derechos humanos fundamentales e indisponibles.
Atento a la disfuncionalidad de las soluciones procesales puestas enmarcha, se genera un espacio del cual emerge una proposición diferente porparte de los autores: el Proceso Comunitario, pensado para atender lasparticulares exigencias de los Pueblos Originarios, esbozado a partir de loslineamientos del proceso colectivo pero orientado y construido adecuando losmismos a su paradigma comunitarista. Se ha observado, sucintamente, algunaspautas de cómo esto influiría en un proceso, enmarcados en los elementos de larelación procesal.
Este ensayo se propone simplemente, dirigir la atención sobre laproblemática de los Pueblos originarios cuya inclusión y protección esnecesaria a fines de ir consolidando la vigencia real de los postulados básicosdel Estado de Derecho. En particular, pensamos que el Derecho Procesal puededar un primer paso en tal sentido, estructurando un proceso cuya base estáconstituida alrededor de dar soluciones a la medida de quienes ante él acude.Se espera que tal propuesta no sólo será adecuada, sino que también constituyeuna forma de la sociedad de hacerse accesible, valorando la diversidad culturaly construyendo un tejido social basado en ella.
Los Pueblos Originarios, y sus derechos, obligan a los operadoresjurídicos a descubrir los propios paradigmas, entender los del otro y, así, buscarvías para afianzar la justicia. Este trabajo ha empezado con una frase de JoséOrtega y Gasset y su idea fundamental ha buscado mantenerse a lo largo delmismo: la importancia de la comprensión del sujeto justiciable, la valoraciónde sus particularidades y su utilización como elementos sobre y alrededor delos cuales estructurar una respuesta procesal. No ha de olvidarse: “lo menosque podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo”.