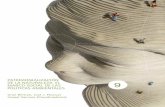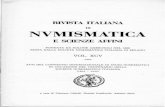Las corporaciones locales
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Las corporaciones locales
Las corporaciones locales
Barakaldo (1840-1875).
De anteiglesia a municipio industrial.
Jaime Villaluenga Ruiz de Infante
Las corporaciones locales
Índice 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Situación general de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2. Aspectos políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3. Aspectos económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4. Urbanismo, sociedad y política municipal . . . . . . . . . . . . 8 1.5. Organización municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.6. Evolución demográfica de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Las corporaciones locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1. El acceso al poder municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1. Procedimiento de traspaso de poderes durante los
sistemas forales y liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.2. La paulatina implantación de los ayuntamientos liberales y práctica política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.1.3. Un primer ensayo valorativo: esbozo de unas previas líneas de hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2. Estructuras municipales de poder: cauce de acceso y sus protagonistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2.1. Electores y elegibles un proceso de selección . . . . . . 25 2.2.1.1. Procedimiento y elaboración de las listas electorales en Barakaldo . . .. . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
a) Breve reseña histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 b) Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2. Los electos por grupos familiares. Breve historia del acceso a la corporación y del traspaso de poderes . . . . . 29 2.2.2.1. El control del municipio: una cuestión de familias . . 29
Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.3. Los electos: Tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2.3.1. Barakaldo: un rol de individuos . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.2.4. El perfil sociológico de los individuos más sobresalientes de entre los electos . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.2.4.1. Los notables de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
a) Descripción prosopográfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 b) Valoración de los notables de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . 99
2.3. Funciones de electos, organismos y empleados municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2.3.1. Funciones de los alcaldes y fieles regidores . . . . . . . . 101 2.3.2. Funciones de los regidores y de los concejales . . . . . . 105 2.3.3. Funciones del procurador síndico . . . . . . . . . . . . . . . 106 2.4. Los plenos municipales: ordinarios y extraordinarios.
Las corporaciones locales
Su funcionamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.4.1. Plenos de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.4.2. Ventajas y costes del sistema liberal . . . . . . . . . . . . . 110
a) Fechas de convocatorias de plenos y su relación con las crisis políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
b) Fricciones y enfrentamientos municipales . . . . . . . . . . 118 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3. Otros sistemas de decisión popular: entre la readaptación y el desplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.1. Otros sistemas de decisión popular. Entre la readaptación y el desplazamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
3.1.1. Las juntas de feligresía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3.1.2. Los ayuntamientos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.1.3. Las juntas municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 3.1.4. Los “asociados mayores contribuyentes” . . . . . . . . . . 134 3.2. Distintos organismos municipales. Los ámbitos “menores” y cotidianos del ejercicio del poder: otras alternativas liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
a) Las Juntas de Caridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 b) Las Juntas de Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 c) Las Juntas de Instrucción Primaria . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.3. Empleados municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 A) Empleados con capacidad de elitización . . . . . . . . . . . . . 153 3.3.1. El secretario y las actas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
a) Los secretarios de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.3.2. El depositario de fondos comunes . . . . . . . . . . . . . . . 161
a) Los depositarios de Barakaldo: redes sociales y reforzamiento político . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 3.3.3. Otros cobradores y depositarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.3.4. Los médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
a) Los profesionales sanitarios en Barakaldo . . . . . . . . . 171 B) Empleados sin capacidad de elitización . . . . . . . . . . . . . 178 3.3.5. La parroquias y sus servidores . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
a) Los mayordomos de fábrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 b) El cabildo parroquial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.3.6. La enseñanza primaria en la zona . . . . . . . . . . . . . . . . 190 a) Los maestros de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3.3.7. El alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 a) Los alguaciles de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3.3.8. Los músicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Las corporaciones locales
a) Los organistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 b) Los txistularis y atabaleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3.3.9 El cartero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 3.3.10. El enterrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 3.3.11. Peritos y delegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4. La financiación municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4.1. Presupuestos municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 4.1.1. Los presupuestos del ayuntamiento de Barakaldo . . . 218 4.2. Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 4.2.1. Ingresos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 4.2.1.1. Los remates: productos y sesiones . . . . . . . . . . . . . 225 4.2.1.2. Arrendamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 4.2.2. Ingresos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 4.2.2.1. Arbitrios y derramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
a) Mecánica y casuística: reflejo de la situación social . . . 232 4.2.2.2. Desamortizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
a) Conclusiones del apartado de ingresos . . . . . . . . . . . . . 239 4.3. Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 4.3.1. Obligatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 4.3.1.1. Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 A) Profesionales de la medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 B) Maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 C) Secretarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 4.3.1.2. Deuda municipal. Unas arcas marcadas por las
servidumbres de las guerras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 4.3.2. Voluntarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 4.3.2.1. Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 4.3.2.1.1 Infraestructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
a ) Caminos y puentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 b) Fuentes y aguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
4.3.2.1.2. Edificios religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 4.3.2.1.3. Edificios municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 4.3.2.2. Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
5. Conclusiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 6. Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Tablas:
Tabla 1.1: Censos 1857, 1860 y 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tabla 2.1: Fechas entre las que se mantuvieron en vigor los
Las corporaciones locales
ayuntamientos forales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tabla 2.2. Electores de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tabla 2.3: Cargos municipales de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . 49 Tabla 2.4. Cargos corporativos de Donato Azula . . . . . . . . . 94 Tabla 2.5. Implicación de los notables barakaldeses en las tareas municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Tabla 3.1: Los depositarios generales de Barakaldo . . . . . . 156 Tabla 3.3: Los mayordomos de fábrica de Barakaldo . . . . . 183 Tabla 3.4: El cabildo de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Tabla 3.5: Los alguaciles de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . 200 Tabla 4.1: Presupuestos de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Tabla 4.2: Los profesionales sanitarios de Barakaldo . . . . 242 Tabla 4.3: Los maestros de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Tabla 4.4: Los secretarios de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . 251 Tabla 4.5: Deuda municipal de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . .263
Gráficos Gráfico 1.1: Evolución demográfica de Barakaldo . . . . . . . . 12 Gráfico 1.2: Tasas de crecimiento de la población entre 1857 y 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gráfico 2.1: Electores: años 1841-1842-1859 . . . . . . . . . . . 27 Grafico 2.2: Corporativos de Barakaldo 1840-1876 . . . . . . . 45 Gráfico 2.3: Plenos Barakaldo 1840-1875 . . . . . . . . . . . . . . .110 Gráfico 3.1: Beneficencia en Barakaldo (1840-1875) . . . . . 147 Gráfico 3.2: Otros recaudadores y depositarios (1840-1865) 168 Gráfico 3.3: Mayordomos de fábrica (1839-1875) . . . . . . . . 182 Gráfico 4.1: Presupuestos de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . 219 Gráfico 4.2: Presupuestos de ayuntamientos de la zona . . . 219 Gráfico 4.3: Remates de Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Imágenes Imagen 1.1. Señorío de Bizkaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Imagen 2.1. Valle de Somorrostro, Barakaldo y Portugalete
(1840-1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Imagen 2.2. Árbol de Gernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Imagen 2.3. Arrue. La corporación a la salida de misa . . . . 102 Imagen 2.4. Castor Andéchaga, líder carlista encartado. . . . 117 Imagen 3.1. Leyes de ayuntamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Imagen 3.2. Parroquia de S. Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Imagen 3.3. Casa en el camino de Zubileta . . . . . . . . . . . . . 206 Imagen 4.1. Monumento al trabajador . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Imagen 4.2. Puente de Zubileta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Imagen 4.3. Ermita de Sta. Águeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Las corporaciones locales
Árboles genealógicos de Barakaldo: Familia Escauriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Familia Murga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Familia Urcullu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65 Familia Cobreros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Familia Castaños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Familia Antolín Hurtado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Familia Gorostiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Familia Allende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Familia Uriarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Familia Retuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Familia Azula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Las corporaciones locales
INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN GENERAL DE BARAKALDO
Este municipio gracias a los privilegios de D. Tello, quedó incorporado al Señorío de Vizcaya tras su separación de las Encartaciones en 1384. A partir de entonces se integró en calidad de anteiglesia en la merindad de Uribe, una de las pertenecientes a Tierra Llana, por ello dispuso del 33º voto en las Juntas Generales de Gernika.
Barakaldo se encuentra situado en la comarca del bajo Nervión, concretamente en la llamada Margen Izquierda de esta ría. Limita al norte con Sestao, al este con el Nervión y Bilbao; al sur con Alonsotegi y Güeñes y al oeste con Galdames y Trapagaran.
Esta anteiglesia, al contrario que otros municipios del entorno, no ha sufrido grandes variaciones en su extensión desde finales de la Primera Guerra Carlista hasta la actualidad.
Dejémonos llevar por testigos del momento. Tras un acuerdo municipal, en 18511 el secretario de este ayuntamiento, Nicasio Cobreros, transcribía del libro “Historia General de Vizcaya” el texto correspondiente al mencionado municipio, con lo que los promotores de esta iniciativa daban por buena la visión tradicional del municipio, ajenos a la nueva realidad industrial que en breve se iba a producir con la instalación de acerías y demarcaciones de minas:
"Historia de Vizcaya, Capítulo 33, Baracaldo
1 AMB. 21.07.1851, libro de actas, páginas 275-277.
Las corporaciones locales
1.- La Anteigª de Baracaldo, síncopa de Baracaldo, que denota paraje de huertas, tiene situación en vello planicie distante legua y media de la villa de Bilbao y media de la de Portugalete cuyas plazas provee con frutas, verduras, ensaladas y otras vituallas que produce su terreno fértil y templado, cuando menos por el (...)dente con los caudalosos ríos Nervion, Cadagua y Galindo abundantes de pesca.
2.- Confina por el oriente con la republica de Erandio, por el sur con la de Abando, por el occidente con Güeñes y Galdames, por el norte con San Salvador del Valle y Sestao de las nobles Encartaciones, de las que se desmembró dicha anteiglesia de Barakaldo, por privilegio del conde D. Tello, señor de Vizcaya, según se dice y al presente con las 32 siguientes forman la merindad de Uribe. Consta su vecindario de 200 fogueras regido de dos fieles con el voto y asiento 33, en Congresos Generales de Guernica.
3.- Tiene una iglesia parroquial de la adoración de S. Vicente martir fundada hacia el año 1340 por D. Sancho Lopez de Baracaldo, D. Lopez Gonzalez de Zorroza y D. Galindo de Retuerto a tercias partes desmembrandose de su matriz de Santa María de Erandio, sin duda por causa del peligro de vadear en tiempo de borrascas el brazo del mar que promedia; cuyos nietos y visnietos hicieron venta de ella con sus diezmos y derechos en tres mil marabedis por tres vidas y no mas a favor de Gomez y Gonzalez de Butron y Lopez Garcia de Salazar, y de sus consortes Dª Elvira de Leiba y Dª Juana de Butron, por testimonio de Pedro Sanchez de Bilbao en 21 de Setiembre de 1439, declarandose en la Escritura de Venta haber ganado y hecho dicha parroquia los citados fundadores, y aunque no espresa de que, huvieron, se puede presumir sería de alguno de los señores de Vizcaya a quienes pertenecía las decimas de frutos que rendian los terrenos labrantios de Baracaldo, pues la señora María Diaz de Haro la buena
Las corporaciones locales
distribuyó las decimas de San Vicente de Barakaldo el año de 1322; como se coligue del privilegio de fundación de la villa de Portugalete.
4.- La cual Iglesia edificada en vello planta es de una nave de 120 pies de longitud y 64 de latitud, con vovedas, seis altares, 137 sepulturas, con cementerios en ambos costados y buena Torre al frontis, tiene para su servicio cuatro beneficiados de entera racion presentados por el Marques de Balmediano, D. Atanacio de Castaños y D. Francisco de Salazar gozando las decimas con otros dibiseros en la forma siguiente. D. Atanasio dos sestas partes. Valmediano, Salazar, D. Juan Rafael de Mazarredo y D. José Ramon de Echebarri, Beurco y Larrea á sestas partes.
5.- Hay en su feligresía 250 casas, 1500 personas de comunidad: tres ferrerias, una fanderia para cortar fierro edificada en el año de 1777, seis tabernas, escuela de primeras letras, carniceria, ocho molinos y seis hermitas dedicadas á Santa Agueda, Santa Lucia, San Bartolome, N. S. de la Concepcion, San Roque y San Antolín en Irauregui que fue la parroquia sacramental desde el principio del siglo decimo sesto, fundada por los abuelos paternos del P Frai Martin de Coscojales hasta el año 1732 donde existia la pila bautismal.
6.- Entre las citadas 250 casas hay varias armeras y solares antiguas como son la Torre de Luchana, Baracaldo, Barañano, Lurquizaga, Llano, Martiartu, Vengolea, Susumaga, Larrea, Arancibay, Yrauregui, y de las que han salido barones ilustres y en el siglo decino setimo (...) Castaños Almirante de mar. 7.- Hay un convento de Religiosos Mercedarios calzados en el barrio de Burceña, dotado en 4 de Mayo del año 1384, por el Conde de Ayala, Fernan Perez y su hijo Pedro Lopez; cediendo su palacio, varias tierras y la Iglesia de Santa María de Burceña que
Las corporaciones locales
ellos habían fundado para su entorno, en la que se venera una imagen de San Antonio de Padua, aparecida el 1º de octubre de 1421, junto al arroyo de Ibarreta á un mozo que llevaba el ganado al monte, y ha obrado algunos prodigios segun se relata en manuscrito que se conserva en el archivo de dcho convento".
Imagen 1.1. Señorío de Bizkaia
Madoz en su diccionario de 1850, no difiere
sustancialmente de la visión de Iturriza, pero aporta nuevos datos sobre la población y su industria.
Los años transcurridos entre las dos guerras carlistas (1839-1873) fueron de una trascendental importancia para el devenir de Barakaldo debido a que la gran transformación que experimentó trastocó su tradicional modo de vida. El cambio más importante se produjo en la economía, que de basarse en la agricultura, pasó paulatinamente a ser de carácter industrial. Por otra parte, el incremento demográfico de Barakaldo hizo necesaria la aparición de nuevos servicios para la atención de aquella población en aumento.
1.2. ASPECTOS POLÍTICOS
Las corporaciones locales
Analizado el panorama político del momento desde una perspectiva más general, y quizás porque tras siete largos años de guerra la Primera Guerra Carlista había acabado mediante un acuerdo que no decantaba la situación hacia ningún lado, los liberales en el poder intentaron poner en marcha toda una legislación que redujera al máximo las pretensiones foralistas de seguir siendo la excepción fiscal y política del territorio español. De esta manera quisieron equiparar las provincias exentas con las del resto del Estado.
Entre las más importantes medidas legislativas caben destacar las sucesivas leyes municipales que, a pesar de alguna marcha atrás, lograron sustituir los ayuntamientos generales2 por otros de representación más reducida y que, a la postre, celebraron sus reuniones a puerta cerrada en los edificios consistoriales3. No obstante, el propio Estado liberal amplió la participación municipal, para los casos en que fuera preciso tomar alguna decisión relevante para la localidad. En estas ocasiones un número determinado de mayores pudientes locales podían ayudar a los mandatarios municipales.
En lo que al País Vasco se refiere, las clases emergentes, (comerciantes e industriales especialmente) necesitadas de nuevos marcos legales para su desarrollo, fueron partidarias de una serie de cambios no siempre bien aceptados por las autoridades forales, siempre proclives al mantenimiento del modo de vida vigente.
A pesar de todo, estos cambios no se realizaron sin titubeos. El foralismo se resistió durante un tiempo a dejar de ser un referente político y siguió marcando las pautas municipales.
2 Estos estaban formados por todos los vecinos, con derecho a
voz y voto, que quisieran asistir a las reuniones celebradas a la salida de la misa mayor en el pórtico de la iglesia.
3 Este tipo de ayuntamientos colmaban una vieja aspiración de los notables locales quienes se veían con dificultades para imponer sus criterios y, según denunciaban a los máximos responsables provinciales, con relativa frecuencia eran amenazados e insultados.
Las corporaciones locales
La administración municipal no estuvo exenta de transformaciones propiciadas por la instauración del Estado liberal, entre las que destacamos la pérdida de la función judicial de sus alcaldes y su posterior dependencia orgánica del representante del Gobierno en la provincia.
Al mismo tiempo que se reducían las atribuciones de la máxima figura local, también se producía una merma en la autonomía municipal en su apartado de gestión económica. Como consecuencia de ello la capacidad de imponer arbitrios, pasó a ser responsabilidad del Jefe político hasta que en 1853 el Ministro de Gobernación Pedro Egaña delegó estas atribuciones en las Diputaciones forales para aminorar las pérdidas que hasta entonces había sufrido el sistema foral. Aprovechando la circunstancia, los ayuntamientos intentaron recuperar la capacidad de gestión económica pero la Diputación se mostró totalmente reacia a compartirla con los municipios.
1.3. ASPECTOS ECONÓMICOS
En general se puede afirmar que las provincias vascas, experimentaron una dinámica, similar al resto de la monarquía, con la salvedad de que las crisis internacionales de finales del siglo XVIII afectaron en especial medida a nuestra zona porque las aduanas vascongadas, situadas en el interior, le impedían beneficiarse del comercio con las otras regiones. La desaparición de estas barreras se efectuó concluida la Primera Guerra Carlista sin ninguna negociación mediante el Decreto de octubre de 1841, medida que, como ya hemos indicado anteriormente, contó con la aprobación tácita de los comerciantes vascos y del capital privado.
El capital vizcaíno, consciente de los nuevos tiempos, fue capaz de basarse en la explotación minera para aprovechar lo favorable de las condiciones de partida y llevar a cabo tres iniciativas favorables para el desarrollo de la zona: la creación
Las corporaciones locales
del Banco de Bilbao, la inversión en el sector siderometalúrgico y los tendidos ferroviarios.
Pero antes incluso de que se instalaran las primeras modernas siderurgias en Barakaldo, asistimos a la paulatina desaparición de ferrerías y fanderías. Ello fue debido, sin duda, a la contracción económica derivada de la enorme deuda acumulada en los municipios, consecuencia de las sucesivas guerras del primer tercio de siglo y del control inglés de las rutas marítimas que puso en dificultades al comercio español con América y con otros puntos de Europa. Situación que tuvo su corolario en la disminución del consumo de utillajes para el campo y en las actividades mineras.
A partir de mediados de siglo XIX se produjo la adaptación de Ley General de Minas del 7 de julio de 1825 en el Reglamento de Minería de 19.07.1827, de aplicación en el Señorío tras su aprobación por las Juntas Generales.
Esta nueva situación legal favoreció la implantación de siderurgias en la zona. En Barakaldo destacó la del Carmen, fundada en 1854 por Ibarra Hermanos y Cía. Otra de ellas, la perteneciente a la familia Borda, se instaló desde mediados de siglo en Irauregui y se dedicó al rebaje de tochos de hierro para la obtención de alambre y otros productos, pero para 1859 se acabó fusionando con la empresa de los Sres. Mowinckel y Cía. Por último, citaremos el asentamiento en Castrejana desde principios de los sesenta de la fábrica de Santa Águeda perteneciente a Facundo Chalbaud. De todas ellas la del Carmen4 fue la que consiguió mayor implantación, mientras que
4 Esta fábrica tomó su nombre del convento de carmelitas
situado en la zona llamada el Desierto, junto al río Galindo. Los frailes llamaban desiertos a las zonas apartadas por ser
más propias para la meditación, rememorando de esta manera el tiempo que Jesucristo pasó retirado antes de iniciar su predicación.
Las corporaciones locales
las de Sta. Águeda e Irauregui pasaron por vicisitudes que abocaron a la desaparición de la última de ellas.
Hasta la gran explotación minera del último cuarto del siglo XIX, los habitantes de la zona compaginaban las labores de agricultura con la minería y metalurgia, y en más de una ocasión fueron apercibidos por las autoridades provinciales contra estas actividades que les hacían abandonar los campos. De los productos de sus huertas se surtían los mercados de Portugalete y Bilbao.
Si bien es cierto que la publicación del Reglamento de Minería permitía a los particulares la explotación de cotos en régimen de concesión otorgada por la Diputación, la cesión de demarcaciones mineras fue acabando paulatinamente con las prácticas extractivas tradicionales. Como consecuencia, los oficios con ellas relacionados se sumieron en una fase de proletarización que, unida a la crisis económica del cuatrienio 1868-1872, hizo que muchos desempleados, junto con los trabajadores del campo -inmersos en el paro estacional y necesitados del dinero que les proporcionaba su militarización- engrosaran las filas carlistas en el preludio de la Segunda Guerra.
Por otra parte, la importante inmigración procedente de otras zonas de España, fomentó la construcción de barracones junto a las fábricas. Los dilatados horarios laborales de los trabajadores, sus escasos sueldos y la obligación de comprar en los economatos de las fábricas, impidieron durante los primeros años la integración de los recién llegados en la vida de la anteiglesia con la creación de dos comunidades sin apenas relación entre ellas.
Un segundo flujo inmigratorio se produjo tras la puesta en marcha del ferrocarril de Triano que, construido por la Diputación e inaugurado en 1863, dio inicio a la explotación sistemática del mineral y al proceso de capitalización de los mineros vizcaínos.
Las corporaciones locales
Hasta el final de este período Barakaldo careció de comercios por lo que sus vecinos debían aprovechar las visitas a Bilbao y Portugalete para proveerse de lo que ellos no producían.
1.4. URBANISMO, SOCIEDAD Y POLÍTICA MUNICIPAL
La anteiglesia de Barakaldo pertenecía a la comarca de las Encartaciones para cuestiones judiciales, orden público y abastecimiento a las tropas. Sin embargo, sus ediles en repetidas ocasiones manifestaron la intención de desligarse de esta jurisdicción y formar parte para todos los efectos de la merindad de Uribe o del partido judicial de Bilbao.
Entre los años 1840 y 1875, la población estuvo formada por una serie de barrios diseminados por todo el territorio municipal sin que existiera ningún núcleo urbano propiamente dicho.
El ayuntamiento estaba situado en el barrio de san Vicente, junto a la iglesia matriz de mismo nombre.
Durante este tiempo no se vio la necesidad de confeccionar un plano urbano. De modo que, cuando algún vecino solicitaba permiso de edificación, comúnmente en terrenos municipales, dos concejales y una persona conocedora de la zona inspeccionaban el solar solicitado y, si la proyectada obra no interfería caminos ni molestaba a otras edificaciones, se le concedía el permiso sin necesidad de otros trámites.
Como todas las viviendas carecían de agua corriente, los vecinos debían suministrarse de pozos -el más importante el de S. Vicente- y de manantiales.
En cuanto a la transformación urbanística de Barakaldo podemos considerar dos fases: la primera se prolonga hasta entrada la década de los años sesenta y se caracteriza por una lenta evolución. A partir de esta fecha se inicia la construcción de los mencionados barracones para los obreros de la fábrica del Carmen, que posteriormente darán origen a edificios más
Las corporaciones locales
estables y al consiguiente desplazamiento del centro neurálgico de la anteiglesia. En este sentido, es significativa, durante la Segunda Guerra Carlista, la existencia de dos corporaciones para el mismo término municipal: una carlista en el barrio de san Vicente y otra liberal en la zona del Carmen, que por aquellas fechas ya constituía un importante núcleo urbano. 1.5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
El liberalismo impuso a las corporaciones la obligatoriedad de confeccionar presupuestos, lo que creó inéditas situaciones en la gestión municipal pero a los investigadores nos facilita saber cuáles eran los ingresos de los ayuntamientos así como su grado de endeudamiento. Lo sugestivo de este aspecto radica en que, como cualquier empresa, los entes locales se veían obligados a realizar una previsión de ingresos y gastos, aunque, cuando estos últimos alcanzaban cierta cifra, las corporaciones tenían la obligación de recabar el permiso de autoridades provinciales.
Pero los ayuntamientos no fueron siempre sujetos pasivos o simples ejecutores de las órdenes emanadas de instancias superiores, sino que en situaciones críticas ejercieron su opción entre el sistema constitucional o el foral e interpretaron los nuevos tiempos en razón del tipo de actividad económica preponderante en el municipio.
Las corporaciones locales
1.6. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE BARAKALDO En el ámbito provincial, era clara la falta de capacidad
del campo para absorber todos los brazos5 y las escasas perspectivas de empleo. Estos factores motivaron que parte de la población emigrara a ultramar. En Cuba, Venezuela y otros países se les aseguraba trabajo bajo contrata, pero en general se puede decir que esta gente vio frustradas las expectativas de enriquecerse.
Para el País Vasco la emigración cambió de signo a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando pasó de ser emisor a receptor sin que por ello se evitara, al menos durante los primeros momentos, la corriente simultánea de salida y entrada de emigrantes6, e incluso el movimiento de la población autóctona hacia los centros industriales, atraídos durante los años previos a la Guerra Carlista por las fábricas de la anteiglesia. A esta primera fase siguió el boom minero y posteriormente el industrial al contar, entre otras circunstancias, con las facilidades que daba el ferrocarril para desplazamientos de largas distancias.
Para analizar la evolución de la anteiglesia nos hemos servido de los censos correspondientes a los años 1857, 1860 y 1877.
Tabla 1.1: Censos 1857, 1860 y 1877.
5 La nueva agricultura capitalista sometía a los arrendatarios de
los caseríos al pago en metálico. De esta forma el casero se veía libre de cualquier contingencia a la vez que colocaba al inquilino en situación de mayor precariedad.
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes: Familia, trabajo y reproducción social. Ed. UPV/EHU Leioa, 1996, p. 160.
6 Este saldo migratorio se torna positivo entre los años 1861 y 1870.
RUIZ OLABUENAGA, Ignacio y BLANCO, Cristina: La inmigración vasca. Análisis trigeneracional de 150 años de inmigración, Ed. Universidad de Deusto, 1994, p. 117.
Las corporaciones locales
El “Diccionario Histórico-geográfico” y la “Historia
General de Vizcaya” indican que la población barakaldesa estaba formada por 1.425 personas e incide en el abandono de la agricultura por parte de sus habitantes en beneficio de la actividad minera.
Madoz en su diccionario cifra para Barakaldo en el año 1850 una población de 1.585 almas “que se dedican especialmente a la actividad ferrera aunque sin la intensidad de antaño”. Posteriormente, y hasta el año 1857, esta anteiglesia experimentó un moderado aumento, con lo que se puede indicar que Barakaldo fue el primer municipio de la zona que desde la mencionada fecha había iniciado un fuerte desarrollo poblacional como consecuencia de la implantación de las fábricas de fundición en las orillas del Nervión y del Cadagua.
Hemos procedido a realizar el gráfico 1.2. para observar con mayor nitidez el comportamiento de la población de este municipio en relación al total de Vizcaya,
Municipios 1857 1860 1877 Barakaldo 2.369 2.688 4.710 Bizkaia 157.771 165.535 189.398
Crecimiento anual (%) 1857-1860 1860-1877 Barakaldo 4,3 3,35 Crecimiento de Bizkaia 1,66 0,7
Fuente: censos oficiales del I.N.E.
Las corporaciones locales
Gráfico 1.1: Evolución demográfica de Barakaldo
Si atendemos a los datos referidos al crecimiento de la
población, es entre los años 1860 y 1877 cuando se detecta una verdadera explosión poblacional que nos indica el inicio de una dinámica de crecimiento diferente a la del resto de la provincia y sólo explicable por el alto grado de inmigración que experimenta esta zona7. En efecto, ya para 1877 se aprecia un importante incremento poblacional, proceso que tendrá su continuación a lo largo del siglo XX.
Gráfico 1.2: Tasas de crecimiento de la población entre 1857 y 1877
7 GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel et. al.: Los orígenes de una
metrópoli industrial: La ría de Bilbao, 2 Vol., Ed. Manuel González Portilla, Bilbao, 2001, p. 29 y ss.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1857 1860 1877
BARAKALDO
0
1
2
3
4
5
1857-1860 1860-1877
tasa
s
años
Crecimiento poblacional
BARAKALDO
CRECIMIENTO DE BIZKAIA
Las corporaciones locales
2. LAS CORPORACIONES LOCALES 2.1. EL ACCESO AL PODER MUNICIPAL
Este capítulo supone la concreción de la instauración del Estado liberal en los ayuntamientos. En esta introducción avanzamos la idea de que la pérdida de poder de los ayuntamientos fue debida a la progresiva dependencia de estas instituciones con respecto al Gobernador y a la Diputación, todo ello perfectamente definido en una serie de leyes municipales de carácter más o menos progresista.
A pesar de esta merma de poder, los vecinos participaron activamente de las tareas municipales y buscaron influir en el municipio en razón de sus fortunas o habilidades, con el objetivo de favorecer sus intereses8. En este capítulo veremos cómo se elitiza el poder municipal a partir del acceso al ayuntamiento de una serie de personas. Es precisamente a estas personas y a su “cursus honorum” a quienes prestaremos especial atención para saber cómo acceden al cargo. 2.1.1. Procedimiento de traspaso de poderes durante los
sistemas forales y liberales En lo que respecta a los sistemas de elección
municipales, y con objeto de allanar la exposición, creemos conveniente detenernos a comentar brevemente la mecánica del sistema foral -a pesar de no ser el más usual- debido a las peculiaridades de su proceso de transmisión de poderes entre las sucesivas corporaciones.
8 Los vecinos serán clasificados según sean electores, votantes,
asociados mayores contribuyentes, o notables. Estos últimos destacaron en la vida municipal independientemente de que hubieran desempeñado o no cargos públicos.
Las corporaciones locales
Éstas tendían a estar controladas por la gente más pudiente del municipio, que según el fuero debía cumplir tres condiciones previas: ser de probada hidalguía, tener millares para afrontar posibles malas gestiones municipales y tener residencia en el pueblo con una mínima antigüedad de un año y un día. No obstante, entre los ediles barakaldeses se pueden encontrar personas9 que, sin ser grandes propietarios -en algunos momentos son catalogados como colonos- tenían acceso al ayuntamiento como corporativos o como comisionados de la anteiglesia para distintas iniciativas.
En el momento de su constitución, estos ayuntamientos estaban divididos en dos partes diferenciadas, señaladas en las sesiones como los bancos uno y dos, al frente de cada cual figuraba un fiel regidor.
Dentro de este sistema el proceso de transmisión era el siguiente: los fieles regidores salientes proponían la terna que habría de sustituirles. Esos nombres se escribían en unos papeles los cuales eran introducidos en una urna10. El secretario revolvía las credenciales delante de los testigos y normalmente un niño era el encargado de sacar la bola que correspondía a cada cargo11.
El procedimiento elegido estaba a medio camino entre la cooptación y la insaculación: el futuro fiel regidor salía elegido entre los tres propuestos por el primer fiel regidor cesante del primer banco, mientras que los otros dos nombres sacados de la
9 Entre otros podemos citar a Eugenio Santurtún y a Antonio Hurtado. 10 Tanto en Barakaldo como en otros municipios los papeles con los
nombres escritos de los candidatos, se metían dentro de unas bolitas de plata o de bronce.
11 En las elecciones celebradas en Barakaldo el 28 de febrero de 1844 se menciona el modo en que las papeletas son introducidas en una urna. Las revuelve Benito Olaso, primer regidor y un niño de tierna edad se encarga de sacar los nombres de los que formarán la siguiente corporación.
Las corporaciones locales
urna más tarde, ejercerían de regidores. Al último de ellos le correspondía realizar las funciones de colector o bulero.
El primer fiel regidor del 2º banco también debía proponer otros tres suplentes tanto para él como para los otros dos regidores de su banco. Es significativo que, en caso de ausencia del primer fiel regidor, correspondía ocupar su puesto al segundo fiel regidor del primer banco y no al primer regidor del segundo banco, como pudiera parecer más lógico. De esta manera siempre era un grupo reducido el encargado de dirigir los destinos de los ayuntamientos, mientras que a los componentes del segundo banco sólo podían hacer oír su voz mediante el apoyo o con enmiendas a las propuestas municipales.
Aunque es evidente que este tipo de elecciones municipales distan mucho de ser un ejemplo democrático, sí convendría destacar como elemento positivo la posibilidad de participación en los plenos de todos los vecinos que quisieran asistir a las sesiones12.
Los más notables de todos ellos eran citados en las actas13 y al final de las sesiones los que sabían firmar, podían estampar su firma en el mismo libro de acuerdos.
Tras la elección, los regidores realizaban el juramento de su cargo y recibían de los salientes el chuzo como símbolo de autoridad municipal.
12 En esta época se estaba viviendo una transición entre el concejo
abierto o cruz parada y lo que posteriormente se convertiría en concejo cerrado donde el vecindario no podría participar en las decisiones de los plenos.
13 El número de los asistentes no aludidos quedaba a discreción del secretario quien acababa indicando que se había mencionado la más sana parte de los asistentes y que el resto se omitía para evitar prolijidad.
Las corporaciones locales
Al principio de este período, y mientras se mantuvo la vigencia de los ayuntamientos forales, el traspaso de poderes se realizaba con carácter anual cada primero de enero.
Aunque la legislación liberal puso especial empeño en intentar la desaparición de los ayuntamientos forales, por diversas causas, este modelo estuvo en uso en diferentes ocasiones durante el mandato liberal. Tuvieron así vigencia hasta finales del año 1842. Posteriormente fueron reinstaurados desde julio de 1843 hasta abril de 1844 y más tarde durante los años 1846 y 1848. Una de las últimas ocasiones en que se organizaron los ayuntamientos por el sistema foral fue entre octubre de 1868 y enero de 1869. En 1873, durante la guerra, fue el modelo impuesto en aquellos lugares donde dominaron las fuerzas carlistas.
En el modelo de ayuntamientos liberales, imperante
durante el período constitucional, los electos provenían de las listas de elegibles cuyo número y procedimiento estaba determinado en las leyes de ayuntamientos. La mayor parte de las veces los corporativos coincidían con los mayores pudientes del municipio. No obstante, siempre quedaba a voluntad del Gobernador designar a la persona que habría de regir los destinos municipales, aunque ésta no fuera la más votada.
Tabla 2.1.
Fechas entre las que se mantuvieron en vigor los ayuntamientos forales en Barakaldo
01.01.1838-12.01.1842 16.07.1843-31.03.1844 01.01.1846-01.01.1848 16.10.1868-10.01.1869 01.09.1873-24.05.1874 06.01.1875-31.12.1875
Las corporaciones locales
2.1.2. La paulatina implantación de los ayuntamientos liberales y práctica política.
Para el siglo XIX los ayuntamientos ya habían sufrido una serie de transformaciones durante las cuales perdieron algunas de las competencias que les habían caracterizado hasta entonces. Una de ellas era la de reunirse en concejos abiertos, pero esta facultad había ido quedando relegada a favor de los concejos cerrados, a solicitud de los grupos locales dominantes temerosos de manifestar en público cualquier iniciativa proclive a sus intereses, por ello podemos afirmar que para finales del primer tercio del mencionado siglo, las asambleas vecinales eran algo testimonial a las que se recurría para temas menores como son los arreglos de caminos, edificios municipales, o ciertas inversiones.
La legislación gaditana pretendía movilizar al pueblo en las elecciones municipales con un sufragio de segundo grado por el que se cuestionaría el liderazgo de los más pudientes que hasta entonces habían regido las corporaciones. En un principio divergieron de esta postura conservadores y progresistas. Estos deseaban mayor grado de participación ciudadana y la elección directa de los alcaldes, pero para 1834 ya habían renunciado al sufragio de todos los vecinos a favor de los más pudientes. En un segundo punto de discrepancia, los progresistas preferían que la persona más votada resultara elegida alcalde, contrariamente a los moderados, que se inclinaban por el método mixto por el cual el Jefe político designaba entre los concejales electos a la persona más afín a sus intereses. A pesar de estas diferencias de matiz, la mayor parte de las veces, existían puntos de convergencia tendentes al reforzamiento de la unidad administrativa y a la subordinación de las autoridades locales al poder central.
Durante el Trienio liberal los alcaldes ya habían visto mermada su facultad para dirimir en los juicios, momento en el que sólo les dejaron las funciones conciliadoras e instructivas en
Las corporaciones locales
materia de contenciosos y, además su quehacer debía ser supervisado por el juez superior de la provincia, que no era otro sino el propio Corregidor.
En el contexto del Señorío, si los municipios contaban con carta fundacional se les clasificaba para su representación en las Juntas Generales de Gernika dentro del grupo de villas y ciudad14 y a falta de este documento, en el conjunto de anteiglesias. Estas últimas carecían de los privilegios fundacionales de las villas pero disponían del derecho de mandar representantes a las Juntas Generales provinciales y del de funcionar como representantes de poderes del Gobierno. En fechas anteriores a la época que nos ocupa las villas se organizaban en asambleas vecinales donde se fijaban las normas de aprovechamiento de comunes, precios de abastecimiento, etc., aunque, al carecer de la autonomía jurisdiccional, dependían de otras autoridades superiores en materia judicial. No obstante se reconocían al fiel15 algunas atribuciones propias de los jueces, relacionadas con pequeños asuntos cuya pena no sobrepasase los cien reales, ni supusiera entrar en contenciosos, lo que solucionaba multitud de pequeños conflictos locales sin necesidad de recurrir a otro tipo de justicia más alejada y mucho más cara.
En cuanto a las villas, gracias a su carta puebla o fundacional, se caracterizaban desde su nacimiento por tener autonomía jurisdiccional, concretada en su capacidad judicial y en la prerrogativa de elegir a sus propias autoridades.
Tras varios intentos por mermar el poder municipal y en su disputa por sustraerlo de las Diputaciones, en el año 1839 se aprobó la ley del 25 de octubre que reconocía el hecho foral,
14 Orduña era la única población que tenía la categoría de ciudad en
Bizkaia. 15 Principal oficial del municipio.
Las corporaciones locales
pero siempre dentro del marco constitucional16. Como consecuencia de ello, y en una primera etapa, los ayuntamientos se pudieron seguir eligiendo según el fuero y la costumbre.
A partir de esta ley y la posterior de 16 de noviembre del mismo año se produjo un cierto grado de afianzamiento del régimen foral, momento aprovechado por la aristocracia vasca para controlar las provincias, fortalecer las relaciones entre la Diputación foral y los poderes locales y tratar de reducir a la mínima expresión la autoridad efectiva de los representantes directos del Estado.
Según el decreto 2 de junio de 1840, emitido por el Gobierno de Antonio González, los alcaldes volvieron a tener competencias en pleitos civiles, de manera que, en cuestiones menores, la situación no se enconaba en largos pleitos. Pero en cuanto los progresistas llegaron al poder liquidaron, aunque con oposición, el sistema judicial introduciendo a partir de febrero de 1841 juzgados de primera instancia, lo que fue fuente de una serie interminable de conflictos en los pueblos.
A pesar de los cambios implantados por el sistema liberal en la elección de los representantes municipales y en la gestión de los asuntos locales, las corporaciones locales siguieron contando con el asentimiento de los ciudadanos, seguramente porque el consistorio constituía la relación más cercana de aquellos con los centros de decisión. Por este motivo se acataba lo determinado en las sesiones del ayuntamiento y, en general, se respetaba a sus representantes. La Diputación también gozaba de la consideración de una parte importante de la ciudadana
16 No conviene olvidar que nos hallamos dentro de ese triángulo de
intereses en el que tanto Diputaciones como Gobierno central tratan de fortalecer su postura en la lucha por hacerse con un espacio nuevo y más amplio dentro de la configuración del Estado. Como podremos ver en los siguientes capítulos no resultará exagerado afirmar que los perdedores, sin duda, son los ayuntamientos.
Las corporaciones locales
puesto que se presentaba como máxima autoridad provincial y defensora de costumbres. Una de sus labores consistía en filtrar las ordenanzas procedentes de instancias superiores -Jefe político o Gobierno- indicando si se ajustaban o no a fuero.
La mayor expresión de esta política centralizadora y de control de las decisiones locales se consiguió con la ley moderada de 1845.
El establecimiento del sistema constitucional se realizó con algunas vacilaciones. Durante estos momentos de irresolución se volvió temporalmente al sistema foral. A parte de la mencionada ley 25.10.1839, cabe destacar la Real Orden de 12 de septiembre de 1853 mediante la cual se devolvieron a los ayuntamientos las competencias forales anteriores al Decreto 29 de octubre de 1841 a excepción de la judicialización del alcalde. Lo más significativo de esta ley es que a partir de entonces los ayuntamientos pasaron a depender en su gestión económica de las diputaciones forales en detrimento del Gobernador.
Otras ocasiones en las que se retomó el sistema foral tuvieron lugar durante los años 1868 y 187417. Las crisis políticas sobrevenidas durante estos años fueron aprovechadas por las autoridades provinciales para volver al antiguo procedimiento.
2.1.3. Un primer ensayo valorativo: esbozo de unas previas
líneas de hipótesis La representación municipal de los ayuntamientos regidos
por las nuevas pautas se diferenció en su grado de participación con respecto a los forales. Si bien es cierto que en principio fue mayor el número de personas que a través de los cauces abiertos por las leyes municipales pudieron acceder al ayuntamiento, también se puede afirmar que el control que se podía ejercer sobre la decisiones de los gobernantes era mucho más escaso en
17 Fechas coincidentes con La Gloriosa y con la II Guerra Carlista.
Las corporaciones locales
los ayuntamientos liberales que en los forales. La razón estriba en que en los forales los vecinos asistían a las asambleas y podían decidir sobre lo propuesto en ellas, mientras que en los liberales las decisiones importantes eran consultadas solamente a un grupo reducido de personas, a los que se conocían como asociados al ayuntamiento y que en la mayoría de los casos formaban parte de aquella élite que ya había desempeñado cargos electos.
Se puede apuntar, por tanto, que los forales teóricamente podían ser menos manipulables que los democráticos, pero adolecían de una manifiesta falta de agilidad, ya que cualquier vecino con cierto peso social podía bloquear las resoluciones que no le fueran favorables. Los nuevos ayuntamientos, por el contrario, y como podremos seguidamente comprobar, eran posiblemente más controlables, especialmente desde superiores instancias. Sírvanos de ejemplo la capacidad de presión del Jefe político sobre los miembros de las corporaciones para poder cobrar cantidades adeudadas18, o el grado de influencia que los asociados ejercían en la toma de decisiones municipales, muchas veces en detrimento de los intereses de la mayoría. Abundando en lo anterior, es de destacar el alto grado de abstención que se producía en las elecciones.
Con objeto de probar lo que acabamos de adelantar, pasaremos a continuación a analizar pormenorizadamente la práctica política de estos años: quiénes podían ser electores en los municipios, a partir de qué grado de riqueza se adquiría la categoría de elector y quiénes eran los mayores contribuyentes. Posteriormente, y con vistas a dibujar con precisión el perfil de estas nuevas élites, ahondaremos en una muestra de personas, que llamaremos elegibles, de cuyo grupo saldrán los electos. Entre los electos seleccionaremos a aquellas personas que 18 AMB. Libro de actas, fecha 23 de agosto de 1860. El Gobernador
multa al ayuntamiento con 200 rls. por desobediencia en el tema de la propiedad de Bustingorri.
Las corporaciones locales
tuvieron una destacada labor en la vida municipal. Podremos observar que la mayor parte de las veces este concurso en los órganos de poder municipal está directamente relacionado con determinados niveles de riqueza.
Imagen 2.1. Valle de Somorrostro, Barakaldo y Portugalete 1840-1876
En una última selección nos detendremos en la
consideración del grupo de notables que influyeron claramente en la vida municipal (los aledaños del poder), aunque no tomaron parte directa en la política municipal, o porque no les interesaba o porque la ley les permitía votar pero no ser elegibles19.
2.2. ESTRUCTURAS MUNICIPALES DE PODER: CAUCE
DE ACCESO Y SUS PROTAGONISTAS. Como queda dicho, en Barakaldo existió cierto
número, siempre reducido, de personas que se acercaron a las instituciones municipales, directamente a los cargos que
19 Entre otras personas consideraremos a aquellas que ejercen ciertas
profesiones liberales y a aquellas otras con conocimientos de interés para la corporación que voluntaria y gratuitamente asisten o asesoran a los municipios.
Las corporaciones locales
las representan, o a sus “aledaños” para intentar mantener cierto grado de control sobre las mismas y consecuentemente sobre la vida del municipio.
Un primer grupo –como sabemos, el más significativo- estaba formado por las familias económicamente más pudientes a quienes la ley les confería un trato especial al otorgarles la calidad de electores.
Un segundo grupo, el de elegibles, era de carácter más reducido debido a las cuotas marcadas por ley de las listas de electores, y a la exclusión directa de militares, religiosos, abogados, cirujanos, médicos, farmacéuticos, maestros, notarios, secretario y miembros de otras profesiones que hoy podríamos llamar liberales. Precisamente a este tercer grupo pertenecían los clasificados por las leyes electorales como capacidades. Con el tiempo se fueron eliminando los impedimentos legales con respecto a estos profesionales y de ser no electores pasaron a ser considerados electores pero no elegibles.
En cuarto lugar nos encontramos con aquellos que, sin disponer de fortunas ni carreras profesionales, llegaron a ejercer diversos puestos en el municipio gracias a su capacidad de aglutinamiento de voluntades o por su destreza en resolución de problemas que afectaban al municipio. Eran conocidos como peritos o inteligentes de la materia que se tratase. No se tiene constancia de que cobraran cantidades por ejercer estas funciones de ayuda o asesoramiento. Les bastaba con cubrir los gastos ocasionados por sus gestiones.
Finalmente, también existía una minoría que, cumpliendo los requisitos exigidos para poder ocupar los cargos municipales, no se presentaba a las elecciones ya que juzgaba más interesante permanecer en un discreto segundo plano, y sólo en los casos en los que se sentía perjudicada por las resoluciones municipales acudía directamente al Gobernador o a los tribunales.
Las corporaciones locales
2.2.1. Electores y elegibles: un proceso de selección. Tal y como hemos adelantado, entre los años 1840 y
1875 asistimos a un incesante forcejeo entre los tres entes (Estado, Diputación y ayuntamientos) por intentar adecuar definitivamente y cada cual a su modo, la realidad municipal y sus cauces de representatividad. En lo que a Bizkaia se refiere, observaremos cómo la acción del Gobierno será parcialmente desactivada por la inercia social y la continua salida a la palestra de la Diputación en defensa de unos derechos o modos forales que las sucesivas leyes municipales intentaban cercenar.
2.2.1.1. Procedimiento y elaboración de las listas electorales en Barakaldo
a) Breve reseña histórica Hasta primeros de enero de 1841 no se hace pública la
lista de los electores de Barakaldo porque, cuando los ayuntamientos eran elegidos según procedimiento insaculatorio, el relevo de las corporaciones venía dispuesto por los anteriores regidores de acuerdo al método de cooptación. A partir de esa fecha, sin embargo, el Gobierno marcó unas nuevas pautas a la hora de designar a las personas elegibles basadas en la riqueza de los individuos, aunque no nos haya sido posible conocer cuántos fueron los electores que aquel año eligieron a los ocho miembros de la corporación.
En las listas confeccionadas a finales de 1842 seguimos con la misma incertidumbre en el número de electores, pero constatamos que de los nueve ediles variaron cuatro de sus componentes.
Mil ochocientos cuarenta y nueve es un año en el aparece por primera vez la división entre electores elegibles y no elegibles. De un total de 372 vecinos 91 son electores, pero de estos sólo los 60 mayores pudientes son elegibles. Entre los no elegibles figuran los individuos de menor fortuna o que ejercen de maestros, curas, médicos, etc. Este mayor grado de
Las corporaciones locales
representatividad, puramente coyuntural, se supone relacionado con los sucesos revolucionarios originados en Francia el año anterior, y aunque en España la revuelta fue prontamente sofocada por el general Narváez, los partidos políticos sufrieron cierto escoramiento hacia la izquierda, en nuestro caso se concretó en la mencionada mayor participación electoral.
En septiembre de 1854, como reajuste de las listas se amplió nuevamente la base electoral. Votaron 128 personas para elegir a nueve electores quienes, a su vez, nombraron el primero de octubre a los seis miembros del nuevo ayuntamiento.
Tabla 2.2. Electores de Barakaldo
Gráfico 2.1.
b) Valoración
Basados en los datos anteriores, no es difícil deducir quiénes eran las personas más influyentes del municipio.
Fecha Vecinos
(a)
electores
Electores no
elegibles (b)
% (b)/(a)
electores elegibles
(c)
% (c)/(b)
% (c)/(a)
Capacidades (maestros,
curas)
elegidos
1841 * * * 9 1842 * * * 9 1849 372 312 83,87 60 19,23 16,13 * 9 1854 128 9
Las corporaciones locales
Hacemos la salvedad del año 1849 porque la generalización del derecho a voto nos impide sacar conclusiones al respecto. Aunque las listas de los años 41 y 42 son confusas porque el número de nueve electores coincide con el de nueve electos, debido seguramente a la transición entre el sistema insaculatorio y el constitucional. Estas listas, no obstante, nos serán válidas para realizar la selección de las personas y su posterior estudio por familias.
Los componentes de la familia Castaños figuran seleccionados como electores en cinco ocasiones. Con cuatro nominaciones siguen los Gorostiza, pero tres de ellas corresponden a Francisco Gorostiza Burzaco. Los Urcullu también aparecen en cuatro momentos; dos la familia Urcullu Lezama y otros dos los Urcullu Pucheta.
Como individualidades cabe destacar a Eugenio Santurtún que aparece citado en cada una de las tres listas, así como a Felipe Murga y Antolín Hurtado cuyos nombres son incluidos en dos ocasiones en las relaciones de electores. El apellido Ruiz, correspondiente a Martín y a Ramón, aparece otras dos veces. Por último, los nombres de Nicasio Cobreros, Martín Lastra, Martín Arteta, Ignacio María Chávarri y Antonio Zárraga son mencionados en una única ocasión.
Tras el análisis de estas personas deducimos que las familias Castaños, Gorostiza y Urcullu son las que más sobresalen como electores, lo que les da muchas más facilidades que a cualquier otro grupo para ser elegidos para cargos municipales.
Sin abandonar el desarrollo cronológico de la confección de las listas electorales, observamos que a partir de 1854, y durante algunos años, dejan de figurar en los libros de actas, aunque sí existe constancia de que se actualizaran, siempre por imperativo del Gobernador. No obstante, esta tarea se realizó con menor asiduidad que en otros municipios seguramente
Las corporaciones locales
debido al menor grado de profesionalidad de aquellos secretarios.
Las siguientes renovaciones de listas, y hasta 1870, fueron realizadas cada dos años por el alcalde, dos de los mayores pudientes y dos concejales, tal como lo indicaban las leyes de ayuntamientos.
Llegado el 3 de diciembre de 1871, Barakaldo se dividió en dos distritos electorales; S. Vicente y Cruces. En Irauregui se organizó una sección especial por se el punto más apartado del municipio. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley electoral el alcalde Gustavo Cobreros fue nombrado presidente de la mesa interina de S. Vicente. Para el de Cruces al segundo alcalde Celestino Retuerto y para el de Irauregui al alcalde de barrio Ignacio Echébarri.
Las elecciones a concejales dieron comienzo el día seis y acabaron el nueve. Por su número de habitantes al pueblo le correspondían once concejales. Por ello, al igual que en la sesión del primero de enero de 1869, se sorteó para ver cómo se repartían los ediles entre los distritos. San Vicente resultó agraciado con seis, quedando Cruces, por tanto, con cinco.
Como resumen de este apartado vemos la voluntad firme por parte del Gobierno por implantar el sistema constitucional en los procesos electorales de los municipios, pero la debilidad interna de los propios gabinetes junto con los deseos de las Diputaciones forales, hizo que el camino fuera desandado en algunos momentos, para posteriormente volver a emprenderlo por la misma senda del liberalismo.
Aún a sabiendas de que cualquier omisión puede desvirtuar parcialmente el análisis que se realice sobre este tema, hemos decidido no considerar los electores que han aparecido en listas menos de cinco veces. Ello nos ha llevado a descartar de nuestro listado a individuos que por su oficio o capacidad tuvieron en un período más corto que el abarcado en el gráfico cierta trascendencia en las decisiones de la anteiglesia.
Las corporaciones locales
De la misma manera, tampoco quedan reflejadas aquellas personas a las que, en un principio, en razón de su profesión y a pesar de su riqueza, las leyes no permitían votar.
2.2.2. Los electos por grupos familiares. Breve historia del acceso a la corporación y del traspaso de poderes.
Para facilitar un mejor entendimiento de nuestra explicación, en este apartado estaremos pendientes, en un primer momento, de los electos atendiendo a su pertenencia familiar, puesto que desde aquella logran el apoyo suficiente para alcanzar los puestos municipales. Posteriormente (apartado 2.2.3.) expondremos las tablas de cargos municipales barakaldeses, y en un último lugar, (apartado 2.2.4.) analizaremos el perfil sociológico de los más sobresalientes de entre todos los electos.
2.2.2.1. El control del municipio: una cuestión de familias.
En las elecciones del año 1840 se eligió fieles regidores a Manuel Ibieta y a Ramón Castaños para el primer y segundo banco respectivamente. Cada uno de estos dos asientos contaba con un segundo regidor y un suplente.
En estos comicios se encendió la polémica a causa de la anulación de las votaciones por incompatibilidad de Juan Garay para el cargo de regidor. Asimismo, Martín Escauriza protestó contra la elección de Antonio Urcullu Lezama por estar emparentado con alguno de los salientes. Benigno Arteta, por su parte, reclamó contra la elección de Ramón Castaños, que se encontraba inmerso en una cobranza de derramas vecinales.
A finales del año 1840, Manuel Ibieta propuso una terna de la que salió elegido regidor para el presente año Julián Castaños Burzaco (menor)20, mientras que de la otra presentada 20 Es relativamente frecuente la aparición junto a algunos apellidos de
los añadidos mayor y menor, que indican una relación directa de
Las corporaciones locales
por Ramón Castaños es seleccionado Antolín Hurtado para regidor.
En estos comicios Felipe Murga fue rechazado de la lista propuesta por Ramón Castaños por no ser vecino, aunque sí propietario y elector de Barakaldo21. Tampoco se admitió la candidatura de Martín Loizaga por no tener presentadas las cuentas de su fielato siendo en su lugar designado José María Escauriza quien a pesar de la protesta de Martín Arteta acabó figurando como regidor22.
Para formar la corporación del año 1842 se procedió según lo ordenado por la constitución que había de regir a partir de ese año. Esta renovación se produjo el primero de enero de 1842, fecha en la que el antiguo ayuntamiento dirigido por dos fieles regidores traspasó sus poderes al nuevo formado por un alcalde, cuatro regidores y un síndico procurador
Previamente, el cinco de diciembre de 1841, se habían nombrado nueve electores de entre los más pudientes. Éstos votaron a los candidatos que ocuparían los puestos municipales.
El día doce del mismo mes se efectuó una votación previa de la que salieron designados dos escrutadores y un secretario, encargados de controlar el proceso electoral que tuvo lugar el mismo día. Salió elegido alcalde Pedro Alday. Con este sistema desaparecieron las protestas hacia los candidatos23.
El cuatro de diciembre de 1842 se leyó en Barakaldo la circular número 125 del Jefe político de la Provincia donde
parentesco. No es necesario que el padre e hijo tengan el mismo nombre para que vayan acompañados de estas coletillas.
21 En estas fechas tenía fijada su residencia en Bilbao. 22 Es protestada la candidatura de José María Escauriza por ser fiador
del rematante del vino de Rioja y también por haber sido cobrador de algunas contribuciones que todavía faltaban por liquidar.
23 En 1842 asistimos a un cambio importante en la configuración de la corporación. Desaparece la figura colegiada de los dos regidores, quienes son sustituidos por un alcalde, cuatro regidores y un síndico procurador.
Las corporaciones locales
ordenaba que se procediera, según la Ley de Ayuntamientos, a la designación de electores para la renovación de los ayuntamientos para el próximo año. El once de ese mismo mes se eligió por unanimidad a Felipe Murga como alcalde para 1843, pero su mandato se vio interrumpido a mediados de año cuando, con motivo del alzamiento contra el regente Espartero, la Junta de Gobierno de la Provincia ordenó que se volvieran a configurar los ayuntamientos según los usos y costumbres.
En Barakaldo se convocó a los regidores de 1841, Julián Castaños y Antolín Hurtado, quienes debían proponer una terna cada uno. Antolín Hurtado propuso a Felipe Castaños, Ramón Urcullu Lezama y a Ramón Allende. Julián Castaños, a su vez, presentó a José Urcullu Pucheta, Benito Olaso y Ángel Santurtún.
Mientras tanto, entre los vecinos se recelaba de la nueva situación. No veían el futuro muy claro y algunos intentaban evadirse de la responsabilidad de ser nominados para los cargos municipales.
Benito Olaso era uno de ellos y, al percatarse de que su candidatura aparecía entre los elegibles, intentó renunciar a figurar en las listas alegando falta de salud y además de esto, su oficio de barquero le impedía atender otras funciones. Pero a pesar de estas pegas salió elegido máximo responsable municipal.
Felipe Castaños, acompañado en su reclamación por el regidor del año 1841 Julián Castaños, también se sumó al coro de los que no deseaban salir elegidos, pero tampoco se le admitió la protesta y acabó siendo tercer fiel regidor del segundo banco y colector de las bulas.
Otro de los que evitaron pasar por el trance de dirigir el ayuntamiento fue Ramón Urcullu Lezama para lo cual no se le ocurrió otra cosa que ausentarse del pueblo. Esta artimaña tampoco le evitó de serle adjudicado un puesto de responsabilidad en la anteiglesia.
Las corporaciones locales
El acto de posesión de la nueva junta municipal terminó con la toma de juramento a los nuevos regidores por parte de aquellos que lo habían sido en 1841. Asistieron como testigos Pedro Alday, persona de prestigio en el pueblo, y el maestro Domingo Convenios.
Como consecuencia de este proceso quedó destituido el entonces alcalde, quien a pesar de no estar de acuerdo con la medida, en una primera instancia evitó todo tipo de protesta.
Una vez controlada la situación, las autoridades liberales fueron conscientes de la gran importancia que tenía el modo de elegir los ayuntamientos dentro del sistema político que intentaban implantar. Para lograr sus objetivos les era muy útil la labor de control electoral que ejercía la Diputación Provincial24. De esta manera podían remitir a los municipios una serie de circulares acompañadas de modelos que explicaran la formación de las listas electorales y el proceso de designación de los nuevos cargos.
Se fijó la nueva fecha de comicios para el día 31 de marzo25.
El 30 de diciembre de 1843 entró en vigor la nueva ley de ayuntamientos, aunque ya había sido promulgada el 14 de julio de 1840. Esta ley facultaba en las provincias vascas mantener los ayuntamientos forales o decantarse por los liberales. Los vecinos entendieron que la disyuntiva se planteaba en elegir alcalde o regidores como los que entonces les estaban gobernando. En la sesión del día 25 de febrero no llegaron a ningún acuerdo. Por consiguiente las elecciones locales se realizaron según lo ordenado por las autoridades del Estado. En
24 Esta convivía con la Diputación foral aunque sus funciones se
reducían a las meramente electorales. 25 AMB. Libro de actas, fechas 04 y 25.02.1844. En esta última fecha
se menciona la circular de la Diputación, nº 35 del 02.04.1844, que hace referencia a la Real Orden editada en el Boletín Oficial nº 14 del 16.02.1844
Las corporaciones locales
febrero de 1844 los fieles regidores debieron nombrar cada uno de ellos a cinco personas candidatas a concejales26 y como el número de componentes del nuevo ayuntamiento era de nueve personas, los regidores repitieron en sus listas a José Palacios.
En esta convocatoria se aprecia un claro esfuerzo por parte de las autoridades del Gobierno por reconducir según su modelo la marcha de los ayuntamientos. El doce de abril el Jefe político de la provincia ordenó que desde la corporación se procediera a la elección de suplentes para alcalde, teniente alcalde, síndico y tres regidores27. Se realizó la designación de los sustitutos pero éstos no llegaron a ejercer ninguna responsabilidad municipal.
Felipe Murga, alcalde destituido por la Junta Provincial en 1843, protestó por la forma en que se había configurado el pleno28. Otro tanto hizo Melquiades Barakaldo, para quien era preferible la conformación que tenían las antiguas corporaciones.
26 Es la primera vez que se nombra a los futuros corporativos con el
nombre de concejales. Costó que este nombre arraigara en la mentalidad de la época; durante largo tiempo se les siguió denominando como regidores. Posteriormente, tras un período de ambivalencia del término, fue imponiéndose el de concejales.
27 Suplentes: alcalde Eugenio Santurtún; teniente alcalde Manuel Gutiérrez Vallejo; procurador síndico José Arteaga; regidores Santiago Palacio, Pedro Sasía y Pedro Líbano.
28 Denunció la elección del alcalde Antonio Hurtado por ser arrendatario en ¼ parte de remates de abacería, junto a Donato Barañano. A Ramón Allende y Jacinto Burzaco se les denunció igualmente por estar encausados criminalmente. Estas últimas acusaciones fueron rechazadas por el escribano de juzgado Vildosola, quien indicó que estas dos personas habían sido solamente llamadas a declarar al juzgado de Balmaseda sin que supusiera ningún procesamiento.
Las corporaciones locales
En esta ocasión Antonio Hurtado salió elegido alcalde. El resto de la corporación estuvo compuesta por un teniente alcalde, un procurador síndico y seis concejales29.
En el libro de actas se refleja la relación nominal de regidores hasta el cinco de septiembre y no vuelve a aparecer hasta el veintisiete de octubre de 1844, cuando por deseo de la Reina obliga a las corporaciones a continuar en su función. La explicación reside en que la nueva junta municipal había tomado decisiones que afectaban directamente a los vecinos sin contar con ellos. Cuando se vieron obligados a convocarles, estos revocaron las resoluciones de la junta. Al final ocurrió que en lugar de los regidores aparecen mencionados unos cuantos notables que en definitiva son los que vuelven a tomar las riendas del municipio en detrimento de los electos. Por esta razón no es de extrañar que en el año 1846 Barakaldo se vuelva a regir por una corporación de tipo tradicional.
Durante el mandato del alcalde Antonio Hurtado se promulga la nueva Ley de Ayuntamientos de fecha 8 de enero de 1845.
Ante la proximidad de las siguientes elecciones, el 14 de septiembre de 1845 se realizó entre la población una nueva consulta sobre la forma que desean para elegir a sus delegados municipales. Los vecinos respondieron que preferían más el antiguo sistema de designar concejales que el propuesto por la ley del 8 de enero, cuya entrada en vigor era reciente.
Llegado el primero de enero de 1846 se eligió el nuevo ayuntamiento respetando la vieja usanza. El alcalde propuso tres personas y el teniente alcalde Miguel Tellaeche otras tres. De la primera tanda salió elegido como primer regidor del primer banco Juan Zamudio.
29 Firman como testigos de la reunión Manuel Cantarrana, Manuel
Gutiérrez Vallejo y Felipe Castaños.
Las corporaciones locales
La elección, como era usual, no estuvo exenta de polémica; tres vecinos protestaron contra las elecciones de Zamudio y Gorostiza “por las razones que expondrán a su debido tiempo donde lo crean oportuno”30.
El siguiente cambio de ediles no se produjo hasta el uno de enero de 1847. Se seguía utilizando el antiguo procedimiento y salieron elegidos regidores Antonio Zárraga y José Burzaco. En esta ocasión la protesta vino de la mano de José Urcullu Pucheta contra la designación de Santiago Castaños como segundo fiel.
El 13 de junio de 1847 el Jefe político de la Provincia ordenó a los fieles (regidores), que junto con dos vecinos, confeccionasen las listas electorales para la alcaldía, votaciones que se realizarían el próximo año.
En estos comicios ya no se respetó el sistema tradicional. Se funcionó según el artículo 56 de la Ley de Ayuntamientos y los apartados 46 y 48 del Reglamento. Tras efectuar el juramento del cargo, Nicasio Cobreros tomó posesión del puesto de alcalde, a partir de primeros de 1848 y por espacio de dos años.
Siguiendo lo indicado en la entonces vigente Ley de Ayuntamientos se procedió a finales de julio de 1849 a confeccionar unas listas con dos tipos de clasificaciones: las de los electores elegibles y las de los electores no elegibles.
En esta última relación se hacía figurar a las personas de más escasa fortuna, a los individuos del cabildo (sic), a los profesores de Instrucción Pública y a los médicos cirujanos.
La base de votantes que reflejaban estas listas era sensiblemente más amplia que la de comicios anteriores, puesto que de un total de 372 vecinos 91 eran electores, pero de ellos sólo los 60 mayores pudientes elegibles. 30 AMB. Libro de actas, fecha 01.01.1847. Los vecinos que protestan
son: José Antonio Landaburu, Martín Loizaga (menor) y Alejandro Allende.
Las corporaciones locales
A primeros de 1850 se produjo nuevo relevo municipal. Previamente, el ocho de julio anterior -siguiendo instrucciones de la circular del Jefe político que hacían referencia a la orden publicada en el B.O. nº 75 del 22 de junio y la Real Orden 09.07.1847- se había sorteado para ver qué concejales debían cesar y cuáles continuar en el bienio próximo. El cambio afectó a la mitad de los corporativos y los que permanecieron variaron en sus funciones.
Domingo Convenios, el secretario, nos describe la fórmula de traspaso de poderes municipales: La anteiglesia se reúne en el cementerio de la iglesia parroquial. Ante todos los presentes el alcalde saliente toma juramento al alcalde, teniente alcalde y a los concejales entrantes.
“Que han de ejercer sus destinos en la forma mas legal, al mejor servicio de ambas Magestades, Divina y Humana, al bien de la monarquía española y de las leyes y en especial al de esta Anteiglesia”.
Posteriormente el secretario comenta las incidencias del
relevo de la corporación
“tomaron posesión de sus empleos quieta y pacíficamente sin oposición alguna y enseguida recibió el alcalde entrante de manos del saliente de insignia un bastón. Presenciaron este acto entre otros muchos D. José de Gorostiza y D. Baldomero de Arana de que certifico y firmaron”.
Durante el mandato de José Antonio Landaburu
(26.VI.1851), se recibió una circular del Gobernador donde se indicaba la obligación de actualizar la lista electoral. Con este fin se creó una comisión formada por varios concejales y algunos de los mayores contribuyentes31.
El primer mes de 1852 se certificó otro nuevo traspaso de poderes en la persona de Francisco Urcullu, pero el mandato de 31 Entre los concejales figuran José María Urcullu y León Acebal. Por
parte de los mayores contribuyentes Martín Beurco y Juan Landaburu.
Las corporaciones locales
este alcalde solamente duró hasta el 12 de junio de siguiente año a causa de las continuas denuncias que los vecinos hacían sobre su gestión. Al final el Gobernador decidió apartarle del cargo, actuación que con posterioridad corroboraría el gobierno de Madrid.
Su puesto fue ocupado por el teniente alcalde Ignacio Castaños por el resto del mandato. Esta destitución no le impidió a Urcullu figurar como miembro de la siguiente corporación y acceder al puesto de Procurador síndico.
En el año 1854 asistimos a un nuevo cambio de responsables del ayuntamiento. La elección de alcalde recae sobre Celestino Retuerto. Firman como testigos Eugenio Santurtún, Juan Zamudio y Ramón Garay.
No obstante, el día 24 de septiembre en cumplimiento del Real Decreto de fecha 06.09.54, inserto en el B.O. nº 110 del día 12 del mismo mes, se procedió a la votación con el fin de designar a los electores elegibles para el nuevo ayuntamiento.
En primer lugar se realizaron unos comicios previos para señalar entre los electores a un secretario y a dos escrutadores que configuraran la mesa electoral. Salieron designados como escrutadores Martín Arana y Gregorio Arteaga. Para el puesto de secretario se eligió a Ignacio Zárraga. Curiosamente cada uno de ellos consiguió 120 votos, que previamente habían sido depositados en una urna colocada al efecto. Una vez establecida la mesa se procedió a la votación. Los electores se presentaban con la papeleta en la mano. El secretario la leía en voz alta, tras lo cual se apuntaba el nombre del votante y se introducía el voto en la urna.
Todo el proceso electoral duró desde las 11 de la mañana hasta las dos de la tarde. A esta hora el presidente preguntó a la
Las corporaciones locales
concurrencia si aún había algunos votos sin emitir y como nadie respondió levantó la sesión y de esta manera acabó la votación32.
La corporación cesó el 2 de octubre de aquel año para dar paso a los nuevos representantes.
El primero de octubre de 1854 se reunieron en el ayuntamiento los electores nombrados en el pleno anterior para proceder al nombramiento de dos escrutadores, cuya elección recayó en Antolín Hurtado y en Eugenio Santurtún.
En la pública votación los electores eligieron por unanimidad para alcalde a Pedro Basáñez y al resto de regidores.
El 13 de marzo de 1857 tomó posesión el nuevo pleno formado por un total de ocho miembros (dos más que el anterior). El alcalde Ignacio María Chávarri juró el cargo según lo prescrito la Ley de Ayuntamientos del 8 de enero de 1845.
En esta ocasión se decidió que el síndico procurador, Basilio Uriarte, ejerciera también de depositario de los fondos comunes de la anteiglesia con un sueldo de 160 reales.
El ocho de agosto de 1858, en atención a lo ordenado por la Real Orden de fecha 29 de junio, se sortearon de los concejales que debían cesar. En principio quedaron señalados el alcalde y José María Urcullu, pero como la corporación siguiente debía aumentar el número de sus componentes sólo era necesaria la eliminación de uno de ellos y esto sucedió con Ignacio María Chávarri.
Esta nueva junta entró en funcionamiento el primero de enero de 1859 y completó su mandato de dos años. Contaba con once componentes33 al frente de los cuales figuraba Cosme
32 Como resultado de la votación salieron nominados como electores
elegibles: Francisco Gorostiza; Ramón Ruiz; Ignacio Castaños; Antonio Zárraga; Antolín Hurtado; Martín Ruiz; Manuel Gorostiza e Ignacio María Chávarri.
El acta de este día indica que cada uno de ellos había obtenido 136 votos.
33 Siete de los corporativos repiten mandato.
Las corporaciones locales
Gorostiza con el cargo de alcalde y como novedad incluía a dos tenientes de alcalde en lugar de uno. El traspaso de poderes se realizó públicamente en el pórtico parroquial de S. Vicente cumpliendo lo ordenado en los artículos 47 y 48 de la Ley de Ayuntamientos de fecha 08.01.45. Ignacio María Chávarri entrega la vara de mando al alcalde entrante.
Para depositario de fondos comunes se designó al concejal José María Urcullu, a quien se le abonarían 160 reales, la misma cantidad que se le pagó en el bienio anterior a Basilio Uriarte.
El 28 de octubre de 1860 se señalaron los distritos electorales para los comicios a concejales que tendrían lugar el 1 de noviembre y al igual que en el bienio anterior, coincidieron con Retuerto y Cruces.
El primer día de 1861 la nueva corporación tomó el testigo municipal por un lapso de dos años. Juró el cargo como máximo mandatario Miguel Barañano. Este ayuntamiento dispuso de doce miembros, uno más que el anterior. Seis repitieron y dos ellos lo hicieron por tercera vez consecutiva34.
En la primera sesión se eligió al procurador síndico y se sorteó el orden que correspondería para el futuro a cada concejal.
La siguiente renovación del ayuntamiento tuvo lugar el 1 de enero de 1863, y al igual que la anterior agotó el bienio de mandato. Se renovó la mitad de la municipalidad y uno de sus miembros repitió por tercera vez35. Esta corporación siguió confiando a José María Urcullu la depositaría de los fondos comunes.
El siguiente relevo se produce el 1 de enero de 1865 con la renovación de la mitad de la corporación y la elección de Juan Garay como alcalde. Donato Azula repitió por cuarta vez consecutiva. 34 Repiten por tercera vez al alcalde Miguel Barañano y el concejal
Ignacio Castaños. 35 Donato Azula.
Las corporaciones locales
El puesto asignado a cada concejal se realizó por sorteo el 6 de enero, primera sesión de la estrenada corporación. El sistema consistía en escribir el nombre de cada edil en un papel e introducirlo en un sombrero. El orden de extracción de las papeletas coincidió con el de adjudicación de los puestos consistoriales.
El primero de enero de 1867 se renovó la corporación, y el Gobernador nombramiento al alcalde Gustavo Cobreros así como los del resto de los miembros, entre los cuales continuó Donato Azula y Miguel Fernández Larrinoa, miembros de una corporación regida desde enero de 1859 por doce personas.
Este equipo de gobierno permaneció en el cargo hasta el 16 de octubre de 1868, fecha en la que se procede a la elección de otro nuevo basado en el sistema foral.
Antonio Zárraga, último fiel regidor foral sustituido por el alcalde Nicasio Cobreros en enero de 1848, fue el encargado de trasmitir aquella legitimidad foral a Gustavo Cobreros, hasta la fecha alcalde y por este proceso convertido ahora en primer fiel regidor del primer banco.
Le correspondió al antiguo Fiel tomar el juramento a los nuevos electos:
“¿Jurais guardar y hacer guardar los fueros, buenos usos y
costumbres, franquezas y libertades de este M. N. y M. L. Señorío de Bizkaia, acatando y obedeciendo al gobierno que se establezca en la Nación?”
Tras realizar la promesa Zárraga les entregó el chuzo,
símbolo foral, con lo que quedaron en posesión de sus cargos. Dieron validez a este juramento cuatro testigos que estamparon sus firmas en el libro de actas. Con el nuevo ayuntamiento el número de corporativos quedó reducido justamente a la mitad.
El nuevo intento de restablecer los antiguos ayuntamientos sólo duró dos meses ya que el 1 de enero de 1869 se recibió una comunicación del Corregidor político del Señorío indicando
Las corporaciones locales
cómo deberían formarse las siguientes corporaciones conforme la novísima ley de ayuntamientos36 a pesar de que con anterioridad, la Diputación había remitido una circular en la que instaba a que siguiesen renovándose los ayuntamientos según el sistema foral. Los regidores admitieron estas indicaciones pero se aprestaron a seguir lo ordenado por el Corregidor dividiendo Barakaldo en dos distritos; San Vicente y Cruces. En el primero, además del propio barrio, estaban comprendidos Beurco y la Fábrica, mientras que en el de Cruces se incluía el barrio del mismo nombre, Irauregui, Burceña, Regato y Retuerto, con lo que se igualaba en número de electores de cada distrito o cuartel. Según la ley correspondían a Barakaldo once concejales. Se decidió que seis fueran elegidos por el distrito de San Vicente y los cinco restantes por el de Cruces.
El acto de posesión tuvo lugar el 17 de enero de 18 de enero de 1869, con José María Loizaga37 encargado de la transferencia de poderes. Era una manera que tenían los liberales de señalar la continuidad de este régimen municipal constitucional con el anterior de características semejantes.
Sin embargo, los electores decidieron incluir entre sus representantes a cinco de los anteriores regidores entre los que destacaban el alcalde Gustavo Cobreros, ya elegido por tercera vez, y Donato Azula, quien figuraba por séptima vez consecutiva como corporativo consiguiendo al final del mandato haber permanecido a lo largo de trece años en las tareas de la alcaldía.
En las elecciones para el siguiente bienio (1872-73) se produjo la renovación de los dos tercios del ayuntamiento. Entre los elegidos figuraban José María Loizaga y Fernando Zamudio quienes por diferentes razones se pudieron librar del cargo de concejal. 36 Ley municipal 21 de octubre 1868. 37 Primer teniente alcalde del ayuntamiento constitucional concluido el
17.01.1869.
Las corporaciones locales
Las personas más votadas fueron Francisco Santurtún y Galo Castaños, pero Gustavo Cobreros volvió a repetir como alcalde38 como resultado de ser designado para este cargo por los concejales electos.
De todas maneras, no permaneció más que dos meses al frente del ayuntamiento porque el 14 de abril pidió permiso para ausentarse de la provincia sin que volviera a aparecer. Su vacío fue suplido durante tres meses por el teniente alcalde Francisco Santurtún, pero como éste también se marchó, tuvo que ser sustituido por Ignacio y Galo Castaños hasta finales de agosto de 1873.
Imagen 2.2 Árbol de Gernika
Los carlistas, que venían dominando la zona desde
principios de verano, decidieron acabar con el ayuntamiento constitucional e imponer el foral a primeros de septiembre. El día 4 se eligieron seis regidores con Nicolás Gorostiza en las labores de dirección. La continuidad foral se produjo como resultado del trasvase de de responsabilidades de los regidores del año 1868 Celestino Retuerto y Florentino Uriarte.39
38 Con esta eran cuatro las veces que regía la alcaldía. 39 Gustavo Cobreros y Donato Azula, primeros regidores de 1868 se
encontraban ausentes.
Las corporaciones locales
El primero de enero de 1874 se reunieron los regidores salientes Nicolás Gorostiza y José Ramón Loizaga, en el pórtico de la iglesia parroquial, antes de la misa mayor, para proceder a la renovación de los cargos. Como es usual en los ayuntamientos forales se produjo el cambio total de plantilla y en esta ocasión le correspondió dirigir la alcaldía a Juan José Echebarria mientras que a Fernando Careaga realizar las funciones de primer fiel del segundo banco. La duración de este ayuntamiento fue de medio año, coincidente en el tiempo con la liberación de Portugalete y Bilbao por parte de los constitucionales.
El coronel de la fuerza del Desierto, Rafael de la Serna, fue el encargado de nombrar a los doce nuevos concejales, designación posteriormente ratificada por el Gobernador de la Provincia Cayo Vea. El militar estimó que los elegidos eran ser personas de arrojo, moralidad y de sentimientos patrióticos.
La designación no satisfizo a todos los electos; hicieron falta tres sesiones para proceder a la constitución del ayuntamiento, y a pesar de tantas convocatorias el nominado para alcalde, Juan Antonio Zunzunegui, pudo eludir las responsabilidades del cargo bajo el pretexto de que no disponía de vivienda fija en la anteiglesia ni era residente en la misma. Como resultado el resto de los concejales subieron un puesto en la lista quedando al final Felipe Gorostiza encargado de regir la corporación. Éste recibió el poder de manos de Ignacio Castaños, alcalde que fue hasta el 31 de agosto de 1873 tras lo cual, Gorostiza entregó las insignias de segundo y tercer alcalde a Agustín Echébarri y a Juan José Allende respectivamente.
La permanencia de esta agrupación se prolongó hasta finales de 1874. Con posterioridad al primero de mayo del siguiente año se intentó reponerla con los mismos miembros y fijando su sede en las inmediaciones de la fábrica del Carmen, dominada por las fuerzas del gobierno.
El 6 de enero de 1875, sin acabar su período, se asiste al último intento por parte de los carlistas de instalar un municipio
Las corporaciones locales
foral en Barakaldo. La provisionalidad con que se instituían los cargos venía anunciada por el tipo de juramento realizado a los dos únicos regidores que asistieron al acto40. Los encargados de trasmitir la legalidad foral fueron los fieles regidores cesados a finales de mayo del año anterior Juan José Echebarria y Fernando Careaga.
A pesar de estos legalismos, los regidores electos no veían el futuro con optimismo; a los plenos sólo asistían dos o tres como máximo y buscaban el apoyo de los vecinos asistentes a las sesiones antes de tomar cualquier decisión. Una de las más delicadas fue la de entrevistarse con el Gobernador para hacerle ver que, aunque dicho ayuntamiento había sido nombrado el tres de enero por la Diputación a guerra, posteriormente estuvo refrendado por el pueblo y que la pretensión de instaurar el anterior constitucional sólo traería perjuicios para el municipio. No obstante, el Gobernador no tuvo en cuenta las observaciones de los comisionados a sabiendas de que se estaba produciendo una duplicidad de poderes en el municipio: el carlista en san Vicente y el constitucional en la fábrica. Valoración
En Barakaldo se comprueba que el acceso a la alcaldía es, principalmente, una cuestión de estrategias familiares.
Una vez realizada esta salvedad, queremos indicar que la relación de las familias con la alcaldía a través de sus miembros electos será tratada en su conjunto, sin hacer desgloses individuales de qué cargos se ocuparon, porque pensamos que el acceso a estas responsabilidades suponía un previo acuerdo entre los grupos locales más influyentes.
Gráfico 2.2.
40 El juramento les fue tomado por el secretario Benito Sotila:
realizando una señal de la cruz juraron ejercer el empleo fiel y religiosamente, obrando con justicia.
Las corporaciones locales
En el gráfico 2.2. analizamos el período comprendido
entre 1840 y 1876 para comprobar las ocasiones en que los miembros de la misma familia41 detentaron cargos municipales.
Empezaremos el análisis atendiendo al orden alfabético. En primer lugar tenemos a los Allende, que llegaron a participar en doce ocasiones de los cargos municipales, indistintamente de que los ayuntamientos fueran liberales o forales. Tienen una mayor incidencia a partir de la década de los 60.
Seguidamente resaltamos el caso excepcional de Donato Azula, que sin apoyos familiares consiguió permanecer en la corporación durante trece años ininterrumpidos. Donato se estrenó en enero de 1859 como teniente alcalde. En el 61 fue nombrado procurador síndico para, en 1863, volver a repetir de teniente alcalde. En 1865 fue designado cuarto concejal. La siguiente elección tuvo lugar en 1867 y posteriormente permaneció de concejal hasta octubre del 1868. Más tarde, cuando los ayuntamientos constitucionales se tornaron en forales, no fue óbice para que hasta enero del 69 ejerciera de
41 Entendemos por familia el conjunto de individuos que coinciden en
el primer apellido.
Corporativos de Barakaldo 1840-1876
0
5
10
15
20
25
Familias
Frecuencia
Las corporaciones locales
primer fiel regidor del 2º banco y, en breves períodos, de regidor accidental. A partir de entonces y hasta febrero de 1872 siguió de regidor en los nuevamente organizados constitucionales.
A continuación consideraremos a los apellidados Castaños. Felipe inició la actividad de regidor en 1839 y la finalizó en 1863 Ignacio, de segundo concejal.
Como puestos de mayor importancia cabe destacar el desempeño de tres regidurías durante el período de insaculación; una alcaldía en 1854 -aunque fuera por destitución del titular-; tres cargos de teniente alcalde y dos de procurador síndico. El resto de los empleos corresponden a regidor o concejal.
La persona más destacada de esta familia fue Ignacio Castaños, quien por ser elegido para el ayuntamiento en seis ocasiones entre los años 52 y 63, pudo pasar por todos los cargos municipales.
Su antecesor Santiago, entre 1840 y 1852, ocupó en cuatro circunstancias todos los puestos posibles de la corporación. Hasta mediados de los 60 la familia Castaños detentó diecisiete veces cargos municipales, pero a partir de entonces sus miembros sólo aparecen en cinco ocasiones.
Nicasio Cobreros se movió cuatro veces entre cargos municipales durante los años que van del 41 al 50. Llegó a ejercer una alcaldía y la responsabilidad de colector.
Gustavo, su hijo, es nombrado alcalde constitucional el uno de enero de 1867 y permanece en el puesto hasta el 16 de octubre de 1868, fecha en la que el ayuntamiento se elige foralmente y él sigue gobernándolo con el cargo de fiel regidor.
El 17 de enero de 1869 se vuelve a formar el ayuntamiento constitucional y Gustavo sigue nuevamente como alcalde y desde entonces, tras algunas interrupciones, lo rige hasta el diez de abril de 1872. Gustavo perteneció al ayuntamiento cuatro veces y todas ellas con el cargo de alcalde.
Los Garay, con tres miembros, prolongaron su actividad municipal desde 1842 hasta 1865, consiguiendo una alcaldía en
Las corporaciones locales
la persona de Juan. A partir de entonces desaparecieron de la escena política.
La familia Gorostiza mantuvo su presencia en el ayuntamiento a partir de 1843. Sus integrantes fueron miembros del consistorio en diecinueve ocasiones. Cosme llegó a ser alcalde y además, fue la persona más votada en las elecciones de 1852 y 1861. Francisco le precedió durante los años 1843 y 1850 en otras tres ocasiones.
La familia Horno aparece en cinco ocasiones. Sus miembros acceden a la concejalía en 1843. Uno de ellos, Manuel, en cuatro ocasiones.
En siguiente lugar contamos con los Hurtado. Antolín representante municipal tres veces entre los años 1841-1852, y Antonio durante 1844 y 1865 en otras ocho.
Es de subrayar que, tratándose sólo de dos personas, mantuvieron las máximas responsabilidades de la anteiglesia: la regiduría, alcaldía, procuraduría y cargo de teniente alcalde en una ocasión. En el resto de los momentos ocuparon puestos de regidor o concejal.
Los Landaburu aparecen a partir de 1844 y hasta 1854 en cinco ocasiones tanto en ayuntamientos forales como liberales. En uno de estos últimos José Antonio ejerció de alcalde.
A continuación se sitúan los Santurtún. Cuatro miembros de esta familia ejercen de corporativos desde 1843 hasta 1876 en once ocasiones. El más activo Eugenio, ocupó entre el 48 y 63 los puestos de teniente alcalde, regidor y concejal.
José, a partir de 1863, repitió en el puesto de procurador síndico en dos ocasiones y Francisco llegó a ser alcalde accidental en 1872.
Los Urcullu accedieron doce veces, entre los años 1840 y 1863, a cargos de gobierno en la anteiglesia. Esta familia, compuesta por seis personas, consiguió en 1852 poner a Francisco al frente de la alcaldía. Los dos miembros más destacados fueron José Urcullu Pucheta -entre 1840 y 1850
Las corporaciones locales
figuró en tres ocasiones como corporativo- y José María Urcullu, responsable de diversos cargos municipales entre 1850 y 1861.
Por último, la familia Uriarte asiste al consistorio en un total de 10 ocasiones a partir de 1852. Su mayor incidencia se centra a partir de 1869 tanto en ayuntamientos forales como en liberales.
2.2.3. Los electos: tablas.
Como se ha mencionado anteriormente, el grupo de electores quedaba sensiblemente mermado cuando se extraía de él a los elegibles. De igual manera, la ley marcaba un determinado número de electos que variaba conforme la población de cada municipio.
A Barakaldo le correspondieron nueve ediles durante los ayuntamientos constitucionales independientemente de que los cargos fueran, con cierta frecuencia, parcialmente renovados a criterio del Gobernador.
En las siguientes tablas mencionaremos quiénes fueron los individuos que alcanzaron cargos municipales, cuáles fueron estos y en qué momento fueron desempeñados, todo ello entendido, en la mayoría de los casos, como el proceso final de elitización de aquellos grupos o individuos que consideraban importante su participación política municipal para conseguir prestigio e influencia entre sus convecinos.
2.2.3.1. Barakaldo: un rol de individuos. Tabla 2.3.
Las corporaciones locales
Cargos municipales de Barakaldo
FECHA CARGO NOMBRE 01.01.38/31.12.38 Regidor Ángel Santurtún 01.01.39/31.12.39 Regidor Juan Bautista Tapia 01.01.39/31.12.39 Regidor Felipe Castaños 01.01.40/31.12.40 Regidor Manuel Ibieta 01.01.40/31.12.40 Regidor Ramón Castaños 01.01.40/31.12.40 2º reg/1º banco Ramón Zaballa Burzaco 01.01.40/31.12.40 colector/1º banco José Urcullu Pucheta 01.01.40/31.12.40 2º reg/2º banco José María Zamacona 01.01.40/31.12.40 colector/2º banco Antonio Urcullu Lezama 01.01.41/12.01.42 Regidor Julián Castaños Burzaco
(menor) 01.01.41/12.01.42 Regidor Antolín Hurtado 01.01.41/12.01.42 2º reg/1º banco Antonio Gamboa 01.01.41/12.01.42 colector/1º banco Nicasio Cobreros 01.01.41/12.01.42 2º reg/2º banco Martín Arteta 01.01.41/12.01.42 colector/2º banco José María Escauriza 12.01.42/31.12.42 Alcalde Pedro Alday 12.01.42/31.12.42 Procurador
síndico Ramón Gastaca
12.01.42/31.12.42 Regidor Gregorio Garay 12.01.42/31.12.42 Regidor Manuel Horno 12.01.42/31.12.42 Regidor Julián Castaños 12.01.42/31.12.42 Regidor Martín Beurco 01.01.43/16.07.43 Alcalde Felipe Murga 01.01.43/16.07.43 Procurador
síndico Santiago Castaños
01.01.43/16.07.43 Regidor Francisco Gorostiza 01.01.43/16.07.43 Regidor José Arteaga 01.01.43/16.07.43 Regidor Gregorio Garay 42 () 01.01.43/16.07.43 Regidor Manuel Horno () 16.07.43/31.03.44 1º reg/1º banco Benito Olaso
42 Cada vez que un miembro del ayuntamiento permanezca en el
cargo por otro mandato aparecerá el signo (). Se repetirá la flecha en el caso de que sean más de dos los mandatos consecutivos que esté en el ayuntamiento.
Las corporaciones locales
FECHA CARGO NOMBRE 16.07.43/31.03.44 1º reg/2º banco Ramón Urcullu Lezama 16.07.43/31.03.44 2º reg/1º banco Ángel Santurtún 16.07.43/31.03.44 2º reg/2º banco Ramón Allende 16.07.43/31.03.44 3º reg/1º banco José Urcullu Pucheta
(colector) 16.07.43/31.03.44 3º reg/2º banco Felipe Castaños 04.04.44/01.01.46 Alcalde Antonio Hurtado 04.04.44/01.01.46 Teniente alcalde Miguel Tellaeche 04.04.44/01.01.46 Procurador
síndico Ramón Allende ()
04.04.44/01.01.46 Regidor José María Lezama 04.04.44/01.01.46 Regidor Juan Landáburu 04.04.44/01.01.46 Regidor José Palacio 04.04.44/01.01.46 Regidor Manuel Arteagabeitia 04.04.44/01.01.46 Regidor José Zamudio 04.04.44/01.01.46 Regidor Jacinto Burzaco 01.01.46/01.01.47 1º reg/1º banco Juan Zamudio 01.01.46/01.01.47 1º reg/2º banco Nicasio Cobreros 01.01.46/01.01.47 2º reg/1º banco Francisco Gorostiza 01.01.46/01.01.47 Colector o bulero José Arteaga Sarachu 01.01.46/01.01.47 2º reg/2º banco José Antonio Landaburu 01.01.46/01.01.47 colector (reserva) Miguel Barañano 01.01.47/01.01.48 1º reg/1º banco Antonio Zárraga 01.01.47/01.01.48 1º reg/2º banco José Burzaco 01.01.47/01.01.48 2º reg/1º banco José Antonio Landaburu () 01.01.47/01.01.48 Colector o bulero Pedro Sasía 01.01.47/01.01.48 2º reg/2º banco Santiago Castaños 01.01.47/01.01.48 colector (reserva) Alejandro Sasía 01.01.48/01.01.50 Alcalde Nicasio Cobreros 01.01.48/01.01.50 Teniente alcalde Santiago Castaños () 01.01.48/01.01.50 Síndico
procurador Antolín Hurtado
01.01.48/01.01.50 Regidor José María Urcullu Pucheta 01.01.48/01.01.50 Regidor Ramón Gastaca 01.01.48/01.01.50 Regidor Francisco Gorostiza 01.01.48/01.01.50 Regidor Eugenio Santurtún 01.01.48/01.01.50 Regidor Jacinto Burzaco 01.01.50/01.01.52 Alcalde José Antonio Landaburu 01.01.50/01.01.52 Teniente alcalde Antonio Hurtado
Las corporaciones locales
FECHA CARGO NOMBRE 01.01.50/01.01.52 Procurador
síndico José María Urcullu ()
01.01.50/01.01.52 Regidor León Acebal 01.01.50/01.01.52 Regidor Julián Castaños Garay 01.01.50/01.01.52 Regidor Nicasio Cobreros () 01.01.50/01.01.52 Regidor Santiago Castaños () 01.01.50/01.01.52 Regidor Antolín Hurtado () 01.01.52/12.06.53 Alcalde Francisco Urcullu 01.01.52/12.06.53 Teniente alcalde Ignacio Castaños 12.06.53/01.01.54 Alcalde Ignacio Castaños 01.01.52/01.01.54 Procurador
síndico Celestino Retuerto
01.01.52/01.01.54 Regidor Cosme Gorostiza 01.01.52/01.01.54 Regidor José Antonio Landaburu () 01.01.52/01.01.54 Regidor Antonio Hurtado () 01.01.52/01.01.54 Regidor Julián Castaños () 01.01.52/01.01.54 Regidor León Acebal ( ) 01.01.54/01.10.54 Alcalde Celestino Retuerto () 01.01.54/01.10.54 Teniente alcalde Benito Olaso 01.01.54/01.10.54 Procurador
síndico Francisco Urcullu ()
01.01.54/01.10.54 1º Regidor Alejandro Allende 01.01.54/01.10.54 2º Regidor Alejandro Sasía 01.01.54/01.10.54 3º Regidor Cosme Gorostiza () 01.01.54/01.10.54 4º Regidor Ignacio Castaños () 01.01.54/01.10.54 5º Regidor José Zamudio 02.10.54/12.03.57 Alcalde Pedro Basáñez 02.10.54/12.03.57 Proc. síndico José Sarachu 02.10.54/12.03.57 Regidor Andrés Santurtún 02.10.54/12.03.57 Regidor José Aldama 02.10.54/12.03.57 Regidor José Iturriaga 02.10.54/12.03.57 Regidor Juan Alday 12.03.57/01.01.59 Alcalde Ignacio María Chávarri 12.03.57/01.01.59 Teniente alcalde Ignacio Castaños 12.03.57/01.01.59 Procurador
sindico Basilio Uriarte
12.03.57/01.01.59 Concejal 1º Miguel Barañano 12.03.57/01.01.59 Concejal 2º Ramón Orrantia 12.03.57/01.01.59 Concejal 3º Manuel Gorostiza 12.03.57/01.01.59 Concejal 4º Cosme Gorostiza
Las corporaciones locales
FECHA CARGO NOMBRE 12.03.57/01.01.59 Concejal 5º José María Urcullu 01.01.59/01.01.61 Alcalde Cosme Gorostiza () 01.01.59/01.01.61 Teniente alcalde Donato Azula 01.01.59/01.01.61 Teniente alcalde Eugenio Santurtún 01.01.59/01.01.61 Procur. síndico Ignacio Castaños () 01.01.59/01.01.61 Concejal 1º Ramón Orrantia () 01.01.59/01.01.61 Concejal 2º Miguel Barañano () 01.01.59/01.01.61 Concejal 3º Manuel Gorostiza () 01.01.59/01.01.61 Concejal 5º Basilio Uriarte () 01.01.59/01.01.61 Concejal 6º Juan Garay 01.01.59/01.01.61 Concejal 7º Antonio Urcullu 01.01.59/01.01.61 Concejal 8º José María Urcullu () 01.01.61/01.01.63 Alcalde Miguel Barañano () 01.01.61/01.01.63 Teniente alcalde José Aldama 01.01.61/01.01.63 Teniente alcalde Saturnino Careaga 01.01.61/01.01.63 Procur. síndico Donato Azula () 01.01.61/01.01.63 Concejal 1º Manuel Horno 01.01.61/01.01.63 Concejal 2º Ignacio Castaños () 01.01.61/01.01.63 Concejal 3º Antonio Urcullu () 01.01.61/01.01.63 Concejal 4º Ramón Garay 01.01.61/01.01.63 Concejal 5º José María Escauriza 01.01.61/01.01.63 Concejal 6º Eugenio Santurtún () 01.01.61/01.01.63 Concejal 7º Antonio Hurtado 01.01.61/01.01.63 Concejal 8º Juan Garay () 01.01.63/01.01.65 Alcalde Fernando Larrazábal 01.01.63/01.01.65 Teniente alcalde José María Escauriza () 01.01.63/01.01.65 Teniente alcalde Donato Azula () 01.01.63/01.01.65 Procurador
síndico José Santurtún
01.01.63/01.01.65 Concejal Agustín Chávarri 01.01.63/01.01.65 Concejal Alejandro Allende 01.01.63/01.01.65 Concejal Antonio Horno 01.01.63/01.01.65 Concejal Antonio Hurtado () 01.01.63/01.01.65 Concejal Manuel Horno () 01.01.63/01.01.65 Concejal Ramón Garay () 01.01.63/01.01.65 Concejal Saturnino Careaga () 01.01.63/01.01.65 Concejal Valentín Beurco 01.01.65/01.01.67 Alcalde Juan Garay 01.01.65/01.01.67 Teniente alcalde Valentín Beurco () 01.01.65/01.01.67 Teniente alcalde Manuel Palacio
Las corporaciones locales
FECHA CARGO NOMBRE 01.01.65/01.01.67 Procurad. síndico José Santurtún () 01.01.65/01.01.67 Concejal 1º Agustín Chávarri () 01.01.65/01.01.67 Concejal 2º Felipe Gorostiza 01.01.65/01.01.67 Concejal 3º Ignacio Larrea 01.01.65/01.01.67 Concejal 4º Donato Azula () 01.01.65/01.01.67 Concejal 5º Alejandro Allende () 01.01.65/01.01.67 Concejal 6º Fernando Larrazábal () 01.01.65/01.01.67 Concejal 7º Miguel Fdez. Larrinoa 01.01.65/01.01.67 Concejal 8º Gervasio Loizaga 01.01.67/16.10.68 Alcalde Gustavo Cobreros 01.01.67/16.10.68 Tte alcalde 1º José Mª Loizaga 01.01.67/16.10.68 Tte alcalde 2º Juan Zamudio 01.01.67/16.10.68 Concejal José Mª Escauriza 01.01.67/16.10.68 Concejal Felipe Gorostiza 01.01.67/16.10.68 Concejal Manuel Gorostiza 01.01.67/16.10.68 Concejal Gregorio Arteaga 01.01.67/16.10.68 Concejal Donato Azula () 01.01.67/16.10.68 Concejal Miguel Fernández Larrinoa 01.01.67/16.10.68 Concejal Celestino Retuerto 01.01.67/16.10.68 Concejal Nicolás Gorostiza 16.10.68/20.10.68 1º Fiel regidor
1er banco Gustavo Cobreros ()
16.10.68/10.01.69 Regidor 2º-1er banco
Celestino Retuerto
16.10.68/10.01.69 Regidor 3º-1er banco
José Barañano (bulero)
16.10.68/10.01.69 1º Fiel reg. 2º banco
Donato Azula ()
16.10.68/10.01.69 2º regidor 2º banco
Florentino Uriarte
16.10.68/10.01.69 3º regidor 2º banco
Venancio Allende (bulero)
20.10.68/10.01.69 Regidor accdtal Donato Azula () 17.01.69/01.02.72 Alcalde Gustavo Cobreros () 17.01.69/01.02.72 Alcalde de barrio Agustín Echébarri 17.01.69/01.02.72 Teniente alcalde Celestino Retuerto () 17.01.69/01.02.72 Síndico procurad. Florentino Uriarte () 17.01.69/01.02.72 Regidor 1º Venancio Allende () 17.01.69/01.02.72 Regidor 2º Juan Alday 17.01.69/01.02.72 Regidor 3º Donato Azula () 17.01.69/01.02.72 Regidor 4º Juan Uriarte Castaños
Las corporaciones locales
FECHA CARGO NOMBRE 17.01.69/01.02.72 Regidor 5º Ramón Escobal 17.01.69/01.02.72 Regidor 6º Tiburcio Uriarte 17.01.69/01.02.72 Regidor 7º José Barañano 17.01.69/01.02.72 Regidor 8º Rafael Basaldua 01.02.72/10.04.72 Alcalde Gustavo Cobreros
() 01.02.72/31.08.73 Tte alcalde 1º Francisco Santurtún 01.02.72/31.08.73 Tte alcalde 2º Ignacio Castaños 01.02.72/31.08.73 Proc. síndico 1º Juan Uriarte () 01.02.72/31.08.73 Proc. síndico 2º José María Escauriza 01.02.72/31.08.73 Concejal Francisco Castaños 01.02.72/31.08.73 Concejal Agustín Echébarri () 01.02.72/31.08.73 Concejal José María Loizaga 01.02.72/31.08.73 Concejal Fernando Zamudio 01.02.72/31.08.73 Regidor de varas Galo Castaños 01.02.72/31.08.73 Regidor de varas Asensio Arana 09.05.72/11.08.72 Alcalde
accidental Francisco Santurtún
11.08.72/13.04.73 22.06.73/31.08.73
Alcalde accdtal “ “
Ignacio Castaños “ “
23.04.73/08.06.73 Alcalde accdtal Galo Castaños 01.09.73/01.01.74 1º Fiel regidor
1er banco Nicolás Gorostiza
01.09.73/01.01.74 Regidor 2º-1er banco
Juan José Allende
01.09.73/01.01.74 Regidor 3º-1er banco/bulero
Antonio Murua
01.09.73/01.01.74 1º Fiel regidor 2º banco
José Ramón Loizaga
01.09.73/01.01.74 Regidor 2º-2º banco
Lucas Zaballa
01.09.73/01.01.74 Regidor 3º-2º banco/bulero
Martín Murua
01.01.74/24.05.74 1º Fiel regidor
1er banco Juan José Echevarria
01.01.74/24.05.74 1º Fiel regidor 2º banco
Fernando Careaga
01.01.74/24.05.74 Regidor Fernando Larrazabal 01.01.74/24.05.74 Regidor Matías Santurtún 01.01.74/24.05.74 Regidor Laureano Garay
Las corporaciones locales
FECHA CARGO NOMBRE 01.01.74/24.05.74 Regidor Román Uriarte 09.06.74/09.06.74 Alcalde no presentado Juan Antonio
Zunzunegui 10.04.74/06.01.75 Alcalde accdtal Felipe Gorostiza 09.06.74/06.01.75 Alcalde 2º Agustín Echébarri 09.06.74/06.01.75 Alcalde 3º Juan José Allende 09.06.74/06.01.75 Procurador
síndico Florentino Uriarte
09.06.74/06.01.75 Regidor 1º Martín Murua 09.06.74/06.01.75 Regidor 2º José Lastra 09.06.74/06.01.75 Regidor 3º Marcelino Allende 09.06.74/06.01.75 Regidor 4º Gregorio Arteaga 09.06.74/06.01.75 Regidor 5º Ignacio Larrea 09.06.74/06.01.75 Regidor 6º José María Gorostiza 09.06.74/06.01.75 Regidor 7º José Loizaga 06.01.75/31.12.75 1º Fiel reg. 1er
banco Evaristo Uraga
06.01.75/31.12.75 Regidor Tomás Begoña 06.01.75/31.12.75 Regidor Juan Echevarria 06.01.75/31.12.75 Regidor Benigno Uriarte 06.01.75/31.12.75 Regidor Mariano Llano 01.05.75/31.12.75 Alcalde
accidental Felipe Gorostiza
01.05.75/31.12.75 Alcalde 3º Juan José Allende 01.05.75/31.12.75 Regidor 1º Martín Murua 01.05.75/31.12.75 Regidor 2º José Lastra 01.05.75/31.12.75 Regidor 3º Marcelino Allende 01.05.75/31.12.75 Regidor 6º José María Gorostiza 01.05.75/31.12.75 Regidor 7º José Loizaga
2.2.4. El perfil sociológico de los individuos más
sobresalientes de entre los electos. Siguiendo con el proceso de aproximación iniciado al
principio de este capítulo, en este apartado situaremos a aquellos electos que destacaron por su presencia reiterada en el ejercicio de tareas municipales.
2.2.4.1. Los notables de Barakaldo
Las corporaciones locales
a) Descripción prosopográfica Recién acabada la primera guerra carlista destaca en
Barakaldo la figura de José María Escauriza. Esta persona había prestado 19.000 reales entre los años 1834 y 1839 al ayuntamiento quien presentó los bienes de algunos particulares como garantía de devolución. Una vez pasado el conflicto, presionó al ayuntamiento para que le abonase el capital y los intereses mediante la imposición de una contribución sobre la propiedad y vecinales, pero esta contribución no llegó a cobrarse porque los vecinos no disponían de dinero para hacerle frente. Posteriores impuestos destinados al mismo fin tampoco fueron abonados por todos los vecinos ni lo cobrado llegó a poder de Escauriza.
De todos modos, esta circunstancia de de ser uno de los mayores acreedores de la anteiglesia le permitió participar en distintas delegaciones municipales: cosecheros del chacolí para remates de la sisa sobre el clarete de Rioja; la concesión del remate de aguardiente a otros particulares, discusión de tasas sobre fincas, o en los Caminos de las Encartaciones.
Una de sus comisiones más importantes fue la de representar a la anteiglesia en las Juntas Generales de Gernika convocadas con motivo de la insurrección de 1841. Tras el fracaso del levantamiento, fue llamado a declarar por el juez de Bermeo junto con el resto de compromisarios vizcaínos. Esto, sin duda, cortó de raíz todas sus aspiraciones políticas.
Tras su fallecimiento en 1842, los herederos de José María siguieron presionando para cobrar las cantidades adeudadas, pero tampoco fue posible liquidar por el momento esta deuda porque, por una parte los vecinos se encontraban abrumados por impuestos de todo tipo, y por otra, el resto de prestamistas municipales43 también exigían que si se iba a abonar lo debido a Escauriza, que también se les pagase a ellos al menos los réditos
43 Estos eran Julián Castaños, Juan Gorostiza y Agustín Echébarri.
Las corporaciones locales
de sus reclamaciones. El ayuntamiento, haciendo piruetas financieras, accedió a incluir estas cantidades en los presupuestos de 1850.
Todavía en octubre de 1853, Pedro Escauriza reclamaba como heredero de José María aquellos 7.700 reales prestados a la anteiglesia en 1834. Los corporativos estaban de acuerdo en resolver la deuda y nombraron para ello varios liquidadores.
Francisco Escauriza (Abando)
Inés Zulueta (Abando)
Pedro Escauriza
(Abando) Josefa Galíndez
(Güeñes)
Miguel
05.02.1799 José María (Abando)
Joaquina Campo (Gordejuela)
Ángel
06.03.1802
Carmen 23.09.1804
Nicolás Pedro José
11.09.1823 José María
13.02.1828
José María Escauriza
Diez años después de la desaparición del anterior entró con fuerza en la escena municipal un segundo José María, colaborando como asociado o como miembro de la corporación, en una actividad que durará hasta los inicios de la Segunda Guerra Carlista en el año 1873.
Poseedor de rentas y tierras demostró tener preparación en materia económica. Sus primeras gestiones como delegado del municipio fueron ante la Diputación en el tema del impuesto sobre el chacolí, pensado aplicar en un principio sobre la producción, pero que, en última instancia, acabó gravando el consumo.
Las corporaciones locales
En el año 1852 fue asociado al ayuntamiento para decidir sobre la reparación de la casa consistorial destruida por un incendio. En 1854, consiguió ser elegido representante de Barakaldo en las Juntas Generales, comisión que repitió en 1856 y 1858.
Su interés por controlar los entresijos locales le llevó entre 1855 hasta 1859 a realizar con destreza labores de secretario del ayuntamiento.
Independientemente de las tareas de secretario, también se encargó de la aplicación del plan Iguala de la Diputación. Escauriza recibió ocho reales por cada día empleado en gestiones extramunicipales.
Aunque durante los cuatro años que permaneció en el puesto no cobró sueldo alguno, en el año 1863, cambió de opinión y reclamó aquellas cantidades ante el Gobernador civil.
Durante el bienio 1857 y 1858 fue depositario de las cuentas del culto y clero. A mediados del año siguiente se aprobó su balance económico.
Comisión de otro tipo fue aquella que se le encargó en 1859 para localizar los terrenos comunales que trabajaban los particulares, en cuyo caso se trataba de cobrar un canon para pagar parte de las obras del nuevo ayuntamiento.
Durante el mismo año ejerció de depositario de los fondos voluntariamente aportados por algunos vecinos destinados al pago de los voluntarios de la guerra de África que sustituirían a los mozos de Barakaldo.
En otra ocasión fue el interlocutor municipal con los dueños de las fábricas instaladas en Barakaldo (Ibarra, Borda y Facundo Chaldad) para que colaboraran económicamente en la realización del camino que comunicaría los puentes de Burceña y Castrejana con el que se deseaba aumentar la población y la riqueza del
Las corporaciones locales
pueblo. Tras la primera negativa de los propietarios siguieron posteriores contactos durante los años 62 y en el 63, para hacer ver lo interesante de la realización del camino de Zubileta44
Desde 1861 hasta 1865 formó parte de la corporación, volviendo a ser miembro de ella durante los años 67-68 y 72-73. Con posterioridad a esta fecha cabe pensar que se ausentaría del pueblo porque no existe constancia de que volviera a realizar ninguna actividad dentro ni fuera de la corporación.
Felipe Murga
Este hombre era un experto en materia económica y realizó una intensa labor en favor del ayuntamiento desde principios de 1840. Sus actuaciones estuvieron relacionadas con la búsqueda de nuevos arbitrios; discusiones sobre el trazado y financiación de los Caminos de las Encartaciones. Fue delegado del ayuntamiento para atender las reclamaciones judiciales de los acreedores; representante del Barakaldo ante las Juntas Generales, adonde llevó las solicitudes de los vecinos por pérdidas de guerra. Se encargó, además, de la liquidación de bagajes al ejército45 y actuó como depositario de los remates del vino foráneo junto al bilbaíno Pascual Uhagón.
Tanta actividad le ocasionó gastos que, como el ayuntamiento no podía devolver, optó en diciembre de 1840 por abandonar este tipo de representaciones.
44 Burceña-Castrejana. 45 El ejército reconocía mediante unos bonos su deuda por el
suministro de particulares, la cual tenía preferencia de liquidación en los respectivos ayuntamientos. Posteriormente este tipo de gastos se repartía proporcionalmente entre los pueblos de cada distrito para, por último, ser liquidados por el Gobierno.
Las corporaciones locales
De ideología foralista, fue propuesto por el regidor saliente, Ramón Castaños, dentro de su terna para formar parte de la nueva corporación, pero su candidatura no fue admitida por no tener casa abierta en Barakaldo, sino en Bilbao. Este revés no le impidió seguir durante el siguiente año con sus anteriores delegaciones.
A primeros de noviembre de 1841 se vio en él a la persona con el suficiente ascendiente sobre los vecinos como para pedir a los de la barriada de Landáburu que entregasen las armas que obraban en su poder desde el levantamiento de ese año, así como para llegar a cabo la recaudación del impuesto del 8% destinado a pagar las 2.000 arrobas de paja para alimentar la caballería del ejército isabelino que, en concepto de multa, se le impuso al pueblo como castigo por su rebeldía.
En 1841 fijó su residencia en Barakaldo, y en mayo del año siguiente se encargó de recoger informes en su barriada (Landaburu) sobre la riqueza de cada vecino. Estas referencias habían sido exigidas al ayuntamiento por la Comisión Económica de la Provincia con el objeto de realizar una base estadística. En septiembre de 1842 accedió al cargo de depositario de fondos del culto y clero.
El once de diciembre de 1842 resultó elegido por unanimidad alcalde para el año 1843, pero su destitución se produjo a mediados de julio de ese año como resultado del intento de la Diputación por instalar los antiguos ayuntamientos forales. Con posterioridad trató infructuosamente de recuperar la alcaldía a base de denunciar a los nuevos corporativos. También demostró cierto espíritu estamental cuando rechazó a Fernández como delegado del ayuntamiento por su falta de limpieza de sangre.
Las corporaciones locales
A pesar del fracaso en la recuperación de la alcaldía, siguió asumiendo responsabilidades en la gestión de las cuentas municipales y depositarías de los fondos del culto y clero.
En los años posteriores se siguió contando con Felipe Murga para defender al ayuntamiento contra las demandas de los acreedores, entre los que figuraba él mismo. Esta doble faceta de acreedor-contribuyente le llevó a negociar soluciones de compromiso con el ayuntamiento frente a algunos tributos46.
Entretanto, el ayuntamiento le seguía otorgando en los años sucesivos su confianza para que le representase frente al Gobernador o como miembro de la Junta de Beneficencia creada a finales de 1845.
Sus reclamaciones económicas prosiguieron hasta 1851, aunque ahora por vía del Gobernador político, quien dio su visto bueno para que sus cantidades fueran abonadas por el municipio.
46 El 05.01.1845 se exige en Barakaldo el impuesto por prestaciones
personales durante la última guerra. Murga alegó que tenía su residencia en Bilbao, no obstante aceptaba pagar la mitad de la tasa que se le adjudicaba. El ayuntamiento aceptó la oferta.
Las corporaciones locales
Joaquín Murga (Castro) Paula Guerra (Sopuerta)
Patricio Murga Mª Antonia Urcullu
Ramón Murga (Otañes-Sámano)
Águeda Quintana (Castro) Francisco
06.04.1772 Josef Murga
Mª Cruz Perea
Saturnino 04.06.1798
Felipe Murga (1875 Barakaldo)
Ramona Yartu (Güeñes )
Ramón 12.04.1800
Juan 26.06.1803
Joaquín 02.01.1807
Manuel Mª Antonia Sámano
Joaquín 14.02.1814
Juan
Ramón José María 05.03.1830
Pedro 31.01.1810
Las corporaciones locales
José María Urcullu Procedente de familia con gran arraigo en el pueblo y
nacido en los primeros años del siglo, empiezó a realizar labores de regidor a partir de 1848.
En junio de 1849 se le encargó que consultase a un abogado para agilizar la demanda que el ayuntamiento había interpuesto ante el Tribunal Eclesiástico de Calahorra47, pero como este pleito no tenía visos de solución, el ayuntamiento le pidió en septiembre del año siguiente que se reuniera con el cabildo y otras autoridades eclesiásticas para solventar el contencioso.
Otras gestiones encargadas fueron las de cumplimentar la normativa aparecida en el B.O. de la Provincia número 124, relativa a los cementerios, e intentar consensuar un acuerdo para la reparación del ayuntamiento quemado o la construcción de uno nuevo. No se pudo llegar a ningún compromiso por la falta de liquidez del ayuntamiento y porque los particulares tenían necesidades más perentorias.
En otras ocasiones también fueron requeridos sus servicios, dadas sus relaciones con el estamento religioso48, para determinar las asignaciones al culto y clero parroquiales. Cuando en septiembre de 1851 se decidió cambiar el sistema de financiación del clero municipal, fue escogido junto con José Antonio Landaburu para defender postura de la Junta de feligresía de aportar 15.000 reales para pagar a seis servidores; 4 del cabildo y 2 de la anteiglesia, quienes deberían celebrar tres misas en la iglesia matriz además de las que se venían celebrando.
47 El cabildo había reparado sin permiso el pórtico de la parroquia y la
ermita de santa Águeda, lo que a juicio del ayuntamiento suponía cuestionar su derecho a la propiedad de ambos edificios.
48 En varias ocasiones ejerció de depositario de fondos comunes o del clero. Por la realización de estas tareas cobraba cantidades que oscilaban entre el 1 y el 1,5%.
Las corporaciones locales
Durante el bienio 50-52 siguió perteneciendo a la corporación, siendo distinguido por los ediles con el cargo de síndico procurador.
Pedro Urcullu
Josefa Sarachu Francisco
Antonia Ruiz
José María 28.11.1808
En el mes de agosto de 1851 solicitó terreno en el barrio
de Retuerto para prolongar su casa. Se le concedió sin perjuicio de terceras personas y sin pago de ninguna especie, pues ésta era la costumbre existente en la anteiglesia para la construcción de nuevos edificios. En 1865 volvió a solicitar terreno para construir una casa en las inmediaciones de la Iglesia de S. Vicente.
José María Urcullu, persona instruida y con preparación en el tema económico, fue solicitado en diversas ocasiones para supervisar las cuentas presentadas por los distintos depositarios. El ayuntamiento le confirió su máxima representación en las Juntas Generales celebradas los años 1852 y 1864.
En 1857 volvió a ejercer cargos municipales durante cuatro años.
La alcaldía siguió contando con él para temas económicos hasta sus últimos años de vida, pero en 1866 por razones de edad renunció a una de estas comisiones que se le habían conferido.
La última noticia que tenemos de él viene fechada el veintiuno de marzo de 1869. En la expresión de su última voluntad ante los corporativos deseaba que se le construyera un panteón en el cementerio de Barakaldo y con el dinero sobrante
Las corporaciones locales
restaurar la capilla. Al final, como los 1.500 reales se consideraron insuficientes para la restaurarción de la capilla, hubo un acuerdo con los albaceas para destinarlos al ensanche del camposanto. Como contrapartida el ayuntamiento les dejó a los albaceas construir dos urnas funerarias, tal como había deseado el finado.
Francisco Urcullu
Se trata de otra de las personas que más sobresalieron en la anteiglesia a lo largo del lapso de entreguerras.
Se le menciona por primera vez con motivo del alistamiento realizado en Barakaldo a mediados de octubre de 1841 donde se le confirió el rango de soldado raso. Su estado civil era el de casado.
Durante el año 1845 desempeñó el cargo de mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario hasta el 22 de enero del siguiente año, día que coincidía con la fiesta de S. Vicente y con la fecha elegida por las distintas mayordomías para el relevo de los cargos.
Su relación con la Iglesia se prolongó durante 1849. En este año fue nombrado mayordomo de fábrica, sin duda la más importante administración de todos los edificios religiosos locales. Al término de su comisión pretendió infructuosamente sucederse a sí mismo con la argucia de nombrar suplente a Juan
Manuel Urcullu Margarita Larrea
Domingo Urcullu
Teresa Arteta Asensio Urcullu
Ramona Orio
Asensio
09.05.1771 Francisc
o 07.07.1779 Joseph
15.07.1798 Ramón
09.09.1790 Francisco 29.01.1801
Las corporaciones locales
Escauriza, pero al encontrarse éste ausente en ultramar, él mismo se ofrecía para seguir ejerciendo hasta su vuelta.
Su experiencia como mayordomo de la parroquia le hizo conocedor de todos sus entresijos. Por ello a partir de agosto de 1851, protestó y realizó todas las gestiones que estaban en su mano para impedir el aumento de las asignaciones eclesiásticas49. Quizá por esta misma razón la feligresía siguió contando con él para encontrar un cura que, por la cantidad de 2.500 reales anuales, pudiera celebrar una misa diaria, lo que no evitó que todavía a primeros de octubre continuara, junto con otros vecinos, mostrándose contrario a pagar un aumento de cien reales para el clero50.
Su cerrazón fue tal que desde el propio ayuntamiento se le impuso en la sesión del 5 de octubre una multa que Francisco recurrió ante el Gobernador.
Con el cambio de corporación en 1852 fue nombrado alcalde y se mantuvo en el cargo hasta febrero del año siguiente en que fue destituido por el Gobernador. Esta separación del cargo, refrendada por la Reina el 30 de mayo de 1853, no le impidió seguir perteneciendo a la corporación y realizar las funciones de regidor, pero con la oposición de parte de sus compañeros. A pesar de lo cual, durante el siguiente período siguió perteneciendo al ayuntamiento donde desempeñó el cargo de procurador síndico durante los diez meses que duró este ayuntamiento constitucional.
Los gestores de los siguientes ayuntamientos se aprovecharon de su experiencia en la alcaldía y le nombraron
49 La Junta de Feligresía aceptó que se dotara al culto con 18.000 reales
anuales y al clero con 15.000. Se aumentaría la plantilla del cabildo con otro sacerdote y se oficiaría otra misa más a partir del año 1852. Estas decisiones serían comunicadas al Cabildo y a otras autoridades superiores.
50 Los 15.000 reales que se habían fijado por la Junta de Feligresía ya ascendían a 16.000 por gestiones de la Diputación.
Las corporaciones locales
asociado cuando se trataba de revisar las cuentas de anteriores corporaciones.
Francisco se dedicaba al cultivo de viñedo en terrenos propios y cedidos por el ayuntamiento. En uno de estos, el llamado Belgorri, surgió un conflicto de intereses entre el municipio y Tomás Arana, vecino de Bilbao y reclamante de la propiedad de dicho viñedo.
Francisco Urcullu y otros vecinos fueron comisionados para encontrar una salida a la creciente deuda municipal. Por este motivo, a comienzos de la segunda guerra, se decidió imponer un reparto vecinal sobre la riqueza territorial porque, tal como se indicaba entonces a finales de junio de 1873, la anteiglesia tenía una deuda de 150.000 reales, y en la caja sólo había 10.000. Con esta exacción se pretendía conseguir 45.268 reales,. En mayo del año siguiente eran conscientes en la corporación de que las fuerzas del gobierno les suponían un costo diario de 5.000 reales en concepto de suministro. No se sabía cómo hacer frente a estos requerimientos cotidianos porque las exacciones y préstamos solicitados a los particulares no daban ningún resultado.
Nicasio Cobreros
Este vecino mantuvo desde 1840, y a lo largo de treinta años, una intensa actividad en la defensa de sus intereses particulares y en la de los del ayuntamiento.
En abril de este año denunció ante la Diputación la pretensión de la corporación de imponer las contribuciones del 15% a la propiedad y de 20 reales por vecino, porque juzgaba que el ayuntamiento carecía de competencias para fijar tales exacciones. El organismo foral también dictaminó en este sentido. Como medida paliativa propuso investigar la venta de terrenos comunales durante los años de 1833, 1834 y 1835 cuyo producto había sido destinado, en principio, a pagar deuda municipal. En 1841 volvió a protestar contra otra imposición del
Las corporaciones locales
impuesto sobre la propiedad, destinado en esta ocasión al pago de la deuda de José María Escauriza. La morosidad obligó al ayuntamiento a embargar los bienes de algunos vecinos.
Dada su franca oposición a este tipo de exacciones, la corporación le solicitó, junto a otras personas, que pensara cómo conseguir otros recursos51 puesto que la presión de los acreedores se hacía ya insoportable. Como la comisión no encontraba solución al problema, el ayuntamiento nominó a Nicasio y a Felipe Murga, con un sueldo de 12 reales diarios, para que se ocuparan del problema, si fuera necesario se asistieran de letrados. Para finales de año habían realizado unos gastos importantes52 que deseaban cobrar antes de que la cantidad fuera mayor. En un primer momento reclamaron al ayuntamiento, pero debido a su insolvencia abandonaron la representación municipal y requirieron sus cantidades por vía de apremio.
El regidor saliente Manuel Ibieta le propuso para formar parte del ayuntamiento foral de 1841, en el que salió elegido insaculatoriamente colector o bulero.
Para el siguiente período de sesiones se le nombró secretario, sin que se hablara de su sueldo hasta pasados tres meses: 150 escudos53 anuales, pero en marzo de 1844 demandó al ayuntamiento por falta de pago de 927 reales. Años más tarde, en 1852, a pesar de cierta oposición de algunos concejales por la pertenencia de Nicasio al estamento militar, se le concedió nuevamente el cargo de secretario con un sueldo de 500 reales anuales.
51 En un principio se pensaba en la imposición de nuevos arbitrios. 52 Los gastos para defender al ayuntamiento junto con Pedro Alday
contra los cosecheros del chacolí ascendía a 331 reales y los de representación de Barakaldo contra otros acreedores superaban los 200 reales.
53 Cada escudo valía entonces 11 reales de vellón, lo que equivalía a un sueldo de 1.650 reales.
Las corporaciones locales
El 19 de julio de 1843 fue elegido representante del municipio para acudir al ayuntamiento de Bilbao donde se eligió la Junta Gubernativa de la Provincia que rellenó el vacío político creado por la caída del regente Espartero.
Durante estos años siguió figurando en las comisiones para la extinción de la deuda de la anteiglesia. Se trataba de dilucidar la real de la fraudulenta. Esta última venía, incluso, exigida por regidores de 1834 y 1839, quienes aparecían dos y tres veces reclamando las mismas cantidades por servicios que, en realidad, habían realizado los vecinos54.
Volvió a protestar en 1844 cuando a efectos contributivos fue clasificado como vecino de Barakaldo durante la primera guerra. Llegó con sus apelaciones hasta la Diputación, donde demostró que hasta el año 1840 no había estado empadronado en la localidad.
Ya a finales de octubre de este mismo año denunció al ayuntamiento y a su alcalde Antonio Hurtado por la falta de procedimiento en la imposición del arbitrio a los vecinos para instalar un reloj en la iglesia de S. Vicente.
En noviembre de 1844 se le aceptó como cobrador y depositario gratuito de las cantidades para el culto y el clero. Confianza que se le mantuvo hasta 1851. En principio se disponía que lo recaudado tuviera como destino reparar la iglesia matriz y el resto se entregara al mayordomo de fábrica.
Gracias a su posición económica pudo a principios de 1845 prestar al ayuntamiento 10.000 reales pagaderos en dos meses. Se dispuso como garantía de cobro el segundo plazo del remate del vino foráneo, aunque, al final, el reembolso fue realizado mediante el pago de dos reales semanales por vecino. A la liquidación de la deuda Nicasio había conseguido unos
54 Para poder reclamar cualquier deuda era necesario entregar el
documento original y una vez realizada esta operación el demandante carecía de pruebas para seguir con sus gestiones.
Las corporaciones locales
intereses cercanos al 20%, cuando por estas fechas lo normal era que no rebasasen el 2,5%.
Con la reinstauración de los nuevos ayuntamientos forales de 1846 salió elegido primer regidor del segundo banco, lo que le permitió en ese año ser apoderado de Barakaldo ante las Juntas Generales. Repitió representación durante el bienio 48-50 por ser alcalde.
A partir de 1852 se retiró de la vida pública, dedicándose a la elaboración de chacolí. Sus últimas referencias datan de 1870 con motivo del arreglo del camino de Beteluri, que accedía a su casa y por el cual el ayuntamiento había subvencionado la tercera parte de su costo al considerarlo de dominio público.
Josef Cobreros (La Puebla Sanabria)
Francisca Martín (Toro) Ramón Cobreros (Toro)
Venancia Echábarri Nicasio Cobreros 15.12.1809
Antonia Cuevillas (Berniedo-León)
Elías Cobreros 21.07.1812
Nicasio Cobreros
1832 (Bilbao) Gustavo 1839 (Oquendo) Isabel Rosado (Lebrija-Cádiz)
Nemesio 20.10.1845
José Basilio
Gustavo Cobreros
Hijo de Nicasio Cobreros, Gustavo inició su actividad política en octubre de 1866 con la representación municipal en las Juntas Generales de Gernika55 donde ejerció como delegado de la merindad de Uribe en la comisión de caminos y ferrocarril.
55 Repetiría en las Juntas celebradas los años 1868 y 1870.
Las corporaciones locales
Con lo que podemos decir que su actividad política se inicia un año antes que lo indicado por Enriqueta Sesmero56.
Ese mismo año fue comisionado para comprobar el estado de los caminos de su barrio. Debían ser arreglados gratuitamente durante cuatro días por los vecinos para lo cual deberían utilizar sus propias caballerías, herramientas, carros, bueyes o prestaría servicios manualmente. Pasado este tiempo la mano de obra se pagaría a 10 rls. diarios.
Durante las Juntas de 1868 la merindad de Uribe le comisionó para las secciones de Estadística y la de Expedientes y memoriales. Tras una prolongada reunión nocturna el día 19 de julio, los delegados le nombraron Director particular de distrito para la inspección de caminos de Somorrostro a Bilbao y ramales a Portugalete.
En las Juntas del año 70 contó con la confianza de Zornoza y Uribe para ejercer de delegado en la comisión de Instrucción pública y en la de Expedientes y memoriales respectivamente. Durante el proceso de elección para cargos de la Diputación se le distinguió como Síndico segundo por el bando oñacino.
En atención a su preparación –había estudiado en la universidad de Valladolid- el Gobernador civil le confirió la presidencia del ayuntamiento para el bienio 67-68, cargo que gracias a su afiliación carlista no debió abandonar a pesar de que nuevamente se formara un ayuntamiento foral. Permaneció al frente de él hasta el 10 de abril de 1872, fecha en la que decidió ausentarse definitivamente del municipio.
El problema más importante al que tuvo que hacer frente durante su mandato fue el de la liquidación de la persistente deuda municipal. A ésta se le sumaban las continuas exigencias
56 SESMERO Enriqueta: “Bizkaiko karlistak meatzal hustiraketa
berrian (1870-1873)”, en: II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria, tomo IV, Ed. Txertoa, San Sebastián, 1988, pp. 379 y ss.
Las corporaciones locales
de la administración para la guerra de Marruecos, el impuesto de las cédulas de Estadística Territorial exigido por la Diputación y el mantenimiento de los servicios esenciales del ayuntamiento tales como la medicina, educación o los religiosos.
La economía municipal mejoró en 1871 gracias a la actividad de las fábricas. Fue entonces cuando bajo la dirección de Cobreros se construyó la carnicería, se reparó el pozo de san Vicente para suministrar agua potable a la población e, incluso, se pensó en construir un retablo, por suscripción popular para el altar mayor de la parroquia.
Además de las labores en la alcaldía, Gustavo Cobreros realizaba otras de índole particular. A primeros de marzo de 1871 indicó a sus compañeros y al Gobernador57 que debía ausentarse de la anteiglesia por un período no determinado. Esta ausencia no fue muy larga puesto que en el mes de abril continuó dirigiendo la corporación. En septiembre del mismo año se le concedió nuevamente permiso para ausentarse durante ocho días. Su última y definitiva ausencia se produjo el 14 de marzo de 1872 cuando se le autorizó ausentarse de la provincia, pero sin que volviera por el municipio. Es probable que estas ausencias estuvieran motivadas por su militancia carlista. Enriqueta Sesmero indica que, en 1872, tomó parte en el alistamiento de voluntarios armados en la zona de Barakaldo.
Su alineación política no le hizo dejar de lado temas de tanta importancia económica como el registro de cinco minas, basándose en la tan cuestionada foralmente Ley de minas. La derrota carlista no le supuso ninguna pérdida económica en este sentido.
Volvemos a tener noticias de Gustavo el 29 de junio de 1901 con motivo de la segregación del municipio de Santurtzi Antiguo. La corporación formada por los antiguos concejales del
57 Según el artículo nº 88 de la Ley de Ayuntamientos de 1858 estaba
obligado a comunicar su ausencia al Gobernador Provincial.
Las corporaciones locales
distrito se vio aumentada por otros nombrados por el Gobernador civil entre los que se encontraba esta persona, lo que nos lleva a deducir que llevaba tiempo residiendo en el casco santurtziarra58.
Felipe Castaños Las distintas ramas de la familia de los Castaños, tomadas
en su conjunto, constituyen una de las sagas que mayor número de miembros aportó a los cargos de la alcaldía durante todo este tiempo.
En primer lugar encontramos a Felipe, que ejerció de regidor durante el año 1839. Al coincidir esta época con período de guerra civil hubo de hacer frente59 -se le exigía incluso que lo hiciera con su fortuna personal- al impago de bagajes al ejército.
Posteriormente. Felipe y a Ramón Castaños fueron designados para esclarecer las numerosas deudas que se fueron acumulando durante el conflicto y para que apremiaran al contador Ramón Urcullu al objeto de que presentara las cuentas de los años de guerra y, de este modo, poder pagar a los acreedores.
Durante su alcaldía la gestión económica adoleció de transparencia porque hasta el año 1845 se le estuvieron pidiendo que justificara las cuentas de los años 1838 y 1839.
Durante los años que siguieron a su paso por la alcaldía se le tuvo en cuenta para tareas de confección de censos de riqueza vecinal, imperativo de la Comisión Económica de la Provincia,
58 MAQUEDA MATA, Luis Manuel, et al: Concejo de Ortuella.
Crónicas de su evolución hasta 1937, Ed. Ayuntamiento de Ortuella y Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao 1995, p. 119.
59 La Diputación le estuvo exigiendo durante los años siguientes que respondiera personalmente con sus bienes y los del otro regidor Juan Bautista Tapia del impago en el capítulo de bagajes.
Las corporaciones locales
con los que quería crear una base de estadística que sirviera de base contributiva. Otro tipo de asistencias al ayuntamiento estuvieron relacionadas con cobros de impuestos para sostenimiento de la Iglesia y la supervisión de diversas cuentas.
En varias ocasiones figuró como acreedor del ayuntamiento. Una de ellas tuvo lugar en 1846 cuando solicitó el abono de los gastos de representación ante las Juntas Generales de Gernika de 1839. Años más tarde logró que la corporación incluyera en los presupuestos de 1851 el préstamo de 1.742 reales realizado al ayuntamiento en 1839 para poder pagar sus bagajes al distrito de Balmaseda.
Con motivo de la restauración de los ayuntamientos forales en octubre de 1843, Antolín Hurtado, regidor de 1841, le incluyó en su terna y, a pesar de las protestas de Felipe, salió elegido tercer regidor del segundo banco con la misión de ser colector de bulas.
Asimismo, su “interés” por lo religioso quedó reflejado en el desempeño del cargo de mayordomo de la cofradía de santa Lucía en 1848 y en la petición de tejas que, junto con otros vecinos, realizó al ayuntamiento para restaurar la ermita de S. Roque del Regato. En la misma línea de lo anterior se puede entender su postura conciliadora de querer acabar con el contencioso de las dotaciones para el cabildo eclesiástico. Es uno de los vecinos dispuestos a admitir la propuesta de la Diputación de abonar 16.000 reales anuales por los seis curas que deberían atender los servicios religiosos del municipio.
Las corporaciones locales
Ramón Castaños María Sarachu
Domingo Castaños Manuela Gorostiza
Domingo Castaños Manuela Careaga
Antonio Castaños (Güeñes) Martina Santurtún
Juan Castaños Martina Garay (Galdames)
Esteban Castaños Josefa Convenios
Manuel
10.04.1788 Pedro
24.10.1793 Felipe 28.09.1790 Lorenza Castaños
Santiago 03.05.1789 Ventura Burzaco
Julián 17.02.1792
Andrés Antolina Loizaga
Venancio 02.04.1787
Lorenzo 13.05.1791
Domingo Manuela Aguirre
Julián
18.2.1821 Luis Melquíades
10.12.1810 Ramón 02.01.1792
Guillermo Julián 16.03.1812 Dominga Urcullu
León 1.4.1814
Francisco 09.03.1816
Ignacio 02.02.1827
Agustín Eugenio Saturnino
04.06.1822
Las corporaciones locales
Santiago Castaños Agirreazkuenaga nos dice que entre los años 1828 y 1832,
Santiago se encontraba al frente de la fandería situada en Irauregui, propiedad de Antonio Juan Vildosola, donde trabajaban 17 operarios y dos transportistas de hierro y carbón vegetal. Se dedicaban a producir clavos y varilla de hierro con una maquinaria movida por fuerza hidráulica. El negocio fue en decadencia por la falta de pedidos de los Reales talleres y la introducción de hierro extranjero de mejor calidad.
El año de 1840 indica el comienzo de su asistencia al ayuntamiento en tareas de investigación sobre el monto de la deuda generada en su barrio entre los años 1834 y 1839. Un año después se le cita a fin de que emita un informe sobre la venta y amojonamiento de los montes Malsalto y Susumaga, ya que estuvo presente en aquel acto.
Su aproximación al desempeño de cargos municipales tuvo lugar a partir de su nominación como elector y posteriormente secretario de la mesa electoral en las elecciones del nuevo ayuntamiento constitucional de 1842.
Aunque no salió elegido para ese período, el nuevo ayuntamiento le tuvo presente cuando se trataba de recoger informes en su barriada de la riqueza de cada vecino.
La experiencia demostrada por Santiago motivó al Jefe político de la Provincia a nombrarle miembro del grupo que habría de regir la justicia durante 1843. En un principio se le eligió escrutador y más tarde asumió el cargo de Procurador Síndico durante el período comprendido entre enero y julio de ese año.
Ignacio Castaños
Coetáneo de Felipe, el nombre de Ignacio apareció por primera vez en 1841 con el cargo de subteniente del batallón que se formó en primera instancia en la anteiglesia. Cuando se vio la conveniencia de reducir estas fuerzas, pasó a ocupar la categoría
Las corporaciones locales
de soldado casado, y tras el fracaso del alzamiento, se le nombró cabo de barrio para localizar personal en su sector, Beurco, y conducirlo a Bilbao con la misión de destruir las fortificaciones realizadas en esta intentona.
Su experiencia como corporativo comenzó en 1852, ejerciendo de teniente alcalde y como alcalde tras la destitución de Francisco Urcullu. En el siguiente período, truncado en octubre de 1854, resultó elegido cuarto regidor. Su vuelta a la alcaldía se produjo en 1857, donde ocupó distintos cargos hasta finales de 1862. Entre 1872 y 1873 fue nominado para teniente alcalde, pero durante dos períodos ejerció la presidencia, debido a la ausencia de Francisco Santurtún quien, a su vez, había sucedido al alcalde Gustavo Cobreros.
Además de los cargos públicos desempeñó de manera no remunerada tareas de asesoramiento a la corporación gracias a estar catalogado en las listas de mayores contribuyentes60. Por este motivo fue nominado en los años 56, 62 y 76 comisionado para las Juntas Generales y en las sesiones del último año, los delegados de la merindad de Uribe61 le eligieron para la Comisión Especial de la Lengua Vascongada.
Aparte de estos cometidos desempeñó el cargo de depositario general para el culto y clero gratificado en metálico.
Era considerado una de las personas más pudientes del pueblo, con una renta evaluada en el año 1861 en 2.960 reales anuales. El cargo de concejal que desempeñaba entonces le sirvió para protestar por esta clasificación económica que él consideraba un agravio. Consiguió que se le rebajase hasta un valor de renta de 2.460 reales con el que se encontraba más conforme. A pesar de esto, en 1863 se le volvió a hacer una
60 Entre otras cabe destacar en el años 1863 la de ser miembro de la
comisión de beneficencia y la de censor de cuentas de la dotación del culto y clero del mismo año.
61 Circunscripción con representación en las Juntas Generales de Gernika a la que pertenecía Barakaldo.
Las corporaciones locales
reconsideración de rentas y se le calcularon 4.000 reales62, aunque este reajuste le permitió ser considerado elector para las elecciones de diputados a Cortes.
La procedencia de sus bienes tenía origen en la actividad agrícola. Sabemos que durante los años 58 y 60 además de dedicarse a la producción de chacolí, disponía de plantaciones de viveros de árboles en terrenos propios y comunales.
En agosto de 1873, consciente del ambiente prebélico que se estaba viviendo, decidió solicitar del ayuntamiento un certificado que reconociera sus propiedades, a pesar de que pudieran figurar en futuras ocasiones dentro del padrón de riqueza territorial y ser gravadas en su totalidad.
Durante los últimos años siguió asesorando a la corporación en búsqueda de recursos económicos, remates de productos y en la fijación de las nuevas condiciones de explotación económica de las vías y cargaderos mineros que se estaban instalando a marchas forzadas en el término municipal.
Antolín Hurtado
Este morador del barrio de Irauregui se acercó a los círculos de la alcaldía en 1841 y consiguió el puesto de fiel regidor, tarea que le permitió representar a Barakaldo en las Juntas Generales de marzo de aquel año y posteriormente en 1844. A finales de la década de los cuarenta figuraba en las listas como elector-elegible, lo que nos indica que gozaba de cierta fortuna.
Su segundo paso por la alcaldía correspondió al cuatrienio 1850-1852. Posteriormente se le comisionó en repetidas ocasiones para reconocer deudas, inspeccionar cuentas, cobrar
62 No hay constancia de que protestara por una revisión tan
considerablemente al alza. Aunque esta cifra se acercase más a la realidad ofrecía como contrapartida una mayor consideración social al poder ejercer de elector para Diputados.
Las corporaciones locales
impuestos o buscar de nuevos arbitrios con los que sufragar las deudas del ayuntamiento63.
Gracias a su preparación el Jefe Superior Político de la Provincia le encargó en 1844 la designación de los componentes de la Comisión Local de Instrucción Primaria entre los que figuraba él mismo.
Durante los años 48 y 49 ejerció como depositario de los fondos comunes y presentó balance de su gestión a finales del primer trimestre de 1850. La revisión de cuentas, a cargo de tres concejales y dos maestros, se anunció por medio de una nota colocada en la puerta de la iglesia parroquial64. El tema de la justificación de las partidas dudosas se prolongó durante el año 1851. En octubre volvió a presentar justificaciones a los reparos que dio la censura a sus cuentas. El ayuntamiento ordenó reunir la comisión revisora para que expusiera su informe sobre esta última reforma. Según parece el informe fue positivo porque no se volvió a hablar del tema.
Juan Hurtado
Josefa Arenaza
Josef Hurtado
María Urtiaga
Antolín Hurtado 03.09.1797
Micaela Gorrita
Agustín Juan Francisco José
63 De modo concreto se puede indicar que fue la deuda con la
parroquia del valle de Oquendo la que, desde su primer paso por la alcaldía, correspondió llevar personalmente a Antolín hasta su completa liquidación.
64 Es de señalar que por aquella época las reuniones se solían realizar en casas de particulares debido al incendio y destrucción de la casa consistorial.
Las corporaciones locales
Antonio Hurtado Este vecino del barrio de Retuerto desempeñó con relativa
frecuencia cargos de responsabilidad en la alcaldía de Barakaldo: alcalde en el bienio 1844/46; teniente alcalde desde 1850 hasta 185265 y regidor durante los dos años siguientes. Por último ejerció como concejal desde el año 1861 hasta el 1865.
De su competencia nos habla el ser nombrado Juez de Paz de Barakaldo por la Audiencia de Burgos en febrero del 1857.
La actividad económica de Antonio, al igual que la de la mayoría de sus vecinos, se basaba en la agricultura66 sin que por ello dejara de intentar redondear sus beneficios a costa de adjudicarse remates de abacería, lo que le ocasionó alguna dificultad por el conflicto de intereses que suponía para ser nominado alcalde.
Cuando en 1854 se debatió sobre la construcción del nuevo ayuntamiento, se quedó sólo en la defensa de la tesis de que la nueva casa consistorial debería tener inquilinos para que pudiera sufragarse parte de sus gastos.
Cuando se produjo la venta de comunales en 1860 intentó usar sus influencias para conseguir mejores precios por los terrenos de su interés. Alegó que estaban llenos de zarzas y matorrales, pero fue en vano.
Sin embargo, la corporación sí contó con Antonio para el reconocimiento y amojonamiento de los límites de los terrenos del común realizados durante 1861 para que ningún particular se apropiara de ellos.
65 En 1852, gracias a su condición de regidor pudo asistir como
representante del municipio a las Juntas Generales de Gernika. 66 Llevaba en labranza terrenos propios y del común, como consta de
las aclaraciones que se ve obligado a dar sobre supuestos comunales y por la solicitud, en julio de 1875, de una superficie de 300 estados al ayuntamiento para reducirlos a cultivo y que obtuvo sin inconvenientes.
Las corporaciones locales
En más de alguna ocasión figuró como acreedor del ayuntamiento, principalmente por cantidades adelantadas durante sus gestiones en la alcaldía, aunque lo más llamativo es que esperara hasta 1869 para reclamar una multa de 1.500 pares de zapatos que le impuso en su día el general Arechavala. Nunca se dudó de su veracidad pero sí de la conveniencia del pago.
Francisco Gorostiza
Francisco Gorostiza figura como vecino del barrio de Landáburu hasta el año 1856, y a partir de esta fecha pasó a residir en Retuerto
Realiza su primera labor para el ayuntamiento a mediados de 1841 como cobrador de la derrama para pagar la deuda con José María Escauriza.
A mediados de 1842 se encargó de averiguar la riqueza de cada vecino de su barrio. Estas ocupaciones le fueron acercando a los cargos corporativos. Al final del mismo año salió elegido escrutador para verificar las elecciones del ayuntamiento constitucional de 1842
Su elección como regidor llegó en 1843, pero a partir de julio el ayuntamiento fue sustituido por otro basado en la tradición foral.
En otras dos ocasiones figuró como regidor; una en el ayuntamiento foral del año 1846 y la siguiente en el constitucional del bienio 1848-1850.
El ayuntamiento contó con sus servicios en repetidas ocasiones tanto para realizar cobros de diversas derramas como para representarle en los diferentes pleitos y actos de conciliación que los acreedores imponían ante los alcaldes de los municipios vecinos.
Sin duda, su cercanía a la información y al centro de decisión le permitió en 1846 y 1847 adjudicarse el remate de la abacería para varios barrios y al año siguiente la compra de dos terrenos; uno de 3155 estados de superficie al precio de 788
Las corporaciones locales
reales y otro de 640 estados sito en santa Águeda por 160 rls, propiedades embargadas a Francisco Hormaeche, y a José Valle respectivamente.
Sus posibilidades económicas le permitieron prestar dinero al ayuntamiento, cerca de 10.000 reales que no volvería a recuperarlos en vida, pero sí sus herederos a los que en 1865 el ayuntamiento reconoció acreedores por un capital de 9.582 reales e intereses al 5% que ascendían a otros 1.861. No obstante, en 1869 se renegoció la deuda a cambio de que los herederos perdonaran la mitad de los intereses y con la promesa de cobro del resto de las cantidades.
Cosme Gorostiza
Hijo de Francisco, asumió cargos corporativos entre los años 1852 y 1854, 1857-1859 y en 1859-1860 ejerció de alcalde, tarea que facilitó su nombramiento como delegado para las Juntas Generales de Gernika celebradas durante este año. Con anterioridad a estas fechas, en 1846, había desempeñado la mayordomía de la ermita de S. Bartolomé.
En 1850 solicitó permiso para construir una tejabana pegando a la casa que habitaba en el barrio de S. Vicente67. Posteriormente volvió a solicitar terrenos comunales con destinos tan diversos como la utilización para cultivo, instalación de juego de bolos u otras construcciones68.
Durante su mandato como alcalde se responsabilizó del alistamiento de los mozos que formarían el tercio de las Provincias Vascongadas para pelear en la guerra de Marruecos.
67 Dado que la mayor parte de las casas estaban construidas en
terrenos del común, cuando se deseaba construir una casa o ampliar la existente se solicitaba permiso para ocupar terreno municipal y al ser éste concedido se sobreentendía que también lo era el de obra.
68 Julio de 1865 y junio de 1866, respectivamente. En diciembre de 1868 solicitó terreno para construir en la campa de la iglesia.
Las corporaciones locales
A primeros de 1860 encabezó con 1.000 reales la suscripción iniciada por los corporativos para cubrir los 15.000 reales de Barakaldo para pagar los voluntarios que sustituirían a los mozos de esta población.
Cosme era una persona avezada en obras, por esta razón se requería su concurso cada vez que se trataba de reparar caminos transversales, puentes de Barakaldo o incluso la tan discutida reforma o nueva edificación del edificio consistorial.
Al igual que otros alcaldes, una de sus mayores preocupaciones consistió en buscar la manera de resolver la deuda municipal, principalmente a base del cobro de rentas sobre las roturas municipales o con la venta de las mismas a particulares o empresas. Tal fue el caso de la venta de la vega de Portu a la compañía Ibarra Hermanos.
En junio de 1860, conocedor de movimiento de exportación de minerales, solicitó 70 pies de terreno para cargadero en el lugar situado junto a los chopos de Zubichueta. Lo novedoso de la petición hizo que la corporación le concediera el terreno sin previo pago hasta que se decidiera fijar la cantidad.
A partir de 1868 fue designado depositario de las cuentas municipales, cargo que mantuvo hasta principios de 1875 en que debió reducir sus comisiones sobre lo recaudado del 1% al 0,5% porque había otras personas que también apetecían el puesto y habían hecho su correspondiente rebaja.
Independientemente de los cargos corporativos se le designó en 1859 y 1860 expendedor bulas69 y durante los años 1862 y 1863 mayordomo de la fábrica.
Su capacidad económica vino fijada en las listas de electores donde se le calculaba una renta anual de 4.000 reales, a pesar de lo cual, en 1865 el ayuntamiento le concedió un real
69 Expende 100 bulas de vivos (indulgencias plenarias), 32 de
difuntos y 8 para poder comer carne.
Las corporaciones locales
diario de ayuda para atender a los gastos generados por la enfermedad de su esposa.
A partir de 1872, con motivo del nuevo alzamiento carlista se le confió la responsabilidad de ir contabilizando la deuda que se iba incrementando sin medida. En medio de todo ello consiguió que le fueran abonadas caballerías suyas llevadas por las fuerzas del Pretendiente, aunque tuvo que esperar un año para ello.
Felipe Gorostiza
Hermano de Cosme e hijo de Francisco, residente en Landáburu, participó en los quehaceres municipales desde enero del 1865 hasta octubre del 1868. En abril de 1974, ya en plena guerra civil, volvió al ayuntamiento donde ejerció en dos ocasiones y por espacio de quince meses, el cargo de alcalde accidental.
Antes de su paso por la corporación ya había colaborado remuneradamente como, cobrador de la contribución territorial asignada a su barrio. También, como delegado de la propiedad local, se encargó de la realización del censo de riqueza territorial que serviría de base para futuras exacciones. Asimismo, llegó a ejercer de depositario vecinal de la derrama vecinal para la dotación del culto y del clero. Entre otras labores de carácter religioso se responsabilizó de la cofradía de santa Águeda en el año 1870.
Esta confianza que se había depositado en su persona venía avalada por una tradición familiar al servicio de la alcaldía y por estar reconocido como una de las personas de Barakaldo que disponía de renta superior a 4000 reales anuales y, por consiguiente, del derecho de voto en las elecciones de Diputados a Cortes.
Su fortuna personal no le impidió que reclamase la deuda que el ayuntamiento tenía contraída con su difunto padre Francisco. La anteiglesia consciente de este pago accedió a que
Las corporaciones locales
el secretario le proveyera de una copia que certificara este descubierto.
Durante la época en la que le tocó ser alcalde se hubo de enfrentar al nuevo débito motivado por las exigencias de los bandos combatientes a los que la población civil debía suministrar. Uno de los principales problemas consistía en la búsqueda de metálico para pagar expropiaciones de ganados y alimentos, pero el mayor gravamen consistía, sin lugar a dudas, en el racionamiento diario a las tropas que carlistas y liberales tenían asentadas en Ugarte y en El Desierto respectivamente.
Las corporaciones locales
Francisco Antonio Gorostiza Manuela Garay
Manuel Gorostiza
Mª Antonia Burzac
Francisco 15.02.1796
Rita Zaballa Julián 10.01.1788 Magdalena Zaballa
Juan 1801 Juana Zaballa
Manuel
04.12.1817 Ángela Gorostiza
Cosme 27.09.1822 Isidora Urrengoechea Felipe
22.08.1836
Juan 08.03.1817
José 19.03.1818
Nicolás
Victor Valentina
Miguel Antonio
José Mª Julián Manuel
Máximo Juan Ignacio
Las corporaciones locales
Manuel Allende (Galdames) Lucía Iturza
Gaspar (Galdames) Ignacia Urcullu
Josef
Ignacio 25.10.1774
Juan Allende Margarita Barañano
Santos María 10.11.1778
Domingo 12.04.1781 Sebastián 20.01.1788 Lucía Burzaco
Mateo 21.09.1793 Concepción Sámano
Marcelino 09.04.1805 Bonifacio
15.05.1811 Alejandro Gª Aguirre
Leandro 13.03.1816
Manuel 02.10.1818
José 15.09.1819
Marcelino 02.06.1825
Pedro 02.08.1816
Melquíades 18.12.1818
Andrés 1.08.1820
Bernardino 20.05.1823
Las corporaciones locales
Domingo Allende (≈1720) Teresa Uriarte
Juan Allende (≈1720) Juana Vitorica
Francisco Allende Mª Antª Unzueta
Domingo Allende (Abando) Ignacia Larrea (Abando)
Pedro Allende
25.03.1769 Martín 10.11.1768 Lorenzo 10.11.1768
Manuela Emaldi José Ignacio (Abando) Manuela
Arana Josef Allende
Francisca Castaños
Agustín 18.05.93
Agustín 9.9.1796 María Ruiz
Manuel 18.6.1796
Antonio 13.10.1802 María Emaldi
Antolín 10.5.1789
Ramón 16.5.1800 Tomasa Loizaga/ Ramona Aguirre
Manuel 09.07.1780
Lorenzo 21.10.85
Antº Nicolás 6.12.86
LuisaUrcullu
Juan 22.3.1789
Manuel 26.05.1791
Agustín 10.06.1810
Julián 09.01.1816
Eusebio 03.03.1818
Manuel 05.09.1820
Isidoro 1.1.1826
Juan José 16.05.1840 Agustín 09.01.1820 Ramón 06.08.1814 Cenón 23.12.1823 Tomás 23.12.1823
Las corporaciones locales
Alejandro Allende Existen dos personas con el mismo nombre y apellidos a
los quienes diferencia el grado de riqueza y preparación. Se tiene noticia de ambos a partir de octubre de 1841, fecha en la que figuran alistados como teniente y como soldado soltero dentro del batallón formado contra Espartero en el municipio. Posteriormente, a lo largo de los años 43 y 44, uno de ellos se encargó de cobrar en su barrio varias derramas de bagajes con una gratificación del 1% de lo recaudado70.
Lo exiguo de la fortuna, suponemos del inscrito como soldado, se deduce de la solicitud realizada en 1848 para que le fuera concedida la exención de impuestos. El ayuntamiento no accedió a tal pretensión.
Mientras tanto, al otro Alejandro se le consideraba en julio de 1849 como elector y elegible, para lo cual era necesario disponer de cierta renta anual. Este mismo grado de riqueza le abrió las puertas a cargos municipales: concejal en 1854, 1863 y 1876.
En febrero de 1865 solicitó permiso para construir una casa en el barrio del Regato, en la zona llamada Escauriza, pero por razones que no se nos alcanzan el ayuntamiento le denegó el permiso.
Posteriormente nos es difícil separar las actividades de estas dos personas, pero por el modo de proceder suponemos que el de mejor fortuna siguió realizando labores de comisionado del ayuntamiento para arreglos de caminos; confección de listas de contribuyentes para dotaciones de médicos y clero; localización de usufructuarios de comunales para pago de rentas, etc.
En 1872 se le concedió a uno de estos Allendes licencia de explotación de la cantera de Tellitu por dos años previo pago de
70 A primero de febrero de 1861, cuando fue nombrado cobrador
parcial de las dotaciones para el culto y clero.
Las corporaciones locales
300 reales, pero el ayuntamiento debió salir en defensa de sus derechos de propiedad porque el contratista del ferrocarril, Benjamín Smith, impedía trabajar a Alejandro afirmando que la cantera le pertenecía. Al final el ayuntamiento tuvo que ceder a las pretensiones de la compañía y devolver la fianza a Alejandro.
La última noticia que tenemos del Alejandro Allende más pobre data de octubre de 1875, cuando vuelve a solicitar verse libre del pago de impuestos porque tenía cedida la mitad de su hacienda a su yerno Julián Zaballa. Tampoco en esta ocasión se le tuvo en cuenta la demanda bajo la alegación de haber sido entregada fuera de plazo.
Juan José Allende
Reside como el anterior en Beurco. Comienza a asistir al ayuntamiento a partir del año 1862 cuando es nombrado recaudador del impuesto territorial.
Hasta 1865 no se vuelve a tener noticias suyas. En este año se le convocó al pleno en calidad de asociado para decidir sobre la conveniencia de aumentar ¼ de real a los 8 que ya se cobraban de tasa por cada cántara de vino foráneo. Se demostró favorable a esta iniciativa, tras lo cual se decidió solicitar a la Diputación permiso para este aumento.
En 1865 protestó por estar clasificado en los puestos altos de la lista de contribuyentes para servicios de la iglesia. El ayuntamiento comprobó ésta y otras reclamaciones como la de los obreros de la fábrica del Carmen.
Con anterioridad a su paso por cargos municipales se le comisionó para el reconocimiento de los terrenos que iría a ocupar el ferrocarril del Regato.
Desde septiembre de 1873 hasta finales de 1875 figuró como regidor de la corporación. Ésta fue una época en la que no faltaron tribulaciones a causa de la guerra que se cebó especialmente en el municipio fabril. Su principal cometido se
Las corporaciones locales
basó en buscar recursos para paliar en lo posible la creciente deuda que ahogaba a la hacienda local y a los particulares. Basilio Uriarte
Vecino del Regato, nació en 1820. En 1849 se le menciona por primera vez como asistente a la reunión en la casa de Cosme Gorostiza donde se trataba de dilucidar si se repararía la casa consistorial quemada o se realizaría un nuevo edificio. Ejerció labores de cobrador del impuesto territorial en 1850, de dotación para el culto y clero en los años 50, 52 y 56.
Entre los años 1857 y 1861 ejerció diferentes cargos municipales, aunque durante el primer año también hizo de depositario de fondos comunes por cuya tarea cobró 160 reales. Cargo que repetió durante el siguiente año71.
Durante el año 1859 compaginó el cargo de concejal el de mayordomo de fábrica.
Llegado el año 1860 se encargo de la distribución de las bulas; 125 de vivos, 20 para difuntos y 10 para carne.
En 1863 se le calculaba una renta anual superior a 4.000 reales con lo que podía disponer del derecho a voto para las elecciones a Diputados a Cortes del siguiente año.
Mientras duró la guerra acudió con la regularidad cada vez que fue convocado para ayudar a la toma de decisiones sobre temas de deuda y suministros a los ejércitos contendientes.
71 Su gestión como depositario se puede considerar como regular
puesto que se aprobó en el municipio con ciertas reticencias, pero no pasó el filtro de los censores de la Diputación. Se solicitarían aclaraciones de este período hasta el año 1865.
Las corporaciones locales
Juan Uriarte Josefa Beurco
Martín Uriarte (1775) Margarita Gorostiza
Pedro Uriarte 28.07.1797 Dominga Egusquiaguirre
Fco.13.10.1788 Mª Antª Retuerto
Juan Uriarte Acharandio
Manuel 16.7.1791 Micaela Castaños
Antonio Uriarte Mª Antª Gernika
Ramón Egilio 01.09.1781
Basili
o 14.06.1820 Juan 30.08.1824
Martín 06.05.1813 Juan
Pedro 24.5.1814
Martín 07.10.1812
Ramón 11.03.1819
Tiburcio 11.08.1823
Juan 25.10.1816
Josef 10.12.1814
Juan Uriarte 21.07.1816
Claudio 31.10.1825
Celestino Retuerto
Este vecino del Regato es una de las personas que conviene destacar por su dedicación al municipio, aunque su grupo familiar no sea de los más proclives a ocupar puestos en la alcaldía.
Su primer paso por el ayuntamiento tuvo lugar en enero de 1852, donde se le nombró Procurador síndico. Durante los diez primeros meses del año 54 ejerció de alcalde y posteriormente se mantuvo durante trece años al margen de cualquier responsabilidad oficial.
El reencuentro con las tareas del consistorio se produjo a primeros de 1867 y tendría continuación hasta febrero de 1872.
Durante los años 54 y 70 fue nombrado apoderado para representar a Barakaldo en las Juntas Generales de Gernika.
Martín Retuerto Bernarda Lastra
José Retuerto
Juana Santurtún Celestino Retuerto 06.04.1824
Las corporaciones locales
La corporación se mostró disconforme en 1848 a eximirle
de impuestos, lo que prueba su débil posición económica. De igual manera, nos afianza en la anterior consideración el que figurara en las listas de 1849 como elector no elegible.
Por esta falta de capacidad económica, el ayuntamiento juzgó en 1850 insuficiente la garantía de sus bienes para salir como fiador del depositario de fondos comunes Antonio Zárraga. Era de dominio público que Celestino manejaba en usufructo la propiedad de sus cuñados ausentes en ultramar y que a él no se le conocían otros bienes.
Lo limitado de sus recursos le llevó en 1851 a posicionarse junto a las personas que no deseaban aumentar sus aportaciones en 100 reales para atender las necesidades del culto y del clero y, aunque su postura salió derrotada, encontró el recurso de ser nombrado cobrador en su barrio con lo que su contribución se vio reducida el 1% de lo recaudado, pero acabó confundiendo la depositaría con la titularidad. De ahí que, en 1854, se le siguieran reclamando las cantidades de aquel año que todavía obraban en su poder.
Su mandato coincidió en el tiempo con la falta de un edificio para celebrar las sesiones municipales. Por esta razón se recurrió a casas de particulares o espacios abiertos como el campo de Cruces o el cementerio de la iglesia parroquial.
Mientras estuvo fuera de la alcaldía se le asignaron funciones recaudatorias premiadas con el 1% de lo depositado. De la misma manera se le asoció en otras ocasiones a la corporación gracias a su experiencia como alcalde. Los distintos ayuntamientos contaron con su conocimiento de los terrenos municipales y se delegó en él la supervisión de las escrituras que aportaban los particulares como comprobante de propiedad. Las
Las corporaciones locales
decisiones que se adoptaron estuvieron amparadas por la Junta de vecinos72.
Donato Azula
Donato Azula es una de las personas que más activamente participó en las gestiones municipales, tanto dentro como fuera de la corporación.
Es singular su caso por la permanencia ininterrumpida en el ayuntamiento desde enero del 59 hasta febrero de 1872 y, aunque nunca llegó a detentar el cargo de alcalde, su colaboración fue siempre muy estimada en el pueblo. Así mismo, su permanencia dentro de la corporación le facilitó ser elegido apoderado a las Juntas Generales de Gernika en cinco ocasiones73.
Empezó a prestar servicios en el año 1857 cuando se intentó conocer la riqueza del pueblo y las deudas de los particulares con el municipio. El objetivo era buscar entre todos los convocados al pleno un modo de afrontar el pasivo local.
Durante el siguiente año se siguió contando con él como asociado para decidir sobre diferentes temas.
Tabla 2.4. Cargos corporativos de Donato Azula
PERÍODO CARGO
01.01.59/01.01.61
Teniente alcalde
01.01.61/01.01.63
Procurador síndico
01.01.63/01.01.65
Teniente alcalde
01.01.65/01.01.67
Concejal 4º
72 Entre otras la fijación de la renta de las diferentes roturas
comunales. 73 Esto sucedió durante los años 1859, 1860, 1862, 1866 y 1868.
Las corporaciones locales
PERÍODO CARGO 01.01.67/16.10.
68 Concejal
16.10.68/10.01.69
1º Fiel regidor 2º banco
20.10.68/10.01.69
Regidor accidental
17.01.69/01.02.72
Regidor 3º
Durante su primer año como teniente alcalde se le
concedió permiso de obras a la fábrica del Carmen74, pero hubo que andar detrás de esta empresa para que repusiesen los servicios interceptados por los trabajos.
A lo largo de los años en los que figuró como corporativo dio muestras de su buen hacer en cada una de las funciones que se le asignaron75 así como de su sensibilización frente a los problemas sociales como vino demostrado cuando encabezó con 2.000 reales la suscripción de voluntarios que sustituirían a los mozos del ayuntamiento para la guerra de Marruecos.
Su baja como miembro del consistorio coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Carlista. En estas circunstancias tan difíciles siguió ofreciendo sus servicios a la comunidad en todo aquello que le era solicitado.
Juan Azula (Berriz)
María Rementería (Berriz)
Domingo Saturnino Azula (Berriz) Mª Antonia Urizar
74 Se habían interceptado caminos en la vega de La Punta y solicitado
permiso para la captación de aguas en los manantiales locales. 75 Prueba de su competencia era el encargo conferido el 04/10/68. Como
inteligente en la materia debía realizar un plano y formular las condiciones para la construcción de un pozo en S. Vicente dada la necesidad de aguas potables de la zona. Se acordó también reponer el de Landaburu, Valeju, S. Martin, Beurco y el de Benito Olaso.
Las corporaciones locales
Donato Azula (Durango 02.11.1885)
Margarita Bilbao (Bilbao)
Feliciano Mª Salomé Gavina Pedro Lorenzo
Barakaldo 1840-1875. De anteiglesia a municipio industrial.
120
Tabla 2.5. Implicación de los notables barakaldeses en las tareas municipales
REPTE. JJ.GG.
CARGOS MUNICIPALE
ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO
COBRADORES Y
DEPOSITARIOS
MAYORDOM. DE FABRICA
Y COFRADÍAS
DIVERSAS JUNTAS
MUNICIPALES
ACREEDOR AL AYUNTO
REMATES SITUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE
AS
IST
EN
TE
PA
RT
ICIP
. C
OM
ISIO
NE
S
ALC
ALD
E
TT
E A
LCA
LD
PR
OC
. SÍN
DI
RE
GID
OR
-
CO
NC
EJA
L E
SC
RT
DO
R.
ELE
CC
I. R
EV
ISO
R
CU
EN
TA
S
CO
NF
EC
C.
LIS
TA
S
AS
OC
IAD
OS
A
L A
YU
MT
O
CO
MIS
ION
ES
SE
CR
ET
AR
IO
FO
ND
OS
C
OM
UN
ES
GR
AL
DE
RR
AM
AS
PA
RC
IAL
DE
RR
AM
AS
FA
BR
ICA
CO
FR
AD
IAS
ED
UC
AC
IÓN
SA
NID
AD
BE
NE
FIC
EN
CI
A
JUE
Z P
AZ
VIN
O/A
GU
AR
DIE
NT
E
AB
AC
ER
ÍA
CA
RN
E
FIA
DO
R
José Mª Escauriza
19.000 rls Cosechero
José Mª Escauriza 0
Cosechero/industrial
Felipe Murga 2
Propietario: casas Bilbao y
Barakaldo José Mª Urcullu 25
4048+11782 Cosechero/rematante
Francisco Urcullu
Nicasio Cobreros 1
2000+927+10000s
Contratista/rematante/propietario/militar
Gustavo Cobreros 2
Prestamos varios
propietario
Felipe Castaños
1742 rls
Santiago Castaños 4
Daños1ª Gª.C.
Las corporaciones locales
REPTE. JJ.GG.
CARGOS MUNICIPALE
ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO
COBRADORES Y
DEPOSITARIOS
MAYORDOM. DE FABRICA
Y COFRADÍAS
DIVERSAS JUNTAS
MUNICIPALES
ACREEDOR AL AYUNTO
REMATES SITUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE
AS
IST
EN
TE
PA
RT
ICIP
. C
OM
ISIO
NE
S
ALC
ALD
E
TT
E A
LCA
LD
PR
OC
. SÍN
DI
RE
GID
OR
-
CO
NC
EJA
L E
SC
RT
DO
R.
ELE
CC
I. R
EV
ISO
R
CU
EN
TA
S
CO
NF
EC
C.
LIS
TA
S
AS
OC
IAD
OS
A
L A
YU
MT
O
CO
MIS
ION
ES
SE
CR
ET
AR
IO
FO
ND
OS
C
OM
UN
ES
GR
AL
DE
RR
AM
AS
PA
RC
IAL
DE
RR
AM
AS
FA
BR
ICA
CO
FR
AD
IAS
ED
UC
AC
IÓN
SA
NID
AD
BE
NE
FIC
EN
CI
A
JUE
Z P
AZ
VIN
O/A
GU
AR
DIE
NT
E
AB
AC
ER
ÍA
CA
RN
E
FIA
DO
R
Ignacio Castaños 3 8
Gª Africa Agricultor, renta > 4.000
rls/año Antolín Hurtado 6
Renta anual > 4.000 rls
Antonio Hurtado 7
671+508 rls +1500 zapatos
Contratista, cosechero,
Francisco Gorostiza 0 7
9968 rls Compra terrenos en
subasta pbca Cosme Gorostiza 4 3 9 2
Caballos y varios
Cosechero, c/ cargadero venas, >4.000
Felipe Gorostiza
cta paterna/varios
> 4.000 rls/año
Alejandro Allende
Juan José Allende
Suministros tropa
Basilio Uriarte
414 rls > 4.000 rls año
Celestino Retuerto 8
Sin propiedades conocidas
Las corporaciones locales
REPTE. JJ.GG.
CARGOS MUNICIPALE
ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO
COBRADORES Y
DEPOSITARIOS
MAYORDOM. DE FABRICA
Y COFRADÍAS
DIVERSAS JUNTAS
MUNICIPALES
ACREEDOR AL AYUNTO
REMATES SITUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE
AS
IST
EN
TE
PA
RT
ICIP
. C
OM
ISIO
NE
S
ALC
ALD
E
TT
E A
LCA
LD
PR
OC
. SÍN
DI
RE
GID
OR
-
CO
NC
EJA
L E
SC
RT
DO
R.
ELE
CC
I. R
EV
ISO
R
CU
EN
TA
S
CO
NF
EC
C.
LIS
TA
S
AS
OC
IAD
OS
A
L A
YU
MT
O
CO
MIS
ION
ES
SE
CR
ET
AR
IO
FO
ND
OS
C
OM
UN
ES
GR
AL
DE
RR
AM
AS
PA
RC
IAL
DE
RR
AM
AS
FA
BR
ICA
CO
FR
AD
IAS
ED
UC
AC
IÓN
SA
NID
AD
BE
NE
FIC
EN
CI
A
JUE
Z P
AZ
VIN
O/A
GU
AR
DIE
NT
E
AB
AC
ER
ÍA
CA
RN
E
FIA
DO
R
Donato Azula 6 6
Renta >4.000 rls/año,
Arrendador de puertos de descarga en el Galindo
Barakaldo 1840-1875. De anteiglesia a municipio industrial).
CXXIII
b) Valoración de los notables de Barakaldo La legislación liberal propició el acceso al poder
municipal de las personas a partir de cierto nivel de riqueza calculado por las rentas producidas por sus terrenos. Por ello cuando se trata de “colonos” -aquellos que llevan tierras en alquiler o en usufructo mientras sus dueños están en ultramar- no sólo tienen restringidos los cargos municipales sino que también no se les acepta como avalistas de remates.
Como hemos podido comprobar, la tónica general fue que los diferentes grupos familiares demostrarán interés por hacerse sentir en la vida municipal, sin que ello fuera óbice para que elementos de la comunidad destacaran individualmente gracias a su inteligencia y buen hacer.
En esta anteiglesia podemos destacar tres tipos de “cursus honorum” para todoa las personas seleccionadas:
a) el de algunos propietarios que pudieron acceder a la alcaldía sin tener que realizar gran número de tareas asistenciales previas al ayuntamiento, gracias a un mejor soporte económico o preparación técnica. (Gustavo Cobreros y Felipe Murga)
b) El de aquellos que también tuvieron acceso a la alcaldía pero pasando por una serie de anteriores cargos municipales y otro tipo de labores asistenciales (Nicasio Cobreros, Ignacio Castaños, Cosme Gorostiza, etc.)
c) Por último el caso de aquellas personas que fueron pequeños propietarios y estuvieron durante largo tiempo ayudando al ayuntamiento pero tuvieron que conformarse con cargos menores y sin conseguir la alcaldía. (Santiago Castaños, Antolín Hurtado, José Mª Urcullu, etc.)
Como es natural, de cada familia más pudiente del municipio destacaban los más preparados y tenían con el principal objetivo de salvaguardar e incrementar su propio patrimonio.
De esta manera podemos comprobar que cuanto más desahogada era la posición económica de estos individuos,
Índice
CXXIV
mejor era la preparación cultural. Ésta les hacía destacar en comisiones económicas, en representaciones del municipio ante los tribunales y otras instancias superiores o se reclamaba su concurso como mayores contribuyentes asociados a la corporación.
En principio, salvo las excepciones de Celestino Retuerto y Donato Azula, se trataba de propietarios de tierras dedicados al rentable cultivo del chacolí. Aunque a la mayor parte de ellos se les atribuían rentas superiores a 4.000 reales anuales76 procedentes de la agricultura, esto no era óbice para que desarrollaran particularmente labores mercantiles (remates diversos, fiadores de rematantes, contratistas de obras, poseedores de puertos de carga de vena en el río Galindo, etc.) que ayudaban a incrementar sus fortunas. A pesar de ello el poseer bienes raíces seguía siendo una fuente de prestigio en aquella sociedad y de aquí el interés en comprar al ayuntamiento terrenos expropiados y sacados a pública subasta.
Es de señalar que casi la mitad de todas estas personas eran acreedores al ayuntamiento por cantidades o servicios prestados durante la Primera Guerra Carlista, por lo que no es descartable que otro de los motivos de su actividad política tuviera relación con el vigilar más de cerca el cobro de aquella irresoluble deuda. No obstante, hubo también quienes a su paso por la alcaldía prestaron cantidades, pero fueron cantidades menores o se aseguraron el cobro en un corto plazo. En general se puede afirmar que los mandatarios municipales fueron conscientes de su responsalibidad; individualmente porque en momentos críticos no dudaron en prestar cantidades para sacar al municipio de aprietos económicos, o como corporación dando ejemplo al ser la primera en realizar subscripciones para pagar a los voluntarios de la guerra de Marruecos que habrían de sustituir a los mozos barakaldeses.
76 Se trataba de la clasificación más elevada por renta que se les
adjudicaba a los propietarios de Barakaldo.
Índice
CXXV
Al margen de los cargos de la alcaldía, existían otros de índole menor entre los que cabe citar a los mayordomos de las diversas cofradías religiosas del municipio. En nuestra muestra fueron detentadas por ocho de los componentes, cuatro de ellos en dos ocasiones, y aunque este desempeño posibilitaba el control de las limosnas dirigidas al santo respectivo, la proliferación de ermitas y esta economía rural tan endeudada nos indica que las responsabilidades del puesto eran superiores a los beneficios. La única mayordomía apetecible era la de la fábrica o de la parroquia, pero sólo dos de los individuos analizados llegaron a administrarla.
Por otra parte, sí podemos considerar inherente a los cargos municipales la labor de cobrador que realizaban los concejales en sus respectivos barrios. Esta tarea aportaba un tanto por ciento de lo recaudado, que aunque pequeño, resultaba interesante. Por el contrario, para la depositaría general de fondos comunes, aunque también se reservaba para los más pudientes y preparados, no figuraba dentro de los caminos promocionales porque sólo se podía acceder por vía de subasta y una de las cláusulas obligaba a garantizar cualquier quebranto de moneda con los propios bienes y la firma de un par de avalistas. Ni que decir tiene que el premio por el total de lo depositado y el propio control de estos dineros merecía la pena.
Por último, las comisiones municipales se repartieron especialmente entre alcaldes y concejales en relación a las capacidades de cada uno. En cuanto a la representación en Juntas de Gernika fue más frecuente que acudieran los concejales que los propios alcaldes. En este caso asistieron con mayor frecuencia a la villa foral aquellos concejales que más veces fueron comisionados para tareas diversas del municipio.
2.3. FUNCIONES DE LOS ELECTOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES.
Hasta el momento, hemos seguido el proceso de acercamiento de aquellas personas que tuvieron interés en participar en la gestión municipal a través de los cauces que
Índice
CXXVI
posibilitaba la legislación liberal, o en su caso la foral. A partir de ahora, iremos descubriendo cuáles eran las obligaciones de los cargos más importantes, por otra parte ya definidos en las distintas leyes de ayuntamientos.
Imagen2.3. Arrue. La corporación a la salida de misa
2.3.1. Funciones de los alcaldes y fieles regidores El nombre con que era conocido la persona que regía el ayuntamiento, dependía según
fuera el momento político. Así en las fechas anteriores a la aplicación de las leyes municipales, esta persona era definida como fiel regidor, mientras que con posterioridad a este período fue designado con el nombre de alcalde.
Mientras estuvieron en vigor los ayuntamientos forales los fieles regidores realizaron, entre otras funciones, labores judiciales en actos de conciliación. Eran los encargados de solucionar en primera instancia los pleitos que se suscitaban en su municipio o los que sus vecinos hubieran tenido en otras jurisdicciones.
No obstante, la legislación liberal entendió la figura del alcalde como el último eslabón de la cadena de mando con origen en el Gobierno y por lo tanto subordinada al poder central. Este cambio surgió durante el régimen gaditano, época en la que se impuso una serie de restricciones a los ayuntamientos y sus alcaldes. A partir de entonces estos realizaron la doble labor de presidir el ayuntamiento y la de ser delegados del Gobierno, supeditados a las órdenes del Jefe político. En compensación se liberó a los corporativos de la responsabilidad de hacer efectivas las recaudaciones no cobradas con sus propios bienes, pero se instauró un
Índice
CXXVII
procedimiento contencioso-administrativo para depurar responsabilidades ante sus actuaciones
77.
Retrotrayéndonos al primer momento foral, los vecinos eran libres de recurrir a los fieles regidores de otros municipios78 para iniciar un acto de conciliación que les ayudara a cobrar lo adeudado por sus propios ayuntamientos. El recurrir a otros jueces estaba relacionado con la supuesta parcialidad con que en determinados momentos impartían justicia aquellos fieles, ya fuera por falta de preparación específica, por conocimiento de los encausados o por ser directamente parte implicada. No tenemos constancia –y se trata de un indicio significativo- de que se arreglaran muchos pleitos en estas instancias, lo que hacía necesario apelar al Gobernador o instruir la causa en otros juzgados de nivel superior.
Hubo varios intentos de desjudicializar al fiel regidor79, pero el momento definitivo llegó en 1841.80 Para aclarar lo irreversible de esta situación sírvanos de ejemplo el caso de los disturbios producidos en julio de 1843 en Trapagaran donde una cuarentena de individuos volcó la vena que se dirigía a embarcar en los puertos de la zona. Una vez apaciguada la situación, y tras la formación de una comisión aclaratoria de los hechos, el
77 Mientras los moderados abogaban por este procedimiento, los progresistas
eran más proclives a que fueran juzgados por los tribunales ordinarios. DE CASTRO, Concepción: La Revolución Liberal y los municipios
españoles, Alianza Editorial, Madrid, 1979, p. 156. 78 Se emiten citaciones para actos de conciliación desde
ayuntamientos como Bilbao, Abando, Alonsótegui, Sestao, Portugalete, Deusto, los Tres Concejos, etc.
79 Portillo menciona los siguientes intentos de desjudialización del alcalde: Ley 19.09.1837; Decreto 16.11.1839. Véase en: PORTILLO, José María: Los poderes locales en la formación del Régimen Foral. Guipúzcoa (1812-1850), Ed. UPV/EHU, 1987, Bilbao.
80 Las Leyes sobre la organización judicial se recogen en la Gaceta de Madrid el 7 de septiembre de 1841.
Índice
CXXVIII
síndico procurador, el brigadier Castor Andéchaga81, preguntó a la Diputación quién debía juzgar los hechos. Se le contestó que aunque se había vuelto a la situación anterior al decreto 29.X.1841, los alcaldes ya no estaban autorizados para ejercer privativamente la jurisdicción real y ordinaria, sino que ésta correspondía al juez de primera instancia.
En definitiva, las diferentes leyes de ayuntamientos conferían al alcalde una serie de competencias y responsabilidades, pero lo dejaban claramente subordinado al representante del Gobierno en la provincia. Posteriormente, pasaron a depender en materia económica de las diputaciones, en virtud de la Real Orden 12 de septiembre de 1853, que otorgaba a los entes provinciales la facultad de fiscalizar los presupuestos de sus municipios.
El alcalde era la persona idónea para representar al municipio en pleitos, reuniones con autoridades superiores, o Juntas de Gernika, aunque frecuentemente se hacía acompañar por el procurador síndico o delegaba su responsabilidad en personas de mayor preparación.
2.3.2. Funciones de los regidores y de los concejales
Al igual que en el caso de los alcaldes, el resto de los miembros de los ayuntamientos eran designados por el nombre de regidores o concejales según estuvieran realizando su labor dentro del sistema foral o liberal.
El cometido de estas personas consistía en participar en la toma de decisiones sobre los asuntos municipales y sustituir en caso de ausencia a los que les precedían en la lista. Aunque tenían obligación por ley de acudir a todos los plenos y sesiones, los de Barakaldo en alguna ocasión fueron amenazados por el alcalde con sanciones legales por su falta de asistencia continuada a los plenos, pero ni siquiera este tipo de coacciones
81 Militar carlista que participó en las dos guerras dinásticas en la
zona de las Encartaciones vizcaínas.
Índice
CXXIX
conseguía hacer más regular la presencia de los concejales82, especialmente en aquellos cargos honoríficos y no remunerados.
Los concejales representaban los intereses de los barrios de procedencia. Por este motivo se les delegaban en sus zonas tareas de policía de abastos (prohibir la venta del vino a precios superiores a los existentes en los municipios colindantes, velar por la calidad del caldo) o de dirección y coordinación en la reparación de caminos transversales del municipio.
Con cierta frecuencia los concejales acompañaban al alcalde en la defensa de los intereses del ayuntamiento o se les encomendaba directamente el desempeño de funciones varias, tales como dar fe en litigios de propiedades o en otros apartados que afectaran directamente al municipio83, para lo cual podían contar con la asistencia de peritos siempre que fuera necesario.
En el caso de que la gestión afectase a instancias superiores, bien para realizar alguna reclamación o para llegar a algún acuerdo (como la liquidación de deudas de derramas con la Diputación en septiembre de 1962), las representaciones podían llegar a estar formadas por cuatro personas.
Si se trataba de intermediar en conflictos particulares actuaban solos, como ocurrió en Barakaldo el 24.04.1859 cuando los ediles intervienen entre dos vecinos con motivo de una disputa originada por una cuestión en los límites de terrenos comunales.
En definitiva, se puede decir que los concejales constituían la representación de las corporaciones en cualquier tipo de conflicto. Esto les llevó en algunos casos a ser denunciados
82 AMB. Libro de actas fecha 11.08.1844. Se decide que las faltas
injustificadas a los plenos por los miembros de la corporación sean castigadas con la multa de 10 rls “de su peculio” a no ser que se hallen indispuestos, en cuyo caso avisarán al alcalde.
83 Los acompañantes de los delegados son en la mayoría de los casos personas que han ejercido cargos municipales con anterioridad, lo que les da cierta habilidad a la hora de negociar.
Índice
CXXX
personalmente por decisiones tomadas dentro de la corporación84.
Pero en otras ocasiones eran los propios concejales, convencidos de la falta de legalidad de decisiones municipales, quienes reclamaban al Gobernador o a la Diputación. A raíz de esto, estas entidades pedían aclaraciones a la corporación sobre las determinaciones adoptadas en su día.
2.3.3. Funciones del procurador síndico
El procurador síndico era aquella persona, que gracias a su preparación, era destacada entre los electos por el alcalde y los concejales al inicio de cada período de sesiones.
Al principio de la etapa que nos ocupa, cuando su cargo figuraba bajo la denominación de “colector de bulas”, tenía asignada la depositaría de fondos, pero posteriormente esta función pasó a manos de un particular al que se le pagaba una cantidad fija o un porcentaje de lo recaudado. No obstante, el procurador solía disponer de pequeñas cantidades para hacer frente a los gastos inmediatos de la alcaldía85, los cuales debía posteriormente justificar al depositario mediante recibo. También era el responsable de recoger los libramientos a favor de la alcaldía.
Desde la ley de ayuntamientos de 1843 se empezaron a definir las funciones de los procuradores síndicos, siendo éstas tan variadas que este cargo se convertía inexcusablemente en la mano derecha del alcalde, de manera que la presencia de esta
84 AMB. Libro de actas 28.03.58. José Mª Urcullu, José Mª Escauriza y el alguacil portero Ramón
Iturburu son denunciados por Paulino Echábarri como responsables de la construcción por parte del ayuntamiento de un edificio destinado a taberna y carnicería en el crucero de Portu (camino real a Portugalete).
85 El procurador síndico de Barakaldo José Santurtún fue el encargado de pagar la suscripción al B.O.P., según ordenaba la circular 15.07.1863, en la caja de la tesorería de la Diputación.
Índice
CXXXI
figura era tan importante en los plenos que en sus ausencias era sustituido por un concejal.
Sus labores de asistencia y representación de la corporación eran muy diversas. Merece la pena destacar aquella que le convertía en encargado de llevar la administración del ayuntamiento, lo que le exigía firmar las escrituras de deuda, dar las órdenes de pago de las mismas. Además de lo mencionado, elaboraba junto con el alcalde y el secretario los presupuestos para el año siguiente y, como segundo representante de la corporación acompañaba al alcalde en las juntas de feligresía.
En alguna ocasión se llegaron a juntar los cargos de síndico y depositario de fondos en la misma persona. Es el caso del vecino de Barakaldo Basilio Uriarte.
En la ley municipal de 21 de octubre de 1868 ya no se habló de este cargo, sino de la obligación de elegir a un concejal para representar al ayuntamiento en la defensa de sus intereses y desempeñar las funciones que las leyes atribuían a los procuradores síndicos.
2.4. LOS PLENOS MUNICIPALES; ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS. SU FUNCIONAMIENTO. Al igual que en la actualidad, los plenos municipales constituían un tiempo de encuentro
para los electos de cada ayuntamiento que empleaban para deliberar y llegar a acuerdos sobre los problemas más inmediatos de la localidad.
Los concejales, o regidores -según la denominación de cada momento- eran designados ya fuera por insaculación o por elección restringida para dirigir los destinos del ayuntamiento.
2.4.1. Plenos de Barakaldo
Aunque las preferencias de este ayuntamiento se decantaban por realizar los plenos después de la misa conventual de los domingos, hacia 1849 se tuvieron más en cuenta las fechas fijadas por el Jefe político o por la Diputación.
Era norma que al comienzo de cada período las corporaciones indicaran al Jefe político el día de la semana elegido para la celebración de sesiones ordinarias.
Índice
CXXXII
Como hemos señalado, durante los primeros años, Barakaldo mantuvo la tradición de reunirse el primer domingo de cada mes, pero las continuas responsabilidades de la anteiglesia y la proximidad de otros plenos extraordinarios obligaron con cierta frecuencia incumplir lo acordado.
La determinación de fecha para las convocatorias extraordinarias dependía del alcalde, quien por medio del alguacil comunicaba por escrito y nominalmente a los concejales el día y los temas a tratar en la reunión. La falta de este requisito sirvió de pretexto en alguna ocasión para denunciar la ilegalidad de la convocatoria.
En las circunstancias en las que el incumplimiento de las fechas prefijadas era reiterativo -años 185086, 1863 y 1865- y conscientes de no estar respetando la normativa legal en lo referente a las fechas de celebración de los plenos ordinarios87, el mismo ayuntamiento volvía a marcarse la necesidad de reservar el primer domingo de mes para el pleno ordinario después de la misa mayor, aunque con dudosos resultados.
En el período de 36 años que hemos analizado, se advierten los frecuentes altibajos en el número de sesiones/año, tanto en las que se celebran a lo largo de la semana como en las que tienen lugar los domingos. La suma total de los plenos es de 1.116, lo que da una media de 31 sesiones/año.
Si tenemos en cuenta los que tienen lugar en domingo veremos que son un total de 660, con una media de 18,33 plenos/año, mientras que los realizados en día laboral suman 456, que divididos por los 36 años dan un promedio de 12,67 reuniones por cada año.
86 El 6 de enero de 1850 los corporativos proponen respetar la
celebración de las sesiones ordinarias los primeros domingos de mes después de la misa conventual en Retuerto, donde por estas fechas tenían lugar las reuniones a causa de que la casa consistorial se encontraba destruida por un incendio.
87 Esta prescripción venía indicada por los artículos 58 y 61 del reglamento de la Ley de Ayuntamientos.
Índice
CXXXIII
La mayor incidencia de plenos coincide con las épocas más solventes mientras que un descenso en los mismos nos aclara que se pasa por un período de dificultades económicas durante las cuales los corporativos prefieren realizar menos sesiones para evitar los enfrentamientos con los vecinos a cuenta de sus persistentes reclamaciones.
Gráfico 2.3
2.4.2. Ventajas y costes del sistema liberal
La aplicación de este sistema en el ámbito municipal conllevó una serie de fricciones que podríamos ubicarlas en dos planos distintos: uno superior en el cual el ayuntamiento se relacionaba subordinadamente con otras instituciones, y el otro, a inferior nivel y relacionado con el quehacer cotidiano donde se producían disputas entre componentes de la corporación por conseguir mayores parcelas de poder; en definitiva por eliminar todo tipo de traba que se interpusiera en su proceso de elitización.
a) Fechas de convocatorias de plenos relacionadas con las crisis políticas.
Desde un primer momento, los ayuntamientos fueron considerados por el sistema liberal una pieza fundamental para la difusión de la nueva ideología política y, aunque las leyes municipales se preocupaban de recalcar su carácter
0
10
20
30
40
50
60
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
frec
uen
cia
años
PLENOS BARAKALDO 1840-1875
Total plenos
Plenos en domingo
Plenos laborables
Índice
CXXXIV
administrativo y no político, era muy difícil que estas corporaciones se mantuvieran al margen de los avatares de la sociedad y máxime en las provincias vascas donde tanto las diputaciones forales como los delegados del Gobierno mantenían una abierta pugna por hacerse con el control de estas instituciones locales.
La primera participación en política de los municipios durante este tiempo se produjo en octubre de 1841 con motivo del llamamiento realizado a los vascongados por el general moderado Manuel Montes de Oca88, quien pretendía alistar a todos aquellos varones capaces de portar un arma, comprendidos entre diecisiete y cincuenta años, para la defensa de las autoridades y los fueros.
Este llamamiento prontamente fue secundado por el Corregidor en funciones de Bizkaia y Diputado General por el bando oñacino, Domingo Eulogio de la Torre. En su discurso de apertura de las Juntas Generales de Gernika celebradas el 12 de octubre de 1841 se pronunció a favor del mantenimiento de los fueros y de la regencia de la Reina Madre. Entre otras afirmaciones, decía que Bizkaia había respetado la ley 25.10.1839.
Veamos seguidamente la parte más sustanciosa de su discurso.
“ En Septiembre y octubre del año pasado levantamiento en casi
todas las provincias. Las vascongadas no tomaron parte. En abril y mayo, constituida la potestad del estado reclamaron sus derechos con templanza, pero la comisión encargada del arreglo de los fueros con Madrid era desatendida al mismo tiempo que estos eran atropellados. A pesar de ello piden 3.000.000 rls de un supuesto donativo, contribuciones de guerra y prestaciones decimales. Se comunica de oficio al país los decretos de las Cortes sobre las contribuciones ordinarias y el reemplazo del ejército designando cuotas que a estas provincias corresponden, así
88 Esta sublevación, fuertemente reprimida por Espartero, acabó
otorgando a este general la presidencia del Consejo de ministros y la regencia del reino durante los primeros años de la minoría de Isabel II.
Índice
CXXXV
como a las demás de la monarquía, lo cual equivale a una declaración de que en tal graves puntos nuestras leyes son tenidas en nada, estando resuelto igualarnos con los demás españoles, sujetos hasta ahora a una legislación diferente. Se nos comunica una contribución decretada para el sostenimiento del culto y clero. Se nos exije que entreguemos al gobierno central nuestros presupuestos municipales y las existencias de los fondos de las obras pías, memorias y otros de semejante naturaleza. La Diputación tiene oido el rumor de que el próximo mes venidero se tenía resuelto poner en el puesto de Bilbao la aduana. El ministerio de Madrid sin esperar resolución de Cortes pensaba plantear en las Provincias Vascongadas el sistema como arreglo y modificación de nuestras instituciones. Las actuales cortes miran con disfavor cuanto toca a este nuestro país y sus leyes, y cuan vivo deseo se ha visto de ponernos bajo el nivel estendido sobre el resto de la monarquía. Mal se puede esperar que lo resuelto por el gobierno en nuestro daño no encuentre en los cuerpos legisladores apoyo para llevarlo a cabo.”
La Diputación, dirigida por el mismo Domingo Eulogio de
la Torre, ya había manifestado un sentimiento similar en su circular fechada el día 5 del mismo mes:
"Nuestros fueros estaban amenazados de una destrucción
completa". Con el acto de injusticia que nos preparaba el gobierno de Madrid ha coincidido con un gran suceso cuyas consecuencias han de ser altamente provechosas a estas provincias y a la nación de que son ellas una parte (...) Los amantes del orden desean la restauración de la regencia de la inmortal María Cristina, madre de la reina nuestra Señora. La regente se dignaría a reconocer los fueros en toda su integridad (...) En Pamplona ondea la bandera de los fueros y la de la Reina Madre. Alava se declara por esta causa al igual que Bilbao y Bizkaia. La Diputación ha comprobado que las tropas acantonadas defenderán la causa de la Reina Madre.”
Se tradujo el discurso al vascuence y se mandó imprimir. La implicación de la Reina Madre María Cristina quedó
patente con la carta que envió a las diputaciones vascas y leída en la sesión del 14 de octubre ante las Juntas Generales.
En la misma sesión la comisión encargada de plantear medidas para controlar la situación propuso:
Índice
CXXXVI
“Que es necesario armar al país para la defensa de los fueros. Se debe crear una comisión auxiliar para la Diputación que atienda la defensa y seguridad del Señorío; Uno por merindad. Se deberá realizar alistamiento entre los varones de edades comprendidas entre 18 y 40 años. Los solteros tomarán parte en el servicio activo mientras que los casados en el pasivo. Al servicio marítimo se dedicarán los matriculados en él. Entre los alistados se nombrará hasta el grado de capitán. La Diputación y la Junta Auxiliar decidirán el número de mozos a armar.”
Este informe quedó aprobado en la misma sesión de las
Juntas. En Barakaldo como en el resto de los municipios se
respondió al llamamiento y se designaron alistadores por barriadas.
El fracaso de esta sublevación es conocido: varios generales fueron fusilados y en las Vascongadas se suprimieron los fueros mediante el llamado decreto de Vitoria promulgado por Espartero.
La siguiente crisis política se presentó a principios del verano del 1843 motivada por los sucesos que llevaron al derrocamiento de Espartero.
En estas circunstancias la oposición organizada en contra de este regente consiguió el levantamiento de varias ciudades a fin de alejarle del poder. La organización que se dieron los sublevados siguió el modelo de Juntas. En Bizkaia, el Comandante General Ramón Solano, erigido presidente de la Junta de Gobierno de la Provincia, lanzó una proclama a favor del ministerio López, de la constitución de 1837 y del gobierno de Barcelona89. Deseoso de contar con la mayor cantidad posible de apoyos, animó a los ayuntamientos para que se decantaran a su favor. La proclama de adhesión se leyó en la villa el ocho de julio.
Tras el triunfo del levantamiento la Junta de Gobierno Provisional ordenó a los ayuntamientos que se organizasen
89 El bombardeo de esta ciudad fue el origen de una serie de sucesos
que acabaron por alejar del poder a Espartero.
Índice
CXXXVII
siguiendo los usos y costumbres. Las nuevas corporaciones deberían obtener la legitimidad por medio del trasvase de poderes de los ayuntamientos forales de 1841.
En Barakaldo le correspondió a Antolín Hurtado, regidor de 1841, proponer en la sesión del 16 de julio a Felipe Castaños, Ramón Urcullu Lezama y Ramón Allende como sustitutos forales.
A partir de la caída de Espartero, Narváez se erigió como hombre fuerte del Gobierno, no sin que por ello existieran frustrados intentos de volver a la situación anterior como el propugnado por Zurbano desde Nájera, quien al frente de sesenta o setenta personas proclamó al duque de la Victoria al año siguiente de su derrocamiento, ante lo cual la Diputación vizcaína dejó patente su postura foralista el primero de diciembre de 1844 cuando remitió una circular a los ayuntamientos en la que se advertía que en el caso de darse en la provincia algún suceso similar al de La Rioja se denunciase inmediatamente.
Seguidamente observaremos la incidencia de un órgano superior que priva al municipio de su autonomía al ordenarle la organización de batallones para sacarlos fuera de la provincia.
Estos conflictos políticos con repercusiones en la vida municipal coincidieron con la guerra de Marruecos, en noviembre de 1859, y diez años más tarde con la sublevación cubana. Estas dos fechas son muy significativas porque las Diputaciones vascas armaron y financiaron conjuntamente a cuatro tercios en la primera fecha, para luchar fuera del territorio contraviniendo la tradición foral.
Con motivo de la rebelión cubana, a primeros de marzo de 1869, la Diputación remitió una circular a los pueblos de la provincia en la que les indicaba que se reunieran por distritos90
90 La reunión del distrito se celebró como era costumbre en el salón
de plenos del ayuntamiento de Portugalete, puesto que la villa era considerada cabeza de partido. En esta primera sesión se eligió delegado de Portugalete a Miguel Loredo.
Índice
CXXXVIII
para elegir dos delegados que deberían asistir el lunes 8 a la sala de reuniones de la Diputación con la idea de resolver lo más conveniente para los intereses del Señorío.
En el ayuntamiento baracaldés se nombró delegado a Gustavo Cobreros con la instrucción de que la anteiglesia contribuiría en la misma proporción que lo hicieran otros pueblos del distrito.
De aquella reunión surgió el compromiso de realizar suscripciones populares para organizar aquel destacamento de voluntarios que pacificaría la insurrección cubana.
Con este objetivo la Diputación permitió que los ayuntamientos se encargaran de la recaudación en sus distritos. Barakaldo decidió en la sesión del 21 de marzo de 1869 nombrar recaudadores en cada barriada con la pretensión de lograr en el municipio una cantidad de 300 escudos.
No obstante, los primeros contactos de los recaudadores se redujeron a sondear las cantidades que cada vecino quería aportar, pero los problemas llegaron cuando el 20 de abril la Diputación reclamó aquellos dineros. Para entonces el municipio había decidido donar 7.000 reales procedentes de las aportaciones voluntarias y lo ofrecido por la corporación.
Barakaldo decidió en la sesión del 2 de mayo que los comisionados pasasen a cobrar lo que voluntariamente se había ofrecido y junto a lo aportado por la anteiglesia se pusiera a disposición de la Diputación, pero una vez pasado el primer momento de entusiasmo popular, la recaudación se hizo más difícil, y la Diputación se vio en la necesidad de emitir una nueva circular en la que indicaba que se abonasen los reales destinados a la pacificación de Cuba. Al final, en la sesión del 4 de julio de 1869 de decidió dar cumplimiento a esta orden.
La siguiente crisis con incidencia en el ámbito municipal se localiza a partir del levantamiento carlista a primeros de 1872. Como no podía ser de otra manera, los sublevados iniciaron una serie de desplazamientos por la zona para dar a conocer su determinación de iniciar un conflicto y recabar o requisar medios económicos y materiales. Algunos particulares
Índice
CXXXIX
se vieron afectados por las expropiaciones y reclamaron al ayuntamiento, tal como ocurrió en el pleno del 16 de febrero cuando Juan Garay y Cosme Gorostiza intentaron sin éxito que el ayuntamiento les abonase los caballos que se habían llevado los carlistas.
Durante la serie de visitas por los pueblos de esta primera fase de la guerra, las fuerzas del Pretendiente alardeando de su capacidad militar91 iniciaron una campaña de recaudación de fondos para su causa.
Una vez hubo fracasado este primer levantamiento, en el ayuntamiento de Barakaldo se nombraron a varios comisionados para que se enterasen cómo habían hecho otros pueblos para pagar los gastos de la intentona. Las gestiones realizadas por Ignacio Castaños dieron como resultado que los pueblos limítrofes se habían hecho cargo tanto de los gastos ocasionado por las fuerzas gubernamentales como de los de las tropas de don Carlos por lo que en la sesión de cuatro de agosto se decidió proceder de igual modo en la anteiglesia92.
A partir de la abdicación del rey Amadeo, los carlistas se volcaron en la insurrección total. Su necesidad de vivir a costa de los recursos de los naturales de la zona implicó que no hubiera pleno en el que los vecinos no reclamaran bienes usurpados. Otro tanto se puede decir de la actitud de las fuerzas republicanas, quienes terminaron por agotar las economías domésticas para impedir el abastecimiento a los sublevados.
91 Los destacamentos que se presentaban en las poblaciones
estaban bajo el mando de una persona con graduación militar, quien a su vez se presentaba como ayudante de otro de cargo superior. Aunque era clara su determinación de cobrar la mitad del dinero existente en las arcas municipales y el correspondiente a las bulas, no demostraban demasiada prisa, e incluso se daban el lujo de alojarse en las poblaciones hasta que fueran satisfechas sus demandas, demostrando con ello no tener excesivo miedo a las fuerzas del Gobierno.
92 A partir de este acuerdo se siguieron las reclamaciones de aquellos que se habían visto expoliados por los carlistas.
Índice
CXL
En resumen, se puede decir que la reacción de los ayuntamientos ante las distintas crisis sobrevenidas fueron similares. Estos se dejaban asesorar por la Diputación foral a la que reconocían autoridad y mayor capacidad de análisis.
Imagen 2.4. Castor Andéchaga líder carlista encartado
b) Fricciones y enfrentamientos municipales. La gestión municipal significaba la toma de decisiones que
podían favorecer a ciertos vecinos en detrimento de otros. Ésta es la razón del acercamiento al ayuntamiento de ciertos sectores de población y del contraste de pareceres que, con mayor o menor virulencia, se daba con relativa frecuencia entre aquellos que manejaban las riendas municipales. Nos estamos refiriendo a las fricciones que inevitablemente se producían dentro del proceso de elitización.
Índice
CXLI
En Barakaldo, y en aras de la brevedad, mencionaremos los casos más significativos.
El primero de ellos tuvo su origen en la antipatía que se profesaban mutuamente los representantes de la corporación de los años 1850-52 y los de 1852-54. En este sentido destaca el posicionamiento de tres regidores que ya habían pertenecido a la anterior corporación93 en contra de la nominación de Nicasio Cobreros para el cargo de depositario de fondos del culto y clero. Se aducía que este señor pertenecía al estamento militar y que aún no tenía aprobadas sus cuentas correspondientes a los años 1844 y 1845.
El máximo punto de tensión se produjo cuando el alcalde anterior presentó sus balances, (en marzo, muy temprano para lo acostumbrado) y se le encontraron partidas sin justificar a causa de los decretos revocados por los nuevos corporativos (arquitecto, costas pleito con el Cabildo). A finales de abril de 1852 se convocó a la Junta de feligresía para que decidiera sobre el asunto y dictaminó que las costas fueran pagadas por quien las había realizado, porque en caso contrario deberían ser satisfechas por encabezamiento.
Apoyado en el anterior argumento, José Antonio Landáburu, alcalde entre 1850-1851, volvió a protestar en 1852 por la concesión de la secretaría a Nicasio Cobreros, pero tal objeción no impidió que se hiciera con el puesto.
Desde el 6 de marzo de 1853 no vuelve a aparecer la firma del mencionado secretario. Da la impresión de que el libro estuvo depositado en el Gobierno Civil y posteriormente se transcribieron las actas sin las firmas del alcalde y secretario. Este arbitraje propició que a partir del año 1853 se volvieran a realizar las sesiones ordinarias durante los primeros domingos de mes.
Otra persona alrededor de la cual se aglutinaron intereses opuestos fue Francisco Urcullu. En efecto, este individuo poseía
93 Estos eran José María Urcullu, Antonio Hurtado y José María
Landaburu.
Índice
CXLII
un carácter que no favorecía el entendimiento entre los vecinos y era patente que su gestión al frente de la corporación tampoco redundaba en favor del municipio. Este hecho fue observado por los representantes estatales en la provincia, quienes tras recibir una serie de denuncias acabaron por apartarle del cargo en 1853.
Tras la dimisión de Francisco Urcullu prosiguió el enfrentamiento entre los dos grupos de concejales. El alcalde Ignacio Castaños se supo mantener al margen, pero el nuevo secretario no hizo lo propio y provocó con alguna infortunada intervención las iras de una de las partes, la cual pidió al Gobernador una sanción para el escribiente por haberse sobrepasado en sus funciones. Esta incómoda situación obligó al secretario ausentarse sin que tengamos constancia escrita de su dimisión. Su puesto fue ocupado interinamente por Francisco Gorostiza94. Esta persona resultó ser del agrado de los dos bandos, puesto que cuando surgió la necesidad de nombrar un correo peatonal a sueldo se pensó en el alguacil pero, una vez llegada la correspondencia a Barakaldo, era Gorostiza el encargado de repartirla por el pueblo.
Un punto con el que los dos grupos no mantenían desacuerdos fue el de los impuestos del chacolí correspondientes al término municipal con los que se debía cubrir el plan Iguala destinado a sufragar la construcción de los caminos del Señorío. Cuando la Diputación preguntó el 23 de octubre de 1853 si existía alguna sugerencia u observación sobre el impuesto, los corporativos, contrarios a que se pagase por encabezamiento, lejos de poner objeciones, indicaron que fuera la propia Diputación quien definiera el sistema de cobro del arbitrio.
94 Este puesto ya lo había ocupado anteriormente.
Índice
CXLIII
CONCLUSIONES
I.- El “nuevo poder” municipal y las cuestiones de la representatividad y de la participación: el plano de los procedimientos (El marco legal).
I.l.- Cuando es abordado el estudio de los sistemas foral y
liberal, se corre el peligro de mitificar al primero en perjuicio del segundo debido a la tendencia a comparar solamente la parte teórica del liberalismo con la teoría y práctica del foralismo.
I.2.- En lo que respecta a la representatividad municipal, el sistema liberal permitía mayor participación que el foral desde el momento en que las autoridades locales eran elegidas por el resto de los vecinos y no por la voluntad de sus predecesores en el cargo.
A pesar de todo, la nueva situación ofreció inusuales oportunidades gracias a las cuales los nuevos protagonistas pudieron llegar a la alcaldía basándose en estrategias familiares, o en su propia preparación cultural (si estas personas procedían de familias que les pudieron pagar estudios superiores). Estos últimos, con cierta frecuencia aportaban la experiencia conseguida en los viajes de negocios.
I.3.- No obstante, la limitación a partir de cierto nivel de riqueza para poder participar en el juego electoral, la inexistencia de partidos en el ámbito municipal y la tutela e imposición de aquella limitada democracia por parte de los representantes del Gobierno o por la Diputación, hacen inevitable la comparación con el sistema actual y, como resultado, se produzca cierto recelo del incipiente liberalismo y, como hemos indicado en el primer punto, se mantenga cierta predisposición hacia el foral. Esta idealización foralista toma cuerpo desde el momento en que también buena parte de la ciudadanía encontraba el modelo liberal ajeno a sus costumbres como prueba el retorno en varias ocasiones al sistema foral.
Este modelo tardó en imponerse por lo que tuvo de ilusorio en su parte doctrinal. Sus promotores pensaron que el
Índice
CXLIV
igualitarismo que sustentaban era más que suficiente para lograr la aceptación ciudadana y hacer tabla rasa de todo lo anterior. No obstante, su puesta en práctica se encontró con un modo de vida consolidado a través de los tiempos y al que sólo se le ofrecía como alternativa una idea que, en su aplicación, intentaba amoldarse a la realidad pero, en definitiva, tenía que pactar con aquellas instituciones a las que quería sustituir.
Como resultado, uno de estos organismos (la Diputación) adquirió protagonismo convirtiéndose en el interlocutor entre el Gobierno y los ayuntamientos y, por otra parte, en ocasiones se dio la circunstancia real de una duplicidad de poderes.
II. - El “nuevo poder” municipal y la cuestión de la representatividad: el plano de las realizaciones (la realidad de una historia de medio siglo).
II.1.-En la resolución de las tensiones triangulares (Estado-Diputaciones-Ayuntamientos) salieron perjudicados los ayuntamientos, que vieron mermada su autonomía municipal en el control de sus gastos –estos pasaron a depender del Gobernador o de las diputaciones- y en el número de los individuos que decidían sobre los temas municipales. Todo ello dio como resultado la consiguiente transición de las asambleas vecinales, donde participaban todos los vecinos, a las reuniones de corporación y asociados mayores contribuyentes que por ley debía ser su número igual al de concejales. De todas las leyes municipales, la moderada de 1845 fue la más centralizadora.
A pesar de estas y otras restricciones en las competencias municipales (desjudicialización de los alcaldes, control de la gestión municipal…) ser miembro de la corporación todavía ofrecía alicientes. En primer lugar destacamos el prestigio social, pero no era menos importante pertenecer a aquel grupo dirigente que permanentemente estaba definiendo los cauces por los que debía transcurrir la economía municipal. El cargo les servía para apuntalar sus fortunas mediante la traslación de gravámenes al conjunto del vecindario –el caso del chacolí en ambos municipios- o gracias a la gratificación económica como resultado de ser recaudador de derramas.
Índice
CXLV
II.2.-El deseo de acceder a los cargos municipales conllevaba una serie de estrategias mediante las cuales un residente podía llegar desde vecino a la categoría de electo. De las tres condiciones que exigía el fuero para el acceso a la alcaldía (ser de probada hidalguía, contar con millares para afrontar posibles malas gestiones municipales y tener residencia en el pueblo con una mínima antigüedad de un año y un día) sólo se mantuvo la tercera. La primera desapareció y, aunque no se mencionaba la que hacía referencia al patrimonio, era tenida en cuenta desde el momento en que sólo se podía ser elegido a partir de cierto grado de riqueza.
Ante la nueva realidad política aquellos que reunían las condiciones para ser elegidos, se agruparon por familias para aprovechar las ventajas legales. Otra forma de acceso, muchas veces más rápida, venía favorecida por la mayor preparación cultural de algunas personas, que inexorablemente coincidía con los individuos de mayores fortunas. Este hecho les hacía destacar en comisiones de índole económica, representación del municipio ante los tribunales y otro tipo de instancias superiores o ser solicitado su concurso en la corporación como mayores contribuyentes.
II.3.- Se puede considerar que los cargos municipales estaban jerarquizados según el siguiente orden: alcalde, teniente alcalde, procurador síndico y resto de concejales. El sistema liberal dio lugar a un cambio de denominaciones de los cargos corporativos.
El puesto más apetecido era el del alcalde cuya figura, como se ya se ha comentado, quedó claramente perjudicada con el cambio de sistema. Pero el liberalismo lejos de presentar una imagen monolítica entre sus distintos grupos, dejaba patente el claro desacuerdo entre moderados y progresistas en la forma de elegir al alcalde: los primeros lo seleccionaban de entre aquellos concejales más proclives a sus tesis, mientras que los progresistas preferían para este cargo a la persona más votada.
Aunque la ley preveía el puesto de teniente alcalde para suplir las ausencias del alcalde, realmente era el procurador
Índice
CXLVI
síndico el brazo derecho del alcalde. Se trataba de una persona con experiencia en la gestión municipal y a veces coincidía con el alcalde saliente. A los cargos de concejales correspondía la participación en distintas comisiones y ser representantes de la corporación en sus respectivos barrios.
II.4.- Los individuos que llegaron al ayuntamiento debieron realizar una especie de cursus honorum que implicaba pasar por distintas ocupaciones antes de detentar cargos en la alcaldía. Era importante tener una posición desahogada para atender los asuntos de la comunidad, pero también otras menos asentadas pudieron desarrollar cargos públicos gracias a fortunas la capacidad de sus individuos. No obstante, era raro que llegaran a ser alcaldes. Se debieron conformar con las concejalías o con ser consultados sobre temas en los que eran expertos. Esto es lo que denominamos los aledaños del poder.
Hubo en ambos municipios individuos que aglutinaban en su persona preparación y fortuna para los cuales existió la ya mencionada vía rápida de acceso hasta la misma alcaldía. Es de señalar que, en general, estos personajes destacaron tanto por su dedicación como por su profesionalidad.
II.5.- Durante este tiempo asistimos en los municipios a un continuo proceso de elitización propiciado por las leyes de ayuntamientos que sólo permitía el acceso de unos pocos a las representaciones, ya fuera como concejales o como mayores pudientes, lo que relegaba a un papel testimonial a las anteriores asambleas vecinales y descartaba el encantaramiento, la insaculación o la cooptación como sistemas de elección que favorecían el trasvase de poder dentro de un mismo círculo. Para ciertos grupos de familias el sufragio restringido ofrecía la ventaja de ser un sistema de mejor promoción a la alcaldía que el anterior y para los representantes gubernamentales la de ser más controlable. Las leyes municipales preveían un mayor porcentaje de electos cuanto menor fuera el tamaño de los municipios, aunque con el transcurso de los años fueron ampliadas tanto las bases electorales como las de los electores elegibles.
Índice
CXLVII
III. - Dualidad de cauces en el proceso de la “transición política municipal” vizcaína durante el liberalismo moderado: entre el tradicionalismo y el avance liberal-burgués.
III.1.-Pensamos que Barakaldo representaba fielmente a aquella sociedad rural portadora de los valores tradicionales. Esto se aprecia en una economía basada principalmente en la producción agrícola y donde los excedentes eran tan escasos que apenas permitían su monetarización. En esta situación era muy difícil que se pudiera hacer frente a las deudas originadas durante la primera contienda civil.
Por este motivo la población de esta anteiglesia buscó otros recursos en la extracción artesanal del hierro y su acarreo; en la gestión de alguna de las numerosas cofradías religiosas; en la cobraduría de los innumerables impuestos que permanentemente atenazaban la economía de sus vecinos o en la participación consistorial.
IV.- Política oficial y política real; teoría y práctica cotidiana.
IV.1.- Ante la tesitura de elegir un nuevo sistema es innegable el peso de la tradición. Esto se puede explicar porque el foralismo funcionó aceptablemente durante largos años y porque el mero hecho de proponer esta opción implicaba que en aquellos momentos el liberalismo se encontraba en un atolladero y los vecinos no veían las ventajas de aquel sistema político tan poco seguro de sí mismo.
De todos modos, este deseo de retorno al pasado era más intenso en ámbitos rurales que en los urbanos.
IV.2.- A pesar de todo, hubo personas que se desenvolvieron perfectamente en ambos sistemas. En esta anteiglesia ejercieron en ambas modalidades las siguientes personas: Ramón Allende, Venancio Allende, Juan José Allende, José Arteaga, Donato Azula, José Barañano, Julián Castaños, Santiago Castaños, Nicasio Cobreros, Gustavo
Índice
CXLVIII
Cobreros, Francisco Gorostiza, Nicolás Gorostiza, Antolín Hurtado, Martín Murua, Benito Olaso, Celestino Retuerto, Alejandro Sasía, José Mª Urcullu, Florentino Uriarte y Juan Zamudio.
A pesar de los anteriormente mencionados, también hubo quienes solamente hicieron su aparición durante el sistema foral, pero en general podemos afirmar que fue superior el número de personas que no puso reparos a gestionar el ayuntamiento a pesar de los cambios políticos.
Índice
CXLIX
3. OTROS SISTEMAS DE DECISIÓN POPULAR: ENTRE LA READAPTACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO.
INTRODUCCIÓN
En el anterior capítulo, y dentro de un proceso de elitización, hemos podido comprobar quiénes eran las personas que participaron en la gestión municipal a partir de los cauces permitidos por la legislación liberal, así como sus soportes familiares y las razones que les impulsaron a tal objetivo.
Para interpretar este capítulo creemos necesario redefinir qué entendemos por elitización porque de otra manera correríamos el peligro de reducir este término exclusivamente a la participación política.
Así pues, para nosotros la elitización supone el deseo de lograr el prestigio social, en un primer momento ante los propios vecinos mediante la participación en tareas de gobierno del municipio y, para los menos, conseguir ese ascendiente sobre sus vecinos representando al municipio en las Juntas Generales. Este prestigio no siempre iba acompañado de mejoras económicas. De este modo, tenemos ciertos individuos que gozan de consideración entre sus conciudadanos precisamente por ejercer tareas no remuneradas a favor del municipio.
Al margen de este grupo existen otros individuos que participan de la vida municipal. Nos estamos refiriendo a ciertos empleados municipales entre los que destacamos a los médicos, cirujanos, secretario, maestros y al clero parroquial. En estos casos se trata principalmente de profesionales venidos de otros pueblos que intentan, gracias a su buen hacer, medrar en su nuevo municipio. Como veremos posteriormente, sólo los sanitarios lograron sobresalir gracias a sus elevados sueldos.
Como contraste, y para situar a las élites en su justa medida, son de resaltar aquellos otros asalariados municipales
Índice
CL
que no tuvieron posibilidad de destacar ni por la cuantía de sus sueldos ni por realizar una labor socialmente tan interesante como la de los grupos anteriormente mencionados, ni tampoco por su influencia en la vida política.
Una vez definido el concepto de elitización, pasaremos a analizar en el presente capítulo otras formas de participación en los quehaceres municipales, algunas de ellas resquicios del sistema foral que de vez en cuando cobraban actualidad, mientras que otras venían expresamente organizadas por las leyes de ayuntamientos.
Posteriormente, comprobaremos cómo la ley organizaba el funcionamiento de los organismos municipales donde, además de haber cierta representación de la alcaldía, figuraban miembros de las elites locales. En definitiva, el sistema liberal trataba de que en todos los municipios existieran unos servicios mínimos de atención a la ciudadanía mediante los cuales se trataba de conectar a ésta con sus representantes legales. En cuanto a la participación de los notables en las diversas juntas locales, la ley les brindaba una formidable ocasión para seguir destacando sobre la comunidad.
Juzgamos interesante la referencia expresa a estas juntas porque nos permiten observar una doble cara de la realidad social del momento: por una parte, la representada por las personas situadas en la parte más elevada de la sociedad local y, por otra, la que nos aproxima a los beneficiarios de la asistencia proporcionada por estas instituciones: los más humildes. Se puede decir que se trata de dos caras de la misma moneda que se explican mutuamente.
Finalmente y una vez analizadas las mencionadas juntas, nos detendremos en el análisis del último nivel de la estructura municipal: el que hace referencia a los empleados municipales. Se trata, de algún modo, de unas últimas instancias que, aunque de valor marginal, nos siguen poniendo en contacto con aquello que definimos en su momento como los “aledaños del poder”. Era, de algún modo, una manera “menor” de aproximarse al poder. Estas personas gozaban de un empleo remunerado y,
Índice
CLI
dependiendo de la importancia de su profesión, de cierta estabilidad laboral. La inclusión de estos asalariados municipales vendrá dada de mayor a menor grado de incidencia en la vida pública de estas localidades.
3.1. OTROS SISTEMAS DE DECISIÓN POPULAR. ENTRE LA
READAPTACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO. En el presente apartado examinaremos en primer lugar
aquello que podríamos denominar resquicios del foralismo: las Juntas de feligresía y los ayuntamientos generales. Posteriormente, analizaremos el tipo de agrupación contemplado por el sistema liberal: el de los mayores contribuyentes. Estos eran convocados para aquellas ocasiones en que la gravedad de los temas hacía necesario el mayor consenso posible. Por último veremos cuáles eran las funciones de los llamados peritos y otros delegados municipales 3.1.1. Las juntas de feligresía
Este tipo de reunión general de vecinos -también llamados concejos abiertos o juntas parroquiales- se puede considerar como el último resabio de los municipios forales que paulatinamente fueron desapareciendo o adaptándose a las nuevas formas impuestas por el Estado liberal95 por las que la participación vecinal asamblearia se vio limitada a favor de los Concejos restringidos. Las juntas se convocaban a instancias del alcalde y estaban formadas por todos los vecinos domiciliados en el municipio96, siendo sus decisiones vinculantes. Una vez que los municipios quedaron insertos en la mecánica liberal se recordaban con cierta nostalgia aquellas asambleas en las que los distintos pareceres tenían igual valor97. 95 Las leyes municipales no contemplan en sus apartados a las
asambleas populares. 96 Decreto 23 de mayo de 1812, Formación de los ayuntamientos
constitucionales, artículo 8º. 97 Cabe citar a modo de referencia el 5 de octubre de 1851, fecha en la que
reunidos los barakaldeses en junta de feligresía no admitieron la propuesta
Índice
CLII
Los Concejos abiertos habían ido cediendo protagonismo a partir del último tercio del siglo XVIII debido a las presiones de los notables locales y del Corregidor que cuestionaban la misma validez para el criterio de la gente instruida y para el del pueblo llano. Insistiendo en lo anterior, achacaban a las asambleas el haberse convertido en unos lugares donde la falta de libertad para votar y el poco respeto a la autoridad campaban por sus fueros. Todo esto llevó a que, a raíz de los sucesos de 176698, los corregidores vizcaínos fueran promulgando una serie de edictos contra estas asambleas como ya lo venían haciendo en la provincia de Guipúzcoa.
En cualquier caso, los pueblos de nuestro entorno la vecindad respondió favorablemente cada vez que era convocada a consultas99.
Entre los lugares más frecuentes de reunión destacaba el pórtico de la iglesia, y si éste no permitía el suficiente aforo, tal era el caso de Barakaldo, se podía recurrir a la amplitud que proporcionaba el cementerio municipal o se trasladaba la reunión al campo de Cruces, aunque lo inusual del lugar acarreara la denuncia de los vecinos ante el Gobernador.
La mayor parte de las veces los temas tratados hacían referencia a cuestiones económicas y religiosas tales como la fijación de la dotación para el culto y clero o el nombramiento de mayordomos de las cofradías100.
Aunque, como ya se ha indicado anteriormente, este tipo de juntas fue perdiendo fuerza, su sustitución por el regimiento
de sus delegados para incrementar las aportaciones al culto y clero hasta 16.000 reales. Ante tal desacuerdo se procedió a la votación.
98 En este año tuvo lugar el motín de Esquilache en Madrid y la machinada guipuzcoana en contra de la especulación de los productos de primera necesidad.
99 Sírvanos de ejemplo el amplio seguimiento que tuvieron las reuniones para la reconstrucción de la nueva casa consistorial de Barakaldo.
100 En Barakaldo este día coincidía con la fiesta del patrón S. Vicente, el veintidós de enero.
Índice
CLIII
no impidió que a lo largo de todos estos años se quisiera contar con la aquiescencia popular en temas de especial gravedad o importancia para el conjunto de la vecindad. Es significativo que en plena consolidación del liberalismo, el peso de la tradición hiciera que se nominase Junta municipal a la reunión de ediles y mayores pudientes. 3.1.2. Los ayuntamientos generales
Con este nombre se conocen las asambleas convocadas a iniciativa del alcalde y de los concejales para congregar al vecindario y tratar temas que afectaban directamente a la anteiglesia: desamortizaciones; comunales; impuestos extraordinarios; pago de voluntarios para que los mozos se librasen de ir a la guerra de Marruecos, etc.
La asistencia vecinal a este tipo de asambleas era mayoritaria. El secretario destacaba entre los concurrentes al alcalde, al teniente alcalde y al síndico procurador por ser los mayores representantes de la corporación, mientras que los concejales aparecían en el acta entremezclados con el resto de vecinos, cuyo listado acababa de la siguiente manera. "... que constituyen la parte más importante de los vecinos que han asistido a la reunión".
En ocasiones como la del año 1844, fue la propia Diputación, a solicitud de algunos vecinos barakaldeses, la encargada de ordenar la convocatoria de un ayuntamiento general. En efecto, en esta anteiglesia, donde la precariedad económica de sus vecinos era notoria, la corporación se empeñó en la instalación de un reloj en la torre de la iglesia de S. Vicente y como consecuencia de ello los barakaldeses carecieron de posibles para contribuir al mantenimiento de su cabildo eclesiástico.
Otras veces este tipo de juntas fue solicitado por el propio Gobernador de la Provincia101.
101 AMB. Libro de actas, fecha 25 de abril de 1850. Se convoca
ayuntamiento general de vecinos a petición del Corregidor político
Índice
CLIV
En otros momentos, cuando las reuniones fueron convocadas para mantener unidad de criterio ante presiones de organismos superiores, estas instituciones, haciendo uso de su autoridad, negaron toda validez a los acuerdos asamblearios102. Además de esto, la propia ley les permitía fiscalizar los acuerdos municipales e impedir que los ayuntamientos se inmiscuyeran en temas políticos bajo penas de disolución de la corporación y responsabilidad legal de sus miembros.
Cuando se producían estas situaciones, la superioridad sabía que el mejor método para hacer valer sus exigencias era presionar directamente a los responsables municipales, bajo la amenaza de multas u otras coacciones.
Los ayuntamientos generales fueron convocados por última vez en Barakaldo durante la Segunda Guerra Carlista. En efecto, en este tiempo se produjo la coexistencia de dos ayuntamientos: uno liberal impuesto por la fuerza militar establecida en la zona del Desierto, y el otro tradicionalista fruto de elecciones municipales. Esto facilitó la radicalidad del situado en zona carlista, quien en sus asambleas recurría a fórmulas hacía tiempo abandonadas.
“ ... en la sala consistorial de este municipio, se reunieron con
arreglo a fuero y costumbre previo aviso de todo el vecindario, los individuos que al margen se anotan y otros varios que por evitar prodigalidad, se omiten sus nombres y presididos por los fieles regidores D. Evaristo de Uraga y D. Tomás de Begoña...”
3.1.3. Las juntas municipales
Se trata de un término confuso, pues mientras la ley electoral del 20 de julio de 1870 designa en su artículo 19 a la propia corporación, los pueblos de nuestra zona lo utilizan, a partir de 1873, para distinguir al conjunto de miembros del regimiento municipal y asociados mayores contribuyentes.
de la Provincia, para designar delegados a las JJ. GG. de Gernika el 3 de mayo de 1850.
102 Ley 30 de diciembre de 1843, artículos 61º y 66º.
Índice
CLV
No hay que olvidar que durante las mencionadas fechas se está viviendo un clima bélico y los corporativos, por diversas razones, no se ven asistidos por la suficiente fuerza moral como para soportar particularmente el peso de decisiones tan impopulares como los encabezamientos o impuestos sobre la riqueza territorial. Es de recordar la frecuencia de las continuas exacciones de las fuerzas contendientes: el ejército carlista por estar obligado a vivir sobre el terreno, mientras que el ejército liberal -conscientes de que el talón de Aquiles carlista era su dificultad de aprovisionamiento- utilizaba esta medida para agotar por vía impositiva todo tipo de recursos y así reducir la resistencia de las fuerzas del Pretendiente.
Hasta el año 1876 los asociados debieron asistir a la corporación en temas preferentemente económicos relacionados con la contratación de médicos y con el enfoque de los impuestos y cuentas para los años venideros. Se puede comprobar la influencia de estas juntas cuando en febrero de 1875 modificaron parcialmente los presupuestos presentados por la corporación103.
A modo de resumen podemos indicar que la convocatoria de las juntas fue más frecuente en los momentos de crisis sociales o económicas a causa de que los corporativos no se veían con la suficiente fuerza moral para asumir la impopularidad de los gravámenes.
3.1.4. Los “asociados mayores contribuyentes”.
La figura política de los asociados a las juntas municipales ideada por el liberalismo viene a paliar, en parte, la amplia concurrencia popular de los ayuntamientos preconstitucionales en los que los particulares podían dar su parecer en las distintas juntas municipales, ayuntamientos generales o participar con su presencia en los plenos.
El grupo de asociados estaba formado por los concejales suplentes y los mayores contribuyentes locales, de edad superior
103 AHMP. Libro de actas, fecha 20 de febrero de 1875.
Índice
CLVI
a veinticinco años, que en razón de sus rentas disponían de derecho al voto104.
Este tipo de participación municipal se puede considerar como una evolución a partir de los ayuntamientos generales105 tradicionales y la posterior fase de los plenos corporativos106. En estos últimos participaron los vecinos de Trapagaran y Barakaldo hasta la entrada en vigor de la ley de 1843. Es verdad que a la hora de redactar las actas, sólo eran citados los más notables, con la aclaración de que el resto de asistentes se obviaba en beneficio de la brevedad107.
El pudiente local adquiría ahora figura legal al ser asociado al ayuntamiento, y al igual que en anteriores épocas, estos mayores contribuyentes de la anteiglesia veían con agrado dicha distinción y acudían gustosos a dar su opinión sobre temas en los que se veían directamente afectados. No hay que olvidar que en estas circunstancias podían decidir a su favor. La citación para estas reuniones era realizada nominal y por escrito, mientras que la rotación se formalizaba por lista de mayor a menor contribuyente y, si al acabar el período corporativo coincidían dos contribuyentes que pagaran igual cupo, se sorteaba para ver cuál de los dos quedaba excluido.
104 Ley 30 de diciembre de 1843 de organización y atribuciones de los
ayuntamientos Art. 15º. Tendrán también derecho a votar siendo mayores de 25 años y vecinos del pueblo o término municipal: 8º. Ley 8 de enero de 1845, sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos, artículo 18º.
105 Los ayuntamientos generales estaban formados por todos los vecinos que acudían a las reuniones después de la misa mayor o conventual, generalmente convocadas en el pórtico de la iglesia, y donde se debatían temas extraordinarios que afectaban directamente al conjunto del vecindario.
106 Los plenos corporativos tuvieron importancia en los comienzos del liberalismo. En realidad suponían una reducción del número de vecinos que podía participar en las asambleas municipales. Por este motivo se empezaron a realizar dentro del salón de plenos del ayuntamiento, con espacio suficiente para el desenvolvimiento de los nuevos delegados.
107 AMSSV. Libro de actas, fecha 15 de enero de 1841.
Índice
CLVII
Las leyes municipales les conferían, entre otras, la función de examinar el presupuesto de las pedanías y municipios108. La corporación siempre tenía la potestad de fijar las fechas de convocatoria, en cuyas reuniones casi siempre se trataban temas relacionados con la previsión de pagos o inversiones109. Si éstas últimas eran de carácter voluntario se debían exponer a consideración del Gobernador quien tenía la facultad de reducir o desechar cualquier partida, pero nunca aumentarla, a no ser que estuvieran clasificadas como de tipo obligatorio. En todo caso y antes de tomar una decisión final al respecto, debía ser oído el ayuntamiento asistido de los concejales suplentes y de los mayores pudientes del pueblo en número igual que los de la junta municipal.
Imagen 3.1 Leyes de ayuntamientos
108 Ley 30.XII.1843, art. 81º. 109 Normalmente son convocados para tomar decisiones sobre temas
económicos (obras, impuestos, compras, pagos, etc.).
Índice
CLVIII
Los asociados volverían a ser requeridos si, tras la
aprobación de los gastos voluntarios por parte del Gobernador, fuera necesario recurrir a un impuesto extraordinario vía repartimiento o arbitrio. En caso de enajenaciones o solicitud de empréstitos se procedía del mismo modo110.
La ley de Ayuntamientos de 1845 confería a los asociados la prerrogativa de hacerles partícipes de la rectificación de las listas electorales. Se prefería que supieran leer y escribir111. En
110 Ley 30.XII.1843, art. 97º, 102º y 103º. Los impuestos que se
deberían repartir entre los vecinos y que excedieran de la cantidad de 10 reales necesitaban también la conformidad de la Diputación provincial.
Artº. 105 de la Ley de Ayuntamientos 08.0I.1845. 111 Ley 8 de enero de 1845, sobre organización y atribuciones de los
ayuntamientos. Artículo 3º
Índice
CLIX
Barakaldo participaron asiduamente en estas tareas, pero para otras –como aquellas en las que el ayuntamiento era representado en juicios112- se indicó q ue no eran necesarios porque esta labor correspondía al síndico.
Otra capacidad que les otorgaba la ley, reformada el 22 de octubre de 1866, en su artículo 72º, era la de decidir sobre la supresión de un distrito municipal a solicitud del ayuntamiento, siempre que el distrito no fuera capaz de sufragar sus gastos municipales.
Cuando no se precisaba la asistencia de los asociados, las sesiones municipales se celebraba a puerta cerrada, salvo en el caso de realizarse el sorteo para el servicio militar o se examinaran los presupuestos o cuentas113. No obstante, la ley municipal de 1868 dio un giro radical en cuanto que ordenaba en su artículo 69º que las sesiones fueran públicas exceptuando los casos en los que los ayuntamientos acordaran por razones particulares celebrarlas en secreto. Esta misma ley instruía un detallado proceso para la elección de los asociados y les otorgaba a un número doble que el de concejales la facultad de deliberar sobre el presupuesto municipal.
Estos asociados asistían asiduamente a las reuniones para las que eran convocados, pero en alguna ocasión comprobamos que de los seis citados faltaron dos.
Aunque disponían del mismo derecho al voto que el resto de los corporativos, su participación se reducía al tema objeto de la convocatoria. Una vez tratado el punto para el que era requerida su presencia, no tomaban parte en el resto de temas
Los Alcaldes, asociados a dos concejales y dos mayores contribuyentes,
designados por el Ayuntamiento, formarán las listas de electores y elegibles con sujeción á los datos estadísticos de contribuciones y repartimientos que podrán reclamar de las oficinas de Hacienda. Artº. 25º Ley de Ayuntamientos 8.I.1845.
112 ADFV, Ayuntamiento de Abanto, libro de actas, fecha 3 de diciembre de 1845.
113 Ley Municipal del 13 de diciembre de 1843, artículo 55 y Ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845, artículo 65º.
Índice
CLX
del orden del día, y debían abandonar la sesión para incorporarse al final de la misma y estampar su firma en los acuerdos.
A pesar de que la Ley de ayuntamientos prevenía que los asociados fueran elegidos en turno rotatorio de la lista de mayores contribuyentes, en Barakaldo se aprecia que en la reunión del 17 de diciembre de 1854 se repitieron las mismas personas de otras sesiones, a pesar estar denunciado este hecho ante el Gobernador.
Los pueblos interpretaban la Ley de Ayuntamientos asociando a los mayores contribuyentes de cada pueblo independientemente de que fueran vecinos o solamente propietarios. Los adinerados forasteros, siempre que tuvieran casa abierta en el pueblo, podían tener voz, pero no voto y ser representados por un procurador nombrado por ellos.
Este sistema seguía favoreciendo a la minoría más pudiente. Sírvanos de ejemplo lo ocurrido en Barakaldo con los impuestos sobre el chacolí, que los terminó pagando el pueblo por encabezamiento a pesar de los intentos en sentido contrario de corporaciones anteriores. Con esta maniobra los mayores pudientes, además de eludir impuestos, lograron que las responsabilidades se difuminaran entre los dirigentes políticos y económicos del municipio e hicieron creer al vecindario que velaban por los intereses comunes cuando en realidad atendían los propios.
Estos adjuntos dieron un salto cualitativo en el proceso de elitización cuando la ley electoral de 20 de agosto de 1870, en su artículo 3º, incluyó a los cincuenta mayores contribuyentes de cada provincia como posibles candidatos al Senado.
Como resumen de todo este proceso, observamos la existencia de una reducción de los ayuntamientos forales a los liberales, constatable, en un primer momento por la paulatina pérdida en la autonomía de la gestión municipal y la posterior alternancia de ambos sistemas como paso previo para la definitiva desaparición del foral.
Índice
CLXI
Hasta el momento, en este capítulo hemos podido comprobar cómo durante la transición de los ayuntamientos forales a los liberales, la ley favorece a los mayores contribuyentes en su proceso de elitización. Aquellas asambleas generales les resultaban muy incómodas para hacer valer su criterio, mientras que en las asociaciones con los corporativos se desenvolvían mucho mejor porque en estas reuniones las leyes liberales equiparaban el voto de los asociados con el de los representantes populares. En alguna ocasión esta circunstancia fue utilizada en provecho propio (véase el caso de las tasas sobre el chacolí).
No obstante, este proceso asambleario volvió a cobrar actualidad especialmente en zonas rurales y en los momentos en los que la corporación municipal se vió incapaz de asumir ella sola las consecuencias de decisiones impopulares.
3.2. DISTINTOS ORGANISMOS MUNICIPALES. LOS ÁMBITOS “MENORES” Y COTIDIANOS DEL EJERCICIO DEL PODER: OTRAS ALTERNATIVAS LIBERALES
A continuación podremos ver cuáles son los nuevos organismos emanados de las leyes liberales que vienen a completar o a sustituir a los anteriores, cómo se forman, quiénes son sus componentes y cuál es su grado de dependencia con respecto a la corporación municipal.
En cuanto a las que podemos considerar como nuevas competencias municipales, éstas venían mencionadas en las distintas leyes municipales. Entre otras cabe destacar, aquellas previamente desarrolladas en los reglamentos de medicina, beneficencia y enseñanza primaria, cuyo costo debía ser sufragado de los fondos del común.
La Ley 8 de enero de 1845, sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos114 preveía las siguientes obligaciones:
114 En: suplemento nº 8 del Boletín Oficial de Vizcaya (27.01.1845).
Índice
CLXII
“Art. 73º. Como delegado del Gobierno corresponde al alcalde, bajo la
autoridad inmediata del Gefe político. 4º. Desempeñar todas las funciones especiales que le señalen las leyes,
Reales órdenes y reglamentos sobre reemplazos del ejército, beneficencia, instrucción pública, estadística y demás ramos de la administración.
Art. 79º. Es privativo de los ayuntamientos: 1º. Nombrar bajo su responsabilidad los depositarios y encargados de la
intervención de los fondos del común, donde sean necesarios, y exigirles las competentes fianzas.
2º. Admitir bajo las condiciones prescritas en las leyes o reglamentos; los facultativos de medicina, cirugía, farmacia y veterinaria, los maestros de primeras letras y los de otras enseñanzas que se paguen de los fondos del común.
Art. 81º. Los Ayuntamientos deliberan conformándose a las leyes y reglamentos.”
La ley municipal de 21 de octubre de 1868115 insistía en
las anteriores funciones expresando con claridad la función económico-administrativa de las corporaciones y las prohibía ejercer otras funciones y actos políticos que no estuvieran marcados por las leyes.
“Art. 50º. Son inmediatamente ejecutivos los acuerdos de los
Ayuntamientos sobre los negocios siguientes: Primero: El nombramiento y separación de sus empleados y
dependientes. Segundo: La admisión bajo las condiciones prescritas por las leyes y
reglamentos de los facultativos de cirugía, medicina, farmacia y veterinaria; de los Maestros de las primeras letras y de los de otras enseñanzas que se paguen de los fondos del común, á propuesta en teoría que de dichos Maestros harán las Juntas Provinciales de Instrucción Pública con sujeción a las disposiciones que obran en la materia.
Undécimo: La distribución de las limosnas, socorros y jornales a los menesterosos en caso de calamidad pública, dentro de los límites de presupuesto.
115 Gaceta de Madrid 22 de octubre de 1868.
Índice
CLXIII
Duodécimo: Las medidas sanitarias de absoluta urgencia en las calamidades públicas, así como las obras de igual carácter perentorio, siempre dentro del círculo de sus atribuciones, sin que el importe exceda de 10 rs por vecino y esta cuota no sea mayor que la tercera parte del presupuesto ordinario. Los vecinos deberán contribuir en proporción a su fortuna.
En tales casos, y sin perjuicio de la ejecución inmediata de acuerdo, se remitirá el expediente que justifique la necesidad y urgencia de la medida a la Diputación Provincial para que decida definitivamente.
Art. 78. Corresponde también al Alcalde único ó primero en su caso, como jefe de la administración municipal:
Octavo: Inspeccionar, activar y dirigir en lo económico y gubernativo las obras, establecimientos de beneficencia y de instrucción pública, costeados por fondos municipales con sujeción a las leyes y disposiciones para su ejercicio.”
Como se ve en lo relativo a las juntas, a los ayuntamientos
les correspondía formar las de Caridad, la de Sanidad y la de Instrucción primaria.
En consecuencia, juzgamos interesante la inclusión de las mencionadas juntas y sus competencias porque, en un primer lugar, nos permite constatar que las personas encargadas de su gestión también participaban en las labores propias del municipio en otras labores sociales. Por otra parte, estas instituciones ofrecen aspectos menos convencionales que deseamos abordar y que no han sido tan tenidos en consideración por la historiografía.
a) Las Juntas de Caridad
Durante el Antiguo Régimen la función de beneficencia estuvo al cuidado de la Iglesia y de las diputaciones116, sin que por ello los ayuntamientos dejaran de atender casos puntuales.
116 En 1839 la beneficencia formaba parte de las preocupaciones de
los delegados vascos encargados de llegar a un acuerdo foral. Además de este servicio se pretendía sufragar los gastos de mantenimiento del culto-clero, escuelas, cárceles, construcción y conservación de los caminos.
Índice
CLXIV
La disminución de ingresos ocasionada por las sucesivas desamortizaciones religiosas dificultó en extremo el poder continuar con las labores asistenciales. Por otra parte, el liberalismo fue desarrollando una nueva concepción sobre los pobres. Entendía a estos como personas carentes de iniciativa para trabajar, por lo que debían ser controlados y, a cambio de la asistencia recibida117, se les podía exigir prestaciones laborales en los establecimientos públicos.
Con relativa frecuencia, y máxime en épocas de penuria, el ayuntamiento de Barakaldo ayudaba económicamente a los que le solicitaban ayuda. Para quienes esta asistencia era denegada no quedaba otro recurso que acudir a la mendicidad local. Sírvanos de ejemplo el caso producido el 4 de agosto de 1872 cuando el ayuntamiento negó a Úrsula Echebarría la ayuda económica para su hija porque ésta era joven y podía pedir. Este ejemplo nos parece significativo porque marca la diferencia entre el pensamiento liberal de considerar a los pobres como fruto de su propia desocupación y la realidad social donde se ejercía la caridad cristiana.
La beneficencia y la sanidad fueron frecuentemente instituciones superpuestas que ni los propios gobernantes pudieron separar a pesar de la existencia de diferentes organizaciones para cada uno de los ramos asistenciales. Para ilustrar este punto traemos a colación la promulgación de los decretos con motivo de la epidemia del cólera del año 1854 o la colaboración solicitada por el Gobierno entre las juntas de beneficencia y sanidad para atajar la falta de salubridad de las viviendas del naciente proletariado en las grandes ciudades del país, insalubridad motivada por la pobreza y escasez de higiene.
Como se ha mencionado anteriormente, las leyes desamortizadoras dificultaron a las diputaciones y ayuntamientos vascos proseguir con su labor benéfica, viéndose obligados, por ello, a vender propios y comunales. Éste es el
117 Ley de Beneficencia de 31 de mayo de 1838, Título I, “De los
pobres.”
Índice
CLXV
motivo de las continuas objeciones contra la instalación de la Junta provincial de ventas. Tras largas negociaciones la Diputación foral acabó admitiendo el proceso desamortizador, pero a cambio de convertirse en la máxima responsable de las enajenaciones de los bienes propios, beneficencia e instrucción pública, además de obtener la facultad para decidir cuáles serían los bienes expropiables y el destino del producto de los mismos. Los pueblos se quedaron con el 20% de las ventas que en el resto del país correspondía al Estado.
Las juntas de caridad estaban estructuradas jerárquicamente a partir de una central, de la cual procedían las provinciales y de éstas, las locales. Las juntas municipales estaban reguladas por las leyes de beneficencia118 y por los sucesivos decretos complementarios119. Al frente de las mismas se encontraba el alcalde, mientras que entre sus miembros figuraban el cura párroco, un concejal y dos vecinos, uno de los cuales debía ser médico o cirujano. Estos cargos tenían carácter gratuito y no rehusables sin causa justificada, pero en el caso de reelección el interesado tenía la potestad de aceptar o renunciar a la comisión.
En algunos momentos, la obligatoriedad de contribuir al ramo de la beneficencia venía impuesta desde otros organismos superiores como la Diputación foral, que quería construir la casa de expósitos de Vizcaya; también desde las autoridades militares120 o incluso desde el Gobierno civil. Este último, expuso la idea constituir un fondo nacional para inutilizados
118 Leyes de Beneficencia: ley de Beneficencia de 27.12.1821; de 6
de febrero de 1822; de 8 de septiembre de 1836 y de 31 de mayo de 1838.
119 Real orden de 9 de septiembre de 1853; Real orden de 6 de septiembre de 1854 y Decreto de 16 de junio de 1873.
120 El general en jefe de los ejércitos del Norte en su bando del 30.04.1875, inserto en el B.O.P. nº 134 del 13 de mayo del mismo año indica que se le proporcione a José Aramburu, de Marquina y emigrado a Portugalete, una ración diaria de pan, carne, vino y 50 cts. de peseta El ayuntamiento la concede, pero indica que la suspenderá cuando esta persona trabaje.
Índice
CLXVI
(sic) en campaña, huérfanos y viudas, por lo que deseaba saber con cuánto contribuiría Portugalete. El ayuntamiento, antes de anticipar una respuesta, decidió indagar la cantidad que aportarían otros pueblos.
Durante la primera posguerra se hizo más necesaria que nunca la ayuda para aquellos faltos de recursos. Nos sirve de ejemplo Santiago Aguirre, que fue el encargado de recoger limosnas en el barrio barakaldés del Regato para atender la hidropesía de Francisco Barañano en el hospital de Bilbao, el cual por entonces estaba atendido por los Hermanos de la Caridad.
La primera Junta de beneficencia de esta anteiglesia se constituyó por orden del Jefe político en noviembre de 1845 para auxilio de pobres y mendigos. La corporación decidió elegir a los vecinos más pudientes, ilustrados y caritativos121. No obstante, las continuas demandas de ayuda económica se siguieron encauzando desde la propia corporación, cada vez que la junta indicaba la conveniencia de la ayuda.
Hasta ahora hemos analizado los ámbitos de la acción política y los allegados al poder. A partir de ahora, y sin ánimo de desviarnos de este objetivo, pasaremos a comentar las particularidades relacionadas con la beneficencia municipal que nos ayudarán a entender mejor el funcionamiento de estas juntas.
A lo largo de los treinta y seis años analizados observamos que en la anteiglesia de Barakaldo se solicitaron en 207 ocasiones ayuda económica para los vecinos. La razón más común era la pobreza, aunque otras 57 solicitudes hacían referencia a enfermedad propia o de algún familiar en primera línea. Del análisis de este grupo se puede deducir que la vejez dejaba a los que carecían de propiedades en el mayor de los desamparos y frecuentemente la propia penuria del entorno impedía, incluso, ser socorridos por sus inmediatos allegados.
121 Circular número 183 aparecida en el B.O. de la provincia núm. 84.
Índice
CLXVII
También eran usuales los casos en los que la muerte o el encarcelamiento del cabeza de familia sumía a las viudas y a sus hogares en situación de penuria, quedando como último recurso la caridad del ayuntamiento122.
En cuanto a la aplicación de la beneficencia, tanto en Barakaldo, como en otras localidades123, se puede decir que ésta, en primera instancia, se ciñe a los propios vecinos. Los pupilos, criadas de otros pueblos, o incluso, los transeúntes, debían ser mantenidos por quienes habían gozado de sus servicios o quienes habían tenido la iniciativa de recoger al pobre. Todo ello dejaba de manifiesto lo limitado del fondo destinado a caridad. Por otra parte, con estas medidas las autoridades también trataban de evitar que los forasteros valiéndose de la apariencia de mendigos pudieran subvertir el orden establecido.
Hay casos en los que la necesidad de asistencia viene prescrita por los médicos locales para que se proporcione carne, chocolate y vino a ciertos enfermos relacionados con afecciones nutricionales124.
Gráfico 3.1.
122 En Barakaldo, la solicitud de ayuda era relativamente frecuente en épocas
de penuria. Este ayuntamiento atendía económicamente, en la medida de sus posibilidades, a los casos más necesitados.
123 En estos ayuntamientos también se produce una solidaridad que podríamos denominar supramunicipal. Valgan como ejemplo las aportaciones económicas para ayudar a las familias de Bermeo afectadas por el desastre de 1866, o para paliar los daños producidos por los huracanes de 1868 en Puerto Rico y Filipinas. En 1872 también tuvo lugar en Portugalete otra suscripción para socorrer a las familias de los náufragos del lanchón “Nuestra Señora del Carmen”.
124 Libro de actas AHMP, fecha 09.10.1875.
Índice
CLXVIII
Desde el punto de vista de su distribución en el tiempo del análisis del gráfico 3.1. deducimos que se acude con mayor asiduidad a la beneficencia pública durante la segunda mitad del período, donde se alcanza un máximo en 1869, año en el que se reciben treinta y seis solicitudes de ayuda. De ellas son rechazadas seis por diversos motivos, que en mejores momentos podrían haber sido atendidas.
De todas maneras, la avalancha de peticiones nos corrobora, a escala local, la crisis de subsistencias que se produjo ese año en el resto del país.
b) Las Juntas de Sanidad
Las Juntas de Sanidad ya aparecían citadas en aquel decreto del 10 de julio de 1812 que hacía referencia a la formación de los ayuntamientos constitucionales. Al igual que las de Beneficencia estaban estructuradas jerárquicamente a partir de una central, de la cual emanaba otra provincial y de ésta, las locales125.
Las provinciales estaban presididas por el Gobernador y tenían la facultad de nombrar a los médicos locales de entre los candidatos presentados, así como dirimir o remitir al Consejo nacional las reclamaciones presentadas por sanitarios o corporaciones en esta materia. 125 18 de enero de 1849 y Ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1840
1842
1844
1846
1848
1850
1852
1854
1856
1858
1860
1862
1864
1866
1868
1870
1872
1874
CA
NT
IDA
D
AÑOS
Beneficencia en Barakaldo (1840-1875)
Índice
CLXIX
A pesar de toda esta reglamentación, estas juntas disponían de escaso margen de maniobra porque en lo referente a la salud pública abordaban aspectos que entraban dentro de las responsabilidades de las juntas de caridad y, seguramente también, porque contaban con los mismos miembros de mayor representación como el alcalde, el médico y el cura. El farmacéutico era otro de los componentes que, aunque no formaba parte de la de beneficencia, sí mantenía una estrecha relación con ella a través de suministro de medicinas a los pobres. Por último, el veterinario y dos vocales más debían ser elegidos para esta junta entre los mayores pudientes del pueblo.
Es de destacar la importancia del veterinario por cuanto que velaba por la buena conservación de los alimentos. En Barakaldo se abonaban 320 reales a José Santurtún para que se ocupase de la calidad y falta de infecciones en las reses, especialmente los meses de calor, de lo contrario debería quemarlas o mandarlas bajar por la ría126 .
También se contó con los veterinarios desde el Gobierno civil con motivo de la epidemia de cólera que afectó a España durante 1865. Estos fueron aleccionados para evitar que la enfermedad se expandiera por la provincia. Entre otros asuntos, se les encareció para que dieran cumplimiento a las normas de sanidad vigilando la limpieza de los conductos de aguas sucias, los alimentos; la calidad de las bebidas; la limpieza en el matadero, o velando para que las carnes a la venta fueran frescas y para que se observara una vigilancia activa sobre los establecimientos públicos.
Al contrario que con las Juntas de beneficencia, cuyo nombramiento corría a cargo de las corporaciones, existen dificultades para encontrar documentos que informen sobre la constitución de las Juntas de sanidad local, posiblemente porque
126 ¿Podríamos considerar estos años como el preludio de la gran
cloaca en que se convirtió la ría en épocas posteriores? AMB. Libro de actas, fecha 7 de agosto de 1864.
Índice
CLXX
su designación era competencia del Gobernador. En Barakaldo, la falta de fondos retrasó su establecimiento hasta 1864.
Los componentes de este tipo de junta veían con agrado su pertenencia a la misma: a los mayores contribuyentes porque les daba renombre, mientras que a los farmacéuticos, la designación oficial como proveedores de los pobres les permitía disponer de unas ventas seguras.
En Barakaldo se confundían todavía más las competencias de ambas juntas, no en vano las prescripciones médicas de tomar baños en Arnedillo y Carranza para algún necesitado debían ser subvencionadas por la Junta de caridad.
Por otra parte, el no disponer Barakaldo de un hospital municipal, obligaba a que los enfermos fueran atendidos en sus casas por aquellos vecinos más dispuestos sin importar que en algunas ocasiones se tratase de enfermedades infecciosas como la viruela que apareció por la anteiglesia en 1871 y 1875.
c) Las Juntas de Instrucción Primaria
Las Juntas provinciales de instrucción pública fueron creadas por la llamada ley Moyano de 9 de septiembre de 1857. Su posterior desarrollo reglamentario se realizó durante el gobierno de la Unión Liberal.
La ley contemplaba un mínimo de 500 habitantes para optar a la formación de una escuela. Para los casos en que no se llegase a este número era necesaria la agrupación de varias poblaciones. La financiación de estos centros corría por cuenta de las arcas municipales y el carácter de la escuela debería de ser gratuito, público y obligatorio.
La responsabilidad de la enseñanza secundaria se dejó a cargo de las entidades provinciales en cuyas capitales habría un instituto siempre que se superasen los diez mil habitantes, además de una escuela normal para la enseñanza de los maestros de primaria.
El Gobernador, presidente nato, disponía de la junta para labores de asesoramiento. Otros miembros de la misma eran el Diputado provincial; el Consejero provincial; un miembro de la
Índice
CLXXI
Comisión provincial de estadística; un catedrático de instituto; un miembro del ayuntamiento de la capital; el Inspector de escuelas de la provincia; un delegado de la diócesis y dos o más padres de familia.
Las diputaciones vascas rechazaron esta ley y elevaron una exposición a la Reina el 6 de noviembre de 1857, donde indicaban que el texto privaba a los pueblos de la designación libre de maestros y que las Juntas y Diputaciones generales perdían las competencias de inspección de la enseñanza detentadas hasta la fecha porque se asignaban unas dotaciones nunca conocidas.
El 28 de noviembre de 1858 el corregidor suplente instaló las Juntas de instrucción a pesar del rechazo de las diputaciones, las cuales, en reunión conjunta, marcaron unas bases de arreglo. El 4 de julio de 1859 se resolvió que los Diputados generales sustituyeran a los provinciales como miembros de las Juntas de instrucción pública. La Junta instrucción provincial se asentó en Bilbao el 4 agosto de 1859.
A pesar de este conflicto entre diputaciones y Gobierno, lo cierto es que las juntas de Instrucción primaria locales ya llevaban funcionando en la provincia desde el 4 de marzo de 1841 en virtud del decreto 12 de noviembre de 1838 y del artículo 31 de la Ley de instrucción primaria, al mismo tiempo que se mantenía vigente el reglamento del Reino de 16 de febrero de 1825, a efectos de jubilaciones de maestros.
Las juntas municipales estaban supervisadas por el inspector provincial, encargado de vigilar por la idoneidad de los locales y condiciones para impartir la enseñanza127.
127 En Barakaldo ordenó la búsqueda de un nuevo local para escuela
y la junta de instrucción primaria después de considerarlo intentó hacerle ver la imposibilidad de traslado debido a las muchas deudas del ayuntamiento.
AMB. Libro de actas, fecha 13 de mayo de 1860 y 10 de febrero de 1861.
Índice
CLXXII
Entre los componentes de las juntas locales, además de algunos miembros de la corporación, aparecían padres y uno o más curas, y al frente de todos ellos el alcalde.
En cuanto a las competencias de estas juntas locales se puede decir que eran bastante escasas puesto que debían esperar la aprobación de las provinciales para proceder a la contratación de sus maestros, siendo rara la vez en la que el ayuntamiento pudo nombrar al candidato de una terna propuesta por la Junta provincial. Por otra parte, sí se les otorgaba capacidad para temas menores como el de nombrar un ayudante para el maestro, la provisión de material escolar, o la vigilancia sobre el estado de los edificios empleados como escuelas.
A modo de conclusión del apartado correspondiente a las distintas juntas, observamos que, en el caso de la Junta de caridad, tuvo su origen a causa del vacío asistencial dejado por la Iglesia debido a las expropiaciones eclesiásticas. El Estado quiso cambiar el concepto de caridad por el de solidaridad, pero poniendo ciertos límites a una ayuda indiscriminada porque entendía que la pobreza tenía su origen en la desocupación y la vagancia. Esta fue la causa de que intentara que solamente fueran socorridos los pobres empadronados y catalogados por las autoridades locales como pobres de solemnidad. Para otro tipo de ayudas, fueron las familias quienes paliaron la exclusión social.
Las juntas de sanidad formaban parte de la concepción liberal, pero frecuentemente sus actividades se superpusieron a las de caridad porque, además de coincidir varios de sus componentes, a veces resultaba difícil discernir entre pobreza y miseria. Por otro lado esta indefinición venía propiciada por la circunstancia de que la prescripción de medidas sanitarias debía ser sufragada con fondos benéficos.
En cuanto a las juntas de instrucción primaria, el maestro, a pesar de ser uno de sus principales componentes, tuvo bastante poca influencia en la misma porque su contratación era objeto de disputa entre los distintos organismos. En efecto, los ayuntamientos deseaban ser quienes tuvieran la última palabra
Índice
CLXXIII
sobre el titular docente porque a fin de cuentas pagaban su nómina, pero el Estado se reservaba el control de los docentes y las diputaciones forales también deseaban en este sentido su parcela de poder.
El conflicto se acabó resolviendo con la participación de los Diputados generales en las Juntas de Instrucción pública, a pesar de lo cual los maestros nunca gozaron de grandes emolumentos, lo que impidió alcanzar grados de elitización semejantes a los sanitarios.
3.3. LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
Seguidamente, y sin perder de vista el proceso de elitización de ciertos grupos sociales en sus respectivas localidades, analizaremos la labor de los empleados municipales. Consideramos muy significativa la tarea del secretario porque a través de la confección de sus documentos, las actas, hemos podido conocer mucho más de cerca la realidad de aquellas personas que componían el entramado municipal.
Trataremos en primer lugar y con mayor detalle aquellos empleados que juzgamos más importantes y analizaremos su proceso de elitización. En un segundo momento, examinaremos las condiciones de su acceso al empleo de un segundo grupo de asalariados, sus obligaciones y las dificultades que tuvieron para acceder a estatus superiores en estas localidades.
A) EMPLEADOS CON CAPACIDAD DE ELITIZACIÓN
En este primer grupo incluiremos a aquellos empleados municipales que por la cuantía de sus sueldos, por el prestigio de sus empleos, o por ambos factores a la vez, tuvieron ocasión de sobresalir sobre el resto de los vecinos. Es de indicar que, con relativa frecuencia, estos cargos recaían sobre personas no nacidas en el municipio y su permanencia en el puesto dependía de que las condiciones de su contrato laboral fueran mejores que las de los pueblos colindantes.
3.3.1. El secretario y las actas
Índice
CLXXIV
Antes de entrar en la figura de los secretarios queremos hacer una breve introducción sobre el apartado de las actas porque nos parece una fuente muy reveladora acerca de los pormenores de la vida municipal, a la vez que nos da pie para poder presentar tanto al empleado municipal encargado de su ejecución, el secretario, y a todos aquellos profesionales, a sueldo del ayuntamiento, sin cuya participación habría sido del todo imposible llevar a cabo lo acordado en los plenos.
Las actas constituyen el documento donde se plasman los compromisos de cada sesión. La confección de los libros de actas se considera quehacer propio de los secretarios desde las primeras leyes municipales, pero es a partir de 1868 cuando se concreta la forma en que deben ser realizadas y cómo deben firmar en ellas los corporativos128.
Como acabamos de decir, era función de los secretarios la redacción de lo tratado en las reuniones129, pero ello no obsta para que a veces el tipo de letra del texto difiera del de la firma, posiblemente debido a razones de interinidad del puesto130, sobrecarga de trabajo del secretario, o porque el peso de los años le impidiera a esta persona redactar las actas con el mínimo grado de legibilidad131.
Llegado el año 1869, en cumplimiento del artículo 70 de la ley de ayuntamientos132, los corporativos estaban en la obligación de enviar a las oficinas del gobierno una copia
128 Ley Municipal 21 de octubre de 1868, artículos 67º y 68º. 129 En el año 1837 no era necesaria la condición de escribano para
ser secretario de ayuntamiento. Artº 320º de la Constitución de 1812 y Decreto de 10 de julio de 1812, publicado en la Gaceta de Madrid del viernes 6 de enero de 1837.
130 Aunque la Real orden de 3 de enero de 1822 indicaba que los cargos de secretario no eran removibles, a pesar de que los ayuntamientos se renovasen anualmente, el Decreto de Cortes de 23 de junio de 1813 dejaba abierta la posibilidad para tal remoción.
131 En estos casos el responsable de la redacción solía ser el maestro o alguno de los vecinos más ilustrados.
132 Ley municipal 21 de octubre de 1868, publicada en la Gaceta de Madrid el 22.X.1868.
Índice
CLXXV
resumida de los decretos acordados. Este resumen debía ser aprobado mensualmente por el pleno y se encargaba al secretario de hacerlo llegar al Gobernador civil.
Además de las actas, los secretarios también gestionaban otro tipo de documentos de índole económica o estadística que, en el caso de Barakaldo, los expolios de las guerras civiles y el incendio del ayuntamiento hicieron desaparecer133.
En la Ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos de 14.VII.1840, puesta en vigor el 30.XII.1843, en su título XIII delimitaba las funciones de los secretarios de los ayuntamientos
Del secretario del ayuntamiento
Art. 84º. Corresponde al secretario: 1º. Extender las actas y certificar los acuerdos del ayuntamiento,
autorizándolos con su firma. 2º. Firmar igualmente los libramientos y órdenes que expida el alcalde,
para que el depositario de los fondos del común reciba o pague alguna cantidad.
3º. Asistir al alcalde para el despacho de los negocios, cuando tuviere por conveniente ocuparle.
4º. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo, custodiando en él los libros y documentos pertenecientes al ayuntamiento.
Art. 85º. El secretario no tendrá voz ni voto en las deliberaciones, en sus ausencias y enfermedades, y en el caso de suspensión será sustituido por la persona que designe el ayuntamiento.
Art. 86º. Los secretarios de ayuntamiento no renovarán anualmente, ni vacarán sus destinos si no por muerte, imposibilidad, renuncia, incapacidad legal, ó destitución pronunciada por el mismo ayuntamiento.
Art. 87º. Ejercerá además el secretario cualesquiera otras atribuciones que se le confieran por las leyes, reglamentos ú ordenanzas municipales.
133 Así se le informó al Gobernador civil cuando quiso recabar
información sobre los caminos pastoriles de la anteiglesia. AMB. Libro de actas 2 de abril de 1871.
Índice
CLXXVI
El reglamento para la ejecución de la Ley de ayuntamientos de 1845 (Real Orden 16.IX.1845) en su artículo 94º es más restrictivo con las competencias municipales al omitir los artículos 85º y 86º de la anterior ley, con lo que restaba capacidad a los ayuntamientos para sustituir a los secretarios.
Se puede decir que este cargo carecía de connotaciones políticas y gracias a ello, la persona que lo detentó pudo gozar de cierta estabilidad en el empleo y si en otras ocasiones se produjo mayor asiduidad en el relevo de este puesto fue debido a las propias dificultades de los ayuntamientos para poder hacer frente a su sueldo. Por este motivo se veían obligados a primar por esta labor a los maestros o dejar que la desempeñaran gratuitamente algunos notables locales.
a) Los secretarios de Barakaldo
En Barakaldo, debido a la penuria económica del ayuntamiento y a la falta de concienciación de la importancia del cargo, tuvieron verdaderos problemas para hacerse de manera continuada con los servicios de un secretario.
En febrero de 1840 se le ofreció el puesto a un vecino, José María Vildosola, por 1.100 reales anuales procedentes de derramas vecinales. Pero durante su permanencia la dificultad para pagar sueldos generó tributaciones especiales, porque también el cirujano amenazaba con marcharse del municipio por falta de medios para subsistir.
Al final, este secretario, no viendo futuro en la anteiglesia, dejó el cargo y en su lugar se nombró el 2 de enero de 1842 a Nicasio Cobreros, de profesión militar y vecino del municipio. Se le asignó un sueldo anual de 150 ducados de a 11 reales de vellón cada uno (sic), pero como este secretario tampoco llegó a cobrar lo asignado decidió recurrir a la vía judicial.
En la búsqueda de un secretario con menores pretensiones económicas se acudió en enero de 1848 al el maestro Domingo Convenios. Entre otras tareas se encargó de la confección de las listas para la dotación del culto y clero, de la distribución de las
Índice
CLXXVII
bulas; de la búsqueda de un local que sirviera a la vez para alojar los documentos municipales y para dar clase a los niños, puesto que la casa consistorial de la que se servían anteriormente había sido destruida por un incendio.
José Gorostiza, también maestro de instrucción pública, sustituyó interinamente a Domingo Convenios, quien cesó definitivamente el 17 de noviembre.
Mientras José Gorostiza ejercía eventualmente, el ayuntamiento decidió publicar la plaza de secretario en el Boletín Oficial, dotada con 500 reales anuales. Esta cantidad tan irrisoria indicaba tanto el pésimo estado de las finanzas municipales como que la gratificación dada a los maestros por esta tarea era inferior a los 1.650 reales adjudicados en su momento a Nicasio Cobreros.
Como es natural, no hubo quien se presentara a licitar por el puesto, lo que motivó que algunos concejales protestaran por el carácter de interinidad de esta plaza.
En marzo de 1852 se volvió a elegir a Nicasio Cobreros para el cargo. Protestó José Antonio Landáburu por la incompatibilidad entre la profesión de militar de este señor y la de secretario134. El puesto volvió interinamente a manos de José Gorostiza por un sueldo de 1.500 reales.
En el nuevo concurso los aspirantes juzgaron que ahora sí merecía la pena opositar. Entre todos ellos se eligió como más idóneo a Eutasio Meñaca, vecino de Bilbao. Hubo concejales que veían más apropiado a José María Vildosola, que ya había ejercido anteriormente el mismo cargo, pero no prosperaron las objeciones y a partir del 19 de septiembre de 1852 Meñaca figuró al frente de la secretaría. Esta persona ejerció hasta el 3 de enero de 1855 y durante este tiempo no faltaron los conflictos ni tampoco sus ausencias a los plenos en los que era sustituido por José Gorostiza. Tras su partida se nombró interino a José María Escauriza, uno de los mayores contribuyentes del pueblo.
134 No existe constancia de protestas cuando fue nombrado para el
mismo puesto el 11 de marzo de 1842.
Índice
CLXXVIII
El 16 de junio de 1859 dimitió Escauriza135 y el ayuntamiento le pidió de nuevo a José Gorostiza -quien además de maestro realizaba las funciones de secretario del Juzgado de paz local-, que se hiciera cargo de la secretaría del ayuntamiento mientras se encontraba a otro sustituto. El maestro aceptó el cargo y se ocupó de este cometido hasta el 23 de febrero de 1862.
Durante este tiempo se le encomendaron una amplia gama de tareas: consultar en la escribanía de José María Vildosola la veracidad de las ventas de montes bortales para confirmar la propiedad de los terrenos; investigar el origen de la deuda en concepto de bulas acumulada desde 1825 así como la reclamada por el subdelegado de los Bienes Nacionales; la confección del nomenclátor y censos, etc.
El 23 de febrero, con motivo de la jubilación de José Gorostiza el ayuntamiento en agradecimiento por haber desempeñado durante tantos años el cargo de maestro y secretario acordó concederle una pensión de 2.200 reales anuales.
En esa misma sesión aceptaron la propuesta del portugalujo José María Loredo para encargarse de la secretaría por un sueldo de 3.000 reales y de asistir al municipio los jueves, viernes, sábados y domingos por la mañana. Todo ello sin perjuicio de otras horas para las que se le avisase. Asimismo asumió el compromiso de acudir a los actos de remate de arbitrios o proporcionar personal para ello. 135 Los vínculos existentes entre Escauriza y la corporación debieron
deteriorarse al final, porque, cuando presenta su dimisión el 16.06.59 y se le pide que continúe en el cargo hasta que el ayuntamiento pueda disponer de un nuevo secretario, se niega a ello. Ya el acta de este día aparece firmada por José Gorostiza, lo que indica que sería redactada posteriormente.
Las explicaciones pedidas por el Gobernador al ayuntamiento el 27-12-1863 a cuenta de la reclamación de Escauriza por no reconocerle la anteiglesia su tarea como secretario y sí haberlo hecho con José Gorostiza son una prueba más de las tensas relaciones existentes entre ambas partes.
Índice
CLXXIX
Sin que se tengan noticias de conflictos durante el tiempo que estuvo contratado al servicio de Barakaldo, el 12 de noviembre se ve por última vez reflejada su firma en las actas.
Durante dos sesiones de 1862 le sustituyó Francisco Gómez, pero fue José Elorduy quien, por el mismo sueldo que Loredo, realizó transitoriamente las labores de secretario a lo largo de la primera mitad de 1863.
Con este secretario se aprecia mayor profesionalidad. Tiene preparadas las actas para su lectura en la sesión siguiente y así poder ser firmadas por los corporativos.
El nueve de agosto, al encontrarse todavía vacante la plaza de secretario municipal, se le concedió la plaza a José Antonio Zulaibar que tuvo como principal cometido la clarificación de la deuda municipal y la búsqueda de recursos para costear la guerra de África136. El diecisiete de abril de 1865 renunció al cargo aunque siguió trabajando hasta que el nuevo secretario hiciera acto de presencia.
La nueva elección recayó el 5 de junio en la persona de José Gómez Castro, residente en Madrid. La junta municipal le impuso la residencia en el pueblo y las obligaciones de despachar los asuntos de la administración de la alcaldía, los de origen judicial y los criminales, sin que pudiera solicitar mayor remuneración que los concertados 3.500 reales anuales. Bien por lo exiguo del sueldo o por futuros problemas de adaptación, este secretario no llegó a aparecer por Barakaldo, por lo que Zulaibar siguió ejerciendo interinamente.
El titular que más tiempo permaneció en el cargo fue Benito Sotila, a quien se le reconoció la propiedad de la plaza el 9 de enero de 1866 con un sueldo igual al de sus predecesores, pero además de esto se le concedió habitación sin renta. Y en el
136 En esta ocasión el Gobierno reclamaba el enrolamiento de gentes
del mar. Barakaldo, al igual que otros municipios vizcaínos carentes de costa, se desentienden del asunto y de las pretensiones de los pueblos costeros de que la sustitución de sus mozos sea pagada por el conjunto de la provincia.
Índice
CLXXX
año 1870, para redondear su peculio, se le concedió la explotación de una huerta colindante con su vivienda.
En general se puede decir que desarrolló una labor competente al frente de la secretaría pero, a modo de anécdota y por el trabajo que nos ha dado su comprensión de sus actas, permítasenos destacar lo ilegible de su letra así como las imprecisiones en la trascripción de los apellidos137.
A pesar de lo anterior, destacaremos su gran capacidad de trabajo gracias a la cual pudo complementariamente hacerse cargo del registro y redondear su sueldo hasta 4.500 reales en octubre de 1874. No obstante, le fue imposible abarcar todas las responsabilidades que se le confirieron, por lo que tuvo la ayuda de los maestros del pueblo en la secretaría mientras trataba de cobrar la Iguala. En última instancia el exceso de trabajo hizo que se resintiera su salud y le fuera concedido un permiso durante un mes.
Después de su regreso y a partir del 4 de julio de 1875 no vuelve a aparecer su firma hasta mediados de noviembre del mismo año debido a que estuvo retenido como rehén junto al alcalde José Gorostiza por los militares liberales de Desierto. El ayuntamiento carlista delegó su tarea en los maestros y decidió que cobrase todo su sueldo mientras durase aquel secuestro.
3.3.2. El depositario de fondos comunes
El depositario de los fondos comunes era aquella persona que llevaba las cuentas de ingresos y pagos a la vez que custodiaba los dineros del ayuntamiento a falta de entidades
137 Este secretario manifiesta descuido al cambiar apellidos o
toponímicos a pesar de que en anteriores ocasiones los había nombrado correctamente. Por otra parte, la aparición de salpicaduras de tinta en las hojas y las correcciones sobre las mismas palabras, que se parecen más a un borrón que a una enmienda. Otro dato negativo consiste en su costumbre de sobrescribir encima de textos sin añadir nota aclaratoria, y aunque su letra no es de las más ilegibles, estas rectificaciones en las partes importantes resultan difícilmente comprensibles.
Índice
CLXXXI
bancarias en los propios municipios. Por lo tanto, se trataba de un cargo de relativa importancia y para el que se exigía la presencia de personas con una cierta preparación.
Además de lo mencionado, estas personas debían de disponer de cierta fortuna con la que hacer frente a posibles malas gestiones. A modo de gratificación se les asignaba un porcentaje de lo recaudado que variaba entre el 0,5% y el 1,5%.
a) Los depositarios de Barakaldo: redes sociales y
reforzamiento político En Barakaldo no hubo durante los primeros años un
responsable permanente para la custodia y gestión del dinero del ayuntamiento. Los cobros se realizaban según lo exigían las circunstancias, nombrándose para recaudación depositarios parciales -encargados de cobrar las derramas por barrios a razón del 1% de lo recaudado- y generales, quienes por el 0,5% custodiaban las cantidades entregadas por los recaudadores de barrio.
En esta anteiglesia el cargo de depositario era muy solicitado porque, además de ser gratificado con una cantidad fija de lo recaudado, podían unilateralmente desviar parte de lo ingresado para resarcirse de las deudas que la anteiglesia tuviera con quien ejercía el puesto. Por este motivo, en 1840 se decidió dejar el primer dinero recaudado138 en custodia de Pedro Pascual Uhagón y de Felipe Murga, ambos residentes bilbaínos, para que se le de el destino correspondiente. Esa suma se reservaba para abonar la deuda de los muchos acreedores, especialmente para pagar lo reclamado por vía judicial139.
138 Proveniente del remate de Miguel Alzaga. 139 Cuando la acumulación de demandas judiciales por deudas fue notoria, el
consistorio decidió pedir a Uhagón que entregase el dinero a Eusebio Mendieta, a fin de que éste pudiera pagar a los acreedores. El ayuntamiento, entreviendo la posibilidad de que Uhagón no quisiera devolver el dinero, indicó que en ese caso sería demandado judicialmente
AMB. libro de actas fecha 14.01.41.
Índice
CLXXXII
A lo largo de estos años constituía para Barakaldo mayor problema conseguir fondos o cobrar contribuciones atrasadas que pensar en su gestión debido a que el dinero estaba gastado antes de su propia recaudación.
Hasta el año 1850 los regidores y alcaldes tenían facilidad para disponer de los fondos municipales, pero debían rendir cuentas al municipio140. A mediados de abril de 1849 Antonio Zárraga pretendió presentar las cuentas de su gestión del año 47, pero no se le admitieron por no haber entregado el dinero sobrante en la depositaría.
Antolín Hurtado, responsable de la tesorería municipal durante los años 1848 y 1849, presentó en marzo del 50 las cuentas para su aprobación. Las cinco personas que fueron nombradas por el ayuntamiento para su examen141 concluyeron que había partidas de difícil justificación. Por esto, en octubre de 1851, la corporación ordenó que se volviera a reunir la comisión revisora y emitiera un informe sobre sus objeciones.
En marzo de 1850 se produjo la vacante para depositario de fondos comunes, y entre varios candidatos, Antonio Zárraga se presentó al puesto, avalado por Celestino Retuerto. La corporación no le aceptó alegando que el fiador, si llegara el caso, no contaba con los bienes suficientes y designó en su lugar a Juan Garay quien presentaba como valedor a Martín Arteta.
De todas maneras, el 24 de abril se manifiesta una contradicción en el razonamiento anterior cuando Ignacio Zárraga y Celestino Retuerto142 fueron aceptados por depositario 140 El artículo 107º de la Ley de ayuntamientos de 8 de enero de 1845
indicaba que el alcalde debía presentar en el mes de enero las cuentas del año anterior para aprobación de la corporación y posterior del Jefe político.
141 Fueron designados para censores el teniente alcalde Antonio Hurtado, el procurador síndico José María Urcullu, el regidor Santiago Castaños y los dos maestros.
142 La designación de Ignacio Zárraga dividió a los corporativos. Votan a favor Antolín Hurtado, Santiago Castaños, Nicasio Cobreros y Julián Castaños, mientras que el alcalde, teniente alcalde, León Acebal y José María Urcullu no aceptan ni a uno ni a otro.
Índice
CLXXXIII
y fiador respectivamente. Esto nos induce a pensar que el rechazo a la designación de Antonio estaba más relacionado con la falta de credibilidad de las cuentas presentadas durante su gestión al frente del municipio que con la suficiencia económica del avalista.
Durante el año 1851 Juan Garay estuvo a cargo de la depositaría municipal cuyas cuentas presentó a revisión en abril de año siguiente para ser posteriormente remitidas por el consistorio al Gobierno de la Provincia.
En enero de 1854, siendo alcalde Celestino Retuerto, se le nombró nuevamente depositario de fondos comunes a Ignacio Zárraga quien ejerció su cometido por espacio de dos años. El 17 de febrero de 1856 rindió cuentas de su último año y la corporación se mostró satisfecha por cómo había desarrollado su cargo, pero nombró en su lugar a Eugenio Santurtún.
El nuevo tesorero se mantuvo en el puesto hasta marzo del año siguiente, pero todavía en el año 1863 se andaba a vueltas con la justificación de las cuentas remitidas mientras estuvo al frente de la depositaría. El ayuntamiento, después de inspeccionarlas, concluyó que, aunque no dudaba de la buena voluntad de Santurtún, faltaba justificación para ciertas cantidades, por lo que éste debía abonarlas de su peculio, así como los 400 reales procedentes de los fondos de la anteiglesia que todavía obraban en su poder.
El 15 de marzo de 1857 el ayuntamiento le agradeció su gestión y nombró en su lugar a Basilio Uriarte, por entonces procurador síndico, premiándosele con la cantidad de 160 reales anuales143.
La cantidad a percibir por llevar la responsabilidad de la tesorería se incrementó para el año 1858. 143 La concurrencia de los cargos de depositario y síndico en la misma
persona obedecía a razones de agilidad en la gestión y de economía. Es de suponer que la cantidad de 160 reales con los que se pagaba este trabajo sería inferior a la que cobraría el depositario.
Índice
CLXXXIV
El ayuntamiento, con cierto retraso, decidió pagarle en 1860 la cantidad de 240 reales correspondientes al trabajo realizado durante aquel año.
Fue relevado en el cargo por José María Urcullu a partir de enero 1859. Esta persona durante el primer año ostentó el cargo de concejal. Por la depositaría del común recibió una gratificación de 160 reales anuales. Uno de sus principales cometidos fue el de recaudar fondos para el pago a los voluntarios de la guerra de África. Dada la imposibilidad de conseguir las cantidades necesarias el ayuntamiento le propuso que fuera él quien los aportase al 5% de interés.
En marzo de 1861 repitió en el cargo. En este caso se indicó que le correspondía el 1,5% de lo recaudado, pero él solamente admitió el 1% cediendo graciosamente el resto al municipio. En enero de 1863 la corporación le renovó la confianza como depositario. En febrero mostró al ayuntamiento las cuentas año anterior donde se discutieron para posteriormente exponerlas públicamente por espacio de quince días. José Mª Urcullu se mantuvo al frente de la tesorería municipal hasta mediados de agosto de 1865.
Su marcha tuvo que ver con la pretensión de José María Escauriza de hacerse cargo de la depositaría sin sueldo alguno. Entre el depositario actual y el que pretendía entrar se produjo una especie de regateo y por último, el ayuntamiento indicó a Urcullu que podía seguir al frente de la contaduría siempre que renunciase al 1% que venía cobrando. Éste pensó que no merecía la pena el esfuerzo si no contaba con remuneración económica por lo que desistió del cargo dejando vía libre a Escauriza.
Para Escauriza tampoco debió suponer mucha ventaja llevar las cuentas de forma gratuita, y pensamos esto porque desde primeros de 1867 vemos al frente de la contaduría a Cosme Gorostiza avalado por Benito Olaso.
Como a lo largo de este tiempo hubo personas que apetecieron el puesto, se vio obligado en 1874 a rebajar su
Índice
CLXXXV
comisión hasta 7/8%144. Así sucedió con José Domingo Bardeci, vecino del barrio de Retuerto, solicitante de la depositaría a cambio del 1% de los arbitrios, pero el ayuntamiento decidió seguir con Gorostiza.
A primeros de 1875 Cosme presentó como avalista a Juan Garay con demostrada solvencia a juicio de la corporación.
En noviembre de 1875 se nombró depositario de la contribución del 20% a Florencio Castaños, cantidad destinada a pagar a los racioneros del ejército cuyo pago tendría preferencia absoluta.
Tabla 3.1. los depositarios generales de Barakaldo
Depositario Inicio Final Sueldo/rls incidencias Pedro Pascual Uhagón Felipe Murga
20.09.1840 11.10.1840 1% Depositarios de 21.388,10 rls
Julián Castaños 01.01.1841 12.01.1842 Pedro Alday 12.01.1842 31.12.1842 Felipe Murga 01.01.1843 16.07.1843 Benito Olaso 16.07.1843 31.03.1844
Antonio Hurtado 04.04.1844 01.01.1846 El Jefe Político rechaza algunas partidas de 1845 pero el ayuntamiento las admite
Juan Zamudio 01.01.1846 01.01.1847
Antonio Zárraga 01.01.1847 01.01.1848 En abril de 1849 sin presentar las cuentas mientras fue síndico procurador
Antolín Hurtado 01.01.1848 01.01.1850 Presenta cuentas con partidas
injustificables
Juan Garay 24.03.1850 1851 Depositario elegido por la corporación.
Presenta de fiador a Martín Arteta.
Ignacio Zárraga 02.06.1850 No hay unanimidad en su elección.
Presenta como fiador a Celestino Retuerto. Ignacio Zárraga 06.01.1852
Ignacio Zárraga 1854 17.02.1856 El ayuntamiento satisfecho, pero lo
sustituye por Santurtún
Eugenio Santurtún 17.02.1856 15.03.1857 En 1863 todavía no ha liquidado las
cuentas
Basilio Uriarte 15.03.1857 1858 160/240 Todavía en 1865 la Dip. no admite las
cuentas de 1857 y 1858 José Mª Urcullu 16.01.1859 160 rls José Mª Urcullu 21.01.1860 23.12.1866 1% Depositario cuentas comunes Cosme Gorostiza 06.01.1867 1875 1% y 7/8 %
144 Anteriormente cobraba el 1% de impuestos y el 0,5% de
contribuciones extraordinarias.
Índice
CLXXXVI
De los datos aportados en esta tabla podemos deducir que, durante largos años, la falta de fondos municipales evitó la existencia de un depositario en plantilla, por lo que este cometido quedó reservado para los fieles regidores o alcaldes.
Es frecuente la disconformidad de los censores a la aprobación de sus cuentas, ya fuera por estar incluidas partidas de difícil justificación o por no haber devuelto del sobrante del dinero durante su mandato.
A partir de 1850 se decide nombrar para depositario a una persona ajena la alcaldía y enseguida aparecen otros candidatos que ofrecen alternativas a la elección realizada por el consistorio.
Así y todo, los administradores posteriores a estas fechas tampoco lograron que sus cuentas fueran admitidas en el momento de su presentación, a excepción de los dos últimos José María Urcullu y Cosme Gorostiza, quienes, por otra parte, fueron las personas que más tiempo ejercieron el cargo.
3.3.3. Otros cobradores y depositarios.
Aunque a los recaudadores no se les pueda considerar empleados municipales puesto que no cobraban un sueldo fijo ni tampoco eran designados cobradores con carácter permanente, creemos conveniente referirnos a ellos por funcionar como auxiliares de los tesoreros generales y porque la gratificación por el cobro constituía otra fuente de ingresos que estabilizaba la economía de aquellas gentes, principalmente basada en la agricultura y complementada, cuando la climatología lo permitía, por las rentas obtenidas con el trabajo en las minas y el acarreo del mineral a los puertos de embarque.
Este tipo de cobradurías nos habla de la existencia de cierto clientelismo político y redes familiares que se extienden a los que podríamos llamar “parientes menores” y, aunque estos en raras ocasiones alcanzaron puestos en el ayuntamiento, sirvieron para afianzar los de sus protectores.
Índice
CLXXXVII
La anteiglesia, necesitada continuamente de recursos recurría a diversas fórmulas para el cobro de las frecuentes derramas tanto ordinarias como extraordinarias.
Una de ellas era la subasta de los arbitrios. En ella los rematantes se comprometían, bajo escritura pública y con avalistas locales, a adelantar parte de la cantidad a recaudar independientemente de que se pudiera cobrar o no a los vecinos.
Con el paso del tiempo los rematantes de arbitrios fueron rehusando su participación en este tipo de negocios a causa del exiguo beneficio, la premura y lo dudoso del cobro. Fue entonces cuando la alcaldía tuvo que pensar en otro sistema de recaudación distinto del arrendamiento. Éste se concretó en el recurso a los vecinos quienes acudieron gustosos ante la expectativa de no tener que adelantar ninguna fianza por las cantidades a cobrar y por el aliciente de ingresar en sus bolsillos el 1% de lo recaudado, que en el peor de los casos cubriría su correspondiente encabezamiento.
Gráfico 3.2.
0
2
4
6
8
10
12
frecu
enci
a
familias
Otros recaudadores y depositarios de Barakaldo 1840-1865
CAREAGA COBREROS GARAY GOROSTIZA SANTURTÚN URCULLU URIARTE ZÁRRAGA
En el gráfico 3.2. hemos agrupado los cobradores por familias, independientemente de su condición de recaudadores o depositarios, y hemos sacado las siguientes conclusiones:
En primer lugar comprobamos que se trata de redes familiares y, aunque sus individuos difícilmente acceden a
Índice
CLXXXVIII
cargos municipales, en alguna medida, son partícipes de la elitización de sus miembros más destacados.
Unido a lo anterior podemos afirmar que estos recaudadores pertenecen a familias con amplio recorrido en la vida social y política del municipio.
Por último, y deteniéndonos en el análisis de las familias, Los Urcullu fueron quienes más veces figuraron al cargo de los dineros del municipio, destacando entre ellos José María que se responsabilizó a lo largo de diez años de la depositaría general de las cantidades más relevantes recaudadas en este tiempo145.
La familia Gorostiza se encargó desde 1841 hasta 1864 en nueve ocasiones de diversos cobros. Cosme y Francisco fueron reclamados para este trabajo en tres ocasiones.
Los Uriarte, con Basilio al frente, recaudaron entre 1857 y 1863 en siete ocasiones.
En relación a la familia Careaga, podemos afirmar que cobraron seis veces entre 1858 y 1863. Su máximo responsable fue Saturnino.
Los Zárraga ingresaron dinero para el ayuntamiento en otros tantos momentos. Entre ellos destacó Ignacio.
El caso de Nicasio Cobreros es atípico, como también lo era dentro de la corporación. Se encargó en seis ocasiones de gestionar las cantidades del culto y del clero, pero no ejerció de recaudador ni llevó en ningún momento la tesorería del común.
Entre los que más veces manejaron dinero del municipio destacaremos a Juan Garay (lo hace en cinco ocasiones) y si atendemos a grupos familiares es de resaltar la familia Santurtún contabilizamos otras tantas oportunidades, pero en este caso sólo interviene un miembro por cada vez.
A modo de resumen podemos indicar que los cobradores de barrio, en general, no tienen como meta alcanzar los puestos 145 Durante siete años consecutivos es depositario del común, en los
años 1856 y 1861 tesorero de la dotación del culto y clero. En las dos ocasiones que se recauda para contribuir al sostenimiento de la guerra con Marruecos, (años 1860 y 1863), es el encargado de gestionar dichas cantidades.
Índice
CLXXXIX
más elevados dentro de la sociedad local, sino que se conforman con aprovechar la gratificación ofrecida en cada una de las continuas derramas a fin de suavizar su penuria económica. Su inclusión responde a la necesidad de ofrecer la visión de lo que suponía el refuerzo del proceso de elitización, las redes sociales menores y la tarea recaudatoria en los diferentes estratos sociales.
3.3.4. Los médicos
Los profesionales de la medicina fueron siempre un gremio muy solicitado por lo que contaban con los mejores sueldos de todos los asalariados municipales, aunque cabe resaltar las diferencias existentes entre los cirujanos –equiparables, salvando las distancias, a los actuales enfermeros- y los médicos.
El sistema de contratación variaba según la situación económica de cada municipio, desde hacerse cargo el ayuntamiento de parte de la nómina corriendo el resto a cuenta de una suscripción voluntaria, hasta ser abonados el total de los honorarios por los municipios.
En algunos momentos en el sueldo del médico quedaba incluida la cantidad que éste debía abonar al cirujano por su labor de asistencia.
A la finalización de la Primera Guerra eran los cirujanos los que ofrecieron sus servicios a los ayuntamientos, pero la corta permanencia en los puestos es indicativo de su transcurrir por diferentes ayuntamientos en busca de mejores condiciones laborales.
a) Los profesionales sanitarios en Barakaldo En este apartado ofrecemos fundamentalmente
información sobre la capacidad de elitización de médicos y cirujanos pero no queremos dejar de lado otros aspectos de la
Índice
CXC
medicina de este tiempo porque pensamos que pueden ser interesantes como guía de trabajos posteriores.
Esta anteiglesia, al igual que otras del entorno, también constituyó un lugar de paso de médicos y cirujanos hacia otras localidades del entorno donde se les ofrecían mejores sueldos y condiciones de trabajo.
La primera referencia que tenemos de un cirujano fue en 1840 a cuenta de la solicitud presentada José María Trigo para ejercer la medicina. La alcaldía le ofreció 500 reales, satisfechos por derrama vecinal dejando al arbitrio de los vecinos el asalariarse con él.
En la siguiente ocasión, en el año 1842, en que salió esta plaza a concurso la corporación decidió otorgar el puesto a Marcos Velázquez, natural de Haro.
En febrero de 1848 se decidió contratar a un médico cirujano porque los vecinos debían trasladarse a Bilbao y pagarlo de su bolsillo. Como resultado de esta nueva contratación se impusieron derramas de 10 reales por vecino y 5 por viuda para sufragar su sueldo.
A finales de 1849, se quedó vacante la plaza del médico, y entre los candidatos se eligió a Clemente Onandía Uriarte a quien se le ofreció 6.000 reales anuales y otros 2.500 si encontrase un cirujano que pudiera ayudarle. En esas mismas fechas se gratificó al cirujano Francisco Javier Gárate con 500 reales por sus buenos servicios y cuando se jubiló en 1854, se le adjudicó una pensión de otros 400 anuales pagaderos semestralmente del mismo fondo que el de los médicos cirujanos.
A finales de aquel año, nuevamente salieron a concurso las plazas de médico y de cirujano sangrador. El primero recibiría 6.000 rls. anuales mientras que el segundo 3.000, con la cláusula de que si el médico dejaba el puesto, el cirujano podía ser contratado por el pueblo.
Con motivo de la propagación del cólera asiático a finales de 1854 Barakaldo se encontró sin médico. La Diputación dio permiso para contratar uno provisionalmente, pero el miedo a
Índice
CXCI
esta epidemia provocó que los cirujanos que habían sido apalabrados no vinieran y los titulares se acabaran marchando. La necesidad de personal hizo que el septuagenario Francisco Gárate contribuyera en lo posible a paliar el cólera porque recibía paga de jubilación del ayuntamiento, mientras que Julián Añibarro, a quien se había contratado interinamente asociado al médico por 3.000 rls., consiguió que se le concedieran un sobresueldo por tener que ejercer su profesión sólo sin ninguna ayuda. Posteriormente, cuando se intentó emplear otro cirujano por medio de la Diputación con sueldo de 4.400 rls., el sanitario se disgustó porque con una paga notablemente inferior estaba atendiendo en medio del cólera morbo asiático a toda la población, por lo que decidió marcharse a otro sitio. Los ediles trataron de impedirle marchar, pero el cirujano se mantuvo firme en su decisión optando por no atender ninguna llamada de los enfermos, no quedándole otra salida a la corporación que darle el finiquito.
El siguiente contrato firmado por cinco años por Dionisio González se le concedió un sueldo de 5.500 reales. Además de estas cantidades se estipularon 20 rls. por asistencia a parto (ahora ya no se matiza si el parto llega a buen término).
Ante la dificultad de localizar a otro facultativo, la corporación optó por llegar a un acuerdo con el asalariado de Alonsótegui, en la cantidad de 1.500 rls. anuales para atender el barrio de Irauregui, el más apartado de la jurisdicción.
En febrero de 1859 se decidió contratar a un médico admitiéndose la propuesta de Clemente Onandía de cobrar 9.000 reales en lugar de los 8.000 ofertados por la corporación. Esto obligó a subir las tarifas de la contribución sanitaria a 24 reales por cabeza de familia y 12 por viuda. En tales repartimientos entraron los obreros de la fábrica del Carmen, mientras que los vecinos de Irauregui seguían siendo atendidos por el cirujano Vicente Gorostiza.
En 1864 el cirujano Dionisio González consideró insuficientes los 6000 rls. de sueldo anual, más los 20 reales por cada asistencia a parto porque le ofrecían de otro pueblo 8.000
Índice
CXCII
rls. anuales y 30 por asistencia a parto. El pueblo se dividió entre los que querían que se quedase y los que se marchase. Entre estos últimos se encontraban los mayores pudientes a quienes se les calculaban unas rentas anuales inferiores en 1.000 reales al sueldo del médico
La falta de consenso146, hizo que el cirujano abandonara el puesto seguido del médico147, al que se le dejó de pagar sus haberes por los que hubo de pleitear hasta 1867.
La plaza vacante salió a concurso con una base de 4.000 reales anuales, pero los barakaldeses tuvieron que contratar interinamente en abril de 1865 a Cirilo Rodríguez Concha que empezó a ejercer por espacio de dos meses a razón de 60 reales diarios (21.900 anuales).
Posteriormente el ayuntamiento intentó localizar otros profesionales de la medicina148 pero acabó por reconocerle al médico interino un sueldo de 15.000 reales anuales, y otros
146 Los Ibarra le pagaban 1.700 rls por atender a los obreros de la
fábrica del Carmen, pero en 1863 reclamaron al ayuntamiento cantidades abonadas de años atrás porque la fábrica ya se había hecho cargo del servicio médico. La corporación se mostró dispuesta a pagar si la Diputación admitía los 10.700 rls pagaderos trimestralmente a razón de 24 rls/vecino.
AMB. Libro de actas, fecha 15 de febrero de 1863. 147 A primeros de agosto había solicitado 15 días de permiso para
restablecer su salud, tiempo que, sin duda, le serviría para tantear otros municipios.
AMB. Libro de actas, fecha 7 de agosto de 1864. 148 El cirujano Cirilo Rodríguez Concha y el médico Narciso Valpinto
fueron los profesionales a los que se intentó contratar. Los delegados municipales también pasaron por Valmaseda y Carranza para hablar con el médico Genaro Carrión Muñoz y el cirujano Marcelino Ortega a fin de que ejercieran interinamente. El médico pedía 15.000 rls/año, más otro real por cada visita realizada. Su tarifa por asistencia a cada parto ascendía a 20 reales. Las demandas del cirujano, por otra parte, se cifraban en 10.000 reales anuales y 20 reales por parto.
AMB. Libro de actas, fecha 7 de mayo de 1865.
Índice
CXCIII
4.000 supletorios mientras no contase con la ayuda del cirujano recién contratado Marcelino Ortega.
Los médicos contactados siguieron marcando las condiciones económicas. El ayuntamiento, juzgándolas exageradas, decidió nuevamente sacar la plaza de médico a concurso en las mismas condiciones del 4 de junio del mismo año.
Mientras tanto, la amenaza del cólera seguía latente, por lo que se remitió desde el Gobierno civil a mediados de septiembre una circular a los municipios de la provincia para que se adoptaran medidas sanitarias preventivas. En Barakaldo se responsabilizó directamente al cirujano Marcelino Ortega y al veterinario José Santurtún.
El cólera y la reciente viruela también socavaron los ánimos de los médicos que no terminaban de asentarse en el municipio149. A finales de noviembre se examinaron las candidaturas de los aspirantes sin que se admitiera a ninguna porque en julio de 1866 se volvieron a remitir al Gobernador nuevas solicitudes para el puesto de médico.
Entretanto, la población intentaba paliar como podía los efectos de la enfermedad, suscribiéndose a la asistencia sanitaria o buscando la ayuda de Lucas Gil, Juan Crisóstomo Isla y Marcos Escorihuela150, sanitarios de las inmediaciones, cuyas cuentas no fueron aceptadas porque no se había contado para su intervención con el vecindario. 149 Miguel Lecumberri dimitió en noviembre sin que hubiera estado un
mes en su puesto. AMB. Libro de actas, fecha 19 de noviembre de 1865. 150 El vecino Rufino Ortiz de Zárate presentó una cuenta por
asistencia a su criado. El ayuntamiento sólo reconoció 128 reales de la parte correspondiente a los 16 días de una asistenta; 20 reales por las sanguijuelas empleadas y otros 4 por los desplazamientos a Portugalete en busca de boticas. El resto quedó sin pagar por juzgarse exagerado. A mediados de octubre Rufino presentó los últimos gastos de su criado que falleció a causa de la viruela.
AMB. Libro de actas, fecha 18 de marzo de 1866.
Índice
CXCIV
La nómina de los facultativos de medicina y cirugía resultó impagable por muchas familias, debido a que se encontraban excesivamente cargadas de impuestos, de modo que el ayuntamiento decidió contribuir con el abono de la mitad de los honorarios a pesar de la oposición del Gobernador151. Al médico Cipriano Abad le aumentaron 1.000 reales al año y otros 500 al cirujano Marcelino Ortega.
En febrero de 1869 el cirujano Ortega decidió ausentarse durante un mes para realizar el examen de acceso a la categoría de médico en Madrid. En octubre le llegó a Marcelino Ortega la comunicación de que había superado el examen para médico y el ayuntamiento le aumentó su asignación anual hasta 13.000 reales, mientras que al médico oficial se le concedían 16.000 reales, pero éste a cambio debería atender a la fábrica del Carmen y a uno de los distritos médicos en los que se había dividido la anteiglesia, con la salvedad de que todo lo que sacara por asistencia médica a la fábrica sería en beneficio de la caja municipal.
Los Ibarra, dueños de la fábrica, se mostraban dispuestos a pagar 3.000 reales por la asistencia médica a sus trabajadores, pero exigían a cambio que el médico residiese en las inmediaciones. El ayuntamiento no lo consideró oportuno por miedo a que se desatendieran los otros barrios. Al final, se decidió que el médico visitase a los asalariados y una persona se encargara de cobrar mensualmente a los asociados e ingresar estas cantidades en el común.
La falta de condiciones higiénicas propició un brote de viruela en los barracones de la fábrica. El ayuntamiento se
151 AMB. Libro de actas, fechas 23 de junio de 1867 y 17 de abril de
1868. Esta iniciativa se mantuvo en los años sucesivos. Así, el 6 de mayo
de 1869, también se pagó. Se decide abonar del común la mitad de las dos dotaciones a los facultativos, suscritas por los socios y que ascendían a 13.750 rls. llegándose incluso a adelantar de las arcas municipales en abril de 1870 la cantidad de 4.583 reales no cubierta por los suscriptores del servicio.
Índice
CXCV
personó a comprobar la limpieza de los tinglados y desalojar al personal considerado excedente152. Al propietario, Paulino Echebarri, se le abonaron los gastos de asistencia y sepultura a enfermos que fallecieron de viruela, pero no su mantenimiento porque en su día ya se le había advertido de esta situación153.
La epidemia se siguió cobrando nuevas víctimas a lo largo del primer trimestre de 1871 e, incluso, el maestro de los niños de la fábrica debió dejar su puesto.
Relacionadas con la implantación de la industria o con la conflictividad previa a la Segunda Guerra Carlista empezaron a aparecer extrañas muertes en las inmediaciones de la fábrica y Luchana154. En 1874 se reprodujeron casos similares en otras partes del municipio.
La posibilidad de guerra fue tenida en cuenta por la corporación baracaldesa desde el momento en que se propuso en el pleno la creación de una asociación internacional para la atención de heridos de ambos bandos ante la contingencia de que se produjeran hechos de armas en el municipio. Iniciativas similares ya habían tenido lugar en otros puntos.
Con el inicio de la guerra los facultativos solicitaron aumento de sueldo que el ayuntamiento negó basándose en las circunstancias del momento. A primeros de 1874 anunciaron su dimisión porque se les adeudaba la mitad del último sueldo.
El primero en abandonar fue Marcelino Ortega mientras que Cipriano Abad aguantó hasta el mes de agosto, a pesar de la promesa del ayuntamiento de gratificarle con otros 600 reales 152 Aunque las actas no lo mencionan, nos encontramos ante una
situación de “camas calientes” donde un mismo lecho era ocupado sucesivamente por los obreros que trabajaban en distintos relevos.
153 Se pagó en aquel entonces 6,5 pesetas por dar sepultura a un cadáver.
AMB. Libro de actas, fecha 4 de diciembre de 1870. 154 AMB. Libro de actas, fecha 20 de agosto de 1871. Este día
aparecieron tres ahogados; y en enero de 1872 se recuperaron otros dos cadáveres en Luchana. Los cuerpos encontrados en 1873 en el molino de agua salada y otros, cuyo número no se determinó, parecen estar relacionados con la propia guerra.
Índice
CXCVI
mensuales, porque el ayuntamiento se mostró incapaz de abonarle el sueldo.
El ayuntamiento decidió sacar a concurso la plaza por una cantidad de 13.000 reales. El sueldo resultó atractivo como prueba la cantidad de solicitudes que se recibieron en el ayuntamiento para cubrir ambas plazas, mientras que se designó a Juan Escalona para cubrir interinamente la plaza de Cipriano hasta que saliera a concurso.
El médico designado en atención a sus méritos fue Luis Núñez Forcelledo y en el caso de que éste no pudiera hacerse cargo del puesto éste pasaría al siguiente Ramón Fernández Reinoso.
B) EMPLEADOS SIN CAPACIDAD DE ELITIZACIÓN Hasta el momento hemos analizado los empleados
municipales que podríamos denominar de mayor categoría en razón a su incidencia en la sociedad local y al sueldo que cobraban. Seguidamente pasaremos a describir otros oficios peor remunerados, por lo tanto sin capacidad de elitización, y de los cuales se podía prescindir en cuanto las finanzas municipales no fueran todo lo boyantes que se pudiera desear.
3.3.5. La parroquia y sus servidores.
Hasta el momento hemos contemplado el proceso de elitización de aquellos vecinos que se servían de las estructuras municipales, aunque con la figura del secretario ya hemos empezado a entrever que hay algunas personas que, sin ser originarios de estos municipios, acceden a puestos municipales, con los que pueden mejorar su situación social, principalmente porque el ayuntamiento carece entre sus vecinos de este tipo de profesionales.
Seguidamente, y en la misma línea, analizaremos a los servidores de la parroquia entre los que se encuentran el mayordomo y los curas beneficiados.
Juzgamos este punto interesante porque nos permite observar la relación del ayuntamiento con otro nuevo poder: la Iglesia. Aunque no tenemos el ánimo de profundizar demasiado porque somos conscientes de que este tema podría ser en sí objeto de otro estudio, sí queremos tratarlo puesto que en nuestros dos municipios el ayuntamiento era el propietario y administrador del templo. En el campo eclesiástico los obispos de las diócesis de Calahorra extendían su autoridad religiosa en Barakaldo, pero el mantenimiento de sus beneficiados correspondía al municipio.
Índice
CXCVII
La desaparición del diezmo hizo que los patrones perdieran sus derechos sobre el templo y esta responsabilidad pasara a los municipios quienes se vieron desde entonces obligados a mantener al clero a base de recaudaciones monetarias.
Obedeciendo a lo ordenado por las leyes liberales la Diputación de Vizcaya remitió en 1842 circulares a los ayuntamientos por las que debían confeccionar listas, según las rentas de cada propietario, para el reparto vecinal de la dotación para el culto y el clero.
Imagen 3. . Parroquia de S. Vicente
Como hemos mencionado anteriormente, en esta zona la contratación y el mantenimiento del clero corrían a cargo de los ayuntamientos155 que asignaban ciertas partidas y ofertaban públicamente nada más que los indispensables puestos de clérigos sin atender otros centros religiosos que los considerados estrictamente necesarios156. En este sentido, la falta de presupuesto obligó, en alguna ocasión, a concentrar la celebración de las misas en la parroquia.
155 En Barakaldo se entendieron en un principio con los patronos, a los que
pedían que no contrataran un nuevo beneficiado porque era el pueblo quien debía abonar ese gasto.
AMB. Libro de actas, fecha 14 de febrero de 1847. 156 En esta fecha no se dotó de presupuesto para la reconstrucción de
la derruida ermita de Burceña.
Índice
CXCVIII
Las objeciones a las clasificaciones vecinales surgieron desde el primer momento por lo que los cobros se realizaron con demora. Tenemos datos de la vecina anteiglesia de Basauri donde se clasificó a la población en diez categorías para recaudar los 3.000 reales adeudados a los curas y al sacristán.
a) Los mayordomos de fábrica.
La fábrica (en otros momentos y contextos se hablará de “junta de fábrica”) era el órgano administrativo de las obras de la iglesia. Estaba presidida por el mayordomo, quien debía su cargo al ayuntamiento y se encargaba de la administración y gobierno de las parroquias.
Veamos algunos casos del entorno que nos ayudarán a contextualizar los de Barakaldo. Tenemos, así, referencia de este cargo en la villa encartada de Valmaseda, donde se consideraba el más importante de todos los parroquiales. El mayordomo se responsabilizaba de la administración de los bienes de la parroquia y ya desde el S. XVI era elegido por el regimiento municipal. Se trataba en todas las ocasiones de un lego y civil. Por su condición de seglar, a veces, entablaba pleitos contra los mismos presbíteros, o gastaba sin provecho el dinero de la iglesia, por lo que se le obligó a un juramento de fidelidad al Cabildo. En esta villa los mayordomos más habituales fueron los de San Severino, San Juan, el Hospital y San Roque.
En Galdames, otra anteiglesia de las Encartaciones, eran frecuentes las multas a los curas por el escaso y malicioso celo con que administraran los bienes eclesiásticos y de cuya malversación eran asimismo partícipes los mayordomos de las fábricas. Al igual que en Valmaseda, también fueron frecuentes los pleitos entre mayordomos y el cabildo en temas de restauración de los bienes religiosos.
Este mismo dilema se planteó en el cercano concejo de S. Salvador del Valle en 1841 cuando necesitada la iglesia de reparaciones no pudo contar con la iniciativa de los patrones diezmeros. Dos vecinos acabaron aportando el dinero necesario
Índice
CXCIX
hasta que la más desahogada situación de 1844, permitió a la fábrica hacerse cargo de la deuda.
En Barakaldo los mayordomos tenían asignado un sueldo por el desempeño de sus tareas que en 1844 se cifraba en 3.000 reales anuales. Sus tareas de administración de los bienes eclesiales incluían el pago de las predicaciones a los misioneros que venían para preparar a la feligresía durante la cuaresma, la distribución del dinero recaudado entre los curas para su mantenimiento; la compra de ornamentos y la atención a las distintas reparaciones de la iglesia.
En general se puede afirmar que mientras fue remunerado este cargo gozaba de cierta aceptación157 a pesar de los frecuentes desencuentros con los miembros del cabildo por cuestiones económicas. Como ocurría entre los encargados de administrar los dineros del municipio, las cuentas no siempre se presentaron de motu propio y en alguna ocasión hubo de recurrir al alguacil para reclamarlas oficialmente.
En Barakaldo las finanzas parroquiales estaban en tal mala situación que en cierto momento el mayordomo solicitó del consistorio que no se encendieran velas para toda clase de entierros porque habían disminuido notablemente las suscripciones de los cofrades del templo. El ayuntamiento quiso volver a la situación anterior e indicó que los que no fueran cofrades deberían pagar sus hachas mientras que para quienes lo fueran serían gratis.
Gráfico 3.3.
157 Prueba del apego al cargo nos la proporciona en 1850 Francisco Urcullu,
morador de Retuerto, que nombró como sucesor a Juan Escauriza, natural de la anteiglesia y residente en La Havana para ejercer como suplente en su ausencia. AMB. Libro de actas, fecha 22 de enero de 1850.
Índice
CC
Los datos del gráfico indican que a lo largo de este tiempo la mayordomía fue
ocupada en 37 ocasiones por veinte familias diferentes, lo que da una media de 1,85 años/familia. No parece, por lo tanto, que se produjera tipo alguno de monopolización.
Por lo que respecta al barrio de residencia de los mayordomos sólo es mencionado 24 veces. Trece de ellos viven en S. Vicente, tres en Beurco, otros tantos en el barrio de Retuerto, dos en el del Regato y uno en san Bartolomé. Se da, por tanto, la circunstancia de que el mayordomo de la fábrica reside principalmente donde está ubicada la iglesia parroquial.
Tabla 3.3. Los mayordomos de fábrica de Barakaldo
Mayordomo Inicio Final Sueldo/
rls incidencias
Benito Olaso 22/01/1839 22/01/1840 Domingo Lezama 22/01/1840 22/01/1841 Manuel Ibieta 22/01/1841 22/01/1842 Santiago Palacio 22/01/1842 22/01/1843 Ramón Garay 22/01/1843 22/01/1844 Adelanta dinero José Urcullu Pucheta 22/01/1844 09/06/1844 Protesta por ser nombrado Martín Loizaga 09/06/1844 22/01/1845 3000 Adelanta dinero a la fábrica Ramón Gastaca 22/01/1845 22/01/1846 Presta dinero a la fábrica
José Palacio 22/01/1846 22/01/1847 Pide que sus antecesores rindan cuentas
Juan Zamudio 22/01/1847 22/01/1848
José Antonio Landaburu 22/01/1848 22/01/1849 El ayuntamiento propietario de cáliz y alhajas
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Familias
4
Fre
cuen
cia
Barakaldo: Mayordomos de fábrica (1839-1875)
AMEZAGA
ARANA
CHAVARRI
GARAY
GASTACA
GOROSTIZA
IBIETA
LANDABURU
LEZAMA
LOIZAGA
MURUA
OLASO
PALACIO
Índice
CCI
Francisco Urcullu 22/01/1849 31/03/1850
Nombra como sucesor a Juan Escauriza, natural de la anteiglesia y residente en La Habana. El mismo se autonombra como suplente. Protesta José Urcullu Pucheta por lo que supone de minoridad del pueblo.
Juan Landaburu Gorostiza
31/03/1850 22/01/1851
Agustín Chavarri 22/01/1851 22/01/1852 Manuel Gorostiza 22/01/1852 22/01/1853 Pedro Sasia 22/01/1853 22/01/1854 Baldomero Arana 22/01/1854 22/01/1855 José María Urcullu 22/01/1855 22/01/1856
Gregorio Vadillo 22/01/1856 22/01/1856
José Mª Urcullu lo nombra como sucesor de la fábrica, y en su ausencia le sustituye su cuñado Mateo Amézaga
Mateo Amezaga 22/01/1856 Basilio Uriarte 22/01/1859 22/01/1860 Francisco Loizaga 22/01/1860 22/01/1861 Agustín Chavarri 22/01/1861 22/01/1862 Cosme Gorostiza 22/01/1862 22/01/1863 Cosme Gorostiza 22/01/1863 22/01/1864 Continúa un año más Martín Uriarte 22/01/1864 22/01/1865 Martín Uriarte 22/01/1865 22/01/1866 Continúa un año más Laureano Garay 22/01/1866 22/01/1867 Vicente Garay 22/01/1867 22/01/1868
Vicente Garay 22/01/1868 22/01/1869 Se decide que continúe porque nadie ha solicitado el cargo
Martín Murua 22/01/1869 22/01/1870 Asensio Arana 22/01/1870 22/01/1871 Ramón Tellitu 22/01/1871 22/01/1872 Ramón Tellitu 22/01/1872 22/01/1873 Florentino Uriarte 22/01/1873 22/01/1874 Florentino Uriarte 22/01/1874 22/01/1875 León Zugasti 22/01/1875
Del análisis de la tabla 3.3. se puede deducir, además, que
sólo existe una referencia en 1844 en cuanto al sueldo que se le asignaba a este cargo: 3.000 reales, pero conociendo, como conocemos, el estado de las finanzas baracaldesas tenemos fundadas dudas de que los mayordomos pudieran llegar a cobrar alguna cantidad. Por otra parte, el hecho de cada mayordomo fuera nombrado por su antecesor, las protestas del elegido, o la falta de candidatos, nos habla de que no siempre la gente se sintió atraída por el cargo.
Índice
CCII
En contraposición, cabe mencionar las excepciones de aquellos que se encontraron a gusto en este desempeño y quisieron repetir. Tampoco podemos olvidar a los mayordomos anteriores a 1845 quienes, pasados algunos años, todavía no habían rendido cuentas de su ejercicio. Estos mismos mayordomos adelantaron de su peculio parte de los gastos de la fábrica y, seguramente, deseaban resarcirse de ellos antes de presentar sus cuentas. Como hemos visto anteriormente, esta falta de control de cuentas también era común entre otros responsables municipales, lo que nos lleva a pensar que pudieron utilizar los fondos parroquiales en provecho propio con las consiguientes dificultades para realizar el balance.
En cuanto a la permanencia en el cargo, se puede afirmar que la tendencia general fue a proceder al cambio una vez concluido el año.
b) El cabildo parroquial
Tabla 3.4. El cabildo de Barakaldo
Curas Inicio Final Sueldo/ rls
incidencias
Marcelino HORMAECHE
21/08/1842 12/04/1844
Canónigo exclaustrado admitido como uno de los beneficiados de la iglesia parroquial. Durante su estancia en la cárcel, exige pago 444 rls como servidor en el bº de Irauregui (noviembre-diciembre. La Diputación exige se pague sin demora. Se comisiona a José Palacio cobre a los vecinos con la compañía del alguacil Saturnino.
Marcelino ECHEBARRIA
02.10.1842
Religioso exclaustrado. Carmelita descalzo y residente en el Regato pide al ayumto sea él quien ocupe el puesto que se intenta crear para la parroquia... El aymto accede remitiéndoles al tribunal correspondiente para obtener el nombramiento
15.09.1844 15000 Sueldo del cabildo 18.12.1844 18000 Sueldo del cabildo 24.08.1845 18000 Sueldo del cabildo
Pedro Antonio CAREAGA
04/10/1846 26.11.1854
El cabildo solicita que se nombre un depositario de los fondos del culto y clero. Está conforme con Nicasio Cobreros depositario de años anteriores. ayudado de 2 vecinos por cada barrio para hacer las listas. Se faculta a A. Zárraga y J.A.Landaburu para pedir rebaja al cabildo.
Índice
CCIII
Tabla 3.4. El cabildo de Barakaldo
Curas Inicio Final Sueldo/
rls incidencias
Pedro ALDAY 14/02/1847 06.01.1852
Propuesto como beneficiado por los patronos de la iglesia. Rechazado por el regidor Zárraga, puesto que es el pueblo quien mantiene a los curas y a é le corresponde decidir.
Escolástico BADIOLA
06/06/1847
Religioso exclaustrado. de el puesto vacante de Maximino Echevarria. El ayunto accede: celebrará la misa = horas parroquia 7,00 verano: 8,00 invierno. S. Roque 10,00. Para todo lo demás se entenderá con el cabildo.
Escolástico BADIOLA
28/10/1849 5 curas
Capellán, Pregunta si está sujeto como capellán a administraciones municipal y eclesiástica o sólo a 1ª, bajo cuya petición y elección desempeña su ministerio y se cubre su dotación. El ayunto afirma que no pertenece al cabildo sino al ayuntamiento.
Fco. Antonio AGUIRRE
17/03/1851 09.09.1851
Deja su beneficio desde el 9 de septiembre, se traslada a Sta Mª de Guecho. La vacante corresponde a la Diócesis. El ayumto pide al obispo que antes de cubrir plaza oiga las necesidades del ayuntamiento. Petición que se realizará por medio de letrados.
08.09.1851 2500
Pedro Antonio CAREAGA
17/03/1851 15000
Misionero de Arrancudiaga puede decir misa 4º domingo cuaresma, pero quiere contar c/aprobación cabildo/corporación. Reunidos ven la necesidad de practicar esta santa misión, pero sin distraer dinero del ayuntamiento ni del culto-clero.
05.10.1851 16000 Esta es la proposición de la Diputación para un total de 6 curas contratados
18/06/1854
La parroquia se queda sin curas y el procurador síndico es encargado de buscar capellanes provisionalmente, con pronto pago de sus servicios, "hasta que la Divina Providencia inspire al Sr. Prelado Diocesano en que se provea de curas la anteiglesia".
Juan María GURRUCHAGA
03/09/1854 27/01/1856 Presbítero servidor de cura. Acepta el cargo de depositario general de las cuentas del año 1855 culto/clero.
Pedro Antonio CAREAGA
18/03/1855
Únicos curas del cabildo entre noviembre 1853 y junio de 1854. Piden que se les pague lo excedente del servicio basándose en la R.O. 05.02/24.03 1843. El ayuntamiento indica que tal R.O. carece de validez en las Vascongadas porque el culto y clero es pagado por los contribuyentes
Pedro ALDAY 18/03/1855
Únicos curas del cabildo entre noviembre 1853 y junio de 1854. Piden que se les pague lo excedente del servicio basándose en la R.O. 05.02/24.03 1843. El ayuntamiento indica que tal R.O. carece de validez en las Vascongadas porque el culto y clero es pagado por los contribuyentes
Ruperto MONASTERIO
22/01/1860 18.07.1875 Decano del cabildo
Índice
CCIV
Tabla 3.4. El cabildo de Barakaldo
Curas Inicio Final Sueldo/
rls incidencias
Blas URIBE 22/01/1867 22.01.1868 Cura ecónomo y coadjutor Asiste a la sesión de cambio de mayordomos.
En esta sección podemos destacar que el clero rural,
aunque poseía mejor preparación que la mayoría de la ciudadanía tuvo dificultades para sobresalir especialmente en el plano económico de La elitización. Los beneficiados de la parroquia, en cambio, sí destacaron en los aspectos sociales e, indirectamente, en los políticos. En los primeros porque eran el referente espiritual de la comunidad y en los segundos porque la ley les hacía miembros de las juntas de beneficencia y educación.
Para explicar el aspecto más negativo de su elitización, el económico, nos debemos remontar a los anteriores procesos desamortizadores y posteriores exclaustraciones religiosas. Dichas exclaustraciones habían dejado a un buen número de religiosos sin la ocupación directa y permanente en la dispensa de los oficios divinos y por ello abundaban los candidatos al beneficio de un puesto en la parroquia a cargo del consistorio. Esta competencia influía, sin duda, a la baja en la cuantía de los salarios con la consiguiente proletarización del clero.
Por otra parte, la debilidad de la economía en nuestra zona obligaba a que sus sueldos fueran recaudados al efecto. Estas cobranzas, siempre inoportunas y por lo tanto impopulares, daban lugar a morosidad y a enfrentamientos entre cabildos, mayordomos y ayuntamientos. El interés de los curas por cobrar sus salarios, a la postre, dejaba un sentimiento entre los vecinos de que los curas estaban más preocupados por los intereses mundanos que por la atención espiritual de sus feligreses.
En Barakaldo la falta de dinero en metálico de la anteiglesia hizo que en 1844 se volviera al antiguo sistema de pago en forma de diezmos. Esta modalidad se mantuvo hasta 1848, año en que tuvo que intervenir el ayuntamiento porque los feligreses no pudieron hacer frente al pago en especie, bien
Índice
CCV
porque sus maltrechas economías se lo impedían, bien porque había fuertes discrepancias a la hora de fijar los precios de los granos. Los dos curas beneficiados más el capellán contratado directamente por el ayuntamiento presionaron para cobrar las cantidades correspondientes al semestre anterior sin admitir las excusas de aquellos que alegaban falta de medios o que habían trasladado su residencia a otros lugares.
La falta de cumplimiento en el abono de los sueldos obligó al Tribunal Eclesiástico a tomar cartas en el asunto ordenando el pago de las asignaciones adeudadas más las costas del juicio. La corporación no reconoció al Tribunal e indicó que, si otras veces se habían reunido con sus representantes, había sido para llegar a un acuerdo sobre las asignaciones del cabildo, no para someterse a su jurisdicción.
Las instituciones religiosas, disconformes con la marcha de la situación, reclamaron al Gobernador y a la Diputación. Ésta dio en un primer momento la razón al Cabildo158 por lo que los concejales solicitaron la intermediación de los responsables forales, pero la Diputación, lejos de apoyar al consistorio, ordenó contratar otro cura, oficiar una misa más y aumentar la dotación del clero en 1.000 reales al año.
Sin embargo, el ayuntamiento incumplió reiteradamente estos y otros acuerdos, a pesar de las disposiciones superiores. En el trasfondo de todo ello estaba la escasa disponibilidad económica de los vecinos, continuamente hastiados de impuestos y que no eran capaces, a pesar de las continuas exigencias de la Diputación, el Gobernador y el Obispado de Calahorra, de atender durante diez años las dotaciones del culto y clero. Finalmente, la falta de reconocimiento del Tribunal eclesiástico por parte de la corporación originó q ue el
158 Esto se constata por la multa de 10 ducados que se impone al
alcalde barakaldés tras la reunión de feligresía.
Índice
CCVI
obispado retirara a sus curas de Barakaldo159 y la parroquia se quedó sin nadie celebrara la misa los días de precepto.
Los vecinos de los barrios consiguieron del Gobernador que se oficiase misa en sus ermitas y que, si se diese el caso de ser ellos mismos los que pagasen al religioso oficiante, estos pagos tendrían carácter de impuestos, por tanto deducibles de las derramas vecinales. Este sistema fue rechazado por la junta de feligresía, puesto que consideran que era sólo una minoría la solicitante del servicio160.
Las posturas encontradas con los miembros del cabildo no se pueden interpretar como falta de religiosidad de los vecinos. Por el contrario, los libros de actas están llenos de continuas referencias religiosas entre las que cabe destacar la pretensión por parte de la corporación de que los curas beneficiados cumplan con los preceptos religiosos anuales. Este incumplimiento estaba motivado por la falta de cobro de las cantidades atrasadas. Por otro lado, las frecuentes reuniones de las juntas de feligresía en el pórtico de la iglesia o en el cementerio de la misma indican que realmente se asistía a los oficios religiosos.
En la década de los sesenta surgieron de nuevo dificultades con los curas. La corporación amonestó a los beneficiados porque se habían negado a decir misa en el Regato, a mantener un horario fijo para las de la parroquia y a tocar las campanas antes de los oficios religiosos.
Podemos advertir que el municipio de Barakaldo tuvo a lo largo de todo este tiempo verdaderas dificultades para poder mantener con dignidad a sus curas ya fueran beneficiados (de plantilla y a pensión completa) o como contratados para decir
159 El Tribunal Eclesiástico se arroga competencias de juez y asume
una postura parcial a favor de sus miembros desoyendo las propuestas de arreglo que llevaban los corporativos.
160 Esta propuesta es rechazada por el procurador síndico alegando que nunca se había votado por barrios para decidir quién quiere y quién no tener que pagar por el oficio de la misa. (AMB., Libro de actas 14.05.1854).
Índice
CCVII
misas en las ermitas más importantes de los barrios de la localidad.
Por este motivo, y a pesar de la intervención del obispado, la plantilla se fue reduciendo y en julio de 1875 sólo quedaba Ruperto Monasterio que, además, se veía obligado en este período de guerra a atender las necesidades espirituales de los dos bandos contendientes: las de los liberales en la iglesia de la fábrica del Carmen situada en la Punta, y las de los carlistas en en la iglesia de Burceña, pero tenía la prohibición expresa del comandante de Desierto de no oficiar para los carlistas.
En cuanto al sueldo que tenían adjudicado, rondaban los 2.500 reales por cura beneficiado, pero las dificultades del ayuntamiento para hacerlos efectivos motivó sucesivas reclamaciones de los curas e, incluso en junio de 1854, la marcha de todo el cabildo parroquial. 3.3.6. La enseñanza primaria en la zona
A continuación seguiremos con la presentación de aquellos servidores municipales que tuvieron dificultad para llegar a lo más elevado de la elitización local. En este caso presentamos a los docentes, grupo formado por maestros, maestras y ayudantes.
En este apartado realizaremos una presentación similar a los anteriores empleados. De este modo, definiremos las peculiaridades de este gremio y posteriormente realizaremos un repaso cronológico de las vicisitudes por las que tuvo que pasar durante el desempeño de su tarea. Aunque entendemos esta parte como un objetivo secundario, nos servirá para reforzar anteriores afirmaciones y, seguramente, para futuras investigaciones.
En cuanto a las peculiaridades de los enseñantes, observamos que se encuentran más relegados que el clero parroquial puesto que éste figura en las comisiones de beneficencia y educación y los maestros, en cambio, no son
Índice
CCVIII
considerados ni como miembros de la junta local de instrucción primaria161.
En el escaso salario incluía el alojamiento de los maestros, pero a veces, debían residir en habitaciones alquiladas o compartir la casa con otra familia.
En cuanto a los locales utilizados como escuelas, Barakaldo, desde la quema del ayuntamiento, alquiló casas de particulares.
Las escuelas de niñas se crearon tardíamente con respecto a las de niños. En Barakaldo, encontramos una referencia a 1863 que nos hace suponer que a partir de esa fecha empezaron a funcionar las escuelas de niñas situadas en S. Vicente y en Retuerto.
En lo que respecta al prestigio de estos profesionales, no nos equivocamos si indicamos que no gozaron de demasiada consideración, a pesar de lo cual los ayuntamientos pedían informes sobre los candidatos al puesto y elegían al que consideraban más apropiado de la terna presentada por la junta de educación provincial. Para mayor abundamiento, en los casos más extremos de recesión económica se consideró prescindible el puesto de maestro162 y sin llegar a tales términos, hubo quien en Barakaldo propuso en 1864 recortarles el sueldo y con su diferencia reducir la deuda municipal.
No obstante, alguno de los maestros tuvo la fortuna de poder redondear sus haberes haciéndose cargo del trabajo y parte del sueldo de su anterior ayudante, o simultanear su profesión con la de secretario u organista.
Nos inclinamos a pensar que la falta de atractivo del sueldo hizo que existiera una gran movilidad de maestros,
161 La Junta local de instrucción primaria estaba formada por el
alcalde un regidor el párroco y tres padres de familia. En Barakaldo se dio la circunstancia de que en 1874, el representante municipal, Marcelino Allende, no sabía escribir.
162 Esto ocurrió en Barakaldo en 1874 cuando el ayuntamiento falto de fondos decidió dejar de abonar el sueldo y el alquiler de la casa a los maestros.
Índice
CCIX
aunque, como excepción deseamos resaltar el caso de un maestro que logró la jubilación tras haber ejercido durante un periodo superior a veinticinco años en B arakaldo. Esta situación se produjo al principio de este tiempo pero no volvió a repetirse.
En lo que respecta a la educación primaria, nos llama la atención la importancia que se daba en la provincia a la Instrucción primaria. Por ello desde 1848 se organizó en las Juntas Generales una comisión con ese nombre.
Antes de la entrada en vigor de la ley Moyano de 1857, las competencias sobre la instrucción primaria correspondían a las Juntas Generales y por delegación a la Diputación foral, lo que no era obstáculo para que desde el Ministerio de la Gobernación se remitieran normas para su observancia en escuelas públicas y privadas respecto a cómo realizar los exámenes en las mismas163.
A pesar de la entrada en vigor de la ley de instrucción pública de 1857 (ley Moyano), la Diputación foral siguió preocupándose por la calidad de la educación en el Señorío extendiendo la primaria a la mayor parte de los municipios y recabando informes sobre este tramo de la enseñanza con el ánimo de mejorarla164. Para tal fin, y a pesar de los reparos expuestos por el síndico provincial basados en la falta de fondos, se creó en 1858 el puesto de inspector de escuelas dotado con 6.000 reales.
Esta ley no gozó de mucho predicamento en el Señorío como se deduce de que en 1864 se aprobara en Guernica la moción para que los maestros fueran nombrados por los ayuntamientos puesto que eran los consistorios quienes pagaban sus dotaciones y que, además, supieran euskara. Elegimos dos momentos para destacar el interés demostrado por las Juntas Generales en el tema de la educación. Uno en 1868 cuando los junteros solicitaron al Gobierno que la provincia pudiera conservar sus atribuciones forales en Instrucción Pública. El
163 AHMP. Libro de actas, fecha 28 de febrero de 1844. 164 ACJG. Libro de actas, fecha 16 de julio de 1848.
Índice
CCX
segundo caso la comisión de Instrucción pública de las Juntas volvió a pedir en septiembre de 1876 que los nombramientos de profesores de primeras letras fueran ratificados por los ayuntamientos.
A pesar de todo, estas iniciativas tropezaron con la ley de educación y las atribuciones conferidas a las juntas de instrucción pública165.
Como elemento de refrendo de lo anteriormente mencionado señalaremos que la mayor parte de los pueblos de la zona dispuso de escuelas para la educación de sus vecinos.
En las Encartaciones, Valmaseda contaba con una escuela para 120 niños y 70 niñas dotada con 3.000 reales anuales. Además de ésta había otra, también mixta, dirigida por un maestro y una maestra particulares a quienes los alumnos retribuían con dos reales mensuales. Los gastos de 200 ducados del preceptor de latinidad eran pagados por la villa.
Galdames dispuso de una escuela de niños adonde asistían 27 alumnos y que estaba dotada con 2.097 rls. También había otra a la que acudían 13 niñas y cuya maestra recibía 1.050 reales.
En los Cuatro Concejos destacaba la escuela de instrucción primaria situada en Musquiz, subvencionada con 2.500 reales y adonde acudían 100 niños y 30 niñas, mientras que las de Ciérvana y Abanto de Yuso (S. Pedro) no excedían de 30 niños y 6 niñas. El maestro de esta escuela cobraba 100 ducados.
Santurce tuvo, a principios del siglo XIX, una escuela de primeras letras ubicaba en el antiguo Ayuntamiento. En la segunda mitad de ese siglo se construyó la Escuela de Náutica y la escuela de las Hijas de la Cruz, ambas al amparo de una fundación benéfica patrocinada por Cristóbal de Murrieta y Mello. La proximidad de los tres centros en el Casco de
165 Decreto del Ministerio de la Gobernación, fecha 31 de mayo de
1872.
Índice
CCXI
Santurce, hizo que la calle que los unía recibiera el nombre de “la calle de las escuelas”.
Sestao contaba con una escuela concurrida por 24 niños y 15 niñas y dotada con 2.175 rls.
a) Los maestros de Barakaldo
Durante los primeros años posteriores a la Primera Guerra Carlista, la docencia en Barakaldo estuvo marcada por la provisionalidad de los maestros debido a la falta de presupuesto. Incluso en 1843 la solicitud de un sueldo de 200 ducados anuales se le hacía exagerada a la corporación que pidió al maestro candidato que se acercase más a la solvencia económica del ayuntamiento si en realidad deseaba ejercer la docencia. El acuerdo fue posible al siguiente año con el maestro José Gorostiza.
La falta de recursos obligó a que las clases se impartieran en edificios que los particulares ofrecían gustosos en alquiler166, pero una vez más la falta de dinero obligó a seguir enseñando en la casa consistorial para lo cual se hizo necesario encargar la construcción de bancos y mesas al carpintero Eugenio Santurtún.
Con motivo del incendio del ayuntamiento, que tuvo lugar a principios de noviembre de 1849, las clases se suspendieron durante un tiempo hasta encontrar otro local y, aunque nuevamente hubo ofrecimientos de casas a renta, la corporación prefirió en 1850 pedir prestada la alhóndiga al rematante del vino de aquel año.
Pero el local habilitado no reunía las condiciones idóneas, como puso de manifiesto en 1860 el Inspector de Instrucción primaria. Los corporativos adujeron la imposibilidad de cambiar a otro sitio debido a las muchas deudas del ayuntamiento. Estas 166 En 1844 la viuda de Unzaga ofrecía en arriendo su casa del
Regato para enseñanza primaria por 24 ducados de a 11 reales. De este edificio se podría ocupar la cocina, el cuarto mayor o alcoba y la sala.
AMB. Libro de actas, fecha 12 de abril de 1844.
Índice
CCXII
razones no convencieron y, al final, la corporación hubo de localizar dos edificios para sendas escuelas en los barrios de S. Vicente y Retuerto que sometieron al criterio del inspector.
Era costumbre que los docentes dispusieran de casa cedida por el ayuntamiento en el municipio donde ejercían, pero el maestro Merigorta se manifestó en desacuerdo con su alojamiento en una casa ocupada por una familia y donde sólo podía disponer de una habitación. Solicitó la casa donde vivía la familia del finado Domingo Convenios, pero el hecho de que aquel maestro hubiera impartido durante cuarenta años fue suficiente para que el ayuntamiento desestimara la petición. No obstante le ofreció la sala de la casa del solicitante, que debería desalojar la familia que la ocupaba.
Con la puesta en marcha de los dos nuevos locales para escuelas se hizo necesario encontrar nuevas residencias en alquiler para los aspirantes al puesto de maestro. Al final se encontraron dos casas, situadas en Amézaga y en S. Vicente, cuyos dueños eran José Gutiérrez Vallejo167 y Cérdigo respectivamente.
La escuela de niñas es citada por primera vez a mediados de 1862 cuando, a solicitud de algunos vecinos, se nombró una comisión para arreglar la retribución de las maestras, la renta de la casa que ocupaban y la admisión de niñas de edades superiores a las marcadas por el reglamento.
El primer intento de cambio de ubicación de la escuela de Retuerto a la casa de Juan Garay tuvo lugar en 1864, pero fue en 1866 cuando se realizó tras la firma de un contrato que le aseguraba una renta anual de 800 reales durante cuatro años.
Las dificultades económicas de la anteiglesia indujeron a algunos ediles a pensar en recortes del sueldo de los maestros, concretamente del futuro maestro de Retuerto y con la diferencia
167 Esta persona pedía 330 reales de renta y contrato de seis años
por el alquiler de su casa para escuela. El ayuntamiento, en cambio, ofrecía 300 reales y contrato de cuatro años.
AMB. Libro de actas, fecha 10 de noviembre de 1861.
Índice
CCXIII
decapitar deudas del común. La propuesta, sin embargo, no fue aceptada168.
Para este puesto se presentó Tomás López Guerendo pero, cuando se pidieron referencias al anterior municipio donde había ejercido, el alcalde y el párroco de Lazcano se manifestaron negativamente en su informe sobre su labor al frente de la escuela municipal. Por esta razón el ayuntamiento barakaldés pidió al Gobernador que no se le admitiera en la anteiglesia. A pesar de ello la Junta provincial de escuelas le acabó nombrando maestro para Barakaldo ante lo cual la corporación decidió consultar a un letrado para comprobar la legitimidad del nombramiento.
Mientras tanto, desde Santurce habían tentado al maestro Francisco Gómez con un sueldo de 4.400 reales a los que había que añadir otros 600 de asignación y la casa. En Barakaldo, conformes con su trabajo y escarmentados por la marcha de los facultativos a los que costó encontrar relevo, decidieron mejorar aquella oferta con 100 reales y con esto consiguieron la permanencia del maestro, aunque el Gobernador hizo algunas investigaciones motivado por las quejas de algún concejal que de esta manera se mostraba en desacuerdo por la concesión del aumento de sueldo sin la presencia de los mayores contribuyentes. A pesar de ello, el maestro renunció en marzo de 1867. Para su relevo la Junta provincial de instrucción pública preguntó al ayuntamiento si tenía inconveniente en que Mariano Vidal Morales fuera el nuevo maestro. Esta persona ejerció en Retuerto hasta 1871.
Hasta su toma de posesión pasó esporádicamente por su puesto Julián Alcalde, quien a su vez fue suplido interinamente por Antonio Gorostiza. Más tarde, este maestro consiguió plaza en Dima pero deseoso de volver a Barakaldo propuso a la 168 Se propuso que la plaza de maestro para Retuerto se considerara
incompleta, pero el resto de los corporativos decidieron sacarla a concurso en las mismas condiciones que la que llevaba Francisco Gómez en S. Vicente.
AMB. Libro de actas, fecha 11 de noviembre de 1864.
Índice
CCXIV
corporación la permuta de su puesto por el de Vicente Begoña, que impartía clases en san Vicente. El ayuntamiento se mostró conforme con el cambio e indicó a Gorostiza que cobraría 330 escudos anuales más otros 70 de retribuciones, a los que habría que añadir otros 50 en concepto de alquiler de la casa. La Diputación también admitió la permuta entre ambos maestros e indicó a Gorostiza que tomara posesión de su plaza el 1º de abril de 1869.
Como hemos podido comprobar anteriormente, la labor de los maestros estuvo fiscalizada por la Junta de instrucción local, la cual en algún momento les obligó a que los días de media fiesta también asistieran a la escuela quedando exentos los días de fiesta completa y festivos.
Aunque no estaba estipulado, la necesidad de impartir clases a diario obligaba a los propios educadores a anticipar el material consumido en las escuelas (gredas, tinta, etc.) y a dar parte de los desperfectos ocasionados en los centros. Algunas veces encontraban reticencias por parte del ayuntamiento a la hora de cobrar, con la alegación de que de esos gastos se deberían hacer cargo otras personas.
En mayo de 1870, la Diputación anunció su intención de ayudar a construir una escuela para niños y niñas con habitación para profesores en Amézaga. Por este motivo se decidió nombrar una comisión para tratar con el arquitecto sobre la ejecución de planos y redacción del proyecto, pero en noviembre del siguiente año todavía se andaba a vueltas con el plan.
A principios de diciembre de 1872 Juan Garay indicó al ayuntamiento que había concluido el período de alquiler de la escuela y daba un mes de plazo para que se buscasen otro local. Los ediles, con la excusa de no haber sido avisados a tiempo, prolongaron el plazo hasta mediados de septiembre de 1873, e incluso, transcurrido un año de la anterior fecha, solicitaron al propietario poder seguir dando clases en su casa hasta encontrar un nuevo local.
Índice
CCXV
En los años previos a la Segunda Guerra Carlista no se produjeron muchos cambios entre los maestros barakaldeses. Uno a resaltar es el paso provisional de Juan Antonio Gorostiza por la escuela de Retuerto para cubrir la ausencia del anterior maestro, Mariano Vidal. Posteriormente la alcaldía tuvo interés en mantenerle encargado de la escuela de Retuerto a pesar de la pretensión de la Junta provincial de conceder la plaza a otro candidato que no gozaba de las simpatías de la corporación, y la posterior propuesta de una terna de maestros que fueron igualmente rechazados por la junta local en beneficio de Gorostiza.
Los cuatro enseñantes de Barakaldo (dos maestros y dos maestras) pasaron por su peor momento a mediados de 1874 cuando el ayuntamiento decidió recortar gastos con la supresión del sueldo y el alquiler de la casa de los docentes y también de las otras dedicadas a escuelas. Se ofreció a los maestros su contratación directa con los particulares.
3.3.7. El alguacil
Dentro del proceso de elitización decreciente presentamos a continuación al alguacil. Las principales funciones de este empleado eran velar por el orden público y transmitir las órdenes de la corporación para ponerlas en conocimiento de los vecinos. En otros momentos más festivos también se recurría a él para dar con su uniformada presencia mayor empaque a la corporación (recordemos en este sentido los actos de reivindicación de la jurisdicción de Portugalete sobre el tramo de la ría hasta la torre de Luchana y el que se realizaba conjuntamente con los pueblos mineros sobre los montes de Triano. En Barakaldo la presencia de la autoridad municipal se hacía notar en la feria anual de ganado q ue se realizaba en Cruces.
En los años posteriores a la Primera Guerra la figura del alguacil se volvió impopular a causa de la obligación que tenía de cobrar las contribuciones locales a los morosos y de la
Índice
CCXVI
capacidad que se le había dado para multarles e incluso embargarles.
Se puede afirmar que los sueldos que cobraban eran escasos y de periodicidad irregular.
Los ayuntamientos refrendaban anualmente estos cargos y a pesar de la exigüidad de los sueldos, sus interesados demostraron interés en mantenerse en el empleo porque, aunque ésta era una vía de monetarización de su economía y porque seguramente esta ocupación les dejaba tiempo para dedicarse a tareas agrícolas.
a) Los alguaciles de Barakaldo.
El municipio de Barakaldo, a pesar de sus escasas rentas,
también se vio precisado de contar con la asistencia de este tipo de servidores públicos.
En 1840 ya detentaba el puesto Saturnino Lastra para quien resultó una de sus labores más socorridas la de cobrar a los morosos del ayuntamiento ya fuera sólo o en compañía de los regidores. Incluso se le autorizó en 1844 para disponer de los bienes y enseres de particulares e imponer una multa de cuatro reales a aquellos morosos que no atendieran al pago de la contribución para el sostenimiento del culto y clero.
Otras obligaciones más agradables consistían en asistir a las ferias de ganado que se realizaba en el campo de Cruces y a la que obligatoriamente debían acudir todos los vecinos con sus vacunos y caballerías todos los veintiocho de agosto y el primer domingo de septiembre con motivo de la fiesta de S. Agustín.
Tabla 3.5. Los alguaciles de Barakaldo. Alguacil Inicio Final Sueldo/rls Incidencias
Saturnino Lastra 1830 1850 640 No cobran con asiduidad. En 1846 se ofrece para trabajar gratuitamente.
Cosme Escauriza 1850 Reclama al Gobernador por haber sido sustituido por Ramón Iturburu
Jorge Yáñez 30.01.1845 1850 Alguacil de juzgado
Ramón Iturburu 10.03.1850 1871 800 1871 es el último año en que tenemos noticias de este alguacil.
Índice
CCXVII
En lo referente al sueldo del alguacil barakaldés debemos decir que era notablemente inferior al de su homólogo portugalujo; en 1842 se le asignaron 640 reales anuales, pero tampoco los llegó a cobrar con asiduidad como se desprende de la reclamación de atrasos que realizó a primeros de 1845 lo que motivó su despido.
A partir de este año se contrata a Jorge Yánez. Pero el anterior propietario, Saturnino Lastra volvió a solicitar la plaza que ocupaba anteriormente, ofreciéndose a desempeñarla gratuitamente excepto los viajes a Valmaseda. Las citas a los vecinos serían pagadas por los mismos. Sin duda, junto con el sueldo existían una serie de prebendas que hacían interesante el trabajo de alguacil.
El ayuntamiento acabó contratando a otros dos alguaciles que sustituyeron a Lastra y a Cosme Escauriza. Los municipales desempleados reclamaron en 1850 ante el Gobernador por haber sido sustituidos por Ramón Iturburu tras haber estado el primero de ellos prestando servicio a lo largo de veinte años. El procurador síndico barakaldés informó que efectivamente fue “en 1845 sustituido por el alcalde de aquel año. Los justicias los elegían a su gusto y paladar”, por lo tanto sin ningún otro tipo de obligaciones contractuales.
Ramón Iturburu cobraba desde 1858 un sueldo de 800 reales anuales, todavía muy lejano del de su colega portugalujo. Además de las tareas tradicionales se le encargó calcular las cántaras de chacolí que se podrían producir en Barakaldo para proceder al último pago a la Diputación para los caminos de las Encartaciones así como administrar los 150 reales destinados a las romerías de Irauregui y Burceña.
Cuando se trataba de limpiar las zanjas de los caminos, debía avisar al vecindario ayudado de otras dos personas a las que se gratificaba con sendos escudos. A partir de entonces los vecinos deberían realizar esta labor en cuatro días, de lo contrario serían multados con cuatro escudos.
Las responsabilidades del alguacil se vieron aumentadas cuando en 1871 se le encargó servir al juez municipal, para lo
Índice
CCXVIII
cual contó con la ayuda de su hijo. A cambio recibía una gratificación de 3 reales diarios.
Este hombre tuvo la desgracia de que en junio de 1869 se le quemara su casa sin que pudiera salvar nada. En vista de los servicios prestados durante veinte años se le concedieron 80 escudos para que invirtiera la mitad de ellos en una cama y el resto en vestuario.
3.3.8. Los músicos
Hemos decidido introducir este apartado porque nos ofrece una visión general de los tipos de músicos y de sus relaciones contractuales con los ayuntamientos. No obstante podemos adelantar que en raras ocasiones caso se trató de profesionales que cobraran su sueldo sólo por ejercer esta labor, antes bien, debían complementarla con labores de docencia, religiosas o de orden público,. Esta perspectiva es interesante porque nos habla de la necesidad de un pluriempleo y por ende de proletarización de aquellos que ejercieron estos desempeños. Estamos hablando de aledaños de poder de muy tercer nivel.
La presencia de estos profesionales en las poblaciones dependía de la riqueza de éstas, ya que al no constituir un servicio de primera necesidad los municipios con menos recursos preferían contratar esporádicamente a músicos que mantenerlos a sueldo.
Éste era el caso del cercano municipio de Abanto y Ciérvana, que durante esta época tampoco tuvo profesionales de la música, y aunque Silvia Cagigas nos habla de la existencia de un kiosco de la música en la antigua Gallarta, se le puede relacionar con la posterior explotación minera.
a) Los organistas El espíritu de la época no distinguía entre celebraciones
profanas o religiosas y la música acompañaba invariablemente a
Índice
CCXIX
ambos tipos de acontecimientos. De esta suerte, en 1844 Barakaldo celebró el 24 de agosto la fiesta de S. Bartolomé con la predicación de un misionero contratado y la animación musical a la salida de los oficios169.
Como anteriormente hemos mencionado, la escasa solvencia económica del ayuntamiento barakaldés impedía disponer de un titular para el órgano parroquial y para suplir este vacío contrataba a personas ajenas a la anteiglesia o hacía que el instrumento fuera tocado por miembros del cabildo, por otra parte no partidarios de cargarse con más responsabilidades.
La situación mejoró con la llegada del maestro de primera enseñanza y músico organista Vicente Begoña al que el ayuntamiento ofreció 1.400 reales. No obstante, la permuta de plaza producida en marzo de 1869 entre Antonio Gorostiza, que ejercía en Dima, y este maestro volvió a dejar al ayuntamiento sin organista.
b) Los txistularis y atabaleros
Barakaldo al no disponer como Portugalete de alguaciles que realizaran también las funciones de txistularis o atabaleros, tuvo que reservar de sus presupuestos cantidades para animar fiestas y romerías.
3.3.9. El cartero
Alejado de cualquier posibilidad de incidir en las decisiones de poder tenemos a este nuevo empleado: el cartero.
La necesidad de una persona que se encargase de la cartería era manifiesta en los pueblos de la zona y cada cual la solventaba según sus propios medios. Barakaldo empezó a
169 Los gastos ascendieron a 50 reales. AMB. Libro de actas, fecha 6
de octubre de 1844.
Índice
CCXX
arreglarse con el alguacil Ramón Iturburu a partir de diciembre de 1853 al que nombró “correo-peatón” con desempeño de estas labores los miércoles y sábados. Éste daba los papeles al secretario José Gorostiza quien los distribuía a los interesados además de entenderse con el correo de la capital.
Sin embargo, el Administrador de Correos demandaba en 1860 para disfrutar del servicio un cartero que pudiera realizar dos valijas con la correspondencia. Durante algún tiempo se fueron arreglando con distintas personas, pero lo escaso del sueldo no animaba a su desempeño como se pudo comprobar en el remate de la cartería de 1864 que resultó desierto. Como solución se decidió contratar por cuatrocientos reales anuales a Juan Garay, la persona que venía desempeñando el cometido desde enero, con la salvedad de que la correspondencia de la corporación y de la alcaldía fuera gratis.
El siguiente cartero, Cecilio Bárbara, a punto estuvo de abandonar la cartería en 1870 porque la reducción que le hizo el ayuntamiento de un cuarto por cada carta le impedía sacar rentabilidad a la cartería. La junta municipal decidió pagarle 200 reales para que siguiera con el servicio.
Los sellos de franqueo, entendidos como impuesto añadido a este servicio, aparecieron en la anteiglesia dos años más tarde como se desprende de la cuenta de 79 reales que presentó el alcalde en funciones Francisco Santurtún por derechos de francos para correspondencia.
En 1873, el Director general de correos pidió un local en Barakaldo para despachar la correspondencia y se le cedió la escuela de Retuerto. Se le dio comisión a un vecino para que arreglase el buzón lo mejor que pudiera.
El año 1875, la cartería seguía teniendo una asignación de 200 reales. Durante este año la desempeñó Plácido Victoria pero sin que llegara a cobrar. Cuando reclamó los atrasos sólo se accedió a pagarle la mitad porque según se indicaba estaba libre de trabajos en las trincheras, de peatones y de otros servicios. La guerra producía situaciones tan contradictorias como la de que el mismo cartero sirviera de correo a los dos bandos. En julio de
Índice
CCXXI
este año volvió a reclamar al ayuntamiento más dinero pretextando la nimiedad de lo abonado por el Gobernador civil. El ayuntamiento de la zona carlista estuvo de acuerdo en abonar la cantidad de cuatrocientos reales anuales siempre que desempeñase la cartería con puntualidad.
3.3.10. El enterrador
La profesión de sepulturero era en estos pueblos tan necesaria como poco apetecida. Sin duda se trata de la fase más baja de elitización que se podía producir y seguramente por este mismo motivo tenemos más información sobre los cementerios de la zona que sobre los propios enterradores.
Durante estos años era notoria la falta de espacio, cuidado y a veces de abandono en que se encontraban los camposantos de algunos municipios, todo nos lleva a pensar que los enterradores no realizaban su trabajo en las condiciones más favorables.
La asistencia a los cadáveres por parte de los médicos para determinar el motivo de su muerte venía ordenada por los alcaldes170 mientras tuvieron la competencia de justicia. Posteriormente fue facultad de los jueces.
Para proceder al enterramiento se debía contar, entre otros requisitos, con el permiso del juez local en impreso oficial proporcionado por el impresor Agustín Emperaile de Bilbao.
Imagen 3.3. Casa en el camino de Zubileta
170 Por la realización de estas labores tenían asignadas unas
cantidades que no siempre se llegaban a cobrar. AMB. Fecha 14 de agosto de 1845.
Índice
CCXXII
En Barakaldo aparece muy determinada la profesión de
enterrador. Este cargo es solicitado a principios de 1859 por Gregorio Arana y para su desempeño se le exigía puntualidad y aseo. No percibía un fijo anual sino una cantidad por cada entierro. Si éste correspondía a un adulto cobraba 10 reales en el caso de ser enterrado con ataúd, y cinco si se enterraba sin él. En el caso de que se tratara de niños 5 reales en el primero de los casos y dos en el segundo.
El precio del servicio experimentó una notable subida a finales de 1870 con motivo de la epidemia de viruela originada en los barracones obreros de la fábrica del Carmen. A partir de entonces se abonaron 6,50 pesetas por cadáver.
El cementerio municipal estuvo situado junto a la iglesia de san Vicente, pero en otros tiempos también se había enterrado a los más notables dentro de la iglesia parroquial. En 1870 se designaron dos personas para que reconocieran las sepulturas del templo –posiblemente con la idea de llevar sus restos al nuevo cementerio- pero por miedo o respeto declinaron en encargo mediante escrito al ayuntamiento y éste decidió que fueran los corporativos quienes informasen sobre el tema.
Las autoridades, preocupadas desde bien temprano porque los lugares de enterramiento dispusiesen de unas mínimas
Índice
CCXXIII
condiciones de higiene y espacio, encargaron a los profesionales de la medicina la confección de estadillos y el cumplimiento de la normativa171.
A finales de 1859 se vio la necesidad de realizar una ampliación del cementerio debido al aumento de la población. Al año siguiente también se hizo patente lo limitado de la capilla del camposanto. Pero aunque el difunto José María Urcullu había dejado 1.500 reales para este destino, la corporación los consideró insuficientes y los delegados municipales llegaron a un acuerdo con los albaceas para destinar ese dinero a la ampliación de la necrópolis, a cambio les dejarían construir las dos urnas que también habían sido voluntad del finado.
La necesidad de utilizar el nuevo lugar de enterramiento la advirtió el sacristán-sepulturero Carlos Loizaga como consecuencia del ataque de viruela de 1871. En cada sepultura se comprometió a ahondar tres pies por otros tantos reales. El ayuntamiento estuvo de acuerdo, pero siempre que profundizara cuatro pies.
La situación prebélica también se hizo notar en el aspecto social con la aparición de cadáveres en lugares apartados. En Portugalete nos es difícil averiguar si los que aparecen ahogados están relacionados con accidentes de navegación, pero en Barakaldo parece más claro interpretar como ajustes de cuentas la aparición de aquellos cuerpos en la cueva de Burceña, en Castrejana, Luchana, en el molino de agua salada y la de otros de procedencia no señalada.
3.3.11. Peritos y delegados
Una vez citados los empleados municipales y clasificados en orden a su grado de elitización, no hemos querido pasar por alto a otro grupo de personas, los peritos o inteligentes, que de manera gratuita realizaban tareas de asistencia al ayuntamiento. Estos individuos poseían conocimientos sobre temas concretos y las corporaciones acudían a ellos en demanda de consejo o de
171 B.O.P. número 124, martes 16 de diciembre de 1849.
Índice
CCXXIV
sus buenos oficios aunque las leyes de ayuntamientos no hicieran mención a sus funciones. Las labores de asistencia al ayuntamiento eran variadas. Entre otras destacaremos las de reconocimiento de fincas comunales o de límites jurisdiccionales. Se recurría a los vecinos conocedores de la zona siempre que desaparecían o eran trasladados de sitio los ilsos o mojones, lo cual sucedía con relativa frecuencia172.
Para ilustrar asistencias similares mencionaremos el municipio de Abanto donde también se precisó de peritos para medir terrenos bortales con vistas a la subasta pública que sanearía las maltrechas arcas locales173.
La llegada del ferrocarril en vísperas de la Segunda Guerra Carlista ocupando terrenos a su paso por los términos municipales motivó que las corporaciones designaran personas conocedoras de la traza de la vía férrea para poner en antecedentes tanto a la junta municipal como a los vecinos.
Otro tipo de encargos era la captación de aguas subterráneas, reposiciones de pozos existentes y la tasación de los destrozos ocasionados en los bienes de los particulares durante los conflictos bélicos.
Estas personas podían ser entendidas en más de una materia. Así tenemos en Barakaldo a Eugenio Santurtún, carpintero de oficio, que lo mismo realiza presupuestos sobre reformas en los edificios municipales que asesora a la corporación en asuntos de límites y comunales de la anteiglesia.
Frecuentemente se veían acompañados en sus tareas por el concejal a quien en la junta municipal se le había responsabilizado la comisión.
Como hemos mencionado, las actuaciones de estos entendidos eran gratuitas, siempre que no se les reclamara para ejercer su propio oficio. El recurso a profesionales se realizaba 172 En Barakaldo se requirió en 1841 la ayuda de Juan Ignacio
Garmendia para que informara de la venta de los montes de Malsalto, Susumaga y sobre su amojonamiento.
173 ADFV. Libro de actas de Abanto y Ciérvana, fecha 27 de abril de 1839.
Índice
CCXXV
en los casos en que era necesario poseer el documento acreditativo para poderlo presentar ante distintas instancias.
Los peritos de oficio más solicitados eran los topógrafos, que trabajaban para todo tipo de clientes, especialmente para los ayuntamientos. A petición de estos parcelaban los comunales donde se podía cortar leña en ciertas épocas del año y fijaban de manera fehaciente los límites entre ayuntamientos. De esta manera, llegaban a arreglos extrajudiciales en los que se tenían en cuenta los documentos de propiedad aportados. Cuando el desacuerdo sobre la pertenencia de los terrenos era tan manifiesto que se hacía inevitable arreglar en juicio las diferencias, resultaba imprescindible la realización de un plano donde se manifestaran fehacientemente los derechos municipales.
La reclamación de deudas o la fijación de contribuciones movilizaron a buena parte de los delegados sin importar que la iniciativa partiera del propio ayuntamiento, de la Diputación o del Gobierno civil. Estas instituciones en repetidas ocasiones mostraron interés por conocer la riqueza territorial pero chocaron con la falta de colaboración local porque estos datos podrían servir para futuras exacciones.
Si se trataba de coordinar el arreglo de los caminos municipales o transversales la delegación recaía sobre los concejales, encargándose cada uno de su barrio. Su misión consistía en comprobar que todos los vecinos acudieran los días reglamentados, que no faltaran materiales de construcción y de pagar 10 reales diarios a los que concurrían con carros y caballerías siempre que excediesen de los dos días de trabajo señalados.
CONCLUSIONES
1.- Este capítulo lo hemos enfocado como una continuación del anterior, donde hemos podido comprobar cómo se formaban las corporaciones locales, su dinámica y cuál era el recorrido que debían realizar aquellos individuos, o grupos
Índice
CCXXVI
familiares, que pretendían participar en la gobernación de los municipios.
En el presente capítulo se han intentado dejar patentes otros cauces de participación municipal, que también consideramos como otras vías hacia lo que hemos definido como proceso de elitización.
No hemos querido pasar por alto al grupo de empleados municipales, a los que hemos clasificado según su grado de elitización, pero sin descartar otros oficios peor remunerados porque ellos nos dan una idea más real de la capacidad económica de los diferentes grupos y de las redes clientelares.
2.- De estos otros sistemas de participación en las tareas del ayuntamiento, unos eran propiciados por la ley (los asociados, juntas municipales, de caridad, de sanidad, de educación), mientras que otros tenían su origen en el sistema foral (juntas de feligresía y ayuntamientos generales). Estos últimos fueron cediendo terreno a las nuevas formas asamblearias del régimen liberal, las juntas municipales de caridad, sanidad e instrucción primaria, en las cuales participaban la corporación y un determinado número de personas en razón de su mayor capacidad económica.
Estos notables, que destacaron en calidad de asociados corporativos o en las distintas juntas, disfrutaron de un grado de reconocimiento que los situaba en un estatus superior dentro del ámbito municipal. No es de extrañar la coincidencia de personajes en la corporación y en las juntas porque para ambas circunstancias la ley preveía la participación de los más adinerados del municipio. Además de estos, la ley daba importante participación al clero en las juntas de caridad, sanidad y educación. Para los médicos quedaban reservadas las competencias en los ramos de caridad y sanidad, mientras que los maestros debían participar en las juntas de educación.
3.- Además de las personas consideradas miembros natos de las diferentes juntas, hemos tenido en cuenta a los empleados municipales en relación a la cuantía de sus sueldos y a su
Índice
CCXXVII
cercanía en relación a las tareas del consistorio. Entre ellos destacaremos a los depositarios, a los médicos y a los cirujanos.
Los empleados tenían firmada una vinculación contractual con el ayuntamiento que no impedía que en algunos casos ésta fuera rota de forma unilateral bien por parte de la corporación o bien por parte de los asalariados y, aunque las leyes liberales impidieron participar en las elecciones durante los primeros años a los clasificados como “capacidades”, la vía política no siempre les fue necesaria para alcanzar mayores cotas de prestigio social porque, gracias al desempeño de su ocupación altamente valorada, podían trasladarse a aquellos municipios en los que se les ofreciera mejores condiciones laborales.
4.- Por último, hemos considerado otro grupo de empleados municipales para los cuales no existió la posibilidad de figurar entre las élites puesto que no realizaron un trabajo de tanta consideración social y, consiguientemente, sus sueldos eran tan bajos que en muchos casos se vieron abocados al pluriempleo. De entre ellos hemos mencionado a los curas, maestros, alguaciles, músicos, carteros y enterradores.
Todos ellos realizaron trabajos considerados indispensables para la buena marcha del municipio, pero el no gozar de la condición de imprescindibles implicaba que sus puestos fueran renovados anualmente a criterio de la corporación y en casos extremos, se prescindiera totalmente de ellos. Estos nombramientos y ceses nos advierten de las ya mencionadas redes clientelares.
Índice
CCXXVIII
4.- LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN En este capítulo trataremos la economía barakaldesa a
partir de sus presupuestos, gastos e ingresos porque consideramos que es de especial relevancia conocer el grado de riqueza de este municipio para entender uno de los más importantes motivos que motivaron a las élites locales a controlar la vida municipal. 4.1. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
A continuación procederemos a analizar la gestión de los presupuestos municipales desde la doble vertiente del marco legislativo en el que se desarrollan y del contexto histórico. En cuanto a la fecha inicial de la gestión moderna de las economías locales, con una visión de futuro sobre las cantidades a recaudar para cubrir los previsibles gastos, podemos situarla dentro del período liberal en la promulgación de la ley de ayuntamientos de 1843, la cual reconocía a estos la facultad de administración de sus dineros. El primer paso de este proceso se iniciaba con la aprobación por parte de la junta municipal del presupuesto anual de gastos presentado por el alcalde. Pero volvamos hacia atrás en el tiempo para observar cómo durante el Antiguo Régimen los ayuntamientos habían gozado de una amplia capacidad recaudatoria. Ésta se fue viendo paulatinamente mermada en beneficio de la Diputación como consecuencia de sucesivos endeudamientos, posteriormente agudizados a causa de la guerra de la Convención, de la napoleónica y de la Primera Carlista. Como resultado de todo esto, las haciendas locales acabaron
Índice
CCXXIX
sometiendo sus cuentas de deudas a la aprobación de la Diputación foral.
Esta absorción “provincial” de competencias locales se produjo paralelamente aprovechando la debilidad del régimen de Fernando VII y la posterior vacilación del incipiente Estado liberal, a pesar de lo cual la Diputación hubo de valerse de sus mejores artes para no verse relegada a un segundo plano por la figura del Jefe político a quien la ley de ayuntamientos de 1840 le otorgaba todo el control sobre la vida municipal. En el ámbito provincial y hasta 1842, la Diputación vizcaína se había servido de las cajas-cuentas o partidas contables independientes dedicadas a fines concretos y nutridas por recursos determinados. A partir de esta fecha elaboró el presupuesto para centralizar los recursos dentro de un programa estimado de recaudación y distribución.
Por lo que toca a la vida municipal, los presupuestos debían dividirse en los apartados de gastos e ingresos. La clasificación de los gastos dependía de que fueran obligatorios y voluntarios. Entre los primeros se citaban los destinados a la conservación y pago de alquileres de inmuebles municipales; los de oficina y sueldos; las subscripciones obligatorias al boletín oficial de la provincia; los de mantenimiento de orden público y servicios municipales; deudas, etc.174. En cuanto a las partidas que debían incluirse en los gastos voluntarios, no se mencionaba cuáles podían ser.
Los ingresos constituían el segundo gran apartado del presupuesto municipal y se clasificaban según su procedencia: ordinaria o extraordinaria. Los de origen ordinario, provenían de los productos de bienes, arbitrios y derechos varios; multas de los ayuntamientos; réditos de censos y capitales a plazo así como de los impuestos legalmente permitidos. En cuanto a los
174 La ley de 1868 añadió a los gastos obligatorios los de fiestas
votivas, mantenimiento de establecimientos carcelarios, presos, pobres y transeúntes, prevención de incendios, pensiones, deudas, calamidades públicas, etc.
Índice
CCXXX
ingresos extraordinarios, comprendían los repartimientos vecinales autorizados por la ley; la enajenación de bienes rústicos y urbanos; los donativos; el capital de los censos redimidos y papel del Estado enajenado; el producto de las talas de arbolado; el rendimiento de los préstamos y cualquier otro que pudiera tener este carácter eventual.
Las leyes municipales obligaban al alcalde a presentar los presupuestos durante el mes de septiembre para su discusión, aprobación o reforma en el pleno. Si la suma de la valoración no excedía de 100.000 reales175, le correspondía al Jefe político darle el visto bueno, pero a partir de esta cantidad era responsabilidad del Gobierno176. Estos supervisores podían reducir o rechazar cualquier partida incluida en los gastos voluntarios pero no aumentarla, salvo en el caso de los gastos obligatorios y, en el supuesto de que con los medios usuales no se pudiera cubrir el presupuesto, era obligado solicitar permiso al Jefe político para imponer un arbitrio que cubriera el déficit.
Otra novedad contable resultaba aquella partida para imprevistos de la que se responsabilizaba el alcalde previamente autorizado por el ayuntamiento.
Si para cubrir los gastos extraordinarios considerados de utilidad pública fuera necesaria la imposición de un tributo deberían contar en primer lugar con la autorización del doble número de asociados mayores contribuyentes y concejales suplentes que de concejales en activo177 y posteriormente con la
175 La ley de ayuntamientos de 8 de enero de 1845 preveía el límite
de 200.000 reales para la supervisión del Jefe político, a partir de esta cantidad debería decidir el rey.
176 El Jefe político dispondría hasta el 1º de julio para examinar las cuentas y devolverlas al municipio siempre que no se les hubiera puesto ningún reparo.
177 La ley 8.I.1853 rebajaba el número de asociados hasta equipararlo al de concejales, pero la de 1868 vuelve a contemplar el doble de asociados que de ediles.
Índice
CCXXXI
aprobación del Jefe político178. Para préstamos o enajenaciones había que proceder de igual manera.
Estaba señalado que el presupuesto municipal se aprobara a primeros de año, de lo contrario continuaría teniendo vigor el del año anterior.
Lo novedoso de la ley de 1845 residía en que se especificaba la forma en la que el depositario debía realizar los pagos. Al ser el último responsable de estas operaciones podía negarse a abonarlas siempre que no se ajustasen al presupuesto, aunque contasen con la aprobación del alcalde. En este caso correspondía al Jefe político resolver el conflicto.
Otra obligación del alcalde consistía en la presentación anual de cuentas correspondientes al ejercicio anterior para su aprobación en la junta municipal, la que dispondría de un mes para de admitirlas y posteriormente remitirlas al delegado del Gobierno para su censura definitiva.
La ley de 1845 ponía en manos del Jefe político el control de los presupuestos y cuentas municipales a la vez que asignaba a los alcaldes la doble función de delegado del Gobierno y administrador local. Como de este modo la Diputación perdía la influencia que había tenido hasta entonces en los ayuntamientos, las autoridades forales manifestaron su disconformidad con esta ley y recomendaron a los municipios que no presentaran sus presupuestos mientras se realizaban las gestiones para impedir la aplicación de la ley en el Señorío. Dichas gestiones se basaban en una nueva concepción foralista tendente a negar la autonomía hacendística local y su control por parte del Gobierno para reservárselo en provecho propio.
A pesar de todo, las gestiones de la Diputación fracasaron y por consiguiente los municipios debieron, no sin cierta resistencia, presentar los presupuestos al Jefe político.
178 A esta autoridad le correspondía realizar la censura hasta 50.000
reales, pero a partir de esta cantidad pasaba a ser responsabilidad del Gobierno.
Índice
CCXXXII
Con la llegada de Pedro Egaña al Ministerio de la Gobernación durante el Gobierno de Narváez, los ayuntamientos recuperaron las funciones que habían desempeñado antes del Real decreto 29.X.1841. Gracias a la Real orden 12 de septiembre de 1853 la Diputación General se convirtió en el eje del sistema foral en detrimento de los ayuntamientos forales, quienes protestaron por la orden que ahora convertía a esta institución en la censora de sus cuentas anuales.
La ley de 1868, consciente de las dificultades económicas de algunos ayuntamientos, salió en su defensa indicando que no se les podría aplicar por vía judicial el procedimiento de apremio por deudas contraídas. Para liquidar la deuda se consideraba necesaria la realización de un presupuesto que fuera aprobado tanto por la Diputación como por los acreedores. En caso de desacuerdo el ente foral se encargaría de marcar otro procedimiento, pero si fuera la propia corporación la acreedora, la deuda sería exigible judicialmente como sucedía con cualquier particular.
Las distintas coyunturas irán poniendo el telón de fondo a la dinámica real de este marco legislativo fluctuante. La finalización de la Primera Guerra Carlista con el acuerdo de aceptar los gastos de ambos contendientes significó para Vizcaya asumir unos importantísimos costos que inevitablemente se deberían repercutir sobre las haciendas municipales. El 23 de noviembre de 1839 la Diputación ordenó que se crearan juntas en cada uno de los nueve distritos en que se dividió el Señorío, con sus respectivos presidentes, tesoreros y contadores, para recibir los documentos referidos al tema de bagajes. Los ayuntamientos gozaron de la potestad de poder recaudar las cantidades que se les asignasen por reparto vecinal.
Para el resto de las partidas propias de los municipios siguió rigiendo el sistema de caja única aunque algunas de ellas fueran destinadas a cubrir gastos supralocales.
4.1.1. Los presupuestos del ayuntamiento de Barakaldo.
Índice
CCXXXIII
Además de este ayuntamiento, en este apartado aportamos referencias a los presupuestos de otros municipios vecinos. Gracias a ello podremos completar la información destacando paralelismos y diferencias en la evolución de los distintos ayuntamientos.
Como se puede observar del conjunto de gráficos que siguen, la tendencia secular de los presupuestos es la de un incremento moderado durante los primeros años, para posteriormente pasar a una fase de despegue que llevará a parincipios de la década de los sesenta a una fuerte expansión presupuestaria, sin duda motivada por las inversiones mineras y en diversas infraestructuras. Un capítulo que condicionó durante largo tiempo los presupuestos fue el de la deuda con los particulares porque las grandes cantidades que se debían contemplar anualmente para su decapitación impedían cualquier veleidad inversionista.
0
50000
100000
150000
200000
250000
1850
18
51
1852
18
53
1854
18
55
1856
18
57
1858
18
59
1860
18
61
1862
18
63
1864
real
es
Años
Gráfico 4.1. Presupuestos de Barakaldo
CARGO
INGRESOS
Índice
CCXXXIV
Aunque para la realización de los presupuestos se seguían las pautas marcadas por la ley, su aprobación no se realizaba sin discusiones y denuncias por parte de los que se consideraban perjudicados, quienes para defender sus posturas se reservaban en última instancia el derecho a ejercer las acciones legales concretadas en denuncias ante el Gobernador o la Diputación179.
Como se ha indicado anteriormente, la deuda municipal era uno de los temas más importantes y por ello condicionaba totalmente la confección presupuestaria. Es significativo que los mismos miembros de la corporación encargados de realizar los presupuestos fueran a su vez acreedores de los ayuntamientos o personas próximas a aquellos. De ahí su postura contraria a cualquier nuevo impuesto destinado a otros fines distintos del abono de la deuda tradicional, así como a la modificación de la nómina de acreedores de ejercicios anteriores.
En Barakaldo se puede considerar como un signo de mejoría económica a partir de aquel momento en que el ayuntamiento se mostró capaz de contratar un depositario. Esta 179 Fue, por ejemplo, el caso de Nicasio Cobreros, conocedor a fondo
de la situación de las arcas barakaldesas por haber desempeñado cargos de secretario y depositario y haber prestado cantidades importantes al municipio. AMB. Libro de actas, fecha 25 de abril de 1850.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000 18
45
1848
1851
1854
1857
1860
1863
1866
1869
Rea
les
Años
Gráfico 4.2. Presupuestos de ayuntamientos de la zona
Portugalete
Barakaldo
Galdames
Balmaseda
Trapagaran
Índice
CCXXXV
contratación significaba el inicio de un proceso de profesionalización del puesto donde el responsable debía hacer distribución de los fondos comunes según lo marcado por el presupuesto y las leyes, previa presentación de fianzas y avalistas180.
En determinados momentos, las dificultades para cerrar ejercicios económicos anteriores impedían la valoración de gastos e ingresos para el siguiente año. Así ocurrió en la mencionada anteiglesia a mediados de septiembre de 1861 cuando el alcalde se retrasó en la presentación de sus cuentas. Éstas debían ser revisadas por la comisión municipal y los mayores pudientes para posteriormente ser remitidas a la Diputación. Este este organismo, cansado de tantas dilaciones, decidió tomar la iniciativa y a finales de marzo del siguiente año ya estaba apremiando a fin de que se presentasen las previsiones para el nuevo ejercicio. El alcalde acompañado del secretario y el procurador síndico decidieron abreviar el proceso con la simple modificación presupuestaria del año anterior. Aunque ese año la situación se pudo solventar de esta manera, durante los siguientes ejercicios tampoco se respetaron los plazos legales. De modo que en 1866 fue en el mes de mayo cuando se depositaron en la secretaría del ayuntamiento tres balances de años consecutivos para la censura de particulares. Para el siguiente ejercicio Gustavo Cobreros agilizó la presentación de las previsiones económicas, de manera que a finales del mes de marzo se pudieron exponer al público las correspondientes a 1868.
Hecha esta introducción pasaremos a continuación al análisis de los presupuestos barakaldeses, donde se han tenido en cuenta los datos expuestos en la tabla 4.1 Entendemos por cargo los
180 AMB. Libro De actas, fecha 8 de enero de 1854.
Aunque Ignacio Zárraga aparece renovado en el puesto en esta fecha, ya venía ejerciendo desde 1851, cuando sustituyó a Antonio Zárraga.
Índice
CCXXXVI
ingresos y por data los gastos. El déficit se equilibraba con los frecuentes recursos de arbitrios y derramas.
No obstante, creemos que la información disponible es escasa porque, por un lado faltan los arbitrios de los años 1855, 1861 y 1862 sin los cuales el balance queda descompensado. Por otra parte, los arbitrios sumados al cargo superan ampliamente al total de la data y conociendo las dificultades para el pago de deuda y otros gastos cotidianos, nos inclinamos a creer que no se han recogido todos los gastos de cada ejercicio contable.
Esto nos lleva a deducir que, además del mal estado de la economía municipal, la escasa credibilidad de sus cuentas en las que sus realizadores eran incapaces de ajustar una previsión de ingresos semejante a la de gastos.
Podemos citar como síntoma de la debilidad de la economía municipal la sucesiva postergación de proyectos para la construcción de la nueva casa consistorial, quemada en 1849 y cuya construcción se demoró por falta de financiación hasta 1861. Algo parecido podríamos decir sobre la construcción del edificio de la alhóndiga municipal y del lugar de despacho para carnes frescas. La necesidad de un depósito de vinos se contempló en 1865 pero el proyecto hubo de retrasarse hasta 1873, año en el que fue construido un edificio ambivalente para las funciones de alhóndiga y carnicería.
En conclusión, se puede decir que a pesar de lo sesgado de la información se deduce la existencia de un constante incremento de estimación del gasto, más moderado hasta el año 1862, y espectacular a partir de este momento. Esto nos habla de que Barakaldo había entrado en una nueva fase de desarrollo económico desconocido hasta entonces.
Tabla 4.1. Presupuestos de Barakaldo181
AÑO CARGO DATA ARBITRIO DERRAMAS
181 IBÁÑEZ, Maite: Monografías de pueblos de Bizkaia. Barakaldo,
Ed. Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 1994, pp. 126 y 127.
Índice
CCXXXVII
AÑO CARGO DATA ARBITRIO DERRAMAS 1850 20.826 22.908 9.050 16.523 1851 20.918 8.370 14.000 1852 35.647 17.257 23.100 1853 38.483 9.155 17.056 1854 53.077 9.835 23.750 1855 43.742 32.246 1856 43.565 38.379 22.796 1857 36.948 17.827 22.272 1858 56.946 51.549 38.030 1859 56.218 51.071 12.894 1860 74.274 70.898 60.358 6.622 1861 80.898 75.177 1862 58.964 60.402 1863 113.504 83.452 94.323 1864 147.504 106.248 117.540 TOTALES 881.514 654.774 455.169 23.145
Como anteriormente hemos apuntado, disponemos de
datos presupuestarios de otros municipios de la zona, que aunque sean incompletos, nos dan una visión general de la evolución económica del entorno.
En primer lugar, podemos saber que el presupuesto municipal de Galdames en 1850 era de 38.000 reales cubierto a base de arbitrios y el déficit con repartos vecinales.
El vecino concejo de Sestao siguió la misma dinámica en sus finanzas que los municipios circundantes. Éstas mostraron una tímida recuperación entre los años 1823 y 1832, pero con la llegada de la Primera Guerra Carlista volvieron a ser negativas por lo que el municipio tuvo que enajenar sus propiedades para hacer frente a los gastos. Aunque la guerra terminó en 1839 el concejo siguió pagando en 1841 gastos de bagajes y fortificaciones.
Hemos querido representar en el gráfico 4.2, esta evolución presupuestaria del entorno aunque, como anteriormente se ha mencionado, mantenemos ciertas
Índice
CCXXXVIII
reservas con respecto a su total fiabilidad debido a la escasez de datos.
En general se aprecia una evolución positiva excepto en Trapagaran, pero precisamente en el espacio que falta nos inclinamos a creer que adoptaría una marcha similar a los concejos vecinos.
En el caso barakaldés, nos reafirmamos en nuestras dudas de que la información aportada sea fiel reflejo de la situación económica del momento, aunque a modo de conclusión se puede remarcar una pendiente positiva y uniforme entre los años 1849 y 1861 que incluso continúa hasta 1862 porque no encontramos razón aparente para el descenso del 7% que se produce entre ambos años. De esta manera, deducimos que el último tramo responde al despegue económico de la anteiglesia pero con unos índices más moderados que los que se extraen de tener en cuenta las cifras del año anterior.
4.2. INGRESOS
Como ya se ha indicado, durante el Antiguo Régimen los ingresos de los pueblos se basaban especialmente en el rendimiento de los propios y de los censos invertidos, por lo que cuanto más abundantes fueran estos, menor sería la imposición directa o indirecta sufrida por sus vecinos. Las sucesivas desamortizaciones de los propios y comunales llevaron al inevitable aumento de impuestos indirectos que gravaban particularmente el consumo.
4.2.1. Ingresos ordinarios
El apartado de ingresos ordinarios era el más importante de todos aquellos que constituían el presupuesto municipal. La ley incluía entre este tipo de impuestos a los procedentes de los productos de bienes, arbitrios y derechos varios; multas de los ayuntamientos; réditos de censos y capitales a plazo así como de los impuestos legalmente permitidos.
Índice
CCXXXIX
En nuestro caso, analizaremos por su especial importancia los procedentes de remates y de arrendamientos.
4.2.1.1. Los remates: Productos y sesiones Esta partida, la de mayor entidad del presupuesto,
consistía en la subasta del abastecimiento de productos y servicios gracias a la cual el municipio recaudaba en varios plazos una cantidad previsible y con este sistema se evitaba todos los gastos relacionados con el cobro del impuesto correspondiente al producto subastado.
La mecánica del remate era la siguiente: en primer lugar, un número igual de concejales que de mayores pudientes fijaba el precio de salida en la subasta, el incremento admitido para cada puja182 y las condiciones que debía poseer el rematante de la oferta183:
Hubo remates, como los de los vinos foráneos que contaron en un primer momento con la oposición de productores locales del chacolí que veían con malos ojos la competencia del vino clarete de Castilla y de los aguardientes184. En el último tramo del período que hemos analizado -cuando estuvieron las tropas carlistas y realistas asentadas en el término barakaldés- los rematantes fueron incapaces de hacer frente a la deuda
182 Éste podía variar de un 2% a un 15%. 183 Los rematantes debían disponer de uno o más avalistas
avecindados en la localidad, con solvencia reconocida puesto que en última instancia éstos deberían responder con sus bienes del incumplimiento de las condiciones del rematante. Una vez adjudicado el remate, debían realizar una escritura pública o documento donde las autoridades plasmaran su conformidad y la concreción de los pagos ejecutables en varios plazos a lo largo del tiempo mientras durase la distribución en exclusiva del producto.
184 Estas protestas fueron también muy comunes en otros municipios donde se pretendía dar salida a la producción local antes que introducir caldos de fuera.
Índice
CCXL
contraída con el municipio, lo que dio lugar a conflictos entre las partes contratantes y al posterior embargo de los bienes de los fiadores.
Las sesiones de remates estaban presididas por el alcalde asistido por el procurador síndico y el secretario y se realizaban en el mismo salón de los plenos, inmediatamente antes de la celebración de estos. Allí se admitía a todo el personal que quisiera asistir, pero una vez acabada la subasta, si se daba el caso de que hubiera pleno municipal, los vecinos y forasteros debían abandonar el salón para permitir la asamblea de los ediles.
La subasta comenzaba con la presentación del producto o servicio a rematar, el cual se había previamente anunciado en los periódicos provinciales y mediante carteles instalados en los lugares de costumbre. Posteriormente se encendía una vela cuya duración marcaba el tiempo de duración de las pujas. Podía darse la circunstancia de que la subasta se realizara a lo largo de varios días. En este caso, al comienzo de las siguientes sesiones se encendía una velita y se citaba la oferta realizada por el último participante y si aquella se consumía sin nuevas intervenciones, el remate quedaba en poder del citado licitante.
Estas pujas de un mismo producto a lo largo de varias sesiones se ponían en funcionamiento cuando se consideraba que el precio del artículo podría encarecerse de una a otra sesión, para lo cual se señalaban tres domingos consecutivos. Incluso, constatamos en Barakaldo algún caso en el que, a pesar de estar cerrado el trato, se volvió a rematar el artículo por aparecer un mejor postor. Este fue el caso en el que el ayuntamiento intentó de esta manera sibilina que el último rematante, Miguel Alzaga, aumentara su propuesta. Al final, el que se hizo con la subasta no pudo realizar los últimos pagos debido a la elevada cifra en que se adjudicó la subasta. La consecuente carestía del vino propició el aumento de su contrabando ante lo cual la corporación se mostró totalmente inoperante.
Índice
CCXLI
En el gráfico 4.3. que presentamos a continuación, analizamos los remates principales de Barakaldo (vino, abacería y carnes).
Antes de entrar en consideraciones más pormenorizadas, conviene señalar que también las obras fueron objeto de remate. Cuando sólo asistía un único licitador, éste podía admitir el precio inicial o proponer otro más elevado, tras lo cual la corporación decidía si estaba conforme o trasladaba el remate al siguiente domingo en busca de nuevos licitadores.
Como consecuencia de la penuria económica por la que pasaba la anteiglesia baracaldesa durante los primeros años, en 1840 sólo salieron a remate el vino foráneo, el aguardiente y los diezmos. Estos últimos destinados a la reparación de la iglesia a propuesta de los patronos de la parroquia.
La Diputación exigía a Barakaldo desde 1839 el abono de 2.916 reales y 23 mrs, equivalentes al real y cuartillo que se debía abonar por cada cántara de vino común consumida en el pueblo. El ayuntamiento pudo pasar la responsabilidad al rematante de aquel año, pero el repartimiento vecinal de los 9.753 rls y 31 mrs correspondientes a arbitrios y deudas contraídas hasta 1841 con Caminos de las Encartaciones debió sacarse a subasta.
En cuanto a la variedad de remates, el vino era sin duda el capítulo más importante de todos ellos. En la búsqueda de una mayor rentabilidad del producto, el ayuntamiento decidió durante el período 1841-1845 efectuar su distribución por barriadas en lugar de hacerlo para todo el término municipal. Esta fórmula resultó un fracaso porque, por un lado, la partición del mercado alejó a los rematantes foráneos y por otro, la escasa fortuna de los vecinos responsables de la venta del vino en sus barriadas fue un obstáculo para atender con diligencia al servicio y para hacer frente a las deudas. Tras dos años de negativa experiencia, en 1848 se volvieron a rematar todos los productos para el conjunto del municipio.
Las ventas de comunales estuvieron relacionadas con la necesidad de liquidez, pero no siempre se encontraron
Índice
CCXLII
compradores. Otras veces, las personas que se habían llevado la subasta, incapaces de hacer frente a su pago en metálico, proponían al consistorio intercambiar las parcelas por los bonos que certificaban que se habían realizado trabajos para el ejército durante la Primera Guerra Carlista en los fuertes del Desierto. Tampoco faltó la picardía de aquellos que disponiendo de terrenos cedidos por otros particulares los vendieron a terceras personas ajenas a la localidad.
A parte de los terrenos del común, se subastaron otros embargados a particulares. La Segunda Guerra Carlista fue otro momento en que los vecinos se hicieron con la titularidad de las tierras que llevaban en arriendo, pero en varios casos la falta de pago llevó a una nueva subasta de los mismas.
Otros productos de menor interés fuente de beneficios para el municipio era la venta de leña de los montes y del arbolado de san Vicente; el remate de las limosnas de ermitas como la de santa Águeda o la venta de productos en la romería de Sta. Lucía; los alquileres de terrenos especialmente de cultivo y varios fuente de beneficios como el juncal de Ugarte y los puntos de descarga de mineral. También se intentó sacar rentabilidad, pero sin éxito, al material de obra aprovechable de los restos de las ermitas de san Bartolomé, S. Antolín y la venta del Borto, pero los vecinos preferían echar mano de lo que necesitaban sin necesidad de comprarlo en subasta.
A veces, eran los mismos particulares los que proponían al ayuntamiento el poder hacerse con la explotación de un negocio a cambio de su mantenimiento o restauración.185
185 Esta era la propuesta de Francisco Sojo que pedía al
ayuntamiento ayuda para construir una casa junto a la ermita de Sta. Águeda y el permiso para vender vinos y artículos de abacería a cambio de la custodia de la ermita. AMB. Libro de actas, fecha 6 de abril de 1845.
Índice
CCXLIII
En el análisis del gráfico hemos contemplado el vino, la abacería y las carnes como los productos que se mantienen constantes a lo largo de los años. Estos consumos, principal fuente de ingresos para las arcas municipales, tuvieron una evolución diferenciada durante todo este tiempo. Hasta el año 1855 se aprecia cierto estancamiento, sinónimo de que la economía local se encontraba a niveles de subsistencia. Aunque nos faltan datos suponemos que el incremento en el gasto de estos productos se produciría a partir de 1858 coincidiendo con la llegada de las primeras remesas de trabajadores a las fábricas de Barakaldo. A partir de entonces el crecimiento es constante pero se ve temporalmente alterado por la instalación, especialmente en 1875 de ejércitos de ambos bandos en la anteiglesia, tropas a las que había que aprovisionar, especialmente con vino. De ahí que en ese año se sacara a remate por 300.000 reales cuando en los años anteriores a la contienda sólo se alcanzaban los 90.000 reales. 4.2.1.2. Arrendamientos
La mayor parte de los alquileres en este municipio se adjudicaban en subasta al mejor postor, aunque se trata de un capítulo menor dentro de las fuentes de financiación de los ayuntamientos.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
1941
1844
1847
1850
1853
1856
1859
1862
1865
1868
1871
1874
Rea
les
Años
Gráfico 4.3. Remates de Barakaldo
VINO
ABACERIA
CARNES
Índice
CCXLIV
En Barakaldo no fueron muy frecuentes los bienes municipales cedidos en alquiler. Entre ellos destacaban los terrenos utilizados como tejera (por los que se cobraba la renta de 2.000 tejas anuales186), los dedicados a labranza, los puntos de embarque y la cantera187.
A partir de 1872 pudo disponer de un local para alhóndiga que alquilaba al rematante del vino hasta que fue ocupado por las tropas durante la contienda.
4.2.2. Ingresos extraordinarios Entre los ingresos que tenían esta consideración estaban en
primer lugar los arbitrios y repartimientos vecinales, que aunque en un principio los ayuntamientos forales estaban facultados para imponer en su jurisdicción tantos como consideraran necesarios, durante el Estado liberal esta competencia pasó a manos del Jefe político y posteriormente a las de la Diputación foral.
Otras entradas de dinero de carácter eventual como desamortizaciones, diezmos o embargos vinieron a paliar la escasez de recursos fijos de los municipios.
4.2.2.1. Arbitrios y derramas Para Barakaldo, al igual que a otros municipios de la zona, la falta de ingresos obligaba a cubrir la importante deuda municipal mediante repartimientos y arbitrios sobre bienes de consumo.
186 Esta tejera estaba situada en el barrio de Cruces, y si en 1846 se
alquilaba admitiendo como pago parte de la producción, en 1874 se cedía por 500 reales/año y se ajustaba el precio de venta del ciento de tejas a 20 reales; el centenar de ladrillos a 9 reales y a 21/4 la fanega de cal de 60 libras de peso vizcaíno.
187 En mayo de 1872 se alquilaron las canteras de Tellitu y Uraga. La primera en 300 rls. por un plazo de dos años, mientras que en la segunda por un período de un año a cambio de 160 reales.
AMB. Libro de actas, fecha 30 de mayo de 1872.
Índice
CCXLV
La Primera Guerra Carlista supuso para estos pueblos una situación de penuria no recordada desde hacía años e hizo que ayuntamientos como Barakaldo buscaran obsesivamente nuevas fuentes de dinero desde los primeros momentos mediante comisiones de representantes de cada barriada, para evitar, sobre todo, que cayera sobre la corporación la impopular medida de exigir más impuestos a aquellas gentes que lo habían perdido todo durante la primera contienda. Pero la necesidad era de tal calibre que, además de las imposiciones acordadas, se hizo necesario confeccionar un padrón de contribuyentes y nombrar a personas que revisaran las cuentas de los cobradores de barrio.
a) Mecánica y casuística como reflejo de la situación social. Las listas para el cobro de los impuestos dependían del
tipo de gravamen, incluso las categorías de los particulares eran diferentes según la ocasión, razón por la cual no existía una lista unificada ni una cantidad a pagar por año se cobraba, más bien, según las necesidades del momento.
Hubo vecinos que sokictaron verse libres del pago de derramas porque su grado de pobreza les impedía contribuir a las mismas. A este objeto también se nombró una comisión para que discerniera a los verdaderamente necesitados de los que no lo eran. La decisión de eximir de impuestos se retrasó hasta principios de verano de 1841 y no faltó la polémica al rechazarse la mayoría de las pretensiones y ordenarse investigar los posibles bienes de aquellos que alegaban invalidez o avanzada edad. Las exclusiones fueron individualmente decididas por la corporación para evitar la picaresca de aquellos que por razón de edad habían pasado sus bienes a sus sucesores y viviendo bajo su amparo se confesaban estar en la pobreza sin que tampoco los herederos declararan la propiedad de lo administrado.
Índice
CCXLVI
Las solicitudes de exención de impuestos alegaban las más variopintas razones. Las más numerosas tenían relación con la imposibilidad física de realizar un trabajo productivo por lo avanzado de la edad, enfermedad o invalidez de guerra. Es de resaltar la de un vecino que, imposibilitado durante el conflicto para hacer labores de fortificación, cuando se trató de igualar aquellos trabajos mediante tributos pretendió verse libre de contribuir al impuesto por haber realizado prestaciones personales.
Otro segundo grupo pretendía convalidar este último impuesto por el servicio con las armas durante la guerra, o por invocar razones de soltería. Hubo quienes apelaban a la magnanimidad del ayuntamiento porque se les habían inundado de agua salada las vegas y estropeado la cosecha. Por último, entre los no residentes cabe mencionar a aquellos que se establecieron trascurrida la guerra y que se oponían a contribuir en el ramo de suministros realizados en aquellas fechas, y los propietarios residentes en otras localidades que alegaban estar contribuyendo en su lugar de domicilio. El ayuntamiento entendió las razones de los primeros pero no las de los segundos porque el tipo de contribución gravaba los bienes independientemente del lugar de residencia de sus poseedores.
Con respecto a los impuestos de culto y clero, algunos quisieron estar exentos, pero en 1845 la Diputación respondió a los reclamantes que debían tributar si tenían bienes en esta anteiglesia ya fueran residencias, criados, dependencias, menajes o tierras y máxime si se residía en el municipio parte del año.
Si ocurría que las reclamaciones eran admitidas, estas cobraban efecto a partir del año siguiente por las dificultades que suponía rehacer las listas aunque ello proporcionara nuevos ingresos.
A finales de los 60 se intentó cobrar a los trabajadores de la fábrica del Carmen los impuestos del culto/clero y las derramas para los facultativos, pero al resistirse aquellos, el ayuntamiento recurrió a la fábrica para que diera los nombres.
Índice
CCXLVII
Una vez que los trabajadores no vieron otra alternativa, solicitaron una rebaja en la clasificación de las listas, y al final fueron situados todos ellos en el puesto 8º, es decir; en la lista de los contribuyentes con menos recursos. Esto es indicativo de que su sueldo anual de estos empleados era inferior a la renta agrícola del vecino más pobre de municipio.
Entre los solicitantes de exención contributiva también se encontraban maestros y médicos con la excusa de ser funcionarios públicos. Fueron casos en los que accedió el ayuntamiento, pero a modo de compensación solicitó a los primeros que realizasen gratuitamente las listas de contribuyentes y a los sanitarios que acudieran a llamamientos inopinados o se personaran en los casos de aparición de ahogados sin derecho alguno a cobro. No obstante, en 1865 se recordaba una ley contraria a la exención de impuestos para estos profesionales.
Por otra parte, cabe entender como reminiscencias del pasado la falta de cobro de contribuciones y rentas atrasadas a las pertenencias que el convento de la Cruz poseía en Barakaldo, pero los arrendatarios de las mismas no se vieron libres del pago de esas mismas contribuciones.
Las empresas establecidas en la anteiglesia, El Carmen, Santa Águeda y Mobinker, también se mostraron remisas a contribuir a los impuestos sobre la industria y el comercio. La última de ellas alegó que en lugar de beneficios había tenido pérdidas. Desde la alcaldía se respondió que las leyes del reino no miraban la cuenta de resultados sino la actividad de estas industrias. De igual manera, también se desatendieron las reclamaciones de las otras empresas.
Al pairo de de la marcha de las industrias se instalaron en la anteiglesia otro tipo de negocios como el del banquero santurzano afincado en Londres, Cristóbal de Murrieta. Este señor había edificado una serie de casas con un total de 48 habitaciones justo enfrente de la fábrica el Carmen por las que debió contribuir en el impuesto de industria y comercio destinado a sufragar los gastos de la guerra con Marruecos, con
Índice
CCXLVIII
la cantidad de 1.780 reales, o las de Carmen Escauriza que pedía una rebaja del 40% en este impuesto por las tejavanas de habitaciones situadas en Luchana.
Por último, es digno de mención aquel grupo, que aunque consciente de su deber y capacidad tributaria, pretendía que se le colocase en otro apartado de las lista de contribuyentes a fin de pagar menos impuestos.
Durante 1848 tenemos constancia de la presentación de 15 solicitudes de exención de las que sólo se atendieron tres. En años sucesivos y hasta 1864, estas demandas fueron descendiendo progresivamente, dato que nos corrobora, al igual que lo han hecho los ingresos municipales, la circunstancia de que hasta estas fechas la economía local no empezaría a recuperarse.
En Barakaldo la situación no era mejor que en otros pueblos del entorno. El 12 de abril de 1874 se convocó la junta vecinal para oír de sus representantes municipales cuál era la situación económica de la anteiglesia y cómo se vislumbraba el futuro. El motivo de tal exposición era solicitar un préstamo entre el 5% y 7% a fin de hacer frente a la contribución especial de la Diputación de Vizcaya encaminada a sufragar los gastos de guerra.
El balance económico era de lo más pesimista. A estas alturas de la guerra el municipio debía 30.000 duros y en esta cantidad no figuraban los servicios al ejército ni las deudas personales con los particulares.
Los responsables municipales tenían claro en ese momento que las contribuciones no podían salir de los bolsillos de los vecinos, constantemente requeridos para aportar suministros y servicios personales a las tropas. Se pensaba que después de acabada la guerra se podría contar en concepto de arbitrios con una cantidad anual de 200.000 reales e imponer una contribución de riqueza territorial de 40% anual. Las atenciones ordinarias en período de paz no llevarían más de 6.000 duros, por lo que anualmente se podrían apartar unos 4.000 del sobrante de arbitrios para decapitar los préstamos. A
Índice
CCXLIX
esto cabría añadir los 6.000 duros que produciría la contribución territorial, lo que sumaría un total de 50.000 pesetas que se podrían utilizar para las amortizaciones, de manera que en seis años se podrían abonar 60.000 duros.
Los vecinos admitieron esta propuesta y nombraron una comisión compuesta de los dos primeros regidores y otros dos vecinos, quienes se encargarían de localizar al prestamista que adelantase la cantidad a un interés que oscilaría entre el contemplado 5 y el 7% anual.
El final de la guerra dejó nuevamente a las economías más modestas en la bancarrota y la acumulación de deudas llevó a la situación de subastar los bienes de algunos de ellos para poder pagar los impuestos adeudados.
4.2.2.2. Desamortizaciones
La mayor parte de la desamortización civil en el País Vasco se llevó a cabo fundamentalmente durante la Guerra de la Independencia a causa de la necesidad de fondos que tenían los ayuntamientos para pagar las deudas de guerra y las pendientes con los particulares. Lo que quedó sin vender saldría al mercado en fechas posteriores a la Primera Guerra Carlista.
En 1859 el Ministerio de Hacienda por medio de sus representantes en el País Vasco hizo saber su intención de proceder a la venta de los bienes municipales, beneficencia, Instrucción pública, clero y demás pertenencias del Estado. Esta medida les pareció grave a las tres Diputaciones Forales que en reunión de los días 11 y 12 de enero de 1859 denunciaron públicamente remitiendo comunicado a todos los municipios de sus jurisdicciones.
Simultáneamente al documento de los organismos forales llegó la comunicación del Gobernador inserta en el Boletín Oficial de la Provincia apremiando a los alcaldes para que remitieran al Administrador Principal de Propiedades y Derechos del Estado las relaciones correspondientes a bienes propios y beneficencia.
Índice
CCL
Como los municipios vizcaínos se mantuvieron durante años remisos a secundar las ordenanzas del Administrador del Estado, éste acabó por determinar que se presentasen los títulos de propiedad de los terrenos que se quisieran eximir de desamortización y, si no, se hicieran los propietarios acompañar por testigos ante juzgado de primera instancia donde serían oídos por el juez. Los recursos para evitar sacar a la venta los terrenos considerados de aprovechamiento municipal tardaron en conseguir la aprobación por parte de la Tesorería General del Ministerio de Hacienda.
Disponemos de datos referentes a las desamortizaciones realizadas en pueblos del entorno que nos pueden ayudar a entender mejor la incidencia de este problema en la zona.
En la cercana población de Abanto y Ciérvana en 1890 la práctica totalidad de los bienes que le quedaban al ayuntamiento, incluidos los arbitrios, se hallaban hipotecados en beneficio de aquellos que habían prestado fondos al municipio, contabilizándose por entonces una deuda municipal de 34.369 pts.
Sestao, uno de los integrantes de los Tres Concejos, disponía de los comunales llamados Vega Nueva, el monte de S. Nicolás y Portopín, la Sierra, el Marejuelo y varios proindivisos con Santurtzi y Trapagaran. Los más importantes se extendían desde la vega y desembocadura del Galindo hasta la villa de Portugalete. Desde finales del siglo XVII se empezó a desprender el ayuntamiento de estos terrenos por improductivos. Este proceso de enajenación se mantuvo a lo largo del siglo XIX con la junquera de Allende en 1810 perteneciente a los Tres Concejos, los robles de Urbínaga y Portopín en 1834 y veintitrés lotes de la Vega Nueva en 1835. El resto de los mismos se vendieron en 1855 acuciado el ayuntamiento por conseguir recursos con los que combatir el brote de cólera que diezmó la población.
A modo de referencia indicaremos que en 1863 solicitó del Gobernador permiso para no enajenar los pastizales de la Sierra y Portopín, pero en ese mismo año se vio en la obligación
Índice
CCLI
de vender los últimos terrenos de cultivo comunales de Urbínaga.
Barakaldo, por su parte, contaba todavía en fechas posteriores a la Primera Guerra con terrenos comunales que arrendaba a sus vecinos para que fueran cultivados o incluso se los cedía en usufructo para construir sus viviendas, pero en 1842 el ayuntamiento pidió información al Comisionado Principal de Ventas y Arbitrios por disposición del intendente de ventas de Álava con el objeto de saber si se podían vender el molino de Bengolea, la casa de Goicoechea y el suprimido convento de Mercedarios de Burceña.
A partir de 1860 se produce un importante aumento en la venta de terrenos para cultivo. Según Maite Ibáñez, en sólo tres años el ayuntamiento se desprendió de 60.000 estados de terreno. Entre los adquirentes más importantes figuraban José María Urcullu, Ramón Gastaca y José María Escauriza. En 1861, a juicio de la citada autora, sólo le quedaba en propiedad la casa del ayuntamiento, la venta del Borto (reducida a ruinas), la ermita de S. Bartolomé y varios montes en Sierra que nada producían salvo el pasto, pero la resistencia a remitir a la Diputación, a la Junta de ventas y al Administrador principal de la propiedad y derechos del Estado la relación de fincas y censos municipales susceptibles de desamortización es señal de que existían más bienes que los mencionados por la titular del citado trabajo.
Llegado el año 1865, fue la Diputación Foral la que desarmó de argumentos a la alcaldía baracaldesa al permitir el empleo de 4.000 reales para pagar los gastos de medición de propios desamortizables, previa presentación de recibos. Estas ventas se acabaron produciendo y en 1870 el secretario Benito Sotila se encargó de redactar y llevar a la imprenta los títulos de las roturas enajenadas.
a) Conclusiones del apartado de ingresos
Como hemos indicado al comienzo de este capítulo, queremos recalcar la importancia de los apartados de ingresos y gastos porque pensamos que el control de los mismos era una
Índice
CCLII
poderosa razón que motivaba a los vecinos a tomar parte en la política municipal.
En esta sección se han desglosado los ingresos en ordinarios y en extraordinarios. Dentro de los primeros hemos realizado la subdivisión de remates y de arrendamientos, mientras que en los extraordinarios se han incluído los arbitrios, las derramas y las desamortizaciones.
Para la confección del presupuesto fueron los ingresos ordinarios los que tuvieron mayor importancia. Estos estaban basados en contribuciones indirectas que gravaban los artículos de consumo. Se puede decir que, tanto los liberales como los carlistas practicaban un sistema fiscal propio del Antiguo Régimen en el que no se tenía en cuenta el grado de riqueza sino la capacidad de consumo de artículos de necesidad. Se trata, por tanto, de un sistema que beneficia a la élite.
En la confección de presupuestos Barakaldo tuvo verdaderos problemas para la captación de recursos y recurrió con bastante frecuencia al sistema de derramas. No obstante en la última fase es de destacar el sorprendente auge presupuestario fruto de la instalación de las fábricas par la elaboración del hierro en la anteiglesia.
Las contribuciones directas se aplicaron a los arrendamientos, a los arbitrios y a las desamortizaciones. Se recurría a ellas cuando los ingresos obtenidos por tributación indirecta eran insuficientes.
Este tipo de impuesto fue, con mucho, el más impopular. De ahí las continuas solicitudes para rebajas en las cuotas para las que se alegaban desgracias físicas o situaciones de pobreza.
Los mayores pudientes también intentaron sustraerse a la contribución alegando falta de residencia o menor riqueza que la real.
Se puede afirmar que, aunque el impuesto directo era más equitativo, tuvo menor aceptación y se evitó su aplicación siempre que fue posible. En primer lugar se recurría a las derramas y sólo en última instancia al impuesto sobre la riqueza territorial con lo que los más pudientes se veían claramente favorecidos.
4.3. Gastos
Índice
CCLIII
Los gastos, la segunda gran partida de los presupuestos municipales correspondiente al destino dado a los ingresos, centraban buena parte del interés de las élites locales por el posible beneficio que les pudiera aportar su aplicación.
Es de resaltar que las haciendas locales estuvieron durante este tiempo más preocupadas por la recaudación que por el empleo de la misma debido a que durante muchos años los dineros estaban ya empleados antes de llegar a poder de los tesoreros municipales como consecuencia de las deudas contraídas a partir de las guerras desde principios de siglo. Esta tónica se volvió a repetir durante la Segunda Guerra Carlista, pero, entonces, el irreversible proceso industrializador, cuyo origen era anterior al propio conflicto, actuó de bálsamo para sanear las hipotecadas arcas de los ayuntamientos. 4.3.1. Obligatorios
Las leyes municipales entendían como gastos obligatorios los derivados de la conservación y pago de alquileres de inmuebles municipales; los de oficina y sueldos; las subscripciones al boletín oficial de la provincia; los de mantenimiento de orden público y servicios municipales; deudas, etc188. El más preocupante de ellos era sin duda, el de la deuda municipal originada en la última contienda189.
4.3.1.1. Sueldos
188 La ley de 1868 añadía a los gastos obligatorios: los de fiestas
votivas, mantenimiento de establecimientos carcelarios, presos, pobres y transeúntes, prevención de incendios, pensiones, deudas, calamidades públicas, etc.
189 Como hemos visto, los gastos de las guerras de Convención y Napoleónica ya habían reducido los bienes municipales a su mínima expresión y por lo tanto sin posibilidad de que los ayuntamientos pudieran ofrecerlos como garantía para sucesivos endeudamientos, por lo que inevitablemente debieron pesar sobre la población civil.
Índice
CCLIV
En el capítulo anterior hemos observado la posibilidad de elitización de los empleados municipales en relación a su mayor o menor proximidad a los centros de decisión municipales. En esta ocasión examinaremos a estas personas desde el punto de vista de los sueldos que percibían y la carga que suponía su abono para las arcas locales.
En este sentido podemos afirmar que los sueldos de los empleados municipales constituyeron una obligación a la que el ayuntamiento no pudo hacer frente en muchas ocasiones. En este apartado vamos a seguir un análisis mayormente cualitativo de los principales sueldos que abonaba el ayuntamiento porque nos es imposible disponer de toda la secuencia de datos referidos a este concepto. No obstante, con las referencias disponibles podemos realizar comparaciones y sacar conclusiones que nos ayudarán a entender la evolución de las retribuciones de los asalariados.
A) Un capítulo importante es el que afecta a los profesionales de
la medicina: cirujanos y médicos. Ofreceremos algunas pistas puntuales que nos indican cuál era la situación económica a que se veían frecuentemente sometidos como consecuencia de las estrecheces financieras municipales.
Tabla 4.2. Los profesionales sanitarios de Barakaldo.
Categoría Inicio Final Sueldo/
rls incidencias
Cirujano: José Mª Trigo 02.08.1840 500+asoc
iados
Cirujano: Marcos Velázquez
15.01.1843
Médico-cirujano: 1848 Contribución: 10 reales/vecino y 5 rls/viudas
Médico-cirujano: Clemente Onandía
06.07.1848 1854 6.000 Se le ofrecen 2.500 rls más por el cirujano que le ayude.
Cirujano: Fco. Javier Gárate
1854 Se le pensiona con 400 rls anuales.
1854 Los médicos y cirujanos abandonan el pueblo por la epidemia del cólera
Índice
CCLV
Médico: Pedro Montaner
16.12.1854 8.000 Más 2 por 1ª visita y 1 otro real por cada una de las dos visitas siguientes.
Cirujano: Julián Añíbarro
16.12.1854 25.09.1855 3.000
Durante el cólera no tiene más ayuda que la del cirujano jubilado Francisco Gárate. Recibe un sobresueldo por ello.
Cirujano: Dionisio González
26.10.1855 1864 5.500
Cobrará esta cantidad mientras esté sólo. Recibe 20 rls por cada asistencia a parto.
Cirujano: Dionisio González
1864 6.000 Se va a otro pueblo porque le ofrecen 8.000 reales
Cirujano de Alonsótegui: José Mª Arregui
09.01.1855 1.500
Se le ofrecen al cirujano de Alonsótegui por atender el distante barrio de Irauregui.
Médico: Clemente Onandía
13.02.1859 08.01.1865 9.000
El ayuntamiento le ofrece 8.000, pero se le admiten los 9.000 que él reclama. A recaudar: 24/familia y 12/viuda
Cirujano de Alonsótegui: Vicente Gorostiza
18.10.1863 Atenderá en Irauregui.
Médico 1863 10.700 Se le suman al sueldo los 1.700 que le abonaban los Ibarra
Cirujano 1863 5.500 Se le suman al sueldo los 500 que le abonaban los Ibarra.
Cirujano 08.01.1865 4.000 Cirujano: Cirilo Rodríguez Concha
08.01.1865 21.900 Contratado por dos meses a 60 rls/día
Cirujano: Cirilo Rodríguez Concha
08.04.1865 15.000
Cirujano: Marcelino Ortega
13.07.1865 10.000 Y 20 rls por parto.
Médico: Miguel Lecumberri
19.11.1865 Abandona el puesto al cabo de un mes.
Médico: Cipriano Abad 28.04.1874 20.08.1874
En esta primera fecha se le intenta contratar desde Portugalete por 12.000 reales
Médico: Marcelino Ortega
02.1869 12.07.1874 13.000 Consigue superar el examen de médico en Madrid.
Médico: Juan Escalona 27.09.1874 13.000 Es contratado interinamente
Medico: Luís Núñez Forcelledo
20.09.1874 13.000 Es elegido titular entre 16 presentados
Índice
CCLVI
Empezamos el tema describiendo la situación económica
de los cirujanos. En un principio en Barakaldo se decidió contratar a dos de estos porque el sueldo de cada uno de ellos era aproximadamente la mitad que el de los médicos190. Los cirujanos desempeñaban una labor complementaria y asistencial a los médicos y, según las circunstancias, podían ser contratados por las corporaciones o por los mismos médicos. En este último caso, se le abonaba el sueldo del cirujano.
A pesar de estas diferencias salariales, la profesión de cirujano fue muy valorada, de ahí su frecuente movilidad en busca de mejores salarios.
Aunque, los sanitarios locales eran contratados por el ayuntamiento y éste regulaba mediante escritura sus obligaciones, en un principio su salario provenía de las aportaciones de la gente que demandaba sus servicios. Con el paso del tiempo, los municipios fueron asumiendo los costos médicos con la idea de universalizar la medicina a todo el vecindario.
La dificultad para el abono de los sueldos nos lleva a un caso, posiblemente el más llamativo, de las postrimerías de la Primera Guerra Carlista. En aquella situación de penuria ocasionada por el expolio sufrido por los vecinos para mantener a ambos ejércitos durante tan largo conflicto bélico, hizo que en 1844 por el cirujano barakaldés Francisco Xavier Gárate vendiera a un particular sus derechos de 4.890 reales en concepto de salarios atrasados. Cuando el nuevo propietario se dirigió a la corporación en busca de un certificado que le designase acreedor, se le respondió que primeramente debía el depositario certificar tal deuda. Cinco años más tarde, con motivo de la jubilación de este cirujano, fue premiado con 500 reales en agradecimiento por los 38 años de servicio y en atención al estado de indigencia en que se encontraba.
190 Éstos cobraban 500 reales de las arcas municipales y el resto de
los que se quisiesen asociar con ellos.
Índice
CCLVII
En 1850 se contrató al médico-cirujano Clemente Onandía por 6.000 reales anuales. No obstante, para el mes de junio él ya estaba reclamando sus haberes atrasados. Nuevamente exigió 1.650 reales a primeros de septiembre, pero de ellos el ayuntamiento sólo consideró de abono 1.609 rls.
Hubo un tiempo en que los profesionales de la medicina barakaldeses contaron con otros ingresos añadidos, pagados por los Ibarra por atender a los trabajadores del Carmen -500 reales anuales para el cirujano y 1.700 para el médico- ya que los trabajadores en un principio carecían de la condición de vecinos. Como consecuencia del avecindamiento en 1863 desaparecieron estas ayudas y el ayuntamiento las añadió al sueldo que se cifró en 5.500 reales anuales para el cirujano y 10.700 para el médico, pagaderos ambos por derramas trimestrales a razón de 24 reales por vecino.
La epidemia del cólera morbo que sufrió la anteiglesia en 1854 y 1855, tuvo una repercusión directa en el incremento de los sueldos de los sanitarios: el médico pasó a cobrar de 6.000 reales anuales a 8.000 rls. Y los cirujanos de 2.500 a 3.000 reales por año.
Pero mucho más espectacular fue el incremento de los sueldos entre 1854 y 1864. Durante estos años los cirujanos de 3.000 reales, llegaron a cobrar 6.000. A pesar de lo cual dejaron Barakaldo porque había poblaciones donde les prometían sueldos que alcanzaban los 8.000 reales.
Mientras tanto, los médicos que en 1848 cobraban 6.000 reales, pasaron a cobrar 8.000 en 1854; 9.000 en 1859; 10.000 en 1865 y 13.000 en 1869.
En 1865 el médico volvió a reclamar salarios atrasados. La situación se enconó entre el ayuntamiento y el médico hasta el punto de que éste dejó el puesto y la corporación decidió ponerle pleito ante los tribunales.
El escaso tiempo que permaneció en el municipio el siguiente médico, Marcelino Ortega, no dio pie a que pudieran ser pagados sus haberes de la recaudación vecinal, por lo que el ayuntamiento decidió adelantarle el dinero hasta que se
Índice
CCLVIII
procediera a la derrama entre los suscriptores del servicio médico. Como resultado de esta marcha, el trabajo aumentó para el cirujano, quien en junio de 1866 fue gratificado con 60 reales diarios por haberse hecho cargo de la sanidad local hasta la llegada del médico Aspiroz. En 1869 se comisionaron varias personas para fijar el aumento de sueldo que había solicitado el cirujano.
Es de comentar que estos sueldos eran difícilmente soportables por las débiles economías de sus vecinos. Por ello el ayuntamiento cubrió de sus arcas parte de las derramas a pesar de los intentos de la Diputación para que no se abonasen tan altas cuantías a los sanitarios locales. Se hizo caso omiso a estas advertencias porque no había otra solución si se quería seguir contando con la asistencia médica en el municipio.
En definitiva, se puede decir que los sanitarios locales fueron los mayores beneficiarios de los presupuestos municipales y en algunos casos sus salarios estaban por encima de las rentas anuales de los mayores pudientes locales lo que creaba la paradoja de aunque estos gestionaban los recursos municipales, la mayor parte de los mismos debían dedicarlos a salarios.
B) Los sueldos de los maestros también figuraban a cargo de los ayuntamientos y, aunque su cuantía era menor, también existieron dificultades a la hora de hacer frente a su abono puntual.
Tabla 4.3. Los maestros de Barakaldo. Maestro Inicio Final Sueldo/rls Incidencias
Domingo Convenios 1819 30.09.1859
Maestro que ejerce de secretario y a quien el ayuntamiento debe varias pagas. Fallece en la última fecha tras 40 años de servicio.
1843 2.000
José Gorostiza 04.02.1844 1.210 Este sueldo se completa con 2 celemines anual de los diferentes granos por cada niño que acuda a la escuela.
Índice
CCLIX
Merigorta 10/06/1860
Alojado en una casa con una familia donde sólo dispone una habitación. Solicita la casa del finado Domingo Convenios. El ayuntamiento desestima ésta propuesta por los años de servicio del maestro. No obstante, le concede una sala de la casa que habita. La desalojará la familia en favor maestro.
Francisco Gómez 11/04/1864 24/03/1867 5.100 +
casa
En la primera fecha es maestro de S. Vicente de pensión completa. En julio de 1865 es tentado por el ayuntamiento santurzano con 4.400 rls + 600 de asignación y la casa. Barakaldo le ofrece 4.400 + casa + 700 asignación para no variar de maestro (tienen presente la experiencia negativa de los facultativos que los dejaron marchar de mala manera) En 1867 comunica su baja y el ayuntamiento queda enterado. Presenta cuenta de 236 rls por varios efectos y trabajos hechos al ayuntamiento.
11.04.1864
Se decide proveer otra plaza de maestro en Retuerto de pensión completa, a pesar de la solicitud de algún concejal para que fuera incompleta y con la diferencia decapitar deudas del común.
Tomás López Guereño 02/04/1865
Llegan malos informes de este maestro: La Jtas. de Instrucción Pública de Guipúzcoa indican que fue separado de su servicio en Lazcano por falta de cumplimiento de su profesión. El párroco y el alcalde corroboran este informe. El ayuntamiento Barakaldés pide al Gobernador no se le admita en la anteiglesia.
Tomás López Guereño 20/08/1865
La Junta provincial de Escuelas nombra maestro para la anteiglesia. Se decide consultar a letrado para ver la legitimidad del nombramiento.
Julián Alcalde 16/09/1866 06.10.1867
Pide se habilite para escuela niños el local de Juan Garay en Retuerto. Se le dará al propietario 800 reales de renta anual por cuatro años, con consentimiento inspector escuelas provincia. Comunica su baja al ayuntamiento en la escuela de Retuerto. Dará escuela (clases) Antonio Gorostiza para que no esté abandonada.
Mariano Vidal Morales
22/09/1867
La Junta Provincial de Instrucción pública pide al ayuntamiento se manifieste si tienen inconveniente que Mariano Vidal Morales sea el maestro
Índice
CCLX
Antonio Gorostiza 06.10.1867 07/03/1869 4.950
Residente en Dima quiere permutar su plaza c/Vicente Begoña, maestro de S. Vicente. Ayuntamiento reconoce competencia de ambos y pide a Gorostiza permiso ayuntamiento Dima. Cobrará 330 escudos/ año más 70 de retribuciones y 50 por alquiler de casa.
Vicente Begoña 04.01.1869 07.03.1869 Maestro de S. Vicente.
Juan Ignacio Gorostiza Urrengoechea
09/10/1870
Se lee comunicación Jta. Instrucción Pública Provincia y se decide nombrar, maestro interino a Gorostiza quien ya desempeña este puesto en la escuela de niños de Retuerto desde que lo dejó Mariano Vidal. Sacarán posteriormente la plaza la a oposición.
Juan Ignacio Gorostiza 19/07/1871
La Junta de Instrucción Pública de la Provincia propone una terna de maestros para que atendiendo méritos y servicios sea el ayuntamiento quien elija. Éste designa a Juan Ignacio Gorostiza para la escuela de niños de Retuerto.
Juan Ignacio Gorostiza 30/12/1871 Pide permutar la plaza con Antonio. Éste se quedará en Retuerto y Juan Ignacio en S. Vicente
Juan Ignacio Gorostiza 07/12/1873 Eleva solicitud al ayuntamiento y se le indica que inmediatamente se presente a desempeñar su cargo
Francisca Eguiluz 1863-01/12/1872
Pide se le abonen gastos realizados en la escuela. Se le pagará todo menos la tinta y greda porque desde 1863 se la debía haber cobrado a las niñas
Florencia San Miguel 04/08/1872
Se les pagará a todos los maestros por las cuentas presentadas por Florencia San Miguel y Antonio Gorostiza, sin abonar ninguna otra cantidad.
12/04/1874
Se deja de pagar a los 2 maestros y a las 2 maestras. Los particulares podrán ajustar con los profesores que les convenga, La casa donde vive la maestra d S. Vicente se pondrá en renta y no se pagará ésta, por ninguna escuela ni casas.
El maestro de Barakaldo, hasta el incendio de la casa
consistorial, impartía clases en este edificio. A partir de entonces tuvo que arreglarse con casas alquiladas en los barrios de san Vicente y Retuerto.
Índice
CCLXI
En un principio la enseñanza estaba dirigida únicamente a los niños, pero posteriormente se extendió también a las niñas con lo que se hubo de contratar a otras dos maestras.
Los maestros disponían, en concepto de salario, del derecho a vivienda, que en algún momento se redujo a compartir una habitación en una casa cedida por el ayuntamiento a una familia.
Durante los primeros años los docentes completaron su sueldo con los dos celemines de granos que debía aportar cada niño escolarizado.
Aunque el peculio se podía ver redondeado por realizar trabajos varios en la alcaldía, no era infrecuente que se les adeudaran cantidades anticipadas en concepto de material escolar.
La anteiglesia de Barakaldo, debido a su secular falta liquidez, no pudo asumir en 1843 la propuesta de 2.200 reales y casa pagada realizada por Vitoriano Ilarramendi para instalarse en la anteiglesia. En febrero del año siguiente encontraron a José Gorostiza dispuesto, por 110 ducados de a 11 reales, a hacerse cargo de la escuela. Los niños contribuirían anualmente con dos celemines de cada especie de granos.
Había en la anteiglesia otro maestro, Domingo Convenios, que falleció en 1859 tras llevar 40 años dando clases en Barakaldo. Sus herederos pidieron los tres meses atrasados y el alquiler de la casa que ocupaban como inquilinos, cantidades que ascendían a 330 reales. El ayuntamiento reconoció que se le debía haber jubilado antes de esta fecha.
A mediados de 1862, con motivo de la instalación de la escuela para las niñas se comisionó a la junta de instrucción para que arreglara la retribución de las maestras191, la renta de la casa de las mismas y la admisión de niñas de edades superiores a las marcadas por el reglamento.
191 A lo largo de los catorce años que ejercieron en la anteiglesia no
nos ha sido posible disponer de la cuantía de este dato.
Índice
CCLXII
En julio de 1865, el hasta entonces maestro de Barakaldo Francisco Gómez fue admitido para la plaza de Santurtzi por la cantidad de 4.400 reales, más otros 400 de asignación y la casa. Los corporativos Barakaldeses contraofertaron elevando la asignación a 700 reales. Esta disputa por los servicios del maestro dividió a la corporación motivando que alguno de sus miembros elevara recurso al gobernador. Éste, asesorado por la Junta Provincial de Escuelas, decidió admitir la propuesta del pleno municipal y Francisco continuó hasta 1867, fecha en la que presentó su baja junto con la del otro maestro de Retuerto.
A primeros de 1869 pudo venir a Barakaldo el maestro Antonio Gorostiza gracias a que permutó su plaza de Dima con la de Vicente Begoña. Se le ofrecieron 3.630 reales anuales más otros 770 de retribuciones y 550 por el alquiler de la casa.
A finales de 1873, el maestro Gorostiza explicaba al ayuntamiento que la guerra le impedía dar las clases con normalidad, pero se le indicó que siguiese desempeñando su cargo. Se dieron cuenta de lo insostenible de la situación en abril del siguiente año cuando anunciaron que, a partir de esa fecha, se dejaba de pagar a los maestros dejando vía libre a los particulares para que ajustaran con los docentes lo que les conviniese. Se les retiró el derecho a casa y se dejó de pagar renta por los edificios que hacían función de escuela. Como resultado de esta decisión los cuatro maestros quedaron en el más absoluto desamparo.
Algo mejoró la situación a principios de enero de 1875, cuando se le adjudicaron al maestro 3.000 reales anuales por llevar las cuentas de los gastos y liquidaciones de guerra que se hicieran en el futuro.
C) Traemos a este capítulo las tablas de los sueldos
correspondientes a los secretarios. No incidimos en las vicisitudes del cargo porque ya han sido ampliamente comentadas en la parte correspondiente.
Índice
CCLXIII
Tabla 4.4. los secretarios de Barakaldo
Secretario Inicio Final Sueldo/ rls
Otras ayudas
incidencias
Domingo Convenios
1838 1839 Maestro. No cobra
José Mª Vildosola 1840 2-02-1842 1.100 Domingo Convenios
26-04-1840
interino Maestro/secretario interino.
Nicasio Cobreros 02.01.1842 1.650 No cobra Domingo Convenios
04.02.1844 interino 1.210 No cobra
Domingo Convenios
16.01.1848 14.11.1851
Concurso desierto 14.11.1848 500 vacante
José Gorostiza 02.06.1850 500 Maestro que ejerce
eventualmente de secretario Nicasio Cobreros 10.03.1852 500 Sale a concurso 04.04.1852 1.500
Eutasio Meñaca 11.09.1852 22.05.1953 500 Es denunciado por extralimitarse
en sus funciones José Gorostiza 22.05.1853 19.03.1854 Secretario eventual Eutasio Meñaca 19.03.1854 03.01.1855 Renuncia al cargo José Mª Escauriza 03.01.1855 16.06.1859 Reclama sueldos atrasados José Gorostiza 16.06.1859 05.01.1862 Renuncia al cargo José Mª Escauriza 23.09.1860 Sustituto de Gorostiza José Mª Loredo 23.02.1862 12.11.1862 3.000 José Elorduy 07.12.1862 09.07.1863 3.000 José Antonio Zulaibar
12.07.1863 03.09.1865
Francisco Gómez 03.09.1865 4400+700 Sueldos de maestro y secretario
Benito Sotila 09.01.1866 17.08.1875 3.500 Casa y huerta
En esta última fecha es tomado como rehén por la guarnición del
Desierto
Como sabemos, los secretarios, además de cumplir con las
obligaciones básicas prescritas por la legislación, debieron aplicarse en la confección de listas para las distintas contribuciones, consultar sobre la propiedad de los terrenos ocupados por algunos particulares, comprobar la veracidad de la deuda municipal, etc.
Los datos aportados por estas tablas nos reafirman en la idea del mal estado de las finanzas baracaldesas a partir de la conclusión de la Primera Guerra Carlista en 1839 hasta principios de 1862.
Índice
CCLXIV
Durante todo este tiempo, para las labores de la secretaría se tuvieron que arreglar principalmente con los maestros, a los que en un principio tampoco abonaban sus haberes, además de contar con la colaboración de algunos notables (Cobreros, Escauriza), quienes acabaron reclamando judicialmente el pago por las tareas como secretarios.
A partir de la última fecha mencionada se intentó contratar secretarios de oficio pero sólo se pudo conseguir cierta estabilidad con Benito Sotila, a quien le vemos ejerciendo desde 1866 hasta el final de nuestro estudio en 1875.
4.3.1.2. Deuda municipal. Unas arcas marcadas por las
servidumbres de las guerras. La deuda municipal ocasionada, especialmente durante los
conflictos bélicos condicionó de manera incuestionable la marcha de la política de los municipios afectados por ella. Las cantidades consignadas en los presupuestos para su decapitación eran de tal calibre que apenas quedaba margen a los mandatarios locales para pensar en otro tipo de inversiones. No obstante, el control del ayuntamiento siguió siendo de interés para aquellos acreedores, que coincidían con los notables locales, quienes de este modo se aseguraban mayor rapidez en el cobro.
La otra cara de la moneda correspondía a las clases más bajas, agobiadas permanentemente con exacciones con las que hacer frente a los débitos.
En este apartado vamos a realizar, en un primer momento, un breve recorrido sobre las consecuencias que tuvo la deuda originada por los gastos de guerra en el ámbito provincial y cómo se decidió su liquidación. Posteriormente, analizaremos las consecuencias que tuvieron estos descubiertos en el desarrollo económico de los pueblos examinados, con lo que nuevamente saldrá a relucir el conflicto triangular entre representantes del Gobierno, diputaciones y ayuntamientos.
Como se ha comentado en capítulos anteriores, los municipios vizcaínos empezaron este período fuertemente endeudados a consecuencia de los gastos que tuvieron que
Índice
CCLXV
soportar durante la Primera Guerra Carlista, a lo que hay que añadir que los conflictos anteriores también habían dejado las arcas municipales tan vacías que no hubo modo de impedir que las exacciones bélicas repercutieran directamente sobre los bolsillos de los particulares. Este fue el caso de la última guerra (1833-1839) en la cual las tropas necesitadas de suministros, especialmente las carlistas, sin otra posibilidad que abastecerse sobre el terreno, obligaban a los vecinos a cubrir las demandas de sus batallones.
La deuda cobraba cuerpo en cuanto se atendían las reclamaciones de algún representante municipal quien a cambio entregaba el consiguiente documento, pero si el servicio era requerido por el ejército, entonces existían serias dudas de poder cobrarlo porque no se solía documentar la entrega y, una vez realizada, tampoco se daba valor a los testigos que no abundaban puesto que cuanto aparecía cualquier cuerpo armado ponían tierra de por medio por miedo a tener que satisfacer alguna demanda.
A toda esta deuda hay que añadir la originada por suministros y bagajes del ejército de la reina en sus desplazamientos por la provincia. El abono de estos gastos tenía otra mecánica. Con tal fin los pueblos del Señorío estaban organizados en distritos (Barakaldo pertenecía al de Bilbao, mientras que Sestao y los municipios del valle de Somorrostro al de Portugalete). El responsable del distrito solía ser el alcalde de la población más importante. Existía una primera igualación en los pagos dentro de los pueblos de cada distrito y posteriormente, reunidos los representantes de los mismos en la Diputación realizaban una nivelación general con carácter anual.
Una vez acabada la guerra, el Convenio de Vergara admitió las deudas de uno y otro bando, pero no fueron las instituciones del Estado quienes las afrontaron sino los propios ayuntamientos y en última instancia los vecinos.
Tan pronto como finalizó la contienda, las Juntas Generales decidieron asumir toda la deuda provincial en aras de una pacificación y entendimiento de los dos sectores en que se
Índice
CCLXVI
había dividido la sociedad vizcaína, formándose al efecto comisiones que examinaron los daños de guerra y elaboraron informes de cómo hacer frente a los gastos presentados. En lo que respecta a los ocasionados en cada municipio, fueron abonados por los propios vecinos y los justificantes remitidos a la Diputación para igualar en gastos a todos los municipios vizcaínos.
La comisión emitió el siguiente informe en las Juntas de 1841192, informe admitido por los delegados en todos sus puntos:
1º hay que atender a los jóvenes mutilados en combate en
cualquiera de los dos ejércitos con cantidades que oscilen entre 2 y 4 reales diarios.
2º establecer la relación de edificios destruidos por la guerra.
3º Calcular los árboles talados siempre como causa de la guerra y no como consecuencia de exacciones o recaudación de los pueblos.
4º Llevar a cabo la contaduría de las obligaciones dejadas el 31 de agosto de 1839 por la Diputación de Durango.
La comisión sugiere la presentación de los daños por los ayuntamientos en un plazo improrrogable.
Este organismo siguió funcionando a lo largo de varios
años inspirado en el formado para igual efecto tras la Guerra de la Independencia, a pesar de las expresas prohibiciones del Gobierno y tribunales administrativos.
Los años fueron pasando y como la deuda provincial seguía sin poderse liquidar, se decidió en 1852 destinar 200.000 reales de la caja general a intentar aminorarla, aunque para ello hubiera que reducir los gastos de miqueletes que serían sustituidos por celadores para el control del tabaco, sal y aguardiente.
192 ACJG. Libro de actas, fecha 25 de marzo de 1841.
Índice
CCLXVII
En 1854 algunos apoderados trataron infructuosamente de aumentar hasta 500.000 reales la cantidad a aportar por la Diputación para la amortización de la deuda.
Cuatro años más tarde todavía se solicitaban los buenos oficios de la Diputación para conseguir el cobro de aquellas partidas que eran competencia del Gobierno e incluso se requería que, si Madrid no pagaba, fueran reclamables al ente foral, pero las Juntas Generales rechazaron esta última pretensión.
La guerra de África vino a aumentar la anterior deuda debido a la hipoteca que contrajo la Diputación a causa del préstamo de siete millones de reales realizado por el Banco de Bilbao. El objetivo de este dinero era subvencionar con 4.000 reales por cada mozo que correspondía aportar a cada pueblo de Vizcaya. Como esta cantidad se mostró insuficiente hubo que recurrir a derramas durante los años 1860 y 1862.
Todavía en 1866, la familia de Miguel Arrieta Mascarúa193 consiguió cobrar de la Diputación la cantidad de 25.101 reales por raciones aportadas a las tropas carlistas. La sombra de la guerra y de las deudas ocasionadas por ésta seguía proyectándose sobre la sociedad vizcaína pasado ya nada menos que un cuarto de siglo. La deuda actuaba sobre ella como una constante parálisis.
En nuestro municipio advertimos tres períodos económicos marcados por su capacidad de hacer frente a la deuda. El primero comprende desde 1939-1864, el segundo desde 1864-1872 y el último desde 1872 hasta 1875.
Durante el primer período (1839-1864) Barakaldo, consecuente también con la iniciativa de liquidar la deuda municipal de gastos de guerra desde el contexto provincial, nombró a delegados en cada barrio para conocer el alcance de las reclamaciones de los vecinos desde 1834 hasta 1939.
193 Consultor del Señorío y comisionado a Cortes en 1844 para el
arreglo foral y Diputado General de Vizcaya en 1856.
Índice
CCLXVIII
Imagen 4.1. Monumento al trabajador
Pero a pesar de las previsiones de liquidación, los
acreedores de la anteiglesia no dispuestos a esperar, decidieron recurrir a la vía judicial para lograr sentencias vinculantes. Estas actuaciones, fueron fuente de preocupación para las autoridades locales porque sumían al consistorio en mayores gastos derivados de tener que nombrar a ciertas personas -gratificadas con 12 reales diarios mientras durasen sus gestiones- para que consultasen a letrados y particulares que indicasen cómo afrontar tal avalancha de demandas de los acreedores. Estos delegados fueron sustituidos por otros en marzo de 1841 bajo la acusación de ineficacia al no saber impedir que los prestamistas ahogaran con sus reclamaciones al ayuntamiento.
Las resoluciones judiciales suponían una auténtica sangría de dinero para las maltrechas arcas locales. Cualquier acreedor
Índice
CCLXIX
podía reclamar judicialmente su deuda y el juez condenaba inexorablemente al ayuntamiento al pago de las costas judiciales y de la deuda. Las primeras no había modo de evitarlas, pero con la deuda no ocurría lo mismo. Los juzgados, agobiados por reclamaciones parecidas, eran incapaces de exigir su cumplimiento. En una primera época, sólo la tenacidad de los acreedores conseguía que los ayuntamientos realizaran un sobreesfuerzo para su abono, especialmente cuando la corporación veía que los gastos judiciales eran superiores a la cantidad reclamada.
Barakaldo soportaba, además, otro tipo de débito, que bien podría llamarse histórico, constituido por los préstamos en forma de censo que los vecinos de distintas localidades e instituciones religiosas tenían concedidos al municipio. Estos tenían un plazo de caducidad muy largo y venían retribuidos por un interés que oscilaba entre el 2,5% y el 3%. Los propietarios de los censos estaban más interesados en los réditos que en la recuperación del capital. No obstante, al comprobar las dificultades de cobro, hicieron lo posible para que el monto total de la deuda volviera a su propiedad.
Tras un primer momento en que se atendían los pagos más perentorios, en octubre de 1843 se intentó racionalizar esta amortización mediante un proyecto de extinción donde se clasificaría a los contribuyentes, pero esto no evitó los continuos desplazamientos de los representantes barakaldeses a juicios de conciliación, ni el recurso a los acreedores para que intentaran posponer sus demandas hasta que hubiera fondos con los que pagar.
La deuda se clasificó en dos apartados según originara intereses o no. Se dio preferencia a la amortización de la primera porque además de ir creciendo con el paso del tiempo, si los cobradores la reclamaban por vía judicial, el ayuntamiento tendría también que afrontar las costas del juicio. Por esta razón no se pudo empezar a pensar en la amortización de los suministros a los ejércitos durante la guerra hasta finales de 1864, es decir, veinticinco años después de acabado el conflicto.
Índice
CCLXX
Las dificultades del ayuntamiento para amortizar la deuda acabaron en un intento del juzgado de Balmaseda, llevado a cabo en agosto de 1843, de intentar embargar la casa consistorial. En vista de esto, el ayuntamiento dejó entrever su deseo de pertenecer al juzgado de Bilbao cuando preguntó a la reconstituida Diputación si, atendiendo a los usos y costumbres, se debía obedecer a aquel juzgado puesto que en otro tiempo no era así. Por último se acabó mandando una carta a la reina para que les cambiasen al partido judicial de Bilbao.
Desde primeros de octubre 1847, Barakaldo debió realizar los presupuestos municipales para el siguiente año y presentárselos, como ya se ha indicado, al Jefe Político para su aprobación. Es entonces cuando se comprueba que el déficit de éstos, unido a las obligaciones económicas contraídas con vecinos e instituciones, hacía imposible la resolución de la deuda. Así se lo comunicaron a aquella autoridad provincial, quien insistió en su respuesta que se pagasen con los bienes y fortunas de cada vecino. El ayuntamiento replicó que a falta de una estadística individual de riqueza resultaba confuso poner impuestos en ese porcentaje.
Las gestiones del consistorio llegaron a solicitar a los acreedores una rebaja en sus cantidades exigidas. Estos las admitieron durante los años 1848 y 1849, pero cuando se les volvió a proponer el mismo sistema para incluirles en los presupuestos de 1851, se negaron en redondo.
Hasta 1860 se va abonando la deuda y en casos de necesidad se contraen nuevos préstamos adelantados por los propios vecinos194.
En 1862 el ayuntamiento hace balance de sus deudas a instancias de la Diputación e indica que tienen por cobrar de los particulares 62.920 reales considerados de dudoso cobro y como
194 En agosto de este año el depositario de los fondos comunes indica
que hay algún dinero en caja y que, después de pagar los réditos escriturados, se podría adelantar alguna cantidad para reducir la deuda con José María Urcullu y Miguel Burzaco.
Índice
CCLXXI
consecuencia de esto se encuentra con graves dificultades para hacer frente a las demandas de los acreedores.
Durante los siguientes años se siguió abonando la deuda dependiendo de los posibles existentes en las arcas municipales, aunque los acreedores que habían desesperado de cobrarla en breve plazo la vendieron a otros que veían en la compra una buena inversión195.
El segundo período se inicia a partir de mediados de 1864 y, tal y como tendremos oportunidad de constatar, no constituye sino un breve paréntesis de bonanza relativa. En él se advierte cierto optimismo económico entre los corporativos que, de alguna forma, ven cercano el momento de amortizar la deuda municipal, e incluso, piensan que el dinero inmovilizado en las arcas municipales estaría mejor ingresado en la cuenta de algún banco de Bilbao para que produjera intereses. Siempre se podría recuperar avisando a la entidad con quince días de antelación.
Otro síntoma de la buena marcha de la economía municipal es el aumento de las demandas de ayuda para los necesitados del pueblo y la mayor generosidad en las respuestas de la corporación196. Barakaldo, es obvio, estaba entrando en una nueva etapa económica.
En abril de 1866 se nombró en el ayuntamiento otra comisión para analizar la deuda con intereses del municipio. Para ello se pusieron anuncios en la anteiglesia y pueblos limítrofes durante ocho días para que en el plazo de otros seis los acreedores justificasen la misma documentalmente. Este
195 Miguel Burzaco compró la deuda de Martín Loizaga y de Francisco
Gorostiza, prestamistas mancomunados en su tiempo. También compró el crédito de 3.000 reales de Clemente Urioste con intereses al 3%. AMB. Libro de actas, fecha 18 de junio de 1865.
196 Suponemos que aunque el grado de pobreza existente en fechas anteriores fuera superior al periodo que nos ocupa, las solicitudes de socorro no serían tan frecuentes debido a la notoria precariedad de las finanzas de la anteiglesia.
Índice
CCLXXII
mismo año de 1866, se organizó otra comisión para decapitar los dos tipos de deuda.
En este mismo año hubo vecinos que reclamaron el pago de caballerías llevadas por los carlistas durante la guerra, pero la falta de documentos motivó que el ayuntamiento denegara cualquier posibilidad de cobro.
La deuda se siguió pagando hasta las vísperas de la II Guerra Carlista. La última cantidad consignada fue la de Fernando Zamudio que en 1841 había prestado 40.000 reales al ayuntamiento y se decidió abonárselos a finales de 1872.
Es precisamente en este tiempo cuando comienza el tercer período, el correspondiente a la II Guerra Carlista, nuevamente definido por las penurias ocasionadas por la falta de condiciones para seguir produciendo y las continuas exacciones para abastecer a los ejércitos contendientes.
En abril de 1873 se indicaba que ya se habían gastado todos los fondos de la anteiglesia y que se necesitaban 45.268 reales, para lo cual se decidió un impuesto sobre la riqueza. La deuda siguió creciendo desmesuradamente llegando en junio de ese mismo año a la cantidad de 150.000 reales. No le faltaron prestamistas al ayuntamiento, aprovechándose de las circunstancias, reclamaban intereses del 6%. La Diputación admitió la solicitud del consistorio para endeudarse en 60.000 reales, pero estos deberían ser depositados en la propia Diputación y se irían sacando conforme a las necesidades.
El 20 de agosto de 1874 el ayuntamiento firmó un documento con los prestamistas en los siguientes términos:
Lo que cada uno satisfaga se entenderá como préstamo a su
favor y en contra de la anteiglesia con interés anual del 6% con documento acreditativo de deuda bajo las siguientes bases:
1º.- La iguala se arreglará lo mas pronto posible por la comisión.
Índice
CCLXXIII
2º.- El pago se ha de hacer para últimos de otubre próximo pudiendo sastisfacerse en dos plazos, el que tenga por conveniente.
Durante la Segunda Guerra Carlista se siguieron buscando
prestamistas porque se desatendían los suministros por falta de fondos. Los pagos más pequeños eran a veces realizados por los propios concejales, pero la comisión económica nombrada a primeros de julio de 1875 se encargó de supervisar los libramientos en contra de la anteiglesia pasando posterior comunicación al depositario, requisitos sin los cuales los ediles no podrían abonar cantidad alguna.
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
1834-1839 Préstamo José Mª Escauriza
19.000
1840 Bagajes Diputación Reclama a los regidores Castaños y Tapia por no haber cobrado los impuestos de este ramo en 1839
17.01.1841 Censo Fábrica del Valle de Oquendo
Se le pide que suspenda temporalmente sus demandas. 8.960
18.07.1841 Suministros Varios
particulares Guarnición de Burceña y Luchana 1835 332 recibos
1842 Sueldos El cirujano Trigo Reclama sueldos de 7 meses de 1842 ante la comisión económica de la provincia
14.08.1842 Deuda Acreedores varios
José Mª Murgoitio presenta las cuentas del período de la guerra y se organiza una comisión de propietarios no vecinos, propietarios vecinos y colonos para analizarlas.
12.04.1844 Sueldos Nicasio Cobreros Ll eva a juicio la cantidad adeudada como secretario. 927 reales
30.07.1844 José Antº Yermo
01.12.1844 Raciones Martín Arteta Antonio Urcullu
Les requisan 1.830 raciones para las tropas de Andéchaga sin comprobante
1845 Préstamo Nicasio Cobreros Presta al ayuntamiento para pagar a un vecino de Gecho
10.000 rls al 20,25%
18.05.1845 Dinero Ángel Santurtún
Melquíades Barakaldo
Reclaman judicialmente sus cantidades
10.04.1847 Censo Ramón Urioste Se revisa la escritura de su censo
Índice
CCLXXIV
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
01.11.1846 Costas juic io Valle Oquendo
El Jefe Pº ordena pagarlas a los fieles, pero se incluyen en el presupuesto del siguiente año
1.900
03.10.1847 Censo Joaquina Campo Se le adeuda capital, intereses y costas del juicio 23.463,17
29.06.1849 Préstamo
Julián Castaños Juan Gorostiza
Agustín Echábarri
Prestamistas mancomunados para la extinción de la deuda con José Mª Escauriza.
08.07.1849 Déficit pspto Ayuntamiento Se cubre por medio de derramas
27.02.1850 Deuda José Mª Gárate Escribano bilbaíno, reclama 13.998 reales
25.04.1850 Déficit pspto Ayuntamiento Se cubre por medio de derramas protesta Nicasio Cobreros
25.04.1850 Préstamo Antonio Hurtado Presta al pueblo en 1846. Se le incluye en el pspto de 1851 508 rls 12 mrs
03.06.1850 Déficit pspto Ayuntamiento Se cubre por medio de derramas
09.06.1850 Deuda Acreedores varios
El ayuntamiento les pide rebaja a lo que se niegan porque ya la hicieron en 1848 y 1849.
28.07.1850 Déficit pspto Ayuntamiento Se cubre por medio de derramas: 2 rls semana/vecino y 1 real semana viuda
13.09.1850 Déficit pspto adicional Ayuntamiento
Se cubre por medio de derramas: 2 rls semanales durante los meses de septiembre y octubre.
23.01.1851 Trabajos José Manuel Murgoitio
Trabajos en realizar el cuaderno de deudas 3.370
29.05.1851 Censos Bienes Nacionales
Réditos de censos
1852 Dietas Delegados a JJGG Reclaman judicialmente sus dietas.
11.10.1853 Deuda Herederos de
José Mª Escauriza
Préstamo de 1834. Se liquidan los 7.700 reales que faltan por pagar 7.700
09.04.1855 Deuda Fco, Urcullu Préstamo realizado por su padre en 1823 al 5%, incluido en el pspto se le pagará con lo primero que se cobre
7.230 rls 17 mrs
17.07.1859 Deuda Francisco Gorostiza
León Olagorta
Se trata de liquidar esta deuda cuyo origen no se determina 9.968
22.09.1859 Préstamo
Eugenio Santurtún José María
Urcullu
Prestan 5.000 reales al 4.5% para pago 1er plazo para la restauración del ayuntamiento
5.000
20.11.1859 Bulas Diócesis 1859 Se adeuda bulas a la tesorería de la Diócesis desde el año 1825. 6.498, 46 rls
20.11.1859 Deuda Vda. de Murgoitio
Accede a una rebaja y dar por cancelada la deuda 2.800
Índice
CCLXXV
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
03.06.1860 Deuda Subdelegado, de
Bienes Nacionales
No se sabe qué deuda reclama esta autoridad en su oficio 23.05.1860
01.12.1861 Suministros
Eugenio Santurtún José María
Urcullu
Por suministros al ejército. Se acordará la cantidad y bases para pago con permiso de la Diputación
21.03.1862 Censo Fábrica valle de Oquendo
Se discute la deuda y cómo liquidar costas de juicios.
28.03.1862 Deuda Deuda particulares
Deuda de algunos particulares con el ayuntamiento 62.920 reales
28.03.1862 Deuda Lezama 12.05.1862 Deuda Agustín Chávarri Presta 4.943 al 4,5% por dos años 4.943
24.05.1862 Deuda Ignacio Castaños Se le abona la deuda que era a 2 años y han pasado 3.
5.610 rls 30,5 cts.
17.06.1863 Suministros guerra civil
Leona Irarragorri
El 31.12.1862 se le expidió libramiento pero todavía no le ha pagado
29.11.1863 Crédito Francisca Chavarri
Se le traspapela el certificado de deuda y pide otro al ayuntamiento
29.11.1863 Deudor Martín Aguirre Se le reclama por deuda al ayuntamiento
27.12.1863 Censo Monjas de Sta. Clara de Abando
Se abonan los réditos de este censo
20.03.1864 Multa Diputación Por reclamación deuda de Iturriaga y presencia de miquelete.
26.05.1864 Deuda Diputación Se pagan las deudas con la Diputación
11.09.1864 Deuda Felipe Gorostiza Pide copia de la deuda del ayuntamiento con su padre Francisco
07.08.1864 Préstamo Urcullu Adelantó dinero para arreglo casa consistorial con intereses y ahora se abona
30.10.1864 Censo Bienes Nacionales
Herederos del convento de Sta. Clara de Abando se les pagan los atrasos debidos a aquella comunidad
1.650
30.10.1864 Préstamo José Mª Urcullu Se le paga parte de lo adelantado para edificación de la casa consistorial 11.782
30.10.1864 Suministros Acreedores varios
Se revisan las deudas sin intereses de la guerra civil
08.11.1864 Deuda
Francisco Gorostiza
Martín Loizaga Miguel Burzaco
Se reúnen con representantes del ayuntamiento en el despacho del abogado Amuno Solana para aclarar el estado de la deuda
08.12.1864 Deuda sin interés
Domingo Convenios
Sus herederos piden el abono. El ayuntamiento indica su intención de pagar pero que esperen hasta que se les llame.
21.12.1864 Suministros Clemente Iturriaga
Se le debe por suministros a las guarniciones de Burceña y Luchana en 1835
5.000
Índice
CCLXXVI
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
07.05.1865 Deuda Miguel Burzaco Se le pagan intereses del préstamo para edificación casa consistorial
18.06.1865 Deuda Francisco Gorostiza
Se decide abonar capital e intereses a los herederos
18.06.1865 Deuda Miguel Burzaco Ha comprado la deuda de Martín Loizaga y otros y ahora es abonada por el ayuntamiento.
18.06.1865 Crédito Antolín Hurtado Se le abona este crédito con intereses
18.06.1865 Crédito Miguel Burzaco Compró a Clemente Urioste su crédito de 300.000 reales al 3% de interés
Se le abona un plazo
02.07.1865 Deuda José Mª Lezama Tiene un crédito al 5% de interés 13.07.1865 Deuda Fco. Gorostiza Sus herederos cobran el 5% de interés 13.07.1865 Deuda Miguel Burzaco Su deuda se paga al 5% de interés
05.04.1866 Deuda Clemente Iturriaga
Se nombra comisión para litigar o pagar la deuda de 1835.
29.06.1866 Deuda Diputación
Barakaldo en desacuerdo con cantidad reclamada, pedirá compensación con el crédito de los mozos de la guerra de África
27.395,44 rls
14.10.1866 Deuda Acreedores varios
Se destinan 60.000 reales para decapitación de deuda sin intereses a espera de aprobación de la Diputación
60.000
14.02.1867 Deuda Clemente Iturriaga
La comisión decidirá si retirar la demanda o pagar al acreedor
03.03.1867 Deuda Diputación Se pide rebaja de la deuda 03.03.1867 Deuda Fco. Sarachu Se le liquida la deuda 24.03.1867 Deuda Cosme Gorostiza Reclama pago de su deuda con intereses 24.03.1867 Deuda Ramona Alday Reclama pago de su deuda con intereses
24.03.1867 Trabajos Sabino
Goicoechea Pide abono de los trabajos que hizo su padre en el camino
24.03.1867 Deuda Luis Arana El ayuntamiento le invita a que haga alguna rebaja 600
07.04.1867 Sueldos Clemente Onaindia
Se le abona las cantidades de cuando fue médico en la anteiglesia
1.905 rls 16 mrs
04.08.1867 Deuda Diputación
Se pide rebaja porque no hay constancia de ella: el archivo fue saqueado durante la guerra y la casa consistorial se quemó en 1848
13.10.1867 Deuda Diputación Se define la deuda 21.992,10 rls
12.01.1868 Deuda Eugenio Santurtún
Adelanto dinero al pago de Fco. Gorostiza, ahora se le abona al 5% de interés
2.442
17.04.1868 Deuda Fco. Gorostiza Miguel Burzaco
Se les abona capital e intereses al 5% desde 1861 9.582,75
03.05.1868 Deuda Fábricas El ayuntamiento contribuye al pago de la deuda de las fábricas
10.000
Índice
CCLXXVII
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
17.05.1868 Deuda El Carmen Adeuda 20.219 ofrece 18.000, el ayuntamiento acepta 19.000 19.000
21.12.1868 Deuda Acreedores
varios
Se destinan 50.000 rls para pago de deuda. Se abonará la proposición más ventajosa de los acreedores. Sólo se pagarán los bonos impresos por Domingo Convenios. Las rebajas hechas entonces serán nulas porque no se abonaron los pagos.
01.01.1869 Deuda Manuel Enciso Solana Se paga la deuda y sus intereses
07.02.1869 Deuda Manuel Acebal Solicita pago de su deuda
07.03.1869 Obras La maestra solicita arreglos en su casa-escuela
21.03.1869 Deuda Francisco Rasche Reclama 116 escudos por gastos de expediente de la deuda de los herederos de Iturriaga
11.04.1869 Deuda Francisco Gorostiza
Martín Loizaga
Perdonan al ayuntamiento la mitad de los intereses de la deuda no decapitada (1862-1869), a cambio cobrarán la mitad de la deuda
12.09.1869 Obras Se realiza presupuesto para la caja del reloj; iglesia, escaleras torre, ensanche camposanto para sacarlos a subasta
15.05.1870 Deuda Ángel Santurtún
Reclama 32.808 rls pero no puede justificar más que 17.000. Accede a que el ayuntamiento le expida documento por esta cantidad. Su yerno Marcelino Allende también conforme. Rompen delante ayumto otros dctos que poseían sobre el mismo tema.
17.000 rls
04.06.1871 Cárcel
Balmaseda Ayuntamiento
Balmaseda La Diputación ordena se forme presupuesto adicional para este pago
20.08.1871 Amortiz. deuda
Acreedores varios
Se destina 20.000 rls para la extinción de la deuda pasiva
18.02.1872 Camino al Regato Bailey Davies
Se le autoriza el arreglo del camino pero se está a la espera de las obras que realice y su presupuesto
24.03.1872 Amortiz. Deuda
Acreedores varios
Se designa pª pagar deuda pasiva 60.000 rls en dos plazos: 1º el 30 mayo y 2º el 30 diciembre. Para el 1º se presentarán proposiciones en sobre cerrado según modelo se pagarán las mas ventajosas
60.000 rls
30.05.1873 Deuda Fernando Zamudio
Se decide pagar los réditos del préstamo que hizo este sr. al ayumto el año pasado.
30.12.1872 Deuda Fernando Zamudio
Prestó en 1871 al ayuntamiento y se decide abonar. 40.000 rls
Índice
CCLXXVIII
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
23.04.1873 suministros Ejército
Se han gastado todos los fondos en racionamientos. Se ha recurrido a particulares y se necesitan 45.268. Se impondrá impuesto sobre la riqueza.
45.268 rls
22.06.1873 Deuda Acreedores
varios
En estos momentos se calcula una deuda municipal de 150.000 rls y sólo hay en caja 10.000 rls se pasará reparto municipal de 45.268 rls s/sesión 23.04.73 s/riqueza territorial a falta aprobación Dip. Cobros meses julio y agosto
25.01.1874 Deuda Florentino Castaño
Se le pagará 5% intereses de la deuda hasta el 31 de diciembre. No le se abonarán aquellos correspondientes a las cantidades que se le vayan entregando.
12.04.1874 Deuda Acreedores varios
Se les hace ver a los presentes que los gastos de guerra hechos hasta la fecha ascienden aproximadamente a 30.000 duros, sin contar con los servicios.
17.07.1874 Préstamo Francisco Echebarria
Se compromete a prestar 40.000 rls al ayumto para atender raciones guarnición Desierto. Al 6% por 8 años se firmará dcto. privado y mientras no se haga público los firmantes responderán con sus bienes
20.08.1874 Préstamo Acreedores
varios
La Dip. admite que el ayumto. de Barakaldo pueda pedir préstamo de 12.000 duros pª atender gastos suministros tropas de gobierno quedará depositado en el ente foral
20.08.1874 Suministros Vecinos de 4ª y 5ª clase
Se les han sacado ganados sin abonar
20.09.1874 Suministros Fructuosa Urcullu
Le requisaron una novilla
06.10.1874 Suministros José Mª Gorostiza
Indica el importe de los bueyes que le mataron
06.10.1874 Suministros Fernando Tapia Indica el precio del buey que le mataron
06.10.1874 Suministros Domingo Adaluce
Indica el precio del buey que le mataron
25.10.1874 Préstamo
Miguel Burzaco Ruperto
Monasterio (cura)
Hacen escritura según el espíritu del decreto de 16 de junio
10.01.1875 Suministros Valentín Zaballa Pide se le satisfaga el valor de una novilla que se le ha sacado para raciones. Se acuerda pagarle la mitad de su valor.
10/01/1975 Suministros Máximo Sasía Pide el importe de un buey. De momento no se le paga por estar el ayumto sin fondos
Índice
CCLXXIX
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
17.01.1875 Préstamo Juan Garay
Juan Garay dispuesto a prestar 22.000 rls al ayumto. Si con ellos le pagan los 800 rls por 1 caballo que llevaron los carlistas, cuyo pago está decretado; otros 800 por rentas alquiler de escuelas para niños de Retuerto. El pago principal a los 4 años de acabada guerra con intereses al 8%. Los intereses vencidos y no pagados se sumarán al capital. Se hará escritura y como fianza los arbitrios de la anteiglesia. Como no hay fondos se acatan las instrucciones de Garay en todos sus puntos
21.02.1875 Préstamo Acreedores varios
encargado de recabar empréstito para atender los gastos de guerra a un interés anual que no exceda del 8%
28.02.1875 Préstamo Ángel Allende
Dispuesto a prestar a la anteiglesia bajo los siguientes puntos: préstamo por 10 años sin poder decapitarse; interés 10% y si no se satisface se incrementará al capital; 3º) Se darán como garantía los arbitrios del pueblo y la propiedad y riqueza del colonato. Se aceptan las condiciones del prestamista y otorgarán escrituras de deuda a Ángel Allende.
11.04.1875 Acreedor Francisco Echevarria
No se hecho escritura del préstamo de 40.000 rls. Se hará constando que el préstamo es por 8 años al 6% desde el 12-07 del pasado año y de la fecha en adelante el 8%. Garantía propios y arbitrios anteiglesia.
11.04.1875 Acreedor Miguel Burzaco
No se hecho escritura del préstamo de 14.000 rls. Se hará constando que el préstamo es por 8 años al 6% desde el 12-07 del pasado año y de la fecha en adelante el 8%. Garantía propios y arbitrios anteiglesia
11.04.1875 Acreedor Ruperto Monasterio
No se hecho escritura del préstamo de 10.000 rls. Se hará constando que el préstamo es por 8 años al 6% desde el 12-07 del pasado año y de la fecha en adelante el 8%. Garantía propios y arbitrios anteiglesia
25.04.1875 Prestamista Fernando
Malasechebarrria
Ha prometido 80.000 rls para atender los gastos de guerra. Tiempo: 8 años al 10%. Antes de este plazo el ayuntamiento podrá dar cantidad superior a 1.000 duros a descontar del capital e interés. Se escritura.
Índice
CCLXXX
Tabla 4.5. Deuda municipal Barakaldo
FECHA TIPO ACREEDOR EXPLICACIONES CANTIDAD
25.04.1875 Acreedor José Bardeci Se le deben por obras 9.458 rls y percibirá interés del 5%
9.458 rls
25.04.1875 Acreedor Gregorio Arteaga
Se le deben por obras 5.902 rls al 5% 5.902 rls
13.06.1875 Acreedor Juan Arechavaleta
Le deben dinero a Juan Arechabaleta por suministros de carne. Le piden al ayunto que la deuda que tiene éste con ellos se la traspase a Juana Arechabaleta como pago de estos particulares.
18.07.1875 Acreedor José Santurtún
José Ángel Allende
Tiene un préstamo c/su cuñado José Ángel Allende al ayumto a interés superior al 5%. La Dip. indica que lo que exceda de ptmos 5% se considerará riqueza para pagos, piden que los intereses no sufran variación.
50.000
17.08.1875 Acreedor Diputación
Dip. Reclama a Barakaldo 60.000 rls por contribución industria y comercio. Los comisionados intentarán que no se le exija ctdad alguna a la anteiglesia por no poderla pagar.
60.000 rls
21.11.1875 Acreedor Francisco Meso
Pide también que se le abone lo que se crea conveniente por haber tenido en su casa a un soldado por espacio de 29 días. 30 rls gastados en ropas. Se le pagará 150 rls por la estancia
150 rls
19.12.1875 Acreedor Carlos Pide se le abone en metálico 786 rls por raciones de pan. Se le facilita documento contra los arbitrios de la anteiglesia.
La tabla anterior nos muestra la lista de acreedores del
ayuntamiento barakaldés. Según el origen de la deuda clasificaremos a los prestamistas en varios grupos. En primer lugar aquellos que lo fueron de una forma no voluntaria como consecuencia de enajenaciones de ganados o suministros para las tropas durante las dos guerras. En segundo lugar tenemos a los propietarios de censos u otros préstamos realizados voluntariamente, que no son sino los miembros de las élites municipales. En un último grupo incluiremos a aquellos que demandaban el pago por servicios realizados.
Nos llama la atención cómo algunos prestamistas intentan aprovecharse de la situación de bancarrota que sufría el municipio a finales de la Segunda Guerra Carlista cuando
Índice
CCLXXXI
exigiendo el 10% de interés cuando durante todo el período rondaba el 5%, aunque el caso más destacable es el de Nicasio Cobreros quien en 1845 prestó al ayuntamiento 10.000 reales al 20,25% de interés.
La proximidad al poder fue buscada por acreedores y futuros prestamistas ya fuera para recuperar su dinero cuanto antes o para conseguir las mejores condiciones para los préstamos a realizar.
Como es natural, todos estos prestamistas coincidían con las élites locales de los municipios. 4.3.2. Voluntarios
La existencia o no de este segundo tipo de gastos nos da una idea de la evolución o estancamiento de las economías locales. En todo caso, se trata de inversiones orientadas a la producción o a la dinamización de aquellos municipios a los que la deuda municipal les dejara algún margen de maniobra.
Este tipo de gasto tenía la consideración de extraordinario y algunos de ellos de utilidad pública. Si para llevar a cabo ciertas inversiones se hiciera necesario la imposición de un tributo, para ello deberían contar, además de con la aprobación del Jefe político197, con la del doble número de asociados mayores contribuyentes y concejales suplentes que de concejales en activo198. De igual manera habría que proceder para préstamos o enajenaciones. 4.3.2.1. Obras
En este apartado incluiremos para su mejor comprensión, tanto las obras de mantenimiento de edificios como otras obras de urbanismo, conducción de aguas, arreglo de caminos y puentes, etc. Se trata de inversiones productivas o de utilidad 197 Al Jefe político correspondía censurar hasta 50.000 reales, pero
pasando de esta cantidad era responsabilidad del Gobierno. 198 La ley 8.I.1853 rebajaba el número de asociados hasta equipararlo
al de concejales, pero las de 1868 vuelve a contemplar el doble de asociados que de ediles.
Índice
CCLXXXII
social que marcan el ritmo de evolución de las economías locales.
4.3.2.1.1. Infraestructuras
Este capítulo ocupó la mayor parte de los esfuerzos inversivos de ambos municipios aunque, a la hora de atender estos gastos, se optó por llevar a cabo distintas estrategias estrechamente relacionadas con las disponibilidades económicas de cada ayuntamiento.
El empleo del dinero en infraestructuras adquiere un importante interés desde el momento en que se entiende como la inversión social que ayuda a la mejora de la calidad de vida del conjunto de los vecinos.
Como venimos explicado más arriba, no siempre se pudieron acometer todas las obras deseadas. El principal escollo fue el enorme volumen de deuda a liquidar antes que cualquier otro tipo de iniciativa.
En relación decreciente a la cantidad de dinero invertido desglosaremos estas inversiones en tres subapartados: caminos y puentes; pavimentaciones y otras obras; y fuentes y aguas.
a) Caminos y puentes
Hasta la aparición del tren, la construcción de caminos ha sido muy eficaz en el crecimiento económico y en la estructuración de la economía interior de cada país. Los caminos se construyen para unir ciudades y para potenciar el comercio entre diversos puntos abaratando los costes del transporte, aunque en algunos casos, también se construyeron por razones político-militares. Ello sin olvidar que son la manifestación socio-territorial de planteamientos de todo tipo, lo que les convierte en reflejo de las ideas e intereses de los grupos que los proyectan. Resulta del todo significativo que los ilustrados vascos del último tercio del siglo XVIII establecieran un claro e intencionado paralelismo discursivo entre “madre provincia” y “camino-padre”.
Índice
CCLXXXIII
Los caminos realizados en estas fechas constituyen un puente de unión entre los existentes hasta entonces y los ferrocarriles.
La dificultad de introducirse en mercados europeos y la pérdida de las colonias españolas obligaron a la burguesía vizcaína a elaborar una serie de estrategias encaminadas a la reactivación del sistema productivo a fin de captar el mercado castellano. De modo que las relaciones comerciales con la Meseta se hicieron cada vez más estrechas, lo que dio como resultado que Bilbao se convirtiera en la puerta de salida de los productos castellanos y de entrada de los europeos, en detrimento de otros puertos cantábricos como el de Castro Urdiales y el de Santander.
Es dentro de esta preocupación por conseguir el mercado nacional donde se entiende la construcción de la red interior de caminos de Vizcaya. Los del Señorío fueron realizados por iniciativa de empresas privadas, pero bajo la dirección de la Diputación, quien, a su vez, recibió competencias del Gobierno para crear las leyes que posibilitaran la consecución de este fin.
La red interior de Vizcaya se empezó a construir por decisión de la burguesía terrateniente y la mercantil, quienes detentaban la mayoría en los organismos provinciales, unidas por estrechos lazos. Al mismo tiempo que en el tema de los caminos, la burguesía mercantil empezó a invertir en actividades industriales con el objeto de conseguir un mercado integrado para desarrollar económicamente la provincia.
El hecho de poner la tesorería en las mismas manos de quien organizaba la construcción da más fuerza a este organismo a la hora de estructurar un proceso de centralización provincial.
Las cajas de los Caminos constituían uno de los capítulos más importantes de la Hacienda Foral. En el capítulo de finanzas la construcción de caminos suponía más de la mitad del total gestionado por la Diputación.
La apertura de caminos posibilitó el nacimiento de numerosas empresas de diligencias, que tuvieron su mejor época entre los años 40 y 60. A partir de esta última década fueron
Índice
CCLXXXIV
suplantadas por el tren, tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías.
Los orígenes del plan de caminos hay que buscarlos en el Plan de Escala de 1818. Como sabemos, la financiación de los mismos vino de la mano de los impuestos generales, pero al poco de iniciadas las obras, los pueblos situados a pie de las mismas, además de las contribuciones que pesaban sobre ellos, se vieron en la obligación de cobrar impuestos y a tomar préstamos para su financiación.
Al cabo de 10 ó 12 años fue notoria la gran diferencia existente entre los pueblos a la hora de pagar los caminos y esto dio lugar a la confección de Plan Iguala de 1833, por el cual se entendían los caminos de Vizcaya incluidos dentro de un todo al que de diversas maneras debían contribuir el conjunto de los pueblos del Señorío. El proyecto estaba basado en encabezamientos, pero sobre todo en impuestos sobre el consumo.
El Plan Iguala no era favorable a los intereses de los productores de chacolí de los pueblos de las Encartaciones ni tampoco a los situados en la margen izquierda del Nervión, quienes pensaban que unos impuestos altos sobre su producto favorecerían el consumo de vino de Rioja, que, por otra parte, era mucho más apreciado. Por esta razón escribieron a la Reina solicitando permiso para construir por su cuenta los caminos Bilbao-Balmaseda y los ramales Barakaldo-Somorrostro-Portugalete, así como los de Sopuerta. A este objetivo se encaminaría lo recaudado por impuestos especiales (vino de Rioja, encabezamientos, etc.), en tanto que el chacolí quedaría exento de este tipo de gravamen.
En diversas reuniones realizadas a lo largo de 1840 se decidió que los caminos se habían de financiar con impuestos199 y peajes de productos. Si después de esto quedara algún déficit 199 La cántara de vino 56 maravedíes, La verga de aguardiente
68 maravedíes, además del impuesto sobre la exportación de venas.
Índice
CCLXXXV
(ments), los propios pueblos serían los encargados de cubrirlo.
Durante la Primera Guerra Carlista (1833-1839) la construcción de caminos quedó paralizada. Ésta se reactivó en 1841 siguiendo con el espíritu anterior y atendiendo a la perentoria necesidad de ocupar a tanta gente desempleada tras la contienda. Pero los problemas de financiación no tardaron en aparecer en el momento en que los productores de chacolí de las Encartaciones pretendieron seguir sin que se recargase el chacolí. Por ello una de las proposiciones de las Juntas Generales de Gernika de 1841 fue que la zona encartada asumiera ella misma todas las responsabilidades de la construcción de sus caminos, a pesar de las quejas de los concejos del valle de Somorrostro y Portugalete en este sentido200.
Con el paso del tiempo, concretamente en 1848, la Diputación asumió todas las competencias en el tema de caminos debido a las crecientes deudas de las compañías. El encabezamiento organizado en los pueblos del Señorío garantizó el pago de deudas y que los accionistas de los caminos pudieran cobrar sus intereses201. En una de aquellas reuniones –a la que asistieron los mayores accionistas y los pueblos que abonaban anualmente cantidades superiores a 10.000 reales- el representante de la Diputación, Novia Salcedo, propuso como método para reducir la deuda, bajar el valor y los réditos de las acciones a la mitad. Esta rebaja no fue aceptada pero el 28 de octubre de 1849 hubo que admitir una se reducción del nominal al 45% aunque los intereses continuaron al 5%. En lo que
200 ACJG. Libro de actas, fecha 1 de abril de 1841. 201 AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Bizkaiko errepidegintza, Ed. Giltz
liburuak, Bilbao 1987. pág. 119. Eran acreedores entre otros aquellos a los que se les habían ocupado tierras a quienes se les abonaban unos intereses del 3% por el valor de las mismas. Junto a éstos estaban aquellos que habían aportado capital para la construcción de los caminos, a cambio de unos intereses del 5%.
Índice
CCLXXXVI
respecta al chacolí, se remató a 28 maravedises en los pueblos de las Encartaciones.
El 2 de julio de 1857 se creó el organismo consultivo de la Diputación encargado de llevar a cabo la segunda fase de caminos, entre los que se encontraban los llamados transversales o vecinales. Los esfuerzos de la Diputación venían acompañados por los arreglos que con dinero del Estado se venían realizando en los muelles de la ría de Bilbao.
En lo que respecta al municipio barakaldés la construcción
de los caminos de las Encartaciones le restó fondos para reactivar la economía del propio ayuntamiento debido al ahogo sufrido por la población a causa de las continuas exacciones. De ahí la permanente oposición del municipio a contribuir a un camino tan apartado como el de Durango-Bermeo, a pesar de lo acordado por las Juntas Generales202.
La primera noticia del camino encartado data de enero de 1840 cuando Barakaldo designó a los delegados para reunirse con los de otros pueblos afectados por el proyecto del camino Bilbao-Balmaseda, cuyo trazado fue definiendo el arquitecto Antonio Goicoechea en los siguientes meses. Para lograr un proyecto más acorde con sus intereses, la corporación nombró delegado a Antonio Uribe, por la amistad que le unía con el arquitecto. Al año siguiente se volvieron a requerir de sus servicios para evitar que el trazado causara tantos perjuicios a su paso por la anteiglesia.
En Barakaldo los caminos de las Encartaciones contaron con el ramal principal de Bilbao a Balmaseda que afectaba a la zona de Irauregui y Alonsótegui y otro que discurría por Burceña y Retuerto hasta Somorrostro. Desde aquí se dirigía a Sopuerta para posteriormente enlazar con el de Castro. 202 AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Op. cit. pág. 48 "Berga bete
pattarra: ½ erreal = 17 marabedi. 70.000 erreal. Guzti hau Durangaldeak izan ezik. Iraganbideko herriek: kantara bete ardo: 34 marabedi. Azunbre bete pattarra = 1 erreal edo bergako 3,1 erreal".
Índice
CCLXXXVII
Imagen 4.2. Puente de Zubileta
Como es natural, la nueva situación favoreció a unos y
perjudicó a otros. Todos quisieron decantar las condiciones del camino a su favor, pero al final, el nuevo diseño se desarrolló por la margen derecha del Cadagua y no por la zona de Zubileta203.
Los Caminos de las Encartaciones empezaron en febrero de 1841 a exigir el ingreso de 5.210 reales de arbitrios y 1.514 de déficit en la tesorería de José Ibarra. Junto a estas cantidades
203 Entre los favorecidos estaban aquellos que, con amplia visión de
negocio, se aprestaron a solicitar terrenos en las inmediaciones del camino Por el contrario, el nuevo trazado, alejado de los caminos existentes, perjudicó a vecinos, entre los que destacamos a José Urcullu que pagaba 2.000 reales anuales por derechos de comercio en la antigua ruta. Esta persona intentó infructuosamente variar el recorrido del camino de Alonsótegui a Barakaldo. Es posible que el negocio de esta persona coincidiera con la llamada casa del Borto, propiedad de Barakaldo y arrendada a particulares, que acabó perdiendo todo interés debido a los nuevos trazados de los caminos.
Índice
CCLXXXVIII
vino por las mismas fechas otra orden de la Diputación para que se ingresaran 1.805 reales y 20 mrs. en la tesorería de Juan Martín Jáuregui, correspondientes a la prorrata de 70.000 reales del camino Durango-Bermeo correspondientes al año anterior y cuyo plazo había cumplido en el pasado mes de septiembre. El ayuntamiento incapaz de entender por qué debía contribuir a un camino tan apartado pospuso todo lo que pudo el abono e incluso mandó que sus delegados se enterasen de la existencia de alguna razón legal para obligarles a tal contribución. Al final pesaron más las coacciones de la Diputación que amenazó con poner un miquelete de plantón en la puerta de cada concejal con un costo de 10 reales diarios a cuenta del pueblo hasta que se decidiera a pagar la deuda. Finalmente, el ayuntamiento se vio en la necesidad de imponer un reparto vecinal de 6 reales pagadero en tres semanas.
A pesar de todo, difícilmente se podía hacer frente a las contribuciones de los caminos, máxime cuando a los gastos originados en la guerra había que sumar deudas anteriores contraídas para sufragar los caminos de Durango204. Por este motivo se empezó a exigir el pago a los rematantes de los vinos y venta del Borto, mientras que para el cobro de 14 reales exigibles a particulares se sacó a una subasta que se llevó Francisco Larramendi. Con estas aportaciones se quería hacer frente a las cantidades de 4.543 y 5.210 reales adeudadas a las Encartaciones, más otros 160 a Santiago Gorocica por los gastos ocasionados al presentar al cobro los bonos de suministros en la Diputación.
El rematante encontró dificultades para cobrar esta cantidad, como se desprende se aprecia del requerimiento que le
204 Los herederos de Juan Bautista Arias, vecino de Guecho
reclamaban en julio de 1841 la cantidad de 6.000 rls. y sus intereses no satisfechos desde que se hizo el préstamo avalado por escritura en 1832. El principal tenía por objeto pagar los aproximadamente 5.000 rls. que se debía a los caminos de Durango. Amenazaron que en caso de morosidad irían contra los fiadores.
Índice
CCLXXXIX
realizó el ayuntamiento en abril de 1842, quien a su vez se veía apremiado por la Diputación a indicaciones del tesorero José Antonio Ibarra que reclamaba el pago de 4.500 reales.
Barakaldo siguió contribuyendo al pago de los caminos de las Encartaciones pero sin la diligencia que cabría esperar. No obstante, tenía vivo interés en que se comunicara el pueblo con los ramales principales y, en este sentido, se aleccionó al delegado para que la empresa se aplicara en este tramo. De lo contrario amenazaban con suspender los pagos y exigir las cantidades aportadas para ejecutar los caminos a expensas de la propia anteiglesia.
A partir de noviembre de este año ya se empezaron a ver las primeras dificultades para llevar a cabo estas pistas y como consecuencia se decidió tratar este tema en las Juntas Generales de junio de 1848 donde se decidió que una de las comisiones tuviera las competencias de los caminos del Señorío205. Las posteriores reuniones206 con los municipios interesados y accionistas con el fin de traspasar la propiedad a la Diputación se realizaron con cierta celeridad, algunas de ellas a instancias del entonces Jefe político Navascúes.
El cambio de titularidad no eximió a Barakaldo de hacer frente a sus pagos que ascendían en noviembre de 1849 a 18.620 reales y 29 maravedises. Los delegados municipales solicitaron al ente foral aplazamiento y reducción de la cantidad mientras aseguraban que los 6.058 reales de ese año se pagarían dentro del plazo.
El ayuntamiento, por su parte, pretendió que participaran todos los vecinos en estos impuestos pero hubo entre ellos alguno que le demandó judicialmente por considerarse agraviado. Otros particulares, en cambio, rechazaron el pago vía repartimiento del arbitrio del chacolí porque en 1851 se indicó
205 ACJG. Libro de actas, fecha 12 de julio de 1848. 206 Las partes interesadas en los caminos se reunieron el 6 de julio
con la Diputación, el 12 de octubre con el Jefe político y el 11 de diciembre con la Diputación nuevamente.
Índice
CCXC
que serían los cosecheros quienes deberían hacerse cargo de este impuesto. Al final, en octubre de 1860, y antes de realizar el último pago a la Diputación para la caja de los Caminos de las Encartaciones, se contaron las cántaras producidas en el término municipal.
Mientras tanto, otros pueblos que no habían optado por realizar o mejorar sus caminos se mostraron disconformes con las ayudas a la construcción que se estaban dando porque, según indicaban, las arcas de la Diputación no podían permitírselo.
En julio de 1856 la comisión municipal encargada de los caminos reunida con los representantes forales llegó a los siguientes acuerdos:
1º) Que el ayuntamiento puede imponer un peaje en
cualquier punto del camino con arreglo a los aranceles de los que rigen para otros puntos de los del señorío
2º) Que estos peajes han de ser independientes de los que rigen en Burceña aunque la Diputación cambie la cadena o punto de peaje a otro lugar.
3º) Que el ayuntamiento no tendrá derecho a la subvención de 6000 rls/legua consignada en el Reglamento por el País para la apertura de caminos de primer orden porque la Diputación tiene en propiedad el camino de Bilbao a Burceña.
4ª) La Diputación podrá hacer uso de la autorización concedida por las Juntas Generales para adquirir cualquier camino vizcaíno y en este caso lo hará antes de 1860, con todos los derechos y obligaciones. Deberá recoger anualmente dos acciones a 2000 rls y 4% interés y entonces el ayumto también podrá modificar el encabezamiento destinado a estas amortizaciones ya sea de los arbitrios de los productos, del chacolí o de la industria.
Índice
CCXCI
En las Juntas Generales celebradas durante este mismo mes se aprobó la solicitud realizada por los cosecheros dos años antes que reformaba el plan de Iguala.
Mientras tanto, pueblos que como Barakaldo no habían contribuido a la realización de estas rutas locales solicitaban de la Diputación la supresión de sus cadenas en los puentes de Burceña, Castrejana y en el de Casablanca, este último perteneciente a la jurisdicción de Santurtzi207.
Al final se pudo conseguir la anulación del impuesto sobre el chacolí del plan Iguala porque el oidium208 había atacado las vides de la provincia. Esta suspensión se mantuvo a lo largo de los siguientes años209.
La vecina anteiglesia de Santurtzi, deseosa de aprovechar las comunicaciones de Portugalete, presentó en 1860 en la persona de Cristóbal Murrieta dos proposiciones para la apertura de un camino hasta la citada villa con lo que Santurtzi estaría comunicado con el camino de esta villa a la de Sopuerta. Ocho años más tarde se solicitaba que la Diputación practicara los estudios para la apertura de un camino desde el Pino del Casal al puerto de Ciérvana, solicitud que fue admitida en las mismas sesiones junto con el nombramiento de Cecilio del Campo como director particular del distrito para la inspección de los caminos de Galdames y Somorrostro a Sopuerta.
En las sesiones de Gernika de 1870 se decidió no abrir ningún otro camino porque el presupuesto era deficitario. Se rechazó la posibilidad de un impuesto sobre la vena porque resultaba perjudicial para el comercio e industria minera, por lo
207 ACJG. Libro de actas, fecha 15 de julio de 1862. 208 Con este nombre se conoció a los hongos del grupo
ascomicetes que actuaban sobre las vides a modo de verdaderas plagas dejando un polvo grisáceo en la superficie de las zonas parasitadas.
209 En las Juntas de 1866 se prolongó la suspensión por dos años más. ACJG. Libro de actas, fecha 15 de julio de 1862.
Índice
CCXCII
cual se decidió mantener por otros dos años el impuesto sobre el chacolí, ideado para llevar a cabo el plan Iguala de caminos.
De este apartado podemos deducir que los caminos fueron un importante elemento para lograr la unidad de mercados y la configuración territorial. Éste era también el pensar de las autoridades vizcaínas y por ello emprendieron una ardua tarea para lograr la comunicación de las principales localidades de la provincia e implicar bajo sus auspicios a todos los municipios en esta operación.
El principal problema fue el de la financiación. Entre las distintas opciones se decidió gravar la producción del chacolí local, pero a la postre los productores lograron que este impuesto revirtiera sobre el consumo o que fueran los ayuntamientos quienes lo abonaran de sus fondos. En este sentido cabe entender la negativa del ayuntamiento de Barakaldo a contribuir a la realización del camino Durango-Bermeo.
En el capítulo de puentes, conviene hacer especial hincapié en la anteiglesia barakaldesa, surcada por numerosos arroyos y, por consiguiente, con una serie de puentes que facilitaban la comunicación entre los distintos barrios del municipio y que, irremediablemente, había que reponer cada cierto tiempo. Uno de los más transitados era el de Bengolea210 que daba acceso al barrio del Regato y por lo mismo, uno de los que precisaba mayor atención debido al tránsito de carruajes cargados de material elaborado en las ferrerías de la zona. En 1844 se dudó entre repararlo o reconstruirlo. Al final se decidió por la reparación porque, aunque amenazaba ruina, se juzgó más caro levantarlo de nuevo que arreglarlo en aquel momento. Las
210 Estaba localizado en el barrio de Gorostiza, apartado de la
carretera actual y dentro de un camino de servidumbre del propio barrio. El actual está realizado de hormigón y flanqueado por barandillas de hierro fundido.
Índice
CCXCIII
obras se llevaron a cabo bajo la dirección del regidor Juan Landáburu que inició el turno con varios vecinos de la zona211.
Dos años más tarde se encargó a otro regidor para que acudiera a los dueños de las fábricas del Regato a fin de que colaboraran con materiales en la reconstrucción de este puente debido a que la mísera situación económica del pueblo impedía otro tipo de financiación. Los industriales recurrieron al Jefe político y la reforma acabó paralizada, pero en agosto de 1846 los vecinos insistieron en su reparación y el ayuntamiento encargó al maestro de obras, el bilbaíno Francisco Berriozábal, la ejecución del presupuesto.
El remate de esta obra fue adjudicado a Miguel Fernández, de Retuerto, pero como su fiador no resultó del agrado de la corporación se le exigió la presentación de otro en el plazo de tres días. Esto disgustó al contratista que pidió la devolución de la fianza y el ayuntamiento, echando más leña al fuego, decidió que, como esta persona no había cumplido con ningún remate, no se le admitiera en otros nuevos.
Pero lo cierto era que tampoco el ayuntamiento gozaba de verdadera solvencia económica. Por este motivo se vio obligado a variar las condiciones de la subasta del puente de Bengolea y comunicar esta novedad al Jefe político. Se trataba, en definitiva, de abaratarlo y construirlo por derrama vecinal. Esta situación se alargó hasta el mes de junio de 1847. Otra reforma se llevó a cabo en septiembre de 1854 por cuenta de los vecinos y cinco años después se encargó al teniente alcalde, acompañado por un perito, evaluar el coste de la otra nueva reparación para posteriormente decidir qué hacer.
211 Para la reparación de los llamados caminos trasversales, (los
interiores de cada municipio) en Barakaldo se había acordado que la herramienta y el material lo proporcionaría el ayuntamiento, mientras que la mano de obra sería aportada gratuitamente durante un determinado número de días por los vecinos de la zona. Si se hiciera necesario continuar durante más tiempo el exceso de días debería ser abonado por el ayuntamiento.
Índice
CCXCIV
En 1870 tenemos una última noticia de la reparación de este puente a cargo del constructor Bardeci, que presentó una cuenta de 76 pesetas y 75 céntimos.
En 1845 todavía existía un puentecito en Burceña necesitado de reparaciones. Se comisionó al regidor de Retuerto, Jacinto Burzaco para que localizase al personal y comprase el material necesario. El mismo sistema se siguió en 1849 cuando hubo que arreglar el puente de Cáriga212. En 1850 se hizo necesario el arreglo de los puentes de Urcullu y Escauriza en el Regato. Se delegó en el regidor de este barrio, Julián Castaños, la compra del material. Cuatro años más tarde se realizaron nuevas restauraciones en estos puentes y en el de S. Bartolomé.
Cuando algunos vecinos del Regato volvieron en 1859 a reclamar que se reparara el puente de Urcullu, se comisionó al regidor de Burceña Eugenio Santurtún para que informase sobre el alcance de la obra.
El puente de Retuerto en febrero de 1860 amenazaba ruina, como se consideraba su conservación de suma importancia para el vecindario, el ayuntamiento accedió a que se redactaran las condiciones económicas.
En septiembre de 1862 las aguas se llevaron dos puentes del Regato. El concejal Eugenio Santurtún acompañado de un perito evaluó el costo del arreglo para posteriores trámites en la Diputación.
Julián Castaños volvió a solicitar en noviembre de 1864 la habilitación del puente de Escauriza en el Regato alegando su mal estado e imposibilidad de ser transitado pero la corporación no tuvo en cuenta estas demandas.
El puente de Zubileta, en estado ruinoso, también se reparó en noviembre de 1866.
En febrero de 1867 Ignacio Castaños solicitaba la reparación del puente de Urcullu y del camino de Amézaga. El ayuntamiento delegó en Celestino Retuerto y una comisión para
212 Hoy en día se ha recuperado la denominación original de Kareaga,
(calero o lugar donde se produce la cal).
Índice
CCXCV
inspeccionar ambos. De aquel examen se dedujo que eran aprovechables las maderas del puente, pero que, en caso de necesidad, se podrían comprar otras nuevas. En cuanto al camino, sería arreglado por el vecindario teniendo cuidado en dirigir las aguas por donde iban antiguamente.
Los puentes de Escauriza y Urcullu del Regato volvieron a reponerse en agosto de 1871.
Debido a la mala situación del puente de Gorostiza en 1871 se hizo necesario su arreglo por un precio de 414 reales pagados a Basilio Uriarte y en las mismas fechas José Bardeci presentó otra cuenta de 874 reales por la reposición de los puentes de Burceña.
El último puente arreglado antes de la guerra fue el de Zubichueta del que se responsabilizó el concejal Galo Castaños.
Barakaldo, por su extensa y accidentada orografía, hubo de realizar pequeñas pero incesantes inversiones en el mantenimiento de estas infraestructuras viarias y, aunque en los trabajos de mantenimiento participaban gratuitamente los vecinos, la compra de material suponía un esfuerzo para las arcas municipales.
b) Fuentes y aguas El abastecimiento de aguas potables no constituyó un
difícil problema para Barakaldo porque gracias a su accidentada arografía estaba surcado de arroyos que permitieron en épocas anteriores la instalación de ferrerías y, en lo que a la nuestra respecta, abastecer a la población e incluso suministrar a la distintas fábricas.
Los problemas de suministro de aguas no aparecieron hasta la sequía que tuvo lugar en vísperas de la segunda guerra civil. Entonces, a finales de julio de 1870, se decidió reponer la fuente de Zaballa por miedo a que las escasas de aguas se embarrasen en el caso de lluvia,. En esta ocasión se adjudicaron las obras sin ningún tipo de remate. En octubre de ese año se
Índice
CCXCVI
pagaron 2.163 reales por los trabajos de reposición realizados por Tiburcio Uriarte.
En enero del siguiente año se decidió sacar a subasta el revestimiento del pozo de S. Vicente mediante propuestas en sobre cerrado para que el ayuntamiento eligiera sin favoritismos la más conveniente.
El mes de marzo las obras se adjudicaron a Rafael Bengoa por 625 pesetas quien se comprometía a tenerlas acabadas para el mes de junio y a presentar fianza y fiador en el espacio de ocho días. El fiador Feliciano Balparda, contó con la aprobación del ayuntamiento por tener arraigo en la zona.
Las obras no se realizaron en el plazo previsto por ampliación de las mismas. En octubre se nombró a algunas personas para inspeccionar los trabajos incluidos dentro y fuera del proyecto, a la vez que Félix Bardeci presentó una cuenta de 284 reales por abastecer de palancas y picazones a las obras de reparación del mencionado pozo.
En la calle de la Arena se realizó otro pozo sin que se sepa la finalidad del mismo y del que posteriormente se pidió su cierre porque había cumplido su misión y por el peligro que ofrecía a los viandantes. 4.3.2.1.2. Edificios religiosos
El mantenimiento de los edificios religiosos es un gasto menor si lo comparamos con los anteriormente expuestos. Como es sabido, entre los propietarios del centro religioso (ayuntamientos o patronos particulares) existía el organismo llamado “Fábrica parroquial” a cuyo frente figuraba un mayordomo elegido por el ayuntamiento encargado de velar por la buena marcha económica de la institución. Los problemas surgían cuando era necesario realizar inversiones extraordinarias en obras de reparación o mantenimiento, porque en Barakaldo las relaciones con el clero no eran fluidas debido a que el colectivo religioso, a pesar de su preparación, estaba mal pagado y para mayor inri, su dependencia jerárquica de los distintos
Índice
CCXCVII
obispados no facilitaba el entendimiento con los mandatarios locales.
En esta anteiglesia, se trata de un capítulo menor, pero no lo hemos querido soslayar puesto que gracias a él tenemos constancia de las diferentes vías de financiación utilizadas para dichas reparaciones.
En efecto, este ayuntamiento en alguna ocasión hubo de recurrir a la participación vecinal para realizar labores de restauración que en casos normales hubieran sido de competencia municipal. Fue, por ejemplo, el caso de la ermita de santa Águeda donde Joaquín Beraza pedía en 1840 quedar exento de 320 reales de sisa a cambio de arreglar la imagen de la santa. El siguiente año seguía insistiendo en que se le asegurara la permanencia al frente de la ermita durante dos años a cambio de su restauración, pero el ayuntamiento decidió sacar las obras a público remate. En 1844 se nombraron peritos que inspeccionasen la ermita para realizar una comprobación de su estado para, en caso de que las reparaciones pasaran de 100 reales, sacarlas a público remate. En 1849 se realizaron importantes obras de rehabilitación del santuario, pero fue entonces cuando la diócesis de Calahorra hizo valer sus derechos de propiedad sobre el edificio. Esto motivó que el ayuntamiento quisiera dejar de pagar al constructor los 1.065 reales correspondientes al tercer trimestre. Éste recurrió al Gobernador quien, tras recabar informes, decidió que se abonara del sobrante de los fondos del culto y clero.
Imagen 4.3. Ermita de Sta. Águeda
Índice
CCXCVIII
En cuanto a las reparaciones de la situación de la ermita de
san Roque, éstas eran realizadas por los vecinos del Regato pero solicitaban el material a la corporación.
La ermita de S. Bartolomé se restauró en 1845 y 1851. La iglesia matriz también fue reparada en 1845. En 1856
le tocó el turno al tejado de la sacristía y al pórtico de la iglesia junto al cual se colocó una letrina. En 1861 se volvió a reparar el pórtico y la torre de la iglesia, junto con las obras del cementerio cuyo costo ascendía a 4.797 reales. La falta de dinero en la cuenta del culto y clero obligó a la corporación a adelantar la cantidad en concepto de préstamo.
El cementerio también fue objeto de atenciones en varias ocasiones. En 1845 se recabaron fondos para la reparación de su tejado. El ocho de mayo de 1859 se decidió su ampliación y la de la capilla para que admitir más gente en su interior. En 1860 se aceptó otro presupuesto para obras de mantenimiento que se llevaron a cabo a lo largo de los dos siguientes años. En 1870 se vio la necesidad de otra nueva ampliación para lo cual se sacaron a subasta las obras consistentes en el cierre del nuevo recinto por medio de una tapia.
Índice
CCXCIX
Llegado el año 1869 se realizaron labores restauración en la carpintería, paredes, cuarto del reloj y tejado de la iglesia.
En resumen, podemos comprobar que en Barakaldo se rehabilitaron los edificios religiosos en razón a su importancia. Por est e motivo el mantenimiento de las ermitas correspondió a los vecinos de los respectivos barrios213. La de santa Águeda, se pudo rehabilitar mediante los fondos procedentes de las limosnas recabadas en la romería anual a los que se sumaron otros procedentes de la alcaldía.
Para el caso de las distintas reparaciones de la iglesia parroquial y cementerio municipal se habilitaron presupuestos porque estos gastos eran considerados de interés general.
En Barakaldo la atención a los edificios religiosos se
pospuso hasta que las obras no admitieron mayor demora. La anteiglesia disponía de una serie de ermitas repartidas por todos los barrios y cuyo mantenimiento se realizaba a base de limosnas o eran los propios vecinos quienes aportaban la mano de obra cuando el ayuntamiento proporcionaba el material.
La iglesia de S. Vicente de Barakaldo no necesitó de reparaciones costosas porque no fue afectada por la guerra.
El cementerio baracaldés, próximo a la iglesia parroquial, fue objeto de atenciones e inversiones para el mantenimiento y ampliación del camposanto y de su capilla.
4.3.2.1.3. Edificios municipales
Barakaldo contó con casa consistorial hasta que el 3 de noviembre de 1849 se produjo un incendio en el ayuntamiento. Hasta entonces sólo tenemos constancia de la oferta de mantenimiento del tejado durante seis meses, realizada por un vecino a cambio de que el ayuntamiento le cediera 2.000 tejas que tenía guardadas para casos de urgencia.
213 Traemos a colación el caso de la ermita del antiguo convento de
Burceña, de dudosa titularidad. Acaso por esta circunstancia se dejó arruinar y sus materiales acabaron siendo subastados.
Índice
CCC
Para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio se realizaron investigaciones desde el juzgado de Balmaseda. A partir del 14 de este mes las reuniones tuvieron lugar en casa de Gorostiza. Allí se discutió si levantar un nuevo edificio o restaurar el actual, pero la falta de dinero obligó a clausurar las sesiones sin llegar a ningún acuerdo.
A lo largo de los años en que no se dispuso de edificio municipal las reuniones debieron celebrarse en casa de particulares, en el cementerio, en el pórtico de la casa quemada e incluso en una caseta adyacente.
En 1851 se decidió que lo más ventajoso sería la restauración de la casa consistorial a cuyo fin el arquitecto Juan Blas Hormaeche presentó unos planos pero sin que se llegase a decidir nada hasta finales del año siguiente.
Este primer proyecto de restauración quedó relegado hasta que en febrero de 1854 la corporación decidiera retomar el asunto y solicitar al Gobernador permiso para la restauración a cargo del maestro de obras Martín Luciano Echébarri siguiendo el plano confeccionado por él mismo. En cuanto al dinero ya se vería de dónde pagarle, lo que no evitó la polémica por parte de algún grupo de vecinos que afirmaba que las obras ya habían sido aprobadas por el Gobierno político según otro plano. Otros vecinos, en cambio, eran reticentes en el sentido de que no era alquilable ninguna parte del nuevo edificio a efectos de sacarle alguna rentabilidad, al contrario de lo que se había considerado con el plano de Blas Hormaeche. Al final se adoptó la salomónica decisión de remitir ambos proyectos al arquitecto Goicoechea para que fuera él quien decidiera214.
Durante los primeros meses del año 1854 se siguió intentando arreglar la casa consistorial. En un principio algún vecino ofreció 6.000 reales al 5% de interés, pero se acabó aprobando un presupuesto de 30.000 reales -en el que también se encontraba incluido el acondicionamiento del cementerio- a
214 A pesar de este acuerdo, algunos vecinos recurrieron al
Gobernador a favor del plano de Hormaeche.
Índice
CCCI
pagar por derrama vecinal atendiendo a la fortuna de cada vecino.
La discusión se acabó decantando en junio de 1858 por el plano de Hormaeche, pero se hubo de posponer la financiación hasta marzo del año siguiente. Entonces se pensó en el cobro de los terrenos municipales cedidos y subastar los materiales de la arruinada casa del Borto y luego pedir un empréstito al 5% con la autorización de la Diputación con el que se quería hacer frente al primer plazo del remate. Para el resto ya se vería el modo. En octubre de 1859 el constructor José Antonio Landaburu pasó un cargo de 4.943 reales por reformas correspondiente al primer plazo. Al final se le retuvieron 1.000 reales del último plazo a solicitud de Vicente Vellido, de los Tribunales Nacionales.
Roque Landáburu, al asumir la contrata de su hermano José Antonio, solicitó prórroga y poder hacer la medianera de media asta en lugar de mampostería. El ayuntamiento se mostró partidario de que se cumplieran todas las condiciones del plano. La realización de las obras a gusto del arquitecto Hormaeche hizo que el ayuntamiento abonara el tercer plazo recaudado del alquiler de terrenos comunes y del dinero adelantado por Eugenio Santurtún y José María Urcullu. A mediados de marzo de 1860 la corporación decidió pagar al constructor las mejoras que se estaban realizando en la casa consistorial. En 1861 se estudió la posibilidad de habilitar los bajos de la casa consistorial para alhóndiga.
Las primeras labores de mantenimiento se realizaron en mayo de 1866 en el tejado y otras posteriores fueron las de 1870 cuando se pintaron las puertas y ventanas siguiendo las indicaciones de Donato Azula.
Aunque la anteiglesia seguía sin disponer de un edificio propio para reuniones de la corporación, surgió la necesidad de localizar en el crucero de Portu, situado en el camino real a Portugalete, un terreno donde se pudiera levantar un edificio destinado a carnicería y taberna. Las obras se iniciaron a primeros de 1858, pero al poco tiempo fueron denunciadas por Paulino Echebarri, morador de esta zona.
Índice
CCCII
Los trabajos siguieron y cuando, a primeros de 1861, el contratista José Bustillo reclamó el pago de las obras de la caseta destinada a carnicería, se le dio el nuevo encargo de hacer una alcoba de madera para dormitorio del cortador.
Dada la provisionalidad de esta construcción, en 1863 se decidió dibujar un plano para edificar una carnicería definitiva en la misma ubicación que la anterior, de la que se aprovecharía el material. También se pensó en la construcción de una alhóndiga, de una sola planta y sólidas paredes. Se pensó como situación idónea la campa de Burceña al oeste de la carretera que conducía a Portugalete.
Al igual que con la casa consistorial, la alhóndiga también dispuso de más de un proyecto antes de su realización definitiva. En abril de 1865 se abonaron por el plano 406 reales. El rumor de que la alhóndiga iba a ubicarse en el Regato llegó hasta los oídos de los vecinos junto a la fábrica del Carmen por lo que propusieron la próxima zona del Desierto, pero desde el consistorio se insistió que la zona sería Retuerto o Burceña.
El puesto para carnes frescas tampoco se llevó a efecto al primer intento y por ello en 1870 todavía se seguía pensando en el la zona de Portu como el mejor emplazamiento para su edificación tras la consecución del permiso de la Diputación. Éste no llegó hasta agosto del siguiente año y una vez concedido se intentó cubrir el total de 67.145 reales con la aportación de 20.000 procedentes de los fondos municipales y el resto se conseguiría mediante un préstamo al 5% en un plazo inferior a cuatro años, al que se le ofrecería la garantía del propio edificio y los arbitrios municipales. Mientras tanto, el despacho de carnes que funcionaba provisionalmente en Burceña necesitó de alguna reparación durante ese mismo año.
El remate de las obras del nuevo matadero y despacho de carnes le fue adjudicado a Gabriel Bengoa, previa la presentación de dos vecinos que hicieron las veces de fiador.
En febrero de 1872 el ayuntamiento valoró los trabajos realizados por el constructor en 10.435 reales, pero se habían pagado 9.564 reales más. La primera intención de la corporación
Índice
CCCIII
fue sacar el edificio nuevamente a remate y reclamar a los causantes del exceso por desfalco y por diversos perjuicios.
Bengoa respondió a estas amenazas con la intención de abandonar las obras, pero el ayuntamiento presionó a los fiadores advirtiéndoles de las consecuencias legales que acarrearía este proceder, tal como estaba firmado en las escrituras realizadas ante notario.
Al final, el contencioso acabó por paralizar la obra. Todavía en febrero de 1872 el constructor pedía que se le pagaran las mejoras en la cimentación del edificio a lo que el ayuntamiento se negó aduciendo que ya había cobrado 25.000 reales, cantidad superior a lo que había realizado.
En marzo de 1872 se subastó nuevamente la obra a la vez se exigieron responsabilidades a Bengoa y fiadores por falta de cumplimiento. Se aprobó por 56.709 reales con la cláusula de que el nuevo constructor, José Bardeci, debería hacerse cargo de los materiales depositados junto a la obra cuyo pago todavía reclamaba el anterior y que al final se le abonaron porque no se veía beneficio en meterse en juicios de dudoso éxito.
La obra se llevó a cabo con tanta presteza que Bardeci solicitó en mayo el abono del depósito por la buena marcha de las obras. Esta nueva fase también contó con algunas mejoras que ascendían a 4.000 reales y fueron abonadas en junio. En julio, el constructor propuso nuevas reformas pero el ayuntamiento se negó en redondo a admitirlas porque “no tenían intención de salirse ni un ápice de las condiciones del remate”. Al final, el ayuntamiento buscó una solución de compromiso de conceder 6.000 reales por mejoras siempre que los fiadores estuvieran de acuerdo y el constructor pagara el 5% anual en concepto de intereses.
A mediados de septiembre Bardeci solicitó el pago del segundo plazo de las obras porque “ya se tenía echado el tejado”. Se decidió abonarle 20.000 reales. En diciembre volvió a pedir 14.000 reales por nuevas reformas, pero el ayuntamiento sólo le concedió 7.000. A principios de 1873 se dio por recibida la obra de la carnicería y otorgó permiso para el pago de 20.000
Índice
CCCIV
reales para el albañil y el carpintero y posteriormente se reunió con el contratista, el arquitecto y el resto de gremios para efectuar la liquidación que evitaría reclamaciones posteriores. Los flecos de la liquidación continuaron hasta el mes de mayo con el reconocimiento por parte del ayuntamiento de la deuda de 5.902 reales por trabajos del carpintero, pero como no tenía dinero se comprometía a abonarle un interés anual del 5%.
La ubicación del nuevo edificio supuso algún inconveniente para los propietarios de la fábrica del Carmen que decidieron construir un muro frente a esta carnicería. Los comisionados enviados para enterarse del porqué de esta obra la consideraron correcta e indicaron la necesidad de construir una rampa de piedra a cargo de varios canteros. Esta tarea fue realizada por el constructor Agustín Urbano y tuvo un costo de 6.853 reales.
Inmersos en período de guerra, Bardeci presentó una cuenta de 684 reales por trabajos realizados en la alhóndiga y en la carnicería. Se nombraron comisionados para ver la legalidad de esta cantidad.
La carnicería necesitó arreglos tras la ocupación de los liberales. Éste y otros edificios entre los que estaba incluido el fuerte de Cruces fueron restaurados por José Francisco Bardeci quien, tras la finalización de sus trabajos, pidió al ayuntamiento reconocimiento de deuda. El ayuntamiento se mostró dispuesto a admitirla y, mientras no se decapitara, toda la acumulada hasta la fecha la abonaría al 5% de interés. La deuda restante se reconocería a partir de la entrega de las obras.
El ayuntamiento era propietario en el barrio de S. Vicente del edificio donde se alojaba la maestra de niñas el cual se reformó en septiembre de 1862 junto con la escuela del mismo barrio. Siete años más tarde la maestra Florencia S. Miguel solicitó que se le realizara algún ensanche a su casa-habitación. La corporación designó a dos peritos para que confeccionar el presupuesto. La última reforma en esta casa tuvo lugar en 1872.
Para Barakaldo su falta de fondos fue un verdadero impedimento para poder disponer de un edificio consistorial, y
Índice
CCCV
por la misma razón, otros edificios como la carnicería o alhóndiga hubo que esperar hasta los años anteriores a la Segunda Guerra Carlista. Nuevamente los gastos de guerra impidieron liquidar el coste de alguna de las obras.
4.3.2.2. Alquileres
Aunque los alquileres eran considerados como gastos menores, debido a su carácter permanente, había obligación de reflejarlos en los presupuestos. Los pagos incluidos en este punto se relacionaban con los arrendamientos que los ayuntamientos debían realizar por locales o servicios a los particulares y, aunque las cantidades no eran especialmente elevadas, en momentos de crisis hubo que prescindir de ellos.
En cuanto a los edificios, el consistorio barakaldés no era un gran propietario, más aún, durante los largos años careció de casa consistorial y debió pagar alquileres por el salón donde se realizaban las juntas. Otros gastos por este concepto fueron los de las escuelas de san Vicente y de Retuerto, que también estaban situadas en edificios particulares. CONCLUSIONES. 1º.- La financiación municipal supone la aplicación de unos
instrumentos de poder por parte de las clases que han logrado dirigir los ayuntamientos. Esta dirección no es neutra, y aunque cuenta con el control de las diputaciones o gobierno civil, siempre hay cierto margen de maniobra para que quienes se mueven en torno a las corporaciones resulten más beneficiados que los que no participan en ellas.
2º.- Los municipios gozaron de autonomía financiera hasta la implantación de la ley de Ayuntamientos de 1843, que aunque les reconocía facultad de gestión de sus bienes, en la realidad estaban sometidos a las autoridades provinciales mediante una serie de requisitos. El más importante de ellos
Índice
CCCVI
era la realización del presupuesto anual de ingresos y gastos, pero era tal la dependencia de las inspecciones del delegado del Gobierno o de la Diputación, que las corporaciones quedaban sin apenas margen de maniobra.
3º.- Al mismo tiempo que se dejaba atrás el Convenio de Vergara se inició una nueva fase donde la Diputación fue adquiriendo mayor protagonismo gracias a que pudo hacerse notar en los nuevos organismos que el Estado liberal instauraba en las provincias. En este sentido, queremos subrayar la capacidad que le dio el decreto de Egaña para fiscalizar los presupuestos y la economía municipal en detrimento del Gobernador civil.
4º.- La situación de las economías municipales a la finalización del primer conflicto armado se puede definir como desastrosa a causa de las continuas exacciones de los contendientes. Éstas llegaban bien a través del ayuntamiento o directamente de las autoridades militares. Es de resaltar que, en muchas ocasiones, los servicios realizados resultaron incobrables porque en su momento no se expidieron los correspondientes recibos.
5º.- Los suministros a las tropas fueron la principal causa de la deuda municipal. En primer lugar debió ser pagada por los pueblos mediante arbitrios y posteriormente se niveló en el ámbito de la provincia. Esto acarreó una fuerte diferencia económica entre los distintos pueblos del Señorío porque, los más boyantes pudieron en breve sacudirse estas obligaciones e iniciar un período de inversiones, mientras que otros, no consiguieron liquidar a los acreedores hasta poco tiempo antes del inicio de la Segunda Guerra Carlista. La existencia de otras fuentes de ingresos marcaba, por un lado, la diferencia del nivel de vida entre distintos pueblos, y por otro la capacidad para nuevos endeudamientos.
6º.- La principal fuente de ingresos de los ayuntamientos provenía de los remates de los artículos de primera necesidad que se vendían en exclusiva en los municipios. El sistema se basaba en la mejor oferta realizada por los proveedores al
Índice
CCCVII
ayuntamiento a cambio de ser los únicos que podían vender el producto en cuestión en todo el término municipal. En realidad, se trataba de impuestos indirectos a los artículos de consumo.
7º.- El chacolí producido dentro de cada municipio también fue gravado para sufragar la realización de los caminos provinciales. Lo más llamativo del este impuesto fue que, aunque se diseñó para que lo soportaran los productores, al final fue pagado por los vecinos mediante encabezamientos o extraído de otros ingresos llegados a las arcas municipales.
8º.- Los gastos se clasificaban en obligatorios y voluntarios. Entre los primeros cabe citar los sueldos y el abono de la deuda. Los profesionales mejor remunerados fueron los facultativos, en un principio pagados por los asociados a su servicio, pero posteriormente el ayuntamiento subvencionó del erario público a los particulares. Otros sueldos menores eran los del resto de la plantilla municipal.
En cuando a la deuda por servicios o enajenaciones de guerra, deseamos destacar la negativa influencia que tuvo sobre el desarrollo económico de Barakaldo. La falta de dinero hizo que no se pudieran realizar inversiones durante largo tiempo. Cuando este municipio empezó a despuntar económicamente, el advenimiento de la Segunda Guerra Carlista le volvió a situar en los niveles anteriores de penuria.
Los gastos voluntarios, considerados de menor urgencia, se retrasaron en la medida de lo posible. Dentro de estos destacamos más prioritarios los referentes a la construcción de caminos del Señorío, mientras que entre los que admitían demora se incluían las reparaciones de edificios, urbanismo y obras de infraestructuras locales.
Índice
CCCVIII
5. CONCLUSIONES FINALES
A la hora de cerrar definitivamente estas conclusiones queremos afirmarnos en la idea de que la práctica política municipal responde a las vacilaciones que tuvo el poder en su aplicación preso de su propia debilidad. Es lo que Gil Novales menciona como “la inmadurez del liberalismo español” cuyos dirigentes se estancaron tan pronto como consiguieron sus inmediatos objetivos sin tener en cuenta las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Se trató, en definitiva, de una revolución dirigida desde el poder que para su desgracia, no tomó en la debida consideración lo que Morales Moya llama la “mentalidad agraria” o inercia tradicionalista de la población que funcionó como auténtico obstáculo para la implantación del liberalismo.
En lo que respecta a nuestro trabajo resumimos brevemente sus líneas más importantes:
1. En el período comprendido entre las dos guerras carlistas
(1839-1873) fueron principalmente tres las instituciones que lucharon por hacerse con las mayores cotas posibles en el reparto del “nuevo poder” que se hallaba en proceso de constitución: el Gobierno, la Diputación y los ayuntamientos. En un alarde de síntesis podemos afirmar que estos últimos fueron los claros perdedores en beneficio de los otros dos.
Índice
CCCIX
2. Las leyes de ayuntamientos propiciaron la creación de una nueva élite en el ámbito local que acaparó los cargos políticos o se mantuvo próximo al poder que éstos controlaban, cosa que hicieron como asesores o miembros de juntas en los momentos en los que no estuvieron directamente vinculados con los cargos de la corporación.
3. Debido a la falta de una línea clara de progresividad
ininterrumpida en la aplicación del sistema liberal –ya hemos mencionado más arriba alguna de sus causas- éste sufrió, en algunos momentos, ciertas involuciones y, lo que es acaso más importante, claros desajustes entre los planteamientos doctrinales y la práctica política leyes liberales.
4. En algunos momentos significativos, este desajuste entre
propuestas teóricas y práctica política cotidiana tendrá también su traducción en el talante de determinadas instituciones e individuos que ponen en práctica una “versatilidad” de comportamientos que no es fácilmente comprensible si la queremos entender exclusivamente desde unos esquemas teóricos cerrados y excluyentes.
5. Por último queremos destacar que la anteiglesia barakaldesa
representa con bastante fiabilidad la mentalidad agraria más vinculada al mundo tradicional de Antiguo Régimen. Se trataba de una sociedad rural un tanto reacia a los cambios y que estaba gobernada por dirigentes que habían accedido al consistorio, en su mayoría, apoyados en estrategias familiares. Su economía era eminentemente rural, aunque esporádicamente se reforzaba en la extracción y acarreo artesanal del mineral de hierro, pero a la que su importante deuda la abocaba a la mera subsistencia. Esta población, siempre que pudo elegir, optó por el modelo tradicional de gestión municipal.
Índice
CCCX
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abreviaturas:
A.B.D.F.V. Archivo Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia.
A.C.J.G. Archivo de la Casa de Juntas de Gernika. A.H.D.F.B. Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia A.M.B. Archivo Municipal de Barakaldo A.H.M.P. Archivo Histórico Municipal de Portugalete A.M.S.S. Archivo Municipal de Trapagaran. B.O.E. Boletín Oficial del Estado B.O.P.V. Boletin Oficial de la Provincia de Vizcaya A.D.B. Archivo diocesano de Bizkaia.
Bibliografía ACHÓN, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Guipúzcoa 2. Edad
Moderna (1500-1833), Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, 1998.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Bizkaiko errepidegintza, Ed. Giltz liburuak, Bilbao 1987.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Vizcaya en el siglo XIX: las finanzas públicas de un estado emergente, Ed. U.P.V, Bilbao, 1987.
ALONSO OLEA, Eduardo J: Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco. 1839-1978. Una “esencia” de los derechos históricos. Ed. Instituto Vasco de la Administración Pública, Bilbao, 1999.
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes: Familia, trabajo y reproducción social. Ed. UPV/EHU, Leioa, 1996.
AROSTEGUI, Julio: El carlismo y los fueros vasconavarros, En: Historia del Pueblo Vasco, Erein, San Sebastián, 1979, vol. III. pp. 71-135.
ARROYO MARTÍN, José Víctor: Tesis doctoral Las Encartaciones en la configuración institucional de Vizcaya (S. XVIII), UPV/EHU, 1990.
ARTOLA GALLEGO, Miguel: La hacienda del Antiguo Régimen, Ed. Alianza, Madrid, 1982.
AZCONA PASTOR, José Manuel, et al: Historia de la anteiglesia de san Miguel de Basauri, Ed. Beitia, Bilbao, 1996.
BERNECKER, W.L: España entre tradición y modernidad. Política, economía. Sociedad (siglos XIX y XX), Ed. S. XXI, Madrid, 1999.
CAGIGAS PANERA, Silvia: Monografías de pueblos de Bizkaia. Abanto y Zierbena, Ed. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1997.
Índice
CCCXI
CASTELLS ARTECHE, Luis: El rumor de lo cotidiano. Estudios sobre el País Vasco Contemporáneo. Ed. EHU, Bilbao, 1999.
CASTELLS ARTECHE. Luis: Fueros y conciertos económicos, Ed. L. Haranburu, San Sebastián, 1980.
CIFUENTES PAZOS, Manuel: La economía de las iglesias vizcaínas en el siglo XVII, Ediciones Beta, Bilbao, 2000.
COMIN COMIN, Francisco: Historia de la Hacienda pública, I. Europa, Ed. Crítica, Barcelona, 1996.
DAVILA BALSERA, Paulí La política educativa y la enseñanza pública en el País Vasco (1860-1930), Ibaeta Pedagogía, San Sebastián, 1995.
DE CASTRO, Concepción: La Revolución Liberal y los municipios españoles, Alianza Editorial, Madrid, 1979.
DE PUELLES BENITEZ, Manuel: Educación e ideología en la España Contemporánea, editorial, Labor S.A., Madrid, 1991.
ELORZA, Antonio: La modernización política en España, Ediciones Edimyon, Madrid, 1990.
ELORZA, A. y LÓPEZ ALONSO, Carmen: Arcaismo y modernidad. Pensamiento político en España, siglos XIX y XX, Ed. Historia 16, Madrid, 1989.
ETXEBARRIA MIRONES, Txomin.: Orígenes históricos de los pueblos y barrios de Abanto y Ciérvana y Zierbena. 1068-1512. Relación toponímica, Edicionesbeta, Bilbao, 2004.
FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa: 1766-1833. Cambio económico e historia, Ed. Akal, Madrid, 1975,
FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: Gasto público y reformas fiscales. Las Haciendas forales vascas, Hacienda Pública Española, Madrid, 1991.
FERNANDEZ SEBASTIAN, Javier: La génesis del fuerismo. Prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen (País Vasco, 1750-1840), Siglo XXI, Madrid, 1991.
FONTANA, Joseph: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ed. Ariel, Barcelona 1983, 5ª edición.
FUSI AIZPURUA, Juan Pablo: Constitución y Fueros: análisis político de un debate secular. Jornadas de Estudio sobre la actualización de los derechos históricos vascos, UPV, Bilbao, 1986.
GARAIZAR AXPE, Isabel: La Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao, 1897-1936. Educación y tecnología en el primer tercio del siglo XX, tesis doctoral, Departamento de Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco, 1997.
GARCIA NIETO, María Carmen et al: Moderados y progresistas (1833-1868), Guadiana de publicaciones, Madrid, 1971.
Índice
CCCXII
GIL NOVALES, Alberto: Del Antiguo al Nuevo Régimen en España, Ed. Biblioteca Nacional de la Historia, Caracas, 1986.
GOIKOETXEA, A: Valle de Trápaga. Apuntes sobre su historia hasta 1900, Ed. Club alpino Larrañeta, Bilbao, 1993, p. 95.
GOMEZ PRIETO, Julia: Balmaseda. S. XVI-XIX, una villa vizcaína en el Antiguo Régimen, Ed. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1991.
GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel, URRUTIKOETXEA, José y Zárraga, Karmele: Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y modelos familiares en las provincias vascas a las puertas de la modernización (1860), Ed. UPV/EHU, Bilbao, 2003.
GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel et. al.: Los orígenes de una metrópoli industrial: La ría de Bilbao, 2 vol., Ed. Manuel González Portilla, Bilbao, 2001.
GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel (et al.): Ferrocarriles y desarrollo. Red y mercados en el País Vasco. 1856-1914, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1995.
GRACIA CÁRCAMO, Juan: Actitudes de las élites y comportamientos de los grupos populares ante la inmigración de los marginados en Vizcaya (1750-1850), en: Los Movimientos migratorios en la construcción de las sociedades modernas, Ed. UPV, 1996, Bilbao.
IBÁÑEZ, Maite: Monografías de pueblos de Vizcaya. Baracaldo, Ed. Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 1994.
LARRAZABAL BASAÑEZ, Santiago: Contribución a una Teoría de los Derechos Históricos vascos. I.V.A.P, Oñati, 1997.
LÓPEZ ATXURRA, Rafael: La foralidad en la historiografía vasca, Ernaroa, San Sebastián, 1991.
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: Política y poder provincial en Bizkaia durante la crisis del Antiguo Régimen, en: CASTILLO, S. ORTIZ DE ORRUÑO, J, Mª (coords.). Estado, protesta y movimientos sociales, UPV. Bilbao, 1998.
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700-1853) Ed. UPV/EHU, 1993.
MINA APAT, Mari Cruz: Fueros y revolución liberal en Navarra, Alianza Editorial, Madrid, 1981.
MONREAL CÍA, Gregorio: Instituciones públicas en el Señorío de Vizcaya. Bilbao, 1974, Diputación de Vizcaya.
MONTERO Manuel: Las instituciones y las gentes,
Txertoa, San Sebastián, 2004 MONTERO, Manuel: La California del hierro. Las minas y la
modernización económica y social de Vizcaya. Ed. Beitia, Bilbao, 1995.
Índice
CCCXIII
MUGARTEGUI EGUIA, Isabel: Estado, provincia y municipio. Estructura y coyuntura de las haciendas municipales vascas. Una visión a largo plazo. (1580-1900), Ed. IVAP, Oñati, 1993.
NOVO LÓPEZ, Pedro Alberto: La explotación de la red ferroviaria del País Vasco. Mercado y ordenación del territorio, UPV, Bilbao, 1995.
NOVO LÓPEZ, Pedro: La red de carreteras provinciales de Vizcaya anterior a la implantación del ferrocarril. Historia Contemporánea UPV, Bilbao, vol 10. 1994.
NOVO LÓPEZ, Pedro Alberto: Infraestructura ferroviaria y modelo económico del País Vasco (1845-1910) Ed. UPV/EHU, 1992.
ORTIZ DE ORRUÑO, J. Mª y PORTILLO J. Mª: La Foralidad y el Poder Provincial, en: Historia Contemporánea nº 4, p. 107-121, UPV/EHU, Bilbao, 1990.
PAREDES ALONSO, Javier: La España liberal del siglo XIX. Ed. Anaya. Biblioteca Iberoamericana, Madrid 1988.
PAREJA ALONSO, Aranzazu: Un viaje en familia, en: Los Movimientos migratorios en la construcción de las sociedades modernas, Ed. UPV, Bilbao, 1996.
PEREZ GOICOECHEA, Eneko: Monografías de pueblos de Bizkaia. Valle de Trápaga y Ortuella, Ed. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1995.
PÉREZ NUÑEZ, Javier: La Diputación Foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal. (1808-1868), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996.
PORTILLO VALDES, José María: Los poderes locales en la formación del Régimen Local. Guipúzcoa (1812-1850). U.P.V. Bilbao, 1988.
RAMOS LARRIBA, Cipriano: Monografías de pueblos de Vizcaya. Sestao, Ed. Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 1997,.
RODRÍGUEZ DE CORO. Francisco: Mitras vascas 1. Los vascos y la revolución liberal. Las profundas huellas carlistas de la aventura católica en el País Vasco, Ed. Ttarttalo, Donostia, 2000.
RUBIO POBES, Coro: Fueros y Constitución. La lucha por el control del poder, Ed. UPV. Bilbao, 1997.
RUBIO POBES, Coro: Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868. Madrid, Siglo XXI, 1996.
RUIZ OLABUENAGA, José Ignacio Y BLANCO, Mª Cristina: La inmigración vasca. Análisis trigeneracional de 150 años de inmigración, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 1994.
RUZAFA ORTEGA, Rafael: Antes de clase. Los trabajadores en Bilbao y la margen izquierda del Nervión 1841-1891. Ed. EHU, Bilbao, 1998.
SESMERO CUTANDA. Enriqueta: Clases populares y carlismo en Bizkaia 1850-1872, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 2000.
Índice
CCCXIV
URQUIJO GOITIA, José Ramón: 1854. Revolución y elecciones en Vizcaya, en: Hispania, 1982, nº 152, p. 566-578.
URQUIJO GOITIA, Mikel: Dos aproximaciones a la sociedad vasca del ochocientos, Ed. UPV/EHU, Bilbao, 2000.
URQUIJO GOITIA, Mikel: Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista. Servicio editorial Universidad del País Vasco. Campus de Bizkaia, 1994.
URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José: En una mesa y compañía. Caserío y familia campesina en la crisis de la sociedad tradicional. Irún 1766-1845, Ed. E.U.T.G. Mundaiz, San Sebastián 1992.
VALVERDE, Lola: Entre el deshonor y la miseria. Infancia abandonada en Guipúzcoa y Navarra. Siglos XVIII y XIX. Ed. UPV/EHU, Bilbao, 1994.
VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes: Negociación sobre los Fueros entre Vizcaya y el poder central. 1839-1877. Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 1984.
VILLOTA ELEJALDE, Ignacio: La Iglesia en la sociedad española y vasca contemporáneas, Ed. Desclee de Brouwer, Bilbao, 1985.
VV.AA. Historia de los montes de hierro (1840-1960), Ediciones Beta, Bilbao, 2004.