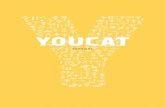La urbe americana: espacio para el ejercicio de lo sagrado
Transcript of La urbe americana: espacio para el ejercicio de lo sagrado
La urbe americana: espacio para el ejercicio de lo sagrado
Luis Felipe Vélez PérezLaura Catalina Saldarriaga Hurtado
Resumen
El presente texto explora brevemente el aspecto de lo sagrado
en el marco de la ciudad colonial americana. Se encuentra
dividido en tres partes, que abordan, en primer lugar,
asuntos como la organización de los pueblos de indios, la
enseñanza de las costumbres hispanas y la institución del
gobierno espiritual cristiano en el territorio americano; en
segundo lugar, la dinámica de las ciudades después de las
empresas de conquista y la pretensión de construir un orden
civil y espiritual en las urbes; y, finalmente, algunos casos
Luis Felipe Vélez Pérez, estudiante de Maestría en Historia de laUniversidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha participado enalgunos congresos de estudiantes de Historia con ponencias como “En lacasa bien juiciosa. La concepción de la mujer en Antioquia, 1900-1930”(Puebla, México, octubre de 2013); “Baldomero Sanín Cano: contra laparálisis de la lengua” (Bucaramanga, Colombia, octubre de 2013); y“Concepciones y valoraciones del concepto de cultura popular” (Lima,Perú, octubre de 2014); también hace parte del Comité editorial de Quirón,revista de estudiantes de Historia. Laura Catalina Saldarriaga Hurtado esestudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sedeMedellín. Actualmente hace parte del semillero de investigación Cuerpo,Salud y Medicina en la Historia, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas yEconómicas, y está desarrollando el proyecto “Medicalización de lainfancia”.
que muestran el desarrollo de la experiencia de lo sagrado en
contextos locales.
1. Sacralización del espacio americano
Desde las primeras empresas de conquista, el territorio
americano se configuró como un escenario de combate entre
Dios y las fuerzas diabólicas. Particularmente, los españoles
construyeron la idea de que el Nuevo Mundo estaba plagado de
idolatrías1 y falsas creencias que debían ser extirpadas; en
ese sentido, la conquista territorial se complejizó al
incorporar también una conquista espiritual.2 Sin embargo, no
bastó con ocupar los territorios y reducir a los indígenas al
control de la corona, se hizo necesario evangelizarlos y
enseñarles las costumbres y la forma de vivir de los
españoles.
Las tempranas Leyes de Burgos (1512) ordenaron expresamente que se
organizara la población indígena para que viviera cerca de
1 Véase un estudio completo sobre la idolatría en América, particularmenteen la Nueva España, en Carmen Bernand y Serge Grusinski, De la idolatría. Unaarqueología de las ciencias religiosas (México D. F.: Fondo de Cultura Económica,1992).2 Véase Tzvetan Todorov, La conquista de América: el problema del otro (México: SigloXXI Editores, 1998).
los españoles y, de esa manera, aprendiera sus costumbres.
Uno de los primeros recelos de los conquistadores fue que los
indios no oían misa y no guardaban las fiestas por estar
dispersos en sus lugares, así estuvieran sometidos. Las Leyes
de Burgos manifestaron que los indios, “con estar apartados y
la mala ynclinacion que tyenen oluidan luego todo lo que les
an enseñado y torna a su acostumbrada uciosidad y vicios y
quando otra vez bueluen a seruir estan tan nuevos en la
doctrina como de primero […].3 Estas leyes, que se ordenaron
en el contexto de lo que se conoce como la “primera fase de
la conquista” –que correspondió a la ocupación de las
principales islas del Caribe–, provocaron serios problemas a
la población aborigen, que se vio disminuida en un corto
periodo de tiempo.
Poco después de promulgadas las Leyes de Burgos comenzó, en
1519, lo que se conoce como la “segunda fase de la
conquista”, es decir, la ocupación y el control del
territorio continental americano. Esta fecha estuvo marcada
3 Ordenanzas Reales para el Buen Regimiento y Tratamiento de los Indios (Leyes de Burgos,1512), 1, http://www.uv.es/correa/troncal/leyesburgos1512.pdf, (01 dediciembre de 2014).
por el inicio de la campaña de Hernán Cortés contra los
mexicas y otros grupos indígenas en la península de Yucatán y
el valle de México, y por la posterior conquista de la
capital del Imperio Azteca. Las luchas, las enfermedades y la
descomposición de las formas de organización de los nativos
en México y, posteriormente, en todo el territorio americano,
provocaron una marcada y paulatina disminución de su
población. Además, los españoles continuaron enfrentando el
problema de la pervivencia de las prácticas indígenas en las
encomiendas, los reales de minas y otras zonas donde se
asentaron y donde esclavizaron a la población aborigen.
A mediados del siglo XVI se publicó un nuevo conjunto de
ordenanzas relacionadas con la población indígena. El padre
Bartolomé de Las Casas había entablado una seria discusión en
el ámbito indiano y peninsular sobre la condición de los
indios, pues manifestaba que no debían ser esclavizados, sino
adoctrinados, y que la encomienda debía ser suprimida, pues
atentaba contra la población nativa e impedía que pudiera ser
debidamente evangelizada.4 De esa manera, las llamadas Leyes4 Bartolomé De las Casas, Memorial de remedios para las indias (1518), véase enhttp://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-documentos-para-
Nuevas (1542) señalaron: “y porque nuestro principal intento
y voluntad siempre ha sido y es de la conservación y abmento
de los indios, y que sean instruidos y enseñados en las cosas
de nuestra santa fe católica, y bien tratados, como personas
libres y vasallos nuestros […]”.5 Aunque estas leyes no se
cumplieron a cabalidad, sí crearon un ambiente en el que se
pudo pensar en una nueva relación entre indígenas y
españoles, en el sentido del vasallaje y no de la esclavitud
y el trabajo forzado.
Al margen de estos conflictos, los españoles, y
principalmente la Corona y la Iglesia, continuaron
concibiendo las empresas de conquista como una posibilidad de
extender la cristiandad y el gobierno de Dios sobre el Nuevo
Mundo. El vasto territorio de América se asoció desde un
principio con lo sagrado, pues la Iglesia Católica debió
construir un espacio para la presencia ubicua de Dios en cada
uno de sus habitantes y en cada rincón del aquel territorio.
la-historia-de-mexico-version-actualizada--0/html/21bcd5af-6c6c-4b27-a9a5-5edf8315e835_50.htm (2 de diciembre de 2014).5 Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por S. M. para la gobernación de las indias, y buentratamiento y conservación de los indios [1542],http://www.uv.es/correa/troncal/leyesnuevas1542.pdf, (01 de diciembre de2014).
Por eso, las Leyes de Burgos continuaron siendo un ideal para
algunos reformistas a mediados del siglo XVI –incluso desde
antes–, pues “resultaba más fácil adoctrinar a los indios y
protegerlos de las influencias corruptoras del mundo exterior
si eran concentrados en grandes asentamientos en lugar de
vivir dispersos […] si los indígenas podían ser aislados y
puestos bajo la exclusiva tutela de ministros y pastores,
podrían llegar un día a estar capacitados para unirse a la
comunidad de los santos”.6 Se buscaba que América fuera
entonces escenario indiscutido de lo divino, teatro de la
sacralidad y materialización del reino de los cielos en la
tierra.
Ese escenario de lo sagrado no pasó solamente por la
organización de la población indígena en torno al culto
cristiano. También la ciudad española, con su población
diversa y variada, constituyó el espacio propicio para
experimentar la sacralidad a través de diferentes rituales y
ceremonias religiosas. Pero el punto, como sostiene Richard
6 John Elliott, Imperios del mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América, 1492-1830(Madrid: Taurus, 2006), 127.
Morse, es que el desarrollo urbano colonial en Hispanoamérica
tuvo estas dos historias: una indígena y otra española,7 que
obedecieron a un proceso histórico en el cual no se
comprendió una sin la otra.
Con lo anterior, el proceso de constitución de los “pueblos
de indios” como mecanismo para hacer efectivo el designio de
instruir a los nativos en la “santa fe católica” y en las
costumbres hispanas, se vio fortalecido con la expedición de
las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento, Población y Pacificación de las
Indias en 1573, que recogieron buena parte de las leyes y
mandatos dados en torno a la organización de las ciudades,
las villas y los pueblos americanos desde los primeros años
de la conquista.8
La organización de los indígenas en pueblos tuvo su origen,
principalmente, en las Leyes de Burgos, y a lo largo de todo el
siglo XVI se continuaron promulgando reales cédulas,
ordenanzas y mandatos para promover la evangelización y la
7 Richard Morse, “El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial”, enHistoria de América Latina, T. 3. Economía, (ed.) Leslie Bethell (Barcelona:Editorial Crítica, 1990), 15.8 Manuel L. Giraldo, A los cuatro vientos. Las ciudades de la América Hispánica (Madrid:Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2005), 38.
enseñanza del cristianismo. Es el caso de una Carta regia de
1534, que ordenó levantar “un núcleo urbano, con rango de
ciudad y nominación de Michoacan, formado con los indios
dispersos de la zona”.9
En suma, los españoles tuvieron que “inventar la ciudad en la
nueva tierra: porque para un europeo era inimaginable
concebir un lugar que careciera de las esencias protectoras y
cohesionantes de una ciudad”,10 y de allí también que los
pueblos de indios tendieran a imitar la organización
político-administrativa de las urbes españolas. Tanto en
estas como en los pueblos se concentró el ideal de la
evangelización y de la práctica sagrada de los españoles, que
devendría luego en el culto de la mayoría de los pobladores
de América. En los años de la conquista –hasta mediados del
siglo XVI– se hizo evidente la intención de las autoridades
de extender la cristiandad en América y de convertirla en “un
espacio sagrado en grado supremo, donde la conversión de los9 Otras disposiciones que anteceden y suceden el conjunto de normaspublicadas en ese año de 1573 pueden verse en Francisco de Solano, Normasy leyes de la ciudad hispanoamericana (1492-1600) (Madrid: Consejo Superior deInvestigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1996). 10 Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios (Madrid:Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990), 18.
indios presagiaba la inminente llegada de la edad del
Espíritu Santo”.11 La dinámica de las ciudades,
fundamentalmente después de las campañas de conquista, se
desarrolla a continuación.
2. Dinámica de las ciudades
La ciudad colonial americana se configuró históricamente como
el espacio por excelencia para la vida en sociedad. Buena
parte de los conflictos y las tensiones que se originaron en
las relaciones sociales tuvieron como marco de referencia la
ciudad y sus instituciones. Por eso, “más que en cualquier
otro asentamiento físico, era en la ciudad donde los
diferentes grupos raciales, ocupacionales y sociales se
encontraban, se influían mutuamente y se fundían. Al mismo
tiempo, se afirmaba el orden social jerárquico y se producía
la movilización social”.12 De allí que mereciera una atención
especial para las autoridades, desde los reyes y los
funcionarios ibéricos hasta los regidores y alcaldes locales.
11 John Elliott, Imperios del mundo Atlántico, 282.12 Susan Midgen Socolow, “Introducción”, en Ciudades y sociedad en Latinoaméricacolonial, (comps.) Louisa Schell Hoberman y Susan Midgen Socolow (BuenosAires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1992), 16.
También ocurrieron fenómenos asociados a todos los campos de
la vida social en el exterior de la ciudad hispana. En los
reales de minas, en las encomiendas, en los caminos, en los
ríos, en los mares, y en otros lugares, las relaciones
sociales se manifestaron asimismo con una intensa carga de
complejidad, que no se reduce por el hecho de que fuera la
ciudad el espacio donde dichos conflictos tenían, por lo
menos desde lo institucional y lo político, sus posibles
desenlaces.13 Esto permite ubicar a la ciudad como eje central
de la vida y del desarrollo de la sociedad colonial, sin
desconocer la complejidad de los procesos que se produjeron
en otros contextos. No está de más sostener que dichos
contextos no fueron realidades aisladas, sino que sostuvieron
constantes contactos e intercambios con los procesos que se
desarrollaron en las urbes americanas.
En el texto de Susan Midgen sobre las ciudades y la sociedad
en la colonia es difícil pensar la ciudad más allá de su
estructura material y espacial, de lo que Richard Kagan llama
13 Orián Jiménez Meneses, Fiesta y devoción. El arco iris de la paz en el Nuevo Reino deGranada, 1680-1810 (Tesis de Doctorado en Historia) (Medellín: UniversidadNacional de Colombia, 2013), 180-194.
la “urbs”, es decir, la “unidad física”, para diferenciarla de
la ciudad definida como “civitas” o “asociación humana”.14 Pensar
en estos términos permite abrir un panorama de problemas y
cuestiones sobre la relación, por ejemplo, entre la vida
social y la disposición espacial de las diferentes ciudades
de las Indias. ¿Cómo las civitas experimentaron las urbs en los
diversos contextos coloniales de América? ¿Qué impacto
tuvieron las influencias culturales, lingüísticas y étnicas
de los pobladores en la construcción simbólica y espacial de
las urbes indianas? ¿Y qué conflictos sociales emanaron de la
apropiación de las urbs americanas por parte de los diversos
grupos que integraron la civitas de cada una de ellas?
Estas cuestiones no solo permiten pensar asuntos enlazados
con la ciudad, sus pobladores y sus dinámicas políticas,
muchas otras preguntas y problemas pueden surgir de esa
compleja relación urbs-civitas, que, según Kagan, se construyó a
partir de la noción de “gobierno aristotélico –Polis–” y de
“piedad agustiniana”; y que no fue para nada una abstracción,
14 Richard L. Kagan, Imágenes urbanas del mundo hispánico: 1493-1780 (Madrid:Ediciones El Viso, 1998), 30. Richard Morse se refiere al respecto en “Eldesarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial”, 18-19.
sino que constituyó un “‘corpus mysticum’, que incorporó las
leyes, las instituciones y las costumbres por las que se
regía la vida comunal. Igualmente, la civitas se manifestó,
aunque de modo efímero, en las procesiones cívicas y otras
ceremonias destinadas a unir a los ciudadanos […]”.15 Este
elemento lleva a pensar entonces la ciudad y su dinámica a
través de las prácticas humanas enmarcadas en las
instituciones que la componen.
Tuvieron especial importancia dentro del conjunto de
elementos que implicaron la civitas dos aspectos: la plaza
pública y el cabildo. La primera fue un espacio integral y un
eje de la urbs en su complejidad, y la segunda dinamizó las
actividades humanas y reguló los asuntos públicos.
Contrastando estos aspectos, es posible sostener que lo
sagrado depende de uno y de otro. La plaza fue el espacio
físico y simbólico que cobijó buena parte de los actos
sagrados, mientras que el cabildo desarrolló la ritualidad y
diluyó las prácticas consagradas en el escenario público. El
acontecimiento de lo sagrado se inscribió así como asunto de
15 Richard L. Kagan, Imágenes urbanas del mundo hispánico, 50-51.
la civitas, es decir, como competencia de lo público y, en esa
medida, como requerimiento de la ciudad y del cabildo. Para
decirlo mejor con Constantino Bayle, “negocio de piedad
pública, aun no oficial, era negocio del cabildo”.16
Las plazas tuvieron múltiples funciones, y, una de ellas –de
suma importancia–, fue precisamente servir de escenario para
los actos públicos. De esa forma, “las plazas eran centros de
la vida urbana, donde se mezclaban representantes de todos
los grupos raciales y sociales, siempre a la sombra de los
edificios religiosos que simbolizaban la piedad y la devoción
de la comunidad”,17 y que marcaban de esa manera la sacralidad
de la urbe. En ese sentido, la urbs se vuelve a implicar en la
civitas, pues la arquitectura fue también una muestra de lo
sagrado. De allí que Kagan sostenga que unas “iglesias
bellas, unos monasterios y conventos ricamente dotados y
otros elementos arquitectónicos servían para fomentar este
objetivo” de propagar la fe y convertir la ciudad terrenal en
16 Constantino Bayle, Los cabildos seculares en la América española (Madrid:Sapientia, 1952), 587.17 Paul Ganster, “Religiosos”, en Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial,(comps.) Louisa Schell Hoberman y Susan Midgen Socolow (Buenos Aires:Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1992), 141.
la ciudad de Dios.18 Como imagen de la civitas, la estructura de
la ciudad determinó su condición simbólica, es decir, la
arquitectura reflejó la civilización, la cohesión social y
las buenas costumbres. Así mismo, podría decirse que la
estética influyó de manera decisiva en la civitas y estuvo en
estrecha relación con ella, aunque esto no se produjo en
todas las ciudades, pues los pobladores descuidaron muchas
veces los asuntos del gobierno civil por acumular riquezas y
concentrarse en asuntos privados o de interés personal.
La plaza se constituyó entonces como un espacio ideal para la
contrucción de la promesa celestial, y “al ser el principal
centro ceremonial de la ciudad, lugar de procesiones
religiosas y de diversos espectáculos temporales, como las
corridas de toros, así como el lugar en que solía recibirse a
los dignatarios que la visitaban”, sirvió tanto de escuela
como de teatro en el que se enseñaron los rudimentos de la
policía.19
18 Richard L. Kagan, Imágenes urbanas del mundo hispánico, 31.19 Richard L. Kagan, Imágenes urbanas del mundo hispánico, 69.
Diversos cabildos, por su parte, organizaron lo sagrado en el
marco de la ciudad. Se asumió que el orden institucional y la
buena conducta servían para edificar simbólicamente lo divino
en la tierra, pues las virtudes sociales y la ejemplaridad
moral hicieron recrear la idealizada ciudad de Dios, “la
Jerusalén celestial de naturaleza libérrimba”.20
De lo anterior se desprende que el cabildo funcionara como
regulador de la conducta de los pobladores y como organizador
de la vida social de cada ciudad. Su importancia en la
construcción de lo sagrado radicó en su tarea de velar por la
preservación de la vida en “policía”, es decir, por su
centralidad a la hora de hacer cumplir las obligaciones
sociales y de mantener la convivencia y las sanas costumbres
entre los pobladores. De acuerdo con Kagan, “el término
‘policía’ contenía también un importante elemento religioso
que cabe resumir en la idea de ‘policía cristiana’. Este
concepto, provenía principalmente de la Ciudad de Dios de San
Agustín, la noción tomista de la ciudad como instrumento de
20 Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos, 112.
evangelización […].21 Así, haciendo la analogía, el cabildo
debió preservar el contenido sagrado de la ciudad a través de
la ordenación de la vida de sus pobladores, pues sus acciones
representaron el espíritu de la comunidad y el ethos de la
civitas. Afectar la convivencia y no cumplir con los deberes de
policía significó atentar contra el propósito central de
edificar en América una comunidad de fe reunida alrededor de
la religión católica. La buena convivencia y el desarrollo
ideal de la ciudad fueron aspectos constitutivos de lo
sagrado. El impacto negativo sobre la moralidad pública se
tradujo entonces en la desacralización del escenario
construido idealmente para practicar la virtud religiosa y la
buena conducta cívica.
Algunos de los funcionarios del cabildo tuvieron que ejercer
como jueces y protectores de la sana convivencia como asunto
de la polis. En ocasiones, el alguacil mayor salía en la noche
y “rondaba la ciudad con su séquito de Tenientes y esbirros
en evitación de daños”22 que afectaran la estrucutra de la
urbs o la integridad simbólica de la civitas. Sin embargo, es21 Richard L. Kagan, Imágenes urbanas del mundo hispánico, 60.22 Constantino Bayle, Los cabildos seculares, 192.
preciso anotar que no siempre se procedió en concordancia con
la ley y la normativa, pues muchas veces se interpuso el bien
particular de los funcionarios del cabildo sobre cualquier
otra clase de realización colectiva. Guiarse simplemente por
las actas de los cabildos locales para mostrar el desarrollo
de los asuntos públicos de las ciudades y villas, puede
arrojar una imagen muy distorsionada del desarrollo de los
cabildos americanos. De esta manera, que en la villa de
Medellín “el cabildo pudiera exhibir al cabo de 100 años de
erigida la Medellín poco más que algunas calles empedradas,
una iglesia siempre en reparación, un modesta casa de
cabildo, una cárcel insegura, una carnicería de mentirillas,
y una acequia que corría ‘de milagro’, era consecuencia, en
parte, de la poca firmeza con la que sus miembros habían
obrado para incrementar los recursos de la villa”.23 Los
anhelos de la sana convivencia y la promoción de la civitas
como mecanismo para preservar y fortalecer lo sagrado pueden
ser cotejados con la información de archivos judiciales o de
23 Luis Miguel Córdoba Ochoa, De la quietud a la felicidad. La Villa de Medellín y losprocuradores del cabildo entre 1675 y 1785 (Tesis para optar al grado de Maestríaen Historia) (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 1996), 43.
cartas particulares, pues muestran un mundo violento, donde
las mismas autoridades, entre otras personas, sobrepasaban
frecuentemente la normatividad y atentaban contra cualquier
pacto o vínculo de una sana convivencia. Esto exige un
cuidado necesario para hablar del orden cívico y de la
construcción de lo sagrado desde la institucionalidad de los
cabildos americanos.
Aunque las ideas políticas de la Corona y sus pretenciones
para el ámbito americano pudieran inscribirse dentro de ese
afán de promover la paz en las relaciones sociales, la
realidad de las ciudades pone en cuestión la idea de la
sacralización del espacio y la convivencia que pretendió
ejecutar la Corona. Resulta, así, más cierto afirmar que las
aspiraciones peninsulares constrastaron en buena medida con
realidades locales divergentes. No obstante, esta idea no
cierra en absoluto la posibilidad de pensar las ciudades como
espacios efectivos para ejercer lo sagrado.
3. Cultos y rituales: la experiencia de lo sagrado en la
ciudad
En la ciudad se exhibieron las emociones surgidas de los
acontecimientos públicos locales y de la Monarquía hispánica.
Considerando asuntos como las fiestas, los rituales, los
cultos y las celebraciones públicas, se encuentra que la
presencia de lo sagrado fue innegable en las urbes
americanas, pero estuvo acompañada comúnmente de actos
profanos. Muchas de las ceremonias públicas comenzaban con
agasajos y fiestas cívicas, y se celebraban misas y se hacían
desfiles, y a medida que entraba la noche la ciudad se iba
transformando en el espacio de lo profano, de los bailes y
los juegos, de las entretenciones mundanas y de todo tipo de
diversiones. Era un teatro para el ejercicio ritual en
cualquier sentido. La ciudad se veía invadida de personas de
todo tipo, y el pueblo se explayaba en la bebida, en la
comida y en la diversión. La sacralidad entraba así en la
esfera de la negación; y, como muchas veces, la pretención
ritual de las ceremonias religiosas derivaba en una inversión
simbólica, pues la noche servía como telón de fondo para los
excesos, los insultos, las burlas y las bromas hacia las
jerarquías establecidas y hacia las autoridades locales y
peninsulares. La ciudad sacralizada devenía ciudad profana, y
el mundo se ponía, como se afirmaba en los carnavales de la
Edad Media, “patas arriba”.
Sin desconocer esta realidad histórica, lo que interesa sin
embargo es mostrar la práctica de lo sagrado a través de los
cultos y los rituales. En pocas palabras, uno de los ritos
esenciales de toda ciudad consistió en su fundación, y esta
se realizó en el Nuevo Mundo a través de diversas ceremonias
que contuvieron claramente connotaciones sagradas, pues se
fundaba la presencia misma de Dios y del Rey en el suelo
americano y en la historia de la urbe en particular. Todo
acto fundacional comenzaba en nombre de la divinidad: “en el
nombre de Dios Todopoderoso, e de la Santisima Trinidad,
Padre, Hijo e Espiritu Santo […]”,24 y se hacía en
representación del Rey y su autoridad. Este acontecimiento
instauraba también la presencia del monarca en la civitas de la
urbe. Luego venía la asignación de un santo patrón para la
ciudad, que surgía de las devociones propias de los24 En otros términos, “ese espíritu de extender la cristiandad, vuelvo adecirlo, se muestra más claro en la fundación de ciudades que habían deser el canal de la fe entre los gentiles”, véase Constantino Bayle, Loscabildos seculares, 28; 37-38.
fundadores o de la coincidencia de la celebración del día de
un santo con la fecha misma de la fundación: “se busca el
amparo de nuestra señora para que alcance de su precioso hijo
que la ciudad prospere y sirva de lumbrera y encamine a la
cristiandad y a la salvación”.25 La importancia de este
acontecimiento consistió en el establecimiento del gobierno
espiritual de la comunidad a través de un ritual sagrado en
el hecho mismo de su fundación.
La fiesta del pendón no se desligó de lo anterior, pues tuvo
que ver siempre con la rememoración del acto fundacional, es
decir, del origen de la ciudad. Se la consideró la “fiesta de
la ciudad por excelencia, el cumpleaños de su vida, el
reconocimiento de su fidelidad al soberano. Consistía en
llevar el pendón desde las casas del Cabildo a la iglesia la
víspera para la función religiosa; envolverlo, terminada
esta, y repetir al día siguiente el doble paseo para misa”.26
Asimismo, el pendón de la ciudad se exhibió en las calles y
las plazas los días jueves y viernes durante las procesiones
25 Constantino Bayle, Los cabildos seculares, 578.26 Constantino Bayle, Los cabildos seculares, 661.
de la Semana Santa, en un ambiente ceremonioso que otorgaba
una solemnidad indispensable a este ritual sagrado.
Un hecho de especial importancia y que señaló claramente cómo
los ritos llenaron la ciudad de contenido sagrado, tiene que
ver con un acontecimiento sucedido en Medellín en 1828, que
permite ver un hecho recurrente en las ciudades y villas
coloniales. El escribano del cabildo declaró que
en cumplimiento de lo que se me ha comunicado por el gobno
para que se celebre la instalacion de la gran convension de la
Republica, que tuvo lugar en la ciudad de Ocaña el 9 de abril
último, he dispuesto lo siguiente: Art. 1º Los dias 24 y 25
del corriente por la noche todos los vecinos pondran
luminarias. Art 2º El dia 25 se cantará en la iglesia
parroquial una misa de accion de gracias con te deum a la que
concurriran las corporaciones y el vecindario en vista del
convite que se les ha hecho particularmente por la muy ilustre
municipalidd. Art 3º Se permiten todas aquellas diversiones que
no son ni contra la moral ni prohividas por las leyes y
disposiciones vigentes.27
El documento permite apreciar cómo la ciudad se convertía en
escenario ritual mediante las luces, que simbolizaban el
reconocimiento y la reverencia que se debía a un27 Archivo Histórico de Medellín (en adelante AHM), Consejo, 104, f. 137r.
acontecimiento particular; y, asimismo, la misa convocada
debía ser atendida por todo el vecindario y las
corporaciones, lo que señala que incluso acontecimientos de
carácter recurrente a lo largo de cada uno de los días del
año, revistieron una especial consideración para lo público.
Orian Jiménez señala, citando a Jean Hani, que la concepción
de la ciudad como templo de lo sagrado fue el principio
religioso y devocional sobre el que se asentaron buena parte
de las políticas sobre el seguimiento del calendario
devocional de las fiestas y celebraciones.28 Para resaltar
este punto, es necesario señalar un asunto concerniente a las
fiestas cívicas, que a través de rituales y ceremonias
ocuparon también el espacio de la ciudad con una connotación
análoga de la sacralidad. En 1823 se organizaron tres días de
fiestas y recogijos públicos en la villa de Medellín en
ocasión de la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Se
decretó hacer un paseo militar el primer día “sacando en
triunfo de la casa de gobno el retrato de S. E. el Libertador
conducido por los alcaldes ordinarios”, y se ordenó también
28 Orián Jiménez Meneses, Fiesta y devoción, 180.
la concurrencia de todos los ciudadanos a “pie o a caballo”
para acompañar el desfile que terminaría en la casa del
cabildo, “dando antes vuelta a la villa”; se programó al
siguiente día un desfile militar y una demostración de una
pequeña acción de guerra, y en la tarde de esa jornada se
presentó una exhibición de juegos artificales, terminando en
la noche con una comedia; el último día de las fiestas se
decretó: “habrá mascaras y disfraces desde las nueve de la
mañana, toros a soga por las calles. Por la tarde habra
comida civica en la playa del rio, y por la noche habra un
baile de mascaras en la plaza”.29 El seguimiento de las
actividades programadas señala claramente que la villa entera
fue objeto del ejercicio de la celebración; se asistió al río
y luego a la plaza, de allí se fue al teatro o a algún salón
de baile, y se retornó a las calles para presenciar un
desfile o una procesión. La urbe adquirió entonces la función
de teatro para las festividades y de espacio propicio para
vivir la ritualidad y la sacralidad de las celebraciones
colectivas.
29 AHM, Consejo, 96, ff. 28r-v.
De esta manera, para hablar más concretamente sobre cómo los
rituales ocuparon la ciudad y la convirtieron en espacio
sagrado, es preciso traer a colación una referencia de
Chaterine Lugar:
Las hermandades organizaban la participación popular en la
vida pública, en épocas anteriores a la secularización de la
cultura, cuando el calendario religioso definía el ciclo de
los eventos cívicos. Estandartes, imágenes ricamente adornadas
de los santos patronos y las cofradías con sus trajes
especiales formabana partte de las procesiones anuales de
Corpus Christi, en un magnífico despliegue que daba testimonio
de la tradición corporativa de la vida urbana. Algunas
hermandades poseían más prestigio que otras, pero los
comerciantes del siglo XVIII actuaban en los cuerpos
gobernantes de estas sociedades en todos los niveles de la
escala social.30
La celebración de la fiesta del
Corpus Christi en las ciudades
americanas fue de singular
importancia. Se realizó casi
siempre mediante una procesión en
la que se exhibió la hostia como
cuerpo transubstanciado de Cristo
30 Chaterine Lugar, “Comerciantes”, en Ciudades y sociedad en Latinoaméricacolonial, (comps.) Louisa Schell Hoberman y Susan Midgen Socolow (BuenosAires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1992), 95.
1. Anónimo, Regreso de la procesión de Corpus Christi a la Catedral de Cuzco (h.
a través de las calles de diferentes urbes del territorio
indiano. La ciudad se engalanaba generalmente para recibir el
paso de la procesión y del festejo ritual de la
transformación de la hostia en esencia misma del Dios
redentor. Esta ceremonia se ha estudiado en diversos
contextos en América y reviste, de tal manera, una variedad
amplia en las formas como se llevó a cabo durante la colonia.
Sin embargo, Antoinette Molinié sintetiza de manera ejemplar
la que podría ser una de las ceremonias públicas más
trascendentes del mundo hispánico americano:
[…] existe en esta celebración una desmesura que provoca a la
vez estupor, terror y admiración. Estupor ante la convicción
de que en la hostia blanca de la custodia va la totalidad de
lo humano y lo divino. Terror ante lo que supone el consumo
sacrificial y festivo del cuerpo vivo de Dios y la inquietante
invitación a una fución íntima entre la carne del hombre y la
de su creador. Admiración ante la audacia de quienes
inventaron esta ceremonia para festejar tales excesos, pues se
les ocurrió pasear por la ciudad, en medio de las más sórdidas
contingencias humanas, de peleas por la precedencia y de
siniestros conflictos de poder, ni más ni menos que el cuerpo
de su Dios. Es como si el recorrido de la custodia por la
ciudad reprodujera el circuito de la hostia en la intimidad
intestinal del individuo, y de este modo el cuerpo social
incorporase el cuerpo de Dios de manera semejante al del
individuo.31
31 Antoinette Molinié, Celebrando el cuerpo de Dios (Lima: PontificiaUniversidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1999), 7.
Más que cualquier otra celebración, la fiesta del Corpus
Christi cubrió a menudo las ciudades hispanas de la más alta
solemnidad y sacralidad y a la vez del más hondo contenido
profano, pues el cuerpo mismo de la divinidad era ingerido
por los fieles en un acto de canibalismo simbólico sin
precedentes en otras celebraciones. Así, podría decirse que
esta ceremonia significó la perfecta y compleja relación dual
que se manifiesta entre el ámbito sagrado y el profano, y en
su representación a lo largo de las urbes americanas adquirió
el tinte particular y la abertura que Roger Caillois le
otorga a la sacralidad ceremoniosa: “condición de la vida y
puerta de la muerte”.32
32 Roger Caillois, El hombre y lo sagrado (México D. F.: Fondo de CulturaEconómica, 2006), p. 137.