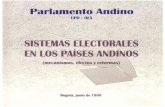Los resultados electorales del 7-o: un análisis desde la heterogeneidad del país.
La ley Sáenz Peña y la defensa socialista: las campañas electorales de 1931 y 1934
Transcript of La ley Sáenz Peña y la defensa socialista: las campañas electorales de 1931 y 1934
XII Congreso Nacional de Ciencia Política
“La política en balance: debates y desafíos regionales”
Mendoza, Argentina, 12 al 15 de agosto de 2015
Panel: Prácticas, lenguajes y cultura política en Hispanoamérica durante el siglo XIX, 1850-
1930. Coordinadoras: Laura Cucchi, María José Navajas e Inés Rojkind.
Área 7 Historia y política, sub-área 4 Ideas, prácticas y cultura política.
Título de la ponencia: La ley Sáenz Peña y la defensa socialista: las campañas electorales de
1931 y 1934
Autor: María José Valdez (Pehesa, FFyL-UBA/UNSAM)
Correo electrónico: [email protected]
2
Introducción Las campañas electorales son momentos en los que los partidos movilizan todas sus
estructuras y ponen en juego todos sus recursos materiales y discursivos de cara a la sociedad cuyo
voto reclaman. Por esta razón, se convierten en momentos privilegiados para encarar un estudio
sobre las prácticas, valores e imaginarios de la política del período en cuestión.
El objetivo del presente trabajo1 será analizar, en especial, los discursos que se desarrollaron a
lo largo de dos campañas electorales emprendidas por el Partido Socialista (en adelante, PS) en la
Capital Federal. La primera de ellas, la correspondiente a las elecciones nacionales para elegir
candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, diputados nacionales y electores para
senadores nacionales de noviembre de 1931; la segunda, a la elección de diputados nacionales de
marzo de 1934.2
Ambas campañas electorales socialistas estuvieron signadas por una serie de factores en
común. En primer lugar, la abstención del radicalismo. Este elemento es considerado un aspecto
influyente a la hora de pensar el crecimiento en la participación institucional que el Partido Socialista
tuvo durante los primeros años de la década de 1930. Durante esos años, el socialismo vio aumentar
la cantidad de diputados y senadores en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que creció -en la
ciudad de Buenos Aires- el número de concejales socialistas electos.
En segundo lugar, en ambas campañas electorales se verificó -en lo que refiere al
funcionamiento del sistema político- un doble proceso: por un lado, una defensa cerrada del Partido
Socialista a la ley Sáenz Peña frente a lo que se consideraban atropellos de la coalición
gubernamental; por el otro, una crítica feroz a los restantes partidos políticos que participaban de las
elecciones. Si bien este aspecto no era nuevo en el discurso de los socialistas, lo que sí aparece como
novedad es la defensa de la ley electoral 8871, más comúnmente conocida como Ley Sáenz Peña.
Desde la perspectiva que sostenemos en el presente trabajo, la defensa de la ley de 1912 fue el ariete
principalmente exhibido para denostar en especial a la coalición gubernamental y a los restantes
partidos que se presentaron (o no, como veremos) al juego electoral.
En las páginas que siguen, entonces, se analizará -en primer lugar- la coyuntura electoral de
1931 considerando la constitución de la Alianza Civil y la forma en que en este contexto, el
socialismo propuso su defensa de la ley Sáenz Peña para contrarrestar los efectos políticos del
1 Las páginas que se presentan forman parte de una investigación mayor sobre prácticas electorales en la Capital
Federal durante el período 1912-1942. 2 En esta última elección también se eligieron representantes al Concejo Deliberante de la ciudad. Si bien no
desconocemos la importancia de este cuerpo, la atención estará centrada en la elección nacional.
3
momento. En segundo lugar, se mostrará cómo, durante la campaña electoral de 1934 la defensa de
la ley electoral se transformó en el discurso de los socialistas en punta de lanza para acentuar las
críticas hacia el gobierno y hacia las formas que –desde su mirada- estaba asumiendo la vida política
local. Al mismo tiempo, se transformaría en la forma que los socialistas encontraron para reforzar su
discurso obrerista en una coyuntura en la que, tanto desde dentro del partido como por fuera del
mismo, arreciaban las críticas a las posturas políticas hasta entonces sostenidas.
La campaña electoral de 1931: el contexto
La campaña electoral de 1931 estuvo signada por una serie de sucesos significativos que -a
nuestro entender- marcaron el ritmo político y, a su vez, condicionaron el desarrollo de la misma.
Uno de ellos fue la vigencia -hasta el mes de junio- de la ley marcial3 y la continuidad del estado de
sitio.4 Otro de los factores que incidieron en la misma fue la elección realizada en la provincia de
Buenos Aires en el mes de abril de 1931: el triunfo radical en dicho comicio produjo no sólo cambios
en el gabinete del presidente José F. Uriburu (como el alejamiento de su Ministro del Interior, Matías
Sánchez Sorondo) sino también la pérdida de poder del presidente provisional y la desarticulación de
la estrategia electoral hasta entonces propuesta y planteada. A esto se sumó el levantamiento militar
protagonizado, en el mes de julio, por el general Pomar en la provincia de Corrientes, rápidamente
asociado a los radicales personalistas y derrotado con igual velocidad.5
En el contexto de toda esta serie de sucesos el ejecutivo nacional fue definiendo, a través de
una serie de decretos, la forma en la que se establecería el llamado a elecciones nacionales. El
primero de los decretos se dictó el 8 de mayo convocando a elecciones para la constitución de los
poderes provinciales y del Congreso Nacional6; el segundo, que complementó al anterior, fue dictado
3 La ley marcial se estableció una vez producido el golpe de estado que derivó en el derrocamiento del presidente
Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930. Durante la vigencia de esta ley se produjeron allanamientos, fusilamientos, y la detención y tortura de dirigentes políticos y sindicales. 4 El estado de sitio fue mantenido hasta febrero del año 1932, a pesar de lo que se había establecido en el decreto de
convocatoria a elecciones nacionales que se menciona en la nota siguiente. 5 Tanto la elección de abril como el levantamiento del general Pomar han sido trabajados por la historiografía en
diversas ocasiones. Como síntesis de los mismos véase Darío Macor, “Partidos, coaliciones y sistema de poder” y Luciano de Privitellio, “La política bajo el signo de la crisis”, en Alejandro Cattaruzza (dir.), Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943), Bs. As., Editorial Sudamericana, Colección Nueva Historia Argentina tomo 7, 2001, pp. 49-142. 6 El 8 de mayo se dio a conocer el decreto presidencial que dictaba lo siguiente: “Art.1º-Convócase para el día 8 de
noviembre del corriente año de 1931 a elecciones para elegir los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales y diputados al Congreso de la Nación en las provincias (…). Art. 2º-Convócase para la misma fecha a elecciones de diputados nacionales y de electores de senadores nacionales en la Capital Federal (…). Art. 5º-Por el Ministerio del Interior, el Gobierno provisional dictará el decreto reglamentario de la presente convocatoria y se dispondrá el levantamiento del estado de sitio con la anticipación que corresponde (…)”, en Las Fuerzas Armadas restituyen el
4
el 28 de agosto, y en él se emplazaba a la elección de electores a presidente y vicepresidente y para
los gobiernos provinciales.7
Ambos decretos fueron acompañados por otros dos que, prácticamente, empujaban al
radicalismo fuera de la competencia. El primero de ellos, sancionado pocos días después del citado
levantamiento correntino, expresaba entre sus considerandos que la Junta Reorganizadora del
radicalismo personalista8 se había hallado al tanto de lo sucedido y que, por lo tanto, era responsable
de intentar que “la revolución y el Gobierno provisional sean burlados”; por lo tanto, su artículo
central establecía que
Artículo 1º- Las juntas electorales y escrutadoras de la Nación y de las provincias no oficializarán
listas de candidatos en que figuren nombres de las personas que actuaron en el Gobierno y en las
representaciones políticas como adictas al régimen depuesto el 6 de septiembre y aquellas
comprendidas como autores o cómplices en los hechos a que se refieren los considerandos del
presente decreto.9
El segundo decreto-ley del ejecutivo nacional fue el de Reglamentación de los Partidos
Políticos10
que sería en adelante -y hasta los decretos promulgados por los gobiernos de facto
producto de un nuevo golpe militar en 1943- el marco legal para el funcionamiento de los partidos
políticos en nuestro país. Entre los considerandos del mismo se hacía mención, por un lado, a la
necesidad de completar el espíritu con el que había sido sancionada la ley Sáenz Peña, dado que lo
que se trataba de evitar era la acción “disolvente de camarillas oligárquicas o demagógicas”; por el
imperio de la soberanía popular. Las elecciones generales de 1946 (Tomo I), Bs. As., Imprenta de la Cámara de Diputados, 1946, pp. 448-449. 7 “El 28 de agosto se da un decreto ampliando el del 8 de mayo, por el cual se incluye en la convocatoria las elecciones
de electores de presidente y vicepresidente de la Nación y se excluye de la justicia electoral a las personas que tuvieron actuación en el Gobierno depuesto y a las que intervinieron en el movimiento revolucionario de la provincia de Corrientes”, en Las Fuerzas Armadas…, op. cit., p. 454. 8 En referencia a la llamada Junta del City presidida por Marcelo T. de Alvear quien, habiendo retornado al país en abril
de ese mismo año, intentaba impulsar sin demasiado éxito la reunificación del partido. Al respecto, véase Ana Virginia Persello, Historia del radicalismo, Bs. As., Edhasa, 2007, pp.94 y ss. 9 “La sublevación de tropas en Corrientes, en 1931, motiva la exclusión de los comicios de miembros de la Unión Cívica
Radical”, en Las Fuerzas Armadas…, op. cit., p. 450. 10
Fue dado a conocer el 4 de agosto de ese mismo año. Ese decreto fue “la primera reglamentación sobre esta materia en la República Argentina. Incluye en su articulado una serie de normas relativas a la actividad de los mismos, asignando, en este orden de cosas, a los jueces de registro determinadas funciones. Así, es ante dichos jueces que los partidos políticos deben solicitar el reconocimiento de su personería, acompañando la documentación pertinente. (…) Los libros que los partidos están obligados a llevar deben ser sellados y rubricados por el secretario electoral del juzgado federal del distrito. El juez de distrito también interviene en el retiro de la personería, que inclusive puede ser decretado de oficio”, en Elecciones, Volumen I, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría de Información Parlamentaria, Bs. As., abril 1993, pp. 137-138.
5
otro lado, a que se precisaba la existencia de partidos orgánicos en la política nacional y que, para
ello, era una atribución del Estado nacional establecer su marco de funcionamiento.
A nuestro entender todos estos acontecimientos afectaron, de diferentes formas, el desarrollo
de la campaña electoral y, por ende, la vida político-institucional del país, en la medida en que uno
de los principales partidos políticos que durante las décadas previas había animado las elecciones se
vio excluido o se autoexcluyó del escenario político nacional: el radicalismo de orientación
personalista. Desde la perspectiva que aquí se sostiene, esta exclusión o autoexclusión afectó al
socialismo porteño, en la medida en que este pudo crecer electoralmente, al absorber un porcentaje
de votos significativo de opositores al gobierno mientras duró la política de abstención impuesta por
las autoridades de la UCR a nivel nacional. Así, parte de su crecimiento durante esta etapa habría que
entenderlo como el resultado no querido de una política gubernamental que, con el objetivo de
acabar con el radicalismo de raíz yrigoyenista, produjo el crecimiento del voto opositor que, en la
Capital Federal, se terminó volcando mayoritariamente hacia los socialistas.
Pero esta campaña electoral también estuvo marcada por otro conjunto de elementos que la
convirtieron en un momento excepcional. Estos elementos estuvieron asociados a un cambio en la
tradicional política que, hasta entonces, había mantenido el socialismo argentino: la conformación de
una alianza electoral con el Partido Demócrata Progresista (PDP).
La constitución de la Alianza Civil
Desde el inicio de la campaña electoral comenzaron a aparecer en el seno del PS voces que
auspiciaban o -al menos- mencionaban la posibilidad de establecer una alianza electoral con otras
fuerzas políticas para, así, combatir de manera más decidida a la candidatura oficial11
propuesta por
el gobierno provisional. En especial, se hacía referencia al Partido Demócrata Progresista. A su vez,
algo similar parecía ocurrir en el seno de este último. Ahora bien, la constitución de dicha alianza no
pasaría sin sobresaltos dentro de las filas socialistas. De hecho, en una nota del 1 de agosto titulada
“Nuestro Congreso”, La Vanguardia daba cuenta de que uno de los puntos a tratar por el Congreso
Socialista a realizarse a mediados de dicho mes sería la posibilidad de establecer alianzas con otros
partidos. Y el órgano de prensa oficial lo señalaba en los siguientes términos:
Un punto que será sometido también a la consideración del congreso es el que se refiere a
conceder al Comité Ejecutivo la autorización necesaria para que, si lo juzgara conveniente, faculte
11
A pesar de que desde mediados del año se mencionaba al general Justo como el candidato de las fuerzas oficialistas, su candidatura recién se confirmó en el mes de octubre. Igualmente, diversas notas periodísticas aparecidas en La Vanguardia daban cuenta de la “candidatura general”, haciendo referencia al grado militar alcanzado por Justo.
6
a los electores de presidente del Partido a votar por una de las fórmulas extrañas, siempre que los
candidatos se comprometan a apoyar un plan de reformas legislativas que será trazado por el
Comité Ejecutivo de nuestro Partido. Hasta ahora los electores socialistas han votado
invariablemente las fórmulas del Partido. Pero ahora se trata de saber, y es esto precisamente lo
que discutirá el congreso, si en casos excepcionalmente favorables no convendría aplicar de
inmediato el voto de los electores socialistas para determinar el triunfo de una fórmula que,
rodeada de las garantías morales necesarias, se comprometiera a llevar a la práctica un plan de
reformas trazado por el Comité Ejecutivo con elementos de nuestra plataforma electoral.12
De dicha nota se traslucen una serie de elementos significativos. El primero de ellos es que
desde algunos sectores vinculados a la conducción del PS (e incluso, desde la misma cúpula) se veía
ya como una alternativa posible la de votar en las elecciones presidenciales por candidatos que no
fuesen del propio partido y, en consecuencia, proponerlo a los afiliados. Esto se supeditaba, en
segundo lugar a que, por un lado, la conducción partidaria lo aprobase; en segundo lugar, a que la
fórmula ‘extraña’ que pudiera acompañarse se comprometiera a sustentar algunos de los principios
sostenidos por los socialistas en su propia plataforma y que se traducirían -llegado el momento, luego
del triunfo- en una serie de reformas legislativas. Por último, La Vanguardia planteaba un argumento
que, a posteriori, sería utilizado en repetidas oportunidades para sostener la necesidad de la alianza
con el PDP: la existencia de circunstancias ‘excepcionalmente favorables’ para actuar de dicha
manera; esto último, a su vez, se uniría a la idea de que la fórmula que se acompañara debería estar
rodeada de las ‘garantías morales’ necesarias.
Exactamente una semana más tarde, La Vanguardia informaba la aceptación que el Comité
Ejecutivo del Partido Socialista había realizado a la propuesta hecha por los demoprogresistas para
participar de la elección de manera conjunta. Y si bien se comprometía a estudiar los términos de la
misma es probable que, dada la falta de disidencias en el seno del Comité Ejecutivo, la misma fuese
entendida como el camino válido a emprender por los socialistas. Y el diario la presentaba en los
siguientes términos:
En la reunión celebrada ayer, a las 18 horas, por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Socialista, con la asistencia de todos sus miembros: Mario Bravo, Alejandro Castiñeiras, Jerónimo
Della Latta, Adolfo Dickmann, Enrique Dickmann, Angel M. Giménez, Jacino Oddone, Manuel
Palacín, Francisco Pérez Leirós, Nicolás Repetto y Silvio Ruggieri, después de haber escuchado a
la comisión, designada por el Partido Demócrata Progresista, integrada por los ciudadanos: Juan
José Díaz Arana, Mario Antelo, Julio A. Noble, Enzo Bordabehere y Augusto Rodríguez Larreta,
resolvió aceptar en principio la proposición del Partido Demócrata Progresista y designar una
comisión de cinco miembros, integrada por los ciudadanos: Mario Bravo, Alejandro Castiñeiras,
Enrique Dickmann, Francisco Pérez Leirós y Silvio Ruggieri, para que estudien en unión con la
12
“Nuestro Congreso”, LV, 1/8/1931, p. 1. El resaltado es nuestro.
7
comisión citada del Partido Demócrata Progresista, la posibilidad de llevar a la práctica dicha
proposición.
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de los miembros del Comité.13
En los días siguientes La Vanguardia daría cuenta de los avances de las reuniones de la
comisión conjunta PS-PDP, los puntos de acuerdo por ella establecidos y, en particular, si la misma
era factible de concretarse. Para ello, el diario recurrió principalmente a tres tipos de argumentos que
se citaron como voz de autoridad: en primer lugar, el estatuto del partido; en segundo lugar, una serie
de textos doctrinarios, entre ellos, las palabras de Juan B. Justo en el contexto del debate sobre la
reforma del estatuto realizado en 1898; en tercer lugar, a las experiencias europeas de alianzas con
otros partidos que se venían sucediendo desde la década anterior. Los dos primeros argumentos se
hallaban presentes en uno de los primeros discursos pronunciados por Nicolás Repetto, una vez
iniciado el camino aliancista; la referencia a las experiencias europeas se resaltó en diferentes
ocasiones a lo largo del desarrollo de la campaña electoral14
:
En una conferencia realizada en la sección 13º, Repetto planteó en los siguientes términos los
motivos que habían llevado al Comité Ejecutivo a decidirse por la Alianza:
‘Últimamente, vista la inminencia de la convocatoria a elecciones de presidente y vice, hemos
considerado la situación de nuestro partido (…) llegando a plantearnos numerosas preguntas. ¿Qué
hará el Partido en esta elección? ¿Seguirá sus normas tradicionales? ¿Hará, de nuevo, una
afirmación platónica? ¿Irá con candidatos propios para no saber luego qué hacerse con los
electores, como en la reciente elección de la provincia de Buenos Aires? ¿O se expondrá a
encontrarse en el colegio electoral con dos candidatos igualmente inaceptables? ¿No sería mejor,
nos decíamos, quebrar un poco los viejos moldes y apoyar, un candidato viable, cuyos
antecedentes y plataforma consideraríamos y determinaríamos de antemano?
Estábamos preocupados con las cuestiones que plantean todas estas preguntas, cuando nos llegó la
conocida invitación de los demócrata-progresistas ‘para llevar a cabo una acción conjunta en
defensa de las instituciones democráticas y con el propósito de dar a la república (…) un gobierno
responsable, popular y civil y de clara orientación doctrinaria’. Una invitación importante, como
ustedes ven, y que consta de dos partes esenciales: defender las instituciones democráticas y dar
al país un gobierno popular, civil y de orientación doctrinaria.
(…) ¿puede el Partido Socialista entrar en conjunciones, pactos o alianzas con otros partidos?
Desde el año 1898 los estatutos de nuestro partido autorizan implícitamente las alianzas con otros
partidos, exigiendo solamente que antes de hacerse efectivas cuenten con la aprobación de la
autoridad correspondiente. (…)
(…) en 1898, al celebrarse el segundo congreso del Partido, éste resolvió aceptar implícitamente
las alianzas en la siguiente forma: ‘Serán excluídos (sic) del Partido los individuos o
colectividades que hagan pactos o alianzas con otros partidos o sus candidatos, salvo cuando estén
autorizados (sic) por un voto por un voto general o local en las partes que sean de su jurisdicción’.
Este artículo fue reformado dos o tres veces más, en congresos sucesivos, quedando, por último,
en su forma actual [y se cita el artículo mencionado en otras notas periodísticas].
Al formular el artículo del estatuto permitiendo las alianzas con los partidos que respetaran el
programa socialista, el Dr. Justo daba pruebas de su gran sagacidad política y espíritu práctico así
13
“Acerca de la proposición del Partido Demócrata Progresista”, LV, 8/8/1931, p. 1. 14
Sólo a manera ilustrativa, véase “La colaboración con los partidos democráticos”, LV, 27/8/1931, pp. 1-2. En dicha nota se transcribe un debate acaecido en 1921 en el marco del congreso socialista italiano en el que se discutió sobre la colaboración con otros partidos en la conquista del Estado.
8
como de sus profundas y provechosas lecturas socialistas o históricas. Recordaba que en el
‘Manifiesto Comunista’, lanzado por Marx y Engels en 1847, se aconsejaba a los socialistas a
apoyar a la burguesía contra la monarquía absoluta. Se refería, también, a las uniones gremiales
inglesas (…) que desde el año 1867 mantuvieron un comité parlamentario encargado de vigilar la
acción de los diputados conservadores y liberales para presionarlos en tal o cual sentido. El Dr.
Justo hacía presente, también, que en las elecciones de desempate, los socialistas europeos votan
siempre a favor de los candidatos burgueses más favorables o menos peligrosos para los obreros
(…).
El Comité Ejecutivo del Partido Socialista está, pues, autorizado por los estatutos y la tradición
táctica del socialismo universal a escuchar o dar trámite a la proposición del Partido Demócrata
Progresista.
(…) El Partido Socialista ha crecido mucho en estos últimos tiempos y se ha afirmado como una
gran fuerza popular, pero no podría aún por sí solo provocar una gran conjunción de fuerzas de
izquierda para defender la democracia y prevenir el advenimiento de una nueva dictadura,
disfrazada de presidencia o vicepresidencia militar. Para realizar ahora esta gran conjunción, el
Partido Socialista necesita, evidentemente, de la colaboración de otras fuerzas. (..). En el Partido
Demócrata Progresista, que nos ha invitado a una conjunción, descubrimos una de las
organizaciones políticas de nuestro país, tal vez la única, que por su programa ofrece cierto
número de concordancias de propósitos y de doctrina con nuestro Partido. En efecto: es esta una
agrupación que ha proyectado, con espíritu moderno, la reforma de la constitución de Santa Fe,
que repudia los impuestos indirectos, que prohija la legislación del trabajo, que aspira a la moneda
sana, que sostiene el régimen municipal, que desea hondas reformas agrarias y que aspira a la
supremacía de los civiles en el gobierno de la nación. No será un grupo ideal, tendrá en su haber
más de un defecto, pero es indiscutible que por el valor de su programa y la capacidad y moralidad
de sus hombres dirigentes, el Partido Demócrata Progresista es, entre todos los partidos políticos
argentinos, el que desentona menos con el nuestro. (…)
Huyamos de las actitudes sistemáticamente excluyentes. Aceptemos la colaboración de los que
quieran ayudarnos a construir una gran obra. ‘Hay circunstancias, decía Justo, en que puede
convenir no insistir demasiado en el rótulo’. Y el país atraviesa una de estas circunstancias.
Aclarar la atmósfera política, agrupar las fuerzas coincidentes, alejar la dictadura militar
imponiendo una solución civil y democrática a la crisis política actual, tal es el gran servicio que
espera de nosotros y debemos prestar ahora al pueblo. (…).
‘El problema hoy y siempre, decía Justo hace 10 años, es el de saber aprovechar todas las fuerzas
disponibles para la consecución de los fines que perseguimos, y debemos creer que la conciencia
popular está bastante adelantada para afrontar cualquiera de esas cuestiones.15
La conformación de la Alianza Civil no fue aceptada sin resquemores ni recelos dentro de las
filas del PS; por ello, en La Vanguardia se reforzaron tanto los argumentos que hacían referencia a
los estatutos partidarios como aquellos vinculados a la gravedad del momento por el que atravesaba
la política nacional para remarcar la importancia de llevar adelante una alianza de estas
características.16
15
“El Partido Socialista y la elección presidencial. La conferencia de anoche en el centro de la circunscripción 13ª”, LV, 12/8/1931. Hemos decidido volcar una parte extensa de la nota en la medida en que nos resulta de una importancia significativa. 16
En los días anteriores y posteriores aparecieron diferentes notas en el diario dando cuenta de esta situación. Como ilustración, véase “Interés explicable”, LV, 10/8/1931, p. 1; “El Partido Socialista y la elección presidencial”, LV, 22/8/1931, p. 1; “Ir hacia el ideal y comprender la realidad”, LV, 23/8/1931, p. 1.
9
La cuestión de la excepcionalidad del momento se retomaría en las páginas de La Vanguardia
en los días subsiguientes. A nuestro entender, la marcada insistencia en este tópico permite reforzar
la hipótesis de que el acuerdo con los demoprogresistas era resistido por una parte de los afiliados
(aunque aún no podamos cuantificar la magnitud de la resistencia interna). Por esta razón, se volvía
ineludible reforzar aquellos argumentos que transformaban a la Alianza Civil en una imperiosa
necesidad. Para ello, en diferentes editoriales del diario se sostuvo que la alianza se realizaba en
defensa de las instituciones democráticas, más allá de las ideas y/o principios en los que ambas
fuerzas políticas pudiesen coincidir -a las que también se prestaba importancia-.17
Por su parte, los demoprogresistas también hacían referencia a las graves circunstancias o a la
singularidad de la coyuntura. De ello daba cuenta también La Vanguardia, al reseñar la conferencia
que Augusto Rodríguez Larreta había dictado en el comité central de dicha agrupación en el marco
de la reunión de la comisión interpartidaria; al mismo tiempo, el dirigente señalaba que era necesario
poner a disposición de todos los miembros del PDP el resultado de las negociaciones que ambos
partidos estaban realizando para disipar los ‘recelos inevitables’ y las ‘intrigas pueriles’ que estos
acuerdos pudiesen despertar.18
La ley Sáenz Peña y el perfeccionamiento de las prácticas políticas
Una vez constituida la Alianza Civil los partidos integrantes de la misma se lanzaron de lleno
a la campaña electoral en la Capital Federal. En términos generales, la misma se desarrolló siguiendo
los cánones tradicionales hasta entonces: a los actos y conferencias realizados en los centros o puntos
neurálgicos de las diferentes circunscripciones se fueron sumando caravanas, concentraciones,
asambleas, desfiles, etc.; al mismo tiempo se fueron estableciendo diferentes comités y subcomités
en los barrios. A lo largo de poco más de dos meses de propaganda todas las actividades
emprendidas estuvieron monitoreadas por la comisión interpartidaria de la Alianza, cuyos secretarios
17
De hecho, los proyectos de declaración conjunta y de plataforma electoral de la Alianza Civil preparados por la comisión, sostenían que “(…) Sentamos las bases de una unión ocasional, concertada en momentos excepcionales, por dos partidos de carácter eminentemente popular, con el propósito de luchas hasta el último extremo por la salvación de nuestras instituciones democráticas y dar al país un gobierno civil y renovador. Aparecen así, por primera vez en nuestro medio, dos agrupaciones cívicas que fundan en un vínculo de ideas y de métodos la acción conjunta exigida por la gravedad de las circunstancias. (…)”, “Declaración política y plataforma presidencial”, LV, 14/8/1931, p. 1. El resaltado es nuestro. 18
“(…) No necesitamos puntualizar las circunstancias excepcionales y graves que determinan esta unión. Hemos abandonado nuestro aislamiento de muchos años porque así lo exige el interés nacional. Pero tampoco en esto hemos rectificado nuestras convicciones. Los demócratas progresistas fuimos siempre enemigos de las coaliciones heterogéneas, de las que nada fecundo puede esperarse; no así del concierto de fuerzas afines que en determinadas ocasiones es indispensable. (…)”, “El Partido Demócrata Progresista y la conjunción demócrata socialista”, LV, 18/8/1931, pp. 1-2. El resaltado es nuestro.
10
fueron por el PS, Adolfo Dickmann y por el PDP, Augusto Rodríguez Larreta. Esta comisión se
encargó de organizar los actos centrales (como la proclamación de candidatos, realizada el 12 de
septiembre) y de definir los lineamientos discursivos principales, a la vez que recibía las diferentes
adhesiones que la fórmula aliancista alcanzaba tanto en la capital como en el interior del país.19
La campaña se articuló alrededor de dos tópicos principales que se vinculaban entre sí. El
primero de ellos fue el esclarecer la importancia que, para la vida política argentina tenía la
constitución de la Alianza. Pero este fue acompañado por otro eje: si la gravedad de las
circunstancias de la hora habían forzado a dos partidos políticos a establecer un acuerdo electoral de
tal magnitud, una forma de retornar al sendero verdaderamente republicano y democrático que la
revolución de septiembre había subvertido era recuperando el espíritu y las enseñanzas que la ley
Sáenz Peña habían impuesto a la política nacional.
La primera ocasión en que La Vanguardia se encargó de señalar la importancia de la ley
electoral vigente fue al cumplirse el 17º aniversario del fallecimiento de Roque Sáenz Peña. En una
nota publicada en la primera página, el diario enlazaba la difícil coyuntura política por la que
atravesaba el país con la necesidad de reflexionar sobre la importancia de la obra que el ex presidente
había realizado. Así, señalaba que
(…) Cuando en el país argentino aparecen a la superficie algunos defensores y pretendidos
teóricos de la dictadura y surgen no pocos bufones de dictadores; cuando se oye hablar de la
misión poco menos que providencial de la minoría a sí misma calificada de selecta; cuando se ha
visto la suspensión de un acto eleccionario limpio y ejemplar, y desde las alturas oficiales se
censura y hasta se desprecia al pueblo, se anatematiza la democracia y la legalidad, y se habla del
error de Sáenz Peña, pensar y meditar sobre la obra realizada por éste es el deber del día.
La obra de Sáenz Peña -la gran reforma electoral que marca una etapa en la evolución política
argentina- no es de carácter personal, es genuinamente nacional y por eso resistirá los embates del
tiempo. (…)
Supo el estadista traducir en una ley la suprema e impostergable necesidad pública de la hora que
le tocó vivir con la visión todavía clara de la vida democrática de los pueblos de Europa en los
cuales pasó muchos años, SP comprendió que el progreso técnico-económico del país y la
aparición de nuevas capas y fuerzas sociales imponían el sufragio universal como ineludible
exigencia histórica. Hizo sancionar la ley y puso empeño personal y energía cívica en cumplirla
con fidelidad, pese a las amistades y a las vinculaciones políticas que gravitaron menos en su
espíritu que el deber de garantizar el sufragio y crear al sufragante. (…)
Buscó las causas de las conjuraciones y de los conflictos cívicos y sociales, y comprendió que la
ley al conceder a cada hombre una boleta de voto, les quita el fusil (…) y que era más fácil
solucionar los problemas mediante el instrumento pacífico del sufragio, que esperar la solución
que pudieran dar los estallidos de odio y de violencia. (…)
Sáenz Peña fué el intérprete de una sentida necesidad política resultante de las condiciones de la
nueva Argentina creada por el progreso técnico y económico. Su obra tiene, pues, sólidos e
indestructibles fundamentos históricos que sólo los miopes mentales o los obtusos pueden
19
Esto no significa que las autoridades, tanto del PS como del PDP, dejaran únicamente en manos de la comisión la actividad propagandística. En todo caso, esta fue la encargada de coordinar los aspectos más significativos de la misma como, por ejemplo, la elaboración de puntos básicos de acuerdo.
11
desconocer. Para atacar la ley en sus partes fundamentales habría, previamente, que destruir las
fuerzas que le dieron origen, y eso está más allá de la fuerza y el poder del más fuerte y poderoso
gobierno.
La obra negativa del actual gobierno en materia política y electoral, así como la propaganda
fascista y dictatorial de algunos pequeños círculos, nos inducen a recordar las bases graníticas
sobre las cuales descansa la monumental obra de Sáenz Peña. 20
A partir de una sucinta descripción de la situación política del momento, en la nota se
avanzaba sobre el significado de la obra emprendida casi 20 años antes por Sáenz Peña. En ese
sentido, la ley electoral era vista como resultado directo de la evolución de las fuerzas sociales y
económicas que habían transformado la estructura del país. Estas, a su vez, se habían convertido en
la base sobre la que se sustentaba la propia ley electoral. Es por ello que la avanzada que desde el
gobierno se intentaba efectuar contra el espíritu de la ley significaba, al mismo tiempo, atacar las
bases “graníticas sobre las cuales descansa la monumental obra de Sáenz Peña”. Desde esta
perspectiva, sólo recuperando el sentido y el espíritu con el que la ley electoral había sido
promulgada sería posible sacar a la Argentina de la caótica situación política que imperaba desde el 6
de septiembre de 1930.
Al colocar al gobierno y a la alianza electoral por él propiciada como aquella que buscaba
“restringir el sufragio universal, para cercenar las instituciones democráticas”, los socialistas se
consideraban los únicos capaces de enfrentar esa política: “En lo que el Partido Socialista será
irreductible, y se opondrá a ello por todos los medios, es a la reforma de la ley Sáenz Peña. El
sufragio universal, igual y secreto, es una conquista del pueblo argentino, es un patrimonio
fundamental de la clase obrera, es la esencia misma de la democracia; y el Partido Socialista está
dispuesto a defenderlo en todos los terrenos”.21
Días más tarde se retomaban los mismos argumentos
al realizarse un balance al cumplirse el primer año del golpe cívico-militar e, incluso, se reforzaba la
mirada acerca del carácter ilegítimo del gobierno y la crítica al jefe de la revolución, en la medida en
que se señalaba que este “no ocultó nunca su pensamiento adverso al sufragio universal”.22
En cierto sentido, los socialistas no se alejaban en demasía de la posición tradicionalmente
mantenida. Convencidos de ser los garantes de la democracia verdadera, se consideraban el único
partido orgánico existente a nivel nacional, el único partido capaz de educar a la ciudadanía en los
verdaderos valores democráticos y republicanos. En todo caso, lo que agregaban a su diagnóstico era
la grave situación política por la que atravesaba el país, situación que los había impulsado a llevar
20
“La actualidad de la obra de Sáenz Peña”, LV, 9/8/1931, p. 1. 21
“El gran acto de propaganda socialista realizado ayer”, LV, 24/8/1931, p. 1 y 4. Fragmento del discurso pronunciado por Enrique Dickmann. 22
“En el primer año de la revolución”, LV, 6/9/1931, p. 1.
12
adelante una alianza política con la única fuerza política con la que coincidían en el diagnóstico y en
la forma de resolver los problemas que acuciaban al país, el PDP. En ese sentido, socialistas y
demoprogresistas aunaban esfuerzos para no sólo continuar con la obra educadora sino, además, para
volver a lo que consideraban los cauces naturales de la política local.
Al respecto, es interesante resaltar la forma en que ambos partidos observaban la aplicación
de la ley Sáenz Peña durante la etapa radical. Por un lado, se consideraba que desde la sanción de la
misma “el pueblo comenzó a ser dueño y artífice de su destino”, aunque
(…) el pueblo, [llamado a expresar su voluntad soberana] lo hizo mal: como el niño a quien por
primera vez se confía la dirección de un automóvil.
A la oligarquía del régimen sucedió la demagogia de la causa. Antes se repartían las boletas
electorales alrededor del asado del patrón o en las canchas de taba del cacique. Después, las
boletas se tomaban en el cuarto oscuro, pero la voluntad que guiaba la elección estaba inspirada
unas veces en la visión de prebendas y granjerías y otras en la idolatría hacia un sujeto misterioso
que simbolizaba presentidas pero no comprendidas mejoras sociales.
Sin embargo, lo de hoy era mejor que lo de ayer. El pueblo se equivocaba, es cierto, pero lo
hacía siguiendo su propio albedrío.23
Es notable cómo, en la nueva etapa abierta por la revolución septembrina, se realizaba una
relectura de la experiencia electoral durante el radicalismo. Si hasta entonces la experiencia radical
había sido pensada como una expresión más de la política criolla –como una suerte de desvío de un
camino trazado por la evolución natural del país-, ahora se consideraba que “el pueblo” había
exteriorizado -aun de forma errada entre 1916 y 1930- su propia voluntad.24
En todo caso, lo que
había que lograr era que evidenciara, a través del ejercicio de un voto consciente y racional la
voluntad popular, de la que el socialismo (y, por ende, la Alianza Civil) se convertían en portavoces
únicos. Y esto sólo podía lograrse si se continuaba con la obra educadora, de la que los socialistas se
continuaban considerando responsables. Esto, a su vez, sólo podía alcanzarse en la medida en que se
reforzara la defensa de la ley electoral (instrumento clave para la organización de los comicios).
Todas estas ideas aparecieron en la voz de Alfredo Palacios, en una entrevista en que el viejo
dirigente socialista concediera al diario La Capital de Rosario y que La Vanguardia se encargó de
difundir. En ella se entremezclaban su mirada sobre la experiencia radical (comparada con el
23
“Noticias Políticas. Partido Demócrata Progresista”, LV, 10/9/1931, p. 2. Fragmento del discurso pronunciado por el Dr. Tomás Amadeo. El resaltado es nuestro. 24
En una nota publicada a tres semanas de la elección, el candidato a diputado nacional Enrique Dickmann señalaba que “(…) El pronunciamiento militar del 6 de septiembre ha venido a interrumpir un proceso doloroso pero fecundo de educación cívica del pueblo elector. Las dos décadas escasas de la vigencia de la ley Sáenz Peña y de la práctica del sufragio universal nos ha sacado del ominoso gobierno de la oligarquía y nos ha arrojado a la corrompida demagogia; pero la lenta y firme educación política de las masas populares estaba a punto de superar el período demagógico e inorgánico y dar al país un gobierno orgánico, democrático, honesto e ilustrado, cuando la República fue precipitada bruscamente por una sacudida violenta y arrojada fuera del cauce legal e institucional indispensable para su convivencia colectiva y progreso político-social”, “El actual momento político argentino”, LV, 20/10/1931, p. 1.
13
populismo jacksoniano norteamericano) con la función que debían –a su entender- cumplir los
partidos políticos argentinos. Pero no cualquier partido, sino aquellos que efectivamente se fundaran
en ideales y que se despojaran de todo personalismo:
(…) hay que enseñar a votar. Tenemos en nuestro país el instrumento que organiza los comicios y
les da garantías, pero eso no basta. Es necesario que el sentimiento de libertad en cada ciudadano,
se convierta en una actitud reflexiva, pues de otra manera ignorará siempre lo que espiritualmente
significa el sufragio. Y para que el ciudadano aprenda a votar es menester una intensa labor de
cultura.
Antes de la libertad de los comicios, el país cumplía su obra por medio de oligarquías que casi no
tenían contacto con el pueblo. Después triunfó un movimiento popular parecido, aunque más
importante, al que encabezó en 1829 Jackson, en los Estados Unidos, con un concepto de igualdad
radical que trastocó todas las cosas, -es claro que en el orden político- que hizo escombros de los
viejos partidos y que permitió el surgimiento de hombres desconocidos, desgraciadamente,
muchas veces, incapaces para el manejo de la cosa pública.
La transformación era necesaria, indispensable, pero a condición de que los hombres que
destruían las oligarquías pasaran pronto, pues si podían afianzar la libertad de los comicios
de que habían surgido, carecían de las aptitudes necesarias para efectuar la labor de cultura
que hoy exige el país. (…).
Partidos sin ideales, son como organismos sin alma, en descomposición. Y lo que el país necesita
es el impulso de una fe, con partidos que no tengan por objeto exclusivo el logro de los puestos
públicos y que verifiquen una acción idealista que sea lección de disciplina, de cultura política y
de elevación moral. En frente de la lucha caudillista, todo personalismo, ya sea de carácter positivo
o negativo, en el que se desata el egoísmo olvidando los intereses colectivos, deben surgir partidos
orgánicos, coherentes, que comprendan que el mundo está regido por un nuevo ritmo,
incompatible con el privilegio y el sentido sensualista de la vida.25
El proceso abierto en 1930 significaba, para los socialistas, un retroceso a la etapa anterior a
la vigencia de la ley Sáenz Peña. Esto se ponía de manifiesto no sólo con la promulgación de los
decretos (cfr. Supra) sino, además, con la política impulsada en las provincias intervenidas por el
gobierno provisional: así, el fraude y la violencia parecían estar nuevamente a la orden del día. Para
enfrentar este flagelo, por ende, los socialistas proponían que la alternativa era el ejercicio, en la
oportunidad que las propias autoridades nacionales habían abierto –es decir, la elección de
noviembre- ejercer un voto consciente, racional, que mostrara la existencia de una cultura política de
elevados valores morales. Y esto sólo podría lograrse si la ciudadanía se volcara hacia la fórmula
propiciada por la Alianza Civil, autoproclamada como último baluarte de los ideales verdaderamente
democráticos; de ahí la importancia central que tendría la defensa sin igual de la ley electoral y de su
espíritu.
25
“Una saludable corriente democrática, sostenida por el descontento general, envuelve y domina a la nación entera”, LV, 12/9/1931, pp.1 y ss. El resaltado es nuestro.
14
La campaña electoral de 1934: democracia y sufragio
Tres años más tarde se produjo una nueva convocatoria a elecciones nacionales, esta vez, para
la renovación parcial de la Cámara de Diputados.26
Aunque el gobierno era otro, en su momento la
candidatura presidencial de Agustín P. Justo había sido cobijada desde las mismas entrañas del
gobierno provisional; además, ciertas condiciones políticas se mantenían inalteradas, en especial, la
tensión entre abstencionsimo y concurrencismo (sumada a la manifestación a través de
levantamientos armados) que atravesaba las filas del personalismo. En los últimos días de diciembre
de 1933, al tiempo que la Convención del radicalismo reafirmaba la abstención electoral, estalló un
nuevo movimiento revolucionario que, aunque derrotado, produjo el encarcelamiento y exilio de
muchas autoridades partidarias.27
En el seno de dicho partido el mantenimiento del abstencionismo
era resistido con fuerza por algunos sectores. 28
De hecho, el radicalismo tucumano desafió la
decisión de los convencionales y decidió concurrir al comicio. En este contexto, el objetivo del
gobierno nacional era alentar una imagen en la que primara la normalidad institucional. Por tal
motivo, el presidente Justo se encargó de enviar veedores que garantizaran el libre ejercicio del
sufragio en la provincia. Así, gran parte de la campaña estuvo signada por lo que significaba la
situación tucumana: si en la futura elección triunfaban los radicales –se decía desde el gobierno- esto
demostraría que el ejecutivo nacional estaba comprometido en que la vida política se desenvolviera
con total libertad, por lo que –en definitiva- un triunfo radical terminaría desacreditando por
completo la política abstencionista del radicalismo.
Fue en ese contexto en el que las fuerzas socialistas se aprestaron a iniciar su campaña
electoral en la capital de la República. Al seguir el desarrollo de la misma a través de las páginas de
La Vanguardia, se destacan una serie de aspectos. En primer lugar, los socialistas parecieron prestar
especial atención a la forma en que debía desenvolverse la campaña, en la medida en que la misma
debía ayudar a la formación y educación de la conciencia ciudadana. Este tópico, si bien no era
nuevo, cobraba mayor fuerza a través de la incorporación de elementos novedosos como la
cinematografía sonora29
que acompañaban a las formas tradicionales como las pegatinas y, en
especial, la propaganda cara a cara, dando un lugar central en el desarrollo de la misma a cada
militante. En segundo lugar, los socialistas tendieron a reforzar, en términos discursivos, su carácter
26
El decreto convocando al electorado de la Capital Federal fue dado a conocer el 16 de enero de ese año. Además, en el caso concreto de la ciudad se decidió unificar la elección con la de representantes al Concejo Deliberante. 27
Aunque las autoridades del partido detenidas en isla Martín García desconocieron el hecho, no dejaron de señalar que el levantamiento se había producido como consecuencia del malestar popular contra el gobierno. 28
Al respecto, véase Ana Virginia Persello, op. cit, pp. 102 y ss. 29
“Propaganda cinematográfica del Partido Socialista”, LV, 29/1/1934, p. 10; “Metodología de la propaganda política”, LV, 30/1/1934, p. 1.
15
de máximos representantes de la clase trabajadora argentina30
lo que, a su vez, abría al siguiente y
último aspecto: en sus alegatos acentuaron la división del campo político entre las fuerzas de la
reacción31
(representadas por los partidos concordancistas, esto es, los radicales antipersonalistas,
socialistas independientes y el conglomerado que denominaban fuerzas conservadoras) y las de la
democracia, esto es, el socialismo. En esa clave antinómica es que, nuevamente, se produjo la
defensa cabal de la ley Sáenz Peña y, por ende, de la acción del partido en esta coyuntura; incluso, se
recordaba la importancia que había tenido el socialismo en la conquista de la ley electoral.32
Si la defensa de la ley electoral aparecía siempre como un punto en la plataforma electoral del
partido, en esta ocasión también se sintetizaba el sentido que asumía la misma: era el mecanismo
central a través del cual podía la nación asegurar su régimen democrático de gobierno, vilipendiado
por el proceso abierto en 1930. Además, debía reforzarse incorporando al cuerpo electoral tanto a las
mujeres como a los habitantes de los territorios nacionales a través de la provincialización de los
mismos.33
30
A nuestro entender, este aspecto se vinculaba a un doble proceso. En primer lugar a las críticas que, desde la izquierda y desde sectores juveniles dentro del partido se realizaba a la conducción del PS. En segundo lugar, al crecimiento del Partido Comunista, sobre todo a nivel gremial, lo que ponía en jaque la posición que los socialistas mantenían en algunos sindicatos y en el mundo del trabajo en general. Sobre la relación entre socialistas y comunistas en los primeros años de la década de 1930 véase especialmente Hernán Camarero, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935, Bs. As., Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2007, colección Historia y Política. 31
Aunque en la campaña electoral de 1931 habían aparecido menciones que asociaban las fuerzas de la Concordancia al fascismo, en 1934 las consideraciones de este tipo se multiplicaron en las páginas del órgano de difusión oficial. 32
“Cuando las leyes de nuestro país establecían un sistema de voto que hacían del acto electoral una parodia, las incipientes fuerzas socialistas bregaron por nuevas disposiciones que diesen al sufragio todas las garantías necesarias para que sus resultados fuesen la libre expresión del pensamiento de los votantes. Cuando lograda la ley (…) la barbarie de las oligarquías reinantes hacían completamente imposible emitir el sufragio con las mínimas garantías que establecía dicha ley, el Partido Socialista sin desertar ni por un momento de la lucha, defendió con todo su vigor el derecho del pueblo a expresar su pensamiento político con entera libertad. Ni una vez se nos halló en la cómoda posición de abandonar la lucha. No nos arredró ni la mayoría numérica del adversario, ni el pensar que plomo bárbaro del caudillaje aguardaba emboscado en las sombras la hora del asesinato. Y esta decisión del Partido Socialista al defender la ley Sáenz Peña, se ha debido al hecho de que hemos asignado al voto libre y secreto toda la importancia que para las fuerzas del proletariado tiene. No hacemos del arma electoral un fetiche. No decimos que sea la única que la clase trabajadora deba emplear. Ya nuestra declaración de principios lo dice con claridad meridiana, que cerrados los caminos de la legalidad, el proletariado debe hacer respetar sus derechos por todos los medios posibles. Pero cuando las fuerzas coaligadas de la reacción claman contra un sistema electoral que implica para ellos una derrota segura, y para los trabajadores la posibilidad de acrecentar su representación en los cuerpos colegiados, el deber de la clase ciudadana es defender, ejercitándolo y haciendo respetar los derechos a su libre emisión, esa arma de lucha que es el voto”, “La clase trabajadora debe defender el sufragio”, LV, 31/1/1934. 33
Aunque es un aspecto colateral, el debate en torno a la provincialización de los territorios nacionales no era nuevo. Al respecto, véase las reflexiones de Lisandro Gallucci sobre el tema durante las primeras décadas del siglo XX: “El precio de la autonomía. La cuestión de las condiciones económicas para la provincialización de los Territorios Nacionales, 1907-1930”, en Diego Mauro y Leandro Lichtmajer (comps.), Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, Bs. As., Imago Mundi, 2014, pp. 1-19. En lo que respecta al voto para ambos sexos, los socialistas habían sido los primeros en reclamarlo en sus diferentes plataformas partidarias.
16
Alentar a la participación electoral, convencer al electorado de que la opción realista y válida
era la representada por el PS se transformó, entonces, en la única alternativa. Democracia y sufragio
aparecían, a la sazón, como la novedad frente a aquellos que intentaban retornar a los viejos tiempos
de la violencia, el fraude y la barricada. Si la democracia había sido una conquista “por los derechos
del hombre y del ciudadano”, ahora aparecía también como una conquista “por los derechos del
trabajador”; y era este, en condición de tal, el que debía ejercer como ariete el derecho a voto en
defensa de las libertades hasta entonces conseguidas y que una minoría enquistada en el poder
deseaba arrancarle a la mayoría de la sociedad. Así, la lucha electoral se convertía en la lucha por “el
afianzamiento de la democracia y la libertad. Nuestro partido os ofrece un puesto en sus filas por el
alto ideal que ellas entrañan. No os promete el edén, sino su conservación, su defensa, para hoy y
para mañana, para vosotros y para vuestros hijos”.34
De esta manera, la defensa del sufragio universal –y, por ende, de la ley Sáenz Peña- aparecía
como el mecanismo decisivo a la hora de alcanzar la deseada revolución pacífica propuesta por los
socialistas, y que los colocaba en un lugar igualmente equidistante tanto de las fuerzas fascistas y
retrógradas como de los comunistas, ambas dos aunadas por su negativa a reconocer el intrínseco
valor que en la democracia argentina (y no solamente en ella) adquiría el sufragio. La defensa de
comicios libres, por lo tanto, alcanzaba una importancia central en la coyuntura de marzo de 1934,
toda vez que atacarlo “nos colocaría en el sendero de la violencia”, y defenderlo, “significa hoy la
amenaza más grave y seria, dentro de las normas legales, para la burguesía (…) [El voto] Hoy
representa un arma civil que, esgrimida inteligentemente, destruye regímenes fuertemente arraigados
y anticipa en otros el estado de ánimo del pueblo, que no es fácil engañar”.35
De esta manera, la defensa de la participación política en el comicio, aun cuando las
condiciones en las que el mismo se desarrollara no fuesen las ideales se transformaba en un elemento
que, al mismo tiempo, permitía criticar la política de abstención radical. Desde la perspectiva del PS,
el abandono de la lucha política que los radicales venían manteniendo desde 1931 terminaba, en
última instancia, favoreciendo a las oligarquías que lo único que deseaban era adueñarse del país.36
El robustecimiento de la democracia a través de la participación electoral se convertiría, en última
instancia, en el dique de contención de todos aquellos que, por diferentes razones, deseaban anular
las conquistas de la clase trabajadora; al mismo tiempo, permitiría evitar los desvaríos de todos
34
“Luchamos por un ideal inmediato”, LV, 5/2/1934, p. 12. El resaltado es nuestro. 35
“Valor del sufragio”, LV, 21/2/1934, p. 12. 36
“Sepa el pueblo votar”, LV, 3/3/1934, pp. 1 y 2.
17
aquellos que consideraban que el único camino posible para alcanzar las metas deseadas era el de la
revolución catastrófica y la imposición de la dictadura del proletariado.
Conclusión
A lo largo de las páginas precedentes hemos mostrado la forma en que, en dos coyunturas
electorales complejas, los socialistas se embarcaron en una defensa sin igual de la ley Sáenz Peña y,
por ende, del derecho a un ejercicio libre del sufragio por parte de la ciudadanía.
Colocados como los adalides de tal batalla (ante la política abstencionista radical), los
socialistas -primero en alianza con los demoprogresistas pero posteriormente en soledad- sostuvieron
que la ley sancionada en 1912 había sido el resultado natural de la evolución socio-económica del
país. Atacarla, por ende, significaba agredir las bases mismas de la sociedad; pero al mismo tiempo,
representaba -en última instancia- una suerte de legitimación al régimen político que había irrumpido
en la escena política nacional en el año 1930. Es decir que sólo con la fuerza del sufragio podía
recuperarse el sendero que los acontecimientos de los años previos habían subvertido.
Si este había sido quizás el argumento principalmente esgrimido durante la campaña electoral
de 1931, tres años más tarde se sumaron otros. En primer lugar, la defensa del sufragio libre y de la
ley que lo había establecido se realizó como mecanismo de diferenciación de las fuerzas políticas
gubernamentales, a las que se sindicaba como reaccionarias y decididas a deshonrar un derecho
conseguido luego de diversas luchas. En segundo lugar, servía para diferenciarse de la política
abstencionista que, hasta entonces, el radicalismo sostenía. Pero en tercer lugar, también funcionaba
para reforzar el cariz revolucionario pero, al mismo tiempo democrático del socialismo argentino, en
un contexto en el que tanto desde dentro como desde fuera del partido comenzaban a arreciar críticas
a su accionar. Así es que los socialistas, quizás más que otras veces, no sólo tendieron a reforzar su
discurso obrerista sino que, además, señalaron a los trabajadores como los garantes, a través del libre
ejercicio de su derecho ciudadano, de los valores democráticos.