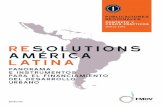GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS
Algunas hipótesis sobre los mecanismos de financiamiento político del partido radical. Las...
Transcript of Algunas hipótesis sobre los mecanismos de financiamiento político del partido radical. Las...
Algunas hipótesis sobre los mecanismos de financiamiento político del partido radical.
Las campañas electorales de 1928 y 1930 en la ciudad de Buenos Aires*
María José Valdez
[UBA/Cehp-UNSAM]
Las campañas electorales son momentos en los que los partidos políticos
movilizan todas sus estructuras y ponen en juego todos sus recursos materiales y
discursivos de cara a la sociedad cuyo voto reclaman. Por esta razón, se convierten en
momentos privilegiados para encarar un estudio sobre las prácticas, valores e
imaginarios de la política en un contexto determinado.1
Si la sanción de la ley electoral de 1912 tuvo un impacto significativo en la
forma en que se concibieron el ejercicio del voto, la ciudadanía e, indirectamente, los
partidos, sostenemos que la misma ley generó también algún tipo de efecto en la forma
en que se desarrollaron las campañas electorales. La competencia entre partidos –
elemento que venía afirmándose en la vida política porteña desde la última década del
siglo XIX2– adquirió un nuevo matiz, en tanto la ampliación del número de sufragantes
fue compulsiva y, por tanto, la necesidad de llegar a una mayor cantidad de posibles
votantes se tradujo en una presión para aquellas agrupaciones que pretendían gozar del
favor del electorado.
Es por ello que, desde nuestra perspectiva, las campañas electorales se fueron
convirtiendo (desde la sanción de la ley Sáenz Peña en febrero de 1912) en una de las
claves centrales para entender la forma en que se construyó la ciudadanía porteña. En
ellas se pusieron en juego prácticas, se construyeron redes y se utilizaron otras ya
existentes, se convocó a la participación y se interpeló al conjunto de la población
* Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en el Foro "Costos de la política. Entre el
centenario y el primer peronismo", en el sitio www.historiapolitica.com, dependiente del Programa Buenos Aires de Historia Política. El foro fue coordinado por Leandro Ary Lichtmajer y Diego Mauro. En primer lugar, agradezco la invitación de ambos a participar del mismo y, en segundo lugar, los precisos comentarios que, en su momento, realizaran Gardenia Vidal y Martín Castro sobre dicho trabajo. 1 Uno de los principales estudios (mencionado aquí por ser, desde nuestra perspectiva, uno de los
pioneros) que han tomado en su análisis los mecanismos simbólicos utilizados por los partidos para cooptar militantes, simpatizantes y votantes, y los efectos subjetivos que aquellos provocaban en estos últimos es el clásico trabajo de Leandro H. Gutiérrez y Luis Alberto Romero, Sectores populares, cultura y política: Buenos Aires en la entreguerra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1995). Es este aspecto central a la hora de analizar toda práctica política, aunque aclaramos que el eje central del trabajo no está puesto en este asunto. 2 Sólo como mención, por ser un trabajo fundamental y modélico en relación a esta problemática a
mediados del siglo XIX, véase Hilda Sabato, La política en las calles, entre el voto y la movilización Buenos Aires, 1862-1880. Buenos Aires, Sudamericana, 1998, 2006.
(fueran o no votantes) al tiempo que se trató de seducir a los electores. Pero al mismo
tiempo, emprender la realización de una campaña electoral suponía afrontar toda una
serie de gastos. Si el objetivo era “convencer” al electorado para recibir su favor en las
urnas, de alguna forma había que lograrlo, no sólo discursivamente sino, también, a
través de elementos materiales que lo “sedujeran”.3 La realización de una conferencia o
una velada artística en las puertas de un comité, de un centro o en un teatro; la
convocatoria a una jornada recreativa para la familia; la proyección de una película
desde un camión frente a las puertas de un local político; la impresión de volantes,
afiches o carteles: todo esto suponía una erogación de dinero –creemos de relativa
significancia– para aquellos partidos o grupos que, en una ciudad en constante
crecimiento, se lanzaban a la lucha electoral.
Hemos de reforzar este aspecto: todo esto no significa que la competencia inter
partidaria fuese algo novedoso sino, más bien, que los partidos debieron hallar nuevos
mecanismos para atraer un número más elevado de votantes para poder triunfar en la
elección. Uno de los argumentos que se sostienen a lo largo del trabajo en relación a
este aspecto es que, a partir del escenario abierto con las nuevas “reglas del juego”
impuestas en la ciudad por la ley n° 8871, los partidos debieron afianzar aquellas
tácticas destinadas a seducir a los posibles votantes en una ciudad que crecía, no sólo en
términos materiales sino también en términos poblacionales a ritmo incesante.4 Como se
ha sostenido en otro momento5, el crecimiento obligado en el número de votantes obligó
a que las máquinas electorales previamente existentes debieran ampliar su capacidad de
trabajo. Esto supuso, incluso, incluir nuevos elementos para el desarrollo de las
campañas.
Insistimos en que esto no supone desconocer que los períodos pre-electorales
previos a 1912 no fuesen testigos de una movilización significativa. Como han
demostrado tanto Martín Castro como Paula Alonso, desde fines del siglo XIX se fue
3 Paula Alonso, La reciente historia política de la Argentina del ochenta al centenario, Universidad de San
Andrés, Departamento de Humanidades (Victoria, Pcia. de Buenos Aires: Universidad de San Andrés, 1997). En este trabajo la autora ha mostrado cómo ya desde fines del siglo XIX en la Capital Federal, era común que los días de elección, los diversos grupos políticos organizaran actividades sociales como los famosos asados con cuero para adular a sus votantes. 4 Algunos de estos aspectos pueden verse en Adrián Gorelik, La grilla y el parque: espacio público y
cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936 (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998). 5 María José Valdez, «Prácticas electorales en Buenos Aires, 1912-1930», s. f.,
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/valdez.pdf.
acentuando la competencia entre partidos en la capital de la República.6 En todo caso, lo
que se pretende es señalar la acentuación de dicha tendencia a partir de la ampliación
compulsiva del número de electores. Y en este marco, los partidos políticos recurrirían a
un nuevo conjunto de recursos para lograr un mayor número de votos en las urnas.
Este no fue un cambio que se diera únicamente en Argentina. Como ha señalado
Stephen Gundle en su análisis sobre la política electoral en Europa occidental, desde la
segunda mitad del siglo XIX la política utilizó técnicas e innovaciones presentes en el
comercio o en la cultura del entretenimiento para atraer votantes, sobre todo en el
ámbito urbano.7 Esta modernización de la política, es decir, el uso de técnicas y
elementos novedosos en el marco de las campañas electorales (como el cine, la radio,
avionetas y caravanas automovilísticas) fue reflejo –desde la perspectiva que aquí se
sostiene- de un proceso más general de modernización de la sociedad porteña.
Efectivamente, en todo análisis que se realice sobre prácticas electorales, la cuestión de
la modernidad y de la modernización de las mismas no puede ni debe ser soslayado,
sobre todo por el carácter socialmente inclusivo que habrían tenido estos elementos para
aquellos que eran invocados a participar políticamente e, incluso, de aquellos que,
simplemente, eran “espectadores” –en la medida en que no estaban habilitados a
sufragar- del paso de una avioneta que distribuía volantes con consignas de determinada
fuerza política, o de una caravana automovilística.
Recapitulando, el objetivo de las páginas que siguen es comenzar a pensar uno
de los aspectos menos estudiados por la historiografía argentina sobre esta problemática
para las primeras décadas del siglo XX: la cuestión del financiamiento de la política.
Para ello, tomaremos como objeto dos campañas electorales impulsadas por el
radicalismo (en especial el de vertiente personalista pero no sólo) de la ciudad de
Buenos Aires, aquella que culminó con la elección de Hipólito Yrigoyen para un
6 Martín O Castro, El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912
(Buenos Aires: Edhasa, 2012); Paula Alonso, Jardines secretos, legitimaciones publicas: el Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX (Buenos Aires: Edhasa, 2010). 7 “La cultura e la politica di massa hanno delineato insieme gli spazi publici moderni e le identità sociale.
Le forme della modernità specialmente nel contesto urbano, si sono forgiate attraverso i vari ambiti, dal momento che il target di pubblico era formato dalle stesse persone”, Stephen Gundle, “Le origini della spettacolarità nella politica di massa”, en Maurizio Ridolfi, «Propaganda e comunicazione politica : storia e trasformazioni nell’età contemporanea» (B. Mondadori, 2004), pp. 3-24 (cita: p. 4). Para Gundle, la política-espectáculo alcanzaría su clímax en el período de entreguerras, asociada a la forma en que fue utilizada tanto por el nazismo como por el fascismo para ingresar, posteriormente, en una etapa de decadencia, siendo reemplazada por otros medios como el cine y, sobre todo, la televisión.
segundo mandato presidencial en abril de 1928, y la campaña para la renovación
parcial de la Cámara de Diputados de marzo de 1930.
Mucho se ha planteado sobre el apoyo que, desde el gobierno, se brindó al
partido radical para su financiamiento político. En esta ocasión, el foco del análisis
estará puesto en echar luz sobre otros mecanismos menos “formales” que permitieron al
partido desarrollar su actividad preelectoral. Al mismo tiempo, se prestará atención a los
principales rubros financiados que permitieron al radicalismo desarrollar su campaña.
En este caso, es preciso hacer una aclaración con respecto al universo de fuentes
consideradas para el trabajo; la mayoría de ellas han sido las denuncias y/o noticias que,
al respecto, aparecieron en la prensa periódica del período y, en menor medida, una
serie de archivos personales de algunas personalidades vinculadas al mundo de la
política de entonces. También se ha recurrido a algunas disposiciones procedentes de
entidades oficiales, como la Policía de la Capital o el Ministerio del Interior. Pero
igualmente, es preciso señalar que este es un universo acotado, por lo que algunas de los
aspectos trabajados a lo largo del artículo (que, hasta el momento, son simplemente
hipótesis de trabajo) podrían enriquecerse en la medida en que se pudiese acceder a otro
conjunto de fuentes, por ejemplo, judiciales.8
Las campañas electorales de 1928 y 1930: entre la tradición y la modernización del
proselitismo
El 1º de abril de 1928 la ciudadanía porteña fue convocada para elegir electores
a presidente y vice, diputados nacionales y un senador nacional. Al mismo tiempo, en
los restantes 14 distritos del país se eligieron los mismos cargos, excepto el de senador.
Los candidatos principales para la renovación del Poder Ejecutivo fueron, por la UCR
personalista, Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró; por el Frente Único –que impulsaba
la candidatura de los líderes del radicalismo antipersonalista, agrupación surgida
producto de una división ocurrida en el seno del partido en el año 1924- Leopoldo Melo
y Vicente Gallo; por su parte, el Partido Socialista impulsó las candidaturas de Mario
Bravo y Nicolás Repetto.
8 Al respecto, no hemos podido acceder a las denuncias judiciales (si las hubiera) sobre la violación a la
ley 4097 sobre juegos de azar, del 6 de agosto de 1902.
Esta elección mostró, por un lado, una rotunda victoria electoral del radicalismo
personalista en todo el país; por otro, la amplia participación que la misma implicó,
además de la expectativa creada a su alrededor. Pero en lo que concierne a la renovación
de la primera magistratura del país puso de manifiesto la polarización existente en torno
a la figura de Hipólito Yrigoyen.
Estos aspectos conjugados transforman en atractiva dicha elección; pero el cariz
particular que cobró la misma en la capital le añadió otros elementos que la convirtieron
en un objeto de análisis interesante y por demás complejo. En primer lugar, fue la
primera vez que en una elección presidencial se enfrentaron el radicalismo personalista
con la fracción antipersonalista. En segundo lugar, el Partido Socialista se prestó a
participar en el comicio con una importante merma en sus filas, producto de la división
sufrida en agosto del año anterior, que había marcado la aparición del Partido Socialista
Independiente. Pero en tercer lugar, y quizás el más importante, la campaña electoral en
el distrito se presentó dinámica, conflictiva, intensa, con un alto grado de participación
de la población y de un conjunto de instituciones que no se definían exclusivamente en
términos políticos.9
En 1930 la situación era bastante más preocupante (para el oficialismo), no sólo
en el plano económico-social sino también en el político. Promediando la campaña
electoral para la renovación parcial de la Cámara de Diputados (comicio que se
realizaría el 2 de marzo), los diarios recogían casi a diario denuncias por
irregularidades, disturbios, abusos del oficialismo radical en casi todas las provincias, y
aunque en la Capital casi no se produjeron hechos de violencia, el clima general sí era
intimidante10
: a los efectos de la crisis económica en ciernes se sumaban a la falta de
actividad del Parlamento, la sucesión de intervenciones federales y los conflictos dentro
del oficialismo.11
9 Sobre la campaña electoral de 1928 y los aspectos aquí mencionados, véase María José Valdez, "El
“plebiscito” de Hipólito Yrigoyen: la campaña electoral de 1928 en la ciudad de Buenos Aires vista desde La Época", Población y sociedad 19, n.
o 1 (junio de 2012): 75-103.
10 A fines del año anterior se había producido el asesinato de Carlos W. Lencinas, quien había sido electo
senador nacional por Mendoza en 1928 pero que no había podido asumir su cargo. La campaña estuvo marcada por este hecho y por otros ocurridos –sobre todo- en las provincias intervenidas por el gobierno radical. 11
En el transcurso de la campaña electoral los dirigentes del radicalismo antipersonalista de la Capital Federal decidieron no presentar candidatos a diputados nacionales para no dispersar a las fuerzas de la oposición.
Este fue el clima que enmarcó la campaña electoral de 1930: los diarios (sobre todo La
Nación y La Prensa) daban cuenta frecuentemente de éste, denunciando los mismos e
instando a la ciudadanía a ejercer el voto como manifestación de repudio a la acción del
Gobierno. Esto se percibió claramente ante dos acontecimientos: el primero de ellos fue
la agresión a conservadores en la localidad bonaerense de Lincoln, que culminó con
heridos y muertos12
; el segundo, el asesinato de presos bloquistas en la provincia de San
Juan13
: las acusaciones se dirigían de manera efectiva hacia el Ejecutivo nacional. En
relación a la Capital, los enfrentamientos más serios de los que informaba la prensa se
produjeron durante el acto de cierre realizado por los socialistas independientes.
Durante el desfile automovilístico realizado por el centro de la ciudad algunos
simpatizantes y militantes fueron agredidos a balazos por radicales que vitaban por el
presidente Yrigoyen.14
Pero el hecho no pasó a mayores.
Más allá de que ambas campañas muestran el cambio del clima político, social y
económico general –aspectos que no deben pasarse por alto- en esta ocasión el interés
está colocado en los elementos a partir de los cuales el radicalismo personalista realizó
su campaña. En cierta medida, estos elementos muestran la forma en que los partidos
en general comenzaron a hacer uso de, por un lado, los nuevos medios de comunicación
y divertimento –como la radio y las proyecciones cinematográficas-; por el otro lado, la
incorporación de otros elementos novedosos –resultado de la transformación industrial–
como las avionetas para la distribución de volantes o los modernos automóviles para la
realización de caravanas por las calles céntricas de la ciudad.15
Así como otros aspectos
urbanos se vieron afectados por los efectos de la modernización y el consecuente
crecimiento urbano16
, desde la perspectiva que aquí se sostiene las campañas
electorales también lo fueron.
12
“La impresión pública”, La Nación (en adelante, LN), 16/2/1930, p. 6. 13
“El país reclama hechos sin tardanza”, LN, 23/2/1930, p. 8. 14
“Anoche se realizó el desfile automovilístico organizado por los socialistas independientes”, LN, 27/2/1930, p. 12. 15
Los socialistas independientes incorporaron –en 1930- la caravana automovilística por las calles céntricas de la ciudad en el acto de cierre. Quienes querían participar de la misma debían estar registrados, pues se les asignaba un número y una ubicación determinada. Concurrieron a la misma tanto los camiones de propaganda del partido como ‘autocars’ de excursión, camiones, autos particulares y de alquiler. “Anoche se realizó el desfile automovilístico realizado por los socialistas independientes”, LN, 27/2/1930, p. 12. 16
En su último trabajo, Lila Caimari muestra cómo incluso las prácticas delictivas parecieran dar cuenta de los aspectos no deseados de dicha modernización urbana. Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, 1ra ed. (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 2012).
Ejemplo de dicha transformación son los rubros que los partidos comenzaron a
financiar en sus campañas electorales. Desde comienzos de la década de 1920, la
incorporación de películas cinematográficas como medio de propaganda en el marco de
las conferencias realizadas por los partidos se convirtió en uno de los elementos
significativos de la actividad precomicial. Los radicales ya habían hecho uso de las
mismas durante la campaña presidencial de 1922, con la proyección en las sucesivas
conferencias realizadas en la ciudad de dos películas en particular: “Los talleres de Tafí
Viejo” y “La cordillera de los Andes, actualidades y caricaturas animadas”. En 1927, en
el marco del XIX Congreso Nacional del Partido Socialista, la Federación Socialista de
la Capital informaba sobre los gastos de propaganda que había demandado la campaña
electoral del año anterior en la ciudad. En la rendición de cuentas pueden observarse los
rubros que había comprendido dicha actividad. La mayor cantidad había correspondido
a la propaganda mural; en segundo lugar se ubicaba la escrita; en tercero la oral, y el
cuarto lugar había sido ocupado por la propaganda cinematográfica:
Costo de la campaña electoral nacional de 1926
(Informado por la Federación Socialista de la Capital)
Depuración del padrón $ 85,55
Asamblea local $ 399,85
Proclamación $ 1353.-
Propaganda luminosa
……………aérea
……………radiotelefónica
……………cinematográfica
……………mural
……………oral
……………escrita
$ 550.-
$ 470.-
$ 200.-
$ 1631,35
$ 5325,30
$ 2288.-
$ 3211,60
Boletas de voto $ 850.-
Carteles de tela $ 491,80
Bandas de música $ 2649.-
Subcomités $ 520.-
Subvenciones a los centros $ 540.-
Movilidad $ 2192,80
Fiscalización y escrutinio $ 2208,50
Personal extraordinario $ 378.-
Varios $ 548,85
Total $ 25893,60
Fuente: Actas del XIX Congreso Ordinario del PS (XXIV Congreso Nacional), 1927.
Cierto es que, en este caso los gastos se concentraban mayoritariamente en
aquellos rubros que se podrían considerar más “tradicionales” (como los mencionados
en primer término). Esto es efectivamente así. Pero lo significativo, aún cuando la
cantidad de dinero invertida en ellos sea pequeña, es la inclusión de rubros novedosos
en los gastos de propaganda –como la de tipo cinematográfica o radial-; es esta
incorporación la que permite observar –al menos en parte- la relación entre política y
modernización. Es decir: el punto central no es cuánto se haya gastado en estos rubros,
sino más bien, que fuesen rubros considerados importantes como para destinar una
suma de dinero en ellos, significativos a la hora de utilizarlos para el proselitismo
político, más allá de que estos “nuevos medios de propaganda política” cobrarían mayor
relevancia en las décadas siguientes.
Durante la campaña electoral de 1928 ambas fracciones del radicalismo en
confrontación hicieron uso del medio cinematográfico como mecanismo
propagandístico. Los personalistas de la 4ta circunscripción realizaron una velada cívica
en el Cine Teatro Irala, en la que desarrollaron un programa artístico y
cinematográfico17
; un mes más tarde, el Centro Cultural Dr. Hipólito Yrigoyen de
Nueva Pompeya convocaba a participar en una función cinematográfica y de
variedades18
a beneficio de su caja social en el Cine Teatro Odeón. El 17 de marzo, La
Época informaba sobre la velada popular que, tres días más tarde, se realizaría en el
teatro Variedades sito en Lima 1615, velada en la que se proyectaría la cinta
“Actualidad Política”, cedida por el Comité de Cinematografía Argentina, formado para
apoyar la candidatura de Yrigoyen en la ciudad. Además, se mencionaba la proyección
de películas cómicas entre discursos y la música de los himnos nacional y radical.19
Por
su parte, el comité de la capital del radicalismo antipersonalista anunciaba en las
páginas de un periódico que “desde el lunes próximo, circulará por todos los barrios un
camión de propaganda, desde el cual se proyectarán películas, con motivos sobre el
actual momento político”.20
Dos años más tarde el informe de la Comisión de Propaganda (presidida por el
Dr. Gerónimo Grisolía) del Comité de la Capital del radicalismo personalista señalaba,
en relación a la campaña electoral que había estado desarrollando el partido, la
importancia que –desde su perspectiva– habrían de cobrar a futuro las proyecciones de
películas en el desarrollo de las sucesivas campañas electorales. Elemento asociado con
la modernización, las películas ilustrativas para acompañar las conferencias debían
considerarse un elemento de importancia capital a la hora de transmitir las ideas de una
determinada fuerza política:
17
“Unión Cívica Radical”, La Época (en adelante, LE), 9/1/1928, p. 2. 18
“Unión Cívica Radical”, LE, 8/2/1928, p. 2. 19
“Gran actividad despliega el radicalismo en su propaganda de la Capital”, LE, 17/3/1928, p. 3. 20
La Prensa (en adelante, LP), 10/2/1928, p. 14.
“(...) la Comisión, dentro de los recursos puestos a su disposición por la
mesa Directiva, ha procurado hacer una labor efectiva (...) usando todos los
medios que la experiencia aconsejaba e incorporando con carácter permanente
elementos modernos que hoy son el eje en torno al cual gira toda propaganda
eficaz. Las conferencias radiotelefónicas y la exhibición de películas
cinematográficas ilustrativas, complemento este último de las conferencias
callejeras a cargo del cuerpo de oradores, nos permiten aventurar que en el futuro
no será posible prescindir de esos medios que se adaptan perfectamente a las
necesidades de toda campaña política. Ha merecido también especial cuidado todo
lo que se relaciona con la propaganda mural por medio de carteles, y en esta
oportunidad se ensayó con todo éxito el affiche en colores (litografiado),
complemento innegable de aquellos, pues él permite la presentación gráfica de las
ideas temáticas que son la base de toda campaña electoral, desarrollada por un
partido responsable y poderoso”.21
En esa misma Memoria se informaban los sitios en los que se habían dado las
diferentes funciones cinematográficas entre el 30 de enero y el 28 de febrero. Las
mismas se habían realizado en los centros neurálgicos de las distintas circunscripciones,
contabilizándose un total de 63 proyecciones en 29 días, a un promedio de dos
proyecciones diarias.
Otro de los elementos que se incorporaron a lo largo de la década como medio
de proselitismo fueron las conferencias radiofónicas. Los avisos se sucedieron en los
diferentes periódicos durante los años ‘20. En los casos que estamos analizando, los
personalistas anunciaron la realización de conferencias radiotelefónicas sobre temas
relativos a la política del gobierno22
durante la campaña de 1930. Dos años antes, se
notificaban para el 26 de enero las conferencias del diputado Leopoldo Bard y el Dr.
Ricardo J. Batallé en Broadcasting L.O.X. “Radio Cultura”.23
Incluso algunos de los
actos anunciados en las páginas de La Época, como el realizado en el Teatro Cómico el
28 de enero de 1928 fueron transmitidos por la misma emisora.
A todos estos elementos novedosos deben sumarse otras formas más
“tradicionales”, propias de las campañas de propaganda del período. En ese sentido, las
21
“Informe de la Comisión de Propaganda”, en Memoria de la Campaña electoral de Marzo de 1930, UCR, Bs. As., 1930, p. 6. El resaltado es nuestro. 22
“Movimiento Político”, LN, 21/1/1930, p. 10. La misma información se repite los días 9/2 y 13/2. 23
“Unión Cívica Radical”, LE, 26/1/1928, p. 3.
menciones al asado con cuero y payadas en la inauguración de un subcomité
personalista24
, la impresión de afiches de propaganda –que, en el marco de la campaña
electoral de 1928 llevó a una verdadera “guerra de afiches” en las calles de la ciudad,
denunciada principalmente por los socialistas en las páginas de La Vanguardia, con
menciones incluso a ataques realizados contra fijadores de carteles de su propio partido
y supuestamente, perpetrados por miembros del personalismo con anuencia de la
policía de la capital25
- fueron otra de las maneras en que los partidos intentaron seducir
a sus posibles votantes.
Ahora bien: una vez señalados la forma en que las dos facciones radicales
llevaron adelante sus campañas políticas queda en pie una pregunta sustancial. ¿De qué
manera, a qué factores recurrieron para financiarlas? Este es el aspecto sobre que
intentaremos comenzar a desentrañar en las páginas que siguen.
El financiamiento de las campañas: lo que las fuentes nos permiten avizorar
En un ya más que clásico artículo26
, David Rock había señalado la importancia
que en los años de los gobiernos radicales (sobre todo en las dos presidencias de
Yrigoyen) había tenido el incremento del presupuesto, en particular en lo que respecta a
los nombramientos realizados en la administración nacional. En cierto sentido, el autor
señalaba que a partir de 1912, y sobre todo desde el triunfo radical ocurrido cuatro años
después, la compra de votos había sido sustituida por la política del patronazgo, es
decir, por el otorgamiento de cargos en la estructura del Estado. Esta política,
tibiamente aplicada en los comienzos de la primera presidencia radical, se habría
profundizado desde 1918 ante los –según Rock- fracasos de la política de gobierno en
atraerse la confianza y el apoyo de sectores trabajadores. Así, habría comenzado a
producirse el despido de grupos de trabajadores (por ejemplo, en la Aduana) para
reemplazarlos por hombres nombrados desde los comités.
24
“En una vibrante asamblea partidaria quedó inaugurado anoche el subcomité Villa del Parque”, LE, 21/1/1928, p. 12. 25
Estos aspectos han sido analizados por Marianne González Aleman en su tesis doctoral, en especial en el capítulo 2: “Le ‘moment’ 1928: la campagne électorale, la rue et la perte du consensus”, p. 154 y ss. “Virils et civilisés”. Citoyenneté et usages politiques de la rue à Buenos Aires (1928-1936). Agradezco especialmente a la autora el haberme facilitado su tesis doctoral para su lectura. 26
David Rock, «Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1912-1930», Journal of Latin American Studies 4, n° 2 (noviembre de 1972): 233-256.
Cierto es que, al analizar los expedientes del archivo del Ministerio del Interior
para el período que nos ocupa, puede observarse un fuerte crecimiento en los
nombramientos realizados, sobre todo en la Dirección Nacional de Correos y
Telégrafos. Pero por otro lado, la mayor cantidad de dichas designaciones se realizaron
para cubrir diversos cargos en el interior del país, y no especialmente en la ciudad de
Buenos Aires.27
Por otra parte es necesario señalar la imposibilidad de ligar, de manera directa, la
existencia de redes de patronazgo con el crecimiento electoral del radicalismo en la
ciudad en la medida en que, como se ha señalado en las páginas precedentes, la práctica
política no se resumía únicamente a una relación de patrón-cliente. Hemos visto que
otros elementos (identitarios, simbólicos, etc.) eran puestos en juego por las estructuras
partidarias a la hora de convocar a sus posibles seguidores en el marco de las campañas
electorales.
A pesar de todo, y más allá de las críticas que se puedan realizar a la hipótesis
de Rock, el punto es que eran los propios contemporáneos quienes denunciaban los
nombramientos realizados por el gobierno como mecanismo de crecimiento electoral,
aunque otros trabajos han demostrado que esta práctica del crecimiento del empleo
público se venía desarrollando desde décadas precedentes, y que las condiciones
impuestas por las propias características del mercado de trabajo local, y las
particularidades del sistema político local ponían límites al funcionamiento del
patronazgo político.28
Igualmente, creemos que los nombramientos de personal estatal pueden brindar
sólo una línea para entender parte del financiamiento de la política, no su conjunto. En
todo caso, esto puede brindar una idea acerca de que las agrupaciones políticas en el
gobierno trasladaban a las arcas estatales parte de los costos políticos, pero no todos.
Además, esto sólo no indica nada acerca de la manera en que los partidos podían
financiarse. Cierto es que podría suponerse que, a cambio de obtener empleo en una
27
Esto resulta de la consulta realizada en los legajos del Ministerio del Interior para los meses de enero a abril, tanto de 1928 como de 1930. 28
Ariel Yablon, «Patronazgo en la ciudad de Buenos Aires, 1880-1916», Prepared for delivery at the 2003 meeting of Latin American Studies Association. Dallas, Texas. [http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2003/YablonAriel.pdf; último acceso: 3/06/2013]. Por otra parte, Luciano de Privitellio ha señalado que “El uso del aparato estatal para ganar elecciones se convirtió en un tema central del debate electoral durante los gobiernos radicales”, en Hilda Sábato et. al., Historia de las elecciones en la Argentina : 1805-2011 (Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 2011), p. 186.
dependencia estatal, dicho empleado estaría “obligado a ceder” una parte de su sueldo
para el sostenimiento de la estructura del partido. Eso podría –incluso- plantearse en lo
que refiere al sostenimiento de las actividades “cotidianas” de un partido. Pero es poco
probable que esta fuera el mecanismo principal a partir del cual los partidos se
financiaran, sobre todo a la hora de encarar las tareas que implicaba una campaña
electoral. Pero igualmente, este fue un –aparentemente- argumento esgrimido por los
propios radicales personalistas en el marco de la campaña electoral de 1930. La Nación
señalaba que
“Los dirigentes radicales personalistas, como era fácil preverlo, se negaron a
formular declaraciones y a hacer pronósticos públicos sobre los próximos
comicios de la Capital (…)
No creen, desde luego, en una derrota. Pero admiten que ganarán la mayoría por
una cantidad de votos inferior a la de 1928. Saben que el partido ha disminuído
considerablemente su fuerza de arrastre en la metrópoli (…). Descuentan también,
por lo menos para compensar los efectos de las cesantías, la influencia que
tendrá la serie de nombramientos que se preparan, así como los ya
efectuados”.29
Incluso, un argumento similar volvió a esgrimirse en las siguientes semanas; en
las editoriales de La Nación era común observar la idea de que, en el contexto de la
crisis económica que atravesaba el país, el reparto oficial de cargos tenía una gran
trascendencia. Lo que se desprendía de esto era, en consecuencia, una fuerte presión
oficial sobre todo en las provincias: parecía entonces, que era demasiado lo que se
estaba poniendo en juego en dicha elección.
Un mes más tarde, incluso, el argumento se repitió, incluso sugiriendo que esta
manera de actuar era una forma remozada de prácticas de antaño, como la compra de
votos, en la medida en que mediaba el dinero a cambio de la supuesta adhesión al
oficialismo.30
Igualmente es preciso realizar una serie de aclaraciones, sobre todo en lo que
refiere a las fuentes. Excepto los socialistas, de quienes se han podido conseguir –al
menos parcialmente- datos desagregados sobre los rubros de financiamiento de
29
“Los personalistas no mantendrán los 126.000 votos del año 1928”, LN, 11/1/1930, p. 1. El resaltado es nuestro. 30
“Medios de presión”, LN, 12/2/1930, p. 6.
diferentes campañas electorales en la ciudad de Buenos Aires, en el caso del
radicalismo sólo hemos podido conseguir, hasta el momento, la ya citada Memoria
correspondiente a la campaña electoral de 1930. E incluso en este caso, sólo se informa
en la última página el monto total de lo gastado durante la campaña, que alcanzó en ese
entonces $56.500 m/n, es decir, más del doble de lo gastado por el Partido Socialista en
su campaña de cuatro años antes (ver en páginas precedentes). Pero incluso en este
caso, si bien se daba cuenta del monto total, este no estaba desagregado: simplemente
se señalaba que “En esta suma está comprendido el costo de la confección de affiches,
carteles, boletas para el comicio, servicio cinematográfico, camiones, grandes
cartelones colocados en diversos lugares de la Capital, etc., y de todo el material
empleado para obtener una perfecta propaganda”.31
Esto significa que, efectivamente,
no puede estimarse cuánto del monto total fue desembolsado en cada rubro indicado.
El segundo problema refiere a la forma en que fueron obtenidos dichos fondos.
En la Memoria anteriormente mencionada, nada refiere a la manera en que el
radicalismo personalista financiaba sus actividades propagandísticas. Pero a pesar de
ello algunas sugerencias puede brindarnos el mismo artículo de Rock previamente
citado.
En él el autor señalaba que eran los caudillos barriales del radicalismo quienes,
durante las campañas electorales, financiaban actividades recreativas para los miembros
del comité y sus posibles votantes y que, en ocasiones, contaban con el apoyo de los
“ricos” asociados a los comités locales. Incluso Rock señalaba que algunos de estos
caudillos escalaron posiciones: ya para 1918 algunos de ellos (como Nicolás Selén,
Pedro Bidegain, Leopoldo Bard, Diego L. Molinari, entre otros) habían alcanzado un
escaño en la Cámara de Diputados. Puede suponerse, entonces, que parte del
financiamiento de la campaña electoral proviniera de su propio peculio.
En sus diferentes papeles de diputados, candidatos y miembros del partido, estos
hombres participaban de las diversas actividades proselitistas, por ejemplo en la
apertura de locales partidarios (La Época resaltó la presencia de Bard en la conferencia
que, el 22 de enero de 1928, se brindó en Juan B. Alberdi 6063), así como varios de los
subcomités inaugurados durante la campaña fueron bautizados en honor a ellos e,
incluso, algunos fueron designados como miembros honorarios de dichos subcomités.
Pero igualmente, la prensa periódica poco informaba sobre el origen de los recursos
31
Memoria de la Campaña electoral de Marzo de 1930, UCR, Bs. As., 1930, p. 26.
monetarios con los que contaba el radicalismo para emprender sus campañas electorales
e, incluso, si estos individuos ayudaban al financiamiento de las actividades
programadas y llevadas a cabo. En el caso del radicalismo antipersonalista, la situación
es más complicada. Igualmente, dos elementos encontrados hasta el momento pueden
ayudarnos a observar algunos mecanismos utilizados durante el período.
Muchas veces se ha mencionado la vinculación entre actividades delictivas o
ilícitas y la política. Al respecto, Diego Mauro ha realizado, para el caso de la provincia
de Santa Fe, una exhaustiva investigación gracias a un corpus documental rico en
denuncias.32
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, dos denuncias registradas por los
diarios La Nación y La Época mostraban algunos de estos vínculos. En ellas, se
señalaba que la policía había encontrado alrededor de sesenta hombres dedicados al
juego ilegal en locales del radicalismo antipersonalista. Algunos de ellos tenían
antecedentes judiciales por uso indebido de armas de fuego e, incluso, habían sido
acusados de participar en el ataque a tiros contra miembros del personalismo
capitalino.33
Si bien es cierto que el número de casos denunciados en la prensa es claramente
limitado no por ello deja de ser interesante, en la medida en que permite ver que
prácticas denunciadas en otros espacios (como Mauro ha mostrado para el caso
santafesino), en muchas ocasiones asociadas al “atraso” cultural de una sociedad, se
mantenían en la Capital de la República y funcionaban como mecanismos para atraer
votantes o para consolidar estructuras de financiamiento, más allá de que el aporte
resultante por aquellas fuese limitado. Es decir que, en este caso –a nuestro entender- se
entrelazan una serie de elementos: en primer lugar, el peso que el juego ilegal puede
haber tenido en la estructuración de una red de financiamiento de la política local; en
segundo lugar, la mirada que, sobre la continuidad de estas prácticas, se construyó desde
la prensa periódica, asociando su persistencia a la falta de cultura cívica y de estatura
moral por parte de quienes se involucraban en ellas. En tercer y último lugar, la relación
entre juego ilegal, política y connivencia estatal para la continuidad de este tipo de
32
Diego Mauro: “Las tramas subterráneas de la política II. Prácticas clandestinas y financiamiento (1918-1932), en su tesis doctoral Los rostros de la política. Reformismo liberal y política de masas. Santa Fe, 1921-1937. 33
“Una agencia de redoblones y quinielas funcionaba anexa al comité central de los traidores”, LE, 18/3/1928, p. 12; “Ha sido allanado un comité independiente”, LN, 12/3/1928, p. 7.
prácticas, relación que parecería acentuarse con el paso del tiempo.34
Al respecto,
Marcelo Pedetta ha mostrado cómo tanto el Estado nacional como el bonaerense
mantuvieron, entre fines del siglo XIX y los años ‘30 una relación ambigua con respecto
a la sanción o no de los juegos de azar que llevaba, incluso, a plantear proyectos de ley
contradictorios entre sí.35
Para poder desbrozar este punto, quizás convenga sondear el mundo de las
fuentes judiciales y policiales, analizar el contenido de dichas denuncias, los
argumentos esgrimidos en ellas y, en última instancia, poder descubrir cuánto nos
permiten observar sobre la forma en que el juego ilegal y la política se entrecruzaron
durante las primeras décadas del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires.
Pero ha sido otra fuente la que nos ha permitido indagar sobre otros mecanismos
de financiamiento de un partido que, como el antipersonalismo, se encontraba fuera de
la estructura de gobierno, aunque con lazos con algunos miembros importantes de la
administración Alvear.
En otras ocasiones hemos hecho referencia al caso de Asdrúbal Figuerero, un
hombre que originariamente se encontraba cercano al Partido Demócrata Progresista, y
que a mediados de la década de 1920 se había alejado de dicha estructura (coincidiendo
con la desaparición del partido en la capital) para luego vincularse, desde un lugar de
supuesta “independencia” al antipersonalismo de la ciudad.36
En 1930, en tanto
miembro del Comité Radical Acción, era uno de los encargados de revisar los recibos
emitidos por la Tesorería de dicha agrupación, recibos que eran entregados al cobrador
quien, a su vez, era el encargado de recaudar el dinero correspondiente. Entre las
34
El 6 de agosto de 1902 fue sancionada la ley 4097, que reprimía ciertos juegos y establecía penas para los infractores. La mencionada ley prohibió los juegos de azar en la Capital Federal y en los territorios nacionales, así también como todo contrato, anuncio, introducción y circulación de cualquier lotería no autorizada por ley nacional. También fijó las penas que se aplicarían a quienes tuviesen casas de juego, a sus administradores y empleados, las personas que participaren del juego, a los que explotaren apuestas sobre carreras de caballos, juegos de pelota, billar, juegos de destreza en general o cualquier otro jurgo no autorizado por el Poder Ejecutivo nacional. Esto significa que la intervención estatal tenía una función claramente punitiva. Fue esta ley la que sirvió y operó como marco regulatorio de las penalizaciones impulsadas desde el Estado, como la aplicada pocos meses más tarde de sancionada la ley (marzo de 1903) sobre el agente fiscal Adolfo Cano. Véase “Aplicación de la ley de represión de los juegos de azar”, Resolución del Ministerio del Interior, 10/3/1903. 35
Marcelo Pedetta, “Cara y cruz. Estado, juego oficial y juego clandestino antes de 1936”, mimeo. 36
María José Valdez: “Las asociaciones en la vida política porteña, 1910-1930”, ponencia presentada en el IX Congreso Nacional de Ciencia Política, 19 al 22 de agosto de 2009; “Diversas formas de movilización electoral. El caso de Asdrúbal Figuerero y la política porteña en los años ‘20”, ponencia presentada en las Jornadas Elecciones en Argentina, Siglos XIX y XX, CEHP-UNSAM, Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012.
personas consignadas en la lista de personas a cobrar se encontraban, entre otros,
Rómulo S. Naón, José Camilo Crotto, Leopoldo Melo, Leónidas Anastasi, Arístides
Orsolani y el general Agustín P. Justo. En todos los casos, se indicaba el lugar en el que
debía cobrarse, ya fuera en el comité o en una dirección particular. En el caso del
general Justo, se consignaba especialmente que el encargado de cobrarle al general era
el propio Figuerero.37
Aunque las cuotas cobradas eran bajas (las mismas oscilaban entre $1 y $10
m/n, siendo esta última la que abonaba, justamente, el general Justo) dan cuenta de los
vínculos monetarios entre algunas personalidades del antipersonalismo y un hombre
con capacidad de montar una máquina puesta al servicio del mejor postor como el
propio Figuerero. Al mismo tiempo, esto muestra la persistencia de ciertas prácticas
que en los estudios sobre prácticas electorales, se encontraban asociadas al período
previo a la sanción de la ley Sáenz Peña.
Otra manera en que puede observarse el contacto entre importantes dirigentes
del antipersonalismo y los miembros del Comité Radical Acción es el pedido que,
durante el año 1929, desde la Secretaría de dicho espacio político se realizara a los
Senadores nacionales para colaborar monetariamente con la realización de un acto en
“contra [de] la política de avasallamiento de las autoridades provinciales por el
Presidente de la República y para proclamar el fiel cumplimiento de la Constitución
Nacional”38
; una carta similar fue dirigida a los Diputados nacionales. Si bien esta
misiva no corresponde a ninguna de las dos campañas electorales analizadas, puede
suponerse que epístolas similares puedan haber circulado durante los períodos
precomiciales.
A lo largo de las páginas precedentes se han intentado esbozar algunas ideas
sobre la cuestión del financiamiento de la política en la década de 1920 en la ciudad de
Buenos Aires. En primer lugar, se ha hecho referencia a los rubros a los que los
partidos comenzaron a prestar atención y a dedicar cada vez mayor cantidad de sumas
37
Sobre los vínculos entre Figuerero y Justo, véase Luciano de Privitellio, «Sociedad urbana y actores políticos en Buenos Aires: el “Partido Independiente” en 1931», Boletìn del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» Tercera Serie, n.
o 9 (1er Semestre de 1994),
http://ravignanidigital.com.ar/_bol_ravig/n09/n09a04.pdf. En referencia a los cobros consignados, véase Fondo Asdrúbal Figuerero, sin clasificar. 38
Nota dirigida al Señor Presidente del Bloque de Senadores radicales, 17/6/1929. Fondo Asdrúbal Figuerero, sin clasificar.
de dinero en el contexto de las campañas electorales. Las conferencias radiofónicas y
las proyecciones cinematográficas fueron las que comenzaron a cobrar cada vez más
importancia. Esto mostraba los efectos que la modernización estaba teniendo en el
desarrollo de las campañas electorales. A su vez, su utilización como acompañamiento
de las conferencias no implicaba el abandono de otras formas más usuales de
propaganda política; en todo caso, lo que mostraba era la incorporación de estos
elementos en un ámbito nuevo, el de la política.
En segundo lugar, se ha intentado avanzar en la explicación de las formas en
que el radicalismo buscó financiar sus campañas electorales. Es claro –y posible de
suponer- que el ser gobierno desde 1916 implicaba la cercanía a un conjunto de
recursos oficiales que –más allá de los nombramientos a los que pudieran acceder
determinado conjunto de militantes radicales- podían ser utilizados para la propaganda
electoral. El otro elemento que permite indagar sobre los mecanismos de
financiamiento fueron los contactos entre dirigentes de los comités locales y las
primeras o segundas líneas del partido que, a su vez, cumplían funciones como
representantes en algunas de las dos cámaras nacionales. Esto puede verse tanto en el
caso de los antipersonalistas como en el del personalismo.
Por último, otro elemento que permitiría vislumbrar otro de los posibles
mecanismos de financiamiento es la clásica asociación entre prácticas ilegales y
política, como las denuncias de juego ilegal que se realizaron en el marco de la
campaña electoral de 1928 contra dirigentes del antipersonalismo. Si bien de este tipo
de denuncias se tiene mayor conocimiento en el interior del país, es plausible pensar y
suponer que este tipo de prácticas continuaron funcionando y existiendo en la política
de la ciudad como mecanismo de financiamiento de prácticas políticas. En todo caso,
será cuestión de poder indagar en otro conjunto de fuentes (judiciales, por ejemplo, o
policiales) que permitan identificar este tipo de formas de hacer política.