La historiografía reciente de las ciencias en Argentina
Transcript of La historiografía reciente de las ciencias en Argentina
Año I, No. 1, Primavera 2012 ISSN: 2314-1204
Dossier de comentarios bibliográficos
La historiografía reciente de las ciencias en la Argentina
Aníbal Szapiro
Director del Proyecto Actualidad de la historiografía de la ciencia y de la técnica.
Su relación con el campo CTS” (PRI FFyL-UBA 2010-12)
radicionalmente, la historiografía de la ciencia (en adelante, HC) manifestó un
grado importante de autonomía respecto de las tendencias presentes en la
historiografía general. Esto es así porque la HC no ha tenido ni exclusiva ni
preponderantemente la participación de historiadores de profesión (o de formación) ni ha
compartido los espacios institucionales propios de la historiografía general.
TA lo largo de las últimas décadas, el crecimiento que tuvo la ciencia en tanto objeto de
estudio de aproximaciones históricas (incremento concomitante a los cambios de la función social
de la ciencia misma), hizo que la autonomía mencionada fuera diluyéndose al menos en algunos
espacios institucionales bien definidos, en continuidad con una tendencia que puede detectarse
ya para la segunda mitad del siglo XIX en obras abocadas al estudio de la historia de la medicina.
Así, ciertos cambios recientes acaecidos en la historiografía general (como la redefinición de
las escalas de análisis o del tipo de fuentes) comenzaron a manifestarse a partir de una nueva
delimitación de los sujetos y los objetos de las ciencias —contrapuesta a los pretéritos criterios de
48
Aníbal Szapiro 49demarcación— y, consecuentemente, del tipo y naturaleza de fuentes para su estudio.
A partir de las reseñas dispuestas a continuación —elaboradas para su discusión en el marco
del proyecto “Actualidad de la historiografía de la ciencia y de la técnica. Su relación con el campo CTS”
(PRI FFyL-UBA 2010-12)— puede apreciarse la forma y el grado en que la HC argentina acusó
recibo de esos cambios metodológicos de la HC internacional y, a través de ella, de ciertos cambios
de la historiografía general.
En ellas, se detectará la persistencia de ciertos rasgos propios de las aproximaciones más
tradicionales a la historia de las ciencias en combinación con rupturas notables. Así, por ejemplo,
mientras dos de las obras reseñadas tienen por objeto de estudio a “la ciencia” sin más y en el
curso de períodos extensos que llegan inclusive a los dos siglos, las obras analizadas en las otras
dos reseñas muestran rasgos de la redefinición del objeto de estudio a momentos específicos y a
disciplinas e instituciones particulares.
Pero esto tampoco supone una relación biunívoca con otros aspectos teórico-
metodológicos; por ejemplo, una de las obras de largo alcance se asemeja a las de períodos más
reducidos cuando, a la hora de analizar las dimensiones institucionales, se interesa en tomar
distancia de la persistencia en ceñir el objeto de estudio a los grandes hombres. Análogas
divergencias pueden apreciarse en la incorporación de marcos teóricos de autores de
reconocimiento internacional o en la selección y valoración de las fuentes.
Atravesadas también por las diferentes pertenencias institucionales, marcos editoriales,
públicos pretendidos y alineamiento de los autores con relación a la política científica argentina
reciente, las obras reseñadas permiten reconstruir un amplio espectro de la HC argentina.
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
Año I, No. 1, Primavera 2012 ISSN: 2314-1204
Comentario bibliográfico
Rieznik, Marina: Los cielos del sur: losobservatorios astronómicos de Córdoba y LaPlata, 1870-1920, Rosario, Prohistoria, 2011.
Tomás Bartoletti
UBA/CONICET
ste libro, que se basa en la tesis doctoral de la autora y que forma parte de la
colección Historia de la Ciencia dirigida por la Dra. Irina Podorgny, se propone
describir y analizar el inicio y desarrollo de las prácticas científicas vinculadas a
la astronomía en la Argentina entre 1871 y 1920 —el período se extiende hasta 1935 en el apéndice
que trata sobre la creación de la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y conexas en la
Universidad de La Plata—. Rieznik caracteriza el trabajo que se inaugura con la fundación del
Observatorio de Córdoba en 1871 para luego continuar con el observatorio de La Plata, creado en
1882, creación que puso de manifiesto las tensiones a nivel local de las disputas científicas entre
redes internacionales de trabajo, en especial la alemana y la francesa. En este sentido, la
investigación se diferencia de los escasos trabajos realizados sobre esta disciplina, en los que la
historiografía clásica dominante acompaña las aspiraciones progresistas y “civilizatorias” de la
“ciencia argentina” basando sus lecturas, por ejemplo, en discursos inaugurales. De esta manera,
la historiadora expone las vicisitudes de una protopolítica científica supeditada a intereses
personales e inserta en un contexto internacional que pensaba en los cielos del sur como una
extensión de los catálogos de los centros científicos europeos y estadounidenses. Al igual que las
E
50
Tomás Bartoletti 51investigaciones de Podorgny sobre los naturalistas viajeros y el desarrollo de los museos y de la
arqueología en la Argentina, Rieznik estudia los primeros observatorios nacionales a partir de un
marco interpretativo que, además de tomar los discursos políticos locales y confrontarlos con
fuentes desestimadas por la historiografía tradicional, integra otros tipos de análisis. En
particular, estudia los instrumentos, los espacios y los productos de los observatorios, las notas
periodísticas que reflejan la percepción pública de la época sobre la ciencia y los debates
parlamentarios en los que se puede observar que en ese entonces el argumento inapelable para
sostener proyectos institucionales científicos onerosos era la educación pública orientada a
iniciar la formación de recursos humanos nacionales. Un enfoque de este tipo permite una
interpretación más amplia del desarrollo de los primeros observatorios nacionales, focalizándose
alternativamente en el establecimiento de ciertas disciplinas y áreas específicas del conocimiento,
las carreras profesionales (Gould, Thome, Beuf) y la conformación de redes locales e
internacionales en lo que podría considerarse, por las dimensiones propias de la astronomía,
como una prematura big science. Conceptualmente, la integración de estas fuentes y su análisis en
el entramado internacional procura restaurar la materialidad de las prácticas y culturas
científicas en un país periférico como Argentina y los procesos de trabajo que implican dentro de
una supuesta ciencia astronómica nacional.
A partir de este marco teórico-metodológico, Rieznik divide el libro en dos partes, cada una
de ellas centrada, primero, en el Observatorio de Córdoba y, luego, en el de La Plata. Marcando una
fuerte disrupción con la historiografía tradicional, el primer capítulo rescata los debates
parlamentarios que precedieron a la construcción del Observatorio de Córdoba y, de esta manera,
muestra la oposición que tuvo que sortear Avellaneda, vocero de Sarmiento en ese entonces, para
aprobar el presupuesto de la construcción del edificio que permitiera desarrollar las actividades
astronómicas. Este ministro, esgrimiendo diversos argumentos sobre el carácter civilizatorio y
estableciendo comparaciones no del todo adecuadas con la realidad sobre las inversiones públicas
hechas por otros países más avanzados, logró que se aprobara el presupuesto apoyándose en que
el Observatorio formaría a científicos nacionales, lo que contribuiría a la educación pública en
general. De esta manera, este primer capítulo con el análisis de los debates parlamentarios y los
subsiguientes problemas para culminar con la construcción del edificio, construcción e
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
52 Dossier: Historia de la ciencia argentina
instrumentación que sobrepasó el presupuesto original, deconstruye la “supuesta epopeya
científica del Estado” que transmite la historiografía de la ciencia realizada, entre otros, por
Babini. Este capítulo también introduce la figura de Benjamin Gould, quien propusiera a
Sarmiento la construcción de dicho observatorio e introdujera los estudios astronómicos
vinculados a la Uranometría Nova, que se basaba en la astronometría iniciada por Argelander. A
partir de Gould, su formación y la compra de la instrumentación necesaria, Rieznik describe la
integración de la Argentina en una red internacional que pretendía sumar el cielo austral a los
catálogos canónicos.
El segundo capítulo profundiza en la aplicación de la astronometría que Gould pretendía
para el Observatorio de Córdoba y así estandarizar los catálogos de acuerdo con los parámetros de
la Astronomische Gesellschaft. De esta manera, Rieznik ingresa en el ámbito epistemológico —
siguiendo a Rheinberger—1 para analizar la constitución del objeto cielo austral en relación con los
conocimientos astronómicos de la época y las condiciones locales. La ecuación personal, la
fotometría, la división del trabajo y su entrenamiento son los ejes para comprender no solo el
desarrollo que tuvo la astronometría en Argentina, sino en general. Sin embargo, la distancia, el
costo de los instrumentos y los recursos estatales a disposición exponen la particularidad que
estos desarrollos de la astronometría general tienen en un contexto periférico.
El tercer capítulo continúa con la implementación de instrumentos y formas de trabajo en
el Observatorio cordobés, pero explica, en especial, las tareas realizadas una vez que ya se había
construido el edificio y la organización contaba con cierta estabilidad. A partir de 1872, Gould
emprendió el registro de las Zonas de Observación con el círculo de meridiano, lo que contribuyó
a que este Observatorio se integrara a la red internacional que seguía los patrones de Argelander.
Esta producción y circulación de registros colectivos hizo que Gould y el Observatorio se sumaran
a los debates internacionales sobre las formas de medir el brillo de las estrellas y sobre los
instrumentos y métodos (fotometría) más precisos. No obstante, su participación siempre
1 Este historiador propone analizar el desarrollo de los objetos materiales de trabajo e investigación —incluyendo la fuerza de trabajo implicada y la organización del espacio— que constituyen los objetos epistémicos en tanto tales. Cfr. Rheinberger, Hans-Jörg: Toward a History of Epistemic Things. Synthesizing Proteins in the Test Tube, Stanford, Stanford University Press, 1997; “A Reply to David Bloor: ‘Toward a Sociology of Epistemic Things’”, en Perspectives on Science, vol. 13, No 2, 2005, pp. 406- 410.
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Tomás Bartoletti 53encontró dificultades a la hora de adquirir recursos, como ocurrió con las placas fotográficas
necesarias para alcanzar la cantidad mínima establecidas por los patrones internacionales.
En el cuarto capítulo, que abre la segunda parte dedicada principalmente al Observatorio de
La Plata, se explica la percepción pública que reprodujeron algunos medios gráficos sobre la
intervención de la astronomía argentina en lo que se denominó el tránsito de Venus (1882). El tono
ridiculizante y deslegitimador en torno a este episodio es bien contextualizado por Rieznik al
revelar la trama de intereses que estaban detrás de dicha polémica. El Observatorio de La Plata no
solo se constituía como una amenaza para su par cordobés a la hora de exigir más recursos para la
institución platense, sino también implicaba un debate en el seno científico sobre las prácticas de
medición astronómicas, incluso sobre la función del científico y la divulgación de la ciencia. El
Observatorio de La Plata implicó el desembarco de la corriente francesa y estuvo a cargo de Beuf,
enviado por el Bureau des Longitudes de Francia en 1880 para una misión oficial en la que se
compraron los primeros instrumentos. Además del uso público que se hizo del tránsito de Venus,
este nuevo agente en la astronomía argentina más adelante desarrollaría otras áreas del
conocimiento que Córdoba no había difundido tanto, como la hidrografía, la geodesia y la
topografía, conocimiento útil para el Estado. Respecto de la institución cordobesa, otra diferencia
fue el personal local que trabajaba en el Observatorio platense, apoyándose en los recursos
humanos de las universidades nacionales. Esta vinculación tan prometida por Avellaneda y
reclamada por Mitre en el debate por el Observatorio de Córdoba se cumplió con mejor arraigo en
La Plata.
En el quinto capítulo, Rieznik continúa con el desarrollo de estas pujas entre personajes
extranjeros y redes internacionales en suelo argentino, pujas que se traducen en debates
científicos pero cuyo origen está en la financiación y distribución de recursos humanos y
materiales. Pese al escaso valor que otorga Babini al Observatorio de La Plata, perspectiva apoyada
en la posición de Gould, Beuf participaba activamente con publicaciones internacionales sobre un
tema actual en la astronomía de la época que estaba vinculado a la determinación de longitudes
en el globo, además de generar conocimiento útil para el Estado en tareas geodésicas. Esta
actividad había puesto al Observatorio platense en la consideración internacional. Tanto fue así,
como Rieznik explica en el sexto capítulo, que Beuf fue ganando reconocimiento hasta que
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
54 Dossier: Historia de la ciencia argentina
Mouchez, director del Bureau des Longitudes de Francia, lo invita al Primer Congreso
Astrofotográfico en 1887, en el que se le daría el rol de representante argentino del proyecto La
carte du ciel, cuyo objetivo era catalogar los cielos del sur a través de placas fotográficas. En este
sexto capítulo, la autora continúa analizando la disputa más explícita entre Gould y el
Observatorio platense y el aval francés otorgado por Mouchez a Beuf con la invitación al congreso.
A tal punto la puja había viciado las prácticas astronómicas que el sucesor de Gould en Córdoba,
Thome, durante un largo período sostuvo que en astronometría era mejor el método empleado en
Córdoba en detrimento del método fotográfico usado en La Plata, método que el propio Gould
había avalado anteriormente. Esta crítica, por supuesto, también estaba atravesada por la
asignación de recursos, puesto que el método fotográfico impulsado por Francia requería menos
recursos a la hora de catalogar el cielo austral. Ante una reducción del presupuesto para las
actividades astronómicas, el Observatorio de Córdoba, dirigido por Thome, se terminó sumando a
la astronometría francesa. Luego, se menciona al tercer Director del Observatorio cordobés,
Perrine, que, atento a los cambios en la astronomía internacional, reorientó las actividades
científicas a la astrofísica. Por último, el séptimo capítulo describe la anexión del Observatorio
platense a la Universidad Nacional de La Plata como consecuencia del deterioro general del
edificio, de la desorganización del proceso de trabajo y la reducción de recursos.
Con la historia bajo los cielos del sur, Rieznik traza un guión equilibrado entre las condiciones
locales que determinaron la materialidad para la actividad astronómica en Argentina y los
debates internacionales en el seno de la disciplina, que incluye el desarrollo y circulación de los
instrumentos de observación y la arquitectura necesaria para la construcción de los
observatorios. De esta manera, la tensión entre la carrera científica y el desarrollo científico
nacional, la necesidad local y el reconocimiento internacional, la divulgación científica y la
ciencia pura, se vuelven pujas ciertas, pero también simulacros en la disputa por administrar
recursos humanos y materiales, disputa que toma la forma de discusiones sobre métodos y objetos
científicos. Esta investigación, más exigente que la reproducción lineal y positivista de la
historiografía tradicional sobre el gran Estado modernizador, fuerza una perspectiva del
desarrollo científico en Argentina que se compromete a no guiarse por el brillo de los astros, sino
por indagar la oscuridad que los separa.
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Año I, No. 1, Primavera 2012 ISSN: 2314-1204
Comentario bibliográfico
Hurtado, Diego: La Ciencia Argentina Un proyectoinconcluso: 1930-2000, Buenos Aires, Edhasa, 2010.
Mayra Gaspari
UBA
Introducción
iego Hurtado en La Ciencia Argentina Un proyecto inconcluso: 1930-2000, plantea
que la Argentina tiene un desarrollo científico y tecnológico por debajo de su
potencial. Este subdesarrollo, enmarcado como una manifestación del
carácter de país semiperiférico, encuentra razones que “deben rastrearse en el nivel de la falta de
competencias para la formulación y ejecución de políticas y, como consecuencia, de instituciones
poco adecuadas a las necesidades extremas determinadas por un campo de fuerzas de
dependencia estructural” (p. 30), de modo que “la debilidad crucial del complejo científico-
tecnológico argentino es política e institucional” (p. 11). Bajo una hipótesis que evoca a la
debilidad institucional como variable independiente, determinante del desarrollo científico-
tecnológico, el foco de la argumentación está puesto en la construcción de “una historia
panorámica de las principales instituciones argentinas dedicadas a la investigación científica y al
desarrollo tecnológico entre los años treinta y fines del siglo XX” (p. 11).
D
55
56 Dossier: Historia de la ciencia argentina
En el intento de reconstruir la trayectoria de lo que Hurtado considera las principales
instituciones de investigación y desarrollo (consideración que no aclara el parámetro utilizado
para definir a una institución como “principal”, sino que desarrolla los casos de las instituciones
que se vinculan al Estado de manera económica, estratégica o por prestigio), el autor encuadra su
libro en un marco fragmentario de estudios sobre instituciones, con una interrelación por
momentos insuficiente la cual adjudica a la propia dinámica institucional y a la vulnerabilidad de
las políticas tomadas al respecto. En otras palabras, la emulación/imitación de los “casos exitosos”
no explicitados por el autor y la ausencia de políticas de “integración sistemática acompañada de
la producción de representaciones comunes” (p. 238), forman un panorama carente de trasfondo
historiográfico común que posibilite instancias de diálogo y producción colectiva. El autor está
convencido que a través del conocimiento de la trayectoria de las instituciones, cabe la posibilidad
de llevar adelante políticas de investigación funcionales a la resolución perdurable de problemas
sociales. No sólo una ausencia de esta clase de conocimiento, sino la persistencia de ese marco —el
fragmentado— pondría en evidencia la falta de consciencia del conocimiento como instrumento
para el cambio social (p. 30).
Las instituciones tienden a constituirse como aquel espacio material, normativo e
ideológico, en el cual, determinadas actividades se llevan a cabo, entre ellas, científicas y
tecnológicas (p. 18). Con un marco teórico basado en el trabajo del sociólogo C. Offe, el autor se
sumerge en el estudio de las instituciones desde dos ejes de análisis: el de las “tradiciones e
ideologías vinculadas con el lugar social del conocimiento y la tecnología, formaciones que
componen la cohesión interna de una institución, […] en armonía o en colisión con el contexto
sociopolítico amplio” y el del “modo de acción más o menos eficaces concebidos para alcanzar los
objetivos que, como tales, son rasgos definitorios de la institución” (pp. 27-28). Esta dualidad le
permite refinar su hipótesis, lo cual delimita aquellos aspectos en donde debe darse el rastreo de
la debilidad de las instituciones de ciencia y tecnología. Aspectos que no son mutuamente
excluyentes: el rastreo debe efectuarse, por un lado, en la limitada capacidad de las instituciones
científicas y tecnológicas para cumplir con las demandas que el contexto sociopolítico que las
instituyó exige; y por otro, en un desajuste entre la “personalidad” de la institución y el contexto
sociopolítico. De este modo, al considerar a las instituciones como producto de su contexto
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Mayra Gaspari 57(marco inestable y susceptible a rupturas periódicas en el caso argentino), el autor se hace de “lo
significativo”, de las siguientes variables de análisis (pp. 18-19): (i) trayectorias particulares de las
instituciones, (ii) sus modos de organización, (iii) ideologías y representaciones originadas de su
propia actividad, (iv) valoración de la actividad de investigación y (v) adaptabilidad al contexto.
Bajo estos ejes y variables, el relato de las trayectorias se nutre de la citación de abundantes
fuentes primarias correspondientes a las representaciones de los actores involucrados, cuyo inicio
se da a partir de la década del treinta. Desde el primer eje, en esa fecha se vislumbra una
comunidad científica incipiente en la búsqueda de lugar de visibilidad en la sociedad y de
financiamiento para su investigación. Desde el segundo eje, los objetivos y los modos de
organización de las instituciones emergentes estarán condicionados y, en algunos casos,
colisionarán con las nuevas necesidades económicas del inicio de la industrialización.
Las fuentes empleadas por el autor se agrupan en primarias y secundarias. El recorte sobre
las fuentes primarias fue realizado según su origen, destino y contenido. Entre ellas pueden
encontrarse cartas de figuras representativas de una determinada disciplina, informes y
memorándums provenientes de marcos institucionales estatales, proyectos emanados desde los
organismos oficiales, informes y publicaciones de las instituciones científicas y entrevistas a
personajes destacados del área trabajada por el autor. Se revelan así las aspiraciones de los
personajes de determinado estudio y de los organismos estatales a la vez que sus intereses en tal o
cual área de conocimiento, ambiciones que tienden a mostrarse en colisión.
De las fuentes secundarias, según el período histórico del que se trate, el autor, tomará
libros de la época para reflejar una cierta actitud en el acercamiento al estudio de la historia de la
ciencia y también se remitirá a obras actuales y representativas para apoyar sus propios
argumentos. Finalmente, ambas fuentes se unifican en un relato cronológico ascendente y
acotado a una historia de las disciplinas principales que culminará en las instituciones actuales.
La obra se estructura a partir de sucesivos momentos históricos de la Argentina. El libro
finaliza con una “Síntesis y reflexiones finales” de la historia de las instituciones narradas a lo
largo del desarrollo, apartado que otorga un cierre al capítulo precedente “Retorno a la
democracia y recuperación de las instituciones” (Cap. 4), sección que hace un corte en el año 2000
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
58 Dossier: Historia de la ciencia argentina
y se inicia en 1983. Hacia esta última fecha se evoca el final del tercer capítulo, “Ciencia en
tiempos autoritarios”, y es el golpe de 1966 el que marca el comienzo de dicha sección y la
terminación de un nuevo apartado, el segundo capítulo, “La ciencia como política pública”. El
primer gobierno de Perón no sólo constituye la apertura del capítulo mencionado, sino que es
“heredero de la política industrialista iniciada en julio de 1943” (p. 33), un tema que se desarrolla
en el Capítulo 1, “Una comunidad científica incipiente”, parte que comienza con la creación de la
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) en 1933.
Con el propósito de crear trayectorias e historias integradoras de las instituciones
científicas y tecnológicas, que le permitan ver a su hipótesis de debilidad institucional en
funcionamiento, el autor halla y enfatiza como causa de esta debilidad la imitación de los modelos
exitosos, emulación que tiene como condición necesaria la ubicación de la Argentina dentro del
sistema económico internacional como país semiperiférico.
Importación, emulación y debilidad institucional
Al señalar que “los vínculos de dependencia con Europa jugaron un papel protagónico en la
asimilación de la práctica científica, a través de la común aceptación del carácter universal del
conocimiento científico” (p. 22), Hurtado parece sugerir como condición necesaria para la
construcción de la práctica científica latinoamericana el lugar de la dependencia económica y
cultural que el continente ocupa con respecto a Europa. Las posibilidades de importación y
asimilación de los “modelos exitosos” se tornarían efectivas en presencia de un soporte ideológico
que permitiera justificar la transmisión y emulación de prácticas científicas foráneas. A dicho
soporte, el autor lo denomina “ideología de la integración sistémica”, y constituye un
componente de una ideología universalista “que confundió la estabilidad de los productos finales de
la actividad científica —teoría, leyes, conceptos, eficacia técnica— con el supuesto universalismo
de la propia práctica de producción de conocimiento, que incluye intereses, hábitos, expectativas,
necesidades, elecciones” (p. 23). Bajo esta integración, se propone como universal el conocimiento
científico, sus formas de producción y sus condiciones de posibilidad, entendidas estas últimas
como el marco institucional científico local. La incorporación del componente universalista
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Mayra Gaspari 59supondría entonces, una manifestación no sólo del lugar internacional que Argentina ocupa, sino
que indicaría también la ausencia de un conocimiento de trayectorias institucionales que diera
cuenta de la complejidad en torno a las prácticas científicas, que da como resultado la elaboración
de políticas y la creación de instituciones débiles susceptibles de importar y asimilar tendencias
internacionales.
El autor postula que desde la creación de la AAPC hasta la actualidad, lo que en los discursos,
cartas, leyes y tomas de decisiones se revela, es la intención de imitar aquellas instituciones que,
bajo la ideología de la integración sistémica, harían “científica” a una actividad. En el caso de la
AAPC, ésta es la primera institución trasplantada de las APCs europeas y norteamericanas, las
cuales igualaron los estándares y valores locales a los internacionales e integró diferentes sectores
de la comunidad científica local y unificó estrategias de financiamiento entre distintos sectores de
la actividad científica a la vez que difundió sus actividades en la esfera pública. Tales son los casos
de la Astronomía y el CONICET.
Hacia mediados del siglo XX, el autor plantea un refuerzo de la tendencia a la imitación,
pero promovida a nivel internacional, ya que pone acento en la importancia del capital simbólico
académico como medio de prestigio para acceder a las ligas internacionales, acceso que requiere
como condición la “prescripción” de todo aquello que no circule con la corriente. El fin de la
Segunda Guerra Mundial habría volcado la atención de los Estados latinoamericanos hacia la
inversión en sectores estratégicos, en un intento de salvar el “atraso” tecnológico y económico
que la nueva configuración económica mundial estaría marcando para cierto sector militar. En la
Argentina tendría lugar una incorporación de la política internacional como una variable
definitoria de la ciencia y tecnología, manifestada en la emulación de las instituciones científicas
internacionales. La categorización de la Argentina como país periférico, le permitiría al autor
argumentar a favor de una hipótesis de emulación de la ciencia ya que, desde un punto de vista
teórico, por un lado, si la periferia quisiera ser centro “debería” observar e imitar a los que ya han
llegado a aquel estado, lo cual haría innecesario la revisión de las características locales para la
formulación de políticas públicas de ciencia y tecnología, y daría por resultado un conocimiento
simplificado, deficiente y ahistórico. Por otro lado, la inestabilidad política y económica que la
catalogación de país periférico y dependiente conlleva, constituye el refuerzo a la imitación y
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
60 Dossier: Historia de la ciencia argentina
debilidad de las instituciones dentro de un marco de “incertidumbre periférica”.
De esta manera, las políticas públicas aplicadas, por un lado, “descansan en fórmulas lógicas,
que abstraen atributos de otros sistemas e intentan incrustarlos en los procesos institucionales
locales” (p. 12), y por otro, se sustentan de los deseos y representaciones idealizadas de la
actividad científica. Así, políticas inspiradas en valores imitados e idealizaciones, y como tales
poco conscientes del marco económico y social inestable local e internacional en el cual fueron
creadas, darían por resultado políticas e instituciones actualmente desfasadas, anacrónicas,
incapaces de incorporar la experiencia institucional y la conceptualización del lugar de la
Argentina en lo global.
En suma, situando a las características de país semiperiférico como causantes de la
susceptibilidad argentina a la adopción de prácticas ajenas a su marco histórico y social,
asimilación determinante de la debilidad institucional, el autor arremete y critica a las ideologías
universalizantes y a su componente integrador y las formas de emulación que evocan. Es a través
de la refutación de lo universal de la ciencia, en donde comenzará a delinearse su postura hacia la
ciencia y la técnica.
Contexto local, dinámica institucional y esbozos de delineamiento
La conclusión del autor indica una falta de competencias para elaborar políticas “fuertes”
sobre ciencia y tecnología. Ahora bien, si por políticas débiles se entiende aquellas ancladas en
deficientes conocimientos de las especificidades locales y, por lo tanto, propensas a la imitación
de casos exitosos, podría deducirse que aquellas basadas en un conocimiento exhaustivo de las
trayectorias institucionales y del papel del país en el sistema económico mundial, constituirían
políticas fuertes. “[…] hay un modo de ser histórico y contextual de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación, lo que significa que […] no existe un camino
predeterminado, una receta analítica o una huella que se pueda seguir” (pp. 25-26). Para el autor, el
conocimiento científico y tecnológico nace localmente, ya que las actividades de ciencia,
tecnología e innovación son prácticas sociales, por lo tanto, imbuidas de significados y
características particulares de la región en las que se desarrollan. Esta especificidad es la que
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Mayra Gaspari 61reduce a la ideología universalista y a su componente sistémico a formas de manipulación y
dominación, que las despojan de su sentido de guía en la búsqueda de la verdad científica. Si cada
actividad, como práctica social, está inmersa en procesos y características particulares, no sería
susceptible de ser intercambiada a ningún otro marco espacial o temporal diferente del que se
encuentra sumergida, sin presentar cambios (entendidos como deficiencias) en su
funcionamiento interno y su desempeño en relación al contexto.
Desde un punto de vista comprensivo, esta acepción de las actividades científicas indicaría
que a cada momento histórico le correspondería una determinada institución que defina lo
“científico” de una actividad. De modo que los intentos de volver a la edad de oro de la ciencia
antes del golpe de 1976 responderían, a idealizaciones, e implicarían una falta de conciencia del
marco interno y externo actual, producto, a su vez, de un conocimiento deficiente. Finalmente
daría como resultado, el desfasaje de la institución y de su propósito con el contexto presente.
Desde un punto de vista analítico, dicha acepción tendería a indicar lo “externalista” de la
postura del autor. Durante el desarrollo del libro, desde los inicios de las primeras instituciones en
la década del 30, el autor acompaña la explicación de la dinámica institucional con un marco
político y económico a nivel local e internacional que, por el rol más que condicionante que les
otorga, parecería relativizar la independencia interna de las instituciones científicas y
tecnológicas.
Mediante las representaciones de los involucrados en aquella dinámica y el seguimiento de
los personajes que las encarnan es la manera en que el autor, no sólo pone en evidencia las
tendencias a la emulación y las posturas de los actores con respecto a la trama local, sino que
además, revela que a través de las mismas es posible reconstruir la dinámica interna de una
determinada institución. El hecho de usar determinadas fuentes primarias podría indicar el
intento de reinterpretar la historia de las ciencias desde un punto de vista institucional, según los
propios objetivos del autor, donde las instituciones son el espacio material, normativo e
ideológico y las actividades que en ellas se llevan a cabo, prácticas sociales. Es decir, el uso de
fuentes primarias parecería relativizar la autonomía de las actividades cuando las considera
instituciones, al aportar el lado “externo” como componente de la dinámica interna. Nuevamente,
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
62 Dossier: Historia de la ciencia argentina
lo “externo” vendría dado por la institución misma, ya que al situarse desde las concepciones de
Offe, al pensarla como un espacio social y al condenar los resultados de la importación y
asimilación de las prácticas e instituciones foráneas como débiles, estaría afirmando el carácter
local de las prácticas científicas y la importancia del contexto como base determinante del éxito o
fracaso de las mismas. De esta forma, la reinterpretación de las fuentes primarias tendría en
cuenta variables contextuales e históricas. Se haría en función de una construcción de la historia
social de la ciencia, donde, si bien las instituciones tienen una dinámica propia, están enmarcadas
dentro de un contexto de posibilidades, no constituyen islas en sí mismas.
Ahora bien, en esta misma década, no sólo la intervención estatal estaba avocada a la
emulación sino que paralelamente al Estado y a la AAPC, un grupo de militares, encarnando una
ideología industrialista, había comenzado a pensar en la tecnología como un insumo básico para
la consolidación de la industria nacional. Con el Golpe de 1943, este grupo encontraría a su
disposición el aparato gubernamental para poner en marcha las políticas en ciencia y tecnología
que concretarían su marcado giro industrialista, procedimiento que según el autor respondería a
lectura del “Informe Bush” sobre iniciativas norteamericanas en el área de ciencia y tecnología
(pp. 51-52). A su vez, este informe fue también interpretado por los sectores de la comunidad
científica, quienes ya interiorizados en la idea de la autonomía de la práctica científica,
elaboraron su propia lectura del informe y manifestaron su oposición y rechazo a los planes del
Estado, reclamaban la “libertad de la investigación” (p. 54). Esto marcaría nuevamente el grado de
autonomía de las instituciones y su implicancia en la definición de ciencia, lo cual a su vez
permitiría esbozar una hipotética definición de ciencia para el autor. De hecho, más allá del relato
histórico de estas etapas —que se desarrollará hasta el final de presente apartado—, dado el
énfasis que hace el autor en la relación Estado-institución, lo que parecería estar señalando es el
lugar de la ciencia y la técnica a través de los fines para los cuales se las convoca, metas que serían
definidas por el Estado.
En torno al grado de autonomía, “la traumática relación entre el poder político-militar y un
amplio sector de la comunidad académica y científica heredada del golpe de junio de 1943 minaba
las condiciones de posibilidad para concebir una política para la ciencia y la tecnología que
integrara los intereses de ambos sectores” (p. 50), es decir, que toma a la imposibilidad de
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Mayra Gaspari 63formular políticas concretas como indicador de un grado importante de autonomía en los
intereses de la comunidad científica y del Estado. Este impedimento estaría dado por la presencia
de dos discursos que no consensuaron el lugar de la ciencia. Durante el gobierno de Perón, “se
puede hablar de un combate por la legitimidad de la producción científica, en el que se
enfrentaron ideologías y modelos de institucionalización divergentes” (p. 217). En términos
analíticos, las peleas por la apropiación estatal o privada de la ciencia entendidas como peleas por
la legitimidad, por un lado, reafirmarían la tendencia del autor a realizar un estudio
transdisciplinar de la historia de la ciencia y de la técnica, ya que al hablar de lucha por la
legitimidad, las variables “internas” no serían las únicas que protagonizan la historia de las
instituciones. Por el otro lado, dada la importancia que él mismo le da al contexto, puntualmente
entendido como lucha, en la definición de la ciencia, podría aseverarse que cada sociedad situada
en un determinado momento histórico define lo que es ciencia.
La ausencia del consenso habría puesto al margen de los planes estatales a la investigación,
actividad central de la comunidad científica. El autor enuncia que a la falta de atención por parte
del Estado, la comunidad científica respondió de diversas formas: desde la búsqueda de
financiamientos privados y filantrópicos hasta la consideración o giro hacia la concreción de los
proyectos estatales a cambio de financiamiento.
Bajo el objetivo de ingresar a la era atómica y a largo plazo sentar las bases para el
desarrollo de la industria pesada, durante el gobierno de Perón se consolidó la tendencia a la
inversión en aquellas actividades estratégicas (la energía nuclear, la tecnología aeronáutica), y de
acuerdo al carácter planificador que había adquirido la economía de aquel entonces, las
actividades de ciencia y técnica fueron concebidas como parte de la planificación estatal. De
ciertos pasajes, se puede deducir que el autor, por un lado, establece el lugar del Estado en las
actividades de investigación y desarrollo, como aquel que a través de la definición de lo
estratégico y lo útil para la economía, define el valor y la utilidad de la investigación. Por otro
lado, se podría percibir el lugar que la ciencia y la técnica ocupan en aquel momento histórico: en
el marco de las peleas por la legitimidad, la ciencia estaría igualada a la técnica y a su vez
subsumida a ella por un discurso que busca integrarlas y encauzarlas hacia objetivos estatales, o
bien como un ámbito que, al diferenciarse de la técnica y por lo tanto no integrarse a la
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
64 Dossier: Historia de la ciencia argentina
planificación estatal, quedaría relegado a las actividades de abstracción. En un marco analítico, la
técnica en esta etapa podría, en términos hipotéticos, ser entendida por el autor como aquella
actividad orientada a la resolución de problemas concretos, que por su practicidad y su carencia
de pautas científicas ocupó un lugar central en la prosecución de los objetivos estatales.
Con el golpe de 1955, la preparación del país para las inversiones extranjeras encontró su
canalización en el desmontaje del aparato estatal centralizado de la etapa anterior y en la
posterior reorganización de ciertas instituciones estratégicas y la creación de nuevas
instituciones basadas en modelos internacionales, en sectores como el campo y la industria —
creación del INTA y el INTI, respectivamente—, sectores no estratégicos. La creación del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en 1958 significó la vinculación del
gobierno con la comunidad académica de las universidades, que se originó en la iniciativa de la
comunidad científica relegada para fortalecer la investigación. Dicha institución fue entendida
por el Estado como un medio de prestigio y constituía un paso más en el desarme de los aparatos
anteriores, contaba con apoyo estatal pero no se supeditaba a sus intereses. Con los criterios de
valorización de la producción científica definidos por la comunidad científica, “el sistema
universidades-CONICET consolidaría una orientación hacia la ciencia básica sostenida por valores
universalistas, que en la práctica significó la adopción de las agendas de investigación de los
países avanzados” (p. 108). Dicha adopción, fue fuente de tensión entre los miembros de la
institución. La caída de Frondizi marcó un proceso de ruptura y polarización dentro del CONICET.
El autor encuentra en dicha institución, por un lado, una prueba de la emulación de las
instituciones de países avanzados; y, por el otro, el caso representativo de la articulación entre la
autonomía y el funcionamiento de la dinámica interna y el marco local general en torno a la
misma, lo cual define a una etapa en donde ciencia y tecnología llegaron a ser consideradas como
parte de la política nacional. La creación del Consejo habría permitido una inserción “exitosa” en
términos de peleas por la legitimidad de la producción científica, ya que, si bien habría de ser un
órgano dependiente económicamente del Estado, éste último habría acordado no interferir en sus
asuntos internos ni en los objetivos de su investigación, con lo cual la autonomía de la institución
se vería asegurada.
Durante el período transcurrido entre la creación de la AAPC (1934) y el Consejo (1958), el
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Mayra Gaspari 65autor localiza un proceso de conformación de una comunidad científica a escala nacional, donde
se puede apreciar su postura en cuanto a la importancia del marco local en la formulación de
políticas e instituciones. Sólo cuestiona la procedencia de los estándares de la ciencia —
importados o locales—, pero lo que no se cuestiona es que lo científico esté definido por
estándares. De modo que, si la institución es el espacio en el que se definen los parámetros de lo
científico, entonces la ciencia estaría definida por la institución. Por lo tanto, la ciencia no sería
más que aquella práctica social regulada por un conjunto de normas y valores, importadas o
locales, cuyo cumplimiento hace que determinadas actividades puedan ser caracterizadas como
científicas.
La dictadura de 1966 manifiesta su autoritarismo en la Doctrina de la Seguridad Nacional,
discurso orientado al combate del enemigo interno y a la defensa de las fronteras ideológicas.
“Formular la política nacional científica y técnica, fundamentalmente sobre la base de los
objetivos perseguidos en el Plan General de Desarrollo y Seguridad” (p. 131), fue el pilar de las
políticas de Estado. Las universidades y el CONICET se vieron intervenidas y organizadas, y como
evidencia del dinamismo interno de las instituciones, el Consejo Nacional fue el escenario donde
se escindieron diversos grupos con intereses afines u opuestos a los del Estado, y las universidades
presentaron su rechazo y descontento con movimientos estudiantiles. Es decir, la ciencia y la
técnica entendidas como políticas públicas, continuaron enmarcadas en un contexto que define
sus condiciones de posibilidad y en torno al cual, las discusiones en el interior de las instituciones
se generaron.
Simultáneamente, se presentaba una continuidad en la inversión estatal para el desarrollo
de áreas estratégicas dependientes del sector militar, tales como la espacial, la nuclear y la
electrónica. Según Hurtado, el Golpe de 1976 fue devastador para las instituciones de ciencia y
tecnología, período en el cual, las universidades e instituciones no estratégicas –como el CONICET,
el INTA y el INTI- fueron sujetas al control y a la intervención del terrorismo de estado y a la
apertura económica del país, mientras que las áreas estratégicas tuvieron un gran impulso. En
este punto, el autor tomaría a la ciencia y a la tecnología como elementos que compartieron un
mismo destino.
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
66 Dossier: Historia de la ciencia argentina
El retorno a la democracia fue marcado por un intento de volver a la etapa anterior a la
dictadura, “buenas intenciones” apuntaladas por un contexto de crisis interna y de presiones
externas. De esta manera, se crearían nuevas instituciones —como SECyT, ESLAI, CABBIO— y se
intentarían reconstruir los lazos con las universidades a través del CONICET. Más adelante, con el
Estado neoliberal, el achicamiento del Estado se traduciría en una reducción del tamaño de las
instituciones en cuanto a recursos y personal, entre ellas el Consejo, la SECyT, el INTI y el INTA, y
las presiones internacionales se inclinarían hacia el desmantelamiento de las instituciones de
sectores estratégicos, como las del área nuclear.
Conclusión
En la Argentina actual, bajo un contexto de acote presupuestario y liberalización de lo
social, con una historia marcada por la importación de los “modelos exitosos” y por el Estado
definiendo la dirección del desarrollo y la investigación, en ciertas ocasiones, chocando con los
intereses y pretensiones de autonomía de la instituciones, el autor encuentra a la ciencia como un
“proyecto inconcluso”. Para explicar esta situación, el autor se aboca al estudio transdisciplinar
de la historia de las instituciones e intenta hacer una historia social de la ciencia.
Cabe preguntarse por el lugar de las ciencias sociales y, relacionado con ello, a qué
instituciones el autor llama principales y qué parámetros emplea para tal caracterización: ¿Acaso
responde a un recorte hecho en base a lo considerado de utilidad al Estado? o, ¿se relaciona con
los estándares explicitados que definen lo que es científico en sí mismo? o bien, ¿es un recorte
basado en la clasificación de ciencia básica y ciencia aplicada? En el supuesto de que este último
recorte fuera el acertado, el desarrollo de la historia de instituciones estratégicas sería
congruente con la definición de ciencia aplicada y con su producto, la tecnología. La ausencia de
las ciencias sociales se explica porque no ha sido un área de interés para el Estado por su falta
aplicación práctica y consecuente aplicabilidad. Para el autor, las ciencias sociales no constituyen
parte de las instituciones principales.
Finalmente, en términos de contribuciones, el objetivo de desarrollar una historia
panorámica de las principales instituciones se proyecta bajo la cita y el análisis de abundantes
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Mayra Gaspari 67fuentes primarias, y su uso está justificado en virtud de reflejar el dinamismo interno de la
institución y el intercambio con el exterior. En este sentido, el cumplimiento de lo propuesto por
Hurtado contribuye al entendimiento de las instituciones en un sentido integral, es decir
enmarcadas en la dinámica social y que reivindica a su vez su funcionamiento interno.
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
Año I, No. 1, Primavera 2012 ISSN: 2314-1204
Comentario bibliográfico
De Asúa, Miguel: Una gloria silenciosa. Dos siglosde ciencia en Argentina, Buenos Aires, Libros delZorzal, 2010.
Esteban Greif
UBA
olíticos, aficionados, extranjeros, nacionales, militares, médicos, revistas,
institutos, universidades y otros tantos se congregan a la hora de constituir
doscientos años de ciencia en la Argentina. En Una gloria silenciosa. Dos siglos de
ciencia en Argentina, Miguel de Asúa nos presenta el amplísimo panorama de personajes e
instituciones que hicieron posible el desarrollo científico en estas latitudes. El libro recorre los
diferentes escenarios en que se desarrolló la ciencia Argentina y el contexto social, político y
económico en que se desenvolvieron aquellas figuras que protagonizaron su avance, como las
instituciones que los cobijaron o ellos mismos crearon para la tarea que los solicitaba.
P
La obra se divide en 30 capítulos en los que se desarrollan dos formatos diferentes de
referencia en el texto. En los Episodios la dinámica textual permite conocer los “hechos” de la
ciencia argentina y los protagonistas de cada caso. Más interesante resultan aquellos capítulos
que bajo el rótulo de Ciencia e historia nos muestran los diferentes momentos, los procesos y el
contexto en el que se enmarca la labor científica argentina. De tal modo, el libro presenta una
organización por momentos un tanto dual que llega a desorientar a quien pretende seguir la línea
68
Esteban Greif 69del relato, pero por otro lado enriquece la prolijidad y la comprensión más cabal de las diferentes
etapas del desarrollo científico argentino.
Asimismo, Una Gloria silenciosa se nos presenta como un libro dentro lo que podríamos
llamar “alta divulgación”: accesible para un público general con un mínimo manejo de la
temática, se desarrolla ordenadamente y con un vocabulario accesible y sin tecnicismos o con las
aclaraciones y explicaciones pertinentes que hacen posible el mejor entendimiento de cada
proceso o situación histórica particular. Escrita por un historiador y filósofo de la ciencia, la obra
demuestra en su contenido una prosa prolija y sumamente ordenada con un amplio conocimiento
de la temática desarrollada. Muchos de los capítulos y las secciones del libro asimismo reflejan la
labor de años de investigación sobre esta temática y sus abordajes previos que se vuelcan
concatenadamente en una historia de la ciencia argentina a través de sus hombres e instituciones
más representativas. En el mismo sentido, cada sección histórica señala un conocimiento
historiográfico actualizado y atento a los avances en las producciones científicas más recientes
sobre la historia de la Argentina de cada período.
Es de destacar también los aportes —como apartados que se van desarrollando en el libro—
de reconocidos historiadores de la ciencia, sobre todo en algunas de las secciones de Ciencia e
historia. Así, la obra cuenta con la contribución de especialistas como Marcelo Monserrat, Irina
Podgorny, Lewis Pyenson, Diego Hurtado de Mendoza, Analía Busala y Eduardo L. Ortiz. Todos
ellos contribuyen a aclarar la historia del período sobre el que escriben y aportan nuevas luces
sobre las etapas del desarrollo científico en que se especializan. Sin embargo, cada una de estas
secciones, o bien repiten algunos de los temas abordados por Miguel De Asúa en el resto del libro,
o se salen de la línea expositiva que sigue el texto, actuando en desmedro de la claridad que
otorga la prolijidad y el orden general del resto de la obra. De esta manera, uno se pregunta, a
modo de ejemplo, cómo el capítulo 29, contribución de Eduardo L. Ortiz, que abarca la historia de
la investigación matemática en la Argentina desde 1870 hasta 1960, se presenta como un apartado
hacia el final, cuando el desarrollo temporal fue la estructura que primó en la organización del
texto.
Los nombres que recorren los episodios de esta historia comienzan con el jesuita
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
70 Dossier: Historia de la ciencia argentina
Buenaventura Suarez, astrónomo santafecino que durante la primera mitad del Siglo XVIII
efectuara desde la selva misionera observaciones astronómicas que serían apreciadas por sus
colegas europeos. Sobre él, el autor considera al primer “científico criollo”, bajo el criterio de que
fueron suyas las primeras comunicaciones científicas de gran prestigio. De esta manera, los
orígenes de la ciencia argentina reposan sobre la observación de los cielos del sur en el siglo XVIII.
Luego el autor, avanza con las observaciones del naturalista Félix de Azara sobre el litoral
rioplatense y lo presenta como el más ilustre personaje de la lista de los que integraron las
expediciones científicas españolas de fines de siglo.
La siguiente etapa de la historia de la ciencia en la Argentina la conforman los
revolucionarios de mayo: con la militarización de la enseñanza técnico-profesional, necesaria al
calor de las circunstancias, vemos el surgimiento de los primeros establecimientos de enseñanza
científico-militar que retomarían su carácter civil con su reincorporación a la Universidad de
Buenos Aires en 1821. Vemos también en este período la llegada de algunas figuras de fama
internacional y de gran importancia para la historia natural, como el mismo Aimé Bonpland o
Joseph Redhead.
A la década de 1820, el autor la titula la “primavera científica”. De esta manera destaca la
vitalidad científica del período en cuestión, que, sin embargo, no habría de durar mucho. A través
de la creada Universidad de Buenos Aires, y de su Departamento de estudios preparatorios, la
cultura científica de aquellos años conocería su mayor esplendor. En este sentido, también cabría
destacar el papel de personajes como Rivadavia. Para el período siguiente, el de “la ciencia
federal” primarán más las limitaciones que el apoyo al desarrollo de la ciencia de nuestro país.
En este punto se vuelve necesario reconocer una salvedad que el mismo De Asúa realiza en
su obra, a saber, sobre los problemas de aplicar elementos de la historia política a las
periodizaciones acerca del porvenir de la ciencia nacional. Al respecto nos aclara las limitaciones
que esto ha generado para el estudio de la historia de la ciencia en los años del rosismo. Si bien la
misma no habría de ser un factor de relevancia para la política oficial, se pueden encontrar en
este período, personajes como Francisco Javier Muñiz y Felipe Senillosa o Marcos Sastre.
Años después, con la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina, el
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Esteban Greif 71desarrollo científico prosiguió por dos caminos separados aunque no sin tensiones entre ellos.
Urquiza, del lado de la Confederación, se preocupó por la promoción de las actividades mineras y
agroganaderas y por ello contrató del exterior personajes que se encargaron del relevamiento del
territorio nacional, a los que el autor llama los tres naturalistas “francófonos” de la Confederación
(du Graty, Bravard y de Moussy.) Del otro lado, en Buenos Aires, el desarrollo de la actividad
científica vino de la mano del grupo profesional de los farmacéuticos porteños que dedicaron
grandes esfuerzos al desarrollo de las ciencias naturales. Al mismo fin contribuyeron los
profesores italianos contratados para trabajar en el recientemente creado Departamento de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
El siguiente gran momento de esta historia ocurre durante la presidencia de Domingo F.
Sarmiento. Es aquí cuando se comienza a organizar la Academia Nacional de Ciencias, se funda el
Observatorio de Córdoba y se crea la Sociedad Científica Argentina. Es el momento también de la
profesionalización de las ciencias naturales en el país con figuras como Burmeister al frente del
Museo de Buenos Aires. Es asimismo el momento de los “sabios alemanes de Córdoba” (Lorentz,
Fritz, Bodenbender, entre otros) “que instalaron el cultivo de las ciencias experimentales en el
interior de nuestro país”.
Para los últimos años del siglo XIX se completa el reconocimiento geográfico del territorio
nacional a manos de militares, naturalistas y exploradores que avanzan al ritmo de las
expediciones organizadas para la conquista del Chacho y del “desierto” en la Patagonia. Se nos
presentan en esta parte de la historia, el Perito Francisco Moreno, el geólogo J. María Sobral o
Florentino Ameghino.
El siguiente siglo llega de la mano de, entre otros, Enrique Gaviola y la modernización de la
física en la Argentina, la visita de Einstein al país, o los trabajos de Ángel Gallardo, Ramón Loyarte
y José Arce. Sin embargo, el gran momento de la ciencia argentina será, según De Asúa, el que
llega en el segundo tercio del siglo XX con Houssay, Leloir, Braun Menéndez, De Robertis y
Milstein. Todos ellos forman la “Gran tradición” de la ciencia argentina, contribuyendo no solo al
espectacular desarrollo de la ciencia biomédica mundial, sino al desarrollo científico nacional.
Comenzando con Houssay, dichos personajes influyen decididamente en la conformación del
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
72 Dossier: Historia de la ciencia argentina
científico consagrado exclusivamente a su tarea, separado de la escena pública y política, solo
consagrado a la tarea de la investigación.
Las últimas cuatro décadas de esta historia atestiguan el desplazamiento del eje de la
actividad científica, antes centrado en la investigación fundamental, hacia los desarrollos
tecnológicos. Es el gran momento de la ciencia básica y del recíproco crecimiento tecnológico. Es,
además, el momento donde concluye el recorrido de esta historia de la ciencia en Argentina lo
que nos permite entrever el interés del autor focalizado sobre todo, en aquellas instituciones y
figuras que de algún modo u otro, contribuyeron en la conformación de los diversos modelos de
investigación fundamental. Es decir, en la conformación de una ciencia argentina.
En el recorrido de esta historia, Miguel de Asúa nos permite recuperar el valor y la gesta de
aquellos que sin demasiados recursos institucionales y estatales —o directamente sin ellos—
pudieron llevar adelante una tarea demasiado cara no solo al desarrollo de la ciencia nacional,
sino al de la sociedad, la economía y la cultura del país. No sin cierta nostalgia, el valor del libro
quizás radique en el hecho de que además de informar, le permite a uno sentir cierta dignidad al
enarbolar los nombres y las biografías que constituyen esa Gloria silenciosa.
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Año I, No. 1, Primavera 2012 ISSN: 2314-1204
Comentario bibliográfico
Podgorny, Irina: El sendero del tiempo y de lascausas accidentales. Los espacios de la prehistoriaen la Argentina, 1850-1910, Rosario, Prohistoria, 2009.
Marina Rieznik
UBA/UNQ/CONICET
Introducción. El sendero de la historiografía de las ciencias.
n el libro que aquí se critica, Irina Podgorny, cuenta la historia de la
constitución mundial y local de un campo de conocimiento y de la
consolidación de determinadas tradiciones académicas vinculadas al término
prehistoria. Siguiendo la preocupación de Podgorny por dilucidar cómo se constituyó la prueba en
las disciplinas que confluyeron en el área, nos encontramos, desde mediados del siglo XIX, con las
redes del tráfico de antigüedades y fósiles y, en particular, con la producción de antigüedades
portátiles, es decir, planos, fotografías y dibujos con los que se intentaba reconstruir, a la distancia
y repetidas veces, la observación de las condiciones originales de las cosas. Así, descubrimos cómo
determinados objetos, procedentes de los contextos de la muerte, se comienzan a considerar
objetos científicos en tanto se van reconociendo sus regularidades.
E
La perspectiva de la autora sobre la historia de los objetos científicos —en este caso de
73
74 Dossier: Historia de la ciencia argentina
aquellos que permiten comprender la emergencia de la prehistoria como disciplina— puede
inscribirse junto a propuestas teóricas de historiadores como Lorraine Daston, Hans-Jörg
Rheinberger y Peter Galison.1 Los tres autores integran, desde el 2005, la International Research
Network “History of Scientific Objects” organizada por el Max Planck Institute de Berlín. Como
explican en uno de los programas que allí suscriben, para que los objetos de la vida cotidiana se
conviertan en objetos de investigación científica deben abandonar la periferia de la conciencia
científica colectiva para formar parte del ámbito propio de la investigación; los historiadores
deben entonces concentrarse en las prácticas que hacen que esta transformación sea posible. En
sus relatos, adquieren particular relieve las representaciones gráficas, técnicas visuales y los
dispositivos asociados a ellas, fundamentales para la producción y circulación de los objetos
científicos. Las técnicas que requieren estos historiadores para encontrar, interpretar y mostrar
estos objetos —en lugar de las fuentes textuales— y usarlos como testigos de la historia que
narran, están basadas en un conocimiento apoyado en disciplinas tales como la arqueología, la
historia del arte, la museología.2 Así, cuando instrumentos, colecciones, arquitecturas y modelos
sean usados como evidencia de las interpretaciones de Podgorny, no será raro encontrar
artilugios propios de las ciencias cuyas historias nos cuenta. En el texto de Podgorny se articulan
trabajos que producían y leían los practicantes locales de la ciencia con algunos debates
parlamentarios, manuscritos, periódicos y, en general, los objetos resultantes de la actividad de
los museos orientada a la preservación de la cultura material.
Entre el Estado como sujeto de la historia y las causas accidentales .
El libro entra de lleno en los diversos espacios en los que la prehistoria pretendió
desarrollarse, hasta llegar a la situación del Museo Nacional de Buenos Aires hacia 1910, cuando
era dirigido por Florentino Ameghino. El recorrido se inicia a través de los modelos de museos que
se habían desarrollado internacionalmente; y quien nos guía explica parte de las diferencias entre
1 Daston, Lorraine (ed.): Biographies of Scientific Objects, Chicago, The University of Chicago Press, 2000; Rheinberger, Hans-Jörg: Toward a History of Epistemic Things. Synthesizing Proteins in the Test Tube, Stanford, Stanford University Press, 1997; Galison, Peter, Image & logic: A material culture of microphysics, Chicago, The University of Chicago Press, 1997.
2 Daston, 2000.
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 75ellos como manifestación de definiciones variantes sobre el público de la ciencia. Podgorny logra
mostrar las contradicciones entre un trabajo científico casi siempre llevado adelante en pos de
intereses privados y una ciencia que debía presentarse como pública en estos lugares. Así
atravesamos descripciones y planos de los distintos modelos de institución y de acceso a las
colecciones, cada uno de ellos articulado con determinadas redes de influencias nacionales e
internacionales en competencia por recursos estatales. Por otra parte, las disposiciones espaciales
se urden con las diferentes teorías respecto a la antigüedad del hombre y el lugar que le
correspondía a estos estudios en relación a los que pesquisaban la naturaleza. No obstante,
Podgorny aclara que ni aún en los grandes museos nacionales del siglo XIX —e Inglaterra es el
ejemplo al respecto— la exhibición y distribución de colecciones conseguía instruir de manera
inmediata a quienes visitaban las salas del establecimiento respecto a las teorías científicas que
pretendían orientar la observación de los objetos. Mucho más claro era, a veces, que la institución
podía demostrar el volumen y la riqueza de la naturaleza cuyo dominio se podía establecer.
Aunque esto podría imaginarse como la señal del vínculo establecido por la autora entre poder
imperial estatal y el trabajo de los museos y de la prehistoria, nada tan lineal se encontrará en
estas páginas.
En primer lugar, Podgorny muestra la fuerte impronta privada de los establecimientos que
albergaban importantes colecciones a principios del siglo XIX y cómo en la Argentina las
colecciones particulares adquirieron un peso y relevancia científica tan grande o aún mayor que
las estatales, constituyéndose en herramientas de disputa a la hora de obtener los favores de los
políticos desde mediados del mismo siglo. La autora señala como fundamental el férreo control
de la autoridad personal y la enorme importancia de las redes personales como características no
restringidas a los establecimientos privados, constatada inclusive en los Museos que se
consolidaron como símbolo de Imperios Nacionales. La afirmación discute con la idea de que el
Museo decimonónico había aparecido como “una expresión arquitectónica de la popularidad de la
historia natural” (p. 35) del siglo XIX. También por ello, indica que la voluntad de los políticos
respecto a la ciencia aparece como accidental y, si no hostil, por lo menos indiferente. Al deslindar
la historia de los Museos de aquélla del plan estatal preconcebido, Podgorny argumenta que se
pone a salvo, tanto de la glorificación del Estado como precursor de las ciencias, como de aquellas
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
76 Dossier: Historia de la ciencia argentina
visiones que gustan “de anatemizar la ciencia” (p. 37).
En el plano del análisis histórico, esto le permite salirse de las fuentes de los decretos
fundacionales y textos de las epopeyas de la ciencia, que establecen un vínculo directo entre
construcción estatal y desarrollo científico; y encontrar nuevas fuentes que la conducen a las
relaciones personales y sociales construidas o manifestadas en los espacios que describe. El Estado
abrigando a las ciencias e impulsando su desarrollo, ya sea en pro de perfeccionar sus mecanismos
de dominación o para engrandecer el progreso del género humano, aparece desdibujado en estas
líneas. En cambio, Podgorny indica cómo el espacio del Museo moldea las maneras de imbricarse
entre la práctica de los científicos, su vida cotidiana y el recrearse del público admirador de
colecciones, oscilante entre el consumo cultural de las clases medias y la educación popular.
Una mención aparte merece el final del primer capítulo. Allí entran en escena, en las
contiendas de las redes que conformaban las exhibiciones públicas, otras colecciones,
transportadas por los museos ambulantes que llegaban a estas latitudes o mostradas en las
exposiciones de ciertos charlatanes que se presentaban en una mezcla de espectáculo itinerante y
comercial. En dichos eventos, se asociaban prácticas médicas, venta de remedios, colecciones
arqueológicas, paleontológicas y antropológicas; aunque sus objetos sólo eventualmente
terminaban en instituciones científicas, competían con las pretensiones de los naturalistas
locales. Lo que Podgorny remarca al respecto, es la importancia que tenían “las redes de
intercambio, acceso, compra y venta de objetos más allá de las instituciones del Estado” (p. 49). Se
pone de relieve nuevamente la intención de esta historiografía de salirse del corset de los relatos
que ponen en el centro de sus interpretaciones sobre el desarrollo científico a la voluntad de
funcionarios del Estado. Aunque este tema no es retomado explícitamente, se huele en el resto del
libro cada vez que los personajes principales son descubiertos con prácticas no tan distintas a las
de estos charlatanes de feria.
La relevancia del segundo capítulo reside en mostrar que para los aspirantes a
prehistoriadores de la Argentina, el seguimiento de los debates sobre parámetros internacionales
se transformaba en el contexto natural donde debían moverse y buscar legitimidad. El acceso a
esta información se basaba en la existencia de una nutrida bibliografía internacional en las
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 77Bibliotecas del Museo Público de Buenos Aires, de la Sociedad Científica Argentina y de la
Academia de Ciencias de Córdoba. Podgorny recalca que estas bibliotecas se sostuvieron gracias a
la dinámica establecida por las redes de los naturalistas y sus propios recursos, remarcando una
vez más el ausentismo del Estado en el desarrollo de la formación de los científicos locales, tema
del que se ocupará en la segunda parte del libro.
Entre la materialidad y la sociabilidad
Mientras analiza la conformación de la nueva disciplina en el nivel mundial, Podgorny alude
a la contemporaneidad que entonces se comenzó a señalar entre una fauna de gran antigüedad ya
extinguida y el hombre prehistórico, cuestión que trazó nuevas conexiones entre disciplinas tales
como la geología, la arqueología y la antropología. Rescatando debates de estas áreas, se advierte
cómo se fue conformando el objeto de la prehistoria, reconstruido a través de escasos restos
fragmentados, huesos de animales arañados y chamuscados, esquirlas, formas talladas en piedra,
asta o hueso. El objeto de esta nueva disciplina no sólo estaba muerto, como el del resto de la
historia, sino que, además, no había sabido escribir. Podgorny recuerda que “no por nada los
arqueólogos clásicos se referían a la prehistoria como una ciencia de analfabetos” (p. 55), de allí la
constante referencia de la autora a que los vestigios de la muerte tenían que aprender a hablar. La
nueva disciplina fue moldeando sus prácticas oscilando entre los andamiajes de la etnografía
comparativa, la paleontología, la geología y la historia natural; y en estas páginas se sigue el
devenir de las polémicas a través de ciertas redes de aliados internacionales, que intercambiaban
datos en forma de dibujos, publicaciones, cartas, mientras armaban y visitaban colecciones
privadas y públicas. Estas trayectorias dejaban también su rastro en periódicos, diarios y revistas
británicos y franceses que realizaban reseñas de las publicaciones, los encuentros y los nuevos
hallazgos. Así, Podgorny persigue no sólo la conformación de este nuevo objeto de estudio, sino la
reunión y sociabilidad de los hombres que lo construyen.
Quienes promulgaban los museos que se iban creando, destacaban su papel de centro de
investigación o bien su función como espacio de educación; y, a la hora de ordenar las colecciones,
estas funciones se presentaban, a veces, en forma complementaria, y otras, en abierta
contradicción. Casi todos los involucrados buscaban que la posición que sostenían se viera
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
78 Dossier: Historia de la ciencia argentina
reflejada en el orden que los nuevos objetos encontrados debían tener en los espacios privados de
sus gabinetes o en los repositorios públicos que se empezaban a crear. Así las “palabras, una vez
más, sedimentarían en cosas, imágenes, edificios y personas” (p. 73). Completando el círculo,
Podgorny le da voz a los restos de esta materialidad, describiendo como estas discusiones fueron
delineándose y, al mismo tiempo, conformando los museos, la sociabilidad y las colecciones
privadas, las sociedades eruditas y el campo.
En el capítulo tres, se describen los conflictos en torno a la reunión espacial, ordenamiento
y clasificación de los objetos fragmentarios encontrados. A través de los personajes del libro de
Podgorny, vemos a los catálogos, a los gestos y a los edificios, constituyéndose como
indispensables para reconstruir ese pasado que había estado mudo hasta entonces. En particular,
la autora resalta la eficacia práctica de las imágenes litografiadas en los catálogos, que se
transformaban en museos portátiles que circulaban y eran usados internacionalmente. Por otra
parte, en el proceso de producción de estos dispositivos, se subraya la importancia del testimonio
directo de un testigo calificado que tuviese el fragmento ante su vista. Esta y otras alusiones a la
relevancia de la autoridad personal y al peso de los acuerdos entre caballeros en la construcción
de las convenciones científicas, remiten sin dudas a Steven Shapin y Simon Schaffer, citados por la
autora.3 Sin embargo, advertimos que en la ontología de Shapin, la sociabilidad y la confianza
entre caballeros ocupan el último nivel explicativo en torno a la construcción de la verdad en
ciencia; en tanto que Podgorny se acerca a la epistemología histórica, por la ponderación que hace
de la materialidad de los dispositivos, modelos, instrumentos, técnicas y espacios, como
condicionantes del surgimiento de las cosas epistémicas, como diría Rheinberger,4 o de la biografía
de los objetos, en términos de Daston.5 Nosotros agregamos en este punto que el tema tiene
relevancia por la influencia que en los últimos años ha tenido la sociología del conocimiento
científico sobre la historiografía de la ciencia. Como dice Lefèvre6 en estos últimos treinta años el
constructivismo ha sido hegemónico y ha puesto en el centro de sus preocupaciones la noción de
3 Schaffer, Simon y Shapin, Steven: Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life, Princeton, Princeton University Press, 1995.
4 Rheinberger, 1997.
5 Daston, Lorraine (ed.), Biographies of Scientific Objects, Chicago, The University of Chicago Press, 2000.
6 Lefèvre, Wolfgang: “Science as labor”, en Perspectives on Science, vol. 13, No 2, 2005, pp. 194- 225.
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 79“práctica” como pura “interacción”. Para Latour “la materia no es algo dado, es una creación
histórica reciente”,7 por eso desde que Latour descubre esto, las “condiciones de la felicidad para
la vida política” pueden avanzar sin ser interrumpidas por “las leyes inhumanas de las
naturaleza”.8 Así, en general, la perspectiva constructivista pone de relieve la prioridad de la
interacción social sobre las complejas determinaciones materiales y naturales de las relaciones
sociales. Por eso Lefèvre insiste en que la ciencia no funciona “como si” fuese un trabajo, sino que
ella misma es, en el sentido literal del término, un proceso de trabajo: “la producción científica
[es] [...] trabajo strictu sensu”9 con todas las constricciones materiales que ello implica. El hecho de
considerar a la ciencia de este modo podría aparecer como algo obvio para otras áreas de
reflexión e investigación de las ciencias sociales, donde nadie discute que el concepto “trabajo” es
central para dar cuenta de la actividad humana. Sin embargo, no es así en el campo de los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología. Según Lefèvre, la razón principal reside en que en estos
últimos treinta años el constructivismo ha sido hegemónico y ha puesto en el centro de sus
preocupaciones la noción de “práctica” como pura “interacción”.10 La tendencia se ha filtrado en
la historiografía y muchas de las lecturas de Shapin pueden hacerse en ese sentido. Podgorny, en
cambio, rescata la fuerte materialidad que cierta historiografía ha contrapuesto a las
interpretaciones sociologizantes.11
Siguiendo los conflictos presentes en los espacios de conformación de la prehistoria, la
autora advierte, hacia el 1900, una transformación en los sistemas de inventario de los museos y
sus métodos de catálogo y afirma que el Museo moderno surgiría de una combinación entre la
cultura europea de los secretarios “y la administración de los objetos de los almacenes
americanos” (p. 93). Entonces, el verdadero recorrido científico de las colecciones no se hacía en
las salas sino a través del registro minucioso de las colecciones, en el que constaba no sólo el
7 Latour, Bruno: La Esperanza de Pandora, Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia, Barcelona, Gedisa, 2001, p. 247.
8 Ibíd., 356.
9 Lefèvre, 2005, p. 211.
10 Rieznik, Marina, Ugartemendía, Victoria y Perret, Gimena : “Wolfgang Lefèvre (2005): Science as labor”, en Redes, No 30, 2009, p. 229-237.
11 Rheinberger, Hans-Jörg: “A Reply to David Bloor: `Toward a Sociology of Epistemic Things´” en Perspectives on Science, Vol. 13, No 2, 2005, pp. 406- 410.
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
80 Dossier: Historia de la ciencia argentina
origen de cada colección, lugares y tiempos del hallazgo, sino el movimiento de cada objeto luego
de su llegada al museo. Por otro lado, Podgorny sostiene que en la nueva ciencia de la prehistoria
se tornó aún más importante que la descripción exacta de los objetos, su reproducción por medio
de dibujos. Esto colocaba a los dibujantes en la incómoda posición de ser los culpables de
desfigurar los objetos y por lo tanto, de causar los errores en la descripción de los mismos. Estos
problemas, originados en las escalas, la lejanía y el peso de las cosas, intentarían ser superados
con nuevos dispositivos que competían entre sí para lograr una reproducción mecánica: el
taquígrafo, la lotinoplástica, el daguerrotipo. De lo que se trataba era de asegurar uno de los pasos
ineludibles de la constitución de toda ciencia moderna: la posibilidad de repetir la observación.
Así, a principios del siglo XX, las colecciones se empezaban a cuestionar si no lograban transferir
de manera exacta los datos desde el campo. Como el espacio del Museo debía condensar el del
campo, para la arqueología la importancia de adecuarse a determinados procedimientos técnicos
para un correcto registro científico, iba a ser desplazada desde los edificios a las excavaciones y
modos de representar el campo; razón por la cual, la lectura del libro nos conduce también hacia
dicho espacio.
En el proceso de “normalización de la excavación” (p. 95) Podgorny incluye diversos
mecanismos para que lo visto allí pudiera ser reproducido en otro lado: la incorporación de
técnicas de la ingeniería, de la agrimensura topográfica, la presencia de autoridades científicas
que actuaran como testigos; el objetivo era llevar la información a los planos topográficos,
catálogos y fichas y obtener antigüedades portátiles. Para devolver vida a los muertos, los museos
no podían ya “ser el sustrato donde se inscribieran cadáveres del pasado, sino el gabinete donde
se acumulaban las pruebas en el campo con cuidado detectivesco” (p. 96) para establecer la
autenticidad del objeto, su edad relativa o absoluta, diacronías y sincronías. “La tarea de excavar
seguía siendo ejecutada por los artesanos, los obreros y ayudantes contratados para tal fin. La
toma de notas para protocolizar el avance de las excavaciones, es decir la destrucción del sitio
arqueológico, constituía la línea divisoria entre el saqueo y la actividad científica” (p. 97).
Podgorny reflexiona acerca de cómo esta actividad comenzó a poner en relación aquello que, al
descubrirse, aparecía como fragmentario y muestra cómo se contrapone la competencia del
arqueólogo con la de los científicos que habían recolectado o comprado piezas aisladas, o con el
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 81comerciante de antigüedades y todo aquel que no observara las reglas sobre cómo coleccionar,
almacenar y transportar los hallazgos. Los objetos que no cumplían con todos estos requisitos
pasaron a ser considerados como evidencias asesinadas. Para asegurarse sobre la autenticidad del
objeto, se incorporaría a las excavaciones un séquito de testigos y autoridades que concurrirían
después del hallazgo, convocados a un “proceso entre burocrático, forense y judicial” (p. 101).
Aunque quienes intervenían en estos procesos ya no eran testigos de la historia, ese objeto
inaprensible en su totalidad, aún podían observar un todo, el del campo, antes de que fuera
destruido por la continuación de la excavación. Si no se podía dar testimonio de la vida del objeto,
restaba al menos la posibilidad de contemplar la espacialidad de su tumba.
Luego a través de registros, los procedimientos gráficos reconstruirían ese objeto de cuya
existencia sólo se había visto un fragmento, pero esto, desde la perspectiva historiográfica que
propugna la autora, era ya la generación de otra cosa: “la constitución de objetos arqueológicos no
es un producto de la observación, la colección y representación de monumentos, sino una
intervención que genera y destruye el monumento en su carácter único” (p. 103).
De la especificidad de las prácticas a la crítica al papel del Estado
En la segunda parte del libro, este carácter de la práctica científica, como intervención que
genera algo nuevo, cobrará fuerza y se pondrá de relieve el lábil límite entre el interés científico,
la falsificación y la posibilidad de lo real. Este aspecto no es resaltado como una particularidad
argentina, en contraste con otras prácticas de la ciencia, sino más bien, como una singularidad
que aparece en cuanto profundizamos en las acciones de los personajes de esta historia. Las redes
de los coleccionistas nos llevan al comercio de fósiles principalmente con París y Londres y al
intento local de regular esta circulación a medida que proliferaban los nuevos objetos
encontrados y se comenzaban a percibir con interés en ciertos sectores sociales.
El lector, después de enterarse de la extraordinaria meticulosidad con el que algunos
debatían sobre las excavaciones de las arqueología en el mundo, se topa con personajes que
escarbaban en el suelo local, pasando días y noches a la intemperie y librados a las bestias
salvajes, a la búsqueda de fósiles para sus colecciones particulares o para el comercio
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
82 Dossier: Historia de la ciencia argentina
internacional. Analizando sus redes de sociabilidad Podgorny los describe visitando colecciones
privadas y públicas, salones científicos, exposiciones y museos. Por otra parte, señala cómo
muchos de los coleccionistas amateurs utilizaban los recursos familiares o los procedentes de su
principal ocupación en la formación de sus colecciones. Siendo ingenieros de minas, pasteleros o
profesores universitarios, para la clasificación de sus hallazgos, utilizaban los saberes adquiridos
en ocasionales visitas a instituciones científicas metropolitanas, de los catálogos o de las
instrucciones dadas por aquellos con los que compartían ciertos círculos sociales.
En la descripción de los personajes que erraban por el territorio argentino, Podgorny
remarca dos cuestiones; en primer lugar, el carácter de explotación económica que tenían estas
actividades y como estaban ligadas a la extensión de la materialidad de los circuitos de transporte,
migración y comercio internacional. Los científicos y sus muestras jugaban un importante papel
en el reconocimiento de la autenticidad de las piezas, hecho que por su vez intervenía en la
regulación del precio de las colecciones, y quienes “coleccionaban para vender, carentes de títulos
universitarios o fuera de la red de sociabilidad política, se ubicaban en el reino de los meros
comerciantes, pudiendo ser incluidos o no en el dominio de la ciencia, según las alianzas y
circunstancias del momento” (p. 117). Asimismo, la autora destaca la importancia que el apoyo de
parientes y las relaciones de patronazgo tenían en la constitución de la actividad científica en la
Argentina, en donde la práctica de la ciencia se armaba a modo de empresa familiar, mientras que
los recursos del Estado se buscaban para sostener los emprendimientos de gran escala. Estas
iniciativas no dependían del amparo estatal, como podía ocurrir en Museos metropolitanos que
albergaban a las familias de los científicos, sino que se encontraban en un papel “subsidiario,
demandante, independiente, pero incapaz de poner condiciones” (p. 122)
En segundo lugar, Podgorny señala cómo las habilidades más importantes de quienes
llevaban adelante estas prácticas, no habían sido aprendidas en los libros de paleontología. Que un
ingeniero de minas desarrollara cierta habilidad en las excavaciones, puede no llamar la atención,
pero que un pastelero francés pudiera aprovechar su maña en la decoración de confituras, para
lograr desenterrar en buen estado un caparazón de “estructuras dérmicas, desmenuzables como
el mismo azúcar” (p. 115), deja al lector algo sorprendido con el tipo de oficios que estaban
asociados en estas prácticas. Se advierte que el énfasis en mostrarnos la falta de formación
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 83específica de estos hombres eslabonados a la ciencia de entonces, tiene menos que ver con una
reflexión epistemológica respecto a la singularidad del objeto científico —y quizás esta sea una
diferencia de matiz con la epistemología histórica— que con develar que la historia de la ciencias
es más interesante cuando quien hace el análisis puede hilvanar las diversas especificidades del
trabajo humano envueltas en una práctica científica, con independencia de si hay que asociarla a
la elaboración de planos de ingeniería, a la decoración de confituras o a la capacidad de elaborar
teorías científicas.
Al narrar los conflictos entre coleccionistas que trabajaban en la Confederación Argentina y
para el Gobierno de Buenos Aires hacia mediados del siglo XIX, a medida que los primeros
fragmentos humanos eran considerados como valiosos en los circuitos internacionales, Podgorny
enseña cómo y quiénes empiezan a sugerir al gobierno que debía prohibir la exportación de los
huesos fósiles. Siguiendo su análisis, en el capítulo 5, Podgorny ofrece la vista de una nueva
circulación de cosas e información, mientras flamantes instituciones científicas y educativas se
instalaban en la Argentina desde 1870. Planos, dibujos y fotografías de los lugares y objetos,
empiezan a ser fuente de las disputas también en este extremo del continente. Las redes que se
urdían, intentaban asegurar no sólo una manera de ejecutar la excavación y dar con las pruebas,
en un marco en el que no existían practicantes formados en una escuela de trabajo, sino que
también pretendían ejercer un control sobre la circulación de las cosas desenterradas. A través de
sus hebras seremos conducidos hacia los científicos del continente europeo, hábiles recolectores
de corresponsales y proveedores.
Podgorny puntualiza el recorrido del propio Ameghino en París; allí, como en la Argentina,
el trabajo de observación distaba mucho de ser una lectura directa, y eran fundamentales las
mediaciones de las relaciones sociales con determinadas personas. No obstante, Podgorny
advierte que la infraestructura de caminos y vías férreas permitía a Ameghino dirigirse a los sitios
una y otra vez, “sin otra intermediación más que la del dinero” necesario para comprar los
pasajes, cuestión que otorgaba “cierta independencia de las redes personales” (p. 165). La red de
transporte constituye una referencia para la ubicación “de las estaciones prehistóricas, que, por
otro lado, se van haciendo visibles gracias a las excavaciones causadas por el tendido del
ferrocarril y la explotación de las canteras” Se pone de relieve la importancia que concede
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
84 Dossier: Historia de la ciencia argentina
Podgorny a la historia de la infraestructura material en relación a la producción y circulación de
los nuevos objetos científicos. Por eso, repara que, en la Argentina, la disímil infraestructura de
comunicación complicaba las cosas a la vuelta de Ameghino. Pese a la educación científica
adquirida, en La Plata, el peso de las relaciones personales era inmenso y quienes monopolizaban
el poder de fiscalización y control de las grandes colecciones no parecían dispuestos a admitir la
simultaneidad entre el supuesto hombre de las pampas y los objetos que poseían en sus
exhibiciones. La autenticidad le era negada a los huesos de Ameghino por figuras de tanto peso
como Burmeister y Zeballos. Los años transcurren en el relato y Ameghino encuentra, en Córdoba,
formas de movilidad similares a las europeas, mientras el tendido del ferrocarril habría barrancas
que ponían al descubierto vestigios de muy distinto tipo. Recurre entonces a lo aprendido en
Francia respecto a la clasificación y datación de los objetos.
En el último capítulo, Podgorny hace hablar al Museo General de La Plata, el primero
diseñado y construido para tal fin, no sólo en Argentina, sino en toda América del Sur. Entonces
recordamos la cuestión de la edificación de los museos, analizada en la primera parte, acerca de
cómo los espacios pretendían revalorizar ciertas teorías científicas, determinadas maneras de
comprender la relación entre el hombre y la naturaleza y cómo, por otro lado, manifestaban una
manera en la que debía entenderse la relación del público con la ciencia. Reaparece entonces el
tema sobre el papel central del director, Moreno en este caso, como “legislador de un pequeño
reino” (p. 196) con sus reglamentaciones e instrucciones —sobre todo teniendo en cuenta que “los
objetos de historia natural, las antigüedades, las piezas antropológicas y etnográficas
permanecían sin legislación especial” en las leyes nacionales— , pero además, este personaje
aparece ejerciendo una limitación en la admisión a su edificio propia del tipo de acceso a
colecciones y bibliotecas privadas. Se resalta el poder de decisión del director “que se ejercía a
través de su propia red de colegas y conocidos” y su férreo control sobre empleados y colecciones.
Como símbolo de esta situación, después de un endeble acercamiento, Moreno prohibiría a
Ameghino las visitas especiales para visitar objetos, dando cuenta, por otra parte, de que las
alianzas que se tejían eran “tan frágiles como los fósiles de los arroyos de las pampas” (p. 198),
Podgorny remarca que todos los pasos de los empleados y visitantes eran vigilados, y muestra
cómo se registraban los movimientos de las piezas en planillas diarias de trabajo e informes al
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 85director: el tipo de control que se ejercía era el de un “sistema policial” (p. 200) y la sospecha de
engaño o falta de lealtad impregna todas las reglas de funcionamiento del Museo.
Esto que señala Podgorny es en realidad común a todos los reglamentos disciplinarios, pero
su peculiaridad era que en este caso se imbricaban los protocolos científicos de procedimientos,
con sistemas policiales y de vigilancia. Aún así, Podgorny elige resaltar las analogías: el régimen
disciplinario contenía “todos los conflictos relacionados con el mundo del trabajo” (p. 201) “Los
temores y controles de Moreno son comparables al de todo director de un establecimiento
industrial o propietario de un comercio de ciertas dimensiones […] temeroso del sabotaje de sus
empleados frente a la competencia de establecimientos similares” (p. 201) en este caso,
comerciantes de objetos, o colegas en competencia por los fondos públicos de esquivo destino. Así
Podgorny no elude el análisis de las relaciones de poder para entender el funcionamiento del
establecimiento, pero coloca al museo frente al Estado sin más —ni menos— privilegios que los de
ciertos galpones industriales.
Podgorny contrasta la descripción de este Museo de espacios controlados con la del Museo
Nacional de Buenos Aires, contra cuya arquitectura sus directores luchaban para poder hacer
entrar las crecientes colecciones. En todo caso, ambas instituciones pronto chocarían en
competencia por los fondos de las arcas del tesoro nacional y la autora pone en evidencia la falta
de articulación entre los proyectos de los dos museos. El movimiento parecía ser contrario a la
coordinación o plan generado desde los afanes de control de los gobiernos: “son los directores de
los museos, los científicos a cargo de los distintos tipos de trabajos quienes crean funciones para
sus instituciones como para justificar su permanencia en el presupuesto” (p. 209). El derrotero
más significativo en relación a la desatención del Estado hacia el Museo Nacional es el que recorre
Ameghino al asumir su dirección. Podgorny relata los diferentes modos en que intenta trasladar el
edificio en inminente peligro de derrumbe, y los diferentes modelos de Museos a la hora de elegir
el lugar de traslado, en una situación en la que los “gliptodontes, si no querían volver al barro de
la Pampa, debían iniciar su marcha hacia otros rumbos” (p. 218). Sin embargo, “en un país con
políticos poco dispuestos a mantener sus palabras y donde el cumplimiento de la ley sancionada
no estaba garantizado” (p. 220), el proyecto de mudar el Museo a un nuevo edificio demoró años
en concretarse y Ameghino vería la muerte en 1911, antes de que las obras para el edificio en el
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204
86 Dossier: Historia de la ciencia argentina
llamado Parque Centenario comenzara a construirse.
Cuando el libro llega a su fin Podgorny logra cumplir con creces con lo que se había
propuesto al principio respecto a la historia de la prehistoria: dar cuenta de las redes
internacionales en donde “se articularon las experiencia y observaciones realizadas por
individuos de mundos culturales y lingüísticos diferentes: […] ingenieros franceses, banqueros
ingleses, profesores italianos, maestros argentinos, diplomáticos y ministros de nacionalidades
diversas, [que debieron] esforzarse por encontrar una lengua común para poder dialogar y
trabajar en ese espacio no del todo real que Peter Galison12 ha llamado metafóricamente zonas de
intercambio”(p. 20). El recorrido de las últimas líneas está dedicado a las discusiones que el trabajo
de Ameghino suscitó —como empresa familiar vinculada a una red de viajeros e informantes—
con los integrantes del Museo de La Plata y sus aliados. Las formas de esta competencia llevaron a
escamotear información sobre la ubicación de los hallazgos ofrecidos como pruebas, y, a la larga, a
erosionar la credibilidad de los exploradores argentinos. Dejando su experiencia como subjetiva,
ajenas al reino de la ciencia, sus pruebas no se diferenciarían de la evidencia asesinada. Por eso,
aunque los objetos de la prehistoria supieron hablar vívidamente y la búsqueda de una
observación neutral de estos objetos se expandió por todo el mundo, en la Argentina, los
precursores sudamericanos de la humanidad tuvieron que permanecer inertes en los museos
donde, por qué no, abrigaron la esperanza de reingresar a la vida en otras condiciones materiales.
En las conclusiones de Podgorny, se considera que la inestabilidad de los elementos involucrados
en la creación de los objetos de la paleontropología y la prehistoria, (que debían permitir asociar
sedimentos, fósiles, humanos e industrias) sumados a un contexto de labilidad institucional, es el
mayor problema de las controversias de la época.
Conclusiones
Podgorny muestra cómo los políticos argentinos “protegieron por igual a las instituciones
del Estado, a los coleccionistas privados y a los naturalistas viajeros” que exportaban parte de su
colección, aún después de dictada la ley que prohibía el despacho de fósiles. El hecho de que los
12 Galison, 1997.
Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204 http://www.reydesnudo.com.ar
Marina Rieznik 87políticos que apoyaban la financiación de un nuevo edificio para el Museo Nacional quisieran
transformarlo en una institución educativa, a pesar de que los intereses personales que lo
sostenían propugnaban su valor para la investigación científica, habla según la autora de “una
ciencia que no logra encontrar su lugar en la Argentina” (p. 262). Pero no hay que engañarse, el
relato de Podgorny está lejos de ser un reclamo al Estado por su desatención a la ciencia, por la
misma razón por la que pinta a la ciencia local como el conjunto de actividades de un puñado de
personajes empeñados en hacer hablar cada uno a su propio muerto. Estos hombres que creían
que los finados les susurraban algo al oído —aunque nadie más los pudiese oír— deambulaban por
un mundo donde proliferaban los cadáveres que ingresaban locuazmente a la vida con todo el
lastre de regularidad, normativas, productividad y debates colectivos generados por sus discursos.
La crítica de Podgorny va dirigida, más que a los políticos, a las reconstrucciones historiográficas
que ven proyectos de dominio nacional por detrás de toda actividad financiada por el Estado, esto
atañe tanto a quienes lo alaban como a quienes lo denuestan. Lejos de las interpretaciones que
han colocado al Estado como sujeto de la historia, la planificación estatal de las ciencias no es un
objeto epistémico para esta historiografía que no encuentra sus regularidades, constancias,
producción, sentidos u orientación. En este punto, nos queda la pregunta respecto a qué otras
regularidades podrían hacer que se perciba como objeto de investigación esa inestabilidad estatal,
más allá de las maravillosamente bien contadas historias de estos personajes que tejían sus redes
sociales consumidos por las prudencias, el respeto, el deseo de emular a las autoridades y “los
celos, resentimientos y obsesiones entramados con el interés por la ciencia” (p. 172). Tal vez la
respuesta no esté tan lejos de las analogías que traza la autora entre las unidades industriales y los
establecimientos científicos que estudia.
http://www.reydesnudo.com.ar Rey Desnudo, Año I, No. 1, Primavera 2012. ISSN: 2314-1204











































![Tecnología e Historiografía del Cine [2001]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d1936d5372c006e04c2d0/tecnologia-e-historiografia-del-cine-2001.jpg)












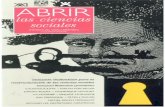


![CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323900848d448ffa006bb91/cuaderno-principios-filosoficos-de-las-ciencias-ciencias-sociales-spanish-2015.jpg)

