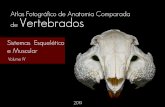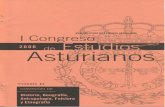HISTORIOGRAFÍA PROVINCIAL – HISTORIOGRAFÍA NACIONAL: UN ABORDAJE EN CLAVE COMPARADA. 1960-1980
-
Upload
fhaycs-uader -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of HISTORIOGRAFÍA PROVINCIAL – HISTORIOGRAFÍA NACIONAL: UN ABORDAJE EN CLAVE COMPARADA. 1960-1980
XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia
2 al 5 de octubre de 2013
ORGANIZA:
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Cuyo
Número de la Mesa Temática:119
Titulo de la Mesa Temática: La escritura de la historia en espacios regionales: contextos, argumentos y vínculos intelectuales.
Apellido y Nombre de las/os coordinadores/as: Brezzo, Liliana – Quiñonez, María Gabriela.
HISTORIOGRAFÍA PROVINCIAL – HISTORIOGRAFÍA NACIONAL: UNABORDAJE EN CLAVE COMPARADA. 1960-1980
Nombre: Orsingher, Silvina Mabele-mail: [email protected]
UADER – FHAyCS. Sede Concepción del Uruguay
Nombre: Satto, Mariela.
1
e-mail: [email protected] – FHAyCS. Sede Concepción del Uruguay.
INTRODUCCIÓN
Entre las décadas de 1960 y 1980, en Buenos Aires comienzan
a tener presencia en los debates historiográficos dos
corrientes, una de influencia marxista y, por otro lado,
una influenciada por la Escuela de Annales.
Los nuevos análisis desplazan el eje de discusión a las
sociedades y al mercado, dando un marco diferente a la
visión de los discursos cuasi hegemónicos, quienes se
centraron en construir la historia en base a un panteón de
héroes y distintos hechos u acontecimientos, como la
Revolución de Mayo o el virreinato del Rio de la Plata,
vistos como el sustrato del origen de la nación argentina.
Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos prevalecieron
las construcciones tradicionales, tendientes a elaborar
símbolos que encarnen los ideales nacionales, dejando de
lado las manifestaciones de los nuevos enfoques ya
mencionados que brindaron un giro en los abordajes
historiográficos, sobre todo en la temporalidad en las que
los procesos macros se constituyeron como eje vertebrador
de la historia y articuladores de las sociedades,
mentalidades y mercado mundial; todo ello a través de
análisis econométricos y estadísticos, que permitían
2
captar el por qué los países latinoamericanos quedaron
rezagados en el despegue impulsado por la
industrialización, entre otras temáticas.
Mientras estas cuestiones se debatían a escala nacional y
latinoamericana, en Entre Ríos la obra de Facundo Arce, a
través de las dimensiones analíticas pueblo, soberanía, territorio
y nación preexistente, mostraban por un lado, una dimensión
provincial estrechamente ligada a la dimensión nacional
pero resaltando los localismos, en la que los héroes son
los organizadores y encauzadores del caos reinante de la
nación; y por otro, que las nuevas formas de hacer historia
llegarán tardíamente al territorio provincial.
De ahí que en esta ponencia, nuestro interés se centra
en cubrir el vacío presente en cuanto a estudios
historiográficos concierne, que realicen un análisis
comparativo entre las categorías utilizadas por la
historiografía provincial y las empleadas por la
historiografía a nivel nacional, en un mismo período, en
este caso 1960-1980. Para ello tomaremos las dimensiones
analíticas pueblo – territorio – soberanía que nos permiten
observar como la dimensión provincial se articula a la
dimensión nacional. De modo que a partir de los ejes
vertebradores de este análisis, mencionaremos que nuestro
supuesto es que tanto las obras del historiador
entrerriano Facundo Arce como las de la historiografía
nacional propuestas por las corrientes marxistas y de
historias de las ideas, tienen un sustrato teórico común
de influencia que es la visión hegeliana de la historia.
3
Sin embargo, las divergencias radicarían en las
metodologías, fuentes utilizadas, como así también en los
actores sociales intervinientes en la construcción del
discurso histórico.
DESARROLLO
Panorama general de la historiografía entrerriana
La historiografía entrerriana presenta una particularidad
que quizá se refleje en otras provincias, que es su lenta
renovación y adopción de las nuevas formas de ver la
historia, que se van gestando en los principales centros de
producción y difusión de todo el país. Es así que recién
entre fines de la década del ‘90 y lo que vamos transitando
del siglo XXI, se produce un verdadero cambio de los
enfoques y los temas de nuestro pasado entrerriano, así
también como una revisión de la práctica historiográfica.1
Siguiendo a María del Carmen Ríos, la historiografía
entrerriana se ha basado en escribir la vida y obra de los
grandes personajes y acontecimientos que se han destacado
en la provincia así también como en el espectro nacional.
Entre estos historiadores podemos mencionar a César Blas
Perez Collman, Beatriz Bosch, Ruiz Moreno, Filiberto Reula,
Leoncio Gianello, entre muchos otros.
1 En esta instancia encontramos los trabajos de María del Carmen Ríos,Amelia Galleti, Celia Gladys López, Aixa Mega, Darío Velázquez,
Rodolfo Leyes entre otros tantos que hoy en día enriquecen el quehacer
del historiador desde nuestra región.4
Dentro de este marco, en nuestra provincia, uno de los
historiadores a quien se le encarga la tarea de escribir
sobre nuestro pasado es, Facundo A. Arce.
Historiador formado en el Instituto de Profesorado de la
ciudad de Paraná, realizó su carrera docente en la
provincia de Entre Ríos así también como en la provincia de
Santa Fe, desempeñándose como miembro del plantel de
profesores de la Universidad Nacional del Litoral.
La docencia no le impidió realizar investigaciones sobre
diferentes temas históricos entre los que se pueden
mencionar la figura del General San Martín, la Revolución
de Mayo, Artigas, etc. El ámbito de producción y
legitimación de los mismo se reduce a publicaciones
oficiales; publicación de la Academia Nacional de la
Historia y también emitidas y avaladas por la UNL, entre
otras.
Análisis conceptual
Comenzando por la obra de Arce, su pertenencia
historiográfica, indiscutida, a la Nueva Escuela Histórica,
hace que vea a la dimensión temporal concebida desde los
parámetros de la modernidad: el tiempo como lineal, con un
principio y un fin, unidimensional. (Héller, 1993:190-
200)Y es dentro de ésta categoría donde se articulan las
conceptualizaciones que se nos presentan en su narrativa
histórica. Para ello, tomaremos un análisis que realiza
Esperanza Durán sobre las dimensiones de pueblo, estado, nación y
soberanía en la teoría hegeliana. El motivo de la elección
5
de esa teoría, deviene de que ha constituido el trasfondo
de todas las producciones historiográficas propias de la
modernidad, dejando una impronta muy difícil de superar que
sólo está siendo revisada desde hace alrededor de una
veintena de años, con mayor profundidad y éxito en la
última década.
El concepto de "pueblo" es un instrumento muy útil en el
análisis tanto de los escritos políticos, como en la
evolución del pensamiento político de Hegel. Se relaciona
con problemas tan fundamentales como los límites a la
libertad, la racionalidad de las constituciones; los
fundamentos de la cohesión política y social; la naturaleza
de la representación política; etc.
Es conveniente resaltar que el sustantivo "pueblo" en el
uso cotidiano puede tener dos connotaciones distintas. Así
por ejemplo, podemos hablar de el pueblo teniendo en mente
una unidad política. Por otra parte, podemos referirnos a
un pueblo e implicar una unidad cultural. Estas dos
dimensiones del término han jugado un papel muy importante
en la elaboración de dos teorías sobre el fundamento de la
cohesión social: una enfatiza los aspectos culturales como
unificadores de una sociedad dada; otra enfatiza la función
de las instituciones políticas en la creación de una
comunidad genuina. La una considera la identidad de un
pueblo expresada a través del lenguaje, las tradiciones
culturales e históricas, cuanto que la otra sintetiza estos
elementos y los ve materializados en las instituciones
políticas. (Durán, 2006: 44)
6
Hegel fue el heredero de estas dos tradiciones teóricas y
uno de sus anhelos intelectuales fue el llegar a
reconciliarlas.
En sus primeros escritos políticos, Hegel, bajo la
influencia de las ideas de la revolución francesa y de los
escritos de Rousseau, aceptó la concepción tradicional de
pueblo y estado como dos unidades conceptualmente distintas:
el pueblo como súbditos y el estado como el aparato
gubernamental.
Posteriormente Hegel se rebela contra esta idea de separar
al pueblo del estado, encontrándola inexacta y superficial.
Según Hegel es sólo el pueblo en este sentido totalitario
(gobierno y sujetos) que puede ser soberano, por lo cual
expresa incluso desprecio por quienes hablan de la
soberanía del pueblo considerando a éste como una entidad
propia separada del estado. Para el filósofo, sólo se puede
hablar de la soberanía del pueblo si se considera como
pueblo a la totalidad de la entidad política: monarca,
instituciones, clases sociales, etc.
Finalmente hay un tercer nivel al que Hegel utiliza el
concepto de pueblo: el nivel histórico. En la Filosofía de la
Historia llega a la importante conclusión de que solamente
aquel pueblo que se haya constituido en estado
políticamente organizado y cuya unión esté basada no sólo
en vínculos culturales (nación) sino también políticos
(estado propiamente dicho), podrá participar en el
desarrollo histórico, o, dicho en términos hegelianos, en
7
el desarrollo humano hacia la realización de la libertad.
(Durán, 2006: 46)
Cada nación, decía Hegel en términos herderianos, tiene sus
propias tradiciones, "un rasgo nacional establecido, su
propia manera de comer y beber y sus propias costumbres en
el resto de su modo de vida". Falta cita
Es sólo cuando la comunidad vive en sus costumbres y
tradiciones, con las cuales el individuo se puede
identificar y cuyos valores comparte, que la armonía y la
unidad se establecen entre los miembros del todo social.
En cuanto a la soberanía de un estado, para Hegel, es la
idealidad de sus esferas y funciones particulares y sólo
puede existir en un gobierno legal y constitucional. La
soberanía es lo que da unidad a cada una de las esferas que
constituyen un estado.
Habiendo intentado esclarecer desde qué perspectiva
abordaremos las conceptualizaciones que pretenderemos
analizar en los discursos de las dos vertientes
historiográficas anteriormente mencionadas, pasaremos a la
descripción un tanto más detallada de dichas corrientes.
La obra de Facundo Arce y Beatriz Bosch
Como se expone en el desarrollo, las producciones
historiográficas del profesor Arce se hallan enmarcadas
dentro de una determinada corriente, la de la Nueva Escuela
Histórica.
Tomando una de las innumerables obras de nuestro
historiador, “Artigas - Heraldo del federalismo”, podemos
8
ver que en ella como el patrón de un héroe, encarnado por
un personaje reconocido políticamente en su región, es el
que trata de representar mediante una autoridad
legítimamente constituida para él (a partir del Congreso de
Peñarol) la voluntad popular.
Sin entrar en mayor detalle en el resto de sus trabajos,
podemos visualizar que sus temas abordados giran en torno a
la Revolución de Mayo, su vinculación con la provincia,
personajes renombrados como actores principales de la
historia de la nación argentina (Artigas, Belgrano, entre
otros), debates constitucionales. En ellos se evidencia un
tema estrictamente político como hilo conductor de los
relatos, donde las acciones son encarnadas por grandes
hombres y un desarrollo lineal y cronológico de lo
narrado.
Por otro lado, una de las trasgresoras en el ámbito
académico, no quizá por su innovación temática sino más
bien por su condición de género, donde la historia solo era
escrita por hombres, Beatriz Bosch viene a contribuir con
sus estudios a las producciones desde Entre Ríos,
fundamentalmente sobre la vida privada y política del Gral.
Justo José de Urquiza.
Un ejemplo de ello, es una de sus grandes obras “Urquiza y
su tiempo” donde la autora hace un raconto de la vida del
caudillo entrerriano con particular colorido ; desde su
nacimiento, pasando por sus inicios en la carrera militar y
política, su desempeño y accionar en la gobernación de la
9
provincia, los conflictos y avatares de la economía
regional, la diplomacia con el resto de las provincias
argentinas, en especial la relación con Buenos Aires, cuna
de conflictos por los ingresos de la aduana,
desaveneniencias con Juan Manuel de Rosas; batallas
ocurridas en el periodo, Tratados interprovinciales,
Convenciones, etc. Así, los escritos de Bosch, podríamos
enmarcarlos dentro de la llamada, historiografía
tradicional vinculada también con los criterios
metodológicos de la Nueva Escuela Histórica, ya que toda la
mencionada obra, relata hechos entorno a la vida del
general y los acontecimientos político-económicos
nacionales; claro ejemplo de ello se visualiza en breves
líneas de la obra; “…Singular amalgama de hombre de
empresa, caudillo de masas, guerrero, estadista y gran
señor, Justo J. de Urquiza ha atravesado airosamente medio
siglo de historia argentina. Suerte de self made man, se lo
ha visto elevarse desde un corto radio semirrural y
fronterizo, lejos del centro político del país. Pese a
proceder de una capa social superior, nada debió su carrera
pública al ascendiente familiar, poco, al estudio metódico
y regular, menos, al espaldarazo de ningún superior
jerárquico. Una honda sapiencia telúrica, innato talento y
audaces arrestos lo exaltaron durante dos décadas a un
primer plano de la vida nacional…” (Bosch, 1971:714).
La Renovación historiográfica del ‘60
Sin embargo, durante el período que tomaremos en este
trabajo, surgen con mayor fuerza dos nuevas vertientes que
10
van a dar inicio a un movimiento conocido como renovación
historiográfica. Veamos de qué se trata esto.
Tanto la nueva historiografía de izquierda como la de la
historia de las ideas, vienen a irrumpir y quebrantar el
pretendido estado hegemónico de las tradiciones que se
comenzaron a desarrollar a principios de siglo XX,
representadas en los tipos de Revisionismo y la “Historia
oficial” de la NEH. ¿Por qué renovación? Porque cambiaron
los ejes de análisis.
Las historiografías de izquierdas se centraron en los
debates sobre la encrucijada latinoamericana (Devoto y
Pagano, 2010: 330), una vez que la realidad del
subdesarrollo echó por tierra las propuestas de cambio que
propiciaban tanto la vía desarrollista como la
revolucionaria. En ellos se percibe una clara
conceptualización marxista en tanto que los escritos están
direccionados a esclarecer los modos de producción en
América Latina, el desarrollo del capitalismo, y las
relaciones sociales de producción que del mismo sistema se
desprenden y como estas, atraviesan todo el eje cultural.
A partir de estos ejemplos, se puede visualizar la
emergencia de una izquierda académica que se vio truncada
entre los años 1974 y 1983, por las coyunturas políticas
atravesadas en nuestro país, pero que se retoma
posteriormente, para lo cual, en palabras de Devoto y
Pagano, queda un balance pendiente.
Es durante el periodo de 1960 cuando la corriente que tiene
como mayor exponente a José Luis Romero, simultánea a la
11
historiografía marxista, viene a perturbar el orden
implantado por las escuelas tradicionales. Las ideas y las
mentalidades se constituirán en el eje de los abordajes
historiográficos.
Atendiendo en primer lugar al análisis de alguna de las
obras de José Luis Romero, representante de la
historiografía nacional, vemos que este, considera uno de
los hechos más importantes y controvertidos como es la
Revolución de Mayo, como un claro triunfo de la razón y las
luces; evidenciado esto como la nueva nación que
equilibrará por si misma los conflictos de intereses
imperantes en la época. Sin embargo, el autor, ve que el
lugar de la nueva nación, es exclusivamente Buenos Aires,
ya que las demás provincias serían bastiones de
resistencia frente al progreso y la modernidad que ya
anclaba en la conciencia de la “metrópoli”. Así mismo
esta resistencia es producto de la herencia colonial
enquistada en las provincias, lo que no les permitiría
avanzar y plegarse al proyecto de la elite porteña. Con
todo, la idea de la incuestionable existencia de una
“comunidad nacional” por encima de las divergencias
provinciales se manifestó vigorosamente y así pudieron
prosperar las gestiones que llevarían a cabo la ansiada
“organización nacional”. Siguiendo a Romero, en su análisis
de las vicisitudes en las campañas libertarias de Bolívar y
San Martin; vemos claramente los conceptos por el
significado; ya que con respecto al surgimiento de la
12
nación, esta se encontraba en pleno proceso conciliatorio
en Buenos Aires, exclusivamente; pero evidenciamos la
carencia absoluta de un aparato estatal acompañando el
trayecto organizacional argentino. “….Quedaban todavía
algunos focos realistas en el continente y los dos grandes
jefes americanos, Bolívar y San Martin, se reunieron en
Guayaquil, en Julio de 1822, para acordar un plan de acción
que acabara con la dominación española en América. Falto de
recursos militares y de un Estado Argentino que lo
respaldara, San Martin cedió a Bolívar la dirección de la
última campaña que remataria la obra de los dos
libertadores. (Romero, 2005: 70)
En términos generales, el proceso de organización nacional
quedaría consumado al asumir la presidencia, Bartolomé
Mitre en 1862; cosa posible de ser; gracias a la
preparación dogmática del terreno institucional allanado
con la dirección rosista.
Analizando a Romero, notamos la matriz “moderno-
iluminista” en su forma de ver y escribir la historia en el
periodo de construcción nacional; “…la noción de que el destino
argentino, su futuro pero también su pasado, se entroncan en un proceso
universal del que son parte…””…no había así historia argentina sino historia
universal a la manera como entonces habitualmente se entendía, es decir,
historia de la civilización occidental…” (Devoto y Pagano, 2010: 346)
Es sabido que Romero hace una relectura de uno de los
“padres” fundadores del oficio de historiador, Vicente
Fidel López, otorgando a sus obras la idea de una historia
13
universal contenedora de las historias nacionales, postura
a la que adhiere enfrentándolo inclusive al historicismo
nacionalista de Mitre. (Devoto y Pagano, 2010: 350)
Siguiendo a otro referente de la renovación historiográfica
nacional del periodo que se le da como inicio a partir de
1960, Tulio Halperín Donghi, podemos dilucidar en su
discurso como la idea de progreso empaña su producción
historiográfica.
Al igual que Romero, Halperín Donghi es representante de
una renovación historiográfica donde la pretendida
hegemonía de la Nueva Escuela Histórica presenta un nuevo
“contrincante”. Estos autores, si bien comparten la
valoración por la heurística y el documento como una forma
de convalidar el discurso histórico, así también como la
centralidad de determinados personajes, que no serán ya
líderes políticos – militares, sino intelectuales
delineadores de un proyecto de nación- su abordaje se corre
de los acontecimientos. Su foco de atención va a pasar a
ser las crisis en las cuales pretenden visualizar los
cambios erigidos en los procesos, el largo plazo, donde se
atiene a las irrupciones en los mismos.
En cuanto a los referentes nacionales de la renovación
historiográfica de la década del 60, se puede dilucidar que
conservan parte del método hermenéutico, es decir, la
recolección y trasposición de documentos oficiales.
Sin embargo, la particularidad por la cual se dice que
existe una “renovación historiográfica”, radica en la
14
“multidisciplinariedad” desde donde se analiza y escribe la
historia en coparticipación con las diferentes disciplinas
o ciencias, las que hacen muy rico el discurso
historiográfico por la amplitud en la visión de aspectos
sociales, políticos y económicos, ampliando el abánico de
fuentes a utilizar y por ende la proliferación de
metodologías para el abordaje histórico.
CONCLUSIÓN
Podemos afirmar que tanto los historiadores provinciales
coetáneos con los historiadores pertenecientes a centros de
producción reconocidos nacionalmente, comparten un mismo
sustento teórico que subyace en la lectura de sus
discursos, la teoría del progreso. Y es por eso que nos
proponemos cuestionar hasta qué punto es legítimo llamar
“renovación historiográfica” a las producciones surgidas a
partir de 1960, o más bien desde que punto podemos decir
que se renueva la historiografía nacional.
Desde nuestra óptica, consideramos que el sustento teórico
que promulgó la teoría del progreso, es una huella en la
producción de los historiadores que aún hoy es difícil de
borrar. Creemos que al lograr superar esta idea de
progreso, concebido desde lo lineal y acumulativo, el
sentido de la historia podría dejar de ser tan despectivo y
perjuicioso para las problemáticas abordadas desde esta
perspectiva occidentalizada.
15
Bibliografía
Arce, F. (1943) Entre Ríos y la Revolución de Mayo. Separata
de la revista “Universidad”, publicación de la UNL.
N°14. Paraná. (Museo de Entre Ríos, Ciencias
Naturales, Historia, Arqueología) Santa Fe: Imprenta
de la UNL. Santa Fe.
Arce, F. (1968) Ramírez abanderado de mayo y adalid federalista.
Santa Fe: Imprenta de la UNL.
Arce, F. (1960) Entre Ríos en los albores de la Revolución de
Mayo. Publicación auspiciada por la comisión
ejecutiva provincial 150° aniversario de la Revolución
de Mayo. Entre Ríos. Paraná. Museo Histórico de Entre
Ríos “Martiniano Leguizamón”. Nueva Impresora de Brest
y Viñas París.
Arce, F. (1973) Belgrano. Santa Fe: Colmegna.
Arce, F. (1971) Francisco Ramírez y la República de Entre Ríos.
Separata del Boletín de ANH. Volumen XLIV.
Arce, F. (1971) Urquiza y su acción civilizadora. Rosario del
Tala: Imprenta del Sol.
Bosch, B. (1971) Urquiza y su tiempo. Bs As: Plus Ultra.
Devoto, F. y Pagano, N. (2010) Historia de la Historiografía
Argentina. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Devoto, F. (2006) La historiografía argentina en el siglo XX. Bs.
As: Editores de América Latina.
Durán, E. Nación y Estado: el concepto de pueblo en Hegel. En:http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdo
c.php?id=129&article=139&mode=pdf [consultado 31/05/2013]
16
Halperín Donghi, T. (1986) Un cuarto de siglo de historiografía
argentina. En: Desarrollo Económico, V 25 Nº100.
Heller, A. (1993). Teoría de la historia. México: Fontamara.
Mega, A. (2006)
“Colonización, ¿Siesta historiográfica entrerriana? 19
30 – 2006.” En X Jornadas de Historia Económica - Mar
del Plata
Ríos, M. (2008) Rememoraciones en el Bicentenario. El
mundo de los historiadores entrerrianos, en Ríos,
María del Carmen (coord.) Entre Ríos. Identidades y
patrimonios (Proyecto Bicentenario), Buenos Aires: Dunken.
Romero, J. L. (2005) Breve historia de la Argentina. Buenos
Aires: Fondo de cultura económica.
Velázquez, D. (2010) “Las sociabilidades construidas
por los historiadores entrerrianos en el proceso de
institucionalización de la historia durante el período
de entreguerras.” En XXX ENCUENTRO DE GEOHISTORIA
REGIONAL. Chaco.
17