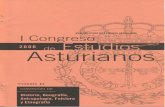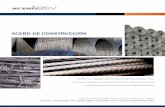Hacia la construcción de una historiografía nacional con ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of Hacia la construcción de una historiografía nacional con ...
UniR o editora
UniR o editora
Universidad Nacionalde Río Cuarto ISBN 978-987-688-487-7
e-bo k
e-bo k
Nacida en la década del ochenta, durante los años noventa y los primeros decenios del siglo XXI, la perspectiva regional se ha consolidado dentro del campo historiográ�co argentino. En este contexto, desde hace diez años el Grupo de Investigación y Extensión en Historia Regional de la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza diversas actividades de investigación y de comunicación pública de la ciencia abocadas a estimular en esa institución el desarrollo de los análisis de escala reducida. Entre estas actividades, las Jornadas de Divulgación en Historia Local y Regional ocupan un lugar destacado.
Sin embargo, en el último tiempo se hizo necesaria la construcción de un espacio de intercambio y diálogo con producciones desarrolladas en otras unidades académicas y centros de investigación, para así avanzar en la construcción de una historiografía nacional con anclaje en lo local. El resultado de dicha iniciativa fue el I Congreso Nacional de Historia Local y Regional. Este libro condensa un buen número de las ponencias expuestas en el mencionado congreso, que fue llevado a cabo en Río Cuarto los días 4 y 5 de noviembre de 2021. En esa oportunidad, los diversos aportes enriquecieron la discusión en torno a temáticas especí�cas, pero que comparten la preocupación de la reducción de escalas de análisis como operación metodológica para aportar miradas distintivas sobre problemáticas ocasionalmente recurrentes.
Organizan
4 y 5 de Noviembre de 2021Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Actas
Luciano Nicola Dapelo y Karina MartinaCompiladores
I Congreso Nacional de Historia local y regional
Hacia la construcciónde una historiografía nacionalcon anclaje local
Hacia la construcciónde una historiografía nacional con anclaje localI Congreso Nacional de Historia local y regionalLuciano Nicola Dapelo y Karina Martina (Comps.)
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_AR
2022 © UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina Tel.: 54 (358) 467 6309 [email protected] www.unirioeditora.com.ar
Primera edición: junio de 2022
ISBN 978-987-688-487-7
Hacia la construcción de una historiografía nacional con anclaje local : Actas del I Congreso Nacional de Historia Local y Regional / Carmen Sesto ... [et al.] ; compilación de Luciano Nicola Dapelo ; Karina Martina.- 1a ed.- Río Cuarto : UniRío Editora, 2022. Libro digital, PDF - (Actas)
Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-688-487-7
1. Historiografía. 2. Historia Regional. 3. Actas de Congresos. I. Sesto, Carmen. II. Nicola Dapelo, Luciano, comp. III. Martina, Karina, comp. CDD 907.2
3
Consejo Editorial
Uni. Tres primeras letras de «Universidad«. Uso popular muy nuestro; la Uni.Universidad del latín «universitas»
(personas dedicadas al ocio del saber),se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción de conocimientos y saberes construidos
y compartidos socialmente.
El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto en constante confluencia y devenir.
La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento de vuelo libre de un «nosotros».
Conocimiento que circula y calma la sed.
Facultad de Agronomía y VeterinariaProf. Mercedes Ibañez
y Prof. Alicia Carranza
Facultad de Ciencias EconómicasProf. Clara Sorondo
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Prof. Sandra Miskoski
Facultad de Ciencias HumanasProf. Graciana Perez Zavala
Facultad de IngenieríaProf. Marcelo Alcoba
Biblioteca Central Juan FilloyBibl. Claudia Rodríguez y Prof. Mónica Torreta
Secretaría AcadémicaProf. Sergio González y Prof. José Di Marco
Equipo EditorialSecretario Académico: Sergio GonzálezDirector: José Di MarcoEquipo: José Luis Ammann, Maximiliano Brito, Ana Carolina Savino, Lara Oviedo, Roberto Guardia, Marcela Rapetti y Daniel Ferniot
4
Índice
Presentación ......................................................................................7
Eje 1Entre la práctica del historiador y la revisión del pasado: nuevas miradas, viejos procesos y desafíos en agenda
Una Cuestión Excluida de la Agenda Historiográfica: Programática Construcción del Estado Argentino: Federal y Liberal, 1846 y 1854.Carmen Sesto – Maximiliano Galimberti ......................................16Barajar y dar de nuevo: disputas históricas en torno al revisionismo histórico nacional ¿en Merlo?Ignacio Andrés Rossi .....................................................................36El giro digital y los desafíos en la investigación histórica: archivo, métodos y comunicación de la cienciaRenata Alonso Alcalde ................................................................64“Queremos ser salvajes como los indios”: Miradas desde el anarquismo sobre los pueblos originarios a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XXAyelén Lucía Burgstaller - Lucas Glasman .....................................80El artículo 33° de la Constitución de la provincia Presidente Perón: tercera posición entre el liberalismo y el corporativismoMatías Rodas .............................................................................106
Eje 2Instituciones y grupos sociales en perspectiva regional: prácticas e identidades
Una aproximación a las elecciones municipales en la campaña bonaerense. Baradero 1856-1862Pablo A. González Lopardo ........................................................128Burocracias en conflictos: los médicos escolares y el Reglamento de la Inspección Médica Escolar en Capital Federal (1907-1909)Adrián Cammarota ...................................................................156
5
Catolicismo desde lo local: instituciones eclesiásticas, prácticas y agentes religiosos en una ciudad de frontera del Noroeste argentino: La Quiaca (1907-1930)Valentina García y Marcelo Jerez ................................................184El Partido Socialista en la Capital de La Rioja, 1912-1920Amilcar Alexis Godoy .................................................................203‘Todos unidos triunfaremos’ Peronistas y antiperonistas en el interior cordobés: el caso de Laguna Larga (1943-1958)Marcelo A. Guardatti .................................................................227Las manifestaciones del antiperonismo en Comodoro Rivadavia durante la “Revolución Libertadora” (1955-1956)María Noel Bais Rigo .................................................................248El sector privado en la reestructuración vitivinícola mendocina: el caso del Centro de Bodegueros de Mendoza (1967-1990)Emmanuel Cicirello ...................................................................272La clase dominante y el nombre de los pueblos ...............................Roberto J. Tarditi y María Julia García .......................................290La iglesia católica y su influencia en JovitaRita Gerbaudo ...........................................................................328
Eje 3Empresarios, Estados y políticas públicas: problemas y perspectivas
“La comuna con recursos de aldea, debe atender las necesidades de una gran ciudad”: discusiones en torno a la tributación del juego en Mar del Plata, 1923-1929. Juana Fortezzini .......................................................................354El trabajo rural riojano. Problematizaciones para pensar el vínculo entre Estado y sujetos durante el primer peronismo.Marilina Truccone .....................................................................377Decadencia del Ingenio Primer Correntino (1940-1950). Posturas sobre el impacto de la política laboral e impositiva de Perón en la fábrica de azúcar correntinaDavid Alejandro Salmón ............................................................403
6
“Una de cal y una de arena” Políticas públicas de la industria del cemento en Argentina. “El Gigante” de la provincia de San Luis, 1944 – 1955Ignacio Daniel Guzmán .............................................................431Redes y poder político en el agro chaqueño: la Sociedad Rural en cuestión 1918-1995 ...................................................................Adrián Alejandro Almirón ..........................................................458Relaciones político-empresariales en una ciudad intermedia santafesina. El caso de la ciudad de Rafaela en la década de 1990María Cecilia Tonon ..................................................................475
Eje 4Prácticas y representaciones de la prensa y antifascismo desde lo local
La prensa como reflejo de la política educativa de BenavidezGema Contreras .........................................................................501La ficcionalización de las voces como herramienta paracuestionar la realidad socio política de San Juan en el siglo XIX a través de la prensa escrita: análisis del periódico ‘La Aurora’Martha Ayelén Almarcha Pérez ...................................................525Noticias de la política criolla. El atentado ‘mazorquero’ al Club Social de Chivilcoy y su cobertura por parte de la prensa gráfica en 1910José María D´Angelo ..................................................................539¡Contra el fascismo y la reacción! Identidad antifascista del anarquismo porteño en los años treintaJacinto Cerdá .............................................................................575El Partido Comunista de Argentina y la “Gran Guerra Patria”: una mirada desde su estrategia frentista (1941-1943)Gabriel Piro Mittelman .............................................................593Representaciones periodísticas de la mujer catamarqueña en la década de 1970 ¿Ausentes u omitidas en los movimientos del periodo?Lourdes Mariel Aredes y Noelia María del Valle Guzmán .............629
7
Presentación
Entre los días 4 y 5 de noviembre del año 2021 se llevó adelante en la ciudad de Río Cuarto (de manera virtual en el marco de la emergen-cia sanitaria por la pandemia de COVID-19), el I Congreso Nacional de Historia Local y Regional organizado por el Grupo de Investigación y Extensión en Historia Local y Regional (GIEHR), dependiente del Centro de Investigaciones Históricas de la Facultad de Ciencias Hu-manas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Proyecto de In-vestigación: “Ciudades, territorialidad y política: cruces entre lo local y lo global”- SECyT-UNRC; y el Proyecto de Investigación: “Culturas políticas en la historia Contemporánea de Córdoba: actores, procesos y entramados políticos”-Centro de Estudios Avanzados (FCS-UNC). Avalado por Resolución 148/2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Uni-dad Ejecutora de doble dependencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Este libro, producto de aquel Congreso, se inscribe en las problemá-ticas y perspectivas de la historia local y regional que, nacida en la dé-cada del ochenta, durante los años noventa y los primeros decenios del
8
siglo XXI se ha consolidado dentro del campo historiográfico como una vía de entrada de particular relevancia para el conocimiento histórico (Carbonari, 2009). Para el caso argentino, esto se manifiesta en la mul-tiplicidad de investigaciones, artículos, mesas de discusión y jornadas académicas organizadas en torno a esta perspectiva de análisis. Manifes-tación palmaria de ello ha sido la conformación de espacios específicos de indagación que, desde la interdisciplina, indagan en el pasado de cada región que abarcan. A modo de ejemplos, podemos mencionar la formación en Rosario en 2007 de la unidad ejecutora Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHiR), el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) conformado en 2008 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el caso salteño y la fundación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), y el Instituto Patagó-nico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS) de la ciudad de Neuquén que data de 2016.
En este contexto, en Río Cuarto la preocupación por las indagacio-nes en clave local/regional reconocen sus orígenes en los inicios de la década de 1990 aunque ligados a la preocupación por la enseñanza de la historia, como lo expresa el Primer Encuentro Regional de Profesores de Historia que, en palabras de Carbonari (1994), implicaban una respues-ta a la crisis de los macro relatos. Pocos años después de esta experiencia nacía el GIEHR que se consolidó como un espacio para el desarrollo de diversas actividades de investigación y de comunicación pública de la ciencia abocadas a estimular en la Universidad Nacional de Río Cuarto el desarrollo de los análisis de escala reducida. En dicho marco, un lugar destacado ocupan las Jornadas de Divulgación en Historia Local y Regio-nal que, surgidas en el año 2008 a iniciativa de la doctora María Rosa Carbonari, se han constituido a lo largo de estos años en un importante espacio en el que estudiantes y graduados en Historia han dado a cono-cer avances de sus investigaciones inscriptas en los marcos conceptuales planteados por la Historia Local y Regional. Ello ha ido acompañado con el desarrollo de diversos programas y proyectos de investigación1
1 “La región del Río Cuarto: aportes para su historia” (1998-2002); “Espacio y Sociedad. Río Cuarto en el siglo XIX” (2003-2005), “Población, redes sociales y prácticas culturales en el Río Cuarto. Fines del siglo XVIII a principios del XX” (2005-2007); “Identidades y entidades en la Villa de la Concepción/Río Cuarto” (2007-2009); “Historia Regional: planteos historiográficos y estudios de casos” (2009-2011); “La Ciudad de Río Cuarto y la región sur de Córdoba. Co-
9
y publicaciones en clave de divulgación o comunicación pública de la Ciencia (Carbonari y Carini, 2018)
A lo largo de los años, cada Jornada de Divulgación constituyó un espacio de reflexión y exposición de trabajos de investigación, proyec-tos, y avances de discusiones de docentes, graduados y, fundamental-mente, estudiantes que encontraron un lugar donde dar sus primeros pasos en la presentación pública de resultados parciales de sus indaga-ciones, surgidas mayormente de la cátedra Seminario de Historia Re-gional del Profesorado y la Licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchos de estos trabajos presentados, se han convertido en trabajos finales de li-cenciatura constituyendo el corpus de lo que podríamos denominar una “historiografía regional” riocuartense (Carbonari, Carini y Nicola Da-pelo, 2018). Este espacio de reflexión contó, además, con Conferencias Magistrales a cargo de reconocidos investigadores a nivel provincial y nacional2 (Carbonari y Carini, 2020)
Con la finalidad de consolidar y ampliar aquella propuesta es que se identificó la necesidad de construir espacios de intercambio y diálogo con producciones desarrolladas en otras unidades académicas y centros de investigación de reconocido prestigio para avanzar en la construc-ción de una historiografía nacional con anclaje en lo local. El resultado de dicha iniciativa fue el I Congreso Nacional de Historia Local y Regio-nal, dirigido a investigadores, graduados y estudiantes en Historia y disciplinas afines interesados en esta perspectiva historiográfica.
La convocatoria a este evento académico tuvo una amplia recepción de resúmenes y ponencias, con participantes no solo de la Argentina sino también de países vecinos como Uruguay y Chile, totalizando una cantidad de 96 trabajos arribados, distribuidos en las ocho mesas temá-ticas en las que se estructuró el Congreso. Cada una de ellas estuvo bajo
nocimiento e interés Histórico” (2011-2016); “Río Cuarto, la ciudad y la región. Procesos y ac-tores en perspectiva histórica” (2016-2020) y, actualmente desarrollando, el proyecto “Ciudad, territorialidades y política. Cruces entre lo local y lo global para la construcción de enfoques historiográficos”, todos bajo la dirección de María Rosa Carbonari.2 Se trata de la doctora Laura Cucchi (IAHyA “Dr. Emilio Ravignani”-CONICET/UBA), la doctora Marcela Tamagini (TEFROS/UNRC), el doctor Luis Tognetti (CIECS-CONICET/UNC), la doctora María José Ortíz Bergia (IEH-CONICET/UNC) y el doctor Joaquín Perrén (IPEHCS-CONICET/UNCo).
10
la coordinación de reconocidos historiadores e historiadoras3 del país cuyas investigaciones giran en torno a la reducción de la escala de aná-lisis desde el abordaje de diversas temáticas y temporalidades vinculadas con: los actuales desafíos en la investigación histórica; la historia del Estado; los partidos políticos, las sociabilidades y culturas políticas; los empresarios, trabajadores y el movimiento obrero; instituciones, prác-ticas y agentes religiosos; publicaciones periódicas, trayectorias intelec-tuales y representaciones de lo político.
El Congreso contó, además, con la participación del doctor Nicolás Quiroga (CONICET/CEHis UNMdP) y la doctora Andrea Andújar (UBA/CONICET) quienes estuvieron a cargo de las conferencias de apertura y cierre del evento, dando cuenta allí de los actuales temas presentes en la agenda historiográfica vinculados con el “giro digital”, la investigación histórica y los estudios locales en clave de género.
Esta obra condensa un buen número de las ponencias expuestas en dicho Congreso. En esa oportunidad los diversos aportes enriquecieron la discusión en torno a temáticas específicas pero que comparten, tal como se mencionó, la preocupación de la reducción de escalas de análi-sis como operación metodológica para aportar miradas distintivas sobre problemáticas ocasionalmente recurrentes. La publicación de esta obra implica también el objetivo de colaborar en la divulgación y la comu-nicación pública de la ciencia, en este caso la histórica, como forma de tornar más asequible el conocimiento a un público cada vez más exten-so. Cabe señalar que la presente obra fue financiada con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tec-nológico y la Innovación como así también con presupuesto disponible del Proyecto de Investigación: Ciudad, territorialidades y política: cruces entre lo local y lo global a cargo de la doctora María Rosa Carbonari y del doctor Gabriel Carini, aprobado por Res. Rectoral Nº 0083/2020.
3 Natacha Bacolla (UNL-CONICET), María José Ortiz Bergia (UNC-IEH/CEH-CO-NICET), Leandro Lichtmajer (UNT/ISES-CONICET), Silvana Ferreyra (UNMP/CONI-CET), Adrián Almirón (UNNE), Federico Reche (UNC/CONICET), Fernando Aiziczon (IDH-CONICET), Agustín Nieto (INHUS-CONICET/UNMdP), Lucía Santos Lepera (UNT/ISES-CONICET), Diego Mauro (UNR/ISHiR-CONICET), Patricia Orbe (CER-UNS/CONICET), Carolina Elisabet López (UNS), Lila Caimari (UDESA/CONICET), Nicolás Quiroga (INHUS/CEHis-CONICET), Mercedes López Cantera (UBA/CEHTI) y Diego Ceruso (UBA/CONICET/CEHTI
11
El libro se estructura en cuatro bloques organizados por afinidad temática. De ellos, en el primero titulado: entre la práctica del histo-riador y la revisión del pasado: nuevas miradas, viejos procesos y desafíos en agenda recopilamos un conjunto de trabajos que exploran agendas historiográficas, desafíos del oficio e indagaciones conceptuales de enor-me relevancia. Carmen Sesto y Maximiliano Galimberti, inicialmente, nos proponen una discusión en torno a la configuración de la Argenti-na constitucional liberal a partir de las claves de Juan Bautista Alberdi y Mariano Fragueiro. Seguidamente, Ignacio Andrés Rossi nos invita, desde el análisis de una revista de Merlo (provincia de Buenos Aires), a reflexionar acerca de las formas de producción cultural en el marco de la disciplina histórica. En tercer lugar, Renata Alonso Alcalde reflexio-na sobre los archivos y la práctica del historiador desde el giro digital. Finalmente, contamos con los aportes de Ayelén Burgstaller y Lucas Glasman que indagan en las miradas sobre los pueblos indígenas desde el anarquismo a principios del siglo XX y Matías Rodas que señala las peculiaridades políticas en la conformación de la provincia Presidente Perón.
En el segundo eje, Instituciones y grupos sociales en perspectiva regio-nal: prácticas e identidades, ubicamos nueve escritos que avanzan en la reconstrucción de la actuación de diversos actores sociales, fuerzas po-líticas e instituciones religiosas desde mediados del siglo XIX a fines del siglo XX. Así, inaugura este apartado, Pablo A. González Lopar-do quien avanza en el análisis del proceso de municipalización de la campaña iniciado a mediados del siglo XIX en el territorio del Estado de Buenos Aires luego de su separación de la Confederación Argenti-na; a continuación, Adrián Cammarota analiza los entretelones de una disputa producida en 1907 entre el director y subdirector del Cuerpo Médico Escolar de la Capital Federal prestando atención a las modifi-caciones que el conflicto provocó en la estructura del reglamento provi-sorio que regía para el funcionamiento del organismo. En tercer lugar, Valentina García y Marcelo Jerez examinan el rol de la iglesia católica en el campo religioso, social y político en la ciudad de La Quiaca, a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX. Seguidamente, Amilcar Alexis Godoy se propone reconstruir la actuación del Centro Socialista de la ciudad de La Rioja entre los años 1912 y 1920, centrándose en
12
las prácticas internas de dicha agrupación y su prensa escrita. En quinto lugar, Marcelo A. De Guardatti aborda la trayectoria partidaria del peronismo en el interior de la provincia de Córdoba desde la locali-dad de Laguna Larga, durante el período comprendido entre 1943 y 1958. María Noel Bais Rigo, por su parte, indaga sobre las manifesta-ciones del antiperonismo en Comodoro Rivadavia durante la autode-nominada “Revolución Libertadora”. Avanzamos temporalmente para en séptimo lugar encontrarnos con el trabajo de Emmanuel Cicirello quien analiza la injerencia del sector empresarial en el proceso de rees-tructuración vitivinícola mendocina partiendo del estudio del Centro de Bodegueros de Mendoza, desde fines de la década del 1960 hasta 1990. Ya hacia el final del apartado nos encontramos con el trabajo de Roberto J. Tarditti y María Julia García quienes examinan la toponimia y el procedimiento utilizado en la elección de los nombres de pueblos y ciudades en el sur de la provincia de Córdoba. Cierra el bloque el traba-jo de Rita Gerbaudo, quien indaga acerca de la influencia de la iglesia católica en la localidad surcordobesa de Jovita desde fines del siglo XIX a las postrimerías del siglo XX.
En Empresarios, Estados y políticas públicas: problemas y perspectivas, el tercer eje, reunimos un conjunto de ponencias que indagan acerca de los procesos de conformación, alcances y límites de políticas públi-cas puntuales, la intermediación del Estado en la economía y la cues-tión impositiva y actores corporativos e intereses sectoriales. Así, Juana Fortezzini nos presenta los intentos por parte del Estado municipal de orientar hacia sus arcas los beneficios del juego en Mar Del Plata a me-diados de la década de 1920 y las disputas partidarias en ese marco. En tanto, Marilina Truccone analiza las políticas relativas al trabajo rural en La Rioja durante el primer peronismo, focalizando en la acción del Es-tado en esa materia, mientras que David Alejandro Salomón nos invita a reflexionar sobre las políticas impositivas en la misma época a partir de un estudio de caso e Ignacio Daniel Guzmán nos plantea los alcances y límites de la política industrial en lo que denomina “Estado empre-sario” desde el estudio de la producción de cemento en San Luis en el mismo arco temporal. Por último, Adrián Alejandro Almirón y María Cecilia Tonon reconstruyen las dinámicas de construcción de redes so-cio-políticas y económicas desde la conformación de la Sociedad Rural
13
del Chaco en el primer caso y del sector empresarial santafesino en el segundo; ambos estudios abarcan una larga temporalidad que atraviesa buena parte del siglo XX.
Finalmente, en el último eje titulado Prácticas y representaciones de la prensa y antifascismo desde lo local, reunimos trabajos que analizan el posicionamiento asumido por la prensa escrita y diversos sectores de izquierda ante determinadas políticas educativas, fenómenos políticos y estereotipos de género. En primer lugar, el trabajo de Gema Contreras analiza, durante la etapa de las autonomías provinciales, el posiciona-miento que la prensa sanjuanina asumió como reflejo de la política edu-cativa de la gestión de Benavides al constituirse no solo en un medio de información, sino también en instrumento de propaganda, pedagogía cívica y difusión de la política. Martha Ayelén Almarcha Pérez, por su parte, aborda la prensa escrita y la utilización que la misma realiza de la ficcionalización de las voces como herramienta para cuestionar la rea-lidad socio política de San Juan durante la segunda mitad del XIX. El trabajo de José D´Angelo, en tercer lugar, analiza la cobertura realizada por parte de los principales periódicos de la época en torno a un aten-tado realizado al Club Social de Chivilcoy en el año 1910. A continua-ción, el escrito de Jacinto Cerdá avanza en el estudio de las diferencias e interpretaciones gestadas en el interior del anarquismo porteño respecto a cómo debía llevarse adelante la lucha contra el fascismo durante los años treinta. Siguiendo la lógica temporal, el trabajo de Gabriel Piro Mittelman busca identificar el impacto que tuvo el ingreso de la URSS en la Segunda Guerra Mundial en el desenvolvimiento político del Par-tido Comunista de Argentina y en las modulaciones ocurridas en su estrategia frentepopulista, hasta el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Cerrando el bloque, ubicamos la ponencia de Lourdes Mariel Aredes y Noelia María del Valle Guzmán quienes buscan reconstruir las representaciones, roles y mandatos en torno a la mujer en la Catamarca de los años 70’ a través del análisis de la prensa de la época.
14
Referencias bibliográficas
Carbonari, M. R. (1994). Actas del Primer Encuentro Regional de Profe-sores en Historia. Río Cuarto, Argentina: Editorial de la Univer-sidad Nacional de Río Cuarto.
Carbonari, M. R. (2009). De cómo explicar la región sin perderse en el intento. Repasando y repensando la Historia Regional. História Unisinos, volumen 13, número 1, pp. 19-34. - 13
Carbonari, M. R. y Carini, G. (Comps.) (2018). Río Cuarto y su región en clave histórica. Huellas, fragmentos y tensiones con los macro-re-latos (1786-1955). Río Cuarto, Argentina: UniRío editora.
Carbonari, M. R., Carini, G. y Nicola Dapelo, L. (2018). Familia, po-der y política desde los márgenes: itinerarios y balances de una historiografía local. En Carbonari, M. R. y Pérez Zavala, G. (Comps.). Latinoamérica en clave histórica y regional. Río Cuar-to, Argentina: UniRío editora, pp. 69-96.
Carbonari, M. R. y Carini G. (Comps.) (2020). Historia local y regional: balances y agenda de una perspectiva historiográfica. Río Cuarto, Argentina: Río Cuarto, Argentina: UniRío Editora.
15
Eje 1
Entre la práctica del historiador y la revisión del pasado: nuevas miradas, viejos procesos y desafíos en agenda
16
Una Cuestión Excluida de la Agenda Historiográfica: Programática
Construcción del Estado Argentino: Federal y Liberal, 1846 y 1854.
Carmen Sesto – Maximiliano Galimberti
“(...) No es ya tiempo de que la historia Sudamericana deje de consistir en la historia de la guerra y de sus guerreros
como ha sucedido hasta aquí?(...) “ “(...) la verdadera, la fecunda revolución , la más digna
de recuerdo, como escuela de gobierno, consiste (..) sino en la sustitución del estado económico de cosas, que la tenía
sumida en el atraso y la pobreza, por un nuevo régimen de vida caracterizado, al cual ha debido en poco tiempo mayor
número de población, ., de capitales de industrias, comer-cio, luces y bienestar de América (...)”
“(...) Una historia de la revolución no podrías prescindir de reconocer y consignar que el desarrollo del vapor, aplicado a la locomoción terrestres y marítimo, ha sido el más poderoso
agente revolucionario de este siglo, en Sudamérica (...)”. (Alberdi, 2002, p. 12)
17
Introducción
La original programática formativa del Estado Nación Argentino, Con-federación Argentina devenida en República Liberal y Federal, apuesta a la unificación y centralización del país, entramando intereses y objetivos comunes y generales del pueblo, con una Organización Constitucional, Formación del Gobierno General, Soberanía Nacional, Estatización de la Iglesia Católica, Progreso y Desarrollo socioeconómico entre 1846 y 1854. A pesar de la importancia de este proceso formativo estadual, carece de una exploración sistemática hasta el presente, el debate aca-démico señero, sólo analiza el epifenómeno constitucional, considerada una mera copia de la fórmula norteamericana de 1787, además, adju-dicando todo el mérito, de esta innovadora ingeniería gubernamental, en tanto, maquinaria del desarrollo económico, a la iniciativa políti-ca porteña (Halperín Donghi, 1997; Goldman, 2005; Lanteri, 2008 y 2013; Bragoni y Míguez 2010; Martínez 2013; Jensen, 2011; Palti 1998; Medina, 2014)
Por otro lado, hasta la actualidad se mantiene intacta la denomina-ción Confederación Argentina, a pesar que al sancionarse la Constitución Nacional en 1853 deviene República Liberal y Federal, como advierte Sarmiento (1853) en sus análisis críticos sobre la Carta Magna. La aún vigente acreditación historiográfica de la clasificación Confederación Argentina, en cierta forma, avala la continuidad con el orden rosista entre 1835 y 1862 y en contrapartida justifica la discontinuidad con el Estado Argentino 1862 y 1880. Sin embargo, forman parte del mismo proceso organizativo de la República Argentina. Si bien nuevas perspec-tivas descubren en la Confederación Argentina la formación de elites políticas locales/nacionales, a partir del trabajo legislativo en el Senado Nacional, un trazo grueso y netamente provincial, que no permite ver como se construye, el Estado País entre 1852 y 1862 (Gelman, 2004; Chiaramonte, 1997, Goldman, 1998, 2012 y 2013).
Quizás, el efecto más positivo de diferenciar Confederación Argen-tina y República Liberal y Federal, a partir de la vigencia constitu-cional en 1853, es que permite visibilizar la programática formativa y los nexos institucionales, económicos, culturales y sociales ínsitos en la formación del Estado Nación, el Gobierno General, la Iglesia Argen-
18
tina, la Soberanía Moderna, el Desarrollo y Progreso Socioeconómico, la Reunificación y Apropiación; atributos y competencias Nacionales dispersas en las autonomías provinciales desde 1820 en adelante. Se estaba creando lo inexistente: esfera y atributos de competencia nacio-nal: legislativos, ministeriales, estadísticos, topográficos, impositivos y aduaneros que llevan a extender el lapso analítico 1853 y 1862 (Leve-ne, 1962; Cárcano, 1921; Saldías, 1910; Scobie, 1961 y 1964; Bosch, 1963, 1971 y 1998; Gorostegui de Torres, 2000; Rebollo Paz, 1951; Rivarola, 1998; Ruiz Moreno, 1976).
En principio, el programa de Organización del Estado Nación Ar-gentino, es consensuado para resolver la implosión de las autonomías provinciales, como se expresa en el Acuerdo de Alcaraz de 1846, el Pronunciamiento de Urquiza 1851 y en el Acuerdo de San Nicolás de 1852. El diseño del Estado Nación se complejiza desde la perspecti-va del progreso y desarrollo socioeconómico introducida por Alberdi (1843) y Fragueiro (1845), que apunta a generar un nuevo estado de cosas, fundado en más bienestar y educación del soberano, cultura in-dustrial, inmigrantes, intercambio provincial productivo/ comercial, arribo de inversiones, pobladores y tecnología de punta: transporte te-rrestre y oceánico a vapor. Las instancias de dominación del Estado Nación sobre las Provincias, se articulan en el mecanismo de relojería del epifenómeno Constitucional, pues proporciona los engranajes para hacer aplicable y funcional esta nueva estructura supra provincial, con una perfecta adecuación a las cuestiones que demanda la argentinidad, como han demostrado recientes investigaciones en esta materia. (Polo-tto, 1837 y Sarmiento 1853)
La programática referida al Estado Nación atiende a tan compli-cado proceso con recursos inéditos hasta entonces, remarcamos otra vez, una organización constitucional ajustada a las necesidades del país, que parte de un acertado diagnóstico sobre el estado de cosas que dejó la debacle de las Autonomías Provinciales: incomunicación, aislamien-to, estancamiento, pobreza guerras jurisdiccionales, carencia de bienes públicos en común, puentes, caminos, medios transporte apropiados y violencia exacerbada, por mecanismos coercitivos del Rosismo.. En consecuencia, se va a compatibilizar la formación de la Soberanía Na-cional y respetar cierto grado de autonomía provincial, coordinando es-
19
fera competencia y atributos correspondientes en la Carta Magna 1853 y las Provinciales de 1855 en adelante.
La maquinaría desarrollo socioeconómico, para lograr el efecto di-namizador deseado, entrama el ingreso al Mercado Internacional, la actividad productiva/comercial interprovincial y el diseño de infraes-tructura y logística apropiada: combinando con la hidrovía del Paraná con salida al Atlántico y el ferrocarril Rosario/Córdoba. Para planificar el transporte ferroviario Santa Fe/Córdoba y luego la referida hidrovía Paraná, aplicado al transporte terrestre y marítimo fue propuesto Whe-elwright a Urquiza por Fragueiro y Alberdi, pues durante su estadía en Chile, habían participado activamente en diferentes áreas vincula-das con la transformación social y económica, que trajo la navegación Océano Pacifico y transporte Ferrocarril en Chile llevada adelante por el referido empresario norteamericano (Fragueiro, 1845).
A fin de sustentar las conjeturas presentadas, abordaremos la cosmo-visión de la Programática Formativa Estado Nación: en primera instan-cia organización constitucional de la Nación, previa victoria sobre fuer-zas rosistas, el Tratado de Alcaraz y el Acuerdo de San Nicolás con un nuevo régimen político orientado a revertir los excesos del poder sobre los derechos individuales, bienes y libertades inherentes a las Autono-mías Provinciales y al Despotismo Rosista entre 1846 y 1852. En se-gunda instancia, el programa de desarrollo y progreso socioeconómico, colonización agraria, dilatación poblacional y adopción de tecnología punta, transporte ferroviario y oceánico a vapor, por la dinamización y beneficios derivados, de introducir este hito en un país donde no exis-tía ningún eslabón previo y debían establecerse sobre la marcha, crear talleres de reparación, incorporar áreas abastecedoras, insumos básicos, formar servicios técnicos, especialización y diferenciación laboral, lo que se logra en tiempos diferidos de maduración y concreción entre 1854 y 1858.
En verdad, la puesta marcha del ferrocarril, había caído en 1858 y es retomada por el Estado Federal entre 1868 y 1871; la colonización agraria también eclosiona fuertemente en 1862, por lo cual todo el mérito de la programática diseñada por el Gobierno Republicano y el Circulo Ilustrado de Paraná se atribuyen al Estado Federal Mitrista y
20
las provincias respectivas, excluyendo del debate académico que se puso en marcha durante la República Federal y Liberal y esta clave explicativa fundamental, aún permanece inexplorada.
Programática Estado Nación: Organización Constitucional del País, Pacto Federal de 1831, el Tratado de Alcaraz de 1846 y el Acuerdo de San Nicolás de 1852
Se trata de plantear en el debate académico, la íntima conexión exis-tente entre la programática formativa del Estado Nación: Organizar Constitucionalmente el País llamando a un Congreso Constituyente orquestada por Joaquín Madariaga, Gobernador de Corrientes con su par entrerriano Urquiza en 1846 y el Pronunciamiento del mismo en 1851, acompañada por el triunfo de Caseros posteriormente. El di-seño programático inicial, enuncia la Organización Constitucional de la Nación en los términos del Pacto Federal de 1831, convocando un Congreso Constituyente por afuera de la Confederación Argentina por el Gobernador rebelde de Corrientes Joaquín Madariaga, que ofrece liderar la empresa a Justo de Urquiza -que viene a disciplinarlo en nombre del Gobernador de Buenos Aires- apostando a una victoria arrolladora sobre las tropas porteñas, según se acuerda en los convenios y cláusulas secretas del Tratado de Alcaraz firmado el 15 de agosto 1846 para dar punto final, a la postergación sine die de la Organización Cons-titucional del país, impuesta por Rosas, con un costo enorme en vidas y recursos para las Autonomías Provinciales.
Este arreglo político se alcanza teniendo en cuenta los beneficios para estas provincias del Litoral: ambas estaban en excelentes condi-ciones por localización y recursos para tener acceso al Atlántico a tra-vés de un puerto en Santa Fe, encontrando el atajo para salir de las horcas caudinas porteñas impositivas y comerciales, lo que ameritó la negociación punto por punto por los respectivos agentes: de Urquiza, Benjamín Virasoro y de Madariaga, Pedro Virasoro y Antonio Mada-riaga (Ravignani, 1939). Sin embargo, el tratado, más allá del rechazo de Rosas, no logró la total aceptación del gobernador Urquiza quien, a pesar de haber acordado dirigir la insurrección Litoral/Interior, ataca
21
y vence a las fuerzas rebeldes Correntina el 27 de noviembre de 1847. La justificación de Urquiza es la negativa a aceptar la injerencia anglo/francesa en asuntos internos, ni actos que provocasen la desintegración territorial por reclamos territoriales de Paraguay y la amenaza de inva-sión Brasilera (Salvadores, 1949).
Sin duda que el Pronunciamiento de Urquiza el 1 de mayo de 1851 re-toma el proyecto de Organización Constitucional de la Nación, aunque en el marco de la Confederación Argentina bajo el paraguas protector de la Ley Federal 4 enero 1831 que legítima la convocatoria de un Congre-so Constituyente, la emisión monetaria y la creación del Banco Nacio-nal, lo que se confirma con el cambio de lema en el Pronunciamiento de Mayo, cuando se reemplaza por Mueran los salvajes unitarios, a cambio de ¡Mueran los enemigos de la Organización Nacional!, de cuya repercusión deja constancia, el General José María Francia:
(…) era Jefe de las armas, y la orden se dio para la formación de todas las tropas que allí se hallaban en número de 2.500 hombres. La columna se puso en marcha y no se oía más que la voz del pregón comu-nicando al pueblo la separación de la provincia de Entre Ríos y supresión de la encomienda al goberna-dor de Buenos Aires en las relaciones exteriores. (…) (Saldías, 1910, p. 85)
Debe remarcarse que esta adscripción a la Nación Argentina, por en-cima de las Autonomías Provinciales, está justificado en nefastos resul-tados sufridos en carne propia de un régimen asimétrico y opresor que había hecho opulenta y hegemónica a Buenos Aires, dejando sumidas a las restantes jurisdicciones en la miseria, desnudez, atraso, violencia y catastróficos enfrentamientos civiles y salir de tal debacle es la inno-vadora propuesta de la alianza Litoral/Interior encabezada por Urquiza (Scobie, 1961, p . 18).
La gran apuesta hacia la Unión Nacional, una vez nombrado Justo J Urquiza como Encargado de Relaciones Exteriores de la Confedera-ción Argentina, se focaliza, en el Acuerdo de San Nicolás presentado,
22
debatido y descartado de plano por la legislatura porteña en las jorna-das de junio de 1852. El Acuerdo de San Nicolás plantea urticantes y negadas cosas nacionales, lo que exige adentrarse en cuestiones inéditas vinculadas a la pertenencia nacional que detentaban las provincias ya que es una amenaza cierta para Buenos Aires de perder los privilegios detentados desde 1820. Ello va a ser actualizado, por el circulo ilustrado de Paraná y los Gobernadores del Litoral/Interior, asumiendo intereses generales y bien común que deben consensuarse, respaldándose mutua-mente en la comunidad argentina con propósitos compartidos.
Las consideraciones desgranadas sobre organizar constitucional-mente el cuerpo patrio, institucionalizando bases espurias del poder guerrero, deja expuesta en toda su magnitud y relevancia la osadía de Urquiza, que cruza el Rubicón Nacional ya sin vuelta atrás, cuando, en un solo movimiento y en paralelo, da la estocada final al viejo mundo de las Autonomías Provinciales y el Despotismo Rosista y promueve lo nuevo: Unificación Nacional, Constitución Federal y Sistema Capita-lista. Cruzar el Rubicón es también, pasar página al estatuto del caudillo tradicional sin contrapeso efectivo en el ejercicio gubernamental, prohi-jado bajo las autonomías provinciales en ausencia del gobierno central: catorce gobiernos soberanos sin dependencia entre sí pero inmersos en una conflictividad sin fin como afirma Alberdi (1853):
(…) Es el jefe de un gobierno local que no tiene ren-ta, y que no reconoce autoridad suprema que le im-pida tomarla donde y como pueda, es un poder que tiene necesidades y deberes que cumplir y que no tiene fuero en la adquisición de los medios que nece-sita para llenarlos. Poned un ángel en esa situación, tendrá que hacerse un diablo. Esto es el caudillo (…) (p. 25)
Por cierto, la etiqueta de caudillo tiene fecha de caducidad cuando el Encargado de las Relaciones Exteriores transmuta el poder originado en la victoria y la fuerza militar, sujetando el ejercicio político a reglas, normativas, obligaciones y derechos estipulados en la Constitución Na-
23
cional, dominio del Gobierno General y el respeto de las libertades individuales. Una funcionalidad congruente con el respeto a las ins-tituciones Republicanas y Federales aceptando contralor, división de poderes y organismos gubernamentales muy tempranamente, lo que es destacado por Victorica (1986):
(…) habiendo pasado de hecho el poder militar y efectivo de la República a manos del señor general Urquiza, a virtud de aquel memorable e importan-te trastorno, fuerza era reconocer ese hecho capital, y aprovecharlo en el sentido de la buena causa, es decir, en el sentido de la organización del orden pú-blico; para que, incorporada así la fuerza a la ley, el orden nuevo fuese en este país la reunión de todos los elementos que en los otros constituyen el gobierno (…)” (p. 40)
Este giro del dirigente político de someterse al imperium de la ley es prácticamente ignorado en los debates señeros más renombrados pues, visibilizar la habilidad para adaptarse a circunstancias por fuera de su control, despierta resquemores historiográficos, dado el peso del pre-juicioso del encorsetamiento de Urquiza, etiquetado en la figura del au-toritaria del caudillo, ejemplificada en las medidas despóticas y feroces tomadas durante su estadía en Buenos Aires, que despierta el rechazo mayoritario de los porteños Goldman y Salvattore, 1998).
Programa Organizativo del Estado Nación: Gobierno General, Maquinaria, Progreso y Desarrollo, Disposición Constitucional, Burocratización Administrativa e Iglesia Estatal: Alberdi y Fragueiro en 1852 Y 1854
El programa de formación del Estado Nación concibe a la República Argentina como un todo orgánico que integra diversas áreas produc-tivas y actividades laborales impulsadas y dinamizadas por la exporta-ción de bienes, el intercambio provincial y la utilización de tecnología
24
de punta a vapor para transporte terrestre y marítimo: ferrocarriles y vapores para facilitar circulación, intercambio y complementación de gente, bienes y recursos, impulsadas y dinamizadas por el desarrollo institucional y el progreso incremental, eliminando prohibición de na-vegación de ríos interiores y barreras aduaneras. El hecho crucial en la formación del Estado Argentino, resulta de Organizar con carácter Nacional el Gobierno General, la Soberanía Moderna, la Burocratiza-ción Administrativa y el Patronato Estatal formulados por Alberdi y Fragueiro entre 1852 y 1854.
Este paradigma moderno del progreso institucional económico/so-cial, es formulado por Alberdi y Fragueiro a partir del excelente diag-nóstico sobre el estado de cosas que deben transformar para lograr la efectiva interacción entre Gobierno Nacional y Provinciales, centrali-zar la percepción de rentas, optimizar el flujo bienes y la producción interprovincial, gestionar la incorporación de actividades y modalida-des laborales, vinculadas a la exportación y utilización de tecnología de punta, básicamente transporte ferroviario. Para ello deben afrontarse factores estructurales condicionantes de las autonomías provinciales que deben resolverse en tanto espacios políticos cerrados sobre sí mis-mos, salvo alianzas ocasionales, acotados a estrechos límites jurisdiccio-nales, sólo intereses propios y completamente ajenos a necesidades de otras jurisdicciones, las que atañen a unos y otros y tienen que encararse de manera conjunta.
Para entonces, ya se había constatado que la incomunicación y el aislamiento de las provincias, derivaba en malbaratar hombres, recur-sos, despoblamiento, estancamiento productivo hasta prácticamente estallar, llegando a exterminarse unos y otros, haciéndolos descender a la condición de tribus salvajes durante las luchas civiles de las últimas décadas, como sentencia Alberdi:
(…) En este designio tan espantosamente seguido en ciertas épocas, los pueblos i gobiernos argentinos descendieron a la condición de tribus salvajes, ester-minándose unos a otros, según que el éxito de las armas les proporcionaba ocasión, de donde salió en
25
definitiva la ruina de las propiedades, i con el decre-cimiento de la población i de la riqueza, la nulidad e impotencia de esos mismos gobiernos i su ruina i descrédito final (…) (Sarmiento, 1853, p. 62)
Las nefastas consecuencias de tal estado de cosas y la urgencia por revertirlas adquieren prioridad para el Gobierno Nacional en atender y satisfacer correctamente las necesidades fundamentales vinculadas al intercambio comercial y el desarrollo socioeconómico: infraestructura en bienes públicos y servicios generales, tales como puentes, caminos, muelles, protección fronteriza y ferrocarril, como expresan Alberdi y Fragueiro. Esta maquinaria de progreso económico y respeto de los de-rechos individuales quiere ver transitados nuestros ríos opulentos y ri-cos nuestros Estados con el régimen capitalista y los caminos de hierro acortando distancias y aproximando intereses y así transformar palabras en realidades, como señala Alberdi:
(…) Vale más la espiga de la paz, que es de oro (…) ha pasado la época de los héroes; entramos hoy en la edad del buen sentido (…) la grandeza america-na no es Napoleón, es Washington; y Washington no representa triunfos militares, sino prosperidad, engrandecimiento, organización y paz. Es el héroe del orden en la libertad por excelencia (...) (Alberdi, 1852, p. 68)
Desde tal cosmovisión resulta crucial para tener la unidad política del país y hacer funcionar un poder central, ocupándose de los asun-tos provinciales empezar por la unidad territorial, aún de las áreas más alejadas y de más difícil acceso. Para lo cual resulta indispensable el desempeño del ferrocarril para acercar los extremos más remotos, trans-formando en una e indivisible la República Argentina, mejor que cual-quier congreso, decretos y asonadas. Aún más, desafía Alberdi (1852):
26
“(…) ¿Queréis que el gobierno, que los legislado-res, que los tribunales de la capital litoral, legislen y juzguen los asuntos de las provincias de San Juan y Mendoza, por ejemplo? Traed el litoral hasta esos parajes por el ferrocarril, o viceversa; colocad esos ex-tremos a tres días de distancia, por lo menos. Pero tener la metrópoli o capital a 20 días, es poco menos que tenerla en España, como cuando regía el sistema antiguo, que destruimos por ese absurdo especial-mente. Así, pues, la unidad política debe empezar por la unidad territorial, y sólo el ferrocarril puede hacer de dos parajes separados por quinientas leguas un paraje único (…)” (p. 98)
Desde tal perspectiva, el más poderoso agente revolucionario del progreso cultural, económico y desarrollo social, es la incorporación al mercado europeo y la adopción del hito tecnológico: la aplicación del sistema a vapor en locomoción terrestre y marítima, factores mo-dernizadores por antonomasia debido a las ventajas que reportan estos medios de transporte circunscriptos en más rapidez para llegar de un punto a otro, demanda laboral creciente y diferenciada, abaratamiento del costo de viajes por disminución del tiempo, espacio y riesgos. Al mismo tiempo acrecienta la vinculación en la Nación y a nivel Inter-provincial por incorporación de nuevas áreas y actividades, la forma-ción de personal técnico y administrativo junto con otras modalidades operativas, el respeto a las libertades individuales, la perfección de insti-tuciones, la división y especialización de mano de obra y la prosperidad de emprendedores, comerciantes y agricultores, en especial emigrantes portadores de cultura industrial, un valor y especialización desconocida para entonces en la Argentina (Fragueiro, 1850 y 1852).
El giro copernicano impreso a la República Liberal y Federal resulta de la programática estrechamente imbricada con el progreso y desarro-llo argentino, sustentado en la cultura, la tecnología de punta y este rasgo superior que no estaba disponible se exigía a empresarios, inno-vadores e inmigrantes básicamente sajones. Se tenía conocimiento del tiempo demandado para formarlo con nativos como se había hecho en
27
Chile Alberdi, 2002). A modo de ejemplo, en un país donde no existía una tradición exportadora de bienes agrarios ni los eslabones necesarios para hacer funcionar la tecnología a vapor, se van a suscitar restricciones y cuellos de botella, pero también grandes oportunidades. Sin duda debían importarse maquinarias, vapores, carbón y vías ferroviarias, pero aquí debía reglamentarse y organizarse el servicio de transporte y tráfico de personas y bienes, las rutas y horarios a cumplir y ante escasez de car-bón el reemplazo por carbón vegetal, establecer depósitos maquinarias y talleres de reparación, el estudio de producciones regionales, la provi-sión de agua dulce, reforma de postas y liberación de aduanas internas, cada una de estas actividades generaba demanda de diferentes tipos de trabajadores, especializados, técnicos y profesionales.
En el mismo sentido, para fomentar la riqueza del comercio y la ri-queza argentina, se localiza en Rosario el puerto nuclear de la República Federal y Liberal a instancias del banquero Buschentall, en la búsqueda de recuperar el dinero prestado durante 1853. En simultánea contrata a Allen Campbell, del equipo de Wheelwright, para trazar el ferrocarril desde Santa Fe a Córdoba y en paralelo, el ministro Fragueiro, interesó a Urquiza para que ofreciera esta obra al empresario aludido, pero fi-nalmente el trazado lo hizo Campbell cobrando del Gobierno Nacional 40.000$ en 1855 (Fragueiro, 1852, p. 115).
Quizás lo más original para instrumentar el Estado Nación, es efec-tivizar el funcionamiento del Gobierno General en tanto instrumento supra provincial para crear intereses generales y bienes comunes dife-renciando atributos y competencias entre Nación y Provincias, a cuya falta se atribuye gran parte de los males sufridos durante las Autonomías Provinciales. Según las premisas referidas, crear un Gobierno General Permanente, algo inexistente entonces, iba a exigir definir constitucio-nalmente ámbitos y competencias específicas referidas al bien común y al interés público, aquellos puntos en que deben obrar como nación y los otros vinculados con las Provincias, acordando y consensuando con los gobernadores respectivos, como enuncia Alberdi: (…) La esfera del gobierno general solo comprende un número determinado de cosas, que son las que Interesan al bien común de las provincias. Mientras que
28
los gobiernos provinciales conservan bajo su acción inmediata todos los Intereses locales de su provincia respectiva (…) (Alberdi, 1852, p. 50).
En este orden de cuestiones referidas al quehacer propio del Estado Nación está detentar el Poder Supremo concentrado en la Soberanía Nacional; esto exigió enfrentar una tarea de alta complejidad que re-basa más de una vez los instrumentos disponibles para nacionalizar la fragmentación existente, con poderes locales que desconocían otra autoridad superior y se manejaban con autonomía en materia guber-namental: cobrar rentas, impuestos aduaneros, ejércitos jurisdicciona-les, legislación y justicia de exclusiva competencia. Una soberanía que se unifica a través del Gobierno General, el Ministerio de Hacienda y la Constitución 1853 junto con la instalación del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejército Argentino en formación (Gardinetti, 2012).
Las instituciones mencionadas, engarzadas con el ordenamiento de la Carta Magna, ponen en marcha la Soberanía Nacional en tanto Po-der Superior a las Provincias, habilitado para intervenir en su esfera de competencia, nacionalizando derechos que detentaban las provincias desde 1820. Un punto crucial para dar sustentabilidad al Estado Na-ción resulta de nacionalizar la percepción de la renta y determinar la que corresponde a las provincias. Aquí cubre un rol fundamental la bu-rocracia administrativa formulada por Fragueiro: si bien las provincias ceden derechos soberanos locales, a la vez el Gobierno Nacional respeta poderes que corresponden a su órbita interna en un juego mancomu-nado con las Constituciones Provinciales sancionadas desde 1855 en adelante (Alberdi, 1843, p. 300).
La sofisticada articulación entre Gobierno Nacional y Provinciales bajo régimen Federal, es un juego de ajedrez, cuya pieza clave es la Ad-ministración General del País diseñada por Mariano Fragueiro, aunque las exiguas rentas han tapado la excelente adecuación del diseño con dos administraciones, una nacional bajo la dirección del presidente y otra Provincial alusiva al poder propio y local no delegado en el Estado Central, cuyo ámbito y competencia lo estipula la Constitución 1853. Pero, teniendo en cuenta la falta de personal administrativo cuyo en-trenamiento y formación no puede resolverse de inmediato, hace recaer
29
esta función en los Gobernadores como agentes del Gobierno Nacional habilitado por el art. 107 en la Constitución (Fragueiro, 1852)
La nacionalización de servicios públicos esenciales para el desarrollo social, declarando libre navegación de los ríos, apertura del comercio exterior e interno, estatización de aduanas, eliminación de diezmos, in-dependencia de la prensa y el crédito Público desde una perspectiva socialista que privilegia la función social del Estado (Wieczorek, 2018). A modo ilustrativo señalaremos el tendido de redes nacionales en todo el territorio a través de la Administración General de Hacienda y Cré-dito presidida por el ministro de Hacienda y jefes de oficinas fiscales de Hacienda y Crédito existentes en la capital y otras unidades del país, un cálculo idealizado de los funcionarios designados determina que no po-día exceder de treinta ni ser menos de quince. Esta red nacional, repite la estructura de la Administración de Hacienda y Crédito en ciudades, pueblos o territorios de la Confederación supeditadas a la Adminis-tración Central que ejerce la superintendencia directiva y económica como puede verificarse en el caso de la supresión de diezmos y los sub-terfugios usados por las provincias. Este modelo administrativo es una transferencia del modelo europeo que debió adecuarse a la problemática concreta del Estado Nacional con un enorme y disperso territorio, que carecía de una burocracia, infraestructura financiera, transporte y co-municación.
Las atribuciones de la Administración Genera, ejercen un control directo, desdibujado por las penurias económicas al momento de cap-turar todas las rentas, el pago de las mismas, el registro y clasificación de la deuda nacional interna y externa, toda operación de crédito público y de banco, la realización de empréstitos o trabajos públicos nacionales y el registro de la propiedad territorial pública. En otro sentido, el pa-tronato de la Iglesia católica, también incide en la consolidación del Es-tado Nación pues resulta categórico para suprimir diezmos apropiados por las provincias y la inclusión del presupuesto de culto en el general deposita en manos del poder central una iglesia nacional y no fragmen-taria. Pero recién obtiene resultados concretos cuando el representante Papal se asienta en Paraná, centro político de la República federal, en
30
1858 aunque se convierte en diócesis en 1860. (Martínez, 2013; Mar-tínez y Mauro, 2015 y Lida, 2015)
Por último, recién ahora, los estudios constitucionales más actuali-zados toman en cuenta la argentinización de la Constitución de 1853, remarcando la originalidad de esta carta magna que da respuesta a fac-tores estructurales que venían condicionando el desarrollo institucional y el progreso económico, como ya les había respondido Alberdi a las mordaces críticas de Sarmiento. Para ser más precisos, la Constitución de 1853 es el epifenómeno de la programática formativa del Estado Nación y puede constatarse en el diagnóstico elaborado por Alberdi en Bases y Puntos de Partida, ensayo enviado con dedicatoria a Urquiza como salvador de la Patria (Quesada, 1918). De esta manera, se pone a salvo la argentinidad de la constitución de 1853 ya que lo nuestro es lo decisivo y lo norteamericano lo concomitante, advierte Ernesto Quesada (1918), y confirma la perdurabilidad y originalidad de la Constitución 1853, aseverando el proceso histórico e institucional de los Estados Unidos, difiere sustancialmente de la evolución político-jurídica de la vida argentina (Cullen, 1928).
A modo reflexión final
Los primeros resultados tangibles de la fórmula del Progreso de Alberdi y Fragueiro, se vinculan con la puesta en funcionamiento del Sistema Mensajerías, se obtienen con las modalidades más modestas sin ingen-tes inversiones con eje Rosario/Córdoba, abarcando los confines inte-grados, conectando Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Salta. Ésta se articulaba con otra estrategia: la colonización agraria por vía ca-pitalista familiar, adoptando el modelo social de Brougnes, en tanto dis-positivos captadores de inmigrantes, acumulación de trabajo y capital, en territorios fronterizos de Santa Fe en tanto espacio económico de in-tegración económica y dinamización comarcal visualizado como lugar en disputa con otros Estados en construcción. Por cierto, los resultados más interesantes, aunque no tangibles a primera vista, son la capacidad de la programática formativa Estado Nación, desde la perspectiva del progreso institucional y el desarrollo socioeconómico a través del poder
31
administrativo y gubernamental, capaz de instrumentar intereses, valo-res y lazos en común, transformando en material el concepto abstracto de una entidad supra-provincial entre los años 1852 1862.
Referencias bibliográficas
Alberdi, J. B. (1843). Elementos del Derecho Público Provincial de la República Argentina. Valparaíso, Chile: Imprenta del Mercurio.
Alberdi, J. B. (1852) Bases y puntos de partida para la organización políti-ca de la República Arjentina, derivados de la ley que preside el desa-rrollo de la civilización en la América del Sud, y del tratado litoral del 4 de enero de 1831. Segunda edición, correjida, aumentada de muchos parágrafos y de un proyecto de constitución concebido según las bases propuestas. Valparaíso, Chile: Imprenta del Mercurio.
Alberdi, J. B. (1853). Estudios sobre la Constitución Arjentina de 1853, en que se restablece su mente alterada por comentarios hostiles, y se designan los antecedentes nacionales que han sido bases de su formación y deben serlo de su jurisprudencia. Valparaíso, Chile: Imprenta del Diario.
Alberdi, J. B. (2002). Vida de William Wheelwright. Buenos Aires, Ar-gentina: Emecé.
Bosch, B. (1963). Urquiza, el organizador. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.
Bosch, B. (1971). Urquiza y su tiempo. Buenos Aires, Argentina: EU-DEBA.
Bosch, B. 1998). La Confederación Argentina, 1854-1861. Buenos Ai-res, Argentina: EUDEBA.
Bragoni, B y Míguez, E. (2010). “Introducción: de la periferia al cen-tro: la formación de un sistema político nacional, 1852-1880” en Bragoni, B y Míguez, E. (coords.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional 1852- 1880, Buenos Aires, Argen-tina: Biblios, pp. 9-28.
32
Cárcano, R. (1921). Del sitio de Buenos Aires al campo de Cepeda (1852-1859). Buenos Aires, Argentina: Coni.
Chiaramonte, J. C. (1997). Ciudades, provincias, Estados: los orígenes de la nación argentina (1800-1846). Buenos Aires, Argentina: Ariel.
Cullen, T, (1928) “Diferencias entre la Constitución argentina y la nor-teamericana” en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias So-ciales, Tomo VII, p. 235-241
Fragueiro M. (1845) Fundamentos de un proyecto de banco. Santiago de Chile, Chile: Imprenta del Siglo.
Fragueiro M. (1845) Observaciones sobre el proyecto de estatuto para el Banco Nacional de Chile. Valparaíso, Chile: Imprenta del Mer-curio.
Gardinetti, J. P. (2012). “Urquiza y el camino hacia la organización constitucional” en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 9, no. 42, Buenos Aires, pp. 440-452.
Goldman, N. y Salvatore, R. (comps.) (1998), Caudillismos Rioplaten-ses. Nuevas miradas aun viejo problema. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.
Fragueiro, M. (1850) Organización del Crédito. Santiago, Chile: Im-prenta de J. Belín,
Fragueiro, M. (1852) Cuestiones Argentinas. Copiapó, Chile: Imprenta del Copiapino.
Gorostegui de Torres, H. (2000), La organización nacional. Buenos Ai-res, Argentina: Paidós.
Gelman, J. (2004). “Unitarios y federales. Control político y construc-ción de identidades en Buenos Aires durante el primer gobierno de Rosas” en Anuario IEHS, vol. 19, pp. 359-391.
Goldman, N. (1998) (dir.), Revolución, República y Confederación. Tomo III de Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
33
Goldman, N. (2005) (Dir.). Nueva Historia Argentina. Revolución, Re-pública, Confederación (1806-1852). Tomo III. Buenos Aires: Sudamericana.
Goldman, N. (2012). “Constitución y representación: el enigma del poder constituyente en el Río de la Plata, 1808-1830” en An-nino A. y Ternavasio, M. (coords.): El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808–1830, Madrid, España: Iberoame-ricana, pp. 200-225.
Goldman, N. (2013) “Soberanía”, en: Fernández Sebastián, J. (Dir.) Diccionario político y social del mundo iberoamericano, Vol. II, Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucio-nales.
Halperín Donghi T. (1997). Proyecto y construcción de una Nación (1846-1880), Buenos Aires, Argentina: Emecé.
Jensen, J. (2011). “El momento Federalista. Notas sobre los Comen-tarios de la Constitución de Domingo Faustino Sarmiento” en: Cuadernos de Derecho Constitucional. Historia y Constitución, Buenos Aires, Argentina: ed. Hydra.
Lanteri, A. L. (2008). “La justicia federal en la ´Confederación´ Ar-gentina (1854-1861). Apuntes sobre un intento de articulación entre Nación y provincias” en Revistas Territórios e Fronteiras, vol. 1., n° 1, pp. 35-61.
Lanteri, A. L. (2013). ““La ´Confederación´ desde sus actores. La con-formación de una dirigencia nacional en un nuevo orden polí-tico (1852- 1862)” Lanteri, A. L. (coord.), Actores e identidades en la construcción del Estado nacional. Buenos Aires, Argentina: Teseo.
Levene, R. (director) (1962). Historia de la Nación Argentina: La Confe-deración y Buenos Aires hasta la organización definitiva de la Na-ción en 186, 3.a ed., vol. 8, Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
Mauro, D. y Martínez, I. (2015). Secularización, Iglesia y política en Argentina. Balance teórico y síntesis histórica. Ciudad del Rosario, Argentina: Fhumyar ediciones.
34
Lida, M. (2015). Historia del catolicismo en la Argentina. Entre el siglo XIX y el XX. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno editores.
Martínez, I. (2013). Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX. Buenos Ai-res, Argentina: Academia Nacional de la Historia.
Martínez Paz, E. (1930) “Don MARIANO FRAGUEIRO. Noticia biográfica y crítica” en Revista de la Universidad Nacional de Cór-doba, Año 17, N° 3-4, Segunda Parte.
Medina, F (2014).” Construyendo consenso y legitimidad. La proyec-ción política del Catecismo de Escolástico Zegada en tiempos de la Confederación Argentina (1853-1862)” en: Hispania Sa-cra, n° LXVI (Extra I), pp. 373-401.
Palti, E. (1998). Giro Lingüístico e historia intelectual. Quilmes, Argen-tina: Universidad Nacional de Quilmes.
Polotto, M. R. (2009) “La argentinidad de la Constitución. Nuevos enfoques para el estudio de nuestra carta magna a principios del siglo XX (1901-1930)” en Revista Historia del Derecho, Nº 37, pp. 1-11.
Ravignani E. (1939). Asambleas Constituyentes Argentinas. (ACA). Tomo VI, Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA
Rivarola, R. (1908) Del régimen federativo al unitario. Buenos Aires, Argentina: Jacobo Peuser.
Rebollo Paz, L. (1951) Historia de la Organización Nacional. Buenos Aires, Argentina: Librería del Plata.
Ruiz Moreno, I. J. (1976) La lucha por la Constitución (1820-1853). Buenos Aires, Argentina: Astrea.
Quesada, E (1918). La argentinidad de la Constitución en González Cal-derón, J. A. Derecho Constitucional Argentino. Historia, Teoría y Jurisprudencia de la Constitución, tomo II, Buenos Aires: Ar-gentina.
35
Saldías, A. (1910). Un siglo de instituciones: Buenos Aires en el centenario de la revolución de mayo. La Plata, Argentina: Taller de impre-siones oficiales.
Salvadores, A. (1949). “El proyecto de pronunciamiento de Urquiza en 1846”, en. Universidad 21, UNL, pp.123-144
Sarmiento, D. F. (1853) Comentarios de la Constitución de la Confede-racion Arjentina: con numerosos documentos illustrativos del texto. Santiago, Chile: Belin,
Scobie, J. (1964) La lucha por la consolidación de la nacionalidad argen-tina, 1852–1862. Buenos Aires, Argentina: Hachette.
Scobie, J. “Los representantes británicos y norte-americanos en la Ar-gentina (1852-1862)” en: Historia, n° 23. Buenos Aires, Argen-tina, pp. 122-166.
Victorica, J. (1918) Urquiza y Mitre, Contribución al estudio histórico de la Organización Nacional. Buenos Aires, Argentina: La Cultura Argentina.
Wieczorek, T (2018), “ La organización constitucional argentina y el ‘48’ europeo: el caso de Mariano.Fragueiro” en Res pública, 21, 3, pp. 633- 649.
36
Barajar y dar de nuevo: disputas históricas en torno al revisionismo
histórico nacional ¿en Merlo?
Ignacio Andrés Rossi
Introducción
En este trabajo abordamos una publicación del Instituto Superior Ar-turo Jauretche (ISAJ) situado en Merlo, provincia de Buenos Aires (co-nurbano bonaerense). La publicación, que se editara entre 2007-2011, significa en nuestra mirada un material imprescindible en tanto fuente histórica para comprender las formas de producción cultural, específi-camente enmarcada en discusiones propias de la disciplina histórica. No obstante, la forma de análisis que proponemos no es marginalmente sobre el contenido de la publicación, sino que, por el contrario, rete-nemos un conjunto de herramientas de carácter teórico que, creemos, nos permiten observar mucho más allá de la dimensión mencionada. En este sentido, pretendemos enmarcar a Barajar dentro de su contexto de producción cultural, analizando los sujetos e instituciones que inter-
37
vienen para hacer posible la difusión de las ideas históricas y políticas profesadas.
En cuanto a las herramientas que proponemos, nos apoyamos en la sociología bourdeliana, especialmente la noción de campo, que nos per-mitirá comprender el concepto de producción con una mirada amplia que capte las redes de circulación, los sujetos involucrados y las ideas culturales (específicamente en torno a la Historia como disciplina). Por otro lado, también nos servimos de algunas claves aportadas por recien-tes estudios de las revistas, en tanto entendemos que estas se presentan como una herramienta imprescindible de análisis histórico político y cultural, en este caso. De esta manera, buscamos ampliar la mirada de Barajar a las redes de articulación, intereses y disputas en torno a la historiografía en una dimensión regional apuntando, así, a la relevan-cia histórica en el análisis de las escalas. Por último, hemos tratado de encuadrar el contexto histórico, en términos de historia reciente, en que funcionó la publicación analizada. Esto, ha sido articulado con las profusas discusiones entre historiadores académicos y ensayistas, que nos ha servido para encaminar los debates aglutinados en Barajar en esa línea, aun sin descuidar los originales rasgos de la publicación.
De esta forma, el artículo se compone de tres apartados. En el pri-mero nos adentramos en los debates históricos entre historiografía aca-démica e historiografía militante. Lo central de este apartado, lo cons-tituye el papel del ensayismo en la literatura histórica, sus propuestas, características y, especialmente, su perfil en los últimos años correspon-dientes a los gobiernos de los Kirchner en Argentina (2003-2015). En un segundo apartado, nos adentramos en el contexto sociocultural que rodeó a Barajar como órgano difusor del ISAJ. Aquí se torna importan-te el perfil de sus impulsores, sus temas de interés y los canales culturales análogos que acompañaron a la publicación. Por último, en la última parte nos centramos en el perfil editorial de la revista, como la publici-dad, formato y principales debates. Comentamos sus secciones y anali-zamos sus concepciones de la Historia, trascendiendo los amplios arcos temporales, tratando de buscar un eje vertebrador que la caracterice.
38
Del ensayismo al revisionismo y de la teoría a Merlo
Saítta (2004) ha analizado el pensamiento del género ensayístico en Argentina desde la década de 1930, focalizando en sus contribuciones contemporáneas al debate de los problemas nacionales. Es importante para el objetivo aquí propuesto dar cuenta de cómo la autora señala y reconstruye las condiciones históricas de surgimiento de esta clase de producciones, como por ejemplo las relaciones entre la entonces crisis económica y la perplejidad intelectual que esta habría generado. Aun-que también tienen un papel importante en dicho análisis el proceso de un mercado editorial que se entrelazaba con el florecimiento de lectores en sectores de clases medias y, más importante aún, es señalar cómo el género ensayístico logró vincularse con estos sectores desde espacios políticos generalmente alejados de los claustros académicos. En este proceso, caben mencionar intelectuales de impacto durante mitades del siglo XX dentro de la historiografía como Raúl Scalabrini Ortiz, Jorge Abelardo Ramos y Arturo Jauretche, entre otros. De modo que podemos entender al ensayo como una forma de escritura que contra-ría al saber estigmatizado (Rosa, 2002) y que busca exceder a la razón (Giordano, 2005) quedando a medio camino entre el conocimiento científico y el arte o la literatura (Adorno, 1962). Esto, se generaba en medio de una resistencia a la teoría dado su negatividad frente a las ins-tituciones del conocimiento y a los cánones de transmisión (Mattoni, 2003) académica o científica desarrollados hasta aquel momento. En este sentido, también el ensayo puede ser entendido como un géne-ro anecdótico, contracultural y crítico de un statu quo intelectual: una propuesta de revisión contracultural. Además, y como destacamos, el ensayo debe entenderse como un producto relacionado con momen-tos históricos específicos y circuitos de producción cultural y tránsito puntuales (Dalmaroni y Juárez, 2016). En la historiografía argentina (Devoto y Pagano, 2009), la deriva ensayística ha sido caracterizado como la denominada vertiente revisionista de la historia, que tuvo su surgimiento a comienzos del siglo XX, aunque también fue parte de un fenómeno latinoamericano (Reali, 2016). Esta, nucleó a un conjunto de estudios al margen de las instituciones en una crítica a la historiogra-fía académica, denominada como liberal u oficial, y en reivindicación a
39
las figuras de caudillos, identificados sujetos de raíz popular, y adscripta a un nacionalismo cultural.
Así se entiende que la producción intelectual en torno a los proble-mas y discusiones de la historia nacional, también involucra a la his-toria cultural amplia, excediendo en cierta medida a la historia de la historiografía. En este sentido, y como señaló Cattaruzza (2018), en los análisis de la producción intelectual histórica debe distinguirse entre la historia del libro, el rol de las editoriales y la lectura de la historia de la evaluación en torno a la consolidación de la historiografía en términos intelectuales, institucionales y sus características a lo largo del tiempo, en suma, el proceso de profesionalización de la disciplina en nuestro país. En definitiva, debemos considerar que los historiadores no pro-ducen libros, sino textos que luego se convierten en objetos impresos y que adquieren lógicas que son exentas al historiador (Chartier, 2000), a pesar de que lo involucran dentro de un campo específico. Aunque no nos ocuparemos de estos dos últimos asuntos, es importante señalar la vacancia que esto tiene en tanto, los problemas y debates históricos que involucran a los sujetos no solo existen como inquietudes por el pasado, sino también como interpelaciones del presente.
En línea con lo dicho, y de acuerdo al análisis propuesto, existe un relativo consenso en que la crisis del 2001 reactivó los debates en torno al pasado e impulsó a un conjunto de best seller de historia, en alguna medida, opuestos al conocimiento académico historiográfico (Sermán, 2006). Así, luego de la etapa de la crisis del 2001, surgen controversias suscitadas alrededor de la historia argentina cuando un conjunto de autores ajenos al campo académico (Acha, 2008) de la historiografía mediaron en la recuperación del interés público por el pasado nacional (Tobeña, 2015) luego de una década en la que las disputas en torno al pasado se habían debilitado (Hora y Trámboli, 1994). Tobeña (2016) advirtió que el resurgimiento de los debates entre historiadores acadé-micos y divulgadores históricos post 2001 tenía anclajes en el pasado, incluso desde las antípodas de la configuración de un campo profe-sional historiográfico, como los años de la Nueva Escuela Histórica a comienzos del siglo XX, con intereses específicos en buscar explicacio-
40
nes y desarrollar teorías en torno al fracaso nacional del país como a cuestiones más ontológicas del ser nacional argentino (Grimson, 2007).
Denominados por Sermán (2006) como historiadores de masas, dado su anclaje en el mercado, el gran público e impacto en los medios de comunicación, estos tomaron un papel de gran relevancia. Sin em-bargo, también es importante destacar la importancia de la coyuntura histórica post 2001, donde los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirch-ner (2003-2015) promovieron un nuevo clima cultural que involucró a sectores políticos, culturales e intelectuales (Saferstein, 2017). Espe-cialmente, con esta etapa se inició la reconstrucción de la memoria que remitía al pasado y a hechos históricos concretos, como el cruce de los Andes (1817), la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845) y la Guerra de las Malvinas (1982), entre otros. Esto, que se hacía con objetivos políticos de fortalecer una identidad nacional que se encontraba en re-visión, convergió con la producción de un conjunto de autores ansiosos por revisar el pasado, identificados por algunos historiadores académi-cos como neorevisionistas (Doeswijk, 2010), independientemente de sus filiaciones políticas concretas.1 En el desarrollo del proceso político de los Kirchner, fueron relevantes como estrategias político culturales los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010 o la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego en 2011 como signos del nuevo con-texto de politización de la historia y su puesta en cuestión en el debate público (Calentaro, Acha y Tarcus, 2012)
Así, la mencionada crisis económica, social y política del año 2001 produjo interpelaciones sociales que motivaron un caudal de produc-ción historiográfica nacional, con robustas tiradas y el mencionado én-fasis en rescatar el ser nacional argentino como los títulos de Felipe Pigna, Jorge Lanata, Ignacio García Hamilton, Hugo Chumbita, Nor-berto Galasso, José Pablo Feinmann y Mario O’Donnell, quienes se convirtieron en los principales blancos de críticas de los historiadores
1 Cabe la aclaración dado que, al tratarse algunos sujetos con impacto público en los medios masivos de comunicación, podrían ser identificados con filiaciones específicas de la coyuntura argentina totalmente opuestas. Al margen de esto, lo que aquí se enfatiza es su relación con el proceso de debate público de la Historia como de su relación con la producción de esta natu-raleza.
41
académicos. Estos autores, en ocasiones de nula o parcial formación historiográfica, recibieron importantes debates y cuestionamientos de historiadores y literarios de reconocida trayectoria en nuestro país como Romero (2004), Sábato y Lobato (2005), Sarlo (2006), entre otros. Sus best sellers tuvieron gran impacto, especialmente a través de sus partici-paciones en los medios de comunicación masiva (Sermán, 2006) y se caracterizaron en su práctica por mantener un marcado perfil y retórica militante, un poco convencional uso de fuentes documentales, reite-rativos anacronismos anclados en los intereses de la coyuntura política del presente, indistinción de coyunturas históricas cncretas, abuso de términos puntuales y ahistóricos, centralización en personajes indivi-duales en panoramas maniqueos, recurrencia de ideas de complots y traición eterna en el relato histórico (Doeswijk, 2010). En general, estos autores han sido ubicados dentro del revisionismo histórico, aunque últimamente se los ha diferenciado por el apoyo masivo de medios de comunicación: quizás una gran diferencia con el revisionismo histórico argentino clásico. Sus principales argumentos afirman estar en contra de un saber elitista, la justificación del uso de la historia para militar el presente, la imposibilidad de escindir la práctica histórica de la política partidaria presente y una concepción de los historiadores académicos como productos de matrices ideológicas diferenciadas (Tobeña, 2016).
En línea con lo descripto, si asumimos como Neiburg y Plotkin (2004) que los intelectuales, en contraposición a los expertos, se carac-terizarían por una formación general, que puede tener o no su correlato en la Universidad u otras instituciones de investigación, y que reclaman una autoridad en la opinión pública defendiendo un tipo de valores y sensibilidades específicas, podremos englobar a los contendientes del campo historiográfico de los que aquí nos ocupamos. En este marco, entendemos que el aporte de Bourdieu, especialmente la obra Las Reglas del Arte, constituye un insumo central desde la sociología para pensar el rol de los intelectuales y el espacio en que estos desenvuelven dentro de un campo. Si bien en dicha obra Bourdieu hace un profuso análisis sociohistórico del campo literario y artístico,2 las herramientas teóricas formuladas y aplicadas allí se presentan como un insumo importante
2 También puede consultarse un análisis análogo sobre la estructura y el funcionamiento del campo científico en Bourdieu (1994).
42
para otros trabajos (Bourdieu, 1992) como el nuestro. Especialmente su teoría de los campos, entendidos como espacios sociales estructura-dos de posiciones donde los individuos producen y disputan capitales simbólicos, caracterizados por una lógica antieconómica. Como todos los campos, el campo historiográfico tiene sus propias lógicas e ins-tituciones, como las editoriales o los agentes de gobierno, que crean espacios donde las elites del mismo se desenvuelven y ostentan legitimi-dad, que es dada por pares y otros participantes que ocupan posiciones subordinadas o en una menor escala (Bourdieu, 1992). La teoría de los campos, así, nos permitiría ver el desarrollo de un campo o subcampo específico desarrollado en torno a los sujetos que pretendemos observar, especialmente a partir de su órgano difusor Barajar. Además, con estas intenciones, pretendemos abordar el interrogante acerca de se trató de si los historiadores de merlo construyeron una mera escala de revisio-nismo nacional o si, por el contrario, fueron dotados de originalidades propias en su relato como en sus aparatos culturales.
Creo que debemos prestar especial atención a las disposiciones de habitus, en tanto esquemas de acción y percepción según condiciones objetivas de existencia y trayectoria social, que serán importantes para comprender la forma de actuar de los individuos y sus tomas de posi-ción como prácticas, elecciones, etc. De forma que esta propuesta teó-rica significa analizar el campo intelectual a partir de una mirada socio-lógica relacional estructurada a partir de agentes que ocupan posiciones específicas y tienen habitus intelectual atravesados por su universo de posibilidades (Bourdieu, 1999). Este último aspecto, nos permitirá ob-servar la posición de cada agente dentro del campo como las instancias de consagración que permitan a los intelectuales adquirir legitimidad (Bourdieu, 1992).
Además, y como parte de esta apuesta teórica, es importante señalar que la lucha por el poder involucra, necesariamente, a la lucha por la palabra (Van Dijk, 2011). Esto se torna relevante si analizamos una propuesta periodística que, a pesar de tener una raíz histórica, se carac-teriza por disputas política e intelectuales que entremezclan visiones del pasado y el presente. Girbal-Blacha (2021) argumentó que las revistas constituyen una fuente histórica imprescindible para captar los cambios
43
de mediano plazo en la esfera pública como continuidades en el ámbito político institucional. En suma, si aceptamos como la autora que las revistas se encuentran a mitad de camino entre la inmediatez y fluidez de los periódicos y la densidad de los libros, podremos considerar que Barajar se torna en una empresa cultural e intelectual de desarrollo lo-cal propia en tanto se constituyen en la expresión de una corporación u organización puntual. Como señalo la historiadora, “se trata de un emprendimiento destinado a captar un sector de la sociedad, en tanto público consumidor de ese bien puesto en circulación” (Girbal-Blacha, 2021: 11). Por su parte, Fabre (2008) señaló que las revistas se convier-ten en modeladoras de su época y que, además, la escritura en si misma es una práctica social construida que puede ser desentrañada por los historiadores o analistas sociales. Además, estas buscan intervenir en las disputas políticas -de alguna manera, siempre son políticas- de su tiempo con un signo de estabilidad que las convierte en un proyecto cultural propio. Sin dudas, estas son consideraciones que debemos te-ner en cuenta a la hora de analizar Barajar, pero también la estructura político cultural, o campo, que la respaldó.
El ISAJ y Barajar: proyecto cultural propio
Merlo es una ciudad cabecera del partido de Buenos Aires, una locali-dad ubicada en la zona oeste del denominado conurbano bonaerense. Las instituciones terciarias en la localidad, aunque con escasa trayecto-ria, son variadas y la Universidad local, Universidad Nacional del Oeste (UNO), es una institución de reciente fundación en el año 2009, ligada a otro conjunto de Universidades identificadas con el ciclo kirchnerista. En el área de la formación histórica, esta última no cuenta con pro-gramas exclusivos, pero sí destacan el ISFD N° 29 y el ISFD N° 109, ambos públicos, y el Instituto Superior de Formación Docente Arturo Jauretche (ISAJ), de carácter privado. Todos cuentan programas de for-mación para profesores de Historia del nivel medio con inserción en el sistema educativo. Sin embargo, es este último el que funciona como pivote y cuna de un conjunto de historiadores afiliados genéricamente a lo que se denomina como neorevisionismo, aunque en diálogo con otras instituciones de carácter municipal o regional.
44
El ISAJ, la institución editora de la revista Barajar, nació en el año 2003 como una propuesta de formación docente disidente a las que ofertaban la región. Desde un principio reivindicó una postura de la historia nacional y popular de raíces sociocomunitarias y territoriales, posicionándose como una vanguardia de formación docente de histo-riadores contra la educación académica, consideraba elitista y excluyen-te. Aun así, la institución, como el cúmulo de historiadores que se nu-clean alrededor de ella, reivindican la investigación histórica como un espacio incluyente y de práctica de cualquier egresado de su institución educativa: cualquiera puede ser investigador, sin importar las trayecto-rias y condiciones formales de preparación. (Rosselli, 2003). Su prin-cipal mentor y pivote institucional, Marco Aurelio Roselli, fundador de la institución, también dirige Ediciones Jauretche,3 que cuenta con un amplio catálogo de trabajos históricos inscritos en el revisionismo.4 Además, dirige las principales actividades institucionales de promoción de estudios políticos e históricos en una amplia gama de redes y de ac-tores regionales políticos, militantes, educativos, eclesiásticos, gremia-les y universitarios relacionados políticamente con el peronismo, y más puntualmente con el kirchnerismo.5 Además, y como parte de su faceta cultural amplia, la institución ofrece distinciones locales denominadas Premios a la Cultura Arturo Jauretche, que son otorgados hace algunos años, mediante organizaciones y eventos sociales en instituciones mu-nicipales o regionales a personalidades locales y de presencia nacional no solo de la Historia, sino también del Arte y la Cultura. Pueden men-
3 Entrevista a Marco Aurelio Roselli (4 de marzo de 2020). Merlo Ahora. Recuperado de https://merloahora.com.ar/por-la-batalla-cultural-entrevista-al-licenciado-marco-roselli/4 Al respecto, pueden consultarse las ediciones Jauretche (Ediciones ISAJ) en Instituto Supe-rior Dr. Arturo Jauretche o en librerías comerciales de alcance zonal. 5 Por ejemplo, el reciente libro lanzado por la editorial de la UNAJ, El padre Ángel. Una vida al servicio del pueblo de Dios, en el que participaron como compiladores Julio Roberto Sánchez, Carlos Sinelli y Sergio Masuco (2020), cuenta con la participación de la Diócesis Merlo More-no y el apoyo activista de sus Curas locales. Por otra parte, se promueven charlas, presentaciones y libros en sedes gremiales locales, sindicatos peronistas, universidades afines al llamado ciclo kirchnerista como la UNO y en el municipio, los historiadores vinculados al ISAJ, tienen una profusa participación en las Olimpiadas de Historia de Merlo. Para tales cosas, consultar: Merlo. Buenos Aires (3 de octubre de 2017) Olimpiadas de Historia en Merlo. Recuperado de https://shortest.link/iOY y NMP Noticias Marcos Paz (14 de agosto de 2019) Olimpiadas de Historia en Marcos Paz. Facebook. Recuperado de https://shortest.link/iO- ; La Ciudad Diario (15 de febrero de 2021) Ciclo de pensamiento nacional en Ituzaingó. Recuperado de https://shor-test.link/iP5 y El Blog de Eduardo Nocera. Recuperado de https://shortest.link/iP7; Sindical Federal (17 de mayo de 2021) Galasso presenta su libro “Las profecías de Arturo Jauretche”. Recuperado de https://shortest.link/iP8
45
cionarse, tanto a historiadores como Galasso, Alcira Argumendo, León Pomer, Teressa Eggers Brass, como a artistas y militantes como Litto Nebia y Estela de Carlotto, entre otros.6
Estos historiadores merlenses, entre los que podemos mencionar como mentores a Sergio Masuco, Julio Roberto Sánchez, Maximiliano Molocznik, junto con el ya nominado Roselli,7comandan a otros afilia-dos a la institución que en menor medida participan de las actividades culturales, las compilaciones de libros y que nutren la circulación de la producción cultural que caracteriza a la institución como epicen-tro. Entre estos, caben mencionar a Karina Flores, Guillermo Rellán, Fernando Arcardini, Carlos Sinelli, Karina Flores, entre otros.8Los his-toriadores merlenses, así, se caracterizan por un perfil de formación his-tórica terciaria, todos vinculados a una larga trayectoria a la educación secundaria y en algunos casos, aunque en menor medida, con trayectos de formación académica como licenciaturas en educación o historia. En sintonía con el perfil de los historiadores neorevisionistas y en gran medida del revisionismo histórico, presentan similitudes en tanto su formación es ajena a la histórica, o bien su trayecto es dispar en tanto no se caracterizan por la formación en investigación histórica, en casas de posgrado y de continuidad académica, como habitualmente se forman los historiadores en el campo académico argentino. Por el contrario, sus vinculaciones son más evidentes con el área de la educación secundaria, donde la mayoría desempeña funciones docentes.
Barajar tuvo su aparición entre los años 2007 y 2009, contó con 12 números entre esos años repartidos de forma dispar. Por ejemplo, mientras que su primer año registró solo dos números, su segundo año lanzó seis para luego del 2009 ser interrumpida. El director de la revista fue Roselli, su jefe de redacción fue Juan Navarro, su secretario Carlos Churio y entre sus colaboradores se cuentan a Enrique Oliva, Hugo Presman, Rellán, Flores, Sergio Scxalisse Ravizza, Juan José Aguilera,
6 Consultar, por ejemplo, Premios Arturo Jauretche (2 de agosto de 2021) Pagina12. Recu-perado de https://www.pagina12.com.ar/231079-premios-arturo-jauretche7 Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche. Autoridades. Manuscrito institucional, Merlo, Bue-nos Aires.8 Por ejemplo, puede verse su participación en el libro compilado por Roselli (2016) que cuenta con una veintena de autores que presentaron artículos cortos, algunos de renombre en el revisionismo como Manson, y otros de presencia local como los que venimos mencionando.
46
David Toloza y Molocznik, Navarro. Algunos de estos, como venimos diciendo, cuentan con presencia en instituciones de educación media de la zona,9pero al margen de Molocznik, que cuenta con una trayecto-ria importante en publicaciones (Molocznik, 2011 y 2017), la mayoría forma parte de los eventos culturales locales en Merlo10 y nacionales asociados a personajes del neorevisionismo histórico, además se en-cuentran asociados únicamente al ISAJ. Con respecto a la circulación de Barajar, esta fue de tirada en formato papel y digital. Además, te-niendo en cuenta que era de carácter gratuito, es posible pensar que se encontró limitada a los círculos de los asociados al ISAJ como alumnos, egresados y participes de espacios militantes filiados al peronismo de orden local.
En su presentación, los editores aseguran que “nos propusimos em-prender la batalla de las ideas […] para reafirmar aquellos que conside-ramos valores sustanciales de nuestra cultural nacional y popular” (Ro-selli, 2008). De acuerdo a sus mentores, aseguran que “siempre supimos gracias a Jauretche y Scalabrini Ortiz, como funcionaba la máquina del prestigio al servicio de la clase dominante” (Roselli, 2008) Esta última afirmación, da cuenta de la construcción a una oposición a los acadé-micos que parte de la premisa de un supuesto servicio a una clase do-minante. En la misma línea, afirman que “habiendo sufrido una de sus técnicas: el silenciamiento [en referencia la llamada clase dominante], no podemos menos que enorgullecernos de los logros del Instituto Dr. Arturo Jauretche” (Roselli, 2008) Así, en sus manifestaciones institu-cionales existen referencias con opaca claridad y que generan el esfuerzo de que el lector deba esforzarse por entender a qué o a quiénes se refie-ren. También, por ejemplo:
9 Sus trayectorias, como las de otros mencionados, pueden ser consultadas en el sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires, ingresando a la sección ser-vicios y al buscador con el nombre y apellido de los mismos. Recuperado de http://www.abc.gov.ar/10 Merlo. Buenos Aires (24 de abril de 2017) Presentación del nuevo libro de Maximilia-no Molocznik. Recuperado de https://shortest.link/iOG y Diario Chaco (20 de septiembre de 2013) Maximiliano Molocznik disertará sobre la ontología de la cultura. Recuperado de https://shortest.link/iOH
47
“Hoy vamos encontrando nuestro camino, en medio de cuestiones sociales que se van resolviendo y otras por solucionar. Sabemos que dentro del mundo de la cultura debemos desbrozar y trabajar sobre este terre-no, debido a que el conocimiento general de las cosas nuestras aún no ha arraigado con la suficiente fuerza. Naturalmente, esta es una dura tarea a realizar, pues entre nuestra población se han consolidado, por un lado, aquellos “héroes cajabobescos” sin valores y con una importante repercusión social, por otros com-portamientos nutridos de una exasperante violencia verbal, gestual y hasta física. A ello debemos añadir el culto a las nuevas formas anárquicas de comuni-cación oral y escrita, entre nuestros jóvenes” (Roselli, 2008)
Lo que sí es más seguro, es que la editorial se posicionaba desde un punto marginal, afirmando que “la sociedad queda fuera de un necesa-rio debate para discutir cuestiones fondo [frente a] quienes desde hace años bajo los rótulos de la libertad de mercado y empresa han apostado, con las producciones y los medios masivos de comunicación en sus manos, simplemente a lo mínimo” (Roselli, 2008). Con estos valores, donde se entendía que Barajar se inscribía en una lucha cultural desde la marginal, aseguraban buscar difundir el conocimiento en el pueblo “no como puros bienes de mercado, sino como productos del conoci-miento para la apropiación social” (Roselli, 2008). Así, reivindicando diferentes publicaciones del ISAJ y sus miembros en colaboración con Galasso (2011, 2008) sobre personajes históricos celebrados y conside-rados excluidos de la historia oficial o académica afirman “que éste es el camino que debemos recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusi-mos cuando iniciamos nuestras tareas con Ediciones Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche, con Barajar y dar de nuevo y con las extensiones culturales de nuestra casa de estudios” (Roselli, 2008).
Y para cerrar el espíritu institucional, los mismos reivindicaban a la Patria Grande Latinoamericana y, por ejemplo, al entonces gobierno
48
popular de Evo Morales (2006-2019) en Bolivia,11 como antítesis de lo que “finalmente se consumara: la liberación definitiva de América Lati-na”.12 Esto, daba cuenta del espíritu de época, de los denominados po-pulismos de izquierda del siglo XXI, pero también de las hibridaciones complejas que estos historiadores realizaban entre el pasado identifica-do como bandera nacional y las proyecciones e intereses de su presente.
Los ejes de la revista: historia, política, educación, cultura, arte y más …
La estructura de la revista se encuentra divida en secciones referidas a los Departamentos del ISAJ: Técnico-Pedagógico, Departamento de Historia, Departamento de Geografía, de Investigación Histórica y de Capacitación Docente y Extensión Cultural. Luego, al final, se incluye un correo de lectores con noticias locales de Merlo, una sección con una cita de algún referente histórico de la institución y otros escritos de cultura amplios. En sus tapas, figura la leyenda de una librería local, Calypso Libros, la cual cerrara en 2016,13el sello institucional del ISAJ, la leyenda Barajar y dar de Nuevo e imágenes referidas a las entregas de los premios Jauretche y los eventos coordinados por la institución.14
11 Inferimos, aunque no se aclara en el manuscrito, que refiere a los episodios de desestabi-lización institucional sucedidos en Bolivia en el año 2008 entre el entonces gobierno nacional conducidos por el Movimiento al Socialismo (MAS) y las prefecturas de la región conocida como Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Bendi y Pando) contra un proyecto constitucional que proponía el oficialismo en aquel entonces.12 Idem.13 Merlo Ahora (20 de junio de 2016) Cierra la librería Calypso. Recuperado de https://n9.cl/bzd914 Barajar y dar de nuevo (agosto de 2007) Año I, N. 2.; Barajar y dar de nuevo (octubre de 2007), Año I, N. 2.; Barajar y dar de nuevo (octubre de 2008) Año II, N. 6.
49
Imagen 1 Primera Plana de la Revista
Fuente: Barajar y dar de nuevo (agosto de 2007) Primera plana. Año I, N. 1.
También, en las tapas eran frecuentes las imágenes de referentes his-tóricos como Juan Domingo Perón, el político peronista Salvador Fe-rra, Raúl Scalabrini Ortiz y otros del presente como Galasso. También, acompañaban a las imágenes recientes ediciones de libros asociados al ISAJ como a su núcleo ideológico como Galasso (2011) y otros de la Colección del Pensamiento Nacional de Ediciones Jauretche. La publi-cidad de corte local era profusa: la librería merlense Calypso situada en el centro de la ciudad, encabezaba esta junto a otras que iban desde el comercio de alimentos hasta servicios de la zona, dando cuenta de las amplias articulaciones con las actividades locales.
50
Imagen 2 Primera Plana de la Revista
Fuente: Barajar y dar de nuevo (octubre de 2007) Primera Plana, A. 1, N. 2.
51
Imagen 3 Barajar: publicidades locales
Fuente: Barajar y dar de nuevo (septiembre de 2008), Año 2, N.1.
También cabe destacar que la publicidad alcanzaba tintes políticos, además de comerciales, en tanto promocionaba a las abuelas de Plaza de Mayo, a la institución escolar anexada al instituto (Escuela Secundaria Solar de Horneros), a la Unión de Educadores de Merlo (Federación de Educadores Bonaerenses), al mismo ISAJ y la entrega de Premios que se otorgaban. La publicidad, se encontraba en la parte inferior de todas y cada una de las páginas de los números, incluyendo portadas y contra-portadas. Por algún motivo la librería Calypso siempre encabezaba los
52
números, pero, no obstante, también, se logró incluir en portadas com-pletas publicidad del Ministerio de Salud, de Educación, del Interior, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en torno a diferentes cuestiones que demostraban una actitud propagandística, y quizás, de apoyo polí-tico al gobierno de la Nación.15
Imagen 4 Barajar: publicidad nacional
Fuente: Barajar y dar de nuevo (julio de 2008), Año 2, N. 3, p. 15.
15 Ver, por ejemplo, Barajar y dar de nuevo en sus ediciones 2007, A.1, N. 2 y 2008, A. 2, N. 3.
53
Imagen 5 Barajar: publicidad nacional
Fuente: Barajar y dar de nuevo (marzo de 2009), Año 3, N. 1, p. 11.
Además, en sus páginas también se promocionaban las ediciones del mismo instituto, generalmente libros de autores consagrados en la concepción revisionista o local-merlense de la Historia. Esto, a su vez, tenía cierta línea de correspondencia con la sección “Los Malditos”, que se situaba al final de los números y la caracterizaba un conjunto de notas sobre personalidades políticas consideradas relevantes. Eso, podía tratarse de entrevistas a militantes de la Historia argentina reciente, ins-criptos en un amplio arco de izquierda progresista,16o bien notas sobre 16 Barajar y dar de nuevo (agosto de 2008), A. 2, N 6, p. 12.
54
personajes históricos de etapas recientes. Por ejemplo, en estas secciones escribían personajes locales, pero así también historiadores de impac-to nacional, como Norberto Galasso,17y los personajes elegidos podían ir de John William Cooke, Alicia Aranguren, Abdala Germán, entre otros. La sección, buscaba historiar a “hombres y mujeres excluidos de la historia oficial de los argentinos”18 y, en la mayoría de los casos, reivindicaba la trayectoria militante de raíz peronista con la que estos habían estado vinculados en un amplio mundo social que iba desde or-ganizaciones guerrilleras, sindicalismo y acción social, exhibiendo una visión peronista homogénea y de gran alcance. Sin embargo, esto no era excluyente, también se reivindicaban personajes regionales, de influen-cia en una cultura sudamericana nacional como Carlos Mariátegui y otros menos renombrados, como Alberto Merthol Ferré. En definitiva, esta sección ha de haber sido un éxito, en tanto se mantuvo a lo largo de todos los números de la revista y, además, parece haber sido fruto de la edición en el año 2005 que llevaba el mismo título que la sección. Esta, editaba por Galasso, contenía un sinfín de artículos cortos sobre personajes seleccionados donde, además, participaban varios docentes del ISAJ (Galasso, 2005).
Las publicaciones del Departamento Técnico Pedagógico difundían contenidos sobre la enseñanza de la Historia. Por ejemplo, los artículos discutían la enseñanza de la historia patria parcialmente desde sucesos bélicos reivindicando la cultura amerindia y la Patria Grande contra la “devastadora globalización que beneficia a los imperialismos”.19Aunque no era lo único, también preocupaba a esta sección de la revista cuestio-nes más generales que incumbían al sistema educativo como la relación educación trabajo, la alimentación como función escolar, entre otras.
Esta sección, enlazaba con otra que se denominaba del Departamen-to de Capacitación Docente y Extensión Cultural, donde se promocio-naban eventos que involucraban el ISAJ como la inauguración de su se-llo editorial 2005, la ya mencionada entrega de los premios Jauretche y conversatorios y seminarios de personajes invitados o asociados al ISAJ
17 Barajar y dar de nuevo (septiembre de 2008), A. 2, N. 5, p. 12.18 Barajar y dar de nuevo (julio de 2007), A. 1, N. 1, p. 16.19 Godoy, P. (agosto de 2007) ¿Cómo se enseña Historia en Chile? ¿Cómo debe enseñarse? Barajar y dar de nuevo, Año I, N. 1, p. 5.
55
que, incluso, provenían de un ámbito internacional.20 Sin embargo, la sección educativa no fue estable, pues en el número 2 del año 2008 dejó de aparecer, no así la de capacitación docente, pues esta era, como he-mos visto, un poderoso órgano difusor de las ideas, proyectos y eventos político ideológicos que buscaba promover el instituto.
Este punto debe ser remarcado, en tanto, a lo largo de los números aparecieron otras secciones, que no siempre atravesaron hasta el final las páginas de Barajar. Por ejemplo, los números iniciaron, además de lo mencionado hasta aquí, con secciones del departamento de geografía, una de comentario de libros y un correo de lectores. Se sumaron, a lo largo de los números una columna de opinión, sección de entrevistas e incluso una sección de teoría literaria. Estas últimas, sin embargo, no llegaron al final de la revista, apareciendo en unos pocos números y mostrando, quizás, cierta búsqueda heterogeneidad en torno a las ideas centrales del instituto. El correo de lectores se componía de individuos locales, de Merlo, Moreno y Morón (municipios adyacentes), que bus-caban responder a algún artículo específico de la revista o, en la mayoría de los casos, reivindicaban la “iniciativa recuperadora de la cultura na-cional y popular de nuestro país”.21 Las notas de la sección del departa-mento de geografía, que no aparecieron en todos los números, abarca-ron, por su parte, una amplitud de temas enorme que fueron desde el medio ambiente con una visión reivindicativa del Sur global hasta los conflictos geopolíticos continentales aunque, quizás, compartieron una mirada política antiimperialista contraria a las potencias mundiales.22
Por su parte, la sección de teoría literaria, que tuvo cierta regulari-dad en comparación a otras mencionadas, como la sección entrevistas, se caracterizó por reproducir escritos de personajes relevantes para la construcción cultural nacional que se profesaba,23la cultura popular, la
20 En el año 2009 se invitó a dictar un seminario entonces titulado Hacia un cambio pa-radigmático en las ciencias sociales al entonces embajador de Uruguay Edmundo Vera Manzo. También, eran convocados militantes e investigadores del ámbito regional como, por ejemplo, la socióloga Carla Wainsztok y el adalid Galasso.21 Barajar y dar de nuevo (junio de 2007), A. 1, N. 2, p. 8. 22 Ver, por ejemplo, Barajar y dar de nuevo (marzo de 2007), A. 1, N. 2, p. 11 y Barajar y dar de nuevo (2008), A. 2, N. 5, p. 12.23 Biterbo Beatriz Elena (diciembre de 2008) La naturaleza y el hombre en el Facundo. Barajar y dar de nuevo, A. 2, N. 2, p. 10.
56
poesía y la reivindicación latinoamericana24e, incluso, poesía de docen-tes y personalidades militantes locales de corte sentimental-personal.25 Quizás los comentarios y secciones de libros fueron, junto a una de Cine, más amplios en su naturaleza histórica y cultural. Estos, abarca-ban obras referidas a la historia mundial en temas referidos a los con-flictos europeos del siglo XVII, a las guerras mundiales, la revolución industrial.26En todo caso, según mi opinión, se trataba de películas y de libros que no ponían en tensión la visión amplia política y cultural de la institución.27
En definitiva, la sección que más espacio ocupó en las páginas de Barajar y que si se mantuvo desde principio a fin fue, naturalmente, la referida al departamento de Historia e Investigación histórica. Esta, aunque en general seguía manteniendo una línea afín a la institución, tenía un carácter por demás heterogéneo. Se trataban amplísimos temas referidos a la Historia, desde la historia de la medicina, de los juegos, de la literatura hasta, la ya clásica, de personajes del pensamiento na-cional sobreexplotados de los siglos XIX y XX (Artigas, Facundo Qui-roga, Peña Loza, Hernández Arregui, Jauretche, Scalabrini Ortiz, Aní-bal Ponce, Rodolfo Kusch, entre otros.).28 Sobre estos últimos, no sería necesario desarrollar aquí las visiones poco originales que se elaboraron de estos en la revista, pues alcanzaría con consultar la bibliografía sobre revisionismo histórico nacional para captar los principales puntos de
24 Maturo, Graciela (2008) Cultura popular y razón poética. Barajar y dar de nuevo, A. 2, N. 4, pp. 18-19.25 Barajar y dar de nuevo (abril de 2009), A. 3, N. 9, p. 3.26 Barajar y dar de nuevo (octubre de 2008), A. 2, N. 3, p. 14.27 En este sentido, también inscribo la participación del reconocido historiador argentino de la etapa moderna Rogelio Paredes. El investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de esa casa como de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) participaba con la institución en el dictado de seminarios y otras actividades, aunque, en temáticas específicas, generalmente de su especialidad (Ver Barajar y dar de nuevo. 2007. A. 1, N. 1, p. 10). Sosten-go, en gran medida, que la participación de personajes vinculados a la investigación científica y académica en la institución, que claramente era marginal dada la predica anti academicista del ISAJ y de varios de sus mentores (por ejemplo, se puede referir también al historiador de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) Claudio Panella), se encontraba correlacionada con que no se ponían en tensión los baluartes del instituto. Es decir, o bien esto puede replicarse en la distancia temática y temporal de raíz histórica de los abordajes o bien en algún tipo de relación personal que el mismo Paredes habría mantenido con algunos de los sujetos nucleados en el ISAJ. Al fin de cuentas, a Paredes no parecía preocuparle si la historiografía profesada era revisionista y/o antiacadémica, lo que quizás resulta lógico siendo un historiador modernista.28 Barajar y dar de nuevo (marzo de 2007), A. 1, n. 1, pp. 6-7.
57
interés en reivindicar a estos pensadores, intelectuales y militantes di-versos de la historia nacional. Sus páginas eran nutridas por personajes contemporáneos del revisionismo como Pacho O´Donnell y Galasso, entre otros, hasta docentes, estudiantes y personajes militantes de la re-gión. Pero, sin dudas, esta era comandada por los mentores del instituto Marco A. Roselli, Molocznik y Claudio Robustelli. Los temas eran tan amplios, que difícil trazar una línea de continuidad a lo largo de la re-vista. Sin embargo, a los fines de esta presentación, apostamos a retener el eje histórico que se enlazaba de acuerdo a los principios de la institu-ción, que, si bien no era el único de la sección histórica, si creemos que era el mayoritario o más relevante.
Por ejemplo, los temas abordados a la Historia mundial mantenían una clara línea antiimperialista en tanto se sostenía en 2008, por ejem-plo, que “la grave crisis mundial sigue agudizándose en la garra de los buitres de la especulación […] la base de ese poder destructor está en la Bolsa de Nueva York manejada por la mafia financiera”,29aunque esta no era la temática predominante de la revista.30Si, por el contrario, las cuestiones más abordadas se encontraban enmarcadas en temas de la Historia reciente o bien, que tenían algún tipo de impacto en la vida, consciencia e ideología de carácter nacional. Por ejemplo, sobre la alian-za Perón Montoneros en los años sesenta, donde David Toloza se pre-gunta si el líder justicialista era un revolucionario o no, si Montoneros habría realizado una lectura errada de las intenciones de este, entre otras cuestiones.31
En este mismo sentido, también eran comunes los interrogantes en torno a la democracia y la última dictadura militar, en un tono critica a esta, como de benevolencia a las buenas intenciones incumplidas de la postdictadura.32 La revisión histórica de personajes ya trillados, incluso por el revisionismo nacional, se extendió a diferentes intelectuales y mi-litantes vinculados al marxismo del siglo XX, aunque siempre tratando 29 Oliva, E. (junio de 2008) Crisis mundial sin salida a la vista. Barajar y dar de nuevo, A. 2, N. 6, p. 3.30 Ver, por ejemplo, Barajar y dar de nuevo (noviembre de 2009), A. 3, N. 13, p. 6.31 Toloza, D. (2008) Montoneros-Perón. De la alianza táctica al enfrentamiento de proyec-tos. Barajar y dar de nuevo, A. 2, N. 6, p. 3-4.32 O´Donnell, P. (marzo de 2008) Regreso a la democracia. Barajar y dar de nuevo, A. 2, N. 7, p. 3.
58
de reivindicar la tradicional nacional. Por ejemplo, del sociólogo An-tonio Gramsci, se destacaba que, a pesar de haber sido un importante pensador, le quedó pendiente el planteo de una de las tareas más impor-tantes hasta hoy al marxismo: pensar la cuestión nacional”.33 Ernesto Guevara, por su parte, aparecía en esta línea sesentista revolucionaria que buscaba conciliar con un gran peronismo del siglo XXI en temas como la planificación económica, los valores del trabajo y moralidad.34
Otros sucesos, que en la misma línea buscaban reivindicar a sectores populares y a la cultura nacional, fueron tratados. Por ejemplo, sobre el Cordobazo de 1969 se decía que “los sectores populares de entonces iban más allá de los hechos concretos del trabajo, tenían una conscien-cia transformadora a nivel nacional y latinoamericano”.35 A su vez, la historia del siglo XIX también era relevante en torno a la reivindicación de personajes como Peñaloza en los escritos de Hernández, de quien se consideraba que las facultades argentinas “cometían un delito de falsificación histórica al tratar de reducir a José Hernández como autor del Martin Fierro”36. Incluso, esta línea de abordajes fue más atrás en la historia, al punto de generar un enganche con las culturas aborígenes latinoamericanas, de las que Molocznik reivindicaba al “sujeto social indígena” frente a la irrupción capitalista en Latinoamérica y sus lógicas de mercado en el siglo XVI.37 En definitiva, aunque la línea general de la revista en sus secciones de historia continuaba la tradición revisionis-ta de “trabajar para hacer realidad nuestros anhelos para prepararnos a una nueva epopeya nacional, digna de la herencia de la generación de los argentinos que hace 200 años fundó la Nación”,38aglutino algunos
33 Molocznik, M. (mayo de 2007) Gramsci en Argentina. Barajar y dar de nuevo, A. 1, N. 2, p. 12.34 Molocznik, M. (septiembre de 2009) Ernesto Guevara como patriota latinoamericano y teórico de la revolución. Barajar y dar de nuevo, A. 3, N. 3, p. 7.35 Castillo, P. (mayo de 2009) 25 de mayo de 1969: a cuatro décadas del Cordobazo. Barajar yd ar de nuevo, A. 3, N. 11, p. 6.36 Frade, C. (abril de 2009) José Hernández y el asesinato de Peñaloza. Barajar y dar de nuevo, A. 3, N. 9, p. 3.37 Las rebeliones andinas y su relación con Tobas y Wichis, insurrectos con Tupa Amaru. Entrevista realizada a Maximiliano Molocznik en julio de 2009 y publicada en Barajar y dar de nuevo (abril de 2009), A. 3, N. 13, p. 3.38 Jauretche, E. (diciembre de 2008) Conceptos fundamentales para la celebración de la década bicentenaria 2006-2016. Por un bicentenario federal. Barajar y dar de nuevo (2008), A.2, N. 4, p. 5.
59
puntos relevantes que podríamos decir la dotaban de cierta originalidad regional y local. A continuación, realizaremos un recuento de estas en función de lo hasta aquí relevado.
Reflexiones finales
Hemos visto cómo, la revista Barajar constituye una publicación hete-rogénea de hibridación histórica y política. Es decir, su propuesta edi-torial, anexada al impulso del ISAJ en la zona de Merlo y alrededores, planteaba la reivindicación de la historiografía revisionista, reteniendo a través de varios canales culturales (seminarios, compilaciones, entrega de reconocimientos, etc.) relaciones con los exponentes de esa corrien-te a nivel nacional. Aunque en menor medida, la publicidad local da cuenta de su búsqueda de fronteras culturales hacia otras comerciales de pequeñas escalas, donde se buscaba reivindicar actividades zonales. Además, en este mismo sentido, también forma parte de las estrategias abrir espacios al gobierno nacional, y propagandear sus publicidades. Creemos que esto servía, de alguna forma, como componente legiti-mador de la propuesta del ISAJ y su órgano difusor Barajar, en tanto legitimaba su espacio secundario en el complejo campo de la histo-riografía. Este, habría estado dominando por las disputas hegemónicas entre académicos y ensayistas históricos (de best seller) encuadrados en el marco sociopolítico de los años kirchneristas.
Quizás Barajar y el ISAJ vieron aquí una oportunidad, y por eso desplegaron un abanico amplio de propuestas temáticas en sus páginas. Pedagogía, cine, literatura, geografía, educación y, fundamentalmente, Historia, fueron algunas de sus apuestas por integrar a un amplio aba-nico de sujetos locales (fundamentalmente provenientes de la docencia y la militancia). Pero también por articular su visión política y cultural con la forma de hacer Historia a la que se apostaba. Hemos podido observar, también, que al ser tan ambiciosa la propuesta de la revista, la invadió la inestabilidad en sus secciones, que se integraban o desa-parecían espontáneamente. Sin dudas esto es un gran indicio de que, los historiadores merlenses no se conforman con ocupar un subcampo dentro del gran campo histórico, sino que, por el contrario, apostaron
60
a construir complejas redes de circulación política y cultural que exce-dían, en gran medida, a Barajar.
En este cuadro, el papel de la Historia fue imprescindible, no solo por la naturaleza del ISAJ, sino porque esta significaba el vínculo fun-damental del campo con la historiografía revisionista nacional. Esta no podía desaparecer de sus páginas, que fueron caracterizadas por debates poco originales, pero que eran el armamento original de la apuesta cul-tural. Sin embargo, esto último implicó apostar a las reivindicaciones clásicas de la historia revisionista (especialmente de la filiada al peronis-mo) como los debates biográficos, la discusión en torno a panteones, entre otras. Pero así y todo creemos que lo importante sería resaltar que los historiadores de Merlo han buscado, y aún lo hacen, la construcción de una identidad cultural propia que, aunque revisionista, busca ser regional-merlense.
Bibliografía
Acha, O. (2008) “Las narrativas contemporáneas de la historia nacional y sus vicisitudes”. En Acha, O. (Comp.) La nueva generación intelectual. Incitaciones y ensayos (pp.169-194). Buenos Aires Ar-gentina: Herramienta.
Adorno, T. W. (1962) El ensayo como forma. Notas de literatura. Barce-lona, España: Ariel.
Bourdieu, P. (1992) La Reglas del arte. Genesis y estructura del campo literario. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
Bourdieu, P. (1994) “El campo científico”. Tedes, 1, (2), pp. 129-160. Recuperado de https://shortest.link/iXR
Bourdieu, P. (1999) Intelectuales, política y poder. Buenos Aires, Argen-tina: EUDEBA.
Calentaro, A.; Acha O. y Tarcus, H. (2012) “Mesa de debate: ¿Hay nuevos relatos históricos para la Argentina actual?” en Sociohis-tórica. Cuadernos del CISH 30, pp. 149-171. Recuperado de ht-tps://shortest.link/jz5
61
Cattaruzza, A. (2018) “Un siglo de libros de Historia en la Argentina: la cultura, la política y el mercado editorial” en Badebec 8(15), pp. 199-235. Recuperado de https://shortest.link/jz8
Chartier, R. (2000) El juego de las reglas: lecturas. Buenos Aires, Argen-tina: FCE.
Devoto, F. y Pagano, N. (2009) Historia de la Historiografía Argentina. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Doeswijk, A. L. (2010) “Revisionismo e historiografía en el Bicentena-rio de la Revolución de Mayo”. Anuario del Centro de Estudios Históricos 10(10), pp. 15-34. Recuperado de https://shortest.link/iXV
Fabre, D. (2008) “Introducción (al libro Escrituras ordinarias)” en Es-pinosa García, E. (trad.) Revista CPU-e, 6, pp. 1-22. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4037494
Galasso, N. (comp.) (2005) Los malditos. Hombres y mujeres excluidos de la historia oficial de los argentinos. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
Galasso, N. (2008) (comp). Escritos y polémicas. Buenos Aires: Edicio-nes Jauretche.
Galasso, N. (2011) (comp). America Latina. Unidos o dominados. Bue-nos Aires: Ediciones Jauretche.
Giordano, A. (2005) Modos del ensayo: de Borges a Piglia. Rosario, Ar-gentina: Beatriz Viterbo.
Girbal-Blacha, N. “2021”. “Prologo”. En A las palabras se las lleva el viento. Lo escrito, queda: revistas y economía durante el peronismo, Rougier M. y Mason, C., 8-14. Buenos Aires, Argentina: EU-DEBA.
Grimson, A. (2011) Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
Hora, R. y Trámboli, J. (1994) (comps). Pensar la Argentina. Los histo-riadores hablan de historia y política. Buenos Aires, Argentina: El Cielo por Asalto.
62
Juárez, M. y Dalmaroni, L (2016) “Resistencias y variaciones del ensayo en Argentina: sobre la teoría de la forma y los ensayos en la pren-sa periódica” en Cuadernos de literatura, 20 (40), pp. 499-594.
Mattoni, S. (2003) Las formas del ensayo en la Argentina de los años ‘50. Córdoba, Argentina: Universitas.
Molocznik, M. (2011) Los Wichi. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Sol.
Molocznik, M. (2017) El viento en el Mundo. Biografía política e intelec-tual de Aníbal Ponce. Buenos Aires, Argentina: IMPREX EDI-CIONES.
Neiburg, F. y Plotkin, M. (2004) Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina. Buenos Aires, Argentina: Paidós
Reali, M. L. (2016) “Al margen de ‘El Relato’. Circulación transnacio-nal de lecturas revisionistas sobre el pasado en América Latina (1900-1930)” en Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Recuperado de https://shortest.link/iX-
Romero, L. A. (2004) “Neo-revisionismo de mercado” en Ñ. Revista de Cultura 66(31), pp. 1-26. Recuperado de https://shortest.link/iY1
Rosa, N. (2002) (Ed.) Historia del ensayo argentino: intervenciones, coa-liciones, interferencias. Buenos Aires, Argentina: Alianza.
Roselli, M. A. (2003) Fundamentos institucionales. Instituto Jauretche. Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”. Profesorado en Historia. Manuscrito institucional, Merlo. Argentina: Editorial. Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche.
Roselli, M. A. (2008) Barajar y dar de nuevo. Merlo, Argentina: Edito-rial. Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche.
Sábato, H. y Lobato, M. (2005) “Falsos mitos y viejos héroes” en Ñ. Revista de Cultura 118(31), pp. 12-13. Recuperado de https://shortest.link/iYb
63
Saferstein, E. (2017)” La edición como intervención cultural, comer-cial y política: best seller políticos del director de Radom-House Sudamericana en el kirchnerismo” en Revista Digital de Cien-cias Sociales, 4(7), pp. 141-164. Recuperado de https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/view/1022
Saítta, S. (2004) “Modos de pensar lo social: ensayo y sociedad en la Argentina (1930-1965)” en Neibugr, F. y Plotkin, M. (Comps.) Intelectuales y expertos: la constitución del conocimiento social en la Argentina (pp. 107-146). Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Sánchez, J.; Sinelli, C. y Masuco, S. (2020) (Comps.). El padre Ángel, una vida al servicio del Pueblo de Dios. Buenos Aires, Argentina: Ediciones ISAJ.
Sarlo, B. (22/1/2006) Historia académica vs. Historia de divulgación La Nación. Recuperado de https://shortest.link/iYd
Sermán, P. (2006) Historia, best sellers y política. En Sermán, P. (Comp.) Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva pp. 16-32. Buenos Aires, Argentina: Gorl
Tobeña, V. (2015). “La historia argentina al banquillo. Sobre los usos políticos del pasado y los regímenes de historicidad” en Estudios Sociológicos 97(23), pp. 89-119. Recuperado de https://shortest.link/iYg
Tobeña, V. (2016). Las disputas por el pasado en la Argentina. La im-pugnación de los historiadores profesionales a los Best-Sellers de Historia. Andrés 1(27), 1-26. Recuperado de https://shortest.link/iYi
Van Dijk, T. (2011.) Sociedad y discurso. Barcelona, España: Gedisa.
64
El giro digital y los desafíos en la investigación histórica: archivo, métodos
y comunicación de la ciencia
Renata Alonso Alcalde
Introducción
El tema que aquí se expone, se enmarca en un proyecto más amplio que es el plan de tesis doctoral que actualmente realizamos en el marco de una beca doctoral de CONICET. El objeto de estudio de dicha inves-tigación es el Archivo General de la Provincia de Mendoza (en adelante AGP). La pertinencia del tema para este encuentro recae en el intento de entender a los archivos no solo bajo la lupa de los paradigmas tradi-cionales, es decir, como reservorios de historia y memoria, sino a la vez como instrumentos de una buena administración y herramienta para garantizar el acceso a la información en poder del Estado, misión por la que son valorados este tipo de instituciones en la actualidad.
65
La metodología para explicar la problemática es mediante el estu-dio sistemático de caso del AGP en sus distintos enfoques y a través de las diferentes etapas por las que atravesó, en su proceso de insti-tucionalización y patrimonialización. La intención es analizar uno de los principales repositorios documentales de la provincia (Mendoza), atendiendo a los distintos aspectos que influyeron en su conformación (presupuestos, equipamiento y recursos humanos, legislación, fondos documentales en su custodia, servicio al usuario y finalmente la patri-monialización y revalorización de los documentos como bien histórico y cultural). El caso particular del AGP, puede considerarse un fenóme-no que reviste una gran unidad intrínseca, es decir que describe un ciclo temporalmente acotado y compromete múltiples factores; por lo cual, este estudio tiene características de la microhistoria; y la consulta de una amplia bibliografía y una importante variedad de fuentes (memorias, documentos oficiales, artículos de prensa, fotografías, planos y entre otros) hacen factible esta microhistoria (Agüero, 2009). Tomando este concepto como referencia, el desarrollo del trabajo está limitado tempo-ralmente entre principios del siglo XIX momento en el que comienzan a desmembrarse las instituciones coloniales e instaurar las nuevas insti-tuciones hasta las primeras décadas del siglo XXI cuando éste es trasla-dado a su sitio definitivo. Por otra parte, y siguiendo las características de la microhistoria que propone Agüero, el texto está construido con el apoyo teórico de parte de la bibliografía especializada en archivística, legislación y de las fuentes primarias proveniente del mismo fondo do-cumental del AGP y artículos de prensa local.
Bajo este marco conceptual, distinguimos que la preocupación por la memoria en Latinoamérica, se intensifica a partir de las reivindi-caciones sociales de la década de 1980, cuando muchos de los países comienzan la etapa de reconstrucción política, cultural, económica y social al salir de las dictaduras militares donde estuvieron inmersos. Sin embargo, aun teniendo en cuenta los límites de las políticas públicas en materia de archivos, el patrimonio documental ocupó un lugar de relieve en el ámbito académico que se puso de manifiesto este tipo de jornadas, reuniones, redes académicas, revistas y en la creación de archi-vos y fondos documentales. Inspirados en la preocupación de recuperar los testimonios o voces de los olvidados (o ausentes) en los archivos
66
oficiales, tales iniciativas tuvieron como horizonte articular iniciativas y acciones tendientes al rescate y puesta en valor de documentación sobre el pasado reciente en relación a la violación de derechos humanos de aquella la última dictadura, que fue correlativo en algunos casos a la creación de “espacios de memoria” (Da Silva Catela y Jelin, 2002). No obstante, la problemática archivística en sentido estricto distó de quedar circunscripta a aquella dramática experiencia histórica, instan-do a multiplicar el repertorio de documentación o información básica relativa a diferentes manifestaciones de la vida social, política, econó-mica y cultural de la Argentina entre fines del siglo XIX y el XX. El interés de los historiadores y cientistas sociales por aumentar el cau-dal de información producida por instituciones públicas y privadas no necesariamente alojadas en los principales archivos públicos (AGN, o Archivos provinciales), dio lugar a la multiplicación de temas sobre pro-blemáticas clásicas, y estimuló otros nuevos. Al respecto, cabe consignar de modo sintético que la atención puesta en los archivos de fábrica (o establecimientos agroindustriales, y casas comerciales) permitió visua-lizar aspectos relevantes del mundo obrero (Lobato, 2011), la gestión empresarial (Barbero, 2009; Lluch, 2009), la inmigración finisecular (CEVA, 2010; CEVA, 2008), y los estudios de género (Lobato, 2008); asimismo, la detección, reunión y clasificación de periódicos e impre-sos promovidas por intelectuales y agrupaciones de izquierda instalaron nuevos interrogantes sobre las formas de participación y acción polí-tica colectiva (Cedinci http://www.cedinci.org/colecciones.asp). Cabe consignar, además, que el interés por la custodia, clasificación, cata-logación y puesta en valor de colecciones documentales por parte de instituciones académicas, resultó simultáneo al creciente interés de los especialistas por documentar e historizar las colecciones museológicas (y de sus contextos y actores o “comitentes”) en casi todas sus categorías, instalando nuevas líneas de indagación sobre la historia de la ciencia, la tecnología y el arte o la cultura (Podgorny & Lopes, 2013; Farro, 2009; Blasco, 2011; Carman, 2013)
La sensibilidad de los estados y de la sociedad respecto del pasado, comienzan a revelarse a partir de entonces a través de diferentes mani-festaciones y representaciones de memoria. Incluso las sociedades con-temporáneas entablan una relación con el tiempo histórico y se vive una
67
ola donde pareciera que todos los objetos pueden constituir un museo o cualquier documento un documento de archivo, la conservación y trasmisión del pasado se ha convertido en actividades centrales y priori-tarias. Este fenómeno, ocurre simultáneamente a una ola memorial con la peculiaridad de la utilización del término patrimonio para calificar una suerte de propiedad colectiva (Revel, 2014)
Considerando lo anterior, entender el proceso de formación de los archivos en nuestro país, conlleva a plantearse lo que estos lugares re-presentan y por qué los conservamos, éstas y otras preguntas solo se responden haciendo un recorrido por su historia como institución y la valoración por parte del estado y de la sociedad frente a ella. Por esto es que, la existencia e importancia de los archivos toma peso a medida que se enmarca en la problemática actual en la que se debaten sus fun-ciones y la necesidad de conservación de estas instituciones en vistas del presente y futuro. El objetivo general es contribuir a formular una historia de las prácticas relacionadas con la formación del patrimonio histórico en la Argentina, articulando los intereses inmediatos que las propiciaban y las matrices ideológicas y conceptuales que las nutrían (Blasco, 2018)
El Archivo General de la Provincia, tiene su origen en la época co-lonial, el Cabildo fue la institución que cumplió el rol de productor de documentos oficiales, a la vez que reservorio de aquellos que concernía a la región de Cuyo. Durante la gobernación de Juan de Dios Correas (1824-1826) se abolió el Cabildo y con esto surgió el planteo de como conservar la documentación. Las sucesivas autoridades, Pedro Pascual Segura (1845-1847) seguido por Juan Cornelio Moyano (1856-1859), sentaron las bases oficiales sobre los documentos de las distintas repar-ticiones de gobierno. En aquel momento se conformaron dos archivos: uno de Gobierno y el otro del ex Cabildo. Al terminar la década, el naciente archivo contaba con un índice y 90 legajos. Además la in-corporación de una sección con diarios de la época y una biblioteca. Esta etapa, se vio interrumpida en 1861 por el terremoto que asoló a la provincia y devastó gran parte de la ciudad y parte de su historia registrada en papel. No fue hasta la dirigencia de Arístides Villanueva, que se comenzó a dar un marco legislativo a la oficina de archivo. En
68
1872 se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial que da origen a la Oficina Conservadora. Sin embargo, esta normativa fue incompleta y relegó el Archivo de Gobierno, reservorio clave para reconstruir la historia de Mendoza.
Oficialmente el 20 de junio de 1884 el gobernador Rufino Ortega aprueba la ley que crea el Archivo General de la Provincia. Este orga-nismo reunió el material documental de Mendoza, conformado por el material del Archivo Judicial u Oficina conservadora y el Archivo de la Administración Pública. Durante las primeras décadas de la insti-tución, la función que cumplía era la de herramienta administrativa y control de los actos de gobierno pero el perfil comienza a desdibujarse a partir del mandato de Carlos Washington Lencinas como gobernador (1922-1924) quien reformó la Ley Orgánica de Tribunales de 1910 la cual cambió la estructura y dependencia de algunas reparticiones de la administración pública, afectando al archivo administrativo en cuanto lo independiza del Poder Judicial y dejándolo bajo jurisdicción del Mi-nisterio de Gobierno. A partir de esta reforma, el archivo cambia su de-nominación a Archivo Administrativo e Histórico de la Provincia. Con la aparición de la palabra histórico se dio la noción de nuevas funciones a la institución. El archivo, pasó a ser el único repositorio de documen-tos de carácter histórico de la provincia. (Micale, 1994)
Esta idea de que los archivos tienen una función y un anclaje en la política, es una noción que se percibe desde finales del siglo XIX una vez que se consolida el Estado y comienzan a fortalecerse las nuevas instituciones, esto coincide con los procesos de constitución de los mu-seos. Un ejemplo de este paradigma es el caso de Carranza (1°Director del Museo Histórico Nacional) quien en los primeros años de confor-mación de la institución, plantea una interesante idea acerca de la rela-ción entre historia, memoria y política. Para él, el ejercicio de construc-ción de una memoria nacional dedicada a honrar a los hombres y a los episodios destacados del pasado era una función que debía desarrollar, o al menos supervisar, el Estado nacional. En este contexto Carranza elabora estrategias para fomentar el público escolar y fortalecer la idea sobre la función que pretende asignarle a la institución a su cargo, como herramienta formativa de una conciencia nacional (Carman, 2013). La
69
relación que vincula al archivo y los estados es similar al caso expuesto para los museos. En la segunda mitad de la década de 1920, esto es evi-dente al momento en el gobernador interventor Enrique Mosca (1925) solicitó a la Junta de Historia de Mendoza (hoy Junta de Estudios His-tóricos de Mendoza) un proyecto para dar marco a la nueva estructura institucional (Morales Guiñazu, 1938). Este hecho, fue un caso más y uno de los principales problemas de la tradición archivística en nuestro país. En los primeros años de gestación de los archivos, la atención fue dirigida a cumplir con las demandas de la historiografía y los requeri-mientos de los historiadores. Consecuencia de esta política se desaten-dió la gestión y la organización efectiva de los documentos del sector público. Sin embargo, la intervención de la Junta, estableció criterios y herramientas para la organización de la institución y sus fondos. Con la injerencia de los profesionales en el archivo queda en claro los inte-reses del Estado y pasado, presente y futuro se conjugan a través de la acción política. No sólo en el quehacer profesional de los historiadores sino en el de los actores que, al disputar sentidos acerca del pasado, a la vez lo reconstruyen. (Bisso & Kahan, 2014). Así, durante la década del 30, otros lugares públicos fueron escenario de una suerte de fiebre estatuaria, fruto de leyes, decretos y ordenanzas que, al mismo tiempo, disponían la creación de otros emplazamientos dedicados a cristalizar una memoria colectiva a la manera de un dogma destinado a naturalizar el orden de cosas existente. No es difícil suponer que este romance del Estado con la historia requería de una asociación con los historiadores, dispuestos, por otra parte, a lograr para su corporación la sanción ca-nónica del Estado, lo cual además suponía apoyos materiales de diversa índole (Suárez & Saab, 2012).
Pocas veces como a partir de entonces la memoria histórica fue con-siderada un asunto de Estado y, en ese sentido, las gestiones guberna-tivas que se sucedieron reforzaron las tendencias, que se venían regis-trando desde los años precedentes. Las políticas públicas se hicieron eco de este asunto y el programa dio un paso concreto con la creación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (1938). Un instrumento institucional por el cual el Estado podía obje-tivar la identidad nacional. Identidad entendida en ese momento como la combinación de elementos de la herencia colonial y los personajes y
70
héroes destacados de las guerras de independencia; a la vez que marca-da por la impronta de la tradición liberal. Los museos y monumentos se consagraron como los custodios de los objetos emblemáticos que constituían aquella identidad y era la comisión quien toma la tarea de crear los medios y recursos para que la sociedad se identificara y valora-ra aquellos objetos y sitios que contenían el sentimiento patriótico. El patrimonio se constituyó al servicio de un proyecto político, en el que ciertos actores lograron, a través de bienes culturales, establecer lo ver-dadero. Predominó una noción de patrimonio en cuanto conjunto de bienes estables, con valores y sentidos fijados de una vez y para siempre, centrados en la tradición. La defensa del patrimonio y la identidad se tradujeron, en la práctica, como sinónimos de coleccionar, preservar y exhibir objetos (Pagano, 2014).
Esta postura marca un nuevo paradigma en la política archivística de la provincia, a partir de este momento, las autoridades de gobier-no limitan las funciones del archivo exclusivamente a la recopilación y conservación de los documentos. El Ministerio de Gobierno dispuso la separación dentro del Archivo de la información vinculada al Regis-tro Civil. El recorte en las competencias del Archivo, se reflejan en un cambio en la denominación de la institución, ahora llamado Archivo Histórico.
De ahí la obsesión por el archivo que caracteriza a los contemporá-neos y que implica a la vez a conservación íntegra de todo lo presente y la preservación íntegra de todo el pasado. La memoria de papel de la que hablaba Leibniz se ha convertido en una institución autónoma de museos, bibliotecas, depósitos, centros de documentación, bancos de datos. Sólo en lo relacionado con los archivos públicos, los especialistas estiman que la revolución cuantitativa se tradujo, en algunas décadas, en una multiplicación, ninguna época ha sido tan voluntariamente pro-ductora de archivos como la nuestra. A medida que desaparece la me-moria tradicional, nos sentimos obligados a acumular religiosamente vestigios, testimonios, documentos, imágenes, discursos, signos visibles de aquello que ya fue, como si ese dossier cada vez más prolífico de-biera convertirse en no se sabe bien que prueba ante qué tribunal de la historia. En pocos años, la materialización de la memoria se ha amplia-
71
do prodigiosamente multiplicando, descentralizando, democratizando (Nora, 2009).
En materia de archivo, la década del setenta comienza con algunas novedades en la provincia, después de las III Jornadas de Archivos en Argentina, donde se determina la creación de una comisión para la de-fensa de la disciplina, la cual se concreta en 1971 año de creación de la Comisión de Archiveros. Estos cambios fueron acompañados por modificaciones desde la órbita gubernamental. El 18 de abril de 1972 se crea el Ministerio de Cultura y Educación de Mendoza y el Archivo que antes dependía del Ministerio de Gobierno, a partir de este momento queda bajo este reciente Ministerio. La política nacional y provincial en el asunto influye en la conducción de la institución y en los primeros años de la década se suceden 5 directores algo atípico y en cierto punto negativo para el continuo y eficiente funcionamiento del organismo. Esta inestabilidad es un reflejo de los sucesos en la política nacional y provincial general característicos de aquellos años.
No menos importante es poner el foco en lo referente al lugar en tanto infraestructura, donde se instalan estas instituciones. A fines de la década de 1980 y principios de 1990 el tema central entorno al AGP fue el traslado a su ubicación definitiva. Por estos años, el problema intenta encontrar su concreción, dando resolución funcional a los edi-ficios en desuso, de revitalizar monumentos históricos, de justificar la preservación y rentabilidad de obras del pasado (ALIATA, 1997). El establecimiento del archivo tuvo distintas posibles sedes, pero justa-mente las re funcionalizaciones no estaban acorde con las necesidades. Sin embargo, desde mediados del siglo XX surge la idea de que la con-servación de edificios de valor patrimonial podía ser preservados con un fin puesto en la utilidad y uso y funcionalidad del inmueble y no tanto en su valor simbólico (Blasco, 2018).
Esto es un reflejo de lo que ocurre en sucesivas ocasiones en la histo-ria del AGP. Particularmente, el año 1987 fue uno de los más conflic-tivos en este tema y diversos grupos se manifestaron a favor o en con-tra cuando el Ministerio de Cultura y Educación anunció la mudanza del reservorio al subsuelo de la Biblioteca San Martin. Las autoridades apresuraron la decisión y los especialistas y profesionales encargados de
72
la institución rechazaron con sólidos argumentos. Se formó un comité de Defensa del Archivo Histórico constituido por profesionales encabe-zado por Jorge Comadrán Ruiz y Nelly Ongay, profesores de la Univer-sidad Nacional de Cuyo, la Sociedad de Arquitectos, la Asociación Da-mas Pro-Glorias Mendocinas, y concejales del bloque justicialistas son quienes integraron el comité y evitaron el traslado. (Diario Los Andes, 1987) (Diario Hoy, 1987). La escena se repite años más tardes cuando se elige como sede el ex Banco Hipotecario sitio que según los especia-listas tampoco cumple las condiciones para transformarse en archivo.
Nuevamente en suspenso y a la espera de un sitio definitivo, trascu-rren los años hasta que en 1993, la Dirección de Patrimonio e Infraes-tructura Cultural gestiona sobre los terrenos del ex ferrocarril trasandi-no. Con la aprobación de los profesionales y de la ciudadanía en general según la prensa, se instala en la esquina de Belgrano y Sargento Cabral el anuncio de restauración, refuncionalización y puesta en valor del sitio patrimonial para que funcione allí el Archivo Histórico de Mendoza. El proceso de refuncionalización del espacio demoró años y hubo irregula-ridades en las inversiones y presupuestos que conllevó una investigación judicial a cargo de la Fiscalía de Estado de la provincia por irregularida-des e incumplimiento donde funcionarios de la administración pública quedan implicados.
Finalmente, en octubre de 2001 se anuncia el cierre temporal del Archivo para realizar el traslado al nuevo y definitivo edificio. Elvira Búcolo, subdirectora de la institución en ese momento, fue la encargada de coordinar la mudanza. Se hace en tres etapas: la primera el embalaje del material; la segunda el traslado y por último la organización en el nuevo local. (Diario Los Andes, 2001). Después de más de un siglo de historia, cinco traslados, más de veinte directores a cargo y bajo dis-tintas denominaciones, políticas y gobiernos, el 20 de junio de 2002 bajo el gobierno de Roberto Iglesias, se inaugura el nuevo edificio del Archivo. A partir de la fecha comienza a denominarse Archivo General de la Provincia denominación que llevaba en sus orígenes. Actualmente, constituye una repartición de la Secretaria de Cultura. En general, los directores/as del Archivo Histórico han estado vinculados a institucio-nes universitarias, y educativas, aunque la planta de personal ha sido
73
reducida y poco profesionalizada; dicho aspecto, quizá guarde relación con la ausencia de carreras terciarias o universitarias en la provincia sobre la gestión de archivos. Hoy, el equipo de trabajo está conformado por cinco miembros. Dos de ellos con formación en el área de docu-mentología, un museólogo, una bibliotecaria y un administrativo. El espacio cuenta con un salón usos múltiples, una sala de consulta para los usuarios, una oficina administrativa y un depósito de 330 metros cuadrados, con temperatura controlada entre los 18 y 21 grados, una humedad menos al 50% e iluminación parcial y dirigida; todas estas medidas como método de una conservación preventiva de los docu-mentos. La estructura interna de organización documental actual es en dos grandes bloques: por un lado, el Archivo propiamente dicho el cual contiene y conserva los fondos históricos y administrativos de la provincia. Está dividido internamente en dos grandes épocas (colonial e independiente). Cada una de estas secciones, ordenadas por materias y cronológicamente; por otro, una biblioteca y hemeroteca.
Las funciones de los archivos y las consideraciones respecto de estas instituciones han cambiado y un hecho ha mostrado una nueva valora-ción sobre los mismos. Y es que, la “memoria” se ha vuelto una obsesión cultural en la esfera internacional y se ha revelado como un eje proble-matizador tanto de la política de las sociedades occidentales, como de la experiencia histórica colectiva y de su reconstrucción e interpretación. La inquietud por la memoria, trajo aparejado una preocupación nostál-gica y conservadora por su aspecto más tangible y visible: el patrimonio (Swiderski, 2015).
En los últimos años, con la lupa puesta en los modelos democráti-cos y el interés de los cientistas sociales en los estudios de la memoria, los archivos se transforman en una herramienta de recuerdo para la memoria pública de una nación y responde a las demandas de libre ac-ceso a la información como instrumento democratizador. Los archivos nacionales y provinciales han ganado centralidad en las agendas guber-namentales y académicas en función de los cambios tecnológicos, y de las formas de clasificar, inventariar y resguardar información producida por instituciones públicas y privadas, como también de las generadas por organizaciones sociales, políticas y/o culturales. En la Argentina,
74
la problemática cobra un valor adicional en tanto los actuales marcos regulatorios no garantizan la preservación sistemática de la información producida en el pasado por parte del Estado (nacional o provinciales), principal productor de información pública. Al respecto, la legislación vigente está lejos de emular sistemas eficientes, y articulados en materia archivística en relación a la utilización de estándares de protección del patrimonio documental, y de acceso a la información bajo su custo-dia. En su lugar, y con la excepción de algunos casos puntuales, los repositorios documentales públicos han estado sujetos a innovaciones parciales, y ausentes de políticas institucionales capaces de intervenir decididamente en la optimización de los fondos, como de sus usos. En la mayoría de los casos los archivos provinciales, se organizaron sobre la base de los fondos documentales de los antiguos cabildos, y adoptaron la cronología institucional coincidente con la formación de los estados provinciales en sus dimensiones administrativas, político-administrati-vas, y judiciales como criterio de clasificación. Incluso, en ciertos casos, nacieron en forma conjunta con los museos provinciales o vinculados con las bibliotecas. Y muchas de estas instituciones están replegadas sobre si mismas y/o prestan un servicio importante pero limitado a la divulgación educativa y comunitaria de sus fondos históricos. Por otra parte, la existencia de un marco legislativo adecuado es uno de los pilares fundamentales y necesarios para la protección del patrimonio documental de las naciones. El marco regulatorio archivístico en Ar-gentina dista de ofrecer un cuerpo normativo para la correcta gestión documental, esta carencia pone en evidencia la necesidad de indagar en estos campos del patrimonio documental.
El estudio sistemático del Archivo de Mendoza así como de otros archivos del país es una innegable condición previa para proyectar un plan de gestión que permita modernizarlo aplicando normativas y crite-rios archivísticos aceptados dentro de la esfera local, nacional e interna-cional en conjunto para las consultas, difusión y democratización de la información conformes a los cambios producidos por el giro digital y la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de las ciencias sociales y humanas.
75
En las últimas décadas, se ha extendido la expresión Giro digital para referirse a las innovaciones teórico-metodológicas en las prácticas dis-ciplinarias de las ciencias sociales y humanas en relación a la aplicación de las nuevas tecnologías en materia de investigación y de enseñanza. A partir de estos avances surgen las Humanidades Digitales y dentro de este campo el de la Historia digital donde se combinan las humanidades y la informática dando como resultado un nuevo paradigma en el de-sarrollo de la disciplina. Los estudios históricos se ven afectados por la diversificación de fuentes y la necesidad del manejo de nuevos recursos tecnológicos, inspiradas por estas innovaciones, aparecen, a principios de este siglo, diversas obras que teorizan sobre los alcances y los límites de la Historia digital, estableciendo las bases para discusiones que se profundizarán, seguramente, en el futuro. (Bresciano & Gil, 2015)
Este giro implica un doble cambio en el quehacer de la historia; por un lado, los que deben desarrollase dentro de las instituciones de archivo y que implican un salto a la era digital; y por el otro, el de los cientistas sociales quienes se enfrentan a un nuevo desafío metodológi-co frente a la diversificación y multiplicación de fuentes documentales para sus investigaciones. Asimismo, este contexto digital modifica el vínculo entre investigador y las fuentes tradicionales, los nuevos recur-sos transforman los tipos de registros y esto en definitiva modifica la relación entre el historiador y los repositorios documentales planteando nuevas metodologías (Bresciano & Gil, 2015)
En el AGP la idea de historia digital es más teórica e ideal que real considerando que aún no se alcanzan los estándares básicos para dar el salto a las era digital, alguna de las causas de esto es la falta de presu-puesto destinado a la modernización en el equipamiento tecnológico, actualización de software y en la formación de recursos humanos en la utilización de sistemas modernos y eficientes de digitalización, registro, y descripción de los fondos fundamentalmente. Por otra parte, este es-cenario debe estar apoyado en una política en la gestión documental que acompañe ese salto tecnológico y que las instituciones puedan in-corporarse a la era digital.
Considerando lo anterior, y pensando en la confección de una plan para modernizar el AGP y que pueda lograr el giro digital hay que
76
comenzar con la conformación de un equipo interdisciplinario (infor-mativos, archivistas, conservadores, etc.), un programa de formación al equipo de recursos humanos (en distintas áreas: nociones de in-formática, manejo de programas de gestión de archivos, digitalización, normas de descripción documental, etc.) que debe estar acompañado de la incorporación de equipamiento y tecnología adecuada. El paso siguiente es un estudio diagnóstico de las condiciones edilicias, del es-tado de los fondos, la revisión de catálogos, trabajos de conservación preventiva de documentos. Con los resultados de estos estudios puede comenzar a diagramarse un programa de organización del archivo y plantear un plan de digitalización. Sin embargo, hay que tener en cuen-ta que digitalizar no significa modernizar o conservar para siempre un documento, ésta es una instancia más en el proceso, el descuido a partir de la digitalización puede implicar la perdida de esa documentación y por lo tanto de la información contenida en ella. Es por eso, que el diseño de un proyecto de digitalización de documentación de valor histórico y cultural; comprende distintas etapas; y cumplir con cada una de ellas impacta directamente en los resultados del mismo. En pri-mer lugar, es conveniente analizar el contexto de desarrollo del trabajo (recursos humanos y materiales, presupuesto, alcance, y demás aspecto que permitan tomar de mejores decisiones posibles). Además, se debe realizar un diagnóstico y evaluación del material documental objeto del proyecto: estado de conservación, volumen y formato de la colección, características físicas de los documentos (forma, tamaño, tipo de papel, colores), etcétera. Conociendo de las condiciones precedentes, es per-tinente confeccionar los objetivos, elaborar esquemas de trabajo y esta-blecer las escalas y alcances del proyecto. En esta instancia se realiza la elección del tipo de equipo más adecuado, los parámetros técnicos con que los documentos van a ser capturados y el espacio de almacenamien-to que son necesarias para conservar las imágenes master producidas. Esta instancia se complementa con el establecimiento de un correcto esquema de nombramiento para los archivos producidos y el planteo de los criterios de acceso que se dispondrán para la consulta de los mismos. Cabe aclarar que para este tipo de proyectos es indispensable el asesora-miento y apoyo de profesionales de la informática y un soporte técnico adecuado y la formación y actualización tanto de los recursos humanos
77
como tecnológicos de la institución, debe ser constante para que sea efi-ciente. Finalmente, pensar en el diseño de una plataforma para permitir el acceso público a la documentación y a la difusión (el AGP no cuenta con página web y con ninguna red social o de prensa que difunda la información general de la institución, actividades, etc.)
En conclusión, los ejes de intervención que necesita el Archivo apun-tan a una actualización de equipamiento tecnológico y de inversión en sistemas modernos adecuados a la archivística actual, esta inversión incluye recursos materiales, así como formación de recursos humanos. En definitiva, repositorios documentales públicos han estado sujetos a innovaciones parciales, y ausentes de políticas institucionales capaces de intervenir decididamente en la optimización de los fondos, como de sus usos. Por otra parte, la existencia de un marco legislativo adecuado es uno de los pilares fundamentales y necesarios para la protección del patrimonio documental. Es interesante pensar que el estudio sistemá-tico de los archivos podría ser una condición previa para proyectar un plan de gestión que permita modernizar y gestionar los reservorios apli-cando normativas y criterios archivísticos aceptados para las consultas, difusión y democratización de la información. Y a partir de la puesta en valor de estos espacios incentivar la investigación de distintas discipli-nas que puedan encontrar en este patrimonio documental fuente para nuevos conocimientos.
Referencias bibliográficas
Agüero, A. C. (2009). El espacio del arte. Una microhistoria del Museo Politécnico de Córdoba entre 1911 y 1916. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.
Aliata, F. (1997). “Museos en la Argentina: las alternativas históricas de un espacio residual” en 47 al fondo, pp. 18-21, La Plata.
Barbero, M. I. (2009). Estrategias de empresarios italianos en Argenti-na. El Grupo Devoto. Anuario CEEED, Nº 1 – Año 1, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, pp. 10-42.
78
Bisso, A., & Kahan, E. (2014). Introduccion. En A. Bisso, E. Kahan, & L. Sessa, Formas políticas de celebrar y conmemorar el pasado (1930-1943). Buenos Aires, Argentina: Ceraunia.
Blasco, M. E. (2011). Un museo para la colonia. El Museo Histórico y Colonial de Luján (1918-1930). Rosario, Argentina: Prohistoria.
Blasco, M. E. (2018). “La conservación edilicia como problema. Del uso y destrucción de la existente a las construcciones de la histo-ria nacional (1852-1910, en. Anuario Tarea N° 4.
Bresciano, J. A., & GIL, T. (2015). La historiografía ante el giro digital: reflexiones teóricas y prácticas metodológicas. Montevideo, Uru-guay: Ediciones Cruz del Sur.
Carman, C. (2013). Los orígenes del Museo Histórico Nacional. Buenos Aires: Prometeo.
Ceva, M. (2008). Familias obreras en la Argentina de entreguerras. Un enfoque desde los archivos de empresa, en ANUARIO IEHS,23, Tandil, Argentina, pp. 385 - 408.
Ceva, M. (2010). Empresas, trabajo e inmigración en la Argentina. Los casos de la Fábrica Argentina de Alpargatas y la Algodonera Flan-dria (1887-1955). Buenos Aires, Argentina: Biblos.
Farro, M. (2009). La formación del Museo de La Plata. Coleccionistas, comerciantes, estudiosos y naturalistas viajeros a fines del siglo XIX. Rosario, Argentina: Prohistoria.
Fundación Histórica Tavanera/Banco Mundial (2000). Los archivos de America Latina. Informe experto de la Fundacion Historica Tavera sobre su situcion actual. CYAN, Proyectos y Producciones Edi-toriales, S.A.
Lluch, A. (2009). Los fondos universitarios para la historia de las uni-versidades. En J. R. Mundet, Archivos Universitarios. Getafe, Es-paña: DYKINSON, S.L.
Lobato, M. (2008). Archivo Palabras e Imágenes de Mujeres. Buenos Ai-res, Argentina: Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géne-ro, Facultad de Filosofía y Letras.
79
Lobato, M. (2011). la vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970). Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Micale, A. (1994). Historia institucional: Archivo histórico de Mendoza. Mendoza, Argentina: UnCuyo.
Morales Guiñazu, F. (1938). “El archivo histórico de Mendoza” en Re-vista de la Junta de Estudios Historicos de Mendoza, Tomo XI, N°25-26, pp. 65-78.
Nora, P. (2009). Les lieux de mémoire. Santiago de Chile, Chile: Lom ediciones/ Trilce.
Pagano, N. (2014). “La cultura histórica argentina en una perspectiva comparada. La gestión de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos durante las décadas de 1940 y 1990” en Tarea N° 1. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, Universidad, 43-58.
Podgorny, I., & Lopes, M. M. (2013). “Trayectorias y desafíos de la historiografía de los museos de historia natural en América Del Sur” en Anais do Museu Paulista, vol. 21, N° 1, pp. 15-25.
Revel, J. (2014). La fábrica del patrimonio en Tarea N° 1, pp. 15-25.
Suárez, C. A., & SAAB, J. (2012). El Estado, Ricardo Levene y los lu-gares de memoria. Clío y Asociados, N° 16, 211-227.
Swiderski, G. (2015). Las huellas de Mnemosyne. La construccion del pa-trimonio documental en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.
Fuentes
Diario Hoy. (5 de agosto de 1987). Comité de defensa del Archivo Histo-rico local, pág. 11.
Diario Los Andes. (7 de agosto de 1987). Crean Comite de defensa del Archivo Historico, pág. 15.
Diario Los Andes. (11 de octubre de 2001). Mudanza de un tesoro his-torico.
80
“Queremos ser salvajes como los indios”: Miradas desde el anarquismo sobre los pueblos originarios a finales del Siglo
XIX y principios del Siglo XX
Ayelén Lucía Burgstaller - Lucas Glasman
Introducción
El presente trabajo busca abordar las miradas en torno a la cuestión indígena desde algunas producciones políticas y culturales del anarquis-mo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para ello utilizare-mos el periódico El Perseguido, publicado entre 1890 y 1896 y analiza-remos las publicaciones de las revistas culturales editadas por Alberto Ghiraldo como El Sol, Martin Fierro e Ideas y Figuras. En un primer momento describiremos las publicaciones y su contexto de producción, en segunda instancia examinaremos los discursos y apreciaciones que hubo desde estas corrientes alrededor de las temáticas de la conquista de América, la llamada “campaña del Desierto” y la inclusión de las
81
poblaciones indígenas como mano de obra. A su vez, indagaremos en los vínculos que se buscaron tender entre las corrientes ácratas con las poblaciones indígenas en general.
En las postrimerías del siglo XIX y, principalmente, a partir de la década de 1870, comenzó a acelerarse el proceso por el cual el naciente Estado argentino avanzó sobre el territorio indígena. El desarrollo de la campaña militar debe entenderse como parte del establecimiento del modelo agroexportador y la consolidación de la burguesía terrateniente vinculada al comercio ultramarino. La finalización de la Guerra del Pa-raguay en 1870 y la derrota de las rebeliones federales permitieron que los ojos del Estado se enfocaran en dos zonas geográficas principales: la Patagonia y el Chaco. De esta forma, la campaña militar permitió, por un lado, incorporar las tierras en manos de grandes terratenientes y, por el otro, desestructurar las sociedades indígenas que cuestionaban la hegemonía estatal. Las expediciones al Chaco y la Patagonia produ-jeron una serie de transformaciones en las sociedades que iban siendo integradas a las nuevas condiciones del mercado mundial. Este contexto favoreció la expansión de las relaciones capitalistas en Argentina (Iñigo Carrera, 1894).
La unión entre los intereses de la burguesía terrateniente ganadera de Santa Fe y Buenos Aires, acompañados también por la burguesía azucarera de Tucumán, Salta y Jujuy se tradujo en la conquista de los territorios indígenas del sur y los traslados forzosos de mano de obra al norte, como veremos más adelante. En paralelo, las clases dominantes desarrollaron una serie de prácticas que apuntaron a la invisibilización de los pueblos originarios, de sus características, sus reivindicaciones y, finalmente, de su identidad e historia. Así la destrucción de las tradi-ciones y valores considerados “bárbaros” o inferiores fue una política que apuntó a la homogeneización cultural en pos de establecer una unidad nacional. La campaña militar y el proceso ideológico de negar la alteridad indígena pueden entenderse en clave de prácticas sociales ge-nocidas que se cristalizaron en una ideología hegemónica de blanquea-miento social (Lenton, 2010, p. 29). El resultado fue el establecimiento de una identidad nacional por la cual la población blanca era portadora de los valores morales positivos, civilizados y liberales mientras que los
82
indígenas eran vistos como salvajes, incultos e inmorales, ajenos a los valores del trabajo y la propiedad. De esta forma se generó cierto con-senso respecto a la opresión, el desmembramiento de las comunidades originarias e incluso de sus familias lo que, al mismo tiempo, facilitó la transformación del indígena en parte de la clase trabajadora. Empero esta no fue la única percepción sobre los pueblos originarios. A tra-vés de las publicaciones anarquistas El Perseguido, El Sol, Martín Fierro e Ideas y Figuras encontramos varias miradas críticas al discurso y las prácticas hegemónicas en cuanto al rol de los pueblos originarios. Nos proponemos hacer un primer acercamiento en torno a los vínculos que tendieron desde el anarquismo y las comunidades indígenas a través de la articulación de las identidades étnicas y de clase.
El objetivo de este trabajo es mostrar cómo a fines del siglo XIX y principios del XX, la prensa ácrata recuperó la historia de las comuni-dades originarias como un sector social oprimido pensándolos como actores activos con su propia agencia. El anarquismo hizo foco en la explotación que llevó adelante primero la corona española a través de la conquista de América y luego en las acciones implementadas por el Es-tado nacional argentino para incorporar a las comunidades originarias a las relaciones capitalistas de producción.
La prensa anarquista entre fines del siglo XIX y principios del XX
Tras el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas en 1852 el mundo de las publicaciones adquirió nuevas características. Un sinnúmero de pe-riódicos y revistas culturales, políticas, económicas y sociales inundaron la esfera pública profundizando aún más el rol central de la prensa como forma de intervención en la opinión pública a través de la formación y difusión de sentidos y narrativas particulares (Wasserman, 2015). Este fenómeno no pasó desapercibido dentro del movimiento anarquista. Muy tempranamente, en 1879, apareció El Descamisado: Periódico Rojo que, si bien fue de existencia efímera, nos permite observar la voluntad editorial de las agrupaciones ácratas. En el mes de mayo de 1890, des-pués de varios años marcados por la disolución de grupos anarquistas
83
apareció un nuevo periódico titulado El Perseguido: voz de los explotados (Oved, 2013). El subtítulo buscó establecer un vínculo directo con la clase oprimida, si bien, al poco tiempo fue reemplazado por Periódi-co comunista anárquico que explicitaba sus posiciones ideológicas. Este periódico fue el principal portavoz de la corriente anti-organizadora y llegó a publicar alrededor 4.000 ejemplares (Oved, 2013).
La estructura del semanario no difería de otras publicaciones obre-ras. En primer lugar, notamos el objetivo de hacer una publicación ac-cesible a los y las trabajadoras. La mayor parte de los ejemplares eran a voluntad y, a pesar de las dificultades económicas, mantuvo el periódico a flote durante sus 6 años de existencia. Al tratarse de una publicación ácrata, se escribía, producía y difundía en la clandestinidad aportando a la irregularidad de su periodicidad, sin embargo, esto no le impidió mantener una estructura y continuidad más o menos constante (Oved, 2013, p. 43). Por otra parte, como sucedía en gran parte de la prensa, el primer ejemplar del periódico llevaba un manifiesto en el que se expli-citaban los objetivos de la publicación. En este caso, el texto se publicó en español, francés e italiano dejando en evidencia la importancia de la inmigración en la conformación de los grupos anarquistas. Los poste-riores números se publicaron en español incorporando fragmentos, ge-neralmente literarios o canciones, en otros idiomas. Si bien hubo ciertas variaciones usualmente cada ejemplar contaba con 4 páginas que se dedicaban, casi exclusivamente a cuestiones políticas, sociales o debates ideológicos.
En la década de 1890 el anarquismo transitaba por una división frente a postura tomar respecto a la formación de agrupaciones de ca-rácter gremial y sindical. Dos tácticas se reflejaban en la prensa: or-ganizadores y anti-organizadores. Eduardo Gilmón representaba la lí-nea anti-organizadora que defendía la necesidad del “finalismo” en las organizaciones obreras y, esta postura, era difundida principalmente a través de El Perseguido. Apoyaban la formación de “grupos de afinida-des”, agrupaciones que surgían por una necesidad y se disolvían para evitar formar autoridades.39 Asimismo, en sus páginas encontramos
39 El Perseguido. “Grupos de afinidades”. 21 de diciembre de 1890, “Desenvolvimiento anárquico” 1 de enero de 1892
84
reflexiones sobre temas más generales, comunicados y noticias locales e internacionales. Por otra parte, había secciones de menor jerarquía dedicadas a comentarios, denuncias y noticias cortas como la titulada “Rebencazos” o “Cosas varias” sumado a canciones y diálogos ficciona-lizados. La heterogeneidad de temáticas y de estrategias discursivas da cuenta de los múltiples intereses de El Perseguido.
Contrariamente a la posición anti-organizadora nos encontramos con la figura de Alberto Ghiraldo quien adscribía al anarco-sindica-lismo, estaba a favor de las organizaciones sindicales y prestigiaron la asociación obrera. Las sociedades de resistencia eran su campo de ac-ción y las huelgas su principal medio de lucha (Oved, 2013, 126). Sus proyectos editoriales El Sol, Martín Fierro e Ideas y figuras encarnaban una propuesta más abocada a la producción cultural que buscaba in-cidir en el debate público y político a través de una mirada literaria y artística. Uno de los objetivos de Alberto Ghiraldo era incluir voces de intelectuales, no necesariamente anarquistas, que permitía “ampliar el horizonte intelectual del público” (Díaz, 1991, p. 51) con textos de autores anarquistas como José Ingenieros, Pietro Gori y Errico Mala-testa, socialistas como Enrique Del Valle Iberlucea o Alfredo Palacios e intelectuales conservadores como Eduardo Wilde, entre otros. Ghiraldo editó, entre 1898 y 1903 editó El Sol, un semanario artístico literario. Luego entre 1904 y 1905, lleva adelante la revista Martín Fierro publi-cando 48 números y por último Ideas y Figuras con 136 publicaciones en Buenos Aires entre 1909 y 1916 y en España durante los años 1918 y 1919. Hubo grandes variaciones entre las publicaciones. Con el correr de los años, también emprendió importantes campañas como contra la pena de muerte, se enfocó en debates en torno al positivismo y la identidad nacional y abordó temáticas sociales, ideológicas y políticas. Por su parte, Martín Fierro, suplemento cultural de La Protesta, buscó la reivindicación de las clases subalternas criollas y trató de transmitir al lector una mixtura entre cultura popular criollista y militancia po-lítica, ésta última proveniente masivamente del mundo inmigratorio (Minguzzi, 2007, p. 17). Finalmente, en Ideas y figuras observamos una explícita afinidad política por el anarquismo organizador ya que Ghi-raldo, con fuerte influencia de anarquistas como Pietro Gori y Errico Malatesta, defiende la importancia de “unidad en la acción” del mo-
85
vimiento obrero y por el rol que los trabajadores tenían en la acción insurreccional a través de la huelga general (Falcon, 1987). La impronta cultural de estas revistas hace que nos encontremos tanto con poemas, críticas literarias, ilustraciones, pinturas y ficciones, como así también con reflexiones en torno a varios tópicos como las campañas contra la Ley de Residencia, el higienismo, urbanización, medicina y arte que no eran esencialmente de bases libertarias. El proyecto libertario buscaba ser integral abarcando todos los aspectos de la vida social y se proponía como un modelo cultural alternativo (Suriano, 2001). Apelando a la imagen, articulada con la palabra, como contrapunto visual para expre-sar su crítica y posición sobre una problemática concreta. Las revistas culturales tomaron las ilustraciones como medio privilegiado para la representación de la disputa política y la intervención en la vida pú-blica. Tanto El Perseguido como los proyectos culturales de Ghiraldo reflexionaron sobre el devenir de los pueblos originarios asociándolos a la historia de los explotados articulando las identidades étnicas, nacio-nales y de clase. A continuación, examinaremos cómo estos periódicos analizaron y subvirtieron los conceptos de civilización y barbarie para cuestionar las miradas desde las clases hegemónicas.
El binomio: Civilización y barbarie
A lo largo de las publicaciones encontramos un elemento que las atra-viesa de forma permanente: la dicotomía civilización-barbarie. El pre-cepto sarmentino fue impulsado desde la cultura hegemónica y el Es-tado a la vez que se encontraba fuertemente ligado a la difusión del pensamiento positivista a fines del siglo XIX. Los positivistas entendían al progreso humano como una evolución de estadios sociales. Esta idea fue reproducida por los principales intelectuales de la clase dominante y su influencia se extendió dentro de las ideologías de izquierda. Así figu-ras centrales como Juan B. Justo se hicieron eco de varias de las ideas del positivismo acusando a los pueblos originarios de bárbaros y salvajes:
¿Pero vamos a reprocharnos el haber quitado a los caciques indios el dominio de la Pampa? (…) Supri-
86
midos o sometidos los pueblos salvajes y bárbaros, incorporados todos los hombres a lo que hoy llama-mos civilización, el mundo se habrá acercado más a la unidad y a la paz, lo que ha de traducirse en mayor uniformidad del progreso (Justo, 1915, p. 126).
Empero desde el anarquismo encontramos una pluralidad de lectu-ras que, sin perder la impronta positivista e iluminista, reformularon el esquema de civilización y barbarie. De esta forma en El Perseguido encontramos una nota que denuncia el asesinato y las vejaciones que la policía chaqueña hizo a los indígenas:
En el kilómetro 270 de la línea de San Cristóbal, cerca del Chaco, un comisario civilizado persiguió a un indio salvaje que atentaba contra la propiedad por aquellas inmediaciones. El comisario civilizado lo mató de un tiro y después lo degolló y mando la cabeza en una olla al ingeniero de la línea y este a su vez la remitió como regalo al propietario dagnificado (sic), este tomó a mal la broma y despidió al ingenie-ro. ¡Qué tal! están o no civilizadas nuestras autori-dades? Hechos de esta naturaleza se cometen a diario en el país, pero como son tan generales y lo hacen los civilizados no llaman la atención de nadie.40
El primer elemento que destaca de la nota es la relación y la inver-sión de los roles del civilizado y el salvaje. La itálica, propia del texto, apunta a mostrar la contradicción donde aquel que se dice civilizado comete actos barbáricos. Más llamativo es el rol del supuesto salvaje. En la narración el indígena es asesinado por atentar contra la propie-dad y, en ese sentido, se extiende una identidad en la que comulgan los pueblos originarios y el anarquismo: la oposición a la propiedad privada. Entonces si bien esta nota ocupaba un lugar secundario –en la sección de rebencazos— del periódico, no deja de ser revelador que haya una recuperación del sujeto indígena a partir de su oposición a la 40 El Perseguido. “Rebencazos”. 23 de agosto de 1891
87
propiedad. El tono irónico del texto permite ver en las fuerzas del orden y la civilización agentes opuestos, quedando invertida la relación entre civilización y barbarie.
Asimismo, la subversión del concepto sarmentino lo vemos reprodu-cido en las empresas de Ghiraldo. En la revista literaria Martín Fierro en la sección “Preguntas y respuestas” se hace explícito que ninguna nación puede ser considerada como “civilizada” ya que todas albergan pueblos oprimidos y gobiernos tiránicos:
¿Cuál es la nación más tiránica? La Rusia, de la cual son dignas compañeras Italia y La España, ¿Y la na-ción más militar? La Alemania, ¿Y la nación más artificial? La Francia, ¿Y la nación más brutal? La Inglaterra, ¿Y la nación más hipócrita? Los Estados Unidos, ¿Y la nación más civilizada? Ninguna.41
La concepción de civilización que desarrolla el anarquismo tiene como horizonte un mundo sin pueblos oprimidos. Al contrario de la mirada estatal, no entendían a la civilización ligada solo al progreso tecnológico y científico ya que, en su mayoría, la contracara de estos avances fomentaba guerras y matanzas. En este punto podemos ver la influencia del fuerte componente antimilitarista al que el movimiento anarquista adscribía. La lucha antimilitarista era un aspecto esencial de la propaganda ácrata y alimentaba el ideal de un mundo sin fronteras (Suriano, 2001). Combatir la militarización de la vida cotidiana tenía como fin luchar contra la autoridad encarnada en el Estado: “La moral del ejército es una moral de esclavitud (...) El ejército es un presidio sin verjas, cuyos presidiarios temen al campo libre. Libertad y soldado son términos incompatibles. Soldado, es decir, pegado, estañado. Su valor es la aberración del claro, la barbarie del esclavo.”42 En este mismo sen-tido, desde El Perseguido se critica a los gobiernos de Alemania, Rusia y Argentina por no solucionar el hambre de sus pueblos y, en cambio, usar el dinero para construir catedrales o financiar a las fuerzas armadas.
41 Martín Fierro. “Civilización” 21 de julio de 190442 El Sol. “La moral del uniforme”. 24 de diciembre de 1901
88
En contraposición al salvajismo de estos países se presenta la solidari-dad de las comunidades indígenas: Los indios salvages (sic), cuando hay miseria en alguna toldería, acuden los demás a llevarles todo aquello de que pueden disponer para que se alimenten. Pues nosotros teniendo todo esto en vista queremos ser salvajes como los indios y gritamos mueran todos los gobiernos civilizados. ¡No les parece bien!43. No solo son recuperados los valores de las comunidades indígenas, sino que el pe-riódico directamente marca un deseo de identificarse con los “salvajes” al tiempo que refuerza la crítica al militarismo y a la sociedad burguesa. No es azarosa la elección de los pueblos originarios como sujeto a re-valorizar, sino que muestran una originalidad del discurso anarquista poniendo de relieve el interés por vincularse con las diferentes etnias del país y cuestionar así los valores de la cultura hegemónica. Este cues-tionamiento a la civilización burguesa también lo encontramos en las revistas impulsadas por Ghiraldo.
En una nota sin firma en Martín Fierro se define a la civilización como algo más que “ferrocarriles subterráneos, casas con gas y agua en todos los pisos, teatros, museos, restaurantes, fábricas, talleres, buques a vapor, etc.” Postulan a la civilización como “un estado de ánimo de los hombres mejorados por la experiencia de los siglos, que rechazan la barbarie de sus antepasados brutales y que viven en el respeto mu-tuo uno de los otros”44 Según las ideas reflejadas en las publicaciones citadas, en un mundo civilizado no hay relaciones de subordinación, “un estado social que tiene como elementos necesarios, la esclavitud, la prostitución, la ignorancia y la violencia, no es una civilización. Es un barbarismo complicado y refinado (…)”.45El término civilización, bajo la impronta estatal, se utilizó para referirse a un proceso a partir del cual la humanidad sale de la barbarie original, ubicada en las selvas, bosques o zonas rurales y se perfecciona hasta civilizarse que es cuando se asienta en las ciudades relacionado netamente con el avance científico (Greco, s/f ). Sin embargo, el anarquismo en sus publicaciones planteaba que el avance científico era positivo dependiendo de sus usos: “Las aplicacio-nes industriales de la ciencia pueden indiferentemente servir o no a la
43 El Perseguido. “Rebencazos”. 20 de marzo de 189244 Martín Fierro. “Civilización”. 21 de julio de 190445 Martín Fierro. “Civilización”. 21 de julio de 1904
89
civilización según el uso que de ellas se haga (…) La ciencia exige labo-ratorios, observatorios, bibliotecas, museos, escuelas. En esto consiste la verdadera civilización, todo el resto es accesorio”46 El fomento de la educación, el debate político y la construcción de una cultura alterna-tiva eran cuestiones nodales para el movimiento anarquista. Por ello, reprodujeron Centros de estudios sociales, bibliotecas ácratas, escuelas modernas y círculos culturales donde se delineó gran parte de la estra-tegia político-cultural (Suriano, 2001, p. 16). Guiados por un pensa-miento positivista y evolucionista, El Sol, asociaba el progreso científico y la razón con el camino hacia la emancipación de la humanidad:
Libre el espíritu de las preocupaciones y prejuicios legados por la tradición, funda su credo en la filo-sofía emanada de los progresos científicos y prepa-ra hombres útiles á sí mismos y por consiguiente á la evolución que empuja a la humanidad hacía un porvenir de perfecta armonía, de verdadero amor, de positivo adelanto.47
Es así que el anarquismo se nutrió de estos preceptos positivistas y subvirtió las nociones de civilización y barbarie para denunciar los accionares de los distintos gobiernos al tiempo que mostraron interés en reivindicar a las comunidades originarias y cuestionar el avance del capitalismo sobre ellas. No obstante existía cierta ambigüedad en su pensamiento. Como veremos en los próximos apartados el pensamiento ácrata apeló al fomento de la educación y la formación política como acciones civilizadoras que sacarían a los indígenas de su estadio de “in-fantilismo”. De esta forma si bien denunciaban el rol que cumplió la Iglesia y el Estado en este proceso “civilizatorio” también reprodujeron discursos y prácticas que posicionaban al indígena dentro de una otre-dad que había que educar.
La Iglesia y su rol como dispositivo civilizador46 Martín Fierro. “Civilización”. 21 de julio de 190447 El Sol. “A la luz del sol”. 8 de agosto de 1900
90
La acción anarquista se ha destacado, desde sus inicios, por una iden-tidad basada en un contenido anticlerical, el pensamiento positivista y evolucionista (Barrancos, 1990, p. 17). La crítica a la religión y, más precisamente, a la Iglesia reflejaba uno de los principios básicos de la ideología ácrata: la oposición hacia la autoridad. En este sentido, para los anarquistas, la religión fue una herramienta fundamental del Estado para erigirse y legitimarse como autoridad. La particularidad de las pu-blicaciones ácratas es que lograron observar el papel de la Iglesia como legitimador de la violencia, persecución y sumisión sobre los pueblos originarios:
Las leyes de la época obligaban al clero a amparar y enseñar a las tribus indígenas, y ese fue el bendito pretexto de su venida. Una vez en el medio no tardó en desviarse su buena intención (…) impulsaron al aventurero contra el ser a quien iban a proteger, y el aventurero que peleaba por la fe, invocando a su santo tutelar, no vacilaba en exterminar; destruía los hogares, y se arrodillaba después con recogimiento al pie del altar improvisado para recibir las bendiciones del sacerdote. Entonces la conquista empezó a reves-tir un sombrío carácter de barbarie.48
En esta cita podemos observar cómo desde las páginas de El Sol se hilvana el discurso anticlerical con las denuncias a la dominación sobre los indígenas. En consecuencia, el carácter barbárico de la conquista quedaba ligado directamente al trabajo eclesiástico. Este tipo de denun-cias se repiten en la nota titulada “La influencia religiosa en América” donde se relata el proceso de incorporación de los guaraníes al trabajo en las misiones de los Jesuitas.
Cautivaron al guaraní con la idea persuasiva de la recompensa, lo dominaron por la práctica exagerada de la religión en sus fases grotescas y se impusieron
48 El Sol. “La influencia religiosa en América”. 15 de enero 1903
91
como tutores eternos de una raza (...) Le enseñaron del trabajo lo elemental y rudimentario; pero no le dieron el secreto del trabajo, que nace del cultivo intelectual (…) Su obra terminó como en el reino de los Incas, dejando una multitud humilde y obe-diente, preparada para la sumisión con otro amo que seguiría explotándola y que perpetuaría su descen-dencia en el servilismo.49
Aquí se denuncia cómo las misiones Jesuitas, a través de las ense-ñanzas del catolicismo y de recompensas superficiales, incorporaron a los guaraníes al sistema de explotación colonial Así a través de medidas tendientes a impedir la reproducción de las prácticas de subsistencia se desestructuró la dinámica social y económica de las comunidades que fueron sometidas a trabajar forzosamente.
A su vez, podemos ver cómo se pone en tela de juicio el sistema de explotación al que fueron conducidos los pueblos originarios, no solo por parte de los jesuitas sino también remitiendo a los Incas. La crítica anarquista lejos de idealizar a los imperios prehispánicos veía en ellos una autoridad estatal, símil a la del orden colonial, que sometía a la “multitud”. A raíz de esto el texto marca una continuidad entre el mundo incaico, el colonial y su presente signados por la misma relación entre un amo explotador y una multitud servil. La perpetuidad de esta relación estaría determinada por la imposibilidad del cultivo intelectual y el embrutecimiento de la población primero a manos del Estado in-caico y después a través de la labor jesuita:
El guaraní de la selva continuó siendo un adulto de mentalidad infantil, bajo la tutela del jesuita, que le enseñó solo aquello que podía dar resultado en favor de la Compañía. Después de haber sido el objeto de un ensayo y la víctima de un sistema, volvió al estado
49 Martín Fierro. “La influencia religiosa en América”. 14 de julio de 1904
92
salvaje, con sus mismas costumbres, su idioma limi-tado y sus tendencias apáticas.50
Finalmente, como se expresa en esta cita, el anarquismo consideraba que los pueblos originarios --o algunos de ellos-- se encontraban en un estado de minoridad intelectual y, por lo tanto, requerían ser educados. Sin embargo, las publicaciones anarquistas cuestionaron la visión idílica que presentaba la misión jesuita como un acto civilizador. En su lugar se articuló un discurso ecléctico en el que las comunidades indígenas eran vistas a veces como víctimas, otras como incapaces y, también, como agentes del cambio. Es así que desde varios periódicos anarquistas se articularon variados discursos que coincidieron en denunciar el disci-plinamiento al que eran sometidas las comunidades a la vez que propu-sieron mirar a los pueblos originarios como sujetos con agencia propia. Los periódicos analizados desmentían la campaña llevada adelante por el Estado y la Iglesia contra las comunidades originarias mostrando el control que se ejercía sobre ellas. Frente a los discursos hegemónicos que les imprimían características peyorativas, los anarquistas se ocupa-ron de posicionar a los indígenas como sujetos activos.
Comunidades originarias: sujetos activos y en resistencia
En los apartados anteriores dimos cuenta cómo las publicaciones ácra-tas buscaron criticar las acciones de violencia y sometimiento de las autoridades hacia comunidades originarias. A continuación, analizare-mos las características que los anarquistas le asignaron a los pueblos indígenas. El proceso de la conquista de América, el avance de la socie-dad blanca y las resistencias de los pueblos originarios se volvieron un tópico de interés para en las fuentes examinadas que trazaban puntos de unión entre ese pasado y su presente. Es así que encontramos varias notas que buscan exaltar la resistencia de las comunidades frente a los invasores blancos. En El Sol encontramos extractos del libro “Atlántida: estudio de la historia americana” en el que las comunidades originarias
50 Martín Fierro. “La influencia religiosa en América”. 14 de julio de 1904
93
son reflejadas como sujetos activos frente a la conquista española de-mostrando las diversas formas de resistencia:
En América del Sur, con excepción de los guaraníes, los moscas y los chiquitos, todas las tribus opusieron una resistencia vigorosa y abnegada. Aunque, en otra forma, esa resistencia persiste: a través de los siglos, en muchas partes, los indígenas conservan su idio-ma, entero e intacto. (...) Los misioneros insisten en convencerlos, los bautizan, pero ellos no se declaran cristianos y les halaga seguir siendo indios.51
Al tiempo que menciona las luchas vigorosas, elude la mención directa a los malones o grandes masacres, en su lugar se destacan los factores culturales e identitarios como forma de lucha. El lenguaje, el nombre y la etnia como elementos que configuraban la identidad no se negociaban y eran el foco de la resistencia indígena aun tras su derrota militar. Sin embargo, otras notas publicadas en la misma revista se ocupan de tratar también las resistencias violentas y los embates entre las fuerzas represivas y los pueblos originarios. Es así que se reproducen los hechos de la Matanza de Salsipuedes cuando el 11 de Abril de 1831 las tropas estatales uruguayas al mando de Bernabé Rivera atacaron al pueblo Charrúa:
No hubo entre los indígenas de América otra más lu-chadora que la tribu Charrúa, avecindada en medio territorio del Uruguay antes de ser empujada tierra adentro por los arcabuces de la conquista. (…) Se lucha cuerpo a cuerpo, pechos contra pecho, con desesperación enconada. En eso un gran indio aco-mete al coronel [Rivera] y a cada golpe de maza grita: ¡Ternabé! ¡Bernabé!. Un joven indígena llega en dos saltos y da tres golpes de boleadoras en la frente blan-ca del jefe enemigo. Ya están vengados los muertos
51 El Sol. “Atlántida: Colonialismo y coloniaje”. 24 de diciembre de 1901
94
Charrúas! Horas después se alejan para siempre los indios de la tierra de su amor. Seepe delante. Las lan-zas chorrean sangre.52
El anarquismo reivindica la lucha de la comunidad Charrúa y los posiciona como sujetos activos frente al avance del Estado nacional. Postulan sus acciones como hitos de venganza por los siglos de matan-zas llevadas a cabo por la sociedad blanca en búsqueda de tierras para producir. Es destacable que esta misma nota se repite en Martín Fierro en 1904, realzando la importancia de las acciones de resistencia de la comunidad Charrúa.
Acompañando a la reivindicación de sus luchas también encontra-mos que, frente a la descalificación de la prensa hegemónica, la con-cepción anarquista presenta positivamente al indígena. En un relato titulado “Cuentos indios” donde se narraban las actividades cotidianas y paisajes de una aldea. Pero lo interesante aquí es la manera de describir a su personaje principal:
‘El jóven (sic) indio era, sin duda, uno de los más hábiles obreros de la aldea. (...) había llenado su ser-vicio de un año en los caminos. Fué por las fiestas de San Juan y por las fiestas de San Juan regresó. Era fuerte, ágil y valeroso. Sabía correr al lado de los ca-ballos, guiando á los viajeros, sin fatigarse jamás (…) Pero había cumplido su deber y el Estado no podía exigirle más. Cuando regresó á la aldea fué recibido con músicas y grandes libaciones. (...) y volvió a ser el antiguo obrero, inteligente y hábil.53
Encontramos un relato que realza valores positivos caracterizándo-lo como “inteligente” y “hábil” en contraposición a las miradas desde la cultura hegemónica que presentaban a los indígenas como brutos o vagos. La imagen positiva superaba al sujeto individual: “Los indios
52 El Sol. “Los últimos Charrúas”. 16 de julio de 1900.53 El Sol “Cuentos indios”. 16 de julio de 1901
95
de la aldea eran dueños de esa quebrada y los productos de la tierra y la fabricación de estribos, célebres en toda la comarca, daban al pue-blo tranquilidad y bienestar”54. Aquí el cuento muestra bajo una luz positiva la forma de vida indígena que garantizaba el bienestar de la comunidad basada en que fueran los mismos indígenas los dueños de la tierra y quienes cosechaban sus frutos. Asimismo, se muestra como la comunidad fabricaban estribos y sus miembros eran hábiles obreros. De esta forma, la prensa anarquista reivindicó las características positivas y la resistencia indígena a la vez que buscó entrecruzar las identidades étnicas y de clase.
Etnicidad y clase
La transformación de los indígenas en trabajadores marcó una expe-riencia de explotación particular que, al mismo tiempo que los vincula a la clase obrera en general, los diferencia. Siguiendo las ideas de Barth entendemos que: “La identidad étnica es similar al sexo y rango, en cuanto constriñe al sujeto en todas sus actividades y no solo en algunas situaciones sociales (…) es imperativa, en cuanto no puede ser pasada por alto o temporalmente suprimida.” (Barth, 1976, p. 20). De esta forma debemos preguntarnos cómo se abordaban las relaciones entre la dimensión étnica y de clase a partir de la inclusión, forzosa, de las comunidades indígenas a las relaciones sociales capitalistas.
En 1884 durante la campaña militar al Chaco el comandante en jefe, Benjamín Victorica, escribió que la avanzada permitirá consolidar territorialmente a la nación argentina por sobre los últimos reductos indígenas, a la vez que los forzaban a integrarse a las nacientes relaciones capitalistas:
Difícil será ahora que las tribus se reorganicen bajo la impresión del escarmiento sufrido y cuando la pre-sencia de los acantonamientos sobre el Bermejo y el mismo Salado, los desmoraliza y amedrenta. Priva-
54 El Sol “Cuentos indios”. 16 de julio de 1901
96
dos del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza en la forma que la hacen que denuncia á las fuerzas su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron á acogerse á la benevolen-cia de las autoridades, acudiendo á las reducciones ó los obrages (sic) donde existen ya muchos de ellos disfrutando los favores de la civilización (Victorica, 1885, p. 15)
Como demuestra esta cita las comunidades indígenas no tenían otra opción más que renunciar a sus costumbres, a sus formas de vida, de relacionarse y de producir para someterse a ser parte de la clase obrera explotada por los patrones:
En los años de la Conquista del Desierto, un militar y explorador argentino, el teniente Rohde, comen-taba al pasar: ‘Para convertir a los indios en trabaja-dores (única condición bajo la cual pueden reclamar derecho de existencia)...’. Esta expresión resume la conversión de los pueblos otrora soberanos en obje-tos de consumo y herramientas del vencedor, siendo su deshumanización una vía más para justificar su desaparición (Lenton, 2010, p. 30).
La conversión de los indígenas en trabajadores era un proceso que la prensa anarquista notó tempranamente. De esta forma, las ideas ácratas buscaron tender puentes con la situación de los pueblos originarios a quienes veían como parte de la clase social desposeída y explotada. Bajo el contexto de la sublevación de Santa Catalina en octubre de 1892, el periodico El Perseguido expresa:
La sublevación de Santa Catalina es un misterio. Hay quien asegura que se trataba de proclamar la anar-quía en el campamento y venir hacia Buenos Aires. ¡Oh! con cuánto placer serian recibidos los soldados
97
de la libertad! A propósito de eso, un periódico acon-seja al gobierno que mande el ejército a la frontera a matar indios y langostas (¡a qué bajeza llegan algu-nos!) Para alejarlos de la ciudad, donde se contagian con las ideas revolucionarias.55
La nota no es muy extensa pero muestra que desde las páginas de El Perseguido se miraba con expectativa la idea de expandir sus ideas entre otros pueblos oprimidos como el caso de los indígenas. En este mis-mo sentido denuncian el exterminio como consecuencia de la campaña militar y, también, la reducción de los pueblos originarios al cautive-rio refiriéndose, probablemente, al encarcelamiento de los indígenas en campos de concentración como en la Isla Martín García56:
La República Argentina, una nación que indepen-dizada de España empezó a nacer, quiso presentarse ante el mundo civilizado la más progresista, y para esto creyeron conveniente exterminar por medio de las armas a los salvajes, legítimos argentinos, hijos de la naturaleza con derecho a vivir igualmente que los demás seres- de esta. Unos hombres que gritaban libertad, degollaron muchos indios en los desiertos, y a otros los redujeron al cautiverio más grosero y cruel cuyas páginas de tan tenebrosa historia destilan sangre57
Por otra parte, notamos un interés particular en torno a la relación entre el trabajo y las comunidades originarias como se muestra en la nota titulada “Resurgimiento” publicada en El Sol. Este texto reprodu-ce los párrafos de una nota del periódico Resurgimiento dirigida por el poeta boliviano Manuel M. Pinto (h.) en tanto “refieren a un problema
55 El Perseguido. “Cosas varias”. 9 de octubre de 189256 Tema que han sido explorado por autores como Marcelo Musante, Alexis Papazian y Mariano Nagy en artículos como “Políticas de Estado y pueblos originarios en Argentina”, “El campo de concentración de Martín García. Entre el control estatal dentro de la isla y las prác-ticas de distribución de indígenas (1871-1886)”, entre otros trabajos.57 El Perseguido. “Revolución en bien de la humanidad!”. 15 de diciembre de 1892
98
de interés social, el problema indígena”. El texto reproducido explica que “En la America-latina no hemos dedicado al aborigen la solicitud paternal de los septentrionales (…) Principiando por declarar res nullius la tierra indígena, hemos concluido por considerar res nullius al abori-gen.”58 El artículo prosigue criticando cómo se engaña al indígena con alcohol y mostrando las condiciones de miseria a la que son sometidos. No obstante, encontramos una propuesta sobre el camino a seguir con lo que llaman “el problema indígena”:
Es tarea premiosa y preferentemente útil ocupar-se del indio con aquella solicitud que merece. Es-tablecer un prudente sistema de venta de la tierra comunitaria, precaviendo la expoliación y el fraude (…) ennoblecer al obrero indígena hasta que pueda contrastar al obrero inmigrado, que hoy no le podría hacer competencia. (…) De lo contrario siempre tendremos el malón.59
Si bien la nota refiere, centralmente a la situación en Bolivia, su re-producción en El Sol y el interés en torno a la cuestión indígena no es menor. La incorporación de los pueblos originarios a la masa de traba-jadores asalariados no era un hecho que pasaba desapercibido entre las filas del anarquismo. La figura del “obrero indígena” que reúne tanto la identidad de clase como la etnia parece particularmente atractiva para los ácratas que veían en los pueblos originarios un bastión de la resis-tencia contra los opresores, antes coloniales, ahora capitalistas. Empero, también podemos observar una mirada paternalista y externa de la si-tuación. La preocupación por la explotación a la que eran sometidos los pueblos originarios aparece relacionada a los inmigrantes que no podían soportar tal nivel de sometimiento. Asimismo, la solución propuesta es la incorporación a la sociedad blanca para que gocen de sus frutos y, de esa forma, evitar los malones. Como mencionamos anteriormente esta mirada ambigua que alterna entre la reivindicación y el paternalismo estuvo presente en las diversas notas en torno a la “cuestión indígena”.
58 El Sol. “Resurgimiento”. 24 de agosto de 189959 El Sol. “Resurgimiento”. 24 de agosto de 1899
99
Las referencias a los trabajadores indígenas se vuelven más sofistica-das en Ideas y figuras. Allí encontramos numerosas menciones y denun-cias en torno a la explotación a la que eran sometidos las comunida-des originarias particularmente del norte y del litoral. Debido a que en 1870 se aceleró el proceso de industrialización en el sector azucarero, se elevó la demanda de la mano de obra y los ingenios azucareros se convirtieron en el destino de miles de prisioneros indígenas captura-dos durante las campañas militares en la Pampa, Patagonia y el Gran Chaco. En relación a este proceso encontramos en el número 48 de esta revista, la nota titulada La Argentina. Balance social de un pueblo, hace referencia al trabajo en las zafras azucareras, donde la mayoría de mano de obra provenía de las comunidades originarias. La nota da cuenta de su carácter estacional y del traslado de las estancias al trabajo en la zafra. Los contingentes de mano de obra debían recorrer largas distancias de la comunidad al ingenio.
En esta última provincia [Jujuy] trabajan, en los dos únicos ingenios que existen, más de ocho mil obre-ros. De éstos la mayoría es indígena. Vienen en la época de la zafra y terminada la tarea regresan a los bosques llevando como única ganancia su ración de azúcar y una no despreciable cantidad de alcohol.60
El trabajo en los ingenios tenía la característica de ser estacional ya que la actividad azucarera demandaba mano de obra solo en los meses de la zafra, por eso la proletarización de los contingentes captados para los ingenios y plantaciones fue incompleta y desigual. Incompleta ya que la mayor parte de los trabajadores conservaron sus vínculos directos con sus actividades de subsistencia tradicionales y desigual por la dife-rencia entre la situación de los “temporarios” “zafreros” o “cosecheros” con los trabajadores “permanentes” cuya condición de asalariados fue plena (Campi, 2000). En este sentido, las comunidades indígenas eran sometidas a una explotación particular que, denuncia la nota, se refle-jaban en el pago en especie y, particularmente, en el alcoholismo como formas de sujeción al trabajo.60 Ideas y figuras “La Argentina. Balance social de un pueblo”. 1 de mayo de 1911
100
En el mismo sentido, el número 54 de esta revista está dedicado, principalmente, a la cuestión indígena. A través del artículo de Cons-tancio Vigil titulado “El indio argentino” se sistematizan varias ideas que previamente vimos desarrolladas en otros artículos. Es interesante notar que el autor describe a los grupos indígenas de la Pampa y Pata-gonia como “moralmente muy inferiores a los que habitan en un clima más benigno. (…) Son polígamos y borrachos. Así son los araucanos y los techuelches (sic), en su gran mayoría de origen chileno.” En cambio a los indígenas norteños los califica como de “otro tipo: dócil, sobrio, pacifico”. Es así que el autor, citando a un misionero, explica que:
El indio es hoy por hoy –dice fray Depedri- el ‘mejor’ y acaso el ‘único’ elemento posible en la explotación de las riquezas del suelo. (…) Se avienen con ale-gría al trabajo del hacha y de la azada; construyen ladrillos, tejas y levantan con material sus propias ha-bitaciones. Hay algunos que con práctica suficiente serían muy hábiles en oficios manuales.61
De esta forma encontramos una mirada paternalista que propone la integración de las comunidades “dóciles” a la sociedad blanca por medio del trabajo, a la vez que marca una distancia respecto de los pueblos más irreductibles a quienes los muestra no solo como “moral-mente inferiores” sino como extranjeros. En este sentido vemos como se establece una narrativa donde existen unos pueblos nacionales que pueden incluirse dentro de las nuevas relaciones de producción y otros que, por su condición de extranjeros, indígenas y hostiles, eran vistos como un peligro.
Empero, también encontramos denuncias hacia el Estado y el des-membramiento familiar y comunitario que efectuaron sobre los pue-blos originarios. Así, la nota denuncia como, a partir de la “Conquista del Desierto”:
61 Ideas y figuras. “El indio. Su condición actual y los deberes que impone”. 25 de julio de 1911
101
Se quitaban los hijuelos a las madres para enviarlos a Buenos Aires, donde se repartían como cosas (…) todos pretendían que se les diera un niño, un siervo, un sirviente que no costaba nada; familias hubo que acapararon hasta media docena”. Finalmente la nota exclama terminar con el “exterminio de aborígenes” y explica que “las tribus aborígenes (…) darían obre-ros fecundos al progreso, a la patria, ciudadanos de arraigo.62
Los repartos de los indígenas prisioneros luego de las campañas mi-litares se realizaron a varios destinos. Por un lado, los varones eran en-viados, en su mayoría, al ejército. Por otro, las mujeres jóvenes, los y las hijas de las familias capturadas eran destinadas a las casas de la clase alta donde trabajaban como sirvientes. El reparto de niñas y niños como medida de disciplinamiento tenía como objetivo exhibir el poder esta-tal sobre las comunidades originarias y destruir sus vínculos familiares y de sociabilidad. El contenido de este artículo ilustra la diversidad de apreciaciones y miradas que coexistían en torno a la cuestión indígena. La situación de miseria, opresión y atraso eran vistas como productos de la sociedad blanca que explotaba al originario. Sin embargo, al mismo tiempo marca una diferencia entre los indígenas de diferentes zonas in-dicando que algunos eran más aptos para la “civilización”. La educación y el trabajo se configuraban como actividades que facilitaban la incor-poración de las comunidades originarias a la sociedad blanca.
Como vimos a lo largo de este apartado las publicaciones anarquistas buscaron tender puentes con las comunidades indígenas desde diversos puntos de vista. En primer lugar, buscaron ubicarlos como parte de la clase obrera y, en este sentido, se hicieron varias denuncias a la explo-tación y la opresión particular que sufrían por ser originarios. Paralela-mente, cuestionaron el papel del Estado en las campañas militares, el desmembramiento de los diferentes pueblos y la constante represión a la que eran sometidos. Sin embargo, también se hicieron eco de ideas nacionalistas y paternalistas refiriéndose a mapuches y tehuelches como
62 Ideas y figuras. “El indio. Su condición actual y los deberes que impone”. 25 de julio de 1911
102
“inferiores” o chilenos. Finalmente, al igual que los planteos desde el Estado, las publicaciones ácratas entendieron el trabajo como la forma de incluir a los indígenas en la sociedad. No obstante, el anarquismo buscaba la instrucción y la educación de las comunidades originarias como forma de liberación e incluso veían con cierto anhelo la idea de que se expandieran las ideas ácratas entre estos pueblos.
Reflexiones finales
A través del recorrido por las fuentes seleccionadas pudimos notar que hubo un interés particular en el movimiento anarquista por dar a cono-cer las consecuencias que sufrieron las comunidades originarias a raíz de la expansión del colonialismo europeo y la profundización del sistema capitalista en América Latina. Si bien estos temas no fueron centrales en las páginas de los periódicos analizados, notamos múltiples menciones, denuncias y reflexiones en torno a la cuestión indígena. Los periódicos ácratas, de tendencia organizadora y anti-organizadora, abordaron la cuestión indígena desde una pluralidad de posiciones, reflejando el in-terés de las diferentes corrientes del anarquismo por las comunidades originarias. En este sentido, por un lado, notamos que desarrollaron un concepto de civilización diferente al hegemónico. De esta forma busca-ban mostrar que la “vocación civilizadora” del Estado era un agente que legitimaba la dominación sobre los pueblos originarios. Por otro lado, en las publicaciones analizadas, la civilización era entendida como un estadio de la sociedad en la cual no estuviera atravesada por violencia, explotación y relaciones de subordinación. Es así como pudimos obser-var que algunos anarquistas veían en la solidaridad de las comunidades indígenas el germen de la “sociedad civilizada”. Sin embargo, al mismo tiempo planteaban, desde una perspectiva paternalista, la necesidad de instruir a los pueblos originarios y liberarlos del “embrutecimiento”. En este punto encontramos varios niveles de ambigüedad en el discurso anarquista en relación a la cuestión indígena. Al tiempo que denuncia-ban la explotación particularmente severa a la que estaban sometidas las comunidades y resaltaban su agencia, no dejan de imprimir en su dis-curso una cierta perspectiva evolucionista y positivista, refiriéndose a la
103
educación los pueblos originarios como la única forma de que tenia de salir de su estado de “infantilidad” producto de años de sometimiento.
En relación a las relaciones entre los anarquismos y la cuestión in-dígena como problemática particular, logramos observar que el anar-quismo mostró un interés particular por los diversos conflictos que los pueblos originarios estaban transitando en el proceso de formación del Estado nacional y la generalización de las nuevas relaciones sociales. En este sentido, las relaciones entre la identidad étnica y de clase también fueron abordadas por los periódicos ácratas que notaron las especifici-dades de la explotación hacia los pueblos originarios. Ejemplo de ello es la exhaustividad con la cual describen el trabajo en los ingenios azucareros nutridos, principalmente, de un trabajo indígena poco cali-ficado, de carácter temporal y, generalmente, sometido a una sujeción coercitiva, al tiempo que mencionan los repartos de “indios” como otra forma de trabajo forzado. Junto a esto hemos observado que, al mo-mento de enunciar a los pueblos originarios como un sector explotado, las publicaciones lo presentan como agente de resistencia y lucha. Es así como se hicieron eco de las resistencias de los Charrúas, la pervivencia de los lenguajes y tradiciones originarias, la solidaridad dentro de las comunidades indígenas y, también, vieron con interés la posible expan-sión de las ideas anarquistas entre estos pueblos. Por su parte también pudimos ver que la apreciación por estos pueblos estuvo acompaña por una visión paternalista sobre los mismos. No obstante, la explotación y la opresión a la que estaban sometidos estos pueblos derivó en un interés creciente y diverso por parte de los anarquismos en torno a las problemáticas sobre estas comunidades.
Para finalizar, es importante dar cuenta de que las fuentes ácratas, además de abordar la situación de explotación de las comunidades ori-ginarias, se distancian de la forma en que el Estado las nombra. El Es-tado deshumanizó y caracterizó con atributos negativos a las comuni-dades, calificándolas como un conjunto de sujetos pasivos con el fin de justificar el sometimiento al culto cristiano y la proletarización forzosa. En cambio, el anarquismo le atribuyó características positivas y denun-ció las herramientas de explotación y disciplinamiento que el Estado desplegó sobre las comunidades originarias. De esta forma las diversas
104
vertientes ácratas desarrollaron miradas particulares dentro de las iz-quierdas, reivindicando las prácticas de resistencia indígenas y mostran-do su voluntad por entablar diálogos con las comunidades para luchar contra la opresión y la explotación.
Referencias bibliográficas
Barrancos, D. (1990). Mundo urbano y cultura popular: Estudios de his-toria social Argentina, Buenos Aires. Argentina: Sudamericana.
Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. México D. F, México: FCE
Borrat, H. (1989). “El periódico, actor del sistema político” en Anàli-si Quaderns de Comunicació i Cultura, n° 12. Recuperado de: file:///C:/Users/pc/Desktop/41078-Text%20de%20l’arti-cle-89339-1-10-20071023.pdf
Brignoli, H. y Cardoso, C. (1984) Historia económica de América Latina II. Barcelona, España: Editorial Crítica.
Campi, D (2000) “Las provincias del Norte. Economía y sociedad”. En Lobato, M. (Coord.) El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916). Buenos Aires, Argentina: Sudamericana, pp. 71 – 118
Díaz, H. (1991). Alberto Ghiraldo: anarquía y cultura. Buenos Aires, Argentina: Centro Editor de América Latina.
Falcón R. (1986-1987) “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina (1890-1912) en Anuario Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, segunda época, n° 12, pp. 27-52.
Iñigo Carrera, N. (1894). La colonización del Chaco 1983. Buenos Ai-res, Argentina: Ed. Centro Editor América Latina
Justo, J. B. (1915). Teoría y Práctica de la Historia. Buenos Aires, Argen-tina: La Vanguardia
105
Lenton, D. (2010), “‘La cuestión de los indios’ y el genocidio en los tiempos de Roca: Su repercusión en la prensa y la política” en Historia de la crueldad argentina. Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Buenos Aires, Argenitna: Ed. RIGPI
Minguzzi, A. (2007) “Estudio introductorio”, en Martín Fierro. Revista popular ilustrada de crítica y arte (1904-1905), Buenos Aires, Academia Argentina de Letras-Cedinci
Oved, I. (2013) El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina. Bue-nos Aires, Argentina: Imago Mundi
Suriano, J. (2001). Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires, Argentina: Manantial
Victorica, B. (1885). Campaña del Chaco. Buenos Aires, Argentina: Im-prenta Europea.
Wasserman, F. (2015). Prensa, política y orden social en Buenos Aires durante la década de 1850. en Historia y Comunicación Social, Vol. 20, número 1, pp. 173-187. Recuperado de: http://www.historiapolitica.com/datos/biblioteca/prensaypolXIX_wasser-man.pdf
106
El artículo 33° de la Constitución de la provincia Presidente Perón: tercera
posición entre el liberalismo y el corporativismo
Matías Rodas
Introducción
El 20 de julio de 1951 se sancionó la ley 14.037 que convertía en pro-vincias a los territorios nacionales del Chaco y La Pampa. Además de coincidir en el momento de la provincialización, las similitudes en am-bos espacios continuaron: el peronismo ganó la totalidad de los conven-cionales constituyentes que sancionarían sus constituciones, también en ambos se reemplazó el nombre original por el de los líderes del justi-cialismo (el Chaco fue renombrado como Presidente Perón y La Pampa como Eva Perón), y tanto uno como otro siguieron los lineamientos so-ciales de la Constitución Nacional reformada en 1949. Pero hubo una diferencia sustancial: en el Chaco la Constitución tuvo una innovación
107
en materia política, ya que su artículo 33° creaba un mecanismo com-pletamente novedoso para la conformación de la Legislatura provincial: establecía que la mitad de los legisladores serían electos por el voto del pueblo de la provincia, y la otra mitad elegida sólo por los ciudadanos afiliados a sindicatos de trabajadores.63
Esta ponencia propone una explicación complementaria a la que tradicionalmente dio la bibliografía especializada sobre el porqué de la implementación de un artículo de tales características en esta nueva provincia y no así en otras en la misma época, siendo que no fue el úni-co caso de sanción de una nueva Constitución durante el peronismo y la totalidad de las provincias habían reformado la suya luego de 1949.
En primer lugar, la ponencia analiza la provincialización de Chaco y estudia la formación de la Convención Constituyente encargada de dictar la Constitución provincial. El siguiente aparatado se enfoca en el artículo 33° de la Constitución, donde se propone una explicación al-ternativa respecto al porqué se implementó esta novedad en Chaco y no en otra provincia antes o después. Por último, se presenta la puesta en práctica del artículo 33°, la cual tuvo lugar en las elecciones provinciales de 1953 y 1954.
La provincialización del Chaco
El Estado Nación argentino surgido en la década del ‘80 del siglo XIX estaba conformado por las catorce provincias históricas y la Capital Federal.64 Los territorios que recientemente se habían incorporado al Estado fruto de la llamada “Conquista del Desierto” no obtuvieron categoría de provincias sino de territorios nacionales, esto es, espacios geográficos carentes de autonomía y dependientes del Estado Central.
La ley 1.532 organizó a los territorios nacionales: Chaco, Formo-sa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
63 Constitución de Presidente Perón, Art. 33°, 1951.64 Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucu-mán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba.
108
y Tierra del Fuego.65 Éstos eran definidos como “menores de edad” ya que, al haber sido incorporados tardíamente al Estado, carecían de la experiencia política previa vivida por las provincias, razón por la cual debían ser tutelados por el Estado Nacional (Ruffini, 2006, pp. 63-65).
Por la misma razón, la ley también consideraba menores de edad a los habitantes de los territorios nacionales, al tiempo que la elite diri-gente creyó que evitando su participación política se evitarían las luchas civiles que caracterizaron a las provincias con sus enfrentamientos entre unitarios y federales. Por esta causa, quienes habitaban los territorios nacionales eran ciudadanos incompletos (Ruffini, 2006), ya que no par-ticipaban en las elecciones nacionales para presidente, no elegían repre-sentantes para el Congreso Nacional, ni elegían a su gobernador, quien era designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Tampoco gozaban de representación parlamentaria local; la única participación política para los territorianos era la municipal en las ciudades de más de mil habi-tantes, donde se elegía Consejo Municipal y Juez de Paz, aunque las más de las veces esta participación no se cumplía en la práctica (Arias Bucciarelli, 2010, p. 107).
No obstante, la ley 1.532 establecía esta minoría de edad como una situación transitoria, estableciendo un progresivo desarrollo autónomo de los territorios nacionales y sus habitantes. El artículo 46° de la ley establecía que cuando un territorio alcanzara 30 mil habitantes, estaría habilitado para crear una Legislatura local, y el artículo 4° señalaba que con 60 mil habitantes sería convertido en provincia. Sin embargo, la ley no indicaba los mecanismos para llevar adelante tales acciones (Rodas, 2020, p. 197).
Estos requisitos demográficos fueron rápidamente cumplidos por varios territorios. El censo de 1920 arrojaba que la mayoría de ellos su-peraban los 30 mil habitantes, en tanto que La Pampa, Chaco y Misio-nes habían sobrepasado la cantidad de habitantes necesarios para con-65 La situación se modificó cuando en 1900 se creó el territorio nacional de Los Andes Centrales, el cual luego fue disuelto y repartido en 1943 entre las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Ese mismo año se crearon nuevas formas de organizar el espacio extraprovincial: las gobernaciones, espacios también dependientes del Estado Nacional como los territorios, pero gobernados por miembros activos de las fuerzas armadas: el Ejército a cargo de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y la Marina a cargo de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego.
109
vertirse en provincias. No obstante, no se establecieron las Legislaturas locales y la provincialización recién se llevó adelante (en forma escalo-nada) durante las dos primeras presidencias de Juan Perón, siete décadas después de la sanción de la ley 1.532. Esta demora en la obtención de autonomía fue explicada por la bibliografía especializada como resul-tado de la complejidad que el Estado encontraba en la organización administrativa de los nuevos espacios y, principalmente, por las dudas de los gobiernos nacionales respecto al impacto electoral que implicaría la inclusión de los territorianos en las contiendas nacionales.
La preocupación por la situación de subordinación de los territorios nacionales pese al cumplimiento del requisito demográfico se expresó en el Congreso Nacional, donde desde 1916 fueron presentados año a año diversos proyectos de provincialización por parte de legisladores de distintos partidos políticos.66 Sin embargo, la totalidad de esos pro-yectos fueron derivados sin discusión parlamentaria a las comisiones de Asuntos Constituciones o de Territorios Nacionales, donde tampoco recibieron tratamiento.
La década del ’30 también estuvo caracterizada por amplitud en las discusiones en torno a qué hacer con los territorios nacionales (Arias Bucciarelli y Favaro, 1995), al tiempo que surgían grupos territorianos propensos y también contrarios a la provincialización. De hecho, la pro-vincialización estuvo dentro de la plataforma de la campaña electoral de Agustín P. Justo, aunque no avanzó sobre esa idea cuando accedió a la
66 Durante los gobiernos radicales, todos los proyectos de provincialización presentados en el Congreso Nacional pertenecieron a legisladores de dicho partido. Entre éstos se encontraron: proyecto de provincialización de La Pampa, propuesto en 1916 por el diputado Domingo Frugoni Zabala; en 1919 un mensaje del presidente Yrigoyen al Congreso solicitando la pro-vincialización de La Pampa y Chaco; en 1922 el diputado Manuel Rocca envió un proyecto de provincialización de La Pampa y ese mismo año el diputado F. Beiró retomó la propuesta de Yrigoyen respecto a La Pampa y Misiones; en 1926 dicha propuesta del Presidente fue nueva-mente retomada por el diputado Eduardo Giuffra; éste mismo diputado en 1928 presentó un proyecto de provincialización de La Pampa, Misiones, Chaco, y Río Negro; también en 1928, el diputado Romeo Saccone propuso la provincialización de La Pampa, Chaco y Misiones. La cuestión de la provincialización siguió presente en el Congreso Nacional durante los años de los llamados gobiernos conservadores de la década del ’30. En 1932 los diputados socialistas Demetrio Buira, Alejandro Castiñeiras, Enrique Dickman, Américo Ghioldi, Martello, Miguel Navello, Silvio Ruggieri, propusieron un proyecto de provincialización de La Pampa, Misiones, Río Negro, y formar una sola provincia entre Chaco y Formosa; en 1941 el diputado radical Juan Cooke envió un proyecto de provincialización de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Ne-gro. Asimismo, en ambas Cámaras hubo proyectos sobre representación parlamentaria para los territorios nacionales, los cuales tampoco fueron tratados en el recinto. (Rodas, 2016, p. 51).
110
presidencia (Leoni, 2001b: 56-59). La década finalizó con la reunión de los Congresos Generales de Territorios Nacionales, donde distintos representantes territorianos pidieron ampliación de la participación po-lítica, aunque sin éxito. Con la llegada del gobierno militar producto del golpe de Estado de 1943, hubo un cambio de actitud hacia los te-rritorios nacionales, abandonando los discursos provincializadores pero avanzando en el fomento de su desarrollo económico y organización institucional (Leoni, 2001b, p. 62).
Con la reapertura del Congreso Nacional con la asunción presiden-cial de Perón, nuevamente fluyeron los proyectos de provincialización, presentados tanto por legisladores oficialistas como opositores.67 Empe-ro, continuó la práctica detallada de los años previos, en la cual no se los discutía en el recinto y eran derivados a las comisiones respectivas.
Pese a no avanzar de inmediato con la provincialización, durante la primera presidencia peronista se ampliaron los derechos políticos de los territorianos, por medio de la reforma constitucional de 1949 y por la ley electoral 14.032 de 1951. El artículo 82° de la nueva Constitución Nacional los habilitó para participar en las elecciones presidenciales, mientras que la nueva ley electoral creó la figura del delegado parlamen-tario de los territorios nacionales, quien representaba al territorio en la Cámara de Diputados Nacionales con voz y sin voto (Leoni, 2001b, p. 64). Luego de esta ampliación de la participación política, entre 1951 y 1955 se convirtieron en provincias a la totalidad de los territorios na-cionales, aunque en forma gradual y no sin discusiones y dilataciones.
El proceso de provincialización comenzó en julio de 1951, a raíz de una carta enviada por Eva Perón al Congreso Nacional, donde expo-nía razones para provincializar Chaco y La Pampa. Ese mismo mes se discutió en ambas Cámaras un proyecto propuesto por el peronismo
67 Como señala Leoni (2001b: 65): “en la Cámara de Diputados se presentaron los proyec-tos de provincialización de los diputados radicales Ernesto Sanmartino (1946, 1948), Gabriel del Mazo y Juan Errecat (1947), Federico Monjardín (1951), Arturo Frondizi (1951); y de los oficialistas Manuel Álvarez Pereyra (1946, 1948), Cipriano Reyes (1947), Jacinto Maineri (1949), Valerio Rouggier y Victorio Tommasi (1951). En el Senado tuvieron entrada los pro-yectos de los peronistas Alberto Durand y Vicente Saadi (1946), César Vallejo (1947), Felipe Gómez del Junco (1947, 1950), Eduardo Madariaga (1950), y Pablo Ramella (1950). Todos los proyectos incluyen al Chaco, La Pampa, Río Negro y Misiones; todos, excepto el de Gabriel del Mazo, incorporan al Neuquén; seis de ellos a Formosa; cuatro a Chubut y uno a Santa Cruz”.
111
para provincializarlas. El proyecto fue aprobado en el Senado, donde el oficialismo contaba con unanimidad, pero tuvo que afrontar intensas discusiones con la oposición en la Cámara de Diputados para que se aprobara el proyecto (Leoni, 2001b, p. 67; Rodas, 2016, pp. 55-57).
Pese a coincidir en la necesidad de la provincialización, el peronismo y la oposición parlamentaria68 diferían en la manera de llevarla a la prác-tica. Mientras que la oposición exigía que se provincializara en ese mis-mo momento a todos los territorios nacionales, el peronismo proponía una provincialización completa pero en forma gradual, comenzando por Chaco y La Pampa. Luego de un intenso debate, La Pampa y Cha-co fueron convertidas en provincias mediante la ley 14.037 del 20 de julio de 1951. El siguiente paso era que las nuevas provincias dictaran sus propias Constituciones, para lo cual debían elegirse convencionales constituyentes.
El artículo 33° de la Constitución de la nueva provincia
Se estableció que la elección de los convencionales chaqueños sería por circunscripción uninominal, para lo cual se dividió al Chaco en quince circunscripciones y en cada una de ellas sería electo un convencional por mayoría simple, dejando sin representación a la minoría. Esta elec-ción fue realizada junto a la elección presidencial del 11 de noviembre de 1951, en la cual participaron por primera vez las mujeres, los territo-rianos y las dos nuevas provincias.
Como señalan Aixa Bona y Juan Vilaboa, el voto por el peronis-mo en los territorios nacionales superó al obtenido en las provincias y la Capital Federal: 72,3%, 62,4% y 55,3% respectivamente (2010, p. 235). En el caso particular del Chaco, la fórmula Perón-Quijano obtuvo el porcentaje de votos más alto de todo el país, 81%. Además, el peronismo obtuvo la totalidad de los convencionales constituyentes, lo que significaba unanimidad en la Convención Constituyente (Leoni, 2001a, p. 30).
68 Por cantidad de bancas (44 de 48), el radicalismo era el principal exponente de la oposi-ción parlamentaria (Rodas, 2016, p. 68).
112
Respecto a la procedencia de los convencionales del peronismo, vale la pena destacar que hubo primacía del sector sindical por sobre la rama política ya que, de los quince candidatos peronistas, siete provenían del ala política del partido (sin presencia de mujeres, a diferencia de lo que sucedía en simultáneo en La Pampa), mientras que ocho pertenecían a la rama sindical. La Convención Constituyente comenzó a sesionar en diciembre de 1951 y el 22 de ese mes sancionó la Constitución provin-cial, la cual dejó de lado el nombre de “Chaco”, por considerarlo una referencia a un accidente geográfico genérico, y lo reemplazó por “Presi-dente Perón”. Este cambio en el nombre para la nueva provincia no era una novedad del peronismo, sino que era un tópico presente desde co-mienzo de siglo, ya que el accidente geográfico “Chaco” también estaba presente en Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, e incluso en Paraguay y Bolivia, por lo que era necesario diferenciarlo (Beck, 2011, p. 13). Lo novedoso del peronismo era que también sustentaba el cambio de nombre en una forma de agradecer al líder del Movimiento Peronista por el desarrollo del país en general y en particular del territorio ahora convertido en provincia (Beck, 2011, p. 14).
La Constitución de Presidente Perón siguió los lineamientos del constitucionalismo social iniciado en el país por la Constitución Nacio-nal reformada en 1949, pero realizó una innovación en materia política, el artículo 33°. Allí se establecía un novedoso método de representación: la Legislatura Provincial (unicameral) se conformaría por mitades: una mitad compuesta por representantes de los partidos políticos elegidos por el pueblo de la provincia, y otra mitad formada por representantes de asociaciones profesionales (sindicatos) elegidos sólo por sus afiliados:
(...) La mitad de la representación será elegida por el pueblo de la provincia, dividida ésta en tantas cir-cunscripciones como número de legisladores com-ponga esa mitad. La otra mitad de los representantes será elegida por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales que se rigen por la ley na-cional de asociaciones profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos con miembros de di-
113
chas entidades, dividida igualmente la provincia en tantas circunscripciones como número de legislado-res compongan esa mitad (Constitución de la pro-vincia Presidente Perón, 1951, Art. 33).
Con la referencia a las asociaciones profesionales, el artículo aludía a los sindicatos de trabajadores, los cuales estaban reglamentados por el decreto 23.852/45 ratificado mediante la ley 12.921 del 21 de diciem-bre de 1946.
Como este artículo incluía representación de las asociaciones profe-sionales las más de las veces fue interpretado por la bibliografía espe-cializada como un caso de corporativismo (Rodas, 2020, pp. 194-195). Sin embargo, aquí se sostiene que no sería correcto tomarlo como un caso de corporativismo puro, ya que también había representación tra-dicional a través de los partidos políticos. Por esta razón, el artículo 33° puede ser mejor definido como un “cuasicorporativismo” o “democracia funcional”: un híbrido entre el corporativismo y la democracia liberal (Segovia, 2006, p. 278). Partiendo de esta definición, se podría pensar que el artículo analizado permite estudiar al peronismo bajo una nueva luz, como una tercera posición entre el liberalismo y el corporativismo, ya que la representación parlamentaria era por dos vías simultáneas y en pie de igualdad: desde los partidos políticos como en la democracia liberal y desde las profesiones u oficios, propia de la representación cor-porativa que refleja una sociedad dividida por posiciones económicas. La Constitución de Presidente Perón se mantenía dentro de los paráme-tros democráticos, pero rompía con el monopolio de la representación vía los partidos políticos (Rodas, 2020, p. 211).
Las sesiones de la Convención Constituyente comenzaron el 17 de diciembre de 1951, y se desarrolló rápidamente, en virtud de que el peronismo había conseguido la totalidad de los convencionales en dis-puta. Así, los convencionales acordaran no generar un debate pues to-dos habían formado parte de la redacción del anteproyecto, por lo que decidieron aprobar artículo por artículo de la Constitución, destinando oradores para comentar sólo algunos de ellos (Diario de sesiones de la Convención Constituyente de la Provincia Presidente Perón [en adelan-te, DSCC], 1952, p. 30).
114
Fueron destinaron oradores para comentar, entre otros, el cambio de nombre de “Chaco” por “Presidente Perón”,69 y el artículo 33°. Para éste, fueron destinados dos convencionales provenientes del sector gre-mial del peronismo: Carlos Gro y Prudencio Galiano. El primero era el delegado regional de la CGT, en tanto que el segundo era obrero del tanino (Leoni, 2001a, p. 32).
Gro señalaba que en virtud de ese artículo, los miembros de las aso-ciaciones profesionales comenzarían a votar dos veces: a los represen-tantes de los partidos políticos valiéndose de su identificación personal (libreta cívica o de enrolamiento) y con su carnet de afiliación sindical a los representantes de las entidades profesionales. Empero, afirmaba que este doble voto no representaría un privilegio para los miembros de dichas entidades, sino un derecho que podía conseguir cualquier grupo que alcanzara la organización dentro de la rama u oficio de desempeño:
No se trata, señor presidente, de crear un privile-gio; es simplemente un derecho al alcance de to-dos los trabajadores, en el sentido más amplio del vocablo, es decir, obreros, empleados, industriales, comerciantes, médicos, abogados, trabajadores en cualquier rama del intelecto, que quieran seguir las sabias orientaciones de nuestro líder y se decidan a organizarse cada uno dentro de la rama u oficio que le compete. (Aplausos) Si así lo hicieran, todos goza-rían de la ventaja del doble voto, es decir, que a más de votar como ciudadano, aportará su voto sindical a la elección de compañeros que integrarán la Cáma-ra de Representantes, y desde cuyas bancas podrán los trabajadores lograr mayores conquistas sociales y consolidarán las ya existentes (DSCC, 1952: 88).
Luego del discurso de Gro, tocó el turno del convencional Galiano, quien si bien extraía distintas conclusiones que las de su par sobre el
69 El preámbulo comenzaba “Nos los representantes del pueblo trabajador de la provincia Presidente Perón”.
115
artículo 33°, no se refirió a aquellas ni hubo discusión entre ambos con-vencionales. En su postura, Galiano afirmaba que:
El trabajador, que antiguamente era un instrumento en manos del capitalismo dominador, ha adquirido hoy día en la Nueva Argentina justicialista, la fuerza que le da su organización y su unidad. La podero-sa y disciplinada fuerza de trabajo argentina ha co-brado así el derecho de participar en el gobierno de nuestra patria que le correspondía por mérito propio (DSCC, 1952, p. 88).
A diferencia de Gro, Galiano sólo hablaba de la participación políti-ca que tendría el movimiento obrero en virtud del artículo 33°. Había una notable diferencia entre las concepciones de ambos convenciona-les sobre quién sería el sujeto social beneficiado con el “doble voto”. Aunque ambos provenían del sector gremial y hacían referencia a los trabajadores como el sujeto de derecho del artículo 33°, diferían sobre quiénes conformaban el universo “trabajador”. Mientras que el primero conceptualizaba al trabajador en sentido amplio, dando a entender que a futuro el doble voto sería una potestad de otros grupos que se organi-zaran, como los provenientes de la Confederación General Económica (CGE) o la Confederación General de Profesionales (CGP); en tanto que Galiano consideraba como trabajadores sólo al movimiento obrero organizado, por lo que el doble voto debería ser sólo un derecho de este grupo.
Pese a estas diferencias, en el debate de la Convención Constituyen-te no hubo una discusión entre ambas posturas, quedando en el texto del artículo 33° la referencia a las asociaciones profesionales (sindicatos obreros) como beneficiarias del posteriormente llamado “doble voto”.
Las razones del 33°, ¿por qué en el Chaco?
Tradicionalmente, las investigaciones que avanzaron sobre el artículo 33° de la Constitución de Presidente Perón coincidieron en señalar que
116
dicho artículo respondió a un experimento político impuesto desde las altas esferas del peronismo, encontrando en figuras de la cúpula de po-der peronista, como Juan y Eva Perón, y el Ministro de Asuntos Polí-ticos, Román Subiza, a los ideólogos de esta innovación (Rossi, 1953 y 1970; Luna, [1985] 2013; Leoni, 2001a; Sotelo, 2001; Buela, 2009; Beck, 2011; Pajovic y Radovich, 2014).
No obstante, esta línea interpretativa no puede explicar por qué el experimento comenzó en el Chaco y no en otra provincia, siendo que en esos años hubo numerosas reformas y sanciones de nuevas Consti-tuciones. La interpretación tradicional consideró que el artículo 33° fue una imposición desde las altas cúpulas del peronismo, una reforma “desde arriba” en la cual los actores chaqueños de menor envergadura que los grandes líderes del movimiento no tuvieron injerencia. De esta argumentación se desprende que los convencionales, tanto los prove-nientes de la rama política como los del sector sindical del peronismo, fueron meros ejecutores de una decisión tomada desde “arriba”.
Aquí no se pretende desechar esta interpretación tradicional sino tomarla como punto de partida y complementarla para así poder expli-car por qué se incorporó este artículo en el Chaco y no en otro espacio. No fue la del Chaco la única ocasión de elaboración de una Constitu-ción provincial durante el peronismo, ya que la totalidad de las pro-vincias habían tendido que reformar sus constituciones en 1949 para adecuarlas a los nuevos lineamientos de la Constitución Nacional, pero en ninguna de ellas se incluyó un artículo similar al 33° aquí estudiado. Tampoco hubo un artículo similar en La Pampa, pese a que allí se san-cionó su Constitución sólo un mes después, el 29 de enero de 1952, y allí también el peronismo había ganado unanimidad en la Convención Constituyente. De hecho, la oposición señalaba la similitud que exis-tía en los artículos de ambas constituciones, como un argumento más que demostraría que ambas habían sido digitadas en las altas esferas de poder peronista (Rossi, 1953, p. 21). Un último caso de redacción de Constitución fue cuando se provincializó Misiones, donde se sancionó su Carta Magna el 12 de noviembre de 1954, pero tampoco allí estuvo presente un artículo como el 33° aquí estudiado.
117
De esta manera, la interpretación tradicional que explicó al artículo 33° como una imposición “desde arriba”, no da cuenta de por qué la “prueba de laboratorio” comenzó en el Chaco y no en otra/s provin-cia/s. La misma falencia puede encontrarse en un argumento similar que sostiene que fue una incorporación del peronismo a modo de prue-ba que se expandiría al resto del país cuando el gobierno necesitara ma-yor apoyo popular en un contexto en el cual se extremaba el enfrenta-miento peronismo/antiperonismo (Luna, [1985] 2013, p. 301). Dicha interpretación no consigue explicar por qué la prueba piloto comenzó en Chaco y por qué no se expandió luego, pese a que efectivamente se exacerbó el conflicto político a nivel nacional.
Entonces, esta ponencia toma la explicación tradicional pero busca complejizarla y enriquecerla incluyendo una nueva variable de análisis: el juego de poder del peronismo chaqueño. Se propone una explicación que mire también el otro polo del binomio arriba/abajo, incorporando el análisis “de abajo hacia arriba”. Así, se sostiene que el sindicalismo peronista chaqueño, en virtud de su fuerza política, pudo imponer una representación política alternativa propia y por fuera del sistema parti-dario tradicional pero dentro del peronismo. Podría pensarse la incor-poración del artículo 33° como una pulseada dentro del movimiento peronista entre el sindicalismo chaqueño frente a la rama política, en la cual triunfó el sindicalismo (Rodas, 2020, p. 204).
El poder político del sindicalismo peronista chaqueño puede verse en distintos momentos: en 1949, luego de varias reuniones con Eva Perón, la CGT local había consiguidp el compromiso por parte de la primera dama de que se provincializaría Chaco (Leoni, 2001a, p. 18-19), al punto de que fue su carta al Congreso la que activó el proceso de provincialización en 1951. Asimismo, las elecciones para convencio-nales constituyentes fueron una ocasión en la cual el sindicalismo ganó una importante pulseada al ala política del partido. De los quince can-didatos a convencionales, logró que ocho fueran procedentes del mo-vimiento obrero frente a siete del sector político masculino (no hubo candidatas mujeres).70 El sindicalismo había conseguido superar con
70 Esta división de candidatos puede ser contrastada con el caso pampeano, donde los tam-bién quince convencionales fueron repartidos de distinta manera: seis para el Partido Peronista Masculino, cinco para la CGT y cuatro para el Partido Peronista Femenino, quedando la rama
118
creces la división por tercios de candidatos dentro del Movimiento Pe-ronista, quedándose con más de la mitad de la representación (Mackin-non, 2002). Luego tuvo lugar la sanción del artículo 33°, por medio del cual el sindicalismo obtuvo representación política parlamentaria en pie de igualdad con la rama política. Finalmente, la elección de autoridades provinciales en 1953 fue otra ocasión en la cual triunfó el sindicalismo peronista, ya que el candidato a gobernador fue el sindicalista Felipe Gallardo, mientras que la rama política estuvo representada por el can-didato a vicegobernador, Deolindo Bittel. El posterior triunfo electoral de Gallardo significó que por primera vez en Argentina asumía la go-bernación un miembro del movimiento obrero.71
Esto permite enriquecer la explicación sobre las causas del artículo 33° con una mirada atenta a la dinámica “de abajo hacia arriba”: el sin-dicalismo de Chaco habría tenido la suficiente fuerza como para lograr imponer una representación política alternativa propia y por fuera del sector político, pero dentro del peronismo. Empero, tampoco podría suponerse que un artículo constitucional tan disruptivo como este se hubiera impuesto por el sólo ímpetu del sindicalismo, sin la aprobación o visto bueno de Perón. Entonces, podría sostenerse que tanto los sindi-catos como las altas cúpulas del peronismo confluyeron: los sindicalistas chaqueños buscando transformar su poder político en representación política dentro del peronismo pero por fuera de las estructuras parti-darias, mientras que en las altas esferas de decisión peronista iniciaron un proyecto político superador de la partidocracia liberal (Rodas, 2020, p. 205). Así, se podría explicar al artículo 33° como el resultado de un juego de poder donde ambas partes tuvieron participación.
sindical en franca minoría frente a las ramas políticas (Alonso, 2014, p. 80).71 En esos años, la procedencia de los gobernadores solía ser desde las profesiones liberales, como abogados, médicos o militares. Un antecedente de gobernador surgido de las filas sindi-cales se dio en Salta en 1951, cuando el vicegobernador Carlos Xamena asumió la gobernación ante la renuncia de Oscar Costas. No obstante, este caso no es equivalente al chaqueño, ya que en Salta el sector sindical del peronismo no había conseguido imponer su candidato como go-bernador sino como vicegobernador. Sólo con la renuncia de Costas, Xamena asumió el cargo pero sólo para completar el mandato hasta 1952. En la siguiente elección para gobernador, quien lo sucedió al frente de la provincia fue nuevamente perteneciente al ala política del pero-nismo, el abogado Ricardo Durand, en tanto que Xamena fue electo senador nacional.
119
Elecciones durante la vigencia del artículo 33°
Este novedoso artículo constitucional tuvo vigencia, como se detallará más adelante, hasta el golpe de Estado de 1955. Durante su periodo de vigencia, el artículo 33° se puso en práctica en dos oportunidades: en la elección para establecer autoridades provinciales en 1953 y en la renovación legislativa de 1954, esta última coincidente con la elección legislativa nacional y de vicepresidente.
El 12 de abril de 1953 se realizaron las primeras elecciones loca-les, en las cuales se eligieron las autoridades ejecutivas y legislativas de Presidente Perón: gobernador y vicegobernador, diputados y senadores nacionales, y la Cámara Legislativa local en su parte política y gremial. El radicalismo y el socialismo se abstuvieron de participar de estos co-micios, argumentando falta de garantías para llevar adelante la campaña electoral y calificando al artículo 33° como antidemocrático por ser un resurgimiento del fascismo (Leoni, 2001a, pp. 39-40). De esta manera, los únicos partidos políticos que compitieron en esa ocasión fueron el Partido Peronista y el Partido Comunista.
La elección fue reglamentada por el decreto 3.605 del 6 de marzo de 1953, ya que no aún no estaba conformada la Legislatura encargada de sancionar la ley electoral de la nueva provincia. Este decreto establecía que los comicios estaría regidos por la ley 14.032 de elecciones nacio-nales, y que para la elección de la mitad gremial de la Legislatura local habría dos urnas y dos cuartos oscuros por cada mesa el día de la elec-ción. Los miembros de las asociaciones profesionales primero votarían por los candidatos generales y luego por las entidades profesionales, entregando al presidente de mesa tanto su libreta de enrolamiento o cívica, como el carnet gremial.
La Disposición Transitoria Novena de la Constitución de Presidente Perón establecía que treinta días antes de la elección, la entidad cen-tral de asociaciones profesionales con mayor cantidad de afiliados debía entregar al Poder Ejecutivo provincial un listado de los individuos ha-bilitados a votar por pertenecer a una asociación profesional; tarea que le correspondió a la CGT. Asimismo, los artículos 4° y 5° del decreto 3.605/53 establecían que los candidatos por las asociaciones profesio-
120
nales debían ser proclamados por los partidos políticos, en tanto que la boleta con los nombres de tales candidatos formaría parte del juego de boletas electorales (Rodas, 2020, p. 209).
Al igual que en las votaciones de 1951, en la elección de abril de 1953 el peronismo chaqueño obtuvo un amplio triunfo electoral: ganó el Poder Ejecutivo Provincial, triunfaron todos los candidatos peronistas a diputados y senadores nacionales y a la Legislatura provincial, tanto la parte política como la gremial, y como eran elecciones uninominales el peronismo obtuvo todas las bancas en disputa:
Partido Peronista
Partido Comunista
Voto en blanco
Gobernador 124.865 (87%)
4.978 (3,5%) 13.651 (9,5%)
Senador 124.615 (86,8%)
4.997 (3,5%) 13.902 (9,7%)
Diputados Na-cionales
123.654 (86,1%)
4.992 (3,5%) 14.848 (10,4%)
Legislatura Local (partidos políticos)
124.186 (86,5%)
4.976 (3,5%) 14.532 (10%)
Legislatura Lo-cal (asociaciones profesionales)
70.494 (77,5%)
4.004 (4,4%) 16.431 (18,1%)
Fuente: reelaboración propia en base a Leoni (2001a: 41)
Para adecuarse al esquema eleccionario nacional, la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución provincial hacía coincidir a los legisladores nacionales de la nueva provincia con los tiempos de renova-ción legislativa nacional, estableciendo que la mitad de los legisladores terminarían su mandato en 1955 y la otra mitad en 1958, a determinar-se por sorteo. De esta manera, junto a las elecciones legislativas naciona-les y a vicepresidente de 1954, la provincia Presidente Perón renovó la mitad de su Legislatura, pese a que habían sido electos el año anterior.
121
Fue una nueva ocasión en la cual nuevamente se puso en práctica el novedoso sistema electoral establecido en el artículo 33°. Debido a que para la fecha de esta elección aún la Legislatura provincial no había dictado una ley electoral, el gobernador Felipe Gallardo dictó el decreto 351 del 9 de marzo de 1954, con el cual se mantenía el mismo meca-nismo electoral ejecutado en las elecciones de 1953. Los partidos Pero-nista, Radical, Socialista y Comunista de la provincia compitieron por los cargos legislativos nacionales y de vicepresidente, pero a nivel pro-vincial sólo participaron el Partido Peronista y el Partido Comunista, volviendo a abstenerse en el plano local el radicalismo y el socialismo. Sus razones fueron las mismas que las esbozadas en 1953: reclamos por carencia de garantías para llevar adelante la campaña electoral y denun-cias de inconstitucionalidad al artículo 33° (El Territorio, 24/04/1954).
Siete diputados del sector sindical y ocho del sector político finaliza-ban su mandato de acuerdo al sorteo señalado en la Disposición Tran-sitoria Tercera. Esos escaños se disputaron en la elección del 25 de abril de 1954, en la cual el Partido Peronista obtuvo nuevamente la totalidad de las bancas con una aplastante mayoría:
Legislatura Partido Peronista
Partido Co-munista
Voto en blanco
partidos políticos 66.177 (80,68%)
672 (0,82%) 15.173 (18,50%)
asociaciones profesio-nales
25.599 (93,09%)
446 (1,62%) 1.454 (5,29%)
Fuente: reelaboración propia en base a El Territorio, 27/04/1954.
Como se señaló al comienzo del apartado, este sistema electoral se mantuvo vigente hasta que se produjo el golpe de Estado de 1955, ya que el gobierno de facto volvió a poner en vigencia a la Constitución Nacional de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898, e hizo lo propio con las Constituciones provinciales previas al peronismo, al tiempo que dejó sin efecto las Constituciones del Chaco, La Pampa
122
y Misiones, y a las dos primeras les devolvió su nominación original, dejando sin efecto las de Presidente Perón y Eva Perón. Finalmente, en 1957 se llamó a elecciones para convencionales constituyentes en el Chaco con el peronismo proscripto, y la nueva Constitución no incluyó un artículo similar al 33° de 1951 (Rossi, 1970).
Consideraciones finales
El principal objetivo de quienes asumieron el poder luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Perón en septiembre de 1955 fue desperonizar la sociedad: en la provincia Presidente Perón se volvió al antiguo nombre de “Chaco”, se persiguió a funcionarios del pero-nismo, se dejó sin efecto a la Constitución provincial y se suprimió la Legislatura local, tanto la parte representativa de los partidos políticos como la de las asociaciones profesionales. Así finalizaba la experiencia del artículo 33°, la cual había sido totalmente innovadora tanto a nivel nacional como internacional.
Al analizar en qué consistió la puesta en práctica del artículo 33° de la Constitución de Presidente Perón, la ponencia identificó como su característica principal que implicó el fin del monopolio de la represen-tación política mediante los partidos políticos, base de la democracia representativa liberal. De esta manera, el artículo 33° atacaba el corazón de la democracia partidocrática según la cual el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de los partidos políticos. Aunque este artícu-lo ponía en pie de igualdad a la representación política parlamentaria vía los partidos políticos y la mediada por las entidades profesionales, aquí se sostuvo que no implicaba abandonar la democracia ni ingresar completamente en un corporativismo. En lugar de esto, se argumentó que fue una tercera posición entre uno y otro, entendiéndolo como un sistema político donde la representación parlamentaria era por dos vías, individual por medio de los partidos políticos como en la democracia liberal y grupal a través de las profesiones u oficios, propio de la repre-sentación corporativa que refleja una sociedad dividida por posiciones económicas y pertenencia social.
123
A partir de este argumento, se señalaron límites en la interpretación tradicional sobre el artículo 33°, aquella que ve un movimiento de po-der “desde arriba hacia abajo”. Esta explicación no puede dar cuenta de cuestiones tales como: ¿por qué este artículo se implementó en el Chaco y no también en las constituciones de La Pampa y Misiones? ¿Por qué luego no se puso en práctica también en otras provincias o incluso a nivel nacional?
Se argumentó que dichas cuestiones podrían ser respondidas com-plementando la explicación tradicional con una interpretación “desde abajo hacia arriba”: el artículo 33° se impuso en Chaco fruto de una pulseada de poder dentro del peronismo local entre el ala política y el ala sindical. Como el movimiento obrero chaqueño tenía la suficiente fuerza, pudo imponer una representación política alternativa propia y por fuera del sector político pero dentro del peronismo, siendo el artí-culo 33° la expresión final de este triunfo del sindicalismo chaqueño.
El poder político del sindicalismo peronista chaqueño fue rastreado en los siguientes hechos: en las elecciones para convencionales constitu-yentes de 1951 lograron que la lista peronista de quince convencionales estuviera conformada por siete candidatos provenientes del sector po-lítico frente a ocho surgidos del ala sindical. Esa primacía les permitió imponer el artículo 33° en el anteproyecto constitucional y en 1953 tuvieron un nuevo triunfo en la conformación de las listas, imponiendo a un sindicalista como candidato a gobernador, debiendo conformarse el sector político del peronismo con el cargo de vicegobernador.
Por esta razón, este trabajo mostró que una explicación más plausi-ble sobre el porqué del artículo 33° debiera tener en cuenta ambos polos del binomio “arriba”/”abajo”. Así, se sostuvo que puede argumentarse que tanto los sindicatos como las altas cúpulas del peronismo confluye-ron: los sindicalistas chaqueños buscando transformar su poder político en representación política dentro del peronismo pero por fuera de las estructuras partidarias, mientras que en las altas esferas de decisión pe-ronista iniciaron un proyecto político superador de la partidocracia li-beral. En definitiva, el artículo 33° sería resultado de un juego de poder donde ambas partes tuvieron participación.
124
Por último, se proponen posibles líneas de estudios a futuro para avanzar sobre la temática. Sería interesante rastrear la opinión que tuvo la Iglesia Católica (si es que la tuvo) frente al artículo 33° ya que las propuestas de democracia funcional fueron bien vistas por el clero en general, sobre todo luego de las encíclicas papales Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. También sería interesante analizar los diarios de sesiones parlamentarias de la Legislatura Provincial de Presidente Pe-rón, para estudiar en la práctica la labor de los diputados electos por las entidades profesionales y su relación con los electos vía los partidos políticos. Finalmente, para ver in situ el poder del sindicalismo chaque-ño, sería necesario avanzar en el estudio del grado de sindicalización, de desarrollo obrero y de la CGT en Chaco.
Referencias bibliográficas
Alonso, F. (2014). “La formación de la provincia Eva Perón. Entre el reconocimiento de derechos y la estrategia política”, en E. Mases y M. Zink (Eds.). En la vastedad del “desierto” patagónico... Esta-do, prácticas y actores sociales (1884-1958), Rosario, Argentina: Prohistoria.
Arias Bucciarelli, M. (2010). “Tensiones en los debates parlamentarios en torno a la provincialización de los territorios nacionales du-rante el primer peronismo”, en Quinto Sol, n° 14, pp. 103-124.
Arias Bucciarelli, M. y Favaro, O. (1995). “El lento y contradictorio proceso de inclusión de los habitantes de los territorios nacio-nales a la ciudadanía política: un clivaje en los años ‘30” en Entrepasados. Revista de Historia, n° 9.
Beck, H. (2011). “La Constitución de la Provincia Presidente Perón. Un ensayo de corporativismo” en I Workshop universitario: “Par-tidos políticos y elecciones en espacios provinciales y regionales”, Re-sistencia, Universidad Nacional del Nordeste.
125
Bona, A. y Vilaboa, J. (2010). “Formación y consolidación del peronis-mo en el Territorio de Santa Cruz”, en Aelo, O. (Comp.). Las configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas po-líticas, 1945-1955, Buenos Aires, Argentina: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
Buela, A. (2009). “Consecuencias politológicas del Congreso de Filo-sofía del 49”, recuperado de: http://www.ceid.edu.ar/bibliote-ca/2009/alberto_buela_consecuencias_politologicas_del_con-greso_de_filosofica_del_49.pdf,
Constitución de la Nación Argentina, reforma 1949.
Constitución de la Provincia del Chaco, 1957.
Constitución de la Provincia Eva Perón, 1952.
Constitución de la Provincia Presidente Perón, 1951.
Diario El Territorio, 1951-1954.
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la provincia Pre-sidente Perón. Diciembre de 1951.
Leoni, M. (2001a). Los comienzos del Chaco provincializado (1951-1955), Resistencia, Argentina: Gobierno de la Provincia de Chaco.
Leoni, M. (2001b). “Los Territorios Nacionales”, en Academia Nacional de la Historia, Nueva Historia de la Nación Argentina, La Argen-tina del siglo XX, Vol. 8, Buenos Aires, Argentina: Planeta.
Luna, F. [1985] (2013). Perón y su tiempo. Tomo II: La comunidad or-ganizada (1950-1952). Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Mackinnon, M. (2002). Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950), Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
Pajovic, S. y Radovich, J. (2014). “Influencias yugoslavas en la Cons-titución justicialista de la provincia del Chaco (1951)”, en XVI Congreso “El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del diálogo”, ed. mimeo.
126
Rodas, M. (2016). “Debate parlamentario en torno a la provinciali-zación de los territorios nacionales: la ciudadanía en tiempos del peronismo clásico (1946-1955)” en Anuario de la Escuela de Historia Virtual – UNC, Año 7, N° 10, pp. 46-69.
Rodas, M. (2020). “El artículo 33° de la constitución de la provincia Presidente Perón (1951-1955). Doble voto sindical: orígenes y puesta en práctica”, en PolHis, año 13, n° 25, pp. 189-214.
Rossi, E. (1953). Reivindicación del Chaco, Eva Perón, Argentina: Par-lamento Libre.
Rossi, E. (1970). Historia constitucional de Chaco, Chaco, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste.
Ruffini, M. (2006). “Ciudadanía restringida para los Territorios Nacio-nales. Contradicciones en la consolidación del Estado argenti-no” en Revista EIAL, Vol. 17, n°2.
Segovia, J. (2006). “El modelo corporativista de Estado en la Argentina, 1930-1945. Entre el derecho, la política y la ideología” en Revis-ta de Historia del Derecho, núm. 34, pp.269-355.
Sotelo, J. (2001). Chaco: constitución provincial de 1951, Resistencia, Argentina: Cámara de Diputados de Chaco.
128
Una aproximación a las elecciones municipales en la campaña bonaerense.
Baradero 1856-1862
Pablo A. González Lopardo
Introducción
En su último libro Hilda Sábato (2021) condensa una mirada desmiti-ficadora del estudio del pasado que entendía a la construcción republi-cana como el resultado de un plan preconcebido para considerar que las repúblicas que emergieron en el transcurso del siglo XIX fueron el producto de un experimento político. Para ello, propone entender la relación pueblo-gobierno -es decir la separación entre los titulares de la soberanía popular y quienes detentan su ejercicio- mediada a partir de tres ejes: las elecciones, la ciudadanía en armas y la opinión pública.
El presente trabajo retoma uno de estos ejes de la relación entre representantes y representados, las elecciones, a fin de dar cuenta del
129
proceso político que, a mediados del siglo XIX, generó en la campaña bonaerense la posibilidad de elegir representantes municipales habili-tada por la incorporación del voto popular. Se analizará esta particula-ridad del espacio bonaerense a partir del caso de la Municipalidad de Baradero, en el período comprendido desde su instalación en febrero de 1856 hasta 1862 cuando Buenos Aires se incorporó como provincia a la República Argentina.
La intención es avanzar en el análisis del proceso de municipaliza-ción de la campaña iniciado a mediados del siglo XIX en el territorio del Estado de Buenos Aires luego de su separación de la Confederación Argentina y que implicó, entre otras potestades, la posibilidad de elegir autoridades locales, así como la incorporación de nuevos actores en su construcción (Canedo, 2019 y 2020; Kozul, 2018), lo cual no ha sido sistemáticamente abordado por la historiografía.
Algunos interrogantes ofrecerán una guía de trabajo, tales como ¿Quiénes conformaron los elencos de gobierno local desde la instalación de la Municipalidad en Baradero? ¿Cómo accedieron a los cargos muni-cipales? ¿Qué prácticas y relaciones políticas vehiculizaron las elecciones municipales? ¿Cuáles fueron los vínculos entablados con las autoridades del gobierno de Buenos Aires? A partir de estas cuestiones se intentará echar luz sobre las formas que asumieron las prácticas electorales mu-nicipales y cómo se articuló el diálogo entre poder local y poder central en el marco de la instalación de las municipalidades de campaña, en una coyuntura caracterizada por la conformación del Estado de Buenos Aires como entidad política soberana y por la confrontación política y militar con la Confederación Argentina (Miguez, 2018).
El funcionamiento municipal se erigió como un nuevo canal para la práctica política que trascendió el ámbito local y se proyectó a es-feras superiores, permitiendo la convergencia de prácticas políticas de antigua data con otras formas más novedosas. En este sentido, la hi-pótesis de esta ponencia radica en que la introducción de mecanismos de representación en el ámbito local a partir de la instalación de las municipalidades constituyó una nueva instancia para la conformación de renovados elencos de gobierno locales. Los procesos electorales que
130
se analizan permitirán comprender la construcción de los nuevos orde-namientos políticos municipales.
El caso de Baradero ofrece una puerta de entrada desde donde abor-dar la dinámica electoral municipal y la conformación de un elenco de gobierno local en la campaña bonaerense. Ubicado geográficamente en la zona norte del territorio bonaerense, a orillas del Río Paraná y a unos 150 km de la ciudad de Buenos Aires, compartía a mediados de siglo con los pueblos de San Pedro y San Nicolás de los Arroyos una impor-tancia política singular para el gobierno del Estado de Buenos Aires en tanto se situaba en una zona limítrofe con la Confederación Argentina. Para 1854 contaba con 2.603 habitantes,72 mientras que según el censo oficial de 1869, la población total ascendía a 4.919 personas,73 lo que da cuenta de una población en crecimiento, duplicando su número en el transcurso de 15 años.
Las fuentes utilizadas son variadas y remiten a un corpus documental constituido principalmente de actas de sesiones municipales, certifica-dos de escrutinios, correspondencia epistolar, comunicaciones oficiales, censos y cuerpos normativos.
A continuación, se ofrecerá una breve caracterización sobre la or-ganización institucional de la campaña bonaerense en el período para luego pasar a analizar las prácticas electorales municipales abordadas a partir de dos dimensiones: la competencia electoral y la conformación del elenco municipal. Finalmente se propondrán algunas conclusiones.
La organización política de la campaña bonaerense a mediados del siglo XIX
Producida la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina como consecuencia del levantamiento del 11 de septiembre de 1852, la élite dirigente de la ciudad se vio en la necesidad de obtener con-
72 Archivo Histórico Provincial (AHP), Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires redactado por Justo Maeso. Segunda época, Números 5 y 6, Imprenta Porteña, 1855.73 Primer Censo de la República Argentina verificado en los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1869. Buenos Aires, Imprenta del Porvenir, 1872.
131
senso en los pueblos rurales a fin de afianzar su predominio político. La tarea se juzgó prioritaria luego de derrotado, en junio de 1853, el sitio a Buenos Aires iniciado en diciembre del año anterior por parte de las fuerzas federales de Hilario Lagos. Ello, en tanto que para la élite política porteña la campaña bonaerense quedó asociada al federalismo rosista (Barcos, 2012).
La Constitución del Estado de Buenos Aires, sancionada el 11 de abril de 1854, legisló sobre el sistema representativo, la división de po-deres, las libertades civiles y, en lo que interesa a este trabajo, el estable-cimiento del régimen municipal en todo el territorio bonaerense, cuyas atribuciones, deberes, formas de elección y administración de recursos serían pautados mediante una ley específica (Art. 170). Estableció el concepto de la soberanía interior y exterior ejercida por los poderes constituidos, delimitando territorio (Aramburo, 2016). Si bien llevaba implícita una idea de transitoriedad,74 la élite política porteña conside-raba a Buenos Aires como un Estado soberano, razón por la cual desple-gó una serie de iniciativas que se orientaron a lograr un control de una campaña asociada al federalismo, entre las cuales aparece la instalación de las municipalidades en todo el territorio de la campaña bonaerense (Canedo, 2020).
La mirada tradicional sobre el enfrentamiento político y militar del Estado de Buenos Aires durante su separación de la Confederación Ar-gentina ha sido vista como un obstáculo en el camino de la conforma-ción del estado-nación (Scobie, 1964). A partir de los aportes de Tulio Halperín Donghi (1982), la estructura política del Estado de Buenos Aires comenzó a ser pensada como un punto de inflexión en el desarro-llo político posterior, permitiendo avanzar en las tensiones presentes en la coyuntura, entre las nuevas y las antiguas formas de la política. Traba-jos recientes aportan nuevas miradas de la dinámica interna a partir de los vínculos conflictivos que se produjeron entre las autoridades del po-der central en los pueblos y los poderes locales, cuya idea gira en torno a explicar las dificultades que enfrentó el gobierno central para imponer su poder en toda la campaña bonaerense. Por caso, los obstáculos para la conformación y puesta en funcionamiento de las guardias nacionales
74 Sobre los debates legislativos en torno a la Constitución de 1854 ver Aramburo (2016).
132
en la campaña, en buena medida como consecuencia de la reticencia de los jueces de paz a colaborar con su organización, lo que se reflejó en su incapacidad para concretar el enrolamiento de los vecinos y for-mar los contingentes que se les demandaban para el servicio de frontera (Canciani, 2014), así como las dificultades que encontró la dirigencia porteña para consolidar un control político en las zonas rurales a partir de la creación de las prefecturas de campaña como consecuencia de las prácticas clientelares de los antiguos jueces de paz (Yangilevich, 2018).
En el último tiempo se comenzó a indagar acerca del proceso de municipalización de la campaña bonaerense en tanto que facilitó la asunción de prerrogativas por parte de las nuevas instituciones que se fueron dirimiendo entre diferentes actores políticos y niveles de gobier-no (Canedo, 2019b), constituyendo, además, una singularidad en la coyuntura general en la medida en que tuvo lugar al mismo tiempo en todo el territorio bajo jurisdicción del gobierno de Buenos Aires y cuya aplicación se dio en el marco de un heterogéneo mundo rural, sea por su ubicación geográfica, sea por las configuraciones históricas de cada caso (Canedo, 2020).
La Ley de Municipalidades, sancionada en octubre de 1854 y regla-mentada en febrero de 1856, constituyó la herramienta jurídica para la organización política y la construcción de un nuevo orden estatal e institucional en la campaña bonaerense.
Las municipalidades de campaña fueron planteadas por la ley como instituciones administrativas que debían limitarse a resolver los pro-blemas de los pueblos (Zubizarreta, 2018, p. 108). En efecto, su art. 63 especificaba que “Los deberes de la Municipalidad serán: promover y consultar los intereses materiales y morales del pueblo, con absoluta prescindencia de los intereses políticos”. Así lo reconocía Alsina en el debate en el Senado al exponer sobre las rentas, argumentando que las Municipalidades «ahora son únicamente cuerpos administrativos á quienes no competen ni funciones políticas ni judiciales; son cuerpos que en todos sus movimientos, para toda su existencia, están depen-dientes de los Supremos Poderes del Estado».75 Ordenar institucional-
75 Sesión del 10 de octubre de 1854. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Impren-ta y Encuadernación «El Día». La Plata. 1995.
133
mente la campaña asociada al federalismo y restarle protagonismo polí-tico fueron los objetivos de la élite política porteña.
Con la sanción de ley electoral de agosto de 1821 la legitimidad de las autoridades giraba en torno al sufragio, cuya frontera se fue amplian-do considerablemente, abarcando a todo hombre libre mayor de 20 años o emancipado, nacido en el país o avecindado en él (Ternavasio, 2015). La aplicación efectiva del principio representativo se circunscri-bió a las esferas del gobierno central en tanto que las autoridades locales de campaña (jueces de paz) fueron nombradas por el gobierno central (gobernador) cada año sobre la base de una terna presentada por el sa-liente (Gelman, 2000, p. 10).
La instalación de las municipalidades de campaña vino acompañada de novedades políticas: en primer lugar, el pasaje de un órgano uniper-sonal a un órgano colegiado para la toma de decisiones y la aplicación del principio de representación en el plano del gobierno local. Además, implicó un cambio político-territorial en la medida en que la jurisdic-ción electoral pasó a ser el propio partido, a diferencia de las elecciones de la Sala de Representes que nucleaban varios partidos en una sección electoral.
Elecciones municipales
Los estudios sobre procesos electorales en el siglo XIX han realizado im-portantes contribuciones tanto para Hispanoamérica (Annino, 1995) como en particular sobre Buenos Aires, dando cuenta de la ampliación del cuerpo electoral que alcanzó a todos los hombres adultos libres, en un mecanismo representativo que funcionó como forma de legitimación del poder político atravesada de tensiones y conflictos entre diferentes actores con proyectos políticos diversos (Sabato, 1998 y 2021; Tenava-sio, 2015). Particularmente en la campaña bonaerense se ha puesto el acento en las elecciones para componer la Sala de Representantes desde la ley electoral de 1821, demostrando que la participación política ex-cedió ampliamente el ámbito de las élites para incluir a sectores medios y subalternos, que si bien no participaron en la toma de decisiones y en
134
las elecciones con candidatos propios, contribuyeron activamente a le-gitimar la construcción del republicanismo, no solo a partir del acto del sufragio, sino mediante negociaciones y acuerdos, contraprestaciones e intercambios (Garavaglia, 2005; Lanteri y Santilli, 2010; Galimberti, 2014; Ternavasio, 2015, entre otros).
Sin embargo, poco se conoce aún sobre las prácticas electorales para cargos municipales, pese a que algunos trabajos realizados señalan la relevancia otorgada por las comunidades locales a estas prácticas y la potencialidad para el estudio de los vínculos entablados entre gobiernos y redes políticas mayores (Martiren, 2010; Canedo, 2019b y 2020).
La ley de Municipalidades para la campaña convirtió al juez de paz en el presidente de la municipalidad, nombrado por el gobierno del Estado de Buenos Aires a instancia de una terna elevada por la insti-tución municipal, cuya integración se completaba además con cuatro miembros titulares y dos suplentes, elegidos por el voto popular y cuya renovación sería por mitades cada año, mediante un sorteo realizado en la última sesión de octubre de cada año que designaba a los cesan-tes. Sólo tenían voto los titulares. Los suplentes podían concurrir a las sesiones con voz solamente, salvo cuando reemplazasen a un titular. Cada miembro tenía una función establecida por la propia normativa (procurador, policial, instrucción pública y culto, tesorero y recaudador municipal, etc.).76
La normativa municipal no escapaba a la superposición de concep-ciones que caracterizaba a la legislación electoral general desde que, con frecuencia, la acepción relativamente reciente del individuo libre e igual al resto se intercalaba con la figura del vecino como concepto recupe-rado del antiguo régimen para denotar el arraigo del individuo a una comunidad Sabato (2021).77 Así lo establecía la Ley de Municipalidades 76 Ley de Municipalidades, Recopilación de leyes y decretos promulgados en Buenos Aires desde enero de 1841 hasta la fecha (en adelante Recopilación), Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 185877 En la Ley de 1854 no se registra para la campaña la voz “ciudadano”. Aparece en la Ley Orgánica de las Municipalidades Nro. 1079 del año 1876 para referirse a electores y elegi-bles (Art.18 y 28), aunque mantiene la idea de “vecino propietario” para conformar Juntas Municipales en distritos sin centro de población con menos de mil habitantes (Art. 177), en: https://normas.gba.gob.ar/documentos/BMZKGSaV.pdf. Por su parte la Ley Orgánica de las Municipalidades de 1886 (Nro. 1810) prevé, además, en su Art. 82 la categoría de “vecino contribuyente” para los casos de pedidos de destitución de municipales, manteniendo las con-
135
en su Art. 57 cuando consagraba que «el régimen económico y adminis-trativo de cada uno de los Partidos de campaña, estará a cargo de una Municipalidad compuesta por un Juez De Paz y cuatro propietarios vecinos del distrito».78
Tomando entonces los postulados de la representación moderna en los cuales las elecciones se convirtieron en una instancia crucial en la re-lación entre pueblo y gobierno (Sábato, 2021), se estableció que la elec-ción anual de los municipales «se hará popularmente por los vecinos del Partido en el día festivo que designe el Gobierno…»,79 previéndose ade-más elecciones complementarias en casos de renuncias o fallecimientos de los miembros. De esta forma, se involucraba a los espacios locales y a sus habitantes en los mecanismos republicanos y representativos que hasta ese momento se circunscribían a las esferas provinciales, lo cual a su vez ponía en tensión los postulados administrativistas que la dirigen-cia porteña pretendió imprimirle a las municipalidades.
No había mecanismos establecidos por ley para la nominación de candidaturas locales y las fuentes disponibles tampoco echan luz sobre cómo, quienes y en qué instancias se seleccionaban los candidatos. Lo que surge de las actas de escrutinio es que la práctica del sufragio no se basaba en la votación de listas de candidaturas sino en candidatos con-siderados en forma individual, lo que no significa negar su pertenencia a diferentes grupos políticos.
La historiografía ha dado muestras de una profunda politización de la campaña bonaerense revirtiendo la imagen tradicional que no veía vida política alguna (Garavaglia, 2005; Lanteri y Santilli, 2010; Galim-berti, 2014; Zubizarreta, 2018). En este marco, corresponde preguntar-se cómo se expresó esa politización en los nuevos espacios municipales a partir de los interrogantes planteados en la introducción.
Contamos para ello con información de 11 elecciones municipales, de las cuales siete fueron principales -es decir, previstas en el calendario
cepciones de ciudadanos y vecinos propietarios, en: http://www.concejo.mdp.gob.ar/historia/lom_historicas/LEY%20ORGANICA%201810%20DE%201886.pdf 78 Recopilación, p. 713.79 Art. 60 Ley de Municipalidades, Recopilación, p. 713
136
electoral- y cuatro complementarias, convocadas para cubrir vacancias por renuncia. La información, sin embargo, resulta dispar en razón de que proveniente de diversos tipos de fuentes. Las primeras elecciones del 11 de marzo de 1855 surgen del decreto de aprobación del poder ejecutivo, donde sólo se mencionan los nombres de los electos. Para las demás elecciones (salvo 1861) las actas de escrutinios emitidas por las mesas electorales amplían la información en relación a la cantidad y nombres de votantes, nombre de candidatos, integración de las mesas electorales y resultado final. Por último, respecto de la elección del año 1861, del Libro de Acuerdos Municipales se pueden identificar los ce-santes y los nuevos miembros.
Conformación del elenco de gobierno
Antes de analizar la forma en que se conformó el elenco de gobierno local y su composición creo importante hacer algunas referencias a la dinámica que adquirió la Municipalidad de Baradero en este período y que puede echar luz de algunos aspectos sobre los que se proyectó el ejercicio de la política a nivel municipal.
En el período considerado se llevaron adelante 166 sesiones, lo que demuestra un funcionamiento regular, con un promedio de dos reunio-nes por mes, cuando la reglamentación de la ley disponía una reunión mensual.
El primer año (1856) fue el más irregular con 11 sesiones y con 5 meses sin funcionamiento (no se considera enero en tanto que empezó a funcionar en febrero). Es posible que la relativamente baja intensi-dad de sesiones del primer año, con un promedio de una reunión por mes, se explique por lo novedoso del sistema de funcionamiento de un gobierno local colegiado, luego de más de tres décadas de influencia del juez de paz como órgano unipersonal. En los siguientes tres años se consolidó un funcionamiento regular y sistemático, con un ritmo promedio de 2,7 sesiones por mes, sufriendo una relajación entre 1860 y 1862 -coincidiendo con el período comprendido entre las batallas de Cepeda y Pavón-, aunque manteniendo una buena dinámica y sistema-
137
ticidad. Entre 1857 y 1862 las reuniones fueron frecuentes, y en sólo siete meses (sobre 72) no se cumplieron conforme se establecía legal-mente, lo que demuestra un mecanismo institucional que rápidamente se puso en marcha.
Además de las tareas llevadas adelante por los municipales según las divisiones establecidas por la ley, una práctica utilizada fue la confor-mación de comisiones ad-hoc integradas por los miembros municipales (uno o dos según el caso) y algunos vecinos del pueblo, para tratar dife-rentes asuntos de interés local, como la invitación a los carreros del pue-blo para formar una comisión para «componer pantanos», para efectuar mensuras y mediciones de calles y manzanas80. También se constituye-ron para inspeccionar los exámenes públicos de la escuela de varones, para juntar fondos para la construcción de la Iglesia del pueblo y para la confección de un listado de personas que tuvieran ovejas pastando en terrenos del pueblo81.
En relación a la agenda de gobierno, si bien no constituye el eje de este trabajo, es preciso señalar que se destacan cuestiones relativas al ordenamiento territorial y la demarcación y medición de terrenos, el otorgamiento de solares, parcelas y su escrituración, la fundación de la colonia agrícola de inmigrantes suizos, la construcción de muelles, te-rraplenes, calzadas y bajadas al río, nomenclatura de calles. Otro aspec-to sobre el que desarrollaron sus tareas fue el relativo al mantenimiento y funcionamiento de las escuelas de primeras letras del pueblo, la or-ganización de exámenes públicos, la compra de mobiliarios y libros. Hubo también actividad en materia fiscal, en primer lugar, elaboran-do los presupuestos de gastos e ingresos anuales, disponiendo variadas multas y tasas cuya recaudación redundaba en mejorar la caja de la municipalidad, cuestiones relativas al abasto. Por último, el órgano mu-nicipal canalizó reclamos de diversa índole de vecinos que presentaban sus demandas, entre las que se encuentran conflictos de límites entre propiedades, invasiones de ganado y pérdida del sembrado, solicitudes de explotación de zonas madereras, de adjudicación de solares82.
80 Libro de Acuerdos Municipalidad de Baradero (Acuerdos), 14 de marzo de 1857 y 07 de mayo de 1856.81 Acuerdos, 24 de julio de 1857, 22 de noviembre de 1857 y 08 de octubre de 1858.82 Las referencias, a modo de ejemplo, fueron extraídas de diferentes actas de sesiones.
138
Ahora sí, veamos la conformación del elenco de gobierno. Si bien la instalación de la municipalidad se produjo en febrero de 1856, a partir de 1854 y de forma simultánea en algunos partidos de la campa-ña (Canedo, 2019), se conformó a instancias del gobierno central una comisión municipal provisoria constituida por una nómina de vecinos elevada por el Juez de Paz Julián Lynch, integrada por cuatro vecinos locales (Lino Piñeiro, Faustino Alsina, Pedro Ávila, Luis Villanueva) y dos extranjeros (Pedro Alonso y José Falconieri), aprobada en mayo de 1854 por el Superior Gobierno (Salaberry, 2009: 85), lo que constituyó una suerte de transición hacia el establecimiento definitivo que se daría un año y medio después.
De los seis miembros que integraron la Comisión Municipal provi-soria, dos de ellos (Luis Villanueva y Pedro Alonso) fueron elegidos para integrar la Municipalidad a partir de 1856, mientras que Lino Piñeiro fue designado como juez de paz, lo que denota una continuidad en el personal, mientras que Faustino Alsina sería municipal suplente en 1857 (ver cuadro 2).
El número de candidatos que participaron en las elecciones fue os-cilante, con un pico en la elección en noviembre de 1856 convocada para elegir dos municipales titulares y un suplente en la que hubo 18 candidatos (diez para titulares y ocho para suplentes) y un piso en la última elección de noviembre de 1862 con dos candidatos para cubrir dos cargos de titulares y dos candidatos para cubrir un cargo suplente.
139
Cuadro 1. Número de candidatos por elección –general y complementaria- entre 1856 y 1862
Elección Cargos a elegir,
Titulares/suplentes
Candidatos Titulares
Candidatos Suplentes
Total
General noviembre de 1856
2/1 10 8 18
Complementaria febrero 1857
2/- 6 - 6
General noviembre de 1857
2/0 2 - 2
Complementaria mayo 1858
1/- 1 - 1
Complementaria junio 1858
1/- 1 - 1
General noviembre de 1858
2/1 5 9 14
Complementaria mayo 1859
1/- 1 - 1
General enero de 1860
4/2 4 3 7
General octubre de 1860
2/1 4 3 7
General noviembre de 1862
2/1 2 2 4
Elaboración propia. Fuentes: AGN-EBA Legajos: 14586, 16123, 19333, 20647, 21557.
El cuadro 1 muestra la evolución del número de candidatos en las elecciones del período, Sobre las elecciones generales (es decir aquellas previstas en la normativa a realizarse anualmente en noviembre) se ve-rifica un importante impulso inicial en la contienda político-electoral. Sin embargo, en la siguiente elección la competencia se anula y se eligen los municipales por unanimidad. Vuelve a subir en ocasión de las dis-putadas elecciones de noviembre de 1858, para luego bajar a la mitad y
140
mantener ese nivel en dos elecciones posteriores, cayendo, como seña-lamos, al nivel más bajo en 1862.
Aunque se verifica una tendencia decreciente, hay tres momentos de competencia electoral: en noviembre de 1856, noviembre de 1858 y, en menor medida, octubre de 1860. Por su parte, en las elecciones de no-viembre de 1857 se decidió por unanimidad, mientras que en enero de 1860 y noviembre de 1862 la competencia se limitó a un cargo suplente ya que hubo unanimidad en los cargos titulares.
En las elecciones complementarias, luego de un primer llamado en febrero de 1857 para cubrir dos renuncias donde hubo seis candidatos, en las tres elecciones restantes para cubrir sólo un cargo por ocasión no hubo competencia.
En el período 1856-1862 hubo 61 candidaturas que se repartieron entre 29 vecinos, ya que en varias ocasiones algunos candidatos se re-piten varias veces. Seis fueron candidatos en más de cuatro elecciones, siete fueron candidatos entre dos y tres oportunidades, mientras que 16 solo fueron postulados una sola vez.
Surge de esto que quienes se hicieron de la municipalidad tras la pri-mera elección intentaron mantener su posición en el órgano, lo que ex-plicaría la tendencia a la reducción de candidaturas y la búsqueda de la unanimidad, no siempre lograda. La coexistencia de competencia elec-toral con elecciones unánimes pone de manifiesto las tensiones latentes que existían entre la concepción de la organización municipal como un todo indivisible y la aspiración de representar al pueblo como un todo mediante la unidad del cuerpo político con la posibilidad que las prácticas electorales otorgaban a los actores a posicionarse en diferentes esferas de poder, lo que no solo invitaba a la movilización popular sino que alimentaba la incertidumbre (Sabato, 2021)
En el cuadro 2 se consigna quienes conformaron el elenco de gobier-no local, entendido como tal al grupo de vecinos que integró el cuerpo municipal cada año, tanto como juez de paz, como municipal titular o suplente.
141
CUADRO 2. Elenco municipal de Baradero entre 1856-1862
Juez de paz Titulares Suplentes1856 Lino Piñeiro Pedro Alonso
Francisco San MartínMateo MuyñosLuis Villanueva
Ignacio PereiraMariano Basavilbaso
1857 Martín de Gainza Pedro AlonsoLino PiñeiroGermán FrersMariano Basavilbaso
Ignacio PereiraFaustino Alsina
1858 Félix Lynch Pedro AlonsoLino PiñeiroJuan San Martín/ Germán FrersMariano Basavilbaso
Federico AlonsoDomingo Frumento
1859 Juan San Martín Pedro AlonsoLino PiñeiroGermán FrersLuis Villanueva
Federico Alonso(No figura)
1860 Juan San Martín Francisco San MartínLino PiñeiroRamón BasavilbasoDomingo Frumento
Blas PianzolaJosé Pavia
1861 Francisco San Martin Domingo FrumentoLino PiñeiroJuan San MartínLuis Villanueva
José PavíaJuan F. Acosta
1862 Fermín Rosell Luis VillanuevaLino PiñerioDomingo LeaviniGermán Frers
José BolañoJuan F. Acosta
Elaboración propia, datos extraídos del libro de acuerdos de la Municipalidad de Baradero (1856-1862)
Algunas personas se repiten con cierta regularidad (Piñeiro, Frers, Villanueva, San Martín, Basavilbaso, Alonso), mientras que otros apa-recen solo una o dos veces. Esto indica que una pequeña parte del elen-co político municipal se mantiene estable mientras que otra un poco
142
más numerosa va rotando. Hubo, a lo largo de todo el período, 30 cargos electivos (seis en la elección inicial de 1855 y la renovación de tres cargos por año)83 que fueron ocupados por 19 vecinos. Es decir que, las 61 candidaturas del período fueron ocupadas por 29 vecinos de los cuales 19 fueron electos municipales, mientras que 10 de ellos no lograron ingresar al cargo municipal. De esos 10, todos fueron candi-datos sólo una vez.
En este punto, sucede algo diferente a lo que Marcela Ternavasio (1999, p. 133) identifica como uno de los rasgos característicos de la unanimidad rosista, en el sentido de la repetición de los mismos nom-bres en tanto que, como la renovación de la Sala era por mitades, los diputados salientes eran reelectos, constituyéndose un elenco estable de miembros de la Sala de Representantes ¿Cómo fue la renovación de los miembros municipales titulares?
En 1856 resultaron cesantes Francisco San Martin y Luis Villanueva y ninguno fue electo para 185784. En 1857 resultaron cesantes Mariano Basavilbaso y Germán Frers, siendo electo para el año siguiente solo el primero85. En 1858 cesaron Pedro Alonso y Lino Piñeiro, resultando electos Francisco San Martín y Juan Benito Acosta (se verá luego la impugnación efectuada)86. En 1859, como consecuencia de la batalla de Cepeda ocurrida el 23 de octubre no se realizaron las elecciones anuales, volviéndose a normalizar en enero de 1860 la cual se convocó para elegir la totalidad de los miembros municipales, solo repitiendo el cargo de titular Lino Piñeiro87. En 1861 cesaron Juan San Martín y Domingo Frumento pero no fueron electos para integrar la munici-palidad del año siguiente88. Solo hacia el fin del período, en 1862 no hubo recambio en tanto que habiendo resultado cesantes Lino Piñeiro y Luis Villanueva en la sesión del 26 de octubre, fueron electos en las
83 Si bien en enero de 1860 la elección se convocó para cubrir la totalidad de los cargos, en 1859 no se realizaron elecciones.84 Acuerdos, 24 de octubre de 1856 y AGN-EBA, Sala X, 28-11-13, legajo 1458685 Acuerdos, 25 de octubre de 1857 y AGN-EBA, Sala X, 29-2-8, legajo 16123.86 Acuerdos, 31 de octubre de 1858 y AGN-EBA, Sala X, 29-4-2 legajo 17865.87 Archivo General de la Nación-Estado de Buenos aires (AGN-EBA), Sala X, 29-5-7, legajo 19333.88 Acuerdos, 7 de noviembre de 1861.
143
elecciones de noviembre para integrar la municipalidad en 186389. En síntesis, sobre 14 cargos titulares que se renovaron, sólo se reeligieron cuatro municipales que habían sido declarados cesantes. En el caso de los suplentes la cuestión es más elocuente ya que ninguno volvió a asu-mir el cargo inmediatamente después de quedar cesantes. Si bien la competencia fue variable y con tendencia decreciente, no se verifica una reelección de los municipales salientes, sino una renovada composición de la municipalidad. La existencia en determinadas ocasiones de múl-tiples candidatos a municipales (tanto titulares como suplentes) revela, además, la posibilidad de una ampliación del elenco de gobierno local.
¿Quiénes ocuparon los cargos? La información sobre los perfiles so-cioeconómicos de los municipales y jueces de paz resulta fragmentaria, aunque es posible hacer una reconstrucción parcial de alguno de ellos. Germán Frers educador, había ejercido el cargo de Inspector General de Escuelas en 1853 hasta su nombramiento como director de la Escue-la Normal Femenina en 1855, creada por la Sociedad de Beneficencia (Newland, 1992, p. 149), se hallaba vinculado a una importante red familiar a partir de su matrimonio con la hija de Patricio Lynch, el jefe de una familia de notables y terratenientes con vínculos con el gobier-no porteño, quién había desempeñado como regidor del Cabildo en 1817 y había sido electo diputado por la ciudad para integrar la Sala de Representantes tras la caída de Rosas. También integraban esta familia Félix, Carlos y Julián Lynch (Ibarguren Aguirre, 2016, pp. 23, 45). Por su parte, Martín de Gainza, también parte de la familia Lynch, era miembro de la Guardia Nacional, nombrado Comandante del Batallón Norte en junio de 185990 y posteriormente Inspector General de Mili-cias en 1862, cargo creado ese mismo año91, posteriormente nombrado Ministro de Guerra y Marina bajo la presidencia de Sarmiento, iba a tener en el futuro un destacado rol en el levantamiento de Tejedor de 1880 (Sábato, 2008). Lino Piñeiro, miembro permanente del elenco municipal, era médico en ejercicio y propietario de tierras (Salaberry, 2019). La familia San Martín, por su parte, aparece en los registros oficiales como hacendados y propietarios de grandes extensiones de tie-
89 Acuerdos, 26 de octubre de 1862 y AGN-EBA, Sala X, 29-7-5, legajo 21557.90 ROGBA (1859), Decreto del 27 junio de 1859, p. 59.91 AGN-EBA, Sala X 29-7-4, legajos 21441 y 21442.
144
rra92. Cabe además mencionar que dos de ellos, Domingo Frumento -municipal en 1860 y 1861- y Francisco Bianchi -electo municipal para 1863- provenían de la estructura eclesiástica (Alfonso Rafaelli también era cura y aunque participó de la elección de 1856 no resultó electo municipal). Por otra parte, las elecciones municipales significaron la posibilidad de participación política de extranjeros. Germán Frers había arribado a Buenos Aires en 1843 proveniente de Alemania, mientras que Pedro Alonso, José Falconieri, José Iribar y Federico Alonso eran de nacionalidad española (Salaberry, 2009). Es, ciertamente, un perfil incompleto, aunque se pueden identificar la pertenencia a redes políti-cas que vinculaban a estos notables locales con la élite política porteña.
Veamos por último qué nos dicen las fuentes en relación a la integra-ción de las mesas escrutadoras, en tanto que constituyeron la principal autoridad de los comicios, por lo que su control revestía muchas veces un carácter estratégico para las facciones en disputa (Sabato y Palti, 1990; Garavaglia, 2005), aunque, como se verá en el siguiente aparta-do, en ocasiones las elecciones escapaban al control que las autoridades de mesa podían ejercer.
Las mesas escrutadoras se componían con un presidente y cuatro vocales escrutadores cuya designación se hacía momentos antes de la apertura de los comicios.
En las ocho elecciones que tenemos datos (que incluyen las princi-pales y las complementarias) hubo 20 vecinos que, en calidad de presi-dente o escrutadores, integraron la mesa. De ellos, nueve escrutadores fueron municipales y otros cinco participaron como candidatos, pero no fueron electos. Además, en cada elección la mesa fue integrada, al menos, por un vecino que ejerció (o ejercería) el cargo municipal. El Secretario municipal, José Menéndez, integró seis de las ocho elecciones consideradas, mientras que el vecino José Díaz, escribiente municipal, integró la mesa en siete oportunidades y, aunque fue candidato en dos oportunidades, nunca fue electo municipal93. De esto se deduce que los integrantes de las mesas componían en gran medida el elenco de gobier-no, cuyo control se manifestaba en la presencia de al menos uno de ellos 92 Archivo Municipal de Baradero (AMB), Prefecto de campaña, 1858, Exp. Nro 5.93 AGN-EBA Legajos: 14586, 16123, 19333, 20647, 21557.
145
como escrutadores, así como el secretario y el escribiente municipal, mientras que los demás integrantes iban variando en cada elección.
Por último, si cruzamos esta información con los jueces de paz que ejercieron su autoridad durante el rosismo se verifica un cambio sus-tancial en varios aspectos. En 1832 y 1833 fue designado José Santos Gómez, volviendo al cargo entre 1838 y 1840. Entre 1834 y 1836 el juez de paz fue Matías Carreras. En 1837, 1841, 1844 y 1845 estuvo a cargo Juan Magallanes y entre 1846 y 1848 Miguel Gerónimo Casco94. A pesar de no tener datos completos, se verifica que entre 1832 y 1851 hubo solo 4 vecinos ocupando el cargo de juez de paz y ninguno de ellos fue municipal elegido y tampoco participó de las elecciones como candidato ni como autoridad de la mesa electoral.
Conflictos
Si bien el personal de gobierno tuvo permanencia y cambios y se fue ampliando a medida que se llevaban adelante las elecciones, no con-formaron un bloque homogéneo, sino que al interior de este elenco de notables convivieron grupos políticos diversos. Las elecciones de noviembre de 1858 dan cuenta de esta situación, ya que implicaron impugnaciones electorales, disputas políticas, estrategias de moviliza-ción y vínculos políticos con el gobierno central. De la elección, con-vocada para el reemplazo de dos titulares y un suplente para el año 1859, participaron 188 electores. El resultado fue: para municipales titulares Francisco San Martin obtuvo 119 votos, Juan Benito Iglesias 119, Lino Piñeiro 69, Pedro Alonso 68 y Ramón Basavilbaso 1. Para suplentes, hubo 123 votos a Ignacio Pereyra, 119 para Lorenzo Iribar, 69 a Juan Benito Iglesias, 58 a Federico Alonso, tres votos para Nicolás Martínez, dos a Francisco San Martin y un voto para Ramón Basavil-baso, Germán Frers y Avelino Martínez95. Hubo en total 14 candidatos disputando tres cargos.
94 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, años varios. No contamos con datos de los años 1842-1843 y para el período 1849-1851. Gelman (2000) tampoco encontró nombra-mientos para los últimos 3 años.95 AGN-EBA, Sala X 29-4-2, legajo 17865.
146
Unos días después Germán Frers, municipal en funciones, impugnó la elección en una carta dirigida al entonces senador Domingo F. Sar-miento, fechada el 15 de noviembre de 1858, informándole sobre la presentación de una lista “capitaneada por los San Martín” y dando una caracterización de cada uno:
La lista San Martín reúne las siguientes condiciones: Hay ya un San Martín municipal, que no hace nada. En la nueva lista entra Francisco San Martin, primo hermano del primero. Juan Benito Iglesias, español, hombre tramposo y completamente desacreditado y senil. Ignacio Pereira, cuñado de San Martín, y también completamente desacreditado por trampas y mala conducta. José Iribar, españolito carpintero, que recién se ha puesto de bolichero. Son casi todos los nombrados hombres rudos, incapaces de tener un pensamiento, de realizar una idea.96
Si bien se puede advertir su preocupación por las condiciones inte-lectuales (la apelación a frases como hombres rudos, incapaces de te-ner un pensamiento, de realizar una idea) y también morales (hombre tramposo, mala conducta) de los miembros de este grupo, su principal argumento radicaba en que formarían una mayoría dentro del cuerpo municipal, lo cual le permitiría incidir en beneficio de los negocios pro-pios. En este sentido, denunciaba que la familia San Martín había to-mado posesión de uno terrenos del pueblo y habían entablado un pleito con la municipalidad que aún no estaba resuelto, por lo que conside-raba que «mal se pueden administrar intereses públicos, si están éstos en oposición con intereses de familia»97. En la misma carta explicaba lo que había sucedido en la jornada: «cuando nadie creía que tuviera opo-sición la lista preparada y compuesta con poca diferencia de los mismos que componían la municipalidad anterior», aparecieron «unos cuantos
96 Archivo del General Mitre-Ministerio de Relaciones Exteriores 1858-1859 (AGM-MRE), Tomo XIX, Imprenta Sopena, Provenza, Biblioteca de la Nación, Buenos Aires, 1912, pp. 89/90.97 AGM-MRE, p. 90.
147
gauchos electores» movilizados por los San Martín para torcer el normal rumbo de las elecciones.98
Esto da cuenta, por un lado, de una búsqueda de unanimidad elec-toral bajo la premisa del «normal rumbo de las elecciones» y, por otro, de la movilización política que significaban las elecciones, que, lejos de ser un simple acto administrativo al servicio del poder de turno, constituía un eventual campo de disputas y tensiones. De hecho, de la confrontación de los registros electorales de los años 1856 y 1857 con el acta de 1858, se verifica que solo ocho de los 119 votantes de la lista de San Martín en 1858 participaron de las anteriores, lo cual señala el armado de una estrategia de movilización para intervenir decididamen-te en el sufragio de 1858.99 La participación electoral de esos «gauchos electores» que dio vuelta el rumbo normal del sufragio da cuenta que los resultados electorales no estaban necesariamente prefijados de ante-mano.
Los motivos que expone Frers están orientados a deslegitimar el ac-cionar del grupo rival y el resultado electoral, buscando que prospe-re su impugnación. Sin embargo, no se trataba de un grupo político nuevo en el escenario local. Juan y Francisco San Martín habían sido candidatos en elecciones anteriores, en las cuales resultaron electos.100 Además hay otro elemento a tener en cuenta y es que Juan San Martín había renunciado a su designación como juez de paz a principios de 1858 argumentando que era municipal,101 (corroborado, como se vio, por el propio Frers cuando e la carta refiere que «hay ya un San Martín municipal, que no hace nada»), lo que da cuenta de una estrategia polí-tica para conseguir nuevos cargos para su grupo (Francisco San Martín, Juan Benito Iglesias, Ignacio Pereira y José Iribar). También Ignacio Pereira había sido municipal suplente en 1856 y 1857, mientras que Juan Benito Iglesias había resultado electo en las elecciones de 1856 renunciado al cargo al poco tiempo.102
98 AGM-MRE, p. 89.99 AGN-EBA, Sala X, 29-4-2, legajo 17865, Sala X, 28-11-13, legajo 14586 y Sala X, 29-2-8, legajo 16123.100 AGN-EBA, Sala X, 28-11-13, legajo 14586 y Sala X, 29-2-8, legajo 16123.101 Acuerdos, 23 de abril de 1858.102 AGN-EBA-, Sala X, 28-11-13, legajo 14586
148
La impugnación deja traslucir, además, dos cuestiones que me pare-cen importantes poner de relieve. Por un lado, las concepciones políti-cas de Frers que emergieron con los escritores de la generación román-tica de 1837 en tanto que subyace una idea basada en la hegemonía de la clase letrada como elemento básico del orden político deseado. Ya Halperín Donghi (1982, p. 12) señaló la existencia de un «derecho a gobernar» por parte de la nueva generación basado en que la hegemo-nía de los letrados se justificaba por la posesión de ideas y soluciones para los problemas de una sociedad que era vista como esencialmente pasiva. Por otro lado, las elecciones son entendidas como un medio para seleccionar a los mejores para representar al pueblo como un todo y no a algún interés en particular, lo que entronca con la concepción de los órganos representativos como un todo indivisible y la aspiración de representar al pueblo como un todo (Sabato, 2021)
A falta de fuentes oficiales, es posible inferir que la intervención del gobierno de Buenos Aires se orientó a una suerte de equilibrio político entre ambos grupos, en la medida en que para 1859 fue nombrado Juan San Martín como juez de paz, pero ninguno de los miembros de la lista impugnada por Frers aparece como municipal en las sesiones del año siguiente, lo que sugiere que la elección no fue aprobada por el Minis-terio de Gobierno.
Sin embargo, este conflicto se proyectó al interior del órgano muni-cipal. En dos oportunidades los municipales discutieron que se aperci-biera al municipal Juan San Martin por no participar de las reuniones y que se notifique la situación al Superior Gobierno, expresándole que en el período de junio de 1858 a enero de 1859 solo había asistido dos veces.103 La nota que finalmente se elevó la denuncia, señalando además que había desatendido sus funciones de policía que se le habían asigna-do y que su accionar era desmoralizador para la Corporación. También resaltaba que a las pocas sesiones que fue, lo hizo por motivos de sus propios negocios.104
Posteriormente, a principios de marzo de 1859, se presentó Juan San Martín ante las autoridades municipales requiriendo que le sea en-103 Acuerdos, 10 de diciembre de 1858 y 21 de enero de 1859.104 AGN-EBA, Sala 10, 29-3-1, legajo 16523.
149
tregado el Juzgado de Paz en función del nombramiento como juez de paz que hiciera el Superior Gobierno. Ante esta situación, el presidente en funciones, Félix Lynch lo desestimó aduciendo que no había llegado ninguna notificación de estilo.105 No obstante este rechazo, Juan San Martín aparece como Presidente de la Municipalidad a partir de la se-sión del 12 de Abril de 1859106, por lo que se deduce que la resolución finalmente llegó. Además, Juan San Martín será juez 1860 y municipal en 1861, mientras que Francisco San Martin será municipal en 1860 y juez de paz en 1861.
La impugnación electoral, el apercibimiento solicitado y la negativa a entregar el Juzgado de Paz dan cuenta de las tensiones que generaba la posibilidad de ampliar el elenco de gobierno local y la existencia de redes políticas locales con vínculos con la dirigencia porteña.
Conclusiones
Las prácticas electorales para cargos municipales en la campaña bonae-rense a mediados de siglo posibilitaron la emergencia y conformación de nuevos elencos de gobierno local y una articulación con el Estado de Buenos Aires, a partir de instancias de acuerdos, tensiones y conflictos que se suscitaron entre los diferentes actores políticos, en el cual la mu-nicipalidad se constituyó como un canal importante para la práctica po-lítica. A partir de la cuestión de las ternas y la selección de los jueces de paz se intentó problematizar la relación entre el ejercicio de la soberanía de los poderes locales por un lado y la soberanía del Estado de Buenos Aires por el otro, en la cual, si bien hubo un recambio del personal, no es menos cierto que cuando lo dispuso, el gobierno central impuso su propio criterio para la designación de jueces de paz.
El pasaje de un mecanismo político institucional en donde la autori-dad local era elegida directamente por el gobierno central, a una forma en la que se complementaban el nombramiento del juez de paz por parte del gobierno con la elección directa de los miembros municipales
105 AMB, Notas y comunicaciones del Ministerio de Gobierno, 1859, Exp. 1.106 Acuerdos, 12 de abril de 1859.
150
y suplentes por parte de los vecinos de los partidos significó, para los vecinos de Baradero, la oportunidad de elegir sus propias autoridades, aunque matizado en la práctica a partir de 1858 en razón de la selección del juez de paz por parte del poder central sin la obligación de tener en cuenta las ternas elevadas.
La incorporación de nuevos actores políticos a un armado institucio-nal basado en el principio de la representación política como forma de legitimación generó la preocupación del elenco más estable por mante-nerse en el poder local, lo que se pone de manifiesto con la tendencia a la unanimidad electoral. Sin embargo, la práctica del sufragio consti-tuyó en ocasiones un campo de competencias y disputas entre diferen-tes actores políticos con vínculos diversos con el gobierno central. En este sentido, el acceso a los cargos municipales se constituyó como una oportunidad atractiva para un sector social heterogéneo -que se pueden agrupar dentro de la categoría de los notables locales- que no tuvieron acceso a los resortes del poder político de instancias superiores, pero pudieron sumarse a las filas dirigentes locales. Además, la pertenencia a redes políticas y familiares representó un insumo relevante para el acceso o mantenimiento de los cargos públicos. De esta forma se cons-tituyeron diversos actores locales que articularon con otros actores e instancias estatales. En este punto, es posible sostener que no existió un elenco municipal homogéneo y reducido, aun cuando algunos aparez-can ocupando cargos varios años seguidos.
Desde una perspectiva que tuvo en cuenta la historia política de actores, se analizó el proceso por el cual el elenco de gobierno que se constituyó como tal a partir de los mecanismos de representación po-lítica aplicados al nivel municipal. Se observa a un grupo de vecinos alcanzó, ejerció y en ocasiones disputó cargos políticos, electivos y no electivos. La introducción del sufragio para elegir representantes locales amplió cualitativamente la participación política de los habitantes de la campaña, llamados ahora a intervenir en el cercano espacio de sus pue-blos, aunque queda por ver qué características asumió esa participación en el terreno electoral. El sufragio se constituyó en una nueva fuente de legitimación de los poderes locales en el marco de la configuración de un sistema representativo al interior del Estado de Buenos Aires como
151
entidad soberana. Pero también, desde el gobierno central, esa parti-cipación apuntaba a crear instituciones a partir de las cuales construir poder y legitimidad en la campaña.
En Baradero, se verifica una competencia electoral que fue de mayor a menor, pero no en forma directa y lineal, sino con oscilaciones, en la que no fue ajena el recurso de la movilización electoral y los conflictos políticos por el control de los cargos. Sin embargo, la municipalidad consolidó su ejercicio a partir de una dinámica institucional sostenida, cuyo ritmo fue muy superior a lo que la legislación preveía y ocupándo-se de un amplio abanico de temas.
Creo que es posible incorporar la instalación y funcionamiento de las municipalidades de campaña al experimento republicano que, en términos de Sabato (2021) caracterizó al siglo XIX, a partir de la incor-poración de los postulados representativos en el ámbito local.
Por último, quisiera destacar que los aspectos considerados en este trabajo no agotan las posibilidades de las fuentes ya que por cuestiones de espacio no fue posible incorporar diferentes problemáticas relacio-nadas con la participación electoral en los comicios municipales, su relación con otras elecciones desarrolladas en el período, así como su comparación con la incidencia de la participación en el período rosista.
Referencias bibliográficas
Aramburo, Mariano. (2016). “El debate legislativo de la Constitución del Estado de Buenos Aires (1854). Los conceptos de sobera-nía, nación y Estado”. En Revista PolHis, volumen 9, número 17, enero-junio, pp. 170-209. https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/187/166
Archivo del General Mitre (1912) Ministerio de Relaciones Exteriores 1858-1859, Buenos Aires: Argentina: Biblioteca de la Nación.
Archivo del General Mitre (1912) Campaña de Cepeda 1858-1859, Buenos Aires, Argentina: Biblioteca de la Nación.
152
Archivo Histórico Provincial (AHP), Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires redactado por Justo Maeso. Segunda época, Nú-meros 5 y 6, Imprenta Porteña, 1855.
Barcos, Fernanda. (2012) “Expresiones políticas y movilización popular en los pueblos de la campaña de Buenos Aires. La Guardia de Luján y el Sitio de Lagos (1852-1854)” en Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos, volumen 1, pp. 1-20 https://journals.openedi-tion.org/nuevomundo/62504
Canciani, Leonardo. (2014) “Es preciso, pues, regimentar. La organiza-ción de la Guardia Nacional de campaña. Buenos Aires, 1852-1862” en Anuario del Instituto de Historia Argentina, número 14. https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn14a04/pdf_30
Canedo, Mariana. (2019b) “La instalación de las municipalidades de campaña en el Estado de Buenos Aires. Un análisis desde sus actas de sesiones (1856-1858)” en Revista de Historia America-na y Argentina, volumen 54, Nº 1, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 177-209. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/article/view/1974/1452
Canedo, Mariana. (2020) “Municipalidades en «todo el territorio». De-safíos en la conformación del Estado de Buenos Aires” en Histo-ria Regional. Sección Historia. ISP Nº 3, Villa Constitución, Año XXXIII, Nº 42, enero-junio, pp. 1-16.
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores (1995), La Plata, Argenti-na: Imprenta y Encuadernación “El Día”.
Galimberti, Vicente Agustín. (2014) “Autoridades locales y elecciones en la frontera norte bonaerense (1815-1828)” en Barriera, Da-río G. y Fradkin, Raúl O. (Eds.), Gobierno, justicias y milicias: la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1720-1830), La Plata, Argentina: Editorial de la Universidad de La Plata.
153
Gelman, Jorge. (2000) “Crisis y reconstrucción del orden en la cam-paña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, número 21, 1er semestre, pp. 7-31. https://ravignanidigital.com.ar/_bol_ra-vig/n21/n21a01.pdf
Halperín Donghi, Tulio (1982) Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires, Argentina: Centro Editor de América Latina.
Ibarguren Aguirre, C. (2016)” Patricio Lynch. Genealogía Familiar” en Revista Trimestral de Genealogía, Historia y Ciencias Afines, Año III, número. 9. Madrid-Buenos Aires: Temperley Comercio y Servicio S.L.
Kozul, P. (2018). Los municipios decimonónicos en Entre Ríos. La construcción de jurisdicciones locales en la consolidación del estado provincial, 1872-1883” en S. Tedeschi y G. Pressel (Comp.). IX Reunión Anual Comité Académico de “Historia y fronteras” de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). UNL-FHUC.
Lanteri, S. y Santilli, D. (2010) “Consagrando a los ciudadanos. Pro-cesos electorales comparados en la campaña de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX” en Revista de Indias, vo-lumen LXX, número 249, pp. 551-582. https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/722/792
Libro de Acuerdos Municipalidad de Baradero 1856-1862. Archivo Histórico Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Martiren, J. L. (2010). “Extranjeros y poder municipal en la campaña bonaerense: Alcances e influencias en el control del poder muni-cipal en la segunda mitad del siglo XIX” en Memoria Académica, Trabajos y Comunicaciones (36), pp. 71-91.
Miguez, E. (2018). Bartolomé Mitre: entre la nación y la historia. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
154
Newland, C. (1992). Buenos Aires no es pampa: la educación elemental porteña, 1820-1860. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.
Primer Censo de la República Argentina verificado en los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1869. Buenos Aires, Argentina: Imprenta del Porvenir, 1872.
Recopilación de leyes y decretos promulgados en Buenos Aires desde enero de 1841 hasta la fecha. Imprenta de Mayo, 1858.
Salaberry, I. (2009). Brazos Poderosos. Inmigración, agricultura y munici-pio en el Estado de Buenos-Ayres: creación de la Colonia Suiza del Baradero. Buenos Aires, Argentina: De los Cuatro Vientos.
Sabato, H. (1998). La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Buenos Aires, Argentina: Sudameri-cana.
Sábato, H. (2008). Buenos Aires en armas. La revolución de 1880. Bue-nos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Sábato, H. (2021) Repúblicas del nuevo mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX. Buenos Aires, Argentina: Taurus.
Sábato, H. y Palti, E. (1990). “¿Quién votaba en Buenos Aires?: prác-tica y teoría del sufragio, 1850-1880” en Desarrollo Económico, volumen 30, número 119, octubre-diciembre, pp. 395-424.
Scobie, J. (1964). La lucha por la consolidación de la nacionalidad argen-tina [1852-1862]. Hachette.
Ternavasio, M. (1999). “Hacia un régimen de unanimidad. Política y elecciones en Buenos Aires, 1828-1850” en Sábato, H. (Comp.). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas his-tóricas de América Latina. Buenos Aires, Argenitna: Fondo de Cultura Económica. pp. 119-141
Ternavasio, M. (2015). La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852. Buenos Aires, Argentina: Siglo Vein-tiuno Editores.
155
Y, Melina. (2018). “Prefecturas, comisarías de campaña y construcción estatal en la Provincia de Buenos Aires (Argentina) a media-dos del siglo XIX”. En Revista Secuencia, número 108, sep-tiembre-diciembre. http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/1359/1807
Zubizarreta, I. (2018). “Politización y transformaciones sociales en los pueblos de la campaña del Estado de Buenos Aires, 1852-1861” en Revista Diálogos 19 (2), Julio-diciembre, pp. 101-125. ht-tps://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43956436004.
156
Burocracias en conflictos: los médicos escolares y el Reglamento de la Inspección Médica Escolar en Capital Federal (1907-
1909)
Adrián Cammarota
Introducción
El objetivo del presente trabajo es analizar los entretelones de una dis-puta suscitada en 1907 entre el director del Cuerpo Médico Escolar (en adelante CME), doctor Adolfo Valdez, y el subdirector, Dr. Benjamín Martínez, cuyo disparador fue una denuncia motorizada por Valdez y un grupo de médicos del organismo ante el Consejo Nacional de Educación (en adelante CNE). Nos proponemos: 1) dar cuenta de la figura del subdirector del CME, el doctor Benjamín Martínez, quien a la sazón también dirigía la primera revista dedicada a la higiene y a la salud escolar, La Higiene Escolar, y la disputa suscitada con el director Adolfo Valdez dentro del organismo; 2) demostrar que dicho conflicto
157
iluminaba las falencias en materia de intervención del novel CME en las escuelas de la Capital Federal; 3) señalar que el conflicto modificó la estructura del reglamento provisorio que regía para el funcionamiento del organismo. Nuestra hipótesis es que el conflicto ponía en tensión las propuestas de medicalización de la escuela, mostrando una realidad que, según los resultados obtenidos por la investigación, se alejaba de los objetivos esbozados por los médicos higienistas en materia de salud escolar.
A fines del siglo XIX el problema de las enfermedades y los brotes epidémicos en la Capital Federal alertó a los poderes públicos sobre la necesidad de intervenir en la vida cotidiana de los sectores populares, el desarrollo de la infraestructura y la medicalización social (Armus, 2007). Por «medicalización social» entendemos la intervención del saber diplomado de los médicos sobre un conjunto de problemáticas sociales por el cual los «problemas no-médicos» pasaron a ser defini-dos y tratados como «problemas médicos», ya fuese bajo la forma de «enfermedades» o de «desórdenes» (Conrad, 2007, p. 34). Los médicos higienistas impulsaron un conjunto de intervenciones públicas sobre el espacio urbano para extender, de este modo, el dispositivo institucional que intentaría mejorar el estado sanitario de la población (Carbonetti, 2005). En este contexto se creó el Departamento Nacional de Higiene, la Administración Sanitaria y la Asistencia Pública de Buenos Aires. Hay que señalar que las burocracias expertas tanto en el campo de la educación como en el campo de la salud pública comenzaron a coloni-zar la estructura del Estado. Estas burocracias tendieron a ser austeras y eficientes en el manejo de los fondos públicos, y fundaron sistemas de control y administración para intentar asegurar ambos servicios (Salva-tore, 2016).
En los últimos años el interés por la organización del sistema de salud escolar en Argentina ha cobrado cierta relevancia gracias a los estudios efectuados en el campo de la salud. Temas relacionados con la cultura de la higiene, la preocupación por las enfermedades infecto-contagiosas, la vacunación o las epidemias que afectaban al proceso de modernización nacional a fines del siglo XIX, han abierto un campo de indagación e interdisciplinariedad que enriqueció la historiografía
158
de las profesiones médico-sanitarias (Armus, 2007; González Leandri, Borinsky y Talak, 2004; Carbonetti, 2005; Di Liscia, 2011).
Diversos trabajos han encarado de manera somera los orígenes del CME, pasando velozmente por el desarrollo y la descripción de sus funciones (Puiggrós, 2009; Armus, 2007; Sánchez, 2007) y la relación entre el higienismo y la escuela (Di Liscia y Salto, 2004). Otros han analizado figuras relevantes de esta institución, como el Dr. Enrique Olivieri, quien modernizó, a partir de su gestión en el CME, los servi-cios médicos escolares entre 1924 y 1938 (Cammarota, 2010 y 2017).
Entendemos que las burocracias estatales se construyen sin estar exentas de intereses en pugna o conflictos. En esta dirección, coinci-dimos con Germán Soprano (2007, p. 20) en cuanto a que el funcio-namiento del Estado no presenta una lógica interna homogénea ni en lo político ni en lo institucional. El Estado sería una repartición hete-rodoxa, no homogénea, en donde las elites que controlan las agencias estatales orientan su acción de acuerdo con sentidos plurales, consensos y enfrentamientos. En otro nivel, la injerencia de la superioridad en nuestro estudio de caso nos permite echar luz al funcionamiento de la burocracia administrativa, y a los entretelones de un conflicto que dio como resultado una serie de modificaciones en el Reglamento de la Ins-pección Médica Escolar sancionado definitivamente en 1909.
La apuesta metodológica parte de un esquema descriptivo-analíti-co gracias al cruzamiento de la investigación iniciada por el CNE al momento de intervenir el organismo y cuyo expediente se encuentra en el Archivo Intermedio de la Nación (AIN), la revista La Higiene Es-colar, órgano de difusión del CME, El Monitor de la Educación Común e informes del CNE. En primera instancia, describimos los orígenes del CME y las ideas de Benjamín Martínez en materia de salud esco-lar. Luego encaramos la propuesta de la revista La Higiene Escolar, el conflicto acaecido a partir de la denuncia de Valdez, la intervención de CNE y, por último, la resolución y sanción del nuevo Reglamento de la Inspección Médica Escolar con las modificaciones sugeridas por la Comisión Investigadora.
159
Orígenes del CME y mecanismos de ingreso
Los orígenes de la medicina escolar en Europa son difíciles de rastrear, debido a que los investigadores/as han presentado diversas tempora-lidades e interpretaciones ligadas al advenimiento del higienismo y al desarrollo de la medicina. Brevemente mencionaremos que, en España, durante el periodo de la ilustración (siglo XVIII), el higienismo se ex-tendió en la agenda de las elites gracias a la circulación de una literatura médica divulgativa con una veta moralizante y educativa. (Bolufer Pe-ruga, 2012). En el siglo XIX, Francia asumió el liderazgo en cuestiones relativas a la higiene, mientras que en Inglaterra el sanitary movement marcó el desarrollo de la salud pública.
La confluencia entre medicina e higiene posibilitó la emergencia de la medicina escolar. En París el servicio médico escolar se configuró en 1883, extendiéndose a las provincias con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria hacia 1886. El proceso se vio coronado en 1903 con la génesis de la Liga Francesa de Higiene Escolar.
A principios del siglo XX en Madrid se creó el Cuerpo Médico Es-colar y, al igual que en Buenos Aires, se generalizó en el currículum de las escuelas la educación física y la fisiología e higiene, sentando la regulación para la protección de la infancia (Del Pozo Andrés, 2000). Un modelo similar se aplicó en Alemania con el nacimiento de la Aso-ciación General Alemana para el cuidado de la higiene en las escuelas de instrucción primaria. Sobre este contexto, en el Río de la Plata a fines del siglo XIX, los médicos higienistas egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), importaron el saber experto del viejo continente adaptando el desarrollo de sus inter-venciones profesionales a la realidad vernácula. Los viajes científicos también permitían autoreferenciarse y legitimar sus saberes en el plano local. La medicina argentina había asimilado los conocimientos de los países centrales, sobre todo de Francia, donde iban a perfeccionarse los galenos en las clínicas y laboratorios.
Así las cosas, con la sanción en 1884 de la Ley de Educación Común, que contemplaba la educación libre, gratuita y laica; la elite dirigente conservadora se propuso alfabetizar, pero también desarrollar una inge-
160
niería de integración a los controles médico-sanitarios para los niños/as que concurrían a las escuelas. La escuela fue un espacio nodal para el mejoramiento de la salud colectiva y la promotora de las pautas higiéni-cas que modelarían al futuro ciudadano. La creación de hospitales y edi-ficios educativos demandó el afincamiento de una administración que lograra intervenir sobre las epidemias que afectaban al cuerpo social.
Los brotes esporádicos de cólera, difteria y viruela despoblaban las escuelas y llevaban a la clausura de varios establecimientos. A ello se sumaba la mortalidad infantil, la desnutrición y el abandono (Coni, 1879). De esta forma, la escuela debía cumplir con su función republi-cana generando un ciudadano moldeado en los preceptos de la higiene, la disciplina y el ordenamiento social (Lionetti, 2005).
Por lo expuesto, en 1886 se creó el CME bajo la gestión de los doc-tores Emilio Coni y Martín Llavallol. El reglamento provisorio fue aprobado el 6 de mayo de 1886 y, en líneas generales, establecía que los médicos escolares tenían la potestad de intervenir en todas las cuestio-nes relacionadas con la higiene en las escuelas, brindar informes médi-cos o examinar a todo niño/a. La construcción de edificios, los modelos para bancos o aparatos de gimnasia debían someterse al estudio de estos profesionales. También podían redactar una guía higiénica para los di-rectores de escuelas y someter a su criterio la edificación escolar, res-petando determinados modelos de construcción.107 Los galenos tenían la obligación de presentar al CNE cada 31 de diciembre un informe consignando sus trabajos, las observaciones y reformas que la práctica aconsejara.
El CME estaba compuesto por un director, un subdirector y los mé-dicos inspectores que se encargaban de inspeccionar las escuelas. Tam-bién tenían a su disposición un grupo de practicantes de la facultad de medicina. Cada uno de los médicos tenía a su cargo la inspección higié-nica de siete distritos y sus funciones eran las siguientes: 1) estudiar los horarios de cada escuela, 2) reglamentar la instalación de los aparatos de gimnasia y los ejercicios físicos de los niños/as; 3) vigilar la distri-bución de los niños/as, según la capacidad de cada salón, 4) proceder
107 Reglamento provisorio del CME, 1886. CNE.
161
a la vacunación de los escolares que no lo hayan realizado, 5) examinar a todo niño/a que por su debilidad constitucional o convalecencia lo ausentara de las clases; 6) pasar a los padres de familias por intermedio de los Consejos Escolares, una cartilla en la que estén consignadas las enfermedades, cuyo contagio pueda ser llevado a la escuela, 7) visitar frecuentemente las escuelas de sus distritos, 8) presentar cada tres me-ses un informe al CNE; 9) informar a los Consejos Escolares siempre que lo soliciten sobre cuestiones que se relacionen con la higiene par-ticular de cada escuela, 10) todas las dificultades que encontraren los médicos escolares debían ser atendidas por los Consejos Escolares. Por su parte, los directores de escuelas estaban obligados a no admitir a los niños/as que no presentaran el certificado de vacunación, dar cuenta al médico del distrito y al Consejo Escolar de los alumnos/as atacados por una enfermedad contagiosa en las primeras 24 hs.108
Los galenos ingresaban al organismo por medio de un concurso de antecedentes y oposición. El reglamento establecía que los aspirantes debían inscribirse en la secretaría del CME, mencionando la edad, la filiación, nacionalidad, título nacional de doctor en medicina y demás antecedentes. Los aspirantes debían sortear una prueba oral sobre las preguntas realizadas por el presidente del concurso, sobre el programa acordado que versaba en los siguientes puntos: 1- Condiciones higié-nicas del edificio escolar. Ventilación. Iluminación natural y artificial. Capacidad cúbica de las salas. 2- Ejercicios físicos. Patios destinados a los mismos. Ejercicios al aire libre. 3-Mobiliario escolar. Sus condicio-nes. 4- Provisión de agua-5-Influencia del medio escolar en la salud del niño y ventajas del examen individual. 6-Profilaxia de las enfermedades infectocontagiosas. 7-Colonia escolares de vacaciones. 8- Horario esco-lares. 109
Luego venía una composición escrita. Terminado estos procedi-mientos la comisión votaba de manera separada y de forma reservada. En el concurso de 1899 se presentaron once aspirantes: Dra. Petrona Eyle, Dr. Francisco Bengolea, Guillermo de Brito; Antonio Bidal, M.
108 Reglamento provisorio del CME, 1886. CNE. 109 Concurso médico escolar (1899). El Monitor de la Educación Común año 19, número 32, p. 31
162
Z. Farrel, N. Díaz de Vivar; Gregorio Rebasa, Ponciano Padilla, J. B. Troncoso; Reynal O’ Connor, Cupertino del Campo. Por mayoría re-sultó designado el doctor J. B. Troncoso.
La construcción de la burocracia médica escolar se erigió en un prin-cipio, en base al mérito y, por qué no decirlo, en base a cuestiones genéricas. Como ha señalado Lorenzo, las primeras médicas egresadas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires tuvieron diversos obstáculos para obtener los concursos de cátedra den-tro de la universidad (Lorenzo, 2012). Como veremos en el próximo apartado, fueron pocas las mujeres diplomadas que ocuparon cargos dentro del CME. El problema fue visualizado por la reconocida médica feminista Julieta Lanteri quien integró en 1907 el CME. En nota al CNE, en representación de la Liga para los Derechos de la Mujer y el Niño, expresaba la necesidad de que en el CME haya facultativos del sexo femenino para que puedan optar atenderse tanto alumnas como maestras. A continuación, observaba que “Para la elección de las ins-pectoras médicas sino priman razones científicas, deben primar razones de respeto y de equidad. De respeto al pudor femenino, que es funda-mental; de equidad frente a la legítima ambición de nuestras mujeres estudiosas que anhelan prestar al país sus servicios profesionales…”. Sin embargo, esta situación diferencial en los cargos públicos se mantuvo, al menos, hasta la década de 1940.
Benjamín Martínez y sus ideas sobre la salud escolar
Benjamín Martínez egresó de la Facultad de Medicina de la UBA en el año 1888. Su tesis para obtener el grado de doctor en Medicina y Ciru-gía se llamó “Las enfermedades generales en su relación con la patología ocular”. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, Martínez pu-blicó diversos trabajos cuyas temáticas, en general, tenían que ver con la higiene infantil, la escuela y el ejército. Ingresó al CME en 1897 y a principios del 1906 fue nombrado subdirector. Entre enero y agosto de 1907 ocupó el cargo de director interino por licencia de Adolfo Valdez en el CME.
163
Tempranamente Martínez se preocupó por las condiciones de salud de los niños/as y las consecuencias nocivas del medio material escolar como las desviaciones oculares, posturales o las enfermedades infecto-contagiosas en los edificios destinados a la educación. Sus escritos en-troncaban con el espectro de preocupaciones puestas en agenda por el campo médico de la época. Una de las primeras problemáticas en la cual indagó fue la miopía en la niñez, generada por el alumbrado defectuoso de los salones de estudio, al uso del banco pupitre y a la mala adapta-ción de los útiles de trabajo.
Los libros también producían defectos oculares, por eso proponía que fueran impresos en papel blanco o amarillento. Su impresión no debía ser hecha más fina que de ocho interlíneas de un punto y las líneas debían tener de 7 a 9 centímetros de largo. Con respecto a la escritura, para evitar posturas viciosas, esta debía estar regida por ciertas reglas. La cabeza se inclinaba del lado izquierdo para seguir instintivamente el movimiento de la pluma, postura que con el tiempo traía desviaciones en la columna vertebral.
Otro de los factores negativos en la salud del niño era el sedentaris-mo. El galeno vislumbró el carácter nocivo inculcado en la disciplina escolar basada en la inmovilidad y el silencio en la vida cotidiana, que atentaba contra el desarrollo natural de los niños/as. El recargo escolar generaba trastornos generales y producía un agotamiento intelectual. Para el galeno, debían vincularse los intereses educativos con los precep-tos higiénicos de los pequeños, y con tal fin, no había que retenerlos en las aulas más allá de lo que se requiriese para un provecho positivo. To-mando el modelo del higienista Julio Rochard, el trabajo intelectual de cada niño dependía de su edad. Para menores de 7 años era de 2 a 3 ho-ras; de 7 a 10 años, de 3 a 3 horas y media; de 10 a 12 años, de 4 horas. Con esta redistribución de los tiempos escolares, Martínez proponía evitar el surménage intelectual, cuyas consecuencias nefastas acarreaban deformaciones óseas (escoliosis, oblicuidad de la pelvis), afectación al sistema nervioso (cefaleas, ineptitud, vértigos, neurastenia, meningitis tuberculosa), retracción de los vasos sanguíneos, alteraciones en el apa-
164
rato digestivo y aparato urinario y enfermedades infecciosas (disminu-ción de la alcalinidad de los humores y de su poder bactericida).110
La psicología escolar también mereció la atención de Martínez, ya que reprodujo ciertas tipologías que podían identificarse en el aula para la clasificación de los niños/as. Para Martínez, coexistían en la escuela tipos psíquicos normales y anormales, regidos por la escala social a la que pertenecían, las costumbres, las formas de educación doméstica y el sello de la herencia moral. Así, en un establecimiento educativo podían coexistir seis tipos anormales de escolares: el hipócrita, el ambicioso, el humilde, el embrutecido manso, el embrutecido malo y el deprimi-do.111
Ahora bien, uno de los espacios donde Martínez expresó sus ideas fue en la revista La Higiene Escolar, órgano de difusión del CME. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la prensa médica estaba atravesando una incipiente expansión, gracias al crecimiento material de la enseñanza y la observación que ofrecía la Facultad de Medicina de la UBA, la extensión de los hospitales nacionales, municipales, par-ticulares y extranjeros. La Revista de Higiene Infantil del Patronato de la Infancia o la revista del Círculo Médico Argentino eran ejemplos de esta industria editorial. Por su parte, la publicación fundada por el Dr. Tiburcio Padilla, La Semana Médica, fue la primera experiencia edito-rial desvinculada de las sociedades médicas como órgano oficial.
La revista La Higiene Escolar del CME
El primer número de la revista La Higiene Escolar apareció en el año 1906 y su director era el mismo Martínez. El Comité de Redacción estaba compuesto por los médicos inspectores Adolfo Valdez, director del CME, quien a la sazón se desempeñaba como médico del Hospital de Alineadas, ex vocal del Departamento Nacional de Higiene; Horacio González del Solar, médico del Hospital de Niños y vocal del CME; Juan Galiano, profesor de Física Médica, cirujano del Ejército y vocal
110 El Monitor de la Educación Común (1905) año XXV, número 395, número 15, pp. 437-448.111 El Monitor de la Educación Común (1894) año 13, número 253
165
del CME; el reconocido Genaro Sisto, jefe de la Clínica Infantil de la Facultad de Medicina, profesor de Fisiología e Higiene en la Escuela Normal y vocal del CME; Hugo Sinistri, vocal del CME; Domingo Cavia, médico militar, vocal del CME y profesor de la Facultad de Me-dicina; Cupertino del Campo, médico del Hospital de Niños, secretario de la Facultad de Medicina y vocal del CME; Nin Posadas, profesor de Ciencias Naturales y vocal del CME; Francisco de la Vega, vocal del CME y médico de sala del Hospital Rivadavia; Francisco Emery, do-cente de las facultades de París y Pensilvania y vocal del CME; Bernardo Troncoso, jefe de Clínica Médica y vocal del CME; Pastor Lacasa, vocal del CME y cirujano del Ejército; Ponciano Padilla, vocal del CME; Ignacio Morello, vocal CME y médico del Hospital San Roque; Juan Divito, vocal del CME y profesor de Ciencias Naturales en colegios nacionales; y Antonio Gallotti, secretario del CME y profesor de Física y Química en escuelas normales. A partir del número 6 se incorporó al Comité de Redacción la segunda mujer egresada de la Facultad de Me-dicina de la UBA: Elvira Rawson de Dellepiane, que se desempeñaba como vocal del CME.
Los ámbitos de trabajo donde ejercieron los médicos inspectores (las escuelas, los hospitales y el ejército) dan cuenta de la red de relaciones tejidas a la luz de los organismos estatales, y de cómo el saber experto de estos profesionales fue demandado por la elite dirigente para guiar los destinos del país.
El objetivo de la revista, según el programa redactado por Martínez, era engrosar las filas del periodismo científico nacional limitándose «a la vulgarización de los estudios modernos sobre higiene escolar». El pro-grama estimaba que el arte de enseñar ya no era en el siglo XX la rutina de la lección y la penitencia, sino que implicaba los modernos conoci-mientos en psicología del niño, gracias a la psicología experimental, la edificación escolar basada en los preceptos científicos o la intervención del saber médico sobre las patologías que afectaban a la niñez. 112
En el número 8 de la revista, aparecido el 1 de diciembre de 1906, cuando Martínez fue nombrado director provisorio del CME; el Comi-
112 La Higiene Escolar, año 1, número 1, pp. 1-2.
166
té de Redacción se redujo solo a tres galenos: Antonio Galiotti, Elvira Rawson de Dellepiane y Luis Lancelotti. En el número 10, Galiotti fue reemplazado por el reconocido Romero Brest,113 quien a la sazón se desempeñaba como inspector de Ejercicios Físicos. En el número 11 aparecen en la redacción figuras relevantes como el galeno Emilio Coni, el sociólogo doctor José Ingenieros y la tercera mujer egresada de la Facultad de Medicina, la doctora Julieta Lanteri. Como secretario de redacción continuó el doctor Luis Lancelotti.
Estos cambios evidenciaban algo más que un simple enfoque edi-torial y reflejaban el conflicto tras la denuncia del doctor Valdez en el CNE contra Martínez en septiembre de 1907, como veremos en el próximo apartado. En total se publicaron trece números de la revista.
La publicación se financiaba con diversos auspiciantes, desde la far-macia inglesa Murray-Aikens, un laboratorio de análisis y esterilización dirigido por el profesor de Bacteriología J. Delfino, Caritasina Gibson; el sanatorio quirúrgico dirigido por el doctor Juan B. Justo, las librerías «Las Ciencias» y «La Española», la pasta dentífrica del doctor Pedro Coronado y la pizarra artificial verde de Parshall, que «evitaba el reflejo de la luz» y era «un color más agradable para los ojos».
En la portada, debajo del comité de redacción, el lector podía hallar un breve sumario. Distribuida a doble columna, la revista no contaba con más de diez páginas en su totalidad. La Higiene Escolar publicaba en cada uno de sus números uno o dos artículos originales, transcriptos de periódicos extranjeros. Abarcaban temas relacionados con los inte-reses de los escolares o referidos a la higiene infantil; las actas de las re-uniones científicas y los asuntos sometidos a deliberación del CME. La dirección y administración de la publicación se encontraba en la calle Charcas 1678, en Capital Federal.
Del cuerpo médico que componía el CME, Benjamín Martínez fue el que más intervenciones editoriales tuvo en la revista, a diferencia de
113 Enrique Romero Brest (1873-1958) fue el fundador de la carrera de Profesorado en Educación Física. Creó el primer Instituto Superior de Educación Física en Argentina. Entre 1904 y 1909 se desempeñó como inspector de Educación Física de escuelas primarias.
167
Valdez. En los trece números de la publicación, produjo un total de14 artículos contra uno de su superior.
Hasta principios de 1907 no hay indicios de conflicto en la publi-cación. Incluso Benjamín Martínez es propuesto junto a Valdez para concurrir al Congreso Médico que se iba a realizar en Montevideo. El CME de Capital Federal propuso una comisión que quedó constituida por los doctores Benjamín Martínez, Genaro Sisto, Joaquín Nin Posa-das y Cupertino del Campo, bajo la presidencia de Valdez. Al final, el encuentro tuvo lugar el 17 de marzo de 1907 y el Comité de la Repú-blica Argentina estuvo presente con los galenos Ponciano Vivanco, José Zubiaur, Adolfo Valdez y el ya mencionado Martínez como presidente de la comitiva. Los médicos presentaron un informe general sobre la acción del CME en la Capital Federal.
Los cargos en pugna dentro del CME: Martínez y Valdez
El 27 de septiembre de 1907 parte del CME, con su director a la cabe-za, Adolfo Valdez, presentaron al presidente del CNE, doctor Ponciano Vivanco, algunas consideraciones en torno al reglamento del CME que se iba a sancionar en lo inmediato.
El CME elevó un ejemplar corregido del reglamento y una nota explicativa. El nuevo reglamento fue discutido y tomó la experiencia del CME y los reglamentos análogos de los países europeos. Sin em-bargo, las atribuciones administrativas que se le daban al subdirector, dividiendo en dos partes la dirección de la corporación, fueron discuti-das. También se solicitaba encargar a un médico especialista el estudio auricular y nasofaríngeo para hacer más eficaz el examen preventivo individual. 114
El conflicto entre Valdez, los médicos inspectores del CME por un lado y Benjamín Martínez, por el otro; llegó a un punto de inflexión cuando los médicos inspectores se retiraron de la revista La Higiene Es-colar. De allí el cambio que se produjo en el comité de redacción señala-do anteriormente y en las colaboraciones de las editoriales. Para los de-114 Valdez, nota al CNE, 23 mayo de 1907. Folio 63.
168
nunciantes, se perpetraban apreciaciones despectivas para los miembros del CME y se contradecían las resoluciones tomadas por el organismo. De esta forma se traslucían los contornos singulares que tensaron la relación de los galenos. Solicitaban el cierre de la revista y la inserción de una nota acusatoria contra Martínez en El Monitor de la Educación Común. Sin embargo, lo único que lograron fue la primera demanda.115 Podemos suponer las causales, ya que El Monitor era una publicación oficial donde no lucían los conflictos y las disputas que podían emerger en el seno de las reparticiones encargadas de los servicios educativos. Durante todo el año de 1907, según Valdez, el subdirector solo se dedi-có a la edición de la revista La Higiene Escolar.
Las nuevas atribuciones al subdirector, explicitaron los denuncian-tes, le quitaban a la inspección médica e higiénica su carácter de cuerpo colegiado. Hasta el momento, el reglamento provisorio establecía que las funciones del subdirector, en breve resumen, eran reemplazar al di-rector en su ausencia (artículo 1) y vigilar el cumplimiento de los traba-jos de inspección higiénica y médica que ordenasen el director o los mé-dicos inspectores. Era responsable por la no regularidad en los servicios de los médicos inspectores, por sus deficiencias y por todo aquello que significase una transgresión. Al subdirector le incumbía elevar al direc-tor de manera mensual un parte detallado de la labor realizada por los médicos escolares; y presentar también los informes de carácter técnico que le fueran solicitados. Por añadidura, estaba obligado a intervenir, en consulta con el médico inspector, en todo reconocimiento que requirie-se la separación temporaria o definitiva de las aulas a los miembros del magisterio en caso de portar enfermedades infectocontagiosas.
Ahora bien, ¿cuáles eran los cargos formulados contra Martínez se-gún los denunciantes? El subdirector había sido suspendido por falta de cumplimiento de sus obligaciones cuando se desempeñaba como mé-dico inspector, y exonerado de la dirección del CME de la provincia de Buenos Aires por las graves irregularidades cometidas en su desempeño. Martínez habría seguido titulando la revista Órgano del Cuerpo Médi-co Escolar a la publicación La Higiene Escolar a pesar de la oposición
115 12 de mayo de 1907. Nota de Valdez, Galloti, Cavia, Del Campo, De la Vega, Petty, Nin Posadas, Divito, Del Solar, Morello Lacasa, Galiano, al presidente del CNE, Ponciano Vivanco. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, folios 75-77.
169
expresada por escrito de la casi totalidad de los médicos de la corpora-ción. También se lo acusaba de haber combatido desde sus editoriales las resoluciones tomadas por el CME.
La Comisión de Didáctica del CNE comenzó a estudiar el caso e informó a Martínez de la denuncia. El 21 de octubre de 1907, Ben-jamín Martínez presentó su descargo. En principio, contrarrestaba la conceptualización del CME como un cuerpo colegiado esgrimiendo: “nunca lo ha sido y en el actual reglamento no le da ese carácter. Se trata de una oficina asesora como lo es la inspección técnica, compuesta por médicos inspectores, un director y un subdirector, con deberes bien de-finidos”.116 Es decir, los mismos médicos escolares no tenían un criterio único sobre el carácter del organismo que integraban.
En segundo término, el galeno apreciaba que Valdez había ejercido presión para presentar las notas que llevaban firmas “obligadas por un erróneo compañerismo”, lo cual afectaba el orden y la disciplina de la corporación. Como tercer punto, declaraba que esa misma manifes-tación de compañerismo obligaba a pautar un sistema de favores que perjudicaba la regularidad de los servicios médicos escolares, haciendo que no se vieran las faltas cometidas o careciendo de la autoridad moral para reprimirlas. El cuarto punto profundizaba aún más la brecha de la enérgica disputa al sugerir que desde hacía 12 años él era subdirector del CME y también director en múltiples circunstancias. Según Martínez:
[…] llama mucho la atención, aún para los espíritus menos prevenidos, que recién, cuando se me enco-miendan funciones de fiscalización, que la mayoría del Cuerpo Médico aprecie que no tengo autoridad moral para continuar siéndolo (…). ¿No sería más honrado declarar […] que se ve en mí un peligro para que no se pueda continuar usufructuando de los beneficios del empleo, con las comodidades ac-tuales?117
116 Descargo del doctor Benjamín Martínez, 21 de octubre de 1907. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE: 1907, folio 10.117 Descargo del doctor Benjamín Martínez, 21 de octubre de 1907. AIN, Caja número 64.
170
Luego pasaba revista a los cargos acusatorios. Con respecto a la falta de cumplimiento de sus obligaciones, enfatizaba que durante las gestio-nes del doctor Adolfo Valdez, por conseguir una representación política nacional por la provincia de Salta, en la que Valdez había seguido co-brando el sueldo en los seis meses de campaña; él mismo se hizo cargo de la corporación, por lo cual no había podido realizar ninguna visita de inspección a las escuelas. Esto motivó, según el galeno, el mal humor que le había producido su desairada actuación política: «Aunque no tiene mayor importancia, quiero dejar establecido que fuera de la ac-ción oficial y entrando a la acción personal, el señor Valdez es un manso cordero para conmigo» (el destacado es de Martínez).118
En un pedido de informe, Valdez volvió a cargar contra la figura del subdirector y de otro de los médicos escolares de apellido Solar, alu-diendo a que hacía más de un año que Martínez había roto los vínculos de unión y que durante este tiempo no había concurrido a ninguna reunión. También acusaba a los galenos de la ausencia de visitas a las escuelas públicas de los distritos IV, XVII, X y XXI.
El 25 de octubre Martínez respondió que las acusaciones eran «ca-lumnias», “tendencias a corregir, defectos del servicio las que han im-pulsado al doctor Valdez a faltar a la verdad […] hay de por medio una inclinación manifiesta a afear mi conducta de empleado en presencia de un fin reservado […]”.119 A continuación acentuaba su labor: “desde que ingresé al Cuerpo Médico Escolar no hay un solo adelanto, una sola reforma, una sola iniciativa que no tenga impresa mi acción […] he cooperado en primera línea en pro del progreso de la repartición […]”.120 Señalaba que en dos o tres ocasiones él había quedado al frente de la oficina por ausencia del doctor Valdez “sin que nadie se apercibiera de la ausencia de su jefe». Una de esas ocasiones fue cuando el doctor Valdez fue a la ciudad de Salta a trabajar su diputación al Congreso de la Nación, candidatura que no prosperó. Según Martínez, Valdez concu-Fondo: CNE: 1907, folio 10.118 Descargo del doctor Benjamín Martínez, 21 de octubre de 1907. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE: 1907, folio 10.119 Nota de Benjamín Martínez al presidente del CNE, doctor José María Gutiérrez, 25 de octubre de 1907, folio 47 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907. 120 Nota de Benjamín Martínez al presidente del CNE, doctor José María Gutiérrez, 25 de octubre de 1907, folio 11. Folio 50 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907
171
rría a su oficina de 15.30 a 16.15 hs de la tarde con el tiempo suficiente para firmar 3 o 4 asuntos y «luego se retira con la satisfacción del deber cumplido”.121
Por lo expuesto, era evidente que el funcionamiento del CME esta-ba lesionado. La intervención de la superioridad del CNE pondría en evidencia los mecanismos de control de la burocracia educativa, para la mediación y la corrección de las conductas de los funcionarios estatales en pugna de intereses y detectando, a su vez, la irregularidad y las defi-ciencias de los servicios ofrecidos.
La Comisión Investigadora
El CNE formalizó una Comisión Investigadora a cargo del doctor Ra-fael Ruiz de los Llanos, vocal del CNE; el director de la Biblioteca del Consejo, doctor A. Lucero; y el inspector técnico Dr. Romero Brest. El esquema de intervención implicaba relevar cuantitativamente el nú-mero de exámenes individuales ejecutados por los médicos inspectores entre 1903-1907, las visitas y consultas a los maestros, los expedientes informados; las estadísticas de las enfermedades infecciosas y desinfec-ciones practicadas durante el año 1907. El médico interventor diseñó un cuestionario para que fuera respondido por los miembros del CME.
Por añadidura, el funcionario se muñó de las notas e informes pro-ducidos por el CME sobre una diversidad de asuntos en asesoramiento al CNE entre 1900 y 1907. En general, estas notas e informes salían editorializadas en la revista La Higiene Escolar.
Martínez respondió con un resumen de su labor como subdirector. Según su óptica, Valdez tenía que responder a otros compromisos, como su cargo en Obras de Salubridad, siendo el único empleado superior que estaba presente en la oficina atendiendo a todas las personas que buscaban certificados de salud y justificaciones de faltas por enfermedad de los maestros: «He practicado el reconocimiento de más de mil niños alumnos de nuestras escuelas públicas, para levantar la única estadística
121 Nota de Benjamín Martínez al presidente del CNE, doctor José María Gutiérrez, 25 de octubre de 1907, folio 11. Folio 52 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907
172
que se conoce entre nosotros sobre desviaciones vertebrales de origen escolar». Continuaba señalando que había realizado “el reconocimiento psico-físico de 500 alumnos sobre anomalías mentales […] He dirigido solo y sin ayuda de ninguna clase la revista La Higiene Escolar […]”.122
Según Martínez, el nuevo reglamento establecía que el subdirector debía elevar un informe al director sobre la labor de los médicos ins-pectores; sin embargo, el director se había negado a dejar en manos del subdirector los informes para realizar dichas tareas. El CME, escribía el galeno, “[v]iene desde más de un año haciéndome completamente el vacío […] y en esta tarea complica a los empleados inferiores orde-nanzas haciéndome la ocultación de los asuntos entrados con el fin de no dejarme intervenir en ellos”. Por último, han llegado a desaparecer del archivo todas las planillas de inspecciones efectuadas por él entre los años 1903 y 1905. 123
La Comisión Investigadora compadeció en local del CNE y exami-nó el libro Personal de observaciones, en el cual encontró lagunas que los médicos inspectores no habían podido explicar. A su vez, Valdez dirigió una nota del presidente del CNE, cuestionando a los miembros de la Comisión que habían quedado a cargo del Dr. A. Lucero y En-rique Romero Brest, ya que su presidente se había ido del país por un breve tiempo. Para Valdez, la Comisión no estaba constituida según lo prescripto por el Reglamento de la Inspección de Escuelas Primarias en la Capital, en su capítulo XI, artículo 46 que demandaba un vocal del CNE como presidente de dicha comisión. 124
El médico interventor diseñó un cuestionario para que fuese respon-dido por los galenos: 1) si el director ha ejercido presión para obtener la firma colectiva en las notas al CNE; 2) si se ratifica en su exposición escrita y tiene algo que agregar; 3) ¿qué intervención ha tenido en la revista La Higiene Escolar y por qué se separó de ella?; 4) qué relacio-nes oficiales tiene con el doctor. Benjamín Martínez; 5) si conoce los
122 Benjamín Martínez. Nota a la Comisión Investigadora, 27 de diciembre de 1907. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907. 123 Benjamín Martínez. Nota a la Comisión Investigadora, 27 de diciembre de 1907. Folio 100, AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907 124 Pedido de Adolfo Valdez al presidente del CNE, 15 de enero de 1908, folios 353-355. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907.
173
trabajos del doctor Martínez en las escuelas; 6) si tiene observaciones o relaciones que hacer respecto del director o vicedirector del CME; 7) lo mismo para el CNE.
El expediente no contiene todas las declaraciones. Sin embargo, hay un cuadro en donde figuran los nombres de los inspectores, la nume-ración de las preguntas y debajo de ella las breves respuestas por sí, por no, o ninguna.
Con respecto al reglamento, el funcionario pedía información sobre las visitas realizadas a las escuelas y los exámenes individuales practica-dos (preguntas 8 y 9). Para el doctor Martínez, el médico interventor preguntó por qué no había realizado las visitas de escuelas en 1903 y 1905 y solo lo había hecho en 1904. También inquirió: ¿qué tolerancias y disimulos había tenido el doctor Valdez con sus subordinados? ¿qué conveniencias personales buscaba el doctor Valdez al perseguirlo? Lue-go preguntó por el número de escuelas inspeccionadas por cada médico escolar, el número de exámenes individuales, las visitas y consultas reali-zadas por los maestros y los expedientes informados entre los años 1903 y 1907. Para la inspección de escuelas habían participado19 inspectores (entre ellos Benjamín Martínez, aunque, como ya señalamos, solo para el año 1904).
No es de extrañar que las enfermedades contagiosas como el sa-rampión, coqueluche, escarlatina, difteria y viruela hayan presentado el mayor número de casos, ya que eran de fácil transmisión entre los grupos escolares. A fines de 1904, a pesar de que la vacunación era obligatoria, se produjo una expansión epidémica de viruela tanto en la Capital como en pueblos y ciudades de la república. Alcanzó su pico durante 1905 y terminó al año siguiente. El informe realizado por el galeno Antonio Vidal del Departamento Nacional de Higiene recono-cía que la organización médico-administrativa en las provincias era to-davía muy rudimentaria. Los servicios de vacunación y revacunación eran deficientes, a pesar de las recomendaciones dadas en materia de intervención médico-sanitarias por el CME de la Capital Federal. Para Vidal, las recurrentes epidemias ameritaban acciones coordinadas, pre-paración del personal, elementos útiles y un virus de buena calidad y en cantidad suficiente. También era menester vencer la apatía y la igno-
174
rancia de los destinatarios y fortalecer las normas de certificación de la vacunación.125 Otro de los motivos era la ausencia de una arquitectura escolar que respetara las normas higiénicas elementales estipuladas por el reglamento tanto en la Capital Federal, en las provincias y los Terri-torios Nacionales.
Así las cosas, en el período 1906-1907, en pleno conflicto entre los médicos del CME, se incrementó la morbilidad y mortalidad por tuber-culosis, las afecciones gastro-intestinales y las enfermedades infectocon-tagiosas en la primera infancia. El informe elevado al Ministerio de Ins-trucción Pública en ese período llamaba la atención al CNE “respecto a la forma deficiente en que se enseña la higiene en nuestras escuelas”.126 Sin embargo, uno de los obstáculos más serios era la interpretación de las disposiciones generales que habían prevalecido hasta el momento en materia de sanidad nacional. Hacía falta una política centralizada en materia de salud pública y una ley nacional de vacunación que dejara de lado las antiguas antinomias entre federalismo y centralismo.127
En Capital Federal, la epidemia de viruela dispuso que los médicos inspectores revacunaran a los niños/as cuya vacunación hubiese sido con más de ocho años de anterioridad. Se revisitaron las escuelas que en ese momento contaban con 80.000 niño/as, una matrícula que des-bordaba con creces el trabajo de los galenos. Los exámenes individuales fueron efectuados en las escuelas públicas y particulares que quedaron plasmados en las planillas presentadas a la Comisión Investigadora. En 1904 hubo 9550 alumnos/as examinados, y en 1906, 7944. Se soslayó el año 1905 porque ello se practicó someramente debido a la tarea de revacunación del CME.
Antes de 1907 la inspección de escuelas se realizaba a principios de año, para luego focalizar en tres o cuatro meses en los exámenes indi-viduales. Sin embargo, en ese año el presidente del CNE, Ponciano Vivanco, dispuso que se inspeccionaran las escuelas en número de 4 por semana. De esta forma, hubo escuelas que fueron visitadas hasta 13
125 Al respecto ver Di Liscia (2011)126 CNE, 1909: 456. Hay que señalar que el CNE dependía del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 127 Vidal, 1907 en La Higiene Escolar, pp. 107-111. Ver Biernat (2016).
175
veces por año. Esta directiva quitaba tiempo para los exámenes indivi-duales y marcaba la falta de criterios unificados en algunas cuestiones referidas al accionar del CME.
Según el informe, para hacer un examen completo de los escolares (peso, talla, perímetro torácico, dinamometría, espirometría), se reque-ría multiplicar el número de médicos escolares. Los datos obtenidos en estas intervenciones eran las siguientes: de 17.494 alumnos examinados entre 1904 y 1906, había 3921 niños débiles, es decir, anemia ligera, debilidad general, queratitis e infarto ganglionar. También encontraron 79 niños “retardados”. Uno de los problemas en el cual el CME no te-nía especialistas era en los defectos de audición y los vicios de refracción de los niños/as.128 Durante el año 1906 se suspendió la concurrencia a la escuela a 438 niños/as en cuyos domicilios se comprobó la existencia de enfermedades infectocontagiosas. Al año siguiente se hizo el mismo procedimiento con 387 domicilios infectados.129
Ahora bien, uno de los problemas para la salud de los niños/as ra-dicaba en las condiciones edilicias de los locales que estaba bajo la su-pervisión del arquitecto escolar dependiente del CNE; y la desinfección de las escuelas. Muchos edificios no respetaban las normas higiénicas establecidas por el reglamento. Todos estos informes recopilados por la Comisión Investigadora echaban luz a las falencias en la intervención del CME, y a la distancia entre la normativa y la implementación o real incidencia en la vida cotidiana. A continuación, se describen las medi-das adoptadas por los funcionarios que reorganizarían el Reglamento de Inspección Médica Escolar.
Relevo de Martínez e informe de la Comisión Investigadora
El 29 de enero de 1908 Martínez fue relevado de su cargo y reubicado como médico inspector. En su puesto fue nombrado el otrora médico inspector Horacio González del Solar. Desde la óptica de Martínez, 128 Buenos Aires, 20 de febrero de 1908. Informe del médico inspector a la Comisión In-vestigadora. Folios: 458-461. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907. 129 CNE, 1909, pp. 449-450.
176
no había razones legales que justificasen la medida. Por lo tanto, esto afectaba mandatos legales y disposiciones reglamentarias, ya que el car-go del médico escolar se hallaba equiparado por Ley del Congreso a la de los miembros del CNE en cuanto a beneficios y responsabilidades, y bajo el manto de la ley 1420, que estipulaba la inmovilidad del car-go docente. El artículo 78 del reglamento interno del CNE establecía que todos los empleados del CNE eran inamovibles mientras durase su buena conducta.130
Como era de esperarse, el pedido de Martínez fue rechazado y uno de los argumentos estribó en que el empleo de subdirector del CME no había sido creado por ley especial, sino por la sanción del Presupuesto General de la Nación para 1906 de una partida de recursos que destina-ba al cargo de subdirector 400 pesos.
Luego de relevar testimonios a directivos de escuelas, arquitectos y encargados de desinfección; la Comisión Investigadora elaboró un lar-go informe que ponía en tensión las propuestas de medicalización de la escuela y los resultados realmente obtenidos. Este estaba compuesto de 548 folios, 15 carpetas de control sobre los registros escolares y la colección de la revista La Higiene Escolar. 131
Para la Comisión, se había comprobado que Valdez toleraba las omi-siones en que los médicos inspectores incurrían al presentar las planillas de visita a las escuelas, que no concurría el despacho en el horario oficial y que no había mencionado las inspecciones realizadas por Martínez en 1905. No se había podido probar que hubiese consentido la irregulari-dad con que los médicos inspectores incurrían en la guardia. 132
En relación con la Inspección Higiénica de las Escuelas, la comisión llegó a la conclusión de que el servicio se realizaba de forma muy defi-ciente ya que no se daba el debido cumplimiento a las disposiciones. En
130 Nota de Martínez al presidente del CNE, Dr. José Ramos Mejía, 29 de enero de 1908. Folios 429-431. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907. 131 Hay que señalar que dicha publicación no estaba adosada en los expedientes consulta-dos, pero sí mencionadas en el informe. Lo mismo con las carpetas de control. 132 25 de junio de 1908. Informe final de la Comisión Investigadora. Folio: 580 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907.
177
otro nivel, el CME debía participar con mayor regularidad en la higiene del material de enseñanza y el mobiliario escolar.133
La salud del personal docente también había sido desatendida, ya que merecía una completa atención, más extensa y activa. Era necesario establecer un servicio médico de asistencia gratuita a los maestros/as, y dictar una reglamentación más completa y estricta para el ingreso al “magisterio” y sobre las causas de retiro y exclusión,
á fin de que el maestro, una vez admitido, previo un riguroso reconocimiento médico, que defienda los intereses del Estado, pueda considerarse seguro en la posesión de su empleo, garantida por la ley mientras que dure su buena conducta, sin que una eventua-lidad desastrosa, que no le sea imputable, cause su ruina y su miseria. 134
Otra de las causales de las enfermedades de los docentes entroncaba con los malos salarios, que los obligaba a ingerir alimentos baratos en paralelo a una creciente actividad laboral, lo que conllevaba dispepsias por desequilibrios nerviosos, perturbaciones gástricas, inflamaciones y catarros de las cuerdas vocales en la laringe o bronquitis recurrentes.
Para los docentes, la desnutrición orgánica era un campo fértil para el germen de las enfermedades infecciosas. En esta dirección, podemos citar uno de los trabajos del doctor Genaro Sisto, uno de los promotores de la copa de leche en las escuelas. Para el galeno, a los 10 años de ejer-cicio del magisterio, el 50% de los maestros/as sufría una disminución de su actividad y de sus energías. A los 15 años de ejercicio comenzaba la fatiga intelectual y reducción de la capacidad de trabajo o rendimien-to profesional en el 60 % de ellos/as. A los 20 años, se agregaba a las faltas anteriores una astenia cerebral con irritabilidad que se traducía en horror o fobia hacia el ejercicio profesional. A los 25 años, en el 90
133 25 de junio de 1908. Informe final de la Comisión Investigadora. Folio: 582 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907134 25 de junio de 1908. Informe final de la Comisión Investigadora. Folio: 581 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907
178
% de los casos, el maestro ya era «un verdadero rezago sin estímulos ni energías careciendo de toda iniciativa y obstruyendo la enseñanza con su permanencia en el cuerpo docente» (Sisto, 1913, pp. 5-6).
La salud de los escolares era un tema aún más preocupante. Para la Comisión, los directores de escuelas debían cooperar con más eficacia con las tareas del CME, sobre todo en lo relacionado con las enferme-dades infectocontagiosas. Se proponía que los directores tuviesen algu-nos conocimientos básicos para suplir al médico, ya que era imposible que todas las escuelas dispusieran por sí mismas de un médico escolar. Se requería el estricto cumplimiento del reglamento en su artículo 19, en cuanto a que todos los niños/as fueran examinados al matricularse en una escuela y “…que los débiles, y escrofulosos y los retardados pe-dagógicos, […] estén sometidos a una inspección médica continua que permita darles la escuela especial y la clasificación apropiada, donde los esfuerzos docentes no sean, estériles o de resultados dudosos”.135
Con respecto a la organización interna del CME, era necesario qui-tarle el carácter de cuerpo colegiado que parecía sugerirle la denomina-ción de «vocales» empleada en su artículo 13. También se aconsejaba suprimir la subdirección, aumentar el número de médicos escolares y elevar el sueldo de estos funcionarios. Asimismo, se aconsejaba definir las aptitudes de los profesionales que integrarían esta rama de la admi-nistración escolar, y que se llevase una estadística fiable sobre los mo-vimientos de la repartición, clasificándolo en un protocolo metódico y con posibilidades de ser cumplido.136
Por lo tanto, el CNE resolvió aprobar el informe de la Comisión y las medidas propuestas que debían incorporarse al reglamento. Tam-bién llamaba seriamente la atención al director del CME, por las ne-gligencias que se habían comprobado, y prevenirle que a la brevedad debía subsanarlas. A los médicos inspectores debía llamarles la atención y pedirles mayor dedicación a sus tareas y el más estricto cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
135 25 de junio de 1908. Informe final de la Comisión Investigadora. Folio: 583 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907. 136 25 de junio de 1908. Informe final de la Comisión Investigadora. Folio: 583 AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907
179
Con respeto a Benjamín Martínez, se le llamaba también severamen-te la atención por la falta de celo que había demostrado en el desempe-ño de sus funciones. Con ello, Martínez se alejaría del CME. En 1911 el derrotero del exsubdirector del CME lo llevaría a Dresde enviado por el gobierno argentino para visitar la Exposición Internacional de Higie-ne. Luego, en Madrid, publicaría una obra titulada Tiempos Perdidos, que contenía varios folletos, conferencias y artículos editorializados a lo largo de su trayectoria.
Por último, el expediente de la Comisión Investigadora pasaría al director del CME para agregar las reformas necesarias al reglamento de la partición a su cargo.137 De esta forma, el 29 de abril de 1909 el CNE aprobó el Reglamento de la Inspección Médica Escolar con las modifica-ciones sugeridas y en base a la experiencia obtenida por el informe de la Comisión Investigadora. La sanción definitiva del reglamento cerraba el conflicto acaecido en el CME y sentaba las bases para la moderniza-ción de los servicios médicos escolares en las décadas siguientes.
Conclusiones
El Reglamento de la Inspección Médica Escolar sancionado en 1909 se vio antecedido por un conflicto suscitado al interior del CME fundado a fines del siglo XIX. Ante la denuncia del director Adolfo Valdez contra el subdirector Benjamín Martínez, el CNE intervino el organismo y se halló con un escenario que atentaba contra los deseos de medicalización de la escuela: falta de inspección higiénica de los edificios de la Capital Federal y la necesidad de aumentar el número de médicos escolares para mejorar la atención tanto de los niños/as como de los docentes. También se llamaba la atención al director del CME, Adolfo Valdez, por las negligencias que se habían comprobado durante su gestión. A los médicos inspectores se les demandaba una mayor dedicación en sus tareas y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
137 Aprobado en sesión el 27 de junio de 1908. AIN, Caja número 64. Fondo: CNE, 1907.
180
Con respecto a la organización interna del CME, se decidió anular el supuesto carácter de cuerpo colegiado y suprimir la subdirección que había generado las disputas entre Adolfo Valdez y Benjamín Martínez.
Como hemos descripto en el corpus del trabajo, el conflicto echaba luz a tres puntos nodales para analizar la estructuración de la repartición central a fines del siglo XIX y comienzos del XX: las luchas internas dentro de los organismos del Estado, los mecanismos de control de la creciente burocracia estatal y el funcionamiento y la organización nor-mativa de los servicios de salud del CME creado en 1886 con el objeto de mejorar la salud de los futuros ciudadanos.
Resta dilucidar o ahondar en futuras investigaciones las relaciones de estos galenos con el poder político, profundizar en su formación y en sus trayectorias ya que, entendemos que no solo el mérito y la titulación académica fue uno de los únicos puntales para ingresar a los puestos del estado y mantenerse en los circuitos profesionales que ofrecía la crecien-te burocracia estatal.
Referencias bibliográficas
Armus, D. (2007). La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
Biernat, C. (2016) “Continuidades y rupturas en el proceso de centrali-zación de la administración sanitaria argentina (1880-1945) en Trabajos y Comunicaciones, número 44, pp. 1-23. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7508/pr.7508.pdf
Bolufer Peruga, M. (2012). “Ciencia de la salud y Ciencia de las cos-tumbres: Higienismo y educación en el siglo XVIII” en Áreas. Revista Internacional De Ciencias Sociales, (20), pp. 25-50. ht-tps://revistas.um.es/areas/article/view/144641
Borinsky, M.; Talak, A. M. (2004) “Problemas de la anormalidad in-fantil en la psicología y la psicoterapia” en Comunicación libre, V Encuentro argentino de la historia de la psiquiatría, la psicolo-gía y el psicoanálisis, 7 y 8 de noviembre, Buenos Aires, Facultad de Psicología, UBA. http://www.elseminario.com.ar
181
Cammarota, A. (2011) “El cuidado de la salud escolar bajo el peronis-mo (1946-1955). Las fichas de salud, las libretas sanitarias y las cédulas escolares” en: Propuesta Educativa, número 35. http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/jovenes/12.pdf
Cammarota, A. (2016) “Saberes médicos y medicalización en el ámbito escolar (1920-1940)” en Revista Pilquen, volumen 19, número 3, pp. 33-51. http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/1417/pdf
Carbonetti, A. (2005). “La conformación del sistema sanitario de la Argentina. El caso de la provincia de Córdoba” en DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 25, pp. 87-116. https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/114014/142461
Coni, E. (1918). Memorias de un médico higienista. Buenos Aires, Ar-gentina: Talleres Gráficos Flaiban.
Conrad, P. (2007). The Medicalization of Society: on the Transformation of Human Conditions into Medical Disorders. The Johns Hop-kins University Press.
Del Pozo A., M. del Mar. (2000). “Salud, higiene y educación: ori-gen y desarrollo de la Inspección Médico-Escolar en Madrid (1900-1931)” en Revista Internacional de Ciencias Sociales, nú-mero 20, pp. 95-120. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-lo?codigo=81395
Di Liscia, S. (2011). “Marcados en la piel: vacunación y viruela en Argentina (1870-1910)” en Ciência & Saúde Coletiva, volu-men 16, número 2, febrero, pp. 409-422. http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/v16n2a05.pdf
Edificios de escuela. Planos. Situación. Patios. Clases. Diversas depen-dencias. El Monitor de la Educación Común, año XI, número 160, pp. 977-991.
Gorostiza, J. L. R. (2014). “Edwin Chadwick, el movimiento británico de salud pública y el higienismo español” en Revista de Histo-ria Industrial, economía y empresa, volumen 23, número 55, pp. 11-38. https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/ar-ticle/view/21072/22930
182
Lionetti, L. (2005). “La función republicana de la escuela pública: la formación del ciudadano en Argentina a fines del siglo XIX” en Revista Mexicana de Investigación Educativa, volumen X, núme-ro 27, pp. 1225-1259.
Lorenzo, F. (2012). “Graduadas y profesionales. Los desafíos de las es-tudiantes y egresadas de medicina de la Universidad de Buenos Aires entre 1889-1940” en Sociedades, Cuerpos y Saberes Bio-médicos V Taller de Historia Social de la Salud y la Enfermedad, 3,4 y 5 de octubre, Buenos Aires, Universidad Nacional Tres de Febrero-Centro Cultural Borges. Recuperado de: “http://histo-riapolitica.com/datos/biblioteca/mujeres%20y%20profesiona-lizacion_lorenzo.pdf
Martínez, B. (1895). La fatiga intelectual en las escuelas: conferencia del Dr. Benjamín Martínez. Sesión del 22 de septiembre de 1894” en El Monitor de la Educación Común, 13 (253), pp. 1114-1122.
Martínez, B. (1905). “Desviaciones de la columna vertebral de origen escolar” en El Monitor de la Educación Común, XXV (395), pp. 437-448.
Martínez, B. (1906). “Nuestro programa” en La Higiene Escolar. Órga-no del Cuerpo Médico Escolar, año 1, número 1, 1 de mayo de 1906, pp. 1-2.
Martínez, B. (1911). Tiempos Perdidos. Medicina e Higiene. Buenos Ai-res, Argentina: Imprenta Ricardo Rojas.
Montenegro, A M. (2012). Un lugar llamado escuela pública. Origen y paradoja (Buenos Aires, 1580-1911). Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila.
Puiggrós, A. (2009). Qué pasó en la educación argentina. Breve historia desde la conquista hasta el presente. Buenos Aires, Argentina: Ga-lerna.
183
Ramos Mejía, J. (1909). Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. Años 1906 y 1907. Informe presentado al Ministerio de Instrucción Pública. Buenos Aires, Argentina: Ta-lleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.
Salvatore, R. (2016). “Burocracias expertas y exitosas en Argentina: los casos de educación primaria y salud pública (1870-1930)” en Estudios Sociales del Estado, 2 (3), pp. 22-64 http://estudiosso-cialesdelestado.org/index.php/ese/article/view/75/55
Sánchez, I. N. (2007). La higiene y los higienistas en la Argentina (1880-1943). Buenos Aires, Argentina: Sociedad Científica Argentina.
Sisto, G. (1913). Resistencia orgánica. Morbilidad y mortalidad de los maestros de instrucción primaria, Buenos Aires, Argentina: Fe-rrari Hermanos.
Soprano, G. (2007). “Del Estado en singular al Estado en plural: Con-tribución para una historia social de las agencias estatales en la Argentina” en Cuestiones de Sociología, 4, pp. 19-48. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3676/pr.3676.pdf
Vidal, A. (1907). “La vacunación escolar y la profilaxis de la viruela considerada en su aspecto social. Trabajos y estudios de la ac-ción escolar del Departamento Nacional de Higiene, refiriéndo-se particularmente a la población que comprende nuestra ense-ñanza media, normal y especial” en La Higiene Escolar, año 1, número 10, pp. 116-106.
Fuentes primarias
Academia Nacional de Medicina
Archivo Intermedio de la Nación, Caja número64. Fondo: Consejo Nacional de Educación 1907.
184
Catolicismo desde lo local: instituciones eclesiásticas, prácticas y agentes
religiosos en una ciudad de frontera del Noroeste argentino: La Quiaca (1907-
1930)
Valentina García y Marcelo Jerez
Introducción
Milagros Gallardo en un estudio acerca de las visitas canónicas en las comunidades rurales de la provincia de Córdoba, durante la segunda mitad del siglo XIX, daba cuenta de un dinámico proceso de domina-ción y organización del territorio desarrollado por la iglesia católica, que contó a su vez con una activa participación de los vecinos. Así a lo largo de esta etapa se manifestó una clara centralidad de la iglesia sobre el espacio y la sociedad. Al decir de la autora: “Un espacio en el que la Iglesia (…) se impone en el paisaje y busca convertirse en un lugar de congregación y de control de los hombres” (Gallardo, 2016, p. 3)
185
Este fenómeno ciertamente fue muy común en otros puntos del na-ciente territorio nacional, pero creemos que asumió rasgos específicos en cada distrito provincial y sobre todo en aquellos alejados de la zona central del país. Por su parte no son muchos los estudios que analizan esta temática en los espacios de frontera del Noroeste argentino. Este abordaje sin duda implica el análisis de una realidad muy particular signado por las características sociales y religiosas históricas de la región y de sus pobladores, así como por el nivel de porosidad de las fronteras políticas establecidas por los Estados Nación recientemente conforma-dos.
Con el propósito de contribuir a los estudios en torno a esta temá-tica, nos proponemos en este trabajo analizar el rol de la iglesia católi-ca tanto en el campo religioso, como social e incluso político, en una ciudad de frontera emplazada en la Puna jujeña, La Quiaca, a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX. En esta tarea examinaremos aspectos tales como el accionar de los principales actores del ámbito religioso como el de los vecinos durante el proceso de conformación de la comunidad de esta flamante y particular urbe fronteriza. La Quiaca, en efecto, había sido creada en 1907 y sus primeros habitantes estuvie-ron conformados por inmigrantes ultramarinos, criollos, así como por población originaria de la zona.
Los antecedentes de la fundación de La Quiaca se remontan a la gestión del Gobernador Eugenio Tello, quien en la década de 1880 se propuso fundar villas como cabeceras departamentales, que no estuvie-sen inmersas en las haciendas particulares. En el departamento de Yavi, la villa homónima era el centro de la hacienda más importante de la Puna, de modo que el gobernador decidió desplazar la cabecera depar-tamental a otro sitio.138
La fundación de La Quiaca se concretó en el año 1907, cuando se convirtió en terminal del Ferrocarril Central Norte en su prolongación hacia Bolivia. Entre mediados de la década de 1920 y de 1940 se pro-duce su mayor expansión, constituyéndose, por el número de su po-blación, en la segunda ciudad de la provincia. Mucho tuvo que ver con
138 En esta travesía por la zona, el gobernador recibió del propietario Asencio Quispe, en carácter de donación al Estado provincial, 25 manzanas de su propiedad para construir un pueblo en la zona denominada «La Quiaca Vieja» (Teruel y Bovi, 2010)
186
ello, el desarrollo que experimentaba en la zona la actividad minera. Tal dinamismo económico, contribuyó a que los comerciantes de la región muy pronto expandieran y diversificaran sus inversiones, llevando sus actividades a ambos lados de la frontera.139
En La Quiaca, sus habitantes participarían activamente en la crea-ción y funcionamiento de distintos espacios de sociabilidad tanto de-portivos, culturales, políticos, como también religiosos. Precisamente la iglesia católica cumpliría un rol fundamental en la conformación de esta sociedad de frontera. A continuación, nos dedicamos a explorar los principales rasgos de este fenómeno en una de las ciudades más alejadas del centro político bonaerense. Temática relevante pero cuyo abordaje no ha merecido esfuerzos de aliento hasta el momento. Las páginas siguientes procuran constituirse en una contribución en ese sentido.
Contexto geográfico
La provincia de Jujuy, a comienzos del siglo XX, presentaba una po-blación eminentemente rural, rasgo que compartía con la región del Noroeste argentino. Su estructura agraria, a su vez, estuvo signada por la existencia de una importante concentración de la propiedad, espe-cialmente en las tierras altas y en el oriente de las tierras bajas de la provincia. Estas regiones presentan particularidades propias que es ne-cesario tener en cuenta para facilitar la comprensión del contexto en el que se desarrolla el tema que nos ocupa. Intentaremos especificarlas de manera sintética.
En Jujuy, tanto por sus características naturales como por sus rasgos socioculturales, pueden diferenciarse nítidamente dos grandes regiones internas llamadas tierras bajas y tierras altas. Estas últimas ocupan el noroeste del distrito y en ellas se distinguen dos ambientes, con mayor poblamiento en tiempos de la Conquista española, y donde tempra-namente se entregaron mercedes de tierras y encomiendas. En primer lugar, la Quebrada de Humahuaca, un corredor natural encerrado entre
139 Diversas firmas comerciales tuvieron una notable expansión en ambos lados de la fronte-ra, tales como la agencia de despachantes de aduana Poklepovick y Hercek, la de los hermanos Bach o las grandes tiendas de Pedro Campo y Simón (Chambi Cáceres, 2013)
187
montañas que comunica las tierras bajas con las altas; y la Puna, que se encuentra por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar.
En esta amplia área, el advenimiento de la república no implicó de-masiados cambios en el estatus de la propiedad, dado que no hubo tierras concedidas a los indígenas ni a los pueblos. En consecuencia, buena parte de la población originaria asumió el carácter de arrenderos de los propietarios de las grandes haciendas existentes. La supresión de la encomienda, además, conllevó a que, de hecho, el antiguo tributo fuera transformado en la provisión de mano de obra por la «obligación de servicio personal» que implicaba el régimen de arrendatario, junto al pago de un canon por el derecho de pastaje o por practicar la agricultu-ra, donde la naturaleza lo permitía.
La Puna exhibía tal vez el caso más extremo de este fenómeno en Jujuy.140 Con temperaturas anuales predominantemente bajas, esta zona presentaba escasas condiciones para la agricultura. La mayoría de sus habitantes, practicaban la cría de ganado –tales como ovinos o camélidos– vinculada a una economía de subsistencia, reproduciendo antiguas prácticas culturales y modos de vida que los diferenciaba de las sociedades asentadas en otras regiones del distrito, como las de las tierras bajas. Estas, por su parte, se hallaban integradas por los Valles Centrales, en el centro-sur de la provincia, donde se encuentra la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, y, hacia el este, por los cálidos y húmedos Valles Subtropicales.141
Precisamente sería esta última región –por sobre los Valles Centrales donde las grandes propiedades tempranamente fueron subdividiéndo-se–, el otro espacio caracterizado por el latifundio. Pero a diferencia de las tierras altas, tal tendencia sería el resultado de un proceso acentua-do con la modernización azucarera, fundamentalmente, en los depar-tamentos de San Pedro y Ledesma. A partir de la década de 1870, esta
140 La concentración de la propiedad por parte de los españoles y luego criollos fue mayor en la Puna que en la Quebrada de Humahuaca, donde a fines del siglo XIX se produjo un proceso de subdivisión y adquisición que posibilitó a varios particulares adquirir su propiedad (Teruel y Bovi, 2010) 141 Estas áreas geográficas están integradas por los siguientes departamentos: Valles Cen-trales (Capital, San Antonio y El Carmen); Valles Subtropicales (Ledesma, San Pedro, Valle Grande y Santa Bárbara); Quebrada (Humahuaca, Tilcara y Tumbaya); Puna (Cochinoca, Rin-conada, Yavi, Susques y Santa Catalina).
188
región adquiriría relevancia con la modernización técnica de las fábricas de azúcar, emprendidas inicialmente con capitales salteños y jujeños, proporcionando así la base de integración de Jujuy al mercado capita-lista nacional
En la región de la Puna jujeña, a lo largo de sus límites con la Re-pública de Bolivia, la provincia cuenta con un importante complejo urbano transfronterizo142 conformado por las ciudades de La Quiaca (del lado argentino) y Villazón (del lado boliviano). El origen de estas urbes, encuentra una estrecha vinculación con las políticas estatales de integración económica-comercial pactadas entre ambos países desde fi-nes del siglo XIX, evidenciando a partir de su fundación, un notorio efecto transformador respecto del entorno próximo.
La ciudad de La Quiaca, a diferencia de otras ciudades de la pro-vincia de Jujuy, sería creada por ley, en 1907, diseñada y planificada como terminal del Ferrocarril Central Norte en su prolongación hacia Bolivia. Sus habitantes, estarían integrados por pobladores de la zona, inmigrantes extranjeros -o descendientes de los mismos- y personas provenientes de otras provincias. La ubicación geográfica de La Quiaca la convirtió en poco tiempo en una populosa urbe y en un importante centro administrativo y comercial, vinculado a tareas de explotación minera que dinamizaban por entonces la economía de la región.
La profunda centralidad de la iglesia católica en la región de la Puna. De la colonia a la etapa republicana
Durante la etapa previa a la fundación de La Quiaca, el poblado más importante de la región estuvo constituido por Yavi, ubicado en el de-partamento homónimo. Por mucho tiempo, había conformado no solo el centro administrativo de la región sino también el centro espiritual.
142 Para Dilla el término complejo sugiere una connotación suficientemente amplia para indicar niveles diversos de interacciones y por tanto también de conformación sistémica, para centros urbanos fronterizos que comparten un mismo espacio ambiental y una serie de recursos naturales vitales. Por su parte transfronterizo, indica una relación que específicamente involucra a los actores locales o localizados de las comunidades en interacción, es decir, un término flexi-ble que pueda dar cobertura conceptual a una variedad de situaciones específicas y particulares (Dilla Alfonso, 2015)
189
En efecto, desde la época de la colonia, el establecimiento de los “Pue-blos de Indios” en las regiones de Quebrada y Puna, dio lugar muy pronto a la construcción de las primeras iglesias católicas.
Ello acontecía en un contexto donde, cabe recordar, a la fundación de las ciudades le siguió la creación de las diócesis en las gobernaciones e intendencias de las que dependían las diferentes parroquias e iglesias. Así, luego de la fundación de Santiago del Estero fue creada allí la pri-mera diócesis, posteriormente surgió la de Tucumán y poco después la de Salta, la cual tendría jurisdicción también en el territorio jujeño, hasta la creación de su propia diócesis en 1934.143
El derecho canónico, por entonces, establecía las áreas de influencia de las diferentes parroquias. De este modo, la de Humahuaca tenía con-trol sobre toda una amplia región que abarcaba el actual norte de Jujuy hasta Tupiza (en el sur de Bolivia). Con posterioridad se constituyeron otras parroquias en la Puna como las de Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Yavi. Esta última contó tempranamente con una edifi-cación para su iglesia, denominada Nuestra Señora del Rosario y San Francisco, la cual se constituyó en parroquia en el año 1780.144
A partir de entonces y hasta bien entrada la etapa republicana, la asistencia religiosa a la población perteneciente a la región de la frontera argentino-boliviana, estuvo a cargo de la parroquia de Yavi. En un área de influencia tan importante, diversas eran las responsabilidades del cura párroco: celebración de misas, impartir los sacramentos, preparar las doctrinas, visitar las iglesias de la región, así como preparar informes y rendición de cuentas destinadas al Obispado de Salta.
Pero estas funciones en ocasiones iban más allá de lo estrictamente espiritual y abarcaban otras áreas. Fue claro como la iglesia católica, al igual que en otros puntos del país, se había constituido por entonces en una institución cuya influencia religiosa iba a la par de una función ordenadora de la sociedad, que implicaba su intervención incluso en la arena política. Es así como en el departamento de Yavi, en 1897, el
143 La Diócesis de Jujuy fue creada el 20 de abril de 1934 por la Bula «Nobilis Argentinae Nationis» del Papa Pío XI y reconocida por el presidente Agustín P. Justo mediante Decreto N° 45-984 (Olmedo, 1994) 144 Archivo de la Prelatura de Humahuaca (en adelante APH), Informe parroquial, Caja 10
190
cura párroco Antonio Orioli junto a sus labores religiosas desarrollaba también funciones administrativas pues se hallaba también al frente de la municipalidad.145
Evidentemente, en ciertos espacios de frontera y alejados de los gran-des centros políticos urbanos, la iglesia conformaba para estas socieda-des una institución organizadora no solo de la vida moral, sino tam-bién social y civil de la comunidad. Al respecto, Gallardo sostiene que, durante este período, en muchas ocasiones las funciones del párroco además de convocar a la feligresía también se basaban en su articulación con las autoridades locales, con un prestigio que se asemejaba al de un jefe político (Gallardo, 2016)
Con todo, en la Puna jujeña, las tareas del párroco disminuían entre los meses de mayo y septiembre, período correspondiente al «éxodo» de muchas familias hacia los ingenios azucareros. En efecto, ya desde fines del siglo XIX había comenzado la etapa de «despegue» de estos establecimientos en los Valles Subtropicales. Para responder a las necesi-dades estacionales de mano de obra de esta agroindustria, al tradicional reservorio de trabajadores que brindaba el espacio chaqueño argentino y boliviano, se sumaría muy pronto el de las tierras altas jujeñas.
Lograr la incorporación de estas poblaciones requirió de distintas estrategias. Una de ellas, la empleada a fines de los años de 1920 por el ingenio San Martín del Tabacal en la vecina provincia de Salta, consis-tió en la adquisición de grandes extensiones de tierras en la zona circun-dante, que incluiría algunas áreas de la Puna donde sus habitantes se transformaron en arrenderos, debiendo pagar las rentas con su propio trabajo. Los ingenios jujeños, por su parte, para el reclutamiento de trabajadores se valdrían de los servicios del contratista o “conchabador”. Esta figura habitualmente era a la vez juez de paz, comisario o caudillo político y, desde esta posición, desplegaba una serie de mecanismos para asegurar a las fábricas esta mano de obra.
La iglesia católica en general fue muy crítica de estas estrategias coer-citivas utilizadas por los propietarios de los ingenios azucareros. Sin duda las autoridades religiosas eran conocedoras y depositantes de las
145 APH, Informe parroquial, Caja 10
191
numerosas denuncias de estas poblaciones. Un hecho representativo de ello se desprende de una nota de un sacerdote, dirigida al obispo de la Diócesis, en la que afirma: “El mes de mayo es mes muerto en Yavi, es el éxodo de toda la gente a los ingenios –es esta una gran desgra-cia- deben ir por la fuerza…la codicia de los adinerados los arrea como bestias de cargas…” Por tal motivo, se solicitaba al obispado el envío de catecismos y novenas para la contención espiritual al regreso de aquellas familias de los ingenios azucareros.146
Evidentemente, la parroquia de Yavi se constituyó durante toda esta etapa en el centro religioso que atendía las necesidades espirituales de las tierras altas jujeñas, incluso luego del crecimiento del vecino poblado de La Quiaca Vieja. El mismo, ubicado a pocos kilómetros de la futura ciudad de La Quiaca, hacia 1886 comenzaba a evidenciar un desarrollo que se tradujo en el traslado de ciertas oficinas y dependencias oficiales desde Yavi. Esto también tuvo sus implicancias en el ámbito religioso cuando una comisión de vecinos solicitó autorización al párroco de Yavi para realizar trabajos de ampliación de las dependencias religiosas:
La Quiaca que por el número de sus vecinos que cada día aumentan, por su posición topográfica, limítrofe con la República de Bolivia y ser asiento principal de las Oficinas Públicas, de Rentas, Correos y Telégrafos Nacionales, está llamado a ser un centro considerable de población y comercio, de un importante porvenir; dista del pueblo de Yavi como cuatro leguas, y está dividido de dicha Parroquia por dos ríos de conside-ración, los cuales en ciertas épocas del año se hacen peligrosos e intransitables, e impiden llevar a sepultar en lugar sagrado los cadáveres de nuestros finados, a los enfermos recibir los auxilios de N.S. Religión, y a los vecinos, consultar sus necesidades espirituales147
146 APH, Nota de abril de 1928 al Obispo de Salta Carlos Cortés. 147 APH, Nota al Párroco de Yavi, 26/08/1886.
192
En este contexto, en el año 1890, un vecino del lugar, Asencio Quis-pe, realizó la donación de terrenos de su propiedad, para la casa pa-rroquial y el cementerio. Donación que se efectuó al párroco de Yavi, Antonio Orioli en homenaje a la Santa Religión Católica148 Esta cesión estaba relacionada con la idea de que la estación ferroviaria se asentaría en La Quiaca Vieja, donde funcionarían distintas instituciones oficiales y religiosas. Hasta entonces, por unos años más, Yavi continuaba cons-tituyendo el centro administrativo político y religioso de aquella vasta región.
La fundación de La Quiaca. La iglesia católica como elemento ordenador e integrador de una sociedad de frontera
El 28 de febrero de 1907 la Legislatura jujeña aprobaba la ley N° 134 que establecía la fundación de la ciudad de La Quiaca. La misma decla-raba expropiable y de utilidad pública los terrenos destinados al nuevo poblado, así como a las vías y estación del ferrocarril. La venta de los terrenos se llevó a cabo a fines de 1907 y se pusieron a la venta 148 lotes, correspondientes a 37 manzanas. Algunas entidades privadas149 y particulares compraron más de un terreno e inclusive, en algunos casos, manzanas completas.
Con la instalación de la terminal ferroviaria, La Quiaca se transfor-mó, algunos años después, de un caserío esparcido al lado del arroyo homónimo en una populosa urbe dedicada principalmente al comercio constituyéndose, además, en el punto de partida y llegada en tren de los jornaleros que se empleaban en la zafra azucarera. En esta ciudad la presencia de inmigrantes ultramarinos, fue importante. La colectividad más preponderante era la sirio-libanesa y española, aunque también re-sidían allí ingleses, alemanes, entre otros extranjeros.150
148 APH, Boleta de donación y cesión, Caja 10.149 Entre ellas las firmas Pablo Tramontini & Cia; Rosembluth D. & Cia; L. Stremitz & Cía; Bustamante & Pemberton, que tenían sus casas centrales en la capital jujeña y en Buenos Aires.150 Entre aquellos que habían realizado la mayor compra de terrenos puestos a la venta, se hallaban Elías Alabí con 10 lotes y un rastrojo; Juan Erazo, 8 lotes y 1 rastrojo; Miguel Bárbara,
193
A la par de La Quiaca, un desarrollo similar experimentaba la vecina ciudad boliviana de Villazón fundada en 1910. La misma se emplazaba sobre un terreno de un kilómetro cuadrado. Su principal actividad fue también el comercio (o contrabando, al decir de las autoridades bolivia-nas), y constituía como La Quiaca un lugar de paso para los jornaleros que se dirigían a trabajar en la zafra azucarera en los Valles Subtropicales jujeños (Chambi Cáceres, 2013). Los poblados aledaños a Villazón ge-neraban una notable actividad económica, producto de la agricultura y especialmente de la minería desarrollada en el sur boliviano. 151
Pero esta notable expansión urbana de La Quiaca tuvo sus implican-cias en el ámbito religioso. Ello debido a que muchas de las personas que se instalaron en esta urbe procedían del otrora populoso poblado de Yavi. En consecuencia, las autoridades eclesiásticas llamaban la atención de los perjuicios provocados por estas transformaciones urbanas en lo atinente a la organización administrativa y sobre todo económica de la Parroquia. De este modo, el párroco de Yavi explicaba ante el Obispado de Salta:
Con profundo sentimiento me veo obligado a con-testarle que mis esfuerzos para recaudar algún dinero han sido completamente negativos y las causas son la pobreza que invade todas las clases por el elevado arriendo y los impuestos que pagan, y el pueblo de Yavi casi existe de nombre porque la mayor parte han abandonado el pueblo para trasladarse a la línea del ferrocarril (…)152
El proceso de conformación de la comunidad de La Quiaca fue com-plejo y adoptó distintas modalidades que involucró una activa partici-pación de sus miembros en los ámbitos social, político y, por supuesto,
7 lotes y Florencio Bach con 5 lotes. Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (en adelante AHPJ), La Quiaca. Catastro Territorial, años 1904-1910. 151 En las proximidades de Tupiza, se hallaban múltiples minas de plata y estaño, como las de San Vicente, Portugalete, Chocaya y Urbina. 152 APH, Nota del padre Antonio Orioli al secretario del obispado de Salta Gregorio Ro-mano, marzo de 1908, p. 1
194
también en la esfera religiosa. Como había acontecido anteriormente en Yavi, la iglesia católica nuevamente parecía ocupar un lugar preeminen-te como ordenadora social.
En efecto, durante los primeros años de existencia de La Quiaca, muchos de sus pobladores desarrollaron una intensa labor en diferentes entidades laicas. Un hecho representativo de ello aconteció en 1915 con el arribo a esta urbe del presbítero José de la Iglesia del Obispado de Salta para realizar la visita canónica. En tal ocasión se conformaron una importante cantidad de organizaciones, con funciones sociales y religiosas, en las que se incorporaron varias familias.
Entre las entidades creadas pueden mencionarse la Subcomisión de la Asociación de Nuestra Señora de Río Blanco; la Asociación de la Doctrina Cristiana a cargo de la instrucción religiosa y moral de la niñez (catequesis); la Asociación Patriótica de Damas, cuya finalidad consistía en velar por los intereses patrióticos, religiosos, sociales y progresistas de la localidad; o la Comisión Pro templo. Todas ellas asociadas en general al afianzamiento de la iglesia católica en La Quiaca.153
Algunas de estas entidades se habían constituido con el propósito de emprender actividades también vinculadas a la asistencia social, como la Asociación Patriótica Cristiana de Damas. Creada en 1915, entre sus objetivos, además de realizar labores de beneficencia y catequística, se hallaba la de propender a la fundación de un hospital en la ciudad. Para encarar esta obra de envergadura era necesario sin duda contar con el apoyo del gobierno local y nacional. Por ello al analizar a sus miembros podemos inferir su importante influencia y contactos en la arena política. La presidenta de esta asociación era Corina Aparicio de Campero, uno de los apellidos más importantes de la región, quien era acompañada por las esposas de las personas que integraban la Comisión Pro templo.154
153 APH, Actas de fundación, noviembre de 1915. 154 El apellido Campero se vincula al denominado Marques de Tojo; Juan José Fernández Campero de Herrera. Durante las etapas de la colonia y republicana esta figura -y su descen-dencia- fue propietaria de vastas extensiones de tierras que incluían a la región de Yavi y sur de Bolivia. Para profundizar en esta temática puede verse: Santamaría, Daniel. (2011). Memoria del Jujuy colonial y del Marquesado de Tojo. Universidad Internacional de Andalucía; APH, Acta de fundación, noviembre de 1915.
195
En esta Comisión se hallaban muchos individuos que venían desa-rrollando una importante labor en el campo económico, político y aho-ra religioso. Este fue el caso por ejemplo de José Reuter, quien se había desempeñado como Juez de Paz en Yavi,155 y luego de trasladarse a La Quiaca formaría parte de la Comisión Pro templo. Pero al detenernos en las funciones y atribuciones de esta entidad, con un número impor-tante de integrantes (cincuenta y tres), es dable suponer la relevancia de contar con personas con influencia dentro del ámbito político. Dicha Comisión tenía como propósito esencial: […] llevar a su realización la obra del templo que se proyecta construir en esta población, recolectar los fondos correspondientes, (y para ello) gestionar la cooperación del gobierno nacional y provincial.156
En un contexto de intenso y acelerado desarrollo urbano fue cla-ro cómo integrarse a la comunidad resultaba crucial, sobre todo para aquellos inmigrantes de ultramar quienes aspiraban asimilarse cuanto antes a la sociedad local. Si bien en la Argentina de entonces los ma-trimonios entre connacionales fue muy importante sobre todo en las urbes del centro del país, en las zonas de frontera esta situación mostra-ba ciertos matices.157 Así en La Quiaca fueron muchos los inmigrantes que contrajeron nupcias con parejas de la región, como por ejemplo el mencionado José Reuter casado con una joven perteneciente a una de las principales familias de Yavi: Francisca Urzagasti.
El mismo fenómeno puede constatarse con las personas de origen sirio libanes que tal vez no profesaban el culto católico. En tal sentido, resulta interesante señalar cómo al poco tiempo de su arribo a La Quia-ca, muchos de ellos recibieron el sacramento cristiano del matrimonio junto a señoritas del lugar.158 Según Rein y Noyjovich, el elemento reli-
155 Reuter también se había desempeñado como oficial en la Guardia Nacional. APH, Nota de descargo realizada por el cura Antonio Orioli en 1899.156 APH, Acta de reunión con la participación del canónigo José de la Iglesia, 1915. 157 Al respecto Devoto al analizar los matrimonios de los inmigrantes europeos, a fines del siglo XIX y principios de la centuria siguiente, señala que en provincias como Buenos Aires o Córdoba la endogamia era bastante alta y en algunos distritos (como Rosario) “impresionante-mente alta.” Por su parte, en zonas más alejadas, sobre todo las de frontera, las tasas de endoga-mia eran más bajas. (Devoto, 2009) 158 Así contrajeron enlace en la iglesia católica, entre otros: Amado Yazán procedente de Turquía con Adriana Sotelo; Domingo Nazar de Siria con Josefa Aramburu, estas últimas mu-jeres argentinas, y Martín Arias de Siria con Fidela Bautista de Bolivia. Libros parroquiales de
196
gioso influía de modo relevante en la asimilación de estos inmigrantes, pues entendían que los católicos se integraban a la comunidad con más facilidad que los musulmanes, por ello tempranamente; “[…] adopta-ron el rito católico romano, lo que contribuía a su mimetización con la sociedad circundante” (Rein y Noyjovich, 2018, p. 66).
La religión católica se constituía así no sólo en un elemento ordena-dor sino también integrador de una sociedad en plena conformación. Este lugar preeminente que ocupaba la religión en la ciudad y en la región, conllevó a que la conversión al catolicismo sea acompañada asi-mismo por un fuerte y decidido apoyo a su sostenimiento. Así muchos de estos inmigrantes no sólo adoptaron la fe católica, sino que en múl-tiples ocasiones coadyuvaron a financiar sus obras. Así, por ejemplo, desde su posición de comerciantes estas personas fueron las que más contribuyeron con recursos económicos a la construcción del edificio destinado a la iglesia de la ciudad.159
De este modo fue claro como las tres primeras décadas del siglo XX constituyeron un período signado por un intenso desarrollo de La Quiaca, donde la iglesia católica mantuvo una centralidad relevante dentro de la sociedad. Su influencia en ocasiones nuevamente excedió lo estrictamente espiritual, abarcando la esfera política. Ello se eviden-cia por ejemplo en los reclamos de ciertos vecinos ante el obispado de Salta debido a la candidatura a concejal del cura Juan Legiudice en las elecciones del año 1924. La lista en la que participaba el religioso estaba integrada por muchas de aquellas personas que habían llegado de otras regiones vecinas a la ciudad de La Quiaca.160
Con todo, en este punto resulta interesante destacar cómo la movi-lización de la sociedad en torno a la religión católica en La Quiaca se constituyó, como señalamos, en un fenómeno local y también regional, que excedió ciertamente las fronteras políticas e involucró a la pobla-la Iglesia de La Quiaca.159 En reunión de la Comisión Pro templo, decidieron solicitar la colaboración con dinero por parte “primero de los comerciante y luego los particulares”. Se suscribieron los Sres. Bach Hermanos con 400$, Manuel Neila y Sra. con 500$ y Elías Alabí con 300$. APH, Acta de reunión, La Quiaca, 28 de diciembre de 1915 160 La nota de reclamo por la autorización sobre la participación del sacerdote en una lista política, estaba dirigida al Obispo de Salta Julio Campero. La Quiaca, octubre de 1924. APH, Caja 10.
197
ción de la vecina ciudad de Villazón. En buena medida ello se debía a la escasa atención espiritual que recibía esa comunidad por parte de las distantes autoridades eclesiásticas bolivianas. Hacia 1915, la parroquia y vice parroquia más cercanas a Villazón se encontraban en Moraya y Sococha.
En consecuencia, varios habitantes de Villazón también se sumaron para trabajar en pos de la construcción de la iglesia en La Quiaca.161 La participación de la gente del lugar en este tipo de actividades segura-mente no era otra cosa que la continuidad de prácticas que tradicional-mente venían realizando. Efectivamente, la asistencia a las iglesias del lado argentino por parte de aquellas personas se remontaba desde hacía mucho tiempo, con lo cual no era nada extraño si tenemos en cuenta que, como ya señalamos, la parroquia de Humahuaca primero, y luego la de Yavi, habían atendido espiritualmente en el pasado toda esa vasta región.
No obstante, a principios del siglo XX, en plena etapa de consolida-ción de los Estados nacionales, muy pronto las autoridades bolivianas procurarían controlar esa tradicional porosidad fronteriza. Para ello se propusieron medidas al respecto, que abordasen el plano religioso, pero sobre todo el administrativo ante situaciones que excedían el tema es-piritual y rozaban el ámbito de los límites políticos. Es en este contexto que en 1925 surgió el primer intento para que Villazón adquiriese cier-ta autonomía administrativa.
El proyecto de ley para la creación de la Segunda Sección Municipal y Judicial de la Provincia Sud Chichas, fue presentado en la legislatura con el apoyo de los pueblos de Sococha, Mojo, Moraya, Nazareno, Tali-na, Chagua y Livi Livi. Con esta iniciativa se esperaba que muy pronto estos poblados pudieran contar con diversas instituciones necesarias, tales como iglesias y escuelas. La propuesta era del diputado por Lípez, quien entre sus fundamentos planteaba: “(…) la alarma que ha genera-do que los niños nacidos en Bolivia son registrados y bautizados en la Argentina” (Chambi Cáceres, 2013, pp. 61-62)
161 Entre estas personas podemos citar a Pablo Tramontini dueño de una fábrica de cerveza en Villazón y el Cónsul boliviano Francisco Thiel. APH, Caja 10
198
De acuerdo a los registros parroquiales, durante las tres primeras décadas del siglo XX, fueron habituales los matrimonios y bautismos de los pobladores de la vasta región fronteriza en las Iglesias de Yavi y La Quiaca. No obstante, como se ha dicho, estas prácticas eran comunes y herederas de aquellas efectuadas por la población de la zona desde hacía mucho tiempo atrás. Particularmente, a partir de la fundación de La Quiaca, muy pronto su intenso crecimiento demográfico exigiría una mayor demanda de asistencia religiosa.162
Un hecho representativo de ello aconteció en el año 1932, cuando un grupo de vecinos de La Quiaca solicitaban al Obispado de Salta la designación de un cura párroco que permaneciese en esa ciudad y el traslado de la parroquia de Yavi. En los fundamentos que expresaba este pedido es dable evidenciar asimismo el significativo rol que para estos habitantes tenía la religión católica como elemento ordenador y agluti-nante de una comunidad heterogénea y aún en proceso de conforma-ción: Se torna más grave este problema por la falta de educación diaria e intensa de la religión cristiana, si se tiene en cuenta que la mayoría de este pueblo es extranjero, que trajeron de sus lares remotos el balbuceo de otras religiones o sectas.163
Con todo, la iglesia de La Quiaca, luego de ser inaugurada en el año 1930, asumió “de hecho” las funciones de sede de la parroquia de San Francisco de Yavi hasta prácticamente la primera década del siglo XXI, cuando recién se crearía oficialmente la Parroquia del Perpetuo Socorro de La Quiaca, regularizando así una situación que en la práctica se venía desarrollando desde hacía tiempo.164 Atrás quedaba aquella tradicional centralidad administrativa política y religiosa de Yavi. No obstante, tanto allí como en La Quiaca, nuevamente fue la religión católica la encargada, como antaño, de cumplir un rol activo como ordenadora espiritual, social e incluso política de aquella población de las tierras altas jujeñas.
162 En una nota dirigida al Obispado de Salta en el año 1912, el párroco Miguel Salva informaba: “Las misiones celebradas en Yavi y La Quiaca dieron el siguiente resultado: 1.608 comuniones, 197 confirmaciones y 67 matrimonios…”. APH, Caja 10163 APH, Nota escrita por Candelaria Campero de Aparicio y firmada por una cantidad interesante de personas (cuarenta y ocho firmas). 164 Entrevista al padre Alonso Sánchez Matamoros, julio de 2021.
199
Reflexiones finales
A través de lo expuesto pudimos evidenciar cómo se manifestó el rol de la iglesia católica como elemento aglutinante de una comunidad de frontera en plena conformación. Ello debido a que la misma pertenecía a una ciudad, La Quiaca, recientemente creada en un período a su vez de consolidación de los Estados Nación. Cabe acotar que este fenóme-no, además, tuvo lugar en una región de la Puna jujeña con una añeja actividad eclesiástica que se remontaba desde la etapa de la colonia.
En efecto, durante años las parroquias tanto de Humahuaca como de Yavi habían desarrollado en la zona una relevante labor en la asisten-cia espiritual de las comunidades originarias. Ya en la etapa republicana, con el desarrollo económico de la frontera argentino boliviana, el arribo del ferrocarril y la fundación de La Quiaca como centro administrativo de la región, nuevamente la iglesia católica se constituirá en el elemento ordenador no solo espiritual y social sino también político de la socie-dad que arribaba a la flamante urbe.
Esta continuidad de la preeminencia de la institución católica en la región también se plasmó en su relación con la heterogénea socie-dad de La Quiaca. Sus habitantes estaban conformados por pobladores originarios, criollos e inmigrantes ultramarinos, en su mayoría dedica-dos al comercio. En esta flamante ciudad, la conformación de una élite económica y política requirió ciertamente del beneplácito de la iglesia católica. De ahí su participación activa en diferentes entidades laicas. Así, evidentemente, esta institución religiosa se constituyó para estas personas en un verdadero instrumento de legitimación social.
Por ello, además, la mayoría de los inmigrantes ultramarinos busca-ban parejas entre jóvenes pertenecientes a importantes familias de la re-gión siguiendo los postulados del sacramento católico del matrimonio. Esto sin dudas constituyó asimismo un aspecto significativo para inte-grarse al nuevo entorno social, sobre todo para aquellos que profesaban otra religión, como los sirios libaneses. Con este propósito, muchos de estos, no solo buscaron sus cónyuges fuera de su grupo connacional sino también se convirtieron y adoptaron la fe católica, financiando a su vez muchas de las actividades llevadas a cabo en su nombre.
200
En definitiva, si bien en este trabajo quedaron ciertos aspectos por profundizar, a partir de este estudio creemos haber avanzado sobre al-gunos rasgos salientes del rol de la institución católica en una ciudad de frontera en la Puna jujeña. El mismo se caracterizó no solo por la persistente preeminencia de su actividad en el ámbito espiritual sino también, ciertamente, por constituirse en un significativo elemento or-denador (social y político), así como legitimador e integrador de una comunidad en plena conformación en esta singular región del Noroeste argentino.
Fuente: Teruel, A. (Dir.). (2010). Problemas nacionales en escalas locales. Instituciones, actores y prácticas de la modernidad en Jujuy. Prohistoria.
201
Fuente: Teruel, A. (dir.) (2010). Problemas nacionales en escalas locales. Instituciones, actores y prácticas de la modernidad en Jujuy. Prohistoria.
Referencias bibliográficas
Chambi Cáceres, M. E. (2013). Vientos del Sur. Villazón. La Paz, Boli-via: Moreno Gráfica
Devoto, F. (2009) Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Dilla Alfonso, H. (2015). “Los complejos urbanos transfronterizos” en América Latina. Estudios Fronterizos Volumen 16, número, pp.15-38. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612015000100002&ln-g=es&tlng=es
202
Gallardo, M. (2016). “Visitar para conocer, conocer para gobernar: “el ojo del amo engorda el ganado”. Las Visitas Canónicas en la provincia de Córdoba, 1874-1886” en Pasado Abierto. Revista del CEHis. Número 4. Mar del Plata. Julio-Diciembre
Olmedo, J. (1994). Los Claretianos y la lucha por la justicia en la Prela-tura de Humahuaca. Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos.
Rein, R. y Noyjovich, A. (2018). Los muchachos peronistas árabes. Los argentinos árabes y el apoyo al justicialismo. Buenos Aires, Argen-tina: Sudamericana.
Santamaría, D. (2001) Memoria del Jujuy colonial y del Marquesado de Tojo, Andalucía, España: Universidad Internacional de Andalu-cía.
Teruel, A. y Bovi, M. T. (2010). “El ordenamiento de la propiedad territorial en Jujuy (siglo XIX). Del “antiguo régimen a la mo-dernidad” en Teruel, A. (Dir.), Problemas nacionales en escalas locales. Instituciones, actores y prácticas de la modernidad en Jujuy. Rosario, Argetina: Prohistoria.
203
El Partido Socialista en la Capital de La Rioja, 1912-1920
Amilcar Alexis Godoy
Introducción
El tema de esta ponencia es el estudio de la historia del Centro Socia-lista de la ciudad Capital de La Rioja entre los años 1912 y 1920, cen-trándonos en las prácticas internas de dicho Centro y su prensa escrita. Este recorte temporal coincide con la democratización electoral puesta en marcha a partir de la sanción de la ley Nº 8871 – denominada co-múnmente «Sáenz Peña» – y culmina con la desaparición del primer emprendimiento periodístico que desarrolló el socialismo provincial.
En las últimas décadas se produjo en la Argentina una revitalización y renovación de la historia política. En este sentido las investigaciones sobre el Partido Socialista (en adelante PS) en nuestro país han crecido notablemente convirtiéndose en un campo de estudio de gran relevan-cia, los historiadores han incorporado e interesado por nuevas temá-
204
ticas y casos locales que no fueran exclusivamente Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Sin dejar de reconocer que dichos espacios fueron el principal baluarte electoral, en los estudios sobre el PS “se produjo un pasaje del escenario nacional a marcos específicamente provinciales o bien regionales/locales” (Bonaudo y Mauro, 2013). En este sentido, Hernán Camarero y Carlos Herrera han señalado que “[…] en los tra-bajos que abordaron la historia del PS fue frecuente considerarlo como una fuerza política centrada fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, visión que termina subestimando el carácter nacional del partido y relegando los estudios regionales…” (Camarero y Herrera, 2005).
Este trabajo se enmarca en la denominada nueva historia política que estudia diferentes aspectos de los partidos políticos como “[…] sus mi-litantes y responsables, el electorado, la imagen que el partido tiene de sí mismo, su organización y funcionamiento o la ideología que defienden […]” (Solís Carnicer, 2006). Nuestro objetivo consiste en estudiar el surgimiento del PS en áreas que tradicionalmente manifestaron poca permeabilidad a la formación del partido, siendo el departamento Ca-pital de La Rioja una de esas áreas. Para ello buscamos reconstruir los orígenes del primer Centro Socialista (CS) en el departamento Capital de la provincia de La Rioja – identificando sus autoridades y prácticas de los afiliados – y examinar la prensa socialista entre los años 1912 y 1920. Para la realización de esta investigación partimos de esta pre-gunta: ¿cómo era la sociabilidad165 en el Centro Socialista de La Capital riojana? Creemos que este enfoque es importante para comprender los primeros pasos del PS en la provincia de La Rioja.
En cuanto a las fuentes utilizadas para llevar a cabo la investigación, recurrimos a ejemplares del periódico La Vanguardia que se encuentran digitalizados en forma discontinua por un grupo de investigadores in-dependientes conformado por el Magíster Alex Ratto y los profesores Cristián Sebastiani y Sebastián Merayo de la ciudad de Rosario (años
165 Este concepto como categoría de análisis irrumpió en la historia política y social de la mano del historiador francés Maurice Agulhon quien define «sociabilidad» como «los sistemas de relaciones que confrontan a los individuos entre ellos o que los une en grupos más o menos estables, más o menos numerosos». La vida asociativa, formal e informal, y la historia de la constitución consciente de redes de asociaciones se convierten de este modo en objeto sistemá-tico de estudio. Tomado de Gayol, S. (2008). También se puede ver Betria, M.
205
1916 – 1920)166, ediciones impresas de los periódicos La Democracia, Idea y Libertad (publicación del anarquismo riojano) y ejemplares del diario socialista ¡Redención!. Estas publicaciones se encuentran dispo-nibles en la Hemeroteca del Archivo Histórico Provincial de La Rioja.
Esta ponencia sostiene que los dirigentes socialistas de la Capital de La Rioja desarrollaron una importante actividad de propaganda di-rigida a construir una militancia en el mundo del trabajo aún a pesar de que el Centro Socialista carecería de una solidez institucional entre 1912 y 1920.
La presente ponencia se estructura en base a dos capítulos. En el primer capítulo, reconstruimos el proceso de formación y surgimien-to del Centro Socialista en la Capital riojana, la conformación de las diferentes comisiones, el perfil social de sus fundadores, característi-cas y financiamiento con el cual sostenían su estructura y actividades partidarias entre los años 1912 y 1920. En el segundo apartado nos detenemos en el análisis de la prensa socialista provincial, instrumento central en la vinculación con la sociedad y que buscaba concientizar a la clase obrera, en la cual predominaban trabajadores urbanos y rurales, que se encontraba en una dificultosa situación laboral y sus condiciones de vida eran penosas.
Como hemos señalado anteriormente desde las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI la historiografía argentina ha avan-zado en el estudio de los partidos políticos. En esta renovación, el PS y su desarrollo en el interior del país se constituyó en un objeto de gran relevancia en la Argentina. Ello puede advertirse a partir de la publicación de numerosos trabajos aparecidos últimamente, además de la conformación de la Red de Estudios sobre el Socialismo Argentino (RESA) espacio desde el cual se ha promovido la organización de jor-nadas nacionales sobre la fuerza política de izquierda mencionada. Her-nán Camarero y Carlos Herrera se preguntan “[…] ¿Cómo se desplegó
166 https://www.vanguardiadigital.org/proyecto. El proyecto de digitalización cuenta con la colaboración del Lic. Paulo Menotti y los profesores Martín Gabiniz; Emiliano Fagotti; Laura Scopetta; Sabrina Asquini; Pablo Torres y Antonio Oliva. Las ediciones se encuentran en forma discontinua debido a la falta de recursos económicos para avanzar. Por ello, se ha presentado un proyecto en la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR.
206
el socialismo en el interior del país y cuánto se resignificó a partir de la experiencia local?...” (Camarero y Herrera, 2005).
En la interpretación más común de la historia argentina, el PS es presentado como un partido cuya fuerza fundamental se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta visión tradicional se ha modificado luego de la aparición de investigaciones que han abierto nuevos marcos temporales y espaciales, desarrollando el estudio de ex-periencias socialistas en distintas regiones incorporando diferentes te-máticas, enfoques, fuentes y preguntas muy variadas.
La referencia y punto de partida de nuestro trabajo lo constituye el trabajo de Alfredo Cecchi, quien en Tras la huella socialista en La Rioja y Catamarca presenta un conjunto de datos importantes para la recons-trucción del socialismo en la provincia de La Rioja hasta mediados de la década de 1950. En sus primeras páginas el autor aporta datos sobre los militantes socialistas, participaciones electorales y la prensa escrita. Sin embargo, su trabajo no ofrece una explicación o interpretación general sobre el proceso de formación del partido (Cecchi, 2018).
Recientemente Silvana Ferreyra y Federico Martocci (2019) han edi-tado El Partido Socialista (re configurado) en el cual plantean tres líneas de análisis sobre el PS. La primera pone a prueba la tradicional mirada capitalinocéntrica – término que utilizan los editores – que predomina-ba en los estudios previos; la segunda línea apunta a analizar la correla-ción entre discursos y prácticas en espacios situados (fuese en el plano concreto de un gobierno socialista o en el ámbito de los Centros que el PS tenía en diferentes lugares de nuestro país), y, por último, la tercera apunta a examinar la relación entre socialismo y cultura.
Otra de las publicaciones que tomamos como punto de partida para nuestra investigación lo constituye el artículo Escalas de análisis y socia-lismo. Reflexiones en torno a una experiencia de investigación de Gonzalo Cabezas (2017) que ha recuperado los aportes del microanálisis, de la historia regional y de la historia local para problematizar la cuestión vinculada a la escala de análisis para abordar el estudio del socialismo argentino. El autor ha centrado su análisis en el Centro Socialista de Bahía Blanca.
207
Desde una perspectiva similar Silvana Ferreyra y Karina Martina han afirmado que la historia local y regional “[…] Constituye hoy una he-rramienta analítica que invita a revisar modelos y explicaciones consa-gradas, sean estas políticas o económicas o de estructuras mentales. No se puede comprender la historia nacional (lo macro) si no se atiende a los procesos locales y regionales (lo micro) y a la inversa, atendiendo a los permanentes cruces e intersecciones entre ambas escalas […]” Y agregan, que “[…] Desde los espacios locales se pueden pensar proble-máticas generales que tienen que ver con dinámicas o fenómenos de mayor alcance y que hablan tanto de la “periferia” como del “centro” …” (Ferreyra y Martina, 2017).
Estos trabajos mencionados muestran la importancia que han asu-mido los estudios sobre el socialismo desde un enfoque microanalíti-co, mostrando las iniciativas que a nivel local y regional desarrollaron los centros socialistas y sus dirigentes, dejando de lado los análisis que sostenían que el partido tenía un margen de acción muy limitado. Las diferentes publicaciones evidencian el manejo de una gran variedad de fuentes: difusión de la prensa partidaria local, documentos y publica-ciones de los centros, correspondencia, entre otras.
Los orígenes del socialismo en La Rioja Capital y su actividad política (1912-1920)
En este capítulo reconstruimos el proceso fundacional del primer Cen-tro Socialista (CS) que tuvo la provincia de La Rioja, en el departa-mento Capital y su actividad política. De ello surgen algunas preguntas que intentamos responder: ¿Quiénes fueron los fundadores del Centro? ¿Qué perfil social tenían? ¿Cuál es el contexto político en el que se orga-niza? ¿Cómo se financiaban sus actividades? ¿Cuáles eran sus prácticas internas?
Los inicios del socialismo en la Capital de La Rioja se remontan a 1912, cuando el 6 de mayo quedó constituido el Centro Socialista Obrero (sección La Rioja)167 en ocasión de conmemorarse el Día In-
167 Su local se ubicaba en un modesto local céntrico en la calle Constitución 191.
208
ternacional de los Trabajadores, agrupación formada por un grupo de 50 personas entre obreros168 (panaderos, ferroviarios y tipógrafos, en-tre otros) y jóvenes universitarios que habían tomado contacto con las ideas socialistas en las grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba. Fue incorporado por el Comité Ejecutivo al partido el 15 de mayo del mismo año y contaba con 40 afiliados. Sus inicios fueron dificultosos y modestos (Cecchi, 2018, pp. 19, 21).
Entre los jóvenes que alentaron la difusión de las ideas socialistas se encontraban Artemio Moreno – había cursado sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde obtuvo el diploma de Doctor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – que se había afiliado al PS cuando era estudiante universitario. Además de ser el re-presentante del CS en el XV Congreso Nacional y XIII Ordinario en 1916, tuvo a su cargo la redacción e impresión de Nuevos Tiempos revis-ta de divulgación de los principios socialistas que circulaba en la Capital Federal bajo la dirección de Esteban Jiménez.
Federico Parada Larrosa fue otro de los fundadores del CS. Había llegado a la provincia en 1911 desde Buenos Aires para trabajar en la construcción del dique de los Sauces. Después de permanecer un tiem-po en la provincia retorna nuevamente y por poco tiempo a la provincia de Buenos Aires. El diario local La Crónica – de origen conservador – publicaba la siguiente información:
[…] Después de permanecer un largo tiempo entre nosotros, se ha marchado a Buenos Aires el simpáti-co Parada Larrosa, con el propósito de establecerse en dicha ciudad. Mucho sentimos la ida del amigo que tanto nos ayudó en la lucha pasada. Su palabra fácil y persuasiva atraía como el imán, convenciendo a muchos de los que dudaban de nuestros sanos pro-pósitos. Socialista de pura sangre, trabajó con empe-ño por inculcar en nuestras masas sus ideas. Mucho hizo y mucho consiguió. Y ya no llama la atención,
168 Carecemos de documentos del CS que nos permitan realizar una caracterización más profunda referida a la edad, nacionalidad, fecha de afiliación, lazos familiares, entre otros.
209
como antes, oír hablar a nuestros obreros sobre las tendencias del socialismo, sus ventajas y el porvenir que le espera. Los partidos que luchan, y que luchan con rabia, ha dicho un socialista, llegan a la raya: ¡¡¡vencen!!!...169
Por último, se encontraba César Reyes Vallejos que había estudiado derecho en la provincia de Córdoba siendo compañero de Deodoro Roca y Enrique Barros líderes del movimiento que daría lugar a la Re-forma Universitaria del año 1918. Mantuvo un estrecho contacto epis-tolar con Juan B. Justo, Alfredo Palacios y Lisandro de la Torre. El líder del PS (a quien le envió algunos de sus trabajos) le respondía:
Solo un punto debo objetar de su lúcida carta: el antagonismo o contradicción que Ud. supone en-tre el socialismo y el individualismo. Para nosotros son, como Marx y Nietzsche, inseparables. Tendré el gusto de enviar a Ud. algunos folletos. Un saludo cordial. J.B. Justo (Ceballos, 2016, p. 20)
La organización de dicho Centro se da en un contexto político mar-cado por los cambios que introdujo la Ley N° 8871 en las elecciones nacionales, impulsada por el presidente Roque Saénz Peña. La nueva legislación buscaba asegurar la representación de las minorías políticas a nivel nacional170. En 1912 también se formarían Centros Socialistas en otras localidades como Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y Río Cuarto.
El periódico partidario La Vanguardia se hizo eco de la fundación del Centro Socialista en la Capital riojana y expresaba por aquellos días en sus páginas:
169 La Crónica. La Rioja, edición del 22 de mayo de 1913. Año II. N° 20, pág. 3. Titulado “Federico Parada Larrosa”.170 Sobre la significación y objetivos de la Ley Sáenz Peña puede consultarse entre otras la siguiente bibliografía: Botana, N. (2012), Castro, M. (2012), Devoto, F. (1996), De Privitellio, L. (2012). En La Rioja se materializó mediante la Ley provincial N° 197 sancionada durante la gobernación de Tomás Vera Barros.
210
[…] Si se tiene en cuenta la crasa ignorancia que reina en los trabajadores de estas apartadas regiones, unido al oscurantismo que impera, no es de dudar que la tarea de formar conciencias socialistas en estos contrafuertes andinos es ardua y dura, pero la fe y el entusiasmo de los organizadores ha de saber vencer todos los obstáculos por grandes que ellos sean…171
Resulta interesante la publicación del diario conservador local La Crónica que formulaba los siguientes conceptos sobre la aparición de dicha fuerza política:
[…] El Partido Socialista ha demostrado que es un partido de orden, de lucha, capaz de realizar sus des-tinos. No fragua conspiración ni mistifica la opinión; va a la lucha de frente y de frente combate al enemi-go, por eso los que combatimos su credo somos los primeros en reconocer su grandeza. Ciudadanos que inician la vida en auras patrióticas llenos de fe y ro-bustez de espíritu, y que con sus valientes actos dan vida al civismo, merecen un aplauso de los hombres bien intencionados. ¡¡¡Salve el Partido Socialista!!!172
Este elogio a los socialistas implicaba una crítica indirecta a los radi-cales que eran la gran amenaza política de los conservadores. La organi-zación del Centro quedó constituida de la siguiente manera: secretario general, Pablo B. López; secretario de actas y correspondencia, Nico-lás Pereyra; tesorero, M. Paciente Torres; vocales, Borja Luna, Antonio Guzmán y José Andera Asís; revisores de cuenta, Benjamín Burnels y Ramón Fernández173.
171 La Vanguardia. Edición del 9 de mayo de 1912. Año XIX. Nº 1184. Titulado «Dos nuevos centros socialistas», p. 1.172 La Crónica. La Rioja, edición del 19 de mayo de 1912. Citado en Quevedo, Hugo Orlando. (2008). Partidos Políticos y Sindicalismo Siglo XX en La Rioja. Tomo III, La Rioja. Ediciones Nexo, p. 12.173 La Crónica. La Rioja, edición del 19 de mayo de 1912. Citado en Quevedo, Hugo Orlando. (2008). Partidos Políticos y Sindicalismo Siglo XX en La Rioja. Tomo III, La Rioja. Ediciones Nexo, p. 12.
211
Como hemos señalado los militantes socialistas confiaban en que a través de la nueva legislación construirían un gran partido de masas a nivel nacional, sumando a la clase media y a los pequeños producto-res rurales. Desde su aparición en la Ciudad de Buenos Aires habían definido a la lucha política – entendida como participación electoral – como su principal estrategia política. Debemos mencionar que las intervenciones electorales para el PS no eran una novedad, ya que se venían desarrollando previamente a la reforma impulsada por el poder ejecutivo nacional174.
La seguridad de los dirigentes socialistas se reforzaba en el hecho de definirse a sí mismos como un verdadero partido programático y mo-derno, alejado de lo que consideraban las prácticas comunes de la «po-lítica criolla» argentina como el personalismo, la ausencia de programas políticos y las prácticas venales caudillistas que, según su percepción, encarnaban todas las otras fuerzas partidarias175. Por otra parte, tenían el ejemplo de Alfredo Palacios que en 1904 había sido electo como el primer diputado socialista de América. Sin embargo, en la Capital riojana el PS no participó en elecciones a nivel municipal ya que no se realizaban porque existía una Comisión Municipal cuyos integrantes eran elegidos por el poder ejecutivo176 y solo registró una participación en los comicios de 1915 para elegir diputados por el departamento Ca-pital (en aquellos años junto a Patquía y Sanagasta formaban un solo distrito electoral), cuyo candidato Domingo Alberto Herrera obtuvo 44 votos (Quevedo, 2001, p. 67)177.
En su plataforma electoral aparecían: la instrucción laica, gratuita y obligatoria para todos los niños hasta los catorce años; suministro gra-tuito de ropa, libros, útiles escolares y merienda a los niños cuyos padres lo soliciten; jornada legal de ocho horas de trabajo y salario mínimo de tres pesos diarios para los trabajadores empleados por la provincia
174 Al respecto puede leerse el trabajo de Poy, Lucas. (2017) 175 Graciano, Osvaldo. El proyecto socialista en la Argentina de los inicios del siglo 20. La Vanguardia. Versión digital publicada en http://psocialista.org/historia/?p=59. 176 Artículo N° 134 de la Constitución provincial de 1909. Capítulo III referido al régimen municipal.177 Los datos de los comicios fueron los siguientes: Pedro N. Luna (UCR) obtuvo 813 votos; Carlos M. Álvarez (Conservador) obtuvo 937 votos; Domingo Alberto Herrera (Socia-lismo) obtuvo 44 votos; y Nemesio Rivero (Independiente) obtuvo 1 voto.
212
y comuna o por empresas de trabajos públicos; responsabilidad de los patrones y garantías del Estado en los accidentes del trabajo; pensión para los obreros ancianos e inválidos178.
Sobre este abstencionismo electoral durante el recorte temporal ana-lizado, la información y las fuentes son escasas como para permitirnos encontrar las razones que tenía el socialismo para solo registrar una intervención en los comicios para elegir legisladores provinciales. Sí sabemos que no se desarrollaban elecciones municipales ya que hasta 1920 existía una comisión de fomento municipal, cuyas autoridades eran elegidas por el poder ejecutivo provincial. Sin embargo, como una hipótesis explicativa provisoria a dicha situación, creemos que las au-sencias electorales del PS en La Rioja se debían a las dificultades que te-nía para construir una posición relativamente influyente en la provincia cuya vida política durante el período 1912-1920, giraba alrededor de la rivalidad entre la UCR y el Partido Conservador; como así también, a una baja institucionalización o conflictos internos179.
Ahora bien, ¿cuáles eran las prácticas internas de los afiliados y las ca-racterísticas del CS? Era frecuente que se conformaran comisiones que estudiaban las nuevas afiliaciones que se presentarán al Centro, cum-pliendo así con una práctica histórica del partido, según la cual los nue-vos afiliados debían ser presentados por dos afiliados y completar una ficha de inscripción. Además de constar los datos de filiación, debían responder una serie de preguntas. Todo esto era tendiente a demostrar que el nuevo ciudadano que se sumaba al Partido, era una persona libre y de buenas costumbres, trabajaba, y tenía compromiso con las institu-ciones representativas de los trabajadores y la comunidad.
En este sentido, en 1919 las autoridades del PS riojano señalaban que:
«[…] el deber de todo afiliado no quedaba cumplido con el hecho de abonar su cotización, sino cumplien-
178 La Vanguardia. Edición del 18 de abril de 1915. Año XXIII. Nº 3561. Titulado “La Rioja. Candidato a Diputado Domingo A. Herrera. Plataforma electoral”, pág. 1.179 También debemos mencionar que entre los años 1918 y 1920 la provincia se encontraba intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional.
213
do lo que mandaban los Estatutos, es decir, asistien-do puntualmente a las asambleas, y ejercitando siem-pre una acción de verdaderos socialistas aplicando los principios de nuestro programa…”180.
En caso de no asistir se aplicaban las disposiciones reglamentarias.
Los afiliados mantenían con sus aportes el funcionamiento y acti-vidades partidarias. En primer lugar, cada afiliado aportaba la suma de $ 1 moneda nacional de forma mensual (de este monto los afiliados abonaban a la caja central la suma de $ 0.10 según lo establecido en el congreso constituyente del partido en 1896); en segundo lugar, algunas contribuciones voluntarias de aquellas personas que tenían mayores re-cursos económicos que oscilaban en torno a los $0.50. Lucas Poy señala que “[…] la situación del Partido Socialista era similar a la de otras organizaciones integradas mayoritariamente por trabajadores en este período: carecía de una burocracia permanente y vivía en una situación de penuria financiera constante…” (Poy, 2018, p. 4).
Por lo cual el Comité Ejecutivo Nacional del partido, otorgaba faci-lidades para abonar las cotizaciones atrasadas, pero no eximia su pago. Esto era así, porque la vida institucional y electoral se financiaban con el aporte de los afiliados, por eso las deudas no se condonaban, sino que se otorgaban facilidades para honrarlas.
La actividad política de los socialistas capitalinos fue intensa, rea-lizando numerosas campañas de propaganda política, orientadas a la divulgación ideológica, a la concientización de la clase trabajado-ra, aspirando a conformar identidades obreras entre los asistentes. La convocatoria por excelencia la constituía la conmemoración del Día Internacional del Trabajador cada 1 de mayo, momento en el cual se pronunciaban discursos sobre la situación local. Los principales orado-res fueron el doctor César Robín, Pablo López, José D’alessandro, Ni-colás Pereyra, Ramón Maidana y Miguel Barrios; además participaban oradores que venían desde otros distritos donde el PS estaba más con-solidado (tal es el caso del diputado nacional por Buenos Aires, Ángel
180 ¡Redención! Edición del 3 de julio de 1919. Año I. Titulado “El momento”, p. 3.
214
Mariano Giménez en 1914). Era muy común que las jornadas conclu-yeran con veladas en las que se realizaban bailes entre los concurrentes o un picnic en la zona de Vargas donde se encontraban las fincas (en la periferia de la ciudad) (Folledo Albarracín, 2020, p. 5).
Al analizar el recorrido político del Centro, nos encontramos con que tuvo estrechos vínculos con el Centro Recreativo Artesanos Unidos creado en 1907 cuyo primer presidente (Nicolás Pereyra) y miembros de la comisión directiva (Paciente Torres y Ramón Fernández) serían parte de los fundadores del Centro Socialista de la Capital de la provin-cia, lo que demuestra la clara interacción que existía entre ambas insti-tuciones que organizaban diferentes eventos en conjunto. El Centro de Artesanos Unidos que permaneció abierto luego de la fundación del PS riojano tenía como fines:
[…] desarrollar la sociabilidad y la cultura entre sus componentes por medio de bailes familiares y veladas teatrales, como asimismo fomentar el amor al estudio creando una biblioteca y organizando un cuadro dramático; además de la ayuda mutua esta-bleciendo el socorro a los enfermos… (Quevedo, 2004, pp. 47-48).
A dos años de su fundación el Centro se reconstituyó por primera vez en el año 1914181. Nuevamente se reconstituyó el 28 de diciembre de 1918, quedando conformado de la siguiente manera: secretario ge-neral, Juan Lanzillotto; tesorero, José Carmelo Siciliani; secretario de actas, Juan de Leonardi; vocales, Alberto Ferrié, Carlos Píccoli, Luis Ci-pollina y Cesar Saadi. Las fuentes no nos permiten establecer las causas que dieron lugar a las dos reconstituciones en el lapso de ocho años. Sin embargo, esta situación no es excepcional del caso riojano. Al respecto podemos mencionar lo que ocurría en las ciudades de Rosario y Buenos Aires, produciéndose continuas fundaciones, refundaciones, fusiones y mudanzas (Ratto, 2019).
181 Sobre la conformación de la comisión administrativa no hemos encontrado los nombres de sus miembros. La Vanguardia hizo referencia en su edición del día 13 de junio de 1914. Año XXI. N° 2535. Titulado “Reconstitución del Centro Socialista de La Rioja”, p. 2.
215
Por último, reconstruimos la representación riojana en los congresos socialistas. La primera participación se registró ante la organización del XV° Congreso Nacional, y el XIII° Ordinario, que se realizó entre los días 6 y 9 de julio de 1916 en el Teatro Verdi de Pergamino. En dicha ocasión el CS fue representado por Artemio Moreno. Para el XIII° Congreso Nacional, y XV° Ordinario que se realizó entre los días 9 y 11 de julio de 1919 en San Nicolás, fue designado como delegado Pedro Camilo Alem.
El recorrido de la experiencia política del primer Centro Socialista que tuvo La Rioja en el departamento Capital nos permite afirmar que los efectos aperturistas de la Ley Sáenz Peña sancionada en 1912 fueron clave para los primeros pasos organizativos del PS en esta provincia del noroeste argentino, al igual que en otras localidades como Tandil, Ola-varría o Río Cuarto. El Centro se conformó, a partir de la iniciativa de un grupo de obreros y jóvenes que habían entrado en contacto con las ideas socialistas fuera de la provincia, atendiendo a las orientaciones del Comité Ejecutivo del PS.
El CS logró poner en marcha una serie de actividades de propaganda de índole pedagógica. Siendo la conmemoración del 1 de mayo, la más importante que fue pensada “[…] como la instancia que condensaba por excelencia el sentido de la “causa socialista”, a saber, la emanci-pación social y económica del proletariado entendido como clase ex-plotada por medio de su organización política […]” (Reyes, 2016, p. 45). En el marco de dicho evento los dirigentes socialistas organizaban conferencias, picnics, veladas y bailes.
A diferencia de otras experiencias socialistas en distintas localidades de la Argentina, los militantes socialistas no se presentaron a comicios electorales en el orden municipal porque no se realizaban y solo regis-traron una intervención a nivel provincial en 1915 para la elección de diputados por el departamento Capital (junto a Patquía y Sanagasta). Carecemos de información que nos permita comprender esta conducta, sin embargo, creemos que este abstencionismo electoral se relacionaba con la debilidad del partido (muestra de ellos fueron las reconstitucio-nes que atravesó) en una provincia que políticamente se encontraba polarizada entre la Unión Cívica Radical y el Partido Conservador (lla-
216
mado Concentración)182. Sumado a la presencia de conflictos internos y la baja institucionalización.
La prensa socialista riojana (1919-1920)
La actividad periodística fue una dimensión central en la militancia de los socialistas argentinos a fines del siglo XIX. Por ello, en el presen-te apartado nos proponemos analizar la historia del primer emprendi-miento de prensa escrita del socialismo en la Capital riojana y realiza-mos un análisis de su contenido. Entre los años señalados en nuestro recorte temporal el CS puso en marcha su emprendimiento editorial, considerado como una herramienta clave para la construcción de la identidad socialista.
Nos referimos al periódico ¡Redención!, del cual se carece de una co-lección completa. Si bien existe escasa información sobre el mismo, analizaremos en este capítulo su constitución y el contenido de los ejemplares disponibles en la Hemeroteca del Archivo Histórico de la provincia de La Rioja.
Primeramente, es necesario señalar que los socialistas enfrentaron serios obstáculos que impedían mantener la publicación en el ámbito capitalino al igual que en otras localidades de nuestro país. La falta de recursos económicos fue el principal problema para los dirigentes locales que desde 1914 intentaban concretar una empresa impresa par-tidaria. Los gastos que generaban su impresión y el atraso en el pago de las suscripciones, eran limitaciones importantes para la tarea que se pretendía llevar a cabo. Era muy común que desde sus páginas el administrador reiterara a los suscriptores el siguiente mensaje “[…] Les rogamos para evitar trastornos en el envío de esta hoja, se sirvan a enviar el importe de la suscripción por el trimestre…”183.
182 El final del conservadorismo llegaría el 18 de abril 1918 cuando el presidente Hipólito Yrigoyen decretó la intervención que se mantuvo hasta 10 de marzo de 1920. En ese año, se celebrarían las elecciones que arrojaron como resultado el triunfo de la UCR de la mano de Benjamín Rincón. Al respecto puede leerse Bazán, Armando Raúl (1992) Historia de La Rioja de. Colección Historias de nuestras provincias. Editorial Plus Ultra183 ¡Redención! Edición del 16 de octubre de 1919. Año I. N° 11. Titulado “A los suscrip-tores”, p. 4.
217
Una de las principales preocupaciones del Centro de la Capital rio-jana era la creación de un periódico oficial, para ello había comenzado desde 1914 a reunir fondos para adquirir una pequeña imprenta, que facilitara la difusión de sus ideas. Para tal fin se había formado una comisión compuesta por los ciudadanos Pablo B. López, Ramón A. Maidana y José D’alessandro:
“(…) El día viernes 19 se reunió la comisión directi-va del Centro Socialista local tomando varias resolu-ciones tendientes a llevar al más pronto término los trabajos iniciados para la constitución de una coope-rativa tipográfica…”184.
Pero la constitución de esta cooperativa no pudo concretarse, en 1918 José D’alessandro entregó el dinero que habían aportado los sus-criptores185. Recién en el año 1919 aparece el primer medio comunica-cional escrito del socialismo capitalino bajo el nombre de ¡Redención!, siendo designado como su director Pedro Camilo Alem. La Vanguardia se hizo eco y publicó tan importante noticia destacando la iniciativa local que se sumaba al campo de la prensa socialista en el país.
El periódico anarquista local Idea y Libertad en su edición del 29 de mayo de 1919 se refería de la siguiente manera a la aparición del diario editado por el CS:
“¡Redención! Engrosa el elenco de los defensores de la clase trabajadora. Nueva tribuna libre donde el proletariado hará pública sus quejas a la explotación inicua del capitalista y los despóticos gobernadores del pueblo, y donde sintetizará sus sagradas aspira-
184 La Vanguardia. Edición del 22 y 23 de marzo de 1914. Titulado “La Rioja. Coope-rativa tipográfica”. Año XXI. N° 2543, p. 3.185 José D’alessandro había realizado una publicación en el diario local “La Democracia” el día 28 de septiembre de 1918, convocando a los suscriptores de la cooperativa de imprenta que proyectaba constituirse en La Rioja por el CS, a presentarse por su domicilio en calle 9 de Julio esquina 25 de mayo con los recibos correspondientes, todos los días hábiles a retirar las cuotas que tenían abonadas para tal fin.
218
ciones de una vida mejor. Dada la grandeza de su misión augurámosle éxito en la escabrosa tarea del periodismo” (Rojo, 1991, p. 26)
El nuevo periódico se presentaba como órgano del Centro Socialista, bajo el lema con libertad no ofendo ni temo y se definía como “defensor de la clase trabajadora”, siendo una publicación de carácter quincenal de cuatro páginas que aparecía el primer y tercer jueves de cada mes. La suscripción trimestral costaba $ 0.60, mientras que por número suelto era $ 0.10, su redacción y administración funcionaba en las mismas ins-talaciones del Centro en calle Constitución Nº 191. Los días miércoles y viernes recibía la correspondencia que se dirigía a dicho medio, en el horario de 8:30 a 9:30.
En el cuarto número de sus ediciones la tapa principal se dedicaba a esclarecer las apreciaciones erróneas que existían sobre el socialismo en la provincia. Fuerza política a la que se intentaba presentar como un ele-mento disolvente según sostenían las fuerzas conservadoras y radicales, por lo cual con firmeza afirmaba que:
[…] el socialismo es orden, progreso, libertad, amor, justicia, y por lo tanto está muy lejos de ser lo que algunos creen; no es anarquía, porque concibe un or-den de cosas, y una relación de gentes si bien distinta de la presente, es más humana, más justa y concor-dante con el puesto de sociedad moderna y civili-zada que ocupamos […]. Siguiendo con su defensa agregaba que “[…] no es antipatriotismo, porque propende al engrandecimiento económico, moral, intelectual y político del individuo y de la colectivi-dad…186.
Los dirigentes socialistas no perseguían fines de lucro con la edición del mismo, apuntaban a dos objetivos que consideraban vitales: “[…] primero contribuir a orientar el pensamiento del proletariado que debe
186 ¡Redención!. Edición del 3 de julio de 1919. Año 1. Nº 4. Titulado «Conceptos», p 1.
219
luchar por su emancipación. Segundo, dedicar el producto de su venta a conseguir la educación, la organización, y la acción del proletariado hacia su emancipación […]”187. Pidiendo que aquellos que estuviesen de acuerdo con esto, tuviesen confianza, ayudaran y propagaran el amor a la lectura y fomentaran la venta de dicha hoja socialista. Esta idea era fortalecida al señalar que “[…] hacer circular esta hoja doctrinaria, es preparar el advenimiento de tiempos mejores, libres de calamidades y abundantes de bienestar…”188.
La publicación incluía en su diseño editorial, artículos de la coyun-tura política nacional, propaganda de obras de teatro en el teatro Cen-tenario, denuncias sobre la explotación de la clase obrera y la política criolla que encarnaba el radicalismo en la provincia, como así también se dedicaba un espacio a cubrir el desarrollo de la liga riojana de fútbol, además se incluían poesías. Al igual que La Vanguardia (cuyo estilo pe-riodístico se fue modernizando desde su aparición), el órgano de prensa del CS incluía la venta de espacio editorial para publicidad de firmas comerciales, profesionales y la promoción de diferentes artículos como electrodomésticos, automóviles, entre otros189.
Con respecto al combate contra la llamada «política criolla», con-cepto a través del cual el socialismo cuestionaba y criticaba las prácticas políticas de sus opositores (la UCR y los conservadores), sus princi-pales cuestionamientos se dirigían al radicalismo que gobernaba en la provincia, afirmando «el radicalismo solo cuenta fracasos en su haber político; tanto en el orden nacional, como provincial y municipal; y son los que pretenden desconocer la obra progresista y evolucionista del socialismo». Los militantes y dirigentes socialistas aseguraban que eran:
(…) la tendencia más en concordancia con la civi-lización, única capaz de producir una reacción en este pueblo, porque su fuerza se basaba en la acción
187 ¡Redención!. Edición del 12 de julio de 1919. Año 1. N° 8. Titulado «Es necesario saber», p. 2.188 ¡Redención!. Edición del 16 de octubre de 1919. Año 1. Nº11. Titulado «Ciudadanos», p. 3. 189 Al respecto pueden consultarse los trabajos de Buonuome, J. (2016 y2017).
220
colectiva de masas que se movían en pos de un ideal permanente, económico y social, como organización de los trabajadores del país, – agregaban – somos los más antagónicos respecto al actual o a cualquier otro personalismo caudillesco y gauchesco.190
Además, desde sus páginas se mantenían fuertes conflictos y enfren-tamientos con la iglesia católica, dirigiendo sus críticas al Círculo de Obreros Católicos. La prédica anticlerical de la doctrina socialista era un tópico frecuente en las diferentes ediciones del periódico191 .
De esto se desprende, como plantean Hernán Camarero y Carlos Herrera, que el PS se concibió así mismo como una «escuela de cultura y civismo (2005, p. 13) que debía modernizar a la Argentina atrasada. Con mucha fuerza manifestaban en aquel entonces “el socialismo es pese a quien le pese el único capaz de producir esa revolución por todos anhelada, de este pueblo, que pide que le liberten de la mole que le oprime, que pide justicia, que pide pan”192.
Los miembros del periódico afirmaban:
(…) Respetamos a todos dentro de la ley justa y se-guiremos predicando la verdad y respeto mutuo y de sí mismos, y aunque nos ladren los perros situados al margen del camino del progreso, cuyos ladridos no nos llegan y como hombres de bien, continuamos nuestra obra redentora a despecho de todos los insul-tos de los parásitos sociales (…) 193
Este incipiente periódico dejó de aparecer un año y medio después de su primera publicación, debido a la precaria situación financiera del
190 ¡Redención!. Edición del 16 de octubre de 1919. Año 1. Número 11. Titulado «Ciuda-danos», p. 1 191 Al respecto puede consultarse el trabajo de Di Stefano, Roberto (2010) 192 ¡Redención! Edición del 15 de enero de 1920. Año 1. Número 18. Titulado «El momen-to», p.1.193 ¡Redención!. Edición del 3 de julio de 1919. Año 1. Número. Titulado «Conceptos», p. 1.
221
Centro que le impedía cubrir los gastos que generaba su impresión, siendo frecuente que los suscriptores se atrasaran en el pago de la cuota correspondiente. Durante un prolongado tiempo, hasta 1930, el socia-lismo provincial no tuvo un diario propio que le permitiera difundir sus ideas en la Capital y las zonas aledañas como la localidad de Sanagasta, a unos 30 kilómetros de distancia.
Como hemos visto la conformación de un medio de prensa escrita propio fue una de las principales preocupaciones de las autoridades del Centro, ya que les permitiría vincularse con el pueblo y divulgar el dis-curso socialista en la ciudad Capital. Sin embargo, al igual que en otros Centros socialistas, las dificultades económicas no permitieron sostener la publicación durante bastante tiempo.
Conclusiones
Tal como hemos planteado en estos últimos años se ha observado un creciente interés por el estudio del socialismo en el interior del país, principalmente en lo referido a su historia temprana en distintos pun-tos del territorio. En dicho marco, este trabajo tuvo como objetivo re-construir el proceso que dio lugar a la fundación del primer Centro Socialista que tuvo la provincia de La Rioja en el departamento Capital y analizar el periódico editado por los dirigentes socialistas, en el recor-te temporal 1912-1920 que nos ha permitido arribar a estos primeros avances.
En primer lugar, los orígenes del Centro Socialista en el departamen-to Capital estuvieron estrechamente relacionados con el contexto polí-tico nacional. La promulgación de la ley que estableció el voto secreto y obligatorio en 1912, fue decisiva para los avances organizativos y polí-ticos del PS en nuestra provincia (al igual que en Río Cuarto, Olavarría o Tandil) a partir de la iniciativa de un grupo de obreros y jóvenes que habían cursado sus estudios universitarios en Buenos Aires o Córdoba.
Aunque el Centro no logró alcanzar una solidez institucional y es-tabilidad política (lamentablemente no hemos encontrado documentos que nos permitan identificar las causas, pero si hemos propuesto algu-
222
nas hipótesis para futuras investigaciones), desarrolló importantes acti-vidades de propaganda tales como la organización de conferencias pú-blicas en ocasión de festejarse el Día Internacional de los Trabajadores. Actos en los cuales los discursos de los dirigentes locales y nacionales – que eventualmente eran invitados –, se ocupaban de temas referidos a las reivindicaciones obreras. Este tipo de eventos tenían como meta divulgar el ideario socialista en esta ciudad.
Respecto a las participaciones electorales en el período estudiado (principal tarea partidaria) en el ámbito municipal no registró interven-ciones ya que las autoridades comunales eran elegidas por el poder eje-cutivo local, siendo la única participación en el ámbito provincial para elegir diputados por el departamento Capital en el año 1915 en los cua-les se enfrentó a la Unión Cívica Radical y Concentración (nombre del Partido Conservador) obteniendo 44 votos sobre un total de 1795. El abstencionismo electoral fue la nota distintiva del CS, el cual creemos se debió a las dificultades que tenía para edificar una posición política influyente en el territorio de la Capital, polarizado entre las dos fuerzas políticas mencionadas, englobadas dentro de la llamada “política crio-lla”. Como así también a la baja institucionalización y la presencia de conflictos internos en el CS.
En segundo lugar, una de las principales preocupaciones de las au-toridades del Centro fue la puesta en marcha de un órgano de difusión propio que les permitiera situarse políticamente en la ciudad y difundir la doctrina socialista, integrando la amplia red de periódicos que el PS tenía en distintos puntos del país, liderada por La Vanguardia. El Cen-tro logró editar su primer diario siete años después de su fundación, en 1919, al que llamaron ¡Redención!
Desde la primera mitad del siglo XIX la prensa obrera se había con-vertido en una herramienta clave para la formación de las identidades de los trabajadores. Por ello, los dirigentes socialistas le asignaron un rol pedagógico a la prensa, desde sus páginas se analizaban diferentes temas vinculados a la situación política, social y económica de la provincia y la región. En pos de concientizar, educar e informar a los trabajadores urbanos, planteando de manera muy clara y firme sus ideas, incorpo-
223
raban frases sueltas de pensadores y políticos de origen nacional como internacional – como hemos citado en el capítulo correspondiente.
La publicación no gozó de mucho de tiempo de circulación debido a las dificultades económicas que tenía el Centro para mantener su circu-lación. Los continuos atrasos en el pago de las suscripciones atentaban contra la tarea emprendida teniendo en cuenta que era la fuente de in-gresos más importante, más allá de que contaba en sus páginas con pu-blicidades (como La Vanguardia) que le permitieran recaudar fondos.
Referencias bibliográficas
Agulhon, M. (2009). El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Betria, M. “Dossier. Sociabilidades, vida cultural y vida política en el si-glo XIX argentino” en Revista Polhis. Recuperado de https://his-toriapolitica.com/dossiers/sociabilidades-siglo-xix/?print=print
Bonaudo, M. y Mauro, D. (2013). Dossier N° 34. La «nueva» historia política y el caso santafesino. Revista Polhis. http://www.histo-riapolitica.com/tag/nueva-historia-politica/
Bravo Tedín, M. (2000). Bosquejo histórico de la Legislatura riojana. La Rioja, Argentina: Editorial Pandemia.
Cabezas, G. (2017). “Escalas de análisis y socialismo. Reflexiones en torno a una experiencia de investigación” en Cuadernos del Sur - Historia 46 (volumen 1). Pp. 35-55. Recuperado de https://revistas.uns.edu.ar/csh/article/view/1744/1023
Camarero, H. y Herrera, C. M. (2005). El Partido Socialista en Argen-tina: sociedad, política e ideas a través de un siglo. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Ceballos, C. (2016). Biografía de César Reyes. Editorial Canguro.
Cecchi, A. L. (2018). Tras la Huella Socialista en La Rioja y Catamarca. Rosario, Argentina: Maple Rosario S. A.
224
De Privitellio, L. (2012). “¿Qué reformó la reforma? La quimera contra la máquina y el voto secreto y obligatorio” en Estudios Socia-les, revista universitaria semestral, año XXII, Santa Fe, UNL, 2º semestre, pp. 29-58. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/article/view/2701/3880
Devoto, F. (1996). “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravigna-ni. Tercera serie, número 14, pp. 93-113.
Di Stefano, R. (2010). Ovejas negras. Historia de los anticlericales argen-tinos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.
Ferreyra, S. y Martina, K. (2017). “El socialismo a ras de suelo. Nuevas miradas locales y regionales en torno a un Partido de proyección nacional” en: Coordenadas. Revista de Historia Local y Regional. Año IV, Número 2. Julio – diciembre. Pp. 36-40. Recupera-do de http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/article/view/12160/pdf
Ferreyra, S. y Martocci, F. (Eds.) (2019). El Partido Socialista (Re) Con-figurado: escalas y desafíos historiográficos para su estudio desde el “interior”. Buenos Aires, Argentina: Teseo
Folledo Albarracín, C. (2020). “Un contexto: duro, un evento de es-peranza” en: Goyochea, P. (Dir.) Centenario de la aureolización pontificia de la imagen de San Nicolás de Bari. San Fernqando del Valle de Catamarca, Argentina: Ediciones Artesanales Capacñan
Gayol, S. (2008). “Sociabilidad” en Biagini, H. y Roig, A. (Dirs.). Dic-cionario del pensamiento alternativo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.
González Bernaldo de Quirós, P. (2008). “La ‘sociabilidad’ y la historia política” en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], BAC - Bi-blioteca de Autores del Centro. Recuperado de http://journals.openedition.org/nuevomundo/24082
225
Graciano, O. (2010). “El Partido Socialista de Argentina: su trayectoria histórica y sus desafíos políticos en las primeras décadas del siglo XX” en A Contra Corriente, Una revista de historia social y litera-tura en América Latina. Volumen. 7, número 3, pp. 1-37. Recu-perado de https://projects.ncsu.edu/project/acontracorriente/spring_10/articles/Graciano.pdf
Martínez Mazzola, R. H. (2015). “¿Males pasajeros? El Partido Socia-lista frente a las consecuencias de la Ley Sáenz Peña” en Revis-ta ARCHIVOS de historia del movimiento obrero y la izquierda. Año III, número 6, marzo, pp. 53-72. Recuperado de http://www.cehti.com.ar/sites/default/files/inline-files/Marti%CC%-81nez-Mazzola.pdf
Poy, L. (2016).” Esparcidos en el inmenso territorio de la república. Los primeros pasos del Partido Socialista en las provincias (1894-1902)” en Población & Sociedad, Volumen 23 (2), 2016. Pp. 149-177. Recuperado de http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/pys/article/view/7989/pdf
Poy, L. (2017). “Las intervenciones electorales del Partido Socialis-ta en la ciudad de Buenos Aires antes de la Ley Sáenz Peña (1896-1910)” en Sociohistorica, 39, e025. https://doi.or-g/10.24215/18521606e025
Poy, L. (2018). “La estructura financiera y la evolución numérica del Partido Socialista argentino: un análisis a partir de los balances de su caja central (1896-1910)” en A Contra corriente. Una re-vista de estudios latinoamericanos. Volumen 15. Número 3. Pp. 1-20. Recuperado de https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1646/3121
Poy, L. (2019). “Cartografiar el socialismo. Distribución espacial y evolución numérica de los centros del PSA (1894-1910)” en Travesía. Volumen 21, Número 1 enero-junio. Pp. 97-116. Recuperado de http://www.travesia-unt.org.ar//pdf/volu-men211/107-Poy%20Lucas%2021-1.pdf
Quevedo, H. O. (2001). La Unión Cívica Radical en La Rioja (1900-1922). Tomo 1. La Rioja, Argentina: Marcos Lerner Editora.
226
Quevedo, H. O. (2004). Partidos políticos y sindicalismo: siglo XX en La Rioja. Tomo III. Córdoba, Argentina: MEL Editor.
Ratto, A. (2019). “Dirigentes nacionales para cargos provinciales. Cau-sas endógenas del crecimiento marginal del Partido Socialista en Rosario entre 1912-1920” en Ferreyra, S. y Martocci, F. (Eds.). El Partido Socialista (Re) Configurado: escalas y desafíos historio-gráficos para su estudio desde el «interior Buenos Aires, Argentina: Teseo.
Reyes, F. J. (2016). “De la velada de club a la estética de los cortejos. La construcción del 1° de Mayo socialista en la Argentina finisecu-lar (1894-1900)” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Tercera serie, número 44, primer semestre. Pp. 42-77. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/70133/CONICET_Digital_Nro.f7a03552-7ead-4908-8009-fc6f9925d634_A.pdf?sequen-ce=2&isAllowed=y
Rojo, R. (1991). Noticias del periodismo riojano (1901-1991). La Rioja, Argentina: Editora del Norte.
Solís Carnicer, M. del M. (2006). “Algunas reflexiones sobre la histo-riografía reciente referida al partido radical” en Revista Nordeste- Investigación y Ensayos- 2da. Época Número 26. https://ri.co-nicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/22646/2606-7990-1-PB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Fuentes
Archivo de la Legislatura de la provincia de La Rioja.
Diario La Vanguardia. 1916-1920. Digitalizado en https://www.van-guardiadigital.org/
Periódico socialista ¡Redención! 1919-1920.
Periódico anarquista Idea y Libertad 1919.
Periódico La Crónica 1912.
Periódico La Democracia 1918.
227
‘Todos unidos triunfaremos’ Peronistas y antiperonistas en el interior cordobés: el
caso de Laguna Larga (1943-1958)
Marcelo A. Guardatti
Introducción
Juan Domingo Perón, tras ser liberado el 17 de octubre de 1945 a través de una manifestación obrera y popular, se encaminó casi sin obstáculos a la presidencia. Pero la construcción de una estructura partidaria debió realizarse con premura y sin mucha posibilidad de exclusiones. Si bien, la presencia del ejército como garante del desarrollo de los comicios en febrero siguiente jugaba a favor de Perón, éste estaba en plena retirada y los cargos electivos requerían de nombres de confianza que lideraran en el interior de un extenso país. Muchos de ellos los prestó el sindicalismo (principal aliado de Perón a nivel nacional) y el radicalismo de FORJA – Junta Renovadora, así como un sector del socialismo. En Córdoba, sin embargo, la mayor parte de las fuerzas convocadas estuvieron dentro
228
del viejo Partido Demócrata y de la Alianza Nacionalista, de tradición más conservadora. Este variopinto grupo de partidos menores y nuevos dirigentes se nuclearon en un frente que se dio en llamar Partido La-borista. Para el caso cordobés, el radicalismo venía de una experiencia única en alianza con el socialismo local, en la figura de Amadeo Saba-ttini y de su sucesor, Santiago del Castillo. Estas gestiones, aisladas del concierto nacional, habían concretado gran parte de lo que el peronis-mo impulsaba a nivel federal. Y el sindicalismo, minoritario en relación con el conurbano bonaerense, mantenía cierta fidelidad al socialismo. En este panorama, la impronta del primer peronismo no proponía una alternativa tan seductora para Córdoba, que venía encaminada a polí-ticas sociales y de desarrollo desde al menos una década antes. Máxime teniendo en cuenta que los referentes partidarios locales eran conserva-dores o reconocidos filofascistas (Tobares, 2011, pp. 245-246).
El peronismo lagunense se encontró sin “grandes figuras” que hicie-ran pie en el escenario. De este modo, el verticalismo partidario impuso “figuras menores” que no hacían sombra a adversarios políticos de ma-yor contrapeso y prestigio. Peor aún, eran políticos exógenos a la comu-nidad, con poco o nulo conocimiento de las problemáticas y demandas comunales. Este mal comienzo derivó en una creciente hostilidad a un partido político que no se mostró dispuesto a jugar con las reglas demo-cráticas a las que estaban acostumbrados demócratas y radicales.
El huevo de la serpiente: Interventores y Comisionados
Con el golpe de Estado de junio de 1943, Laguna Larga se encontraba bajo una intendencia interina, a cargo de Lorenzo Bonetto. Asumido el liderazgo del Municipio en noviembre de 1942, Bonetto se mantendrá en el puesto con la Revolución de Junio, entre el 6 de junio de 1943 hasta el 04 de noviembre de 1946, cuando las turbulentas elecciones provinciales cordobesas de entonces terminan con una intervención fe-deral. Una característica del fuerte verticalismo peronista de este mo-mento fue la supresión de las autonomías municipales y la dificultad de gestionar exitosamente un Municipio frente a la inestable sucesión de comisionados que entraban y salían en tiempo récord. Ejemplo de ello
229
fue el período comprendido entre 1946 y 1949, con cinco sucesiones de nombres en pocos meses.
[…] desde entonces como Comisionado Municipal, siendo reemplazado con igual carácter el 04 de no-viembre de 1946 por Dn. David Majul, el que en-trega la Intendencia el 16 de septiembre [de 1947] al Secretario señor José Alberto Cismondi, que dura hasta el 13 de noviembre de ese año que se lo de-signa Comisionado Municipal interino, quien hace entrega de la Comuna el 30 de marzo de 1948 al Secretario de la misma señor Humberto Dahbar, que dura hasta el 31 de mayo, o sea dos meses justos, siendo reemplazado en esa fecha por Dn. Carlos Al-fredo Videla en calidad de Comisionado, prestando funciones de tal hasta el 06 de agosto de 1949, que hace entrega de la Comuna al secretario de la misma señor José Alberto Cismondi, quien se mantiene en el cargo por breves días, pues el 27 es designado Comisionado al señor Alejandro Ciriaci, que en tal carácter se mantiene hasta el 30 de junio de 1952, fecha en que pasa a ser Delegado Municipal [La ne-grita es propia] (Lazcano Colodrero, 1956, p. 33).
Ciriaci fue el Delegado Municipal que más tiempo permaneció en el cargo, desde 1949 hasta 1955, conviviendo con las sucesivas transfor-maciones políticas y sociales del momento.
Desde el 30 de junio de 1952, el señor Ciriacci actuó ya como Delegado Municipal, siendo secundado en sus tareas por el señor Julián Juan Requena, como Secretario. En 1954, las autoridades de la Municipa-lidad de Laguna Larga, en lo que respecta al Conce-jo Deliberante, eran las siguientes: Presidente, señor Mateo Vottero Guglielmotti, Concejales, señores
230
José Antonio Mendaña, Clemente Anzardi Ocam-po, Quinto Avelino Vagni, Antonio Romero Guil y Roque Miguel Juárez. Secretario del Concejo De-liberante es el señor Aldo Rubén Zurlo [La negrita es propia] (Bischoff, 1964, p. 247).
La transición de las gestiones se veía atravesadas por decisión unila-teral del Concejo Provincial de Municipalidades del Gobierno de Cór-doba. Este organismo, resultado de la modificación de la Constitución en 1949 y refrendada por la carta magna cordobesa, coartaba en gran medida la autonomía municipal. Esto generaba gran resistencia en los sectores dirigenciales tradicionales de la comunidad. Por otro lado, es importante remarcar que el escenario político partidario dejó de tener su presencia fuerte en el Municipio para migrar al Concejo Deliberan-te, donde sus ediles eran el resultado directo de la elección local. La preponderancia de un órgano deliberante netamente radical hacía de Laguna Larga, un escenario hostil. Sobre todo, teniendo en cuenta que los concejales Vottero, Mendaña y Anzardi eran figuras de peso público en la comunidad.
Alejandro Ciriaci: ‘gringo’, católico y peronista
Alejandro Ciriacci fue un chacarero no demasiado preparado para la función pública que se le impuso y sólo se tomó en cuenta su simpatía con el partido. Como ya mencionamos, fue el político peronista que más tiempo permaneció en el cargo. Su gestión al frente del Ejecutivo se enmarca en contradicciones y críticas que los mismos partidarios le im-putan. Por un lado, su incapacidad de generar iniciativas propias y, por el otro, la influencia que ejercían sobre él otras figuras: el padre Tejerina, el concejal Mendaña o el maestro Rissi. Con el primero, llevó adelante la construcción de la Capilla del cementerio municipal y la erección de un nuevo monumento al Gral. San Martín; con el segundo, el llamado a concurso para la escritura de la historia oficial de Laguna Larga. En tanto con el tercero, vivenció de cerca el conflicto y destitución del maestro José Américo Rissi, director de la Escuela Bernardino Rivada-
231
via, quien se negó a arriar a media asta la bandera durante el aniversario de la muerte de Eva Perón y quedó cesante en su cargo.
Yo no me olvido en una oportunidad que había una intervención y lo voy a contar a esto con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. Pusieron como in-terventor municipal, cuando yo llegaba recién a La-guna Larga (…) Lo habían puesto al pobre viejo y era más gringo que no sé qué. Y yo era maestra de la [Escuela Narciso] Laprida. […] Y Rissi era el director de la Escuela Bernardino Rivadavia. Con una postu-ra política muy definida. Luchador. Ese era político y buen maestro. Buen director y político por conven-cimiento. Era 9 de julio, y bueno, pobrecito, como interventor de la municipalidad tenía que hacer el discurso del 9 de julio, como todos los años, eso era una costumbre en Laguna Larga que el intendente hablara en la Plaza. Y Rissi le hace el discurso y él lo leía y era una mañana con viento, y él claro, él leía al micrófono y Rissi atrás de él ¿no cierto? […] Un remolinito de viento le desacomoda los papeles [ri-sas]. Eso fue extraordinario. Y dice: ‘Vení Rissi, ahora ¿dónde mierda voy yo?’ [risas]. Bueno, tuvo sus cosas (Testimonio de Edith Rocchia).
De este testimonio, que remarca un detalle cómico, se desprende una crítica de un dirigente con poca capacidad de oratoria y que, a la vez, dependía enormemente de la presencia del Director Rissi, quien no sólo ‘le escribía los discursos’, sino que es remarcado como un dirigente importante y opositor al partido que el Comisionado Ciriaci represen-taba. Esta convivencia política no se explica en términos democráticos sino en la propia incapacidad de plantear un liderazgo propio, siendo ese vacío rellenado por un radicalismo con actores dinámicos y astutos en el manejo de la cosa pública.
232
A [Ciriaci] lo manejaba todo Mendaña. Le hacía los discursos, le decía todo Mendaña. Con nosotros no tenía ninguna relación. Y él fue Comisionado. Le hacían todo, le hacía los discursos, todo Mendaña. (Testimonio de Juan Carlos Galán).
Otro entrevistado, vuelve a remarcar que le hacían los discursos. Esto puede leerse no sólo como un favor para subsanar la falta de oratoria sino también en la imposición de un discurso propio en términos ideo-lógicos, con críticas subterráneas o vedadas al gobierno, colocadas con disimulo en el escrito que el Comisionado leía. También se remarca la fuerte influencia que el concejal Mendaña ejercía sobre el depositario del Poder Ejecutivo. Por último, la afirmación tajante de que con noso-tros no tenía ninguna relación deja a las claras la falta de contacto entre esa dirigencia partidaria y los peronistas de base o militantes. Por otro lado, la mayoría radical del Concejo Deliberante parecía seguir domi-nando la toma de decisiones, a pesar de no tener el Poder Ejecutivo bajo su control directo. En tanto que el ‘peronismo’ era minoritario en su accionar. Apartados del Comisionado Municipal y con nula posición dentro del Concejo Deliberante, los «peronistas de base» se agrupaban en una precaria Unidad Básica, surgida de sus propios esfuerzos. En el recuento que el entrevistado realiza sobre quiénes eran los primeros par-tidarios hay una enumeración cabal a partir de orígenes heterogéneos: de la actividad comercial o administrativa, empleados estatales (comi-sario, empleado de correos, telefonistas y ferroviarios) y sindicalistas.
El director José Américo Rissi y el «agravio imperdonable»
La muerte de Eva Perón generó un terremoto político que el gobierno integró a su despliegue de épica discursiva. La imposición de la sim-bología peronista como partido de Estado tuvo sus actos de resistencia y excitó aún más el descontento de los sectores opositores, incluida la Iglesia católica, que veía con desconfianza la santificación de la fallecida política. En Laguna Larga, el quiebre se dio con la rebeldía de una re-putada figura para la comunidad: el director de la Escuela Bernardino Rivadavia, José Américo Rissi. El maestro Rissi había nacido en Villa
233
Mercedes, San Luis, pero llegó a Laguna Larga con el prestigio de ser un profesional de la docencia. Su autoridad y legitimación social lo ubicaron como un líder dentro del partido radical. Se hizo cargo de la recientemente creada Escuela Bernardino Rivadavia, inaugurada por Santiago del Castillo y, su vice, Arturo Illia. Al mismo tiempo que co-menzaba su gestión institucional y pedagógica, el peronismo atravesaba el ámbito educativo de manera rotunda, reinstaurando la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y modificando la agenda de contenidos con un claro componente doctrinario.
Yo empecé el secundario en el año ‘50 cuando asu-mía el peronismo como tal. Bueno, estudiamos el primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, el derecho de los trabajadores, todo eso lo tenemos en instrucción cívica, porque si, hay que admitir que era una realidad que no solamente el gobierno kirch-nerista está impactando en las escuelas con ideas po-líticas que le sirvan al partido sino que en la época de Perón también lo fue, y lo fue bravamente, y eso yo, por ejemplo, no cuando tenía trece años sino cuan-do fui maestra, que me recibí a los 17, consideraba que no podía ser ¿no cierto? (Testimonio de Edith Rocchia).
La entrevistada, quien se dedicó a la enseñanza y pudo experimentar en primera persona la tarea docente durante el periodo peronista, es crí-tica en lo relativo a la ‘inclusión de ideas políticas’ en el ámbito escolar. Y hace un paralelo pasado-presente, estrategia propia de la memoria para resignificar y valorar contrastes y similitudes de acontecimientos para crear una narrativa coherente a su posición actual. Es interesante, por último, su calificación de ‘cuando asumía el peronismo como tal’, esto es, cuando se radicalizó en su posición y el aspecto doctrinario se manifestó en toda su potencia a partir de 1950. Ya hemos mencionado que muchos de los primeros peronistas locales eran trabajadores del Estado. Esto, sin embargo, contrasta con el personal de las escuelas y el cuerpo docente, quienes se veían en la disyuntiva de enseñar los con-
234
tenidos priorizados por el Ministerio, con toda su carga proselitista, o resistirse a ello y poner en riesgo su trabajo. A medida que las tensiones entre peronistas y antiperonistas se iban profundizando, el ámbito es-colar era un campo de la batalla cultural que ninguno estaba dispuesto a resignar (Plotkin, 2007, p. 17).
Corría el mes de septiembre de 1954. Reuniones de vecinos pedían la reincorporación del director de la Escuela Bernardino Rivadavia, José Américo Rissi. El nombrado maestro había sido separado de sus fun-ciones por haberse opuesto a izar la Bandera Argenti-na a media asta, en el aniversario del fallecimiento de Eva Perón. El 15 del mismo mes, un gentío se con-gregó en la plaza Emilio F. Olmos (CHP, 2005, 105).
El relato releva someramente los acontecimientos de aquella jornada y pone énfasis en el rol de los vecinos que salieron en defensa del agra-viado maestro Rissi. A decir de la narración, éste había quedado cesante de su cargo como director por no arrear la bandera a media asta para el 26 de julio de aquel año, 2° aniversario del fallecimiento de la ex prime-ra dama. La plaza Olmos, ubicada justo en frente de la Escuela Rivada-via, estaba repleta de ex alumnos y vecinos que apoyaban al docente. La medida administrativa provenía directamente del gobierno provincial y la consideración de «decisión arbitraria» o «causa justa» marcan un acto de resistencia de una parte de la comunidad, en el que se contaban algu-nos peronistas. De hecho, José Alberto Cornatosky, militante peronista en ese momento, fue detenido por autoridades policiales y detenido en la comisaría. Rissi, ofuscado evidentemente por verse inmerso en una tarea que no le era grata, también realiza un acto político de relevancia que lo ubica en el ojo de la opinión pública de la comunidad.
[…] cuando murió la Eva Perón, dieron la orden de colocar las banderas a media asta, en todos los edifi-cios públicos y privados. Pero en todos lados, la ban-dera a media asta, y los que trabajábamos dependien-
235
do del gobierno, los varones con la faja negra y las mujeres con el luto acá [señala el pecho], o el luto en el brazo, y Rissi no se puso ni corbata ni nada y mal, estuvo mal Rissi, mal, mal… No solamente desafian-te sino que fue, ¿cómo te diré?, ofensivo para con los símbolos patrios porque sacó la bandera del mástil, no la puso a media asta y la ató en una planta del frente de la escuela (Testimonio de Edith Rocchia).
Es notable la condena de la entrevistada (docente y política pero-nista) quien reprueba el accionar de Rissi como una falta de respeto de los símbolos patrios (‘la ató en una planta del frente de la escuela’). El contraste de los relatos es notorio ya que su acto de rebeldía le fue ‘premiado’ posteriormente con otros cargos de mayor jerarquía dentro del sistema educativo provincial, esto es, con el golpe de estado del año siguiente a estos acontecimientos.
Los vaivenes de la política interrumpieron la gran ta-rea educativa del maestro Rissi, allá por 1953; pero la revolución de 1955 y el derrocamiento de Juan Domingo Perón, le dieron revancha y así fue que volvió de nuevo a su pueblo y a su puesto, hasta su emigración definitiva, cuando pasó a ser Inspector Zonal del Consejo de Educación (Testimonio de Re-nato Paira citado en CHP, 2005, p. 108).
Tras su cesantía, Rissi se asentó en la ciudad de Córdoba y regresó esporádicamente a Laguna Larga, sin continuar en la actividad política.
De Corpus Christi al Cristo Vence
El domingo 11 de junio de 1955 se celebró la festividad religiosa de Corpus Christi. En Laguna Larga, el rito se realizó en la vía pública, usando como escenario de fondo, la fachada de la casa familiar Votte-ro, reconocidos por una panadería histórica que aún permanece allí.
236
Al mismo, asistió no sólo el cura párroco Tejerina sino también otros clérigos de la provincia que expresaron sus correspondientes homilías, aunque en esta oportunidad, el sermón tenía una carga crítica fuera de lo común. No era para obviar que la relación Estado-Iglesia estaba en su punto más bajo. Uno de los entrevistados recuerda que el párroco también debió sufrir una detención arbitraria en los meses previos al golpe de septiembre. Los líderes comunitarios (Mendaña, Tejerina y Rissi) habían sido tocados en algún momento en sus dignidades y legi-timidades, y el Comisionado Ciriaci quedó en medio de fuego cruzado.
[Tejerina] estuvo preso. Él se sintió muy tocado por su propia personalidad y por lo que él significaba dentro del pueblo. No pasó a mayores. Fue como una especie de… que es como todo lo que ocurrió en ese momento de tirantez. Claro, había habido una cuestión entre la Iglesia y el gobierno de aquel enton-ces y de ahí derivaban todas estas cuestiones, en que expulsaron a dos obispos en Buenos Aires, en que nombraron a un montón de curas que yo conocía como si fueran malas personas que en realidad no lo eran, era nada más por ese enfrentamiento. Eso fue en el 55. (Testimonio de Emilio Piccoli)
La Acción Católica en Laguna Larga sufre su golpe más grande, ya que muchos simpatizantes del peronismo, pero activos católicos, debie-ron elegir entre un bando u otro. Algunos debieron optar por acompa-ñar al gobierno y/o relegar su participación en la Parroquia. Las mismas pasiones políticas que se debatían a nivel nacional, resquebrajaba las solidaridades y lógicas dentro de la misma comunidad. A visiones po-larizadas, se le sumaban tradiciones y experiencias políticas familiares que, influían en la toma de posición. En el recuerdo de los entrevista-dos, la Iglesia como lugar estratégico de resistencia y organización, es recurrente, así como la figura protagónica del párroco Tejerina.
La Iglesia era la iglesia vieja, era la Iglesia vieja y allá estaba Emilio Rossi, Florindo Vottero y había otro
237
más pero no me acuerdo quién es el otro. […] Con armas arriba, estaba Emilio Rossi, con armas, no con cualquier cosa, con escopeta. Y los otros no me acuerdo. Él, Emilio Rossi, Florindo Vottero pero no me acuerdo cuál es el otro. (…) Allá de arriba del campanario de la Iglesia, la iglesia vieja allá estaba Emilio Rossi, Florindo Vottero y había otro pero no me acuerdo más quién era. (Testimonio de Sebas-tián Ochoa)
[Mi papá] era monaguillo cuando era joven, es más, estuvo interno en un colegio de curas. Mi nona Ca-talina lo hacía participar en la Acción Católica. (…) Me dice mi mamá que, para custodiar a los enemigos en la Revolución, él estaba apostado en un momento en el campanario de la iglesia junto a Emilio Rossi. (…) Aún no se había ido al servicio [militar] cuando fue la Revolución. No sabemos de dónde aprendió a portar armas, ni después de que se casó jamás tuvo arma. (Testimonio de Silvia Vottero)
Los actores de las jornadas de resistencia y sublevación que siguieron al levantamiento de Lonardi en los cuarteles de La Calera se plegaron a la estrategia militar y armaron ‘milicias populares’. El mismo campana-rio de la Iglesia se constituyó en atalaya desde la que un francotirador desplegaba su escopeta, con la panorámica del edificio municipal, la comisaría y la Unidad Básica del Partido Peronista a su alcance. Nue-vamente la imagen de la Parroquia usada como punto estratégico para el ataque y las armas presentes (escopetas, ametralladoras), apuntando a la Municipalidad, la cual ya no contaba con Ciriaci, quien se apartó del cargo luego del enfrentamiento con la curia, sino con un «negro peronista perro», según la calificación de un entrevistado, al referirse al interventor Esteban Gómez Maldonado.
El enfrentamiento abierto del gobierno peronista contra los parti-dos opositores trajo consigo actos de resistencia y protesta, en todos los espacios posibles. Como gran parte del Partido Demócrata local,
238
acompañó al gobierno peronista, el rol más activo en criticar la gestión de gobierno corrió por cuenta de la Unión Cívica Radical. Los testi-monios de los entrevistados aseveran que la violencia estuvo presente antes, durante y después de los acontecimientos vividos en septiembre. La construcción de un relato donde la transición de un poder a otro fue ordenada y tranquila adolece de la dinámica propia de una revolución. En la biografía escrita sobre el médico local, Abraham Charif, se resca-tan con más pormenores valiosos testimonios y se indica el protagonis-mo de los líderes de la UCR local, así como de miembros de la Acción Católica de la parroquia.
Durante la revolución del ’55, [Abraham] Charif, [José Antonio] Mendaña, Rogelio Castello y Don Pablo Villalón, estaban a cargo de los comandos del pueblo. Junto con Emilio Rossi, Florindo Vottero, ‘Masacaballo’ Vottero, formamos uno de ellos. Éra-mos cuatro y nos apostamos en una zanja que estaba en el paso a nivel norte, junto a los silos de Sagués. Ahí estuvimos cuatro o cinco días. Controlábamos los autos que pasaban, estábamos armados, con ar-mas cortas y ‘Masacaballo’ con carabina. Todas ar-mas de nuestra propiedad. Una noche agarramos un pez gordo, un peronista que venía de Córdoba, solo. Lo llevamos a la Comisaría y de ahí lo pasaron a Cór-doba de vuelta’ (Guirado, 2020, pp. 75-76).
Lo valioso del testimonio es que no oculta el uso de armas y la coac-ción en manos de los civiles organizados en ‘comandos’. La realización de guardias de control, apostados en trincheras («la zanja de los silos») y requisando los automóviles que transitaban por la ruta nacional 9 evidenciaba un acto de sublevación coordinado con otros espacios y en comunicación directa y concreta con la estructura partidaria y militar rebelde. La captura de «un pez gordo peronista», cuyo nombre no tras-cendió, remarca la construcción del enemigo en la figura del peronista, sea cual sea su cara.
239
El Dr. Charif era uno de los jefes de los comandos populares formados en Laguna Larga, su nombre clave era ‘Oreja’. Junto con su amigo y vecino Ma-rio Cena, escondían las armas, para que no fueran descubiertas, debajo de la cuna de Susana, de unos pocos meses de vida (Guirado, 2020, pp. 75-76).
El relato continúa brindando detalles que interesan por el conflic-to social que se experimentó. La biografía del médico Charif lo marca como jefe de los «comandos populares», y hasta con un nombre cla-ve. La toma del poder público por una sublevación llevada adelante por civiles y la construcción de un enemigo a ‘controlar’ o «capturar», atravesó la convivencia de una comunidad que apenas sobrepasaba los cuatro mil habitantes entonces. Lo profundamente traumático del mo-mento, también significaba un acto de disciplinamiento de quienes se identificaron y beneficiaron con las políticas sociales del peronismo. Si el médico del pueblo, el párroco de la Iglesia y el director de la Escuela toman armas para perseguirlos, el pacto de solidaridad comunitaria se quiebra y eso lesiona cualquier convivencia posterior. El relato continúa marcando la importante presencia de armas (escopeta, ametralladora, carabinas), la urgencia de abastecerse de ellas (eran de nuestra propie-dad) y la necesidad de ocultarlas donde no fueran halladas, en caso de que la revolución fracasase, aún en la cuna de la hija recién nacida.
Esteban Gómez Maldonado, el último peronista, y la toma de la Municipalidad
Gómez Maldonado, un negro peronista perro, según el testimonio de uno de los entrevistados, se hizo cargo de la Comuna, tras el aparta-miento del católico Alejandro Ciriaci. Este último se había convertido en una figura tironeada por las circunstancias: las detenciones de conce-jales opositores que lo asesoraban, la cesantía del director de la escuela que ‘le escribía los discursos’ y la ruptura del peronismo con una Iglesia combativa y militante, lo dejaron vacío de autoridad. La intervención de Gómez Maldonado, un dirigente peronista proveniente de La Rioja,
240
y extraño a la comunidad, se desgranó sin más entre junio y septiem-bre de 1955, golpeado por la sublevación de los opositores locales al gobierno.
[…] Ciriaci renuncia por una convicción, entonces ahí viene cuando designan a Gómez Maldonado. […] entonces acá habían clausurado [el Tedeum] el 25 de mayo, lo hicieron a puertas cerradas y no vino el cura, no sé qué pasó con la escuela, se dijo el discurso. […] Dijo el discurso solo y no querían que estuviera el cura. Y la gente le respondía al cura. (Testimonio de Pedro García).
El alejamiento de Ciriaci ‘por convicción’ deja el camino a una figura externa a la comunidad, Esteban Gómez Maldonado, quien asume el 04 de junio de 1955, en otro aniversario del Golpe de Estado del GOU de 1943. En el intento por separar la Iglesia del Estado, Gómez Mal-donado realiza un acto patrio central sin la presencia del sacerdote. «La gente respondía al cura» sentencia el protagonismo de que el verdadero líder de la oposición al gobierno ahora era el mismo cura párroco así como centro gravitante de la autoridad de la comunidad.
La intervención de los Municipios y el recambio de autoridades fue un proceso largo y singular para cada localidad. Lo particular del caso lagunense fue la violencia utilizada en el momento, como si se replicaran las escenas de la misma capital. No hubo negociación ni repliegue del interventor «depuesto» sino su captura y prisión. Del mismo modo, que Gómez Maldonado quedó cautivo, el odiado comisario peronista, Juan Pipino sufrió la misma suerte, al tener que enfrentarse a los ‘comandos populares armados’ que apuntaban directamente a la Comisaría.
La liberación posterior se da ante la especulación de si la Revolución triunfaba o no. Gracias a la toma de la Radio LV2, las noticias sobre el avance y el retroceso de las fuerzas leales al gobierno peronista permi-tían conocer el desarrollo de los eventos y qué estrategia tomar en caso de que la suerte fuera adversa. Del mismo modo, las Centrales Telefó-
241
nicas, un puesto estatal de comunicaciones estratégicos, habían caído también bajo el control de los comandos civiles.
Mi papá también estaba metido con la… con los ra-dicales. Estaba ahí, estaba metido… nosotros está-bamos escondidos en la Panadería Vottero, le habían abierto las persianas y espiaban por ahí y la calle era honda así, como no había pavimento, asique todos se apoyaban en el cordón de la plaza y ahí todos. Había muchísima gente apuntando porque no que-rían soltarlo. La municipalidad no estaba ahí, estaba donde está la Florería de Bechis, ahí estaba la Muni-cipalidad en ese tiempo. En la esquina, de la plaza. Y la comisaría estuvo siempre ahí, estaban apuntando ahí. […] Al intendente lo sacaron y nombraron a un intendente, como es que se le dice… suplente. Un interventor. Vino un capo del ejército de Córdoba a tomar acá. El tipo [por Esteban Gómez Maldonado] no quería largar por nada. (Testimonio de Sebastián Ochoa)
El epicentro distinguible de la Revolución Libertadora en Laguna Larga se dio en la Plaza San Martín, en el sitio neurálgico de los edificios públicos, con la Iglesia (y su campanario como puesto de tiro), la Co-misaría, la Municipalidad y la Unidad Básica en derredor de la misma. Otros puntos importantes de aquellas jornadas, si nos atenemos a los testimonios, fueron también la Panadería Vottero y la Escuela Narciso Laprida. Es especialmente interesante reconocer los gestos físicos que los entrevistados utilizan para describir el escenario, como si se tratara de un campo de guerra, y el ademán de apuntar fusiles a esos edificios que, en la actualidad, ya no existen. El detalle en remarcar las ubicacio-nes específicas (‘la Iglesia vieja’, ‘la Municipalidad donde está ahora la Florería’). La resistencia del Interventor queda registrada no sólo en el acuartelamiento en el Municipio sino también con la asistencia de los mismos policías. La frase «un capo del ejército vino a tomar posesión» refuerza la tesis de presencia militar en la comunidad al momento de
242
la sublevación. Sin embargo, es interesante entender el relato de los «rebeldes civiles», guiados por un militar, que ‘solicitaron’ la rendición de los oficiales de policía dentro de la Comisaría. El pueblo quedaba en manos del ‘comando revolucionario’, así como la seguridad de la comu-nidad. Esta última ya no incluía a los peronistas locales.
Las represalias y el ensañamiento contra cualquier símbolo referido al peronismo fueron objeto de especial atención en gran parte de los testimonios. Además de los violentos destrozos en la Unidad Básica, la fijación de los «comandos civiles» se centró en la imagen de Eva Perón. De haber sido convertida en objeto de culto popular a ser destinataria de los odios más viscerales, su efigie fue desacralizada, atada a un auto-móvil y arrastrada por las calles del pueblo. Los antiperonistas realiza-ron así su propio «desfile de la Victoria» ante los ojos de los derrotados.
Y había un tal Mare que tenía un taxi. Y así, mirá, sacó el busto de la Eva. Lo agarró así y de acá [señala el cuello] con una cosa. El tipo iba afuera, maneja-ba con una mano y llevaba el busto de la Eva. (…) Me contaba mi hermano que los Altamirano, que después se hicieron peronistas, así con el revólver le tiraban al busto de Perón y de la Eva. (Testimonio de Raúl Peralta).
En el ‘55, salieron en caravana arrastrando el busto de Eva Perón. Eva Perón tenía un busto y lo arrastra-ban. Creo que estaba en el paseo, me parece. En el paseo del ferrocarril. Y lo arrastraba un señor Mare que tenía remis, taxi en aquella época era taxi. Lo arrastraban al busto (Testimonio de Juan Carlos Ga-lán).
Situaciones similares ocurrieron, además de la ciudad de Córdoba, en Río Segundo, Oliva y Oncativo, donde estatuas y bustos fueron van-dalizados y arrastrados en las calles por revolucionarios tras el golpe de estado. Hay consenso de que el acto vandálico fue llevado adelante por militantes del radicalismo local.
243
Vencedores y vencidos: persecución y estigma
La crisis política desatada por la sublevación militar y la resistencia de los partidos opositores quebró el orden institucional una vez más y la estructura del Estado se vio reconfigurada desde sus bases. En Lagu-na Larga, tras la expulsión de Esteban Gómez Maldonado de las de-pendencias municipales, se hizo cargo por unos días el ex intendente Mateo Vottero, quien representaba al Concejo Deliberante en calidad de Presidente del cuerpo consultivo. Inmediatamente que el General Dalmiro Videla Balaguer quedó al frente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se buscó nombrar los reemplazos de cualquier autoridad peronista designada en los Municipios y Comunas. Para Laguna Larga, el título de Interventor recayó sucesivamente en Andrés Cravero y Ju-lio Aldo Ferreyra. Mientras tanto se realizó una purga de funcionarios peronistas de todas las dependencias estatales: correos, telefónica, ferro-carril, escuelas, comisarías y, aún de los cuadros menores, dentro de la misma administración municipal. Las nuevas intervenciones necesita-ban construir un nuevo relato que deslegitimara la gestión de gobierno peronista. Las denuncias de corrupción o de malversación de fondos fueron muy comunes, y muchos peronistas fueron enjuiciados por en-riquecimiento o incumplimiento de deberes de funcionario público. En esa línea se enmarcan los comentarios del entrevistado:
[…] Y vienen a hacer la auditoría contable y se en-cuentran con un hueco. Durante el gobierno de Cra-vero salta lo del anterior, que se había entregado libre deuda, patentamientos que no existían […]. Estaba acá un viejo [Julián] Requena. Requena era secreta-rio de Ciriaci, un viejo nariz parada. Pero que estaba en el curro ese [de chapa patentes adulteradas]. […] Y cuando vienen, resulta que habían vendido, no sé cuántos autos, con todos el mismo número de pa-tente de Laguna Larga. Daban libre deuda. Entonces viene el ’55, el [Julio Aldo] Ferreyra, lo digita y lo manda a Laguna Larga como interventor en el ‘55 y entra a revolver papeles. […] Cuando empieza a
244
revolver había no sé cuántas patentes entregadas en Laguna Larga, era un negociado que hacían en esa época. Pero ahí estaba el curro. Y era el viejo éste Requena. (Testimonio de Pedro García).
En el relato se menciona una auditoría contable llevada adelante por Julio Ferreyra, tras el relevo de la administración de Andrés Cravero. Allí «descubren» una importante deuda y una confusa situación de pa-tentamiento de vehículos. Negocios espurios y turbios endilgados a la administración peronista. Es la construcción de un otro, primero adver-sario, luego enemigo. Las construcciones de sentido son más evidentes a la luz del momento, pero no por ello menos ricas.
Cuando se llamó a elecciones en 1958 y el radicalismo se partió en dos, José Antonio Mendaña (UCRP) ganó las elecciones en la comuni-dad por amplio margen, luego de haber formado parte de un Concejo Deliberante que digitaba la política de Ciriaci y de una sublevación civil que capturó al Interventor Gómez Maldonado. Acusar a las gestiones anteriores de corruptas e ineficientes fue una constante, no sólo de la gestión Mendaña sino de todos los niveles de la administración, inclui-do el nacional. La falta de transparencia en las cuentas públicas fue la propaganda más efectiva que atravesó todo el discurso antiperonista.
Sin embargo, los peronistas no desaparecieron de la vida pública, muy a pesar del estigma. La resistencia peronista fue construyendo sus propios círculos de sociabilidad. La ruptura de lazos vecinales, incluso dentro de las mismas familias, es consecuencia directa y de largo plazo de la violencia de los acontecimientos. En muchos casos, un manto de silencio cayó sobre estas memorias por años. En otros, el apartamiento del pueblo a otras locaciones en busca de una comunidad donde cons-truir nuevas sociabilidades se hizo imperioso.
Claro, nuestros padres eran personas que militaban en el peronismo. Habían formado parte de la resis-tencia peronista a su manera y al modo que se daba esa resistencia en el pueblo. Yo recuerdo de muy chi-quito que había reuniones en el living de casa donde
245
venían con esos discos que venían con el mensaje, por ahí Perón mandaba los mensajes desde el exilio, entonces mi casa era un lugar donde había un dis-curso político por parte de mi viejo, algunas activi-dades de militancia, mucha lectura, mi viejo era un gran comprador de libros… […] Tito era un hombre comprometido para la sociedad, pero cargaba en sí todo el temor de aquel argentino que había vivido los procesos de los golpes. Pero me advirtió de que tuviéramos cuidado porque el peronismo era el he-cho maldito de la Argentina y que a los que se había matado o fusilado, ya en José León Suarez en el año ‘56, o se había perseguido y torturado en los ‘60 y en los ’70, lo que había hecho la dictadura tenía que ver con esta opción por el peronismo (Testimonio de Sergio Cornatosky).
El peronismo que los padres de muchos entrevistados habían experi-mentado se convirtió en un recuerdo de una época mejor, ‘los mejores días fueron peronistas’, o de los tiempos «de la segunda tiranía» para quienes no comulgaron con esas ideas. Lo cierto es que el proceso de desperonización que impulsaron los líderes de la ‘Revolución Liberta-dora’ pronto se mostró incapaz de formatear las transformaciones so-ciales de los últimos 15 años y los beneficios sociales y laborales que atravesaron las clases populares. La resistencia de los ‘no notables’ se mantendría y se haría notar.
Conclusiones preliminares
El momento en que el partido peronista arriba a Laguna Larga se plan-teó en términos de imposición y de exterioridad, para los notables de la comunidad. Su verticalismo jerárquico y militar no negociaba ni estaba dispuesto a jugar en terreno de la disputa democrática conocida hasta entonces. Sin embargo, fueron el golpe de 1943 y luego la Reforma Constitucional de 1949, intentos malogrados por subyugar autonomías y rutinas muy particulares para cada municipio, pero que en Córdoba
246
seguían un derrotero distinto del planteado en el resto del país durante la década del ´30. La experiencia sabattinista estaba fresca y los avances sociales que el peronismo federalizó, ya habían calado en la población cordobesa dos lustros atrás. Sumado a ello, la estructura partidaria que el peronismo construyó en el interior estaba representada por figuras conservadoras y tradicionales más representativas de un orden católico que de una propuesta republicana novedosa. Y cuando el conflicto con la Iglesia se hizo insuperable, las mismas fuerzas que habían manteni-do cierta hegemonía peronista en Córdoba, se diluyeron en un par de meses, conspirando en su contra. Laguna Larga no escapó de esa lógica. El radicalismo local mantuvo su presencia indiscutida en el escenario público, aún sin tener los resortes del Estado municipal aunque sí una influencia decidida en el administrador transitorio del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el peronismo encontró tierra fértil en otros espacios, me-nos «notables» y más «populares». Distanciados de las figuras políticas impuestas «desde arriba», los militantes iban construyendo su identidad política de modos particulares y subjetivos, asumiendo símbolos y so-lidaridades propias de un partido político de masas que les hablaba de reivindicaciones, derechos y justicia social.
Con la crisis política del año ’55, el quiebre violento dejó marcas y traumas en la comunidad que sobrevivieron muchos años e impusie-ron «vencedores y vencidos» en el sentido común de la población. Los vencedores (radicales y católicos) mantuvieron su hegemonía sobre el concierto político y público, haciendo gala de ese poder y legitimidad, ganando todas las elecciones subsiguientes hasta 1999. La Iglesia cató-lica, a través del párroco, dominó todos los aspectos de la vida social hasta la muerte de Manuel Tejerina en 1993. En tanto, los vencidos (peronistas o afines) vivieron en un ostracismo constante, que los priva-ba o condicionaba en sus relaciones laborales e incluso sociales. Muchos fueron expulsados de la comunidad y otros crearon sus propios círculos de sociabilidad. La singularidad del caso lagunense consiste en recono-cer la atropellada construcción del partido peronista en el interior y las limitaciones de establecer una identidad política definida. La dificultad de encontrar representantes ‘notables’ que pudieran encarnar el ideario peronista, lo hizo hostil y exógeno. A la par, las imposiciones verticales posteriores no hicieron más que frustrar el manejo de la cosa pública
247
y sumar antipatías. La lábil legitimidad de la que gozaba residía en la alianza católico/militar, la cual se quebró irremediablemente en 1955.
Referencias bibliográficas
Bischoff, E. (1964). Historia de Laguna Larga. Córdoba, Argentina: Edi-torial de la UNC
Cavallo, R. (2012). Dr. José María Romero Díaz y el nacimiento del Club Sportivo Laguna Larga. Laguna Larga, Argentina: Edición del autor
Comisión de Historia. (2005). Historias Populares Cordobesas: Laguna Larga. Córdoba, Argentina: Editorial Ambrosino
Guirado, C. (2020). Abraham Charif, un médico de pueblo. Laguna Lar-ga, Córdoba: Edición del autor.
Lazcano Colodrero, A. (1956). Monografía de Laguna Larga. Córdoba, Argentina: Edición del Archivo Histórico de Córdoba.
Plotkin, M. (2007). Mañana es San Perón. Propaganda, Rituales Políticos y Educación en el Régimen Peronista (1946-1955). Tres de Febre-ro, Argentina: UNTREF .
Fuentes
Entrevista a Edith Rocchia (18/12/2012); Emilio Piccoli (29/01/2007); Juan Carlos Galán (25/01/2018); Luis Bonetto (17/08/2019); Pedro García (09/04/2008); Raúl Peralta (06/02/2021); Sebas-tián Ochoa (16/01/2021); Sergio Cornatosky (28/03/2018); Silvia Vottero (18/03/2021).
248
Las manifestaciones del antiperonismo en Comodoro Rivadavia durante la
“Revolución Libertadora” (1955-1956)
María Noel Bais Rigo
Introducción
En Comodoro Rivadavia, la proscripción del peronismo se llevó ade-lante en pleno proceso de desmontaje de la Gobernación Militar y du-rante la transición hacia la provincialización del Chubut iniciada en junio de 1955. Al igual que en el resto del país, el gobierno provisional dispuso la erradicación del peronismo de la novel provincia mediante la desperonización de la sociedad. En el orden local esta desperonización recibió el acompañamiento de grupos sociales que no eran nuevos, pues desde 1944 mantenían una posición antagónica y de rechazo a las po-líticas que devenían del gobierno peronista (Vicente; Olivares; Carrizo, 2017).
249
En este sentido y en la necesidad de aportar a la historiografía local sobre la construcción del antiperonismo en Comodoro Rivadavia, esta ponencia tiene por objetivo recuperar las expresiones de los mismos ob-servando los dos diarios de la ciudad durante 1955 y 1956: El Rivadavia y El Chubut, pero focalizando en el segundo por su tendencia antipe-ronista. Consideramos que este es un eslabón que nos ayuda a construir las manifestaciones de rechazo al gobierno depuesto como así también el apoyo al gobierno dictatorial (Carrizo, 2016). Nos interesa observar los discursos publicados de aquellos grupos que se volcaron a denunciar y colaborar activamente en la proscripción instando a denunciar cual-quier actividad del “régimen depuesto” a partir de sus proclamas.
Para dar cuenta de las aristas que encontremos en este análisis, en la primera parte de este artículo recuperamos algunas características gene-rales del golpe del ‘55 que nos valen para nuestra indagación. De esta manera buscamos poder observar los posicionamientos antiperonistas que abiertamente se manifiestan a partir de septiembre del ´55 y se po-tencian luego de marzo del ´56; posteriormente nos abocaremos a seña-lar algunas dimensiones abordadas en bibliografía sobre la desperoniza-ción y la emergencia del antiperonismo en la región patagónica y otras ciudades, para luego adentrarnos en el encuadre de nuestra localidad y de esta manera poner en tensión o recuperar las particularidades (Andú-jar y Lichtmajer, 2021)194 del antiperonismo en Comodoro Rivadavia.
El antiperonismo y lo local
Entendemos que la ruptura en todos los ámbitos que brinda el ´55 tie-ne singularidades que no habían conllevado los dos golpes dictatoriales anteriores (1930, 1943). A diferencia de los gobiernos militares anterio-res, el peronismo como nuevo actor político, cultural y social, comenzó a dar señales de no estar dispuesto a desaparecer. Esas señales fueron vistas por los antiperonistas como una amenaza, por lo que la ofensiva política ideológica del gobierno provisional se evidenció en el plano de lo simbólico con el objeto de borrar la identidad peronista (Scoufalos,
194 Entendemos que los trabajos desde las perspectivas locales nos brindan la posibilidad de recuperar la agencia de los sujetos y a la vez tensionar los supuestos de la historiografía nacional.
250
2010). Es por tal que nos interesa indagar la prensa para poder vislum-brar desde la misma las expresiones del antiperonismo en Comodoro Rivadavia, pero también los sentidos que se van construyendo, consti-tuyendo y las representaciones antiperonistas que se van reproduciendo en la prensa local.
En el caso de Comodoro Rivadavia como hicimos mención, el pe-riodo analizado ha despertado interés en los últimos años lo que co-labora en superar el vacío historiográfico que pervivió hasta no hace mucho tiempo. Así, encontramos investigaciones que colaboran en la comprensión de algunas aristas sobre los gobiernos peronistas y las rela-ciones sociales, políticas en el mismo hasta septiembre del ´55. Conta-mos de esta manera con trabajos que han avanzado en el análisis de los inicios del proceso de provincialización y sus efectos en la redefinición territorial y política que el mismo acarreó (Raffaele, 2012). También encontramos importantes avances sobre la historización del periodo a nivel local en trabajos sobre las disputas entre Iglesia y el primer pero-nismo, antes y posterior al golpe. Estos trabajos destacan la relevancia de la iglesia como actor social local, pero además nos invitan a reflexio-nar la influencia política de dicha institución con autoridades de YPF y del Ejercito antes y posteriormente a la «Revolución Libertadora» (Vi-cente; Carrizo, 2017; Vicente, 2018). Asimismo, recuperamos trabajos sobre la prensa local, su posicionamiento político y sus divergencias con el gobierno peronista que comienzan a cobrar vigor luego del 16 de septiembre de 1955 (Olivares, 2018). En este último aspecto es impor-tante señalar que, si bien no es el objeto primordial de este artículo, la historiografía sobre la prensa patagónica en la primera mitad del siglo XX se encuentra en una etapa de desarrollo, dado que “se ha convertido en un objeto de estudio en sí misma para los investigadores, aprove-chando su potencialidad analítica para el conocimiento político-social de la realidad histórica patagónica”, (Ruffini, 2019) lo que nos ofrece una miríada relevante para el objetivo de este trabajo.
Partimos de la idea de que 1955 se convirtió en un ‘parte aguas’ de la historia argentina, dado los cambios profundos que se experimentan con el fin del gobierno peronista. En este sentido, ¿Qué hacer con el peronismo? fue uno de los pilares que conllevaron controversias hacia el
251
interior del anti peronismo entre el desplazamiento del general Lonardi y el ascenso del general Aramburu dos meses luego de iniciado el golpe, en donde las acciones tendientes a la profundización de la desperoniza-ción de la sociedad se vuelven evidentes a través de, primero el Decre-to Ley N° 3855 que sanciono la disolución de los Partidos Peronistas Femeninos y Masculinos, y posteriormente la sanción del Decreto N° 4161 de 1956 que declaró la Prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. El antiperonismo así buscó a partir del poder estatal desarticular una identidad política construida a través de 10 años y que se cimentó sobre la base de una memoria social que los trabajadores y trabajadoras comenzaron a manifestar desde el fuero privado y en pequeñas acciones cotidianas que en el devenir del tiempo se constituirían en la resistencia peronista (Scoufalos; 2010).
A partir del trabajo de Spinelli (2005) podemos recuperar el anti-peronismo a partir de dos líneas: el tolerante y el radicalizado. Sobre el primero existió en este sector cierta disposición a reconocer al peronis-mo como identidad política, su rechazo estaba dirigido a la figura pater-nalista del líder: Perón. En oposición a estos emergió un antiperonismo radicalizado, más exasperado e intolerante que demonizó el peronismo y cuyas características etiquetaron de antidemocráticas por sus prácticas políticas. La línea tolerante reconoció en el peronismo una indiscutida adhesión popular a sus políticas sociales y económicas; sin embargo, el anti peronismo radicalizado, vio en el peronismo un fenómeno anóma-lo, comparable con el nazismo y el fascismo y se propuso depurar a la sociedad de ese mal. Estas tendencias nos brindan características que colaboran en la reflexión de la construcción del antiperonismo local.
Por otra parte, dado que este trabajo tiene particular interés en re-cuperar las manifestaciones del antiperonismo en la prensa local, nos resulta interesante la tesis de Alejandra Vitale (2015)195 sobre la cual analiza los enunciados y editoriales publicadas en la prensa escrita du-rante los golpes militares entre 1930 a 1976. Vitale para su análisis se vale de la «memoria retorico argumental», en referencia a las estrategias persuasivas que en una serie de discurso tienen la función de provocar
195 La autora refiere a que la metáfora biológica medica de la enfermedad que compara al país con un organismo, asimiló en la coyuntura de 1955 la salud con la paz y la enfermedad con la lucha y la pugna
252
adhesión, lo que conlleva la referencia a actitudes, hábitos trasmitidos, y arraigados en un grupo social (pp. 8 y 9). Si bien este trabajo presentado aquí por su extensión, no analiza el discurso de la prensa, nos resulta sugerente su enfoque para recuperar e interpretar algunas evidencias en los enunciados de las publicaciones en la prensa local comodorense.
Para el periodo que nos ocupa han sido varios los estudios que se realizaron para construir las expresiones antiperonistas. Encontramos que en los mismos se denota el término «revanchista» para abordar la etapa de la proscripción peronista por parte de los adherentes al régi-men dictatorial inaugurado, y visibilizan los diversos mecanismos que se utilizaron para dar cuenta de este proceso. En este sentido Mases (2003) describe la desperonización a partir del análisis del Archivo de Ex Juzgado Federal del Territorio de Neuquén. El antiperonismo en Neuquén se manifestó a través de dos momentos, el primero de júbilo a partir de pintadas callejeras contra el tirano depuesto y a la destrucción de los bustos del expresidente y su esposa (p. 180). Mientras que en un segundo momento luego de la asunción del Gral. Aramburu se puso en marcha diferentes mecanismos represivos que se radicalizan luego de la vigencia del Decreto N°4161 donde la represión se volcó indiscrimina-da: allanamientos, interrogatorios que la policía realizaba a testigos oca-sionales o conocidos de acusados, incluso los detenidos son trasladados fuera de la región sufriendo una especie de desaparición temporaria, son solo algunos de los mecanismos utilizados.
Por su parte Ruffini (2012) al referirse a las representaciones que acuñan los antiperonistas para el caso de Rio Negro visibiliza una faz represiva que, según la autora, estuvo latente siempre, pero se presentó con mayor virulencia luego de la asunción del general Aramburu y que la acción represiva fue efectiva por la colaboración activa de dirigentes políticos, figuras representativas y el apoyo expreso de la prensa regio-nal. Podemos argüir que la actitud revanchista por parte de los antipe-ronistas (en cierta consonancia con el caso de Neuquén), marcará la transición (Ruffini, 2016, p. 49), como así también el acuño del térmi-no alusivo al peronismo como algo anómalo de la sociedad que hay que depurar o extirpar. En este sentido, las metáforas sobre los biológico- médico que compara al país con un organismo asimiló la salud con la
253
paz y la enfermedad con la lucha y la pugna. De allí que la enfermedad que Perón infundía en la sociedad (entendida como el virus del resenti-miento, o el cáncer que había que amputar), el gobierno militar curaría (Vitale, 2015; p. 199).
Recuperamos además la dimensión del trabajo de Castillo (2014) en torno a la disputa por el discurso del pasado en Jujuy. Destaca que son latentes los discursos construidos en defensa de los valores de la nacionalidad argentina (pp. 169 y 173). Además, es de importancia la dimensión en la que aborda la disputa del poder por la resignificación del pasado, lucha por la construcción y la imposición de relatos, ele-mentos que observamos en la prensa local comodorense en fragmentos del Diario El Chubut.
También es sugerente el aporte de Orbe (2014) en su análisis de periódicos de la ciudad de Bahía Blanca. En principio destaca la prensa como actor político: como producto de un universo de representacio-nes simbólicas determinadas y como vehículo de difusión e interna-cionalización de culturas políticas. Su desempeño para el autor, resulta determinante en la conformación de sensibilidades de sus actores en tanto construye una realidad propia con pretensiones de ser el reflejo de la realidad sociales reivindicando para sí, su vieja tradición del ‘perio-dismo independiente’, frente a las facciones gobernantes previas a 1955. Postulaciones semejantes fueron expuestas en Olivares (2018) en su no-vedoso trabajo sobre la prensa local comodorense. Puntualmente sobre El Chubut, argumenta que el 22 de septiembre de 1955 marca un antes y un después para el diario. Ese mismo día publica una nota editorial que resulta reveladora en términos de aconteceres que atravesó el diario desde la llegada del peronismo el 01 de enero de 1945 hasta el golpe de septiembre del ´55. Esta editorial lo posiciona respecto del golpe, pero en donde además vuelca todo su apoyo al nuevo gobierno provisional. En ese comunicado rebela las circunstancias por la que atravesó el diario durante la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia en 1944 y el advenimiento del peronismo a la región, como así también deja sentada las bases de lo que comenzará a darse como una demos-tración desde la prensa local de un acérrimo acompañamiento y fuerte
254
perfil de desperonización de la sociedad. A la par, el otro diario de la ciudad, El Rivadavia publica el 26 de septiembre:
Ni el Rivadavia ni los diarios del país han retomado su ritmo normal bajo el amparo de la libertad procla-mada, incurren en actos de lealtad, ni oportunismo, como equivocadamente pretenden juzgar algunos el cambio de tono e informaciones periodísticas. Es que confunden un hecho simple la diferencia que existe entre una prensa amordazada y uniformada, y la prensa cuando puede ser libre y lo es […] para no-sotros como para esta revolución no hay vencedores, ni vencidos, solo argentinos
Es decir que El Rivadavia de tendencia peronista debió luego de 1955 establecer sus propias estrategias de supervivencia (Olivares, Vi-cente; Carrizo, 2017).
Posteriormente en los meses siguientes del golpe en El Chubut se ob-servan varios apartados con acusaciones directas a la comisión investi-gadora de la zona Sur en tono declamatorio y en su mayoría sin brindar autorías de sus publicaciones.
Por su parte Ferreyra (2016) analiza las comisiones investigadoras para el caso de Buenos Aires y a partir de allí observa las dimensiones de la radicalidad el conflicto peronismo- antiperonismo durante la revolu-ción libertadora. Lo que nos resulta importante recuperar de este trabajo es el enfoque que permite relevar el impacto en la “gente ordinaria” participando activamente de la desperonización (p. 45). El modelo de análisis de la autora, sobre la lógica modelo/desviaciones nos permite referirnos al modo en el que los casos regionales y provinciales mues-tran articulaciones políticas que se suponen como reflejo o distorsiones frente a lo ocurrido en un espacio capitalino que se modeliza y de esta manera cuestionar y complejizar esas perspectivas. Abrir el juego “de las escalas” nos brinda la posibilidad para pensar la especificidad de las alianzas en cada región (p. 50). Recuperar la dimensión de las escalas es importante pues al observar la prensa local como daremos cuenta más
255
abajo, en varios casos las publicaciones tienen un cariz de reclamo y son dirigidas a las Comisiones Investigadoras de Zona Sud con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hacer mención de la cuestión nos posibilita a largo plazo reflexionar sobre los aspectos que Ferreyra hace alusión y mencionamos más arriba. Al respecto nos interesa destacar también una dimensión de su trabajo y que está relacionada con lo que Ferreyra denomina la «gente corriente», en alusión a que las denuncias generalmente por vecinos, personas con quienes tienen un trato coti-diano. De esta forma lo político se mezcla con lo personal, “si obser-vamos en profundidad, creemos advertir que el proceso de denuncias a “ras del suelo” que se desata en los meses posteriores a golpe […] nos muestra sujetos que buscan reponer el orden social que el peronismo había alterado” (p. 56). Estos elementos se ven reflejados en la prensa comodorense, por eso nos resulta de interés partir de estas dimensiones que hacen a las características de la ciudad. Es por tal que, de su análisis retomamos la importancia de construir las historias locales que aporten a la heterogeneidad de las tramas históricas hegemónicas centralizadas.
Nos detenemos aquí pues en relación a lo que postula Ferreyra, Ban-dieri (2021) en un reciente trabajo nos ofrece, el marco desde donde anclar nuestro interés. Y tiene que ver con la importancia que tiene la historia localizada, dado que nos permite comprender en profundidad las características de lo social en un espacio reducido (p. 7). Nos im-pulsa así sobre la base de la convicción de que hay relaciones con la historia centralizada, pero el enfoque de lo local nos vale para rebatir o corroborar esa relación, pero nunca en condiciones dependientes. Es importante entonces como sostiene la autora, recuperar la individua-lidad de los individuos que solo puede ser entendida en un marco de relaciones sociales, siempre ligadas al espacio y a la escala temporal en la que se expresan. Así, solo en el marco de los estudios comparativos la producción sobre lo particular podrá tener efecto en las interpretacio-nes de lo macro (p. 10).
256
La prensa y las expresiones antiperonistas en Comodoro Rivadavia
Para esta sección nos abocamos a algunos hitos encontrados en la prensa entre 1955 y 1956: el golpe, el decreto, la emergencia del Comando Nacionalista (antiperonista), son los más trascendentes, sin embargo, nos interesa interpretar desde la prensa las diversas formas en las que se manifiestan quienes apoyan al gobierno dictatorial, configurando con ello la tendencia a denunciar y perseguir a quienes realizaban activida-des bajo la expresión de apoyo al gobierno peronista depuesto.
Como abordamos en otro trabajo (Bais Rigo, Carrizo, 2019) al igual que en otros puntos del país, la prensa comodorense se alineó rápida-mente con las proclamas antiperonistas de la ‘Revolución Libertadora’. El diario El Rivadavia cubrió los festejos del antiperonismo local, los cuales se desarrollaron en la plaza San Martín, destacándose la masiva concurrencia detrás de lo que se consideraba un festejo patriótico. Un grupo de señoritas y niñas distribuyeron entre los asistentes a la con-centración escarapelas con los colores de la enseña patria. Otro grupo se dirigió a la sede central del partido peronista para desmantelarlo, pro-cediendo a apropiarse de la bandera argentina, que posteriormente sería donada a la Casa del Niño. En el marco de una ciudad con sus edificios embanderados, se entonaron las estrofas del himno nacional, y de las marchas de San Lorenzo y de La Bandera. En el caso del diario El Chu-but, encontramos un titular “Desmantelan letreros y signos peronistas” que hizo alusión a una “jornada de intenso fervor cívico”, en donde ocuparon las calles los antiperonistas comodorenses. Allí se relataba:
Como demostración práctica de las intenciones nue-vas, de que el régimen juzgado y condenado por la opinión pública, debe ser definitivamente desplaza-do, el público procedió a desmantelar imágenes, le-treros y leyendas que el partido peronista emplazara con exagerada profusión. Así fue que una columna se llegó hasta el palacio gubernativo y procedió a bajar del pedestal el busto de Eva Duarte de Perón, colo-
257
cando en su lugar una bandera argentina. La colum-na recorrió los distintos barrios de la ciudad y zonas petrolíferas vecinas procediendo a arriar carteles y retratos en las numerosas ‘unidades básicas’ del régi-men depuesto196.
También podemos destacar que uno de los bustos de Eva Perón fue arrastrado y tirado en picada desde uno de las avenidas de la ciudad, se escondieron, enterraron y quemaron libros y papeles de las Unidades Básicas (Barile, 2019; Bais Rigo y Carrizo, 2019).
Los meses siguientes es notable como El Chubut se vuelca a publicar diariamente denuncias, proclamas y reclamos en lo que podemos perci-bir una radicalidad discursiva antiperonista.
En la publicación que observamos que el 01 de enero se inaugura una columna en El Chubut titulada “Para la reflexión y la historia”, “con el propósito de evitar esos olvidos y propender a una reflexión (…) por supuesto tenga relación directa con la defensa de los intereses de la Nación”197. Se denota pues el inicio de una lucha por el pasado que se busca apropiar y reivindicar los valores que se consideran «perdidos» con la llegada del peronismo. Ya el segundo día luego de detallar las denuncias sobre corrupción derivadas a las Comisiones Investigadoras apelan “¡Reflexiona pueblo, reflexiona alguna vez ante los procedimientos de estos “descamisados”!”198. Como se dio cuenta más arriba, El Chubut se vuelca a acompañar el periodo dictatorial haciendo uso de una columna exclusiva, haciéndose para sí el defensor de los intereses de la Nación alineados con los militares golpistas y dirigiéndose en forma directa a los descamisados, es decir a aquellos que se reconocen como peronistas.
Nos llama la atención proclamas solicitadas varios meses en el diario, la última de ellas la observo en enero de 1956. Tiene que ver con el fiscal de la Go-bernación Militar, Hebe Corchuelo Blasco, de tra-
196 El Chubut, 25 de septiembre de 1955, p. 2197 El Chubut, 01 de Enero de 1956, p. 2198 El Chubut, 02 de Enero de 1956, p. 2
258
yectoria públicamente peronista. Desde octubre de 1955 se observa en retiradas oportunidades publi-cada su petición a que le acepten su renuncia a su cargo de Fiscal Federal. De hecho, el 18 de enero El Chubut vuelve a publicar como en varias ocasiones, una publicitada en la cual HCB reitera el pedido de aceptación de su renuncia que desde octubre viene solicitando y publicando en la prensa,
Solicito a vuestra excelencia quera propiciar ante el señor presidente provisional de la Nación la acepta-ción de mi renuncia al cargo de Procurador Fiscal ante el Juzgado Nacional de Comodoro Rivadavia. Informo que a mediados de octubre pasado elevé a este Ministerio la renuncia indeclinable al cargo mencionado cuyos términos doy pro reproducidos en este despacho y cuya demora en su consideración ocasiona, a medida que el tiempo transcurre mayores perjuicios y molestias199.
Desde las memorias de uno de sus hijos, la demora en la aceptación de su renuncia está relacionado a los intentos por parte del Gobierno Provisional de que se quedara con el golpe (Bais Rigo, Carrizo, 2019). Tiempo después, en ese mismo año encontramos en la prensa publica-ciones de su oficina como abogado.
Cabe hacer mención que en la misma página de la publicación del doctor Corchuelo Blasco200, El Chubut presenta una noticia titulada “Significativa inquietud”. En la misma, y en primera persona como cada nota de esta índole destaca “es ya bien perceptible la inquietud en algunos sectores de la opinión publica por la tardanza, según frase ya hecho común, en llegar hasta ésta la Revolución Libertadora (…)”.
Retoman para esa nota un brindis en la Municipalidad de la ciudad y una voz que salió de la multitud, “Partió de un sector una potente voz
199 El Chubut, 18 de Enero de 1956200 Hebe Corchuelo Blasco ocupó el cargo de Fiscal Federal durante la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (1944-1955)
259
reclamando el advenimiento urgente de los resultados del movimiento depurador (…)”
Lo que podemos destacar acá es la publicación de un reconocido peronista a nivel local que busca no ser incorporado al gobierno militar en sus funciones y un reclamo de exigencia por parte del diario de la lle-gada del «mito depurador”». Consideramos que no es casual esta última publicación dado que sabemos que se realizaban reuniones clandestinas en la ciudad en las casas de esos reconocidos peronistas.
Una de las publicaciones que hallamos y queremos considerar es la del día 29 de enero de 1956. Allí en una publicación de la Comisión Investigadora publica «Sobre una delación dictó Resolución la Comi-sión Investigadora Zona Sud». En dicha Resolución con fecha del 24 de enero, firmada por el comandante E. González, presidente de la Comi-sión, se considera al señor Carlos María Chacoma del acto de delación durante el «régimen depuesto» y resuelve su suspensión de YPF y su ci-tación «para sustanciar el sumario correspondiente y adoptar la sanción contra el mismo»201. Pegada a esta nota en la misma página, El Chubut publica una columna que se titula “Comentose una demora de la comi-sión investigadora”, en donde increpa al Comisión Investigadora por la lentitud en el accionar, dado que el acusado se marcha de la ciudad dos días después de dictada la resolución.
Ante la Comisión Investigadora Zona Sud, se radicó a su debido tiempo – y de esto ya hace más de un mes- una denuncia consta Carlos María Chacoma, empleado de Yacimiento Petrolíferos Fiscales. El de-nunciante presentó a la referida Comisión investiga-dora las pruebas terminantes del delito que cometie-ra Chacoma. Se hizo en forma pero ese organismo investigador no sabemos si por exceso de trabajo o por otras causas, ha demorado en pronunciarse y re-cién lo hace cuando el imputado se ausenta de ésta y
201 El Chubut, 29 de enero de 1956
260
se embarca muy tranquilamente a bordo del buque tanque «la Plata» el día 26 del corriente.
Hasta aquí se podría afirmar en principio que la Comisión Inves-tigadora obró de forma lenta, y ese tiempo de demora en circular la información posibilitó que el acusado se ausentara de la ciudad. Sin embargo, días después, el 07 de febrero de 1956, en una publicación titulada «Muy equivocada interpretación», el diario da a conocer en un apartado pequeño, la solicitud por parte del presidente de la Comisión Investigadora, de una aclaración en referencia a la columna publicada por el Diario el 29 de enero que hicimos alusión más arriba. En ese apartado El Chubut responde que reconoce que «se deslizó un error de fecha», por lo que se puede asumir que el diario tenía estas estrategias de publicar «comentarios» en columnas, sin firma de autor, que eran falaces y que ello responde a la necesidad de aligerar las denuncias y delaciones que llevaban adelante.
En otra noticia, el 07 de febrero en El Chubut publica con el titular “Urge que la Revolución Libertadora llegue a Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Allí en una nota que ocupa un tercio del espacio de la hoja, publican una denuncia de un trabajador:
Un caso - uno de muchos- que revela la necesidad de que la revolución llegue urgente a Yacimientos Petro-líferos Fiscales, es el que hace contados días se ha re-gistrado en le Proveeduría de la repartición. Uno de sus empleados con la mayor naturalidad y acaso sin medir su responsabilidad que ello tenia, pero por el prurito de persistir en asunto que puede darse por fi-niquitado ¡escribía en las boletas de compra y control una frase que constituye hoy todo un gesto opositor a los propósitos que tuvo la revolución libertadora, un desacato si se quiere! Escribía, repetimos muy op-timista ¡VIVA PERON!202
202 El Chubut, 07 de febrero de 1956
261
Pese a las acciones tendientes a la desperonización, observamos que, en el sector trabajador a pesar de la prohibición, existía la necesidad de manifestar de alguna forma una resistencia al régimen impuesto por el Gobierno Provisional. El objetivo de éste era recomponer el orden so-cial que el peronismo había alterado y para los antiperonistas, YPF por su gran adhesión de los trabajadores petroleros a un régimen considera-do demagógico, debía ser depurado (Carrizo; 2019).
Es sugerente la nota, pues en el resto de la misma hacen alusiones tales como una inconducta del empleado de la Proveeduría y que dado que se inició la denuncia con número de expediente, pero se abstienen de dar nombres; atribuyen el dar a conocer lo que aconteció con dicha denuncia en defensa «de los propios intereses de esos yacimientos».
Podemos observar con la tenacidad de la prensa en denunciar y re-clamar a la Comisión Investigadora de la Zona Sur, la falta de ligereza en la resolución de su accionar, pese a que generalmente las noticias tie-nen un tinte de maniqueísmo de la información o una tendencia cuasi militante de apoyo hacia el gobierno dictatorial.
El antiperonismo que ejerce la prensa de El Chubut es notable. Pero además roza la conspiración permanente a modo de prensa vigilante de los “intereses de la patria”. Al respecto una noticia del 02 de marzo deja entrever estas tendencias a denunciar a partir de supuestos, sin brindar información certera y fidedigna, solo basada en supuestos.
Actividad en las investigaciones. Aun cuando apa-rentemente hay cierta calma […] hay fuerte ‘mar de fondo’ […]. Hemos podido observar que por ante más de una subcomisión han desfilado muchos tes-tigos y aun cuando todos – investigadores y depo-nentes- se mantienen en reserva siempre se desliza algo que deja entrever futuras conclusiones, las que en forma inevitable tienen que afectar a alguien y ese ‘alguien’ siempre también resulta aquel «que dio el mal paso» […]203
203 El Chubut, 02 de Marzo de 1956.
262
Siendo esta una ciudad costera, la alusión al mar de fondo204 está relacionada a la agitación o descontento latente que dificulta el curso en cuestión, en este caso, asumimos que es la desperonización.
Posteriormente en la misma nota alude que la opinión pública ca-lifica de ‘oscuro’ cierto maniobrar de la comisión y postulan (una vez más) que en los Yacimientos “las cosas van despacio” y se preguntan “¿Qué ocurre que justifique tanta demora en higienizadoras medidas?”. La apelación a la cuestión higienista no es nueva, lo observamos en otros discursos que patologizan el peronismo que hay que extirpar de la so-ciedad, tal como señalamos anteriormente.
En otra nota de El Chubut del día 10 de febrero de 1956 (p. 5) con-signan que se reúne comisión investigadora para YPF. El Chubut festeja y sigue con sus publicaciones con el mismo tono, “La presencia de una comisión de funcionarios de YPF es bien recibida”.
[…] esto es precisamente lo que hemos venido recla-mando desde estas columnas en la serie de comenta-rios que publicáramos al respecto. Hemos expresado con toda buena intención que era necesario realizar una amplia investigación en esa repartición y tam-bién adoptar aquellas medidas que se estimaren con-ducentes a estabilizar la seguridad y evitar cualquier acto de elementos aun identificados con el anterior régimen […]
El mismo interés es manifestado frente otro sector económico im-portante de la ciudad, Petroquímica205. El 25 de enero se nombra la Comisión Interventora en el sindicato de Petroquímica. Pero observa-
204 Movimiento de las olas que se propaga fuera de la zona donde se genera. 205 Petroquímica Comodoro Rivadavia inicia sus actividades en 1919 bajo el nombre de Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, como empresa subsidiaria de los Ferrocarriles Sud y Oeste (Roca y Sarmiento, en la actualidad) para el abastecimiento de combustible de las locomotoras ferrocarril de Comodoro Rivadavia y el Ferrocarril Patagónico. Capital inglés Sud, Pacífico y Oeste participan en la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, que se instala a 8 km al norte de Comodoro Rivadavia, en la zona asignada a la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia, de la cual obtiene la concesión. También se instala una refinería. No obstante, la actividad oficial empieza en 1921.
263
mos en la prensa una inquietud que se reitera a través de los primeros meses del año y se repite en esta oportunidad cuando días después de la intervención en El Chubut se publica una nota, “¿Se intervendrá petro-química?”206. En ella se devela la insistencia a desperonizar la empresa estatal. “Una versión que no pudimos confirmar”, recurrente forma de este diario de publicar noticias que instan a la sospecha y vigilancia permanente, “Fundamentos de verdad no han de faltar para tal deter-minación pues tal como lo denuncia el sostenido rumor público, poco o nada se habría ‘desperonizado’ esa importante empresa estatal”
En el caso de Petroquímica y al igual que con YPF existe un interés por desperonizar el sindicato con importante participación peronista.
Una de las últimas publicaciones que queremos destacar para dar cuenta de las manifestaciones a desperonizar la ciudad desde El Chu-but, tiene que ver con dos aspectos en el mes de junio del ´56. El pri-mero de ellos es a partir de una nota, nuevamente en el Chubut en una de sus columnas más importantes titulada “Actualidad política”. En ella destacan, con la misma retorica que venimos planteando que
Hay variados rumores […] se rumorean nombres de las que habrían pintado «recientemente» un sugesti-vo nombre en el Chenque207: otros reseñan activida-des de varios «correligionarios» del pasado, y hasta se asegura que se dan «jornadas doctrinarias», tal como lo hacían en las disueltas «unidades». No se puede olvidar que es una verdad aquello de que es más fácil perder el pelo que las mañas”208
Sobre las «jornadas doctrinarias» hemos expuesto en otro trabajo, que las reuniones de los peronistas se daban de forma clandestina en casas de familias. La preocupación latente son esas reuniones en donde podemos deducir que las ‘mañas’ hacen alusión a continuar con ellas
206 El Chubut, 11 de marzo de 1956207 Cerro emblemático de la ciudad de Comodoro Rivadavia que se encuentra apostado en el ingreso al centro de la ciudad. 208 El Chubut, 03 de junio de 1956
264
pese a las prohibiciones, detenciones y que algunos dirigentes del pero-nismo local seguían concretando secretamente (y no tanto) en la ciudad (Bais Rigo y Carrizo, 2019). Lo que da cuenta de una resistencia que el antiperonismo local no logró ocluir, al menos con los objetivos que se propuso: desaparecer el peronismo.
Como manifestación de ese antiperonismo local destacamos la pu-blicación encontraba el 12 de Junio de 1956 con la creación del «Co-mando Civil de lucha contra la Reacción de Comodoro Rivadavia», con el propósito de promover una “actuación firme, para el momento en que los acontecimientos nos lo exijan […] y manifestaban estar a favor de súper organizarnos y luchar en función de la Revolución y de la Libertad”209.
Al menos una docena de personas se atribuyeron la participación en este comando, publicando sus nombres en la noticia. Como manifes-tamos en el trabajo mencionado el surgimiento de este ‘Comando’ nos permite dimensionar la magnitud de la persecución en esos momentos, ya sea por la policía, y hasta por los propios ciudadanos comunes que denunciaban cualquier atisbo de adhesión al ‘tirano depuesto’, tal como se afirma en la siguiente cita en la misma fecha de la publicación del surgimiento del ‘Comando’: “¡Ciudadano libre! ¡Alerta al tirano y sus secuaces que trabajan para reconquistar posiciones (...) puede ser peli-groso para usted y los suyos!”.210
Allí damos cuenta de la dimensión de persecución, vigilancia y cus-todia de un sector de la ciudadanía comodorense y la preocupación por quienes habían fundado el ‘Comando’ a partir de la denuncia de una supuesta pasividad de las autoridades locales por castigar a cualquier manifestación del ‘régimen depuesto’.
Dos días después de la publicación del surgimiento del Comando, éste publica una solicitada:
209 El Chubut, 12 de Junio de 1956210 El Chubut, 12 de junio de 1956
265
Consignemos mientras tanto que los rumores y el variado comentario ha sido superabundante, llegán-dose a expresiones que no nos atrevemos a señalarlas por lo que representan. Eso sí, tratamos en nuestra función profesional, indagar lo cierto que de todo ese decir en la calle existía, pues entendíamos que así se podría colocar la verdad en su justo punto
La autoridad moral que se atribuye el antiperonismo queda eviden-ciado en la búsqueda de ‘la verdad’ entendida como una responsabili-dad. Vigilar parece el objetivo. Pero eso no es todo, posteriormente la crónica relata
[…] en la fuente autorizada y afectada a donde re-currimos no se nos brindó la información solicitada, debiendo retirarnos como habíamos ido, con la duda que el decir de la calle podía tener su fundamento. Esa inconsulta conducta nos trajo a la memoria la di-ferencia de procedimientos existentes, pues mientras el presidente provisional estaba facilitando a los cole-gas nacionales y extranjeros, en un Salón de la Casa de Gobierno, toda clase de elementos informativos, acá en Comodoro Rivadavia, encontraba las puertas cerradas al intentar colaborar y cumplir con su mi-sión ¡cuán distintos procedimientos empleados en la Capital Federal con los de nuestra ciudad!211
La virulencia de la publicación en tono de denuncia a la Comisión Investigadora Zona Sur se vuelve directa ya a partir de un movimiento que hizo para sí características que comparten otras regiones de nues-tro país en el periodo, sea ser ‘guardianes de la patria’, una especie de regentes de la ‘verdad’, y la lucha por la ‘libertad’, como así también la comparación de su accionar respecto de otras ciudades con ‘distintos procedimientos’, en este caso y como aduce la publicación de Capital Federal. Claramente se observa una lucha por instalar una visión de la 211 El Chubut, 14 de Junio de 1956
266
realidad que lejos está de los peronistas, de sus recuerdos, intentando a la vez borrar un pasado de las memorias y apelar a políticas de olvido (el decreto de marzo es el instrumento) que van desde lo enunciativo, lo prohibitivo hasta la violencia explícita. No es casual que esta pu-blicación se haya dado días posteriores a los fusilamientos del primer levantamiento cívico militar en contra del gobierno dictatorial en José León Suarez, lo que probablemente colaboró en la publicación de la organización del ‘Comando’ y en la radicalidad de la denuncia en la lentitud del accionar de las Comisiones Investigadoras en la ciudad en comparación a otras del país en su objetivo de desperonizar.
En un reciente trabajo por Pérez Álvarez (2021) nos permite apreciar sus hallazgos a partir de la recuperación del prontuario policial caratula-do “Infracción Decreto Ley 4162, año 1956”212 radicado en Rawson en agosto de ese año. Allí el autor releva las primeras denuncias presentadas de las cuales la mayoría son de Comodoro Rivadavia pero que en nin-guno de los casos se pudo dar con el nombre de los autores materiales de los hechos, solo con sus denunciantes. Por lo que en el prontuario no hay denuncias personalizadas “y en ninguno de los casos reseñados se consiguió individualizar a los ‘culpables’” (pág. 5). El archivo nos brin-da la posibilidad de seguir indagando el periodo para encarar posibles respuestas a futuros trabajos sobre la cuestión planteada en este artículo.
Algunas reflexiones parciales
Son varios los elementos que hallamos en la prensa que nos invitan a reflexionar que el antiperonismo en Comodoro Rivadavia no emerge a partir del golpe, sino más bien, se manifiesta con total virulencia des-pués de septiembre del 55. En el caso de Comodoro Rivadavia y a partir de lo observado en la prensa, puntualmente El Chubut, podemos inferir que encontramos un antiperonismo radicalizado desde lo discursivo a partir de las publicaciones.
212 En enero de 2016 la Subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut donó alrededor de 60.000 prontuarios al Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la UNPSJB que se encontraban en el Archivo provincial de la Memoria (APM).
267
Desde lo discursivo además apreciamos una retórica permanente de «guardianes de la patria» o de los ‘intereses de la nación’ en pos de de-nunciar toda relación con el «régimen depuesto». Las denominaciones para referirse a los peronistas no se distinguen de las utilizadas en otros lugares: la patologización, la persecución y las denuncias son recurren-tes en comparación con los casos de Rio Negro o Neuquén. Se observa una disputa por parte del diario sobre la base de una resignificación del pasado y la imposición de relatos en defensa de los valores de la Nación como en el caso de Jujuy, por ejemplo.
Por su parte el discurso en primera persona y el uso de la delación publica como ataques en primera persona, pero débiles en tanto funda-mento o argumento (el uso conspirativo del «rumor» es notable), refleja un momento de transición desde una etapa que devenía de la etapa territoriana, pasando por una Gobernación Militar hacia un modelo institucional que en el horizonte poca tenia de democrático, pero que busca anular toda manifestación del peronismo a través de las publica-ciones sin nombre o firma de sus autores.
A partir del acercamiento y análisis relevado podemos inferir que como sostiene Ruffini, hay cierto ‘legado territorial’ de alta moviliza-ción social acompañado por conflictos en los que enfrentamiento per-sonal aparece como nota distintiva (Ruffini, 2016). Estos conflictos los podemos observar en la prensa. En líneas generales las comisiones investigadoras recibieron apoyo de la sociedad civil y sus instituciones representativas. La pregunta es ¿Por qué no hay detenidos? ¿A que res-ponde la supuesta lentitud planteada por los antiperonistas y exigida desde la prensa en comparación y observada en otros trabajos realizados de otros lugares? Si bien, los peronistas fueron excluidos del sistema democrático inaugurado incipientemente en 1955, observamos «al ras del suelo», esa desperonización en Comodoro Rivadavia no fue tal. Al menos a partir de la prensa El Chubut en este recorte realizado a par-tir de sus columnas. Sin embargo, encontramos evidencias de que la transición al sistema democrático, los antiperonistas no encontraron la manera de llevar a cabo una política represiva más fuerte, acorde a otras regiones como se denuncia en la prensa permanentemente, incluso re-clamando que la Comisión no accionaba como en otras ciudades.
268
En la selección de recortes encontrados podemos además dar cuenta de algunas características que nos invitan a pensar la particularidad del antiperonismo en la ciudad y del accionar del diario para desperonizar la sociedad. Eso incluyó delaciones, publicaciones maniqueas y cons-trucciones discursivas que van desde las metáforas hasta las paráfrasis213 que, si bien no son nuevas214, nos dan evidencias para reflexionar sobre sus actores, sus pugnas y los alcances de esos recursos utilizados en la prensa para generar sentidos en la población comodorense.
Observamos que al igual que en otros lugares el discurso militar paternalista de las FFAA en la prensa se da de forma similar, pero, ¿tuvo el mismo impacto? En Comodoro Rivadavia las comisiones eran lentas y esa lentitud ¿A qué responde? ¿A una persecución más virulenta, más radicalizada? Siguiendo la hipótesis de Ruffini (2016) podemos adelan-tar que responde a una idiosincrasia territorial que todavía forma parte de la tradición de los territorios en esa transición hacia la ciudadanía política. Esto deriva de las denuncias de falta de rigidez por parte de las comisiones se da dentro de este “habitus” por parte de los territoria-nos. Queda por indagar y profundizar esta dimensión en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí solo husmeamos por una miríada que nos brindó el diario El Chubut, pero que dista de ser única y acabada.
Referencias bibliográficas
Andújar, A. y Lichtmajer, L. (2021). “Oportunidades y desafíos de la historia local: algunas reflexiones desde un campo en expansión” en Anuario del Instituto de Historia Argentina, 21 Recuperado de https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ai-hae132/14148
213 Recurso al que se apela para decir con otras palabras lo mismo. 214 Los argumentos utilizados alusivos a la defensa de la «Nación», «Patria», «libertad» ya habían sido utilizados en los dos golpes militares de 1930 y 1943.
269
Bais Rigo, M y Carrizo, G. (2019). “Conmemoraciones, reuniones y militancia. Memorias de la resistencia peronista en Comodoro Rivadavia” en Revista Testimonios, año 8, número 8. Recupera-do de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/issue/view/1956
Barile, C. (2019). “Morir otra vez: dificultades para la repetición del ritual mortuorio de Eva Perón después de 1955 en Comodoro Rivadavia” en Actas XVII Jornadas Interescuelas y Departamen-tos de Historia. Recuperado de http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CD%20INTERACTIVOS/ACTAS%20INTERESCUELA%202019/PDF/MESA%20128/PONENCIA%20C%20BARILE%20Morir%20otra%20vez.pdf
Bandieri, S. (2021). “Microhistoria, Microanálisis, Historia Regio-nal, Historia Local. Similitudes, diferencias y desafíos teóricos y metodológicos: Aportes desde la Patagonia” en Anuario del Instituto de Historia Argentina, 21(1), e133. https://doi.or-g/10.24215/2314257Xe133
Castillo, F. (2014). “Disputas en torno a historia y memoria en Jujuy. Del régimen peronista a la Revolución Libertadora” en Letras Históricas, número 9. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/hand-le/11336/34321/CONICET_Digital_Nro.72e792bf-e3ba-4803-b257-b21147db7b77_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Carrizo, G. (2016). Petróleo, peronismo y sindicalismo. La historia de los trabajadores de YPF en la Patagonia, 1944-1955. Buenos Aires, Argentina: Prometeo libros.
Carrizo, G. (2019). “Cuando la Revolución Libertadora llegó a YPF: la comisión investigadora Nº 22” en Anuario De La Escuela De Historia, (31). Recuperado de https://anuariodehistoria.unr.edu.ar/index.php/Anuario/article/view/274/302
Mases, E. (2003) “Desperonización y Reperonización. La Norpatago-nia como campo de batalla político – cultural, 1955 – 1958” en Rafart, G. y Masés, E., El peronismo desde los Territorios a la Na-ción. Su historia en Neuquén y Río Negro (1943 – 1958). Educo.
270
Olivares, ML; Vicente, M; Carrizo, G. (2017). “Actores y desafíos del antiperonismo en Comodoro Rivadavia, 1951-1957” en VII Encuentro Patagónico de Teoría Política «Continuidad y cambio en y desde la Patagonia». Esquel: Argentina: Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia.
Olivares, M. (2018). “Prensa y peronismo en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia: El diario El Chubut como articulador de la oposición al primer peronismo (1946 – 1955)” (Tesis de Maestría). UNQ, Quilmes, Argentina.
Orbe, P. (2014). “’Ilustrando al pueblo’…: La prensa de Bahía Blanca ante el golpe de Estado de 1955” en Cuadernos de H Ideas, vo-lumen 8, número 8.
Pérez Álvarez, G. (2021). “Apuntes sobre la resistencia popular y la per-secución contra el peronismo en Chubut: 1955-1957” en His-toria Regional. Sección Historia. ISP Nº 3, Villa Constitución, Año XXXIV, Nº 44. Recuperado de https://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/467
Raffaele, A. (2012). “Tensiones entre el relato historiográfico y lo político: el caso del Territorio Nacional de Chubut (1954 – 1955)” en Identidades, número 3, año 2, diciembre, 2012, pp. 98 – 112. Recuperado de https://iidentidadess.files.wordpress.com/2012/12/5-identidades-3-2-2012-raffaele.pdf
Raffaele, A. (2012). “La constitución de políticas durante el proceso de provincialización del territorio Nacional de Chubut: 1954 – 1955” (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina.
Ruffini, M. (2019). “Perspectivas y enfoques de un campo en con. strucción: la historiografía sobre la prensa patagónica (1878-1955)” en Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA), año 10, número 10, pp. 211-227.
Scoufalos, C. (noviembre 2010) “Resistencia peronista: ¿Una resisten-cia cultural?” en Segundo Congreso de Estudios sobre el peronis-mo (1943-1976). Recuperado de http://redesperonismo.org/wp-content/uploads/2019/03/Scoufalos.pdf
271
Spinelli, E. (2005). Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la «revo-lución libertadora». Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.
Vicente, M. y Carrizo, G. (2017). “Familia y Educación en Comodoro Rivadavia. Los debates entre fines del primer peronismo y el ini-cio de la Revolución Libertadora” en Historia Regional. Sección Historia. ISP Nº 3, Villa Constitución, Año XXX, Nº 36, pp. 19-28,
Vicente; M. (2018). “La familia católica en Comodoro Rivadavia. Ten-siones alrededor de la educación entre el fin del primer peronis-mo y la Revolución Libertadora (1951- 1958) (Tesis de Licen-ciatura) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut, Argentina.
Vicente M., Olivares ML., Carrizo G. (marzo 2017). “Actores, transfor-maciones y desafíos del antiperonismo en Comodoro Rivadavia, 1951-1957” en VI Encuentro Patagónico de Teoría Política «Con-tinuidad y cambio en y desde la Patagonia». Esquel.
Vitale, A. (2015) ¿Cómo pudo suceder? Prensa escrita y golpismo en la Argentina (1930-1976). Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
Yusczcyk, E. (2013). “Los golpes de Estado y los medios periodísticos. Córdoba 1955: los principios frente a la Revolución Libertado-ra” en Andamios. Revista de Investigación Social, volumen 10, pp. 331-358.
Fuentes
Diario El Rivadavia, 1955 – 1956.
Diario El Chubut, 1955 – 1956
272
El sector privado en la reestructuración vitivinícola mendocina: el caso del Centro de Bodegueros de Mendoza
(1967-1990)
Emmanuel Cicirello
Introducción
Durante el último cuarto del siglo XX, en la provincia de Mendoza, se establecieron las bases para la reestructuración vitivinícola. Dicho pro-ceso se profundiza a partir de una prolongada y profunda crisis (1978-1990) que estimuló la reorientación de algunos productores hacia el mercado internacional. Si bien existió un predominio de los esfuerzos estatales por promover el desarrollo productivo a partir de cambios ba-sados en los nuevos paradigmas de calidad, también fueron importan-tes las organizaciones bodegueras privadas, empresas y empresarios que acompañaron este proceso de transformación.
A modo de caracterización, se debe mencionar que la vitivinicultu-ra es una de las agroindustrias más importantes de la Argentina tanto por su desarrollo histórico como económico. En la provincia Mendoza, donde dicho sector concentra el 70% del total de la producción de uva y un porcentaje similar de la elaboración total de vinos nacionales, el territorio impone limitaciones estructurales que son necesarias subrayar para comprender la trayectoria histórica del sector y sus conflictos en-dógenos. Allí se ubica un espacio árido, con escasez de agua, donde la producción se realiza en oasis de regadío, que representan el 3% de la tierra fértil de la provincia (Richard-Jorba, 2008a). Por lo tanto, a dife-rencia de otras regiones productivas como la pampeana, las estrategias de los actores sociales relevantes215 se orientan a resolver esta condición
215 Para Bijker (2005), en un proceso de Innovación existen actores sociales relevantes por sobre otros, que generan una determinada influencia en el desarrollo tecnológico. La misma está
273
geográfica. Asimismo, para alcanzar niveles de productividad altos que alimente el mercado interno y, sobre todo después de la década del 90, el comercio internacional de los vinos finos. Es necesario expresar que, desde fines de la década del 70, el sector atraviesa una profunda y com-pleja crisis de sobreproducción que presiona en los diversos sectores a elaborar posibles salidas que generen estabilidad.
El objetivo de la presente investigación es analizar la injerencia del sector privado vitivinícola en tanto actor social relevante del proceso de reestructuración que transita desde fines de la década del 1960 hasta 1990. A partir de la construcción de estrategias216, buscan alimentar una dinámica de transformación productiva que brinde una respuesta a la crisis profunda de sobreproducción durante la segunda mitad del siglo XX. La literatura existente en la disciplina histórica sobre las empresas y la creación de corporaciones vitivinícolas no solo se construyen desde los aspectos económicos de estas, sino también considerando dimen-siones sociales y culturales. Se presentan como entidades que poseen capacidad de identificar sus intereses sectoriales para afrontar conflictos de diversos tipos, desde las diversas crisis económicas, como así también
sujeta a variables sociales a partir de una multiplicidad de actores, objetos y prácticas, que dan significado a los artefactos -y elementos que permiten su evolución- a partir de su interacción.216 En Bourdieu las estrategias pueden referir al ejercicio de una fuerza -acciones y/o ele-mentos- de los actores sociales para adoptar posiciones que logren modificar las reglas dentro de un Campo determinado y el rolo que juegan dichos actores (Bourdieu, 2000).
274
su relación con el Estado. Asimismo, dentro de esos estudios, pueden varias las unidades de análisis como ser un núcleo familiar organizador de una bodega, una corporación compuesta de diversas bodegas, entre otras.
Por lo tanto, este estudio pretende sumarse al corpus de textos his-tóricos holísticos a través de la injerencia del sector privado, específi-camente el Centro de Bodegueros de Mendoza, en la «modernización vitivinícola». Dicho actor –en ocasiones en tensión con el Estado pro-vincial- procura influir en la definición de las políticas públicas para el desarrollo del paradigma de calidad. Así, se organiza el texto de la siguiente manera: en la sección dos se identifican los componentes del corpus historiográfico sobre del sector empresarial; en la sección tres, se desarrollan las características históricas del actor privado y su par-ticipación dentro del proceso de reestructuración a través de fuentes históricas, como ser el informe Consideraciones del momento actual de la industria vitivinícola y sus perspectivas (1967) y Revista Vinos y Viñas (1979); por último, se establecen algunas consideraciones finales sobre la importancia del sector y sus dinámicas durante el período delimitado.
Un breve estado del arte del empresariado bodeguero
El corpus académico que aborda los problemas del empresariado viti-vinícola como actor social relevante asociado a la reestructuración vi-tivinícola posee varios rasgos importantes a considerar. Se consideran los estudios relacionados a la capacidad de organización gremial de los empresarios, estimulada por diversas dinámicas históricas, como ser las crisis económicas, los patrones de producción deficiente y la relación -en ocasiones conflictiva- entre los sectores privados y el Estado. Así, se pueden destacar tres líneas que destacan dinámicas diversas debido a su temporalidad y desenvolvimiento en el sector. En cuanto a la primera, se mencionan los estudios que explican el proceso de reestructuración vitivinícola a partir de la influencia de la extranjerización del sector y de una mayor concentración de la burguesía posterior a la apertura de los años 90 (Azpiazu y Basualdo, 2001, 2008; Bocco, 2007). Aspiazu y Basualdo (2001) expresan, en un texto primigenio, las condiciones es-
275
tructurales de la reconversión vitivinícola durante la década de 1990 al mismo tiempo que se desarrolla una acentuada desregulación económi-ca que, al igual que en el resto de la economía, potencia el papel de los sectores empresarios más concentrados de la dinámica sectorial. De esta forma, los autores consideran que se suspende la tradicional regulación estatal sustentada en acciones tales como la fijación de cupos de produc-ción y comercialización, el bloqueo de los excedentes, entre otras, junto a que buena parte de la producción de la uva de mayor valor enológico tiende a ser generada por las grandes bodegas (pp. 64-72). En cuanto a Bocco (2007), la reconversión hacia una vitivinicultura de calidad se genera por la extranjerización de toda la cadena productiva, la cual orienta los nuevos criterios a partir de la diferenciación de tres grandes grupos: vinos de mesa (comunes), vinos de calidad (finos o varietales) y los mostos, construyéndose al mismo tiempo la Corporación Viti-vinícola Argentina como parte fundamental de la «trama vitivinícola» (Bocco, et. al., 2007).
En cuanto a la segunda línea de análisis, están los estudios que, con-trariamente a la perspectiva del grupo anterior, consideran que la re-estructuración vitivinícola y su aplicación tecnológica no implica una subordinación total de las empresas nacionales a las lógicas productivas extranjeras, sino más bien se insertan en las actividades económicas con posiciones dominantes (Richard-Jorba, 2008b; Chazarreta, 2013). Por ejemplo, Richard-Jorba (2008b), a partir del análisis del empresariado a largo plazo menciona el incremento de la inversión extranjera en tecno-logía y en el armado de los “caminos del vino” como elemento turístico. No obstante, también presenta a sectores nacionales que se desprenden de firmas líderes pare reinvertir en viñedos y bodegas orientados a la producción de vinos de alta gama, aspecto que es posible debido al co-nocimiento del medio, del negocio y las relaciones previas establecidas en el ámbito comercial. Por su parte, Chazarreta (2013) destaca a la burguesía provincial vitivinícola como importante debido a su elevado peso a nivel político-gubernamental, producto de ser miembros im-portantes del gobierno o, incluso, gobernadores. La injerencia de los capitales nacionales se establece en el mercado interno, externo y de mostos, a partir de la diferenciación de capitales extranjeros y transna-cionales, por un lado, y la reconfiguración de los capitales argentinos
276
desde la reestructuración para conservar las posiciones de poder previas, por el otro.
En tercer lugar, existen aportes que abordan la participación del Estado en el sector. Aquí se evidencia que la burguesía vitivinícola no cuestiona su intervención dentro de la actividad, sino que ambos coordinan prácticas para la promoción de los actores sociales relevan-tes (Mateu, 2007, 2009, 2014; Chazarreta, 2014, Semienchuk, 2020). Mateu (2007) analiza, por un lado, el impacto de la relación del sector empresarial e industrial vitivinícola con el Estado durante la primera mitad del siglo XX y sus consecuencias posteriores; por otro lado, la po-sición principal de una de las entidades empresarias más emblemáticas que agrupa a los bodegueros, el Centro Vitivinícola Nacional (CNV) frente a la regulación de la industria. Se subrayan las oscilantes relacio-nes entre el poder político y las corporaciones y su apoyo a la interven-ción estatal considerando al empresariado como un sector heterogéneo, aunque logran desde el CNV construir homogéneamente una acción colectiva integrando a los «comerciantes de vinos» (Mateu, 2014). No obstante, la línea de investigación se complejiza a partir de considerar las relaciones que establecen las empresas junto a su núcleo familiar desde una biografía empresarial, destacando la elaboración de redes sociales y los mecanismos de solidaridad (Mateu, 2009). Semienchuk (2020) considera las acciones y discursos de las corporaciones vitiviní-colas mendocinas, a través de la injerencia del ejercicio de demandas al Estado, considerando la capacidad de establecer en la agenda política sus problemas específicos respecto de las regulaciones y en la presión efectiva para obtener adelantos financieros (año 1982) durante la últi-ma dictadura militar. Por último, Chazarreta (2014) contribuye a estas perspectivas destacando la relación de los capitales nacionales con el Estado. Esta autora sostiene que la conformación de nuevos espacios institucionalizados a partir de mediados de la década de 1990 permitió la con unificación de los intereses de la burguesía (cuyo capital es local y/o nacional) frente al poder que ejercen directamente las grandes em-presas, entre ellas transnacionales, mejorando su posicionamiento eco-nómico. Uno de estos casos es el de la Corporación Vitivinícola Argen-tina (COVIAR) en el 2004, donde su creación tuvo entre su objetivo central la organización del Plan Estratégico Vitivinícola. Este proyecto
277
fue un proceso de merma en las reacciones ante las decisiones políticas y una mayor acción de construcción de espacios de articulación pública con diversos actores público-privados.
De esta forma, queda explícito que el corpus académico comprende una gran variedad de perspectivas, de unidad de análisis y de contex-to histórico. Asimismo, se puede destacar que el empresariado puede invocar diversas características sociales, orientada a una composición heterogénea que se define por el origen de sus capitales, sus objetivos productivos, su relación con el Estado, entre otras. A continuación, se propone el análisis de un ejemplo específico: las acciones del Centro de Bodegueros de Mendoza, el cual no posee un profundo análisis en tér-minos de la bibliografía académica presentada anteriormente. Por otro lado, se analizará la relación con el Estado y su participación en la con-fección de una reestructuración vitivinícola que se consolida durante la década de 1990.
El Centro de Bodegueros de Mendoza: un estudio de caso para comprender la reestructuración vitivinícola mendocina.
La trayectoria histórica desde principios del siglo XX
El Centro de Bodegueros de Mendoza presenta un caso de gremialismo empresarial singular. En líneas generales, se sostiene que las entidades gremiales empresarias que surgen durante el siglo XX «constituyen un fenómeno organizacional diferenciado, de marcada inestabilidad en el largo plazo y sujeto a las crisis coyunturales» (Bragoni et al, 2011). No obstante, veremos la capacidad de sostenerse a través del tiempo.
Se funda el 24 de octubre de 1934 (Bragoni, et. al., 2008), en el mar-co de la discusión sobre la creación de la Junta Reguladora de Vinos, aunque se puede establecer que sus actores se organizan informalmente a fines de la década de 1910 en relación a diversas manifestaciones al
278
gobernador José Nestor Lencinas217. Posterior a este hecho, mantuvie-ron un perfil bajo en relación a otras asociaciones hasta 1936 cuando estructura su forma de gobierno. Así, con una base organizativa y mar-cada presencia de familias de inmigrantes, logra sostener su continuidad durante casi tres cuartos de siglo, hasta que en el año 2001 frente a la crisis del mercado interno y el ciclo recesivo se fusiona con la Asocia-ción Vitivinícola Argentina para dar lugar a la organización Bodegas de Argentina (Lacoste, 2003).
Su trayectoria histórica la hace una de las instituciones más trascen-dentes del ‘gremialismo empresario’ de la vitivinicultura durante el siglo XX, aunque también es preponderante señalar las acciones que realiza y las instituciones que surgen de ella. Así, como muestra el cuadro 1, se puede observar la influencia del Centro de Bodegueros en la vitivinicul-tura Mendocina, generando u organizando diversas instituciones para problemáticas específicas.
Cuadro 1- Instituciones que se organizan dentro del Centro de Bodegueros de Mendoza
Centro de Bodegueros de Mendoza
Bolsa de Comercio de Mendoza (1942)Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (1944)
Cristalería de Cuyo (c. 1945)Federación Vitivinícola Argentina (cc.1946-1955)
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Lacoste, P. (2003)
En primer lugar, la Bolsa de Comercio de Mendoza surge para favo-recer la industria por medio de exenciones impositivas para productores y elaboradores, como así también condonación de multas para aquellos casos que no sean defraudación fiscal ni elaboraciones de productos que generen peligro para la salud. Por otro lado, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este es una filial del Centro de Bodegueros de Men-doza y su función reside en proteger los intereses de los productores
217 Fue profesor de historia en el Colegio Nacional de Mendoza, diputado a la legislatura de su provincia e intendente municipal de la ciudad natal. Fue miembro activo del partido radical y uno de los jefes de la revolución del 4 de febrero de 1905. Diputado nacional en 1916, fue elegido gobernador de Mendoza al año siguiente; la provincia fue intervenida y, consultado el electorado, resultó nuevamente electo (Abad de Santillán, 1966, tomo IV).
279
de la zona Este de Mendoza y promover su industria. En cuanto a la Cristalería de Cuyo, es la primera fábrica de botellas creada en Mendo-za y obtuvo un gran consenso en su construcción por diversos actores del sector. Asimismo, se puede considerar uno de los de los primeros indicios en el proceso de la construcción de los vinos de calidad, debi-do a ser una industria local que genere envases accesibles y ajustados a las necesidades de los bodegueros, considerando que el envase es un aspecto preponderante en cuanto a la calidad. Por último, la Federación Vitivinícola Argentina se crea durante el gobierno de Juan Domingo Perón, perteneciendo a la Confederación General Económica (CGE). La misma tiene como objetivo fundamental organizar y fortalecer las corporaciones -en este caso empresarias- como así también proteger sus intereses; la Federación se limita a la industria vitivinícola (Lacoste, 2003).
A partir de esta breve caracterización de las instituciones y depen-dencias que se organizan desde el Centro de Bodegueros de Mendoza, se puede vislumbrar que sus actores poseen una perspectiva del sector que merece diversas estrategias para fortalecer al empresariado y resig-nificar las relaciones de solidaridad entre los bodegueros. Así también, a diferencia de otras entidades, es importante mencionar la solidez insti-tucional del Centro que se mantiene a lo largo del siglo XX sin desapa-recer y/o fusionarse. Recién a partir de la crisis económica de inicios del siglo XXI, genera una fusión con la Asociación Vitivinícola Argentina para convertirse en Bodegas de Argentina.
Acciones del Centro de Bodegueros de Mendoza. Una perspectiva del sector
En mayo de 1967 el Estado provincial de Mendoza a través de su Minis-terio de Economía impulsa las Bases para un ‘Programa de afianzamiento y desarrollo de la Industria vitivinícola. El mismo expresa una propuesta para atender las limitaciones económicas del sector, a partir de modifi-caciones en el proceso primario, industrial y de comercialización. A su vez, constituye un testimonio de la intencionalidad del sector público por definir la calidad vínica en relación con el buen gusto del consu-
280
midor, considerando las elecciones de los consumidores (Gobierno de Mendoza, 1967). En relación a este programa y sus orientaciones hacia la construcción de un modelo cualitativo de la producción vitivinícola, se esgrime un mes posterior a la difusión de las ‘Bases para un ‘progra-ma…’ una respuesta desde los empresarios bodegueros pertenecientes al Centro de Bodegueros de Mendoza. La misma es catalogada como ‘Consideraciones sobre el momento actual de la Industria Vitivinícola y sus perspectivas’ y es considerada una fuente primaria en tanto los objetivos del presente trabajo. Aquí se expresan aquellas características estructu-rales de la economía vitivinícola en relación a la posibilidad de lograr los objetivos esenciales del proyecto estatal, donde se podría comprender como un primer esbozo de acción que dirija al sector hacia una moder-nización de sus productos.
En primer lugar, para comprender las indicaciones que hace el sector empresarial, hay que mencionar dos dinámicas del sector que afecta a los actores sociales. Primero, durante fines la década de 1960 y el año 1971 se profundiza el crecimiento desproporcionado del sector, aspecto que es consecuencia del estímulo a la actividad que realizan el Estado nacional y provincial con el permiso al uso del agua subterránea y otras leyes que permitieron la desgravación impositiva de nuevos viñedos y la expansión del crédito (Richad-Jorba, 2008 y Mateu, 2007). Con-secuencia de esto, se reemplazan las viñas de “calidad” (especialmente Malbec) por uvas criollas, que permiten obtener mayores volúmenes de uva y, por lo tanto, impactando directamente sobre el incremento de los stocks. Además, hasta la década de 1970 la acción estatal continúa con una política fuerte tendiente a limitar las importaciones a partir de aranceles externos y al subsidio del cultivo de vid y/o la producción de vinos, sin incentivar la exportación (Azpiazu y Basualdo, 2002). En paralelo, desde comienzos de la década de 1970 el consumo de vino ex-perimentó un desplome significativo, pasando de 86 l. per cápita anual en 1968, a 60 l. en 1986 y a tan sólo 30 l. en el 2001. A partir de este contexto, es interesante la posición del empresariado bodeguero que encuentra ciertas deficiencias en el sector, las cuales culminarían en una profunda crisis de sobreproducción durante 1978-1990 evidenciando las virtudes de una reestructuración del sector como salida posible (Cer-dá-Hernández, 2014).
281
El análisis parte de una consideración de todo el sector apuntando a tres problemas específicos:
[…] surgen con clara evidencia tres problemas que exigen tratamiento inmediato, para evitar que sus efectos perjudiciales se proyecten en el futuro: la ca-pacidad de vasija vinaria, el deterioro del mercado de vinos y la perspectiva del pequeño viñatero en el próximo año agrícola (Centros de Bodegueros de Mendoza, 1967, p. 1).
El Centro expresa los síntomas de una crisis en crecimiento que afec-taría al mercado vinícola, tanto como las condiciones de sus envases. Este es un punto de partida posible para que los actores sociales rele-vantes de la vitivinicultura construyan estrategias orientadas a nuevas tecnologías y paradigmas productivos, es decir, de calidad.
Por otro lado, es importante destacar ciertos límites que le impone la entidad al Estado provincial en cuanto a la solución de la crisis eco-nómica, pues
En la solución de estos problemas nuestra entidad señala su coincidencia con muchas de las medidas que se propician, tanto desde el sector oficial como del privado, pero mantiene siempre el principio rec-tor que une a nuestros asociados y que es evitar la intervención del Estado con medidas regulatorias en la industria vitivinícola (Centro de Bodegueros de Mendoza, 1967, p.1)
A partir de estas cuestiones, la entidad elabora un estudio del sec-tor con proyecciones hacia el año 1972, mostrando el desarrollo de distintos aspectos: por un lado, el aumento de las superficies cultiva-das sea aproximadamente de 227.000 hectáreas en Mendoza por sobre 327.000 hectáreas en el país; por otro lado, dicho aumento de la super-ficie cultivada, sería acompañado por la tendencia a cultivar uvas blan-
282
cas y rosadas enfatizando que «las variedades blancas y rosadas tienen más rendimiento de uva que en calidad, lo que hace suponer, dado el incremento anual de cultivos como constante, una tendencia mayor en la producción de uva para los próximos años» (Centro de Bodegueros de Mendoza, 1967, p. 6). Estos aspectos son sumamente interesantes respecto de la percepción de los empresarios sobre la capacidad del sec-tor, ya que vislumbran las condiciones cuantitativas que hacia fines de la década de 1970 genera la gran crisis de sobreproducción. Por lo tanto, la solución para la entidad bodeguera reside en organizar la produc-ción a través de cooperativas que adhiera al pequeño viñatero marginal, quien es señalado como un actor que moviliza grandes cantidades de producción de uva en relación al total producido. De esta manera, la propuesta es alentarlo a construir sus propias bodegas o que se incorpo-ren a empresas ya existentes además de propiciar entidades de distribu-ción eficientes para establecer contacto con el público consumidor de forma directa (Centro de Bodegueros de Mendoza, 1967, p. 19). Esta gran cantidad de volúmenes al ser vinificados generan un segundo pro-blema en cuanto a las vasijas que lo contienen. Es decir, las proyecciones elaboradas mencionan que desde el año 1968 se produce un déficit de vasijas para contener el vino elaborado, apuntando a las dificultades de crear una mayor capacidad vinaria debido a la falta de crédito para construir vasijas de hormigón y, únicamente, se pueden acceder a vasi-jas de madera (Centro de Bodegueros de Mendoza, 1967, p. 22).
La fuente también evidencia una propuesta del Centro Bodeguero hacia una internacionalización de la producción vinífera mendocina. En realidad, es un fenómeno que se adhiere a nivel mundial desde fi-nales de la década de 1960 debido a la entrada al mercado de nuevos productores –y, en menor medida, consumidores–, como Sudáfrica, Australia, Estados Unidos o Nueva Zelanda, entre otros (Anderson, 2004; Anderson y Nelgen, 2011; Medina Albaladejo y Martínez Ca-rrión, 2012; Medina Albaladejo et al., 2014). Por ejemplo, se destacan sugerencias para lograr el propósito de conquistar mercados exteriores en relación a los vinos comunes, específicamente en los EEUU, parte de una competencia entre los países emergentes como Chile, analizando que ambos casos quieren evolucionar sus sectores a través de la ubica-
283
ción del producto en el exterior. Por su parte, los vinos finos218 se en-cuentran en un estado de paulatino progreso en mercados extranjeros. Para resolver el problema de absorber el desproporcionado volumen de los vinos comunes a través de otros mercados que no sean internos, sugieren la necesidad del desarrollo de un plan, donde el Instituto Na-cional de Vitivinicultura (INV) debe generar las relaciones pertinentes para la ubicación previa del producto junto a desgravaciones impositi-vas219, por un lado, y la promoción económica comercial en el mercado exterior, por el otro (Centro de Bodegueros de Mendoza, p. 24).
Las problemáticas mencionadas del sector y sus crisis cíclicas en torno a la sobreproducción se profundizan durante las décadas 1970-1980, estableciendo una mayor caída de los precios y reducción del mercado interno, además de un estancamiento y retroceso productivo (Mateu, 2007, p. 39). Dicho panorama exige a los empresarios vitivi-nícolas repensar el sector más allá de las políticas fiscales mencionadas y comienza a tomar mayor énfasis la condición del mercado vinífero: trasladar los esfuerzos productivos de los vinos comunes a un vino de calidad que conquiste el mercado exterior. Ante esta situación, en 1970, se promulga la ley 18.798 y en 1971 la ley 18.905, las cuales establecen la autorización previa del INV sobre la plantación de nuevos viñedos y la promoción de fraccionamiento de los vinos en origen, para controlar qué tipo de variedad se produce y evitar la adulteración de los vinos.
Dicho marco regulatorio constituye un ejemplo para contemplar las diversas acciones que se establecen en la región, las cuales construyen un cambio de paradigma productivo: mejorar las prácticas de elabo-ración, análisis de aptitud para su circulación comercial, sanción a la adulteración y seleccionar que variedad se cultiva (Tonioni, 2007). El resultado es una transformación de la producción y comercialización, pues se comienza a priorizar paulatinamente los varietales, consideran-
218 En líneas generales, el mercado de vino se divide en dos grupos: por un lado, los vinos comunes o de mesa, realizados a través de uvas de alto rendimiento, pero de menor valor eno-lógico; por el otro, los vinos finos que tienen menor volumen, pero su importancia consiste en asignarle al vino colores, aromas y sabores definidos, como ser frutas y roble de gran intensidad.219 El Centro de Bodegueros de Mendoza, en varios pasajes de la fuente, subraya la comple-jidad inflacionaria a nivel nacional, que impacta en los productores vitivinícolas. Como válvula de escape propone algunas políticas de naturaleza crediticia acompañada de una política fiscal que implique exenciones o desgravaciones impositivas para lograr un ahorro que sea posible invertir en el sector.
284
do la calidad como elemento principal para sortear la crisis 1978-1990 y que tiene antecedente en la década de 1960, como se analiza pre-viamente. Estas condiciones aportan a la reestructuración vitivinícola consolidada a partir de 1990, la cual considera al vino argentino como un producto de exportación en general y al Malbec en particular. Y con-sideramos que dichas transformaciones deben ser comprendidas junto a los antecedentes a finales de la década de 1960, determinados empresa-rios bodegueros comienzan a evidenciar la posibilidad de cambios en el sector para mejorar los efectos negativos históricos de sobreproducción.
De esta forma, durante la década de 1980 el análisis del propio em-presariado vitivinícola sugiere que la industria se encuentra en su peor momento (Revista Vinos y Viñas, 1980). Asimismo, se sostienen las problemáticas estructurales del sector mencionadas por el Centro de Bodegueros de Mendoza a fines de los años ´60, en torno a la capacidad de producción y ubicación en el mercado para no superar los niveles de consumo máximo posible. Estos aspectos son adheridos a la falta de capacidad del mercado internacional de absorber los excedentes produ-cidos.
A partir de lo mencionado, insisten que la solución comprende una reestructuración para facilitar el comercio exterior de vinos y modificar los siguientes elementos que agudizan el problema mencionado:
reducción significativa del consumo interno; escasa información pormenorizada a nivel del productor acerca de la realidad del mercado interno e interna-cional con la consiguiente desorientación acerca de lo que puede esperar en el futuro para sus cosechas, de no ajustarse a las perspectivas del mercado […] prolongación exagerada de la fecha de finalización de la cosecha, determinando con ello incremento de grado y disminución de calidad; oferta de vinos de deficiente calidad; creciente dificultades para prose-guir la expansión de las exportaciones, etc. (Revista Vinos y Viñas, 1979, p. 9)
285
En este contexto, se desarrollan diversos análisis por profesionales que solicitan la ‘necesidad de un cambio’, por medio de la implantación de varietales -Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Riesling Renano, Merlot- para satisfacer las necesidades del mercado exterior, además de evitar prácticas individuales o estatales que alteren la pro-ducción deseada o sean inadecuadas. (Revista Vinos y Viñas, 1979, 25). Producto de estas indicaciones y el desarrollo de la crisis 1978-1990, la vitivinicultura deja como resultado la erradicación y abandono de más 100.000 has cultivadas con vid y el cierre de numerosas bodegas (Bocco, 2007).
En definitiva, el paradigma de calidad consolidado durante la década de 1990, tiene antecedentes a fines de la década del 60 y se construye a partir de diversos actores sociales y elementos propios del contexto crí-tico del mercado. Así, el Centro de Bodegueros de Mendoza imprime una visión del sector que nutre a la larga trayectoria de reestructuración. Como respuesta a las ‘Bases para un ‘proyecto…’, donde el Estado pro-vincial define la necesidad de conformar un proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación para la transformación vitivinícola, el Centro de Bodegueros de Mendoza establece previamente la necesidad de de-finir nuevos espacios en el mercado, la desgravación impositiva y la progresiva instalación de varietales para vinos de calidad.
Consideraciones finales
En el presente trabajo se procuró de demostrar la participación de bode-gas y empresarios en el proceso de reestructuración vitivinícola en rela-ción a las dinámicas de reconversión productiva para generar un vino de calidad. El caso del Centro de Bodegueros de Mendoza es un ejemplo histórico interesante para comprender el rol del sector privado en la reestructuración vitivinícola consolidada en 1990. Si bien el proceso de transformación de la industria vitivinícola involucra tanto a los viñate-ros como a los bodegueros y a los canales de comercialización de los vi-nos, en este trabajo nos orientamos a tener un primer acercamiento a la visión y proyección que elabora el sector bodeguero mendocino. Así, es importante subrayar que su atención está en la comercialización y logís-
286
tica de producción, y no en el producto que elaboran o la exportación. Es por esto que se considera a la reestructuración como un fenómeno de gran impacto sobre la totalidad de los actores sociales relevantes, modificando sus relaciones internas y sus vinculaciones corporativas.
Si bien se estima que las entidades gremiales empresarias que se cons-truyeron durante el siglo XX se caracterizan por inestables, es cierto que el Centro de Bodegueros de Mendoza se mantiene desde sus orígenes en la década de 1930 hasta el 2001, que se fusiona con la Asociación Vitivinícola Argentina para conformar una nueva institución gremial: Bodegas de Argentina. Los diversos motivos exigen una práctica de aso-ciacionismo en virtud de permanecer vigente.
Por otro lado, es importante rescatar las proyecciones que se elabo-ran -a base de datos de la década de 1960- en las ‘Consideraciones…’, la cual menciona el problema de sobreproducción, en base a los viñedos y cepajes implementados, que se sostienen a lo largo de la década. Es claro que para los empresarios la salida es el mercado internacional por medio de vinos finos y desgravación impositiva. Al mismo tiempo, su rasgo gremialista funciona en beneficio de los reclamos hacia el Estado para solucionar los problemas atraídos por la política fiscal. Por otro lado, se sostienen en técnicos del sector para esbozar caminos posibles para la calidad de vinos. Las proyecciones expresadas, en base a un estu-dio estadístico de la evolución de la superficie cultivada, la producción y el consumo, mostrando un proceso de crecimiento de uvas de alto rendimiento y baja calidad enológica. Este aspecto es importante para remarcar el punto de partida del Centro, sus exigencias hacia el Estado como un actor que canalice las necesidades de mercado que poseen los bodegueros mendocinos.
En definitiva, si bien este acercamiento hacia el sector empresarial bodeguero vitivinícola expresa de forma ligera los aspectos tecnológi-cos más profundos, es cierto logra elaborar un argumento sólido con respecto a los beneficios de la reestructuración vitivinícola desde las fa-lencias que atraviesa el sector comercial vitivinícola y la totalidad de los actores relevantes de la cadena.
287
Referencias bibliográficas
Abad de Santillán, D. (1966). Gran enciclopedia argentina, tomo IV. Buenos Aires, Argentina.
Anderson, K. (2004). The World’s Wine Markets. Globalization at work. Edward Elgar,.Cheltenham.
Anderson, K. y S. Nelgen (2011). Global wine markets, 1961 to 2009: a statistical compendium. UAPress.
Azpiazu, D. y E. Basualdo (2001). El complejo vitivinícola en los no-venta: potencialidades y restricciones. Buenos Aires, Argentina: FLACSO.
Bragoni, y otros. (septiembre 2008). “Siguiendo los pasos de la crisis: origen y conformación de las entidades empresarias vitiviníco-las” en XXI Jornadas de Historia Económica. Asociación Argen-tina de Historia Económica. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Caseros.
Bijker, W. E. (2005). “¿Cómo y por qué es importante la tecnología?” en Redes, 11(21), 19-53. Recuperado de http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/578
Bocco, A. (2007). “Transformaciones sociales y espaciales en la vitivini-cultura mendocina” En Radonich, M. y Steimbreger, N., Rees-tructuraciones sociales en cadenas agroalimentarias. Buenos Aires, Argentina: La Colmena
Bocco, y otros (2007) “La trama vitivinícola en la provincia de Men-doza” en Delfini, M; Dubbini, D, Lugones, M y Rivero, I. (Comp.) Innovación y empleo en tramas productivas de Argentina. Buenos Aires, Argentina: Prometeo. pp. 43-91
Bourdieu, P. (2000). Sobre el campo político. Presses Universitaires de Lyon
Cerdá, J. M. y Hernández Duarte, R. J. (2014). “Las exportaciones viti-vinícolas argentinas: una historia basada en episodios” en Revista de Economía Agrícola 61(2), pp. 35-53.
288
Chazarreta, A. (2013). “Capital extranjero y agroindustria. Notas para una discusión sobre los cambios en la burguesía vitivinícola de Argentina a partir de la década del ´90” en Mundo Agrario, 13 (26).
Chazarreta, A. (2014). “Los cambios en la organización gremial de la burguesía vitivinícola de la provincia de Mendoza, Argentina (1990-2011)” en Revista Pampa. Recuperado de https://biblio-tecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/arti-cle/view/4531
Gobierno de Mendoza (1967). Bases para un “Programa de afianzamien-to y desarrollo de la industria vitivinícola”. Mendoza, Argentina: Ministerio de Economía.
Lacoste, P. (2003). El vino del inmigrante. Los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: su incidencia en la incorporación, difusión y estandarización del uso de topónimos europeos (1852-1980). Mendoza, Argentina: Consejo Empresario Mendocino.
Mateu, A. (2007). “El modelo centenario de la vitivinicultura mendo-cina: génesis, desarrollo y crisis (1870–1980) en Delfini, M. y otros. Innovación y empleo en tramas productivas de Argentina. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Mateu, A. (2009). “Una mirada empresarial a la historia de la vitivini-cultura mendocina (1881-1936)” en Boletín Americanista, Año LIX, N° 59, pp. 46-67
Mateu, A. (2014). “Las posturas oscilantes de una centenaria corpora-ción vitivinícola frente a la regulación de la industria, Mendoza, 1930-1955” en ALHE, 21(1).
Medina-Albaladejo, F. y J. Martínez Carrión (2012). “La competitivi-dad de las exportaciones de vino español y el mercado mundial 1960-2011” en Historia Económica, número 3. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5723591
Revista Vinos y Viñas (1979). La vitivinicultura requiere una pensada reestructuración. Período: septiembre, noviembre-diciembre.
289
Richard-Jorba, R. (2008a). “Crisis y transformaciones recientes en la región vitivinícola argentina. Mendoza y San Juan, 1970-2005” en Estudios Sociales, volumen 16, enero-junio.
Richard-Jorba, R. (2008b). “Cuando el pasado nos acompaña. La viti-vinicultura capitalista en Mendoza y San Juan en clave histórica, 1870-2006 en Balsa, J. y otros. (Comps.). Pasado y presente en el agro argentino. Buenos Aires, Argentina: Lumiere.
Semienchuk, L. (2020). Los discursos corporativos en la crisis vitivinícola durante la última dictadura militar: Mendoza, 1978-1984. Quil-mes, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
Tonioni, A. (2007). Compendio de Legislación Vitivinícola. Para los tiem-pos actuales. Tomo I. Mendoza, Argentina: Editora del Este.
290
La clase dominante y el nombre de los pueblos
Roberto J. Tarditi y María Julia García
Introducción
En este trabajo examinamos la toponimia utilizada en el sur de la pro-vincia de Córdoba, puntualmente la que ha sido empleada para asignar-le nombre a pueblos y ciudades.
Uno de los propósitos es el de reconocer el procedimiento utilizado al momento de tomar la decisión, asimismo, atender a qué refiere el topónimo elegido. Se trata también de reconocer las regularidades que quedan plasmadas en esos acuerdos sobre las nominaciones elegidas y relacionarlas con los distintos momentos de la historia argentina.
Un punto de partida obligado para avanzar en esta cuestión es el de atender al nombre de la estación de ferrocarril. Generalmente en su entorno se desarrollan los asentamientos humanos que darán lugar a los nuevos poblados.
Se examinan más de cincuenta casos puntuales y a partir de las re-gularidades que se pueden reconocer se realiza un cuadro de conjunto. Este ordenamiento hace observable una primera observación sobre los factores de poder que influyen en esas decisiones.
Las preguntas que orientan este trabajo son las siguientes ¿Cómo se elige el nombre de un pueblo en este territorio? ¿Qué lugar ocupa el nombre de la estación de ferrocarril? ¿Qué relación hay entre los nom-bres elegidos y los propietarios de tierras del lugar? ¿Cómo incide el poder político establecido? ¿Cómo participan las empresas ferroviarias?
El universo considerado es el de los asentamientos que aglutinaron habitantes estables relevados en los censos nacionales de población rea-
291
lizados en el sur de Córdoba. Se incorporaron a esa muestra algunas estaciones del ramal ferroviario Laboulaye-Sampacho.
En todos los casos se registra el nombre primigenio del pueblo y si los hubiere su nueva nominación.
A menudo cuando se hace la historia de un pueblo o de una ciudad se busca resaltar las bondades del nombre utilizado, generalmente con elogios a quienes participan del acto fundacional, o resaltando a quien impone su nombre propio (o alguna afinidad personal) que queda plas-mado en el topónimo elegido.
En muchas ocasiones cuando se escribe la historia del lugar o se hace referencia al origen se suele construir una ficción sobre el nombre, sur-gen elementos propios del mito. Antonio Gramsci siguiendo a Georges Sorel le otorga gran relevancia al mito; señala, que es “la creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva” (Gramsci, 1984, p. 11)
Se trata de una observación muy pertinente para estudiar la historia de pueblos que están naciendo y que surgen en determinados puntos de encuentro. Un lugar puntual en donde se aglutina población que proviene de espacios geográficos muy diversos, y que busca dar cuenta
292
de un origen común; asociada a la historia fundacional de ese nuevo asentamiento.
¿Cómo se decidió el nombre «del pago»? ¿Dónde surge ese topónimo que va a dar cuenta del punto en el que nacen los hijos de las familias pioneras? El lugar en donde probablemente perdurarán sus descendien-tes y se asentarán nuevos pobladores. Un conjunto en formación que permitirá que se establezcan distintos tipos de relaciones sociales.
Serán luego los lugareños afincados, al decir de Gramsci, los cons-tructores de una voluntad colectiva que se reconoce en el mito funda-cional. Por otra parte, se trata de un proceso que queda inmerso en la génesis y formación de las clases sociales en el territorio.
Darle nombre a una estación de ferrocarril o a un pueblo es un acto de poder, partimos de este dato de la realidad. En el nombre elegido queda plasmada la voluntad de quien ejerce la dominación política en ese momento y lo hace sobre ese territorio.
Para este trabajo se han seleccionado cincuenta y ocho poblados/estaciones del sur de Córdoba (hoy pueblos y ciudades). Se ha tomado la información existente acerca de cómo han llegado a ser portadores del nombre que los identifica y cuál es su significado.
Los criterios establecidos son de carácter demográfico, geográfico e histórico: primero, la selección se hizo a partir de los lugares que regis-tran el mayor aglomerado urbano en la actualidad (datos censales); se-gundo, geográficamente ubicados desde el río Cuarto (Chocancharava) hacia el sur, hasta los confines de la provincia en sus límites políticos actuales con las provincias de La Pampa, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe; tercero, siguiendo una cronología histórica por fecha de fundación. El periodo histórico al que atendemos es aquel que se extiende entre 1875 y la década de ‘1930. Desde la presidencia de Nicolás Avellaneda hasta el golpe del ’30 y el gobierno de Justo. La excepción es para tres casos que vienen de la época de la Colonia.
Partir del aglomerado poblacional actual de muchos de estos pue-blos también es una forma de aproximarse a las expectativas que había al momento de la fundación. Aquellos poblados que nacían en nudos
293
ferroviarios, punto medio de ramales largos, convergencia de varias co-lonias agrícolas de las cercanías, en las proximidades de ríos o lagunas, etc., hacían previsible el crecimiento poblacional, y se reservaba para estos puntos los nombres que se trataba de destacar.
Se ha utilizado fundamentalmente la información que ofrece Carlos Mayol Laferrère, Toponimia histórica del sur de Córdoba, y de Norberto Mollo, Toponimia indígena. Sur de Córdoba. Sur de San Luis. Sur de Santa Fe.
Respecto a la nomenclatura de los pueblos del ramal ferroviario La-boulaye-Sampacho se utiliza la información publicada en el libro de nuestra autoría: Historia de Adelia María y del ramal ferroviario Labou-laye-Sampacho 1925-1935, Edición Municipalidad de Adelia María/Museo y Archivo Histórico de Adelia María ‘Lilia Denari’, 2019. Este trabajo es una continuidad de un tema planteado en este libro.
Para la provincia de Santa Fe existe un trabajo detallado sobre el origen del nombre de sus pueblos, Nedo J. R. Belleze, El origen del nombre de sus pueblos y algo más. Será una tarea para el futuro comparar esa información de Santa Fe con la de Córdoba, ello permitiría elaborar líneas de interpretación más consistentes.
Toponimia aborigen y colonial
Es abundante la toponimia indígena en la zona del sur de Córdoba, mucha corresponde a la época pre hispana; así lo resume Mollo en su trabajo:
el sur de las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, presenta diversos topónimos indígenas, la mayo-ría son de origen ranquel dada la importancia que ha dejado esta etnia en la geografía local. Asimis-mo, pueden encontrarse nombres quechuas en las tres provincias, y guaraní preferentemente en el sur santafesino… en Córdoba los topónimos indígenas
294
se concentran preferentemente en el Departamento General Roca.
Hacen a la vida humana desarrollada en ese medio natural y es-tán ligados «a la presencia de importantes montes de caldén, algarrobo, chañar y otras especies», asimismo a la existencia de fuentes de agua bebible, flora y fauna en condiciones de ser utilizada. “La toponimia indígena domina básicamente a lagunas, médanos, arroyos, ríos, cerros y montes”, pero no solo ello, también ha quedado plasmada en nom-bres que refieren a vegetación, fauna, lagunas y otros puntos hídricos, geomorfología, geología, animismo, meteorología, astronomía, etc. Llama la atención la existencia de topónimos híbridos, que resultan de la fusión de vocablos que proceden de dos lenguas (Mollo, 2017, pp. 135-136)
Con las avanzadas militares españolas de fines del siglo XVI hacia el sur de la ciudad de Córdoba se inicia la invasión hispana de este territorio, la conquista y colonización del centro y sur de la provincia de Córdoba, un área “que integra dos ambientes geomorfológicos dife-renciados, sierra y llanura… los grupos étnicos de la zona serrana (co-mechingones)» son sedentarios, cazadores, recolectores, productores de alimentos, con cerámica e industrial textil y con diferenciación social. En tanto «los que transitaban la llanura, (pampas y tehuelches septen-trionales) son recolectores y cazadores, sin localización fija y adaptados a la práctica nómada” (Carbonari, 2018, p. 31).
Los conquistadores toman posesión y comienzan a ejercer su domi-nio sobre el territorio, ocupan la tierra y se la adjudican en propiedad privada, convirtiéndose en grandes latifundistas. Con el avance de este proceso se va imponiendo una toponimia acorde a la nueva hegemonía.
En ese contexto los nombres hispanos se extienden y serán usados para describir la morfología del suelo, la flora y la fauna de la zona, y los nuevos poblados; incorporando aspectos propios de la vida política, religiosa y cultural de este origen.
Con los nuevos pobladores llega la ganadería comercial. Se comien-zan a extender nuevas relaciones sociales de producción y de cambio,
295
se van delineando nuevos caminos que surcan el espacio y delimitando una frontera del territorio.
Se afianza una clase dominante hispano criolla y emergen los rasgos característicos de la nueva sociedad.
En primer lugar, se van creando las condiciones necesarias para el desarrollo de las relaciones mercantiles y dinerarias (los negocios locales comienzan a enlazarse con el capital mercantil en expansión); y luego, las relaciones sociales propias del desarrollo capitalista, (trabajo asalaria-do y capital). Con la acumulación privada de capital que lo caracteriza.
La proximidad a las estancias ganaderas, los cruces de caminos, las cercanías de ríos, los asentamientos de pueblos originarios y otros sitios de interés, serán los puntos en el área pampeana que van a dar origen a los nuevos poblados.
En ellos se va a radicar tanto propietarios –aunque en muchos casos mantengan un carácter absentista- como la fuerza de trabajo sometida: indios de ‘encomienda’, siervos, esclavos y peones. Luego, en un largo proceso histórico, éstos lograrán ser ‘hombres libres’. Vendedores de su fuerza de trabajo o pequeños propietarios familiares.
Articulada o acompañando a la gran producción ganadera en las estancias se irá desarrollando la pequeña propiedad rural y urbana, asentada en la economía doméstica y con pequeños excedentes comer-cializables.
Nacen pueblos que luego serán villas y ciudades, donde la gran pro-ducción ganadera rural queda articulada con el intercambio mercantil urbano; dominan el espacio pequeños y grandes comerciantes, artesa-nos, funcionarios civiles, militares y religiosos.
Al mismo tiempo, continúa la presión sobre una población que está allende la frontera, «tierra adentro». Con las sucesivas campañas milita-res se logrará derrotar esos pueblos originarios; en muchos casos en un genocidio que no tiene otro propósito que expropiarlos de sus condicio-nes materiales de existencia (fundamentalmente la tierra), e incorporar
296
a los sobrevivientes al grupo social que forma parte de la población expropiada, base del proletariado en formación.
Su subsistencia pasará a depender entonces de la venta de su fuerza de trabajo como asalariados.
La cuestión de la «guerra al indio» da cuenta de los enfrentamientos armados que se suceden, de la resistencia que oponen estos pueblos se-dentarios o nómades al desalojo y que hacen necesarias varias ‘campañas al desierto’. Realizadas por quienes aspiran ser la nueva clase dominante en el lugar.
En la Villa de la Concepción, por ejemplo:
[…] el control de la villa quedaba en manos de una minoría propietaria de tierras y de mano de obra esclava y otros dependientes libres (indios concha-bados, pardos, mestizos, españoles pobres). Estos orientaban su producción ganadera hacia el norte y hacia Chile, siendo localizados mayormente en la zona serrana o en el llano próximo a los puestos fronterizos y a los caminos de circulación (Carbona-ri, 2018, p. 47)
La naciente toponimia hispana se adosa a la preexistente, y se va constituyendo un sincretismo dinámico. En tanto, es preciso tener presente que la toponimia ranquel continúa su desarrollo, aunque en menor medida que la hispana. Y también aparecen vocablos híbridos formados por diferentes lenguas.
Parte de los nombres castellanos están asociados a la monarquía y a sus funcionarios, como Carlota por ejemplo (por Carlos III); muchos de ellos están referidos a grandes propietarios privados de tierras; y a la ideo-logía cristiana de los conquistadores, por ej., ‘pueblo de la Concepción’ (1786), hoy Río Cuarto. Se extiende el uso de topónimos de santos, santas y temáticas religiosas propias de la iglesia católica que impone su influencia. La cuestión de la ‘concepción’ de María y su virginidad
297
queda plasmada precisamente en el nombre de la principal ciudad de la zona: el pueblo, luego ‘Villa de la Concepción’. La temática que da origen a este nombre era de larga data en el clero, fue uno de los puntos en disputa dentro de la iglesia desde antes del año 383, cuando San Jerónimo reivindica la perpetua virginidad de María. Posteriormente va a aparecer cuestionado este dogma por los protestantes de Europa occidental.
Sin embargo, la virginidad de la madre de Jesús se reafirma nueva-mente en el Concilio de Trento (1545-1563); en 1644 se fija la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción. Se sostiene nuevamente que María ha concebido sin ‘mácula’220. En 1854, otra vez el papado se ex-presa sobre el tema: María es virgen ‘antes, durante y después del parto’. Será este un punto de fricción en las polémicas que encierra la historia de la religión católica, un ‘dogma’ que queda plasmado en el nombre re-ferido de una villa en el sur de Córdoba, luego una importante ciudad.
Las estaciones del ramal Laboulaye-Sampacho
En un primer momento las nuevas estaciones del ramal mencionado se las identifica por el kilometraje del que distan de Laboulaye.
Su primer nombre es un número. Luego se levanta esa nomenclatura numérica y se le asigna un nombre propio; en todas estas estaciones su nombre se traslada al poblado que se inicia. Queda en la memoria de los lugareños el nombre original, por ejemplo, el «Cien y medio» hacía referencia a Adelia María, el ‘Ochenta y ocho’ a Montes de los Gauchos.
Si bien en este ramal hay estaciones que van a rodear de localidades pujantes hay otras que no prosperan y solo queda la estación, pero todas cursan el mismo proceso: primero su nombre es un número y luego en distintas fechas se les va asignando un nombre propio. En algunos casos su nomenclatura va a tener más de un cambio.
220 Mácula, significado (RAE): deshonor, engaño, trampa
298
El nombre de las primeras estaciones desde Laboulaye
En 1928 se inaugura la línea Laboulaye-Sampacho con sus trece esta-ciones intermedias, luego de dos años de funcionamiento se cambia la nomenclatura numérica de las tres primeras y las estaciones de los km 64 y 88 (esta última se hace con error). Según datos de Ferrocarriles Ar-gentinos ‘el 7 de noviembre de 1930 se firma el decreto dando nombre a las estaciones de los Km 14, Fray Cayetano Rodríguez; Km 30, Ruíz Díaz de Guzmán; Km 43, Pacheco de Melo’ y a las otras dos: Huanchi-lla y Punta del Agua (que luego se vuelve a cambiar)221.
El nombre de Fray Cayetano Rodríguez “conmemora al sacerdote y tribuno, Fray Cayetano Rodríguez. Titular precursor de la biblioteca pública. Miembro de la Soberana Asamblea General Constituyente del año 1813. De cuyo diario de sesiones asumió la redacción. Además, periodista y poeta. Falleció en el año 1823”.
Señala la misma fuente, Ruiz Díaz de Guzmán recuerda al publi-cista “autor de la “Argentina”, o sea la historia del descubrimiento, con-quista y población del Río de la Plata, escrita en 1612, obra compuesta tomando relación de “algunos antiguos conquistadores y personas de crédito con que yo fui testigo”, según Ruiz Díaz de Guzmán. Está con-siderado como el primer historiador del Río de la Plata.
En tanto, se indica que Pacheco de Melo, “rinde homenaje al pres-bítero José Andrés Pacheco de Melo. Natural de Salta (1779), electo representante al Congreso celebrado en Tucumán, el año 1816”222.
Se trata de nombres propuestos por la Junta Asesora para la Nomen-clatura de las Estaciones Ferroviarias. Son personalidades de Argentina cuya acción política e intelectual va desde el siglo XVII a principios del siglo XIX. Un sacerdote y dos civiles, un intelectual y dos congresistas en Tucumán en 1916.
221 «El 7 de noviembre de 1930 se firma el decreto dando nombre a las estaciones de los Km 14, Fray Cayetano Rodríguez; 30, Ruíz Díaz de Guzmán; 43, Pacheco de Melo…; 64, Huan-chilla; 88, Punta del Agua». Luego el «11 de febrero de 1936» se firma el «Decreto declarando habilitado al servicio público, el ramal de Laboulaye al Noroeste». Texto mecanografiado con membrete de Ferrocarriles Argentinos. Archivo y Museo Histórico Laboulaye.222 Texto mecanografiado con membrete de Ferrocarriles Argentinos. Archivo y Museo His-tórico Laboulaye
299
Estos nombres le dan continuidad a una línea historiográfica liberal que hace eje en la Revolución de Mayo, la Independencia (1816) y las guerras de independencia. Una corriente que también se impone como hegemónica en la enseñanza escolarizada de la historia argentina desde inicios del siglo XX.
La cuarta estación en el Km 55 es El Rastreador o Rastreador. Se trata de un vocablo nativo, gauchesco, que se usa para hacer referencia a la persona especializada en seguir el rastro de seres humanos o animales en variados terrenos. Se impuso este nombre por un dictamen del 13 de febrero de 1931.
El nombre Huanchilla
Huanchilla “es una corruptela de una voz mapuche”, señala la página de la Municipalidad de Huanchilla, con un significado difícil de de-terminar, “la tradición popular asigna el nombre de Huanchilla a una laguna distante cinco kilómetros al sur del pueblo, en cuyas orillas hubo habitado un capitanejo homónimo”223.
Por disposición del P. E. Nacional se le pone el nombre de Huanchi-lla a la estación y el pueblo, así figura en el Boletín Oficial N° 10959, pág. 618, del 20 de noviembre de 1930, el decreto que le impone el nombre de Huanchilla a la estación Km 64, tiene en cuenta el Informe de la Junta Asesora para Nomenclatura de Estaciones Ferroviarias, la que se expide de forma favorable a la solicitud y antecedentes que hacen llegar los Sres. Frank Walton O’Dwyer y Eduardo Kelton Watson.
Los nombres propuestos por la viuda de Olmos. Cuestionamiento del nombre Malena
El día 22 de septiembre de 1928 el Ministerio de Obras Públicas se ex-pide con respecto al nombre de algunos de los pueblos de la línea -así lo
223 Texto mecanografiado con membrete de Ferrocarriles Argentinos. Archivo y Museo His-tórico Laboulaye
300
indica un expediente del Ministerio- se señala que algunas sugerencias de nombre han sido rechazadas, y otras, que detalla, han sido aceptadas.
El Ministerio “Resuelve […] se denominarán como sigue:
Km 76,5 Pavín
Km 100,5 Adelia María
Km 123 Carolina
Km 133 San Basilio
Km 144,422 Malena
Publíquese y pase a la Dirección de Ferrocarriles a sus efectos».
Luego agrega, “comuníquese a La Empresa, a la Dirección Gene-ral de Correos y Telégrafos… Inspecciones Generales, Sección Control Trabajo Ferroviario”.
Tres meses después de conocida la resolución anterior, un grupo de vecinos de la zona de la localidad de Malena y de Río IV solicitan un cambio de nombre a esta estación. Con este propósito ingresan un es-crito el 13 de diciembre de 1928 al Ministerio de Obras Públicas; se abre un Expediente que administrativamente se lo titula: “Se designe con el nombre de Cacciavillani la estación del Km 144,500”.
Proponen el nombre de Juan Bautista Cacciavillani, vecino de la zona ya fallecido. El pedido tiene un largo recorrido en el ámbito del Ministerio y se van a pronunciar varias oficinas internas sobre el mismo. Una de ellas es la Junta Asesora para la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias.
Uno de los argumentos que usan los vecinos para impugnar lo deci-dido por el ministro el 22 de septiembre de 1928 es que no corresponde usar el nombre Malena, porque «no se trata de personas que hayan pres-tado servicios sobresalientes a la Nación». Según los vecinos reclaman-tes, se trata de «un pedido de justicia que sería denominar Cacciavillani
301
dejando así en esta forma definitivamente consagrado lo que importa una tradición, un justo homenaje también a los hombres de trabajo que con sacrificio y abnegación han cooperado a fomentar en la agricultura y ganadería la gran obra de engrandecimiento nacional». El nombre propuesto es el de un agricultor y ganadero que ha sido el propietario en vida precisamente de las tierras en donde se emplaza la nueva estación.
Se trataba de imitar lo hecho por Adelia María Harilaos de Olmos y otros terratenientes. La viuda de Olmos había logrado colocarle en vida su propio nombre a una estación de la línea ubicada en un punto clave, la mitad del recorrido (Adelia María) y que se le coloquen nombres a ella familiares a otras estaciones.
Impulsa el reclamo vecinal Augusto Cacciavillani, heredero de Juan Bautista y donante de 47 manzanas para el nuevo del pueblo. Augusto hace preparar un plano de urbanización del futuro pueblo, pone en venta lotes y solares, hace propaganda sobre los beneficios de asentarse en «pueblo Cacciavillani».
Pero el nombre oficialmente reconocido en septiembre de 1928 para la estación del Km 144,5 es el que ha propuesto por Adelia María de Olmos, Malena, nombre de pila de su amiga personal, Magdalena Mur-ga de Peña, otra habitué de la high society porteña.
En la nota elevada a las autoridades del Ministerio fundamentan los vecinos: “el nombre de Malena para la estación carece de vinculación con el departamento Río Cuarto y la Provincia…”. Se trata de un nom-bre que carece de sentido a nivel local, del Departamento Río Cuarto, y de la Provincia de Córdoba.
Explican los vecinos que para poner nombres a las estaciones se debe considerar “la obra de los hombres que nos encaminaron y llenaron de ejemplos en el trabajo fecundo, enalteciéndose ante la Nación con un gran espíritu patriótico”. Resaltan que si se accede al pedido local “será grande el reconocimiento de todos los habitantes y vecinos de la Zona y Departamento Río Cuarto”.
El 1° de mayo de 1929 hay novedades sobre el tema en Buenos Aires, en una carta de la Junta Asesora, al Sr. ministro, dice:
302
La estación… fue designada con el nombre de Mal-ena… a solicitud de la Sra. M. Harilaos de Olmos. Ahora se presentan vecinos del lugar pidiendo se cambie ese nombre… Se nos escapan los motivos tenidos en cuenta para designar esa estación con el nombre de Malena que carece de todo significado público. Es probable que ese nombre diminutivo fa-miliar tenga algún significado para quien lo solicitó. Pero también es sensible que los nombres de futuros pueblos y ciudades argentinos sirvan para conmemo-rar acontecimientos completamente privados que no interesan para nada a la colectividad
Luego agrega:
[…] dar a esa estación el nombre de Cacciavillani lo consideramos completamente infundado. Dicho señor no ha hecho otra cosa que poblar un campo. Es decir, lo mismo que han efectuado centenares de miles de personas en todo el país, sin creeros por ello con derecho a la gratitud nacional. Por otra parte, la colectividad los ha compensado con creces valorizan-do enormemente sus propiedades.
La Junta Asesora para la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias ha dado sus fundamentos, según ellos, Malena carece de todo signifi-cado público, pero tampoco consideran pertinente el nombre de Cac-ciavillani.
Dos semanas después, el 18 de mayo de 1929, hay una nueva reso-lución, el ministro avala lo hecho por la Junta, considera que es «am-pliamente claro y terminante el informe de la Junta Asesora para la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias de fecha 1° de mayo de 1929, del cual se desprende en conclusión de que: ni el actual nombre de Malena ni el propuesto de Cacciavillani pertenecen a personas que hayan prestado servicios sobresalientes a la Nación como para merecer
303
legar su nombre». Finalmente, el ministro decide que «No ha lugar a lo solicitado», y por ende el nombre Malena no se modifica.
Un año y medio después, el 10 de noviembre de 1930, con el gobier-no del golpe de Septiembre del ’30, otra vez hay novedades en Buenos Aires, ahora abre el tema y da su parecer la dependencia ‘Inspección General de Explotación Comercial’, pero lo hace para decir nuevamen-te que coincide con los argumentos dados oportunamente por la Comi-sión Asesora. ¿Qué había ocurrido? Habían vuelto a la carga los vecinos, juntando firmas y reiterando el pedido anterior, se registran 82 firmas que avalan el pedido.
Finalmente, el 4 de diciembre de 1930, el ministro de Obras Públi-cas responde: «teniendo en cuenta los fundamentos del informe pro-ducido por la Junta Asesora para la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias… no se modifica» continúa el nombre Malena, «No ha lugar a lo solicitado», firma el ministro.
El nombre Monte de los Gauchos
No es un nombre común, Horacio Giberti en Historia de la Ganade-ría Argentina lo señala como una rareza. En la ciudad de Río Cuarto hubo un lugar llamado con ese nombre, existía “el ‘Monte de los Gau-chos’ donde hoy se encuentra la Municipalidad” (Barrionuevo Imposti, p. 259). La nomenclatura de la estación del 88,1 Km, luego también nombre de la localidad, abre ciertos interrogantes respecto a su origen.
Según Carlos Mayol Laferrère, el nombre de Monte de los Gauchos está asociado a la existencia de un antiguo puesto militar, el Fortín Es-pinillos del Bagual, ubicado “cinco leguas al oeste del Portezuelo y seis al S.E. de Santa Catalina”, continúa, “después de abandonado el fortín, el paraje –que como es obvio se caracterizaba por la profusión de es-pinillos- se conoció con el nombre de Monte de los Gauchos, refugio de cuatreros, gente de avería y mal vivir. Dicho lugar se ubicaba en el rincón S.E. de la famosa estancia Santa Catalina de don Ambrosio Olmos, a 9 leguas al sur recto de la Villa de Reducción, de dónde pro-
304
venía, principalmente, el elemento que lo frecuentaba’ (Adelia María 75° Aniversario, p. 247).
El periplo del nombre Punta del Agua
El nombre Punta del Agua retoma una de las más antiguas toponimias de la zona. Se utiliza ese nombre desde hace más de un siglo para hacer referencia a la zona en donde el arroyo Santa Catalina pierde fuerza y se enlaguna, en la llamada laguna de ‘El Mataco’. La estación que va a tomar ese nombre queda instalada unos pocos kilómetros arroyo arriba de la laguna mencionada.
El primer nombre es un número como todas las estaciones ‘Km 111’, pocos meses después se le asigna el nombre de Zapoloco. La decisión de ponerle ese nombre queda asociado a un exitoso caballo de carrera del momento. Los logros en las pistas del famoso equino quedaron en la memoria de los aficionados al turf, todavía se reivindica como un es-tigma de pureza equina tener a Zapoloco en el árbol genealógico. Pero bautizar con el nombre de un caballo a una estación se cuestionó y se dio marcha atrás con esa decisión.
Zapoloco se cambia por el de Monte de los Gauchos, para el Km 111, pero luego a nivel oficial en enero de 1932 se decide cambiar nue-vamente el nombre y trocarlo. Así Monte de los Gauchos queda para el Km 88 y Punta del Agua para el Km 111. En los planos originales estaba previsto fundar un poblado en cercanía de esa estación, se habían diagramado las primeras ocho manzanas de ‘Pueblo Piquillín’.
Este nombre, Piquillín, queda luego asociado al lugar en donde fun-ciona la administración de los campos de la viuda de Olmos, al norte de la estación Punta del Agua, un antiguo punto en donde ‘paraban las carretas’ dicen los lugareños, y había un monte natural en el campo.
Las Vertientes y las estaciones de cabecera Laboulaye y Sampacho
305
El nombre de ‘Estación Las Vertientes’ ya aparece en los planos de fe-brero de 1927. Luego, en 1935, se lo cambia por el de Los Jagüeles.
Laboulaye es una ciudad fundada en 1886. Fue el inglés Guillermo F. Hubbard, propietario de las tierras, quien las fracciona funda pueblo y colonia Laboulaye. El nombre viene de Eduardo Renato Lefevre La-boulaye (1811-1833), francés, escritor. Domingo F. Sarmiento es quien solicita que se le ponga su nombre a una estación de la nueva línea.
Sampacho, la localidad se funda en 1875 junto con la colonia nacio-nal del mismo nombre. En quechua ‘Zampa’, es cosa floja sin consisten-cia; ‘pacha’, es tierra; lugar de tierra floja, liviana.
Cronología de los nombres del ramal
Ordenamos a las localidades del ramal siguiendo la fecha en la que se le asigna el nombre:
1875 Sampacho1886 LaboulayeFebrero de 1927 Las Vertientes Pueblo Piquillín
(planeado)22 de septiembre de 1928 Km 76,5 Pavín
Km 100,5 Adelia María
Km 123 Carolina
Km 133 San Basilio
Km 144,422 Malena
7 de noviembre de 1930 Km 14 Fray Cayetano Rodríguez
Km 30 Ruíz Díaz de Guzmán
Km 43 Pacheco de Melo
Km 64 Huanchilla
Km 88,1 Punta del Agua (se trueca con Monte de los Gauchos asignado originalmente al Km 111).
13 de febrero de 1931 Km 55 El Rastreador
306
17 de mayo de 1931 Km 111 Zapoloco (se cambia por Monte de los Gauchos)
4 de enero de 1932 Punta del Agua pasa a ser la esta-ción del Km 111 y Monte de los Gauchos la estación del Km 88,1
Las principales localidades del sur de Córdoba
En el siguiente cuadro detallamos el año de fundación de los pueblos y el significado del nombre que se le les adjudica.
AÑOPUEBLO/CIUDAD DTO. OBSERVACIONES
1786
Pueblo de la Concep-ción de Río Cuarto
Dto. Río Cuarto
En 1731 se crea el curato de Río Cuarto. En 1854 en la constitución provincial se menciona el Departamento Río Cuarto. En 1786 se funda el Pueblo de la Con-cepción por iniciativa de Sobre Monte, en 1875 se eleva a ciudad la Villa de la Concepción de Río Cuarto.
1787 La Carlota
Dto. Juárez Celman
Antiguo Fuerte del Sauce. Nace allí el pueblo del Sauce, luego La Carlota, fun-dada por Sobre Monte en honor a Carlos III. Estación y ciudad a la que llegan dos líneas férreas.
1795 Reducción
Dto. Juárez Celman
El capitán Francisco Domingo Zarco funda el pueblo de Jesús María sobre la antigua Reducción de indios Pampa. En 1877 se la menciona como Villa de Reducción. Toma el nombre que le dan los misioneros católicos a los pueblos de indios.
1854 Dto. Río Cuarto
1860 Dto. Unión
1875 SampachoDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado sobre la línea Río Cuarto a Villa Mercedes. Colonia nacional. Etimología: ‘Zampa’ voz quechua, ‘cosa floja’ sin consistencia; ‘pacha’: ‘tierra’; ‘lugar de tierra floja’.
307
1875 ChajánDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado sobre la lí-nea Río Cuarto a Villa Mercedes. Primero se llamó Gloriano Fernández, pero luego se le restituyó el nombre de Chaján, voz autóctona de significado desconocido.
1884
Holmberg/Santa Cata-lina
Dto. Río Cuarto
Estación ferroviaria del ex Ferrocarril Na-cional Andino toma el nombre de Holm-berg. Creada para la Fábrica Nacional de Pólvora. En 1898 se instala allí el Arsenal Regional Centro, Batallón de Arsenales 603 José María Rojas. El nombre provie-ne de Eduardo Kaillitz, Barón de Holm-berg (1778-1853), austríaco que llega a Buenos Aires con San Martín y Alvear en 1812. Con el Ejército del Norte comba-tió en la batalla de Tucumán, construyó fortines en la frontera y fue director del Parque de Artillería. Al sur de la estación se forma el pueblo de Santa Catalina. El arroyo de la Lagunilla que viene del norte cuando llega allí toma el nombre de Santa Catalina y así continúa unos 80 Km. hasta que se enlaguna.
1886 Laboulaye Dto. Presidente Roque Sáenz Peña
1886 Curapaligüe
Dto. Pte. Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria y poblado en la línea troncal del ex BAP. El nombre recuerda el lugar del sur de Chile en donde el ejército libertador, al mando de Las Heras, el 4 de abril de 1817, repelió exitosamente el ataque del ejército realista.
1886 Ríobamba
Dto. Pte. Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria y poblado en la línea troncal del ex BAP. Nació con el nombre de Julio Argentino Roca, pero luego se cambió a Riobamba. Recuerda la victoria contra los realistas en ese combate, reali-zado por las tropas de San Martín el 21 de abril de 1821 en las cercanías de ese río en Ecuador.
308
1886 V. MackennaDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en la línea troncal del ex BAP. Lleva el nombre de Vicuña Mackenna (1831-1886), chile-no, escribió la ‘Historia de Chile’. Fue sugerido por Domingo F. Sarmiento. En 1904 se aprueba el plan de Pueblo Torres presentado por Clodomiro Torres, dueño de las tierras en donde se va a asentar el nuevo poblado. El nombre del pueblo se mantiene hasta 1911 cuando un decreto provincial le cambia el nombre por el de la estación, Vicuña Mackenna.
1886 La CautivaDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en la línea troncal del ex BAP, Km 441. Compran las tierras al Estado Provincial Eduardo Casey y Roberto Runciman. En diciembre de 1885 pasan a manos de Salvador Gon-zález, dándole nombre a su estancia: La Cautiva, la estación y la estancia toman al mismo tiempo el mismo nombre. Según Mayol Laferrère el nombre La Cautiva es-taba destinado a la actual Laboulaye, pero luego se usó para la localidad que hoy lleva ese nombre. Recuerda a las cautivas de los indígenas.
1886 WashingtonDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en la línea troncal del ex BAP. Refiere a Jorge Was-hington, primer presidente de los Estados Unidos en el período 1789-1797.
1888 Dto. Gral. Roca
1888 Dto. Juárez Celman
1888 Dto. Marcos Juárez
1888Villa Sar-miento
Dto. Gral. Roca
Poblado ubicado a un kilómetro al sur de Río Quinto, lugar de la desaparecida Guarnición Sarmiento, sin estación de ferrocarril.
309
1889Alejo Ledes-ma
Dto. Mar-cos Juárez
Estación ferroviaria y poblado sobre el ramal ferroviario Venado Tuerto a La Car-lota. Nace en tierras pertenecientes a la antigua merced de Arrascaeta. La Compa-ñía de tierras del ex ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba compró a Alejo Ledesma el terreno necesario para levantar una estación y un pueblo. El nombre proviene del Dr. Alejo Ledesma (1850-1916), nativo de Tucumán, se graduó de abogado en Buenos Aires y fue secretario de la Cámara de Diputados desde 1876 hasta 1889.
1889 AriasDto. Mar-cos Juárez
Estación ferroviaria y poblado del ferroca-rril en el ramal Venado Tuerto a La Car-lota de la empresa del ex Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba. La compañía de tierras de dicho ferrocarril solicita que se apruebe el plano del pueblo y colonia al gobierno de Córdoba en 1889. El nombre proviene de Pedro Nolasco Arias (1844-1907), salteño, abogado del ferrocarril Central Argentino. Rector de Colegio Nacional de Buenos Aires. Interventor en la Rioja en 1880 y juez federal de Rosario en 1881.
1890 Assunta
Dto. Juárez Celman
Estación y poblado en el ramal Rufino a Villa María. Lleva ese nombre por la es-posa del ingeniero constructor del ramal, Juan Pelleschi, Asunción Dam y Vilazán. Assunta en lengua catalana es el equiva-lente a Asunción.
310
1890 ViamonteDto. Unión
Estación ferroviaria y poblado en el ramal ferroviario de Rufino a Villa María. Toma el nombre de Juan José Viamonte (1774-1843) nacido en Buenos Aires. Luchó en las invasiones inglesas. Formó parte del cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. Votó a favor de la causa patriota. Gober-nador de Entre Ríos en 1814. Diputado en 1818. Gobernador interino de Buenos Aires en 1921, luego gobernador efectivo en 1834. Durante el rosismo emigró a Montevideo donde murió.
1891 La Cesira
Dto. Presidente Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria y poblado en el ramal ferroviario Rufino a Villa María. El po-blado se demarca en campos de la familia Duggan. Cesira Palleschi (1867-1951), quien le da su nombre, era la hija de Juan Palleschi, ingeniero del ramal, casada a su vez con otro ingeniero, Guido Jacobessi.
1891 CanalsDto. Unión
Estación ferroviaria y poblado en el ramal del ex Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe a Córdoba. La empresa ferroviaria dueña de la tierra hace la mensura y el proyecto para subdividir y fundar el nuevo pueblo. Gran parte del loteo inicial lo compra Juan Canals y Vals (1849-1901) quien le da el nombre al pueblo. Nacido en Gracia, España, y llegado a Argentina en 1870, ingeniero de profesión diseña el puerto de Rosario. Comerciante y po-blador del lugar donde nace la localidad. Amasó una gran fortuna como terrate-niente y colonizador, la que perdió con la crisis de 1990.
311
1891 GouldDto. Unión
Estación ferroviaria y poblado en el ramal del ex Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe a Córdoba, nace en tierras de la colonia San Melitón. Toma el nombre de Benjamín Gould (1824-1889), nacido en Boston, Estados Unidos, en 1868 el presidente Sarmiento lo contrató para organizar y dirigir el Observatorio Meteorológico de Córdoba.
1899 SucoDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado sobre la línea Río Cuarto a Villa Mercedes. Según el imaginario popular, suco es el bramido de un gran remolino propio de la laguna homónima. También es una voz quechua ‘suk’u’ que aluda a una prenda de vestir, una capucha, que se parece al cerro de Suco.
1899Pueblo Ita-liano
Dto. Unión
Poblado ubicado 25Km al sud de Benja-mín Gould, con el decreto de declaración de colonia nacional al Centro Agrícola El Dorado se incluyen cuatro lotes para la formación de pueblos, uno de ellos será Pueblo Italiano. Alude al origen italiano de los primeros colonos.
1900 ItalóDto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza, del ex BAP. Lleva el nombre de Italó desde 1900. Si bien lle-garon desde 1881, la estación se emplazó en terrenos de María A. Etchegoyen, quien vendió 2500 ha, dividida en solares quintas y chacras. Italó es una voz mapu-che compuesta, ‘vutaló’, significa médano grande.
1901 RanquelesDto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza, del ex BAP. Los ran-queles son un pueblo de origen pehueche ranquilino que se trasladó y asentó en la actual provincia de La Pampa, sur de Córdoba y San Luis, en la segunda mitad del siglo XVIII, desalojando de allí a los tehuelches septentrionales (pampas).
312
1901Huinca Renancó
Dto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza, del ex BAP. Se funda en campos de Torroba y Hortal. Enterado Torroba que vivía en España del paso del tren ordenó a sus administradores que solicitasen al gobierno el acuerdo para formar al sur de la nueva estación una colonia agrícola y pueblo, se llamaría Villa Torroba. Logra el permiso en 1904 y co-mienza a vender terrenos. Lo mismo hizo Agustín Crespo en 1907 dando nacimien-to a Villa Crespo, las que, junto al Barrio Pacífico, urbanizado por el ferrocarril constituyeron el núcleo central de Huinca Renancó. Una voz mapuche compuesta que significa ‘pozo de agua del cristiano’.
1902Guardia Vieja
Dto. Presidente Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria sobre la línea troncal del ex BAP, Km 492. El nombre viene del puesto realista de Guardia Vieja en Chile que fue atacado por la columna de Las Heras del Ejército de los Andes. La acción estuvo a cargo del batallón del mayor ar-gentino Enrique Martínez quien embistió ese puesto el 4 de febrero de 1817. Allí el enemigo fue derrotado dejando en el campo 25 muertos y 43 prisioneros.
1902Alejandro Roca
Dto. Juárez Celman
Estación y poblado en el ramal del ex Ferrocarril Buenos Aires y Rosario. Lleva el nombre de Alejandro Roca propietario de esos campos junto a su hermano Julio Argentino Roca.
1902 Los Cisnes
Dto. Juárez Celman
Estación y poblado en la Colonia Maipú, en el ramal del ex Ferrocarril Buenos Aires y Rosario. El primer loteo del pueblo se hace en terrenos que eran de Santiago Senn. En 1922 el pueblo se pasa a llamar Maquinista Gallini, en 1931 se repuso la nominación original: Los Cisnes. Lleva el nombre la laguna homónima vecina a la localidad.
313
1902San Ambro-sio
Dto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en el ramal La Carlota a Río Cuarto. Ubicado en tierras que pertenecía a Ambrosio Olmos. Hace referencia al santoral de Ambrosio Olmos (1839-1906).
1903 Gral. Levalle
Dto. Presidente Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria y poblado en el Km 531 de la línea del ex BAP. Nace en el lugar llamado el Estanque, se le pone el nombre de La Amarga, luego se cambia ‘a pedido de los vecinos’ por el de General Levalle, en 1903. Se trata de Nicolás Levalle (1840-1902), de Génova, Italia. Participó en la batalla de Cepeda y en la Guerra del Paraguay. Jefe de la Frontera Sur de Buenos Aires. En 1879 participó en la campaña del desierto con Roca. Fue ministro de Guerra y Marina.
1903 BuchardoDto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza, del ex BAP. Esta empresa la impuso el nombre de Hipólito Bouchard. En terrenos donados por José Molins al BAP se construyó la estación. En 1903 Molins vende el resto de sus tie-rras a los hermanos José y María Manny. Los compradores manifiestan su decisión de levantar ahí un pueblo, lo demarcan y comienzan la venta de los solares. En 1906 se convierte en empalme del ramal que procede de la localidad de Alberdi, Pcia. de Buenos Aires, por lo que la em-presa construye un galpón de máquinas. Hipólito Bouchard (1780-1837), nacido en Francia, fue marino y corsario, adhirió a la independencia argentina. En sus correrías por las costas del Pacífico llevaba en lo alto de sus mástiles la bandera ar-gentina. Enterrado en La Chacarita
314
1904
V. Huidobro /Cañada Verde
Dto. Gral. Roca
Estación ferroviaria y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza. La estación es Cañada Verde (liberada al servicio en 1901). El lugar fue declarado capital del Dto. Gral. Roca en 1904 con el nombre de Villa Huidobro. El Gral. José Ruiz Huidobro (1802-1842) nació en Madrid, España. En el Perú se sumó a la causa patriótica junto a San Martín. Estuvo en La Tablada y Oncativo con Quiroga. En calidad de jefe participó de la campaña al desierto de Rosas, allí es derrotado y deja la actividad militar.
1904 Las AcequiasDto. Río Cuarto
Estación y poblado en el ramal del ex Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, ubicada en los campos: ‘Bella Vista’, de Juan Gardey y ‘El Paraíso’, de Elías Moyano. Lugar de acequias de riego que tomaban agua del río Cuarto de las cercanías.
1904 La GildaDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en el ramal La Carlota a Río Cuarto. Nace en campos de Antonio María Escobar. Lleva el nom-bre de Gilda Escobar Lloveras, hija mayor del fundador del pueblo.
1905 Rosales
Dto. Pte. Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria y poblado en la línea troncal del el ex BAP. Lleva el nombre del marino Leonardo Rosales (1792-1836), nacido en Buenos Aires. Combatió en varias batallas al mando del almirante Brown. En 1830 fue expulsado de Ar-gentina por orden de Rosas, se radicó en Uruguay donde instaló una pulpería.
315
1905 JovitaDto. Gral. Roca
Estación ferroviaria y poblado en el ramal Laboulaye a Villa Valeria, librada al servicio público en 1907. Se levanta en el paraje Pichi Tromen. Primero se pobló la zona oeste del poblado con el nombre de Santa Magdalena en tierra donadas por la viuda de Merlo y José Drysale, y luego la parte este, Pueblo Jovita, en tierras de Emilio Bunge. El nombre de Jovita que lleva la estación es el de la hija de Bunge, Jovita Bunge Achával, y el de Santa Magdalena que lleva la localidad, el de Magdalena Quaglia, viuda de Merlo, en 1980 se unificó el nombre: Jovita.
1906 C. MoldesDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en el ramal ferroviario Mackenna-Sampacho. En el paraje del Durazno lugar del emplaza-miento en 1869 nace una posta militar, compró la tierra Nicolás Avellaneda al go-bierno de Córdoba en 1873, son 8 leguas de tierra que sus herederos vendieron a Domingo Funes que las colonizó. El paso del tren apuró la demarcación del pueblo ‘Domingo Funes’, en 1906. Recién en 1956 se adoptó el nombre de Coronel Moldes. José de Moldes (1785-1824), nació en Salta, es colegial del Monserrat y elegido congresal para representar Salta del Tucumán, pero no llegó a incorporarse al Congreso.
316
1906 BulnesDto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado en el ramal ferroviario Mackenna-Sampacho. Se fun-da en tierras de la colonia ‘La Salteña’ de la familia Díaz de Bedoya, a ambos lados del cuadro de la estación, lotea Theaux y Cía. Y demarcó el pueblo Eduardo Pérez Bulnes (1785-1851), quien nació en Córdoba y estudio en el Monserrat, cuñado del coronel José de Moldes. Ele-gido diputado por Córdoba el 9 de Julio de 1816 firmó en Tucumán el Acta de la Independencia.
1907Del Cam-pillo
Dto. Gral. Roca
Estación ferroviaria y poblado en el ramal Laboulaye Villa Valeria. Nace el ‘pueblo Cook’ al sur de la vía, en donde Enrique Cook, Juez de Paz de la pedanía, arribado a la zona en 1881, pobló la estancia ‘La Amistad’, a la vez sede del juzgado de paz, quien enseguida mandó confeccionar los planos de un pueblo que un año después contaba con un regular número de casas. Fue tal su progreso que en 1910 se le asig-naban 600 ha. Al norte de la vía se formó el pueblo Quirno. El nombre proviene de Juan Crisóstomo del Campillo (1812-1866), nacido en Córdoba, abogado. Di-putado por Córdoba al Congreso General constituyente de 1853. Embajador ante el Vaticano en 1858. Falleció en 1866 siendo ministro de Hacienda del gober-nador Nicasio Oroño de la provincia de Santa Fe.
1907 Villa ValeriaDto. Gral. Roca
Estación punta de riel en la línea Labou-laye a Villa Valeria y estación del ramal Cañada Verde a Justo Daract. En 1907 los Sres. José Crotto e Hijos, dueños de la tierra, fundaron el pueblo. En 1910 contaba ya con 680 ha. Lleva el nombre de Valeria Crotto, hija de José Camilo Crotto (1864-1963) de la familia dueña de las tierras.
317
1909Nicolás Bruzone
Dto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal de Labou-laye a Villa Valeria del ex BAP. Fundado por Nicolás Bruzone en campos de su propiedad. De las tierras de su propiedad dedicó 2500 ha. que subdividió en sola-res, quintas y chacras de cien ha; el po-blado tenía 300 vecinos en 1909. Nicolás Bruzone fue fundador de varias estancias en San Luis, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, falleció en Buenos Aires en 1937.
1910 PincénDto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza, del ex BAP. Lleva el nombre de un cacique araucano que tenía sus toldos al sur de la provincia de Buenos Aires, por las Salinas Grandes. Se funda en tierras que eran de Jacobo Sardoy que entrega 400 ha que se subdividen.
1910 OnagoityDto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal Rufino a Buena Esperanza, del ex BAP. Los propietarios de la tierra son Juan y Cirilo Onagoity, vascos franceses dueños de veinte mil ha en cercanías de Italó. Son fundadores del al SRA de Laboulaye.
1921 Serrano
Dto. Presidente Roque Sáenz Peña
Estación ferroviaria y paraje poblado 35Km Al sur de Laboulaye. La estación se llamó inicialmente Olmos (por Ambrosio Olmos), hasta que en 1921 se le puso el nombre de Serrano. El Dr. José María Serrano (1788-1852) nació en Chuqui-saca. Secretario y redactor del acta de la Independencia en 1816.
1921Las Vertien-tes
Dto. Río Cuarto
Estación ferroviaria y poblado sobre la lí-nea Río Cuarto a Villa Mercedes. Funda-da en tierras de Adelia María Harilaos de Olmos. Nació con el nombre los Jagüeles. En 1935 pasa a llamarse Las Vertientes.
318
1928 MattaldiDto. Gral. Roca
Estación y poblado en el ramal de Labou-laye a Villa Valeria del ex BAP. La estación y el pueblo nacieron con el nombre de Pasco. Eugenio Mattaldi (1840-1918) italiano, comerciante, casado con Ana Si-món, fue el primer propietario en donde hoy se levanta el pueblo. Asentó 250 co-lonos piamonteses traídos desde Italia con ese fin. Hasta 1910 no se había resuelto la fundación de un centro de población. Los colonizadores Quintana y Cía. permitie-ron levantar las primeras casas de familia y comerciales. Para ese año Pasco ya reunía un importante núcleo de población. La fecha desde la cual se usa el nombre actual es del 28 de julio de 1928.
s/d Dto. Unión
s/d Dto. Marcos Juárez
Siguiendo un desarrollo cronológico el cuadro nos muestra que los tres asentamientos urbanos más antiguos se remontan al siglo XVIII, dos de ellos son hoy importantes ciudades, Pueblo de Concepción del Río Cuarto (ciudad de Río Cuarto) y La Carlota, de 1786 y 1787 res-pectivamente. El pueblo de Reducción, según su nombre actual, se fun-da en 1795, se trata de la antigua Reducción de los Indios Pampa. En los nombres de estos tres poblados de la época colonial queda plasmado en el territorio que nos ocupa la influencia de la iglesia, la monarquía y sus fuerzas militares. (Hemos hecho referencia a ello en el punto ‘Topo-nimia aborigen y colonial’)
De ahí en más van a pasar ocho décadas antes de que se den nue-vos asentamientos poblacionales en la zona delimitada a los fines de este trabajo, será recién en 1875 cuando comienzan a fundarse nuevos poblados, en otras circunstancias históricas, en el marco del desarrollo del capitalismo en extensión. Los nuevos asentamientos serán de argen-tinos (criollos, indígenas y afroargentinos) y de inmigrantes (italianos, españoles, de otros pueblos europeos, de Medio Oriente, y de países
319
limítrofes). Asociados de manera generalizada a la colonización agrícola y la expansión del ferrocarril.
Dentro de los nuevos asentamientos los primeros que se registran son Sampacho (1875) y Chaján (1875). Nacen asociados a la coloni-zación y a la expansión ferroviaria, en este caso sobre la línea del Fe-rrocarril Nacional Andino; llevan por nombre vocablos indígenas que quedan plasmados en la flamante estación y en el pueblo. El intento de ponerle Gloriano Fernández a Chaján se deja de lado y se vuelve al nombre autóctono.
En esta misma línea nace la estación Holmberg (1884) y su pueblo Santa Catalina, en este caso estación y pueblo tienen distinto nombre. Para la estación se toma un nombre de la época de las guerras de la In-dependencia y para el pueblo un antiguo nombre en el lugar.
De aquí en más se reitera una norma que se repite: los pueblos nacen como consecuencia de que se ha construido una estación ferroviaria, crecen a su alrededor o en su cercanía, ello ocurre en medio del avance del proceso de asentamiento de colonos agricultores, pequeños propietarios urbanos y rurales y proletariado rural. Son muy pocas las excepciones a la regla. Sin embargo, muchas estaciones ferroviarias no dan lugar a nuevos pueblos, no necesariamente «la locomotora es pobladora224.
Once años después de los primeros poblados, en 1886, nace una sucesión de estaciones sobre la flamante línea del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico en el tramo Rufino (Pcia. de Santa Fe)-Laboulaye-Villa Mercedes (Pcia. de San Luis).
En la parte que corresponde a Córdoba las estaciones no registran nombres indígenas, gauchescos, ni tampoco de accidentes geográficos, tanto Laboulaye como Mackenna son intelectuales chilenos. En el caso de la primera se sabe que fue por influencia directa de Sarmiento. Para estas estaciones no se aplica el nombre del terrateniente del lugar, es así que en el caso de Mackenna el nombre del propietario de tierras local, Torres, que las fracciona y las vende, queda solo como nombre del pue-blo, no de la estación.224 Esta cuestión la hemos desarrollado en nuestro libro Historia de Adelia María y del ramal ferroviario Laboulaye Sampacho 1925-1935.
320
Las estaciones en las cercanías de Laboulaye: estación Rosales hacia el este, y Curapaligüe y Riobamba hacia el oeste, remiten a la Armada y al Ejército Libertador en las guerras de la Independencia en Chile y Ecuador.
El nombre de la estación La Cautiva recuerda a las mujeres cautivas de los indígenas. La estación Washington, lleva el nombre del presiden-te de los Estados Unidos. Ninguna de estas estaciones hace referencia a localismo alguno. La Cautiva alude a la propaganda que se hace en el siglo XIX para sostener la ‘campaña al desierto’, la guerra al indio, el enfrentamiento a ‘salvajes’ que con sus malones someten a cautiverio a mujeres secuestradas. Inmortalizado en la literatura por el poema épico de Esteban Echeverría, ‘La Cautiva’. Siempre en el mismo lugar, mien-tras se construye la línea, en diciembre de 1885, Salvador González escritura la estancia del lugar en donde se ubica la estación con el nom-bre de La Cautiva. El nombre de la estancia y el de la estación aparecen asociados.
En esta misma impronta y con influencia sarmientina se debe colo-car a Washington (1886) y la naciente Villa Sarmiento (1888), poblado sin estación de ferrocarril del Dto. Gral. Roca.
En la parte norte del espacio geográfico que estamos considerando, surcado por el ramal ferroviario Venado Tuerto - La Carlota, en el año 1889 se instalan nuevas estaciones y se fundan pueblos. Dos de ellos son, Alejo Ledesma y Arias, el primero lleva el nombre del ex propieta-rio de las tierras del pueblo, el segundo, el de un abogado del ferrocarril Central Argentino. Ambos fueron funcionarios nacionales.
En 1890 sobre la línea Rufino a Villa María se instalan las estaciones y poblados Assunta y Viamonte, en 1891 La Cesira. El primero toma su nombre de la esposa del ingeniero del ferrocarril Juan Palleschi, el tercero el de la hija de este ingeniero. En tanto el segundo lo hace de un patriota de la época de la Revolución e Independencia, Juan José Viamonte. En este ramal aparecen empleados jerárquicos del ferrocarril dando su nombre a la estación y al poblado, y nuevamente una figura política de la Revolución e Independencia.
321
Sobre la línea del ferrocarril Santa Fe Córdoba, en tierras que com-pró el ferrocarril a Juan Canals y Vals, nace en 1891 Canals, poblado que toma el nombre del ex propietario. El mismo año, sobre la misma línea, nace el pueblo de Gould, su nombre viene de un intelectual nor-teamericano, un astrónomo amigo de Sarmiento.
El 1899 nace la estación Suco, sobre el ramal Río Cuarto a Villa Mercedes, es la primera que toma un topónimo localista; el nombre del cerro y laguna del lugar.
En el ramal Rufino a Buena Esperanza ese mismo año nace Pueblo Italiano; un año después, en 1900, Italó; en 1901, Ranqueles y Huin-ca Renancó. Aquí los nombres refieren a comunidades de indígenas (Ranqueles) de italianos (Pueblo italiano), o son expresión castellana de vocablos indígenas (Italó, Huinca Renancó).
En el siglo XX nuevamente hay nomenclaturas que toman en con-sideración el mundo indígena, como también a los nuevos pobladores pampeanos. Se reconoce en alguna medida la ocupación indígena ante-rior del territorio.
En 1902 nace la estación Guardia Vieja sobre la línea troncal del BAP, se retoma la temática del Ejército de los Andes en Chile. En el mismo año se abre al tráfico la estación Alejandro Roca, y aquí se rei-tera el dato de que el ex propietario de tierras impone su nombre a la estación y al poblado. Lo mismo ocurre con la estación San Ambrosio en tierras que fueron de Ambrosio Olmos, aunque aquí el terrateniente adosa el santo de su nombre.
Más de veinte años después hay un caso similar, en 1928, cuando se vuelve a usar la referencia al santo delante del nombre, otra vez rela-cionado con Olmos, es el caso de San Basilio para la estación del ramal Laboulaye Sampacho, en el Km 133. Basilio Olmos era el padre de Ambrosio. Son las únicas dos estaciones sobre las sesenta estudiadas que llevan nombre religioso, y en ambos casos vinculados al mayor terrate-niente de la zona, Ambrosio Olmos.
Los Cisnes, de 1902, hace referencia a una laguna del lugar, si bien en 1922 se pasa a llamar Maquinista Gallini, pero en 1931 se vuelve
322
al nombre de Los Cisnes. En ese mismo año nace General Levalle, su nombre original habría sido La Amarga, por la laguna de su vecindad, pero se cambia el nombre a pedido de los vecinos (según Mayol Lafe-rrère). Este general es el único personaje vinculado a la ‘campaña del desierto’.
Agrupamos a continuación aquellas estaciones y pueblos creados desde 1903 en adelante.
Toman su nombre de la temática de la Revolución de Mayo y las Guerras de Independencia: Bouchardo (1903), por Hipólito Bouchard; Villa Huidobro (1904), por el general José Ruiz Huidobro; Bulnes (1906) por Eduardo Pérez Bulnes; Del Campillo (1907) por Juan Cri-sóstomo del Campillo; Serrano (1921) por José María Serrano; Fray Cayetano Rodríguez (1930); Pacheco de Melo (1930) por José Andrés Pacheco de Melo; Coronel Moldes por el Coronel José de Moldes (se le coloca ese nombre en 1956).
Hacen referencia al terrateniente o a alguien de su familia, ex pro-pietarios de las tierras donde se instala la estación y nace el pueblo: La Gilda (1904) por Gilda Escobar Lloveras; Jovita (1905) por Jovita Bunge Achával; Villa Valeria (1907) por Valeria Crotto, hija de José Camilo Crotto; Nicolás Bruzone (1909); Onagoity (1910) por Juan y Cirilo Onagoity; Mattaldi (1928) por Eugenio Mattaldi; Pavín (1928) nombre de la estancia de la viuda de Olmos; Adelia María (1928) por Adelia María Harilaos de Olmos; Carolina (1928) por Carolina Seni-llosa de Harilaos madre de Adelia María Harilaos de Olmos; Malena (1928) por Magdalena Murga de Peña amiga de Adelia María Harilaos de Olmos.
Otra estación lleva el nombre de un intelectual reconocido nacional-mente: Ruy Díaz de Guzmán (1930).
Hacen referencia a lugar o a algún aspecto geográfico: La Amarga (1903) luego cambiado a General Levalle; Cañada Verde (1904); Las Acequias (1904); Las Vertientes (1927); Huanchilla (1930); Punta del Agua (1932).
323
Vinculados al mundo indígena: Pincén (1910). A criollos: El Ras-treador (1931); Monte de los Gauchos (1932).
Consideraciones finales
Nos preguntábamos acerca de cómo se decide el nombre de estaciones y pueblos en el sur de Córdoba. Contamos con información precisa respecto a la modalidad usada en los años veinte del siglo XX. En uno de los casos descriptos se inicia el trámite con el pedido del terrateniente de la zona al Ministerio de Obras Públicas, en su solicitud argumenta que la línea pasa por campos que son de su propiedad; llamativamente, el ministro resuelve de manera favorable la propuesta el mismo día que ingresa el pedido; si bien de los ocho nombres solicitados acepta solo cinco. Luego, y ante el ingreso de un reclamo vecinal que cuestiona la decisión, el expediente realiza un extenso curso administrativo dentro del Estado nacional, pasando por una serie de oficinas públicas. Por último, sale la resolución final con la firma del ministro.
Se cierra con el «publíquese», propio de las resoluciones oficiales, y se realizan varias notificaciones: a la Dirección de Ferrocarriles; a la empre-sa ferroviaria propietaria del ramal; a la Dirección General de Correos y Telégrafos; a Inspección General de Explotación Comercial; a la Sec-ción Control Trabajo Ferroviario. Cumplidos todos los procedimientos queda habilitado el uso del nombre.
¿Cómo llegan las propuestas de nombre al ministro? Fundamental-mente por tres instancias: primero: el ex propietario de las tierras en donde se va a emplazar la estación y luego el pueblo hace llegar una propuesta por distintos medios; segundo, elabora la propuesta la Junta Asesora para la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias, un orga-nismo especializado en esta tarea; tercero, los funcionarios del ministe-rio lo imponen administrativamente según su voluntad, generalmente le asignan algún topónimo del lugar a la nueva estación y pueblo. En todos los casos se trata de evitar las repeticiones de nombres dado que ello genera una permanente confusión.
324
Sobre un total de 58 nombres considerados (localidades y/o esta-ciones) desde 1875 en adelante obtenemos el resultado que pasamos a detallar. Hemos dejado de lado los tres poblados que nacen en la época de la colonia. Llevan nombre/s:
Del terrateniente, sus familiares o de su propiedad: 18
Revolución y Guerra de la Independencia: 12
Lugar o accidente geográfico: 8
Mundo indígena o vocablos indígenas: 7
Intelectuales con reconocimiento oficial: 5
Jerárquicos del ferrocarril: 3
Criollos: 2
Inmigrantes: 1
Otros: 2
El nombre del terrateniente, sus familiares, o su/s estancia/s: La Cautiva (estancia de Salvador González) (1886); Alejo Ledesma (1889); Canals (1991); Alejandro Roca (1902); San Ambrosio (1902); La Gil-da (1904); Jovita (1905); Pueblo Domingo Funes (1906) (hoy Mol-des 1956); Villa Valeria (1907); Nicolás Bruzzone (1907); Onagoity (1910); Serrano (1921); Mattaldi (1928); Pavín (1928); Adelia María (1928); Carolina (1928); San Basilio (1928); Malena (1928).
El nombre de personalidades o hechos de la Revolución de Mayo y Guerra de la Independencia: Río Bamba (1886); Holmberg (1884); Curapaligüe (1986); Rosales (1986); Viamonte (1890); Guardia Vieja (1902); Bouchardo (1903); Villa Huidobro (1904); Bulnes (1906); Del Campillo (1907); Fray Cayetano Rodríguez (1930); Pacheco de Melo (1930).
Sobre el lugar o accidente geográfico: Santa Catalina (1884); Los Cisnes (1902); La Amarga (1903) luego General Levalle, Las Ace-
325
quias (1904); Cañada Verde (1904); Las Vertientes (1927); Huanchilla (1930); Punta del Agua (1932)
El mundo indígena o vocablos indígenas: Sampacho (1875); Chaján (1875); Suco (1889); Italó (1900); Ranqueles (1901); Huinca Renancó (1901); Pincén (1910).
Intelectuales reconocidos oficialmente: Laboulaye (1886); Macken-na (1886); Villa Sarmiento (1888); Gould (1891); Ruiz Díaz de Guz-mán (1930).
Jerárquicos del ferrocarril/familiares: Arias (1889); Assunta (1890); La Cesira (1891)
Criollos: El Rastreador (1931); Monte de los Gauchos (1932).
Inmigrantes: Pueblo Italiano (1899)
Otros: Washington (1886); General Levalle (1903)
El ordenamiento muestra que, sobre 58 nombres considerados, en dieciocho de ellos, más de un tercio, se impone la impronta personal del terrateniente, su propio nombre, el de algún familiar, amiga, el santo de su nombre o el nombre de su estancia. En este sentido y respecto a la pregunta que nos hacíamos al inicio sobre la relación entre el nombre y el poder establecido, queda en claro que la clase dominante acepta nominar a los nuevos poblados a partir del rescate del nombre del terra-teniente del lugar que vende las tierras en donde nace el futuro pueblo. El pedido de nombre ingresa al Ministerio cuando las tierras en donde se va instalar la estación ya pertenecen a la empresa ferroviaria, por dona-ción o compra, sin desde la empresa se deja la prerrogativa de solicitar el nombre al estanciero ex propietario de tierras del lugar.
En segundo lugar, aparecen los nombres vinculados a hechos y per-sonalidades de la Revolución de Mayo y las Guerras de la Indepen-dencia. Son 12 sobre 58, aproximadamente un quinto de los nuevos nombres. Todos estos tienen en común que son resultado de un recorte temporal de la historia nacional, se rescata solo una decena de años de historia. Son hechos que constituyen también el sustrato sobre el que reposa la enseñanza de la historia nacional escolarizada -convertidos en
326
efemérides- desde fines del siglo XIX hasta el presente. En los nombres considerados no se hace mención de hechos ocurridos antes o después de ello, tampoco se incorporan hechos de la historia local, departamen-tal o provincial.
Una hipótesis que debería ser investigada es la de determinar si este recorte de la historia es la forma de penetración ideológica que tiene en el Interior del país el partido (en el sentido que Gramsci le da a este término) de la gran burguesía argentina y los terratenientes, asociados a la oligarquía financiera inglesa, es la forma de imponer su hegemonía cultural.
Llama la atención que solo dos nombres son de carácter religioso y ambos asociados a Olmos. Uno de ellos viene de la mano de su viuda, Adelia María Harilaos, una de las terratenientes más acaudaladas de Córdoba y del país, y activa partícipe de las actividades y obras de la Iglesia en el siglo XX.
En relación a la señora Harilaos no deja de sorprender que como terrateniente de la zona logra imponer cinco nombres de pueblos, lue-go de llevar una audaz propuesta al ministro con ocho nombres, de los cuales tres fueron rechazados. El caso que hemos relatado respecto a la polémica sobre el nombre de Malena muestra la influencia política na-cional de grandes terratenientes, en su caso durante la década del veinte y el treinta. Sin embargo, ninguno de los terratenientes y funcionarios que hemos estudiado, que imponen nombres a estaciones y pueblos, busca imponer su impronta con tanta apetencia; aspira a dejar su nom-bre propio, el de sus familiares y el de una amiga en ocho estaciones y localidades del sur de Córdoba. El ingeniero ferroviario Juan Palleschi había logrado imponer nombre a dos localidades: Assunta y La Cesi-ra. También aparecen algunos nombres relacionados a la influencia de Domingo Faustino Sarmiento: Laboulaye, Villa Sarmiento y probable-mente Gould.
Por otra parte, en todos los casos estudiados no hay registro de que se haya realizado consulta popular alguna, una única excepción sería la de General Levalle. El poder de decidir el nombre no está en manos de los pobladores, al menos en los casos estudiados.
327
El mundo indígena que queda plasmado en cinco nombres a pesar del aniquilamiento de varias comunidades. Esa tensión se expresa en algunos casos modificando la decisión original de asignar nombres in-dígenas, por ej., se descarta el nombre lugareño de Pichi Tromen y se aplica uno nuevo, Jovita.
Referencias bibliográficas
Barrionuevo Imposti, Víctor. (1986). Historia de Río Cuarto, tomo III. Río Cuarto, Argentina: Ed. Tipenc.
Belleze, Nedo J. R. (2011) El origen del nombre de sus pueblos y algo más. Edición independiente.
Gramsci, Antonio. (1984) Notas sobre Maquiavelo. Sobre la política y sobre el estado moderno. Buenos Aires, Argentina: Ed. Nueva Vi-sión
Mayol Laferrère, Carlos. (2012). Toponimia histórica del sur de Córdoba. Río Cuarto, Argentina: Ed. UniRío.
Mollo, Norberto. (2017). Toponimia indígena. Sur de Córdoba. Surde San Luis. Sur de Santa Fe. Río cuarto, Argentina: Ed. UniRio.
Rodríguez, Carlos Ángel. (2012). La Cautiva. 100 años de historia (1911-2011). Imprecom Editora
Scaglione, Martina. (2015). Museo memorias ferroviarias. Patrimonio ferroviario de la Ciudad de Junín. (Tesis de licenciatura). Uni-versidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina
Tarditi, Roberto J., García, María J (2019) Historia de Adelia María y del ramal ferroviario Laboulaye Sampacho 1925-1935, Adelia María, Argentina: Edición Municipalidad de Adelia María/Mu-seo y Archivo Histórico de Adelia María «Lilia Denari»
328
La iglesia católica y su influencia en Jovita
Rita Gerbaudo
Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios –
el saber más elevado-, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes,
si me falta el amor, nada soyCorintios 13: 2
Introducción
Un ritual indígena, una misa católica, una asamblea evangelista, difie-ren en las formas, pero en el fondo son siempre una demostración de fe.
La Iglesia Católica Apostólica Romana, -la más practicada en la re-gión-, tuvo ya sus representantes desde el avance de la frontera, y el
329
inicio del poblamiento, razón por la cual, se denominaba «civilización de los cristianos».
En los planos para la aprobación de los pueblos, el lugar destinado para el templo siempre estaba junto a la plaza principal, lo cual da una idea de la importancia que le conferían al tema religioso, y la influencia mayoritaria del culto católico cristiano.
En la región comienza con la evangelización de los aborígenes en los tiempos en que Lucio V. Mansilla hizo su conocida excursión a los indios ranqueles, acompañado por los sacerdotes franciscanos Marcos Donatti y Moisés Álvarez. Este tema ya está bien analizado y docu-mentado, por lo tanto, esta nueva investigación estará centrada en los últimos años del siglo XIX, en el espacio comprendido en el Departa-mento General Roca, de la provincia de Córdoba, con las conexiones que tuvo en esos inicios, con otras provincias y radios de acción, hasta llegar a las postrimerías del siglo XX.
Pioneros en la región
Obras y trascendencia de la Misión Franciscana
En 1855 se encontraba en Río Cuarto como ayudante cura, el Rvdo. Padre Mario Bonfiglioli, de Gruzzano, misionero franciscano de gran talento, que recibió la visita de un grupo de vecinos de la Villa, una población que en el censo de 1869 indicaba unas 5000 almas, para manifestarle los deseos de que se fundara y se instalara definitivamente en la villa un Colegio de Misioneros Franciscanos que, juntamente con la acción parroquial, se dedicaran a la enseñanza y a misionar entre los indios.
Cuando el Reverendo Bonfiglioli comenzó sus gestiones para poder traer los misioneros italianos a estas regiones, pronto tuvo el apoyo de la sociedad. y del gobierno de Córdoba que pudo concretar ésta feliz idea, con los Reverendos Padres Franciscanos, Misioneros Apostólicos, Fray Francisco Antonio Pedraza y Fray Mario Bonfiglioli, las bases para
330
la fundación de un Colegio de Propaganda Fide en Río Cuarto, decreto del 30 de abril de 1855 y que fuera firmado por el entonces gobernador Don Alejo Carmen Guzmán
Después de resolver algunos asuntos, con toda la documentación necesaria en su poder, partió el Padre Bonfiglioli para su Italia natal, regresando el día 13 de noviembre de 1856 con 12 franciscanos, sien-do éstos recibidos afectuosamente por la humilde pero próspera Villa de la Inmaculada Concepción de María y se funda la comunidad que quedaría alojada en una humilde choza de paja, en la misma manzana que ocupa actualmente en la ciudad de Río Cuarto. Con la llegada de los primeros franciscanos, el 13 de noviembre de 1856, la Villa de la Concepción de Río Cuarto se convierte en sede parroquial, cabecera de ese extenso Curato, con la creación del nuevo colegio misionero «San Francisco Solano».
Enseguida se dedicaron al cuidado pastoral del extenso curato, con celo apostólico y grandes sacrificios. Se ocuparon de la enseñanza de los niños del colegio San Buenaventura, que comenzaría a cumplir sus fun-ciones como establecimiento educativo a los pocos meses de su arribo, quizás, en el año 1857. Además de misionar inmediatamente entre los aborígenes, para lograr su conversión y civilización, predicando misio-nes, ejercicios espirituales y novenas en los pueblos de la zona: Achiras, Alpa Corral, Tegua, San Jerónimo, construyendo con el correr de los años capillas, siendo la única posibilidad de recibir auxilios espirituales, cimentando, además, su propio templo de San Francisco, la Iglesia Pa-rroquial (hoy la Iglesia Catedral de Río Cuarto) que fuera consagrada el 7 de diciembre de 1890, y otros oratorios, como el de San Bartolo, Reducción, Achiras, La Carlota, Rodeo Viejo, entre otras.
En 1867 llega el segundo grupo. Se incorporan misioneros que de-jan huellas imborrables: el Padre Pío Bentivoglio; P. Ludovico Quaran-ta; P. Antonino Cardarelli; el recordado P. Quírico Porreca,l P. Costan-tino Longo; P. Mario Dal Negro; P. Benito Tesitori; el Padre Guillermo Zelli y los hermanos legos, Fray Doménico Bedini, y Fray Benvenuto.
El primero de abril de 1868, el convento es elevado a la categoría de Colegio Apostólico. Fray Marcos Donati, electo Prefecto de Misiones,
331
y. Fray. Moisés Álvarez serán protagonistas principales de la historia de las misiones en el sur de Córdoba, La Pampa Central y gran parte de San Luis, mientras el resto de la comunidad se reparte en atención de la Parroquia de La Inmaculada.
Entre fines del siglo XIX y principios del XX, los franciscanos de-sarrollan una intensa actividad.: Desde los de educación, la tarea de evangelización, la contención, la promoción humana, el rescate de cau-tivos, las negociaciones por la paz y la temperancia entre militares e indios ranqueles, la atención del Curato, entre otras tantas que pasarán a formar parte de la historia no sólo regional, sino también, de buena parte del país,
Además de la propia iglesia de San Francisco, construyeron el nuevo templo parroquial y otros en San Bernardo, Alpa Corral, Reducción, La Carlota, Achiras, Rodeo Viejo, etc. para reforzar la difusión del pensa-miento cristiano ante los embates liberales de la época.
Bastaría leer las Crónicas Históricas de aquellos primeros tiempos, tan bien redactadas por los padres franciscanos, para darnos una idea de la inmensa evangelización por ellos realizada en poblaciones vecinas y dentro de las tolderías indígenas.
En el segundo grupo se encuentra la destacada personalidad del Pa-dre Quirico Porreca, nacido en Peco Constanzo en 1843, de gran im-portancia por su tarea anticolérica en momentos en que la enfermedad diezmaba la población de la Villa y zonas aledañas, como así también creador de instituciones de caridad, asilo de huérfanos, refugios para los más necesitados y fundador de la Congregación de Misioneras Ter-ciarias Franciscanas, que en la ciudad de Córdoba bajo la dirección de la Reverenda Madre Tránsito Cabanillas, había fundado el Colegio de Santa Margarita de Cortona en el barrio San Vicente, mientras que en Río Cuarto fundaría el Colegio de Nuestra Señora del Carmen en 1879. Finalmente, es de citar la actividad de los padres Cirilio Ostilio, Ludovico Quaranta, Mario Dal Negro y otros, en que por sus activida-des apostólicas fueron realmente propagadores del Evangelio, en toda la Pampa Central.
332
Los franciscanos recibieron de la Sagrada Congregación de Propa-ganda Fides las Misiones de La Pampa, de las que se ocuparon desde la sede central de Río Cuarto En estas tierras del sur cordobés, antes de 1880, ya habían misionado, llevando consuelo espiritual, tanto al abo-rigen como a la soldadesca de los fortines y a sus familias.
Parroquia de La Carlota
Fray Reginaldo Toro, Obispo de Córdoba y la Rioja, divide y crea nue-vos curatos y parroquias, por la gran extensión que tenían cada uno, y la falta de transporte adecuado para recorrerlo.
Al fundar la parroquia de La Carlota, en 1893, se hace más accesible la venida de los misioneros. Hacia el sur de Río Cuarto hay registros que recorrieron la zona los sacerdotes Ludovico Quaranta, Leonardo Herrera y Luis Proseda, oficiando casamientos y bautismos en oratorios de distintas colonias, los que quedaron registrados en Villa Sarmiento.
Posteriormente, es nombrado párroco el prebístero Juan Alonso, quien realiza periódicos viajes a Laboulaye, - que seguía siendo el pue-blo más importante de la región-. Aún no había ninguna capilla, así que oficiaba su ministerio en casa de particulares.
Presbítero Juan Alonso: en agosto de 1892, llegó, proveniente de la diócesis de Granada Juan Alonso Prado, con licencia de su prelado, se le concedieron licencias generales para predicar, celebrar y confesar. Durante unos meses se desempeñó como ayudante del cura del Pilar, al cabo de los cuales se lo nombró cura y vicario interino de Ntra. Sra. de las Mercedes en La Carlota, un Curato de creación reciente. Una vez establecido, comenzó a traer a familiares. Su hermano Antonio ingresó al seminario conciliar en 1893, el obispo de Granada le concedió las dimisorias para recibir las órdenes de manos «de algún obispo de la República Argentina», al poco tiempo falleció el párroco y los vecinos solicitan al obispo el nombramiento de Alonso como cura y vicario
Juan Alonso pide permiso y viaja a España. Luego del viaje, en 1899, arribó a la diócesis, procedente de Granada, otro primo de Alonso, Do-
333
mingo Arnedo, en diciembre de 1899 se lo nombró teniente cura de la Catedral, en marzo de 1903 pasó en calidad de cura vicario a Cruz Alta. Al poco tiempo de establecerse, colocó como capellanes de la colonia a Camilo Aldao, dependiente de su curato, a otro primo granadino, Lorenzo Villaescusa, y a un paisano español, salamanquino, llamado Antonio Resquejo.
Al año de desempeñarse como cura de Cruz Alta, Arnedo recibió una serie de denuncias por mal desempeño, motivo por las cuales temía ser removido de su puesto. Así, escribió a su primo Antonio solicitán-dole un puesto de “sirviente”, en caso de que esto sucediera. En la nota señala lo siguiente:
Te agradeceré me dijeras si es posible que rumores son ellos porque te confieso francamente que no adi-vino que pueda ser, asegurándote bajo mi palabra de honor y de sacerdote que no descubriré tu nombre para nada. Pues, de una parte, no pienso pedir expli-caciones a nadie y de otra quiero ajustar mi conducta con arreglo a la importancia de esas calumnias. Si puedo asegurarte que jamás de sacerdote que estima el hábito que viste soy correcto y caballero en todos mis actos y no he cometido acción alguna que me pueda avergonzar, sin que deje de adivinar el fin que persiguen mis enemigos: Si el objeto de ellos es que yo abandone este curato, porque temen que les haga sombra y no transija en alguna picardía, estoy dis-puesto a dejarlo pues no puedo consentir en manera alguna se manche la reputación y el buen nombre de personas inocentes. Si llegara este caso te pediré un puesto de sirviente. Espero querido primo que no me ocultaras nada y que me hablaras con la fran-queza que sabes hacerlo conmigo. Te quiere siempre mucho tu primo. Domingo.
334
Las denuncias hacían referencia al juego de naipes por dinero. La respuesta de la curia no se hizo esperar. El secretario del obispado le comunicó que el obispo:
le dio la orden de pasarle una nota exonerándole del cargo que interinamente desempeña. Pero creyen-do que para Ud. es en todo caso más conveniente presentar su renuncia, le supliqué me permitiera es-cribirle. Teniendo conocimiento de que le son ne-cesarios los datos que justifiquen la conducta obser-vada por el cura de esta localidad Señor Domingo Arnedo, me permito manifestar a SS que el día 14 de julio ppdo. encontré al dicho señor Arnedo jugando dinero a los naipes en el café y hotel de Don Pedro Lepori, juntamente con los Señores Rufino Aragón y Carlos [apellido ilegible] […] que en la casa del Sr Cura se reúnen con este mismo objeto, Sin otro mo-tivo y quedando a su órdenes (firma Manuel Ortiz)
Los vínculos de solidaridad se refuerzan más allá del Atlántico. Juan regresó a España, no conocemos la fecha cierta, el último registro data de 1905. Antonio estuvo 11 años en la diócesis, en 1911 solicitó una licencia ya que pensaba retirarse a la diócesis de Santiago del Estero, «donde se me presenta una oportunidad de mejorar un poquito de nuestra triste situación de curas rurales». Arnedo renunció a su cargo y no sabemos su paradero, suponemos que acompañaría a sus primos Alonso.
Curato de Jesús Redentor - extensión territorial
A medida que se consolidaban los poblados de la región, quedaban integrados a estas misiones. El primero en visitarlos fue Fray Ludovico Quaranta, Según relata él mismo, entre 1890 y 1892, realizó «cuatro excursiones misionales» a la Pampa Central, junto con otros misioneros. En el segundo viaje fue a Sampacho y desde allí a esta zona, concretan-
335
do sacramentos (los bautismos, generalmente, ya habían sido realizados por un «facultado») y, como ya está dicho, serán asentados luego en Villa Sarmiento. Teniendo en cuenta que en ese entonces era zona rural, había lugares designados como oratorios donde se reunían los vecinos en la fecha pre- anunciada, en que llegarían los sacerdotes “[…] Luego nos dirigimos a V Sarmiento» En este viaje lo acompañaron los Padres Evangelista y Rufino, y en el siguiente, el Padre Leonardo Herrera. Esta ‘excursión’, 1891, empezó en V. Sarmiento y deja registrado: “Una vez desocupado tomé el tren del Pacífico hasta Laboulaye, para esperar allí la Mensajería que debía conducirme a la Pampa Central. Después de un día de espera y habiendo bautizado a 11niños emprendí viaje […]” En esta oportunidad llega hasta san Rafael, Mendoza. En su comentario el P Quaranta dice también, que su viaje de ida desde General Acha hasta Victorica, tardaron cinco días por las malas condiciones del camino y de los caballos de la Mensajería.
La copia siguiente documenta un casamiento realizado en Laboula-ye, por el sacerdote de La Carlota, de una familia radicada en el espacio rural de la pedanía Italó, departamento Gral Roca.
Acta de casamiento religioso de Alejandro Goyena-che año 1898
Como Cura Vicario de la Iglesia Parroquial de Nues-tra Señora de las Mercedes de La Carlota, Provincia y Obispado de Córdoba, certifico :que en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús y en el día diez y siete de enero de 1898 desposé a don Alejandro Goyene-che, soltero, de veinticuatro años, hijo legítimo de don Martín Goyeneche y doña María Echepar, vas-co francés, vecino de ésta, de oficio hacendado, con doña Felisa Dopaso, soltera de veintidós cumplidos, hija legítima de don José Dopaso y Doña Catalina Casagrande, italiana, vecina de este, Fueron testigos padrinos don Pedro Maurás y doña Rosa Montre-yián.
336
Y para que conste la firmo
Laboulaye fecha ut supra
Juan Alonso. Cura Vicario
Poco después se crea el nuevo curato.
El 26 de julio de 1901 se crea la Parroquia de Laboulaye, y el Curato se denominó Jesús Redentor. El primer párroco fue Monseñor Dr. Amancio Rodríguez. Existen referencias de varias misiones llevadas a cabo por Monseñor desde Laboulaye, a cuyo curato pasó a depender la región sur, y la denominada Pampa Central. En colonia El Árbol tenía un lugar fijo donde se reunían los vecinos para recibir los sacramentos, era el campo “La Ventajosa”, alquilado por la familia Riberi. Cuando ésta se trasladó a la parte urbana, la casa siguió oficiando de templo provisorio, hasta 1922 en que se inauguró la primera capilla en Jovita).
En los documentos existentes (investigación año 2000) en los Archi-vos de Laboulaye, se encuentra
Casamientos: 22/07/1908 José Callieri-Francisca Biancotti; 03/04/09 Antonio Picca-Margarita Picca; 03/04/09 Mauricio Cavaglia-to-Cristina Vocatto; 22/10/09 Juan Biancotti-Inés Bolatti; 22/07/10 Juan Casagrando-Rita Soria.
BAUTISMOS: 28/10/1901 Rosalía Villemur; 05/06/04 Adela Vi-llemur; 02/11/¬09 Carlos Domingo Acotto, 04/04/10 Ignacio Camus-so; 04/04/10 José Beltramo; 05/04/10 Alberto Culasso; 05/04/10 José Pena; 05/04/10 Juvenal Milanesio; 22/07/10 Martín Villemur.
Defunciones: 22/07/10 Francisca Viotto de Dappiano.
Cuando nuestro pueblo comienza a organizarse, la construcción del templo es una de las mayores preocupaciones a cuyos efectos se aboca la Comisión Pro Pueblo presidida por el señor Ibarrola. Pero pasarán muchos años hasta concluir este proyecto; mientras tanto es el salón de la Sociedad Italiana donde se realizan los oficios religiosos, que luego pasaron a la Capilla arriba mencionada.
337
En 1909 comienza la construcción del templo en Jovita, en el solar Nº 10 de la manzana ‘L’, donados para tal fin en el pueblo Santa Mag-dalena. La dificultad para escriturarlos demoró la construcción, pues la Curia no autorizaba el trabajo, hasta no tener la correspondiente docu-mentación. Según consta en escritura del 5 de mayo de 1915, firmada por el doctor Amancio Rodríguez, representante del obispo Fray Zenón Bustos y Ferreyra y el señor Moulié en nombre de Magdalena Quaglia de Merlo, en esa fecha dicho solar pasa legalmente a la Diócesis.
Una Comisión de Damas que formaban, entre otras: Magdalena de Culasso, Ana de Stéfani, Sara de de la Torre, Agustina de Larraburu, Consuelo de Valcarce, se dedica a recolectar fondos destinados al futuro templo.
Por falta de medios económicos la obra avanza muy lentamente, lle-gando a 1921 sin finalizar. Con el propósito de solicitar ayuda, y por gestión de la firma Murillo Hermanos, una delegación encabezada por el entonces intendente señor Tomás Valcarce, viaja a la Capital Federal a entrevistar a las señoritas Ibarrolas -Andrés ya había fallecido- quienes hacen una donación de $12 000, con la cual se finaliza el edificio.
La inauguración del templo tan largamente esperada, ocurre el 22 de junio de 1922 y fue motivo de grandes festejos donde participaron autoridades civiles y religiosas, escuelas, instituciones y el pueblo en ge-neral. Teniendo en cuenta que desde un principio la comunidad nom-bró a Santa María Magdalena como patrona del pueblo, puede ser de esos años la pequeña imagen de la Santa que se conserva en la parroquia
En este momento en Laboulaye, estaba a cargo el sucesor del Dr. Rodríguez, R.P. Francisco Bragulat, quien tuvo a su cargo los oficios correspondientes.
En 1924, las mismas señoritas Ibarrola, como recuerdo del herma-no, que fuera quien iniciara la obra, mandan traer de España la estatua de San Andrés y el altar mayor, quedando así la iglesia consagrada a este santo.
En esos años el Padre Bragulat es sustituido por el R.P. Jaime Soler, quien es luego reemplazado por el Padre Luis Casado; en este período
338
se construye la Casa Parroquial de Jovita, en el estilo colonial que man-tiene todavía, aunque ampliados sus espacios. La rodeaba un cerco de plantas de romero, hasta el límite de la vereda.
La grey católica siguió dependiendo durante muchos años de la pa-rroquia de Laboulaye y desde allí venían los sacerdotes en forma perió-dica o convocados por alguna razón especial (tedeum, funerales, casa-mientos, bautismos, etc.).
El 31 de enero de 1947, se desmembró la parroquia de Jovita, creán-dose la de San Andrés Apóstol, teniendo a su cargo, además, la atención espiritual de Mattaldi, Bruzzone y sus colonias, El primer párroco fue el P. Gerardo B. Ureña, que, coincidentemente fue también, el último franciscano, que atendió esta parroquia
En diciembre de 1957 llega. P Pedro Quaranta, del Clero diocesano que estuvo al frente de la feligresía por más de 50 años. Continuó vi-viendo en Jovita hasta el día de su muerte, ocurrida el 30 de noviembre 2018, día de la fiesta patronal de San Andrés Apóstol. En este momento el párroco de Jovita es el sacerdote Horacio Pompa, nativo de la vecina localidad de General Levalle.
Los ‘Cura Brochero’ del sur cordobés
Fueron sacerdotes de otros tiempos. Aquellos que usaron sotana, que llegaron a celebrar la misa de espaldas a la asamblea y hablaban en latín, pero que no tuvieron pruritos para arremangarse y generar importantes obras que quedaron para la posteridad en pueblos del sur cordobés, siempre un tanto olvidados de las ayudas de gobierno.
Estos hombres de otros tiempos, con una iglesia distinta pero igual, sin dejar de pronunciarse bajo el Evangelio, dejaron una impronta que hasta la actualidad tiene vigencia. Nunca renunciaron a su formación como religiosos, pero se animaron a llevar la cruz en mano igual que el Cura Gaucho de Traslasierra beatificado por otro grande de la iglesia argentina como es el Papa Francisco.
339
Estos «hombres de Dios», fueron hombres comunes pero que con su accionar, dejaron huellas imposibles de borrar hasta nuestros días.
Desde escuelas y caminos, hasta puentes y capillas, parroquias y san-tuarios, nunca claudicaron cuando se propusieron objetivos, tampoco se doblegaron ante las adversidades y las carencias. Demás está decir que compararlos con don José Gabriel Brochero es imposible, pero es perfectamente respetable lo que hicieron, como lo hicieron y que es lo que dejaron.
Sus nombres hoy perduran en el recuerdo. Calles, escuelas y diversos sitios quedaron grabados en el mármol de la historia. Y estos empren-dimientos hoy siguen siendo fructíferos, sus obras perduraron desde el ámbito material y la fuerte convicción del contexto espiritual se ha visto reflejada en la devoción de miles y miles de fieles.
¿Quiénes son estos hombres de los cuales muchos de ellos son histo-ria y aún hoy existe uno con vida?
¿Quiénes son estos seres tan excepcionales muy conocidos en las co-munidades donde se desempeñaron como pastores, pero que la historia en general no siempre los tuvo en cuenta?
Jamás dejaron de expresar las verdades del Evangelio. Además de la celebración de misas, de administrar sacramentos, de salvar almas en el lecho de un enfermo, de predicar y predicar, de recorrer como sea caminos polvorientos, muchas veces viajando horas y horas por una misa, además de instalar en la fe de cada uno que los escuchó como los diez mandamientos serán siempre la esencia para ser un hombre de bien, para muchos quizás sean historia desconocidas. Para otros, el me-jor ejemplo de lo que hoy predica Francisco el Papa argentino.
‘El pastor tiene que tener olor a oveja, olor a corral’. Y vaya si lo hicieron.
En este resumen daremos a conocer aspectos de cada uno de es-tos hombres que sin proponérselo grabaron paso a paso en la historia, como la vida religiosa incidió de tal manera en el contexto pueblerino.
340
Lo mejor que pudo haber pasado es que esas obras siguen tan vigentes como hace más de medio siglo.
Juan Cinotto: la grandeza del cura turinés
Cuando corría el 19 de noviembre de 1901 llegaba a Buenos Aires pro-veniente de su ciudad natal Turín Italia, el joven sacerdote Juan Cinotto.
Debido a sus dotes como persona visionaria, fiel al Evangelio, pero dueño de una actividad envidiable, rápidamente se ganó la confianza del internuncio apostólico monseñor Antonio Sabatucci quien lo de-signa su secretario, un cargo que evidentemente merecía gran seriedad y responsabilidad por su importancia.
Pero Cinotto quería algo más. Tras permanecer en la curia argentina y trabajando un lapso breve en la Colonia de Devoto pidió ser trasla-dado a un lugar del interior. Quizás Dios ya le tenía deparado una obra de grandeza y por el cual guío sus pasos hacia el centro sur de Córdoba donde recaló en 1905.
Fue precisamente en mes de julio que Juan Cinotto tomó posesión de la parroquia de un pueblito llamado Sampacho muy cerca del límite con San Luis.
Allí comenzó su tarea pastoral. Primero observó que la mayoría de los labradores del lugar provenían de su amada y lejana Italia, hecho que le permitió al padre Juan un acercamiento más rápido con la comuni-dad. Él mismo hace referencia que las misas se celebraban en castellano y en italiano, en un gesto de respeto profundo hacia la gente del lugar.
Rápidamente se hizo uno más trabajando por el crecimiento de la parroquia y el pueblo. Este sacerdote profundamente enamorado de la Virgen de La Consolata (patrona de su Turín natal) se propuso diversos objetivos a su llegada a la localidad, entre las que se destacan la idea de mejorar la Iglesia, para la cual se contactó con diversas personas tanto de la jerarquía eclesiástica provincial como del pueblo.
341
Todo esto lo hizo sin descuidar su vocación sacerdotal y su tarea pastoral.
El padre Juan fue siempre respetuoso de la jerarquía eclesiástica, al punto de jamás tomarse la libertad de actuar en lo religioso sin comuni-carlo antes a su superior de turno. Entre otras cartas enviadas por Cino-tto al Obispo se destacan el pedir permiso para celebrar un matrimonio ajeno a su jurisdicción o cosas insólitas como el permiso para bendecir una nueva campana. Todas las correspondencias del padre Juan Mau-ricio Cinotto se traducen en una gran necesidad de trabajar por la fe de Sampacho, ampliando la feligresía y mejorando el templo, como así también se manifiesta el cariño que le tomó a la colonia y con cuántas ganas trabajó por mejorar la iglesia, el aumento de los fieles y el desa-rrollo del pueblo.
La idea que tenía el padre Juan era que el templo fuera mayor y sig-nificara el orgullo del pueblo y la admiración de la zona. Además, quería que todos colaboraran en la construcción del mismo y el padre Juan entonces, encargaba la compra de un banco a cada familia del pueblo.
Para el campanario, que se comenzó a construir en 1909, el sacer-dote italiano aportó $1800 de su propiedad y el resto fue donado por el pueblo.
La devoción a La Consolata también es obra del intenso trabajo pas-toral llevado a cabo por Juan Cinotto. En su tierra natal, se veneraba a la Virgen Consoladora y desde allá se trajo un cuadro de la misma en 1906, hace ya más de 100 años.
Fue tal el sentimiento despertado en la colonia que la imagen ganó el corazón de los habitantes del lugar muy rápidamente. Tras un 20 de junio día de La Consolata, en el libro de memorias de la parroquia local dice uno de los textos de puño y letra del propio Cinotto: “Había tanta gente que se podía caminar sobre las cabezas”.
La historia posterior es conocida. Juan Cinotto llegó a celebrar las novenas en honor a La Consolata en dos idiomas el italiano y el español a los fines que nadie perdiera escuchar la palabra de Dios y como en esos años predominaban los inmigrantes recién llegados de la Península
342
Itálica, no tuvieron mayores sobresaltos en participar de las celebracio-nes religiosas.
En 1911, deseando continuar con el aumento de la devoción a La Consolata, el presbítero adquirió una imagen de madera de la Virgen cuyo costo de 3000 liras fue pagado por José Fassán (según lo que in-dica la tradición), preciosa imagen que hoy muchos hombres tienen el honor de portarla sobre sus hombros, con dulce esfuerzo.
Por el continuo trabajo y empuje de Juan Cinotto el papa Benedicto XV, por bula papal, nombra el 28 de abril de 1915 patrona de Sampa-cho a nuestra querida Virgen de La Consolata.
Juan Cinotto instaló una usina propia en el templo local, además fue el creador de la Caja Rural Cooperativa en 1911 que fue la primera de la Nación a los fines de apoyar los emprendimientos de los productores y cuidar sus intereses. Posteriormente fundó la Caja Rural de Bulnes. Sin duda que el orden que caracterizaron al padre Cinotto debe haber comunicado este hecho a las autoridades, no solo de Córdoba, sino también al representante del Papa en el país, o sea del Nuncio. En este sentido, se tiene conocimiento de que existe en el Vaticano un archivo de Sampacho que estaría compuesto por cartas enviadas por el padre Juan a la Santa Sede.
En el plano eclesiástico, fueron obra del sacerdote: el comité parro-quial en 1907 y que logró la unión de todos los feligreses, la liga de Damas Católicas y la Juventud Católica, en 1919; creó las cofradías del Apostolado de Oración del Carmen, Tierra Santa, Propagación de la Fe, Santísimo Sacramento y otras más.
En el año 1920 fue el fundador del Colegio La Consolata (actual-mente este establecimiento tiene todos los niveles educacionales y el Nivel Superior lleva precisamente su nombre) e impulsor de la labor de las religiosas del Bueno y Perpetuo Socorro quienes estuvieron en Sampacho ocho décadas.
Por otra parte, el crecimiento que experimentó la parroquia fue tan inmenso que, con el paso de los años, la fiesta del 20 de junio era ma-jestuosa con miles de fieles provenientes de todo el país.
343
Fue condecorado con la Medalla de Oro Benemérita otorgada por Su Santidad Pío X y el obispo de Córdoba monseñor Zenón Bustos le hizo entrega de la misma en emocionante ceremonia. Así la iglesia nacional reconocía la labor de este cura sin dudas uno de los más bri-llantes que tuvo el interior del país. Sampacho creció hasta que vino el terremoto y la cantidad de habitantes disminuyó. Pero Cinotto, no acostumbrado a los movimientos sísmicos, tuvo miedo, pero siguió fiel a Cristo en Sampacho hasta su muerte.
Además de haber hecho conocer la devoción de La Consolata, fue quien compró en cien mil liras el fabuloso órgano de tubos de la fá-brica Balbiani de Milán, en agradecimiento al pueblo por sus 25 años de párroco, cuyas notas salen orgullosas de sus 1.227 tubos; más otras riquezas que posee el santuario local y por supuesto el gran gestor de haber traído desde Turín la más hermosa imagen religiosa que se conoce en esta zona como es la amada Virgen de La Consolata. Dos aspectos de la importancia con las que iniciaba cada epopeya el padre Cinotto. El órgano «Balbiani» en su modelo es uno de los cinco existente en todo el mundo.
En cuanto a la imagen mayor de La Consolata, es soportada por 28 hombres que caminando en andas cada 20 de junio la llevan en procesión junto a sus 1.232 kilos de peso. Por su contextura hecha to-talmente en madera y pintada en dorado al bruñido, es una imagen majestuosa también única en todo el planeta. Juan Cinotto soñaba ver a su parroquia convertida en Santuario. Sin embargo, no pudo ver cris-talizado su sueño porque justamente dos semanas después de la muerte del Canónigo Honorario de la Catedral de Córdoba, Juan Cinotto, la parroquia de Sampacho recibió el honor de ser declarado Santuario por orden de Monseñor Leopoldo Buteler.
Monseñor Juan Bautista Fassi: Reducción
Una gran parte de la historia de Reducción queda sintetizada en la la-bor de Monseñor Juan Bautista Fassi. Sucede que este sacerdote fue artífice de una gran obra vial, además de la tarea pastoral a la que fue
344
encomendado desde el primer día en que se hizo cargo de la parroquia del pueblo.
Y estas acciones encaradas por el cura Fassi redundaron en que hoy la ruta 8 pase por el pueblo uniendo aquel viejo camino Real desde Buenos Aires hasta la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Un 5 de octubre de 1940 se inauguró el camino precisamente en que se conme-mora este acontecimiento. La antigua estancia La Danesa situada cerca de Canals fue el lugar elegido para un almuerzo criollo que contó entre otros con autoridades del gobierno nacional y provincial.
El padre Fassi luchó infatigablemente para que el tren pasara por Reducción, pero no lo consiguió. Sí a cambio logró que el trazado de la ruta 8 tocara los límites de la localidad. Su obra no concluyó allí.
Para unir la Villa de la Reducción con la estación ferroviaria más cercana, en el año 1934 construyó un puente sobre el río Cuarto que soportó decenas de crecidas a lo largo de su historia. Este puente era vi-tal para unir la banda sur del río, terminar con el aislamiento y de paso para los que viajaban en tren, principal medio por entonces era vital.
Más puentes La labor del viejo cura era infatigable. Para llegar a Re-ducción había que atravesar otros arroyos, vadearlos en sulkys o jardine-ras o bien a pie. Era penosa la experiencia de los fieles que querían ir a postrarse bajo los pies del Señor de la Buena Muerte. Ante ello mandó a construir cuatro pequeños puentes sobre el arroyo Chucul, todos de 6 metros de ancho por 45 y 60 metros de largo conforme a la ampli-tud del arroyo en cada sitio concreto: sobre el camino de Reducción a las Perdices. En el camino de Reducción a Olaeta- Bengolea. Sobre el camino Olaeta-Charras. Y el paso Alfonso en el viejo camino de Río Cuarto a Coronel Baigorria. Las señaladas no fueron las únicas obras que tuvieron el sello del Padre Juan Bautista Fassi.
En 1950 el Padre Juan Bautista Fassi recibió el título de Monseñor concedido por la Santa Sede en reconocimiento a su labor pastoral e histórica. Esta distinción dio lugar a un sentido agradecimiento a su persona cuando se le impusieron el 15 de enero los distintivos de esa dignidad.
345
Fue un 2 de febrero de 1951 en que este cura hacedor, amante de la historia y buceador en los anaqueles del Archivo de Córdoba y de la Nación quien entregó su alma Dios y fue inhumado en el cementerio de Reducción hasta que en 1967 sus restos fueron trasladados a un pe-queño mausoleo de granito negro casi frente al templo parroquial. Úl-timamente sus restos descansan en el monumento que preside la plaza que se encuentra al norte de la casa parroquial.
Monseñor Héctor Isidro Pereyra
Al igual que el ilustre Brochero, a este sacerdote también lo llamaban “El Cura Gaucho” por una labor pastoral tan prologada que se extendió a más de 60 años. Nació en Alcira Gigena, Córdoba, el 12 de octubre de 1922 y llegó a Río Cuarto en 1947. Con 13 años de edad ingresó al Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto. Fue ordenado Sacerdote en el año 1946. Quiere decir que prácticamente toda su vida la dedicó a las cosas de Dios. Brindando asistencia a los enfermos, otorgando sacramentos y construyendo obras que quedaron para siempre tanto en Río Cuarto como en la región.
Como le tocó ejercer en lo que más adelante iba a ser el Santuario de Fátima, su jurisdicción pastoral se completó en las poblaciones de Las Albahacas, El Chacay, Cuatro Vientos y Las Cañitas. Eran tiempos difíciles. Una vez en julio de 1952 decidió erigir una capilla que fue construyendo de a poco. Pidió ayuda y se la dieron por lo que adquirió un terreno de 20 por 50 y comenzaron a apilar miles de ladrillos entre 1940 y 1946.
Como la fe todo lo puede en la Pascua del 24 de abril de 1949 se bendijo la piedra fundamental del templo. Monseñor Héctor Isidro Pereyra recibió de la Marquesa Pontificia Adelia María de Olmos, una gran carpa, que como tienda de campaña fue utilizada para misionar en todo el oeste de la ciudad por entonces campo abierto, totalmente despoblado. Construyó varias capillas, llevó el Evangelio a esos pueblos, fue fundador de las parroquias de San Roque y Santa Teresita en Río
346
Cuarto y su gran obra fue crear lo que fue el actual Santuario de Fátima que lo tuvo como párroco más de 40 años.
En esos largos años, los archivos parroquiales citan estas cifras que son para el asombro: al frente de la parroquia de Fátima celebró 25 mil bautismos en la ciudad y en otras capillas; 7.750 matrimonios y se con-firmaron 7.500 personas, sin contar otros sacramentos como primera comunión, unción de los enfermos, etcétera. Colaboró en la concreción del Cotolengo Don Orione y además fue docente, pastor de almas, amigos de muchos y siempre profesó por su vocación sacerdotal, una fe inquebrantable.
Quizás el mayor premio de su vida fue que Río Cuarto lo premiara con el título de ‘Ciudadano Ilustre’. Sus restos descansan en el santuario de Fátima que el mismo levantó con sus manos.
Pedro Quaranta: un hacedor de Jovita
El padre Quaranta, asumió como vicario parroquial en la localidad de Jovita el 25 de diciembre de 1957. Fue testigo y artífice del crecimiento que hoy demuestra la comunidad una de las “Perlas” del sur cordobés que lo tuvo como conductor parroquial durante más de 50 años. Don Pedro Quaranta en sus últimos tiempos fue párroco emérito pero su an-dar inquieto le permitió recorrer las calles del pueblo, visitar la colonia, suplantar a un cura más joven cuando había que celebrar una misa en alguna localidad vecina
«Yo fui formado para ser sacerdote» me dijo con esa sonrisa de padre y abuelo.
Pedro Quaranta nació en la hermosa villa serrana de Río de los Sau-ces, estudió en el Seminario Mayor «Nuestra Señora de Loreto» de Cór-doba y luego pasó al Seminario de Río Cuarto hoy bajo la designación de “Jesús Buen Pastor”.
Fue ordenado el 18 de septiembre de 1954 en la iglesia Catedral de Río Cuarto junto a su amigo y compañero, el extinto obispo Ramón Artemio Staffolani.
347
Y la hermosa máquina de la memoria del padre Quaranta comienza a funcionar, porque recordó precisamente que hubo un almuerzo en uno de los primeros edificios de la ciudad (el Grand Hotel Río Cuarto). Dueño de una simpatía muy particular, evoca tiempos de su juventud como cura recién ordenado.
Corría el mes de diciembre y para viajar al sur solo había caminos de tierra y el tren aparecía como la mejor alternativa para quienes no desea-ran soportar los barquinazos de los pocos incontables de los caminos de aquellos tiempos. Era obispo de la Diócesis de Río Cuarto monseñor Leopoldo Buteler. Una tarde lo llamó al obispado y le dijo. «Pedro: por un tiempito te voy a enviar a Jovita. Fijate si te gusta y si no, vas a ir lo mismo». Encima los vecinos estaban levantando firmas para que los franciscanos no se vayan del pueblo. Vaya recepción
Don Quaranta pensó que su estadía iba a ser por poco tiempo, pero cuando se dio cuenta, transcurrieron más de 50 años como párroco del lugar.
Quiere decir que, apenas caída la tarde, el tren detuvo su marcha entre los bufidos de la locomotora y el calor de una tarde de verano. Y en Estación Jovita descendió este joven sacerdote recién ordenado. Allí fue recibido por uno de los curas franciscanos quien comprobó con su reloj cierto atraso en la llegada del curita.
«En la parroquia se cena a las 20,30 padre», le dijo de mal humor el franciscano comprobando que eran casi las 21 y ya comenzaba con el paso cambiado este que iba a ser su nuevo destino pastoral.
Fue un 25 de diciembre de 1957, a las 11 de la mañana, cuando se hizo cargo de la parroquia de Jovita.
Su obra
Cuando llegó a Jovita tuvo que arreglar la casa, la iglesia y en 1961 se dejó inaugurada una torre en donde se ubicaba un reloj, obra que fuera impulsada por un vecino del lugar.
348
Quaranta había proyectado preservar la vieja iglesia y, a la vez, co-menzar un nuevo edificio. En función de ello se llevó a cabo una convo-catoria en tiempos del Concilio Vaticano II. «De los seis arquitectos que estudiaron la reforma todos querían derribar la torre, hasta que encon-tramos una arquitecta que pudo compaginar esta obra de tipo colonial».
Además, Quaranta es reconocido por ser uno de los artífices de la pavimentación de la ruta de acceso a la localidad
Una vez leí que el gobierno de la provincia había pavimentado la ruta 24 desde la 35 hasta Coronel Moldes. Me fui como tiro a Córdoba al Ministerio de Obras Públicas porque hacía tiempo que yo venía empujando para que la ruta 27 sea pavimentada. Era imposible de andar o por el guadal o el barro y las lagunas cuando llovía. Me recibieron muy bien, pero me contestaron: ¿Sabe que pasa padre? Que lo que hicimos fue pavimentar el acceso a Coronel Moldes: Bueno le dije yo. Ya mismo le envío el proyecto para pavimentar el acceso a Jovita.
Y así logró que este camino tan importante hoy esté pavimentado. Solo fue una cuestión de reflejos del cual el ministro nada pudo decir, sino aceptar.
Don Pedro Quaranta fue muy reconocido porque buscaba y busca-ba sitios donde hubiera agua dulce ya que en esa zona el salitre la hace prácticamente imposible de beber.
No se sabe si fue un milagro o que, lo cierto es que con gran alegría se pudo hallar un bolsón de agua óptima para consumo.
“En una de las tantas giras que hacía pidiendo ga-llinas o corderos para el colegio encontré agua dulce a unos 6.500 metros de distancia de la población, por lo que decidimos realizar una perforación y nos
349
pusimos muy contentos al verificar que la corriente se orientaba en la dirección apropiada para la provi-sión”
Relató el cura quien agregó: “Me acuerdo que diario Puntal hizo una nota diciendo: “El cura que halló el agua de su pueblo”
La obra del colegio fue otro de sus grandes logros. Comenzó con muy poco, sobre algunos terrenos prestados, y con el paso del tiempo logró avanzar hasta el tercer año, pero desde el Ministerio se resistían a otorgar la habilitación para dictar el 4º año. En ese tiempo, el responsa-ble de dar el permiso para el nuevo curso era amigo de Quaranta, pero negaba la aprobación al considerar que no se iba a cubrir el cupo de alumnos necesario.
“Si no llegamos a 20 alumnos me quitás el colegio, lo anulás y listo, le dije, y entonces pudimos desarrollar el cuarto año sobrepasando el mínimo de 20 alumnos”, comentó el cura. Para quinto año se reque-rían, al menos, cinco alumnos, y la institución educativa contaba con cuatro. “Conseguimos un alumno de Cañada Verde al que le pagamos para venir”, dice entre risas. (…)
Funciones de la iglesia católica en la actualidad
¿Iglesia y sociedad o Sociedad e Iglesia?
No concebimos a la institución Iglesia Católica escindida del marco social del que forma parte. Con su acentuada vocación por regular e influir sobre las pautas de Comportamiento de vastos segmentos de la vida social, la Iglesia Católica, a pesar de su rigidez doctrinaria, se convierte en una institución sensible y permeable a los cambios sociales.
Sin desvirtuar sus principios teológicos, la Iglesia Católica ha sabido captar los diferentes climas sociales de cada época y elaboró discursos y prácticas acordes al ambiente social. Por ello, es de vital importancia examinar los procesos políticos, socio-culturales y demográficos que se
350
impusieron en cada período evidenciado algunos niveles de flexibilidad y aggiornamiento en la elaboración de sus políticas hacia las demás ins-tituciones, en el marco de la rigidez de sus principios doctrinarios.
La Iglesia Católica, en tanto «conjunto estructurado», posee “sus propias formas de autoridad, sus reglas de funcionamiento interno, sus lugares y formas de sociabilidad y de comportamiento que le son pro-pias, sus valores, sus imaginarios y sus lenguajes particulares. En una palabra, posee una cultura específica” (Bianchi, 1997, p. 18). En el caso de un análisis intensivo, debe tenerse en cuenta las reglas basadas de una síntesis religiosa.
El catolicismo es un espacio social donde se lucha por el control del consenso y por demarcar los límites al disenso (Poulat, 1977). La pluralidad de catolicismos presentes en el interior de la vida de la Iglesia supone redefiniciones constantes en esas disputas y dan cuenta de la competencia por imponer los posicionamientos parciales como los de toda la institución transparente y bien constituida
El compartido anhelo por construir una sociedad cristiana no limita la coexistencia de múltiples estrategias y métodos. Un estudio histórico de la Iglesia Católica no podrá dejar de considerar las diversas formas de expresar y sentir el «ser católico», independientemente de quien se halle en una posición hegemónica o subordinada dentro del campo católico. El propio devenir del catolicismo y el ambiente social de cada época ge-neran las condiciones para que unos u otros adquieran mayor o menor visibilidad pública.
La homogeneidad no es sinónimo de unanimidad. Los esfuerzos de la elite eclesiástica por exteriorizar una imagen de cuerpo episcopal uniforme no significan que en su interior no existan contrastes y des-acuerdos. Esta doble condición de homogeneidad hacia afuera y de plu-ralidad hacia adentro se sustenta en el carácter reservado de los debates entre los obispos.
Las producciones teológicas y el comportamiento ante otras institu-ciones de la Iglesia Católica argentina guardan estrecha vinculación con las Encíclicas Papales y las directrices que ‘bajan’ de la Santa Sede. Lo
351
que se quiere remarcar aquí es que los discursos y los comportamientos de la jerarquía eclesiástica están considerablemente orientados por el Vaticano.
La identificación e igualación entre el ser nacional y el ser católico. Subyace en esta definición, la cosmovisión que coloca a la Iglesia Cató-lica como un ‘todo’ por encima de las «partes». La premisa de la nación católica se desprende de aquella ecuación y postula al catolicismo como matriz unificadora de la sociedad.
Por último y a modo de justificación de los ejes centrales de este en-sayo, cabe señalar que el crecimiento institucional de la Iglesia Católica en apertura de Diócesis y extensión territorial se ha canalizado significa-tivamente bajo regímenes dictatoriales. Durante los procesos democrá-ticos, la Iglesia debió someterse a la competencia con otras instituciones de representación social. Por lo tanto, la historia del catolicismo no puede ser narrada sino en sintonía con la evolución del Estado y de los «bloques de poder»
La iglesia a en la actualidad nos ha brindado un gran apoyo, ya que en ocasiones de desastre y peligro se recurre a tal institución que ofrece mensajes de esperanza, la iglesia da un espacio de reflexión y pensar, y aprender a valorar las cosas que nos rodean.
Referencias bibliográficas
Ayrolo, V (2007). De sotanas por la Pampa. Religión y Sociedad en el Buenos Aires rural tardo colonial. Buenos Aires, Argentina: Pro-meteo
Gallardo, M. (2016). “La emigración del clero secular europeo a la Diócecis de Córdoba entre 1875 y 1925” en Anuario Argentino de Derecho Canónico, volumen XXVI. Recuperado de https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/5906/1/emigra-cion-clero-secular-europeo-cordoba.pdf
352
Fuentes
Archivo y Museo Histórico Manuel A. Moreira. Laboulaye, 2016
Archivo Histórico de Jovita, 2021
Archivo de la Parroquia San Andrés Apóstol, 2020.
354
“La comuna con recursos de aldea, debe atender las necesidades de una
gran ciudad”: discusiones en torno a la tributación del juego en Mar del Plata,
1923-1929.
Juana Fortezzini
Introducción
Durante el siglo XX, los establecimientos de juego oscilaron entre la prohibición, en razón de los efectos negativos que se le atribuían, y la apertura, usualmente vinculada a la beneficencia, por su alta rentabi-lidad (Pedetta, 2016). A principios de siglo, en la Ciudad de Buenos Aires, se habilitó una Lotería municipal (Cecchi, 2016). Los debates desencadenados por las oposiciones a la lotería municipal propiciaron finalmente la creación de la Lotería Nacional de Beneficencia, que pro-hibió el ejercicio de este juego por fuera del sistema creado por el go-
355
bierno nacional. Si bien el proyecto enfrentó oposiciones, fundamen-talmente desde la Policía debido al aumento de la venta ambulante por la permisión del juego, resulta interesante observar las solicitudes pre-sentadas en la Cámara de Diputados para sortear loterías privadas: So-ciedad de Damas de Caridad, Sociedad de Beneficencia, la Cruz Roja, las Damas de la Misericordia, Taller del Sagrado Corazón de Jesús, So-ciedad de Huérfanos de Militares, Patronato de la Infancia, las Herma-nas Terciarias Franciscanas y la Sociedad Filantrópica Francesa (Cecchi, 2016, p. 143). Se hace manifiesta aquí la asociación entre el juego y la recaudación de fondos para la beneficencia. Como consigna Ana Victo-ria Cecchi, el valor de las emisiones de billetes para la Lotería aumentó significativamente, desde un valor de 30.520.000 en 1905 a 53.700.00 en 1923 (2016, p. 145). La alta rentabilidad de la actividad generaba contradicciones en relación a la condena moral del juego.
El presente trabajo se propone indagar en un intento, sin éxito, de conducir esta rentabilidad hacia las arcas municipales en la ciudad de Mar del Plata. En un primer apartado, abordaremos las discusiones que se desencadenaron en la órbita local, fundamentalmente entre el Parti-do Socialista, quien gobierna la ciudad, y la Unión Cívica Radical, su principal oposición en el Consejo Deliberante. En un segundo apar-tado, nos proponemos explorar la legislación provincial en relación al juego, y los acuerdos que se establecieron entre estos mismos partidos en otra escala de gobierno.
Estableciéndose desde principios de siglo como balneario de élite, la llegada del ferrocarril y la inauguración del Hotel Bristol inauguraban una afluencia constante de figuras relevantes de las clases altas argen-tinas, haciendo de los establecimientos dirigidos al ocio, la hotelería, los clubes, entre otros, actividades poderosamente lucrativas durante los meses de verano. En 1891, los hermanos vascos Lasalle y su socio, Inocencio Echeverría, iniciarían el primer negocio de juego en la ciu-dad: un casino dentro del Hotel Bristol (Pastoriza y Torre, 2019, p. 83). Como se verá posteriormente, estos tres empresarios concentraron el negocio del juego en Mar del Plata, asociándose unos años más tarde a instituciones como el Club Mar del Plata y el Club Pueyrredón. El caso presenta aquí una particularidad en contraposición al estudio que
356
Diego Mauro (2014) desarrolla para el mismo período en Santa Fe, donde el carácter clandestino del juego permite la apropiación de este capital por parte de los comités radicales. En Mar del Plata, contraria-mente, los Casinos se ubican en dependencias institucionales particu-lares, y legislados por la Provincia de Buenos Aires desde su legislación tributaria. Asimismo, como sostiene Pedetta (2018), la legislación del juego se debate entre la búsqueda de su aprovechamiento económico y la prohibición de una actividad moralmente reprobable. En este senti-do, la pregunta que articula el presente trabajo tiene por eje una pre-ocupación fundada en las dinámicas recaudatorias y distributivas de la ciudad, dado que este crecimiento no se condice con un fortalecimiento financiero de la comuna: como sostienen Jofre, Da Orden y Pastoriza, “el desequilibrio entre los ingresos y egresos del fisco municipal fue una constante durante todo el período” (1991, p. 115). Citado en el mismo capítulo, un periodista porteño se preguntaba en razón del intento de grabar el juego de ruleta en 1906:
“¿Ha de continuar o va a suprimirse el juego en la playa? Creemos firmemente que será difícil desa-rraigarlo. Entonces corresponde reglamentarlo. Las enormes sumas que produce la ruleta no deben fil-trarse en bolsillos de particulares que apenas si con-tribuyen con algunas migajas al sostenimiento del presupuesto municipal” (Jofre, Da Orden, Pastoriza, 1991, p. 115).
Durante el primer período de gobierno del Partido Socialista en la ciudad (1920-1929), se sancionó una reforma de la Ordenanza General de Impuestos que incorporaba un impuesto a los casinos en términos de un derecho de inspección. Nos proponemos observar el proceso por el cual el impuesto se sometió a discusión legislativa, en función de dos ejes: las dinámicas recaudatorias de la comuna, en relación a sus límites y márgenes de acción en materia impositiva, y las dinámicas distributivas, en torno a la inversión de la recaudación que observamos. El primero de los ejes mencionados se entronca con uno de los concep-tos fundamentales en el discurso político del socialismo marplatense,
357
la autonomía municipal. Silvana Ferreyra (2013) sostiene que el ámbi-to municipal fue, históricamente, el espacio de actuación principal del partido, donde ya en 1923 Juan B. Justo, uno de sus principales refe-rentes, defendía el derecho de los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas (2013, p. 9). En términos jurídicos y más allá de las particula-ridades que hacían de Mar del Plata un espacio de interés para las élites nacionales, la situación jurídica de los municipios en Argentina, como sostiene Marcela Ternavasio (1991) se ve afectada por su condición de doble personalidad jurídica, como se estableció en el art. 33 del Código Civil. Así, el municipio se consideró al mismo tiempo como persona de derecho público y como persona jurídica, aspecto que pautó la perviven-cia de una noción del municipio como ente administrativo, al asociarlo al derecho privado. En este contexto, el socialismo apeló a la noción de consumidor, suponiendo que “si el municipio es un ente administrativo y en él pueden participar sólo los contribuyentes, se concluye que todos los consumidores son contribuyentes en tanto pagan impuestos indi-rectos o al consumo” (Ternavasio, 1991, p. 92). De tal manera, inserto en un contexto donde la autonomía municipal opera como discurso político, en una ciudad donde el indiscutible éxito del balneario de élite se contrapone a un sistema productivo en franco crecimiento, pero con profundos problemas fiscales, el ideario socialista emprendió un debate en el campo impositivo que expresaba tanto los problemas particulares de Mar del Plata como las aspiraciones generales del partido.
En línea con las preguntas que refieren a la dinámica distributiva, Alex Ratto, en su estudio del año 2017, investigó la representación de la retórica higienista y moralista del socialismo en Capital, donde las discusiones respecto a la política fiscal giraron en torno a los buenos im-puestos o malos impuestos. En la retórica política del partido se articulan demandas tanto económicas como moralistas, como expresa el concep-to carestía de vida, acuñado por el socialismo capitalino para referir a los cuatro problemas económicos que percibían como principales; “la inflación, el sistema financiero, el monetario, y el comercio interna-cional” (Ratto, 2017, p. 6). Así, los malos impuestos son aquellos que encarecen la vida, mientras que los buenos se dirigen a, por ejemplo, grabar el mal consumo, el privilegio, el vicio. Denuncian, de tal mane-ra, que la política fiscal argentina se dirigió a grabar la producción y no
358
la riqueza, generando por consiguiente las condiciones óptimas para la centralización de recursos en pocas manos. Tal retórica permite al socialismo adjetivar moralmente al sistema impositivo y, de tal manera, ubicarse a sí mismos como defensores de lo bueno. En el contexto de la Ordenanza General de Impuestos sancionada por el socialismo marpla-tense, la reivindicación del impuesto a casinos como un modo de gravar el ocio, sin perjuicio de la actividad productiva y comercial, será una de las puntas de lanza que permiten al socialismo tanto la defensa del derecho de inspección como también una estrategia de alianza dirigida a los mayores contribuyentes de la ciudad. Del mismo modo, como se verá más adelante, atenderemos a la definición dada, por un lado, por el socialismo, y, por otro, por la Unión Cívica Radical (opositora al im-puesto) de servicios hospitalarios, puesto que la recaudación se dirigiría en un amplio porcentaje a financiar este rubro.
La sanción del impuesto a los Casinos en Mar del Plata
Para 1923, funcionaban en la ciudad dos casinos: el del Club Mar del Plata, y el del Club Pueyrredon. El 26 de diciembre de 1923 se generó en el Consejo Deliberante una discusión referida a la aprobación del impuesto a casinos. Si bien la Ordenanza General de Impuestos para el año siguiente ya había sido aprobada, las disidencias al proyecto impo-sitivo se manifestaron más allá del concepto de su aplicación; la crítica de la oposición radical se orientaba a la inversión de la recaudación. El intendente Teodoro Bronzini inaugura el debate celebrando el espíritu de progreso de los mayores contribuyentes de la ciudad. Refiere a los ca-sinos en los mismos términos que al impuesto a los hipódromos; que “la Municipalidad no podría controlar ni fiscalizar los ingresos de una ins-titución de esa índole” (Boletín Municipal, N°21, noviembre-diciem-bre, 1923), de manera que se establece una patente fija anual, en el caso de los casinos de 70.000 pesos. La aclaración refiere al margen de acción recaudatoria que el socialismo formuló en aras de grabar estas activida-des (hipódromos, tiro a la paloma, el juego) a pesar de las limitaciones que la Ley Orgánica de Municipalidades imprime a la tributación local. El mayor contribuyente Deyacobbi argumenta en este marco que su apoyo a la Ordenanza General de Impuestos se funda en la decisión de
359
favorecer la administración pública sin gravar las actividades comercia-les e industriales de la ciudad, previo a la aprobación por unanimidad del proyecto a partir de una moción de Victorio Tetamanti. Éste, en calidad de mayor contribuyente, es también fundador y presidente de la primera comisión directiva del Hospital Mar del Plata225, institución beneficiada por el impuesto a casinos.
Luciano Arrué, radical que ejerció la intendencia durante los años 1918-1920, manifestó su disidencia en función de la distribución de la recaudación. En la Ordenanza General de Impuestos se estableció que correspondería el 80% a servicios hospitalarios, y el restante 20% ingresaría a rentas generales. La discusión, sin embargo, responde a la definición de servicios hospitalarios: para Arrué, debía dedicarse la totali-dad de ese 80% a subvencionar el Hospital Mar del Plata. Bronzini, en cambio, argumenta que por servicios hospitalarios se refiere al conjunto de servicios atendidos por el hospital y por la comuna. La interven-ción se torna relevante en relación a las ideas acerca de la municipali-zación de los servicios públicos que el socialismo marplatense ya había manifestado durante la campaña electoral (Jofre, Da Orden, Pastoriza, 1991). El socialista Fava, por su parte, sumará algunas consideraciones más, apelando a la dependencia que generaría el Hospital si sus fondos provinieran directamente de los casinos, dado que la supervivencia de la institución quedaría supeditada al funcionamiento de los casinos. Finalmente, el concejal suma un último comentario, que consideramos fundamental; que “le parece aventurado entregar una subvención tan considerable a una institución ajena al control de la municipalidad” (Boletín Municipal, N°21, noviembre-diciembre, 1923). Finalmente, el impuesto quedó así formulado: “Los casinos o clubs que paguen pa-tente fiscal como establecimientos de juego, abonarán un derecho de inspección anual cada uno de $70.000. El 80% de lo que se recaude por este concepto se destinará a servicios hospitalarios”.
Para el primero de febrero del año siguiente, 1924, el radicalismo ya cuestionaba el balance de gastos de la municipalidad. Propone el con-cejal Arrué, nuevamente, que el déficit fiscal que enfrentaría la munici-
225 Diario La Capital, Fotos de Familia, fotografía N°11259. Disponible en: https://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/fotos/11259
360
palidad ante la falta de pago de los casinos e hipódromos sería profun-damente contraproducente. De tal manera, cuestionaba con un mismo gesto el aumento del gasto público y la dependencia que el presupuesto socialista generaba respecto de la tributación de tales instituciones. La respuesta, nuevamente formulada por el intendente Bronzini, oponién-dole las necesidades siempre crecientes de la administración (Boletín Mu-nicipal., N°22, enero-febrero, 1924), en línea con el crecimiento de la ciudad y las crecientes necesidades financieras. El 18 de febrero de 1924 ingresa el primer pedido de apelación del impuesto por parte del Club Pueyrredón y el Club Mar del Plata, situación que se repetirá múltiples veces, pero no será discutido en el recinto. Mientras tanto, el socialismo continuaba generando proyectos para la Asistencia Pública, como la creación de la cooperativa Farmacia Social con las Sociedades de Socorros Mutuos de la ciudad (Boletín Municipal, N°24, mayo-ju-nio, 1924). El 2 de junio, el Club Pueyrredón reitera el pedido de dero-gación del impuesto, donde la comisión de legislación (concejales Inda, Jordán y Baccaro) no dan a lugar al pedido, propiciando una discusión en el recinto. Refieren los concejales radicales a apreciaciones que se volcaron en la prensa (sin especificarlas), que conducen a Luciano Arrué a aclarar que su condición como miembro de la comisión directiva del Club Pueyrredón no afectaría su voto en materia impositiva, siendo que, de hecho, votó a favor de su sanción. No obstante, cuestiona la decisión de la Comisión de Legislación, puesto que considera serán los Tribunales y no el Concejo Deliberante quienes fallarían acerca del im-puesto, estableciendo así que los clubes, o bien ya lo habían hecho, o se disponían a judicializar la medida. El 24 de marzo del mismo año, Silvio Bellati (vicepresidente del Club Pueyrredón) reitera el pedido de derogación, nuevamente sin recibir respuesta.
Para diciembre de 1924, en el marco de la discusión por la Orde-nanza General de Impuestos para el año siguiente, Luciano Arrué acusa al socialismo de hacer uso de la legislación fiscal con fines electorales, aunque, en sus palabras, “las facultades de las municipalidades, en ma-teria de gravámenes, están prefijadas y limitadas por la Ley Orgánica” (Boletín Municipal., N°27, noviembre-diciembre, 1924). Sin embargo, la respuesta del socialismo aparece teñida por las ideas mencionadas en la Introducción, tal como las describe Alex Ratto: “durante esos cin-
361
co años de administración, los representantes socialistas han derogado impuestos sobre actividades útiles que convenía fomentar; han redu-cido y saneado equitativamente la percepción de rubros importantes y obtenido finalmente la imposición de gravámenes considerables al privilegio y al lujo” (Boletín Municipal, N°27, noviembre-diciembre, 1924). Rufino Inda, sin embargo, diría en la misma sesión en su calidad de Intendente que desaconseja proyectar reformas a la ordenanza de impuestos, puesto que el pleito ya iniciado por el Club Mar del Plata contra el pago de la patente a los casinos generaba la imposibilidad de contabilizar los recursos con los que se contarían al año siguiente. El Club Pueyrredón, por su parte, realizó el pago del gravamen, pero, al encontrarse judicializado, la Municipalidad no podía acceder al monto pagado. Al momento de la sanción de la nueva Ordenanza General de Impuestos, para el año 1925, se incorporaron más imposiciones contra el juego (prohibición de todos los juegos de azar fuera de establecimien-tos que cuenten con patente fiscal), al igual que la municipalización de algunos servicios, como las carnicerías municipales.
Para el inicio del año siguiente, y en línea con las aspiraciones de transparencia que llevaron al socialismo a la publicación del Boletín Municipal, se expone el estado financiero de la comuna al 31 de diciem-bre de 1924. Se consignan allí las deudas que ya poseen las entidades de juego en carácter de derechos de inspección: corresponden al Club Mar del Plata el pago de 70.000 pesos, y al Pigeon Club el pago de 8.000 pesos, por el impuesto al tiro a la paloma. Como se ve, el Club Pueyrredon no figura, pues fue el único en abonar el impuesto para el año 1924. De las sumas mencionadas, corresponde en carácter de subvención extraordinaria al Hospital Mar del Plata un pago de 32.000 pesos, suma que provocará posteriormente enfrentamientos con el radi-calismo. Por otra parte, resulta interesante también sumar que la deuda del gobierno de la Provincia, en materia de impuestos fiscales, es de 49.321.55, es decir que, dentro de los conflictos fiscales que enfrenta la Municipalidad, se incluye también aquello que adeuda la Provincia (Boletín Municipal, N°28, enero-febrero, 1925).
En el mensaje del Intendente que inaugura el año, la ausencia de estos pagos aparece nuevamente como un obstáculo para la proyección
362
anual de gastos, puesto que los pleitos continúan en desarrollo. No obs-tante, la ausencia de estas sumas y su consignación en el presupuesto a pesar de la falta de pago permiten al Intendente argumentar que, de haber recibido esta suma que ya asciende a 78.000 en total, la comuna se encontraría en superávit (Boletín Municipal, N°28, enero-febrero, 1925). Sostiene, al final de su discurso, que “el problema de esta comu-na (…) es, sobre todo, en estos momentos, un problema de recursos” (Boletín Municipal, N°28, enero-febrero, 1925). En el cálculo de re-cursos para el año 1925 se proyectó como derechos de inspección una recaudación de 118.000 pesos, de manera que sólo la patente del Club Mar del Plata (70.000) representa en la proyección un 59,32%, mien-tras que si se le sumara la patente del Pigeon Club (8.000) representa un 66,10%.
Para el 30 de enero, Fava defendía el impuesto a los casinos me-diante una acusación al Club Pueyrredón, que se auto-definía como institución benéfica mientras paga bajo protesta un impuesto que apor-taría a los servicios hospitalarios de la ciudad (Boletín Municipal, N°28, enero-febrero, 1925). La retórica esgrimida por el concejal evidencia cómo, estratégicamente, el socialismo moralizaba la discusión imposi-tiva, denunciando finalmente que la comuna con recursos de aldea, debe atender las necesidades de una gran ciudad. Nuevamente se esgrimen los problemas que implicaría un fallo desfavorable al municipio, puesto que surgiría de tal manera una profundización en la situación de déficit fiscal. Otra interesante consideración respecto a las características del Club Pueyrredón como institución se vierten en la discusión del 22 de mayo de 1925, donde expresa el intendente Rufino Inda que el pleito es “tanto más criticable cuanto que no es el Club Pueyrredón el que debe pagar el impuesto, sino los empresarios del Casino como lo establece un contrato celebrado entre ambas partes” (Boletín Municipal, N°30, mayo-junio, 1925). Con empresarios del Casino entendemos que se refiere a los mencionados en la introducción, los hermanos Lasalle e Inocencio Echeverría.
Las acusaciones del radicalismo se intensificaron a partir de junio de 1925, cuando comenzaron a denunciar una supuesta malversación de fondos por parte del socialismo. En rigor, la acusación no contiene
363
hechos de corrupción, sino que se funda en la ausencia de pago de la subvención extraordinaria al Hospital Mar del Plata, sancionada dentro del presupuesto anual. El radicalismo considera que la subvención de-bería haberse adjudicado a pesar del conflicto judicial con los casinos, mientras que el socialismo entiende un acto de prudencia no otorgar sumas que aun dependen del fallo de la Corte Suprema. La discusión fue clausurada con la sanción de una declaración por parte de los con-cejales Luciano Arrué, O. V. González Bufill, Francisco Portas, Juan A. Sordelli y Raimundo F. Marceillac, acusando al socialismo de incurrir en una irresponsabilidad legal ante la falta de pago de la subvención del Hospital. Paralelamente, el 30 de junio argumentarían también los so-cialistas que los mayores contribuyentes de la ciudad apoyaron el nuevo gravamen, invitando a considerar así que parte de la comunidad em-presarial y comercial de la ciudad apoyaba la formulación recaudatoria socialista que apuntaba al aumento de gravámenes que no afectasen las actividades productivas. Finalmente, para el 11 de Julio las discusiones en torno al Hospital Mar del Plata se resolvieron mediante la adjudica-ción del pago en carácter condicional. En caso de perderse el pleito en Provincia, el directorio del Hospital (presidido por Vitorio Tetamanti) se compromete a devolver las sumas entregadas por la municipalidad.
Para el momento de enviar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos a fin de 1925, se replica el argumento de relación entre el dé-ficit fiscal y el pago del impuesto a casinos. En palabras del intendente Teodoro Bronzini, “si la provincia no hubiese retenido los fondos que adeuda a la comuna y hubiera el Club Mar del Plata pagado su deuda (calculados ambos como recursos del año 1925) este ejercicio habría terminado con un superávit de casi 50.000 pesos” (Boletín Municipal, N°33, noviembre-diciembre, 1925). El estado financiero de la comuna al 31 de diciembre de 1925 nuevamente consigna los montos de deuda, esta vez aumentados en función de las multas por falta de pago (del 50%). Así, el Club Mar del Plata adeuda en concepto de derechos de inspección para 1924 los 70.000 pesos de patente fija, a lo que se suman 35.000 pesos más en carácter de multa. Lo mismo sucede con el Pigeon Club, que adeuda el impuesto al tiro a la paloma por 1924 y 1925, de 8.000 pesos, de manera que al sumar la multa del 50% el monto as-ciende a 24.000 pesos. La deuda de la Provincia, por su parte, continúa
364
en aumento, sumando a los ya adeudados 49.321.55 unos 9.000 pesos más por el año 1925.
Asimismo, el año 1926 vería renovarse las discusiones respecto a las sumas a otorgar al Hospital Mar del Plata. La amplitud del concepto “servicios hospitalarios” conducía al radicalismo a impugnar el intento de aplicar estos fondos a otras instituciones que no sean el Hospital. El concejal Rufino Inda denuncia que la discusión, si bien ya dada en re-petidas ocasiones en el recinto, continúa revitalizándose cada vez que se presenta un nuevo presupuesto. La propuesta del radicalismo, es decir, la entrega completa del 80% del impuesto a casinos (que, reiteramos, la municipalidad aún no ha podido cobrar), entra en contradicción con la definición que el socialismo ofrece de “servicios hospitalarios”, que diferencian de la “hospitalización”. Inda vuelve a apelar al mismo ar-gumento que ya había esgrimido en 1925: que el Hospital Mar del Plata es una institución ajena a la municipalidad: “El Hospital recibe, además, subvenciones importantes de los gobiernos nacional y provin-cial, que unidas a la contribución de la comuna, quizás otorgaran a ésta el derecho de intervenir decisivamente en la administración de aquél” (Boletín Municipal, N°34, enero-febrero, 1926).
Si nuevamente sometemos al cálculo anterior (el porcentaje de la deuda de los Clubes sobre la proyección de recaudación en concepto de derechos de inspección) con las sumas del año 1926, el porcentaje aumenta considerablemente, aunque se considera también que la suma ha aumentado en función de las multas por falta de pago. Siendo la proyección de 113.000, la deuda del Club Mar del Plata representa un 92,92% del total proyectado.
La recaudación del año 1926, sin embargo, fue positiva; la suma que se consigna para lo recaudado en el primer semestre de 1926 y 1927 incluso supera por poco la proyección, siendo de 113.309.50 (Boletín Municipal, N°42, abril-mayo-junio, 1927). Se trata de, finalmente, la adjudicación de los iniciales 70.000 pesos que el Club Pueyrredon ha-bía pagado bajo protesta y, en razón de la judicialización, quedaron re-tenidos por la provincia. El 17 de Agosto de 1926 publicaba el Boletín Municipal el pago de honorarios al abogado Silvio L. Ruggieri, quien habría representado a la municipalidad en el pleito. Allí se establece que
365
se incorpora definitivamente al patrimonio municipal la suma corres-pondiente al año 1924, mientras que recibe el abogado el pago de sus honorarios, de 2.200 pesos.
El triunfo de la municipalidad en esta instancia no condujo, asimis-mo, al cobro de los demás impuestos. Para 1927, de hecho, el mismo cuadro comparativo del primer semestre citado anteriormente muestra cómo descendió la recaudación: se proyectaban 190.000 pesos, y se co-braron 46.868.05.
Municipio, Provincia, Nación: el juego hace temblar las escalas226
Como decíamos en la Introducción, la posibilidad del cobro de im-puestos a los casinos en Mar del Plata dependía del pago de la patente fiscal del nivel provincial. Tal movimiento fiscal se desprende de las limitaciones que la Ley Orgánica Municipal imprime a la capacidad recaudatoria del municipio, unido a la doble condición jurídica que le dio el artículo 33 del Código Civil. La patente a la que refiere la Or-denanza General de Impuestos en Mar del Plata se renueva año a año, aunque sin modificaciones, durante todo el período, hasta 1927. Éste año se inaugura con fuertes discusiones en torno al juego, que alcanzan a la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional.
A partir del año 1912, la Provincia estableció el cobro de la patente a establecimientos de juego certificados, mientras que la ley 3396 del mismo año distribuyó la recaudación entre los siguientes rubros: cin-cuenta por ciento para la Dirección General de Escuelas, veinte por ciento para la Dirección General de Caminos (inciso derogado por la ley 3497), cinco por ciento como contribución para el patronato de menores. Sin embargo, el mismo año la ley 3421 derogó los incisos 12 y 13 del art. 4 de la ley de patentes fijas, dirigidos a establecimientos de juego. Para el año 1923, se publica un nuevo listado de patentes, donde sólo figuran los establecimientos de juego marplatenses; el im-
226 Tomamos la expresión respecto de las escalas del trabajo de Karina Martina (2019), don-de un hecho histórico genera discusiones complejas que afectan a diferentes escalas de análisis.
366
puesto establecido fue de 600 pesos. La misma ley sancionada en 1924 incorporó una particularidad más: que las patentes allí establecidas, en línea con la Ley Orgánica de Municipalidades, eran independientes de los impuestos que pudiera establecer el municipio particular. El mismo año se modificó también el sistema de distribución de esta recaudación (ley 3795), siendo esta vez la Dirección General de Rentas la encargada de liquidar las contribuciones. El año 1925 reeditó la ley de patentes fijas, con un aumento del 25% (de 600 pesos a 750 pesos). En el año 1927, la Provincia renueva la distribución de la recaudación con mayor especificidad. Ésta vez serán asignados a una cantidad de camas de hos-pital específicas, por ejemplo, siendo Mar del Plata la más beneficiada del listado (1950 pesos por mes, equivalente a 130 camas de hospital). En tal normativa (ley 3922) se refiere específicamente a la repartición del producto de la ley 3913, que reglamentó el impuesto a los Casinos.
Hemos consignado hasta aquí el desarrollo de la discusión política en torno al impuesto a los casinos en la ciudad de Mar del Plata, así como las razones por las que el impuesto afecta los cuestionamientos socialistas en términos de autonomía municipal. Sin embargo, no son sólo los socialistas locales quienes manifiestan su amplio desacuerdo con la sostenida intervención de la comuna. Desde el triunfo del radi-calismo yrigoyenista, combinado con el gobierno bonaerense conserva-dor de Marcelino Ugarte, los socialistas emprendieron una fuerte crítica contra las intervenciones, que caracterizaban como idénticas a las del período anterior, imprimiéndole así al radicalismo las mismas prácticas que sus principales opositores (Mazzola, 2008). El cambio de postura del partido respecto a la intervención provocó, no obstante, el quiebre del Partido Socialista de 1927. El 16 de febrero de ese año, el yrigoye-nismo presenta en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires un pro-yecto para conceder permisos a los Casinos, con el pago de una patente especial (Mazzola, 2008, p. 560). El fallo fue positivo por los votos del yrigoyenismo y los provincialistas (seguidores de Alberto Barceló, de Avellaneda, ocasionalmente aliado con el yrigoyenismo), mientras que votaron en contra el socialismo y el conservadurismo. La medida se plasmó en la ley 3.913, donde se estableció la entrega a Mar del Plata de 1.950 pesos, equivalente a 130 camas de hospital. Tan sólo unos meses
367
más tarde se derogó esta medida por la ley 3.917, que sostuvo la misma inversión, pero esta vez con fondos provenientes de rentas generales.
¿Qué generó el cambio entre febrero y mayo de 1927? Las posicio-nes en torno a la prohibición del juego y la posible intervención de la provincia de Buenos Aires se entramaron en una retórica política que atravesó tanto las disputas internas del socialismo, como los enfrenta-mientos generales del radicalismo con el conservadurismo y los radicales anti-personalistas. Para 1927 gobernaba la provincia el radical Valentin Vergara, de manera que la oposición al radicalismo veía con ambición una posible intervención, privando al yrigoyenismo de la provincia de Buenos Aires. Juan B. Justo presentó el proyecto de intervención con amplia seguridad de triunfo, siendo que contaba con los votos conser-vadores y anti-personalistas. No obstante, la sostenida retórica contraria a la intervención signó en el discurso la preponderancia del argumento higienista, haciendo de la denuncia contra el juego una reivindicación tan necesaria que eclipsaba la contradicción ideológica del partido. Así, publicaba el diario socialista La Vanguardia:
“un proyecto de intervención a la provincia de Bue-nos Aires para reorganizar el poder ejecutivo y el poder legislativos, constituir las municipalidades acéfalas, respetando las legalmente constituidas e im-plantar en todo el territorio de la provincia el respeto al artículo 36° de la constitución provincial” (Maz-zola, 2008, p. 260).
El artículo 36° al que refiere el comentario es el que prohíbe, en todo el territorio provincial, el ejercicio del juego. Como se mencionó ante-riormente, la habilitación de los dos Casinos en Mar del Plata no iba en contra del artículo, en tanto los casinos de emplazamiento balneario o contenidos en clubs obtenían una patente especial. El 5 de marzo de 1927, un día después de la cita anterior, La Vanguardia publicaba nue-vamente que se trataba de una intervención sanitaria (Mazzola, 2008, p. 261). Asimismo, como sostiene Mazzola, la asociación del problema del juego y la intervención sanitaria con la situación de los municipios
368
acéfalos, presentado mucho antes del comienzo del período de sesio-nes, “plantea la conjetura acerca de si se trataba del intento de adoptar una posición de fuerza para negociar” (Mazzola, 2008, p. 261). Las críticas posteriores provinieron de las propias filas socialistas, quienes manifestaron la incompatibilidad de lo esgrimido por Juan B. Justo y los partidarios de la intervención con el ideario socialista, en tanto, si la provincia de Buenos Aires contaba con representación en la legislatura, era allí donde debía llevarse adelante la lucha contra el juego, sin apelar a medidas como la intervención. La Federación bonaerense manifestó sus duras críticas al proyecto, pero el diario La Vanguardia tardó una se-mana en publicarlo y, cuando lo hizo, incluyó la facultad de los legisla-dores para tomar decisiones sin necesidad de consulta previa (Mazzola, 2008, p. 563).
Yrigoyen y Justo se reunieron en secreto en mayo de 1927, y alcanza-ron un acuerdo para retirar el proyecto de intervención a cambio de de-rogar la ley que autorizaba los establecimientos de juego (Barandiarán y Fuentes, 2019, p. 188). El 31 de mayo la bancada socialista definió retirar el proyecto de intervención, aunque con los votos contrarios de De Tomaso, González Iremain, Muzio, de Andreis, Spinetto y Bunge: serán ellos quienes, teniendo ahora la justificación necesaria, abando-nan el partido y crean el Partido Socialista Independiente, en base a una crítica al supuesto conservadurismo del viejo Partido Socialista (Pérez Branda, 2011). En Mar del Plata, el quiebre del partido determinó la consolidación de un comité local del Partido Socialista Independiente, encabezada por los concejales Gabriel Jordán, Miguel Riva, Cayetano Moreno y Juan Baccaro, quienes, al igual que sus similares en la provin-cia respecto de Juan B. Justo, acusaban a Teodoro Bronzini de prácticas caudillistas por ejercer la intendencia por tercera vez (Jofre, Da Orden, Pastoriza, 1991, p. 119).
El 1 de abril de 1927, los concejales socialistas marplatenses se hi-cieron eco de las discusiones en provincia y denunciaron en el Concejo Deliberante el aumento del juego en la ciudad. argumentaron allí que “la práctica de los juegos prohibidos y el extraordinario desarrollo de los mismos alcanzado en todos los barrios de esta ciudad, perjudica al ve-
369
cindario en sus intereses más vitales y corrompe la moral y las costum-bres del pueblo” (Boletín Municipal, N°42, abril-mayo-junio, 1927).
Como sostiene Marcelo Pedetta, “la importancia del casino como atracción turística quedó en evidencia en aquellas temporadas en las que estuvo cerrado (1927-1928) y la afluencia de veraneantes disminu-yó considerablemente” (2016, p. 47). Pastoriza y Torre (2019) compar-ten la periodización de Pedetta y argumentan que “los socialistas mar-platenses se alinearon detrás de la postura doctrinaria de su partido y dieron la espalda al clamor de buena parte de su electorado”, generando un “extendido malestar entre los empresarios locales que encontró eco en la minoría de concejales radicales y conservadores” (2019, p. 203).
Conclusión: la derrota de la comuna y del socialismo marplatense
Para el año 1928, la proyección de la recaudación de derechos de ins-pección es de tan solo 70.000 pesos, equivalente a una patente fija del casino. Asimismo, con un socialismo ya debilitado, los años 1928-1929 verán el ocaso del proyecto impositivo del socialismo en la comuna, junto con su gestión. El 28 de enero de 1928, reunidos en sesión ex-traordinaria, se sancionó la desaprobación del presupuesto anual, en razón del aumento del gasto público (al que el radicalismo no encuentra justificación legítima), de un conflicto particular de Teodoro Bronzini con el pago de pasajes para viajar a Dolores, y por lo dudoso de las cuentas en función de los pleitos que continúan condicionando a la comuna (Boletín Municipal, N°45, enero-febrero, 1928). Así, como se vio anteriormente, desde el año 1923 hasta el año 1928 el radicalismo impugnó el presupuesto en base a la misma acusación, que la incorpo-ración de las sumas correspondientes al impuesto a casinos teñía a todo el presupuesto de una dudosa aplicación siendo dependiente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Para diciembre de 1928, con motivo de la presentación de la Orde-nanza General de Impuestos, Bronzini anunció el fallo de la corte: “han sido suprimidas las partes de la ordenanza vigente relacionadas con los
370
impuestos a los hipódromos, casinos y rifas, para ajustar la nueva orde-nanza a la reciente legislación sobre esa materia y el fallo de la Corte, recientemente producido, según el cual la comuna carece de atribucio-nes para gravar los casinos con impuestos” (Boletín Municipal, N°53, diciembre, 1928). En septiembre, el radicalismo ya había manifestado críticas en función del estado financiero de la comuna, pero el impuesto a casinos tuvo mucha menos centralidad en las discusiones del concejo que en los años precedentes.
El año siguiente, 1929, se definió finalmente la devolución de los derechos de inspección a los damnificados. El 18 de julio el Concejo solicitó al Ejecutivo la elevación de un informe que exprese los términos de la devolución, que fue respondida el 1 de agosto. En línea con las preocupaciones ya manifestadas por los conflictos que podría generar un fallo desfavorable, la comuna decidió entregar la suma de 140.000 al Club Pueyrredón, por los años 1925 y 1926 (lo abonado en 1924 sí fue aprobado, paradójicamente, por Provincia), a pagar en tres partes para evitar el desequilibrio fiscal. En cuanto a las sumas que fueron entre-gadas en carácter provisional al Hospital Mar del Plata, los presidentes del Club Pueyrredón y del Directorio del Hospital acordaron que “de las cuotas anuales que la Municipalidad debe entregar al Club General Pueyrredón, será descontada una tercera parte sobre la suma percibi-da por el Hospital, de tal modo que, prácticamente, la comuna sólo devuelve, en tres cuotas iguales, 108.000 pesos” (Boletín Municipal, N°61, agosto, 1929).
La otra deuda mencionada anteriormente, del Pigeon Club, tam-bién fue finalmente impugnada, pero esta vez por parte de la propia municipalidad. El 18 de julio de 1932 se sancionó una ordenanza “de-clarándose mal aplicada al Pigeon Club Mar del Plata, la disposición contenida en los artículos 54 de las Ordenanzas Generales de Impuestos para los años 1924, 1925 y 1926” (Boletín Municipal, N°70, Segundo Cuatrimestre, 1932).
Si bien muchas preguntas precisan del fallo de la Corte para ser res-pondidas, llama la atención que en la ley 3.913, aunque derogada unos meses más tarde por el acuerdo entre Yrigoyen y Juan B. Justo, estable-cía en su artículo 4 que “los gastos de inspección serán de cargo de los
371
casinos, conforme al reglamento del Poder Ejecutivo”. Entendemos, en este sentido, que podría interpretarse provisoriamente que el conflicto desencadenado en Mar del Plata no tenía que ver con el impuesto en sí mismo, es decir, el derecho de inspección, sino que se discute, contra-riamente, la atribución impositiva de la ciudad.
En este sentido, los concejales socialistas argumentaron repetida-mente que la recaudación debía conducirse a los servicios públicos que ofrece la propia municipalidad, siendo que, por ejemplo, el Hospital Mar del Plata recibía otro tipo de subvenciones (de hecho, recibía una partida de la patente fija que pagaban los casinos a la provincia), aunque se esgrime con igual ahínco que la institución es ajena a la municipa-lidad. Del mismo modo, la argumentación del radicalismo en función de la irregularidad que implica hacer campaña en el nivel municipal con propuestas de legislación impositiva, en un contexto de fuertes li-mitaciones jurídicas plasmadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, apunta también a cuestionar las atribuciones que, en la retórica socialis-ta, debían conservarse en la gestión municipal. Igualmente, y al margen de estas consideraciones, el socialismo marplatense no sólo emprendió una estrategia que, como sostiene Alex Ratto para la Capital, formulaba las demandas impositivas en términos moralistas, sino que, además, el conflicto terminó por entramarse con las discusiones que, en los niveles nacional y provincial, afectaban las filas internas del partido.
A modo de conclusión, la capacidad recaudatoria del municipio, por un lado, y las discusiones referidas a la distribución de tal renta, por otro, conducen a interrogantes vinculados a los márgenes de acción de los municipios de la Provincia, en tanto el crecimiento demográfico y económico de la ciudad no se condice con una mayor estabilidad finan-ciera (Jofre, Pastoriza, Da Orden, 1991). En tales términos, es cierta la manifestación del concejal Fava: la comuna con recursos de aldea, debe atender las necesidades de una gran ciudad.
372
Referencias bibliográficas
Cecchi, A. V. (2016) “El juego en la ciudad: marco legal, poder muni-cipal y accionar policial, Buenos Aires, 1891-1903” en Revista Historia y Justicia, N°6, disponible en: http://journals.openedi-tion.org/rhj/571
Da Orden, María Liliana (1991) “Los socialistas en el poder. Higie-nismo, consumo y cultura popular: continuidad y cambio en las intendencias de Mar del Plata, 1920-1929” en Anuario del IEHS, N°VI, Tandil.
Ferreyra, S. y Martocci, F. (edit) (2019) El Partido Socialista re-confi-gurado: Escalas y desafíos historiográficos para su estudio desde el “interior”, Santa Rosa, Argentina: IHESOLP ediciones.
Ferreyra, Silvana (2013) “La descentralización en el proyecto muni-cipal del Partido Socialista Democrático: del imaginario toc-quevilliano a las recetas eficientistas (1958- 1966)” en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Disponible en: http://jour-nals.openedition.org/nuevomundo/65386; DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.65386
Jofre, J., Da Orden, L. y Pastoriza, E. (1991) “La vida política” en Mar del Plata, una historia urbana, Buenos Aires, Argentina: Funda-ción Banco de Boston.
Mauro, Diego (2014) “Las tramas subterráneas de los partidos: juegos de azar, prostitución y clarividencia. El financiamiento políti-co en la provincia de Santa Fe durante la década de 1920”, en Mauro, Diego y Lichtmajer, Leandro (comps) Los costos de la política, del Centenario al primer peronismo, Buenos Aires, Ar-gentina: Imago Mundi.
Mazzola Martínez, R. H. (2008). El Partido Socialista y sus interpretacio-nes del radicalismo argentino (1890-1930), Tomo II Las presiden-cias radicales, Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.
373
Pastoriza, Elisa y Torre, Juan Carlos (2019) Mar del Plata: Un sueño de los argentinos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: EDHASA.
Pedetta, Marcelo (2018) “Escenarios de ilusión. Prácticas sociales y de consumo en los casinos de Mar del Plata entre las décadas de 1930 y 1950” en Pasado Abierto, N°8, ISSN 2451-6961, dispo-nible en: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabier-to
Pérez Branda, Pablo (2011) “El Partido Socialista Independiente. Or-ganización, prácticas políticas y desempeño electoral, 1927-1930”, (Tesis de Maestría en Historia) Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina.
Ratto, Alex (2017) Buenos y malos impuestos. La conceptualización de la política fiscal del socialismo argentino en los albores de la democra-cia de masas, en XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argen-tina.
Ternavasio, M. (1991) Municipio y política, un vínculo histórico conflicti-vo (tesis de maestría) FLACSO: Buenos Aires, Argentina.
374
Anexo
1. Estado financiero de la comuna
Estado financiero de la Comuna al 31 de Diciembre de 1925
Subvención extraordinaria Hospital Mar del PlataPatente al Club MdP año 1924 16.000 16.000Recursos con los que cuenta la MunicipalidadClub Mar del PlataDeuda derechos de inspeción 1924 70.000 Multa 50% 35.000 Total 105.000 Pigeon ClubImpuesto al Tiro a la Paloma 1924 8.000 Impuesto al Tiro a la Paloma 1925 8.000 Multa 50% 8.000 Total 24.000 Porcentajes fiscales Provincia 1924 49.321.55 1925 9.000
Estado financiero de la Comuna al 31 de Diciembre de 1926
Subvención extraordinaria al Hospital Mar del PlataPatente al Club MdP año 1924 16.000 Recursos con los que cuenta la MunicipalidadClub Mar del PlataDeuda derechos de inspección 1924 70.000 Multa 50% 35.000 Total 105.000 Pigeon ClubImpuesto al Tiro a la Paloma 1924 8.000 Impuesto al Tiro a la Paloma 1925 8.000 Impuesto al Tiro a la Paloma 1926 8.000 Multa 50% 12.000 Total 36.000
375
Estado financiero de la Comuna al 31 de Diciembre de 1927
Subvención extraordinaria Hospital Mar del PlataPatente Club Mar del Plata 1924 16000 Patente Club Mar del Plata 1927 16000 Patente Club Gral. Pueyrrredon 1927 16000 Total 48.000 Recursos con los que cuenta la MunicipalidadClub Mar del PlataEjecución contra el Club MdP 210.000 Club General PueyrredonEjecución contra el Club Gnral. Pueyrredon 105.000 Hipódromo Jockey Club Mar del PlataEjecución contra hipódromo Joeckey Club 45.000 Derecho de Inspección 1926 10.000 Multa 50% 5.000 Total 60.000 Pigeon ClubEjecución 36.000
Estado financiero de la Comuna 1928
(No figura Hospital MdP) Juicios PendientesEjecución Jockey ClubFallado 1ra y 2da instancia a favor de la Mun. 45.000 Ejecución Pigeón ClubPendiente 19.545 Ejecución Club Mar del PlataNo especifica 210.000 Ejecución Club General Pueyrredon
Suprema Corte de Justicia ha lugar a la cuestión contencioso-administrativa planteada por el Club
105.000
Fuente: Elaboración personal a partir de los informes anuales presentados en los Boletines Municipales de General Pueyrredón.
376
2. Diferencias de recaudación 1926 y 1927
Cuadro comparativo de lo recaudado en el primer semestre 1926 y 1927
Calculado Recaudado Diferencias Dere-chos de inspec-ción
1926 1927 1926 1927 En más En menos
113.000 190.000 113.309.50 46.868.05 66.441.45
Fuente: Boletín Municipal N°42, Abr-May-Jun, 1927.
3. Alteraciones en el balance de pagos derechos de inspección 1925-1928
Alteraciones en el balance de pagos
Sumas SaldoAl 30 de abril 1925 Debe 118.000 Haber 107.796.20 Deudores 120.380Al 30 de Abril de 1926 Debe 113.000 Haber 111.226.40 Deudores 1.773.60Al 30 de Abril de 1927 Debe 190.000 Haber 44.538.06 Deudores 145.461.94Al 30 de Abril de 1928 Debe 70.000 Haber 51.254.10 Deudores 18.745.90
Fuente: Elaboración personal a partir de los informes mensuales presentados en los Boletines Municipales de General Pueyrredón.
377
El trabajo rural riojano. Problematizaciones para pensar el
vínculo entre Estado y sujetos durante el primer peronismo.
Marilina Truccone
Introducción
La emergencia del peronismo constituyó una experiencia política sig-nificativa en torno a la ampliación de la representación socio-política de sectores postergados de la sociedad, en términos de nuevos derechos y la ampliación de ciudadanía. En general, la cuestión de los derechos durante el primer peronismo fue abordado a partir del proceso de de-mocratización de bienestar, como una transformación social desplegada y alentada desde el Estado (Torre y Pastoriza, 2002). Por su parte, la re-lación entre primer peronismo y el agro se vio reflejada en lecturas que abordaron al peronismo en relación a las etapas de las políticas econó-micas agraria del gobierno peronista y los actores sociales de los entor-
378
nos rurales (Lattuada, 2002; Girbal-Blacha, 2008; Graciano y Olivera, 2015). En esta dirección, a partir del trabajo rural riojano, se traen a colación las diversas conflictividades en torno a la capacidad productiva de la provincia. En suma, se recuperan los procesos identificatorios de los actores sociales de los entornos rurales en relación al primer pero-nismo.
En este trabajo avanzaremos en la problematización del trabajo rural en la provincia y los posibles anudamientos conflictivos, emergentes en cartas y petitorios dirigidos a autoridades del gobierno peronista. Las tres actividades del trabajo rural que retomamos de la provincia: la ex-plotación forestal de bosques de quebracho, la ganadería y la agricultura relacionada, sobre todo, al cultivo de frutos y olivo, se conjugan en este análisis, para pensar demandas de sujetos atravesados por conflictivida-des sociales. Al respecto nos preguntamos: ¿Cómo se articula la rurali-dad, como un componente que atraviesa los procesos de identificación en las formas de ampliación de derechos en La Rioja durante el primer peronismo? ¿Cómo se reflejan los entramados identitarios en torno a las conflictividades sociales de los trabajadores rurales? Y a su vez, ¿Cómo se vuelve la cuestión rural una superficie de inscripción de demandas durante los años peronistas?
Agro y peronismo: reflexiones sobre un vínculo identitario.
Las lecturas que indagan acerca de la cuestión agraria durante el primer peronismo coinciden en la identificación de dos etapas diferenciadas, al respecto de las formas que la política agraria adquirió durante los go-biernos de Perón. La primera, que fue desde 1944 a 1948, se caracterizó por una discursividad en torno al fomento de la producción en base al trabajo y la expropiación del latifundio. La segunda, que fue desde 1949 hasta el fin del gobierno peronista, supuso un contexto de retrac-ción económica y un cambio de rumbo en lo que se denominó como la “vuelta al campo” (Lattuada, 2002; Girbal Blacha, 2008).
379
Bajo esta primera apreciación, las problematizaciones sobre el pero-nismo y los sectores agrarios discurren, por un lado, en la consideración populista del peronismo y en las formas de incidencia que tuvo en los sectores rurales (Lattuada, 2002). De esta manera, Lattuada observa las figuras de esta etapa bajo un marcado sesgo discursivo en contra de los sectores oligárquicos del país. Destacando además que la propuesta agraria del peronismo se encontraba relacionada con la intervención directa del Estado, en las dinámicas sociales en torno a la producción y al poder imperantes en ese momento. Ahora bien, la segunda etapa se vio marcada por la implementación del Segundo Plan Quinquenal, en vistas a la producción de materia prima, tanto para consumo inter-no como para generar saldos exportables. Así las cosas, es interesante marcar el nudo que recorre estas reflexiones, basadas en los intentos por parte de Perón de generar y orientar las acciones políticas, más allá de su contradicción aparente.
Por su parte, Girbal Blacha (2008) ahonda en la apreciación de la memoria dispersa del agro argentino, a partir de la problematización de la confrontación entre los actores sociales de los entornos rurales y el Estado peronista. Su trabajo posee un giro analítico al respecto de las memorias de los actores sociales. La autora apuntala el análisis sobre las políticas agrarias de la primera etapa en torno a la conducción de un “Estado dirigista y planificador” (Giarbal-Blacha, 2008, p. 68), con la capacidad de llevar adelante acciones tales como financiar la redistribu-ción del ingreso y alentar la industria. Más allá de que la industrializa-ción tomó protagonismo en la Nueva Argentina de Perón, la autora se-ñala que el campo jugó un papel importante en este proceso. En torno a la segunda etapa, Girbal-Blacha alude que hacia la etapa 1949-1950 el plan económico sostenido por el peronismo comienza a mostrar sus limitaciones. Por lo que la intervención estatal dirigida a la explotación racional de la tierra, a partir acciones como el reordenamiento del uso de la tierra y la mecanización del agro.
La autora concluye que el agro durante el peronismo tuvo un lugar estratégico y preponderante, más allá de las etapas señaladas. En tanto es importante rever las acciones y medidas llevadas a cabo del gobierno “(…) parecen develar un peronismo más heterogéneo y liberal de lo
380
que su estructura partidaria monolítica sugiere” (Girbal-Blacha, 2008, p. 81). De este modo, estas consideraciones se traducen en una me-moria dispersa de los actores sociales de entornos rurales, en relación a las medias económicas llevadas adelante por el peronismo; volviendo interesante el análisis sobre procesos más bien heterogéneos que involu-craron en distintas formas a los actores sociales referenciados en el agro argentino.
Al respecto de los estudios provinciales sobre peronismo, ya conocida es la importancia que significó la configuración de una matriz extracén-trica para analizar la emergencia del peronismo (Macor y Tcach, 2003). En este sentido, las consideraciones sobre la experiencia del peronismo en los contextos alejados de los centros industrializados del país, supu-sieron la recuperación de instancias de conflictividad social que impri-mieron a los procesos de ciudadanización durante el peronismo. Un trabajo que aborda la emergencia del peronismo en entornos rurales, es el de Salomón (2013) que indaga el vínculo entre los actores rura-les y los liderazgos locales. La autora advierte la necesidad de analizar la cultura política local, en torno a repensar esas particularidades que implican y mediaron entre el Estado y la sociedad civil. Trasladándose a los escenarios agrarios, la autora tiene en cuenta que “La vida política durante la época peronista transcurrió en escenarios más amplios y va-riados que los tradicionalmente supuestos” (Salomón, 2013, p. 76). De ahí que las instituciones tradicionales del peronismo, como el Partido, los gremios o las Unidades Básicas de algún modo acotan la exploración del vínculo entre masas rurales y el líder. De este modo, el peronismo se insertó a las dinámicas de la sociedad civil en tanto ya se encontraban formas de organización social preexistentes, como también la configu-ración de espacios de sociabilidad en las localidades del interior y que, en todo caso, la configuración del peronismo se sumó a estas formas de articulación consolidadas (Salomón, 2013).
Estos antecedentes recuperados encuentran diversas interpelaciones en trabajos que despliegan un interés sobre los posibles movimientos identificatorios en relación a la discursividad peronista, expresados en cartas y misivas dirigidas a autoridades estatales. De esta manera, se vuelve una dimensión analítica la emergencia de subjetividades polí-
381
ticas en entornos rurales (Aznárez Carini, 2018; Reynares, 2018). En este punto, las lecturas en torno al agro en la diferenciación de etapas de la toma de decisiones del gobierno peronista, “(…) no destacan el carácter situado y polisémico de las identificaciones que dieron susten-to al lazo con el líder” (Aznárez, 2018, p. 149). Estas modulaciones de las cartas escritas desde contextos rurales, dan cuenta de una nueva inscripción identitaria, a partir de esa discursividad operante al respecto de la producción primaria. En tanto estos sujetos asumían la reconfi-guración comunitaria que habilitó el peronismo, a través de tomar la palabra (escrita) en las misivas (Aznárez Carini, 2018). Más aún, en la indagación de la interpelación subjetiva del peronismo, “(…) las cartas exhiben que la insatisfacción o incumplimiento de la atención estatal respecto de ciertas necesidades locales sigue movilizando a través del tiempo nuevos procesos de demandas, incluso excediendo los límites del discurso oficial” (Aznárez Carini, 2018, p. 67). Entonces, más allá de las delimitaciones temporales de los gobiernos peronistas, se vuelve interesante observar las formas conflictivas de las interacciones en rela-ción al trabajo rural.
Siguiendo con el análisis de las cartas en entornos rurales, es inte-resante el señalamiento de Reynares (2018), en tanto en las misivas expresan formas de identificación no siempre transparentes y directas; sino más bien, se conjugan y entrecruzan tramas de sentido con la dis-ponibilidad de términos enmarcados en un contexto determinado. Por lo tanto, la interpretación contextual de la carencia de justicia social, se delimita “(…) una posición enunciativa que habilite[a] la intervención pública expandiendo los límites de la comunidad política” (Reynares, 2018, p. 37). De esta manera, la carta constituye un modo en que la conflictividad se vuelve presente, a partir de esas expresiones de los suje-tos que conviven con esas tramas identitarias, superpuestas a la realidad en la que viven.
Estas lecturas sobre la articulación de subjetividades en entornos ru-rales, son tributarias de lo trabajado por Groppo (2009) al respecto de su tesis sobre la visión no condicionada de la justicia social. De este modo, es interesante la articulación para pensar las experiencias popu-listas en esta clave sobre los lazos identitarios, poniendo en juego estas
382
formas de representación en los entornos rurales. Por lo que, para el autor, en términos identitarios se observa que, sin el Estado peronista en el impulso de determinadas formas de representación como el Es-tatuto del Peón Rural, la dualidad ciudad/campo no hubiese tenido la trascendencia política que tuvo el peronismo para los sectores agrarios.
En torno a estas lecturas, abrevamos en la constitución discursiva de lo social, como una forma de expresar estos procesos identitarios (Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 2005). Más aún, acudimos a una pro-blematización de los procesos socio-políticos, donde se ponen en juego esas formas de identificación precarias y contingentes. Por ello, con-currimos a la reflexión de las fuentes recuperadas, petitorios y cartas, como un insumo en donde se pone en juego la precariedad del lenguaje, en la cual los sujetos se instituyen (Barros, 2016). La escritura de un pe-titorio supone que siempre hay una incompletitud que se busca definir en el diálogo que instauran este tipo de fuentes. En tanto siempre hay una otredad que termina operando en la carta, demostrando ese orden siempre precario y fallido. Puede afirmarse así que el sujeto en la carta implica un acto de poner en palabras escritas a ese mundo, a ese escena-rio fallido en el cual se inserta y se encuentra habitando (Barros, 2016).
Analíticamente nos centramos en la problematización de la posibi-lidad de escritura de la carta, en el tono que adquiere, en las formas en que se articulan las formas de expresar conflictividades vividas (subjeti-vamente) como propias, por interpelaciones previas. En la institución del sujeto en la carta, se presupone un sujeto no determinado de an-temano, matizando el lazo identificatorio en torno a la conflictividad social en la que se inserta en su vida cotidiana. En estos trazos, nos interesa encontrar rastros de conflictos sociales, los cuales adquieren un tono particularizado a partir del registro discursivo por nuevos derechos habilitado por el peronismo.
Las expresiones conflictivas del trabajo rural riojano.
En el caso de La Rioja, el análisis sobre la emergencia del peronismo en la provincia estuvo signado como la constitución de los solucionadores
383
de problemas al gobierno (Bravo Tedín, 1991). En este sentido, la signi-ficación de la justicia social se vio reflejada en la diversidad de acciones dirigidas a solucionar problemas por parte de las sucesivas administra-ciones peronistas. Esta explicación se amplía hacia la reflexión sobre la solución de esos problemas como una visión no condicionada de la justicia social; por lo que la justicia social fue conteniendo la expresión de problemas de diverso tenor (Álbarez Gómez, 2012).
Las diversas actividades socio-productivas ligadas a la actividad rural de la provincia se delimitan en la explotación forestal, la ganadería y la agricultura. En torno a la producción forestal, esta actividad extractiva se desarrolló en forma itinerante en la provincia, desplazándose en fren-tes de explotación. De manera paralela, este cambio de localización del frente de la explotación forestal se dio en el marco de un decaimiento tanto de la ganadería como de la agricultura en Los Llanos. Por último, en relación a la actividad agrícola de la provincia, esta actividad se loca-liza en mayor medida, en la zona norte y noroeste de la provincia. Des-tacando, sobre todo, la producción frutícola –los viñedos, sobre todo- y la olivícola, que constituyeron los principales bienes comercializables en La Rioja.
Los obrajes riojanos y el ferrocarril.
La producción forestal se especifica como una actividad económica pri-maria, desde la cual surgen recursos como la madera y el carbón. Recal-cando el carácter marginal de la producción forestal en La Rioja (Na-tenzon y Olivera, 1994), se observa un interés en torno a la producción forestal constituida por la urgencia de generar actividades productivas en los llanos de La Rioja, frente a la sequía y a la pérdida de la pro-ducción ganadera. La trama conflictiva que envuelve a la producción forestal en La Rioja, da cuenta de la articulación de una demanda espe-cífica: la falta de vagones para transportar los productos forestales. Así, profundizaremos nuestro análisis en los procesos identificatorios de los trabajadores obrajeros de los llanos, en relación a la presencia/disponi-bilidad de los vagones de Ferrocarriles del Estado. De este modo, pone-
384
mos en cuestión la emergencia de una división social entre la provincia del norte argentino, con el resto del país.
A continuación, retomamos una carta dirigida al Interventor de la provincia, Dr. Rafael Ocampo Giménez, publicada en el diario La Rio-ja. La misma, se encuentra escrita por las autoridades de la Delegación de Obrajeros de La Rioja, en la que expresan lo siguiente:
“Esta delegación representa a todos los obrajeros in-teresados de la provincia, que, atormentados por la gravedad de nuestros problemas, para irse a visitar a personaje de VE y con la feliz celeridad con que a procedido las virtuosísimas realmente graves y sin mayores preámbulos el motivo de nuestra presenta-ción.
(…) Estamos no al borde de la ruina, sino virtual-mente dentro de ella y si VE no se aboca inmedia-tamente, sucumbiremos. Conseguimos cifras que son rigurosamente exactas y que el Señor Interven-tor puede constatar. En las estaciones de carga de la provincia (FFCC del E) hay SEIS MILLONES de pesos en carbón y leña y NUEVE MILLONES en los Obrajes, y la falta de vagones, los tiene bloquea-dos destruyéndose la producción a ojos nuestros” (La Rioja, Los obrajeros de Los Llanos claman por la ayuda del gobierno, 14/02/1945).
En el extracto recuperado se da cuenta que los trabajadores obrajeros de Los Llanos se encuentran dentro de la ruina, no están ni cerca ni en el borde, se encuentran dentro de esta. En una breve descripción, se genera un panorama de esta ruina: la falta de vagones, por el cual lo producido vía explotación forestal, se acumula tanto en los puntos de producción como de transporte. En definitiva, se acumula riqueza sin poder ser comercializada.
385
Frente a la situación, el pedido al Interventor se basa en la provi-sión de vagones, con pedido preferencial para la provincia de La Rioja. Como se destaca a continuación:
“Pedimos que nuestro primer mandatario solidari-zado con la afligente situación de sus gobernados, interceda ante quien corresponda para la urgente provisión de vagones con carácter preferencial para esta provincia, estando actualmente la provisión re-trasada con pedidos del uso de Marzo de 1944; que la provisión son para carga integra y no por todos, porque ello significa un recargo de los fletes apro-ximadamente en 80%, sobre tarifa común, la que experimentara ya un 15%, por sucesivos aumentos. Estos aumentos de precios en los últimos tiempos han transformado la industria forestal, gravitando de manera más azarosa sobre las llamadas porcio-nes pobres, que transportan al litoral productos de valor intrínseco nuestro” (La Rioja, “Los obrajeros de Los Llanos claman por la ayuda del gobierno”, 14/02/1945).
En este extracto, se hace un llamado para la urgente provisión de vagones para el traslado de la producción forestal, en los términos de si-tuación afligente para los obrajeros riojanos. Mirando un poco más de cerca esta intervención, el pedido de vagones con un carácter preferen-cial para La Rioja se entremedia en un pedido para unir a la provincia con el resto del país. Entonces, se enlaza este pedido de vagones en rela-ción a los costos que significa la producción forestal en La Rioja, como una zona pobre. Así, se especifica una imagen de la producción forestal riojana desde un escenario que parece aislado del resto del país. Por lo que el reconocimiento a estos trabajadores se operacionaliza en la nece-sidad de vagones y en el aumento del precio de sus bienes comerciales.
Así las cosas, el pedido a las autoridades de la Intervención Federal se centraliza en una mayor presencia en la regulación de la comerciali-
386
zación del carbón. Por lo que estas montañas de carbón que quedan en las estaciones ferroviarias, son abandonadas por el Estado.
Como se precia, la producción forestal es la única actividad que les queda para sobrevivir a estos trabajadores de los llanos. La carta conti-núa:
“Las altas autoridades nacionales conocen el proble-ma de La Rioja y no obstante denominación “provin-cia pobre” son la condena al olvido, ansiado los Fe-rrocarriles del Estado pueden contribuir eficazmente a la solución del problema, favoreciéndolo con vago-nes y refuerzo de dos máquinas.” (La Rioja, Los obra-jeros de La Rioja claman por vagones, 18/06/1945).
Es declaratorio en el extracto recuperado como se relaciona la carac-terización de provincia pobre con el olvido del Estado. En ello, entra a jugar la dimensión en tanto que La Rioja como provincia pobre, es una particularización de la provincia que la conduce al olvido. Ese olvido se verifica especialmente en que la Nación, por intermedio de la adminis-tración de sus ferrocarriles, no envía vagones. Ese es la forma del nom-bre del olvido: en tanto provincia pobre, no son parte de las decisiones de la administración nacional. Pobres y olvidados, aquejados por la se-quía que destruye la ganadería, los obrajeros riojanos matizan su grito de no ser olvidados en torno a la actividad forestal y propugnan por su repunte. Por lo tanto, esta escisión se refleja en la necesidad de vago-nes para comercializar los productos forestales. Este orden de exclusión se vuelve una conflictividad social, asociada a la desocupación de los brazos de obrajeros y a la capacidad de afrontar sus responsabilidades fiscales. Entonces, la presencia de los ferrocarriles constituyó el punto de posibilidad de salvar esta división entre La Rioja y el resto del país.
Estas mismas demandas se pueden apreciar en relación a la órbita nacional. En una carta enviada a la Secretaria Técnica, dirigida por Fi-guerola y con fecha del 06 de julio del 46, se escribe como un pedido de auxilio de los obrajeros riojanos. En esta oportunidad, suscriben la carta el secretario y presidente de la Asociación de Obrajeros de Chañar:
387
“Llamado de auxilio a las autoridades Nacionales, a los legisladores por La Rioja y al señor administrador general de los ff.cc. del estado, en pro de la industria forestal riojana, que se debate en la más grave crisis económica, como consecuencia de la escasez de va-gones.
10.000 vagones de carbón, leña y madera de viña. Hay en las planchadas de las estaciones riojanas, lo que es el fruto de dos años de arduas tareas, en la única fuente de vida y trabajo que asiste a los llanos de La Rioja.
30.000 obreros riojanos. Que dependen de esta in-dustria desdichada, están en su mayor parte de bra-zos cruzados, por la escasez de vagones, toda vez que la provisión y transporte es tan insignificante, que no alcanza a cubrir el 8% de la producción
$8.000.000 en productos forestales. Yacen tirados en las estaciones de la Rioja, los que no representan a capitales de los productores, sino que son valores pertenecientes al auxilio y al crédito aportado por los bancos, por los consignatarios y por el comercio mayorista y minorista, mientras que los recursos pro-pios del obrajero, apenas alcanza para desenvolverse en los obrajes, no así soportar el estancamiento en las estaciones.” (AGN, ST, Leg. 512, Inic. 319)
En la carta se replica el panorama descripto en la anterior fuente, aludiendo al trabajo de amontonado en las planchadas de las estaciones ferroviarias y el estado de desocupación de los trabajadores. Prosiguien-do con el reclamo al Estado y a diversas autoridades:
“El Superior Gobierno de la Nación, los legisladores nacionales por La Rioja y el señor administrador ge-neral de los ff.cc del estado, no pueden permanecer indiferentes ante problema tan grave, que afecta toda
388
la economía de La Rioja, pudiendo solucionarse con un auxilio urgente, dotando de 200 vagones y dos máquinas más a esta zona, para asi lograr el trans-porte tan siquiera de un 50% de las existencias, co-sas que pueden los obreros trabajar, que subsiste esta denodada industria, se cubran los créditos confiados y se ponga a cubierto de tanto riesgos y peligros in-mensos capitales de gente modesta” (AGN, ST, Leg. 512, Inic. 319)
El pedido por la necesidad de los vagones se referencia en el Estado: el Estado no puede permanecer indiferente a la situación desesperante de los llanos. Allí, se configura una delimitación acerca de la necesidad que se una a La Rioja con los vagones. Como así también, los vagones solucionarían los riesgos de capitales de los obrajeros de los llanos. Ese olvido del Estado sucede solamente en la Rioja, se remarca en la carta:
“Hay estaciones que tienen vagones pedidos desde hace 17 meses y aún deben seguir esperando, y hay una estación que tiene 1.500 vagones de carbón ti-rados en planchada, y esto sucede nada más que en La Rioja donde solo existen modestos productores, y donde no hay otro medio de vida y trabajo que carbón, leña y madera de viñas.
Se pide la ayuda de la prensa del país, a favor de una región pobre, que no obstante la riqueza de su suelo, la falta de agua la inhibe, y debe recurrir transito-riamente a sus bosques.” (AGN, ST, Leg. 512, Inic. 319)
En esta discusión, son los Ferrocarriles del Estado los grandes prota-gonistas (ausentes) en esta conflictividad que atraviesa a la producción forestal. La descripción de la ruina en la que se encuentran los obrajes riojanos, atraviesa las demandas en torno a esta actividad rural. Esa ruina se identifica con el clamor desesperado por una solución, que es
389
la de la presencia del Estado a través de los ferrocarriles. La exclusión de la provincia supone una dislocación de sus trabajadores obrajeros con el resto del país. Los ferrocarriles se constituyen como el único medio para solucionar la demanda de los obrajeros; representando la escenificación del conflicto en un espacio provincial que clama al Estado formas de intervención y de presencia en los ferrocarriles, para saldar ese hiato de exclusión social.
La pérdida de riqueza ganadera en La Rioja.
En relación al trabajo rural en La Rioja, desde la década del ’40 co-menzó una etapa de decaimiento del desarrollo de la ganadería, man-teniendo la característica de una economía de subsistencia; generando condiciones de vida que iban desde la extrema pobreza hasta la mi-gración (Natenzon y Olivera, 1994). En general, se rastrean como las causas de la pérdida de la riqueza ganadera, el clima transformado en árido y la escasez de agua, la consecuente falta de pasturas y el cierre de la comercialización del ganado en pie, con el país vecino de Chile. Esto último, constituyó el golpe definitivo a una actividad productiva que arrastraba una franca decadencia (Bravo Tedín, 1987). Por lo que se fue desarrollando una relación entre la pérdida productiva ganadera y un aumento de la actividad forestal. Estas condiciones fueron deli-mitando un escenario conflictivo en tanto la producción ganadera se fue haciendo inviable, frente al avance (necesario) de un nuevo ciclo de explotación forestal.
Para contextualizar el problema de la ganadería, recuperamos una nota publicada en el diario El Zonda, en la cual se ilustra con mayor detalle, el problema de la ganadería riojana. En esta nota, Orhiuela alu-de a los factores que operaron en la situación que atraviesa la ganadería en La Rioja. La nota dice:
“Para nadie es misterio por la situación angustiosa que atraviesa la ganadería de la provincia desde hace muchos años como tampoco es misterio de que ja-más se tomó medida alguna para mejorarla.
390
La falta de agua, la falta de pastos, las enfermeda-des en el ganado, son palabras de hoy serán sin duda las de mañana y serán las de siempre si no se toman medidas que conjuren el mal. La enfermedad la co-nocemos desde hace rato, lo que no aplicamos es el medicamento que la cure, y por cierto, el mal tiene que persistir.” (El Zonda, Situación por la que atravie-sa la ganadería de la provincia, 20/08/1950)
En la intervención, se señalan diversas causas: la falta de agua, los pastos, las enfermedades del ganado, y en esta última, señala la persis-tencia de la escasez de la riqueza ganadera, hacia el año 1950. Prosi-guiendo con su argumento, el hombre referencia al éxodo de los fami-liares, como el principal factor de la decadencia de la ganadería:
“Volviendo al tema, diré que desaparecidos nuestros abuelos o nuestros padres y los descendientes en las ciudades, los intereses pasaron a manos de incapaces e irresponsables que nada podían importarles conser-varlos y de ahí el derrumbe.
En mi pobre manera de apreciar las cosas este factor es el que tuvo mayor gravitación en la despoblación ganadera de la provincia y con especial en nuestros llanos. Que me perdonen si estoy en un error.
Sumamos a este factor la valorización que tomaron las maderas y la depreciación que sufrió la hacienda producida por las barreras implantadas en las adua-nas y que paralizó el comercio con Chile.
Valorizada las maderas, desvalorizada la hacienda, era muy lógico que el paisano encausara sus esfuer-zos por la explotación de los bosques y abandonara la crianza de terneros que por cierto poco beneficio le reportaba.” (El Zonda, Situación por la que atraviesa la ganadería de la provincia, 20/08/1950)
391
Así, se conjugan el éxodo de los brazos laborales, la imposibilidad de venta del ganado a Chile y la valorización creciente de las maderas de los llanos. Allí se encuentra la operación de la relación entre la produc-ción forestal y ganadera que, sobre todo, se particularizó en los llanos del sur de La Rioja: Valorizada las maderas, desvalorizada la hacienda. Los diversos motivos explayados en la nota de Orihuela dan cuenta de los términos de la despoblación ganadera en La Rioja, aludiendo así, a diversos componentes y causas.
Establecidas estas consideraciones introductorias sobre la ganadería en La Rioja, avanzamos en apreciar las formas constitutivas de la con-flictividad. Así, la producción ganadera en los llanos se compone de di-versas imágenes, entre ellas, la escasez de recursos hídricos y la expresión de posibles mecanismos para sobrellevar la pobreza de la zona. La diná-mica de la actividad ganadera se encuentra directamente relacionada a la disponibilidad de agua. Entonces, en esta relación que surge entre la ganadería y la producción forestal, es una base para pensar la ruralidad en el rincón riojano de los llanos como determinante para la articula-ción de demandas frente a la pérdida de la riqueza ganadera.
En el marco de la implementación del Segundo Plan Quinquenal, el gobierno nacional lanzó en diciembre de 1951 la campaña “Perón quiere saber lo que su pueblo necesita”. En este contexto, se recupera una misiva que retrata este marco de conflictividades en el marco de la producción ganadera. Es así que, en tanto la ganadería se vio desprovis-ta de toda posibilidad de desarrollo, se desencadenan otras formas de subsistencia en relación a actividades rurales. En una carta enviada el 24 de diciembre de 1951, desde “El Ángel”, un paraje de los llanos, cerca de Chamical, con fecha del 24 de diciembre de 1951, un campesino escribe a Perón:
“Refiriéndome a la colaboracion que todo campesi-no tiene la obligación de prestar acto de resiprocidad al gobierno JUSTICIALISTA de VE en la hora cru-cial en que por la gracia de DIOS vivimos; presente esta humilde sugestion producto de mi observación de mas de 40 años trabajando huérfano de ayuda
392
Oficial que le estimula por lo menos a permanecer luchando con pocibilidades de hacer mas llevadera la vida, teniendo en cuenta que con la explotación integral del bosque que ya da a su fin, se hace cada vez mas triste y desolada la región y su vegetación mas pobre y como consecuencia mas difícil de tener animales de trabajo sin que se siempre pastos resis-tentes a la sequia: en cuanto al pastoreo se hace muy costoso por la falta de agua, por las grandes distan-cias en su busca, agregada la escases de forraje no resiste grandes marchas en la época que falta la lluvia: después de estas consideraciones me permito sugerir lo siguiente.” (AGN, ST, Leg. 368, Inic. 8112).
En la carta se observa el hecho de cuarenta años en los que se encuen-tra luchando por su vida. Al respecto de esto, en su intervención retrata la motivación de escribirle una carta a Perón en la cuestión de que hace muchas décadas viene observando la situación y sin ayuda estatal, se ve en la obligación de seguir subsistiendo, de hacer más llevadera su vida.
Allí, como campesino, comienza a retratar la actualidad de la pro-ducción económica: la explotación de los bosques está llegando a su fin, las superficies verdes se están acabando y, por tanto, el pastoreo se hace costoso. Todo ello, acompañado además por la falta de agua. En razón de ello, resalta el pedido sobre del mantenimiento de los embalses existentes y la construcción de nuevos, como elementos de lucha frente a los meses sin lluvias:
“PRIMERO: formación de equipos de tractores, con pala de buey, arados y demás herramientas para me-jorar los embalses (represas) existentes en su mayoría tapadas por carencia de taza o (arendre) se disminu-ye rápido la capasidad de embalse, agregado la falta de elementos para efectuar el desbarre, resulta un problema sin solución hasta ahora. Creo que podria impermeabilisarse con SUELOCEMENTO garan-
393
tizando una duración de no menos de 8 meses que no llueve durante el año; estos trabajos darían gran estimulo al campecino, porque con un improvisado tanque de 200 litros sobre ruedas de auto fuera de uso; como el que yo tengo teniendo agua es muy util para la region, para ir formando plantaciones iniciales de Olivos, Durazneros, Citrus, Datileros y otros en cantidades que se pueda regar por lo menos una vez por mes a razón de 30 litros c/ una; corres-ponderia indicar en cada caso la cantidad que puede disponer diariamente el usuario, ha fin de que no le falte en los 8 meses que no llueve.
Los llanos de LA RIOJA, son tierras muy buenas para estas plantaciones que es la orientación que creo debe darcele como elemento de ayuda al antiguo ganadero RIOJANO” (AGN, ST, Leg. 368, Inic. 8112).
En el extracto, se vuelve presente la posibilidad de intercambiar una actividad productiva por otra; comenzar el cultivo de olivo y frutales en lugar de criar ganado. Más allá de la probada desertificación del suelo de los llanos, el campesino que escribe en la carta abre un abanico de posi-bilidades que le dan sentido a la situación de los ganaderos de la zona. Entonces, esta imaginación se relaciona con la posibilidad de iniciar nuevos cultivos, a partir de la disponibilidad de agua.
Proponiendo en esto una sucesión de formas de tener agua para rie-go y para crianza de animales, el remitente escribe:
“SEGUNDO: a fin de evitar el éxodo de campesinos gravita en el recargo de población en ciudades y pue-blos que carecen de viviendas para este nuevo cliente; se impone hacer algo para proporcionarle elementos de lucha que sea una garantía de posibilidades tan-tas veces desfraudadas por la carencia de agua: todo poseedor de mas de 50 hectareas de tierra debe tener un embalse impermeabilisado de manposteria o or-
394
migon con piso de piedra en el subsuelo con corrien-te mansa, de mts. 14 por 14 de 3 de profundidad con taza o (arenero) de 6 metros por 2 de hancho y profundidad con vertedero de desague: instalación de volcador, una pileta en alto nivel de 1000 litros para alimentar bebidas para animales, y llenar tan-que para riego de plantas; con esto puede disponer 2000 litros diarios durante 8 meses dejando 108 mil litros para evaporación que en total forman 588.000 capacidad del embalse. Ahora bien, con este puede tenerse poco mas o menos de 60 animales grandes, 150 cabras y regar hasta 500 plantas a 30 litros c/u por mes” (AGN, ST, Leg. 368, Inic. 8112)
Las sucesivas imágenes articuladas en relación a la ganadería riojana y que perviven en las demandas enunciadas, como la pobreza, las condi-ciones sanitarias de producción pecuaria, la escasez de agua y también la migración, son los puntos conflictivos que expresan un contexto de vul-neración de derechos. En la propuesta, el campesino conjuga elementos de lucha para hacer frente a diversos problemas, como la necesidad de agua. A su vez, propone una solución al problema del éxodo hacia la ciudad. Así, se estrecha la relación entre la situación de vulneración de los campesinos de los llanos y la presencia necesaria del Estado, como una instancia de igualdad de condiciones entre los sujetos, que son par-te de un orden de injusticia social.
Tierra, agua y agricultura en La Rioja
Repensar las actividades agrícolas en La Rioja nos traslada inmediata-mente a la producción de la vid y el olivo, como también de nogales, frutales cítricos y en menor medida, hortalizas. Al respecto de la agri-cultura, advertimos la territorialidad de la zona cultivable de la pro-vincia, especialmente al norte y oeste de la provincia. Específicamente, en torno a la práctica de agricultura traemos a colación el reparto de los turnos del agua y el latifundio. Estas prácticas institucionalizadas en el desarrollo agrícola de la provincia resumen la socialización de los
395
actores sociales en torno a una economía de la escasez, asumiendo que la escasa cantidad de tierra laborable fue un efecto de la escasez de agua para riego (Bravo Tedín, 1987; Margulis, 1968).
Así, tierra y agua son dos elementos que van unidos en la conflictivi-dad por el desarrollo agrícola en La Rioja. Las formas para producir en La Rioja se encuentran atravesadas de manera ineludible por el costoso acceso al agua, encadenándose una situación de atraso productivo y que sobreviene como condición de persistencia de estas formas organizacio-nales en el latifundio y los turnos de agua. En una nota publicada en la prensa escrita, Julio del Campo denuncia la existencia del latifundio, en referencia a los terrenos improductivos y demanda su expropiación:
“Con motivo del magno y acertado proyecto de ex-propiación de terrenos baldíos el cual pueda hacer grandes proyecciones rurales, nos sugiere que tam-bién debiera hacerse extensivo a las mencionadas poblaciones rurales con propiedades improductivas e incautas. Como sucede en el pueblo de Aminga, según mi nota anterior, que entre dos señores feuda-les, se haya estancado de todo adelanto y progreso. Como igualmente ocurre en este pueblo que no pro-gresa además debido al deliberado propósito de mez-quindad y de egoísmo de los propietarios de mayores extensiones, los cuales algunos no venden por falta de títulos y otros por mezquindad sistemática, pre-firiendo mantenerlas ocultas ante tantas aspiraciones nobles de trabajo y de progreso, por falta de propie-dades. Razón por la cual se impone, pues la impres-cindible e imperiosa necesidad de que nuestra Dipu-tación encare con la misma entereza y valor moral el mismo problema de la expropiación. Con cargo de no permitirse la adjudicación a los mismos propie-tarios, por cuanto quedarían dichas propiedades en el mismo estado de estancamiento y en sentido ne-gativo a las grandes y patrióticas aspiraciones de SH.
396
El Señor Presidente de la Nación General Perón” (El Zonda, Colaboración espontanea. Expropiación de te-rrenos improductivos, 15/07/1949)
En las intervenciones, se ponen en juego ideas referidas al latifundio como feudalismo, antipatriotismo, intereses extranjeros y estancamien-to económico. En este sentido, la inexistencia de un interés público de los habitantes de la zona, incide en la planificación del pueblo como tal. En esta línea, se equipara el Gobernar es poblar de Alberdi con la necesi-dad de expropiación del latifundio, emitida por Perón. En esa relación, hay un hilo que recorre la necesidad de habitar el territorio provincial, con los sentidos patrióticos de la demanda. En la existencia del latifun-dio, se anuda el estancamiento económico de la provincia. De ahí, la expropiación de los latifundios sería la forma de arraigar a la población riojana y de progresar en las dinámicas laborales y productivas. De esta manera, hay una apreciación del conflicto en el desarrollo de la práctica agrícola que compone formas antiguas de organización socio-econó-mica, desencadenando el atraso económico de la región. A su vez, el antipatriotismo del latifundio se observa en la utilización mayoritaria del agua, tanto para riego como para beber. Por lo que se traza un arco que recorre la existencia del latifundio, la injusticia de su persistencia, el enlace hacia épocas previas al peronismo de tristes pasados y la denuncia de revertir ese estado de injusticia.
Por otra parte, recuperamos una carta manuscrita remitida por veci-nos de Santa Cruz, localidad del departamento Famatina, en diciembre del 51. En la misma, en el marco de la Campaña “Perón quiere saber lo que su pueblo necesita”, escriben acerca de la expropiación de un establecimiento agrícola:
“Desde tiempo inmemorial existe en este pueblo un enorme latifundio que ha venido trabando de todas maneras su progreso y que pertenece actualmente al ex senador nacional, don Cesar Vallejo.
Su desmesurada extensión supera en mucho a todas las tierras restantes pertenecientes a la población, las
397
cuales se encuentran subdivididas al extremo, a tal punto que las nuevas generaciones deben, forzadas por esta circunstancia, emigrar en masa a la Capi-tal Federal y a Comodoro Rivadavia donde trabajan ansiando regresar a la tierra natal. Es esta, la gran tragedia de nuestra aldea que nadie ha contemplado hasta ahora con ojos de piedad. Aparte de su exten-sión, este inmueble acapara casi toda el agua de rega-dío con que cuenta el distrito.” (AGN, ST, Leg. 140, Inic. 8886).
El enlace que se hace del latifundio y del problema de la escasez de agua proviene de la cantidad de horas de riego con las que cuenta el establecimiento. No menor es el dato que el establecimiento de referen-cia, era propiedad de un ex Senador peronista proveniente del laboris-mo. Entonces, la desmesura de la extensión del latifundio es medible a la desmesura de la injusticia que los vecinos de Santa Cruz se ven some-tidos. Así, la injusticia de la extensión del territorio es vista como una gran tragedia, que nadie –ni siquiera los gobiernos- han decidido solu-cionar. Esta gran tragedia se significa en el éxodo al que se ven forzados los jóvenes, que no poseen una fuente de arraigo en su lugar de origen.
En la observación del latifundio como una tragedia, se relaciona su extensión con los turnos de regadío que acapara. La carta sigue, hacien-do una descripción comparativa entre la cantidad de horas de riego que posee la estancia y el poblado:
“Del caudal mayor, proveniente del rio Santa Cruz, posee 108 horas semanales durante todos los meses, mientras que las 150 familias que viven en el pueblo, solo cuentan con 60 horas en igual tiempo, debiendo partirse de escasos minutos para cada una. La segun-da vertiente en importancia, es también de uso casi exclusivo de la finca del Sr. Vallejo, sobrepasando la proporción anterior. En efecto, todas las semanas dispone de 130 horas en tanto que el pueblo solo
398
riega con 36 horas. Hay una tercer vertiente llamada de Los Caños en la cual la población no tiene parti-cipación alguna. En resumen, mientras el Sr. Vallejo que representa una sola familia es propietario de la casi totalidad de las mejores tierras y de casi toda el agua, 150 familias de trabajadores proletarios deben laborar sobre arenas y pedregoles clamando al cielo por una gota de agua. Corresponde aplicar aquí, el sabio postulado de V.E.: “Que la tierra sea del que la trabaje”. Solicitamos formalmente que se expropie el enorme latifundio del Sr. Vallejo, que se lo divi-da en lotes de adecuada extensión, que se distribuya equitativamente el agua y que se acuerden créditos a los moradores nativos para que puedan adquirir y ser propietarios de un pedazo de tierra.” (AGN, ST, Leg. 140, Inic. 8886)
El postulado que traen a colación, referenciando a las palabras de Pe-rón, se vuelve significativo en el pedido de los vecinos de Santa Cruz, en tanto aún a instancias de 1951, resuenan los pedidos de expropiación del latifundio. En la comparación del latifundio aún existente en razón de la cantidad de horas de riego, emerge una injusticia que se centra en el marco de desigualdad social que pervive en la zona norte de La Rioja. Mientras la existencia del latifundio acapara la mayor cantidad de horas de riego, las mejores tierras cultivables y la titularidad completa de las tierras, al lado son más de un centenar de familias y trabajadores que claman al cielo por agua.
En el extracto, se articulan tres elementos que evidencian la conflic-tividad en torno a la agricultura: el loteo del latifundio, la distribución de los títulos de agua y la posibilidad de acceso al crédito. La recomposi-ción social se alude en la finalización del latifundio, y desde allí, se des-prenden sucesivas soluciones a la injusticia mencionada: la titularidad de la tierra para los trabajadores, la repartición equitativa de los turnos de agua y la posibilidad de ser sujetos de créditos, para los habitantes del norte riojano. Entonces, en la carta se articulan estos elementos en el pedido a Perón de la expropiación. La injusticia significada de depen-
399
der de las lluvias para el riego de los sembradíos, se compondría en la expropiación.
Por último, en la carta subyace una propuesta que intenta subvertir la lógica de la persistencia de estas instituciones que nombramos: la repartición de los turnos de agua y la tenencia de la tierra. A partir de esto, se advierte la posibilidad de hacer inteligible una nueva lógica de canalizar (e institucionalizar) el conflicto que ronda la agricultura. Entonces, en esta recomposición social de expropiar el latifundio y de dividir los turnos de riego de forma equitativa, se recuperan dos mo-vimientos sucesivos: por un lado, la forma disruptiva de la costumbre que se remonta desde la época colonial (Margulis, 1968); por el otro, la posibilidad de re-ordenamientos en las formas de organización de la actividad agrícola. En estos re-ordenamientos se hacen presentes funda-mentos que van desde la labor patriótica, como también de recomposi-ción social en la injusticia que supone la concentración de los recursos, tanto de la tierra como del agua.
Reflexiones finales
En esta ponencia abrevamos en el trabajo rural riojano, como un componente que expresa formas de conflictividad, en la dinámica de ampliación de derechos impulsada por el peronismo. En primer lugar, la producción forestal emerge como la expresión de una frontera de exclusión social en relación a La Rioja con el resto del país. Por lo tan-to, en el marco de este escenario provincial, resalta la demanda a los Estados en sus diversas esferas por unirse a la Argentina, a través de los Ferrocarriles del Estado. En segundo término, la pérdida de la riqueza ganadera es un puntapié que genera en los habitantes de los llanos nue-vas formas de pensar sobre su propia capacidad productiva regional; de-positando en el Estado la concreción de esas demandas. Por último, la permanencia del latifundio se ve socavada con la necesidad de su expro-piación; al igual que la necesidad de reformulación de la distribución de las cuotas de riego. De ahí que esta necesidad se inscribe en la órbita del Estado para que interceda en los usos y costumbres que dominaron en la agricultura del norte de la provincia.
400
En conclusión, en estas tres actividades productivas primarias ad-vertimos la vulneración de los sectores sociales trabajadores, en un contexto de injusticia social. Lo cual ayuda a reflexionar, por un lado, acerca de los bordes conflictivos que fue tomando la discursividad de ampliación de derechos durante el peronismo en el contexto provincial riojano. Por el otro, se advierten en las diversas intervenciones recupe-radas, anudamientos identitarios que van componiendo la expresión de los trabajadores rurales riojanos en relación a la delimitación del Estado como el depositario simbólico de esas demandas (Acha, 2014). Así, las formas del trabajo rural se particularizan bajo diversas modulaciones, en las cuales el Estado se constituye no solo como el mediador en las interacciones sociales y productivas, sino también como su impulsor.
Referencias bibliográficas
Aznárez Carini G., Reynares J.M. y Vargas M. (2018). “Subjetividades políticas y primer peronismo en entornos rurales” en Latinoa-mérica, n° 2, pp.145-172.
Acha O. (2014). “Imaginación estatal y sentimiento ideológico” en Acha O. Crónica sentimental de la Argentina peronista. Sexo, in-consciente e ideología, 1945-1955. Buenos Aires, Argentina: Pro-meteo.
Barros, M., Morales, V., Reynares, J.M,y Vargas, M. (2016). “Las hue-llas de un sujeto en las cartas a Perón: entre las fuentes y la interpretación del primer peronismo” en: Revista Electrónica de Fuentes y Archivos. Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”. Año 7, No. 7, 2016, pp. 234-260.
Álbarez Gómez N. (2012). “El origen del peronismo en La Rioja. Ras-treando en la emergencia del discurso peronista el origen de la línea de continuidad que atraviesa las distintas identidades pe-ronistas desde su nacimiento” en Actas III Congreso de Estudios sobre peronismo, Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, Argen-tina. Disponible en: http://redesperonismo.org/biblioteca/ac-tas-del-tercer-congreso-de-estudios-sobre-el-peronismo/
401
Bravo Tedín M. (1987). La historia del agua. Buenos Aires, Argentina: Proyección.
Bravo Tedín, M. (1991). Cuando La Rioja se hizo peronista. Córdoba, Argentina: Editorial Canguro.
Girbal-Blacha N. (2008). “El estado peronista en cuestión. La memoria dispersa del agro argentino (1946-1955)” en E.I.A.L., Vol. 19, No. 2.
Graciano O. y Olivera G. (coord.) (2015). Agro y política en Argentina. Tomo II: Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. 1943-1955 CABA, Buenos Aires: Funda-ción CICCUS.
Groppo A. (2009). Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas: Un estudio comparado del populismo latinoamericano. Villa María, Argentina: EDUVIM.
Laclau E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: FCE.
Laclau, E y Mouffe C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Ha-cia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Lattuada, M. (2002). “El peronismo y los sectores sociales agrarios. La resignificación del discurso como articulador de los cambios en las relaciones de dominación y la permanencia de las relaciones de producción” en Mundo Agrario, 3(5). Disponible en: http://mundoagrarioold.fahce.unlp.edu.ar/nro5/
Macor D. y Tcach C. (2003). La invención del peronismo en el interior del país. Sante Fe. Argentina: Universidad Nacional del Litoral.
Margulis M. (1968). Migración y marginalidad en la sociedad argentina. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Natenzon C. y Olivera G. (1994). “La tala del bosque en los Ilanos de La Rioja (1900-1960)” en Desarrollo Económico, Vol. 34, No 133, pp. 263-284.
402
Reynares J. M. (2018). “Algunas notas sobre identificación política y discurso populista. Un análisis de cartas a Perón desde el sudeste cordobés”. En Pilquen. Sección Ciencias Sociales. Vol 21, No. 2, pp. 25-40. Disponible en: http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/1903/pdf
Salomón A. (2013). “El populismo peronista: masas rurales y liderazgos locales” en Historia Caribe, Vol 8, No 23. Disponible en: ht-tps://redib.org/Record/oai_articulo1044700-el-populismo-pe-ronista-masas-rurales-y-liderazgos-locales-un-v%C3%ADncu-lo-poco-explorado
Torre J. C. y Pastoriza E. (2004). “La democratización del bienestar”. En Torre J. C. (Dir), Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Argentina Editorial Sudamericana.
Fuentes
Archivo Provincial Histórico La Rioja
Diario La Rioja, Los obrajeros de Los Llanos claman por la ayuda del go-bierno, 14/02/1945
Diario El Zonda, Situación por la que atraviesa la ganadería de la provin-cia, 20/08/1950
Diario El Zonda, Colaboración espontanea. Expropiación de terrenos im-productivos, 15/07/1949
Archivo General de la Nación – Fondo Secretaría Técnica
Legajo 512, Iniciativa 319; Legajo 368, Iniciativa 8112; Legajo 140, Iniciativa 8886.
403
Decadencia del Ingenio Primer Correntino (1940-1950). Posturas
sobre el impacto de la política laboral e impositiva de Perón en la fábrica de
azúcar correntina
David Alejandro Salmón
Imagen: El Ingenio Primer Correntino en su máximo esplendor, durante la adminis-tración de Adriano Nalda. No precisa fecha exacta. Documentación inédita (gentile-
za de Alfredo Frías).
404
Introducción
La fábrica en cuestión, en su proceso de decadencia y fin, se convirtió en el objeto de estudio de años de investigación, que fueron constitu-yendo etapas importantes en lo que respecta a la elaboración de conclu-siones sobre la desaparición de un emprendimiento tan simbólico para la Historia Económica y Social de la Provincia de Corrientes, provincia que dicho sea de paso tiene las condiciones naturales para poder desta-carse en la producción azucarera a nivel nacional, pero sin embargo en los pasadizos de la Historia se fueron encontrando en los últimos años, respuestas clave para entender cómo no prosperó esta idea de negocio.
En éste punto sería necesario remontar la memoria hacia a la hi-pótesis inicial dentro del presente proceso de investigación (elaborada en el año 2010), presentada de la siguiente manera: El Ingenio Primer Correntino entró en una etapa de decadencia desde 1940 y en 1965 finalizó su vida productiva, a raíz de una serie de causas: la presión de las políticas laborales del régimen peronista, acentuada con la interven-ción de Juan Filomeno Velazco, la preferencia de otras regiones en lo que respecta a la regionalización de la producción de azúcar a nivel país, la incapacidad en la administración de los Hermanos Nada ante tales circunstancias y la negligencia en la producción por parte de los traba-jadores. Por lo que la finalización de la producción de la fábrica se debió a múltiples factores de índole económico, político, tecnológico, cultural y social; con factores determinantes a nivel nacional y su repercusión a nivel regional.
El periodo que se aborda en la presente ponencia, concretamente está relacionado en los años clave de la decadencia del Ingenio Primer Correntino, pasando de ser un emprendimiento próspero que emplea-ba directa o indirectamente a 1800 personas -en la década del 40`- en el norte provincial y que en 1950 la administración de los Hermanos Nal-da decidió declararse en quiebra en medio de importantes cambios en la política laboral e impositiva del Régimen Peronista. Objeto de Estudio abordado desde la perspectiva de la Historia Regional del Nordeste Ar-gentino (NEA), en el marco de la Especialización en Historia Regional, organizada por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
405
del Nordeste; como así también bajo la influencia de la Historiografía Correntina de importante tradición. De hecho, los aportes expuestos a continuación, significan la continuación de importantes contribucio-nes a la temática, como lo fueron las obras de docentes e investigadoras de mencionada región como lo son Adriana Covalova y Dina Cocco.
La comprensión sobre esta temática, no sólo sirve para elaborar aná-lisis sobre el fin de un importante emprendimiento productivo, sino que además ayuda a contextualizarla el marco de la producción na-cional y su relación la política de turno; en un país que desde aquellos años se debatió en torno al estilo y a las medidas del gobierno de Juan Domingo Perón.
Breve Historia del “Ingenio Primer Correntino” y sus distintas administraciones.
El Ingenio Primer Correntino actualmente es una localidad de 296 habi-tantes aproximadamente (INDEC, 2010), ubicada en el Departamento de San Cosme a veinticuatro kilómetros de la Ciudad de Corrientes Capital y a cinco de la localidad de Santa Ana de los Guacaras227. Este poblado está ligado históricamente a un emblemático emprendimiento fundado en el lugar y su nombre tiene que ver con la fábrica en cues-tión.
Se trata del establecimiento productor de azúcar que se convirtió en el emporio industrial más grande de la Provincia de Corrientes en la primera mitad del Siglo XX; el mismo fue fundado en 1882, en un contexto de cambios profundos en lo que respecta a la producción, durante una etapa en donde el país vivía un proceso de modernización y una notable inserción en el mercado internacional228. La vida produc-
227 “Santa Ana, inicialmente fue una encomienda de Indios Guacaras, que se organizó como pueblo desde 1826” (Maeder, 2003, p. 53).228 Los historiadores llamaron a este proceso vivido en este país a fines del siglo XIX y principios del XX, como: La Argentina Moderna o la Generación del 80´; caracterizado por una dinámica económica, política, social y cultural: dominada por un gobierno elitista -conserva-dor en lo político y liberal en lo económico- del Partido Autonomista Nacional; también por la contribución del capital extranjero, el avance tecnológico propio de la Segunda Revolución Industrial, la inmensa inmigración de europeos, y la práctica estatal y empresarial según ideales de progreso imperantes por aquellos años. Estos factores conjugados en aquellas décadas en
406
tiva de este emprendimiento fabril, marcó décadas de un importante desarrollo y toda una época de impulso económico en las localidades del norte provincial.
La producción de azúcar dentro de la actual provincia se remonta al período colonial, pero se fomentó con mayor ahínco a partir de las primeras décadas del siglo XIX, precisamente durante los tiempos de Pedro Ferre229.
A partir de estos años, se fue fortaleciendo la producción de miel de caña en distintos lugares del norte de la actual provincia correntina, con la utilización del tradicional trapiche como herramienta fundamental. No obstante, a fines de dicho siglo, se aceleró en el país una inmigra-ción europea sin precedentes, y aunque en la Provincia de Corrientes no se dio de forma masiva, este fenómeno fue una realidad –aunque en proporciones menores en comparación a la Pampa Húmeda-. El vértigo de estos cambios, en un país enmarcado por su camino a la moderni-zación, también se hizo carne hasta en los territorios más postergados del país. Con esta oleada inmigratoria, a su vez también llegaron per-sonalidades con una visión nueva con respecto a la explotación de los recursos regionales.
Así fue que, en el ocaso del siglo decimonónico, se dieron las con-diciones para fundar en 1882 el establecimiento del Ingenio Primer Correntino en una provincia como Corrientes; confluyendo en un punto, una serie de factores que ayudaron a su gestación, tal como la fuerte ayuda estatal a través de la donación de terrenos y la exención de impuestos a sus fundadores para el establecimiento definitivo de la fábrica230.
torno al inicio del siglo XX, llevaron a cambios evidentes en la región de la Pampa Húmeda -casi exclusivamente-, aunque los coletazos del progreso llegaron en menor medida a las demás regiones del país, entre ellas a la Provincia de Corrientes (Rial Seijo, 2004, pp. 158-159). 229 Dentro de la Historia de Corrientes, se denomina Los Tiempos de Ferré a aquel periodo que va desde 1821 a 1839, en donde bajo el liderazgo de Pedro Ferré, una élite comercial de la provincia logró grandes avances en lo que respecta a lo constitucional, lo institucional, lo educativo, lo económico, entre otros aspectos (Rial Seijo, 2004, 47-54). Para más información sobre esta etapa se recomienda la lectura de Chiaramonte (1991). 230 La Legislatura Provincial otorgó un permiso para la instalación de un ingenio que pro-dujera azúcar y aguardiente, exonerando de impuestos por ocho años para su producción; tam-bién la concesión de cincuenta guardias y seis leguas cuadradas para el propietario, una vez producidos sesenta mil kilos de producto (Cocco, 2003, p. 13-31).
407
Precisamente, ésta fue la primera fábrica de la historia provincial en utilizar la máquina a vapor para la elaboración de azúcar; las maquina-rias que llegaron por el Río Paraná, desembarcaron en el Puerto Santa Ana, dado a su cercanía al emplazamiento del ingenio y sus ventajas logísticas231.
El establecimiento de la fábrica fue todo un acontecimiento, pero se necesitó una serie de recursos para poder fortalecer el éxito de la compa-ñía. En aquel entonces la Provincia de Corrientes aún se mantenía bajo estructuras conservadoras, con una élite y una economía todavía muy tradicionales, en donde prevalecían en el poder miembros de antiguas familias patricias y se destacaba la producción ganadera por sobre otras. Por aquél entonces, los medios de transporte de cargas y de pasajeros se desarrollaban todavía a través de carretas o diligencias sobre difíciles ca-minos de tierra. En este marco se hace cargo de la fábrica en 1890 Don Francisco Bolla, un inmigrante italiano que hizo su fortuna de manera aún poco precisa en la localidad de San Antonio de Itatí232 , también conocida como Berón de Astrada en años posteriores.
Bolla vio la necesidad de crear un medio de transporte que facilite el funcionamiento de la fábrica, tanto para el traslado de materias primas tales como la leña y la caña de azúcar, como para el traslado del produc-to terminado. Fue cuando implementó el Ferrocarril Primer Correnti-no o también conocido en aquellos tiempos como el Tren Bolla, que era específicamente un tren de trocha angosta Decauville de origen francés. Llegó a conectar el Ingenio con localidades como Santa Ana y Capital (pero posteriormente los ramales se extendieron a San Luis del Palmar,
231 El Puerto Santa Ana estaba ubicado sobre el Río Paraná a unos kilómetros de la ciudad de Corrientes, precisamente en dirección a la localidad de Santa Ana.232 Francisco Bolla, oriundo de la ciudad de Piacenza (Italia), nacido el 24 de abril de 1850. Llegó a la Provincia muy joven, en búsqueda de oportunidades. En el año 1869 se embarcó en el puerto de Génova rumbo a la Argentina, para aprovechar las oportunidades que brindaban estas tierras. Este ciudadano italiano llegó a la ciudad de Corrientes el 17 de abril de 1870 con veinte años. Se estableció en San Antonio de Itatí (localidad conocida en la actualidad como Berón de Astrada), donde comenzó siendo un pequeño y dependiente negociante de la casa comercial del Señor Molina. Con el paso de los años incorporó la lengua castellana y guaraní, y llegó a ser dueño de dicho local. En aquel lugar, se casó con Doña Francisca Froilan Aponte y a través de este comercio pudo obtener su fortuna, con la que más adelante se trasladó a la Capital Provincial (Cocco, 2002, p. 54-58). En su testamento realizado antes de comprar el Ingenio, repartió entre sus herederos grandes extensiones de tierra, una considerable cantidad de cabezas de ganado y aseguraba una educación en Italia para sus descendientes. Evidenciando de esta forma la existencia de un gran patrimonio obtenido en el interior provincial.
408
San Cosme y Riachuelo, y hasta inclusive a Caá Catí y Mburucuyá con el pasar de los años, desplegando distintas estaciones en el camino). El tren además de ser un transporte de cargas, luego también desarrolló el servicio de pasajeros, transformando la realidad cotidiana de la sociedad capitalina y de los pueblos o parajes de sus alrededores.
Este empresario en pocos años se convirtió en uno de los hombres más destacados de la Provincia, encabezando emprendimientos sin pre-cedentes, como la primera fábrica de hielo de Corrientes, así como en la participación de la construcción del edificio de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos233. Proyectaba crear canales de riego para mejorar la producción agrícola-ganadera en espacios donde no llegaba la suficiente cantidad de agua; veía a Corrientes como una provincia con gran po-tencial en la producción industrial, y apostó en tal sentido buena parte de esfuerzos personales como de capitales propios, esperando la llegada de contribuciones públicas y privadas para que se sumen a la iniciativa.
No obstante, el funcionamiento del Ingenio como el del ferroca-rril durante su administración, nunca llegaron a ser realmente ópti-mos. Bolla recibió muchas críticas en cuanto a la calidad del servicio de transportes de pasajeros, tales como la desesperante lentitud de tren, el descarrilamiento constante y las pésimas comodidades del mismo234. Decían que el ferrocarril andaba a paso de hombre, por la lentitud y el agobio que generaba. Finalmente, los emprendimientos de Bolla fra-casaron, incluyendo el Ingenio, quedando frustrado todo un proyecto personal de progreso económico, opacado por distintas circunstancias del contexto; penosa situación atribuidas por él a la falta de ayuda eco-nómica y financiera por parte de estatales y privados a tales objetivos productivos. La sociedad de la época no lo acompañó, ya que no ayudó moralmente a las iniciativas propuestas por el industrial italiano. La historia posterior del propietario -que en algún momento llegó a con-vertirse en uno de los emprendedores más destacados de la sociedad correntina, luego del cierre del Ingenio en 1900 y casi paralelamente al
233 Edificio situado actualmente en la calle Carlos Pellegrini 1139 de la Capital Correntina.234 En una entrevista para el periódico La Prensa, Francisco Bolla afirmó: “(…) Sólo soy para múltiples y vastas empresas, pero espero que, una vez conocidas las riquezas de esta privilegiada región, acudan hombres y capitales a sacar partido de ellas, complementando la obra que tantos trabajos me cuesta” (La Prensa, 1892, p. 4).
409
declarar en quiebra a sus emprendimientos- es prácticamente descono-cida hasta el día de su muerte, el 23 de septiembre de 1913, según su acta de defunción (ver anexo 2).
La historia de Don Francisco Bolla como un impulsor de la indus-trialización en Corrientes resulta interesante en cuanto al análisis de la decadencia y cierre definitivo del Ingenio Primer Correntino (hecho que sucedió 65 años después); ya que es un antecedente peculiar de la interrupción definitiva del emprendimiento con una distancia tem-poral de más de seis décadas. Bolla resultó ser un emprendedor con gran visión, quien advirtió la existencia de importantes medios natu-rales que hacían apta a la provincia para la explotación manufacturera. Posteriormente no recibió las bondades del contexto: en primer lugar la dura crisis económica de la década de 1890, luego la falta de inversión pública y privada, el menoscabo del respaldo estatal, el escepticismo de la población, las innumerables quejas por la ineficiencia de su medio de transporte, entre otras cosas; llevaron a que todo un gran proyecto personal de impulso económico terminara deslucido.
A partir de 1900 la administración del Ingenio pasó a manos de una sociedad llamada Castillón-Nalda y Cia, pero en 1925 pasó solamente a manos del español Adriano Nalda235. Durante esta administración, el establecimiento fabril llegó a una estabilidad y progreso productivo, la plantación de caña de azúcar se expandió hasta localidades como San Cosme, San Luís del Palmar y varios kilómetros más allá, así como se ampliaron las vías del ferrocarril, llegando inclusive a General Paz y Mburucuyá. Poco a poco Adriano creció en influencia y en poder
235 Como expresa un homenaje escrito a máquina dedicado al fallecimiento de Adriano Nalda, en una hoja cuyo encabezado tiene la estampa del Almacén por Mayor El Vasco (Calle Salta esquina Pellegrini), negocio cuya propiedad llegó a ser de la firma Adriano Nalda e Hi-jos: “(…) Nacido el 5 de marzo 1867 en Lardero (Logroño) Provincia de la Rioja, de Castilla la Vieja. En 1888, primeros meses arriba a Resistencia (Chaco) como empleado de una casa fuerte de esa plaza, a los 6 años de permanecer en Resistencia, en busca de nuevos horizontes es traído a Corrientes, por la firma Bustinduy y Castillón, a que se incorpora como socio en 1898, girando esa firma entonces bajo el rubro, Bustinduy, Castollón y Cía.; en el año 1999 (debe haber un error de tipeo, ya que todo indica que se refiere al año 1899) cambia la Firma por Castillón Nalda y Cía. Y en 1901 se inicia la firma Castillón y Nalda, que gira hasta 1924, en que queda Adriano Nalda (…) Empezaron en la Firma Bustinduy Castillón y Cía. Con un pequeño almacén y fábrica de licores y vinos, y así a fuerza de tesón, voluntad y capacidad poco común de trabajo, se fue formando la casa Mayorista actual y formando otras actividades, tales como Ingenio y Estancias”. Este documento está en poder de Francisco Treviño, quien es nieto del empresario español.
410
adquisitivo, también obtuvo una estancia en San Luis del Palmar de donde extraía leña para la fábrica, además contó con otros terrenos en el departamento de San Cosme.
La producción de azúcar llegó a cubrir el mercado provincial y en ocasiones exportó a otras. El Ferrocarril Primer Correntino se convirtió en un medio de transporte fundamental, para conformar un mecanis-mo económico, estructurado entre las localidades del noroeste provin-cial, conectando los poblados con la Capital, por ser el punto comercial por excelencia de esta franja de territorio correntino. La materia prima (como la caña de azúcar o la leña) era dejada al costado de las vías en distintos puntos, con el fin de que sea recogida por el tren y llevada a la fábrica. En este proceso se fundó una economía doméstica en las distintas paradas del ferrocarril, basadas en carga y descarga de insumos, así como la venta de comidas a pasajeros; de esta forma se consolidaron parajes íntimamente relacionados con la historia del tren, como lo fue el pueblo de Herlitzka236 y empezó a arraigarse toda una cultura en torno a este medio de transporte237.
En épocas de zafra (recolección de caña de azúcar), llegaban al in-genio y sus inmediaciones cientos de cosecheros golondrinas238, desde otras provincias y hasta inclusive desde países limítrofes (Frías Alfredo, entrevista, 8 de noviembre de 2010). Es en este punto cuando la fábrica llegó a su auge durante la administración de Nalda. El producto final era llevado a través del ferrocarril a la Capital, descargado en la esta-ción central de la Plaza Libertad, para luego destinarse al almacén de ramos generales El Vasco (también propiedad de Nalda), desde donde era distribuido al resto de la ciudad y la provincia; manteniendo fuertes
236 La localidad de Herlitzka en el Departamento de San Luis del Palmar, tomó su nombre inspirado en el Ingeniero friuliano Mauro Herlitzka, encargado de la construcción del Ferroca-rril Primer Correntino (“Diario Época”, 5/04/2014).237 En estos poblados donde pasaba el tren, se generó una cultura que se identificaba con dicho medio de transporte, desde los negocios en torno a las estaciones, hasta las historias per-sonales transcurridas en el viaje. Varios entrevistados recuerdan con añoranza al trencito, reme-morando con cierta mezcla de tristeza y alegría, historias cotidianas relacionadas a su tamaño o a su lentitud: como a personas que se les volaba el sombrero en pleno viaje y el paso de hombre con que se movilizaba el tren, cosa que hacía posible buscarlo y volver a sentarse en el mismo; o las preparaciones caseras compartidas en el largo viaje a la Capital.238 Personas que arribaban de distintas regiones a los campos de caña de azúcar sólo en tiempos de cosecha y luego se marchaban.
411
lazos comerciales con otros almacenes importantes del interior239. Un ejemplo de esta red comercial tejida por Nalda desde la Capital, fue la gran relación personal y comercial que tuvo con el inmigrante español Emilio Martínez, hombre oriundo del País Vasco, que arribó a la Ar-gentina en 1912 y que construyó un exitoso almacén en la localidad de General Paz -hoy Caá Catí- llamado El Asturiano (Martínez Miguel, entrevista, 22/08/2017).
Adriano Nalda se convirtió en un hombre respetado en la Provincia de Corrientes y también a nivel nacional, a su vez el almacén pasó a ser uno de los más importantes comercios de la región y la fábrica se con-virtió en el ejemplo de industria más significativo en el mercado pro-vincial. De esta manera, tanto él como su familia gozaron de un estatus muy elevado dentro de la alta sociedad correntina, siendo considerado por la autora Adriana Covalova como uno de los representantes más emblemáticos de la burguesía urbana de la época (Covalova, 2003, p. 74). Expresado de otra forma, el caso de este propietario así como otros extranjeros que forjaron emprendimientos importantes en Corrientes en las primeras décadas del siglo XX, conformaron algo que un puñado de autores denominaron como la Alta burguesía urbana de Corrientes: este grupo de hombres de origen exógeno (inmigrantes predominante-mente europeos), llevó progresivamente a modificaciones en los usos y costumbres de la alta sociedad dentro de la correntinidad, que hasta entonces estaba predominada por un patriciado240.
239 El almacén El Vasco, situado en la actual esquina de Carlos Pellegrini y Salta de la Ciudad de Corrientes, mantenía relaciones importantes con los comercios del interior de la provincia, como es el caso del almacén de ramos generales El Asturiano de la localidad de General Paz. 240 Existieron notables diferencias entre el Patriciado Correntino y la Burguesía urbana co-rrentina de las primeras décadas del siglo XX: Los primeros fueron integrantes de familias de notables con conciencia de patricios, es decir que se consideraban descendientes de los funda-dores de la provincia, y por ende estaban ligados a la tradición y las producciones tradiciona-les, tales como la ganadería. Por otro lado la burguesía urbana tuvo que ver más bien con los extranjeros que llegaron a la provincia por distintos motivos, y con ellos trajeron múltiples concepciones europeístas, desde las costumbres, las ideas, los imaginarios, la arquitectura, la ini-ciativa industrial, entre otras cosas. Ambas élites progresivamente mezclaron elementos dentro de las clases altas en la ciudad de Corrientes de las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a razón de que individuos del patriciado intentaron emular a las nuevas costumbres traídas por los europeos. Esto explica por qué muchos de los edificios tradicionales de la ciudad con arqui-tectura colonial fueron derribados y reemplazados por otros con estilo neoclásico europeizante (Covalova, 2003, pp. 34-35).
412
La capacidad de consumo suntuario del español, se hizo notar no sólo por la modernidad arquitectónica de sus residencias o por la pro-ductividad de sus negocios, sino porque su notoriedad pasó a un plano mayor dentro de los círculos de poder, al ser uno de los dos prime-ros hombres de la ciudad que tuvieron un automóvil, junto con Ángel Mecca241 en 1918. Además contaba con una residencia anexa a la fá-brica242 y brillantes locomotoras privadas (Romero Alberto, entrevista, 13/11/2010), que se dirigían a sus estancias. Para 1919, el poblado alre-dedor del Ingenio ya contaba con cuarenta y cinco familias –entre ellas peones de los campos y obreros de la fábrica-, una escuela con ciento cincuenta y seis alumnos, una comisaría y un almacén. En éste mismo año el Ingenio también disponía de cuatrocientos asalariados especiali-zados tanto en tornos, ajustadores, herrería, carpintería, elaboración de azúcar y peones (Cocco, 2003, pp. 37-39).
No obstante su personalidad notablemente influenciada por su ori-gen extranjero, Don Adriano tuvo un trato con los empleados de la fábrica y los trabajadores del campo, tal como si se tratara de la tradi-cional relación de patrón-peón: donde existió mucha cercanía y aprecio de ambas partes, y aunque empleados entrevistados afirmaron haber tenido pagas muy bajas por parte del propietario, así también dejaron en claro su íntima y afectiva relación243.
En 1938 Adriano decidió compartir la compañía con sus hijos, pa-sando a llamarse la firma Nalda e Hijos; sociedad que perduró sólo dos años hasta la muerte del empresario. A partir de 1940 sus hijos adminis-traron la fábrica bajo el nombre de Hermanos Nalda. Hasta entonces el
241 Ciudadano de origen italiano que llegó con su familia a la provincia, y al arribar a la Ciudad de Corrientes se dedicaron a la hotelería y la cafetería con la creación del Hotel Roma (edificio que actualmente no existe, emplazado en aquel momento en frente al puerto de la ciudad) y el tradicional Café Mecca (Covalova, 2003, pp. 51-52).242 Esta residencia también se encuentra casi intacta en la localidad del Ingenio Primer Co-rrentino. En su ingreso se construyó un monolito en honor a Adriano Nalda, que según afirma su placa, fue obra de S.A.R.P.A. (Sociedad Anónima Río Paraná), entidad administrativa de la fábrica desde 1950 hasta 1965.243 En una entrevista de la autora Adriana Covalova (Covalova, 2003, 43) a Don Eurelio Llopi, carpintero de la fábrica desde 1925, el mismo expresó: “don Adriano era muy buen pa-trón (…) nos pagaba nuestro jornal semanalmente y siempre puntual, nunca nos hizo esperar para el pago y siempre nos pagaba ni un peso de más ni de menos, pero era muy poca plata, sólo nos alcanzaba para comer bien, no podíamos hacer otra cosa” (Entrevista a Eurelio Llopi, 4/03/1999).
413
camino del emprendimiento llegó a una estabilidad y cimentó un pro-greso industrial nunca antes visto en la provincia. Superó además a in-tentos previamente frustrados por parte de otros en el pasado para reali-zar este tipo de proyectos –como es el caso de Francisco Bolla-, Adriano Nalda y su sociedad familiar, llegaron a crear un emporio industrial, con un perímetro de influencia que abarcaba aproximadamente cien kilómetros alrededor de la Capital Correntina, donde se conjugaban actividades como: la tala de madera, la siembra de caña, la producción industrial y el transporte; generando una dinámica sobresaliente y única hasta ese momento en la historia provincial.
Decadencia del Ingenio Primer Correntino: fin de la administración de los Hermanos Nalda (1940-1950).
Como se mencionó con anterioridad, el Ingenio Primer Correntino durante la administración del español Adriano Nalda, llegó a ser un ejemplo para la industria correntina, es más llegó a tener a todo un po-blado a su alrededor trabajando directa o indirectamente para la fábrica. La misma se convirtió uno de los puntales del circuito económico en el norte provincial, que se basaba en una tela de araña que interconectaba: la producción de leña, caña de azúcar, de azúcar, de destilados, el trans-porte de insumos y de pasajeros, la comercialización de productos en las estaciones, la carga y descarga, el comercio de productos en las inmedia-ciones de las estaciones del ferrocarril – en especial la Estación Central en Corrientes Capital-, la venta y distribución a su vez del almacén de ramos generales El Vasco, así como la producción y venta de otros pro-ductos no necesariamente relacionados al Ingenio ni a sus propietarios. Pero en cierta medida, en una etapa posterior a la desaparición física de su principal administrador, este emprendimiento entró en un proceso de decadencia que años posteriores lo llevaría a un cierre definitivo.
Durante la administración de los Hermanos Nalda (desde 1940 hasta 1950), el país vivió una serie de cambios políticos y económicos como consecuencia a su vez de la crisis del 30’ -una década anterior- y de la Segunda Guerra Mundial. Con la crisis del campo, ya hacía unos años atrás se había generado en el país un fenómeno migratorio
414
protagonizado por personas que buscaban oportunidades laborales en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires. Un gran número de ellos se empleó en las nacientes fábricas que elaboraban productos sustitutos a las importaciones a raíz de la guerra. Esta masa obrera virgen en ideolo-gías, que construyó un cordón urbano alrededor de la Capital Federal, fueron quienes se adhirieron al movimiento obrero, a la CGT y después a Perón, quien los benefició desde la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, por él creada. Ellos fueron los que, en un día atípico, el 17 de octubre de 1945, pidieron la libertad del coronel de su prisión militar y junto con otros sectores de poder lo llevaron a la presidencia al año siguiente.
En ese contexto político nacional, los Hermanos Nalda administra-ban el Ingenio. Hasta entonces la fábrica llegó a un auge importante para la región, pero con los cambios de política, las exigencias imposi-tivas y la política laboral del régimen, cambió la situación de la fábrica, sobre todo a partir de la creación del Estatuto del Peón Rural; sumado al verticalismo de dichas políticas resguardadas por el interventor y des-pués gobernador Filomeno Velazco. Éstas fueron circunstancias que ga-rantizaron una sobresaliente aplicación de las modificaciones peronistas que llegaron a la empresa como vientos de cambio.
Las repercusiones directas en la fábrica fueron narradas por los pro-pios actores dentro de la empresa: Llegaron a las inmediaciones del In-genio representantes obreros para informar y educar a los trabajadores de la fábrica y del campo, todo sobre los derechos laborales y sobre la necesidad de exigir el cumplimiento de estos a la administración. No obstante, los mismos trabajadores del ingenio tuvieron dificultad de comprender esta nueva relación con sus patrones244.
Los hermanos Nalda debieron responder a los estándares solicitados por el Estatuto del Peón Rural, como la construcción y mejora de vivien-
244 Debido a que el trato entre patrones y peones tradicionalmente se realizaba de una manera paternal o afectiva, en donde muchas veces el patrón ingresaba a las casas de sus tra-bajadores, compartía comidas y bebidas, así como de vez en cuando entregaba algún tributo o regalo. Esta relación íntima se traducía en el cariño del patrón hacia sus obreros y la fidelidad de los trabajadores para con su patrón, aunque muchas veces la paga era muy baja. Según distintos testimonios, Adriano Nalda llevaba este tipo de relación con sus operarios y trabajadores del campo, de acuerdo a una entrevista de la autora Adriana Covalova al ex trabajador de la fábrica Eurelio Llopi, el 4/03/1999 (Covalova, 2003, p. 439).
415
das245. Por otro lado las cargas impositivas aumentaron, llevando a per-judicar también a la actividad del Almacén El Vasco246. Los propietarios argumentaban que: tanto las estancias, como el ingenio y el Almacén, significaban una unidad económica, en donde cada parte era necesaria para el funcionamiento de todo el emprendimiento. La administración se desbordó ante tal circunstancia y en 1950 los Hermanos Nalda se declararon en quiebra, llegando de esta manera al final de la próspera administración fundada por su padre. La realidad fue nefasta para toda la estructura económica y social en torno al Ingenio; a pesar de que bajo otra administración la fábrica siguió funcionando unos años más, en esta fecha se dio fin a la elaboración industrializada del azúcar, razón por la cual ya no se demandó la misma cantidad de mano de obra, tanto en la tala de leña, así como en la plantación, en la carga y descarga del transporte, en la zafra y también en la fábrica. En este sentido, todo este circuito económico que conectaba campos y localidades del noroeste de la provincia, sufrió un duro golpe, entrando toda esta estructura en torno a la fábrica en un verdadero ocaso.
Mientras los propietarios –los Hermanos Nalda- atribuyeron todas estas consecuencias a la política económica, social y laboral peronista, que convirtieron en deficitaria a ésta producción; por otro lado los tra-bajadores vieron esta situación como un acto muy poco considerado por parte de los patrones, ya que en buena medida ellos lograron su prosperidad gracias a su mano de obra247. En una entrevista a Adriano
245 Aún se pueden observar en la localidad de Ingenio Primer Correntino, algunas de las viviendas casi intactas construidas en aquellos años.246 El Ministerio de Hacienda de la Nación exigió a los propietarios del ingenio el cum-plimiento del pago de impuestos demandado por la DGI, relacionados al Decreto Nacional Nº 18.230/43: donde debían abonar por nueve años, como tributo por los beneficios obtenidos de actividades como la industria y el comercio (Cocco, 2003, p. 52). 247 Para analizar correctamente esta etapa de quiebre, se debe tener en claro las dos posturas o discursos antagonistas: la perspectiva de los de arriba y la de los de abajo. Es evidente que dentro de esta organización industrial tradicional estuvieron los propietarios y los trabajadores, y que en todo sentido ambos obtuvieron beneficios de la fábrica durante décadas. Aunque por lógica siempre los dueños fueron los grandes beneficiados económicamente, se puede decir que sin capitalistas y sin empresa, los sectores subalternos se quedaron sin una labor en el ingenio, siendo notablemente perjudicados en estas circunstancias. Sin embargo, a pesar de los beneficios mutuos dentro de esta relación, existió un punto de quiebre en donde se llegó al fin de la vida productiva del emprendimiento que los adhería a ambos. En este sentido Karl Marx, habló en su magna obra El Capital, de la existencia de las Relaciones de Producción (Marx, 2014, 1054): compuestas por el dueño del capital inversor en la producción de mercancías y los que otorgan la fuerza de trabajo para elaborarlas; haciendo referencia a la plusvalía o al excedente de valor monetario que existe en cada producto elaborado por los proletarios (obreros); valor agregado
416
Nalda hijo publicada en 1983, desde la perspectiva de la patronal, da su versión de lo ocurrido sobre los años en cuestión:
“(…) en 1949 cuando nos expropiaron (…) el per-sonal ascendió a 1800 entre gente de la fábrica y la dedicada al cultivo de caña. En la planta había per-manentemente unas 120 personas. Todos, vivían del Ingenio, pero decían que los explotábamos, que les chupábamos la sangre (…) Cuando el gobernador Velazco nos expropia se llevaron el ingenio con el ferrocarril y todo (…) el gobierno nos expropió para ponerlo en marcha él y ahora no queda ni los cimien-tos” (El Litoral, 26/05/1983).
De la misma forma, una de las hijas de Adriano Nalda (Padre), Angélica Nalda, en una entrevista realizada el 09 de abril de 1999 por Adriana Covalova, expresaba: “Los gobiernos provinciales de princi-pios del Siglo XX pusieron obstáculos para el desarrollo industrial que proponía Adriano Nalda, así como el peronismo trató muy mal a los Nalda, sufrimos presiones, el gobierno terminó expropiando el ingenio, paralizando la producción” (Covalova, 2003, p. 65).
Dicho de otra manera, una vez analizados los testimonios de la fa-milia propietaria, se puede decir que los mismos se sintieron víctimas de un régimen que no midió las consecuencias de sus políticas y de sus imposiciones; ya que al fin y al cabo no quedaron más que ruinas, de un emprendimiento que estaba funcionando claramente bien según los testimonios (tanto de los de arriba como de los de abajo) y con un núme-ro importante de empleados. Dentro de la familia, la temática quedó en la tradición de sus descendientes, que más alejados en el tiempo y de la sensibilidad sobre lo ocurrido, opinaron con soltura en una entrevista.
del que son dueños los capitalistas, y que en sumatoria los hace acrecentar su riqueza mientras los trabajadores obtienen un beneficio básico para vivir o sobre-vivir. Dicho en otras palabras, el valor agregado producto de esta relación, se convirtió en una riqueza que motivó disputas o discusiones históricas entre ambas visiones desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, matizándose en un importante espectro de ideologías surgidas para resolver esta disparidad.
417
Francisco Treviño, hijo de Mara Sara Nalda y nieto de Adriano Nal-da (el español), consideró que: “en esas circunstancias se nos obligó a vender, dándonos un plazo para desalojar” (Treviño, 22/11/18). De esta manera, el descendiente directo del flamante propietario del ingenio, da a entender que prácticamente se trató de una imposición por parte del gobierno peronista.
El desalojo del Ingenio significó para la familia propietaria una dura frustración, pero a pesar de ello sus integrantes siguieron administrando emprendimientos familiares, como el Almacén por mayor El Vasco, así como importantes estancias y además siguieron siendo muy respetados dentro de la alta correntinidad. En este sentido Adriano Nalda, hijo de Eduardo Nalda y nieto del empresario español, afirmó que: “Eduardo –mi padre- fue el encargado de la administración, pero después de lo su-cedido fue a administrar un campo en Mburucuyá” (Nalda, 22/11/18).
Dentro de la exploración bibliográfica y de fuentes como la prensa escrita, se hallaron referencias en relación a la despreocupación de los poderes públicos y la dejadez existente en los trabajadores autóctonos, cosa que significó un obstáculo para llegar a una eficiente producción del Ingenio, teniendo en cuenta las grandísimas condiciones naturales de la provincia248.
Pero si de producción se trata, varias fuentes señalaron el excelente clima y el óptimo suelo existente en Corrientes (y en el actualmente llamado NEA) para la plantación de caña de azúcar249. Es el caso de la despiadada crítica del diario El Plata, que en 1919 se expresa sobre el escaso desarrollo industrial en la Provincia:
248 En un número de la revista Caras y Caretas del año 1937, se dedicó unas páginas para referirse a la Provincia de Corrientes como la California Argentina, que con una serie de argu-mentos de cierta intención publicitaria, exalta las condiciones naturales y el gran potencial para el funcionamiento de negocios existentes en la misma; como por ejemplo, expresa: “El cronista viajero, durante el viaje fluvial, que resultó un descanso y a la vez un encanto, no se imaginaba, ciertamente, la abundancia de recursos, bellezas y posibilidades que ofrece al buen observador la tierra correntina” (Caras y Caretas, Nº 2008, 1937, p. 86). 249 “Estudiosos del siglo pasado consideraron al Nordeste como una de las zonas natural-mente mejor dotadas para el cultivo de caña de azúcar; y con condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de su industria. Contrariamente, el papel desempeñado por el NEA en el contexto nacional no sobrepasó límites modestos, aunque fue muy valioso su aporte en el plano regional” (Ramírez, 1981).
418
“Existen dos grandes inconvenientes que obstacu-lizan la economía pública y privada de la región: las escasas comunicaciones y la falta de capitales, la co-lonización y el ruralismo han sido hechos en base a tentativas y sin resultado serio; es explicable el fraca-so de algunas empresas ferroviarias (…) no llegando los capitales debido a la despreocupación de los po-deres públicos, al olvido de la prensa grande, y a la insuficiencia de la propaganda industrial. Si llegara el día en que los hombres de iniciativa y recursos ex-plotaran las innumerables fuentes de riqueza de este suelo y la diversidad de materias primas; Corrientes alcanzaría uno de los primeros puestos en el concier-to económico federal y no sería ni uno ni dos los exponentes de la industria local, sino que en todas partes se erguirían las chimeneas humeantes de las fábricas” (El Plata, 26/10/1919).
Y específicamente, este periódico se refiere a la comodidad y la escasez de ambiciones por parte de los pobladores y trabajadores, cosa que –según su discurso- limitó la producción y el progreso tanto de la fábrica como de la región:
El único ingenio azucarero que funciona en la región más fecunda de nuestro país. Un pueblo que alcanza vida propia. Los trabajadores criollos tienen asegu-rada la ocupación. Es el emporio industrial más im-portante de la provincia. Se obtiene actualmente diez mil bolsas de azúcar, pero el ingenio tiene la capaci-dad para treinta mil. Los plantadores no amplían sus cultivos por negligencia (…) la tierra en la provin-cia de Corrientes, adaptable a cultivos subtropicales, pero muy escasa superficie dedicada a la agricultura, ya que no se estimula y las clases populares disemina-das por los campos carecen de ambiciones y trabajan
419
lo necesario para cubrir sus perentorias necesidades (El Plata, 26/10/1919).
A pesar de la descripción del contexto hecha por el periódico citado anteriormente, se debe resaltar su gran valor como fuente, pero a su vez también debe admitirse su visión parcializada y tendenciosa; ya que no se puede concluir que no existía cultura laboral en los sectores tra-bajadores correntinos de las primeras décadas del siglo XX, con la opi-nión de un sólo periódico encontrado. Con un análisis más profundo y basado en un número importante de fuentes, esta cuestión podría ser tratada con más seriedad y profesionalismo. Entre tanto, no se podría alimentar una postura argumentativa que responsabilice sólo a las clases subalternas por el fracaso del Ingenio Primer Correntino.
Por otro lado, según la versión de los trabajadores, las víctimas fue-ron ellos mismos ante la actitud de los propietarios. Varios testimonios que vieron los acontecimientos desde abajo, percibieron lo acontecido como una desdicha para sus vidas y sus familias, provocando profun-dos cambios en la cotidianeidad de lo que en el pasado fue un poblado prospero. En este sentido, Alberto Romero, un habitante de Santa Ana que trabajó en el cultivo de la caña de azúcar desde niño durante las administraciones de Nalda e Hijos y después de los Hermanos Nalda, expresó:
“Esto era un emporio, todos vivíamos del Ingenio y todos plantaban algo de caña para el ingenio, acá no existía mendigo (…) venían gente de todos lados (…) había un progreso tremendo, mi padre tenía un almacén además de la chacra (…) además de plan-tar caña de azúcar plantábamos otras cosas, para el consumo propio y a veces se vendía (…) Los Nalda andaban muy bien, además del trencito económico tenían tres locomotoras hermosas, recuerdo que bri-llaban como si fueran de oro, una hermosura (…)” (Romero, 23/11/2010).
420
Según Alberto, todo ese contexto de prosperidad se desvaneció a partir de la salida de los Nalda y, es más, lo expresó como un acto egoís-ta por parte de los mismos:
“Cuando cierra el ingenio, el pueblo quedó muer-to, gran parte de la población quedó afectada (…) muchos tuvieron que irse, muchos fueron a Corrien-tes, aunque en Corrientes les costó conseguir trabajo (…) Cuando Perón exigía el cumplimiento del Es-tatuto del Peón, los Nalda no quisieron cumplir y decidieron dejar de producir, sólo pensaron en ellos, no pensaron en todos los que vivían en el ingenio (…) Los de SARPA ya no necesitaron tanta caña para la producción de bebida alcohólica, nosotros no tuvimos relación con ellos (…)” (Alberto Romero, entrevista, 23/11/2010).
Alfredo Frías, otro entrevistado y poblador del Ingenio Primer Co-rrentino250, expresó una versión muy similar o más radical inclusive:
“Es cierto que todos vivían del Ingenio, porque no existía otra salida. El Ingenio dejaba solo para lo justo, para comer y listo (…) mis tíos comentaban que hubieron ocasiones en que comían al mediodía y a la noche se debían alimentar con caña de azúcar porque no les alcanzaba ni para el pan (…) Antes el trabajo se realizaba desde que salía el sol hasta que se escondía, las casas eran de una sola pieza, no había aguinaldo (…) Perón exigió ocho horas de trabajo, que las casas tengan dos piezas, que se pague agui-naldo, que existan vacaciones pagas. Los Nalda no quisieron aceptar y abandonaron todo, la fábrica,
250 Que cultivó caña durante el funcionamiento de la fábrica en la administración de SAR-PA y cuya familia trabajó en los tiempos de los Nalda. Se convirtió en un coleccionista de objetos y fotografías de la etapa productiva del Ingenio Primer Correntino.
421
las máquinas, las herramientas, los terrenos, todo” (Frías, 15/11/2010).
No obstante y relacionado a esta puja de posturas antagónicas en-tre versiones desde arriba y desde abajo, en estos pasajes del presente discurso debo hablar en primer persona del singular, al decir que me tropecé a los dos años de transcurso de la investigación y por azar del universo, con una de las fuentes que se convirtió en la piedra angular de este trabajo, y que brindó una nueva postura en el análisis para entender los sucesos: una de las testigos vivientes más cercana a los hechos en el día de la fecha, llamada Cosme Sipriana López251, cuya casa familiar durante su juventud estaba a sólo metros de la residencia de los Nalda en el Ingenio, teniendo un contacto frecuente con dicha familia252 y cuyos parientes cercanos (padre, primos e inclusive su futuro esposo), eran obreros de la fábrica. De hecho, ante el hallazgo de fragmentos de fotografías de trabajadores de la fábrica, Cosme Sipriana los reconoció a casi todos por nombre y apodo después de más de seis décadas de su contexto original (Ver Anexo 4). La misma expresó su versión sobre aquellos años:
“Antes uno no exigía comodidad, cada uno tenía su piecita (…) había panadería, había almacén con lo indispensable, no se comía la menudencia, se tira-ba o se regalaba (…) teníamos lechera, una huerta. Además había un club, bailes, pero por supuesto los Nalda no aparecían, sólo caían los capataces (…)
251 A sólo días de entregar el escrito finalizado del Seminario de Investigación, sobre la De-cadencia y Cierre del Ingenio, para recibirme de Profesor en Historia; me enteré que la abuela de un amigo llamado Oscar Adolfo Vallejos, fue pobladora del Ingenio, y que además vivió su niñez durante los años de la administración de Adriano Nalda, como también durante la pos-terior etapa de crisis por el cierre de la fábrica, cosa que la obligó a emigrar a la Capital junto a su marido (ya fallecido). Este acontecimiento inesperado dentro de la investigación me llevó a trabajar durante días sin descanso, entre entrevistas, cambios de discursos y nuevas impresiones para llegar finalmente a la defensa final ante la Licenciada Adriana Covalova (una especialista sobre la temática) el 13 de Diciembre del 2012. 252 “Mi abuela, Gumersinda López o La Coronela como les decían los Nalda, era la costurera de los Nalda, nosotros vivíamos a sólo metros de su casa por lo que si necesitaban un trabajito de ella pegaban un grito desde su casa. Ella les hacía los breches, las costuras, los tejidos y los mosquiteros (…) mi hermana mayor jugaba con los hijos de Adriano (…)” (López Cósme Sipriana, entrevista, 08/12/2012).
422
cuando era la época de la zafra venían vendedores de todos lados, de San Luis, Caá Catí (…) Cuando llegó Perón se perdió todo, porque le exigía a los patrones que hagan una serie de cosas (…)” (López Cósme Sipriana, entrevista, 08/12/2012).
En estas dos imágenes se pueden visualizar a los fragmentos de un cuadro recortado, perteneciente a la fábrica durante la administración de “Adriano Nalda e Hijos”, en donde se observan: una foto de la fábrica y otras de los rostros en primer plano de algunos de los trabajadores de la misma en los últimos años de dicha administración; hasta se llega a ver en algunos casos el oficio de cada uno. De hecho la ex pobladora
423
del Ingenio Cosme Sipriana López, llegó a reconocer a la mayoría de los individuos en la entrevista realizada el 07 de Diciembre de 2012. Do-cumentación inédita (gentileza de Alfredo Frías).
A través de este último testimonio, se puede armar y reconstruir el contexto histórico agregando otra perspectiva de lo sucedido253: en pri-mero lugar, la de los patrones y su visión desde arriba; en segundo, la de los obreros y su visión desde abajo; y esta última: la de una trabajadora que vio los acontecimientos desde abajo pero que a su vez fue cercana a la intimidad familiar Nalda. Dentro del discurso de cada entrevistado y hasta de la prensa, se pueden notar tendencias a favor o en contra de cada sector dentro del grupo de actores en la decadencia y fin de la organización; y ante este aporte más moderado, se sobre-entiende aún más la existencia de una puja en las versiones post eventum254, que con sus declaraciones tiraron la cuerda hacia arriba o hacia abajo. Más allá de las controversias, analizando todas las entrevistas juntas, se pueden encontrar puntos en común, que refuerzan el argumento de que: los administradores del Ingenio Primer Correntino estuvieron fuertemen-te influenciados por las políticas nacionales y su notable traducción al ámbito local para desalojar la fábrica. Y, por otro lado, el tremendo perjuicio que significó para todas las partes la consumación de esta ad-ministración y el fin de la producción industrial de azúcar en Corrien-tes durante el año 1950. A partir de ese momento, tomó notoriedad la migración de personas pertenecientes a los distintos poblados de la mencionada región provincial, que en buena medida se dirigieron hacia Corrientes Capital o hacia Buenos Aires, en búsqueda de nuevas opor-tunidades laborales.
253 Muchas veces la renovación historiográfica y la ampliación constante de formas de hacer Historia, aportan una guía esencial para reconstruir ese pasado ante la escasez de fuentes escritas en ciertas circunstancias (como en este punto preciso de análisis), cosa que refuerza aún más a dicha lectura (Moradiellos, 2008, p. 71). En el caso del complejo análisis de las entrevistas y la construcción de una versión histórica a partir de las mismas: se debe saber leer desde donde se emite esa versión, si se puede contrastar con otras referencias orales y a través de qué indicios y/o pruebas tienen veracidad los datos aportados por el entrevistado, dándole o no la legitimi-dad a dichos aportes. El proceso de legitimación de esas versiones muchas veces dura décadas, a través del análisis de un público con autoridad que le dé fiabilidad a dichos aportes (Brauer, 2009, p. 220). 254 Denominación de origen latino que significa: después del evento.
424
Analizando el caso se puede afirmar que: para la existencia de un desarrollo industrial, debe haber un equilibrio perfecto que manten-ga, desarrolle y evolucione la actividad, combinando varios elementos; también que mientras duró la estabilidad de las relaciones entre los due-ños y los empleados, el emporio demostró un progreso nunca antes visto en el norte provincial. Pero cuando los antagonismos aumentaron y las presiones coyunturales pusieron en duda la rentabilidad del nego-cio255 -coerción que derivo en la resignación de los Hermanos Nalda ante tal circunstancia- se dio fin a uno de los proyectos industriales más ambiciosos de la historia provincial, impulsado desde 1900 por Don Adriano Nalda.
Conclusión
El Ingenio Primer Correntino es una localidad tranquila a cinco kiló-metros del pueblo de Santa Ana de los Guácaras y a veinte de la Ciudad de Corrientes. Aunque hoy en día su aspecto refleja un paisaje sereno, una vez analizada su arquitectura y los testimonios de sus pobladores, se puede reconstruir la existencia de un pasado industrial. Más aun aden-trándose en una exploración bibliográfica y de fuentes sobre su exis-tencia hace más de un siglo, se logra asentir que su protagonismo fue a nivel provincial y nacional.
Lo cierto es que esta fábrica de azúcar se fundó en 1882 en un con-texto muy favorable para su establecimiento: El mundo giraba en tor-no al progreso característico de la civilización decimonónica, en plena carrera industrial de las grandes potencias y de una Argentina que se adaptó perfectamente al sistema como proveedora de materias primas y alimentos. Por su parte, el Ingenio cimentó sus bases en las ideas de hombres que soñaron con una futura industrialización en la Provincia de Corrientes y también en una asistencia estatal que facilitó su estable-cimiento. El real impulso del emprendimiento llegó a tener notoriedad
255 Todo indica que el problema que emergió con la política laboral e impositiva peronista, según la versión de los dueños de la fábrica en cuestión, estuvo relacionado a la rentabilidad de la misma: palabra que significa “la mayor o menor capacidad que tienen las empresas de crear riquezas para sus propietarios” (Sánchez Segura, 1994, p. 160). Es decir que según aumentaron los gastos y se redujeron los márgenes de ganancias, la producción de azúcar del ingenio se convirtió una carga pesada difícil de llevar.
425
bajo la administración de empresarios extranjeros, que con optimismo y visión, destacaron las fantásticas condiciones climáticas para la pro-ducción azucarera y otras más.
Precisamente en 1890, la fábrica fue adquirida por el italiano Fran-cisco Bolla, quien hizo su fortuna a través del comercio y de sus estan-cias en la localidad de San Antonio de Itatí (luego llamada Berón de Astrada), y que para esa década creó además el Ferrocarril Primer Co-rrentino, también concibió la primer fábrica de hielo y participó en la construcción de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos; quien además proyectó canalizaciones de ríos y arroyos en la provincia para mejorar la productividad de cultivos. Sin embargo, la historia de tan ambiciosos proyectos evidencia un contexto nefasto para su realización: por la crisis de la década del 90`, por la ausencia de capitales públicos y privados que refuercen la idea, por el escepticismo de la sociedad, por las innu-merables quejas de clientes y pasajeros; Bolla estuvo desamparado en el romántico proyecto de industrializar la provincia, cosa que se le fue de las manos, abandonando la administración del tren y del ingenio en 1900. Precisamente este caso significa un antecedente para el objeto de estudio del presente trabajo, ya que para el abordaje de las causas que llevaron al cierre definitivo de la fábrica, en esta administración se mar-can precedentes claros para su entendimiento: tales como la influencia que significa las prioridades de la política nacional y provincial en el éxito y el fracaso de un emprendimiento, así como resulta clave la par-ticipación positiva o negativa de la sociedad de su entorno.
En 1900 adquiere los establecimientos del Ingenio, la sociedad Cas-tillón-Nalda y Cía., que finalmente quedó en manos del español Adria-no Nalda en 1925. Con esta administración, la fábrica llegó a su mayor esplendor, alcanzando a copar el mercado de azúcar en la provincia y a exportar a otras en determinados momentos. Por esta razón, se creó una interesante red económica en el norte provincial que integró varios pueblos y parajes en torno a la Capital, como Santa Ana, el Ingenio, San Cosme, San Luis del Palmar y hasta Caá Catí. Circuito que estuvo basado en la producción de materias primas para la fábrica, como la leña y la caña de azúcar, también por el transporte de las mismas, así como el producto terminado y otras mercancías; además el transporte
426
de pasajeros, el comercio en las estaciones de tren y en los tiempos de cosecha con mercaderes golondrinas. Este sistema montado por Nalda, tenía como pieza fundamental el almacén de ramos generales El Vasco en la Capital, desde donde partían las mercaderías a toda la provincia, teniendo contacto fluido con otros almacenes del interior.
Esto llevó a Don Adriano a convertirse en uno de los hombres más importantes y ricos de la provincia, y a ser muy respetado en el ámbito nacional. En 1938 la sociedad administradora del Ingenio pasó a lla-marse Adriano Nalda e Hijos, en un pasaje de bonanza productiva para sus negocios: evidenciada tanto por sus estancias, su influencia en los más importantes círculos de la provincia o por sus suntuosas adquisicio-nes (como sus locomotoras o uno de los dos primeros automóviles de Corrientes). Sin embargo, el gran administrador de todo este complejo falleció en 1940, quedando en manos de sus hijos el manejo de los ne-gocios, pasándo a denominarse a la firma administradora como: Nalda Hermanos.
Es en este punto en donde radica el análisis del presente trabajo, ya que a partir de los cambios en el contexto nacional, con la participación de Juan Domingo Perón como Secretario de Trabajo y luego como Pre-sidente de la Nación (con la implementación del Estatuto del Peón Ru-ral y con la aplicación de un nuevo y mayor impuesto a la producción industrial y comercial), los Hermanos Nalda sólo se mantuvieron unos años al frente de la fábrica; abandonando el emprendimiento en 1950. Desde entonces el Ingenio fue adquirido por la firma SARPA (Sociedad Anónima Río Paraná), por quince años más, hasta que en 1965 la fábri-ca dejó de producir para siempre.
Son variadas las causas que explican el cierre del establecimiento, que implican necesariamente a la coyuntura nacional y las políticas eco-nómicas de Estado, derivando directamente en el ámbito local: Desde las intervenciones federales a la Provincia de Corrientes, que garantiza-ron la política laboral e impositiva de Perón sobre la fábrica, la actividad sindical emanada desde los círculos nacionales hacia los trabajadores del Ingenio, presión que derivó en la resignación de los Nalda ante tal circunstancia en 1950; llegando al fin de la producción azucarera, que condujo a un dominó de problemas uno detrás de otro, como el
427
desempleo y la migración de mano de obra, la expropiación de terre-nos a SARPA para dárselos a los exiliados franco-argelinos -así como la desilusión de dicha colonización-, la crisis de los ingenios azucareros a nivel nacional, el cierre definitivo en 1965 y la regionalización azucarera a favor de los grandes ingenios de Jujuy y Salta. Y como consecuencia de esto, aún más desempleo y más migración de pobladores a otros lugares, el abatimiento económico hasta nuestros días, donde salvando el em-pleo público y la economía de subsistencia, ya no existió –desde aque-llos años hasta la actualidad- un proyecto productivo de tal magnitud relacionada a la azúcar. El análisis presente concluye en lo que se podría comparar con un espiral de afecciones, que terminaron por hundir en las profundidades del cuasi-olvido, a uno de los proyectos industriales más simbólicos de la provincia.
En éste punto sería necesario remontar la memoria hacia a la hi-pótesis inicial dentro del presento proceso de investigación, que fue presentada de la siguiente manera: El Ingenio Primer Correntino entró en una etapa de decadencia desde 1940 y en 1965 finalizó su vida pro-ductiva, a raíz de una serie de causas: la presión de las políticas laborales del régimen peronista, acentuada con la intervención de Juan Filomeno Velazco, la preferencia de otras regiones en lo que respecta a la regio-nalización de la producción de azúcar a nivel país, la incapacidad en la administración de los Hermanos Nada ante tales circunstancias y la negligencia en la producción por parte de los trabajadores. Por lo que la finalización de la producción de la fábrica se debió a múltiples factores de índole económico, político, tecnológico, cultural y social; con fac-tores determinantes a nivel nacional y su repercusión a nivel regional.
Es claro que en buena medida se lograron comprobar importantes fragmentos afirmativos de la hipótesis gracias a las fuentes halladas. Pero desde luego las conclusiones ameritan instancias más profundas de in-vestigación para realizar afirmaciones indiscutibles. Como por ejemplo decir que existió: incapacidad en la administración de los Hermanos Nalda, significa a esta altura de la labor investigativa, una aseveración netamente desacertada, ya que se precisa de muchas más pruebas para decir tal cosa; y por otro lado, los Hermanos Nalda siguieron siendo ad-ministradores de los negocios familiares, por lo que se rechaza el criterio
428
empleado en sus inicios para exponer ese segmento de la hipótesis. Algo similar sucede con la afirmación de que existió: negligencia en la pro-ducción por parte de los trabajadores, cosa que también es incomproba-ble, por más que –por ejemplo- el Diario El Plata del 26 de octubre de 1919 haya afirmado en sus páginas que los trabajadores: “(…) carecen de ambiciones y trabajan lo necesario para cubrir sus perentorias necesi-dades”, resulta ser una visión muy parcializada y tendenciosa de aquella realidad si no existen otras fuentes que contrasten con ese discurso. De todas formas, las pruebas encontradas, los testimonios de personas y los contactos realizados con familiares en el proceso, generan un gran optimismo para la realización de futuros trabajos ante la apertura al descubrimiento de documentación inédita.
En el presente transito podría afirmarse en consecuencia que: a pesar de que los protagonistas de los hechos señalaron distintos responsables de la debacle de la fábrica, las víctimas fueron realmente todos los im-plicados, tanto los patrones, como los obreros, los peones, los campe-sinos, las familias y la sociedad correntina en su conjunto; porque lo único que quedó fueron las ruinas y la nostalgia de un tiempo donde existía riqueza y trabajo. Nostalgia que se extingue de a poco, con el fallecimiento de sus últimos protagonistas, pero a su vez con un deste-llo de esperanza en el horizonte: que la Historia cumpla su rol social, sacando a la luz información del pasado, abriendo nuevos y necesarios debates para nuestra región.
Referencias bibliografías
Maeder, E. y Gutiérrez, R. (2003) Atlas del desarrollo urbano del nordes-te argentino. Resistencia, Argentina: Instituto de Investigaciones Geohistóricas.
Sánchez Segura, A. (1994). “La rentabilidad económica y financiera de la gran empresa española. Análisis de los factores determinantes” en Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. XXIV, 78, p. 159 – 179.
429
Solis Carnicer, M. del M. (2010). “El Peronismo en Corrientes, entre la frustración de la derrota electoral y la conquista del poder po-lítico (1946-1948)” en Folia Histórica del Nordeste, Resistencia, Chaco: IIGHI-Conicet, Instituto Superior de Historia. Facul-tad de Humanidades-UNNE.
Brauer, D. (2009). La Historia desde la teoría. Una guía de campo por el pensamiento filosófico acerca del sentido de la historia y del conoci-miento del pasado. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Marx, K. (2014) El Capital. Tomo III, México D.F., México: Siglo XXI Editores.
Moradiellos, E. (2008). El oficio del Historiador. Madrid, España: Siglo XXI.
Covalova, A. (2003). La Alta Burguesía Urbana de Corrientes en las pri-meras décadas del Siglo XX. Un exponente: Adriano Nalda. La Pla-ta, Argentina: Al Margen.
Cocco, D. (2003). Ingenio Primer Correntino. Corrientes, Argentina: Moglia.
Ramirez, M. B. (1981). “Actividad azucarera en el Nordeste Argentino” en Quinto Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina. Síntesis de trabajos presentados, Resistencia (Chaco). Buenos Aires: Academia Nacional de Historia.
Rial Seijo, E. (2004). Colección de Notas y Ensayos para la Historia de los Correntinos. 2da Parte, Corrientes, Argentina: Amerindia.
Fuentes
Periódicos.
“La Prensa”, 19 de enero de 1902.
“El Plata”, 26 de octubre de 1919.
“Diario Época”, 5 de abril de 2014.
“El Litoral”, 26 de mayo 1983.
430
Revistas.
“Caras y Caretas”, n° 2008, 1937.
Testimonios.
Eurelio Llopi, 4/03/1999. (Covalova, 2003: 439).
Miguel Martínez, 22/08/2017.
Francisco Treviño, 22/11/2018.
Adriano Nalda (Nieto), 22/11/2018.
Cosme Sipriana López, 08/12/2012.
Alfredo Frías, 8/11/2010, 15/11/2010 y 09/12/2012.
Alberto Romero, 13/11/ 2010 y 23/11/2010.
Censos.
“Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010”. INDEC, 2010.
431
“Una de cal y una de arena” Políticas públicas de la industria del cemento en Argentina. “El Gigante” de la provincia
de San Luis, 1944 – 1955
Ignacio Daniel Guzmán
Introducción. Una mirada local al debate. Yendo hacia atrás para avanzar
Las investigaciones en historia económica han demostrado que la idea de una economía impulsada exclusiva o incluso principalmente por empresas y mecanismos del mercado es una “ficción”. (Kipping, 2014, p. 346) De hecho una economía mixta ha dominado la mayor parte del mundo industrializado, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Así los historiadores empresariales han examinado las dife-rentes intervenciones públicas, distinguiendo dos grandes modelos: por un lado, un capitalismo de estilo angloamericano, con una limitada influencia gubernamental y la dominación de los objetivos y mercados
432
financieros. Por otro lado, un capitalismo ejemplificado por Alemania y Japón, donde los gobiernos han intervenido más ampliamente en el de-sarrollo económico, con empresas que persiguen otros objetivos además de maximizar ganancias y valor de acciones.
Kipping advierte que estos contrastes podrían ser “exagerados” y su-giere que hasta mediados del siglo XX la experiencia de Estados Unidos fue muy similar a las de otros países industrializados, diferenciándose solo a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la influencia directa del gobierno aumentó significativamente (Kipping, 2014, p. 347)
En el ámbito local, Jorge Schvarzer sostiene que las empresas de ges-tión estatal forjadas durante el periodo 1940-1953 en Argentina, son factibles de análisis a partir de dos grandes grupos: las compradas por el Estado y las creadas con un determinado fin. Si bien el autor aclara que las empresas creadas por el Estado nacieron sujetas a regulaciones ambiguas y objetivos pocos precisos (Schvarzer, 1996, p. 201). Estos dos grupos nos permiten observar la complejidad de análisis, al tener una vasta heterogeneidad en los componentes que conforman las dos categorías. Por otro lado, la emergencia de empresas de gestión pública visibilizaba un nuevo escenario de tensión y control sobre las empresas del sector privado.
Uno de los ejes centrales de la historiografía económica argentina, gira en torno a los aciertos o límites del desarrollo industrial y al rol del Estado frente a las políticas industriales que nuestro país fue desplegan-do desde comienzos de la década de 1930, denominado industrializa-ción como modelo de sustitución de importaciones (ISI). ¿Podríamos entonces, suponer que previo a estos años, el Estado Nacional jugó un papel poco relevante en el desarrollo industrial del país? Nada más ale-jado de esa suposición.
Entre los historiadores existe un consenso en que el origen de la in-dustria moderna en la Argentina provino del impulso generado por la exitosa inserción agroexportadora. Aunque esta colocación de bienes en el mercado dependía de la demanda extranjera. “El aumento de la capa-cidad exportadora, el incremento de la población gracias a las corrientes migratorias, la urbanización y el incremento del ingreso nacional per-
433
mitieron la conformación de un mercado interno dinámico, condición para el surgimiento de la industria” (Belini, 2017, p.17)
Argentina fue incorporándose al sistema económico mundial, tras un complejo proceso, que comenzaba a darse a mediados del siglo XIX ampliamente ligado a la exportación de productos primarios e importa-ción de manufacturas. Esta incorporación se lograba gracias a políticas de penetración interna que el Estado Nacional comenzaba a establecer a partir de la década de 1880 brindando seguridad a las inversiones extranjeras (Oslak, 1999, pp. 104, 105, 132)
La segunda revolución industrial, acompañada por la expansión y modernización del transporte, permitieron que la Argentina muy rica de recursos naturales, se insertará en un mercado mundial. Las inmi-graciones acompañadas de capitales extranjeros de inversión generaron un impacto que transformó la geografía pampeana. Este crecimiento, lejos de estar exento de las crisis, mostraba la vulnerabilidad del mismo frente al contexto internacional. (Ferrer, 2000, p. 118)
Las inversiones principalmente inglesas destinadas a los ferrocarriles, dieron unidad al mercado Nacional. El esencial papel que desempeña-ban los ferrocarriles en la política económica produjo que el Estado Na-cional cobrara un gran interés por las vías férreas. Es muy importante para este trabajo, resaltar que en las zonas fuera de la región pampeana en donde el capital privado restaba interés, el Estado Nacional avanzó en su construcción, como lo fue el caso del Ferrocarril Oeste. Los fe-rrocarriles fueron la principal empresa estatal las últimas décadas del siglo XIX, pero no la única. Tras la fiebre amarilla, la provisión de agua potable y cloacas se convirtió en un tema de agenda pública. En 1892 se crea la Comisión de Obras de Salubridad y finalmente en 1912 se sanciona la Ley que dispone agua corriente y cloacas en todo el país. (Belini y Rougier, 2008, p. 23)
Andrés Regalsky y Elena Salerno sostienen que el “Estado Empresa-rio” comienza su gesta en los primeros años del siglo XX ante dos facto-res que actuaron en forma consecuente: por un lado, el crecimiento del aparato estatal y por el otro el aumento del gasto público. Los autores resaltan el éxito a nivel nacional del caso de Obras Sanitarias que le
434
daría sustento a los primeros pasos de ese “Estado Empresario” (2008, p. 22)
En los años 20, surgieron iniciativas que serían fundamentales como empresas del Estado. Tras el hallazgo del yacimiento petrolífero en Co-modoro Rivadavia en 1907, luego de variados contratiempos, en 1922 se crea la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La otra gran iniciativa fue la Fábrica Militar de Aviones siendo una em-presa enteramente estatal, en un principio no vendía su producción en el mercado. Los años 30 marcaron una acentuación de la intervención estatal a fin de limitar los efectos desestracturantes del mercado inter-nacional ocasionados por la Depresión. Durante este periodo el Estado Nacional creo diversos organismos de intereses mixtos (públicos/pri-vados) que fueron dando como resultados el nacimiento de diferentes Comisiones destinadas a regular las actividades productivas. (Belini y Rougier, 2008, p. 25)
Pese a las intervenciones del Estado, Claudio Belini advierte que el intrínseco cambio estructural del modelo agroexportador a la produc-ción en masa estuvo, desde sus inicios, “condicionado” a la demanda interna, no permitiendo su despegue del consumo local. (Belini, 2003, p. 118)
Ya centrados en el periodo de nuestro trabajo: 1944-1952, Gerchu-noff y Antunez señalan que, pese a las singularidades en las políticas económicas, el peronismo no fue novedoso en sus contenidos, pero sí en la intensidad y velocidad de su ejecución. Sostienen que Perón le dio rapidez a la intervención estatal en la economía que ya se venía dando desde los años 30. Los autores dividen el periodo económico en tres etapas: la primera (1946-1949) momento favorable para “gastar”; la segunda (1949-1952) momento de transición y cambios derivados de la profunda crisis; finalmente, la tercera etapa (1952- 1955) donde se introduce un giro al modelo original. (Gerchunoff y Antunez, 2002, p. 145)
En “Frustración de un proyecto económico”, Marcelo Rougier, coin-cide con Gerchunoff y Antunez al establecer tres etapas en la economía del peronismo, pero amplía el análisis afirmando que en la primera eta-
435
pa 1946-1949 el objetivo era sostener el pleno empleo y concluye que los años de bonanza fueron muy fugaces. De hecho, sostiene que la no integración industrial combinada con los recortes al agro tuvieron re-sultados negativos a futuro, es decir, un éxito de bases “endebles” (Rou-gier, 2006, p. 16)
La existencia de un estímulo industrial en el periodo a través de un crédito barato; control de las importaciones; tipos de cambio preferen-ciales y una intervención directa del Estado sobre los procesos produc-tivos, son una característica general del momento, aunque para Claudio Belini, en concordancia con Rougier, no había un “plan” industrializa-dor coherente. Los resultados económicos fueron dispares, la falta de un diseño de política industrial permite ver al “Estado Empresario” con dificultades para poner en marcha esas políticas. (Belini, 2003, p. 251)
Al decir “Estado Empresario” nos referimos a la gestión directa por parte del sector público, a través de agencias, empresas mixtas o empre-sas públicas, sobre los servicios, sistemas financieros o productivos. Es importante advertir que no es posible establecer con precisión que eng-loba la definición. Claudio Belini y Marcelo Rougier sostienen que esto se debe a cuatro factores que actúan de manera articulada. En primer lugar, la existencia de diferentes formatos y estatutos que adquirieron las empresas públicas, no hace fácil la identificación de las mismas bajo un mismo concepto (Belini y Rougier, 2008, p. 15) En Argentina la va-riedad de tipo comercial, por ejemplo en 1946 cuando se crea las socie-dades de economía mixtas (SEM)256; las empresas del Estado en 1955; las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria (SAPEM) entre 1967 y 1972; alcanzando finalmente en 1974 el régimen de socie-dades del Estado (SE). (Carabajales, 2011). Esta diversidad económica y jurídica no permite unificar a todas las empresas bajo el mismo con-cepto. El segundo punto que resaltan Belini y Rougier, es el vacío histo-riográfico existente aun frente al desempeño específico de las empresas públicas. Justamente esta investigación tiene la ambición de contribuir a la escasez de estudios específicos de las empresas públicas. En tercer
256 La continuidad temporal de la investigación nos permitió observar que la Legislatura de la Provincia de San Luis para septiembre de 1959 sanciona la Ley n° 2741 donde se constituya la Sociedad de Economía Mixta cuya finalidad principal era celebrar el contrato con la empresa importadora de maquinarias e instalación y montaje de la fábrica.
436
lugar, la influencia del Estado sobre el interés privado (el concepto de Estado Empresario abarca también la capacidad del Estado de ejercer control sobre las empresas privadas). Finalmente, la falta de estudios frente a la interacción entre diseño institucional, burocracia estatal y desarrollo económico257 (Belini y Rougier, 2008, p. 16)
Las advertencias de los autores sobre matices que adquieren las emer-gentes empresas de gestión estatal, frente a sus configuraciones, objeti-vos e influencias sobre sectores específicos de producción; nos permi-ten inscribir este estudio en la historia del desempeño empresarial, por parte del Estado. Haciendo foco en el análisis singular del proyecto de producción pública del cemento, en la provincia de San Luis.
La provincia de San Luis, que asentaba sus bases en una economía agraria, buscará sin resultados significativos en el periodo 1944-1952, dar un giro radical en sus políticas económicas, adhiriéndose a la vorá-gine industrialista nacional, en búsqueda de establecerse como “Estado Empresario”. Esta hipótesis inicial, se relaciona en forma directa, con los procesos de instalar una planta productora de cemento en la pro-vincia, cuyo proyecto se trasformó en el más importante del periodo a nivel local.
El terremoto de San Juan de 1944 y el aumento de la demanda del cemento en la región
El 15 de enero de 1944 a las 20:48 horas, las calles angostas, ado-quinadas y veredas de piedra laja de la Ciudad de San Juan presumían su arquitectura colonial al igual que San Luis y otras ciudades “hispa-noamericanas”. En su plaza mayor central 25 de mayo, los transeúntes podían observar la hora en los dos grandes relojes que sobresalían de los techos de las pequeñas viviendas. Tan solo un minuto después el paisaje de la vecina provincia se transformaba en algo desolador. Siete segundos
257 Se resalta que, más allá de lo legal, la empresa pública (organización que combina los distintos factores de la producción, esto es, desarrolla una actividad empresarial para generar bienes o servicios y cuya propiedad el capital y/o la administración es ejercida por el sector público), Es preexistente al periodo estudiado, como en 1892 se crea la Comisión de Obras de Salubridad y finalmente en 1912 se sanciona la Ley que dispone agua corriente y cloacas en todo el país.
437
de un fuerte movimiento telúrico alcanzaron para cambiar el paisaje de esa acalorada tarde de enero. Las viejas construcciones de adobe como las escasas y recientes estructuras de hormigón armado sucumbían so-bre las calles. El Palacio de Justicia, el Club Social, la Casa de Gobier-no quedaban reducidas en despojos, miles de cuerpo yacían sepultados entre los escombros, los heridos deambulaban sin rumbo alguno. La agonía y desesperación buscando a seres queridos se respiraba junto a las nubes de polvo que prevalecían en el aire. La mañana siguiente sor-prendía a los vecinos desorientados con una suave llovizna que dificul-taba las tareas de rescate. Previendo enfermedades se trazó una zanja o fosa común en las puertas del cementerio municipal al que llegaban los camiones volquetes cargados de cuerpos para ser calcinados. “San Juan, destruida”, “Un terremoto devastó san Juan”, “La cifra de muertos y heridos en San Juan se torna en estos momentos incalculable” titulaban algunos de los informativos gráficos del momento.258
Rápidamente comenzaron las tareas de rescate y ayuda de provincias vecinas, Mendoza se transformó en la sede centro de las tareas de re-construcción. En Buenos Aires el Coronel Juan Domingo Perón quien en esos momentos estaba a cargo de la Secretaría General del Trabajo y Previsión Social se responsabilizó de las tareas de recolección de dona-ciones que junto a artistas presenciaron un acto en el Luna Park.
(…) en la tarde de hoy, una comisión de artistas, in-tegrada por: Luisita Vehil, Olinda Bozan, Angrelina Pagano, PierinaDealessi, Aida Alberti, Nini Mars-hall, Blanca Podestá, Libertad Lamarque, Iris Mar-ga, Mecha Ortiz, Silva Roth, Eva Duarte, Enrique Muiño, Angel Magaña, Pepe Arias, Manuel Alcon, Francisco Alvarez y Oscar Valichelli, conjuntamente con los soldados del Ejército Argentino y la Arma-da que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares259
258 Diario Critica 16/1/1944; Diario La gaceta 16/1/1944; Diario Los Andes 16/1/1944259 Fragmento del discurso del coronel Juan Domingo Perón en el festival que la comunidad
438
El Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del General Alberto Farrell, Decreta los primeros días de junio la creación del Consejo de Restaura-ción de San Juan un organismo autárquico que tuvo como único objeto realizar todos los estudios previos para la toma de decisiones del em-plazamiento de la nueva Ciudad de San Juan y dar inicio a los trabajos relativos de la reconstrucción. El documento a su vez contemplaba la necesidad de una gestión logística ferroviaria, automotriz, aérea y marí-tima para el traslado de personal y materiales de necesidad. 260
Los problemas de reconstrucción no tardaron en llegar. Existía una creencia compartida que las construcciones de adobe eran más resisten-tes frente a los movimientos telúricos, afirmación que quedaba rápida-mente desestimada luego de la tragedia. Según los expertos, los altos techos, la fragilidad del material sumada la ausencia de refuerzos a las estructuras, ante el temblor, éstas, quedaron desprotegidas y colapsaron.
Especialistas fueron llegando a San Juan meses posteriores al terre-moto, con el objeto de evaluar la magnitud del desastre y sugerir pre-venciones a futuro. Los más destacados fueron miembros de la Corpo-ración para la Promoción del Intercambio creada en 1940261 . Pese a la diversidad de su agenda, en el caso San Juan, estos especialistas tenían por objeto además del estudio del terreno para definir el lugar de la nue-va ciudad, relevar las áreas mineras con el fin de establecer una fábrica de cemento. La certeza del hormigón entre los especialistas, aumentaba considerablemente la necesidad del producto del cemento portland en la región, sumada la ilusión de plantas productoras pertenecientes al Estado Nacional.
Soñar con una ciudad de hormigón armado era sinónimo de mo-dernidad, la industria del cemento estaba en crecimiento, las construc-ciones de este material mostraban al mundo el progreso social, así que la utopía comenzaba a darse forma. El adobe mantenía la historia lo-
artística realizaba en beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan en enero de 1944.260 Boletín Oficial de la Nación 11/6/1944 Decreto 17.432/44261 La Corporación para la Promoción del Intercambio fue creada por Decreto 78466/40 su Directorio estaba integrado por los ejecutivos de las principales empresas norteamericanas radicadas en Argentina. Tornquinst, Bemberg, Bunge BornLengs Roberts, entre otros. Insti-tución que entre 1943 a 1946 fue transformándose en el antecedente más cercano a la IAPI (Kabat, 2013, p. 86)
439
cal pero el hormigón era el diseño antisísmico más apropiado, en la pulseada, pese a los costos que ello implicaba, el imaginar una ciudad moderna fue ganado puestos entre los ingenieros, aunque pensar en una ciudad de hormigón pondría en movimiento un proceso de abas-tecimiento muy complejo por las distancias de las plantas productoras de cemento. Si bien la obtención de la materia prima, según los geó-logos, era fácil, existía un seguro mercado en la reconstrucción, lo que entusiasmaba la idea de una Fábrica de Cemento en el mismo San Juan, pero la provincia tenía un altísimo costo de energía eléctrica por lo que poco a poco la idea de la fábrica en San Juan se fue diluyendo. (Healey, 2013, p. 137-140)
Cinco meses más tarde al terremoto el gobierno nacional buscará regular el precio del cemento a través del decreto 32.635/44 luego de los informes entregados por la comisión del Consejo Nacional de Ra-cionamiento quienes mencionaban que el costo de la producción de cemento había ascendido progresivamente a partir de 1939 producto del aumento del combustible.
Los aumentos sobre el producto final autorizados por el Poder Ejecutivo habrían compensado el valor mayor de los elementos del costo directo, a su vez la disminución de la producción habría incidido en forma apreciable en el costo final del producto. Por otro lado, no se tiene constancia de que la dismi-nución de la producción sea por negligencia o falta de interés del sector industrial, sino por la escasez de combustibles y falta de transportes la comisión designada, concluye que la situación económica del sector industrial del cemento para 1943 habría sido normal si se hubiera mantenido la producción. Los precios máximos fijados son teniendo en cuanta las zonas de país y los fletes correspondientes262.
262 Comisión creada el 26 de agosto de 1943 con el objetivo de estudiar los costos de producción y comercialización del cemento portland para determinar los precios máximos de ventas definitivos. Decreto N° 6.826
440
Provincia de Buenos Aires m$u 3.42Olavarría: Loma Negra S.A. San Jacinto “Calera Avellaneda” Sierras Bayas“Compañía Argentina de Cemento Portland” Pipinas: Corporación Cementera Argentina “Corcemar”
m$u 3.42Provincia de Córdoba m$u 3.50
Dumesnil Compañía Sudamericana de Cemento Portland Juan Minetti e HijosLtda.Estación Km. 7 Compañía Argentina Corcemar
m$u 3.50Provincia de Entre Ríos
Paraná Compañía de Cemento Portland San Martin S.A. Provincia de Mendoza
Capdevilla Corporación Cementera Corcemar m$u 3.65PanquehuaCompañía Sudamericana de Cemento Portland Juan Minetti e hijosLtda.
m$u 3.65Provincia de Salta
Campo Santo Compañía Sudamericana de Cemento Portland Juan Minetti e hijosLtda.
Provincia de Santiago del EsteroFrías “Coinor” Compañía Industrial Norteña
m$u 3.45
m$u 3.60
m$u 3.55
Cuadro 5 elaboración propia fuente Decreto N° 32.635/44
Estos precios fijados por el decreto son del productor del material al revendedor. Los precios para el consumidor final no podrían exceder los quince centavos (m$u 0.15) por bolsa de 50 kg. Pero estos precios no se respetaban en el interior del país que se vendían tres veces más caros, lo que motivará las denuncias en la misma Cámara del Senado de la Nación como veremos más adelante. La especulación y el desabasteci-miento comenzaron a ejercer presión por parte del sector privado para con el Estado.
De la tragedia a la búsqueda del Estado Empresario productor de cemento La emergente industria del cemento en la provincia de San Luis
Si observamos la distribución de establecimientos industriales en el país, considerando a estos de acuerdo al Censo Nacional de 1947 como:
441
fábricas, plantas industriales, talleres, yacimientos o minas, etc. entre los años 1935 y 1946 la gran concentración de establecimientos in-dustriales en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Santa Fe y Córdoba acompañarán en significativa menor proporción, pero con un importante desarrollo industrial. Mendoza y Entre Ríos serán las últi-mas provincias que resaltarán en su desarrollo industrial. Este análisis puede observarse también en el reciente trabajo de Marcelo Rougier, que en términos de distribución geográfica, la Capital Federal y la pro-vincia de Buenos aires fueron concentrado desde finales del siglo XIX , más de mitad de la ocupación industrial. (Rougier, 2021 p. 91)
Cant 1935 1937 1939 1941 1943 19461 12780 14176 15241 16333 19393 251562 9619 13881 15103 15284 16646 237453 214 181 187 211 260 3514 2839 3561 3913 4080 5319 81545 379 558 583 607 680 10056 881 1145 1418 1602 1966 23247 184 205 222 238 301 4128 149 164 173 193 234 4459 1834 2101 2112 2238 2434 3601
10 233 308 443 465 624 88311 609 607 633 682 569 95212 180 269 312 334 373 84313 5736 5615 6104 6494 7046 1040514 300 511 509 637 796 96815 682 748 834 907 990 140916 428 499 601 682 712 134817 189 216 220 266 357 21518 55 66 91 127 176 24719 494 601 654 684 925 111020 269 297 316 387 689 115221 89 86 107 124 179 27122 322 426 467 488 618 94523 82 106 101 112 169 13524 7 9 11 10 16 29
Cantidad de establecimientos industriales por jurisdicciones entre los años 1935 - 1946
Río NegroSan Cruz Tierra del Fuego
Jurisdicción
FormosaLa Pampa Misiones Neuquén
Santa Fe Santiago del EsteroTucumán ChacoChubut
Jujuy La Rioja Mendoza Salta San Juan San Luis
Capital Federal Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Entre Ríos
Cuadro N°2 elaboración propia base de datos. Censo Nacional Industrial 1947
442
Grafico N°1 elaboración propia: evolución de los establecimientos industriales 1935-1946
Los datos censales de la industria de 1954, publicados en 1960 por la Secretaría de estado de Hacienda, Dirección Nacional de estadísticas de Censos, nos permiten observar la evolución del sector industrial. La provincia de Buenos Aires va a superar a Capital Federal, colocán-dose en el primer lugar de mayor concentración de establecimientos industriales. Santa Fe, Córdoba y Mendoza continuarán en un lugar de relevancia a nivel Nacional. Lo destacable es que, en esta carrera de cre-cimiento industrial, eran muy poco los reales contendientes, y solo dos, Buenos Aires y Capital Federal concentraron el 56 % de la totalidad de establecimientos industriales del país por estos años.
443
Cant 1946 19541 25156 400802 23745 473573 351 6454 8154 149635 1005 14386 2324 38627 412 7478 445 7099 3601 5696
10 883 190911 952 199412 843 181413 10405 1741114 968 170915 1409 255016 1348 348617 215 39218 247 48219 1110 126820 1152 184421 271 37822 945 140123 135 18224 29 72
88051 154343Total
Río NegroSan Cruz Tierra del Fuego
JurisdicciónCant. Establ. Ind. por jurisdicciones 1954
ChubutFormosaLa Pampa Misiones Neuquén
San Luis Santa Fe Santiago del EsteroTucumán Chaco
Jujuy La Rioja Mendoza Salta San Juan
Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Entre Ríos
Capital Federal
Cuadro N°1 elaboración propia base de datos. Censo Nacional Industrial 1954
444
Grafico N°2 elaboración propia: evolución de los establecimientos industriales 1946-1954
El primer Plan Quinquenal (1947) poseía ambiciosos objetivos, ta-les como:
“transformar la política económico social gracias al desarrollo industrial, nacionalización de servicios públicos para evitar la vulnerabilidad frente a los capitales externos, elevar el ingreso de los más des-favorecidos por medio de una redistribución de la riqueza, un ambicioso y extenso plan de obras y ser-vicios públicos referidos a sanidad, educación y vi-vienda. Todo ello se lograría gracias a las acumuladas reservas de oro y divisas obtenidas en el intercambio
445
favorable del periodo de guerra. A su vez, se resaltaba la importancia de consolidar industrias creadas en la década previa como así también la implementación de nuevas industrias que elaboren materias primas nacionales”. (Rapoport, 2012, p. 384).
El incremento de la demanda del Estado por el cemento portland se hacía evidente, pese a ello el Primer Plan Quinquenal no le dio a la industria del cemento un lugar relevante.
En cambio, el Segundo Plan (1952) sí va a detallar los objetivos especiales de cada sector. La industria siderúrgica, en primer lugar, se-guida por la metalúrgica en segundo lugar; en tercer lugar, la industria del aluminio y el magnesio seguida por la química, en cuarto lugar; en quinto, la industria mecánica, seguida por la industria eléctrica, para alcanzar el último lugar la industria de la construcción.
En el Segundo Plan Quinquenal le da a la producción del cemento un lugar especial. En la presentación que el presidente Perón realizó en la Cámara de Diputados quedaba claro el lugar asignado a la industria de la construcción y la relevancia de San Luis para ese proyecto:
La producción de cemento deberá alcanzar en 1957 a 2.500.000 de toneladas, cantidad equivalente a un aumento del 61% sobre la producción de 1951, de-biendo procurarse que ese incremento de la produc-ción no acentué las necesidades nacionales de impor-tación de combustible”.
“La producción actual es de 1.500.000 toneladas, o sea, tendríamos un déficit del millón de toneladas de cemento que sería necesario cubrir hasta el año 1957. ,en este sentido mediante el aprovechamiento de la capacidad integral de las fabricas actuales de cemen-to, podrán lograrse alrededor de 1.800.000 tonela-das; mediante la ampliación de las mismas, 300.000 toneladas más, y con la instalación de nuevas fábri-cas, sobre todo por parte del Estado, En comodoro
446
Rivadavia y en San Luis, será posible la producción de otras 400.000 que hacen un total de 2.500.000 toneladas que es el objetivo previsto.263
Como se puede observar, el Estado Nacional tenía dos ambiciosos proyectos frente a la producción del cemento, por un lado el proyecto de la Provincia de Chubut más específicamente la nacionalización de la Petroquímica en Comodoro Rivadavia, que comenzará a producir cemento a comienzos de la década del 50 y por el otro, el proyecto de la “Fabrica el Gigante” más específicamente en el departamento Belgrano, La Calera, presentado por el Senador Nacional por la Provincia de San Luis Francisco Luco.
1949 presentación del proyecto “El Gigante”
El Senador Nacional por la provincia de San Luis Francisco Luco, como se mencionó, presentó el proyecto de mayor interés para el pueblo san-luiseño ante la Honorable Cámara del Senado en septiembre de 1949. En primer lugar, se solicitaba la suma de 40 millones de pesos para los trabajos preparatorios, compra de maquinarias y adquisición de te-rrenos para la instalación de una fábrica de cemento portland en la localidad de La Calera del departamento Belgrano de la provincia de San Luis. Esta industria dependería directamente su dirección, organi-zación, fabricación y comercialización de la Dirección Nacional de In-dustrias del Estado (DINIE) y del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación.
Los fundamentos presentados por el Senador Luco para la instala-ción de una planta de cemento portland en la provincia radicaba en el vertiginoso aumento de la demanda del producto en la región, sumado al desarrollo industrial del país que no justificaba la importación de cemento. “…La necesidad de este material indispensable para construir fábricas, viviendas, diques, caminos, puentes, etc. Que el país necesita con urgencia más que nunca…” 264; para Luco, que admiraba a Perón
263 Segundo Plan Quinquenal p. 369.264 Senador Luco Diario la Opinión 6 de septiembre de 1949.
447
por su visión de estadista y economista265, no se debía escatimar en esfuerzos para adquirir maquinarias, técnicos y operarios especializados del extranjero. Por otro lado, señalaba que la Provincia de San Luis no había tenido la evolución y el progreso industrial que le correspondería por sus riquezas naturales.
El aumento de la producción del cemento y el hierro como material esencial de construcción habían sido considerables, pero no han alcan-zado a completar la demanda en la región. El Senador para este período contaba con la siguiente información, la que transcribe en su proyecto.
Crecimiento del consumo del cemento portland en la regiónSan Luis Córdoba San Juan La Rioja La Pampa
Año Tn. Tn. Tn. Tn. Tn.1942 6.386 137.510 10.564 6.251 4.2061947 7.543 148.030 33.020 4.554 5.3571948 13.506 142.980 51.954 4.624 6.608
Cuadro N° 4 Fuente: Diario la Opinión 1949
Es de resaltar que la información con la que contaba el Senador no difiere con lo aportado por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los datos corresponden al anuario de 1948, el proyecto se presenta un año después y la producción de cemento aumento consi-derablemente en 1949 haciendo disminuir la necesidad de importar el mismo.
Producción de Cemento Portland1948 SenadorLuco AFCP
Producción Nacional 1.251.000Tn. 1.251.170Tn.Importación 332.000Tn. 332.030Tn.
1949Producción Nacional 1.445.962Tn.
Importación 197.291Tn.
Fuente: Diario la Opinión 1949
265 Diario la Opinión de San Luis 07/09/1949 p. 1.
448
A su vez el Senador sostenía que el Poder Ejecutivo había suspendido algunas obras públicas y cancelado otras por los escases del cemento portland, lo que llevó a la suspensión de trabajos iniciados en la cons-trucción de los Diques: Los Molinos, Río Tercero, La Viña, La Florida y San Felipe ello era sumamente perjudicial para la Provincia. Agre-gando que las obras de los cuatro Diques demandarían un mínimo de 30.000Tn. de cemento anuales durante cinco años.
En su propuesta el Senador garantizaba que la futura cementera es-taría dotada de las técnicas más moderna del momento, podría alcanzar el más alto estándar de rendimiento gracias a los medios obtenidos en las ya experimentadas plantas cementeras de Estados Unidos, otro gran punto a favor del proyecto era la cocción, donde las técnicas de sus mo-dernos hornos tenían en cuenta el entorno para lograr abaratar costos de producción.
Se prevé, además, la construcción de un barrio urbanizado de vivien-das para todo el personal y su familia, con baños, pileta de natación, campo de deportes, biblioteca, plaza pública, y todo o que aconseje la actividad industrial moderna para asegurar la comodidad, bienestar y salud de los obreros266. El informe del estudio realizado por la Dirección Nacional de Industria del Estado (DINIE) con fecha del 27 de julio de 1948 consideraba conveniente la instalación de una fábrica de cemento portland en la provincia de San Luis, desde el punto de vista técni-co-comercial, por presentar una solución vital al problema económico e industrial de la provincia. Además, aseguraría la provisión normal del cemento necesario en las obras iniciadas y proyectadas no solo en San Luis sino también en las provincias limítrofes, permitiendo con ello la descongestión en el transporte del producto.
Las materias primas existentes en el lugar representan la calidad re-querida para la utilización, excepto el material arcilloso, que, si bien es abundante, deberá ser sometido a un proceso de mejoramiento a deter-minarse mediante investigaciones y ensayos. La capacidad de la planta podría ser fijada luego del estudio de las necesidades presentes y futuras
266 . “…no se hará más en esto que cumplir uno de los postulados básicos de nuestro partido, si-guiendo el espíritu de comprensión humana y justicia social que anima y hace grande toda la gestión gubernativa de nuestro presidente…” Senador Luco: Diario la Opinión 7 de septiembre de 1949
449
de la zona de su influencia. Pero puede sin embargo adelantarse que sobrepasaría las 300Tn. Hasta un máximo de 600Tn. diarias.
Lo más novedoso y atractivo del proyecto del senador Luco era res-pecto al combustible a emplearse teniendo la posibilidad de usarse leña de jarilla, que debe ser objeto de una cuidadosa investigación. No solo de las reservas existentes sino también de la reforesteración destinada a utilizarse en futuro acompañando un mejoramiento climático de la zona. Por otro lado, el uso de la leña permitiría a la planta la indepen-dencia de combustibles líquidos cuya escasez debido al desarrollo del país se hacía notar. Es de resaltar que con el uso de este tipo de leña como combustible se podría reducir un 50% aproximadamente en el costo ya que no se encontraba disponible el gas para uso industrial.
Esta planta debería tener mayor rendimiento que las instaladas en Mendoza y Córdoba logrando reducir importantes costos en su produc-ción. Dejando demostrado que esta obra produciría grandes y positivos resultados gracias a la inmensa cantidad de materias primas y combus-tible de la zona. Una planta que poseía sin nacer aun, materias primas, combustibles, caminos y un mercado seguro en crecimiento, era garan-tía de éxito y rentabilidad.
Por otro lado, era necesario declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos y yacimientos que no fuesen propiedad de la Nación necesarios para la explotación y fabricación de la planta de cemento y así se hizo por decreto Nacional Nº 23489/49267 , donde se declara zona de reserva la comprendida entre los paralelos 32º 49´45´´ y 33º03´25´´ y los meridianos 66º37´40´´ y 66º55´45´´ que encierra entre sus límites la totalidad de la sierra El Gigante y los parajes deno-minados El Peje, La Aguada, La María Luisa, La Florida, Estancia el Médano, Almacén Los Araditos, Escuela San Pedro, San Roque, es-tancia San Agustín, El Realito, Santa Rosa, La Calera, El Pajarito, El Gigante y Los Morteritos de la provincia de San Luis.(Ver Mapa 1).
Dentro de dichas zonas quedó prohibido el otorgamiento de per-misos de exploración y manifestaciones de descubrimientos de minas debiendo ser desestimadas las solicitudes de cateo que se encuentrasen
267 Boletín Oficial de la República Argentina 3/10/1949 p. 2
450
en trámites a la fecha de ese Decreto y devueltas las manifestaciones de descubrimientos y solicitudes de cateo que se presenten en adelante. El Decreto fue firmado por el presidente Perón y el Ministro José C Barros.
Dos años después el 17 de octubre de 1951 la Honorable Legisla-tura de la Provincia de San Luis sanciona con fuerza de Ley Nº 2319 , declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación con destino a la Di-rección nacional de Industrias del Estado, para instalar una fábrica de cemento portland e industrias complementarias con sus dependencias una superficie de terreno de hasta 1500 Has., las que se irían expropian-do a medida que sean necesarias dentro de la reserva minera dispuesta por el decreto 23.489 ampliado en el párrafo anterior, del departamen-to Belgrano de la provincia de San Luis. Los gastos de expropiación que generase el cumplimiento de la Ley serían abonados por la DINIE, debiendo el Poder Ejecutivo nacional transferir a dicha entidad la pose-sión y el dominio de las tierras expropiadas.
Mapa 1: Zona de Reserva de acuerdo al Decreto Nacional publicado el 3 de octubre de 1949 en el Boletín Oficial de la Nación (elaboración propia)
451
La Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE) y el proyecto “El Gigante” del Senador Luco
El Estado Argentino una vez declarada la guerra al eje, interviene las empresas alemanas presionado por las políticas norteamericanas que solicitaban la liquidación de estas empresas para pagar indemnizaciones a las víctimas del eje. El Estado sostuvo la necesidad de aplicar esa liqui-dez al desarrollo industrial. Como la situación no estaba dada para la desaparición de estas industrias el Estado por decreto 1921/47 dispone la compra de estas empresas.
Poco tiempo después por decreto 18.991/47 se crea la DINIE de-pendiente de la Secretaria de Industria y Comercio. Claudio Belini sos-tiene que el surgimiento de esta Dirección no estaba planificado y no se tuvo una clara definición en cuanto a su rol principalmente por no figurar dentro del Plan Quinquenal. Las empresas que formarán parte de la gestión de la Dirección, no serán vitales para la Nación, cuya orga-nización quedaba en manos de Fabricaciones Militares. El autor analiza las funciones de la DINIE en cuatro puntos: primero, el Fomento de nuevas industrias; segundo, la Capacitación de mano de obra; tercero, la colaboración con el Plan Quinquenal; y cuarto, regular el mercado interno. Para nuestra investigación será trascendental el primer y último punto.
En 1949 la DINIE anuncia sus primeros proyectos, el más impor-tante a nivel nacional era el desarrollo de la industria química en la Patagonia, se proponía la producción de soda cáustica, negro de humo, cemento, carburo de calcio y zinc metalúrgico, entre otros productos. Por otro lado, se planteaba el desarrollo de una destilería en San Nicolás para la producción de alcohol etílico e industrial, como tercer proyecto de importancia aparece la instalación de una fábrica de cemento en el centro del país, más específicamente en la provincia de San Luis.
El cuarto punto mencionado implica la regulación del mercado. La DINIE tratará de evitar la caída de las empresas contraladas pre-viamente por capitales privados, entendiendo a estos como ineficaces, sumándole que la gestión estatal sobre empresas claves se convertía en un mecanismo más para regular el movimiento de precios, ya que se
452
reconocían los límites de las políticas de congelamiento de precios. En ese momento se afirmaba que la DINIE no buscaba competir con las empresas privadas.
El gobierno peronista controló el precio del cemento a través del decreto 32.635268, el mantenimiento de estos precios no afecto al sector gracias al retorno de combustibles e insumos en el periodo de postgue-rra, pero 1948 se produce una importante caída de la producción que afecto los precios debido a la escasez.
Año Nº de plantas Capacidad Producción % Importación %
1947 11 2.020.950 1.353.161 92,7 100.253 7,31948 11 2.020.950 1.251.170 80,4 332.030 19,6
Cuadro III. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland, Anuario,
Se abría así todo un momento de especulación en torno al cemento, de acuerdo al gremio de la construcción se paralizaría las obras iniciadas San Luis. Situación que se agudizaría debido al funcionamiento de un mercado negro principalmente de sociedades clandestinas organizadas para especular con diferentes mercaderías. La Dirección de Vigilancia de Abastecimiento de la Policía Federal inicia una investigación para desarticular y penalizar a estas organizaciones269.
El Senador salteño y vocal de la Comisión Permanente de Industria y Comercio Alberto Durand, presentaba un proyecto donde proponía declarar de utilidad pública de todas las fábricas de cemento del país, denunciaba que, en el mercado negro, el cemento se vendía en el inte-rior tres veces más caro que en Capital. Sostenía además que en el país escaseaba el cemento, pero en realidad sobraban los recursos naturales no solo para la demanda interna, sino también para poder exportar. La AFCP respondía que las afirmaciones de Durand eran infundadas y que, si se abastecía de combustibles, maquinarias e insumos a la in-dustria, ésta, inundaría los mercados de producción. La iniciativa de
268 Boletín Oficial de la Nación 12/12/1946 p. 14269 Diario la Opinión 22/04/1949 p. 2
453
Durand se estancó para luego desaparecer como tal, aunque motivó nuevas ideas emergentes.
La amenaza más firme fue presentada en 1949, donde el gobier-no planeaba crear dos industrias enteramente estatales, la primera pro-puesta fue planteada por el senador Francisco Luco en la provincia de San Luis ya desarrollada en apartados previos y la segunda situada en Comodoro Rivadavia que, canalizada por la DINIE, se adquirieron en 1950 las maquinarias de una planta en desuso de EE. UU y en 1951 se inició su montaje en la provincia de Chubut. El proyecto de San Luis fue postergado ya que el sector privado observaba con recelo la insta-lación de una planta estatal en el centro del país que abarataría costos a través de los fletes en todo el interior y combustible gracias a la leña. Este sector en1952 logra acordar con el Estado los créditos necesarios para modernizar y ampliar sus plantas lo que llevó al proyecto de San Luis a una postergación indefinida.
Conclusiones Parciales
Esta investigación nos permite observar que la provincia de San Luis tradicionalmente asentaba sus bases en una economía agraria. A partir de 1943, con la emergente clase política que adhería al peronismo y se posiciona en las más altas esferas del poder provincial en 1946, estos hombres buscarán adherirse al proyecto nacional de una vorágine in-dustrialista dando un giro radical en las políticas económicas provin-ciales. La idea formal de instalar una planta de cemento portland en la provincia, fue presentada por el Senador Nacional Francisco Luco en septiembre de 1949. La instalación y gestión de la misma quedaría a cargo de la DINIE y financiada por el BCIA. Su mayor atractivo y fun-damento radicaba en las riquezas y condiciones topográficas de la zona en las laderas del Cerro El Gigante.
El Estado provincial buscaba salir de la situación económica desfa-vorable vinculándose al proyecto nacional. La cementera era como se demostró, el proyecto más importante a nivel industrial de todo el te-rritorio provincial. Además, es importante resaltar que tendrá consecu-
454
ción en el tiempo a pesar de los vaivenes económicos nacionales y pro-vinciales. La coyuntura nacional que se vivía en esos años no propiciaba tales inversiones ya que para ese momento el gobierno peronista debió dar un giro en su política económica, limitando o cancelando nuevas inversiones industriales. Se suma a ello que para 1952 el sector privado lograba acordar con el Estado créditos para ampliar y mejorar sus plan-tas distribuidas por el país garantizando el abastecimiento del producto. Por otro lado, la integración regional propiciada en el periodo no daba relevancia a los proyectos de San Luis, dejando la instalación de la ce-mentera postergada por tiempo indefinido.
Se remarca que la historia de la cementera está siendo trabajada y completada a partir de tres periodos más, los que se mencionan algunas características distintivas para poder desarrollar a futuro las investiga-ciones que registren el trayecto integral de la fábrica hasta nuestros días: Una segunda instancia desde 1952 hasta 1974, extenso período en el cual se inicia las obras de la planta para ser inaugurada y comenzar su producción. En dicha investigación se están analizando los motivos de su demora y las importaciones de maquinarias realizadas. Su importan-cia llevó a la intencionalidad de varios gobiernos de cederla a terceros para su puesta en marcha y producción. Se presupone que la interferen-cia de intereses privados, mantuvieron paralizadas sus obras y su monta-je se demoró hasta 1972. En este año, la Cementera (sin concluir) entra en discusiones sobre la privatización de las instalaciones de la Planta, que para este período ya contaba con obras eléctricas de alta tensión y las obras civiles totalmente terminadas. Finalmente fue inaugurada en 1974. El tercer período que va desde 1974 hasta 1978 momento en que su producción fue íntegramente nacional para luego ser privatizada en el año 1980.
Bibliografía
Belini C. (2017). Historia de la Industria Argentina. 1° Edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
455
Belini, C. (2003). La industria durante el primer peronismo (1946 – 1955) (Tesis Doctoral), Consejo de estudios Juan Carlos Ko-rol. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, Argentina.
Belini C. y Rougier M. (2008). El Estado Empresario en la industria argentina: Conformación y crisis. Buenos Aires, Argentina: Ma-nantial.
Ferrer A. (2000). La economía Argentina. Etapas de su desarrollo y proble-mas actuales. Buenos Aires, Argentina: FCE.
Gerchunoff P. y Antunez D. (2002). “De la bonanza del peronismo a la crisis del desarrollo” en Torre J. C. (Dir.). Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Healey, M. A. (2012). El peronismo entre las ruinas: El terremoto y la reconstrucción de San Juan. Buenos Aires Argentina: Siglo XXI.
Healey, M. A. (2003). “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protestas en las regiones extrapampeanas” en James, D. (Dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Kabat M. (2013). “La Corporación para la Promoción del Intercambio y las Exportaciones no Tradicionales 1941-1946” en Revista de Historia Americana y Argentina, Vol. 48, N° 2, Mendoza: Uni-versidad Nacional de Cuyo.
Kipping, M. (2003). “Business-Government Relations: Beyond Perfor-mance Issues” en Amatori, F. y Jones G. Business History around the World, Inglaterra: Cambridge University Press, pp. 372-394.
Korol, J. C. y Sábato, H. (1997). La industrialización trunca: Una ob-sesión argentina. La Plata, Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Liernur J. F. (2000). “La Construcción del País Urbano”, en Lobato, M. Z. (Dir.), El progreso la modernización y sus límites. Buenos Aires, Argentina: Sudamérica.
456
Oslak O. (1999). La Formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional. Buenos Aires, Argentina: Planeta.
Palacio, J. M. (2000). “La Antesala de lo peor: la economía argentina entre 1914 y 1930”, en Falcón, R. (Dir.). Democracia conflicto social y renovación de ideas (1916-1930). Buenos Aires, Argenti-na: Sudamericana.
Ponce M. G. (2018). Tras las Huellas de Mariano Ponce. San Luis, Ar-gentina: Nueva Editorial Universitaria, U.N.S.L.
Rapoport M. (2012). Historia económica, política y social de la Argenti-na, 1880 – 2000. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
Regalsky, A. M., & Salerno, E. (2008). “En los comienzos de la em-presa pública argentina: la Administración de los Ferrocarriles del Estado y las Obras Sanitarias de la Nación antes de 1930”, en Investigaciones De Historia Económica, 4(11), pp. 107-136. https://doi.org/10.1016/S1698-6989(08)70155-3
Rougier M. (2006). La frustración de un modelo económico: El gobierno peronista 1973-1976 1ª ed., Buenos Aires, Argentina: Manatial.
Rougier, M. (2021). La industria argentina en su tercer siglo. Una histo-ria multidisciplinar (1810-2020), Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Desarrollo Productivo de la Na-ción.
Samper, O. (2015). “La formación del Peronismo en San Luis. La di-rigencia política tradicional y la intervención federal de 1943-1946”, en Revista de Estudios Marítimos y Sociales, año 7/8, nú-mero 7/8, pp. 215-238.
Schvarzer, J. (1996). La industria que supimos conseguir. Buenos Aires, Argentina: Planeta.
Segreti, C. (1981) La economía del interior en la primera mitad del si-glo XIX, Cuyo. Buenos Aires, Argentina: Academia Nacional de Historia.
457
Fuentes Orales
Entrevista Dr. Verges Roberto. Ministro de Hacienda de la Provincia de San Luis año 1972
Entrevista García José ex empleado Cementos Avellaneda 1974-2018
Entrevista Ing. Carlos Vega actual Cementos Avellaneda (Jefe de área)
Entrevista a la actual Sra. Senadora Provincial Mabel Leyes ex inten-dente La Calera Departamento Belgrano Provincia de San Luis.
Entrevista Sr. Secretario Leyes Alberto ex intendente La Calera Depar-tamento Belgrano Provincia de San Luis
Entrevista Ing. Isac Sosa Paez ex Jefe Energía Hidráulica de San Luis (1960)
Entrevista Ing. Mario Ponce (Presidente de la Comisión Directiva So-ciedad Mixta El Gigante. 1974)
Entrevista Sra. Amalia San Martín Luco
Entrevista Dr. Reynaldo Oscar Ojeda
Entrevista Dr. Hipólito Saa
458
Redes y poder político en el agro chaqueño: la Sociedad Rural en cuestión
1918-1995
Adrián Alejandro Almirón
Introducción
La reconstrucción de los actores rurales revela las diversas dinámicas que fueron consolidándose en cada región, las mismas revelan las redes y relaciones de poder que fueron estableciéndose, para el caso de las regiones marginales, la reconstrucción de las mismas permite identificar las continuidades y rupturas de las acciones en diversos aspectos, sobre todo aquellos que se encuentran vinculados a la política de cada uno de los espacios.
La construcción del Estado en del Chaco Argentino, ha tenido eta-pas las cuales demuestran el proceso de ocupación efectiva de una fron-tera, tras la guerra de la triple alianza durante el siglo XIX, se inicia una
459
etapa de conquista y poblamiento. Primero la gobernación del Chaco (1872) y luego la declaración de los Territorios Nacionales (1884) el objetivo de esta etapa fue lograr constituir poblaciones que pudieran permanecer y lograr un control geoestratégico del espacio, finalmente constituir el territorio como argentino con personas que con el correr de los años pudieran constituirse como ciudadanos. La problemática de los Territorios Nacionales, tanto en el Norte como en el Sur, es de gran interés historiográfico, dado que pone en tensión las decisiones y las conformaciones de poder que se dieron en cada lugar.
El chaco como “una provincia en cierne” finalizo en 1951, inicián-dose la etapa provincial, primero como Presidente Perón y tras el golpe de Estado de 1955, la provincia pasa a recuperar el nombre de Chaco. Durante todo este transcurso los ciclos económicos fueron centrales para explicar el florecimiento de una sociedad pluricultural como el Chaco, el historiador Guido Miranda lo expuso en tres ciclos: Funda-ción, Tanino y Algodón. Desde la década del sesenta en adelante, se produce una transición en el modelo productivo, esto parte de la pro-blemática del monocultivo algodonero, comenzaba el lento paso hacia la pampeanización de la región chaqueña con el cultivo de la soja.
Claramente cada momento dio paso a una realidad socio-económica y a relaciones y redes de poder que fueron conformándose en el terri-torio, las redes sociales funcionan como un mecanismo de regulación y organización de distintos aspectos de la vida social de las personas. En tal sentido, este tipo de corporaciones en un espacio de frontera inte-rior, fueron fundantes y fundamentales para constituir redes personales y totales, el cual se terminará de conformar pasado el tiempo en la capa-cidad que tiene la Sociedad Rural en influir e intervenir en la sociedad.
Los aportes de Luis de Imaz en Los que mandan (1965), permiten reconstruir las diversas vinculaciones, estrategias que asumieron los principales dirigentes de la sociedad, este aporte es uno de los clásicos trabajos referidos a la reconstrucción sobre la sociedad, la cual puede explicarse en clave regional en cada uno de los espacios subnacionales. Por su parte, los trabajos de Marcelo Oscar Panero (2017) contribuyen a reflexionar sobre el rol de la entidad desde una perspectiva académica; por su parte trabajos como los de Alejandro Tarruella (2012), contribu-
460
yen a reflexionar con una síntesis integral sobre la corporación. Por su parte, Carini (2017 y 2019) analiza y reconstruye el rol de la sociedad de Rio cuarto desde una mirada que reconstruye las diversas alianzas, su composición y las decisiones asumidas por la entidad en los recientes cincuenta años.
En el caso de Chaco270 los trabajos estuvieron enfocados en realizar una reconstrucción institucional, el primero de los aportes que indaga-ron sobre su desarrollo y fundación ha sido el aporte de Gloria Molina en su trabajo “Historia de la Sociedad Rural del Chaco. Periodo: 1918-1940” (1997), propone cuatro etapas las cuales las identifica y carac-teriza a partir de logros, dificultades y relaciones institucionales que fueron consolidándose. Tras este aporte, el enfoque geohistorico explico el proceso de ocupación, el desarrollo de la ganadería en el Territorio y provincia, pero no desarrollaron la acción de la entidad (Bruniard, 1979; Valenzuela, 2012). En cuanto a trabajos históricos realizados por la entidad se cuenta con dos aportes interesantes, ambos fueron reali-zados en el marco del aniversario y reúnen una cantidad importante de información y datos sobre la historia de la institución (Díaz Avalos, 2008)
De tal manera, en este sentido en la siguiente ponencia nos propo-nemos la reconstrucción de las relaciones y vinculaciones con la política que ha tenido la entidad, para ello nos basaremos en una propuesta de periodización las cual nos permite reconstruir las particularidades de cada época, enfocando las redes y las acciones de la entidad en torno a objetivos, problemáticas y desarrollo, esta entidad de primer grado es una de las primeras en haber sido creada por sujetos que estuvieron
270 Las Sociedades Rurales del Nordeste serán espacios de integración que tendrán caracte-rísticas diversas y particularidades diferentes en el espacio, en este sentido la primera Sociedad creada fue la Correntina en 1908 aunque la misma tuvo diferencias y dificultades para sostener-se como tal hasta la década del setenta, la misma representa a un sector importante de la socie-dad correntina sobre todo la más cercana a la capital. Por su parte la Sociedad Rural de Formosa se creó mucho tiempo después siendo en 1935, la misma respondió a la caracterización y al desarrollo de la ganadería, acompañado al cultivo algodonero que fueron las bases para lograr la colonización del Territorio Nacional. Mientras que en el caso de Misiones, la creación de la Sociedad, se dio durante la etapa provincial hacia la década del 90, esto es un reflejo directo del modelo de explotación primaria vinculada a un modelo de desarrollo interno que hacia esos años entra en una seria crisis y lleva a replantear el funcionamiento estatal con las instituciones que apoyaban a los productores yerbateros, el modelo hacia una economía agroforestal, tam-bién fue el momento para la creación de la Sociedad en la provincia.
461
presente en las decisiones y acciones políticas, en tal sentido, asumir a la entidad solamente como una asociación de tipo reivindicativo, nos dejaría un conjunto de procesos que fueron desarrollando en la esfera pública y privada, sumado a las relaciones entre entidades técnicas des-de mediados del siglo XX, las cuales marcaran una ruptura en torno a lo vinculación y desarrollo tecnológico en el campo rural chaqueño.
Primera etapa: Fundación y proyectos (1918-1955)
El Territorio Nacional del Chaco desde finales del siglo XIX, fue un espacio en donde acompañado al poblamiento de manera progresiva se iba constituyendo instituciones, entre las que se esperaba y anhelaba su creación fue la Sociedad Rural. Esta primero se creó como la Asociación de Fomento del Chaco, en 1918, estos primeros meses fueron útiles para promover la organización y discusión de su funcionamiento. Fue en 1919, cuando se organiza y se denomina como Sociedad Rural del Chaco. Sus propósitos destacaban: fomentar el desarrollo agropecua-rio, ganadero e industrial derivado; defensa de la propiedad privada de los miembros de la sociedad; a la promoción y realización de actividades con vistas a mejorar el bienestar de los habitantes del Chaco271.
En los primeros años quien asume la presidencia en varias oportuni-dades fue Gustavo Lagerheim272 junto a otros miembros y propietarios de campos con hacienda en cercanías de la colonia Resistencia, en esta primera etapa de fundación, los miembros que formaban parte eran menos de 100. Hacia 1920 los miembros tenían que elegir nuevos re-
271 La revista Forestal destacaba la creación de la institución que debía ser tenida en cuenta y apoyada para el progreso, son interesantes las palabras que le dedica: Componen la Sociedad Rural del Chaco, como es fácil suponerlo, los hombres de trabajo más prestigioso del territorio, y le prestan su apoyo los elementos más representativos del mismo, todos empeñados en su engrandeci-miento(…)La Sociedad Rural del Chaco viene, pues en un momento propicio. Pronto, sin duda ha de hacerse notar su influencia saludable. Cabe esperar, por lo demás, que tan plausible y benéfica iniciativa merezca el más franco apoyo moral y material de cuantas personas se interesan sincera-mente por el progreso del territorio del Chaco. (Revista Forestal, N° 96, Buenos Aires, 1 de enero de 1919, p. 1)272 Pionero sueco radicado en el Chaco en 1885. Fundador junto a otros empresarios de la taninera de Puerto Tirol, impulsó la construcción de las vías del ferrocarril “rural”, uniéndose a las ya existentes en Barranqueras y Resistencia. Fue además el principal partícipe de la insta-lación de las líneas telefónicas en Puerto Tirol. Años después, su hijo Gustavo Rodolfo sería el primer gobernador nativo del Chaco.
462
presentantes en la comisión directiva, tras la elección llevada adelante, se reelige a Lagerheim como presidente junto con Bruno Winter. Hacia 1921 la Sociedad obtiene de parte del Estado el reconocimiento de la personería Jurídica273. Las gestiones realizadas ante las autoridades loca-les fueron de las más variadas, las mismas no se concentraban solamente en pedidos que repercutieran en la defensa de intereses de sus asociados, sino también se encuentran solicitudes que apuntan al desarrollo insti-tucional en el Territorio Nacional.
En cuanto a las exposiciones y ferias, las primeras realizadas tuvieron dificultades propias de organización, la primera de ellas se realizó en 1923 y participaron reproductores y haciendas generales de la provincia de Corrientes. Hacia 1925 la presencia de la fiebre aftosa perjudico no-tablemente la concurrencia y compra del ganado. Desde 1927, las expe-riencias fueron diferentes encontrando compradores, la crisis de 1930 afecto notablemente al desarrollo económico ganadero del Territorio, un indicio de ello fue el escaso éxito de las exposiciones hasta 1935.
En las estancias se generaban importantes avances en torno a la cría y mejoramiento de ganado vacuno, para la mestización, cada uno de los propietarios se diferenciaba y esforzaba por mejorar el ganado (Nedder-man, 1987, p. 26), no obstante a esto debemos señalar que el rol que tenía la ganadería en las actividades productivas era marginal, existien-do una dependencia productiva articulada hacia la región pampeana. El ganado chaqueño iba transportado en ferrocarril y a través del río Paraná hacia el centro del país (Valenzuela, 2012, p. 9). Es por ello que, entre los objetivos propuestos por la Sociedad Rural, se destacaba posibilidad de la instalación de uno o varios frigoríficos que pudieran mejorar y dar un salto de ser una zona de cría e invernada.
Durante la década del treinta se creó una sociedad de ganaderos, la cual reunía a medianos y pequeños productores, fueron en general los nuevos propietarios de las tierras vendidas por la forestal a sus concesio-narios durante estos años en el marco de la crisis forestal que iniciaba en el Territorio Nacional. También las redes de los miembros de la Socie-dad se intensificaron, gremialmente forman parte e de la Confederación
273 Además de tener presente los objetivos de preservar derechos y lograr afianzarse produc-tivamente, se creó como en muchas asociaciones, la Caja Social para los miembros.
463
de Sociedades Rurales del Litoral, constituida en 1935 e integrada por miembros de las sociedades rurales Chaco-Corrientes-Formosa-Entre Ríos, esta confederación estuvo coordinada por la Sociedad Rural de Concordia. Esto posibilitó a la sociedad darle mayor visibilidad y poder reclamar al gobierno nacional.
Por otro lado, a nivel institucional, asume como gobernador Gusta-vo Laghereim entre 1937-1941, un año anterior había sido presidente de la Sociedad Rural, su llegada al poder fue muy bien recibida por miembros de la sociedad conservadora. La fiesta de su nombramiento, se realizó en la Sociedad Rural de Resistencia, en donde el nuevo go-bernador expuso satisfactoriamente los deseos de promover la mejora en la calidad de vida de los habitantes del Chaco. Se planteó como ob-jetivo la creación del frigorífico regional formado por una cooperativa de productores y el cual tendría y estaría destinado al consumo local y nacional274. Sin embargo, tras su estado de salud y las vicisitudes propias de la época, con el inicio de la segunda guerra mundial llevaron a que estas propuestas no fueran aplicadas.
Hacia 1940 en conjunto con el gobierno nacional y territorial, se llevó adelante la primera gran exposición del Territorio Nacional del Chaco en la Sociedad Rural de Palermo. La muestra tuvo el propósito de exhibir la vitalidad de este Territorio en sus más variados aspectos, y obtener de esta manera la atención de público y de funcionarios del gobierno para esta lejana jurisdicción, esta muestra fue inaugurada en noviembre de ese año.
En torno a la colonización del suelo, un tema relevante en la agen-da pública, dicha corporación se manifestó preocupada por el accionar que tenía la Oficina de Tierras en el Chaco. Celebró de forma pública la realización de los trabajos de inspección de 1942 publicándolo en la memoria anual de la Sociedad, concibiendo que la única forma de lograr una mejora para el Chaco275. El periódico El Territorio destacaba lo alentador de dicha medida por parte de la Sociedad Rural del Chaco:
274 La Voz del Chaco, 21 de diciembre de 1938275 La Voz del Chaco, 7 de enero de 1942, p. 4.
464
Esta sociedad rural se ha informado complacida del reciente decreto del P.E. de la Nación por el que se crea el consejo de la Dirección de Tierras(…) con esta acertada medida de gobierno podrá en el futu-ro la Dirección de Tierra administrar el enorme pa-trimonio fiscal en forma eficiente, regularizando la situación de numerosos y antiguos pobladores que desde hace muchos años esperan se les vendan las tierras que vienen poblando y en las que tienen in-vertidas cuantiosas sumas en forma de mejoras y ha-ciendas276.
De esta forma la Sociedad Rural hacia estos años lleva adelante una manifestación pública a través de los diarios locales, la defensa de los pe-queños productores algodoneros, sobre todo aquellos que han tomado préstamos o no tenían sus títulos ni concesiones de tierras. Es interesan-te como desde los diarios locales llevaron adelante posiciones sobre la realidad del Chaco, haciendo un apoyo sobre la vida de los productores, es importante destacar que, en el caso del director de la Voz del Chaco, este formaba parte de la entidad277.
Hacia 1942 el número de socios era de 155 productores ganaderos y 43 agricultores, los cuales estos se distinguían por ser productores que tenían regularizada la tierra, este punto es relevante dado el contexto socio-económico y de dinamismo que caracterizo al Chaco durante es-tos años en donde el 47% de los productores eran intrusos. Asimismo, una preocupación que aparecía reflejada en la memoria de la Sociedad Rural, era lograr la mayor cantidad posible de afiliación por parte de los ganaderos, hacia la década del 40, se tenía el objetivo de incluir la mayor cantidad posible de productores agropecuarios:
Es de lamentar la indiferencia persistente de los señores ganaderos ante la Sociedad Rural y creemos conveniente insistir en la necesidad
276 El Territorio, 9 de mayo de 1945, p 4 277 Los títulos de las notas: a sociedad rural del Chaco se ha dirigido a la Dirección de Tie-rras y Colonias. Se solicita sea contemplada la situación de los pobladores, La Voz del Chaco, 29 de enero de 1931; Las leyes y reglamentaciones relacionadas con las tierras fiscales afectan los intereses del Estado particulares. Una nota de la sociedad rural al director de Tierras. El Territo-rio, 2 de diciembre de 1938; Como se entrega a los colonos, El Territorio, 1 de febrero de 1939;
465
de iniciar una campaña para todos los medios posibles para obtener la conscripción por los menos de 500 socios más, lo que no consideramos difícil dado el crecido número de hacendados que hay en el Territo-rio278.
En este sentido, por un lado, lo que evidenciamos la presencia de un grupo reducido que tiene poder político y económico, el cual logro con-solidarse en distintos espacios de decisiones a nivel local como nacional, pero intentaban lograr adherir a una mayor cantidad de productores. El presidente de la Sociedad Rural durante estos años fue Hortensio Quijano, quien tenía extensos campos en la colonia Pastoril, pero tam-bién tendrá propiedades en la provincia de Corrientes, será uno de los ganaderos más importantes de la región279. Este cuando asume la vice-presidencia de la Nación, es reemplazado por Julio Cesar Perrando, otro miembro ilustre de la sociedad resistencia, era médico y fue el referente en cuanto a salud pública durante la etapa territoriana. Durante su ad-ministración, se publicó una revista que se llamó mensual, y en el cual se evidencia y registran los principales problemas para los miembros de la entidad. Asimismo, el director de la revista era el ingeniero Moisés Glombovsky quien formaba parte de la Junta Nacional del Algodón en representación de las cooperativas agrícolas280, esto implica que ha-cia la década del cuarenta la vinculación entre ganaderos y medianos productores, era efectiva y se expresaba en reuniones y en este tipo de publicación.
Durante esta década además se multiplico la agremiación, en 1945 se creó la Sociedad Rural Centro Chaqueño en Machagai (Díaz Ávalos, 2008, p. 18), esto posibilitó la mejora en la formación de dirigentes e identificar los problemas de la zona para plantearlos al gobierno local. La irrupción del peronismo a nivel nacional y en especial en la provincia tuvo marcadas particularidades que han hecho en este sentido acompa-ñar las medidas que protegían a los medianos productores y continua-ban con la promoción del mercado interno.
278 La Voz del Chaco, 7 de enero de 1942, p 4279 Fue además fundador de la Sociedad Rural de Goya. (Solis Carnicer, 2017280 La cooperativa agrícola Ministro Le Brettón
466
La provincialización en 1951, para la entidad fue una posibilidad de lograr gestionar de forma más expeditiva las necesidades de los aso-ciados, pero también conllevo a partir del pedido solicitado por el go-bierno provincial, el cambio de nombre por el de Sociedad Rural de Resistencia (Díaz Ávalos, 2008, p. 19), esto perduro hasta 1957 cuando se renueva su original nominación. En lo político, la participación de miembros de la Sociedad Rural ha sido permanente en los primeros años de gobierno del gobierno de facto, en especial ocupando el cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre 1955 y 1958.
Esta primera etapa, finaliza con la inauguración del frigorífico en Puerto Vilelas, en 1960, el cual por la Corporación Argentina de Pro-ductores (CAP), la instalación de este frigorífico, cierra esta primera eta-pa la cual consideramos fundacional, en donde los ciclos económicos, agrícola-ganadero se encuentran vinculados, desde la etapa provincial, las características que adoptarán los miembros de la entidad, continuará siendo protagónica en lo político, pero encontraremos además que tales medidas se desarrollarán en el marco de transformaciones.
Segunda etapa: Vinculación tecnológica, promoción y tensión política ( 1962-1983)
La década del sesenta y setenta se caracterizó por la violencia política, las tensiones entre distintas fuerzas, produciéndose un empate hegemónico (Tcach, 2007), en el mundo agrario, se producen avances en lo tecnoló-gico e institucional. En la provincia del Chaco, con el derrocamiento de Frondizi, asume el cargo de ejecutivo Marcelino Castelán281, quien llevo adelante una política de ordenamiento y ajuste estatal durante el año de gestión. El presidente de la Sociedad Rural durante estas décadas fueron Eduardo “Tito” Mottet y Leopoldo Martín, ambos de familia ganadera, este último con estancias en el sur de la provincia, junto con Castelán llevaron adelante dos proyectos de comunicación que fueron y son relevantes hasta el día de hoy. Fundaron en 1967 el Canal 9 de Re-
281 Este se caracterizaba además por ser el primer criador de Cebú en la provincia.
467
sistencia, el primero de la provincia y el segundo de la región Nordeste y se fundó en ese mismo año el diario Norte282.
Por su parte la creación del INTA significo el desarrollo de proyectos de mejora en la producción ganadera, para ello el trabajo de las entida-des en coordinación con sus expertos, posibilito desarrollarse programas de mejoramiento en cada estancia, este se denominó GANINTA283. La radicación de esta estrategia del Estado, permitió que medianos y pe-queños productores pudieran capacitarse con expertos, estos trabajos se realizaron en los establecimientos más representativos de la zona.
Por su parte, en cuanto a la asociación e integración de estos hacia 1967, se había logrado diversificar en distintas entidades: se había crea-do la Sociedad Rural Centro chaqueña (Machagai), la Sociedad Rural de Villa Ángela, Castelli, de Presidencia de la Plaza, Villa Berthet, la Asociación de criadores de Aberdeen Angus, criadores Hereford, cria-dores Shorton, Criadores Cebú. Hacia 1968 se crea la Federación de Sociedades Rurales del Chaco, espacio en donde se integra a las dis-tintas sociedades ubicadas en el interior de la provincia para discutir y proponer temas de conjunto. En cuanto a la cantidad llegaron a ser re-gistrados 1130, a mayor parte de estos productores son pequeños gana-deros. En cuanto a la Sociedad Rural, este se encontraba compuesto por 500 ganaderos, la mayoría poseían extensiones entre 2000 y 3000 ha.
Durante estas décadas además las relaciones con otras entidades re-gionales y nacionales permitieron participar de la agenda de discusión en torno a las políticas agrarias. La Sociedad también participa de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, en distintas reuniones y frente a medidas impositivas, se hicieron las
282 En la actualidad forma parte de otros empresarios que también se encuentran vincula-dos con la Sociedad Rural, pero en este caso de la provincia de Corrientes. 283 “Para lograr mayor eficiencia en el trabajo de extensión se organizaron grupos de pro-ductores denominados GANINTA…con las agrupaciones GANINTA no se encaran proble-mas particulares específicos de un establecimiento, sino de orden general de una nueva técnica, esta puede ser aplicada por los demás establecimientos ubicados en la misma área ecológica. Las Agrupaciones GANINTA cuenta con un consejo asesor integrado por una cantidad de productores, no más de 10, que representan a una misma o varias áreas ecológicas, que integran una comunidad y distintos estratos en cuanto a superficie en explotación. Estos productores son elegidos por sus pares y con ellos se discuten y planifican las actividades a desarrollar en un área, de modo que los trabajos que lleva a cabo el técnico, siempre está avalado por los productores a través del consejo asesor que los representa” (INTA., 1969, p. 6)
468
negociaciones correspondientes para desalentar su aplicación, además se lograr concretar la creación de federación, la cual iba a llamarse Fe-deración del Norte, si bien este proyecto no logro realizarse, el mismo es un antecedente para comprender las Confederaciones provinciales en años más recientes.
Pese a esta composición tan diversa y heterogénea en cuanto a la producción y venta de exportación (Golbert y Lucchini de Timerman, 1972, p. 48), el funcionamiento del frigorífico fue fundamental en la actividad de la entidad. Durante la década del setenta, la entidad tuvo atentados en contra del edificio, en 1972 y 1975, en ambos casos, los dirigentes se manifestaron a través de la prensa local. En cuanto a la actividad económica, en 1973 el gobierno nacional interviene el frigo-rífico, esta situación se mantiene hasta la década del ochenta.
Durante el Proceso, las relaciones con la Sociedad se mantuvieron miembros de la entidad formaron parte del gobierno de Serrano y de Ruiz Palacios, y durante esta etapa el principal reclamo fue lograr que el frigorífico de Puerto Vilelas dejara de ser intervenido. En 1981 el frigorífico se transforma en la Cooperativa de productos ganaderos de comercialización e industrialización del Chaco (COOP) en donde uno de los miembros del directorio será Leopoldo Martín, lo dirigirá hasta 1984 cuando fallece. Por su parte, otros miembros de la entidad for-maron parte del Banco del Chaco hacia 1980 en el marco de las nue-vas autoridades frente a la crisis financiera que había sufrido. El final del Proceso, presenta aspectos diversos, por un lado, una continuidad en lo económico, el Estado provincial intentará llevar adelante salvar y contribuir a la COOP, y en lo político, las relaciones de poder que se trazaron desde la Sociedad podemos identificar continuidades en una nueva etapa.
Tercera etapa: La transición productiva y la apertura dirigencial (1983-1995)
El retorno de la democracia en 1983 llevo a nuevos cambios en la So-ciedad Rural: por un lado, se mantuvieron los propósitos de lograr una
469
mejora en la comercialización sobre todo en el frigorífico de Puerto Vilelas, y también se reconoce un cambio en quienes integraban parte del directorio de la entidad. En este sentido, hacia 1987 fue incluida en la comisión Gema Celerina Cruz De Durnbeck284, quien se destacó por el trabajo de extensión junto con el INTA. La integración de una mujer en la comisión, luego posibilitará que puedan sumarse nuevas mujeres a la corporación.
Durante estos primeros años en democracia la situación económica y política marcaron las decisiones de establecer vínculos y estrategias, tal como la unificación frente a la posibilidad del aumento del régimen tributario a las tierras libres de mejoras, la postura de que la misma no lograra aplicarse permite analizar la unidad frente a la presión tribu-taria. Similar acción se evidencia en otros impuestos, esta acción de la entidad se refleja en la participación en la declaración de Venado Tuerto en 1986. En 1987 frente a las medidas del gobierno provincial y nacional, se llevaron adelante una protesta, afectando directamente en la compra y venta de animales para el frigorífico de Vilelas. En 1989, se produjo un nuevo paro agropecuario, el cual también fue denominado como jornada de protesta y esclarecimiento, durante estos años, como se evidencian la organización en defensa del sector se destacó como principal aspecto, entre los argumentos que destacaban para dar fuerza a este tipo de medidas, se recordaba el trabajo y esfuerzo de los funda-dores, en este caso, se fortalece la identidad de la entidad en el marco de un contexto de adversidad económica para el sector, lo cual lleva a la conformación de estos frente de protesta.
En cuanto a los cargos políticos que fueron ocupados por miembros de la Sociedad Rural, se evidencia un retorno de a partir del gobierno
284 Desde la Sociedad Rural, embanderó varias luchas que se tradujeron en importantes beneficios para los productores y para los chaqueños. Por más de 30 años, dedicó sus esfuerzos a apuntalar la apertura y modernización de la entidad, impulsar mejoras institucionales, norma-tivas, sanitarias y desarrollar acciones con alto contenido de responsabilidad social.Comenzó integrando la Subcomisión del Canal Derivador. En 1984, al crearse la Comisión de Manejo de Agua y Suelo, a instancia de los productores nucleados en la Comisión del Salado, Saladito, Saladillo y Palometa, fue elegida vicepresidenta. En 1991, por decisión unánime asu-me la presidencia de la recién constituida Comisión de Vacunación Aftosa Oleosa. En alianza con el INTA trabaja para concientizar a los productores sobre los riesgos de la enfermedad y a resultas de esta intensa tarea, en febrero de 1992, desde la SRCH se inicia la Primera Campaña de Vacunación Antiaftosa para varios departamentos de la provincia. Actualmente es revisora de cuentas de la gestión 2020
470
de Acción Chaqueña, este fue un partido político que se conformó a partir de Ruiz Palacios. En tal sentido, durante el periodo que fueron gobierno (1991-1995) la entidad tuvo nuevamente vinculaciones di-rectas con ministerios, durante este periodo Camilo Frangioli quien era presidente de la Sociedad Rural del Chaco al momento de ser designado como ministro de Agricultura y Ganadería, en 1991, por el gobierno del partido de Acción Chaqueña con el gobernador Rolando Taugui-nas. En este caso, Frangioli se aleja de la presidencia y queda en su reemplazo Juan B. Corea quien se destacó no solo como representante de la entidad, sino que además de Confederaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHA-FOR) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) más adelante, este sentido su forma de vinculación con otras entidades tiempo después será relevante para lograr nuevas relaciones y represen-tación a nivel nacional. Lo que evidenciamos durante esta etapa es la madurez con la cual las relaciones y representaciones de estos miembros con otras corporaciones.
Durante estos años, la gestión del gobierno de Acción Chaqueña estuvo concentrada en afianzar la expansión hacia el Impenetrable, pro-mocionando la actividad forestal regulada por el Estado, pero también la actividad ganadera
Esta etapa finaliza con el cierre del frigorífico la COOP en 1995, fue el final de un proyecto que había nacido en las primeras gestiones realizadas por los miembros de la entidad. Los motivos que llevaron al cierre del mismo responden a las políticas económicas nacionales y a las imposibilidades de salvataje propuestas desde el gobierno provincial285.
Consideraciones finales: Redes y relaciones de poder
Estancias y poder político estuvieron presente y relacionadas en todo momento durante estos años, el protagonismo que han tenido distintos dirigentes en Chaco que formaron parte de la entidad prevalece durante los distintos momentos que hemos analizado, durante la etapa territo-riana su lugar fue relevante dado que fue una de las primeras institu-285 El frigorífico, es recuperado por sus obreros, cuatro años después, manteniéndose hasta la actualidad.
471
ciones agrarias locales con vínculos de capitales nacionales e internacio-nales. Ya durante la etapa provincial, los dos momentos se encuentran vinculados a los vaivenes y transformaciones que se han dado a nivel nacional, repercutiendo en el desarrollo de la Sociedad.
La entidad funcionaba como un espacio de construcción de poder y defensa de intereses, una asociación de tipo reivindicativa que por mo-mentos tenía una mirada más amplia e inclusiva con los sectores medios y a finales de la década del cincuenta la misma asumió una posición de representar a sectores más acomodados del campo. Asimismo, queda definida en cada una de las etapas desarrolladas, una mirada macro so-bre sus individuos y sus relaciones y vínculos que fueron tejiéndose en los años estudiados. Además, durante las tres etapas podemos reconocer que las relaciones consolidadas a partir de acuerdos y de vínculos con otras entidades corporativas. Y sobre todo hemos podido reconstruir cómo distintos miembros tuvieron injerencia en el ámbito privado y público, de forma recurrente.
La relevancia de la Sociedad Rural, nos lleva a considerarla como un espacio de poder y prestigio social el cual se sostiene hasta la actualidad, y la cual debe seguir siendo estudiada y reconstruida dado el rol que ha tenido en diversas etapas de la historia chaqueña.
Bibliografía
Bruniard E. (1979). El Gran Chaco Argentino: ensayo de interpretación geográfica, 1975-1978. Resistencia, Argentina: Instituto de Geografía en la Facultad de Humanidades.
Carini G. (2017). “Estado, asociaciones de productores y agronego-cios: dinámicas locales y redefinición de perfiles institucionales, en Coordenadas. Revista de Historia Local y Regional, 4(1), pp. 219-239. Recuperado de: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/article/view/11220/9979
472
Carini, G. (2019). “Entre la ruta y la empresa: estrategias de profesio-nalización de la actividad agropecuaria durante del agronegocio (Córdoba, fines del siglo XX)”, en: Mundo Agrario, 20(44), e 117. https://doi.org/10.24215/15155994e117
De Imaz, J. L. (1965) Los que mandan. Buenos Aires, Argentina: Eu-deba.
Díaz Avalos, O. R. E. (2008) Sociedad Rural del Chaco. Fomento de la Actividad Gremial Agropecuaria sin fines de Lucro. 1918-90 años-2008. Resistencia, Argentina: Meana.
Golbert, L. y Lucchini de Timerman, C. (1972). La organización de los productores rurales del Nea. Primer Informe, Buenos Aires, Argentina: CFI.
INTA (1969) Evaluación de la marcha del plan regional de extensión en bovino para carne. Estación experimental Agropecuaria Presi-dencia Roque Sáenz Peña.
Nedderman, Ú. I. (1987). Evolución de la actividad ganadera en el Cha-co entre 1900-1952. Resistencia, Argentina: IIGHI.
Panero, M. (2017). La representación de intereses de la cúpula del sector agropecuario: la Sociedad Rural Argentina: ¿declive o permanen-cia? (Tesis de Doctorado), Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina.
Solis Carnicer, M. del M. (2017). “Juan H Quijano. De empresario agropecuario a vicepresidente de la República, en: Rein R. y Panella C. (Comps.) Los indispensables dirigentes de la segunda línea peronista. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de General San Martín.
Tarruella, A. (2012). Historia de la sociedad rural argentina. Buenos Ai-res, Argentina: Editorial Planeta.
Tcach, C. (2007). “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en James, D. (coord.) Nueva Historia Argentina. Violencia, pros-cripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
473
Valenzuela, C. (2012) “Gobernantes hacendados: el poder ganadero y la subordinación de los territorios de Chaco y Formosa al esque-ma pecuario argentino en la primera mitad del siglo XX”, en: Congreso; XII Coloquio Internacional de Geocrítica. Independen-cias y Construcción de Estados Nacionales: Poder, Territorialización y Socialización, Siglos XIX-XX; Chaco, Argentina: UNNE.
Anexo
Cuadro N° 1: Estancias en el Territorio Nacional del Chaco
Estancias Dimensiones Propietarios
La Amalia 22013 ha Familia Lagherheim Estancias Gauycuru
Estancia Las Rosas
20.000 ha Hermanos Hardy
Las Palmas Chaco AustralEstancia La Aurora 30.000 ha La Forestal
En la década del cincuenta la mis-ma comenzó a venderse en lotes
de 1.000 a 2000 ha La Suiza 26370 ha “La Chaqueña” (de Carlos Grü-
neisen y Julio Martin)La Leonor 10.000 ha Alfredo Hirsch
Campo La verde
Campo Invernada
3500 ha286 Benigno Peón
“El Retiro” en Charadai
“La Adela” en Samuhú
S/d Leopoldo Martín ( Pte de la SRCH)
Santa Clara S/d Alberto Hector Mottet( Pte de la SRCH)
San Miguel S/d Alejandro Varela( Pte de la SRCH)
Santa Clara Eduardo Alberto Mottet
Fuente: Valenzuela (2012) y Nedderman (1987)
286 De estas estancias un total de 1920 ha eran ocupadas a la actividad agrícola, y de acuerdo a guía descriptiva del Chaco de 1939, un total de 580 ha eran orientadas a la actividad ganadera.
474
Cuadro Nº 2: Presidentes de la Sociedad Rural del Chaco
Años Presidentes de la Sociedad Rural1. . 1918-1921 Gustavo Lagerheim2. . 1921-1923 Augusto Schurr3. . 1923-1927 Julio Cesar Perrando4. . 1927-1928 Juan Binaghi5. . 1928-1932 Gustavo Lagerheim6. . 1932-1935 Luis Marpegan7. . 1935-1936 Gustavo Lagerheim8. . 1936-1939 Hortensio Quijano9. . 1939-1940 Mario Gabardini10. . 1940-1940 Hortensio Quijano11. . 1940-1943 Castor Flores Leyes12. . 1943 Gustavo Lagerheim13. . 1943-1944 Horacio Fermin Mayer14. . 1944-1946 Julio Cesar Perrando15. . 1946-1948 Alejandro Varela16. . 1948-1950 Fernando L. Martin17. . 1950-1952 Alberto Mottet18. . 1952-1960 Alejandro Vita19. . 1960-1962 Fernando L. Martin20. . 1962-1964 Alejandro Varela21. . 1964-1965 Pontiero Pontieri22. . 1965-1966 Leopoldo Audiso23. . 1966-1967 Bautista Giusiano24. . 1967-1967 Pontiero Pontieri25. . 1967-1970 Alejandro Vita26. . 1970 Eduardo Mottet27. . 1970-1974 Fernando L. Martin28. . 1974-1977 Eduardo Mottet29. . 1978-1982 Fernando L. Martin30. . 1982-1986 Camilo Frangioli31. . 1986-1988 Oscar Vita 32. . 1988-1991 Camilo Frangioli33. . 1991-1992 Miguel Pedro Arano34. . 1992 Emilio Boehringer35. . 1992-1994 Juan Bautista Corea36. . 1994-1996 Miguel Pedro Arano
Fuente: Díaz Avalos (2008).
475
Relaciones político-empresariales en una ciudad intermedia santafesina. El caso de la ciudad de Rafaela en la década de
1990
María Cecilia Tonon
Introducción
Cuando se trabaja con estudios de caso se hace énfasis en un universo particular de análisis a través del cual se pueden inferir resultados to-mados como arquetipos para comparar otros contextos más generaliza-dos. La ciudad de Rafaela, en el Centro-oeste de la provincia de Santa Fe, atravesó procesos sociales y productivos singulares que la llevaron a sobresalir a nivel regional, provincial y nacional. Esta peculiaridad ha generado numerosos estudios sobre el “caso rafaelino”, la mayoría de ellos con un fuerte acento en el estudio económico-institucional.
476
A partir de estos antecedentes, materiales documentales y orales abordados en el marco del desarrollo de una tesis doctoral, que fueron luego revisados y renovados, se intentará estudiar las formas de influen-cia del Estado en el campo económico de la localidad señalada. El ob-jetivo fundamental de esta ponencia consiste en analizar la conjunción de un desarrollo económico social que viene de largo, con un proceso político de corto plazo que encuentra la oportunidad de madurar en Rafaela, en 1990.
Para poder analizar los novedosos vínculos entre actores políticos y económicos que se dieron hacia fines del siglo XX, se consideró necesa-rio reconstruir históricamente tanto el perfil socioeconómico, como la estructura política previa de la ciudad de Rafaela. De esta manera, los dos primeros apartados versan sobre estos aspectos para, en un acápite final, tratar de reconsiderarlos a la luz de los procesos históricos de la década de los noventa.
El desarrollo socioeconómico de la ciudad de Rafaela
Rafaela es la capital del departamento Castellanos y está emplazada en el espacio que se conoce como Centro-oeste santafesino. Si bien esta definición se deriva más bien de un uso político o periodístico, corres-pondería a lo que algunos estudios de las regiones geoeconómicas de la provincia (D´ Ángelo, 1992) denominan Cuenca lechera.287 Esta región empezó a ser conocida a partir de la promulgación de la Ley Provincial de subdivisión y creación de nuevos departamentos en 1890. Sin em-bargo, comenzó a ser colonizado casi una década antes de dicho año (Grassino, 1986).
El éxito de este tipo de colonización en la ciudad de Rafaela pue-de ser atribuible a diferentes factores, como la relativa baratura de las tierras en relación con otras zonas, aptitudes para el desarrollo de la actividad agrícola, y temprana llegada del ferrocarril288 (Chémez de Eu-
287 Incluiría los departamentos Castellanos, Las Colonias, el centro-sur de San Cristóbal y San Justo, el centro-norte de San Martín y parte de San Jerónimo, extendiéndose en el este de la provincia de Córdoba. Veáse mapa en el Anexo.288 Durante el período comprendido entre los años 1885 y 1895, se instalaron en el de-
477
sebio, Sáenz, Vincenti de Bogero, 1982). Las características físicas del terreno donde está emplazada la localidad la hicieron óptima para que se desarrollara la producción agropecuaria como actividad por excelen-cia. Entre 1890 y 1914 se destacó la explotación triguera, encontrando al departamento Castellanos y a su capital, Rafaela, en una posición de vanguardia a nivel provincial en lo atinente a la producción de este cereal.289
A la par de la explotación agrícola, comenzó a desplegarse en la re-gión un incipiente desarrollo industrial. Entre las nuevas actividades orientadas a satisfacer las demandas originadas por la producción del trigo, se encontró la industria molinera.290 Sin embargo, no fue la única. Numerosas herrerías,291 que se establecieron para reparar los frecuentes desperfectos de los implementos y maquinarias agrícolas, se transfor-marán en los antecedentes inmediatos del desarrollo de la industria me-talmecánica en el departamento Castellanos.
Otro cambio importante producido entre 1920 y 1930, fue la im-plantación de un nuevo tipo de explotación económica, el tambo. A partir de esos años el ganado lechero se destacó en la región, y la pro-ducción tambera sobrepasó a la cerealera, sin que esta desapareciera to-talmente.292 Esto involucró en una nueva actividad a los pobladores de la zona, a la vez que contribuyó al desarrollo de talleres que debieron encargarse de la fabricación y reparación de muchos elementos destina-dos al procesamiento y refrigeración de la leche y sus derivados.
partamento Castellanos las siguientes empresas: FF.CC Santa Fe, FF.CC. Central Argentino, FF.CC. Central Córdoba y Tranvía Rural a Vapor (que unía a Rafaela con las colonias ubicadas al oeste del departamento).289 Argentina. Segundo Censo Nacional de 1895. Tomo III, pp. 124-125 y 166-167. Los datos ofrecidos por el Segundo Censo Nacional también han mostrado a Castellanos asumien-do la delantera en lo relativo a la disponibilidad de elementos básicos de labranza y cosecha, como por ejemplo arados, segadoras y trilladoras.290 A fines del siglo XIX se instalan en la localidad de Rafaela tres molinos harineros: “Pedro Avanthay e Hijos”, “El Porvenir” y “Margarita”, que luego adoptó el nombre de “Rafaela”, por un cambio de dueños. No tuvieron una existencia muy larga, sobre todo los dos primeros; el último de éstos cerró sus puertas en 1975. Cfr. Malagueño, Monroig y Drubich (1982). 291 Santa Fe (provincia). Primer Censo General de 1987. Boletín industrial. Establecimientos del departamento Castellanos.292 Para ampliar este aspecto véase Guillén (1984).
478
Los sujetos que las fuentes señalan como los primeros herreros, me-cánicos y hojalateros fueron en su mayoría extranjeros. Llegados a la Argentina desde fines de siglo XIX, se fueron instalando en el Cen-tro-oeste del territorio santafesino. Los motivos fueron múltiples: pa-rientes ubicados con anterioridad en la zona, la prosperidad económica, oportunidades laborales dentro del ramo mecánico en labores de repa-ración que entonces sólo se llevaban a cabo en las ciudades importantes (Meloni, Tonon, Villalba, 1995).
Se originó, de esta forma, una incipiente industrialización, funda-mentalmente de las actividades metalúrgicas y metalmecánicas, que combinó la reparación con la fabricación. La década de los veinte fue representativa dado que en ella hicieron su aparición las primeras fábri-cas de maquinarias agrícolas de creación nacional en firmas tales como: Senor y Bernardín en San Vicente; Rotania en Sunchales y Gardiol en Susana.
Rafaela no pudo corresponderse con este auge mecánico agrícola que se reflejó en aquellas localidades aledañas. El futuro de su industria estuvo determinado, por un lado, por el desarrollo de las industrias fri-goríficas y lácteas,293 por otro, por la diversificación de las ramas indus-triales de herrerías y talleres, que debió adaptarse a las nuevas demandas poblacionales.
En estas circunstancias, los mecánicos debieron agudizar su inventi-va y ser ellos los encargados en fabricar las piezas o artefactos necesarios. Aparecieron, así, las herrerías asociadas a carpinterías que fabricaban carruajes, como volantas, chatas, entre otros. Así, también se desarrolla-ron los talleres abocados a las tareas de fundición y fabricación de todo tipo de herrajes, cortinas metálicas, bombeadores industriales, soldadu-ras de motores de usinas, la instalación de plantas industriales y eléctri-cas, la fabricación de artículos de hojalatería para el hogar. Este tipo de creaciones reflejan la capacidad de inventiva que la necesidad exigió a estos emprendedores, y el negocio que representaron las actividades me-
293 Podemos mencionar como ejemplos a las actuales empresas “Sucesores de Alfredo Wi-lliner” (productos lácteos Ilolay), creada en 1928 por Alfredo Williner; a “Rafaela Alimentos” (productos cárnicos y derivados Lario), organizada durante la década de 1910 por el italiano Luis Fasoli; o Molfino Hermanos (fábrica de lácteos adquirida en 2003 por la canadiense Sa-puto), de 1938.
479
cánicas y metalúrgicas para aquella época, aspectos que van a determi-nar el perfil metalmecánico y metalúrgico que caracterizará a la ciudad.
Varios de estos fabricantes se sumaron para darle vida a distintas instituciones políticas, cívicas y sectoriales, fundamentales para la ciu-dad. Los nombres de algunos de los primeros industriales aparecieron también en organismos de orden político, como la Comisión de Progreso Local, luego Comisión de Fomento (Bianchi de Terragni, 1972, pp. 38 y 108). Esta participación también tuvo lugar en el surgimiento y de-sarrollo de organizaciones claves para la economía de la ciudad, como la Liga Comercial, Industrial y Agrícola de Rafaela (1906), luego, Socie-dad Rural, la Compañía de Luz y Fuerza de Rafaela (1908), y el Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos.294 De esta misma suerte fue la aparición de establecimientos educativos vinculados a la formación de recursos humanos para la floreciente industria, como la Escuela de Mecánicos Agrícolas, en 1915.295
Es posible observar cómo se va conformando un entramado de rela-ciones que va gestando un estrato social de notables296, en el que actúan vivamente los empresarios297, clase marcadamente urbana, con fuertes intereses en la industria, caracterizada por un alto grado de injerencia social, política y económica.
294 El surgimiento de estas organizaciones gremiales en la localidad fue correlativo con lo ocurrido a nivel nacional, por ejemplo, con la formación de la Federación Argentina de Enti-dades Defensoras del Comercio y la Industria (entre 1932-1934). Véase Lindenboim (1976) 295 Posteriormente, pasó a tener nuevas denominaciones, de acuerdo con los cambios acae-cidos en la educación a nivel provincial y nacional: Escuela Industrial de Varones “Guillermo Lehmann” (1943), Escuela Fábrica Nº 6 de la Nación (1948), Escuela Nacional de Educación Técnica Nº1 “Guillermo Lehmann” (1959), Escuela de Enseñanza Técnica Nº 460 “G. Leh-mann” (1993), nombre que mantienen hasta la actualidad. Datos extraídos de 90° Aniversario. 1915-2005, Aprender haciendo, Rafaela.296 Entendemos por “notables” a un estrato dentro de los sistemas de clase que agrupa a personas que comparten ciertos recursos económicos, como la propiedad de la riqueza y la ocupación. Véase Giddens (2004) 297 Retomamos la clásica definición de empresarios de Max Weber, que los define como un tipo de clase lucrativa en el que se incluyen los comerciantes, armadores, industriales, em-presarios agrarios, banqueros y financieros y, en algunos casos, profesionales de las disciplinas liberales (Weber, 2005). Para este trabajo, consideramos necesario redefinir esta lista porque los empresarios locales a los que nos referimos son un poco de todo lo que refiere el sociólogo alemán. Se trata de actores socioeconómicos que son el producto de una combinación de indus-triales, comerciantes y empresarios agrarios, una suerte de híbrido cuya diversificación ha sido el secreto de su éxito (Tonon, 2011)
480
Hacia fines de 1960, el sector metalmecánico que venía desplegán-dose muy lentamente y a la sombra de las alimenticias, logró un impul-so importante con un viraje hacia la producción autopartista. Para las décadas de 1980 y 1990, el tejido industrial se multiplicó en numerosas ramas y adquirió la diversificación que lo caracteriza hasta la actualidad. Numerosos estudios han distinguido a Rafaela como un cuasi-distrito a la italiana (Quintar, Ascúa, Gatto y Ferraro, 1993), es decir, como una aglomeración social y económica distintiva y única, siguiendo los clásicos estudios sobre los distritos italianos.298
La estructura política rafaelina
Para reconstruir históricamente la estructura política de la localidad, se puede mencionar, en primer término, que todas las ciudades de los distintos departamentos de la provincia de Santa Fe estuvieron sujetas a las leyes constitucionales electorales que, hasta la década de 1970299, de-terminaron el nombramiento de los poderes ejecutivos locales por parte de los poderes provinciales. De esta forma, se puede observar que, en un período de sesenta años, aquel que va desde la declaración de Rafaela como ciudad, en el año 1913, hasta las elecciones de 1983, que inaugu-ran la renovación democrática en el país, sólo hubo tres elecciones para elegir intendente por voto directo (1932, 1973 y 1983).
Los primeros tiempos estuvieron caracterizados por un predominio de las fuerzas de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Demó-crata Progresista (PDP).300 Esto es un antecedente fundamental puesto que marcó la conformación política tradicional de Rafaela. No se puede dejar de mencionar, asimismo, que, a partir de 1946 y, luego, en 1980, dos movimientos importantes se desarrollaron en la ciudad y la región: el peronismo y el vecinalismo, respectivamente.
298 Para ampliar véase Tonon (2011a).299 Con dos intervenciones de voto directo, por cambios en las Constituciones provinciales vigentes, en los años 1932 y 1973. Luego, hay que tener en cuenta el período de facto 1976-1983 en el que no hubo llamado a elecciones. Véase Ensinck (1970).300 Se toma en cuenta los grupos mayoritarios que accedieron a cargos ejecutivos y legis-lativos. Las fuentes refieren la existencia de otros grupos políticos representantes de partidos y alianzas de orden provincial y nacional, pero que tuvieron una presencia minoritaria. Para ampliar véase (Tonon, 2021)
481
En la constitución del peronismo rafaelino, debe tenerse en cuenta la injerencia de dos fuerzas claramente distinguibles, particularmente por la conformación social que las caracterizó. Por un lado, un sector de notables, que en sus filas contó con profesionales, empresarios y pro-ductores agropecuarios de la ciudad y de la zona (Ludueña, 1993), y en quienes recayeron los principales cargos; por otro lado, se encontraron representantes de la gremial obrera.
Respecto del Movimiento de Afirmación Vecinalista, a diferencia de otros partidos vecinales de la misma época que surgieron bajo la pro-moción de los militares (Pavón, 2001), éste se conformó por fuera de la órbita castrense aunque tomando indirectamente algunos elementos, bajo la figura de un exdirigente de la ya extinta Unión Cívica Radical Intransigente, Rodolfo B. Muriel, referente político de la ciudad tras haber ejercido el cargo de intendente entre los años 1959-1973. El éxito vecinalista o, más bien “murielista”, radicó en concentrar el apoyo de los votos de una importante clase media y media alta conservadora, y el voto de los sectores subalternos, gracias a una experiencia de catorce años de gobierno (1959-1973), en el que los vecinos pudieron com-probar una gestión de obras y desarrollo urbano, que permitió forjar un liderazgo progresista y un programa de gobierno durante los ochen-ta (1983-1989), que les garantizaba a los rafaelinos mantener el creci-miento de la ciudad.301
Esta situación se fracturó a fines de los ochenta. Intervinieron en estas circunstancias aspectos locales, como la eclosión de una crisis ins-titucional302, pero también un contexto nacional y provincial más ge-neral. Aquellos acontecimientos que vehiculizaron el surgimiento de un nuevo peronismo, que gestionó el cambio político, fueron: el me-nemismo y la derechización de la política nacional que cooptó diferen-
301 Para ampliar véase Tonon (2019).302 La crisis se desencadenó tras un proceso de investigación que derivó en la detención del por ese entonces intendente de la ciudad, Rodolfo Muriel, en la causa iniciada por presuntas irregularidades en obras públicas (red cloacal). A esta situación le siguió la renuncia de la ma-yoría de los miembros del Concejo Deliberante que quedó sin quórum para sesionar. La crisis finalmente se resolvió a principios de 1991 con una intervención promulgada por el Ejecutivo provincial. Esta circunstancia marcó funestamente el destino del mavismo que desde 1983 sumaba la mayoría de los votos para los cargos locales. Esta crisis política local, si bien es un hecho coyuntural, colaboró claramente para que la estructura de fuerzas con que venía la ciudad se redefiniera. Véase Tonon (2019).
482
tes fuerzas políticas, el debilitamiento del bipartidismo, la aparición de nuevos líderes por fuera de la política, la reforma del régimen político provincial con la formulación de la Ley de Lemas303, entre otros. 304 A nivel municipal, todos estos cambios más amplios colaboraron con el debilitamiento de un vecinalismo lastimado en su imagen pública por la implicancia de su máximo líder en procesos de corrupción, dismi-nuido por esta derechización de la política y la aparición de nuevas fuerzas representantes de un discurso modernista y librecambista, que empezó a caer bien en los sectores medios y medios altos de la ciudad, sobre todo, entre los sectores productivos a los que difícilmente el ve-cinalismo pudo contrarrestar con las mismas herramientas que poseía en 1983. De esta suerte, se puede observar que estas condiciones favo-recieron la aparición de nuevos grupos dirigentes que fueron los que motorizaron un cambio en la ciudad, que tuvo mucho de innovación, pero también de continuidad.
Respecto de estos nuevos grupos que accedieron al poder en los no-venta, cabe destacar que se trató de un grupo heterogéneo, conformado por algunos representantes de un peronismo más progresista (agrupa-ción Evita), por partidarios de agrupaciones minoritarias, como la De-mocracia Cristiana (DC), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y, también, por un grupo de jóvenes con escasa militancia par-tidaria previa. Fueron estos últimos, en su mayoría profesionales vincu-lados a las áreas económicas, miembros de equipos técnicos del ámbito privado, o vinculados con el sector industrial, con las gremiales empre-sarias, los que vislumbraron la posibilidad de capitalizar políticamente las transformaciones que estaban sucediendo en el ámbito privado desde hacía ya un tiempo, producto de la apertura y de la modernización.305
303 Para el tratamiento sobre la implementación de la Ley de Lemas en Argentina véase: Calvo y Escolar (2005). Para ampliar la referencia a la Provincia de Santa Fe véase Borello y Mutti (2003); Petracca et al. (2003); Puig (2000); Robin (1994), entre otros.304 Hay una importante bibliografía que trata estas temáticas. Este trabajo se basa en: Acuña (1995); Novaro (1994); Palermo (1994); Palermo y Novaro (1996); Borón, Mora y Araujo, Nun, Portantiero y Sidicaro (1995); Aboy Carlés (1996); Birle (1997); Torre, Novaro, Palermo y Cheresky (1999); Mustapic (1996, 2002); Iazzetta (2000); Cavarozzi y Casullo (2002); Escu-dero (2003); Sidicaro (2003); Pousadela (2004); Abal Medina (2004); Calvo y Escolar (2005); Novaro y Palermo (2006); Levitsky (2005); Cavarozzi (2006); Novaro (2009); Abal Medina y Suárez Cao (2002), entre otros. 305 Cfr. Tonon (2011).
483
El caso de Omar Perotti306 fue, tal vez, el más paradigmático, mu-cho más que el de su sucesor, Ricardo Peirone307 (que, a diferencia del anterior, tenía la experiencia de una militancia en los setenta). Perotti encarnó las características propias de los nuevos líderes de los noventa: vino por fuera de la política, era fundamentalmente un técnico, reco-nocido en el ámbito empresarial y que recientemente provenía de una importante labor en la función pública provincial y, por si eso fuera poco, era joven, carismático y rafaelino (“de ojos azules”, comentaban algunos entrevistados308). Logró vincularse con el sector renovador del peronismo local, concentrar su poder, armar un nuevo grupo político, y así surgió el Lema “Junto a la ciudad”, que lo llevó a la victoria en 1991. ¿Había posibilidades de que estos grupos hubiesen optado por otros partidos más tradicionales como el PDP o la UCR? Es posible que no porque si a nivel nacional, en esos momentos, el peronismo -o más bien el menemismo- impulsaba la modernización, rompiendo con las tradiciones y lanzándose al futuro, a nivel municipal la situación era la misma o parecida: el perottismo -o la versión local de un peronismo re-novado- era la desembocadura “natural” para adaptar un nuevo método de gestión, una “nueva forma de hacer política”.
La crisis institucional que debilitó a Muriel y la Ley de Lemas que permitió sortear las internas fueron aspectos que contribuyeron a pre-parar un terreno que el perottismo, finalmente, terminó por sembrar a través de una propaganda que recuperaba y se permitía poner en la con-
306 Omar Ángel Perotti es Contador Público Nacional, egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Desde su juventud integró diferentes grupos técnicos (muy vinculados con algunos profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral), y se desempeñó en diferentes períodos como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exte-rior de Rafaela, asesor del Banco Provincial de Santa Fe y director de Industrias de la provincia de Santa Fe. (O.P., comunicación personal, 20 de noviembre de 2007). 307 Ricardo Peirone es Contador Público Nacional y se ha desempeñado como asesor con-table, administrativo e impositivo de empresas rafaelinas y ha realizado tareas directivas y de sindicaturas en una entidad bancaria regional. Por otra parte, en el ámbito de lo público ha sido Auditor del Concejo Municipal de Rafaela, Contador en la Gerencia Zona Norte de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe y antes de ser electo intendente en dos períodos consecu-tivos (1995-2003), se desempeñó como secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela (1991-1994). (R.P., comunicación personal, 17 de enero de 2007 y 12 de febrero de 2020).308 (F. S., comunicación personal, 15 de enero de 2007). Podría parecer superfluo men-cionar esta cualidad cultural, si no fuera porque para una comunidad como Rafaela, al igual que tantas otras pequeñas comunidades del espacio que el historiador Ezequiel Gallo (1984) denominó como “Pampa Gringa”, es un rasgo significativo. Esta referencia a “los ojos azules” refuerza esta idea de las representaciones culturales que la comunidad, o, mejor dicho, el rafaeli-no “típico” tiene con respecto a los otros, a los que no son rafaelinos, a los que no son “gringos”.
484
tienda política lo mejor de las gestiones anteriores que habían marcado un liderazgo muy fuerte en los rafaelinos, como fueron las de Rodolfo Muriel (MAV) y las de Juan Carlos Borio (PDP), es decir, administra-ciones asociadas a la eficiencia y el desarrollo.309 Es importante resaltar que en la contienda electoral de 1991, Perotti no hizo “antimurielis-mo”, como la mayoría de las otras fuerzas opositoras al vecinalismo, an-tes bien, se preparó para continuar con los aspectos más trascendentes y significativos de ese partido local: su progresismo urbano y el apoyo empresarial y, de esta forma, capitalizar sus votos. Lo mismo sucedió con Peirone, en 1995, logrando un mecanismo de sucesión dentro del grupo gobernante.310
Esta suerte de combinación de neoliberalismo y “desarrollismo” que conformó el sostén ideológico-programático de estos nuevos grupos, acompañó su proceso de instalación en el poder, lo determinó, y favore-ció su consolidación en la política local. El recurso tanto del perottismo como del peironismo a un modelo económico ya probado, que caía bien en las clases medias de la ciudad, que eran las que formaban las mayorías, les permitió afirmarse en una posición hegemónica de la que hicieron uso para seguir reforzando ese modelo, renovándolo perma-nentemente, y generando un consenso social perdurable para la ciudad.
La conjunción de actores económicos y políticos en la década de los noventa
La victoria justicialista a partir de los noventa permite hablar de un nue-vo sistema de competencia política en la ciudad, o de un nuevo equili-brio entre partidos con una fuerza predominante. No podría aseverarse que cambiaron los modelos de funcionamiento de la política, porque algunos rasgos del “modelo rafaelino” (la eficiencia, el crecimiento, el trabajo, etc.) ya estaban presentes. Lo nuevo, o la “maduración” de nuevas condiciones políticas, estuvo marcado por la centralidad que
309 Las características de ambas administraciones han sido analizadas en Tonon (2011).310 Este tronco común, esta “base”, conformó la receta del éxito político de estos grupos, sobre la que pivotearon tanto Perotti como Peirone. Dicho sea de paso, entre 1999 y 2011, se sucedieron en el cargo de Intendente, Peirone (1999-2003) y Perotti (2003-2011) respectiva-mente.
485
adquirió el desarrollo económico en las nuevas gestiones. Ya no sólo se trató de gobernar para el crecimiento urbano (obras y servicios para la ciudad), como pretendió la gestión vecinalista, sino que las nuevas elites se adaptaron al desarrollo local, para ampliarlo, dando paso a una “ges-tión local del desarrollo”. De esta forma, es posible evidenciar cómo estas gestiones se adaptaron al cambio, incorporando criterios del ám-bito privado a la gestión pública y cómo estas acciones en las diferentes áreas de gobierno contribuyeron a fortalecer el modelo de desarrollo rafaelino.
De la administración de Omar Perotti sobresale la puesta a punto de programas de racionalidad, eficiencia y modernización de los recursos humanos, financieros y materiales municipales con un cambio en la estructura municipal; el énfasis en la configuración de nuevas redes de articulación público-privada y el fortalecimiento de las ya existentes; la optimización de las tareas tradicionales del municipio (Alumbrado-Ba-rrido-Limpieza -ABL-), y el surgimiento de nuevos temas en la agenda de gobierno, como la implementación de nuevos elementos en materia de gestión y evaluación de la política social, atendiendo a la planifica-ción estratégica, los mecanismos de control y búsqueda de recursos; pero, sobre todo, la perspectiva del Estado local del desarrollo económi-co. “Crecer en lo económico” fue, tal vez, el eje central del programa de gobierno de Perotti, continuado con un mayor énfasis en el gobierno de Peirone, posiblemente porque cuando este último asumió, las difíciles circunstancias de principios de los noventa se habían superado.311
La intendencia de Ricardo Peirone fortaleció las instancias de desa-rrollo a través de la elaboración de una planificación estratégica para la ciudad, denominada Plan Estratégico para Rafaela (PER), que apostó a vigorizar el desarrollo de la capacitación y de la tecnología, la proyec-ción de los valores tradicionales de la ciudad (la cultura del trabajo, del ahorro, del progreso), la búsqueda del equilibrio urbano y de la calidad ambiental y de vida. Todas estas metas fueron traducidas en el surgi-
311 Un entrevistado recuerda que la primera administración de Perotti terminó con un amplio superávit en el Banco de Santa Fe. (R.A., comunicación personal, 14 de noviembre de 2007). Por razones de espacio no podemos pormenorizar las acciones de gobierno de cada una de estas gestiones, aquí se refieren las que se consideran más significativas. Para ampliar véase Tonon (2011)
486
miento de dependencias, programas y estudios a lo largo del período 1995-1999 y continuadas en su segunda gestión.
Sin embargo, cabe resaltar un dato no menor en el marco de este “nuevo activismo económico municipal” (García Delgado, 1997): que no sólo de adaptabilidad se trataba, sino que tanto con Perotti como con Peirone, se promovieron cambios para desarrollar la actividad pri-vada desde la gestión pública. Esto necesariamente supuso retomar, re-forzar y crear vinculaciones con los actores económicos, allí donde no había. Así, es posible señalar las relaciones de funcionalidad y disfun-cionalidad presentes en esta nueva alianza estratégica; porque si bien es posible observar un acompañamiento, un visto bueno por parte de los agentes económicos y sus gremiales hacia esta mediación de la política en el campo económico, no se puede dejar de entrever un cierto recelo respecto de las posiciones que cada uno ocupó. En este sentido, la infor-mación obtenida en las entrevistas a diferentes empresarios312 revelaron la presencia de esa distinción de esferas de influencia, de quiénes fueron “los maestros” y quiénes “los alumnos”, de quiénes “hicieron” y quiénes “administraron” el modelo. Sin embargo, algunos elementos permiten evidenciar un aval decidido de las entidades empresarias, muy estrecha-mente vinculadas con las nuevas elites políticas, favoreciendo acciones comunes que dieron cuenta de las nuevas relaciones entre política y eco-nomía. Puede constatarse en el caso rafaelino cómo una nueva cultura política (Lagroye, 1991) se conforma en esta intervención del campo político en el campo económico313, a través de medidas de gobierno que claramente apostaron a fortalecer la dimensión económica o los
312 Entrevistas a representantes de ETMA S.A. (O.A., comunicación personal, 11 de agosto de 2007); VÁLVULAS 3B (J.L.B., comunicación personal, 8 de agosto de 2007); GIULIANI HNOS. (A. G. y F.G., comunicación personal, 12 de noviembre de 2007); VITOLEN (R. L., comunicación personal,12 de junio de 2007); ILOLAY (A. C., comunicación personal, 28 de marzo de 2007); RAFAELA ALIMENTOS (C.L., comunicación personal, 25 de octubre de 2007).313 En este sentido, la teoría aclara que “entre la teoría económica en su forma más pura […] y las políticas que se ponen en práctica en su nombre o se legitiman por su intermedio, se interponen agentes e instituciones que están impregnados de todos los presupuestos heredados de la inmersión en un mundo económico particular, originado en una historia social singular.” (Bourdieu, 2002:23) El Estado, siguiendo con esta línea de análisis, “está en condiciones de ejercer una influencia determinante sobre el funcionamiento del campo económico. […] Esto equivale a decir que el campo económico está habitado más que cualquier otro por el Estado […] Cosa que hace, especialmente, por medio de las diferentes ̀ políticas´ más o menos circuns-tanciales que lleva a la práctica de manera coyuntural” (Bourdieu, 2002:25).
487
factores productivos locales y la dimensión sociocultural o los valores y las instituciones de la localidad.
El caso del Convenio con el BID-UIA, que permitió el surgimien-to del Centro de Desarrollo Empresarial de Rafaela es muy indicativo en este sentido. Este Centro surgió en el año 1996 como “experiencia piloto de promoción del desarrollo local y regional para PyMes” (CCeI-DC), a partir de un proyecto de cooperación técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Esta experiencia contó con tres centros en todo el país, uno de ellos con sede en Rafaela y los otros dos en San Rafael (Mendoza) y Mar del Plata (Buenos Aires). Este proyecto permitió que las empre-sas industriales de no más de cien empleados, relacionadas a la sede, tuvieran acceso a una cofinanciación de fondos no reembolsables para cubrir parte de la prestación de servicios a tomar por la empresa. En este sentido, cabe aclarar que los “servicios” que ofreció el Centro a partir de su misión, estuvieron vinculados a desarrollar una política de calidad en las empresas a través de la detección de necesidades, de la medición de beneficios, de una gestión “ágil” y confidencial en materia de información, promoviendo la capacitación, la mejora continua, la utilización de consultoría, el fortalecimiento institucional, etc. (Tonon, 2011). Ahora bien, para que Rafaela fuera escogida para que el Centro se creara allí y no en otro lugar314 se dio la combinación de un interés del ámbito empresarial con el interés del ámbito público, en este caso, la Municipalidad de Rafaela.
La intervención del Estado Municipal, en el marco de proyectos a largo plazo que tuvo la primera gestión de Perotti315, sus vínculos y su gestión con el Banco Interamericano de Desarrollo, contribuyeron positivamente para que los fondos se dirigieran a esta región, pero tam-bién hay que tener en cuenta que había un antecedente que permitió a Rafaela una preeminencia estratégica respecto de otras localidades del país. La ventaja no venía por el lado político, sino desde el privado, porque Rafaela ya contaba con un antecedente fundamental que era la
314 Uno de los entrevistados relataba que: “Estos fondos llegan al país y van a un lugar, pero hay diez que lo pretenden…” (O.A., comunicación personal, 11 de agosto de 2007)315 (R.A., comunicación personal, 14 de noviembre de 2007)
488
Fundación para el Desarrollo Empresarial, una organización que sur-gió en el año 1992, sin ningún apoyo gubernamental y en el marco del Centro Comercial e Industrial, a partir de la reunión de más de cuarenta empresarios. Como los fondos gestionados ante el BID no se podían disponer a través de la Fundación, hubo que buscar una forma que fuera independiente de la administración de ésta, y de allí surgió, finalmente, el Centro de Desarrollo Empresarial.
En este sentido y como ya se viene refiriendo, a partir de los noventa, y con esta nueva clase política que accedió al Ejecutivo municipal, hubo una mayor apertura por parte de los grupos empresarios ya consolida-dos en la ciudad y en la región, que abrían sus espacios para proyectos comunes, para canalizar intereses, pero que también marcaron un terri-torio: ellos allá y acá nosotros, cada uno en su espacio.
A la intervención de la municipalidad para promover la actividad productiva desde la gestión pública, las empresas y la gremial empresaria respondieron acompañando, asistiendo, y hasta allí llegó la vinculación. Esto es más evidente, al menos, en las empresas medianas y grandes:
“Yo no creo que la municipalidad haya promovido…se acomodó y ayudó, pero no hubo nadie que salga a desarrollar…a lo mejor no las conozco yo, o fue otra etapa…no sé qué nos dieron…qué subsidios hubo para las empresas.” […] “Las necesidades también son distintas: no es lo mismo una empresa que ya está funcionando que otra que recién comienza. A pesar de los recursos públicos escasos, una pequeña suma de dinero que se destine para la promoción de empresas que re-cién nacen es importante.”316
“A mí, cuando me preguntan: ¿y Ud. qué le pediría al gobierno? No, yo nunca le pedí jamás nada, porque después te pasan la factura. El gobierno tiene que ha-cer las cosas únicamente para las que está, seguridad, etcétera…[…] A las pequeñas, las pueden ayudar, a las grandes tienen que pedirles ayuda.”317
316 (O.A., comunicación personal, 11 de agosto de 2007)
317 (A. C., comunicación personal, 28 de marzo de 2007)
489
Es innegable que el tamaño, la historia de la firma, influyen para evaluar el tipo y los resultados de las políticas implementadas. Las nue-vas administraciones conocían la situación productiva rafaelina al lle-gar al poder: sabían que había una base socioeconómica sobre la que había que apoyarse y potenciarla, pero, también, avistaron un nuevo horizonte en el que había que poner más empeño, que permitiera un incremento de la riqueza a partir de nuevos empresarios, de nuevas em-presas pequeñas.318 De allí el rol destacado de la Municipalidad en la promoción de políticas asociativas de las pequeñas empresas.
Tras un trabajo de campo realizado sobre estas industrias, la Munici-palidad gestionó fondos con entidades bancarias cuyos destinos fueron brindar asistencia financiera y técnica.319 También se dio asistencia para la presentación de proyectos ante el Fondo para la Actividad Productiva (FAP), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia. Asimismo, se llevaron adelante programas de entrenamiento para la participación en ferias y misiones comerciales con un grupo de treinta empresarios, que se concretaron en las visitas a las siguientes ferias regionales, provinciales, nacionales, e internaciona-les: FISA `93 y `94 (Feria Internacional de Santiago de Chile), FECOL `94 (Feria de las Colonias), EMAQH `94 (Exposición Internacional de la Máquina-Herramienta), FITECMA `94 (Feria Internacional tecno-lógica de la Madera).
La participación en estas ferias con el acompañamiento municipal, les permitió a los asistentes (agentes privados como públicos), tomar contacto con emprendedores chilenos, con experiencias de políticas de promoción por parte de organismos públicos, como SERCOTEC (Ser-vicio de Cooperación técnica) y CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), a partir de los cuales “se integraron y maduraron el conjunto de ideas básicas que permitieron conformar la Cámara de Pequeños Industriales de la Región (CAPIR).” (Quintar et. al., 1996: 8 y 9). Para 1995, la Cámara contaba con casi cien firmas adheridas, es decir, un total del 30% de las empresas pequeñas de Rafaela.
318 (R.A., comunicación personal, 14 de noviembre de 2007)319 Firma de un Convenio de Asistencia recíproca, en la que la Banca Cooperativa de la Región (o Local, según como aparece en la Ordenanza N° 2755 que creó el “Programa para el Crecimiento”), tiene un papel central.
490
De este modo, hubo una fuerte impronta municipal en la consti-tución de esta Cámara, a quien apuntaron con mayor atención en un principio, pero que, con el tiempo, comenzó a tener mayores iniciativas propias, sin perder el vínculo estrecho con los agentes públicos.
Si bien CAPIR constituye un claro ejemplo del éxito de la inter-vención municipal en el impulso a la microempresa y su asociatividad, es interesante subrayar, también, el papel cumplido por el Centro Co-mercial, como entidad madre. ¿Dónde más podría haberse nucleado esta nueva organización? Y esto queda en evidencia cuando uno de los gerentes del CCIDC, refiere que: “El Centro (…) les dio un espacio físico para que funcione dentro de la Cámara. Se las apoyó en algunas capacitaciones a través del Centro de Desarrollo Empresarial y se las acompañó en algunas otras tareas en conjunto con la Secretaría de Pro-moción Económica”320, o como menciona un importante industrial: “CAPIR es una Cámara del Centro Comercial, el Centro Comercial siempre ayudó, siempre acompañó”321. En este sentido, vuelve a verse esta integración estratégica en la que los empresarios y sus gremiales ayudaban, acompañaban, asistían, pero siempre teniendo muy claro desde qué lado lo hacían.
La permeabilidad y la apertura del campo económico y del campo político, favorecieron las iniciativas de desarrollo económico y su ex-tensión al plano de las demandas sociales, pero, en este sentido, ambos grupos resguardaron sus expectativas:
“Al empresario le interesa que el resultado sea posi-tivo, es decir, que gane plata, que pueda reinvertir, que pueda crecer, tener otros emprendimientos y que la administración le garantice tranquilidad, infraes-tructura, formación de gente…No, yo creo que mez-clar una cosa con la otra es un error. Esto, aunque a uno le duela un poco, cada uno tiene su juego, el
320 (F. S., comunicación personal, 15 de enero de 2007)321 (J.L.B., comunicación personal, 8 de agosto de 2007)
491
empresario tiene el suyo, el político el suyo, el profe-sional el suyo…”322
“Se vio bien, no cayó en forma desfavorable que haya ganado Perotti, pero no como un hecho de decir: `Bueno, ganó Perotti, ahora estamos salvados´, o `La ciudad va a crecer´. […] La idea de trabajo grupal, de trabajo conjunto, de acciones en común, esto ini-cialmente surgió del sector privado. Después políti-camente se supo aprovechar, en sentido positivo.”323
“Algunos empresarios se vuelcan más, son más ex-plícitos, yo trato en ese sentido tener un perfil muy bajo. […] Pero ya te digo, vienen todos [se refiere a los políticos] a hablar con nosotros. En esto hay que ser práctico. […] Hay que adaptarse a las reglas del juego político […] Esa es un poco la cuestión. Por eso te digo, hay que adaptarse rápidamente a eso y tratar de ser eficiente.”324
“Tenés dentro del empresariado distintas corrientes, distintos intereses, distintos concretismos, hubo gen-te que ha votado al radicalismo, muchísimos, en el empresariado hay muchos radicales, no es que sea ra-dical… la gente acá vota a Perotti, no al peronismo, además, fijate la estructura de la municipalidad… Perotti es peronista, pero no tienen (sic) característi-cas de peronista. […] Además, son tipos que tienen una visión distinta, por ejemplo, yo, como empresa, no busco empleados que sean radicales, del PDP, yo busco la calidad de gestión. Y Perotti hizo lo mismo. Perotti se juntó con gente con calidad de gestión.”325
322 (R.P., comunicación personal, 12 de febrero de 2020).323 (O.A., comunicación personal, 11 de agosto de 2007)324 (A. C., comunicación personal, 28 de marzo de 2007)325 (F.G., comunicación personal, 12 de noviembre de 2007)
492
Fueron intereses que se encontraron, posibilidades o riesgos que se compartieron siempre en función del contexto espacial y social básico del que se nutrieron, porque de allí salieron y a partir de él existieron: la ciudad, su historia, su gente.
Esto es lo que comprendieron las nuevas elites políticas de los años noventa y de lo que se apropiaron para poder “mantener o incrementar su capacidad electoral que les permita conservar su posición o ascender en la carrera política, posibilidad en gran parte dependiente de la estabi-lidad y dinamismo de la economía local” (Díaz de Landa y Parmigiani de Barbará, 2005, p. 68).
La potencialidad de la base socioeconómica que tiene un trasfondo tan “propio”, tan “particular”, tan “rafaelino”, como es el perfil produc-tivo, hizo que en el contexto de los años noventa (descentralización, internacionalización económica y tecnológica), estos grupos políticos configuraran una nueva matriz política para la ciudad, a través de un programa basado en el desarrollo local que articuló en su seno las rela-ciones con los diferentes actores políticos, sociales y económicos.
Consideraciones finales
Como se ha señalado, atendiendo a la historización de la ciudad en es-tudio, los años noventa marcaron un cambio en las relaciones políticas de la ciudad. Esa transformación implicó permanencias y modificacio-nes. Las primeras estuvieron vinculadas a la pervivencia de un modelo de desarrollo económico y social que venía de antes, que se basó en la cultura del trabajo, del ahorro, de la eficiencia, de la producción, y que fue mantenido por una estructura política tradicional por mucho tiempo hasta que entró abruptamente en crisis, y se pasó directamen-te al modelo de gestión por resultados. En este salto, se encontraron comprometidos ciertos recursos del gobierno, en el que el componente técnico de las renovadas militancias apareció como legitimación de lo nuevo en la política y justificó, de esta forma, el privilegio de cierto desarrollo económico, de las inversiones, de la generación de valor, de intereses. En definitiva, lo que intentaron hacer estos “nuevos técnicos
493
en la política” (Iazzetta, 2000), fue generar las condiciones para favo-recer a los empresarios, y que estos mismos siguieran impulsando el crecimiento de la ciudad.
A través de una nueva forma de gestión y la promoción de políticas que apuntaron a fortalecer el desarrollo local, estos nuevos grupos con-siguieron transmitir un liderazgo personal al peronismo rafaelino, que resultó altamente fortalecido como no lo había sido nunca en la ciudad. De esta forma, lograron un mecanismo de sucesión dentro del grupo gobernante y el peronismo, a nivel local, se transformó en una fuerza política que logró procesar la circulación de elites y el mantenimiento en el poder.
El peronismo local se transformó, hasta nuestros días, en el parti-do predominante. A través de estos nuevos grupos, logró condensar el modelo que la ciudad tuvo desde siempre, fomentándolo y reprodu-ciéndolo una y otra vez. Fue un molde que cayó bien al rafaelino de todos niveles (sobre todo en los sectores medios) y que decidió votarlo. Esta fue la receta de su éxito: presentarse como la cara visible de la innovación que devino con el menemismo a nivel nacional y que cayó bien en los sectores más modernizadores y preocupados porque Rafaela conservase su tradición e identidad como “isla”. Así, los rafaelinos se hicieron peronistas, o más bien perottistas o peironistas, pero dentro de tendencias más bien estables, de largo plazo, desde hacía décadas exitosa y favorable al “aislacionismo”.
Bibliografía
Abal Medina, J. (h). (2004). La muerte y la resurrección de la repre-sentación política. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Abal Medina, J. (h) y Suárez Cao, J. (2002). La competencia partidaria en la Argentina: sus implicancias sobre el régimen democrático. En Cavarozzi, M. y Abal Medina, J. M. (comp.). El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario, Argentina: Homo Sapiens.
494
Aboy Carlés, G. (1996). De Malvinas al menemismo. Renovación y contrarrenovación en el peronismo, en Sociedad, N° 10, Buenos Aires.
Acuña, C. (1995). La nueva matriz política argentina, Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión.
Bianchi de Terragni, A. (1972). Historia de Rafaela. Ciudad santafesina. Santa Fe, Argentina: Colmegna.
Birle, P. (1997). Los empresarios y la democracia en la Argentina, Buenos Aires, Argentina: Editorial de Belgrano.
Boron, A. et al. (1995). Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Ediciones El Cielo por Asalto.
Bourdieu, P. (2002). Las estructuras sociales de la economía. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial.
Calvo, E. y Escolar, M. (2004). La Nueva Política de Partidos en la Ar-gentina. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Cavarozzi, M. y Casullo, E. (2002). Los partidos políticos en América Latina hoy: ¿Consolidación o crisis?. En Cavarozzi, M. y Abal Medina, J. (h) (Comps.). El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario: Homo Sapiens.
Cavarozzi, M. (2006). Autoritarismo y Democracia (1955-2006). Bue-nos Aires, Argentina: Ariel.
Chémez de Eusebio, M.; Sáenz, G.; Vincenti de Bogero, M.I. (1982). Rafaela, Primer núcleo socio-económico del Centro Oeste Santafe-sino. Rafaela, Argentina: Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”.
D´Ángelo, M.L. (1992). “Geografía”. En AAVV. Nueva Enciclopedia de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, Argentina: Ediciones Suda-mérica.
495
Díaz de Landa, M. y Parmigiani de Barbará, M. (1997). Influencia po-lítica y desarrollo económico local. Estudio comparativo en dos localidades de la provincia de Córdoba. En García Delgado, D. Hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en Argentina, Buenos Aires, Argentina: Oficina de Publicaciones CBS.
Ensinck, O. (1970). “El régimen municipal en la provincia de Santa Fe”, en Comisión Redactora de la Historia de las Instituciones de la provincia de Santa Fe. Historia de las Instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo III, Santa Fe, Argentina: Imprenta Oficial.
Escudero, L. (2003). Argentina. En Alcántara, M. y Freidenberg, F. Partidos políticos de América Latina. Cono Sur, México D.F., Mé-xico: IFE/FCE.
Gagnard, R. (1984). “La Pampa Agroexportadora: Instrumentos Po-líticos, Financieros, Comeciales y Técnicos de su Valorización”, en Desarrollo Económico. Nº 95-Vol.95. Bs. As., IDES, Oct.-Dic., pp. 431-445.
Gallo, E. (1984). La pampa gringa. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
García Delgado, D. (1997). Hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en Argentina. Buenos Aires, Argenti-na: Oficina de Publicaciones CBS.
Giddens, A. (2004). Sociología. Madrid, España: Alianza Editorial.
Grassino, S. (1985). Análisis Integral de la Provincia de Santa Fe. Santa Fe, Argentina: El Litoral.
Guillén, J. (1984). Los Orígenes de la Industria Lechera en la Provincia de Santa Fe (1850-1930). Santa Fe, Argentina: El Litoral.
Iazzetta, O. (2000). Los técnicos en la política argentina. En OSZLAK, Oscar (comp.), Estado y sociedad. Las nuevas reglas del juego, vol. 2, Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
Lagroye, J. (1991). Sociología política. Buenos Aires, Argentina: FCE.
496
Levitsky, S. (2005). La transformación del justicialismo. Del partido sin-dical al partido clientelista, 1983-1999. Buenos Aires, Argentina: siglo veintiuno editores.
Lindenboim, J. (1976). El empresariado industrial y sus organizaciones gremiales entre 1930 y 1946, en Desarrollo Económico, Nº 62, Volumen 16, IDES, Buenos Aires.
Malagueño, A.; Monroig, M.E.; y Drubich, C. (1982). “Comienzos de la industria en Rafaela”, en Seminario de Historia Regional. Rafaela: Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”.
Meloni, H.; Tonon, M. C. y Villalba, M. L. (1995). “Los precursores de la industria metalúrgica en el Departamento Castellanos” en Seminario de Historia Regional, Rafaela: Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”.
Mustapic, A. M. (2002). “Del partido peronista al partido justicialis-ta: las transformaciones de un partido carismático”. En Marcelo Cavarozzi y J.M. Abal Medina (comps.). El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario, Argen-tina: Homo Sapiens.
Mustapic, A. M. (1996). El partido justicialista. Perspectiva histórica sobre el desarrollo del partido. La estructura del partido. Buenos Aires, Argentina: Mimeo.
Novaro, M. (1994). Pilotos de tormentas. Crisis de representación y perso-nalización de la política en Argentina, 1989-1993, Buenos Aires, Argentina: Editorial Letra Buena.
Novaro, M. (2009). Argentina en el Fin de Siglo, Historia Argentina 10, Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Novaro, M. y Palermo, V. (2006). La Dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
Palermo, V. (1994). “El menemismo, ¿perdurará?” En Iturrieta, A. (comp.), El pensamiento político argentino contemporáneo, Bue-nos Aires, Argentina: GEL.
497
Palermo, V. y Novaro, M. (1996). Política y poder en el gobierno de Me-nem, Buenos Aires, Argentina: Editorial Norma-Flacso.
Petracca, A. et alt. (2003). Cambio Institucional y Agenda Pública. La provincia de Santa Fe en los años noventa. Rosario, Argentina: UNR Editora.
Puig de Stubrin (2000). Evolución del sistema electoral de Santa Fe y propuesta de Reforma Electoral. Programa de Apoyo a la Reforma Política. Buenos Aires, Argentina: PNUD Arg/ 00/007.
Quintar, A.; Ascúa, R.; Gatto, F.; Ferraro, C. (1993). “RAFAELA: un cuasi-distrito italiano `a la Argentina´” en Consejo Federal de In-versiones- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Documento de trabajo, nº35, LC/BUE/R 179, Buenos Aires, Argentina: CEPAL.
Regalsky, A. y Jáuregui, A. (2012). Comercio exterior, mercado interno e industrialización: el desarrollo de la industria láctea argentina entre las dos guerras mundiales. Actores y problemas, en Desa-rrollo Económico, 51 (204), 493-527.
Robin, S. (1994). “Ley de Lemas y dinámica del sistema de partidos en la provincia de Santa Fe” en Estudios Sociales, Año IV, Santa Fe: UNL.
Sidicaro, R. (2003). Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55 / 1973-76 / 1989-99. Buenos Aires, Argentina: siglo veintiu-no editores.
Tonon, M.C. (2011). Estudio de los nuevos marcos políticos en ciudades con perfiles productivos. Análisis del caso Rafaela (1991-1999). (Tesis doctoral). Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-nacionales, Rosario.
Tonon, M.C. (2011ª). “Particularidades de los desarrollos sociales y productivos en la región pampeana. El caso de la ciudad de Ra-faela en la provincia de Santa Fe” en Anuario del Centro de Estu-dios Económicos de la Empresa y del Desarrollo (CEEED). N° 3, Año 3, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
498
Tonon, M.C. (2019). “Partidos vecinales durante la transición demo-crática. El caso del Movimiento de Afirmación Vecinalista en la provincia de Santa Fe (1982-1983)”, en PolHis, Año 12, N° 24, pp. 94 -123.
Tonon, M.C. (2021). “La ciudad de Rafaela: aspectos socioeconómicos y políticos (1881- 1930)”, en Fernández, Jorge (comp). Historia de la provincia de Santa Fe. Santa Fe: ATE. En prensa.
Torre, J. C. et. alt. (1999). Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, de-mocracia y mercado. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Norma.
Weber, M. (2005). Economía y Sociedad. México DF, México FCE.
501
La prensa como reflejo de la política educativa de Benavidez
Gema Contreras
Introducción
Durante el periodo de gobierno de Nazario Benavidez se sucedieron en la provincia de San Juan varias publicaciones periódicas. Estos escritos reflejaban la intensa vida política de la provincia, pero también los ribe-tes de la sociedad y la cultura del momento.
En este trabajo pretendemos analizar la mirada que tenía Benavi-dez sobre la educación en los primeros años de su gestión, y como se transmitía esta visión en sus actos de gobierno, empleando para tal fin periódicos del momento y documentos oficiales.
En los periódicos trabajados encontramos una doble vertiente por-que en ellos buscamos vestigios del proceso educativo que se da en for-
502
ma consciente y sistematizada y también de la formación que se da en forma pragmática al pueblo mediante las páginas de la prensa.
Los periódicos se transforman entonces no solo en un medio de in-formación, sino también en instrumento de propaganda, pedagogía cí-vica y difusión de la política.
Para valorar la actividad educativa con justicia no podemos pres-cindir del momento histórico en que se desarrolla, ni desvincularla del proceso general de la vida política, económica social y cultural a la cual pertenece.
En la etapa de Benavidez se asiste a una situación nacional y pro-vincial muy compleja que muchas veces distrajo al joven gobernador del quehacer educativo en la provincia, no obstante desde el princi-pio mostró especial interés por esta área y durante todo el tiempo que gobernó, más de 18 años, hizo permanentes y significativos esfuerzos por mejorar las instituciones existentes y favorecer nuevas creaciones. Como es lógico el acontecer político condicionó las acciones en favor de la instrucción pública.
En San Juan se ha cumplido a grandes rasgos el proceso que en gene-ral se marca para la historia de la educación en nuestro país y en Amé-rica en general. De acuerdo a la mirada clásica de Jorge María Ramallo (1999) esas etapas son nueve: primera evangelización, segunda educa-ción popular, tercera educación liberal, cuarta reforma y restauración, quinta educación utilitaria, sexta positivismo y normalismo, séptima la escuela nueva, octava democratización de la enseñanza, novena trans-formación del sistema.
Nosotros nos atrevemos a fusionarlas en tres grandes etapas, que por supuesto adentro contienen varias subdivisiones. Una primera etapa ubicada en el periodo pre-revolucionario, en que la educación está en manos de las órdenes religiosas, una segunda etapa en que el estado toma en sus manos la enseñanza y en la que sin que desaparezca por completo la estructura anterior van tomando cuerpo las ideas liberales que llevan a la educación hacia el laicismo; y una última etapa en que
503
se democratiza la educación de tal manera que coexisten sistema y ésta es para todos, esta etapa la podríamos hacer llegar hasta nuestros días.
La época de Benavidez corresponde la segunda etapa anteriormente descripta, pero sólo tomaremos en esta investigación los primeros años del gobierno de Benavidez. En ese momento de la historia provincial se sucedieron en San Juan, tres publicaciones periódicas: El Abogado Federal, El Zonda y el Republicano Federal. De ellos nos ocuparemos como soporte material de redes intelectuales y políticas y de producción y circulación de representaciones. Estos periódicos se encuentran en el Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.
Para tratar el tema además hemos recurrido a fuetes documentales recopiladas en una obra del Instituto de Historia Regional y Argenti-na «Héctor D. Arias», el Archivo del Brigadier General José Nazario Benavidez. Esta publicación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes cuenta con siete tomos que abordan el gobierno de Benavidez en forma cronológica. El Tomo I, Del nacimiento de Benavidez al go-bierno de la provincia (1835-1836); Tomos. II y III, El caudillo man-so I (1836-1841); Tomos IV y V, El caudillo manso II (1841-1851); Tomo VI, Entre Rosas y Urquiza. Impacto de los nuevos tiempos en la provincia (1851-1855); y Tomo VII, En tiempos de la Confederación (1855-1858). Este trabajo fue realizado conjuntamente por Margarita Ferrá de Bartol, Nora Rodríguez, Alicia Sánchez Cano, Isabel Girones de Sánchez, María Eugenia López Daneri, Mabel Cercos de Martín y se publicó con auspicio de la cámara de Diputados de San Juan en el año 2007.
Cabe destacar que este trabajo es parte de una tarea mayor que se está realizando para el Proyecto ‘Publicaciones periódicas y otros im-presos del siglo XIX. Contribuciones a la historia de San Juan en clave regional’.
La época de Benavidez
La Confederación Argentina fue una unión de provincias basada en la adhesión al Pacto Federal (4 de enero de 1831), situación que sistemáti-
504
camente había preparado Juan Manuel de Rosas, quien además de con-vertirse en Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por segunda vez en 1835, con amplios poderes (Facultades Extraordinarias y la Suma del Poder Público), obtuvo progresivamente la delegación en su persona del manejo de las Relaciones Exteriores, lo que lo convirtió en el hombre más fuerte del momento, por ello a esta etapa que va desde 1835 y llega hasta el año 1852 se la conoce con el nombre de Confederación rosista.
El detonante de esta situación fue el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco (16 de febrero de 1835) y con él la confirmación de que el país no estaba preparado aún para la tan ansiada organización nacional, esto en los hechos significó el triunfo de las ideas que Rosas sostenía sobre la organización del país. Para él las provincias debían mantenerse independientes bajo sus gobiernos locales y no debía esta-blecerse ningún régimen que institucionalizara la nación hasta que el territorio no se encontrara en paz, orden y existan los medios económi-cos que lo permitan (Chiaramonte, 1997).
La hegemonía rosista se basó en altísimos niveles de popularidad, la que se consolidó mediante la unificación ideológica del pueblo de Buenos Aires y el resto del territorio nacional a través del uso obliga-torio de la divisa punzó, del inexorable control de la prensa y de una dura represión a la oposición ideológica y política. Esta represión fue ejecutada por la Sociedad Popular Restauradora, más conocida como la ‘Mazorca’, la fuerza de choque de Rosas, encargada de la intimidación y la eliminación de los opositores (Operé, 2010)
A partir de 1838, el régimen rosista sufrió diversos embates inter-nos y externos. Los intentos de crear un orden federal unánime fueron resistidos por movimientos opositores dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires (Ternavasio, 2013). La confederación no sólo se vio afectada por la profunda división entre unitarios y federales, sino por ataques de los países limítrofes y potencias extranjeras.
Finalmente, el 1° de mayo de 1851 el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, aceptó la renuncia formal que Rosas presentaba cada año como encargado de las relaciones exteriores de la Federación. La legislatura bonaerense declaró a Urquiza traidor y las tropas de Rosas
505
se enfrentaron a las tropas de Urquiza en coalición con tropas brasileñas y uruguayas el 3 de febrero de 1852 en Caseros. La Federación rosista fue derrotada y Rosas, vencido, se embarcó hacia Inglaterra.
Así como en el orden nacional el detonante de la situación fue el asesinato de Quiroga, en la provincia el detonante fue la llamada «cons-piración Barcala» que estuvo asociada a un plan de proyección nacional en el que San Juan (gobernada por el coronel José Martín Yanzón), jun-to con Córdoba, La Rioja y San Luis conformarían un frente opositor al gobierno de Buenos Aires. Que se haya descubierto esta conspiración y frustrado la invasión de Yanzón a la Rioja, provocó la destitución del gobernador sanjuanino bajo los cargos de traición y violación del Pacto Federal (Peñaloza y Arias, 1965)
A partir de ese momento San Juan entró en una etapa de reorganiza-ción política y administrativa bajo la influencia de Nazario Benavides, hombre de Quiroga, identificado en la región con Rosas.
El 26 de febrero de 1836 la Sala de Representantes eligió a Benavi-dez como Gobernador interino de San Juan y fue confirmado como Gobernador propietario el 8 de mayo del mismo año. Benavidez ejerció la primera magistratura provincial durante diecinueve años con algunos interludios en los que delegó el cargo para atender cuestiones regionales.
Un rasgo sobresaliente del gobernador Benavidez fue su actitud res-petuosa hacia el adversario, dentro de su lealtad federal, lo que le valió la calificación de ‘caudillo manso’ y el respeto de amigos y enemigos (Rodríguez, 1997).
Durante todo este período, debido a la moderación demostrada, re-cibió constantes solicitudes de los unitarios exiliados de que se uniera a ellos contra Rosas. Así lo hicieron, entre otros, Anselmo Rojo, Domin-go F. Sarmiento, Pedro Echagüe y el General Paz.
Benavidez tuvo una relación cordial con el grupo unitario y tomó decisiones que incluso podrían indisponerlo con Juan Manuel de Ro-sas, como permitir la salida de Domingo F. Sarmiento de la provincia luego del tenso momento político transitado dadas las acaloradas pá-
506
ginas de El Zonda y nombrar juez supremo al unitario Aberastain, el mismo que sería gobernador en 1860.
Benavidez fue muy respetuoso de las leyes y las instituciones, tuvo especial cuidado en materia judicial, como sostuvo en el mensaje de asunción en 1836 donde indicó con firmeza que la administración de justicia debía estar en manos de ‘magistrados íntegros e imparciales’ y siempre se debían respetar las garantías individuales (Archivo del Briga-dier General José Nazario Benavidez, 2007, p. 259)
Fue sin duda un gobernador progresista, impulsó la minería creando una secretaría de gobierno al efecto y elaborando un Manual Regla-mentario Sobre el Trabajo en Minas. También dispuso que no tributa-ran los derechos a las cargas los alimentos destinados a los trabajadores mineros.
Desde el principio de su gobierno dictó abundantes disposiciones en el orden municipal, incluyendo cerramiento de baldíos, blanqueamien-to de frentes, restauración de edificios públicos, impuesto a la venta de licores, etc.
Se preocupó mucho por la educación e hizo mucho para que los niños y jóvenes sanjuaninos contaran con instrucción, pese a que no existía en el momento en que asumió el gobierno de la provincia un fondo destinado a esta área, no había organismo que se ocupara de su funcionamiento y las escuelas funcionaban en casas de familias acondi-cionadas débilmente para este fin, lo que hacía que fueran incómodas y no tuvieran el mobiliario suficiente. Sin dudas esta área representaba un verdadero desafío para Benavides y durante toda su gestión intentó mejorarla.
La educación en tiempos de Benavidez
Características de la educación formal
En esta etapa las escuelas eran públicas (cuyos gastos corrían por ex-clusiva cuenta del estado y era totalmente gratuita para el alumnado),
507
privadas (aquellas en que los alumnos debían abonar una cuota men-sual) o de régimen mixto (los alumnos debían pagar una cuota mensual y el estado contribuía para su sosteniemineto a cambio de que se becara un derterminado número de alumnos que no tenían los recusrsos para aisistir a esa institución)
Dentro del presupuesto de la provincia había un fondo que estaba destinado a educación llamado Fondo de la Escuela Pública, pero en este tiempo de guerras civiles y problemas con potencias extranjeras, el fondo era inexistente, aunque debemos decir que Benavidez mostró intenciones de recuperarlo, como así también intentó en varias opor-tunidades conformar la Comisión Promotora de la Enseñanza Pública, cargos que en su mayoría no eran rentados y exigían tanta dedicación que la mayoría a quienes se los honraba con su designación en ella ter-minaban por renunciar.
Las instituciones estaban dirigidas por un Preceptor que contaba con maestros ayudantes. Habían varias escuelas primarias en la capital sanjuanina y al menos una de estas carácterísticas en departamentos alejados como Jachal y Albardón. Las instituciones de nivel secunadario eran escasas y las que podríamos designar como de nivel superior sólo eran dos, ambas eran cátedras de latinidad y ambas comenzaron su fun-cionamiento gracias a las gestiones de Benavides.
Las materias que se impartían en el nivel primario se denominaban ‘ramos de la enseñanza’ y con algunas variaciones en general eran:
Lectura, Escritura, Religión, Aritmética, Geometría, Gramática castellana, Idioma francés, Geografía, Al-gebra, Geografía descriptiva, Astronómica, Física y Dibujo lineal, para la escuela de varones. Miestras que en la escuela de señoritas se enseñaba Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática castellana, Geogra-fía descriptiva y Dibujo (Peñaloza, Arias, 1965, p. 251)
508
Los textos escolares se denominaban catecismos, entendido como libro redactado en forma de preguntas y respuestas. Normalemnte eran editados en Londres, pero estaban escritos en idioma castellano.
El horario de clases era de 7 de la mañana a una o dos de la tarde. El ciclo lectivo comenzaba en marzo y se extendía hasta el mes de enero en que se realizaban los exámenes finales de cada año.
Dichos exámenes revestían carácter de acto público. A él asistía el Gobernador de turno, el obispo, el juez de alzada y otros funcionarios importantes. También asistían los padres de los alumnos y el público en general que esté interesado en educación. La comisión examinadora era designada por el gobernador en acuerdo con la Comisión Promotora de la Enseñanza y los nombramientos recaían en las personas más ilustres del ambiente.
La tarea de examinar a los alumnos era honoraria, los designados debían preparar los exámenes de los distintos ramos y al finalizar los mismos debían redactar un informe de la actividad realizada en el que generalmente se felicitaba a los maestros y se consignaba a los alumnos destacados; posteriormente la nómina de los alumnos aprobados se pu-blicaba oficialmente.
Los primeros años de gobierno y la obra educativa en la provincia
Para Benavidez la educación pública fue muy importante. Un ejemplo de su preocupación por esta área lo dio el mismo día que asumió cuan-do en su mensaje afirmó:
Es lamentable observación el estado de abandono en que esta la educación pública, sin más socorro que los padres de familia, cuyo mayor número en indi-gencias se ven privados del consuelo de proporcio-nar á sus hijos, los conocimientos cual ecsije la moral cristiana y nuestra institucion política; y el de temer
509
que en lugar de ciudadanos útiles é industriosos, el osio en que se van formando, les con vierta en un semillero de corrompidos y criminales. Este inmenso vació es necesario llenar á toda costa.” (Archivo del Brigadier General José Nazario Benavides, 2007, p. 260)
Al respecto dice Isabel Girones:
[…] la observación objetiva de la acción de Benavi-des a lo largo de los periodos de paz de los años si-guientes nos hace llamar la atención sobre el tema educativo. No se trataba de una declaración dema-gógica. Por el contrario podemos ver: 1°) el principio de la educación como responsabilidad del Estado, 2°) casi arriesgaríamos vislumbrar el objetivo de la educación: la formación de ciudadanos útiles a las instituciones políticas, e industriosos en su actividad privada. Queda la duda ¿Resabios del periodo riva-daviano o anticipo del ideal alberdiano o Sarmien-tino? (Archivo del Brigadier General José Nazario Benavides, 2007, p. 40)
En el primer lustro de gobierno de Benavides debemos destacar en orden cronológico la reapertura de la Escuela de la Patria, la apertura del Colegio de Pensionistas de Santa Rosa de Lima326 y la puesta en funcionamiento de la Cátedra de Latinidad como fuente de estudios superiores.
Ni bien asumió el Gobierno, Benavides firmó el decreto que per-mitió la reapertura de la Escuela de la Patria327 que había dejado de funcionar definitivamente en el año1834, después de que renunció su
326 Sobre el colegio Santa Rosa de Lima su historia y situación actual se puede consultar en http://santarosadelima.com.ar/ o en su página oficial https://www.schoolandcollegelistings.com/AR/San-Juan/105904634478566/Colegio-Santa-Rosa-de-Lima 327 Para profundizar en este tema se recomienda la lectura del artículo “La Escuela de la Patria y el concepto de educación para la época” del profesor Guillermo Pereira Ferro, miembro de la Junta de Estudios Históricos de San Juan.
510
último maestro Don Salvador Quiroga, a quien no se le podía pagar el sueldo correspondiente a sus funciones debido a los problemas po-líticos, económicos y sociales por los que atravesaba la provincia. Se-gún Peñaloza y Arias la intención de Benavides no era sólo reabrir esta prestigiosa institución, sino que era controlar y organizar la instrucción pública, incluso buscó fizcalizar los libros de texto que se empleaban en las escuelas creando una comisión específica para que se encargara de esa tarea que tuvo entre sus integrantes a Domingo F. Saarmiento. (Peñaloza y Arias, 1965, p.253).
Esto nos habla de la preocupación que desde el principio de su ges-tión tuvo Benavides para con la educación en San Juan.
Respecto al Colegio de Pensionistas de Santa Rosa debemos decir que en 1835, Fray Justo Santa María de Oro dispuso la creación, en su casa natal, de un Convento de Religiosas Dominicas y de un Cole-gio gratuito para niñas. La muerte de Fray Justo impidió que se llevara a cabo el proyecto, que más tarde fue retomado por su sobrino, Domingo Faustino Sarmiento.
El N°1 de El Zonda comenta pintorescamente como se vivió este suceso de trascendental importancia para la cultura de la provincia.
Y todo el admirable comicio era republicanamente presidido por la Sociedad Promotora de la Educa-ción, que se componía de cinco ciudadanos de los más amantes á su país, á las luces, los más distingui-dos por su incontestable superioridad y en la que el Sr. Obispo electo tenía los honores de la presiden-cia. El presidente de la Sociedad tenía a su derecha a nuestro paternal Gobernador, y á la izquierda al Prelado más digno de una de las órdenes religiosas de la provincia. Todos estos personajes asistían á este acto con tanta veneración que uno se imaginaba ver esos varones dirigentes, que asisten a la gloria del Ser Supremo328
328 El Zonda, 20/07/1839, p.2
511
Tal cual como lo indica el texto junto al recientemente nombra-do Obispo de San Juan de Cuyo José Manuel Quiroga Sarmiento, se encontraba el Gobernador Benavides, al que el periódico denomina “paternal”, tal vez en alusión a lo que el pueblo sentía respecto a la administración de Benavides o lo que los editores buscaban mostrar de este gobierno que consideran que cooperará con la obra educativa que se estaba inaugurando. Así lo manifestó Sarmiento en el discurso que ofreció durante la inauguración del establecimiento.
La cooperación del Gobierno, la de los amigos de las luces y la instrucción, el esmero de la respetable Señora que ha querido encargarse de cuidar de cer-ca la pureza de costumbres de estos tiernos vástagos que representan tantas esperanzas y escitan tan caras afecciones, y los conatos de los patriotas ilustrados qué forman la Sociedad Protectora de la Educación, y muy especialmente los esfuerzos y cuidados pater-nales del Señor Obispo, digno Presidente de ella, lle-narán el vacío qué no alcancen a llenar mis deseos329
Luego de que hablara Sarmiento brindó su discurso otro editor del El Zonda, el Señor Quiroga Rosas, quien explicó a los presentes con-ceptos sobre el significado de la educación de la mujer, usando su voz para decir lo que pensaban al respecto todos los jóvenes ilustrados de San Juan que habían formado parte de la Sociedad Dramática Filarmó-nica y que ahora hacían escuchar su voz a través de El Zonda.
Esto nos hace ver, Señores, de que mejora es sucepti-ble actualmente la condicion de la mujer. Sin preten-der ponerla hoy mismo en el grado de libertad que ella desea con justicia pero á destiempo, se le quiere proveer de los medios suficientes para elaborar una costumbre, que la lleve á su porvenir, es decir, á la aptitud de procurarse por sí sola la saciedad de sus
329 El Zonda, 20/07/1839, p.2
512
bellos instintos, y de sus necesidades, y á ese momen-to en que se habrá para su espíritu una nueva esfera, que lo haga moverse irresistiblemente ácia la gloria330
A estas palabras adhirió Antonino Aberastain, quien luego expresaría su satisfacción por la apertura de esta institución. Finalmente habló otro editor del El Zonda y miembro de la Sociedad Promotora de la Educación Pública, Indalecio Cortínez. Él, según El Zonda, cerró los discursos del acto inaugural del Pensionado de Santa Rosa.
Lo que nos llama poderosamente la atención es que Benavidez haya estado presente y no haya pronunciado ningún discurso. Hemos bus-cado en el Archivo del Brigadier General José Nazario Benavides y no hemos encontrado ningún discurso referido a este acto. Nos genera duda pensar que el gobernador de turno, estando presente no haya pro-nunciado un discurso en una ocasión tan importante. Nos atrevemos a pensar que este discurso existió y el El Zonda no dejó registro de él. Es llamativo que sólo figuren los discursos que los editores del propio pe-riódico pronunciaron en este acto. ¿Será que el resto de los discursos no estaban consignados en forma escrita, será que no hubo otros discursos, será que los editores del El Zonda decidieron no publicarlos? En este sentido podríamos apelar a las palabras de Zalazar Rodríguez sobre lo no dicho
Aun cuando un discurso escrito está hecho de pa-labras también contiene silencios. Descubrir lo que se calla, se da por conocido, se ignora o se minimiza nos aproxima a los discursos alternativos que entran en tensión con el texto como referencias que lo nie-gan, lo cuestionan o lo ironizan. (Zalazar Rodríguez y Laurent, 2019)
También en el primer lustro del gobierno de Benavides, en momen-tos de la situación más grave respecto al conflicto unitarios- federales, en instantes en que la provincia está siendo invadida y Benavides deja
330 El Zonda, 20/07/1839, p.3
513
momentáneamente el ejecutivo en manos del Gobernador Delegado José María Oyuela para dedicarse a la guerra se produce la apertura de la Cátedra de Latinidad de los Padres Jesuitas331. Esta se dictó a partir de 1842 en el local del Hospicio de la Merced, en terrenos en los que actualmente se encuentra el Colegio Monseñor Dr. Pablo Cabrera332.
La apertura de la Cátedra de Latinidad como parte de los estudios superiores que se brindaban en San Juan, en un momento tan complejo de la historia nacional y provincial es evidencia de la verdadera impor-tancia que le daba Benavides a la educación, ya que se ocupó de esta en tiempos difíciles y en tiempos de paz y prosperidad lo hizo mucho más.
La prensa escrita y su rol en la formación del pueblo sanjuanino
Entre los años 1836 y 1842 se sucedieron en la provincia de San Juan tres publicaciones periódicas: El Abogado Federal, El Zonda y el Republi-cano Federal. De ellos nos ocuparemos como soporte material de redes intelectuales y políticas y de producción y circulación de representa-ciones. Estos periódicos no sólo contenían en sus páginas información sobre los actos referidos a educación que se llevaron a cabo en aquel momento, sino que actuaron como agentes educativos, en una época en que había que enrolar a la sociedad detrás de una causa nacional: el federalismo o había que advertir sobre los peligros de esta ideología.
Según expresa en su prospecto El Abogado Federal es heredero forzoso del Constitucional, cuyos editores han huido a Chile por claras rencillas políticas.
331 En 1843, Rosas expulsó a la Compañía de Jesús de la Confederación Argentina. Benavi-dez hizo caso omiso de esta medida y los Jesuitas se mantuvieron en la provincia hasta 1849, año en que se retiraron voluntariamente.332 La historia de esta Institución la hemos tratado en otro trabajo denominado «La mirada de Sarmiento sobre educación a través de su obra de gobierno en San Juan. Un abordaje desde El Zonda (1862)», que se encuentra en el libro Historia de la Prensa Escrita en San Juan «El Zon-da» 1862-1864. Aproximaciones teóricas, material que en este momento se encuentra en prensa para su próxima publicación.
514
El Abogado es heredero forzoso del Constitucional, cuyos editores han terminado su carrera literaria con su carrera fujitiva para el territorio de Chile. Los edi-tores del Abogado esperan sostituir á las apariencias del Constitucional los verdaderos sentimientos del federalismo. Estamos convencidos de la necesidad que todo hombre honrado, todo padre de familia, todo patriota debe prestar su cooperacion al resta-blecimiento del órden por tanto tiempo desquicia-do en la República Arjentina: qué la indolencia y La indiferencia por más tiempo es un crimen contra la sociedad en cuyo seno nos abrigamos; y por consi-guiente que no es justificación no tener parte en las maquinaciones y tentativas de los anarquistas […]333
Este periódico con formato de pliego papel de oficio salió irregular-mente, respondió a la política del Gobierno y se publicó por la Imprenta del Estado. Fue redactado por D. Timoteo Maradona y T. Bustamante, que adherían a la política rosista. Según expresa Andrea Greco334 (2015) en su tesis doctoral, duró hasta 1839, si este dato es correcto, El Aboga-do sería el primer periódico, con una duración considerable, ya que la mayoría de las publicaciones de esta época no pasaba los diez números. Al igual que la doctora Greco no podemos corroborar esta afirmación ya que solo hemos podido acceder a dos números de este periódico, de los días 24 de enero y 7 de febrero de 1836, en el único repositorio en el que se encuentra, en el Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.
El precio del periódico era «medio Real por pliego» como se indica en la primera página. Los datos comerciales aparecen al final, bajo el título de «Aviso», en que se lee: “Sale indeterminadamente. Se admiten suscripciones, se insertan avisos a precio equitativo, y se vende en su Imprenta”.
333 El Abogado Federal, 24/01/1836334 La doctora Andrea Greco toma como referencia lo que al respecto dice Rogelio Díaz, aunque no lo ha podido comprobar por no encontrar en los repositorios sanjuaninos los corres-pondientes números de este periódico.
515
Muestra de su compromiso con la causa federal arriba de su nombre llevó la inscripción “¡Viva la Federación!” y al final del prospecto pide “á nuestros compatriotas nos ayuden con sus mejores luces á sostener la Santa Causa”.
Toda su publicación se basa en documentos oficiales y atiende a las circunstancias particulares del momento.
Si la duración de sus publicaciones es la que estima la doctora Greco, este es el periódico en vigencia en el momento en que Benavides asu-me la primera magistratura provincial. No obstante, volvemos a recor-dar que no hemos encontrado ejemplares de este periódico y por tanto desconocemos la mirada que tuvo sobre este suceso y cómo y por qué desapareció.
En 1839 comienzan las publicaciones de El Zonda, es el primer Zonda335, el más conocido, el que tuvo a Domingo F. Sarmiento como redactor principal y vino a canalizar las ideas de jóvenes intelectuales sanjuaninos opositores al rosismo y por tanto también al gobierno de Benavides.
Éste al que denominamos primer Zonda posee una periodicidad semanal, apareció los días sábados 20 y 27 de julio, y 3, 10, 17 y 25 de agosto de 1839. Además de Sarmiento fueron sus redactores los se-ñores Quiroga Rosas, Indalecio Cortinez y Antonio Aberastain. Tenía formato de “medio pliego de papel de imprenta” (aproximadamente un tabloide actual). Su precio era de 1 (un) Real. Sus cuatro primeros números tuvieron cuatro páginas y los dos últimos, seis. Aunque no hay secciones, sí están diferenciados los contenidos periodísticos de los avisos.
Dentro del espacio periodístico, El Zonda publicó en cada edición uno o dos textos extensos que desarrollaron los principales temas; a
335 La Profesora María Inés Rueda Barboza en su artículo «Prensa y opinión en tiempos de institucionalización estatal. Algunas notas sobre El Zonda y su lugar en el espacio público san-juanino (1862-1864)» especifica que se distinguen tres etapas de El Zonda histórico, la primera corresponde al año 1839, contó sólo con 6 números y dejó de publicarse debido a problemas económicos y desencuentros con el gobierno de Benavidez. La segunda es de 1861, contó con 7 números y se vio interrumpida con la invasión de Saá a San Juan, para ser nuevamente editado desde enero de 1862. Esta tercera etapa posee un mayor número de ejemplares, ya que su pu-blicación excedió el periodo de Sarmiento como gobernador de San Juan.
516
éstos siguieron textos de menor despliegue, fundamentalmente cartas, muchas de esas de invención de los propios editores que las emplearon como detonante de temas o para hacer intervenir o interesar en el perió-dico a diferentes actores sociales. Asimismo, reprodujo contenidos de otros periódicos e información sobre la entrada y salida de personas de la provincia y al final de edición presentó los avisos.
En el prospecto Sarmiento deja bien claro cuáles deben ser los ob-jetivos de un periódico cuando intenta explicar por qué no perduraron anteriores publicaciones, nada hacía suponer la corta vida que tendría esta primera versión del El Zonda.
Es importante destacar aquí que el prócer entiende al periódico, al igual que nosotros, como fuente de instrucción y constructor de cultu-ra, muy en consonancia con sus ideas sobre lo que implicaba la “civili-zación”.
Más Si se quiere refleccionar maduramente aunque eso es tan fastidioso y tan poco usado entre nosotros descubrirán con facilidad las causas que interrumpie-ron las publicaciones que han precedido a esta.
A mas de las vicisitudes políticas que lo han inte-rrumpido todo, hasta las vidas de muchos casi sin ecepción los antecedentes periodísticos han sido instrumentos de los Gobiernos, en cuya época se es-cribieron. El espíritu de partido alimento sus pro-ducciones, y en lugar de ser la prensa un medio de instrucción, una mejora social, un vehículo del co-mercio las artes y ciencias, un canal que derramas-te las luces en qué nos aventajan otros pueblos, una discreta censura de los abusos y costumbres que nos han legado nuestros antecesores fue solo en sus ma-nos la campana de alarma, el bramido de las pasiones políticas y el augur funesto de días de desórden y de calamidades públicas336
336 El Zonda, N° 1, 20/07/1939, Prospecto
517
El Zonda como es bien sabido desapareció por problemas políticos del grupo editor con el gobernador Benavides. Especialmente Sarmien-to fue acusado de conspirar contra el gobierno y gracias a la benevolen-cia de Benavides pudo escapar a Chile.
Después de la desaparición de El Zonda, en febrero de 1842 aparece El Republicano Federal, periódico semanal. Su primer número salió el 26 de febrero, y duró hasta el número 21, del 13 de agosto del mismo año.
El diseño gráfico es muy similar a sus antecesores, en la parte supe-rior de la primera página, lleva la anotación “¡Viva la Federación!” todo en mayúsculas. Debajo de esta se puede leer “Rosas, Independencia ó Muerte” en la línea siguiente el nombre, en mayúsculas romanas; debajo de este en dos columnas a la derecha los datos de edición sema-nal, suscripciones, lugar de venta y precio 1 (un) Real y en la columna izquierda una clara alusión a los “salvajes unitarios”: “Pasó el tiempo de esos corifeos de la ambición y la anarquía. Los Salvajes Unitarios desaparecieron: ellos aprenderán en su exterminio á no quebrantar por medio de sus crímenes las leyes de asociación, y de la Naturaleza”337
En su Prospecto indica claramente su objetivo “El Republicano Fe-deral, marchando en unanimidad con la sagrada causa de la Federación, será el órgano de la opinión pública sin ser jamás el campo de batalla de ataques particulares ni de pasiones innobles”.
Y en todos los números se encarga de cumplir con esta afirmación. Reproduce decretos que exhortan a la población a cumplir con las pre-misas del régimen.
Observando el descuido y negligencia de algunas personas conocidamente patriotas y decididas por la Santa Causa de los Pueblos, en cargar la divisa Fede-ral, como está mandado, faltando al cumplimiento de los decretos espedidos, y dando lugar con su mal
337 El Republicano Federal, número 1, 26/02/1842. Prospecto
518
ejemplo á la inovediencia en los salvages unitarios; acuerda y decreta.
Art. 1° Toda persona de ambos secsos, sin esepcion, que no cargue la diviza Federal, como esta mandado por decretos anteriores, quedará sugeta á la pena ad-vitraria que el Gobierno tenga á bien imponerle.
Art. 2° El infractor del artículo anterior será condu-cido á la cárcel y puesto en arresto, dándose cuenta inmediatamente al Gobierno
Art. 3° La Inspeccion General de Policía cuidará del ecsacto cumplimiento de este decreto, como uno de sus principales deveres
Art. 4° Publíquese, comuníquese á quienes corres-ponda, e insértese en el Rejistro Oficial338
Se incitaba a la sociedad a hacer muestras públicas de la alegría que causaban los triunfos federales con fiestas multitudinarias las que eran pomposamente comentadas ocupando gran parte de la publicación se-manal, en las que quedaban más que claro cuál era la postura que debía imperar en la sociedad sanjuanina.
Dijimos en nuestro número anterior, que se estava preparando un baile y banquete, para acabar de se-lebrar la importante noticia de la pricion del salvaje Paz, que con execivo jubilo, y ardorozo entuciasmo recibió este Patriota y Federal Pueblo. Efectivamen-te ambos se berificaron el 24, y de un modo digno del objeto que lo promovía- El Patio que se había elejido era de una estancia más que regular; pero la concurrencia de ambos sexos fue tan numerosa que no hubo el local suficiente á contenerla: se bailo sin interrupcion por que todos a porficia se disputaban el justo y patriótico entusiasmo de que estaban ani-
338 El Republicano Federal, número 6,2/04/1842, p.6
519
mados. El banquete tuvo lugar en la quinta del Sr. D. Tomás Sarmiento en donde una númerosa reunion de ciudadanos solemnizava aquel acto, siendo esta la prueva más manifiesta de su Federal patriotismo y la protesta más evidente de su odio al salvajismo unitario [...] 339
Y también se felicitaba públicamente a quienes hacían gala de su federalismo, en clara pretensión de colocarlos como ejemplo social a seguir.
Admítese el servicio que ofrece el Gremio de Sastres, dénseles las más espresivas gracias al Maestro mayor y por su conducta á todos los Individuos que lo com-ponen, por el patriotismo y decision que siempre y en todas circunstancias han manifestado por la santa causa de la Federación y amor patrio que los distin-gue340.
Todo esto indica la función formativa que tenían los periódicos de la época, en especial el Republicano Federal, muestra manifiestamente la incidencia que pretendía ejercer sobre el pueblo sanjuanino para que éste se perciba a sí mismo, se crea y se vea absolutamente Federal y para fortalecer el odio y la intolerancia hacia el sector unitario.
La inmensa mayoría del contenido de este periódico hace alusión a los principales opositores de la Federación, sus actos y objetivos. Bajo el título «Documentos Oficiales» se inserta correspondencia entre el gobernador Nazario Benavidez, otros gobernadores y funcionarios que tratan ferviente y acaloradamente los temas que eran de trascendental importancia en ese momento para la Confederación rosista.
De esta manera la prensa escrita en el primer lustro del gobierno de Benavides en San Juan es no sólo un medio de información, sino tam-
339 El Republicano Federal, número 10, 30/04/1842, pp. 4 y 5340 El Republicano Federal, número 20, 23/071842, p.3
520
bién un instrumento de propaganda, pedagogía cívica y difusión de la ideología federal.
Palabras finales
Es importante aclarar que denominamos este trabajo «La prensa como reflejo de la política educativa de Benavidez», no porque subestima-mos a la prensa escrita y la empleamos solo como fuente, sino porque entendemos que la política educativa de un gobierno implica mucho más que acciones tendientes a mejorar la instrucción formal, sino que comprende también todos aquellos actos que emanan del gobierno en favor de una actividad hacedora de cultura, en este caso la prensa escri-ta. En ella se manifiestan las ideas vigentes, cuáles son los valores que se pretenden instalar, cual es la mirada que se tiene del otro (en este caso del enemigo) y en este sentido la prensa es formadora.
En otras ocasiones las políticas que emanan desde el ejecutivo están destinadas a obstaculizar o censurar un determinado periódico, ya que sus columnas generan respuestas sociales y culturales no acordes al ré-gimen.
Entendiendo la educación así, en sentido amplio, no sólo como instrucción formal, sino como hacedora de cultura, los periódicos pre-sentan una doble vertiente para nuestra investigación; porque en ellos buscamos vestigios del proceso educativo que se da en forma consciente y sistematizada; la mirada de Benavides sobre educación y las acciones que llevó a cabo desde el gobierno en pos de su progreso; como así tam-bién la formación que se da en forma pragmática al pueblo mediante las páginas de la prensa.
En cuanto a la educación formal hemos podido observar el impor-tante lugar que le otorgaba Benavides a la instrucción pública, ya que en el discurso de asunción de su gobierno explicó cómo estaba la educa-ción en la provincia en ese momento y lo importante que era mejorarla, en este discurso coloca a la educación como responsabilidad del Estado y le atribuye un objetivo: la formación de ciudadanos útiles a las insti-tuciones políticas, e industriosos en su actividad privada.
521
Pero no se quedó sólo en palabras, dentro de los primeros actos de su gobierno se encuentra la reapertura de la Escuela de la Patria y junto con ello una serie de medidas encaminadas a mejorar la educación del momento.
Permite la intervención de jóvenes ilustrados como Sarmiento y Aberastaín en los organismos encargados de educación, amén de que sean o no federales, lo que nos indica el reconocimiento que tenía por las personas preparadas y cultas de la provincia.
A este grupo de intelectuales les permitió fundar el Colegio de Pen-sionistas de Santa Rosa, el 9 de julio de 1839, acto que acompañó con su presencia; y sostener una publicación periódica, El Zonda, a sabienas que no iba a ser cordial con su gestión y que obviamnete le iba a crear ciertas incomodidades con Juan Manuel de Rosas. Finalmente la rela-ción entre el gobernador, su partido y este grupo se deteriró y una de las consecuencias naturales fue la clausura del periódico.
Otro acto de fundamental importancia fue la apertura de la Cátedra de Latinidad en 1842, a cargo de los Padres Jesuitas, como parte de los estudios superiores que se brindaban en San Juan. Esto sucedió en un momento tan complejo de la historia nacional y provincial que es evidencia de la verdadera importancia que le daba Benavides a la edu-cación.
Consideramos que en este trabajo hemos podido analizar la mirada que tenía Benavidez sobre la educación y cómo se transmitía esta visión en sus actos de gobierno.
Pero, sin dudas, para valorar la actividad educativa con justicia no podemos prescindir del momento histórico en que se desarrolla, ni des-vincularla del proceso general de la vida política, económica social y cultural a la cual pertenece.
En la etapa de Benavidez se asiste a una situación nacional y pro-vincial muy compleja que nos llevan a analizar la segunda vertiente de nuestra investigación, la que visualiza al periódico como agente educa-tivo. Las páginas de los periódicos trabajados reflejaron la intensa vida política de la provincia. .
522
Una característica que se da especialmente en el Republicano Fede-ral es el discurso monocorde dado que la mayor parte de las secciones estaban destinadas a tratar temas relacionados con la política. Práctica-mente todos los artículos se refieren al difícil momento de guerra entre unitarios y federales que atravesaba la nación y la provincia.
Debemos destacar que estos periódicos, si bien tuvieron una vida corta debido a los avatares políticos, resultan de suma importancia para la historia sanjuanina, por lo prolífico que fueron.
Algo que identifica a los tres periódicos en cuestión, es que desde sus prospectos sus editores tienen claro el rol político que van a jugar estas publicaciones y lo que esperan con ello.
A través de su lectura hemos podido advertir como sus páginas crean modelos de ciudadanos federales, aglutinan a la sociedad en torno a esta ideología y a sus principales representantes, e involucran al pueblo en una causa que es de “todos”, una “santa causa”
De esta manera la prensa escrita en el primer lustro del gobierno de Benavidez en San Juan es no sólo un medio de información, sino también un instrumento de propaganda, pedagogía cívica y difusión de la ideología federal, cumpliendo junto a la instrucción formal un rol fundamental en la formación de los sanjuaninos.
Referencias bibliográficas
Chiaramonte, J.C. (1997) Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). Buenos Aires, Argentina: Eme-cé.
Fernández, J.R. (1943) Historia del Periodismo Argentino. Buenos Aires, Argentina: Perlado.
Floria, C. y García Belsunce, C. (1997) Historia de los argentinos. Bue-nos Aires, Argentina: Larousse.
García A. M. (2015) Historia de la Prensa Escrita en San Juan. Sus orí-genes (1825-1852) San Juan, Argentina: Universidad Nacional de San Juan.
523
Greco, A. (2015). El periodismo en Cuyo (1820-1852): escenario del en-frentamiento entre dos cosmovisiones (Tesis de Doctorado). Uni-versidad Nacional de Cuyo, San Juan, Argentina. https://bdigi-tal.uncu.edu.ar/8262.
Martínez Boom, A. y Bustamante Vismara, J. (2014) Escuela Pública y maestro en América Latina. Historia de un acontecimiento, Siglos XVIII-XIX. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Operé, F. (2010) La Argentina de Rosas. Recuperado de: https://biblio-teca.org.ar/libros/155063.pdf
Peñaloza de Varese, C. y Arias, H. (1965) Historia de San Juan.San Juan, Argentina: Spadoni.
Pereira, G. (2016). “La Escuela de la Patria y el concepto de educación para la época” en Jornadas Independencia, Identidad y Patrimo-nio Histórico y Cultural. Bicentenario de la Declaración de la In-dependencia Argentina. Junta de Estudios Históricos de San Juan
Puebla, F. Contreras G y otros (2022) Historia de la Prensa Escrita en San Juan. “El Zonda” 1862-1864. Aproximaciones Teóricas. San Juan, Argentina: Universidad Nacional de San Juan.
Ramallo J. M. (1999) Etapas históricas de la educación argentina. Funda-ción Nuestra Historia. Recuperado de http://www.argentinahis-torica.com.ar/intro_libros.php?tema=26&doc=87&cap=0
Rodríguez, N. García A. M. (1997) Nueva Historia de San Juan. EFU.
Romero, J. L. (2013) Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Ar-gentina: Fondo de Cultura Económica.
Ternavasio, M. (2013) Historia de la Argentina (1806-1852). Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno.
Videla, H. (1984) Historia de San Juan. Buenos Aires, Argentina: Plus Ultra.
Zalazar Rodríguez, M. A. Laurent, M. (2019). “Guía básica de análi-sis de fuentes primarias” Colombia, Universidad de los Andes. Recuperado de https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Anli-sis-de-fuentes-primarias.pdf
524
Fuentes
El Abogado Federal. San Juan 1836. Repositorio: Museo Histórico Pro-vincial Agustín Gnecco.
El Republicano Federal. San Juan 1842. Repositorio: Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.
El Zonda. San Juan 1839. Repositorio: Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.
525
La ficcionalización de las voces como herramienta para cuestionar la realidad
socio política de San Juan en el siglo XIX a través de la prensa escrita: análisis del
periódico ‘La Aurora’
Martha Ayelén Almarcha Pérez
Introducción
Esta investigación se encuentra en desarrollo y es parte del proyecto «Publicaciones periódicas y otros impresos del siglo XIX. Contribucio-nes a la historia de San Juan en clave regional», dependiente del Insti-tuto de Historia Regional y Argentina que pertenece a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ).
El trabajo está orientado al estudio de la ficcionalización de las voces como herramienta discursiva de la prensa escrita en San Juan durante la segunda mitad del siglo XIX. Se analizará este recurso como instrumen-
526
to para debatir y problematizar la realidad social y política de San Juan, desde el ámbito de la opinión pública. Para ello se tendrá en cuenta el contexto histórico de la provincia entre diciembre de 1857 y enero de 1858.
A lo largo de este trabajo se intentará mostrar cómo a través de la ficcionalización de las voces (Ansolabehere, 2008; Batticuore, 2017) se interpelaban indirectamente ciertas problemáticas significativas para la sociedad sanjuanina del siglo XIX, despersonalizando la voz del verda-dero demandante mediante la creación de un personaje con intereses y particularidades propias. Para ello, se procederá con el análisis del periódico local La Aurora (1857-1858), cuyos ejemplares se conservan en el Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.
En las páginas analizadas se presenta al ‘Sr. Pipelet’, un cronista ex-tranjero de origen francés que se inmiscuye en la realidad de San Juan para cuestionar y demandar diferentes situaciones de la provincia du-rante la época referenciada. A su vez, resulta relevante estudiar a este personaje en relación con su hipotético creador – el primer editor del periódico, Augusto Saillard - para entender el origen y el objetivo de sus demandas. Podremos ver como la similitud entre ambos es evidente, no solo por su origen – Saillard también era francés – sino por sus ideas y su estilo de escritura.
Siendo así, la investigación estará orientada a esclarecer ciertas pro-blemáticas como la intencionalidad política de los reclamos sociales, ex-puestos por Augusto Saillard y el señor Pipelet en el periódico, y la fun-ción de que éste último tiene como legitimador de las críticas expuestas por el editor de La Aurora. Por último, también se hará hincapié en la relevancia que tuvieron los reclamos de ambos actores en el rumbo de los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en San Juan en 1858.
Sobre La Aurora: periódico político y literario
La Aurora bajo la dirección de su primer redactor, Augusto Saillard, se caracterizó por ser un periódico sumamente crítico hacia el contexto social y político de San Juan entre 1857 y 1858. Este intelectual de
527
origen francés llegó a la provincia cuando estaba gobernada por Naza-rio Benavidez, gracias a quien tuvo la posibilidad de participar como escritor y editor de varios periódicos de la época. Su escritura tuvo un marcado carácter contestatario y un claro posicionamiento político a favor de las ideas federalistas (Puebla, 2019).
Es importante tener en cuenta que, durante el periodo posterior a la batalla de Caseros, el ámbito de la opinión pública se diversificó y los periódicos fueron ampliando el alcance de sus lectores, así como también variando el tinte de sus publicaciones. Este contexto estuvo ca-racterizado por las tensiones y las negociaciones entre diferentes actores políticos que encontraron en los periódicos un espacio de expresión y, sobre todo, un medio para difundir sus obras de gobierno (Eujanian, 1999).
Dicho esto, y adentrándonos en el periodo temporal que compete a este trabajo, en 1857 la provincia de San Juan se hallaba gobernada por Manuel José Gómez Rufino, un liberal conservador que era consi-derado “uno de los representantes más auténticos de la vieja tradición unitaria” (Illanes, 2015, p. 221). El mismo llegó al poder el 6 de sep-tiembre de 1857 y se convirtió en el primer gobernador constitucional de la provincia. Este liberal era apoyado y controlado por el porteñis-mo secesionista, desde donde recibía órdenes del principal referente del liberalismo que San Juan tenía en Buenos Aires: Domingo Faustino Sarmiento341. Sin embargo, Gómez Rufino se encontró durante su go-bierno ligado a las demandas que ejercía Urquiza como líder de la Con-federación de la que San Juan formaba parte, y las conspiraciones que se llevaban a cabo desde el núcleo más fuerte de la oposición a los federales (Illanes, 2015)
A su vez, Gómez Rufino también se caracterizó por impulsar polí-ticas sumamente represivas hacia quienes representaran una amenaza para el nuevo orden constitucional de la provincia, lo que llevó a una intensa actividad persecutoria de la que la prensa escrita no se encontró absenta. En este clima, La Aurora se posicionó como un periódico cuyo objetivo siguió una línea editorial muy definida conforme a los “ardien-
341 Domingo Faustino Sarmiento se desempeñaba como Senador del Estado de Buenos Aires por aquel entonces.
528
tes deseos de ver surgir nuestra provincia a la par con las más antiguas y adelantadas de la Confederación”342. Es así que el editor hace uso de la libertad de expresión que le otorgan las instituciones federales, para ejercer un juicio crítico hacia la administración del nuevo gobierno li-beral, asegurando que, así como no piensa poner “la pluma a sus pies», tampoco la someterá a una “oposición sistematizada de cacería”343
En lo que abarca el periodo a analizar, La Aurora sigue un patrón de publicación de acuerdo con secciones344 que no varían de forma rele-vante, y de las cuales me centraré particularmente en la «Crónica Lo-cal»345 narradas por el Sr. Pipelet. Para esto también es importante tener en cuenta que la forma de escritura que presenta Augusto Saillard, de marcado carácter literario y con la sátira como su mejor aliada. Así, podremos notar que tanto la Editorial de Saillard, como las crónicas del Sr. Pipelet son las únicas secciones que relatan hechos locales de la provincia y presentan, a su vez, no solo la misma prosa y una ubicación continua en el periódico (primero la nota editorial y luego la crónica), sino que también poseen una relación y una coherencia temática e ideo-lógica.
Como veremos a lo largo del presente trabajo, la crónica local de La Aurora constituyó un espacio de debate en el cual se entrecruzaron el periodismo y la ficción para crear una nueva forma de relatar los aconte-cimientos de la sociedad sanjuanina, y así poder visibilizar sus carencias y problemas sociales. Representa a su vez, una manera de concebir la autonomía del discurso en tiempos convulsos, en los que “San Juan pasa del oscuro torbellino de un sistema atrasado y opresivo, a la luz brillante de la libertad y la ilustración, su compañera inseparable”346, siendo esta libertad la principal convicción que moviliza las páginas de este periódico.
342 La Aurora, 6/12/1857, 1, 2343 La Aurora, 6/12/1857, 1, 2344 La Aurora cuenta con Almanak, Avisos de mensajería y de Administración de correos, Editorial, Noticias y Solicitadas, Documentos oficiales, Folletin y Avisos.345 La crónica narra una serie de hechos en un periodo de tiempo determinado. Se vale de la interpretación y descripción detallada de los hechos en los cuales el periodista siempre participa como testigo.346 La Aurora, 6/12/1858
529
La ficcionalización de las voces, herramienta discursiva y forma de protesta
Cuando hablamos de ficcionalización de las voces, nos referimos a un campo de estudio en naciente desarrollo y cuyo origen se encuentra en la poesía gauchesca – tan característica de la literatura rioplatense del siglo XIX - cuyo padre fundador fue Bartolomé Hidalgo. Este escritor oriental, encontró en el género literario gauchesco una forma de intro-ducir en el escenario de la opinión pública a los sectores más bajos de la plebe.
Desde entonces, la poesía gauchesca empezó a llegar a las páginas de los primeros periódicos con la intención de darle voz a los no letrados, bajo la creación de personajes, gauchos inicialmente, que opinaban so-bre la realidad que acontecía bajo una compleja trama entre la oralidad y la escritura (Ansolabehere, 2008). De esta forma, la esfera pública empezó a redefinir el imaginario social de estos sectores, basándose en las expresiones y modalidades que, una vez más, la clase letrada usó para caracterizarlos. Así, el objetivo principal de la ficcionalización se las voces fue ampliar la llegada a un público más vasto, para lo cual fue crucial diversificar las temáticas tratadas. Ya no se trataba solamente de documentos oficiales y de idas y vueltas entre las clases letradas, sino más bien de interpelar a la cultura popular otorgando un espacio para la visibilizarían de sus problemáticas y creando voceros con los cuales se sintieran identificados.
A medida que la conformación de nuestro estado nacional se fue gestando en torno a las cruentas guerras civiles de las que tanto conoce nuestra historia, la prensa escrita se fue trasformando en un campo de batalla y en objetivo de violentas persecuciones políticas para quienes se atrevieran a manifestar desacuerdos con los gobernantes de turno. Así, la ficcionalización de las voces también se presentó como un recurso para escritores, ilustrados, periodistas y políticos que despersonalizaron su voz para poner sus demandas bajo puño y letra de otros sectores.
Estos nuevos «demandantes» solían ser de los sectores marginados, aquellos que habitualmente no carecían de derechos y participación
530
política347 y que, al no ser reconocidos, difícilmente podrían ser per-seguidos. A su vez, constituyeron también la voz de sectores populares de gran alcance social, por lo que no solo eran utilizados para despres-tigiar a un determinado régimen, sino que también fueron usados para legitimar su poder y accionar. Si bien gran parte de los sectores subal-ternos no sabían leer, los canales de circulación (Chiafalá, 2019) de los periódicos comenzaron a multiplicarse y algunos sectores con una gran concurrencia popular, como plazas y pulperías, fueron fundamentales para la difusión oral de las noticias.
El Sr. Pipelet, una declaración de guerra contra los «cabriones»
La primera crónica local de La Aurora se publicó junto con su primer ejemplar el 6 de diciembre de 1857. En ella, el relato de una extraña aparición destaca ante los ojos de cualquier lector y resulta particular-mente insólito. Según la narración de Saillard, las puertas de la redac-ción se abrieron repentinamente para dar lugar a “un hombre enjuto, de semblante ceñudo, y que traía un delantal de cuero”348 que se hacía llamar Sr. Pipelet.
La presentación de este personaje resulta evidentemente ficciosa al comienzo del relato, pero, a medida que avanza la historia, se pueden notar ciertas características que hacen de la manifestación del Sr. Pipe-let un evento para nada inoportuno. Se trata de un zapatero extranjero de origen francés, un héroe de “los misterios de París”349, de avanzada edad, que trae una queja particular que remite al objetivo principal de su aparición: “una guerra a muerte a todos los cabriones”. El término ‘cabrión’, es utilizado por Pipelet como sinónimo de ‘cabrón’, para ha-
347 Contar con el consenso de los sectores populares era vital para mantenerse en el poder y para conservar el orden. Por este motivo a partir de 1820 las leyes electorales fueron ampliando la cantidad de votantes, por lo que todo hombre emancipado y alfabetizado mayor de 18 años empezó a tener lugar en los sufragios.(Goldman y Di Meglio, 2008).348 La Aurora, 6/12/1857, 1, 2349 Los misterios de París, es una novela que se publicó por primera vez en el Journal des débats en 1842, marca una de las cumbres del género del folletón, que popularizó la lectura en la Francia del siglo XIX. Narra las deplorables condiciones de vida de las clases desfavorecidas de París y en las que aparece el Sr. Pipelet, un conserje que observa cuestiona todo lo que ve.
531
cer referencia a las personas que juegan una mala pasada con intencio-nes perversas.
Son cabriones, no solo para mí, sino para el público: los que se titular patriotas y no son sino intrigantes, los que difaman al Gobierno cuando acierta, los que lo alaban cuando desacierta, los empleados públicos que piensan en el sueldo más que en sus obligaciones, los que admiten empleo sin tener capacidad requeri-da, los jueces que amenazan a todos con la cárcel, a troche y moche, los médicos que no curan y cobran sus visitas, los ingratos que desconocen los servicios que se les presta, los mezquinos para recompensarlos, los maldicientes de todo el mundo, que no encuen-tran reputación suficiente fuera de la propia, los que andan a la pesca de herencias que no les correspon-den, los que andan mendigando poderes generales para administrar intereses ajenos, de viudas huérfa-nos y viejos y de todos aquellos infelices a quienes pueden meterle el dedo impunemente en la boca, los usureros sin piedad, los abogados de mala fe, los jue-ces sin estudio, y por último, por último, por último, los Políticos de mostrados y barbería. En fin, usted será cabrión si me niega el empleo de cronista350
Son varias las características del Sr. Pipelet que permiten pensar en las intencionalidades del periódico por medio de este personaje, o más bien, de las intencionalidades de su editor. Incluso su oficio de zapatero parece no ser casual si tenemos en cuenta que la participación política de estos trabajadores fue trascendental en el siglo XIX. Así, el famoso proverbio “zapatero a sus zapatos”351 deriva de la particular tendencia a expresar sus opiniones, gracias a lo cual tenían un papel dominante
350 La Aurora, 6/12/1857, 1, 2351 El origen del dicho se remonta a la Antigüedad Clásica. Ya desde entonces, los zapateros eran conocidos por su fama de críticos y entrometidos.
532
en las actividades del pueblo y en los movimientos sociales de la época (Hobsbawm, 1987).
Dicho esto, podríamos considerar que el Sr. Pipelet era un inmi-grante venido de los sectores populares y subalternos de Francia que, sin ningún tipo de intención política y ajeno a las luchas facciosas del momento, podía expresar sus opiniones sin correr mayores riesgos. En tales circunstancias, en las que la voz de los sectores marginados resul-taba indiferente a los intereses del gobierno y de los sectores de poder, las crónicas de Pipelet fueron la manera de otorgar relevancia a muchos reclamos de índole social y popular, para darles lugar en la esfera de la opinión pública.
Entre las crónicas de carácter popular podemos encontrar una dura crítica satírica a la Policía, al aseverar que la misma “es ciega” porque “no ve los puentes rotos, las tapias caídas, los estorbos de tierra, madera y basura, las calles llenas de agua, las veredas sin barrer, los muchachos vagos, las mujeres mal entretenidas, las pulperías llenas, las faenas de-siertas”352 De tal manera, podemos notar como varias situaciones que describe corresponden a los espacios propios de la subalternidad urbana sanjuanina del siglo XIX, como las pulperías.
De igual manera, el Sr. Pipelet suele manifestarse en defensa de los pobres y en contra de la hipocresía de la supuesta moral cristiana y con-servadora de la sociedad sanjuanina. Como ejemplo de esto, en otro de sus relatos narra cómo un usurero que se muestra un fiel cristiano, no tiene piedad de una viuda deudora que le ruega por más tiempo y éste la amenaza con dejarla en la calle frente a las puertas de la iglesia. Para ello, nuestro cronista hace uso nuevamente de la sátira y la ironía de la siguiente manera:
Salimos de misa y casualmente seguimos al individuo para templar nuestra alma en la atmósfera religiosa que lo rodeaba. Luego vimos acercársele una mujer, que por sus humildes miradas juzgamos fuese una deudora. Nos vino el deseo de averiguar qué tal se
352 La Aurora, 10/12/1857
533
portaría el Santo hombre en este asunto, pues parecía llegado el caso de poner en práctica su virtud [...]353
Otro aspecto interesante a destacar, es que el Sr. Pipelet también se muestra muy interesado en las actividades culturales de la sociedad sanjuanina, tales como las obras de teatro y los sainetes354, cuyo género se basaba en mostrar las costumbres y la vida y el modo de pensar de los sectores popular con un tinte humorístico y realista. El teatro del siglo XIX en Argentina, según el historiador Osvaldo Pellettieri era consi-derado una actividad popular derivada e influenciada por el fenómeno cada vez más creciente del circo criollo, el cual había tenido mucho espacio en el país gracias a la creciente llegada de compañías teatrales extrajeras (2008). Para entonces, era común la gran concurrencia a los eventos teatrales por parte de los sectores populares, por lo que en va-rias ocasiones estos espacios fueron criticados, estigmatizados e incluso reprimidos por la elite de la sociedad.
Una hipótesis: el Sr. Pipelet y Augusto Saillard, semejanzas causales
En las páginas que conciernen a este análisis, es posible evidenciar varias similitudes entre el Sr. Pipelet y Augusto Saillard. Son sus atribuciones personales, como su procedencia y su prosa tan característica, así como también las intencionalidades de ambos, lo que permite pensar razona-blemente que este personaje fue ideado por el editor de La Aurora. En primer lugar, el relato de ambos puede caracterizarse como exhaustiva-mente crítico y popular en varios aspectos. En segundo lugar, hay una relevante coincidencia temática entre los artículos que escriben Saillard y las crónicas de Pipelet en cada número.
En el primer número de La Aurora, Augusto Saillard presenta los ob-jetivos de su periódico, entre los que destaca “como tema de preferencia nuestros juicios críticos al gobierno, con toda la imparcialidad que pue-
353 La Aurora, 10/12/1857354 El Sr. Pipelet menciona a la Compañía Hispano Americana y a obras como «Las trave-suras de Juana» y «Las ventas de Cárdenas» (7/1/1858).
534
de contener nuestra pluma; porque no pensamos ponerla servilmente a sus pies ni arrastrarla en la oposición sistematizada que carecería de legitimidad”. En esta misma línea, la primera crónica relata la postura del Sr. Pipelet en contra de todos “los que difaman el gobierno cuando acierta y los que lo alaban cuando desacierta”355
Posteriormente en el número del 10 de diciembre de 1857, Saillard se manifiesta ante las falencias de la Policía de San Juan y la decisión del Gobierno provincial que implicaba la intervención de la Guardia Nacional en las instituciones públicas. El periodista francés afirma que
el Gobierno no tiene la culpa de que la Provincia no haya tenido su fuerza propia para conservar el orden. Recién instalado, su primer deber es acudir a esta necesidad, y para satisfacerla no podía hacer mejor que llamando la Guardia Nacional a llenar el vacío mientras lo cubre.
De la misma forma – como ya se mencionó anteriormente - el Sr. Pipelet escribe en la crónica correspondiente a la misma edición que la policía de San Juan “es ciega”, al no ver y no reaccionar ante los descon-trol y la desidia social que acontecían en la provincia.356
En otra ocasión, aparece en el periódico un colaborador que escribe en nombre del Gobierno de San Juan y critica duramente las crónicas de Pipelet dedicadas a enaltecer y valorizar las representaciones teatrales populares, tratándolas de temas poco relevantes para el pueblo al decir que “Queréis fandangos a toda hora, queréis con ellos disipación, vi-cios, crímenes y que todo ello sea en honra de los santos”. A este ataque, Saillard responde en defensa del teatro, los bailes populares y las distrac-ciones públicas alegando que:
el teatro en sí mismo, es una verdadera escuela de las costumbres que será buena o mala según fuerza de la
355 La Aurora, 6/12/1858356 La Aurora, 10/12/1857
535
naturaleza de las que se pongan en escena: la primera será siempre un cuadro moral, la historia viva de la virtud o del vicio. Considerado el teatro como un espectáculo público […] es de todas las diversiones públicas la más general y la más digna de cualquier nación culta357
Ya en el último número del periódico bajo la dirección de Saillard, tanto éste último como el cronista, hace foco en las faltas que el Go-bierno tiene para con los inmigrantes. El editor por su parte manifiesta su desacuerdo con la destitución de todos los extranjeros que ejercieran cargos públicos, decisión de repercutirá en el destino de La Aurora que tendrá que ser vendido a otra imprenta. A su vez, el Sr. Pipelet se des-pide con una última crónica en la que relata que el asesinato de un ita-liano y cómo el criminal queda en libertad. De esta forma se manifiesta ante las injusticias que cometen los jueces contras los extranjeros.
Por consiguiente, las semejanzas detalladas demuestran que estamos ante dos personajes que no solo comparten un origen, sino que de-terminan el rumbo de la línea editorial que mantiene el periódico. La manera que tiene el Sr. Pipelet para manifestar por escrito cada una de las situaciones que lo interpelan, están acompañadas por una sólida postura y argumentación de Augusto Saillard. Esto nos permite pensar que el dueño y editor de La Aurora pudo haber creado a este cronista con la intención de otorgar respaldo y fundamentación popular a su posicionamiento, tanto social como político, de lo que sucedía en San Juan.
Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente analizado, la prensa escrita puede considerarse, según Mirtha Kircher (2005), “un testigo clave de todas las épocas” (p. 115), pero a su vez también como un actor social, político y cultural del que dependía muchas veces la legitimación o
357 La Aurora, 03/01/1858
536
desestimación ideológica de ciertos sectores o grupos. De esta forma es que el Sr. Pipelet tuvo un rol fundamental para La Aurora. El mismo fue ideado y pensado por Augusto Saillard para cuestionar la realidad sociopolítica de la provincia de San Juan, mediante el relato de lo coti-diano y lo popular. Pipelet se posiciona como mediador de los reclamos sociales y deja al manifiesto las falencias que los sectores de poder (ya sea el gobierno, los jueces o las fuerzas de seguridad) tienen con el pueblo.
Si bien todos los reclamos expuestos tienen un tinte social y cultural, muchos de ellos dejan al manifiesto la ineficacia de un gobierno para so-lucionar las falencias que un pueblo le reclama. Es Augusto Saillard, con su arraigada postura federal, quien necesita fundamentar sus reclamos en las aflicciones del pueblo y para ello, debe recurrir a un personaje con el que estos sectores se sientan identificados. El Sr. Pipelet resulta así, el vocero de los reclamos colectivos que legitiman el posicionamiento del periódico, y desprestigian el accionar de un gobierno.
Finalmente, podemos concluir con que la ficcionalización de las vo-ces no solo se constituyó como una herramienta discursiva para cues-tionar la realidad sociopolítica de San Juan, sino que también terminó transformándola. Esto se debió a que las carencias expuestas en la Cró-nica Local y fundamentadas en la Editorial, tuvieron un impacto tan profundo a nivel político, que el Gobierno acudió a la intervención del periódico y Saillard tuvo que recurrir al exilio. Terminó de esta manera, la primera etapa de La Aurora, como medio de comunicación vocero de la libertad y de las convicciones federales, para pasar a convertirse en el periódico vocero que el gobierno de turno necesitaría para atestiguar y validar sus próximas acciones.
Referencias bibliográficas
Ansolabehere, P. (2014). “Hidalgo: autor y personajes” en Iglesia, C. y Loreley El J. (Dirs.). Una patria literaria. Historia crítica de la literatura argentina, volumen 1. Buenos Aires, Argentina: EME-CÉ.
537
Batticuore, G. (2017). “Entre lectoras cultas y gauchas gaceteras” en Lectoras del siglo XIX: Imaginarios y prácticas en la Argentina. Ampersand.
Chiafalá, Y. (2019). “El papel de la prensa escrita en una época de tran-sición. Reflexiones en torno a El Nueve de Julio.” en Gnecco, María y otros, Historia de la prensa escrita en San Juan. Publica-ciones periódicas sanjuaninas en tiempos de la organización consti-tucional (1852-1858). San Juan, Argentina: UNSJ.
Eujanián, A. (1999). “La cultura: público, autores y editores” en Bonau-do, M. (Dir.) Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), Nueva Historia Argentina, tomo IV. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Goldgel, V. (2014). “Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa, moda y literatura en el siglo XIX”. Buenos Aires, Argentina: Siglo vein-tiuno editores.
Goldman, N. y Di Meglio, G. (2008) “Pueblo” en Goldman, N. (Ed.), Lenguaje y revolución. Conceptos políticos claves en el Río de la Plata, 1780-1850. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Goldman, N. y Pasino, A. (2008) “Opinión pública” en Goldman, N. (Ed.), Lenguaje y revolución. Conceptos políticos claves en el Río de la Plata, 1780-1850. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Gortázar, Alejandro. (2010). Jacinto Ventura de Molina: un raro en la ciudad letrada, Cuadernos LIRICO.
Hobsbawn, E. (1987) El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera. Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Illanes, Daniel. (2015). Historia de San Juan: desde los orígenes a la ac-tualidad. 1ª ed, v. 1. San Juan, Argentina: Universidad Nacional de San Juan.
Kircher, M. (2005). “La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de información histórica” en Revista de Historia (10). UNCO.
538
Moreno, C. y Sánchez, S.(2019) “La Aurora, contribución periodística al proceso de la organización constitucional de San Juan” en Gnecco, M. y otros, Historia de la prensa escrita en San Juan. Publicaciones periódicas sanjuaninas en tiempos de la organización constitucional (1852-1858). San Juan, Argentina: UNSJ.
Puebla, F. (2019) Tras la pluma de August Saillard. Escritos contestatarios en “La Aurora”, periódico sanjuanino del siglo XIX. San Juan, Ar-gentina: UNSJ.
Roman, C. (2014). “La prensa en red: los periódicos de Francisco de Paula Castañeda.” en Tramas impresas. Colección Estudios/In-vestigaciones 54.
539
Noticias de la política criolla. El atentado ‘mazorquero’ al Club Social de Chivilcoy y
su cobertura por parte de la prensa gráfica en 1910358
José María D´Angelo
Introducción
El presente trabajo se propone analizar la cobertura periodística que las revistas Caras y Caretas, PBT y La Vida Moderna realizaron a partir de un atentado que tuvo lugar en localidad de Chivilcoy –distante a poco más de ciento cincuenta kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires– ocurrido la noche del 2 de marzo de 1910. Como resultado de los sucesos trágicos de aquella noche, falleció producto de una herida de bala Carlos Ortiz, poeta de renombre dentro del círculo modernista de la época. El incidente se enmarca dentro de una sucesión de tensio-nes y conflictos que venían teniendo lugar en la ciudad entre diferentes
358 Una versión revisada y ampliada de la presente ponencia fue publicada bajo el mismo título en la revista Historia Regional, Año XXXV, N° 46, Enero-Junio 2022. Disponible a través de http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/572/1063
540
sectores del conservadurismo local y que habían dejado tras de sí una serie de sucesos violentos que antecedieron a lo ocurrido. La noticia re-sonó fuertemente en los medios de prensa del país y mereció también la atención de las principales revistas de formato magazine que circulaban por aquel entonces.
A modo de establecer un pequeño estado de la cuestión, comenzare-mos realizando una breve síntesis referida a la aparición y expansión de este tipo de revistas en Argentina, subrayando sus principales caracte-rísticas y destacando el lugar que el recurso fotográfico ocupaba dentro de las mismas. En esta primera parte, se utilizarán varios aportes de diferentes trabajos que se han encargado de estudiar en profundidad el tema (Gamarnik, 2018; Guerra, 2010, 2015; Rogers, 2008; Tarasiuk Ploc y Wiszniacki, 2019), a partir de los cuales se trazará una pequeña síntesis que siente las bases para el posterior análisis que nos propone-mos realizar.
A continuación, nos concentraremos en abordar algunos aspectos referidos a la historia política de la ciudad de Chivilcoy hacia princi-pios del siglo XX, con lo cual pretendemos brindar un marco adecuado para poder contextualizar el suceso ocurrido el 2 de marzo de 1910 en el Club Social de la localidad. Desde hacía unos años que se venía produciendo una ruptura dentro de las filas del conservadurismo local, estimulada en gran parte a raíz de los intentos del Gobierno provincial por imponerse sobre los caudillos locales en su búsqueda de centralizar en su figura el poder político. En este contexto, encontramos que hacia 1910 existían dos bandos antagónicos e irreconciliables. A un grupo compuesto por los sectores liderados por Vicente Domingo Loveira, principal caudillo de la localidad, se le contraponía otra facción que desde las mismas filas del conservadurismo se fue nucleando y posicio-nando en su contra.
A continuación, se analizará la repercusión que el atentado tuvo en los principales periódicos de la época, haciendo hincapié en definir cuá-les fueron las apreciaciones que la opinión pública generalizada tuvo sobre lo ocurrido. Finalmente, se analiza el abordaje puntual que hi-cieron las revistas Caras y Caretas, La Vida Moderna y PBT. Nuestra intención es evidenciar cómo transmitieron la noticia, a través de qué
541
recursos, qué sintonía tuvieron con la opinión pública expresada en los periódicos y qué vínculos buscaron establecer con sus lectores. Se pretende demostrar que mientras las fotografías pretendieron ser des-plegadas como una muestra clara y objetiva de la realidad –lo cual no significa que su misma puesta en escena represente una postura editorial definida–, una serie de caricaturas reflejaron un retrato moral y satírico de lo ocurrido, a partir del cual las diferentes publicaciones manifesta-ron con mayor claridad su posicionamiento. Consideramos que nuestro análisis constituye en cierta medida un aporte para comprender no solo el lugar que era asignado dentro del mundo periodístico a este tipo de acontecimientos ocurridos en localidades periféricas, sino también la perspectiva con la cual se hacía lectura de estas sociedades de campaña.
La prensa gráfica de Buenos Aires hacia principios del siglo XX. Revistas en formato magazine y fotografía
En octubre de 1898, el arribo de la revista Caras y Caretas al heterogéneo y voluminoso mundo de la prensa gráfica argentina significó la puesta en escena de una nueva publicación que venía a romper los esquemas tradicionales y dar impulso a la modernización del rubro. Inspirada en otras revistas de Europa y Estados Unidos, Caras y Caretas adoptó desde sus inicios la publicación bajo el formato de misceláneas –o ma-gazine–, el cual ofrecía a partir de su tiraje de frecuencia semanal una pluralidad de opciones periodísticas a través de contenido dedicado a un grupo amplio y variado de consumidores, reuniendo de esta manera una amplia oferta en un único medio gráfico. No obstante, dicho for-mato no fue su única novedad. La revista también incorporó un perfil que marcaría una ruptura respecto a los medios tradicionales y a partir del cual la lógica mercantil y democrática definiría todos los planos de su carácter desde el inicio (Rogers, 2008, p. 47). A estas facetas se suma-ba un fuerte énfasis en lo visual, lo cual se expresaba en una novedosa abundancia de imágenes de diverso tipo que incluía la fotografía, la caricatura y el grabado.359
359 Sobre la política editorial de Caras y Caretas, así como también sobre las principales características del uso que la revista dio a las imágenes, véase Guerra (2010).
542
Tal como ha señalado Geraldine Rogers (2008), la revista fue pio-nera a la hora de “poner a disposición de los lectores –sin distinción de clase social, jerarquía cultural o identificación política- textos e imá-genes del más variado tipo para que todos, sin necesidad de acreditar competencias específicas, los apreciaran como meros consumidores del mercado cultural” (p.16). Esto era generado gracias al formato de la misma, el cual ofrecía un conjunto de temáticas lo suficientemente he-terogénea como para atraer a un amplio elenco de lectores, a la vez que se vendía a un precio relativamente accesible para el público general.360 Su principal forma de financiamiento –a través de los anuncios publi-citarios– hacía necesario este tipo de formato a la vez que requería un precio módico que posibilitara la recepción de un amplio tiraje.361 En otras palabras, la revista debía ser económica para venderse en gran nú-mero y de esta forma atraer clientes deseosos de publicar sus anuncios en la misma.362
Como dijimos, uno de los aspectos más novedosos de Caras y Ca-retas fue el lugar prioritario que dio a lo visual dentro de su formato. Al hojear cualquier ejemplar notamos a primera vista el predominio de imágenes de todo tipo en donde la fotografía, sobre todo la de actuali-dad, ocupa un lugar central. Esto fue posible gracias a la implementa-ción de nuevas tecnologías basadas en el sistema de impresión de me-dios tonos o halftone, el cual dejaba atrás los sistemas de reproducción indirectos que en todos los casos solían emplear técnicas de grabado mediadas por el dibujo manual. De esta manera, esta técnica que venía desarrollándose desde la década de 1880 hacía posible la reproducción directa y mecánica de la riqueza de matices que poseía la imagen foto-
360 Caras y Caretas fue el medio gráfico argentino, de principios del siglo XX, con mayor continuidad temporal (41 años). Llegó a totalizar un tiraje de 2139 ediciones y tuvo mayor circulación que cualquier otra revista. Se inició con una tirada de 15.000 ejemplares y en 1910 llega a imprimir 109.700. Datos obtenidos en Gamarnik (2018, p. 123).361 El precio del primer ejemplar de Caras y Caretas, en 1898, fue de 0,25 centavos. Luego, a partir del tercer número se redujo a 0,20 centavos y mantuvo esa cifra hasta el cierre. En Rogers (2008, p. 359).362 Argumentando con la finalidad de llamar la atención de potenciales auspiciantes, la revista calculaba en cinco el número de lectores de cada ejemplar impreso. Así, una publicación en 1901 –año en el cual el tiraje rondaba los 50.000 ejemplares– se jactaba de que “puede calcularse en 250.000 personas las que leen el aviso en ´Caras y Caretas´”. En otro número, y planteando una abierta competencia con los periódicos se anunciaba que “un aviso en ´Caras y Caretas´ equivale a siete en un diario, porque se lee toda la semana”. En Rogers (2008, pp. 37-38 y p. 96).
543
gráfica (Guerra, 2010, p. 2). Además, abrió la posibilidad para que las imágenes fueran compaginadas y se imprimieran simultáneamente con los textos, los cuales solían presentarse en bloques crecientemente frag-mentados.363 Gracias a dicha tecnología, también se reducían tanto los costos como los tiempos de publicación, lo cual facilitó la ampliación de los nuevos formatos basados en el magazine.
Este proceso de incorporación y predominio de lo visual, en donde la fotografía de actualidad tenía un lugar central, era acompañado por una política editorial que se estructuró en una defensa de la fotografía como un medio fidedigno de representar la realidad y a partir del cual se lograba un “vehículo informativo más completo, objetivo y rápido de obtener” (Guerra, 2010, p. 6). En sintonía con esto, las prácticas editoriales de Caras y Caretas cumplieron la tarea de formar lectores “activamente receptivos de lo novedoso” (Guerra, 2015, p. 128) a través de lo visual y acompañarlos en su tránsito por la modernidad al tiempo que otorgaban herramienta de aprehensión de una nueva cultura de masas que estaba emergiendo. Tal como ha señalado Rogers (2008), sus páginas se presentaban “como un espejo en el que todos pudieran verse representados” (p. 48) y cuestionaron las barreras jerárquicas de la sociedad tradicional dando lugar a que se hicieran eco las tendencias reformistas (p. 49).364
Gracias a que se financiaba con medios propios –que como dijimos, provenían principalmente de las publicidades ofrecidas por la revista– Caras y Caretas también fue uno de los primeros medios masivos que logró desvincularse directamente de las luchas facciosas que predomi-naban en el mundo político de la argentina conservadora. Definida por la lógica mercantil y democrática, renunciaba al tono virulento y los posicionamientos acérrimos de forma tal que los temas políticos eran tratados con independencia de cualquier partido (Rogers, 2008, p. 56).
363 El sistema de impresión en medios tonos o halftone es explicado en detalle por Guerra (2015, p. 126).364 Rogers (2008) sostiene que Caras y Caretas “participó de un momento de apertura y reformulación hegemónica en la historia cultural. Sus páginas cuestionaron los hábitos relati-vamente cerrados, restringidos y a menudo sofocantes de la sociedad tradicional, eliminando barreras jerárquicas y se hicieron eco de tendencias reformistas o emancipadoras, rasgos en los que puede leerse tanto la avidez de la incipiente industria cultural por dirigirse a un público amplio como su correspondencia con las demandas sociales de democratización cultural y po-lítica (p. 49).
544
Esto no quita que en líneas generales la revista haya mostrado un cier-to perfil antirroquista que la llevaba a criticar satíricamente la puesta en marcha de la “maquinaria electoral” y los abusos tan frecuentes de la “política criolla”. De esta forma, la revista registraba una crítica del sistema político como un asunto de interés público y que –al no iden-tificarse con facción política alguna– tenía el grado de generalidad ne-cesario para suscitar la adhesión de un amplio público que repudiaba los vicios de la “politiquería”.365 Este posicionamiento frente al mundo político reforzaba su perfil destinado a un mundo más heterogéneo en cuanto a su formación, clase social, edad y género. En este marco, el lector de la revista no era interpelado como sujeto político sino más bien –en palabras de Rogers (2008) – como “un curioso cuyo recorrido por las páginas no afectaba a su identidad de observador” (p. 157).
En la medida en que actuaba como medio independiente –sumado al diverso electo de trabajadores específicos que iban desde periodistas y redactores, hasta dibujantes y fotógrafos– fue clave para contribuir a la profesionalización del campo periodístico. Caras y Caretas también rea-lizó una apertura hacia sus lectores, entre quienes se contaban muchos fotógrafos aficionados, y los incorporó como colaboradores de la revista (Gamarnik, 2018, p. 124). Esto era de suma utilidad para el medio, ya que a través de las fotografías obtenidas de estos lograba una cobertura geográfica más amplia sin necesidad de tener que desplazar su propio personal. A su vez, esto contribuía a la heterogeneidad pretendida des-de su perfil en la medida en que la hacía más receptiva a un elenco geográficamente más disperso y no limitado a la capital del país. Era frecuente entonces encontrar que una de sus secciones estaba dedicada exclusivamente a las noticias del interior, las cuales la mayoría de las ve-ces simplemente se limitaba a exponer imágenes de reuniones sociales, manifestaciones o avances edilicios. Esto era visto como un signo de decadencia cultural por parte de los grupos letrados de la elite y defen-sores de los medios tradicionales de prensa, quienes –como Manuel Gálvez, director de la revista Ideas– condenaba a Caras y Caretas por dar cuenta de “los bailes en los pueblitos y los retratos de malhechores”.366
365 Estas cuestiones referidas al perfil político de la revista y sus críticas hacia el sistema de partidos es desarrollada en Rogers (2008, pp. 139-147).366 La crítica de Gálvez corresponde al año 1903 y es citada en Rogers (2008, p. 14).
545
En algunos casos –como el que veremos más adelante– cuando estas no-ticias o eventos locales tenían cierta repercusión a nivel nacional, eran desarrollados con mayor énfasis y amplitud.
El éxito de Caras y Careta estimuló la aparición de una nueva se-rie de publicaciones que reprodujeron su perfil y estrategia editorial. Hacia el año 1910 circulaban en Buenos Aires otras publicaciones de igual tipo entre las que se destacaban El Hogar, PBT –ambas surgidas en 1940– y La Vida Moderna, que había aparecido por primera vez en el año 1907 (Gamarnik, 2018, p. 124). Todas ellas reproducían el formato de magazine, con una estructura miscelánea, y otorgaban a la fotografía de actualidad un lugar prioritario dentro de sus páginas. Dichas revistas contribuyeron al igual que Caras y Caretas a profundizar el proceso de profesionalización antedicho y tuvieron una circulación masiva en el país. Cabe aquí resaltar el caso de PBT, la cual surgió como un emprendimiento de Eustaquio Pellicer, quien fuera uno de los fundadores de Caras y Caretas en 1898 y tras separarse de la misma, en 1903, emprendería un año más tarde la labor de dar origen a la misma. PBT se autoproclamaba desde su portada como un semanario ilustrado “para niños de 6 a 80 años” y presentó una estructura interna, así como también una oferta informativa, cultural, artística y de entretenimiento que conservó múltiples similitudes con su antecesora Caras y Caretas.367
Estos medios de prensa mencionados –junto a otros de diferente tipo– dieron cobertura directa al acontecimiento trágico que tuvo lugar en la ciudad de Chivilcoy el 2 de marzo de 1910 y a partir del cual re-sultó herido de muerte el poeta Carlos Ortiz. Como dijimos, nos pro-ponemos señalar y analizar los principales lineamientos periodísticos de dicha cobertura y algunas conclusiones que se desprenden de la misma. Sin embargo, antes de esto resulta oportuno brindar un contexto histó-rico a partir del cual logremos explicar brevemente la situación política presente en la localidad y de la cual emergen los hechos que merecen nuestra atención.
367 Sobre el surgimiento y las principales características de PBT, véase Tarasiuk Ploc, L. y Wiszniacky, M. (2019).
546
La “tragedia de Chivilcoy” y sus antecedentes
El 2 de marzo de 1910 tuvo lugar en el Club Social de la ciudad de Chivilcoy la celebración de un banquete en ocasión de despedida para quien fuera director de la Escuela Normal de la localidad, Alejandro Mathus. El evento, además de ser una verdadera muestra de aprecio hacia su persona por parte de amigos y allegados era a su vez una ma-nifestación contra el oficialismo local, quien precisamente había sido causante directo del traslado de Mathus a Mendoza.
Desde inicios del siglo XX que la “situación local”368 de la ciudad es-taba en manos de Vicente Loveira369, caudillo que se había posicionado fuertemente en la política bonaerense a partir del ascenso de Marcelino Ugarte a la gobernación de la provincia. En 1901, la ciudad de Chivil-coy había sido el lugar elegido –como centro de la 4ª Sección Electoral– para lanzar la candidatura de Ugarte al cargo ejecutivo. El 21 de julio de dicho año, se celebró para ello una «fiesta cívica» en la cual se hicieron evidentes los resortes de la maquinaria local y en donde Loveira logró lucirse como exitoso organizador del evento. Sin embardo, el triunfo electoral de Ugarte traería aparejadas serias dificultades para muchos caudillos de su tipo.
El ascenso de Marcelino Ugarte a su primer mandato como goberna-dor de la provincia de Buenos Aires (1902-1906) inauguraría una nue-va etapa de la política provincial en la cual el ejecutivo buscaría recortar
368 En la época, Rodolfo Moreno (1905), criticando abiertamente lo que denominaba como «enfermedades de la política argentina», sostenía que estos caudillos locales eran la clave para garantizar la efectividad del fraude electoral, el cual «para ser eficaz debe partir de la Munici-palidad». Los “dueños de la situación” eran identificados por Moreno como todo «caudillo que tiene mayoría en uno de esos cuerpos» a la vez que describía a estos como “el propietario de un género nuevo, repudiado por la ley, pero cotizado en la práctica y constituido por el padrón, que en realidad no es otra cosa, que un conjunto de votos de una sección política perteneciente a un caudillo que espera la elección para volcarlos en las urnas del comicio” (p. 67-68). Sobre la relación de estos caudillos con su clientela y su papel dentro de la estructura política, véase Gallo (2002, pp. 105-106) y Castro (2012, p. 41 y pp. 123-124)369 Vicente Domingo Loveira (1853-1933) es considerado el principal caudillo conserva-dor que tuvo Chivilcoy entre fines del siglo XIX y principios del XX. A lo largo de su carrera política, llegó a ocupar numerosos cargos de importancia. Fue intendente durante dos períodos (1899-1900 y 1907-1908), presidente del Concejo Deliberante en forma reiterada, presidente del PAN en la Cuarta Sección Electoral, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y diputado provincial por la cuarta sección electoral de la misma. En 1910, ocupaba el cargo de senador provincial en representación de dicha sección. A partir de los sucesos ocurridos en el Club Social de Chivilcoy en 1910, su carrera política se evaporó rápidamente. Al respecto, véase D´Angelo (2019).
547
la autonomía de los caudillos locales e imponer una centralización del poder en torno a su figura (Hora, 2015, pp. 59-61). En este marco, los medios utilizados por Ugarte –entre los que no solo el fraude sino también la violencia política operarían como moneda corriente para mantener a los demás partidos políticos o grupos hostiles a raya– le darían la fama de “uno de los hombres públicos más inescrupulosos de su tiempo” (Hora, 2001, p. 68).
Si bien en principio Ugarte se valió de una serie de alianzas enta-bladas con sectores escindidos del mitrismo y el radicalismo, pronto se ocuparía de barrer fuera de escena a muchos de ellos y colocar hombres de su confianza a cargo de los municipios que se encontraban contro-lados por dirigentes de dudosa lealtad. Esta situación se consolidó a través de la intervención de varios gobiernos comunales y la designa-ción de interventores por parte del gobernador.370 Al parecer, la afinidad de Ugarte respecto a Vicente Loveira encontró sus límites y Chivilcoy fue uno de los tantos municipios intervenidos, en el año 1905, siendo designado Manuel E. Del Castillo –hacendado local que tenía marcada trascendencia en las filas del conservadurismo chivilcoyano– como in-terventor que estaría a cargo de la comuna. Es a partir de ese momento que se inicia una lucha facciosa dentro de las mismas filas del conserva-durismo de Chivilcoy y se configuran los grupos rivales que en el año 1910 se disputaban la política local.371
370 Para ampliar esta cuestión, véase Hora (2001, pp. 65-73). También, para la comprensión de la dinámica política provincial dentro del contexto nacional, Castro (2012, pp. 79-171). 371 Rodolfo Moreno (1905) nos ha dejado una detallada explicación, desde la óptica de un contemporáneo, de estos intentos del Ejecutivo por imponerse sobre los caudillos locales y las tensiones que se generaban en las localidades involucradas. Sostenía que “la resistencia de los caudillejos al gobernador, y su lealtad al mandatario saliente, son cosa poco menos que impo-sible” (p. 87). Y señalaba que “un cambio de autoridades o la falta de protección del gobierno […] deja al caudillo reducido a la más mínima de las expresiones, cuando no lo destruye por completo” (p. 88). Al iniciarse las hostilidades entre el gobernador y algún caudillo, se desa-rrollaba según Moreno un proceso de cambio de lealtades y acrecentada conflictividad local: “en el período de la resistencia, el gobernador explota las odiosidades con que cuenta el rebelde en la localidad en la cual opera y las fomenta, dando los puestos oficiales á los adversarios del mismo. […] Todo se ha dado vuelta, y es su peculio el que debe atender á las necesidades de sus amigos y á las ligerezas de sus partidarios... […] Ese sitio por hambre que se realiza en cada localidad, produce descontentos y crea situaciones incomodísimas. La obra de seducción se produce pronto, las resistencias se aflojan y el sometimiento viene ahogando los sentimientos de lealtad. Los pocos que resisten van al ostracismo acompañando al pateado, víctima de su propia invención” (pp. 89-90).
548
Si bien la intervención ugartista despojó provisoriamente a Loveira del control de la «situación local», el caudillo logró rápidamente recu-perar su posición y durante los años 1907 y 1908 ocupó un segundo mandato como intendente de la localidad. El nuevo ascenso de Loveira y su control sobre el Municipio significó la exclusión política de todos aquellos que había jugado a favor de la facción ugartista en su momen-to. Es así que hacia 1910, la interna local se encontraba fuertemente agitada entre los sectores acaudillados por Loveira y otra facción que desde las mismas filas del conservadurismo se fue nucleando y posicio-nando en su contra.
En este contexto político, lo que le ocurrió por entonces a Mathus era una posibilidad abierta para aquellas personas que no simpatizaban con las políticas del caudillo local. Mediante la imposición de trasla-dos el oficialismo conseguía barrer de los puestos públicos a aquellas personas que se manifestaban contrarias a sus políticas. Tiempo atrás había sido trasladado –por iguales motivos a los de Mathus– Juan Me-néndez, quien era jefe de la Oficina de Valuación. En el momento en que se celebró la cena de despedida de Mathus, también estaba siendo perseguido de igual forma José María Moras, veterinario de la Munici-palidad. Este accionar parece haber sido la regla a utilizar como método para excluir a opositores o partidarios de dudosa lealtad. El diario La Argentina señalaba en relación al tema:
los que no se entreguen a él [a Loveira], los que no le obedezcan, esos están de más en Chivilcoy, y todos tienen su muerte decretada a plazos más o menos largos, todos tienen su proceso abierto o por abrirse, todos están amenazados por el poder de ese pequeño Nerón372
Este tipo de situaciones no son exclusivas de la localidad en cuestión, sino que –según sostenían los principales medios de prensa– eran co-rrientes en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Ai-res, en donde la «política criolla» parecía ser la norma. Las luchas faccio-
372 La Argentina, Buenos Aires, 5 de marzo de 1910 (Ghiraldo, 1911, p. 201).
549
sas llegaban incluso a niveles de violencia considerables. A Loveira y su círculo se le atribuían una serie de antecedentes nefastos en Chivilcoy:
Desde Llanos, a quien hizo hachar, por dos veces; Pedro Franceschi, a quien se hirió de otro hachazo en la estación; Alejandro Caamaño, a quien asaltó el actual intendente Ernesto A. Barbagelata, frente al local que ocupa hoy el Club Social, y Manuel J. Trillo, herido en el parque, la historia pública de Lo-veira deja jalonada con sangre de periodistas e inte-lectuales cada boca-calle de esta ciudad y cada avance en su carrera.373
Teniendo en cuenta estos antecedentes, lo ocurrido la noche del 2 de marzo de 1910 no desentona con el clima de persecución y violen-cia política que se vivía en la localidad. Colmado entonces el salón del Club Social con alrededor de ciento cincuenta comensales que se ha-bían acercado al recinto para participar de la reunión, unos encapucha-dos se aproximaron hacia los balcones del club y comenzaron a disparar descargas de armas de fuego hacia el interior del lugar. Los testimonios mencionan que los disparos tendieron a dirigirse hacia la cabecera de la mesa central, en donde se encontraban Mathus y las principales fi-guras del grupo opositor. Aprovechando la dispersión causada por el momento de pánico, los malhechores se dieron a la fuga sin llegar a ser identificados por ninguno de los testigos presenciales. Dos de los dispa-ros impactaron en el poeta Carlos Ortiz, quien luego de una noche de agonía terminaría por perder la vida. Del incidente también resultaron heridos de poca gravedad Pedro Rivas y Pascual Paunessi, un niño de doce años de edad.
Las repercusiones del atentado y la cobertura de los medios de prensaTras la muerte de Ortiz, la oposición política local comienza inmedia-tamente a movilizarse. La misma noche del incidente se envían telegra-
373 El Debate, Chivilcoy, 9 de marzo de 1910 (Ghiraldo, 1911, p. 71).
550
mas a Ignacio Irigoyen y José Inocencio Arias, gobernador de turno el primero y gobernador electo, próximo a ocupar el ejecutivo, el segundo. También se notifica del atentado a las redacciones de los principales periódicos del país, informando las vinculaciones entre el trágico suceso y la situación política local con el fin de que la noticia repercuta a escala nacional. Al poco tiempo, comenzaron a llegar periodistas para cubrir los hechos de forma directa.
Desde un principio, lo ocurrido la noche del 2 de marzo en Chivil-coy tomó resonancia a nivel nacional. Los principales medios de prensa se encargaron de cubrir en detalle lo sucedido y a partir de ello aunar voces contra el sistema de caudillos presente en la vida política de la provincia de Buenos Aires. El hecho fue seguido día tras día, convirtién-dose en lo que se podría denominar un hecho paradigmático, es decir, aquel que se “instala” en los medios de prensa y toma entidad duradera como El hecho de… o El suceso de… (Bisso, 2008, p. 9). Podríamos afirmar que, en cierta medida, el asesinato del poeta Ortiz sacudió la consciencia colectiva374 y, en vísperas del centenario de la República, fue punto de apoyo para que la sociedad hiciera balance sobre la situación presente del país, criticando severamente los «elementos gauchos» que aún se encontraban presentes en el plano político. Tal es el pensamiento que transmite, junto a todos los principales medios de prensa, el diario La Nación:
Puede afectar el hecho a un bando, a un partido, a una política; pero «es, ante todo, una afrenta para la civilización argentina, un testimonio de descrédito para el país, que no ha logrado extirpar todavía la po-sibilidad de las regresiones atávicas que está expuesto
374 Según Emile Durkheim (1994 [1893]), la consciencia colectiva es entendida como «el conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad» (p.104). Es decir, creencias compartidas y actitudes morales que funcio-nan como una fuerza unificadora; fuerza que se presenta en cierta forma separada y es dominan-te en comparación con la consciencia individual. Desde la perspectiva del autor, todo asesinato puede ser considerado como una herida infligida sobre la consciencia colectiva de la sociedad. En este marco interpretativo, la pena es vista como una acción tendiente a reparar dicho daño. Véase Durkheim (1994 [1893], pp. 104-111).
551
a verse sorprendido en cualquier momento por el es-tallido de esos anacrónicos salvajismos.375
Vemos entonces que alrededor del incidente del Club Social se re-crudece aquel dilema de «civilización y barbarie» tan presente todavía en la mentalidad de la época, haciendo ver en el atentado la contradic-ción existente en una sociedad que se cree estar a la cabeza del progreso en la América Latina y de pronto se encuentra ante «gérmenes anacró-nicos» de un pasado que se pretende sepultar. Las características del asesinato acentúan esta discusión. Quien es asesinado es un poeta, el escenario de la tragedia es un centro de cultura –el Club Social– en el que se estaba realizando una cena en homenaje a un educacionista, y quienes arremeten contra los comensales son un grupo de bandoleros que presuntamente movilizados por pasiones políticas deciden trasladar la discusión a las armas. Ante esto, parte de la sociedad vio en el hecho, tal como lo manifiesta El Orden de Mercedes, “a la tiniebla hiriendo por la espada a la luz, el atavismo gaucho descargando su arma salvaje sobre la civilización, el poncho azotando y persiguiendo el frac”.376 La víctima pasaba a un segundo plano y la sociedad reclamaba una reparación ante el suceso:
Más que vengar el homicidio cometido en la persona del poeta Ortiz, hay que vengar la afrenta que se in-firió con premeditación y alevosía a la moral social, a la moral política y a la evolución progresiva de la civilización nacional.377
Los principales diarios coinciden en señalar que el culpable de esta ofensa contra la civilización argentina era “ese monstruo sigiloso y au-toritario del caudillismo”, el cual “ha revivido el siniestro ‘matón’ de
375 La Nación, Buenos Aires, 4 de marzo de 1910. En Guiraldo (1911, p. 262). La obra citada corresponde a un libro publicado por la editorial de Ideas y Figuras –revista de la cual Alberto Guiraldo era director– en 1911 como un homenaje a la figura de Carlos Ortiz. En el mismo, titulado Sangre Nuestra, no solo encontramos una serie de datos referidos a la vida del poeta y su obra, sino que la misma reúne la recopilación periodística de todas las noticias en torno a su muerte y el proceso judicial que le siguió. 376 El Orden, Mercedes, 4 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 221).377 La República, Buenos Aires, 6 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 294).
552
trabuco y poncho”.378 En este contexto de duras críticas, las autoridades provinciales eran identificadas como culpables de este tipo de situacio-nes, al fomentar y mantener la presencia de estos caudillos en diferen-tes localidades de la geografía bonaerense. Esta actitud enérgica de la prensa puede enmarcarse en la posición de los sectores reformistas en su lucha contra la maquinaria electoral. No sin razón, creían indispensable para el libre desarrollo de los actos electorales que el caudillismo sea combatido, ya que representaba el principal engranaje de los regímenes fraudulentos. Se sostenía que estos sistemas, considerados como “la ti-ranía de los pueblos”, se habían acentuado “desde la tristemente célebre actuación del ex-gobernador Ugarte”379, quien había reforzado el siste-ma de caudillos como medio para consolidar su poder.
Junto a los principales periódicos a nivel nacional, también llegaron a cubrir la noticia en forma directa varias revistas de formato magazine. Estas, fieles a su estilo, brindaron una gran cantidad de fotografías y, en algunos casos, los ejemplares contaron con la presencia de caricaturas vinculadas al suceso.380 La primera en publicar dentro de sus editoriales noticias referidas a lo ocurrido es La Vida Moderna, el 9 de marzo de 1910, bajo el título de “La tragedia de Chivilcoy”381. La misma asigna dentro de su edición un espacio total de dos páginas en las que se en-tremezclan fotografías y texto. En dicho número, un total de ocho fo-tografías otorgan un panorama general de lo ocurrido tras la muerte del poeta Ortiz. Tres de ellas brindan retratos de las víctimas del atentado y el resto da cuenta de la ceremonia de entierro, el interior del edificio del Club Social, el mitin de protesta realizado en repudio de las autori-dades locales y una última –muy similar a otra que aparecerá en Caras y Caretas– tiene como objetivo mostrar a los integrantes de la comisión de vecinos que se había formado para protestar contra el atentado. El
378 La Verdad, La Plata, 5 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 282).379 La Razón, Buenos Aires, 4 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 271).380 La pronta cobertura de las noticias y la facilidad de desplazamiento por parte de los fo-tógrafos era impulsada, en parte, gracias a la incorporación reciente de nueva tecnología. Para el caso de Caras y Caretas, Cora Gamarnik (2018) nos indica que en 1910 incorporó equipos con cámaras portátiles de placas 9x12 cm, las cuales eran más ágiles y daban mayor libertad tanto para el encuadre como así también para la iluminación o la pose de las personas “en una época en que lo usual era el uso de pesadas cámaras de madera que implicaban grandes limitaciones de movimiento para el fotógrafo” (p. 131).381 La Vida Moderna, 9 de marzo de 1910, n° 152, pp. 16 y 17.
553
texto que acompaña las imágenes –aunque breve, de mayor extensión y proporción que en las demás revistas que aquí veremos– se empeña en expresar un firme repudio sobre aquello que denomina “el caudillis-mo pampa” y llama a «ir exterminando poco a poco estos resabios de nuestras costumbres primitivas382. No se hace mención directa a ningún integrante del oficialismo local, sino que se realiza más bien una crítica generalizada de la política provincial:
Los hechos de regresión vergonzosa […] se produ-cen con demasiada frecuencia en todos los pueblos del interior […] en cada población hay un caudillo, cuya obra se refleja incontrarrestablemente en el mis-mo estado de atraso desconsolador que reina en sus dominios, contaminados de odios y conveniencias personales.383
Por su parte, PBT y Caras y Caretas realizaron una cobertura similar en sus ejemplares publicados el 12 de marzo de 1910. En el caso de PBT, la revista dedicó dos de sus páginas en las que desplegó un total de siete fotografías sin ningún texto que las acompañe más allá de sus epígrafes.384 La secuencia es similar a la anterior: se retrata a las víctimas del atentado, el escenario en donde ocurrió el mismo, la ceremonia de entierro y el mitin de protesta realizado. Esto nos invita a pensar que la noticia que se estaba cubriendo tenía como principales destinatarios a lectores que ya conocían, a partir de otros medios, los principales deta-lles de la misma. Por otra parte, también es posible considerar esta falta de información como un mayor apego a la neutralidad por parte de los editores. PBT no aprovechó la noticia para realizar ninguna crítica li-gada al mundo político, sino que –como veremos más adelante– será el recurso de la caricatura el empleado para expresar cierto asombro frente al hecho en un tono más general.
382 La Vida Moderna, 9 de marzo de 1910, n° 152, p. 17.383 La Vida Moderna, 9 de marzo de 1910, n° 152, p. 17.384 PBT, 12 de marzo de 1910, n° 277, pp. 75 y 76.
554
De las tres revistas aquí contempladas, fue Caras y Caretas la que realizó una cobertura más amplia de la noticia, dedicando cuatro de sus páginas a lo largo de las cuales desplegó un total de quince fotografías y un breve texto que describía sintéticamente algunos pormenores de lo sucedido.385 La secuencia de las imágenes es prácticamente idéntica, lo que cambia es la calidad de las mismas y los ángulos empleados que brindan mayor dimensión en lo que refiere a la masividad de concu-rrentes en torno a la ceremonia de entierro y la manifestación de pro-testa efectuada contra el oficialismo. En el caso de uno de los heridos, el niño Pascual Paunessi, una fotografía lo muestra haciendo reposo en una cama junto a un médico, lo cual otorga cierto tono dramático a la cobertura.386 Caras y Caretas también incorporó una fotografía de la comisión popular de vecinos y sumó otros protagonistas como el Dr. Héctor Juliánez, abogado encargado de la causa, las autoridades provinciales encargadas de intervenir en el asunto y el comisario de la localidad, Adrián Lafitte, quien había sido fuertemente cuestionado por su accionar frente a lo ocurrido. Si bien con un tono más calmo que La Vida Moderna, la revista señala muy sutilmente a través de su texto las vinculaciones entre el suceso y la política local al mencionar que Mathus fue «trasladado a Mendoza, a pedido suyo, y a objeto de salvarse de las iras del oficialismo y que el atentado posiblemente es obra de “asesinos que se supone alquilados por el situacionismo”.387 Resalta, además, que “este delito provocó la indignación de la localidad ensan-grentada y la condenación unánime de la prensa nacional y extranjera de la República”.388 Caras y Caretas también incorporó una imagen en la que visibiliza parte del último poema que Carlos Ortiz escribió y
385 Caras y Caretas, 12 de marzo de 1910, n° 597, pp. 61-64.386 Al hojear varios ejemplares de las revistas aquí mencionadas, encontramos con frecuen-cia que tras un incidente o suceso trágico los protagonistas que resultaban heridos fueran foto-grafiados en sus camas. Este tipo de imágenes reflejan, más allá del tono dramático que otorgan, un involucramiento directo y más cercano por parte de estos medios hacia los protagonistas de la noticia.387 A los pocos días son detenidos los principales sospechosos. La estrecha relación que estos tienen con Vicente Loveira y el aparato municipal refuerza el indicio que vincula al oficialismo con el incidente del 2 de marzo. Los detenidos son Juan Gonzáles (cochero de Loveira, quien vivía en la misma casa del caudillo junto a su mujer e hijos), Prisciano Cofré (jefe de la Oficina de Guías de la Intendencia Municipal y hermano del Juez de Paz), José Cúparo, empleado municipal, y Emiliano Barrios, empleado del Registro Cívico. También fue detenido un oficial de policía, Samuel Cabral, quien aparentemente había presenciado el hecho sin entrometerse a perseguir a los asesinos (D´Angelo, 2019, p. 117).388 Caras y Caretas, 12 de marzo de 1910, n° 597, pp. 62-64.
555
recitó esa misma noche en los salones del Club Social momentos antes de ser asesinado. Es llamativo que aquí la revista también se inclina a la neutralidad en la medida en que la parte seleccionada deja de lado el contenido político del poema original y excluye las prosas que hacían directa alusión y crítica al caudillismo local.389
El éxito de la protesta inicial, la cual además de consistir en una mo-vilización masiva estuvo acompañada de un cierre general de comercios en señal de duelo y repudio, fue el puntapié para que la comisión de vecinos proyectara una nueva manifestación a efectuarse el día 20 de marzo. En esta ocasión, Caras y Caretas y PBT volvieron a realizar una nueva cobertura de la noticia, dedicando una única página a la misma y desplegando cinco y tres fotografías, respectivamente.390 Las imágenes publicadas mostraban a una muchedumbre reunida en las afueras del Club Social escuchando los discursos pronunciados por algunos de los integrantes de la comisión popular y no incorporaron ningún texto que evidencie su postura editorial respeto al asunto. En el caso de PBT, algunas de esas fotografías son tomadas desde mayor distancia, lo cual resalta la dimensión de la protesta. Debemos aclarar que no considera-mos prudente atribuir a este tipo de fuentes “una mirada “inocente”, en el sentido de una actitud totalmente objetiva” (Burke, 2005, p. 24). Si bien el recurso fotográfico se presentaba como una forma objetiva de dar cuenta de la realidad, la misma selección e incorporación de estas imágenes representa una toma de posición por parte de los editores. Esta apreciación es válida para la cobertura que estas revistas hicieron desde el inicio. De esta manera, dieron a conocer a los lectores “los entretelones políticos de una forma específica: los formulados por la revista” (Gómez, 2019, p. 10).391
389 Las estrofas omitidas a la que nos referimos son las siguiente: «Hacen falta las sombras al caudillo / Como la negra noche a la lechuza: / ¡Es en la sombra que se escuda el pillo / Y es en la sombra que el puñal se aguza!» (Guiraldo, 1911, p. 56). Los versos del poema fueron recu-perados, impresos y repartidos al otro día en el marco de la manifestación de protesta. También circularon en los principales medios de prensa que cubrieron la noticia.390 Caras y Caretas, 26 de marzo de 1910, n° 599, p. 67; y PBT, 26 de marzo de 1910, n° 279, p. 77.391 La frase de Gómez (2019) refiere particularmente a Caras y Caretas. No obstante, debido a las similitudes editoriales entre una publicación y la otra, consideramos oportuno hacerla extensiva a PBT.
556
Ya sea que estuviera acompañada por uso de un lenguaje más decidi-damente involucrado en la política, como vemos en La Vida Moderna, o deslizándose con cierta neutralidad –tal es el caso de Caras y Caretas y más decididamente PBT- la cobertura realizada por estas revistas visibi-lizó a través de sus imágenes una noticia que circulaba ampliamente en los principales medios de prensa del país e hizo posible que el suceso de Chivilcoy se tornara objetivo a partir de ellas. De esta forma, las revistas contribuyeron a reforzar lo que ya era un estado de opinión compartido y dieron sustento a la dimensión real de las protestas, haciendo visibles a los principales protagonistas y remarcando el tono dramático de un hecho que ya de por sí lo era. Esta objetividad y veracidad del recurso fotográfico tomó mayor relieve en lo que se refiere a la magnitud de las movilizaciones de protesta, en la medida en que las críticas oficialistas que deslegitimaban las cifras brindadas por periódicos como La Nación y La Prensa –quienes calculaban la cantidad de manifestantes en cuatro mil y cinco mil personas, respectivamente392–, eran eclipsadas a partir de las imágenes ofrecidas.393 Lo mismo ocurre con todas las fotografías que dan cuenta de la ceremonia de entierro y la llegada al cementerio, las cuales dieron cierto sustento y otorgaron veracidad a diarios como La Nación, el cual sostenía que «había 200 coches que ocupaban cuatro manzanas» y que «un gentío colosal –no menos de 3000 personas– des-filaron, escoltando el fúnebre convoy».394 Más allá de las cifras exactas de personas movilizadas, las imágenes dieron muestra de dimensiones significativas si tenemos en cuenta que hacia 1910 la población total del partido de Chivilcoy era de poco más de 30 mil habitantes, de los cuales menos de la mitad residía en la zona urbana.395
392 Las cifras indicadas por La Nación y La Prensa, son señaladas por El Debate, Chivilcoy, 22 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 130). 393 El Nacional, de Buenos Aires, señalaba que el «mitin realizado ayer [20 de marzo de 1910], el cual resultó formado por personas extrañas a Chivilcoy y responsable de algunos diarios de Buenos Aires, los cuales asignaron exageradas proporciones a ese acto, que todo Chivilcoy le ha desconocido ambiente local». Este es el único periódico porteño que respaldó la figura de Vicente Loveira y buscó encubrir al oficialismo de las vinculaciones con el atenta-do. Resulta llamativo que si bien los primeros días cubrió la noticia en sintonía con los demás medios de prensa, luego cambió abruptamente su opinión. La cita corresponde a El Nacional, Buenos Aires, 21 de marzo de 1910.394 La Nación, Buenos Aires, 6 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 224).395 Unos años más tarde, en 1914, la población registrada en el partido de Chivilcoy fue de 35.751 personas. De estas, 12.438 residían en la zona urbana y 10.803 en la de “quintas y chacras” (Argentina, 1916, pp. 167).
557
En lo que respecta a la postura relativamente neutral con la cual Ca-ras y Caretas y PBT decidieron cubrir la noticia, no resulta convincente pensar esto como cierto apego o encubrimiento hacia el oficialismo lo-cal, sino más bien en la decisión de no querer inmiscuirse y tomar una posición marcada dentro de lo que en definitiva era una interna política de diferentes facciones conservadoras. En este marco, realizar críticas más directas contra el sistema de caudillos y la situación política de los demás partidos de la provincia era posicionarse en favor de determina-das facciones que buscaban impulsar «cambios de situación» en algunas localidades.396
Otro de los recursos empleados por las revistas para cubrir la noticia fueron las caricaturas, las cuales solían competir con las fotografías «por el uso del espacio en la zona gráfica, pero también se complementa-ban en términos temáticos» (Gamarnik, 2018, p. 127). La caricatura tendía a establecer una complicidad con el lector y a través del humor satirizar e ironizar diversos temas, generando de esta forma expresio-nes y opiniones que solo este tipo de recurso gráfico puede brindar. La puesta en escena de este recurso estimulaba la participación de amplios sectores de la población en el debate político «mediante la presentación de temas controvertidos de una forma simple, concreta y memorable» (Burke, 2005, p. 100).397 Carlos Ginzburg (1984) ha advertido opor-tunamente sobre los riesgos de la utilización de fuentes iconográficas como un «pretexto para una serie de asociaciones libres que general-mente se basan en una presunta interpretación de símbolos» (p. XX) frente a lo cual se torna necesario reubicar la interpretación iconográfica en su contexto a partir del estudio de otro tipo de fuentes, entre ellas las textuales (Gómez, 2019, p. 11). En este sentido, consideramos que
396 Al asumir Inocencio Arias como nuevo gobernador de la provincia (1910-1912), impul-sará una serie de intervenciones en varios municipios cuyo objetivo será combatir el sistema de caudillos diseminado en todo el mapa político de la misma y de esta forma centralizar y reforzar el poder del ejecutivo. Dentro de este contexto, uno de los municipios intervenidos fue el de Chivilcoy, el cual recién en 1913 se liberó de dicha medida y pudo designar a partir del sufragio sus propias autoridades. Quienes se hicieron entonces con el control de la política local fueron los conservadores que a partir de la muerte de Carlos Ortiz habían promovido la campaña de protesta contra los sectores oficialistas. Alberto Ortiz, hermano del poeta asesinado, accedió al cargo de intendente municipal (D´Angelo, 2019, pp.137-159).397 Según Peter Burke, la popularidad de las caricaturas es un claro indicio de la amplia recepción que tenían las mismas en un público general. Esto, según el autor, habilitan al histo-riador a utilizarlas con cierta garantía para reconstruir unas actitudes o mentalidades políticas perdidas” (Burke, 2005, p. 100).
558
las caricaturas que describiremos a continuación encierran un conjunto de significados que se dotan de sentido gracias al contexto en el cual se produjeron y circularon, contexto que las revistas presuponen conocido por el elenco de lectores que accedían a estas publicaciones.
En el mismo ejemplar de PBT en que se presentan fotografías cu-briendo los sucesos de Chivilcoy, nos encontramos en una de sus páginas con una caricatura basada en una secuencia de dos viñetas y titulada «Progreso». En la primera de ellas, se muestra un grupo de indígenas antropófagos que habiendo asesinado a un hombre se encuentran devo-rando sus partes. Por sobre sus cabezas vuelan unos aviones y al parecer uno de ellos es sujetado y atraído hacia el suelo por otro grupo de indi-viduos. Al pie del primer dibujo se lee “¡Cuánto hemos progresado! Un día se hallaban los salvajes en Río Negro…”. La segunda viñeta muestra otro grupo de indígenas, ahora volando los aviones y portando armas de fuego modernas, disparando desde el aire hacia el Club Social, en don-de se ve a una persona, Carlos Ortiz sería el caso, siendo alcanzado por las balas. A modo de cierre y con la ironía del caso, al pie de este dibujo se lee la continuación de la frase anterior: “…y al momento, estaban en Chivilcoy!”.398 De esta forma, la revista utilizaba el humor para ex-presar cómo esta serie de sucesos presentes en la época ponían en duda los logros del proyecto civilizatorio. Podríamos decir que la caricatura en cuestión es una síntesis perfecta de cómo los principales periódicos interpretaron y expresaron la noticia.
Otra caricatura en la cual podemos evidenciar una vinculación con lo ocurrido, aunque en este caso no de forma tan explícita, apareció en La Vida Moderna en su ejemplar del 16 de marzo de 1910, tan solo dos semanas después de lo ocurrido. Titulada “Tipos de la campaña”, nos muestra un hombre vistiendo chiripá y chaqueta roja, un sombre-ro negro en su cabeza y unas sandalias con espuelas en sus pies. En su mano derecha porta un facón que apunta hacia el suelo y la derecha se apoya sobre su cintura y entremete uno de sus dedos dentro de un cinturón ancho decorado con monedas, el cual sujeta un trabuco y unas boleadoras. El rostro del individuo, en perfil egipcio, se ve fuertemente desdibujado por la barba y las arrugas, y muestra únicamente el ojo
398 PBT, 12 de marzo de 1910, n° 277, p. 95.
559
izquierdo lo cual le otorga cierto aspecto de cíclope. Si bien aquí no se hace directa alusión a lo ocurrido en Chivilcoy, es indudable que esta caricatura, aparecida dos ejemplares luego de haber cubierto tan enér-gicamente la noticia, no hace otra cosa que presentarnos gráficamente a aquel “siniestro matón de trabuco y poncho”399 del cual hablaban los periódicos. Por su parte, el color rojo de su chaqueta da a entender una clara relación con el rosismo y la ‘política mazorquera’, símbolo de las pasiones políticas y sus desbordes violentos.400 Como agregado final, a través del pie de imagen nos ofrece una visión más explícita señalando que ese es “el personaje que está en auge hoy”.401 La caricatura en cues-tión juega con la connivencia del lector e interactúa con el mismo en un doble sentido. Como señala Guerra (2010), lo hace de modo sincrónico en la medida en que refiere a una coyuntura social y política inmediata vinculada a un conjunto de valores que se asumen compartidos entre el lector y la publicación. Por otro lado, este pacto de lectura se realiza también a través de la transmisión de un sentido complementariamen-te diacrónico explicitado en «la reapropiación paródica de imágenes y conceptos difundidos anteriormente por el mismo medio» (p. 149). De esta forma, se establece una continuidad a lo largo del tiempo y se sostiene de un número a otro el vínculo con el lector.402
En algunos de los ejemplares posteriores de Caras y Caretas y PBT, podemos encontrar fotografías que también responden directa o in-directamente a la situación política de Chivilcoy luego del asesinato de Carlos Ortiz. El 2 de abril de 1910, Caras y Caretas publicó en su sección “De Provincias” una fotografía que mostraba en un grupo de mujeres reunidas a quienes conformaban la “comisión de damas para honrar la memoria del poeta Carlos Ortiz”.403 Dos semanas más tarde, el ejemplar del 16 de abril incorporó en una de sus páginas fotografías
399 La Verdad, La Plata, 5 de marzo de 1910 (Guiraldo, 1911, p. 282).400 La mayoría de los medios de prensa dan cuenta del uso de estos conceptos. Es frecuente encontrar alusiones como “el atentado mazorquero de Chivilcoy”, “la mazorca loveirista” o “mazorca caudillista”. Véase Guiraldo (1911, pp. 137-251).401 La Vida Moderna, 16 de marzo de 1910, n° 153, p. 20. 402 Esta sincronía y diacronía, así como también la continuidad establecida entre imágenes o caricaturas publicadas en diferentes ejemplares, es señalado por Diego Guerra (2015, pp. 149-150) en otro contexto de imágenes y en relación a la revista Caras y Caretas, pero válido también en el caso que aquí analizamos en La Vida Moderna.403 Caras y Caretas, 2 de abril de 1910, n°600, p. 105.
560
de la ceremonia realizada “en memoria del poeta Ortiz”404, evento que fue organizado por la misma comisión de damas que la revista había retratado anteriormente en sus páginas. El contexto de producción de una de esas imágenes, en la que se ve el salón de un teatro enfocado desde la parte trasera y se hace centro en el escenario, fue utilizado como argumento por parte del abogado defensor de la comisión popu-lar para dar cuenta al juez de la causa sobre el estado de “terror” en que se encontraba la población de Chivilcoy incluso varios días después del atentado del 2 de marzo:
Comenzado el acto, un fotógrafo de «Caras y Ca-retas» intentó sacar una vista, utilizando la luz del magnesio; al fogonazo, la concurrencia toda se levan-tó despavorida, para huir y fue necesario contenerla gritando que no era nada, que se trataba de una fo-tografía… ¡Creían, los infelices, que era una nueva visita de los empleados municipales del senador Lo-veira!.405
Las movilizaciones de protesta contra las autoridades locales de Chi-vilcoy se extendieron en el tiempo y acompañaron el proceso de inter-vención que despojó a los sectores oficialistas, ligados al caudillismo, del manejo del Municipio. Dentro de este marco de protestas, encon-tramos en el ejemplar de Caras y Caretas publicado el 16 de julio de 1910 una fotografía que visibiliza un mitin realizado en la localidad hacia principios de dicho mes.406 Este tipo de imágenes era frecuente y no se limitaban únicamente a la cobertura de lo ocurrido en Chivilcoy, sino que formaban parte de un conjunto de noticias que tenían lugar en la provincia de Buenos Aires, en donde varias localidades estaban convulsionadas políticamente por diferentes motivos.407 El mitin y la 404 Caras y Caretas, 16 de abril de 1910, n°602, p. 84. 405 Escrito del Dr. Héctor Juliánez a la Suprema Corte solicitando el desafuero del senador Loveira, mayo de 1910, en Guiraldo (1911, pp. 437-438).406 Caras y Caretas, 16 de julio de 1910, n° 615, p. 113.407 Al examinar los periódicos de la época, por ejemplo La Argentina, podemos ver cómo eran seguidas las diferentes “situaciones locales” de algunos municipios bonaerenses, en donde los casos de Chivilcoy y Bolívar se destacan por la centralidad que adquieren. En esta última localidad, la oposición también venía realizando desde principios de 1910 una serie de mani-
561
protesta callejera era una forma frecuente de visibilizar los malestares, denunciar públicamente y presionar a las autoridades, por lo que es tí-pico encontrar fotografías de estos eventos en diferentes publicaciones. Aunque solían simplemente ir acompañadas de un epígrafe informativo que ubica en tiempo y lugar la imagen, la misma puesta en escena no es nada neutral al visibilizar objetivamente las dimensiones de dichos eventos y acompañar de esta forma las corrientes de opinión que gira-ban en torno a noticias ya conocidas de antemano por muchos lectores debido a que circulaban en otros medios de prensa.
Otra forma de visibilizar y hacer alusión al tema, pero esta vez de forma humorística, lo encontramos en una caricatura publicada por PBT el 6 de agosto de 1910.408 Bajo el título de «En la provincia» y utilizando dos viñetas que cubren en conjunto una hoja entera, la cari-catura es una sátira que apunta a señalar una imagen «barbarizada» de la campaña, así como también a visibilizar este tipo de protestas. En la primera de las imágenes se ve a dos individuos, presuntamente ebrios, riñendo fuera de un negocio de bebidas cada uno con un puñal en la mano. Visualmente nos recuerdan en cierta medida a aquella caricatura publicada por La Vida Moderna que señalamos anteriormente. En la segunda viñeta nos encontramos con gran cantidad de personas, cuya vestimenta contrasta marcadamente con los individuos de la primera y corresponde más bien a un elenco compuesto por algunos obreros y principalmente sectores medios, quienes realizan una protesta en lo que podrían ser las calles de cualquier pueblo o localidad del interior de la provincia y en donde los negocios se encuentran aparentemente cerrados. Los textos que acompañan ambos dibujos son «bochinche si los despachos están abiertos» y “bochinche si están cerrados”, respecti-vamente.
De esta forma, vemos cómo fotografías o distintas imágenes que pueden aparecer de forma esporádica se enmarcan en realidad dentro de
festaciones contra el caudillismo local que encontraron su punto de partida en una suba de impuestos que, según se sostenía, había trasladado sus costos a los artículos de primera nece-sidad encareciendo la vida de los pobladores y en particular la de los sectores más vulnerables. Luego de una serie de protestas, el municipio de Bolívar fue intervenido el 19 de junio, día en que se repartió carne gratis a mil personas de la localidad (La Argentina, Buenos Aires, 20 de julio de 1910). 408 PBT, 6 de agosto de 1910, n° 297, p. 84.
562
un conjunto de noticias de mayor amplitud que en muchas ocasiones requieren de la connivencia o la inteligencia del hábil lector. El suceso ocurrido en Chivilcoy hacia principios de marzo de 1910, si bien con características y dimensiones particulares, es una de las tantas noticias del interior de la provincia que tomó cuerpo en los principales medios de presa y llegó a reflejarse visualmente en revistas como PBT, Caras y Caretas o La Vida Moderna. Su análisis nos permite ver cómo estos medios de prensa cubrían dichas noticias, qué función cumplían los diferentes recursos gráficos utilizados como canales de objetividad o ex-presión, descubrir cierto contenido subliminar que se desliza sutilmente y, en definitiva, conocer un poco más sobre el rol de estos medios a la hora de reflejar y contribuir en la formación de la opinión pública de aquel entonces.
Consideraciones finales
La aparición en 1898 de Caras y Caretas, primera revista en forma-to magazine de nuestro país, dio impulso a que en lo próximo surgie-ran otras publicaciones de similares características y cuyo perfil estuvo orientado hacia la lógica mercantil y democrática. En todas ellas, la fotografía de actualidad –en combinación con la caricatura– adquirió un lugar central como herramienta capaz de brindar cobertura sobre noticias de un amplio abanico temático. Estas publicaciones fueron cla-ves en fomentar la profesionalización del rubro a la vez que realizaban una defensa de la fotografía como medio fidedigno y objetivo para dar cuenta de la realidad.
El 2 de marzo de 1910, un suceso trágico y con un marcado trasfon-do político tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, en donde unos encapuchados dispararon desde la calle hacia el interior del Club Social mientras se estaba llevando adelante un banquete en homenaje a Alejandro Mathus, educacionista de la localidad que había sido tras-ladado a Mendoza tras sufrir una serie de persecuciones por parte del oficialismo. Una de las balas hirió de muerte a Carlos Ortiz, vecino de la localidad y reconocido poeta. El suceso mereció la atención de los principales medios de prensa, entre los que se cuentan las revistas PBT,
563
Caras y Caretas y La Vida Moderna. Fieles a su estilo, estas revistas rea-lizaron una cobertura de la noticia a partir de un gran número de foto-grafías y, en algunos casos, los ejemplares se presentaron acompañados de caricaturas en torno a la misma.
Las fotografías publicadas en dichas revistas visibilizaron una noti-cia que circulaba fuertemente en los demás medios de prensa. En este contexto, si bien su selección y publicación representa una toma de posición por parte de los editores, dichas imágenes fueron presentadas como una forma objetiva de cubrir la noticia y respaldaron empíri-camente las dimensiones de una serie de protestas que tuvieron lugar luego de lo ocurrido. En algunos casos, como en Caras y Caretas y La Vida Moderna, los textos que acompañaron la cobertura de la noticia reflejaron un claro posicionamiento frente al hecho, centrado principal-mente en cuestionar el “sistema de caudillos” extendido a lo largo y an-cho de la provincia, engranaje fundamental de la tan criticada “política criolla”. Mientras que este posicionamiento fue más marcado en el caso de La Vida Moderna, notamos mayor apego a la neutralidad por parte de Caras y Caretas. En este último caso, la noticia fue cubierta con cierta ambigüedad. Podemos afirmar que, en mayor o menor medida, las re-vistas tuvieron sintonía con la opinión pública generalizada a partir de la prensa y operaron como una expresión más de ella.
Otro recurso utilizado para referirse al incidente fue el de la carica-tura. En este caso, el humor fue utilizado como un medio para expresar satíricamente la postura de los editores. Se criticó a partir de ellas el uso de la violencia con fines políticos, se puso en duda los triunfos del proceso civilizatorio y se reprodujo una imagen estereotipada del inte-rior bonaerense que tendió a mostrarlo como un espacio barbarizado y símbolo de atraso. De esta manera, las caricaturas expresaron un retrato moral y satírico frente a lo ocurrido.
Como vimos, la noticia se extendió en el tiempo y apareció de forma esporádica y fragmentaria en ejemplares posteriores. A partir de dichas publicaciones evidenciamos nuevamente la postura editorial de las re-vistas, las cuales volvieron a visibilizar y tornar objetivas las noticias que circulaban en otros medios de prensa. También, su análisis da cuenta de un vínculo estrecho en relación con los lectores, quienes para su
564
comprensión requerían de ciertas habilidades de lectura que las mismas revistas se encargaban de ejercitar.
Referencias bibliográficas
Argentina (1916). Tercer Censo Nacional. Levantado el 1 de junio de 1914. Tomo II, Población. Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía.
Bisso, M. (agosto 2008). “‘Sucesos’, ‘atentados’ e ‘incidentes’. Centrali-dad y debilidad de la cuestión local en la Buenos Aires ugartista en vísperas de la intervención” en 3ras. Jornadas sobre la política en Buenos Aires en el siglo XX. La Plata. Recuperado de https://historiapolitica.com/datos/biblioteca/3jornadas/mbisso.pdf
Burke, P. (2005 [2001]). Visto y no visto. El uso de la imagen como docu-mento histórico. Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Castro, M. O. (2012). El ocaso de la república oligárquica. Poder, política y reforma electoral 1898-1912. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
D´Angelo, J. (2019). El caudillismo conservador en Chivilcoy hacia fina-les del siglo XIX y principios del XX, Chivilcoy. EMCh. https://www.academia.edu/43518014/El_caudillismo_conservador_en_Chivilcoy_hacia_fines_del_siglo_XIX_y_principios_del_XX_Jos%C3%A9_M_D_Angelo
Durkheim, E. (1994 [1893]). La división del trabajo social. Buenos Ai-res, Argentina: Planeta-Agostini.
Gallo, E. (2002). “Política y sociedad en Argentina, 1870-1916” en Lynch J., Cortés Conde, R., Gallo, E., Rock, D., Torre, J. C., y De Riz, L. Historia de la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Crítica. Pp. 89-114
Gamarnik, C. (2018). “La fotografía de la revista Caras y Caretas en Ar-gentina (1898-1939): innovaciones técnicas, profesionalización e imágenes de actualidad” en Estudios Ibero-Americanos, Porto Alegre, 44 (1), pp. 120-137. Recuperado de https://doi.org/10.15448/1980-864X.2018.1.27391
565
Ghiraldo, A. (1911). Sangre Nuestra. Buenos Aires, Argentina: Edicio-nes Ideas y Figuras.
Guerra, D. (2010). “Éramos pocos y parió el aura: fotografía y políti-cas de la imagen en los albores de la reproductibilidad masiva en la Argentina. Caras y Caretas, 1898-1910” en III Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, “Recordando a Walter Benjamin: Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria”, Centro Cultural Haroldo Conti, Buenos Aires. Recuperado de http://www.arquitecturadelastransferencias.net/images/artes-vi-suales/Guerra-Eramos_pocos_y_pario_el_aura.pdf
Guerra, D. (2015). In articulo mortis. El retrato fotográfico de difuntos y los inicios de la prensa ilustrada en la Argentina, 1898-1913 [Tesis doctoral], Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argenti-na
Gómez, S. (2019). “Construir la política con imágenes e instituir imá-genes de lo político. Caras y Caretas, 1898-1916” en Anua-rio del Instituto de Historia Argentina, 19 (2). https://doi.or-g/10.24215/2314257Xe098
Ginzburg, C. (1984 [1981]). Pesquisa sobre Piero. Barcelona, España: Muchnik.
Hora, R. (2001). “Autonomistas, Radicales y Mitristas: el orden oligár-quico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravig-nani, 3 (23), pp. 39-77.
Hora, R. (2013). “La política bonaerense: del orden oligárquico al im-perio del fraude” en J. M. Palacio (Dir.). Historia de la provincia de Buenos Aires: de la federalización de Buenos Aires al adveni-miento del peronismo 1880-1943. Buenos Aires, Argentina: Ed-hasa. pp. 51-80
Moreno, R. (1905). Enfermedades de la política argentina. Argentina: Felix Lajouane & C. Editores.
566
Rogers, G. (2008). Caras y Caretas: Cultura, política y espectáculo en los inicios del siglo XX argentino. EDULP. Recuperado de: https://li-bros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/360/336/1143-1
Tarasiuk Ploc, L. y Wiszniacki, M. (noviembre 2019). “La ilustración en los inicios de la Revista PBT (1904-1908). Prensa, comuni-cación visual y sátira política” en X Jornadas de Jóvenes Investiga-dores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, recuperado de https://www.academia.edu/40909147
Revistas consultadas
Caras y Caretas, números 597, 599, 600, 602 y 615. Recuperado de: http://www.bne.es/
La Vida Moderna, números 152 y 153. Recuperado de https://digital.iai.spk-berlin.de/
PBT, números 277, 279 y 297. Recuperado de: https://digital.iai.spk-berlin.de/
Anexos de fotografías y caricaturas:
La Vida Moderna, 9 de marzo de 1910, n°152.
575
¡Contra el fascismo y la reacción! Identidad antifascista del anarquismo
porteño en los años treinta
Jacinto Cerdá
El auge de la reacción
La irrupción del golpe militar comandado por Uriburu en septiembre de 1930 inauguró el ciclo de gobiernos de facto de la historia argentina, configurándose como una opción para hacerse del poder político. El imperativo de reinstalar el orden llevó al nuevo gobierno a eliminar la permisividad liberal del período anterior a través de coartar las liberta-des civiles y el desarrollo de las organizaciones políticas y sindicales. El avance de las medidas gubernamentales se sustentó en el clima de ideas imperante en la época, las cuales se respaldaron en el auge del militaris-mo, el nacionalismo y el clericalismo, quienes, a través de la difusión de concepciones y prácticas políticas autoritarias, buscaron ‘restaurar un orden perdido’.
576
Al mismo tiempo que las libertades civiles fueron restringidas y la representación política suspendida, los grupos nacionalistas cobraron mayor preponderancia. El gobierno cumplió un importante rol al alen-tar el fortalecimiento de la derecha antiliberal por medio de dotarlos de instrucción militar y recursos materiales, como lo ejemplifica la Legión Cívica Argentina, fundada el 18 de mayo de 1931 (Devoto, 2002, p. 304). La derecha tradicional argentina, de cuño elitista y conservadora, como la Liga Patriótica, empezó a ser reemplazada por nuevas propues-tas políticas que dieron lugar al surgimiento de agrupaciones naciona-listas que anhelaban construir una organización de masas que sustituya la predica de la izquierda dentro de los trabajadores (Rock, 1993, pp. 109-113; McGee Deutsch, 1999, pp. 219-234; Lvovich, 2003, p. pp. 295-312; Rubinzal, 2014, pp. 223-240). El nacionalismo argentino se vio influenciado por los movimientos totalitarios de Europa, compar-tiendo varios elementos políticos con los mismos, pero sin copiar fiel-mente a ninguno. Coincidieron con el modelo corporativista, el antise-mitismo de los nazis, el ‘imperialismo proletario’ y el enaltecimiento de la violencia del fascismo, la identidad católica de los españoles, lo cual, junto con el agregado de predicar la necesidad de instaurar la ‘justicia social’, dieron como resultado una interpretación vernácula original (Finchelstein, 2008, p. 51). Si bien el fascismo italiano contó con ad-herentes dentro de aquella comunidad migrante en Argentina (Prislei, 2008), de forma genérica se identificó a los nacionalistas de derecha como fascistas.
Estas agrupaciones tuvieron su ‘primavera’ durante el gobierno de Uriburu, pero su experiencia no se agotó en aquellos meses, prosiguien-do su desarrollo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el retorno de la ‘normalidad constitucional’, estas pudieron seguir actuan-do sin mayores restricciones, contando con la aprobación para realizar actos públicos mientras a otras corrientes políticas se los prohibían, o siendo indulgentes con los responsables de asesinatos políticos a manos de sus integrantes. El alcance político de esta tendencia se vio limitado por la dispersión causada ante la falta de unión entre las diferentes or-ganizaciones y la carencia de un liderazgo consensuado. Un punto de unión entre todos sus adherentes fue el recuerdo mítico de la figura de Uriburu, en gran medida como tributo al apoyo que aquel les brindó
577
cuando estaba a cargo del gobierno (Finchelstein, 2002). El catolicismo también tuvo su momento de auge en esta década. La jerarquía ecle-siástica se manifestó prudente en sus críticas políticas, pero la mayoría de los medios de prensa y las agrupaciones laicas de los católicos mani-festaron posturas antiliberales, antisocialistas y antisemitas, entablan-do así, una estrecha ligazón cultural con las agrupaciones nacionalistas (Zanatta, 1996, pp. 44-56; Lvovich, 2003, pp. 312-341; Finchelstein, 2008, pp. 52-75).
El accionar represivo desplegado por el Estado a partir de la dicta-dura fomentó la instalación de esta etapa reaccionaria, concepción que continuó vigente durante toda la década, aún bajo la reinstalación del orden constitucional. La ofensiva ejercida por el gobierno contra las corrientes combativas del movimiento obrero destacó al anarquismo como uno de los blancos predilectos de la represión. Si bien la perse-cución y detención de sus militantes no eran medidas novedosas, el gobierno de Uriburu introdujo una serie de modificaciones en su reper-torio represivo con el fin de eliminar la influencia de los ‘extremistas’, aplicando sobre estos fusilamientos, deportaciones y torturas. Estas me-didas fueron variando con los gobiernos posteriores, presentadas bajo un cariz legalista, sin por ello desatender la persecución a los sujetos implicados.
Durante el gobierno de Justo la autoridad de la Policía se vio forta-lecida a partir del apoyo político brindado para que ejerzan un mayor control sobre los sectores disidentes. La institución se militarizo y fue reorientada hacia la represión política de la mano del coronel Luis Jor-ge García, para ello se optimizaron recursos en pos de incrementar la vigilancia preventiva y acrecentar el control burocrático de la represión (Kalmanowiecki, 2000, pp. 42-47; Caimari, 2012, pp. 133-151; López Cantera, 2019, pp. 111-123).
A su vez se sancionaron una serie de edictos policiales que dotaron a esa institución de herramientas legales para ejercer un mayor control sobre la sociedad, entre los que se destacan los referidos a las reunio-nes públicas, debiéndose autorizar previamente cualquier tipo de acto o marcha política; y el de control de armas, implicando el castigo de una multa o la detención por treinta días de aquellos individuos acusados de
578
portación; mecanismo utilizado de forma reiterada para mantener dete-nidos sin proceso a los perseguidos políticos (González Alemán, 2011; Caimari, 2012, pp. 96-102; Iñigo Carrera, 2016, pp. 92).
La expansión de esta fuerza de seguridad también puede verse refle-jada en el apoyo implícito recibido por parte del Poder Ejecutivo y Judi-cial, al desestimar las denuncias por irregularidades en las detenciones, torturas y el mantenimiento de personas encarceladas sin proceso. Esta actitud adoptada por jueces y magistrados contrastó con el proceder que este fuero tuvo a principios del siglo, cuando se opusieron a las acciones policiales por fuera de las normas legales (Benclowicz, 2019, p. 631). En suma, al dotar de mayor poder político a esta institución colaboró en instaurar un aparato represivo ubicado por fuera del con-trol de la sociedad.
La interpretación anarquista del antifascismo
La lectura que hicieron los anarquistas, y las izquierdas en general, del fenómeno fascista fue que se trataba de una versión desesperada de la burguesía para conservar su posición social en un contexto de crisis y constantes cambios. Una opción políticamente incorrecta para los cá-nones del liberalismo imperante, que al hacerse con el poder no respe-taba las pautas republicanas ni diplomáticas para imponer su criterio, sino que apelaba al control social y a la eliminación de la lucha de clase a través del disciplinamiento erigido por el Estado.409 Desde su visión aseguraban que: “El mayor monstruo del mundo es el fascismo porque él pretende ser el Estado totalitario, y esta palabra, significa, sumisión y obediencia a quien manda y dirige, traición a la palabra que tanto invocan: la libertad”410
Respecto a este punto, los anarquistas adscribieron a la interpreta-ción del totalitarismo, asimilando al fascismo, y posteriormente al na-
409 «Fascismo. Factor de descalabro social», La Voz del Chauffeur, número 8, septiembre 1935, p. 2; Lunazzi, José María, «Fascismo. Del Mitin del Luna Park a la Marcha Sobre Buenos Aires», Nervio, N° 27-28, agosto-septiembre 1933, pp. 17-19.410 González, Florencio, «El mayor monstruo del mundo: el fascismo», La Organización Obrera, N° 16, 25/9/1935, p. 1
579
zismo, con el régimen comunista vigente en Rusia, comparando a aque-llos gobiernos por medio de calificarlos como “fascismo rojo y fascismo negro”.411 Aún más, por ser una experiencia previa, el modelo soviético habría sido utilizado como inspiración de gobierno autoritario moder-no, responsabilizándolo de la imposición de los regímenes fascistas en Europa, ya que por medio de propagar la revolución del proletariado terminó inculcando el disciplinamiento y el autoritarismo.412 Posterior-mente, el pacto Molotov-Ribbentrop (23 de agosto de 1939) entre los Estados ruso y alemán fue utilizado como la comprobación fehaciente de estas acusaciones, ya que el aparente contraste entre el comunis-mo y el fascismo quedó diluido y armonizado a partir del pacto de no agresión entre estos dos gobiernos, derivando en la exaltación de la interpretación anarquista, en tanto que: “Es, entonces, el marxismo una corriente reaccionaria que debe ser combatida en todas sus manifesta-ciones… (y) el fascismo, expresión máxima del marxismo”.413
Más allá de la disquisición sobre el origen del fascismo a nivel in-ternacional, los foristas señalaban que en Argentina se llegó al punto de que “Hay coincidencia general y absoluta en la apreciación del fas-cismo como hecho y la hay también, expresa o tácita, en la necesidad de oponernos resueltamente a él”.414 Entonces, lo que quedaba sujeto a debate era cómo debía llevarse adelante esa oposición. Es sabido que el antifascismo fue la expresión utilizada para dar cuenta del movimiento opositor a la propagación ideológica del fascismo a nivel internacional, delimitándose como una corriente de opinión amplia y heterogénea, aglutinando a expresiones políticas diversas, pero coincidentes en su oposición a aquella expresión de derecha. En diferentes partes del mun-do, el rechazo al fascismo fue capitalizado o guiado por movimientos políticos de diferente signo. En este sentido, Michael Seidman (2017) señala que el antifascismo tuvo dos perfiles diferentes: revolucionario o contrarrevolucionario. La divergencia entre estos, parte de los obje-tivos perseguidos para contrarrestar al fascismo, variando en relación a
411 «El proletariado ante los dos fascismos», La Voz del Chauffeur, N° 15, junio 1938, p.1412 «Democracia, guerra y fascismo», La Organización Obrera, N° 15, 1/9/1935, p. 2413 «El marxismo y su influencia reaccionaria», La Organización Obrera, N° 68, septiembre 1940, p. 3. También ver: Prince, Jacques, «Un falso dilema: fascismo o bolchevismo», Nervio, N° 27-28, agosto-septiembre 1933, pp. 2-5414 «Por una lucha eficaz contra el fascismo», La Voz del Chauffeur, N° 12 junio 1937, p. 3
580
si primaba la defensa del sistema republicano liberal ya instalado o si la lucha contra el fascismo era acompañada de un proyecto de tinte socia-lista. Bajo este esquema, el caso de España representaría el prototipo del antifascismo revolucionario, mientras que los casos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos encarnarían el antifascismo contrarrevolucio-nario, finalmente triunfante por medio de la Segunda Guerra Mundial.
En Argentina, como en la mayoría de occidente, la tónica prepon-derante del movimiento antifascista fue el contrarrevolucionario, ya que, como señala Bisso (2007), este fenómeno político fue conducido por organizaciones de carácter liberal y socialdemócratas, tales como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, que apuntaron a anular la influencia de los nacionalistas por medio de reforzar las instituciones democráticas, especialmente las elecciones libres y limpias. El Partido Comunista también desplegó una importante actividad en torno a este tema, pero relegó su prédica revolucionaria para aglutinarse detrás de la consigna de la defensa de la democracia con el fin de generar consenso con los demás partidos políticos y vigorizar su proyecto de Frente Po-pular (Pasolini, 2004; 2013; Camarero, 2007, p. 317)
El movimiento obrero local también fue interpelado por el auge del fascismo, plasmándose tácticas e interpretaciones diferentes en su in-terior. Por caso, en el seno de la CGT se entabló un debate en torno a la importancia del avance del fascismo en el país, su relación con el gobierno, y las acciones que las organizaciones sindicales deberían em-prender. La conducción sindicalista de la central minimizó la amenaza respaldándose en su posición de «prescindencia» política y aduciendo que el gobierno de Justo velaba por el respeto de las libertades civiles, negándose a denunciar la complicidad que el gobierno mantenía con las agrupaciones nacionalistas, aun ante los asesinatos cometidos por estos grupos contra obreros o políticos, como el caso del diputado socialista José Guevara el 28 de septiembre de 1933 en Córdoba. El debate inter-no escaló a partir de un comunicado público de la central415, el cual fue señalado de complaciente por los socialistas. Luego de esta disputa, en 1934 la CGT asumió posiciones más firmes contra las bandas armadas
415 “La J.E expresa sus opiniones sobre la situación actual y aboga por la independencia del movimiento obrero”, Boletín de la CGT, Año 2, Nº 24, 25/11/1933, p. 3, en Reinoso (1987, pp. 67-73).
581
y la propagación del fascismo en Argentina (Marotta, 1970, pp. 376-379; Del Campo, 2005, pp. 110-113; García, 2003, pp. 104-112)
Siguiendo el planteo de Seidman, los anarquistas quedarían inscrip-tos dentro de la posición del antifascismo revolucionario, en tanto que se oponían el fascismo por su carácter militarista416, imperialista, repre-sivo y antisocialista, en suma, por su autoritarismo. No así por la crítica realizada al liberalismo democrático. Al respecto, las interpretaciones sobre la naturaleza del antifascismo y sus proyecciones tácticas atra-vesaron al conjunto de los libertarios. Los foristas advirtieron sobre el peligro que representaba el discurso antifascista asentado en la defensa de las instituciones democráticas, dejando de lado las diferencias e in-tereses particulares de las clases sociales y anulando las reivindicaciones autónomas de los trabajadores, en pos de defenderse de un enemigo en común. Bajo esa óptica, los libertarios se postularon como combatientes del fascismo de la misma forma que lo hacían contra el bolchevismo y todo sistema político que buscase “anular la personalidad del hombre”, por lo cual exclamaban: “Ni fascismo ni democracia pues. Libertad y justicia social realizada por los pueblos, con el supremo esfuerzo de sus luchas que es lo único que vale, y que perdura”.417
En este sentido, la identificación misma con el término del antifas-cismo fue puesta en debate por parte de los foristas, por considerar que aquella etiqueta diluía su identidad y la finalidad revolucionaria que perseguían, en tanto que eran emparentados con quienes priorizaban la defensa de la República y del régimen de privilegio existente.418 En rela-ción con este punto es importante destacar que todas las tendencias del anarquismo local coincidieron en rechazar la táctica del Frente Popu-lar impulsada por el Partido Comunista419, por entender que la misma
416 Sobre la posición antimilitarista y la militancia de las mujeres anarquistas en la lucha antifascista ver: Manzoni (2012)417 ¿Fascismo o democracia?”, La Organización Obrera, N° 68, septiembre 1940, p. 1. Tam-bién ver: Jacques, ¿Debemos optar entre fascismo y democracia? Peligroso oportunismo, Ner-vio, N° 40, agosto 1935, pp. 3-6418 ¿Qué somos ahora?, La Voz del Chauffeur, N° 15, junio 1938, p. 3; ¿Qué somos Anar-quistas o Antifascistas?, Organización Obrera, N° 50, agosto 1938, p. 1419 Esta política fue asumida tras las directivas del VII Congreso de la Komintern de me-diados de 1935, modificando su conceptualización del fascismo como una forma de dictadura capitalista al igual que la democracia parlamentaria, pasando a defender a la democracia por garantizar las libertades civiles y ser incompatible con el fascismo (Andreassi Cieri, 2006).
582
significaba la alianza con fuerzas políticas pertenecientes a la burguesía y el aplazo de la lucha de clases en pos de la unidad de los sectores de-mocráticos contrarios al fascismo.420 Incluso Spartacus, la agrupación anarquista con mayores puntos de acuerdo con los comunistas, criticó esta estrategia por su carácter electoralista, negociador y claudicante de las aspiraciones revolucionarias (Benyo, 2005, pp. 146-148).
Estos planteos no anularon la necesidad de coordinar acciones con otras organizaciones para encarar una lucha de tan amplias aspiracio-nes, más bien fue en la delimitación de cómo debía ser organizada esta cooperación donde divergieron las opiniones al interior del campo libertario argentino. Las agrupaciones más jóvenes como Spartacus y la FACA fueron receptivos a formar entidades de coordinación más o menos estables con organizaciones obreras de otras tendencias.421 En 1938 ambas entidades dieron lugar al asentamiento de una filial de Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), organización fundada por los anarcosindicalistas españoles en 1937 tras no conseguir el respaldo esperado de parte de la AIT (Asociación Internacional de Trabajado-res).422 La SIA se erigió con objetivos ambiciosos a escala internacional, y aunque en Argentina no alcanzó el mismo desarrollo que en otras naciones, logró crear seccionales en varios puntos del país y desarro-llar una labor propagandística importante. A pesar de haber apuntado a una convocatoria amplia, la participación no trascendió el área de influencia de estas dos organizaciones anarquistas, salvo la integración de algunos intelectuales y figuras públicas relevantes (López Trujillo, 2005, pp. 174-187). La alianza de Spartacus y la FACA con otros sec-tores políticos cobró mayor alcance al calor de la campaña de ayuda al pueblo español en guerra, de forma previa a la constitución de la SIA,
420 Frente Popular y Antifascismo, La Protesta, noviembre 1938, p. 4421 Inicialmente le adjudicaron a la FORA la misión de organizar esta coordinación, a fin de «polarizar la acción en un gran frente antifascista nacional y obrero» sin la necesidad de los partidos políticos, pero las pretensiones de ambas organizaciones en torno a la Federación obrera se diluyeron rápidamente. Ver: Badaraco, Horacio, El instrumental ideológico y táctico del fascismo, Nervio, N° 32, febrero 1934, pp. 39-41.422 El desencuentro entre la CNT y la entidad internacional se originó porque la orga-nización española no estaba de acuerdo con que el Fondo de Socorro Internacional, órgano solidario de la AIT, reparta el 80% de los aportes recibidos de sus secciones a la CNT y que el 20% restante se destine a otros países con problemas represivos, como Alemania. Ante el desacuerdo de este criterio la CNT crea la SIA para evitar, y reemplazar, la orgánica de la AIT (Cionini, 2011).
583
por medio de su participación en los comités solidarios surgidos para la ocasión (Cerdá, 2020, pp. 159-162)
La FORA, por su parte, se mantuvo al margen de estas iniciativas por no aspirar a crear un organismo más amplio ni superador de su pro-pia organización, llevando adelante las campañas solidarias dentro de los márgenes de sus propios recursos. Desde su óptica, las colaboracio-nes con otras organizaciones debían plantearse en el marco de la mayor autonomía posible y sin compromisos políticos a futuro, es decir, ejer-ciendo una unidad de hecho en base a la lucha emprendida. Su posición se sustentó en la aversión hacia los partidos políticos y su desconfianza hacia los fines perseguidos por aquellas entidades que formulaban cons-tantemente la necesidad de actuar bajo un frente único, asumiendo la negativa a coordinar acciones con organizaciones partidarias por consi-derar que “[…] dentro de todos los partidos políticos, están los enemi-gos de la libertad y de la justicia social. Mientras estos no desaparezcan de esta sociedad, los pueblos vivirán bajo el peso del fascismo”.423
La lucha contra el fascismo y la reacción
La instalación de un sentido común autoritario en la Argentina de los años treinta fue impulsada principalmente por las agrupaciones nacio-nalistas, militares, conservadores y católicos, pero obteniendo el éxito de imponer la tónica al clima político de la época y una importante carnadura dentro de la sociedad, la cual se volcó a apoyar las propuestas que prometían orden por sobre aquellas que apelaban a la transforma-ción social. En esa dirección, la instalación de la predica «anticomunis-ta» apuntó a acrecentar la hostilidad hacia los sectores revolucionarios, señalándolos como agentes perturbadores, insensibles a los intereses na-cionales, en definitiva, como enemigos de la patria.
Para contraponer esta tendencia en creces, tanto comunistas como anarquistas prestaron sus mayores esfuerzos en combatir la margina-ción y los embates propiciados por el Estado y los representantes del
423 El mayor monstruo…, La Organización Obrera… Op. cit. También ver: Granda, Ma-nuel, Nada de frentes únicos y para remendar la democracia, menos, La Organización Obrera, N° 22, 31/1/1936, p. 1
584
fascismo local. Para llevar adelante esta tarea los anarquistas organiza-ron diferentes campañas y protestas dirigidas a denunciar el accionar violento de las agrupaciones nacionalistas, la propagación de las ideas fascistas y las medidas del gobierno, como también prestar ayuda a los afectados de las medidas represivas, ya fuese a través de la difusión y la denuncia pública, o contribuyendo a su soporte material por medio de donaciones.
Entre las acciones públicas de mayor relevancia se observan las huel-gas generales de la FORA convocadas para denunciar la represión y las políticas reaccionarias. De las doce huelgas organizadas por esta Fede-ración entre fines de 1930 y mediados de 1933 se destacaron dos: la realizada el 6 de diciembre de 1932 y la del 1 y 2 agosto de 1933.
La primera tuvo su origen en el asesinato de Severino Evia por parte de una agrupación nacionalista que irrumpió sorpresivamente en un acto de la FORA en Parque Patricios.424 Este acontecimiento puso en escena el accionar de las «bandas armadas», provocando la multiplici-dad de denuncias sobre su complicidad con la policía y el gobierno. De esta manera, la huelga de protesta convocada por los foristas fue acom-pañada de la condena pública del ataque por parte de los más diversos sectores políticos, como la Federación Universitaria de Buenos Aires, el Partido Comunista, los radicales y los socialistas, quienes llevaron el asunto a las esferas del Poder Legislativo425 (Iñigo Carrera, 2016:, pp. 150-164; McGee Deutsch, 1999, pp. 209).
La huelga «contra los nazis» de agosto de 1933, se produjo ante la noticia de que agentes del nuevo régimen alemán arribarían al país con la intención de hacer propaganda sobre el nazismo (Newton, 1995, p. 75). Mientras que en los días previos varios sindicatos, partidos políti-cos, federaciones estudiantiles y agrupaciones de izquierda publicaron comunicados expresando su repudio al arribo de los nazis, el paro de
424 Un mitin ácrata fue interrumpido por elementos nacionalistas y se originó un tiroteo que ocasionó dos víctimas, La Prensa, 4/12/1932, p. 12; El suceso de Parque Patricios, Libertad, 5/12/1932, p. 1; La cobarde agresión legionaria ha motivado un poderoso movimiento popu-lar de repudio, La Protesta, 6/12/1932, p. 2; La agresión de los legionarios colma la agitación obrera, Crítica, 4/12/1932, p. 3.425 Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, Ordenanzas, resoluciones y minutas de comunicación, Año XL, 1932, p. 477; Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1932, VII, pp. 193-240.
585
la FORA fue declarado con la intención de canalizar en una medida concreta la aversión hacia las ideas totalitarias originadas en Europa.426 Ambas campañas lograron una repercusión favorable entre organiza-ciones de diferentes tendencias políticas que coincidieron con las con-signas de tónica antifascista esgrimidas por los anarquistas, logrando poner de relieve el problema del avance de las agrupaciones fascistas en el país y la complacencia del gobierno con las mismas, al mismo tiempo que mostraron una alternativa organizativa para combatirlas.427 El resto de las huelgas realizadas en este período apuntaron a denunciar medi-das represivas del gobierno (detenciones, deportaciones, procesos judi-ciales, etc.), pero no obtuvieron el mismo acompañamiento por parte de sectores externos a los afectados, presumiblemente por considéralos problemas ajenos a su círculo cercano.
Por otro lado, las denuncias realizadas respecto a las políticas restric-tivas en el plano local eran vinculadas al clima de época internacional, por lo cual en la propaganda oral y escrita solían comparar las medidas represivas con las persecuciones efectuadas en los países europeos. En este sentido, durante 1932 los anarquistas desarrollaron una fervien-te actividad pública, abordando la cuestión de la reacción en diversos actos, conferencias y funciones artísticas. Los tópicos abordados en di-chas actividades eran la denuncia del cercenamiento de las libertades sociales, el avance de las ideas totalitarias y de las agrupaciones que las respaldaban, la concientización sobre las consecuencias de la guerra para los trabajadores, y la exhortación a la población a romper con la complacencia reinante para frenar este fenómeno.
A lo largo de un año realizaron al menos diez actos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores donde el eje de la convocatoria integraba los temas recién mencionados, siendo convocadas por diversas entida-des de la FORA como la FOLB, Federación Local de Avellaneda, Por-tuarios de Capital, Oficios Varios Dock Sud, en conjunción con otros sindicatos como la Federación Obrera Marítima, Constructores Nava-les, Sindicato de Guincheros, Constructores de Carros, organizaciones
426 Frente a la próxima llegada de los fascistas alemanes, La Protesta, 2/7/1933, p. 1ll427 Ador Luch, Raúl, Contra El Fascismo: La Huelga General, Nervio, N° 41, septiembre 1935, pp. 19-22
586
estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y en-tidades solidarias como el C.A. Pro Vittime Politiche D´Italia. Entre los oradores de las diversas actividades participaron Lazarte, Lunazzi, Huerta, Correale, Maguid, Bianchi, Balbuena, Badaraco, Roqué, Mo-rán, Colussi, Sponda, Damonte, el abogado Sánchez Viamonte y May Zuviría, presidente de la FUA. La mención de los diferentes apellidos da cuenta de la participación de integrantes del campo libertario prove-nientes de diferentes tendencias, miembros del periódico La Antorcha en extinción y algunos de los más importantes impulsores de la corrien-te especifista que en septiembre de ese año conformaron la CRRA y que todavía actuaban dentro de la FORA. También es destacable la coordi-nación con entidades ajenas a la federación obrera, con las cuales coin-cidían en la necesidad de efectuar una propaganda entusiasta en contra de la reacción. Estas actividades muestran la forma en que la FORA se vinculaba con otras organizaciones sociales, coincidiendo en la realiza-ción de acciones concretas bajo un fin en común, pero rechazando la conformación de uniones de forma estable con fines políticos que pue-dan comprometer su autonomía. De hecho, luego del acto realizado el 23 de septiembre por la FUA y la FORA en la “Casa Suiza” (Rodríguez Peña 252), los foristas salieron a desmentir que habían conformado un ‘frente único’, tal como proponían los comunistas, ya que no coincidían con aquella estrategia.428
En los años siguientes los actos públicos se redujeron considerable-mente, por lo cual las manifestaciones respecto a la reacción y al fas-cismo quedaron reflejadas en sus medios gráficos y periodísticos. Pero de forma paulatina, aprovechando el contexto de mayor participación ciudadana que conllevó la campaña por la guerra civil española, los libertarios volvieron a ocupar el espacio público.
Conclusiones
La irrupción del fascismo propició una alternativa superadora al capi-talismo liberal en crisis. A escala global, logró instalar nociones auto-ritarias y nacionalistas como alternativa a las ideas de izquierda como
428 F. Obrera Local Bonaerense, La Protesta, 1/10/1932, p. 5
587
vías de transformación de la sociedad. El cambio, desde su visión, debía ser reaccionario. Esta propuesta, difundida y defendida con entusiasmo por sus adherentes, generó una respuesta igual de enérgica por parte de sus opositores. Bajo la denominación de antifascistas se aglutinaron las más diversas expresiones políticas, coincidentes, tan solo, en su oposi-ción contra el enemigo común.
Los anarquistas se vieron implicados con este proceso y pasaron a formar parte del conglomerado antifascista. Su compromiso político se vio reflejado en la organización de una variedad de actividades de propaganda, campañas solidarias y huelgas generales. La naturaleza in-ternacionalista del anarquismo le proporcionó una mirada amplia del mundo y una identidad solidaria que derivó que lo sucedido en Europa, especialmente con el caso español, sea sentido como propio entre los li-bertarios locales. El rol asumido en esta empresa no quitó que la FORA y otros sectores del anarquismo expongan interpretaciones divergen-tes a las asumidas por el resto de las entidades participantes en estas campañas. Por caso, todos los libertarios rechazaron la estrategia del Frente Popular promulgada por el Partido Comunista para combatir al fascismo, en tanto que no estaban dispuestos a relegar sus objetivos revolucionarios en pos de una unidad policlasista. Al sostener que la superación del autoritarismo no era la democracia, sino la revolución social, los ácratas le otorgaron una dinámica particular al antifascismo, valiéndole su distanciamiento de las entidades antifascistas creadas en el período.
A su vez, al interior del mismo anarquismo local se presentaron di-ferencias importantes respecto a cómo debía llevarse adelante la lucha contra el fascismo. Si bien es sabido que aquel movimiento nunca tuvo una dirección única y centralizada, en los años treinta sus diferencias se ampliaron a raíz de las nuevas propuestas organizativas surgidas en respuesta al estancamiento de la FORA, representadas a través de la FACA y Spartacus. A partir de esta de esta divergencia, dos concep-ciones políticas se contrapusieron entre sí al interior del anarquismo: quienes sostenían que los sindicatos deberían seguir siendo el centro privilegiado de la militancia (foristas), y aquellos que defendieron la idea de que los grupos libertarios se conviertan en núcleos políticos a
588
insertarse en diferentes ámbitos de actuación (especifistas). Entre las diferencias tácticas de ambas corrientes se haya el debate sobre la con-veniencia de conformar alianzas con otras organizaciones. La visión de la FACA y Spartacus fue más receptiva a esta propuesta de participar de conjunto con otras tendencias de izquierda, comprendiendo que existía la urgencia de entablar un acuerdo ante un enemigo común.
La FORA, por el contrario, sostuvo una postura más implacable, rechazando todo acuerdo con los partidos políticos, por considerar que aquellos solo buscaban subordinar a las otras fuerzas para su propio beneficio. Esta oposición se reflejó tanto en las convocatorias amplias, como el caso del Frente Popular antifascista, como en la coordinación de acciones concretas, como actos o huelgas. La FORA no buscó coor-dinar previamente sus medidas con otras organizaciones. Simplemente esperó que el resto de las entidades obreras se plegaran a su convocatoria sin participar de su organización, punto que los comunistas le recri-minaron en varias oportunidades.429 Las consecuencias de esta actitud, muchas veces vinculadas más a una disputa de representatividad que a diferencias en criterios políticos, fueron el límite autoimpuesto para concretar sus pretensiones, restringiendo la repercusión de sus convo-catorias.
La imposición de un clima reaccionario durante esta década fue im-pulsada y aprovechada por el Estado. En tanto que la persecución ejer-cida hacia los sectores revolucionarios del movimiento obrero no guar-daba relación con los objetivos planificados originalmente en el golpe militar de septiembre de 1930, pero al mismo tiempo, fue ese escenario el propicio para avanzar sobre aquellos que siempre generaron incomo-didad entre los gobernantes. Es así como el avance represivo sobre los libertarios fue avalado por el clima político, la falta de condena pública a su persecución, la ampliación de atribuciones asumidas por la policía y la permisividad hacia las agrupaciones nacionalistas. Los anarquis-tas pretendieron transformar el estado de situación hacia un contexto más favorable por medio de las acciones descriptas, y si bien la FORA pasó a ocupar un rol marginal en las campañas de la segunda mitad de la década por la oposición que le ejercieron las nuevas agrupaciones
429 Libertad, 15/7/1932, p. 5
589
anarquistas, de conjunto lograron desarrollar una tendencia antifascista revolucionaria, divergente en su planteo teórico y heterogénea en su manera de llevarlo adelante.
Referencias bibliográficas
Andreassi Cieri, A. (2006). “Fascismo y antifascismo en la cultura co-munista. La resistencia antifascista y la internacionalización del movimiento comunista” en Afers. Fulls de recerca i pensament, número 53-54, pp. 245-265
Benclowicz, J. (2019). “‘Un Estado dentro del Estado que ha creado un nuevo Código Penal’: La Sección Especial de la Policía y la criminalización del comunismo hacia la década de 1930 en Argentina” en Latin American Research Review, volumen 54, nú-mero 3, pp. 623-636.
Benyo, J. (2005). La Alianza Obrera Spartacus. Buenos Aires, Argenti-na: Libros de Anarres.
Bisso, A. (2007). El antifascismo argentino. Buenos Aires, Argentina: CeDInCI.
Caimari, L. (2012). Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y pe-riodistas en Buenos Aires, 1920-1945. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Camarero, H. (2007). A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920 – 1935. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Cerdá, J. (2020). “Críticos y solidarios. El anarquismo argentino ante la Guerra Civil Española” en Archivos de historia del movimien-to obrero y la izquierda, CEHTI, Año VIII, número 16, mar-zo-agosto, pp. 155-175.
Cionini, V. (2011). “Solidarité Internationale Antifasciste, ou l’huma-nitaire au service des idées anarchistes” en Diacronie Studi di Storia Contemporánea, número 7.
590
Del Campo, H. (2005). Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Devoto, F. (2002). Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argen-tina moderna. Siglo XXI Editores.
Finchelstein, F. (2002). Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del gene-ral Uriburu y la Argentina nacionalista. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Finchelstein, F. (2008). La Argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.
Finchelstein, F. (2010). Fascismo trasatlántico. Ideología, violencia, sacra-lidad en Argentina y en Italia, 1919-1945. Buenos Aires, Argen-tina: Fondo de Cultura Económica.
García, L. (2013). Animarse a la prescindencia. La lógica de construcción político-ideológica de la corriente sindicalista en la CGT (1930-1935) (Tesis de maestría). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
González Alemán, M. P. (2011). “¿Qué hacer con la calle?: el derecho de reunión en Buenos Aires y la tentativa de reglamentación de Agustín P. Justo en 1932” 2n Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, pp. 107-139.
Iñigo Carrera, N. (2016). La otra estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-1935). Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
Kalmanowiecki, L. (2000). “Origins and applications of political poli-cing in Argentina” en Latin American Perspectives, volumen 27, número 2, pp. 36-56.
López Cantera, M. (2019). Orígenes y consolidación del anticomunismo en Argentina (1919-1943) [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
López Trujillo, F. (2005). Vidas en rojo y negro. Una historia del anar-quismo en la “década infame”. Buenos Aires, Argentina: Letra Libre.
591
Lvovich, D. (2003). Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Bue-nos Aires, Argentina: Javier Vergara Editor.
Manzoni, G. (2012). “Antimilitarismo y antifascismo: particularidades de la intervención pública de las anarquistas argentinas” en Cua-dernos del Sur, número 41, pp. 189-213.
Marotta, S. (1970). El movimiento sindical argentino. Su génesis y desa-rrollo. 1920-1935, Tomo 3. Buenos Aires, Argentina: Editorial Calomino.
McGee Deutsch, S. (1999). Las Derechas: The extreme right in Argen-tina, Brazil, and Chile, 1890-1939. Stanford, Estados Unidos: Stanford University Press.
Newton, R. (1995). El cuarto lado del triángulo. La “amenaza nazi” en la Argentina (1931-1947). Buenos Aires, Argentina: Sudameri-cana.
Pasolini, R. (2013). Los marxistas liberales. Antifascismo y cultura co-munista en la Argentina del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Prislei, L. (2008). Los orígenes del fascismo argentino. Buenos Aires, Ar-gentina: Edhasa.
Reinoso, R. (comp.) (1987). El periódico “CGT” (1932-1937). Buenos Aires, Argentina: CEAL.
Rock, D. (1993). La Argentina Autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública. Buenos Aires, Argentina: Ariel.
Rubinzal, M. (2014). “El Departamento Nacional del Trabajo y la in-fluencia antiliberal en los años treinta”. En Lobato, M. y Suria-no, J. (Comps.), La sociedad del trabajo. Instituciones laborales en Argentina (1900 - 1955). Buenos Aires, Argentina: Edhasa, pp. 223-240.
Seidman, M. (2017). Antifascismos 1936-1945. La lucha contra el fascis-mo a ambos lados del Atlántico. Buenos Aires, Argentina: Alianza Editorial.
592
Zanatta, Loris. (1996). Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo: 1930-1943. Quilmes, Ar-gentina: Universidad Nacional de Quilmes.
593
El Partido Comunista de Argentina y la “Gran Guerra Patria”: una mirada desde
su estrategia frentista (1941-1943)
Gabriel Piro Mittelman
Introducción
El 22 de junio de 1941 se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia mundial. Bajo el nombre en clave de ‘Operación Barbarroja’, el ejército alemán abría un nuevo frente de guerra en Europa Oriental, nada menos que contra la Unión Soviética, con quien desde agosto de 1939 venía sosteniendo un pacto de ‘no agresión’. La sorpresa con la que se recibió la noticia de la invasión alemana por parte de los dirigen-tes soviéticos, que confiaban en que se sostuviese el pacto de neutrali-dad, permitió a la Wehrmacht avanzar rápidamente hacia el territorio ruso, generando la idea en todos los simpatizantes del bando aliado de que el Eje podía ganar la Guerra. La constatación de esta hipótesis tras los sucesivos triunfos alemanes durante 1941, hizo del ‘frente oriental’
594
el centro de todas las miradas de aquellos que, apoyasen o no a la URSS, comenzaron a considerar que allí se definía el destino de occidente.
En Argentina, el impacto de estos hechos fue diverso. Mientras des-de el punto de vista económico la Guerra comenzó a traducirse en un aumento de los precios de los bienes de consumo, empeorando las con-diciones de vida de sectores importantes de la clase obrera, desde el punto de vista político y diplomático se acrecentó la polarización entre aquellos que veían necesario tomar una posición activa en favor de los Aliados (como lo sugería el gobierno de Estados Unidos) y aquellos que, por distintos motivos, preferían una posición neutral que no se comprometiese activamente en los asuntos exteriores.
En el periodo que va de mediados de 1941 hasta el 4 de junio de 1943, momento en que se produjo el golpe de Estado que abrió una nueva etapa en la historia argentina, el problema de la guerra se trans-formó en un tema transversal a las definiciones y orientaciones de los actores políticos de aquel entonces, tanto en el movimiento obrero, como en el movimiento antifascista y a nivel gubernamental (Halperín Dongui, 2003; Luna, 1986; Matsushita, 1986; Lvovich, 2003; Bisso, 2005).
En este contexto, el PC se había transformado en un actor funda-mental del movimiento obrero argentino430 y de la vida política nacio-nal, conquistando la conducción de importantes sindicatos industria-les, tendiendo vínculos con intelectuales431, logrando presencia en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres (Norando, 2020) y peso propio dentro del movimiento antifascista local (Bisso, 2005). Sin embargo, desde 1939, se había embarcado en una política neutralis-ta ante la Guerra, en consonancia con las directivas de la Internacional Comunista (IC), que lo habían aislado del resto del espectro político anti fascista, generando un fuerte debate con el Partido Socialista. Si desde 1935, tras el VII Congreso de la IC, la orientación central del PC estuvo basada en la búsqueda de conquistar un Frente Popular, es decir,
430 Camarero, 2007 y 2008; Korzeniewicz, 1993, pp.323-354 y Horowitz, 2004. Se destaca como pionero en el tema el trabajo de Celia Durruty, 1969. Para el trabajo de base: Ceruso, 2015.431 Cattaruza, 2007, pp. 169-189; Pasolini, 2013; Petra, 2017.
595
una alianza entre partidos obreros, reformistas y sectores “progresistas” de la burguesía, el periodo que va de agosto de 1939 a 1941 supuso un estancamiento de aquella estrategia (Piro Mittelman, 2019).
El objetivo de este trabajo es identificar el impacto que tuvo el ingre-so de la URSS en la Segunda Guerra Mundial en el desenvolvimiento político del Partido Comunista de Argentina y particularmente en las modulaciones ocurridas en su estrategia frentepopulista, hasta el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Analizaremos este accionar en su interrelación con dos actores políticos de relevancia para el periodo, como la UCR y el PS. El primero por ser la principal fuerza opositora y la que había mostrado un mayor caudal electoral (Persello, 2004), y el segundo tanto por su incidencia en el movimiento obrero como por sus espacios conquistados en el terreno parlamentario432, fueron apuntados por el PC como sus potenciales aliados.
Algunas interpretaciones historiográficas433 sobre el PC, han busca-do en esta etapa las causas de su debacle tras el golpe de 1943 y el sur-gimiento del peronismo, sobre todo en lo que respecta a su pérdida de influencia en el movimiento obrero. En este trabajo optaremos por otro enfoque. Analizaremos las definiciones y la actividad política propia de los comunistas en función de los hechos mundiales, y de la situación nacional abierta por estos. Esta opción está fundada en la idea de que analizar este periodo únicamente como un ‘primer acto’ de los ‘errores’ del PC, que lo habrían llevado a separarse del movimiento obrero ante el surgimiento del peronismo434, tomado de forma unilateral, dificulta
432 Camarero, Hernán y Carlos Herrera, “El Partido Socialista en Argentina: nudos históri-cos y perspectivas historiográficas”, en Camarero y Herrera, 2005. 433 Nos referimos a aquellas elaboraciones que se inscriben dentro de balances históricos con pretensiones de extraer conclusiones políticas de aquellos hechos, tanto para sostener una reivindicación o señalar la coherencia de lo hecho por el PC en aquellos años, como para impugnarlo y realizar una “contra historia” a las elaboraciones oficiales. Entre los primeros po-demos destacar el Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina (Origen y desarrollo del Partido Comunista y del movimiento obrero y popular argentino). Anteo, 1947; Arévalo, Oscar (1983) El Partido Comunista. CEAL. Dentro de las contra historias asociadas centralmente a una interpretación nacional popular del periodo, destacamos a: Puiggrós, (1973) y Abelardo Ramos (1962).434 Esta interpretación, que hace eje en los elementos endógenos de la acción del PC que lo habrían llevado a separarse del movimiento obrero en los años previos al peronismo en favor de una alianza con sectores de la burguesía, también la podemos asociar a la interpretación de José Arico en su articulo “Los comunistas en los años treinta”, Controversia, Nº 2-3, suplemento Nº 1, México, diciembre de 1979.
596
comprender las motivaciones y lógicas propias de los actores del perio-do, otorgándoles una racionalidad solo admisible a una lectura poste-rior a los acontecimientos. Por lo tanto, esta perspectiva no escapa a la pregunta sobre la situación del PC ante el golpe de 1943, pero busca encararla desde la inscripción de este partido en una realidad nacional e internacional con características propias, donde variables como el desa-rrollo de la Guerra, las condiciones de legalidad en el régimen político, la articulación del espacio anti fascista, las expectativas generadas por las elecciones de 1943 y, sobre todo, su estrategia política, jugaron un papel clave para comprender su desenvolvimiento durante el periodo.
Partiendo de esta consideración, la hipótesis de este trabajo es que, tras el ingreso de la URSS en la Guerra, el PC retoma e impulsa la estrategia frentepopulista, apoyado en la revitalización del espacio an-tifascista argentino, bajo la expectativa de obtener un triunfo en las elecciones de 1943 en alianza con el Partido Socialista y la Unión Cí-vica Radical. El optimismo comunista tras el triunfo soviético en Sta-lingrado, el acercamiento con otros partidos y grupos antifascistas, y la visión de que lo único que podía reemplazar al débil gobierno de Castillo era una «coalición democrática», exacerbaron las expectativas del PC, que colocó toda su energía en la concreción de aquella alianza. Esta perspectiva, junto con la definición de que un cambio de gobierno favorecería el apoyo comercial y bélico con la URSS, guiaron la acción del comunismo argentino, dotando a su estrategia frentista de caracte-rísticas distintivas respecto a las etapas precedes. Entre ellas, destacamos la apelación a la Unidad Nacional y la exposición de un nacionalismo fuertemente vinculado con el desarrollo económico, pero en donde el problema de la dominación imperialista de Estados Unidos e Inglaterra es desplazado y subordinado al «patriotismo» soviético. De este modo, el rol de la clase obrera en su estrategia política se circunscribió a prestar apoyo a estos objetivos.
Para desarrollar estos problemas dividiremos este trabajo en tres sec-ciones. En primer lugar, analizaremos el impacto que tuvo la incorpora-ción de la URSS en la Guerra en las definiciones del PC sobre la misma y su acción en el campo del antifascismo. En un segundo apartado ob-servaremos específicamente la modulación que sufre la política de Fren-
597
te Popular durante este periodo, bajo la fórmula de «Frente Nacional Democrático». Finalmente, haremos un recorrido sobre el análisis del PC respecto a la situación política nacional y sus perspectivas en ella en los meses previos al golpe de estado del 4 de junio de 1943.
El PC y la «gran Guerra patria»
Tulio Halperín Donghi (2004) describió a los años que van desde la asunción de Ramón Castillo como presidente provisional (ante la enfer-medad cada vez más agravada de Roberto Ortiz) al golpe de estado del 4 de junio de 1943, como el ‘ocaso de la república imposible’. Con esta definición buscaba dar cuenta tanto del cambio ocurrido tras el aleja-miento de Ortiz de la presidencia, -que supuso el fin de las expectativas sobre un proceso de paulatino abandono del fraude electoral-, como de cierta apatía y desentusiasmo generalizado sobre las posibilidades de transformación del régimen bajo las reglas impuestas, y nunca abando-nadas, por el gobierno del General Agustín Pedro Justo. Sin embargo, se puede matizar que ese ocaso vino de la mano de un acrecentado fervor por tomar partido respecto de los acontecimientos europeos, en especial tras el ingreso de la URSS en la Guerra. Y no solo por parte del PC, sino de todos aquellos que vieron en aquel drama la clave para el futuro del país y de occidente. Es decir, si el régimen político argentino era cuestionado por la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Demó-crata Progresista (PDP), el Partido Socialista (PS) y el PC, como anti democrático y fraudulento, fue imposible para aquellos actores sustraer su desarrollo de un eventual triunfo del Eje en la Guerra. Al mismo tiempo, el abandono del neutralismo por parte de la URSS, supuso la reinserción de los comunistas en un espacio ‘democrático’ y «antifascis-ta», del cual se había aislado durante la vigencia del pacto germano-so-viético (Piro Mittelman, 2019)
Ahora bien ¿Cómo se asimiló el paso del neutralismo a una posición activa ante la Guerra, antes considerada como una posición favorable a alguno de los imperialismos en pugna? En primer lugar, vale definir que se trató, como en otros casos, de un cambio veloz y fácilmente identifi-cable. El diario socialista La Vanguardia reflejó este aspecto inauguran-
598
do una sección editorial de debate con los comunistas titulada “Ante el nuevo viraje”, en donde se acusaba a estos de ser “pobres payasos” de Stalin que ante los nuevos acontecimientos estaban obligados a “hacer nuevas piruetas”.435 Días más tarde, en la misma sección, La Vanguardia aseguraba que “el que haya tenido la suerte de leer los ejemplares de La Hora, correspondientes al 22 y 23 de junio” notaría que “entre uno y otro hay mil años de diferencia”.436 Más allá del tono acusatorio de la editorial, esta permite reflejar tanto la velocidad como el alcance del cambio. El 23 de junio de 1941, el día siguiente al avance alemán, Mo-lotov ya definía a la Guerra como “Gran Guerra Patria”, en tanto, desde su visión, los destinos de la URSS, y por ende del socialismo y de la hu-manidad, se ponían en cuestión, y la Guerra pasaba a ser una “Guerra justa”437 de defensa del socialismo. Un día antes, el PC había realizado una primera manifestación contra el ataque de Hitler a la URSS y en apoyo al pueblo ruso y su Comité Central se había reunido para enviar su solidaridad a los jefes soviéticos.
Sin embargo, esta rapidez para actuar fue acompañada de una inicial dificultad del PC para modificar la inercia de su orientación precedente. En efecto, para La Hora, el motivo de la invasión alemana, se vinculaba a la imposición de las potencias imperialistas a Hitler para que actuase de esa manera. Según esta temprana interpretación «El imperialismo mundial usa a Hitler para atacar a la URSS», y asocia este hecho con que “[…] en ningún momento se abandonaron las misteriosas y secre-tas tratativas entre Berlín y Londres”.438 Sería el periódico comunista Orientación, unos días más tarde, el que daría una definición más du-radera sobre la situación, corrigiendo aquella interpretación inicial, y dando cuenta de la ruptura con la etapa anterior, en sintonía con los discursos de Molotov y Stalin de aquellos días439: la Guerra pasaba de ser un conflicto en el que las distintas potencias imperialistas luchaban por el dominio económico del mundo, a un enfrentamiento cuyo eje pasaba a ser la confrontación nazismo versus comunismo. Pero no de
435 La Vanguardia, 24/6/1941. 436 La Vanguardia, 26/6/1941. 437 La Hora, 23/6/1941. 438 La Hora, 22/8/1941. 439 Orientación, 26/6/1941.
599
forma abstracta, sino bajo la forma de un ataque directo a la URSS. La defensa militar de la URSS comenzaba a adoptar un signo de equi-valente con el conjunto de la lucha antifascista, del mismo modo que debía ser excluido de esta causa quien pusiera reparos sobre el régimen soviético y su grupo gobernante.
Esta descripción cobró particular importancia para redefinir el cam-po político nacional e internacional: el problema de la dominación co-lonial e imperialista era secundario frente a la posibilidad concreta de que la URSS desapareciese. Luchar contra quienes eran potenciales alia-dos de los comunistas era considerado como un favor al nazismo, con lo cual la «causa democrática» que defendían Francia, Inglaterra y Estados Unidos, como la motivadora de su lucha contra el nazismo, era com-pletamente asimilable a la defensa de la URSS. En el PC actuaba una “lógica de campos en Guerra”, en donde cada ventaja para el nazismo y cada ayuda a la causa soviética, eran parte de una Guerra total, de una “Guerra civil europea” (Traverso, 2009, p. 11) extendida al escenario mundial, donde no existía otro fin que la aniquilación del enemigo. Así, desde un acuerdo comercial con la URSS, hasta el apoyo a la comisión creada en el Congreso Nacional, encabezada por el diputado radical Damonte Taborda para investigar las “actividades anti argentinas” asi-miladas al nazismo, eran considerados parte de la Guerra.
El conflicto bélico, por ende, fue tomando en la retórica comunista la forma de una oposición entre «civilización y barbarie», en donde se engendraba, según el dirigente comunista Victorio Codovilla, un “odio sagrado”440 contra las “bestias” que atacaban Moscú. Los combatientes rusos, por el contrario, eran “lo más selecto de la civilización humana”, en tanto su sacrificio era un sacrificio en beneficio de toda la humani-dad y en tanto, a diferencia de los nazis, eran ellos quienes construían sus propias máquinas de Guerra, siendo plenamente conscientes, por conocer “un mundo superior”, de la justificación de esos sacrificios.441 Al mismo tiempo, si la defensa de la URSS era la defensa del conjunto de la humanidad contra el nazismo, las tierras soviéticas se transforma-
440 Orientación, 25/9/1941. 441 Orientación, 23/10/1941.
600
ron automáticamente en «la patria» de todos aquellos que luchasen del lado de la civilización.
Partiendo de esta concepción, el PC consideró que la tarea principal de su partido era convertirse en combatiente de aquella batalla librada en tierras soviéticas. A diferencia de los obreros ingleses que podían pe-lear porque su gobierno iniciara un efectivo «frente occidental» de lucha contra Alemania, el pueblo argentino debía apoyar a la URSS mediante la formación de un gran movimiento de solidaridad. Si durante la Gue-rra Civil Española se había generado una fuerte corriente de apoyo a los combatientes republicanos (Campione, 2018), la solidaridad con la URSS contra el nazismo no podía ser menos. Sin embargo, estaba claro para los comunistas que ese escenario, a diferencia del generado con el apoyo al pueblo español, dependía mucho más de su iniciativa, debido a los reparos puestos por parte de distintos sectores pro aliados para pronunciar explícitamente su apoyo a la URSS.
Estos reparos a realizar acciones comunes con el PC, ante el temor de que esto fuese asociado con un apoyo al régimen de la URSS, provi-nieron de distintos sectores. En organizaciones anti fascistas, como Ac-ción Argentina, una de las más prestigiosas del periodo (Bisso, 2005), el debate se trasladó al interior de sus filas. Mientras algunos de sus miembros consideraron que el ataque de Hitler justificaba la acción conjunta con los comunistas, otros, como los dirigentes de la filial cor-dobesa de Acción Argentina, decidieron expulsar a destacados afiliados como Deodoro Roca, referente de la Reforma Universitaria de 1918, en octubre de 1941, por su pertenencia a la Asociación de Intelectuales Artistas Periodistas y Escritores (AIAPE), vinculada al comunismo, por considerar incompatibles ambas pertenencias.442 En otros casos, se trató de organizaciones que se habían visto particularmente afectadas por la actitud del PC durante el pacto germano-soviético. Tal es el caso del Círculo Argentino Polinia Libre, cuya declaración del 24 de junio de 1941, publicada por La Prensa, denunciaba que “la Rusia bolchevique sufre ahora en carne propia los efectos de su traición consumada contra
442 Orientación, 30/10/1941.
601
Polonia […]”443, o de las organizaciones judías que habían considerado el pacto con Hitler como un apoyo al antisemitismo.444
Sin embargo, más allá de los reparos, también podemos detectar el fenómeno desatado, en tanto la sorpresa generada por el ataque a la URSS se tradujo rápidamente en un movimiento de solidaridad impul-sado por el PC, pero que excedió sus propias filas, y no pudo ser omi-tido por el resto de las organizaciones tanto antifascistas como políticas y sindicales. En efecto, a partir del mismo día en que llegó la noticia del avance de Hitler sobre Rusia, 10.000 personas se movilizaron445 al puerto de Buenos Aires hasta el lugar donde se encontraba encallado el barco soviético ‘Tiblisi’, en solidaridad con el pueblo ruso. El 24 del mismo mes de junio, por iniciativa de la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), de gravitación comunista, el Sindicato Único de la Construcción de la Capital Federal condenó al nazismo y envió su solidaridad al pueblo ruso446. Al día siguiente lo mismo sucedió con la Comisión Directiva de la Federación Obrera Marítima447. El 3 de julio, Orientación anunciaba la puesta en pie la “Comisión Democrá-tica Argentina de ayuda a los pueblos de la URSS en su lucha contra el nazismo”, luego llamada simplemente Comisión Democrática Argenti-na (CDA), destinada a centralizar la ayuda humanitaria al pueblo ruso. Cinco días más tarde el diario comunista La Hora informaba sobre la puesta en pie de al menos 10 comités formados en esa semana en apoyo a la URSS, y la inauguración de un local propio para el funcionamiento de la Comisión Democrática Argentina en el centro porteño.448 El 7 de agosto el dirigente comunista Paulino González Alberdi celebraba en las páginas de Orientación la confluencia, en el barrio de La Boca, entre diplomáticos ingleses y obreros de la construcción naval que sentaron las bases para la ayuda a los buques rusos e ingleses.449 El 16 de agosto el diario El Mundo reflejaba el paro y acto convocado por la CGT que, tomando la fecha del aniversario de la muerte de San Martin, se pro-443 La Prensa, 24/7/1941. 444 La Vanguardia, 14/5/1941. 445 Orientación, 7/7/1941446 La Hora, 24/6/1941. 447 La Hora, 25/6/1941. 448 La Hora, 8/7/1941. 449 Orientación, 7/8/1941.
602
nunció en apoyo a los Aliados y en contra del nazismo, reuniendo unas 100 mil personas450, al cual adhirieron todos los sindicatos de orienta-ción comunista bajo consignas de apoyo a la URSS451. El 8 de septiem-bre salía desde el puerto de Buenos Aires el primer cargamento hacia la URSS, con ropa, frazadas de lana, leche en polvo, elementos sanitarios y jabón por un equivalente de 117 mil pesos, organizado por la CDA.452 Unos días antes Orientación anunciaba que se proponía aumentar su tirada de 40 mil ejemplares a 50 mil en los próximos meses, y que su edición pasaba a tener 10 páginas en vez de 8.453
La enumeración de hechos similares podría continuar durante los meses sucesivos. Lo que queremos resaltar sobre esta intensa actividad política que se desató tras el ingreso de la URSS a la Guerra, es que el PC amplió su espectro de acción respecto del periodo neutralista. La apelación a la solidaridad con la Unión Soviética excedió a los simpa-tizantes comunistas y buscó interpelar a todos aquellos que se oponían a un triunfo del nazismo, exceptuando explícitamente a los incipientes grupos trotskistas, cuya perspectiva, a diferencia de la IC en ese en-tonces, asociaba el desarrollo de la guerra mundial con la revolución socialista (Rojo, 2001)
El discurso político que acompaña esta campaña pro soviética es elo-cuente respecto de la amplitud de sus potenciales destinatarios. Para el PC, al calificar la Guerra como una disputa global, el hecho de actuar en favor de los Aliados implicaba no ceder ningún paso al nazismo allí donde este actuase. Por ende, cualquier prejuicio respecto del comunis-mo o de la URSS era una brecha por la cual podía filtrarse la «quinta co-lumna» que buscaba generar enemistad entre los antifascistas. Y la única manera de prevenir esas provocaciones era consolidando la más férrea unidad. Orientación explicaba que: “Todo lo que no es nazi, todo en-tiéndase bien, debe buscar la forma de unirse y concretarse en comités populares, en comités democráticos, en comités de vigilancia, etc.”.454
450 El Mundo, 17/8/1941. 451 Orientación, 21/8/1941. 452 El Mundo, 8/9/1941. 453 Orientación, 4/9/1941. 454 Orientación, 24/7/1941.
603
El amplio espectro de confluencia que buscaba construir el PC que-dó expresado en la actividad de la mencionada CDA. La productividad de este organismo, impulsado por los comunistas, fue en ascenso du-rante los meses siguientes a su creación en agosto de 1941. La recauda-ción de dinero realizada por el mismo es un indicador. En los últimos meses de 1941 la recaudación no llegaba a 376 mil pesos (julio-agosto: $49.979.70; septiembre $59.035.81; octubre $40.073.45; noviembre $132.022,66; diciembre $95.000)455; mientras que en julio de 1942 el organismo da cuenta de 4 barcos enviados a la URSS, el último ese mismo mes, con productos por el valor de un millón de pesos.456 El monto resulta significativo y da cuenta de la magnitud si considera-mos que el jornal de un peón en el gremio de la construcción era de $5,50 en diciembre de 1941.457 Al mismo tiempo, la recaudación de dinero y bienes, le permitía a la CDA establecer relaciones con otras organizaciones «amplias», también impulsadas por el PC. Por ejemplo, a inicios de 1942, Orientación informaba que las donaciones eran pro-venientes de diversos espacios, entre los que destacaba la actividad del Comité Israelita, La Junta de la Victoria, que había realizado una do-nación de casi 12.000 prendas de abrigo por un valor de $110.000; La Comisión Sanitaria Argentina o la Junta Juvenil de Ayuda a los Aliados que participó con $20.000 y 1.200 prendas de abrigo por un valor de $12.000458. Junto con estas organizaciones, la CDA también estable-ció vínculos con distintas personalidades de la cultura y de diversos espacios políticos. El 22 de junio de 1942, al cumplirse un año de la invasión alemana a la URSS, organizó una «jornada de solidaridad» en el estadio Luna Park de la Capital Federal, anunciada con publicidades en diarios como La Vanguardia, que convocó a 30 mil personas, las cuales rodearon un escenario empapelado con “retratos de San Martin, Moreno, Roosevelt, Stalin, y Churchill”.459 Al mismo enviaron su sa-ludo de solidaridad el diputado radical Damonte Taborda, el socialista Enrique Dickman, el General Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor del
455 Orientación, 1/1/1942. 456 Orientación, 23/7/1942. 457 Boletín informativo del Departamento Nacional del Trabajo, enero-febrero-marzo de 1942, p. 59. 458 Orientación, 1/1/1942.459 El Mundo, 22/6/1942.
604
ejército republicano, Alberto Gerchunoff de la Sociedad Argentina de Escritores, Oscar Loewenthal, Gerente General de los Ferrocarriles Sud y Oeste, Aníbal Arbeletche, presidente del Comité de la Capital de la UCR y Diputado Nacional, además de Francisco Pérez Leirós, dirigente socialista de la CGT.460
Es decir, la campaña alrededor del apoyo a la URSS tomó dimensio-nes relevantes para la actividad del PC, en tanto le permitió legitimar una causa considerada esencial para su estrategia, como lo era la idea de que el estado soviético y las democracias capitalistas podían no solo convivir, sino pelear por un mismo objetivo. Esto, a su vez, le habilitó tender lazos políticos y sociales con otros actores del espectro antifascis-ta, que superaron las trabas iniciales impuestas por las dudas respecto de la identificación de esta causa con el apoyo al comunismo.
Sin embargo, hasta ahora, nos hemos centrado solo en un aspecto de la orientación comunista, relacionada con su cambio de definición sobre la Guerra y la actitud hacia a ella. Pero ¿qué consecuencias tuvo este cambio en sus formas de desempeñarse en la política nacional? Como veremos en el apartado siguiente, la política de Frente Popular, tras su interrupción durante el periodo neutralista, también sufrió mo-dificaciones, apoyada de nuevas definiciones sobre las necesidades na-cionales y el rol de los partidos políticos “democráticos” en su solución.
El Frente Nacional Democrático
En mayo de 1941 la política frentepopulista estaba en uno de sus peores momentos. Por un lado, a nivel internacional, la idea de Frente Popular estaba asociada a dos grandes derrotas: la de los republicanos españo-les vencidos por el ejército de Francisco Franco y a la ocupación Nazi sobre Francia, que culminaba definitivamente con el ciclo iniciado por el triunfo de la coalición entre socialistas, radicales y comunistas en 1936. A nivel local, los comunistas venían desarrollando una política de neutralidad hacia la Guerra que los había ubicado en un relativo aisla-miento del resto del espectro político, particularmente entre los simpa-
460 Orientación, 25/6/1942.
605
tizantes de los Aliados y los grupos antifascistas. Esto quedó expresado el 1ro. de mayo de 1941, en el que se convocaron actos diferenciados para celebrar el Día del Trabajador, con un eje divisorio puesto en las posiciones ante la Guerra, donde los comunistas acusan a los socialistas de ser “la fuerza de choque que el imperialismo emplea para empujar al país hacia la Guerra y la catástrofe económica”461, y a los líderes radi-cales de oponerse a las mayorías intransigentes de su partido con el fin de “buscar la conciliación con la oligarquía» que «de ese modo divide a las fuerzas democráticas del país”.462 Es decir, pese a que se mantenía formalmente la convocatoria a la unidad de las fuerzas democráticas, el PC era intransigente respecto de su postura ante la Guerra, lo cual entraba en contradicción con las simpatías pro-aliadas de las “fuerzas democráticas” que pretendía convocar.
El ingreso de la URSS en la Guerra y la firma de los tratados de cooperación entre soviéticos e ingleses y luego con los norteamericanos, implicaron un nuevo giro en la política frentepopulista. En tanto el nazismo actuaba de forma unificada con todas las fuerzas reaccionarias a nivel mundial, no había espacio posible para las definiciones interme-dias, y la única posición “justa” era la unidad sin exclusiones de todos aquellos que se opusieran a las fuerzas del Eje.463
Para los comunistas, esta unidad no era un problema moral, sino práctico y militar: al analizar la situación internacional bajo el prisma de la Guerra entre Estados, la unidad, sobre todo la nacional, era el sustento necesario para evitar el surgimiento de Guerras civiles o en-frentamientos intestinos, e incluso revoluciones, dentro de los países involucrados en el conflicto. Se trataba de proteger los acuerdos alcan-zados con los países aliados a costa de desestimular cualquier proceso que cuestionase el orden político y social de aquellos países. Dentro de las fronteras de la URSS464 esta idea de «unidad nacional» implicó refor-zar al extremo la represión de cualquier tipo de oposición a la política
461 «La situación nacional e internacional y las tareas del partido», Orientación, 19/6/1941. 462 «La situación nacional e internacional y las tareas del partido», Orientación, 19/6/1941.463 Victorio Codovilla, ¡Listos para defender la patria!, Informe rendido ante el X Congreso del Partido Comunista, Buenos Aires, Ediciones del Comité Central del Partido Comunista, 1941. 464 Este refuerzo de la represión se asentó sobre las bases de las “grandes purgas” ya realizadas en 1937. Ver: Fitzpatrick (2019).
606
dictada por el Kremlin, y el aumento de las exigencias a lo que se llamó la ‘retaguardia’, es decir, el sector que producía las armas de Guerra y los bienes necesarios para sostener la actividad en el frente de batalla (Mandel, 2015). Fuera de la URSS esta política unitaria fue impulsada inicialmente en Francia (Furet, 1995) contra la ocupación nazi, bajo la idea de Frente Nacional. La misma orientación luego fue replicada en todos aquellos países donde el PC tenía inserción, pero adoptando diversas formas: por ejemplo, en España, la idea de Unión Nacional postulaba como objetivo evitar el ingreso de aquel país en la Guerra junto al bando fascista465, mientras que, en Chile, la política de Unidad Nacional contra el Fascismo significó la ampliación de las bases sociales del Frente Popular (Venegas Valdebenito, 2010)
En Argentina, esta idea unitaria comenzó a tomar forma bajo el nombre de Frente Nacional Democrático en los días posteriores al 22 de junio de 1941. El dirigente comunista Victorio Codovilla explica-ba que uno de los objetivos centrales de un potencial Frente Nacional Democrático en Argentina, era organizar un fuerte movimiento de so-lidaridad y apoyo con los países aliados, para lo cual en primer lugar se debía luchar por garantizar las libertades democráticas necesarias para el desarrollo de ese movimiento. Según el dirigente del PC, este Frente Nacional Democrático consistía centralmente en que:
Socialistas, radicales, liberales, comunistas, sindica-listas, sin partido, obreros, agricultores, intelectuales, gentes salidas de las filas del pueblo o de la burguesía, partidarios de la democracia y de la libertad, enemi-gos jurados de la barbarie nazi fascista, se unen para la acción y convergen sus esfuerzos en una misma dirección.466
Es decir, lo que definía al Frente Democrático no era el problema de clase. Ya no se hablaba, como en la primera etapa del Frente Popular, de una colaboración con sectores «progresistas» de la burguesía, donde la
465 Comité Central del Partido Comunista de España (1960).466 Orientación, 17/7/1941.
607
clase obrera tuviese algún papel relevante, sino de una convergencia en donde todas las fuerzas cumpliesen una función en tanto enemigas del nazismo. Por lo tanto, reafirmamos en este aspecto, la hipótesis inicial sobre la existencia de una nueva etapa en la política frentista del PC. Pese a conservar varios de sus rasgos generales desde 1935, en esta etapa la amplitud y los objetivos de la apelación frentistas son definidos en función de las circunstancias particulares de la Guerra, consolidando un discurso que apelaba a la formación de una coalición poli clasista y de un gobierno de Unidad Nacional, incluso con aquellos que habían pertenecido al régimen de Justo.
Para pertenecer al Frente Democrático la condición era tener inte-reses, al menos coyunturalmente, contrapuestos a los del fascismo. Por eso, la justificación teórica de esta ampliación conceptual, se basaba en concebir al fascismo como “una nueva forma, mucho más descarada brutal y violenta, de la dominación política del capital financiero”.467 Según los comunistas el nazismo era “la dictadura sangrienta y terro-rista de los círculos más reaccionarios, más agresivos, más poderosos y más imperialistas de la oligarquía financiera”.468 Y no se trataba de un fenómeno generalizado: esta fracción del capital financiero existía par-ticularmente en Alemania, concluyendo de esto que los esfuerzos para destruir al fascismo debían estar concentrados en derrotarlo en aquel país. Con esta definición, al reducir el núcleo que da origen al fascismo a un sector muy específico de la burguesía alemana, los comunistas con-cluían que «es posible hallar enemigos del fascismo (y aliados eventua-les para el frente antifascista) hasta en el seno de la gran burguesía»469. Dicho de otro modo, para los comunistas, en tanto los que sufrían las consecuencias de la violencia y barbarie nazi-fascista eran las grandes mayorías nacionales, la unidad deseable era una unidad equivalente a la nación misma, concibiendo que obreros y burgueses, así como países coloniales e imperialistas, podían confluir en sus intereses.
Ahora bien. Si lo único que delimitaba las fronteras organizativas y políticas de este Frente Nacional Democrático era su programa de ad-
467 Orientación, 2/10/1941468 Orientación, 2/10/1941469 Orientación, 2/10/1941
608
hesión a los aliados y de rechazo al nazismo, ¿Cuál era el contenido del mismo y cómo se desplegaba en la realidad nacional? Para Codovilla se trataba de un programa simplificado en pos de la unidad:
¿Programa? Muy sencillo y concreto. Dos o tres pun-tos nada más. En el orden nacional: restauración plena de las libertades democráticas para la clase obrera y para el pueblo, medidas drásticas contra los elementos subversivos nazi-fascistas, elecciones li-bres, gobierno que respete los intereses del pueblo y la voluntad popular. En el orden internacional: participación de nuestro país en el frente único de los pueblos- encabezado por la URSS, Inglaterra y los Estados Unidos- que luchan por la libertad y la independencia nacional, y coordinación de la acción de todos los pueblos de América en defensa del con-tinente de los agresores nazi-fascistas. Este es el pro-grama claro y concreto por el cual, pueden y deben luchar, junto con la clase obrera, todos los sectores de la burguesía que rechazan la dominación nazi.470
Es decir, se trataba de un programa lo suficientemente general como para ser apoyado por sectores de la burguesía, en particular los referen-ciados con la UCR. En este sentido, el dirigente comunista Ernesto Giudici explicaba que el programa del Frente Nacional Democrático y el del radicalismo tenían mucho en común, en tanto «que es un pro-grama nacional y popular», debido a su rechazo al nazi fascismo y sus cómplices locales. Y por lo tanto se cuestionaba: “¿Porque las organiza-ciones radicales no habrían de participar en el esfuerzo común por rea-lizar ese programa o parte de él? ¿Porque no habría de participar junto con los comunistas y demás partidos y organizaciones en un poderoso Frente Democrático Nacional?”.471 Más allá de que la conclusión era optimista sobre la posibilidad de esta conjunción, nos interesa resaltar que la formulación del programa que realizaban los comunistas estaba
470 Orientación, 11/9/1941. 471 Orientación, 9/10/1941.
609
indudablemente asociada a establecer un dialogo con el resto de las fuerzas políticas, y a la definición de que el radicalismo, como fuerza mayoritaria, debía cumplir un papel fundamental en aquella coalición, sobre todo por ser la herramienta para garantizar un triunfo electoral en 1943.
Sin embargo, sería insuficiente analizar las aspiraciones del PC en este periodo solo desde el punto de vista de su acercamiento a otras fuerzas políticas. En un contexto donde ganaban cada vez más fuerza las ideologías nacionalistas de distinto tipo472, los comunistas debieron sostener una retórica sobre el problema nacional, pero equidistante de los nacionalismos neutralistas o pro fascistas (López Cantera, 2019)
Si durante el periodo neutralista el PC colocó el foco de su análisis en el problema del imperialismo, las definiciones de ‘Guerra patria’, de ‘unidad nacional’, y la alianza de la URSS con Inglaterra y Estados Uni-dos, implicaron un viraje en este eje de análisis. La liberación nacional, la independencia económica y la lucha contra las oligarquías terrate-nientes vinculadas al imperialismo, cedieron lugar a algunos ‘tópicos nacionalistas’ que evitaban entrar en conflicto con las potencias extran-jeras. Entre ellos, el más extendido fue el de la necesidad de la autono-mía industrial para resolver la crisis inflacionaria y la llamada ‘carestía de vida’ que estaba afectando a la clase obrera desde inicios de 1942. Según los comunistas, lo que provocaba la oleada inflacionaria era la especulación y el acaparamiento de productos, sobre todo primarios, de aquellos que pretendían obtener los mejores precios en el marco de una economía de Guerra en Europa. La solución a este problema debía abordarse en dos niveles. En primer lugar, debían establecerse impues-tos progresivos a las grandes fortunas de esos especuladores, central-mente asociados con aquellos terratenientes sospechados de establecer relaciones comerciales con Alemania, o de ser ellos mismos capitalistas alemanes encubiertos. Esta medida debía ser parte de una reforma agra-ria más general, que destinara los recursos generados por la producción
472 Trabajos como los de Tulio Halperín Donghi (2003) y Omar Acha (2006), señalan la apropiación de los comunistas de varios tópicos del nacionalismo, sobre todo durante el periodo de neutralismo, y el acercamiento a un “nacionalismo popular” como el de FORJA. Sin embargo, como destaca Acha, este nacionalismo estuvo más enraizado en una concepción estalinista del mismo (que anteponía el desarrollo económico a la identificación cultural de la nación), que a una apropiación de los nacionalismos locales, ya sean de derecha o ‘populistas’.
610
agrícola a la industria, con el fin de abastecer al mercado interno de aquellos bienes que en aquel entonces se importaban.
Este primer nivel quedaba supeditado a un segundo, más general, que era la política exterior del gobierno del presidente Castillo, a la que se consideraba como la principal causa de los males económicos del país. En un folleto editado por el Comité Central del PC en diciembre de 1942, se explicaba que: “la política de neutralidad pro-fascista, al hostigar a los grandes países democráticos […] paraliza nuestras ex-portaciones de productos agropecuarios a la vez que perjudica y para-liza muchas industrias nacionales”473 Además, agregaba que la política neutralista era un obstáculo para el acceso al crédito en función del desarrollo industrial local. Por eso, la solución de los problemas eco-nómicos estaba íntimamente relacionada con el cambio en la política exterior. Esta debía consistir en la ruptura de relaciones comerciales con los países del Eje, la adopción de una posición abiertamente pro aliada en el conflicto bélico, y el establecimiento de acuerdos comerciales para la cooperación con los países en Guerra. Es decir, el desarrollo autóno-mo de la industria nacional no estaba en oposición a los intereses de las potencias imperialistas ‘democráticas, sino que el vínculo con ellas era el que lo fortalecería. El desarrollo del mercado interamericano, fomenta-do por Estados Unidos bajo la justificación de la Guerra, era la vía para armonizar con estos intereses.
Y para eso, era necesario ante todo influir en la toma de decisiones por parte del Estado. Para el PC el gobierno de Ramón Castillo era un gobierno ‘en disputa’. Pese a que depositaba muchas menos expectati-vas que en el gobierno de Ortiz en cuanto al avance de las libertades democráticas, y consideraban «pro fascista» su neutralismo, analizaba que dentro del grupo gobernante existían distintos sectores. Por un lado, un sector liderado por los seguidores del conservador gobernador de Buenos Aires Manuel Fresco y el Canciller argentino Enrique Ruiz Guiñazú, sobre el que mayormente se apoyaba Castillo. Por otro, un sector «democrático» representado por los funcionarios pertenecientes al «ala moderada» de los conservadores. Sin embargo, para el PC am-
473 Comité Central del Partido Comunista: ¿Qué quieren los comunistas? Preguntas y respuestas, Buenos Aires, Ediciones del Comité Central del Partido Comunista, 1942.
611
bos eran «minorías oligárquicas» separadas de las grandes mayorías. La única diferencia residía en que mientras los primeros eran vistos como abiertos colaboradores del nazismo, los segundos eran concebidos como potenciales aliados de un Frente Nacional Democrático. Por lo tanto, la política hacia el gobierno de Castillo debía sostenerse en la presión y la exigencia para que esta disputa se desarrolle en favor del “ala demo-crática”.474 Así, los comunistas le dieron gran importancia durante todo el periodo a la idea del “cumplimiento de las resoluciones de Rio”475, refiriéndose a la conferencia americana convocada a comienzos de 1942 en Rio de Janeiro con el objetivo de reafirmar una política de coopera-ción de los países americanos con Estados Unidos tras el ataque japonés en Pearl Harbor.
Estos elementos permiten definir al programa del PC en este perio-do como un programa ‘de gobierno’, en tanto administración de un estado capitalista, más que un programa de movilización de la clase trabajadora o de lucha social, en tanto su realización debía pasar o bien por la presión al presidente de Castillo, o bien por su acceso a la Casa Rosada a través de un Frente Nacional Democrático encabezado por la UCR. La ausencia de una dimensión de lucha social en el planteo de los comunistas se vio reflejada en la permanente búsqueda de moderación por parte del PC hacia la realización de huelgas contra empresas de origen inglés y norteamericano, como en el caso del Ferrocarril del Sud en la pelea contra el laudo, señalado por Matsushita.476 Sin embargo, más allá del origen de las empresas, vale resaltar que esta moderación respondía a la idea más general que asociaba el «caos» a las posibilidades del nazismo de penetrar en las divisiones internas del país. En última instancia, la idea de Unidad Nacional, de Frente Nacional Democráti-co, en donde obreros y burgueses formasen una alianza social, suponía la coexistencia pacífica de ambos grupos sociales, y la subordinación y aplacamiento del conflicto de clases en pos de la lucha bélica entre los
474 Comité Central del Partido Comunista: ¿Qué quieren los comunistas? Preguntas y respuestas, Buenos Aires, Ediciones del Comité Central del Partido Comunista, 1942.475 Comité Central del Partido Comunista: ¿Qué quieren los comunistas? Preguntas y respuestas, Buenos Aires, Ediciones del Comité Central del Partido Comunista, 1942.476 Según el autor, el viraje en la posición de los comunistas favorable al imperialismo inglés, poseedor de los ferrocarriles del Sud, llevó los comunistas a “atenuar su ataque al laudo”, una demanda sentida por los ferroviarios (Matsushita, 1986, p. 231)
612
estados nacionales, todo esto en el marco de uno de uno de los periodos de mayor conflictividad sindical en el país (Del Campo, pp. 75-77). Esto no quiere decir que los comunistas no hayan participado en luchas obreras, como lo muestra la importante huelga de los obreros metalúr-gicos aquel año (Elisalde, 1995), pero sí que su programa apuntaba a que la resolución de los problemas más generales de los trabajadores no se desarrollase por aquella vía. El desarrollo de grupos opositores (Gur-banov y Rodríguez, 2007) en sindicatos dirigidos por los comunistas, tanto de origen sindicalista, pero también trotskista y anarquista, con críticas que apuntaban contra esta moderación, confirman la ubicación del PC en este terreno.
En síntesis, la idea predominante en este periodo, era la de pensar la realidad nacional en el marco de la Guerra entre estados, donde cada actor debía definir claramente qué rol iba a jugar en el tablero bélico in-ternacional. Los rasgos ‘nacionalistas’ del programa económico comu-nista eran subordinados, en última instancia, a la Guerra, en particular a los intereses soviéticos, entendidos como los de su grupo gobernante en la misma. Sin embargo, diferimos con aquellas interpretaciones his-toriográficas477 para las cuales esta dinámica significa un obstáculo para analizar las particularidades del desempeño comunista en estos años. Ante todo, porque estas definiciones debieron tomar cuerpo en una rea-lidad política nacional cambiante y concreta, con actores que también intervenían e influían en el accionar comunista, cuestión que pasaremos a ver en el siguiente apartado.
El PC y la Unión Democrática en los meses previos al Golpe de Estado
Varios autores que han analizado el periodo, incluso desde distintos puntos de vista, como Hiroshi Matsushita, Halperín Donghi, o Andrés
477 Por ejemplo la de Augusto Piemonte (2014), quien luego de analizar el recorrido del PC durante los años de la guerra concluye que: “[…] podemos afirmar que una vez más que-daban relegados los intereses nacionales en detrimento de las necesidades urgentes del campo internacional”. Creemos que este tipo de visiones pueden opacar los lazos locales tendidos por el PC y su inserción en distintos ámbitos del medio local, que también fueron dando forma a sus orientaciones.
613
Bisso, coinciden en que a mediados de 1942 se consolidaron las bases para una unidad concreta entre las fuerzas ‘pro aliadas’ de Argentina, sobre todo tras la propuesta realizada por la dirección del Partido So-cialista de conformar una Unión Democrática hacia las elecciones de 1943. Así también lo percibían diarios como La Razón o El Mundo, que informaban sobre el «afianzamiento de la tendencia unionista»478. Si bien es notorio el crecimiento de los debates en torno a la unidad en ese periodo, coincidente con el triunfo de las candidaturas socialistas en las elecciones de la Capital Federal y, por ende, con el temor de los líde-res radicales a reducir su caudal electoral, la periodización no es válida para el caso comunista. El PC, desde la adopción de la idea de Frente Nacional Democrático en junio de 1941, asociaba esta conjunción de fuerzas con un frente electoral y con un partido de gobierno y ya desde 1935 venía esbozando esta perspectiva.
En noviembre de 1941 se desarrolló en Córdoba el X Congreso Nacional del PC. Allí, este definió que la contradicción principal en Argentina era la separación entre el sentimiento mayoritario de la cla-se obrera en favor de la democracia y la falta de acción de las fuerzas democráticas para enfrentar activamente al fascismo.479 Según el PC, tanto radicales y socialistas, como la CGT, estaban “adormecidos”, y sus declaraciones verbales y protestas contra el gobierno, nunca alcanzaban el plano de la acción. Si en la CGT quienes frenaban este avance eran “grupos divisionistas”, en el radicalismo el problema era identificado en el “sector conciliador con la oligarquía que teme el desarrollo del mo-vimiento popular”.480 Por eso, para el PC, si bien el radicalismo estaba llamado a jugar un papel fundamental en un futuro gobierno democrá-tico, debía romper con este sector, empezando por sacar conclusiones de los años anteriores, donde su expectativa en obtener triunfos electo-rales de forma aislada, había chocado con los mecanismos fraudulentos del régimen.481
478 La Razón, 6/1/1943; El Mundo, 4/2/1943. 479 Gerónimo Arnedo Álvarez, “La unión nacional, garantía de la victoria”, Informe rendido ante el X Congreso del Partido Comunista; realizado en Córdoba los días 15,16 y 17 de noviembre de 1941, Buenos Aires, Ediciones del Comité Central del Partido Comunista, 1941. 480 Gerónimo Arnedo Álvarez, Op. Cit. 481 Gerónimo Arnedo Álvarez, Op. Cit.
614
El PC sostenía que el problema electoral no era solo una cuestión de votos o de mayorías, sino de imposición de una relación de fuerzas que permitiese hacer efectivo un eventual triunfo contra el gobierno. Los sucesivos fraudes realizados desde 1932 en adelante, habían demostrado que no bastaba con obtener más votos, sino que estos debían validarse mediante un movimiento popular que los hiciera efectivos, empezando por reclamar la aplicación de las libertades democráticas anuladas por el régimen inaugurado por Agustín Pedro Justo. Por lo tanto, reprochaban a los radicales que su actitud anti unitaria o bien los llevaría a colaborar abiertamente con los fascistas del gobierno, sosteniendo las condiciones de anormalidad constitucional, o a caer en un abismo de descrédito y apatía ante los recurrentes fracasos electorales.
En este sentido, el PC depositaba sus expectativas en que la alianza electoral hacia las elecciones de 1943 se concretase si previamente se ponía en funcionamiento un movimiento de lucha por las libertades democráticas y en favor de los Aliados. Por eso, los avances en el desa-rrollo de la campaña en apoyo a la URSS y las «redes» de solidaridad y acción común en el campo del antifascismo, eran vistas como una reali-zación en los hechos de esa unidad. Ya en septiembre de 1941 Victorio Codovilla expresaba el optimismo de los comunistas anunciando que el Frente Nacional Democrático estaba en marcha y que solo había que “acelerar su ritmo”.482
Más allá de la visión propia del PC, lo cierto es que existían signos que alentaban este optimismo. Uno de ellos fue el debate ocurrido en el Congreso Nacional, iniciado en junio de 1942, referido al problema del Estado de Sitio implementado por el presidente Castillo desde fines del año anterior. En aquel debate el ministro del interior Miguel Culaciati, argumentaba el sostenimiento de la medida de excepción bajo la idea de que el poder Ejecutivo debía estar alerta ante la posibilidad de que “actividades ideológicas puedan pegar el zarpazo a nuestra organización nacional”.483 Y apuntaba particularmente a los comunistas, a los cua-les acusaba de escabullirse bajo la fachada de otras organizaciones tales como la Comisión Democrática Argentina, la AIAPE, la Junta de la
482 Orientación, 11/12/1941. 483 El Mundo, 25/6/1942.
615
Victoria, el Comité Israelita de Ayuda, y decenas de organizaciones más (López Cantera, 2019). Esto habilitó a una fuerte réplica durante las siguientes sesiones por parte de diputados radicales y socialistas, algu-nos miembros de la Comisión Democrática Argentina, como el dipu-tado González Iramain, que argumentó que nadie podía sospechar que él fuese comunista.484 También Nicolás Repetto, y Américo Ghioldi485 argumentaron contra la persecución al PC y en favor mostrar la con-gruencia de sus fines con los de la democracia. Es decir, por distintos motivos, tanto los diputados oficialistas como opositores, debieron dar cuenta del crecimiento del comunismo, de la influencia de los mismos en organizaciones amplias del campo pro aliado, y de la inscripción de estos en el debate político nacional. Así, el PC veía en estos debates la confirmación de su avance en la confluencia con el resto de las “fuerzas democráticas”.
Otro síntoma de esta «realización» del movimiento democrático, los comunistas lo podían encontrar en la provincia de Tucumán. Allí, como señala María Ullivarri, «luego de las dos elecciones de 1942 don-de triunfó el Partido Demócrata Nacional, había quedado claro que se necesitaba generar algo políticamente más amplio y mucho más con-tundente para frenar el avance conservador» (Ulivarri, 2011). Por lo tanto, mediante la iniciativa de los sindicatos madereros y de la cons-trucción, influidos por el PC, se puso en pie un ‘Comité Democrático Organizador Pro Unidad Democrática’, que fue un importante factor de confluencia con el resto de las fuerzas políticas de la provincia, cons-tituyendo una fuerte ‘base civil’ para el impulso de una alianza electoral con socialistas, radicales y líderes cegetistas.
Un escenario similar se pudo detectar en la provincia de Córdoba, donde comunistas, socialistas y sectores del radicalismo confluyeron en un «frente antifascista» a través de organizaciones como Acción Argen-tina, la Agrupación ‘Pro Unidad Democrática’ (de mayoría comunista) y la Confederación Democrática Argentina de Ayuda a los Pueblos Li-bres (comunistas, radicales e independientes), bajo la activa coordina-ción de la CGT (Blanco, 2016)
484 El Mundo, 26/6/1942. 485 El Mundo, 25/9/1942.
616
Este optimismo, esta sensación de estar actuando en la misma di-rección que las tendencias mayoritarias, llevó al PC a anunciar en su Congreso que se proponía en el plazo de seis meses llegar a los 50.000 afiliados en todo el país.486 Los comunistas consideraban que era su oportunidad para transformarse en un partido ‘de masas’, y romper de-finitivamente con la imagen de “un pequeño partido ilegal”.487 Para ello era importante reclutar militantes en aquellos sectores que no tenían partido, de forma masiva, y “sin que ello afecte el desarrollo y fortaleci-miento de los demás partidos que participan en el Frente Nacional De-mocrático”.488 Es decir, se trataba de ampliar la organización partidaria sin que esto fuese en detrimento de favorecer la alianza con el resto de los partidos democráticos.
Ahora bien ¿Eran compartidas las expectativas por parte del resto de los partidos apelados por los comunistas, sobre todo el radical y el socia-lista? Si consideramos la situación del radicalismo, es necesario definir que se trataba de un partido fragmentado entre decenas de líderes pro-vinciales que raramente respondían a las directivas de su Comité Na-cional (Persello, 2004). A las divisiones nacionales entre ‘intransigen-tes’ y ‘concurrencistas’, se sumó en el periodo la aparición de un sector crítico de la conducción nacional en la Juventud Radical, referenciado en Moisés Lebensohn (Giménez, 2011), también distante del sabatti-nismo (Tcach, 1991). En el congreso de la Juventud Radical de mayo de 1942, Lebensonh sostenía que “nuestra política es inferior a nuestro pueblo. Nuestro partido es inferior a nuestro Radicalismo” (Lebenso-hn, 1966). Y agregaba que esto se debía a los errores de la conducción partidaria que “aguardó la restauración de las instituciones libres, por sucesos eventuales y ajenos a su propio esfuerzo”, al mismo tiempo que “confió en la ‘buena voluntad’ y el ‘patriotismo’ de gobiernos surgidos de la entraña oligárquica”. Más allá de la disputa interna, este testimo-nio graficaba la crisis del radicalismo, atrapado entre la aceptación de las reglas impuestas por la ‘democracia limitada’ de Castillo, y la aceptación de las sucesivas derrotas que generaban apatía y falta de expectativas
486 Juan José Real, Nuestra fuerza y nuestras debilidades, Informe rendido ante el X Congreso del Partido Comunista; realizado en Córdoba los días 15,16 y 17 de noviembre de 1941, Bue-nos Aires, Ediciones del Comité Central del Partido Comunista, 1941.487 Juan José Real, Op. Cit. 488 Gerónimo Arnedo Álvarez, Op. Cit.
617
respecto de algún cambio progresivo en su propia base electoral y parti-cularmente en la juventud.
Por lo tanto, el acercamiento a una posición aliancista por parte de la UCR, hacia comienzos de 1943, debe comprenderse más como un ‘mal menor’, necesario para sostener la unidad partidaria y evitar la pro-fundización de su crisis, que como una política activa por parte del ra-dicalismo para terminar con el gobierno de Castillo. A diferencia de los comunistas, la UCR, pese a apoyar la causa de los Aliados en la Guerra, siempre mantuvo gestos moderados, combinando una posición ‘neutra-lista en lo militar, con “muestras de simpatía por aquellos que luchan por la libertad y la democracia”489. Por lo tanto, pese a que en 1942 la Convención Radical se manifestó favorable a la ruptura de relaciones con el Eje, los motivos de su acercamiento al PS y su propuesta de una Unión Democrática, tuvieron más que ver con sus fracasos electorales: la derrota en las elecciones de la Capital Federal a inicios de 1942, y la anulación de su triunfo en las elecciones tucumanas (donde el radica-lismo inicialmente había presentado listas divididas), fueron los hechos que empujaron a buscar otras soluciones. Es decir, hacia 1943 la UCR estaba más preocupada por hacer valer su peso electoral, antes de que fuera demasiado tarde, que de compartir la preocupación del PC por poner en pie un movimiento organizado ‘desde abajo’, con comités que discutieran las tareas y candidaturas de la Unión Democrática.
Por su parte, el PS daba cuenta tanto de las crisis internas del ra-dicalismo, como de los beneficios de haber ocupado, mientras el PC mantenía su neutralismo, la exclusividad de la representación partida-ria en el espacio antifascista (Martínez Mazzola, 2017). Hacia fines de 1941, y en las vísperas de las elecciones capitalinas de inicios de 1942, el PS expresaba cierta «superioridad moral», tanto por su «antifascismo consecuente», sostenido por su rol hegemónico dentro de la agrupación antifascista Acción Argentina, como por su ‘democratismo’ superior al del radicalismo, siempre sospechado de connivencia con el régimen
489 Resolución de la Convención Nacional de la UCR del 14/3/1941, citado en: Snow (1972).
618
fraudulento, e involucrado en los diversos escándalos de corrupción de los años previos.490
En la campaña electoral capitalina el PS se arrogaba la “noble jerar-quía intelectual” de sus candidatos, pero también de interpretar “el sen-timiento de los argentinos, que repudian la sumisión a los candidatos totalitarios”.491 Esta utilización del lugar conquistado en el espacio an-tifascista, sumado a la confluencia de su prédica pro Aliada en un terri-torio como la Capital Federal, donde las simpatías con los enemigos del Eje eran mayoritarias, y el apoyo no menos relevante de los comunistas, dieron un triunfo inesperado al PS en las elecciones de aquel distrito.
Fue este triunfo, junto con la movilización pro aliada que se inten-sificó durante los meses posteriores, lo que habilitó al PS, apoyado en Acción Argentina, a convocar a la conformación de una Unión Demo-crática492 hacia las elecciones presidenciales de 1943. La convocatoria se basaba en la creencia de que una alianza de este estilo, que reuniese a la mayoría indiscutida de las fuerzas políticas opositoras del país, impedi-ría al gobierno de Castillo ejercer el fraude, e incluso habilitaría a que parte de la coalición que lo apoyaba se sume al frente unitario. 493
Respecto de los comunistas, pese a rechazar las condiciones de ile-galidad que le habían sido impuestas por el gobierno de Castillo, el PS mencionaba en su convocatoria solo a aquellos partidos con legalidad electoral: “[…] Radicales, socialistas, demócratas progresistas, la orga-nización gremial obrera, la parte sana del partido demócrata nacional y la ciudadanía en general […]”494. Si bien en actos y convocatorias posteriores los comunistas son mencionados, es posible suponer que la exclusión del PC, además de por su ilegalidad, estuviese fundada en el apoyo de estos a una fórmula presidencial radical.
490 Centralmente los casos referidos a las compras de tierras en El Palomar, que llevaron a la renuncia, luego rechazada, de Ortiz, y a los vinculados con las concesiones a las compañías eléctricas de Buenos Aires. Ver: Halperín Donghi (2004) y Martínez Mazzola (2017) 491 ¿Por qué triunfaran por gran mayoría los candidatos socialistas?, Folleto electoral del Partido Socialista, febrero de 1942. 492 La Vanguardia, 13/10/1942. 493 Repetto, Nicolás: “Pasajes del discurso en Saladillo”, 7/11/1942. Citado en Halperín Donghi (2003, p. 397494 Repetto, Nicolás: Op. Cit.
619
Si para los comunistas se trataba de obtener un triunfo electoral “rá-pido” que permitiese al país sumarse al frente de Guerra con los aliados, para el PS y la UCR se trataba de aprovechar la debilidad y la falta de legitimidad del gobierno de Castillo, en un caso para capitalizar el cre-cimiento de su influencia política, en el otro para evitar caer junto con él. Por lo tanto, pese al prestigio ganado por el comunismo internacio-nal tras los triunfos de Stalingrado, aquellos nunca compartieron ni las aspiraciones ni los métodos planteados por los comunistas.
Esto, sin embargo, no impidió que el PC hiciera todos los esfuerzos posibles para influir en el armado de la alianza electoral y presentarse como uno de sus principales promotores. Para eso, en primer lugar, debió dejar claro su rol en el escenario político nacional y su adscrip-ción a la democracia argentina, lo cual a su vez implicaba cuestionar la ilegalidad en la que aún se encontraba. El dirigente comunista Ernesto Giudici, en discusión con quienes defendían la ilegalidad del PC, ex-plicaba que:
El partido comunista no tiene nada que ocultar. La reacción quiere que se oculte para acusarlo de conspiración, pero no lo conseguirá. No tiene nada que ocultar, ni siquiera su aspiración al socialismo que proclama con orgullo. Pero lo que está en juego hoy en argentina no es la implantación inmediata del socialismo sino la defensa de nuestras libertades democráticas para que dentro de ella cada partido democrático desarrolle sus energías en un sentido determinado.495
Es decir, para el PC se trataba de demostrar que su ilegalidad se basaba en una confusión intencional sobre sus objetivos. Según los co-munistas si en algún momento ellos se habían obligado a actuar en la ilegalidad, eso no los diferenciaba en nada del resto de los partidos que habían sufrido la persecución por parte de la dictadura de José Félix Uriburu. Y respecto de sus objetivos, debía quedar en claro que las acusaciones anti comunistas no tenían lugar en el marco del apoyo
495 Orientación, 7/8/1941.
620
incondicional que presentaba la URSS a las democracias capitalistas, expresando la capacidad de una convivencia pacífica entre ambas.
Los comunistas buscaron, mediante la interpelación sobre su acceso a las libertades democráticas, demostrar la confluencia de intereses con los potenciales aliados. Este mecanismo cobró relevancia a mediados de 1942, cuando la combinación entre el estado de sitio declarado a fines de 1941, y las fuertes inclinaciones del gobierno de Castillo a disminuir las expectativas sobre una transformación democrática de la realidad argentina, incrementaron las medidas represivas contra el comunismo. Desde el 31 de marzo de 1942 al 4 de junio de 1943, en medio de la huelga metalúrgica de aquel año, el diario La Hora fue suspendido 15 veces, sumando 92 días de suspensiones, y siendo octubre de 1942 el mes de mayor intervención policial, coincidente con el Congreso del Partido Socialista celebrado por el PC por ser un paso concreto en la conformación de la Unión Democrática. En el mismo periodo, su di-rector Rodolfo Ghioldi fue detenido dos veces. Los casos más relevantes de ataques políticos vinculados a los avances de la Unión Democrática fueron la detención de los oradores comunistas en el acto que se reali-zó en septiembre de 1942 en el Luna Park en favor de esta formación política, y las detenciones de los principales dirigentes comunistas en febrero de 1943 tras la reunión con la comisión radical designada para entablar conversaciones con todos los partidos de cara a las elecciones presidenciales.496
Lo relevante es que en todos estos casos el PC, en vez de interpretar estos actos como saltos represivos, ataques al movimiento obrero, o ape-lar a la movilización, los interpretó como signos del avance de la unidad democrática. Por ejemplo, frente a las detenciones de sus dirigentes en la reunión con el radicalismo, Orientación destacaba como positivo que “[…] el radicalismo se sintió ofendido en su autonomía y derechos y reacciono ejemplarmente. En la calle, en todo el país el gesto radical atrajo nuevas simpatías a su partido”.497 Del mismo modo fueron cele-bradas las palabras de repudio de Repetto a la detención de dirigentes comunistas previas al acto en el Luna Park, consideras como signos de
496 El Mundo, 5/2/1943. 497 Orientación, 10/2/1943.
621
fortalecimiento de la democracia.498 De hecho, lejos de adoptar una ubicación defensiva, los comunistas sostenían la idea de que la Sección Especial debía ser disuelta, ya que ningún sector político apoyaba su existencia, y las grandes mayorías repudiaban cualquier acto de perse-cución contra los defensores de la democracia, expresado en la rápida reacción popular a las detenciones ilegales. Esta idea, además, se basaba en la confianza creciente dada por los triunfos soviéticos en Stalingrado. Orientación afirmaba que ya era «demasiado tarde para hacer anticomu-nismo», en tanto que el aporte de la Unión Soviética al triunfo contra Hitler era un orgullo de la humanidad, que “lo reconoce con el aplauso unánime y las palabras pronunciadas por jefes de estado de la jerarquía de Churchill y Roosevelt”.499
Es decir, hacia fines de 1942 el PC sentía que estaba actuando a favor de la corriente. En septiembre de aquel año el secretario general del PC, Gerónimo Arnedo Álvarez afirmaba ante el Comité Central de su par-tido que estaban asistiendo a “un proceso tardío pero rápido y cada día más acelerado, de reagrupamiento de las fuerzas sociales y políticas en el marco nacional”.500Los comunistas consideraban que los avances de la URSS sobre el ejército hitleriano demostraban por primera vez, después de varios años, que las fuerzas democráticas tenían grandes posibilida-des de ganar la Guerra, y que por eso, distintos sectores de la burguesía y de los terratenientes, por convicción u oportunismo, pretendían reto-mar relaciones de mayor acercamiento con ellas. Esto quitaba base de apoyo al gobierno de Castillo, que cada vez estaba más aislado en Amé-rica Latina tras el ingreso de Brasil en la Guerra y, por eso, sectores que pertenecían a su coalición, como los demócratas nacionales, se estaban desgranando. Por el contrario, la convocatoria hecha por el Congreso del Partido Socialista a la formación de la Unión Democrática, el visto bueno de sectores del radicalismo a la propuesta, y la simpatía generada en el arco democrático, que se había expresado en el multitudinario acto del Luna Park en diciembre de 1942, mostraban una tendencia opuesta a la decadencia del gobierno de Castillo.
498 Orientación, 17/9/1942. 499 Orientación, 4/2/1943. 500 Gerónimo Arnedo Álvarez: “La unidad nacional está en marcha”, Informe rendido al Comité Central del Partido Comunista, el 12 de septiembre de 1942 (Arnedo Álvarez, 1977)
622
A partir de allí, los debates para la conformación de listas se vol-vieron el centro absoluto de la atención comunista en los meses pre-vios al golpe del 4 de junio. Mientras el PS oscilaba entre la propuesta de candidaturas ‘extra partidarias’ y la incorporación de un candidato socialista en la fórmula presidencial, la UCR y el PDP consideraban que ambos partidos, en ese orden, debían encabezar la fórmula de la Unión Democrática. El PC, consecuente con su definición de que el radicalismo debía liderar el acuerdo, se opuso tajantemente a todas las propuestas socialistas, considerándolas maniobras para dilatar y excluir a los comunistas del acuerdo.
Pese a la negativa de sus aliados, los comunistas continuaron insis-tiendo con la necesidad de «estructurar el movimiento democrático» mediante comités y asambleas «de base», incluso después del golpe del 4 de junio. La Hora señalaba, un día después del golpe de estado dirigido por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que se estaban poniendo en pie nuevos comités democráticos en todo el país para “organizar la unidad sin exclusiones”.501 Al mismo tiempo, argumentaba que la diso-lución de la Internacional Comunista votada el 15 de mayo de 1943, eran un signo indiscutible de la voluntad unitaria de los comunistas, y un avance en la confluencia con las fuerzas democráticas.502
Es decir, el PC buscó hasta último momento integrarse en una alian-za electoral sobre la cual depositaba todas las expectativas de su inter-vención en la realidad nacional. Tanto en el movimiento obrero, como en el mundo intelectual, en la juventud y en los espacios antifascistas, la actividad partidaria se había concentrado en sumar fuerzas para con-cretar aquella Unión Democrática, que para los comunistas era la lleve que habilitaba la formación de un nuevo gobierno que se transformase automáticamente en nuevo punto de apoyo de los aliados, y especial-mente de la URSS.
501 La Hora, 5/6/1943. 502 Orientación, 27/5/1943.
623
Conclusión
En este trabajo buscamos detectar el impacto que tuvo el ingreso de la URSS en la Segunda Guerra Mundial en el desenvolvimiento de la po-lítica frentista del PC. Luego de escrutar su cambio discursivo respecto de la Guerra, su modulación en la política de Frente Popular bajo la idea de Frente Nacional Democrático y su ubicación ante las elecciones presidenciales de 1943, podemos esgrimir algunas conclusiones.
El ingreso de la URSS en la Guerra implicó un rápido viraje en la política comunista, redefiniendo su acción y discurso en el medio local. La disputa con el fascismo pasó a tener el valor concreto de la defensa del régimen soviético y su grupo gobernante. Esto supuso un salto en la intensidad de la actividad frentista del PC, sobre todo respecto de la eta-pa neutralista, tejiendo una red de contactos y diálogo con un amplio espectro de organizaciones obreras, personalidades y partidos políticos vinculados al antifascismo, que se solidarizaron con la causa soviética. El prestigio ganado por la URSS en su enfrentamiento con la Wehrma-cht, legitimó a los comunistas argentinos para colocarse a la ofensiva en su política aliancista.
Vinculado a esta ofensiva, evidenciamos la existencia de una nue-va etapa en la política frentista del PC. Pese a conservar varios de sus rasgos generales desde 1935, en la etapa analizada, la amplitud de la política frentista -incluyendo en su llamado a los sectores de «la gran burguesía»- y los objetivos de la misma, son definidos en función de la Guerra y cobran un nuevo impulso tras la incorporación de la URSS en la misma. Su apelación a la Unidad Nacional, su visión de un desarrollo económico argentino en armonía con en el imperialismo inglés y nor-teamericano y su evaluación de los actores políticos locales en función de su política exterior, solo se comprenden si logramos observar la situa-ción desde el prisma de un partido que se consideraba un engranaje, un combatiente de retaguardia, en una conflagración bélica mundial. De este modo, no resulta un hecho aislado la confluencia entre el PC y el embajador norteamericano Spruille Braden en las elecciones de 1946, en tanto resultó la consecuencia lógica de su estrategia durante la etapa anterior. Los rasgos «nacionales» del discurso comunista, estuvieron subordinados a un nacionalismo en clave estalinista, es decir a la idea de
624
«guerra patria» que sostenía el Kremlin, cuyo norte era la defensa de la URSS, entendida a su vez como la de su elenco gobernante.
Finalmente, señalamos que el PC se encontró ante al golpe de estado de 1943 con el eje de su intervención puesto en la regeneración de un régimen democrático fuertemente debilitado, y en el cual existían cada vez menos expectativas entre quienes habían visto alterada su voluntad elección tras elección desde 1930. Si la interpretación de los comunistas sobre las divisiones dentro de las clases dominantes lo llevó a aumentar sus expectativas en un triunfo de la Unión Democrática, también lo im-pulsaron a desestimar que dentro de esas divisiones existían alternativas «no democráticas» que también ganaban apoyo. Esto quedó evidencia-do en el hecho de que el PC disoció el aumento de las persecuciones po-líticas y las detenciones de dirigentes obreros con el avance de sectores de las clases dominantes, entre cuyos representantes políticos y militares se encontraban quienes barajaban la opción de un golpe de Estado. Por eso, más que la falta de preocupación por las demandas obreras, de-tectamos en el PC una orientación que depositaba la confianza en que estas serían resueltas mediante el triunfo de un candidato radical en las elecciones de 1943, restando relevancia a las posibles alternativas a ese escenario, incluyendo la perspectiva de acciones independientes de los trabajadores. En un contexto de ascenso de la conflictividad sindical, el PC optó por una estrategia que privilegiaba la conciliación de clases con muchos de quienes eran señalados por los trabajadores como responsa-bles de sus padecimientos.
De esta manera, creemos haber aportado un análisis situado de las circunstancias en las que el PC, actor con peso en el medio político argentino y particularmente en el movimiento obrero, abordó a los orí-genes del peronismo. Momento que cambiaría no solo la realidad del movimiento obrero, sino el conjunto del escenario político nacional.
Referencias bibliográficas
Acha, O. (2006). La nación futura. Rodolfo Puiggrós en las encrucijadas argentinas del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
625
Bisso, A. (2005). Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros
Blanco, J. (2016) “Del protagonismo al ocaso. Las dirigencias sindicales comunistas de Córdoba ante la irrupción del peronismo (1936-1948)” en Revista Izquierdas, número 28
Camarero, H. y Herrera, C. (2005) “El Partido Socialista en Argentina: nudos históricos y perspectivas historiográficas” en Camarero, H. y Herrera, C. (Eds.), El Partido Socialista en Argentina. Socie-dad, política e ideas a través de un siglo. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros
Camarero, H. (2007). A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI
Camarero, H. (2008). Comunismo y movimiento obrero en la Argentina, 1914-1943 (Tesis de doctorado) Universidad Nacional de Bue-nos Aires, Buenos Aires: Argentina.
Campione, D. (2018) La Guerra Civil Española, Argentina y los argen-tinos. Luxemburg.
Cattaruza, A. (2007) “Historias rojas: los intelectuales comunistas y el pasado nacional en los años 1930s” en Prohistoria, año XI, nú-mero 11, pp. 169-189
Ceruso, D. (2015) La izquierda en la fábrica. La militancia obrera indus-trial en el lugar de trabajo, 1916-1943. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
Durruty, C. (1969) Clase obrera y peronismo. Córdoba, Argentina: Pa-sado y Presente.
Elisalde, R. (1995). “Sindicatos en la etapa preperonista. De la huelga metalúrgica de 1942 a la creación de la Unión Obrera Metalúr-gica (UOM” en Realidad Económica, número 135.
Furet, F. (1995). El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. Buenos Aires, Argentina: FCE
626
Giménez, S. (2011). “La juventud radical y la conformación del Movi-miento de Intransigencia y Renovación” en: Papeles de Trabajo, año 5, número 8.
Gurbanov, A. y Rodríguez, S. (2007) “La huelga de 1942 y la dirigencia comunista en los orígenes del peronismo” en Nuevo Topo. Revis-ta de historia y pensamiento crítico, número 4
Halperín Donghi, T. (2003). La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI
Halperín Donghi, T. (2004) La Republica imposible (1930-1945). Bue-nos Aires, Argentina: Emecé
Horowitz, J. (2004) Los sindicatos, el Estado y el surgimiento de Perón, 1930-1946. Caseros, Argentina: Eduntref.
Korzeniewicz, R. (1993). “Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 y 1943” en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, número 131, pp.323-354
Lebensohn, M. (1966). Pensamiento y acción. Buenos Aires, Argentina: Ed. Talleres Gráficos
López Cantera, M. (2019). Orígenes y consolidación del anticomunismo en Argentina (1917-1943). [Tesis de Doctorado], Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
López Cantera, M. (2019). “Construir un enemigo en tiempos de neu-tralidad: anticomunismo y disciplinamiento detrás de los de-bates por el derecho de reunión en Argentina (1938-1943)” en Revista Paginas, 12(28).
Luna, F. (1986). Ortiz. Reportaje a la Argentina opulenta. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Lvovich, D. (2003) Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Javier Vergara Editor.
Mandel, E. (2015). El significado de la Segunda Guerra Mundial. Bue-nos Aires, Argentina: Ediciones IPS
627
Martínez Mazzola, R. (2017). “El Partido Socialista en los años treinta” en Losada, L. (Comp.). Política y vida pública. Argentina (1930-1943). Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
Matsushita, H. (1986). Movimiento obrero argentino, 1930-1945. Sus proyecciones en los orígenes del peronismo. Buenos Aires, Argenti-na: Hyspamérica
Norando Rojas, V. (2020) Clase, género y militancia comunista 1936-1946. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi
Pasolini, R. (2017) Los marxistas liberales. Antifascismo y cultura comu-nista en la Argentina del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Sud-americana.
Persello, A. V. (2004). El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Petra, A. (2017). Intelectuales y cultura comunista. Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de posguerra. Buenos Aires, Argentina: FCE.
Piemonte, A. (2014). “El Partido Comunista de la Argentina ante la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Internacional Comunista, 1939-1943” en Pacarina del Sur. Revista de Pensa-miento Crítico Latinoamericano, número 18.
Piro Mittelman, G. (2019) “El giro neutralista del Partido Comunista argentino y los efectos sobre su alianza con el Partido Socialista (1939-1941)” en Archivos de Historia Del Movimiento Obrero y la izquierda, número 14, pp. 141-161.
Rojo, A. (2001). “El trotskismo argentino frente a la Segunda Guerra Mundial” en Cuadernos del CEIP, n° 2.
Snow, P. (1972). Radicalismo argentino. Buenos Aires, Argentina: Edito-rial Francisco de Aguirre
Tcach, C. (1991). Sabattinismo y peronismo. Partidos políticos en Córdo-ba (1945-1955). Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Traverso, E. (2009) A sangre y fuego. De la guerra Civil Europea, 1914-1945. Buenos Aires, Argentina: Prometeo
628
Ullivarri, M. (2011). “Movimiento obrero y política en tiempos de Guerra Mundial. Tucumán, 1940-1943” en Anuario IEHS, nú-mero 26.
Venegas Valdebenito, H. (2010) “El Partido Comunista de Chile y sus políticas aliancistas: del Frente Popular a la Unión Nacional An-tifascista, 1935-1943” en Revista de Historia Social y de las Men-talidades, año 14, volumen 1.
629
Representaciones periodísticas de la mujer catamarqueña en la década de 1970 ¿Ausentes u omitidas en los
movimientos del periodo?
Lourdes Mariel Aredes y Noelia María del Valle Guzmán
Introducción
Los primeros años de la década de 1970 presentan como rasgo domi-nante la permanente recurrencia a la acción colectiva y a la exterioriza-ción de la protesta, bajo la forma de rebelión popular y conformación de movimientos sociales de oposición al régimen vigente acompañado de un acrecentamiento de la violencia (Gordillo, 2003, p. 332).
Catamarca no resultó ajena a este clima, y en el interior de una socie-dad aparentemente pasiva, cristalizaron movilizaciones sociales, entre ellas las originadas por el pedido de creación de una Universidad para la provincia y el denominado Catamarcazo, rebelión civil que, con sus
630
particularidades, desafió el régimen político dominante. En el periodo se evidencia además el intento de copamiento del Regimiento Aero-transportado 17503 por parte de militantes del PRT-ERP que culminó en una masacre.
Estos hechos no solo fueron omitidos por la Historia local domi-nante, sino que en la sociedad catamarqueña se arraigó y generalizó la afirmación de que «aquí no ha pasado nada» durante los 70’.
Consideramos que esta afirmación, es el reflejo de un relato sobre el pasado reciente construido desde una perspectiva del poder que omitió la mirada de los actores que promovieron las movilizaciones y protestas sociales y que pretendió ocultar y negar lo acontecido. Sin embargo, subyacen en otros testimonios una versión del pasado que cuestiona y contradice el discurso dominante y las representaciones socialmente validadas. Teniendo en cuenta lo expuesto, intentaremos reconocer en el periodo la presencia de un actor doblemente omitido por la Historia y la memoria colectiva: las mujeres.
En la presente ponencia pretendemos reconstruir las representacio-nes, entendidas como construcciones sociales que fundadas en estereo-tipos mediatizan la relación con lo real y definen comportamientos, roles y mandatos, en torno a la mujer en la Catamarca de los años 70’ a partir del análisis y la contrastación de fuentes periodísticas y orales.
Otro rasgo característico que consideramos es el proceso de moder-nización que se inicia en Catamarca durante este periodo. Entendere-mos por modernización, como señala Piñeiro, al proceso por el cual una sociedad moderna adquiere nuevas formas de producción, de consumo y de comunicación que provocan cambios en los valores, usos, costum-bres y normas sociales. (Piñeiro, 2006, p. 12) Esto se hace visible en los documentos periodísticos en donde advertimos que coexisten elemen-tos modernizadores con otros propios de una sociedad tradicional.
503 Ubicado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
631
La representación de la mujer en el diario La Unión
El diario La Unión fundado en la primera mitad del siglo XX por el obispado de Catamarca504 con el objetivo de difundir los principios de la Iglesia Católica, se fue convirtiendo con el correr de los años, en el medio periodístico de mayor importancia en donde se comunicaban los hechos trascendentales a nivel mundial, nacional y local. Su equipo redactor estaba compuesto por reconocidos intelectuales, en su mayoría varones, que tenían una activa participación en la vida política, cultural y religiosa provincial.
La pertenencia al Obispado resulta un dato central, como señala Ál-varez (2016), debido a la gran influencia ejercida por la Iglesia Católica en comunidades como la catamarqueña donde la religiosidad popular es muy fuerte (p. 237) desempeñando un rol fundamental en la difu-sión de los sucesos del periodo como así también de roles, mandatos y deberes que la mujer catamarqueña debía cumplir.
Por estos años, y en consonancia con el proceso modernizador que experimentaba el país desde hacía ya dos décadas, advertimos que, si bien conservaba su impronta tradicional y cristiana había renovado sus páginas con la introducción de artículos de pretendido carácter moder-nizador, haciéndose visible en el discurso del diario elementos normati-vos de una sociedad tradicional y otros propios de un clima moderno, reflejando un momento en el cual coexisten ambos elementos.
En este contexto entre lo tradicional y lo moderno que refleja La Unión entre los años 1970-1974, nos preguntamos ¿Cómo representa-ba el diario a la mujer? ¿Qué lugar ocupaba dentro de las secciones del diario y en cuáles estaba ausente? ¿De qué manera eran representadas las mujeres que tenían participación social? ¿Qué ocupaciones desem-peñaban según la información que brinda esta fuente? ¿Qué mandatos
504 En el contexto del desplazamiento del Liberalismo como ideología dominante y la emer-gencia del Nacionalismo, la Iglesia Católica argentina decidió dar una batalla ideológica. La estrategia global sería la creación de diarios, periódicos y revistas. En este marco ubicamos al diario La Unión, un periódico autodefinido como católico e independiente. Aparecía tres veces por semana, con un tiraje inicial de 500 números, incrementándose a 1500 ejemplares. Un periódico que se esforzaba para que la noticia «objetiva» prevaleciera sobre la opinión, esfuerzo que no siempre pudo respetar; el financiamiento provenía del obispado, de la publicidad y de suscriptores particulares. Al respecto véase Ariza, José en Aportes para una Historia de la diócesis de Catamarca.
632
y roles eran asignados desde este medio a las mujeres? En síntesis, poder aproximarnos de este modo al ideal de mujer que se manifiestan en las páginas.
En relación a estos interrogantes, distinguimos algunas facetas que nos permiten reconstruir el ideal de mujer moderna que promueve el periódico: como madre y ama de casa, como consumidora, c como tra-bajadora y como participe de la vida social.
La mujer moderna ¿sinónimo de consumo y reforzamiento de roles?
A partir de 1970, La Unión presenta una página titulada “Bajo el sig-no de la feminidad” destinada a la mujer catamarqueña que aparece el último sábado de cada mes. En su contenido predominan publicidades que ofrecen artículos para la denominada Mujer moderna. Se trata en su mayoría de productos de belleza y de cuidado presentados como so-luciones a problemas que aquejan a esa mujer moderna. Se utilizan fra-ses como “la solución a sus problemas íntimos” y promesas de alcanzar la belleza a través de las más “novedosas armas secretas” en “el mundo mágico de L’Oreal de Paris”.
Según estas publicidades, los problemas que parecen preocupar a las mujeres giran en torno a alcanzar la belleza, mantener la juventud y ahorrar tiempo: “sus ojos ya no tienen pasado”, se afirma en una pu-blicidad de maquillaje que promete dar solución a “su problema de tiempo” asegurando la rapidez y la eficacia de los productos.
En la misma página, los principales locales de indumentaria femeni-na de la ciudad ofrecen productos que varían desde lencería hasta telas para la elaboración de ropa, destacando que “si su problema es el talle, no lo piense más, su solución es visitar CASA CHALUP, donde los números progresan hasta llegar al suyo. ¡Imagínese!”. Nuevamente, la publicidad es presentada como una solución a los que se suponen deben ser problemas de las mujeres.
633
En esta página están presentes también los rubros de florería, bazar, juguetería y locales bailables. En una publicidad de juguetería persua-den a las mujeres madres “conocedora del lenguaje del niño” a comprar “un rodado para el mundo de ÉL, un juguete para el rincón de ÉL, so-berano indiscutido del hogar” en alusión a la correspondencia existente entre ser mujer y encargarse del cuidado y la crianza de los niños.
La venta de electrodomésticos, también está presente en la página destinada a las mujeres, vinculando al uso de estos productos con alcan-zar el confort. Resulta ilustrativa la publicidad de un jabón que, para ofrecer su producto, expone el testimonio de una ama de casa: “uso polvo Ala porque realmente limpia mejor, me resulta económico, me ahorra tiempo, cosa que es muy importante para mí, ya que trabajo casi todo el día afuera del hogar”, reflejando el doble trabajo que incluye tanto el trabajo doméstico y el empleo formal.
De esta manera, se tornan visibles que la categoría de “mujer moder-na” incluye el consumo de los novedoso y la permanencia de los roles de mujer madre y ama de casa ya existentes. A esto, se le suman, las responsabilidades, obligaciones y expectativas que implican tales roles, como la total dedicación hacia los hijos, las labores hogareñas y mante-nerse seductoras.
“Bajo el signo de la Feminidad” presenta, además, ilustraciones en las que las mujeres son representadas con rasgos esbeltos, cuerpos del-gados, caras maquilladas y rodeadas de niños.
En este marco, la idea de Mujer moderna aparece de forma constan-te. En una publicidad de cremas y tonificantes para el rostro de la mujer titulada “El aspecto de la mujer moderna” permite encontrar algunos elementos acerca de este ideal: “Todos conocemos mujeres verdadera-mente seductoras a pesar de ser abuelas y jovencitas de veinte años cuyo peso duplican y que a pesar de quejarse porque no son amadas se mues-tran indiferentes ante su propio aspecto” agregando que “tener veinte o cuarenta años no tiene importancia justamente porque la mujer tiene la suerte de vivir en 1970” y “vivir en 1970 significa ser libre; libre de tra-bajar, de practicar deportes y de viajar”. Concluyendo que “la mujer de más de cuarenta que ha sabido conservar la silueta de adolescente lo ha
634
hecho pensando en verse agradable a sí misma para luego agradar a los demás, para tener una vida mejor y poder continuar trabajando” y que para esto el consumo de los productos que se ofrecen son de gran ayuda.
En este ideal, se hacen visibles dos elementos: por un lado, el con-sumo asociado a la idea de belleza y la responsabilidad de la mujer de mantenerse seductora para ser amada; en contraposición a ello, la indi-ferencia ante tal mandato, implicaría no ser amada. Además, nos per-mite aproximarnos a la idea de la libertad de la mujer entendida como el acceso al trabajo y al entretenimiento, características que exaltan a la década de 1970 en relación a la idea de ‘lo moderno’.
Podemos afirmar que el ideal de mujer moderna que promueve el diario encierra una serie de valores, prescripciones y expectativas acerca de la manera en que las mujeres deben vivir para considerarse acorde a los tiempos que corren. La mujer moderna es representada como una mujer que consume productos novedosos y prometedores, para man-tenerse joven y bella, que innova en el uso de electrodomésticos que le brindan un mayor confort y que debe ahorrar tiempo para distribuirlo entre su cuidado personal, la crianza de sus hijos y el mundo del trabajo en el que se ha insertado y se considera sinónimo de libertad.
No obstante, este ideal que promueve la libertad de las mujeres, re-fuerza los roles históricamente establecidos de madres y amas de casa, imponiéndole nuevas expectativas que incluyen el trabajo y la belleza, y convierten a las mujeres en consumidoras de productos novedosos, único camino para alcanzar dichas expectativas.
El mundo laboral y social de la mujer catamarqueña
El diario La Unión presenta un mundo laboral de la mujer, profesional y no profesional, predominado por la docencia, el empleo en casas de familia y la enfermería.
A modo de ejemplo podemos mencionar el caso de una noticia en la que un grupo de mujeres pide reconocimiento por su labor en el hospi-tal y el periódico las caracteriza de la siguiente manera:
635
Voluntarias, el alivio de los enfermos, piden recono-cimiento por parte de la sociedad para que se allane el dificultoso camino y se les quiten las trabas para que así su labor resulte más eficaz. Ellas brindan una terapéutica exclusiva: el amor.505
En este fragmento podemos advertir como el trabajo de las enferme-ras voluntarias se encuentra asociado al amor, como un rasgo exclusivo en una actividad que, por ser una extensión del trabajo hogareño de cuidado, son considerados naturales de la mujer, acordes a la sensibili-dad y amor que de ellas se espera.
Si bien la docencia y la enfermería son las labores que predomi-nan, hay algunos trabajos que ligados a la modernización del periodo se muestran como una opción para las mujeres, este es el caso de «Las tragamonedas». En la noticia puede leerse:
Hoy Catamarca 71 muestra como una de las notas salientes el establecimiento pagado en el sector cén-trico. La tarea de hacer cumplir esa ordenanza está a cargo de jovencitas que ya fueron bautizadas cari-ñosamente como las tragamonedas. En una prueba más del tradicional ingenio de los catamarqueños. La simpatía que despiertan estas niñas en su tarea es fruto del trato amable, permitiendo así que se supere la reacción que en un primer momento había creado la medida.506
En este fragmento se manifiesta el avance del ordenamiento urbano como un rasgo modernizador y se destaca un pretendido tono picaresco del nombre que recibieron las trabajadoras comparándolas con un ob-jeto: el tragamonedas. Agregándose además que:
505 La Unión, 16/08/1971 p. 5506 La Unión, 30/01/1971 p.5
636
Por otra parte resulta evidente que han logrado un mejor ordenamiento del tránsito. No debe olvidarse tampoco la importancia que tiene que se haya creado para ellas una fuente de trabajo, permitiéndoles así ayudar en el mantenimiento de sus hogares.507
El periódico da cuenta de la resistencia frente al cobro del nuevo sistema y de cómo las mujeres son utilizadas como solución mediando con su amabilidad y simpatía; ambas características que se atribuyen como cualidades propias de lo femenino, resolviendo el problema del tránsito, a la vez que se enfatiza en que se trata de un trabajo para mujeres jóvenes, cuya remuneración alcanza solo como una ayuda a la economía del hogar. La noticia está acompañada por fotografías que muestran a mujeres jóvenes en el momento de la cobranza.
El diario, además, representa a las mujeres siendo participes de ac-tividades sociales y religiosas tanto en la capital provincial como en los diferentes departamentos del interior. El compromiso social de las mu-jeres se expresa en agrupaciones vinculadas con parroquias, hospitales, colegios y hogares de niños y ancianos, destacándose entre ellas la Liga de madres de familia regional y la Orden Vicentina de San Vicente de Paul, entre otras. ¿Cómo representa el diario a las mujeres que forma-ban parte de estas agrupaciones? En una noticia en la que se informa el fallecimiento de la presidenta de la Orden Vicentina del departamento Andalgalá (Catamarca), se resaltan sus cualidades «como mujer fuerte del evangelio, quien consagró su vida a Dios y al prójimo y otras innumerables virtudes» caracterizándola como «una matrona de un ver-dadero valor social, adornada de dotes de inteligencia, virtud y capaci-dad», de esta manera el periódico representa a la mujer comprometida a nivel social con la idea de una matrona o madre protectora de toda la comunidad.
En las páginas de La Unión, el mundo laboral de la mujer está limi-tado a la docencia y la enfermería, presentándose, de manera ocasional y de complemento a la economía hogareña, otras opciones. Además, se observa que estos trabajos están acompañados por la exaltación de atri-
507 La Unión, 30/01/1971 p.5
637
butos como el amor, la atención y el cuidado desinteresado. En cuanto al mundo social, la participación de la mujer se vincula con el carácter religioso, virtuoso y de entrega al prójimo.
Resulta llamativo que la imagen de una mujer militante y partícipe de los sucesos del conflictivo periodo estudiado está mayoritariamente ausente en la fuente periodística, mencionándose solo algunos casos que, como veremos posteriormente, son presentados como excepcio-nales.
¿Ausentes u omitidas?
La década del 70 estuvo marcada por una fuerte conflictividad política, económica y social, donde las manifestaciones sociales asumieron un alto grado de protagonismo. Estos sucesos del pasado reciente fueron omitidos por la Historia y la Memoria dominante y recién durante la última década comenzaron a ser estudiados por autores locales que con-tribuyeron a la reconstrucción de los sucesos.
Como se ha destacado anteriormente, Catamarca no estuvo exenta del panorama y clima de época nacional. El Catamarcazo508 fue una rebelión civil que cristalizó el cuestionamiento a la dictadura militar, re-presentada en la figura del gobernador interventor Guillermo Brizuela. Estuvo conformada por una alianza entre sectores que se constituyeron como una nueva fuerza social, compuesta por empleados estatales y privados, la Iglesia, la prensa escrita (La Unión), estudiantes secundarios y organizaciones profesionales. Los hechos se desarrollaron en las calles de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y ocasionaron la caída del gobierno militar provincial. En este marco, se produjeron huelgas en los meses de octubre y noviembre, conflictos en el Diario la Unión y en el colegio de abogados, participes activos en la defensa de los detenidos durante las movilizaciones.
Los testimonios demuestran que durante los conflictos del Catamar-cazo, las mujeres no estuvieron ausentes, sino que desempeñaron una
508 Al respecto véase Álvarez, Gustavo (2016) El Catamarcazo: protesta social, movilización y rebelión civil en Catamarca- 1970: Conformación de una fuerza social antagónica.
638
actividad destacada desde distintos lugares. En este sentido, un diri-gente del peronismo e integrante del sindicato de empleados públicos, sector activo en la lucha, recuerda:
De esto yo me acuerdo que había empleadas pú-blicas, intelectualmente bien preparadas, nosotros andábamos movilizados y las que andaban en esa época, creo que eran las Leiva, con los ómnibus que hacían el servicio urbano acá en la capital y las mu-jeres eran tan gauchas, tan jugadas, que nos andába-mos tirando ‘miguelitos’ las mujeres cuando se para-ban los ómnibus le ponían miguelitos, las mujeres, las empleadas públicas.509
Se hace visible en el testimonio oral el rol activo de las empleadas públicas interviniendo en las acciones de lucha en las calles de la ciudad.
Otro testimonio que refleja la participación de las mujeres lo encon-tramos posteriormente a una de las huelgas del Catamarcazo, ocurrida el 12 de noviembre de 1970, en la que la policía reprimió a miembros del gremio de Los Canillitas y trabajadores de La Unión. En este con-texto cobró protagonismo por su intervención como primera Magistra-da, la doctora Hilda Sawaya. Luego de ocurridos los hechos, el diario La Unión, bajo el título “Cuando la justicia tiene nombre de mujer”, manifiesta que:
Honró su investidura, ante la actuación violenta de la policía con métodos cosacos, en medio del clima de violencia y la negación de la internación por he-ridas de un colaborador del diario , ante esta falta sensibilidad la situación fue morigerada por la jueza de instrucción, adquiriendo la nómina de personas y reconociendo los nombres de los periodistas encar-celados ordenando la inmediata puesta en libertad
509 Testimonio de Raúl Da Prá. Entrevista realizada por Álvarez, Gustavo.
639
de los principales dirigentes gremiales y garantizó a la multitud el ejercicio pacífico del derecho a reu-nión.510
La Unión destaca así el justo accionar de la jueza en tales circunstan-cias permitiendo y garantizando el derecho a reunión.
Otro sector activo en fue la CGT regional liderando la lucha. En una reunión de dicha organización sobresale una oradora la señorita Dora Peralta de la ATEP, quien expresa que:
Como mujer catamarqueña que vive los problemas y siente en carne propia, como dirigente gremial, que me he sumado a esta lucha permanente y por los he-chos bochornosos en la provincia, pues las modali-dades de nuestras formas de vida fueron echadas a tierra por la violencia promovida por la autoridad, generadora de todos los desmanes.511
El diario La Unión destaca el gran entusiasmo con el que insta a los dirigentes gremiales que se sumen a la lucha.
Los testimonios anteriormente mencionados, reflejan la activa parti-cipación que las mujeres tuvieron en el Catamarcazo, desde distintos lu-gares, como empleadas públicas, como jueza y como oradoras de ATEP. Las empleadas públicas con su lucha en la calle, poniendo en práctica acciones directas derivadas del clima de movilización imperante, la jue-za con su intervención ordena la inmediata libertad de los dirigentes detenidos y garantiza el derecho a la reunión, y la oradora de ATEP, en su enérgico discurso, posiciona a las mujeres catamarqueñas como parte activa del conflicto, denunciando la violencia de las autoridades.
Otro suceso que refleja la movilización de la década del 70’ en Ca-tamarca está dado por las distintas acciones con las que la comunidad catamarqueña exigió al Estado nacional la creación de una universidad
510 La Unión, 14/11/1970. p 4.511 La Unión,15/11/1970.p3
640
propia. Como señalan Guillamondegui, Alanís y Cejas, si bien el pro-yecto de la universidad contaba con un fuerte apoyo de la población catamarqueña, existía resistencia en el ámbito nacional, especialmente en el Consejo de Rectores y el Ministerio de Hacienda. (Guillamonde-gui, Alanís y Cejas, 2008, p. 3). Esta situación ocasionó que Lanusse demorara la firma del decreto de creación de la Universidad. El gobier-no provincial por su parte advirtió del gran movimiento popular que rodeaba la iniciativa y las consecuencias que traería la no concreción del proyecto. Una ex estudiante del Instituto Nacional del Profesorado y militante del radicalismo relata:
En las movilizaciones por el pedido de creación de la Universidad las mujeres estuvimos presentes. Toda-vía recuerdo que por la calle Maipú cuando íbamos hacia la plaza veíamos a los soldados del regimiento en filas, en ese momento no teníamos miedo, no di-mensionábamos el peligro512
Su testimonio refleja la presencia y valentía de las estudiantes presen-te en las movilizaciones y el clima de tensión que caracteriza la época. Agregando además que:
El día que vino Lanusse lo esperamos para exigirle la creación de la Universidad, en medio de la multitud quedé adelante con otros compañeros y fui yo quien le habló al presidente. Pero a la reunión que man-tuvieron con él yo no entré, asistieron compañeros y docentes.513
Los hechos que la entrevistada relata ocurrieron el 12 de septiembre de 1972, en una insólita circunstancia, como lo caracteriza en sus pági-nas el diario La Unión, en la que Lanusse firmó el decreto de creación
512 Entrevista a Sara Barros docente y militante de la U.C.R. 513 Entrevista a Sara Barros docente y militante de la U.C.R.
641
de la Universidad, ante la presencia de una multitud en el Aeródromo de Choya.
En los testimonios de una ex docente universitaria, partícipe de las movilizaciones, destaca que este pedido significó un momento de «uni-dad de toda la sociedad», afirmación que se hace visible en las fuentes periodísticas con la adhesión pública de diversas instituciones, entre ellas, la Liga regional de madres.
Finalmente, otro hecho que da cuenta del acrecentamiento de la vio-lencia y represión en Catamarca, es la denominada Masacre de Capilla del Rosario. Acontecimiento ocurrido entre los días 10 y 14 Agosto de 1974, al fracasar el intento de copamiento del Regimiento Aerotrans-portado 17 de Catamarca por parte de más de 40 militantes pertene-cientes a la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del PRT-ERP al ser sorprendidos por vecinos que alertaron a la policía local. Los hechos de represión y violencia ejercidos tanto por la policía como por el ejér-cito implicaron la tortura y el fusilamiento de los militantes, como así también posteriores requisas y persecuciones hacia personas señaladas como sospechosos colaboradores, entre ellos algunos grupos que asis-tían a los militantes heridos.
Este breve recorrido por los hechos transcurridos en la década de 1970, nos permiten afirmar que en Catamarca sí ha pasado algo. Re-belión, manifestaciones, movilizaciones, represión y detención de diri-gentes y militantes, por parte de la policía local y del ejército, atraviesan esta década signada por la conflictividad y la violencia. Panorama en el que confluyen varios actores, y en el que las mujeres participaron activa-mente desde los lugares en el que los conflictos y las demandas del mo-mento las encontraron poniendo su cuerpo, reclamando y exigiendo.
Reflexiones finales
A lo largo de la ponencia nos propusimos aproximarnos a las distintas representaciones construidas sobre la mujer catamarqueña durante los primeros años de la década de 1970 en el diario La Unión. Ante la pre-gunta ¿Cómo es representada la mujer en la prensa? Nos encontramos
642
con la imagen de una Mujer Moderna, cuya principales características están asociadas al consumo de productos novedosos vinculados a alcan-zar mayor confort, belleza con inmediatez y perfección con felicidad. No obstante, advertimos que prevalecen en esta representación de la mujer los roles y lugares, históricamente asignados. Se manifiesta un fuerte vínculo entre ser mujer y el mandato de la maternidad y la repro-ducción de estándares de belleza inalcanzables. Las páginas dedicadas al mundo femenino incluyen en la mayoría de los casos recomendaciones sobre crianza de hijos y cosmética.
En el mundo laboral se hacen visibles trabajos frecuentes de la pro-vincia en este periodo: enfermería, docencia, empleo público y domés-tico, vinculados a cualidades que se suponen propias de la mujer: ama-bilidad, sensibilidad, amor y protección maternal. En el caso particular de un trabajo que es presentado como novedoso, el de “las tragamone-das”, se le asigna un carácter femenino porque demanda amabilidad y simpatía.
En cuanto a la mujer y su participación social prevalecen los ejem-plos de mujer ligados a actividades religiosas asociadas a la ayuda al prójimo con la idea de virtud, capacidad e inteligencia.
A pesar de ello y aunque el diario lo presente como hechos excepcio-nales las actividades realizadas por las mujeres no se limitaron al ámbito laboral y religioso, hubo mujeres que tuvieron una militancia y parti-cipación activa en diferentes momentos de conflictividad política en la provincia.
Al contrastar las representaciones predominantes en la prensa con las fuentes orales, encontramos, en los testimonios la participación de mujeres de forma activa, involucradas en las luchas sociales y con una marcada participación en la política partidaria. Destacándose las empleadas administrativas que durante los días del denominado Ca-tamarcazo desarrollaban acciones de lucha en las calles. También las estudiantes y docentes que a pesar del control y la presencia militar en las calles marchaban al frente exigiendo la creación de la Universidad de Catamarca, aun cuando en el momento decisivo de la firma del decreto hayan sido excluidas.
643
En esta primera aproximación, nuestro interrogante inicial ¿Las mu-jeres estuvieron ausentes o fueron omitidas del relato histórico y de la memoria sobre los movimientos del periodo? Queda resuelto de ma-nera afirmativa a través de los testimonios consultados. Las mujeres participaron activamente de los movimientos sociales y políticos del pe-riodo, desde los lugares en el que los conflictos y las demandas del mo-mento las encontraron poniendo su cuerpo, reclamando y exigiendo.
Referencias bibliográficas
Álvarez, G. (2016) El Catamarcazo. Protesta social, movilización y rebe-lión civil en Catamarca 1970: conformación de una fuerza social antagónica. Buenos Aires, Argentina: Ed. El Trébol
Ariza, J. R. (2010) “El padre Melo, actor político” en Aportes para una Historia de la Diócesis de Catamarca. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina: Universidad Nacional de Catamarca.
Gordillo, M. (2003) “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955- 1973” en James, D. (Dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Ar-gentina, tomo IX. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
Guillamondegui, M. Alanis, M. Cejas E. (2008) “Fundación de la Uni-versidad Nacional de Catamarca: Visiones y discursos sobre su misión” en XV Jornadas Argentinas de Historia de la Educación.
Perea, J. (2011). Fantasmas en el Pueblo Chico. El Chango Marco y la J.P Regionales 1973-1975. Catamarca, Argentina: Ed. Sarquís
Piñeiro, E. (2006). “La modernización de la sociedad argentina en la década del 60 y la evolución del proceso en las décadas siguien-tes (1962-1989”. Documento inédito Facultad de Ciencias So-ciales, Políticas y de la Comunicación de la Universidad Cató-lica Argentina. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/modernizacion-sociedadargentina-decada-60.pdf Fecha de consulta: 01/08/2020.
644
Fuentes
Diario La Unión, 1970- 1974.
Entrevista a ex docente universitaria.
Entrevista a Raúl Da Prá514
Entrevista a Sara Barros, docente y militante de la U.C.R.
514 Realizada por el Historiador Gustavo Álvarez.
UniR o editora
UniR o editora
Universidad Nacionalde Río Cuarto ISBN 978-987-688-487-7
e-bo k
e-bo k
Nacida en la década del ochenta, durante los años noventa y los primeros decenios del siglo XXI, la perspectiva regional se ha consolidado dentro del campo historiográ�co argentino. En este contexto, desde hace diez años el Grupo de Investigación y Extensión en Historia Regional de la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza diversas actividades de investigación y de comunicación pública de la ciencia abocadas a estimular en esa institución el desarrollo de los análisis de escala reducida. Entre estas actividades, las Jornadas de Divulgación en Historia Local y Regional ocupan un lugar destacado.
Sin embargo, en el último tiempo se hizo necesaria la construcción de un espacio de intercambio y diálogo con producciones desarrolladas en otras unidades académicas y centros de investigación, para así avanzar en la construcción de una historiografía nacional con anclaje en lo local. El resultado de dicha iniciativa fue el I Congreso Nacional de Historia Local y Regional. Este libro condensa un buen número de las ponencias expuestas en el mencionado congreso, que fue llevado a cabo en Río Cuarto los días 4 y 5 de noviembre de 2021. En esa oportunidad, los diversos aportes enriquecieron la discusión en torno a temáticas especí�cas, pero que comparten la preocupación de la reducción de escalas de análisis como operación metodológica para aportar miradas distintivas sobre problemáticas ocasionalmente recurrentes.
Organizan
4 y 5 de Noviembre de 2021Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Actas
Luciano Nicola Dapelo y Karina MartinaCompiladores
I Congreso Nacional de Historia local y regional
Hacia la construcciónde una historiografía nacionalcon anclaje local
Hacia la construcciónde una historiografía nacional con anclaje localI Congreso Nacional de Historia local y regionalLuciano Nicola Dapelo y Karina Martina (Comps.)