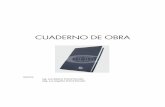CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015
Transcript of CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015
2 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Dr. John H. Stinson Fernández Etnólogo
Catedrático © 2021 (corregido), 2014, revisado y actualizado; 2008 revisión del curso. Copyright. Todos los derechos son del autor
© 2021 (CORREGIDO) 2015, 2014, COPYRIGHT. TODOS LOS DERECHOS SON DEL AUTOR. REDACCIÓN DEL TEXTO Y DISEÑO GRÁFICO; JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ. PARTES EN ESTE DOCUMENTOS FUERON REDACTADAS
PREVIAMENTE PARA CISO 3195-METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (2014).
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 3
INTRODUCCIÓN
En el mes de enero de 2015 cumplí 20 años de trabajo docente e investigativo para la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Veinte y cinco si sumo los años que laboré en varias universidades en los Estados Unidos. Uno de los primeros cursos que me tocó preparar por primera vez para el Departamento de Ciencias Sociales General lo fue, CISO 3195-METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES en el año 1996. Considerado un curso que estriba en mucha importancia, éste llevaba varios semestres sin ofrecerse y paradójicamente, no era considerado un curso regular y obligatorio. Como todos los ofrecimientos que entonces hacía el Departamento, éste era un curso de libre selección. ¡HORROR! ¿Qué tipo de aprendizaje en torno a los principios teóricos y metodológicos en el diseño y práctica de una investigación recibían los/as estudiantes en la unidad?; quienes para aquellos días sobrepasaban la cifra de 575 estudiantes. “¡Ninguno!” Esa fue la tajante, pero ilustrada respuesta de la entonces catedrática de la unidad, la reconocida investigadora, Dra. Idsa Alegría Ortega.
Recuerdo que preparé el curso convencido, como antropólogo “fresquesito” de mi primera experiencia con el diseño de una investigación científica y académica, de que el mismo podía servir como una antesala para poder introducir a los(as) estudiantes al estudio y aprendizaje de las técnicas cualitativas en la investigación científica, específicamente, a la Etnografía. Para aquel entonces, el curso comprendía tres partes temáticas a saber; una discusión general sobre los fundamentos teóricos más importantes de las Ciencias Sociales, un aprendizaje y entrenamiento general con algunas de las técnicas cualitativas de la Etnografía y un adiestramiento sobre cómo iniciar el escrito de una propuesta de investigación. En aquellos días, la descripción y el alcance lectivo del curso no estaban del todo claros. El curso había sido creado en algún momento del inicio de la década de los años sesenta, y los documentos que remitían su origen, intensión y proyección, se habían perdido. En realidad, el título del curso hace suponer que el curso no debe tratar sobre los aspectos más prácticos o las tareas necesarias para la recopilación de datos en la investigación. El título mismo sugiere que el objetivo principal del curso es introducir a los(as) estudiantes a los fundamentos filosóficos en las Ciencias, el análisis y la interpretación de los fenómenos que denominamos como “sociales”.
Considerando la importancia y la necesidad para un curso sobre las técnicas y métodos cualitativos en la investigación en las Ciencias Sociales, en el año 2000 desarrollé y presenté un curso nuevo, completamente dedicado al aprendizaje de esas técnicas en la investigación científica de las Ciencias Sociales. El curso que se conoce como CISO 4001-MÉTODOS Y TÉCNICAS
CUALITATIVAS EN LAS INVESTIGACIÓN PARA LAS CIENCIAS SOCIALES, se ofreció por primera vez en la primavera del año 2001 y nuevamente en la primavera del año 2002. En este curso enfatiza principalmente en el entrenamiento y los ejercicios con las técnicas de investigación de archivos, la Etnografía, las entrevistas cualitativas, la historia oral y el grupo focal. El éxito de este curso probó su necesidad y su futura continuidad.
Y, …¿A QUÉ VIENE TODA ESTA INTRODUCCIÓN?
Los desarrollos académicos, como toda actividad humana, no ocurren en un vacío material de la vida social. Existe el “junte” de una serie de variables, o bien, factores, que influyen en la formación y desenvolvimiento, en este caso, de una actividad, lógica y práctica curricular. Este
4 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
cuaderno y los cursos que inspiran este cuaderno constituyen el resultado de esa interacción entre variables o factores1.
La investigación que se desarrolló en torno a la evaluación académica de la unidad departamental, su programa subgraduado y el perfil etnodemográfico de sus estudiantes reveló que los(as) estudiantes del programa, y en general de la Facultad de Ciencias Sociales, adolecen de muy serias deficiencias y rezago en su formación teórica, metodológica y con las destrezas varias de la investigación. El mayor rezago quedaba evidenciado en la falta de destrezas y herramientas teóricas y metodológicas para identificar, diseñar y desarrollar una investigación académica y científica. Era evidente que había que trabajar con un curso que sirviera de antesala a esa tan necesaria experiencia filosófica y particular orientada a la formación, diseño y creación de una investigación. Consecuentemente, y como parte de la más extensa revisión curricular que se ha hecho de un programa subgraduado en la Facultad, el claustro del Departamento discutió una redefinición pedagógica del CISO 3195, y como resultado, la revisión y modificación del curso orienta de manera sustantiva, el alcance lectivo y objetivos de los temas y destrezas a los que todo(a) estudiante debe estar expuesto(a), enfocando los principios lectivos a la formación filosófica de la historia de la ciencias en las Ciencias Sociales, y en la enseñanza sobre lo que es metodología, haciendo una clara distinción de esta última con relación a los que son las técnicas de investigación. También el curso enfatiza en el proceso de aprendizaje conducente al diseño de una investigación, proceso contenido en el diseño y redacción de una propuesta de investigación.
A todo esto, y en particular, quiero insistir, en la necesidad apremiante de que cada estudiante tenga la oportunidad para conocer el principio de una investigación científica, desarrollando a esos fines, la entrega de una propuesta de investigación como requisito a su trabajo final. En fin, el presente curso consta ahora de dos partes programáticas; una primera parte orientada a la discusión filosófica sobre lo que es la ciencia, el conocimiento, teoría y metodología, y una segunda parte orientada a los pasos a seguir para la elaboración de una propuesta de investigación. La explicación más amplia de ese proyecto y su alcance aparece recogida en la propuesta-prontuario de modificación de curso para CISO 3195. Este documento que aquí les presento, tiene sin embargo, otro objetivo.
A continuación les presento de una manera accesible, una introducción a los conceptos y fundamentos principales de la FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, enfatizando pues, la HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES, y añadiendo un componente explicativo sobre lo que es teoría y metodología dentro del marco de la tradición de la historia y práctica de las Ciencias.
FILOSOFÍA, EPISTEMOLOGÍA Y CIENCIA
La experiencia didáctica en la investigación académica y científica como parte de la formación curricular en las Ciencias Sociales es cada vez una meta menos concurrente, y por consiguiente, relegada a una actividad excepcional. Si bien es cierto que en varios programas subgraduados
1 Me refiero principalmente a los cursos, CISO 3195-METDOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES y PREH 4005-TEORÍAS,
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN (UPR-RP: Programa de Estudios de Honor). Incluye también, la creación y desarrollo de los cursos, CISO 4001-MÉTODOS Y TÉCNICAS CUALITATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES y CISO 4007-INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EL MANEJO DE LAS FUENTES DOCUMENTALES EN LAS CIENCIAS SOCIALES.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 5
existe algún curso en el que aparecen las palabras, “métodos” o “técnicas”, la realidad es que, luego de cuatro o cinco años de estudios en una disciplina académica, la mayoría de los y las estudiantes lamentablemente terminan sus bachilleratos con un inadmisible e injustificado desconocimiento sobre cuáles son los paradigmas teóricos y filosóficos que animan a las Ciencias Sociales2. Resulta mucho más lamentable y hasta irónico que, habiendo aprobado uno de estos cursos, tampoco sepan que es una “investigación”, mucho menos saben como iniciar una. Si es frecuente encontrar expresiones tales como; “…la teoría no hace falta”, o bien, que “…teoría es un montón de baba…”. O quizás encontramos frases con una mayor entonación populista, como “…eso no le llega al pueblo”, “…esos no es lo que piensa la gente”. Esta realidad concreta, ejemplifica por un lado, la falta de lustre de una buena educación universitaria, y por el otro, el precario estado de la educación universitaria, particularmente en las Ciencias Sociales. También ilustran como la disciplina, el sosiego y mesura académica y la calidad docente del conocimiento, se ha visto quebrado por un empapelado mediocre de una retórica rococó, cuya línea discursiva tantas veces quiere pasar por un legítimo conocimiento científico o humanista y filosófico, pero que no es otra cosa que un rastrillo de dogmas, estribillos ideológicos y sacros epistolarios políticos a los que le asignamos la frase de “ciencias sociales”.
La retórica de jergas (o pamplinas) por lo general, pasan por conocimiento válido, creíble y autoritario, cuando en realidad, a duras penas éstas pasan por precarias ser menos que opiniones, que ni tan siquiera aguantan una exposición crítica a las fuentes de información y datos disponibles. Recordemos que la palabra que antecede al vocablo “sociales” es “ciencias”. Esto quiere decir, que cualquier enunciado descansa en una expectativo de que éste pueda ser verificado, corroborado, y porqué no, probado, para entonces, ser cuestionado. Pero ésta dista mucho de ser nuestra experiencia pedagógica. Con excesiva frecuencia, los(as) estudiantes invariablemente toman como absolutas (al menos como válidas) las diferentes construcciones ideológicas que se hacen del conocimiento científico. No obstante y como mencioné, en la mayoría de las ocasiones éstas no son más que palabreos y ejercicios de jerga, para los que unas escasas veces, se puede decir que existe el elegante ejercicio de la retórica. Estos ejercicios discursivos con mucha frecuencia están marcados por excesos populistas, parroquiales, culturalistas y simplones. A esto se añade el hecho todavía mucho más lamentable de que en la mayoría de las ocasiones nuestros jóvenes estudiantes no tienen la destreza necesaria para distinguir entre conocimiento “popular” que por su naturaleza sociocultural, no obedece críticamente a cómo se produce el conocimiento, y qué es conocimiento científico. En otras palabras, NUESTROS ESTUDIANTES NO SABEN LO QUE ES CIENCIA. Interesantemente, tampoco conocen en qué consisten las HUMANIDADES, mucho menos la manera en que éstas influyen el pensamiento científico occidental.
2 Esta tendencia en el pensar no es exclusiva a los(as) estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales. Una tendencia
similar, aunque con diferentes experiencias, se puede observar entre los(as) estudiantes que se gradúan en cualquiera de los programas subgraduados en las Ciencias Naturales. A pesar de que un número significativo de estudiantes subgraduados en la Facultad de Ciencias Naturales pueden tener mayor experiencia práctica con la investigación académica, la mayoría de estos jóvenes (y en muchas ocasiones, sus profesores(as) ) creen como un hecho inequívoco, el supuesto de la "neutralidad" en la Ciencia, sin que en realidad sepan qué es Ciencia. Muchos también, confunden tecnología, técnicas y laboratorios con Ciencia. Lo que evidencia su profunda ignorancia.
6 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
A mi juicio, existen dos factores que inciden negativamente en el nivel de aprendizaje, aprovechamiento y destrezas en la formación general que reciben los estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales. El primero está asociado con el bajo nivel de investigaciones académicas-científicas que desarrolla el claustro en la Facultad3. No se puede enseñar lo que no se practica. El segundo factor está asociado con el abandono pedagógico sobre los fundamentos filosóficos de la Ciencia, y en particular, de las Ciencias Sociales. Esto a mi juicio, responde a que en efecto existe un desconocimiento (¿quizás “olvido”?) entre muchos académicos sobre cuáles son los fundamentos filosóficos de la Ciencia. En otras palabras, existe una pobre preparación y formación intelectual en la Filosofía. Es muy común, entonces, escuchar frases en las cuales se expresan ideas tales como que la “...Filosofía no es otra cosa que una cámara de eco,…[ ] un espacio cómodo de espalda al pueblo…”; “ ...La Filosofía carece de fundamentos prácticos”; “...No está sintonía con el aquí…[ ] del asunto…son ideas importadas…de quienes todavía se piensan como franceses…”; entre otras frases. Esta última expresión fue recogida de la escandalosa boca de una figura claustral. La misma no tan sólo encierra un profundo sentido de ignorancia, sino que además, se adorna con el vicio de la xenofobia y el etnocentrismo populista. Junto con las otras, ésta constituye también, un equívoco lamentable, que hace de la práctica misma de las Ciencias Sociales una vacía, carente de todo fundamento explicativo de aquellos fenómenos que se pueden plantear como una pregunta. Como no existe un medio lógico para explicar las cosas, no queda otro recurso que recurrir a la inducción populista, parroquial y estridente como una medida de las ideas.
¿QUÉ ES FILOSOFÍA?
Pero, veamos que podemos decir sobre la FILOSOFÍA. A primera impresión, el término Filosofía nos parece un vocablo asociado con diversas formas de pensar y enunciar sobre las ideas. Por lo general, la palabra filosofía se asocia precisamente con la enunciación de ideas, particularmente en la tradición del pensamiento occidental. La etimología4 de la palabra filosofía nos dice que ésta tiene un origen en el griego hablado hace 3,200 años a partir del presente, y éste significa amor a la sabiduría. Como para otras tantas formas del saber humano, no existe un acuerdo absoluto sobre qué es Filosofía. Ese rasgo es bueno. De otra manera, existiría entonces, un terrible acuerdo, y éste nos llevaría por los caminos del dogma. Así las cosas, es posible afirmar que si existe una definición general sobre lo que expresa esta disciplina. Filosofía, según definida por Mario Bunge, se presenta como UN EJERCICIO DE RACIONALIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE VERDADES Y DEL
CONOCIMIENTO Y LOS PRINCIPIOS SOBRE LA RAZÓN DE SER DE LAS COSAS. Quizás muchas personas no coincidan con esta definición, particularmente ante la presencia de la palabra "razón" en esta definición. Inclusive no me extrañaría que esta definición fuera calificada por algunos como tradicional o quizás, “superada”. Empero, yo me reafirmo en lo que aquí les presento. La palabra
3 Una plantilla claustral constituida para el 2015 por aproximadamente 130 profesores y profesoras (siete años antes
se acercaba a la cifra de 160). Para el año 2021 no alcanza 90 claustrales con plaza permanente. En el pasado, la presencia de un profesorado con permanencia debió producir un caudal de proyectos académicos y escritos científicos mucho más voluminosa del que se ha producido durante los pasados 30 años. Posiblemente el hecho de que un número tal alto de claustrales (71%) se dediquen a la consultoría privada y remunerada, o a la docencia en otras instituciones, puede ser una variable que incida negativamente en este renglón.
4 La etimología es la disciplina de la Lingüística que trata sobre el origen de las palabras. Para ello se basa en la
fonología, o la combinación de los sonidos con significado en la forma de fonemas.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 7
razón quiere decir la facultad de pensar. O sea, la capacidad que posee todo ser humano para realizar procesos de inferencias (eje. disquisiciones, reflexiones, pensamientos) lógicas para poder allanar un conocimiento sobre las cosas. Esto es así, aun cuando en muchos casos, tales procesos inferenciales puedan parecerles a otros como "ilógicos".
Fuente: http://doctorsimulacro.files.wordpress.com/2011/06/tipos-de-conocimiento.jpg
FIGURA #1: ESQUEMA TIPOLÓGICO SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
En la definición anterior que ofrecí sobre la razón, se nos presentó otro vocablo que es de una esencial importancia para la Filosofía. Estoy hablando del término lógica. La lógica se refiere a los modos y formas que se emplean para exponer el conocimiento. Esos modos y formas del conocimiento son vistos por muchos(as) como las leyes del conocimiento. O sea, el empleo sistemático de unos mecanismos de la razón que hacen que el conocimiento sobre las cosas tenga confiabilidad. Algunos lectores de este texto podrían argumentar con cierta razón, que los términos aquí presentados, particularmente en lo que toca a qué es la Filosofía, manifiestan cierta arbitrariedad. Inclusive, un marcado y certero subjetivismo. Tal aseveración es cierta. En todas las formas del conocimiento habrá siempre de existir, como parte intrínseca de esa razón, el elemento de la subjetividad. Después de todo, es el ser humano (o sea un sujeto) el que hace, produce y hace uso de una secuencia sistemática de procesos para tratar de entender el mundo
8 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
de las cosas. El universo de las cosas por si mismas, no tienen conocimiento, ni encierra un conocimiento de su propia naturaleza. Por ejemplo, los números no existen en el universo de las cosas. No existen tampoco como un valor intrínseco del Universo o de la Naturaleza. El ser humanos los concibe y los designa, precisamente, para producir un entendido de ese Universo y de esa Naturaleza. Pero en ellas, no están contenidos los números, ni tampoco aguardan a ser descubiertos por el ser humano. Empero, la existencia de la subjetividad no hace de la idea una imposible posibilidad, como hay quienes pueden argumentar de esta manera. Como veremos, el conocimiento de las cosas si es posible. De otra manera hasta el argumento utilizado para refutar que el conocimiento es imposible (eje.; nihilismo5) sería también un imposible.
LA ANTROPOLOGÍA SOBRE CÓMO CONOCER
Las Ciencias Antropológicas tienen una particular manera epistemológica para conocer. Su objeto y sujeto de conocimiento es el mismo ser humano. Siguiendo la tradición humanista occidental, marcada por el Renacimiento y luego, la Ilustración, ese sujeto humano posee la inequívoca capacidad de conocer y consignar un conocimiento acerca del Universo y sobre la Naturaleza, independientemente de las propiedades y cualidades que éstas encierren. Así las cosas, los(as) antropólogos(as) aseveramos, y con toda razón, que todas las culturas humanas del pasado, en el presente y con toda probabilidad, en el futuro, han tenido y han generado diversas formas para llegar a un conocimiento de las cosas. Cosas que forman parte de la vida material en su modo de vida, así como de otros aspectos, simples o complejos que en muchas ocasiones trascienden el hecho de que puedan ser o no materiales (eje. intangibles). Tal es el caso por ejemplo, de los valores, las normas, las ideas, los mitos y las prácticas en torno a uno u otra forma del conocimiento. Como resultado y para resumir, podemos afirmar sin que nos quepa duda alguna, de que todas las culturas humanas producen diversos modos para producir conocimiento, de que existen varias modalidades acerca del conocimiento que se puede tener del Universo y de la Naturaleza6, y que tal conocimiento necesariamente trasciende la sola percepción e impresión que una sola persona pueda tener sobre algo. Es muy importante advertir, que la impresión o percepción que se tiene de algo no es un proceso aislado. Obedece a un proceso de aprendizaje que se conoce como aculturación7. Muchas veces el conocimiento toma la forma de las prácticas culturales asociadas, digamos, con la economía, o con la tecnología. También pueden estar asociadas con aquello que denominamos religión, o sobre las relaciones sociales de intercambio y reciprocidad social, el parentesco, también de los mitos y de los ritos, además de las creencias y de los valores. Las prácticas de la vida cotidiana en todas las
5 El nihilismo es una corriente de pensamiento que plantea la imposibilidad del conocimiento debido a que existen
multiplicidad de maneras para conocer, lo que resulta en una mutua cancelación para alcanzar tal conocimiento, y por ello, una verdad.
6 Los mayas tuvieron hicieron un designación numérica del sistema solar que es diferente de la cosmovisión que tuvieron los sumerios, la que a su vez fue diferente de la que tuvieron los mogoles. Ninguna de estas culturas compartió tiempo y espacio.
7 Aculturación se refiere al proceso de adquisición de cultura por medio del aprendizaje social y procesos de
interacción y reciprocidad comunal entre los grupos humanos. Este proceso incluye, lo que comúnmente denominamos como “crianza”, pero incluye además, procesos como el de adquisición lingüística, aprendizaje social de unas destrezas (eje. escolarización), de normas, valores, creencias, sentido de afiliación y alianzas, jerarquía e inclusive, segmentación o estratificación social.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 9
esferas de la actividad humana que ocurren en y como parte de cultura, ocurren como una parte ritualizada del aprendizaje. O sea, de aquellas formas y prácticas culturalmente sancionadas (esto es; aculturación) para alcanzar un nivel del conocimiento, de las destrezas y de las acciones que existen en uno o varios de esos niveles en la cultura. Pero, ¿qué es el conocimiento?
El conocimiento implica la facultad cognoscitiva de la razón. La forma más simple para poder definir este tan importante término es el proceso mediante el cual el(los) sujeto(s) pueden percibir un objeto o fenómeno como distinto de otros. Conocer conlleva un intento por averiguar, querer saber sobre algo, aprender sobre algo y conocer sobre algo. También implica, la capacidad para converger en otros lo aprendido. La Filosofía parte de la premisa de que los seres humanos somos entes racionales8. Aún la "irracionalidad" de las cosas parte de un principio de la razón. En este sentido, para muchos quienes profesan alguna forma de pensar inspirada en el nihilismo, concluyen que la racionalidad en la Filosofía es inaceptable, aun cuando su inaceptabilidad está basada en un principio de la razón. La Filosofía se plantea el hecho del conocimiento como un ejercicio de la razón, capacidad que es a su vez, indistintamente humana. Nótese que no he utilizado la palabra aprendizaje. Si bien es cierto que el ejercicio de la razón conlleva un proceso de aprendizaje, este último no es un ejercicio exclusivo del ser humano. Los animales también poseen capacidades diversas para realizar algún tipo de aprendizaje. Algunas de estas capacidades son más simples en unas especies y en otras son espectacularmente, muy complejas. El aprendizaje es la(s) forma(s) y manera(s) en que se puede adquirir destreza y conocimiento sobre algo. Esas formas pueden ser reflexivas, voluntaristas o cognoscitivas. El proceso cultural de la aculturación representa las formas y maneras diversas que tienen los seres humanos para aprender y adquirir el conocimiento de todo aquellos que se pueda, sea posible o esté restringido por conocer en una cultura. Estas formas y maneras culturales de la aculturación son siempre de tipo jerarquizado. La Universidad, por ejemplo, es uno de esos espacios materiales que tiene la cultura --con todas sus muchas variantes en las relaciones sociales y las jerarquías de los mitos y ritos-- en los que ocurre la aculturación, así como también, la adquisición de variadas formas culturales de conocimiento.
UNA ANTROPOLOGÍA DE LA CIENCIA
La Ciencia es una de esas formas y prácticas particulares de la cultura, que en sociedades como la nuestra, asume y tiene el conocimiento. La Ciencia es una acción humana, por consiguiente, es cultural y social. Solamente existe como cosa humana, no tiene existencia propia independiente o autónoma de la acción humana. Tampoco es inherente al Universo o a la Naturaleza. La Ciencia existe porque el ser humano la crea, desarrolla, le confiere dinámica y la institucionaliza. No obstante, no es la única forma cultural que tiene el conocimiento. Las religiosidades, las normas, los valores, las creencias, los mitos, las ideologías, son también otras formas del conocimiento. Algunas de éstas pueden, y en el pasado, también han formado parte de la Ciencia. Sucesivas prácticas, mitos y ritos en torno a las formas culturales de la Ciencia la han acercado o separado de esas otras variantes del conocimiento. No perdamos de perspectiva que la práctica de la Ciencia es una práctica de la cultura, y por lo tanto constituye un proceso que tiene su propia historia, o historias. Por lo tanto, la práctica cultural que es la Ciencia está llena de ethos, mitos,
8 Este es un planteamiento antropocéntrico, característico precisamente, de la Antropología. La preocupación por
lo humano en la Filosofía se denomina como Filosofía Antropológica.
10 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
ritos, normas y creencias sobre lo que es la Ciencia y sobre cómo se llevan a cabo las cosas de la Ciencia. En otras palabras, cultura lo es todo. Todo cuanto es la naturaleza humana, y el resultado de la acción humana sobre la Naturaleza habrá de ser siempre cultura. La Ciencia y la Filosofía no son una excepción.
Como dije, la Ciencia es una forma particular que tiene el conocimiento. De acuerdo con este principio, podemos definir a la Ciencia como una búsqueda del conocimiento. Pero esa búsqueda, ni es ajena al tiempo y espacio de la Historia, y no es como cualquier otra práctica del conocimiento, sobretodo en la tradición cultural que denominamos como “occidental”. Esa búsqueda conlleva unas maneras específicas para producir un conocer. En algunos casos inclusive, éstas pueden y son antagónicas a otros espacios y formas culturales que tiene el conocimiento. Como había dicho, el conocimiento es una cosa cuya única existencia es una fundamentalmente humana, por lo tanto es cultura. La religión también es una forma por entero humana de existir, y en el caso que aquí nos interesa, de conocer. Los mitos y los ritos también son otras formas culturales que asume el conocimiento. Éstas sin embargo, no solamente son diferentes a la forma cultural de la Ciencia, son por lo general contradictorias, y en muchas ocasiones, opuestas a los principios y razón de la Ciencia.
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Esquema_conocimiento.png
FIGURA #2: ESQUEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO, SEGÚN LA TRADICIÓN OCCIDENTAL
Por ejemplo, en el caso de la religión, el principio de conocer existe condicionado a que
éste se presente como una verdad. Interesantemente, el principio político de una ideología también puede partir de un principio similar al que acabo de describir para la religión. Así las cosas, el principio epistemológico de una verdad es que ésta constituye un conocimiento que no permite su refutación, que es absoluto y que no contempla que sea o vaya a ser cuestionado. Aunque, es posible llegar a una verdad por medio de un proceso que es refutable9. Muchas de nuestras creencias, aunque no sean necesariamente religiosas, están culturalmente
9 Por ejemplo, podemos concluir que la mayoría de los seres orgánicos en nuestro planeta respiran Sin embargo, no
podemos concluir que todos los seres orgánicos respiran aire, ni siquiera oxígeno.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 11
manifestadas como verdades. Los valores y las normas por lo general, se presentan como verdades. La(s) ideología(s) también se presentan como verdades. Es posible decir que en todo acto de verdad existe un conocimiento. La Ciencia por el contrario a lo dicho, no es ni debe ser el planteamiento de una verdad absoluta. La Ciencia es la búsqueda del conocimiento que se desprende de una pregunta o duda, y que puede ser verificable, refutable y cuestionado. En otras palabras, la Ciencia plantea una forma cultural única para obtener un conocimiento acerca de las cosas. El conocimiento científico no es absoluto, sino particular, aunque su planteamiento puede ser general.
Otra importante característica distintiva que posee la Ciencia en su tradición occidental, es su principio secular. La Ciencia es una práctica cultural que se separa y es autónoma de cualquier credo, sea éste una político o sea éste uno religioso. Eso no necesariamente implica que las instituciones culturales de la religión o de lo político no influyan sobre cómo se produce el conocimiento científico. Lo hace, pueden canalizar, promover, dirigir y decidir el qué, cómo y cuándo se divulgan los saberes resultado de la práctica de la Ciencia, o lo que se está permitido producir como Ciencia. No obstante, la epistemología y principio filosófico de la Ciencia se basa en una cualidad estrictamente humana de que es este sujeto el que puede preguntar sobre cualquier inquietud, rasgo o característica que posea el Universo o la Naturaleza, incluyendo la naturaleza misma del ser humano social. El principio del conocimiento y sobre cómo se puede conocer está basado en que el ser humano puede preguntar acerca del Universo y la Naturaleza, y puede producir el conocimiento, sin que éste esté previamente dado por una entidad religiosa o política, o las ideas y mores de esas instituciones. LA MÁS DISTINTIVA CUALIDAD OCCIDENTAL SOBRE QUÉ
ES CIENCIA ES SU HUMANISMO SECULAR.
LA CIENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES
La división tradicional de las Ciencias ocurre con la departamentalización universitaria de dos áreas: las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, dejando a las Humanidades como un ente separado, inclusive, divorciado de ambas, o parcialmente de ambas. Esta separación más allá de reconocer que en efecto, existe una diversidad de propósitos, alcances, acercamientos y prácticas, ha tendido a más que separar, aislar el aprendizaje y la interacción de las formas de producir el conocimiento académico. Este asilamiento es contraproducente y tiene como resultado lo que yo denomino el embrutecimiento de la universidad. También nos ha llevado por la ruta de la jerarquización de estos saberes, de acuerdo con una diversidad de criterios, entre los que se suman; la asignación de un valor utilitario y de un valor de intercambio a unos y otros saberes y prácticas10. Esto tiene como resultado, la rentabilidad y por lo tanto, la deseabilidad de unos saberes frente a otros. La jerarquización de los saberes, también ha creado la idea y práctica de que unas áreas requieren un mayor esfuerzo, “son más inteligentes” que otras, y por lo tanto tienen una mayor distinción.
10 Esto por ejemplo, ha llevado a la expresión conjunta de que ciencia y tecnología forman parte de un mismo saber,
y esa apreciación es falsa. La tecnología no es Ciencia. Diferentes prácticas en la Ciencia pueden conducir al diseño de mecanismos, instrumentos y medios para llevar a cabo unas tareas, o producir otras, lo que puede resultar en una tecnología. La tecnología es un artefacto de cultura material y su existencia como objeto no constituye Ciencia, aunque ésta puede ayudar a su creación.
12 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Las Ciencias Sociales no son ni deben ser vistas como una forma filosófica diferente e inferior de la Ciencia. Mucho menos, deben ser entendidas como "ciencias de segunda categoría" frente a las Ciencias Naturales. Las Ciencias Sociales tienen una serie de objetos de estudios que por lo general, son diferentes a los objetos de estudios de las Ciencias Naturales. Tienen además, maneras diferentes para preguntar, probabilidades para preguntar que también son diferentes, y por supuesto, prácticas y técnicas para recopilar unos datos e información que también son diferentes o pueden ser utilizadas de manera diferente. En ese sentido si existe una bienvenida diferencia. Pero esa diferencia estriba en la especificidad especializada del objeto de estudio y no en un principio de inferioridad con relación al tratamiento hacia tales objetos, teorías y métodos en cuanto a lo que es Ciencia. Las Ciencias Sociales son ciencias interesadas en el estudio de lo humano, la mayoría de ellas, sobre la cosa social del sujeto humano. De todas las Ciencias Sociales, a mi juicio, la que mejor y la que de una forma más abarcadora incorpora todo cuanto es lo humano (eje. biológico, histórico, cultural y lingüístico) a su espectro de posibilidades del conocimiento sobre lo humano es sin lugar a duda, la Antropología (eje. Ciencias Antropológicas). La Antropología recoge como parte esencial de su epistemología, el fundamento más simple y abarcador de todas las Ciencias Sociales. Esto es, la relación entre el ser humano y la Naturaleza. Otras disciplinas en las Ciencias Sociales alcanzan a estudiar alguna parte de los posibles fenómenos presentes en esa relación. Sin embargo, es la Antropología la única que tiene la capacidad epistemológica y filosófica de incluir todas las posibilidades y probabilidades de los fenómenos presentes en la relación ser humano - Naturaleza. Vale ahora la pena señalar qué es Epistemología.
La epistemología se refiere al estudio filosófico del origen, naturaleza, método(s) y significado de la búsqueda del conocimiento. Si la Ciencia no tuviera epistemología, entonces podemos concluir que la Ciencia no existe. El conjunto de técnicas y opiniones educadas y leídas a las que por lo general estamos acostumbrados interpretar o representar como Ciencia --tanto en los medios de comunicación, así como en la esfera de la actividad política, que incluye a la propia Universidad-- no son Ciencia, sino un simple conjunto de técnicas, disfrazadas en prácticas que hacen uso de una llamativa tecnología, fraseos y opiniones, en lo que parece ser un vocabulario “rico”, pero que “llega a las masas”. Aunque parezcan muy rebuscados en su representación, no deben ser confundido con Ciencia, Epistemología y/o Filosofía. No lo son.
El trabajo científico nos obliga a mantener una actitud y un posicionamiento crítico frente todo aquello que hace y constituye la realidad humana. Con esto quiero decir, que todo cuanto nos rodea, toda forma material que hace de la existencia humana una históricamente determinada, todo tipo de práctica que se hace material o se representa de forma intangible como el lenguaje o como el acto de pensar y actuar, así como en la multiplicidad de maneras y formas que tienen las instituciones de las actividades humanas; todo eso debe y tiene que ser objeto de estudio de las Ciencias Sociales. Nada hay que tomarlo como dado. NADA DEBE SER UNA
VERDAD ABSOLUTA para la Ciencia. Solamente debe prevalecer la posibilidad para hacer la formulación de una pregunta. Y, dicho esto, y a pesar de que lo dicho pudiera parecer una verdad, no lo es. Es solamente un principio, y como tal, puede bien ser refutado y cuestionado.
Es precisamente sobre este principio que nuestro curso habrá de dirigirse con respecto al manejo de las diferentes categorías explicativas de los fenómenos del ser humano.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 13
LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Toda racionalidad intencionada para explicar un fenómeno la podemos considerar como una teoría. Por lo general pensamos que una teoría es una especulación; una forma de ver las cosas, pero que a la sazón puede o tiene poca relevancia con aquello que llamamos “realidad”. Tenemos que hacer una distinción entre aquello que culturalmente se ha constituido como una forma de pensar sobre las cosas fuera del círculo científico-académico, y la manera y asignación de significados que términos como teoría tienen. Una teoría es un intento por explicar un fenómeno. El objetivo de la teoría no puede ser otro que la representación concreta de un proceso cognoscitivo y culturalmente procesal para buscar el conocimiento. En otras palabras, la teoría es una construcción culturalmente constituida en la Filosofía por una serie de procesos que la delimitan y estructuran de una forma cohesiva, y que está inspirada por una búsqueda del conocimiento. La teoría en la Ciencia es un planteamiento racional y lógico para tratar de explicar un fenómeno. La teoría no es entonces, una verdad absoluta. La teoría es un acto de explicación de una cosa fenomenal por la cual se ha llevado acabo un proceso secuencial para poder analizarlo y para poder explicarlo. Este proceso secuencial --mejor conocido como método-- no es absoluto. El método es específico. Como veremos, la Ciencia tiene su propio método o metodología para llegar al conocimiento científico. Diferentes maneras y estrategias para organizar el/los proceso(s) de búsqueda del conocimiento, pueden coexistir en tanto a que existen de una forma cohesiva para buscar el conocimiento. Esas formas tienen que ser culturalmente validable. Tiene que haber confiabilidad en el conocimiento. En otras palabras, el conocimiento tiene alguna forma de utilidad. Tal condición es la que lo hace no - neutral.
14 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Fuente: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/2momento_epistemologia_gualdron/Diapositiva1.JPG
FIGURA #3: ESQUEMATIZACIÓN DE LA DINÁMICA DEL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA
De acuerdo con lo antes mencionado, podemos argumentar que la religión, por ejemplo, de alguna manera posee muchas de las características antes mencionadas asociadas con la Ciencia y por supuesto, al conocimiento como cosa general. Por lo que se puede llegar --o se puede intentar llegar-- a la conclusión de que la búsqueda del conocimiento de lo que hoy consideramos como Ciencia y la lógica explicativa que tiene la religión no son altamente diferenciables. Por consiguiente, ambas son formas igualmente comparables para buscar el conocimiento. Empero, esta última aseveración no es cierta, ni puede ser cierta. Me explico, si bien es cierto de que existen ciertas similitudes en tanto al planteamiento sobre qué es el conocimiento, hay que distinguir en el hecho de que la religión postula como su fundamento fenomenológico y epistemológico la existencia de la verdad. La Ciencia no está, ni puede estar fundamentada en la búsqueda de una sola verdad. Aunque vale la pena señalar, que como la Ciencia es una práctica cultural históricamente específica del conocimiento, la misma está llena de ejemplos y evidencia entre quienes la practican que nos ilustran el deseo por establecer y defender verdades. Inclusive, hasta de negar la probabilidad que tiene que existir para formular una pregunta. Pese a tales prácticas, ese nunca es el objetivo de la Ciencia. Entonces, de ahí que encontramos que coexisten diferentes métodos para construir el conocimiento que tienen como resultado el arribo a posibles diferentes explicaciones a fenómenos similares.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 15
LA NEUTRALIDAD Y LA SUBJETIVIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Es muy común pensar que el conocimiento en las Ciencias Naturales representa una forma más científica y objetiva de ese conocimiento; que las teorías que formalizan ese conocimiento están menos sujetas a “subjetividades” y que por lo tanto son neutrales. Piensan algunos también, que el conocimiento producto de las Ciencias Sociales es menos científico, es más subjetivo (queriendo implicar que es prejuiciado) y que éste no es neutral, pese a sus deseos de así alcanzarlo. En ambos casos tales apreciaciones no son correctas. El conocimiento en la Ciencias Naturales no es ni más ni menos neutral que el de las Ciencias Sociales. En ambos casos encontramos un mar lleno de innumerables y diversas subjetividades. Después de todo, es un sujeto dentro de un contexto de producción cultural el/la que produce el conocimiento. Y, en ambos casos vamos a encontrar situaciones y procesos donde compiten diversas formas de producción de teorías. Por otro lado, en algunos casos unas teorías y/o modelos pueden ser considerados como hegemónicos a los paradigmas de una u otra disciplina; y en otras, como contestataria a esos paradigmas. En fin, es posible concluir que el fundamento filosófico de la Ciencia es que la Ciencia, por su propia naturaleza humana, es subjetiva. De igual forma, es también posible concluir, que existe una variabilidad en los objetos de estudio de la Ciencia. También podemos concluir, que la diversidad de objetos (entiéndase éstos como temas, tópicos, fenómenos a ser estudiados) necesariamente redunda en una diversidad de acercamientos de estudio y explicación de tales objetos de estudio.
No debemos olvidar también, que la práctica en las Ciencias Naturales y en las Ciencias Sociales está aclimatada a una diversidad de acercamientos y técnicas a emplear para no tan sólo la búsqueda de un conocimiento, sino que existen principios diferentes para formular una pregunta, para dudar sobre las cualidades y rasgos de un fenómeno que requiere de una explicación. Como tal, existen también teorías explicativas diferentes, acercamientos metodológicos diferentes para buscar la respuesta a una pregunta, técnicas diferentes para recopilar los datos e información necesarias al proceso de búsqueda de una pregunta; y por supuesto, las conclusiones a las que se puede llegar son diferentes. ¿Significa eso que la diversidad y diferencias en los mecanismos y manierismos de las Ciencias para buscar unas respuestas a las preguntas formuladas sobre los atributos a explicar, menoscaban unas ciencias frente a otras? Si esto es así, y privilegiamos solamente aquello que es factual a un objeto, entonces, nos debemos ver obligados a descarta a las Matemáticas, posiblemente, a la Física, como prácticas factibles en la búsqueda del conocimiento. Después de todo, la Matemática no es una ciencia objetiva, sino formal. El objeto de la Matemática no existe. La numeración de las cualidades del Universo es un ejercicio por entero humano. La Física una ciencia basada en la lógica matemática para abstraer un conocimiento factual, adolecería también de este problema. Pero no es así, la teorización de partículas y la Mecánica Cuántica constituyen las herramientas numéricas y metodológicas contemporáneas para estudiar la dinámica del Universo (eje. masa, energía, masa, no masa, espacio, no espacio, movimiento) Bueno, pues así las cosas; ¿significa entonces, que debido a la esencia pura de la subjetividad contenida en la numeración debemos descartar a la más esencial de las Ciencias? No. Por supuesto que no.
¿Qué quiero decir con lo anterior? En pocas palabras, que la referencia y relación que existe en los paradigmas y su relación con las metodologías, corresponden a distintas prácticas de la Ciencia. La existencia de varias prácticas no amenaza ni atenta contra la lógica de la Ciencia.
16 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Todo lo contrario, evidencia y armoniza la lógica de la Ciencia que presume siempre el arrojo de una pregunta como punto de partida, y que toda conclusión, nos debe llevar a la formulación de otra pregunta. Esta diversidad en las prácticas de la Ciencia no sin embargo, una contrariedad al principio de la Ciencia que como dijimos, descansa en el principio de la formulación de una pregunta, la que es recogida por una estrategia teórica para la recopilación, análisis e interpretación de unos datos que se pueden corroborar o descartar, y sobre los que habremos de formular una conclusión. Proceso que representa el primer paso para la formulación de otra nueva pregunta. Esta realidad representa, a mi juicio, el principio básico de lo que habremos de denominar Ciencia en este curso.
LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES
La práctica cultural de la Ciencia tiene especificidad histórica. Esto quiere decir, que tiene correspondencia y una existencia específica a un momento en el tiempo y espacio que la concibe, la produce, y porqué no, la divulga. La producción del conocimiento en las Ciencias Sociales, en las Ciencias en general, está enmarcado dentro de las condiciones histórica y culturales específicas, que a su vez las legitima, así como también que las institucionaliza. Esta aseveración es cierta para todas las Ciencias. Esto quiere decir, que la definición de los problemas de investigación, así como su pertinencia responden a sus propios determinantes históricos. Nunca son universales, mucho menos absolutos. A la misma vez, tal producción del conocimiento no está exento de las relaciones culturales del poder que la constituyen y que forman la práctica de las instituciones donde la producción del conocimiento adquiere su forma más conocida. Hago aquí referencia, por supuesto, a la Academia. Como en la producción del conocimiento obra una manera para hacerlo, entonces, es necesario que siempre tengamos presente la existencia de un método, o de una metodología.
En las Ciencias Sociales existen dos principales conjuntos metodológicos que agrupan las técnicas empleadas en la investigación para la búsqueda del conocimiento. Estas son: las Técnicas Cuantitativa y las Técnicas Cualitativa11. La primera tiene como referente una sistematización numeralizada de los fenómenos sociales y conductuales bajo estudio y la segunda tiene como su componente más importante, la cualificación sistemática de las observaciones físicas e interacción directa que se tiene con los que producen los fenómenos sociales y conductuales bajo estudio. Sobre este punto habré de abundar en una próxima sección.
11
Esto no quiere decir que no se pueda utilizar el modelo experimental en las Ciencias Sociales. Por supuesto que se utiliza. Más sin embargo, la experimentación conductual y social por ejemplo, está regida por una serie de criterios, que incluye el manejo de sujetos humanos, que inciden de una manera muy particular en los términos y contextos en los que un ejercicio experimental se puede llevar a cabo. El asilamiento de unas variables para que éstas puedan ser directamente manipuladas, y así observar las consecuencias de esa manipulación, no solamente prescribe unos términos muy diferentes a los que se emplean en condiciones de laboratorio en las Ciencias Naturales, sino que existen también unas importantes limitaciones a qué variables pueden ser asiladas, cómo estas variables pueden ser aisladas, y cómo pueden ser manipuladas, sobretodo cuando la manipulación de tales variables contempla la participación y la interacción con sujetos humanos. Es por estas razones que he deliberadamente incluido el modelo experimental en las Ciencias Sociales como un modelo intermedio entre las técnicas cuantitativas (eje. numeración) y las técnicas cualitativas (eje. observación).
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 17
Por lo general, estas atribuciones metodologías se usan de manera individual de acuerdo con la preferencia asignada por un paradigma12. Pero la existencia de otros paradigmas dicta que en algunas instancias estas metodologías se usan en combinación. Y, hablando de paradigmas; en las Ciencias Sociales existen una variedad de paradigmas teórico-filosóficos que en la mayoría de los casos se encuentran en competencia y son a un mismo tiempo, antagónicos entre sí. Sin embargo, vale la pena puntualizar que los paradigmas en las Ciencias también existen a manera de un consenso relativo en tanto al trato a los fenómenos que intentan explicar y al contexto institucional en el cual existen: la academia. Algunos de estos paradigmas, como veremos han dado forma y sustento a la práctica de las Ciencias Sociales. Algunos son más propios de una de las disciplinas, teniendo poca o ninguna relevancia para otras. Otros paradigmas son manifestaciones modales de un momento. Con esto quiero decir, que su existencia es más bien temporal y pasajera. En otros casos, como veremos, un paradigma puede estar tan cercanamente asociado a otro, que su modelo de explicación de la cosa social pasa a formar parte del paradigma dominante.
LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA METODOLOGÍA
La historia de la Ciencia occidental tiene una tradición y práctica que durante los últimos años ha llevado a muchos a la tendencia de confundir las técnicas de investigación con metodología. Esto es cierto tanto para las Ciencias Sociales, así como para las Ciencias Naturales. Me parece que es de vital importancia hacer una distinción entre estos dos términos. El término técnicas de investigación se refiere a la manera y/o formas, estrategias, mecanismo, posiblemente instrumentos, que habrán de ser empleados por el o la investigador(a) para la recopilación de los datos que son necesarios para poder llevar a cabo un trabajo de análisis e interpretación. Esto incluye además, el o los instrumentos que se habrán de utilizar para recopilar los datos, como por ejemplo, el diseño de un cuestionario. Las técnicas pueden ser tan variadas como las necesidades establecidas o delimitadas por el problema de la investigación bajo estudio, así como por las condiciones objetivas que existen en el campo (eje. localidad, lugar) cuyo espacio será utilizado para la recopilación de los datos. Las técnicas de investigación pueden ser agrupadas en dos grandes grupos: técnicas de investigación cuantitativas y técnicas de investigación cualitativas.
La metodología, por otra parte, implica el paradigma filosófico13 sobre el cual se basa el planteamiento de un problema de investigación, la recopilación de los datos, el marco conceptual para su análisis y finalmente, los mecanismos filosóficos que se habrán de utilizar para poder formular una interpretación. El marco conceptual es el que permite la selección y definición que se puede hacer de unas variables y/o categorías de análisis. La metodología se refiere a la manera en que se piensa un problema en tanto a que existe una intensión expresa u objetivo para definir y entender un fenómeno particular, y por consiguiente, éste se quiere explicar. A tal
12 Un paradigma es un modelo o conjunto de teorías que comparten por lo general, una epistemología y lógica más
o menos en común. 13
En algunos casos, por ejemplo, se suscita la situación de que más de un acercamiento o modelo teórico es empleado por un(a) investigador(a). En tales circunstancias se habla de un modelo holístico que comprende una o varias teorías. Inclusive de teorías originadas en paradigmas distintos.
18 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
intento le corresponde una multiplicidad y una especificidad de los rasgos y características que puede tener un universo, y la población que lo constituye.
Cuando hablamos de metodología en las Ciencias Sociales estamos hablando de los paradigmas filosóficos que enmarcan diferentes postulados explicativos para tratar el estudio de la cosa humana y social. El conjunto de paradigmas teóricos representa diversas modalidades de estudio, intentos por explicar uno o varios fenómenos, críticas y cuestionamientos y por supuesto cambios en el desarrollo de las ideas. A ese proceso de cambio en las ideas acerca cómo y por qué se quiere explicar un fenómeno, y el vínculo entre ese objetivo y una o varias asociaciones teóricas es lo que por lo general llamamos Historia de la Ciencias. En nuestro caso en particular que aquí nos ocupa, estamos entonces hablando de la Historia de las Ciencias Sociales.
COMENTARIOS SOBRE LOS PARADIGMAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES
No es mi intención aquí hacer una relación descriptiva acerca de las corrientes de pensamiento en las Ciencias Sociales. Esa relación descriptiva usted la puede encontrar en otros medios, y con muchísimos más detalles y riqueza en su discusión. Leer los textos y sus postulantes originales es de mucha ayuda. Aquí mi intensión es ofrecer una mirada comentada sobre la dinámica de las discusiones y debates que permean los acercamientos teóricos en las Ciencias Sociales (y las Humanidades) y cómo éstos están presentes de manera directa o solapada, en la bibliografía que inspira el curso.
En los últimos años el debate en cuanto a las prioridades y objetivos de la investigación en las Ciencias Sociales se ha caracterizado de una parte, por cuestionar las bases filosóficas que hasta mediados de la década de los años sesenta habían dominado en las diferentes disciplinas --particularmente por el Positivismo Lógico y los posibles acercamientos pseudo-darwinianos14 a la teoría sobre cultura. Por otra parte, en los últimos años hemos visto ir en aumento los niveles de especialización dentro de algunas de las Ciencias Sociales, así como los niveles de "profesionalización" de tales campos como la Psicología, la Etnología15 y la Arqueología. Este proceso en realidad es uno que bien puede ser denominado como de mercantilización, o sea la práctica científica de estos campos hecha mercancía; en vez de profesionalización. Con esto quiero decir, que la producción y práctica del conocimiento representa una forma de renta, además de ser un bien económico.
14 Con mucha frecuencia escuchamos a manera de crítica, el uso del término socio-darwinismo como una acusación
moral contra el evolucionismo, por una parte, y a la “insensibilidad biológica” por otra. En cualquier caso, el uso del término se utiliza como un sinónimo social a la teoría de selección natural de Charles Darwin. Sin embargo, el uso y la apreciación son equivocados. Darwin nunca habló de un principio social de la Historia, mucho menos, de la probabilidad línea de un principio de evolución. La idea de ese principio la elaboró Herbert Spencer, quien también lo utilizó como una modelación sociológica de la Historia. Darwin nunca dijo ni tuvo nada que decir sobre ese principio. Karl Marx cuestionará y atacará con vehemencia esta noción lineal de la Historia argumentada por Spencer.
15 Aquí Etnología, al igual que la Arqueología son dos de las cinco ramas de la Antropología. Siendo las otras la
Antropología Lingüística, La Antropología Física y la Etnohistoria. La Etnología se le conoce en los Estados Unidos como Antropología Cultural. En Gran Bretaña se desarrolla una subdisciplina de la vieja tradición etnológica --mayormente de influencia francesa -- conocida como Antropología Social.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 19
Las críticas lanzadas en esos tiempos hacia el Positivismo Lógico por parte de otras corrientes teóricas tales como el Materialismo Histórico (i.e.; Marxismo), el Estructuralismo y el llamado “Posmodernismo”16, han resultado en una aparente pérdida por parte del Positivismo, de lo que en el pasado fue, su posible hegemonía absoluta en los campos de las Ciencias Sociales. Al menos esto fue así en los Estados Unidos. El Posmodernismo ejerció mucha influencia en campos como, la Literatura Comparada y disciplinas afines en las Artes y es considerado como una importante corriente de estilos, líneas y diseños en la Arquitectura. Aunque en cada una de estas disciplinas el vocablo "posmodernidad" evoca ideas y formas de pensar que son muy diferentes. En las Ciencias Sociales --particularmente dentro de la Sociología y en la Psicología-- la influencia de la corriente posmoderna tuvo muchos adherentes para finales de la década de los años ochenta y durante todos los años noventa. En estas disciplinas pensadores franceses de la talla de Jacques Lacan, Michele Foucault y Jacques Derrida, entre otras figuras importantes, fueron catalíticos de un discurso crítico a la Filosofía de la Ciencia. Algunas de estas ideas también encontraron terreno fértil en la Antropología Cultural y en la Antropología Lingüística específicamente estadounidenses. Ambas enfatizado en la crítica que se formuló al texto etnográfico, a las representaciones que de ésta se desprenden y a la etnografía en general como acercamiento metodológico y conjunto de técnicas para recopilar unos datos. Estas corrientes también tuvieron, aunque con una intensidad mucho menor, influencia en la Arqueología, en particular, a la interpretación que se hace del material artefactual al momento de desarrollar una narrativa de la Historia.
A mi juicio, y como había advertido en un párrafo anterior, muchas ideas asociadas con la Posmodernidad parten de un argumento que señala que toda realidad (en este caso, la social) no es total, y su manifestación es por el contrario, fragmentaria. Sin embargo, mucha de la crítica generada en las Ciencias Sociales ha tenido también como resultado que entre algunos sectores académicos ocurra una absurda y absoluta negación para con la práctica de la Ciencia como un esquema para la búsqueda del conocimiento. En su lugar, se argumenta a favor de una producción de elaborados e intrincados esquemas discursivos o retóricos, emulando una serie juegos léxicos-semánticos17 donde, a nombre de una llamada “posmodernidad” de las cosas se enfatiza el carácter y forma de la narrativa en el discurso que la posibilidad de los datos. Estos
16 La honestidad intelectual y científica demanda siempre que divulgue mi posición en cuanto a uno u otro
paradigma. Este es el caso de las formulaciones y argumentaciones que se agrupan bajo el vocablo Posmodernidad. Mi oficio es el de la práctica de las Ciencias Antropológicas. Como tal, yo no le adscribo legitimidad alguna a este conjunto de ideas, particularmente en lo que toca a la Filosofía de la Ciencia y a las prácticas de la Ciencia. Entiendo sin embargo, que otras prácticas del conocimiento humanístico encuentran en estas ideas una importante contribución. Para mi, los planteamientos en contra de la Ciencia (o como "crítica") dentro de estas corrientes "posmodernas" carecen de trascendencia filosófica y epistemológica, sobretodo acerca del principio de conocer que encierra la teoría y praxis que la Ciencia plantea. Lo mismo pienso de otros idearios discursivos como lo son: el Creacionismo, el fundamentalismo religioso, el culturalismo populista y nacionalista, la parapsicología, el exotismo relativista y los modismos pseudo intelectuales a la “New Age. Sin embargo, como maestro entiendo que tengo la obligación de presentar ante ustedes las posiciones y argumentos desarrollados en torno a este ideario narrativo.
17
En algunos casos llegan a estar disfrazados de formulaciones matemáticas, las que por lo general son disparatadas. Ver el texto seminal de Alan Sokal & Jean Bricmont (1997). Fashionable Nonsense: Posmodern Intellectuals' Abuse of Science. New York: Picador Press.
20 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
esquemas no son otra cosa que la formulación de comentarios y opiniones sin que exista y pueda mediar la posibilidad para establecer las fuentes de los datos obtenidos, su confiabilidad y validez. De esta manera, no existe la posibilidad de una producción científica del conocimiento ya que tal producción existe como una interpretación textual que es única (i.e.; atribuida a un sujeto aislado) y fragmentada. El hecho de que se hable de la necesidad de una confiabilidad y validez en los datos --proceso necesario para poder establecer comparaciones-- es visto por la crítica “posmodernista” como un intento “empirista” y “objetivista” que ha sido, entienden sus seguidores, ya “superado”. De acuerdo con esta línea de argumentación, la existencia de una “verdad científica” no es posible dado el caso de que tal planteamiento es en esencia una “narrativa” (i.e.; o discurso) representada en un texto. Tal “narrativa” es entonces, relativa al sujeto que la produce y/o la interpreta.
Este argumento no es novedoso. Todo lo contrario, ha sido parte central de la tradición filosófica occidental desde los días de los pensadores griegos. Sin lugar a duda, en este sentido la crítica posmoderna acertadamente nos recuerda a todos que los textos son escritos desde la perspectiva personal y los saberes acumulados --amén de sus intereses e intensiones -- de quien escribe. De la misma manera, la lectura de estos textos se hace a partir de la interpretación -- o las posibilidades a la interpretación-- que tiene quien hace esa lectura; de su realidad, de sus experiencias, y de la acumulación de los conocimientos que tiene, entre otras. Esto por supuesto, no es base para negar la posibilidad para la producción del conocimiento científico. Todo lo contrario, esto nos recuerda que la Ciencia no es otra cosa que la búsqueda del conocimiento. Un conocimiento que puede ser problematizado, falseado, verificable o descartable.
En mi opinión, es imposible argumentar porqué la producción --siempre refutable--, del conocimiento científico ha sido superado. Nada más lejos de la verdad. Si se plantea que toda forma de conocimiento es relativa, y que toda realidad social es relativa, entonces no queda nada más que negar la propia “verdad” que plantea la posmodernidad. O sea, de que todo es relativo. Después de todo, tal planteamiento es en si mismo, un absoluto. Lo que resulta ser, entonces, la negación a su propio discurso. En medio de su juego de palabras, los propios planteamientos “posmodernos” anulan su exposición. El argumento de que toda realidad es relativa y de que todo conocimiento es relativo, hace entonces, de su planteamiento uno relativo. O sea, su línea de argumentación se auto anula. Por consiguiente, representa una interesante contradicción el hecho de que muchos posmodernos hablen acerca de la imposibilidad de las “verdades científicas” o paradigmas cuando sus propios argumentos emanan de una posición que reclama un absoluto a manera de una “verdad”, y que a su vez, no está sujeto a la refutación, ya que tal planteamiento, aunque existe, representa solamente un “saber más” en la forma de discurso18. Por consiguiente, tal intento para una refutación, es en realidad un intento banal de parte de otra forma de saberes y su(s) discurso(s). O sea, una pérdida de tiempo. O en el mejor de los
18 Aquí la palabra discurso es un sinónimo para la palabra, retórica. Si bien es cierto que no es esta la intensión de
quienes postulan y utilizan el término discurso –éste se utiliza para implicar saberes y conocimientos—lo cierto es que el énfasis asignado a otros vocablos como “narrativa” y “texto” (en préstamo de los estudios literarios) para mi no tienen otra implicación que significar retórica. Estas formas específicas y supra-especialidades en el habla cultural por parte de un grupo de parlantes, es lo que los antropólogos lingüistas han descrito como jerga.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 21
casos, es un imposible. En otras palabras, a mi juicio la posmodernidad plantea un dogma19 --el suyo-- que viene a negar la posibilidad de cualquier otra forma de “dogmas”, y como consecuencia, nos obliga a aceptar una única verdad --la verdad de la posmodernidad--, que es a su vez, una no-verdad.
La persistencia de esta retórica o jerga ha tenido como resultado el hecho de que los(as) estudiantes no reciban un entrenamiento evidente en la investigación científica. Que hablen sobre el rechazo a la Ciencia, sin siquiera saber qué es Ciencia. Más aún, consistentemente confunden la elaboración de estas retóricas y los estilos y modismos del habla (o escrito) asociados con “una posición crítica” como si éstos fueran artífices representativos de los acercamientos metodológicos cualitativos. Los continuos debates que existen en las Ciencias Sociales -- siempre una condición muy necesaria y saludable ante la posibilidad del dogmatismo, venga de donde venga -- han coincidido en que por una parte, este proceso de dudas y refutación, ha creado una serie de condiciones para la producción del conocimiento, como por ejemplo, la necesidad para proveer respuestas serias y verificables a los problemas de la vida cotidiana. La discusión metodológica además, permite que el conocimiento, y las técnicas para buscar ese conocimiento en las Ciencias Sociales se haga pertinente a los problemas de la sociedad contemporánea y no se limiten a una mera contemplación opinionada, a un comentario educado.
No obstante, no podemos perder de perspectiva que es la mesura y la cautela prácticas que siempre guían el proceder en el trabajo científico y académico. La formulación de una pregunta, cuestionar y dudar, ofrece una oportunidad única para la radicalización en el pensamiento; en la formulación e intento a una explicación. Pero la metodología, está guiada por un principio de circunspección y sensatez. Como afirmé en el párrafo anterior, los cuestionamientos a cualquier principio fundacional de una modalidad explicativa es una práctica siempre bienvenida. Pero ojo, existe entre múltiples círculos académicos en las llamadas “ciencias sociales” presumir de un permanente estado de “crisis” asociado con la producción, alcance, validez y hasta vigencia de un conocimiento. Esta modalidad genera su propia jerga y retórica; o discurso, término preferido, cuya tendencia es a una irracionalidad discursiva que opta por la incomprensión como medida de la imposibilidad del conocimiento, a menos de que tal conocimiento no sea, concluir que no es posible alcanzar el conocimiento. Yo no coincido ni guardo aprecio o simpatía con tales planteamientos, los que considero en el mejor de los casos, desenfocados y en el peor, poseedores de un irresponsable nihilismo. La negación de unos principios fundacionales y epistemológicos por supuesto que tiene que seguir una lógica que induce a una conclusión de “crisis”. Yo no comparto ni doy crédito a tal tautología.20
19 Cuando hablamos de la existencia de un dogma, particularmente en las Ciencias, se hace de una manera crítica y
acusatoria. Esto es así dado el caso de que la existencia de un dogma requiere a priori que el entendido que se tiene de un fenómeno (o cosa), y la falsabilidad (refutación) (Karl Popper) de ese entendido o conocimiento, no esté sujeto a la duda y por consiguiente a la pregunta. Un dogma no permite la pregunta. La pregunta es vital, es esencial a la Ciencia. Todo postulado científico, toda conclusión a la que se pueda llegar, no es más que un preámbulo para formular una pregunta.
20
Si mi planteamiento se origina en una tesis, y no en una pregunta, sobre la verdad de una “crisis” y si la lógica de reflexión sirve para cuestionar todo sentido de lógica, entonces no queda otro posible resultado que no sea, inducir la “crisis”. La duda sobre los modelos explicativos y la praxis del ejercicio de una lógica es siempre un
22 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Finalmente, un comentario, una denuncia, una jerga rebelde sobre un fenómeno social puede resultar en un ejercicio constructivista muy bien articulado y hasta sofisticado en tanto a su presentación; o sea, en tanto a su narrativa. Pero, no deja de ser un comentario, una opinión, una valorización moral (en este caso política), un dogma incuestionable. Es entonces, que su condición de comentario no lo convierte en un conocimiento científico, aunque éste sea el resultado lógico de una reflexión, muchas veces, inductiva. El aprendizaje por medio de las experiencias no se convierte por virtud a su cualidad sensorial o por su valorización moral, en un conocimiento científico. Para esto es necesario que los rasgos, condiciones y procesos de un fenómeno social sean sometidos a la rigurosidad de una metodología. Una metodología que permita el estudio de esa especificidad que caracteriza al fenómeno. Y que a su vez, haga de este proceso de análisis uno verificable, confiable y refutable. O sea, la veracidad del fenómeno permite que la explicación a sus características y rasgos se puedan formular como una pregunta. A esto se le llama Método Cartesiano, inspirado en los trabajos del filósofo francés del siglo XVII, René Descartes.
EL MATERIALISMO HISTÓRICO Y EL POSITIVISMO LÓGICO
El proceso de mirar el trabajo científico en las Ciencias Sociales como uno basado en axiomas de acción y la relación dialéctica entre variables de una totalidad comienza, a mi juicio, con la crítica a la falta de práctica y pertinencia político social que el Marxismo hace a las Ciencias Sociales particularmente en los Estados Unidos. Cabe señalar que una de las debilidades en las que muchos científicos sociales marxistas cayeron fue precisamente en su falta de práctica de campo con técnicas de investigación y acercamientos metodológicos a sus formulaciones teóricas. En otras palabras, muchas de las críticas lanzadas contra las corrientes del Positivismo Lógico se quedaron en la mera formulación teórica.
El materialismo histórico propuesta por la influyente figura de Karl Marx, plantea una teoría científica de la Historia y de la Sociedad (eje. formación social) caracterizada por procesos de acción humana los que considera transformativos, o revolucionarios. La relación entre los componentes de la totalidad social puede ser estudiados de acuerdo con las variadas formas en que éstas se relacionan, intercambian, antagonizan y se reciprocan. El conjunto de estas relaciones constituye un modo particular de vida social (la que incluye lo económico, político y cultural) a la que se denomina, modo de vida por parte de los(as) antropólogos(as). Otros(as) sigue el postulado inicial de Marx y sus seguidores intelectuales y utilizan el término, modo de producción. Por otra parte, el postulado marxista plantea que el ser humano interactúa con la naturaleza de una forma activa, apropiándose de las cualidades y propiedades de ésta, y en el proceso, constituyendo una realidad propiamente humana, o social; la que la Antropología denomina cultura. La ciencia de los social persigue estudiar esas dinámicas para entender los procesos transformativos de la Historia, inclusive, para cambiarlos. Karl Marx en particular, así como otras figuras como la polaca-alemana, Rosa Luxemburgo y el italiano, Antonio Gramsci, abrazaron un concepto de la Historia basado en procesos evolutivos caracterizados por una
principio filosófico indispensable para la Ciencia. Pero la premisa de una tesis que no admite duda y lógica para concluir con tal tesis, es un ejercicio banal y nihilista a mi juicio, ilógico.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 23
dinámica de cambios, a los que denominaron revolucionarios. EL materialismo histórico es considerado y aspira a ser un acercamiento empirista y evolucionista al estudio de lo social.
Otras corrientes posteriores dentro de este pensamiento trataron de alejarse de esta postura, la que consideraron como “totalitaria” y aunque conservando el principio de la Historia desarrollado por Marx, plantearon otros acercamientos, influenciados por el estructuralismo francés, por ejemplo. Es precisamente esta última corriente la que tuvo una significativa influencia en el desarrollo de los postulados asociados con el pensamiento posmodernista, y en particular, lo que nos interesa en este aparte, el principio de la Ciencia. Muchos posmodernos21 concluyen que lo que se denomina ciencia no existe, como tampoco existen sus disciplinas. Contrario al Marxismo, algunos(as) posmodernos, han argumentado en que no existe relación entre la teoría y la práctica --o que no tiene porqué existir--, y que tal planteamiento "en esencia" no es necesario ya que la Ciencia solamente es un acto de representación en un texto que se denomina como "científico".
El Marxismo y el Positivismo Lógico niegan tal hecho y por consiguiente, ambos siempre se presentan como una teoría científica de la sociedad y de la historia. Para la teoría marxista por ejemplo, el fenómeno de la acción humana es explicable y demostrable a partir del supuesto de que la acción humana es una que ocurre con carácter múltiple y de maneras muy diversas, pero a la misma vez tal acción tiene una cualidad transformativa. O sea, que se caracteriza por el cambio. Ese proceso de cambio es un proceso evolutivo --entendido entonces, como uno revolutivo, de las condiciones materiales que resultan de la acción humana. Los procesos culturales y sociales son entonces procesos históricamente específicos. Sin lugar a duda, una de las aportaciones más importantes que nos trae el acercamiento marxista a las Ciencias Sociales es la ruptura con los modelos tradicionales de interpretación que se desarrollaron en estas disciplinas a partir del ascenso y hegemonía del Positivismo Lógico inspirado originalmente en las ideas de Augusto Comte. Para el Materialismo Histórico, el fenómeno humano no es una cosa separada de su entorno y experiencia material, sino que el ser humano (i.e.; sujeto) es un organismo cultural capaz de acción, y por consiguiente; de historia, sociedad y cultura. El sujeto es el objetivo de estudio.
La producción del conocimiento científico en materia de la sociedad se había caracterizado por un dominio ideológico positivista matizado por la exclusión de diversos grupos étnicos y clases sociales subalternas y también de los fenómenos sociales, incluyendo la historia. La crítica marxista vino acompañada de los cuestionamientos presentados por el Feminismo, la lucha pro-derechos civiles, derechos gais, las luchas anticolonialistas y una examinación a los fenómenos culturales. Los sectores más ideológicamente conservadores dentro de los diversos campos vieron en estos procesos de cuestionamiento una "crisis" de los paradigmas filosóficos que hasta aquél momento habían dominado las Ciencias Sociales
21 Muchas veces también denominados como “deconstruccionistas” y como “post-estructuralistas”, siguiendo las
ideas francesas de influencia Estructuralista desarrolladas después de la década de los años sesenta. Quiero advertir que dentro de estas corrientes de ideas existe una clara determinación por quienes las suscriben y las defienden para distinguirse uno de los otros. Para sus detractores y arduos críticos no tiene caso hacer esas distinciones.
24 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Uno de los campos en las Ciencias Sociales donde la crítica marxista sí se caracteriza por sistematizar y enfatizar la continuidad de la práctica de campo fue la Antropología. Es precisamente en la Antropología, particularmente en las disciplinas de la Etnología, la Antropología Lingüística y la Arqueología , con su énfasis en el trabajo científico de campo basado en la metodología cualitativa de la etnografía, en que encontramos una verdadera revitalización en las maneras, formas y objetivos científicos en las Ciencias Sociales.
EL FUNCIONALISMO Y EL ESTRUCTURALISMO
El funcionalismo como tantas otras corrientes de pensamiento en las Ciencias Sociales, tiene su origen en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de sus mayores exponentes fue el francés Emile Durkheim. Más sin embargo, hay otras figuras (posteriores o contemporáneos) cuyos planteamientos han servido para ampliar las ideas de Durkheim y son también de mucha importancia e influencia, entre las que se cuentan a, Herbert Spencer, Robert Merton y la importante figura del británico, Talcott Parsons. La figura de Durkheim fue muy influyente en el desarrollo de la Antropología Social británica, razón por la cual destacan las figuras de Bronislaw Malinowski y su discípulo, Alfred Renigald Radcliffe-Brown y su particular tratamiento de cultura, o mejor dicho, rechazo al término.
En términos generales, el funcionalismo se presenta en oposición al pensamiento evolucionista que Spencer había traído a la Sociología, y al historicismo evolucionista que Franz Boas había desarrollado en la Antropología en los Estados Unidos. La teoría funcionalista propone que toda sociedad constituye una totalidad equilibrada, poseedora de mecanismos que regulan los conflictos y las irregularidades, incluyendo, las conductas, las que pueden variar de acuerdo con los medios sociales existentes, pero siempre en busca de un equilibrio y balance. La sociedad se entiende como un organismo cuyos componentes están integrados, de ahí el planteamiento de funcionalidad. En principio, la organización social se estructura de acuerdo con la satisfacción de unas necesidades básicas, inherentes al ser humano, como lo son la alimentación, el albergue y la reproducción.
El estructuralismo es una corriente de pensamiento desarrollada en Francia para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Está estrechamente vinculada con el estudio del lenguaje, y la Lingüística como disciplina. Esta corriente de pensamiento está íntimamente asociada con figuras como lingüista, Ferdinand de Saussure y el etnólogo, Claude Levi-Strauss. Otras importantes figuras incluyen a Jacques Lacan, Nicos Poulanzas, Louis Althusser, Thomas Kuhn, Jean Piaget, Jacques Derrida y Michele Foucault. El estructuralismo es una teoría sistémica, esto es, entiende el universo de las cosas como un sistema integrado por sus partes que están relacionadas entre si. Influenciado por la lógica matemática, el estructuralismo busca identificar y analizar las partes, las que denomina estructura, y de esta manera busca ilustrar, analizar e interpretar los significados que ésta encierra. El estructuralismo plantea que los significados no son inherentes a la condición humana, solamente existen como tales cuando se identifican las interrelaciones e interacciones que tienen las partes (i.e., estructuras). El psicoanálisis de Lacan influyó significativamente en la corriente estructuralista, así como el materialismo histórico de Althusser. Ambos fueron influyentes contemporáneos de figuras como Foucault y Derrida, abriendo la puerta para el pensamiento posmodernista en las Ciencias Sociales, sobretodo en la
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 25
Sociología y Psicología, así como en la Historia, la Antropología Social y la Arqueología de mediados de la década de 1980 en adelante.
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y REFERENCIA
CISO 3195-Metodología de las Ciencias Sociales: https://www.academia.edu/43638228/CISO_3195_Metodolog%C3%ADa_de_las_Ciencias_Sociales_SPANISH_2020_2021
CISO 4001-Métodos y técnicas cualitativas de la investigación en las Ciencias Sociales: https://www.academia.edu/1738910/CISO_4001_Métodos_y_Técnicas_Cualitativas_en_la_Investigación_en_las_Ciencias_Sociales_SPANISH_2020_
CISO 4007-Investigación bibliográfica y el manejo de las fuentes documentales en las Ciencias Sociales: https://www.academia.edu/1738911/CISO_4007_Investigación_Bibliográfica_y_el_Manejo_de_las_Fuentes_Documentales_en_las_Ciencias_Sociales_SPANISH_2021
CISO 4341-Historia y Filosofía de las Ciencias Sociales: https://www.academia.edu/44778361/CISO_4341_Historia_y_Filosof%C3%ADa_de_las_Ciencias_Sociales_SPANISH_2021_2022
NOTA AL LECTOR(A) Algunas fichas en este listado aparecen principalmente en los prontuarios de CISO 3195 y CISO 4341. REFERENCIA:
26 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Jorge Ramírez. (2018). (coordinador). Conceptos claves en Ciencias Sociales. Definición y aplicación. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Ari Ben-Menahem. (2009). (compilador). Historical Encyclopedia of natural and Mathematical Sciences. Volume 1. New York/Berlin: Springer.
Robert Audi. (2004). (compilador). Diccionario AKAL de Filosofía. Madrid. AKAL.
Javier Felipe, S.L. (2001). (coordinador edición). Las Ciencias Sociales en internet. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología; Junta de Extremadura.
Wilbur Applebum. (2000). (compilador). Encyclopedia of the Scientific Revolution: From Copernicus to Newton. New York: Garland Publishing.
Tom Bottomore. (1991). (compilador). A Dictionary of Marxist Thought. 2nd Edition. London: Blackwell.
David L. Sills. (1979). International Encyclopedia of the Social Sciences. London: The Free Press / Macmillan.
Juan Marsal. (1976). (coordinador). Términos latinoamericanos para el diccionario de Ciencias Sociales. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). (texto clásico)
CLÁSICOS:
René Descartes (1637/2010). El discurso del método. Madrid: Espasa-Calpe. http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionMusical/epistemologia/Descartes-Discurso-Del-Metodo.pdf
Raymond Aron. (1962). Dimensiones de la consciencia histórica. Madrid. Editorial Tecnos.
Fernand Braudel. (1970). La historia y las ciencias sociales. Madrid: Alianza Editorial.
Karl Hempel. (1966). Philosophy of Natural Sciences. Prentice Hall.
Immanuel Kant. (1941). Filosofía de la Historia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Immanuel Kant. (2011). Anthropology, History and Education. Cambridge: Cambridge University Press.
Thomas S Kuhn. (1962/2012). The Structure of Scientific Revolutions. 50th Anniversary Edition. Chicago. The University of Chicago Press.
Imre Lakatos. (1983/1978). La metodología de los programas de investigación científica. Madrid: Alianza Editorial.
Karl Pearson. (1899/1911). The Grammar of Science. 3rd Edition. London: Adam and Charles Black. http://sarkoups.free.fr/pearson1911.pdf
Karl Popper. (1959/2002). The Logic of Scientific Discoveries. London: Routledge.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 27
Filosofía e Historia de la Ciencia:
Niels Bohr. (2020). Atomic Physics and Human Knowledge. Mineola, NY: Dover Publications.
Hnery M. Cowles. (2020). The Scientific Method: An Evolution of Thinking from Darwin to Dewey. Cambridge: Harvard University Press.
Archit Goel. (2020). Beyond Space and Time: A Scientific and Philosophical Exploration of the Nature of Reality and Consciousness. Edición del autor (ISBN#: 9798673-492499).
Julia Hermann; Jerome Hopster; Wouder Kalf. (2020). Philosophy in the Age of Science? Inquiries into the Philosophical Progress, Method, and Societal Relevance. London: Rowman & Littlefield International.
Peter Kosso. (2020). As the World Turns: The History of Proving the Earth Rotates. London: World Scientific.
Lee McIntyre. (2020). The Scientific Attitude: Defending Science from Denial, Fraud, and Pseudoscience. Cambridge: MIT Press.
Alex Rosenberg; Lee McIntyre. (2020). Philosophy of Science: A Contemporary Introduction. 4th Edition. London: Routledge.
Michael Strevens. (2020). The Knowledge Machine: How Irrationality Created Modern Science. New York: Liveright Publishing / W.W. Norton Corporation.
Seb Talk. (2020). The Light Ages: The Surprising Story of Medieval Science. New York: W.W. Norton Corporation.
Peter Dear. (2019). Revolutionizing the Sciences: European Knowledge in Transition. 1500-1700. Princeton: Princeton University Press.
Hans Halvorson. (2019). The Logic in Philosophy of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Violet Moller. (2019). The Map of Knowledge: A Thousand Year History of How Classical Ideas Were Lost and Found. New York: Doubleday.
Naomi Oreskes; Steven Macedo; Ottmar Edenhofer. (2019). Why Trust Science? Princeton: Princeton University Press.
Julian O. Velev. (2019). Evolutionary Mechanism of Scientific Progress: Beyond Kuhn’s Scientific Revolution. San Juan: Universidad de Puerto Rico, Río Piedras (MA Thesis-Filosofía).
James C. Zimring. (2019). What Science Is and How it Really Works. Cambridge: Cambridge University Press.
Richard DeWitt. (2018). Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science. New York: Wiley-Blackwell.
Carlo Rovelli. (2018). The Order of Time. New York: Riverhead Books / Penguin Books.
28 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Helena Sheehan. (2018). Marxism and the Philosophy of Science: A Critical History. London: Verso Books.
Kent W. Staley. (2017). An Introduction to the Philosophy of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Paul Humphreys. (2016). The Oxford Handbook of the Philosophy of Science. Oxford: Oxford University Press.
Samir Okasha. (2016). Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford. Oxford University Press.
Marianne Sommer. (2016). History Within: The Science, Culture and Politics of Bones, Organisms, and Molecules. Chicago. The University of Chicago Press.
Susan Wise Bauer. (2015). The Story of Western Science: From the Writings of Aristotle to the Big Bang Theory. New York: W.W. Norton Corporation.
Michael R. Matthews. (2015). Science Teaching: The Contribution of History and Philosophy of Science. London: Routledge.
Daniel Andler; Anne Fagot-Largerault; Bertrand Saint-Sernin. (2014/2002). Filosofía de la Ciencia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
William Bynum. (2013). A Little History of Science. New Haven: Yale University Press.
Robert M. Hazen. (2013). The Story of Earth. The First 4.5 Billion Years, from Stardust to Living Planet. New York: Penguin Books.
Gillian Parker; Phillip Kitcher. (2013). Philosophy of Science; A New Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Martin Curd; J.A. Cover; Christopher Pincock. (2012). Philosophy of Science; the Central Issues. 2nd Edition. New York: W.W. Norton Corporation.
Lorraine Daston; Elizabeth Lunbeck. (2011). Histories of Scientific Observations. Chicago: The University of Chicago Press.
Steven Gimbell. (2011). Exploring the Scientific Method: Cases and Questions. Chicago: The University of Chicago Press.
Sandra Harding. (2011). The Poscolonial Science and Technology Studies Reader. Durham: Duke University Press.
Steven Gimbel. (2011). Exploring the Scientific Model: Cases and Questions. Chicago: University of Chicago Press.
Françoise Cailods, et.al. (2010). Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. México, D.F.: UNESCO.
Lorraine Daston. (2010). Objectivity. Cambridge, MA: Zone Books.
Richard DeWitt. (2010). Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science. Wiley-Blackwell.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 29
José Manuel Sánchez Ron. (2010). El poder de la Ciencia. Historia social, política y económica de la Ciencia, siglos XIX y XX. Barcelona: Editorial Crítica.
Peter Dear. (2009). Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500-1700. 2nd Edition. Princeton: Princeton University Press.
Monique Frize. (2009). The Bold and the Brave: A History of Women in Science and Engineering. Ottawa: University of Ottawa Press.
Timothy McGrew, Marc Alspector & Fritz Allhoff. (2009). Philosophy of Science: An Historical Anthology. New York: Wiley-Blackwell.
David C. Lindberg. (2008). The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450. Chicago: University of Chicago Press.
Peter Bevelin. (2007). Seeking Wisdom: From Darwin to Munger. 3rd Edition. The Hague (La Haya): PCA Publications LLC.
Christián C. Carman. (2007). Filosofía de la Ciencia en el siglo XX. Buenos Aires: Edición electrónica del autor. josemramon.com.ar/wp-content/uploads/Carman-Filosofia-de-La-Ciencia-Sxx.pdf
Werner Heisenberg. (2007). Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science. New York: Harper Collins Group.
Bruno Latour, Steve Woolgar & Jonas Salk. (2006). Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. 2nd Edition. Princeton: Princeton University Press.
Carlos Mínguez Pérez. (2006). Filosofía y ciencia en el Renacimiento. Madrid: Alianza Editorial.
Patrick Petitjean; Patrick Zharov; G. Glaser; Jacques Richardson; Bruno de Padirac. (2006). Sixty Years of Science at UNESCO, 1995-2005. Paris: UNESCO.
Clifford D. Conner. (2005). A People’s History of Science: Miners, Midwives, and Low Mechanics. New York: Nation Books / Avalon Publishing.
Peter J. Bowler & Iwan Rhys Morus. (2005). Making Modern Science: A Historical Survey. Chicago: University of Chicago Press.
Mario Bunge. (2005/1960). La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires: DeBolsillo / Editorial Sudamericana.
Mario Bunge. (2000). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Mario Bunge. (1983). La investigación científica; su estrategia y filosofía. Barcelona. Editorial Ariel.
Ludwick Fleck, Thaddeus J. Trenn & Robert K. Merton. (2005). Genesis and Development of a Scientific Fact. Chicago: University of Chicago Press.
Carlos Maceo Martínez Ruíz. (2005). La construcción de la ciencia en la universidad
30 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
medieval. Apuntes acerca del debate epistemológico en el siglo XIII. Córdova, Argentina: Editorial Brujas.
John Gribbin. (2004). Historia de la Ciencia: 1543-2001. Barcelona: Crítica.
John Gribbin & Adam Hook. (2004/1985). The Scientists: A History of Science Told Through the lives of its Greatest Inventors. New York: Random House.
Stephen F. Mason. (2001/1985). Historia de las ciencias (2): La ciencia Antigua, la ciencia de Oriente y en la Europa medieval. Madrid: Alianza Editorial.
Stephen F. Mason. (2004). Historia de las ciencias (2): La revolución científica de los siglos XVI y XVII. Madrid: Alianza Editorial.
J. L. Heilbron. (2003). The Oxford Companion to the History of Modern Science. Oxford: Oxford University Press.
Peter Godffrey-Smith. (2003). Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science. (Science and its Conceptual Foundation Series). Chicago: University of Chicago Press.
C. A. Rozenfeld; Inhsanoglu Ekmeleddin. (2003). Mathematicians, Astronomers, and Other Scholars of Islamic Civilizations and their Work. Seventh and Ninth Century. Istanbul: Research Center for Islamic History, Art, and Culture.
Samir Okasha. (2002). Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Malcolm Oster. (2002). Science in Europe. 1500-1800. A Primary Sources Reader. New York: Palgrave / Open University Press.
Peter Burke (2001). Historia social del conocimiento. Madrid: Taurus/Santillana.
James Ladyman. (2001). Understanding Philosophy of Science. London: Routledge.
Federico L. Schuster. (2001). Del naturalismo al escenario postempirista. En Federico L. Schuster (compilador). Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Manantial, 33-58.
Lewis Wolpert. (2000). The Unnatural Nature of Science: Why Science Does Not Make (Common) Sense. Cambridge: Harvard University Press.
Karin Knorr Cetina. (1999). Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
Robert Bud; Deborah Jean Warner. (1998). Instruments of Science: An Historical Encyclopedia. New York: Garland Publishing.
Helaine Selin. (1997). Encyclopedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. Dordrecht: Kluwer Academic.
Rosh di Rashed. (1996). Encyclopedia of the History of Arab Science. London: Routledge.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 31
William Wallace. (1996). The Modeling of Nature. The Philosophy of Science and the Philosophy of Nature in Synthesis. The Catholic University of America Press.
Patrick Murray. (1988). Marx's Theory of Scientific Knowledge. London: Humanities Press.
Imre Lakatos. (1987/1971). Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Madrid: Editorial Tecnos.
Imre Lakatos. (1983/1978). La metodología de los programas de investigación científica. Madrid: Alianza Editorial.
Alan F. Chalmers (1984/1991). ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. México D.F.: Siglo XXI Editores.
William F. Bynum; Janet Browne; Roy Porter. (1981). Dictionary of the History of Science. Princeton: Princeton University Press.
John Losee. (1981). Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. Madrid: Alianza Universidad / Alianza Editorial.
Karl Marx; Frederich Engels. (1973). Cartas sobre las ciencias de la naturaleza y las Matemáticas. Barcelona. Anagrama.
Thomas Kuhn. (1962/1995). La estructura de las revoluciones científicas. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Historia y Filosofía de las Ciencias Sociales
Nigel Clark; Bronislaw Szerszynski. (2020). Planetary Social Thought: The Anthropocene Challenge to the Social Sciences. London: Polity.
Enrique Dussell. (2020). Siete ensayos de filosofía de la liberación. Hacia una fundamentación de giro decolonial. Madrid: Editorial Trotta.
Enrique Dussell. (1993). Las metáforas teológicas de Marx. Navarra: Editorial Verbo Divino.
Enrique Dussell. (1988). Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los manuscritos del 61-63. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Thomas C. Patterson. (2020). A Social History of Anthropology in the United States. London: Routledge.
Thomas C. Patterson. (2018). Social Change Theories in Motion: Explaining the Past, Understanding the Present, Envisioning the Future. London: Routledge.
Thomas C. Patterson. (2008). Karl Marx: Anthropologist. London: Routledge.
Thomas C. Patterson. (2003). Marx’s Ghost. Conversations with Archaeologists. London: Routledge.
Thomas C. Patterson. (1997). Inventing Western Civilization. New York: Monthly Review Press.
Thomas C. Patterson. & Charles E. Orser (2003). (compiladores). Foundations of Social Archaeology: Selected Writings of V. Gordon Childe. Walnut Creek: Altamira Press.
32 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Leon P. Baradat; John A. Phillips. (2019). Political Ideologies: Their Origins and Impact. 13th Edition. London: Routledge.
Lee McIntyre. (2019). The Routledge Companion to Philosophy of Social Science. London: Routledge.
Alexander Rosenberg. (2018). Philosophy of the Social Sciences. 5th Edition. London: Routledge.
Harold Kincaid. (2017). The Oxford Handbook of the Philosophy of Social Science. Oxford: Oxford University Press.
Daniel Little. (2016). New Directions in Philosophy of Social Science. Rowman & Littlefield Publications.
Nancy Cartwright; Eleanora Montushi. (2015). Philosophy of Social Science: A New Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Alexander Rosenberg. (2015). Philosophy of Social Science. 5th Edition. London: Routledge.
Mark Risjord. (2014). Philosophy of Social Science: A Contemporary Introduction. London: Routledge.
Peter Burke. (2015/1986). El Renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia. 3ra Edición. Madrid: Alianza Editorial.
Peter Burke. (2014/1994). Cultura popular en la Europa Moderna. 3ra Edición. Madrid: Alianza Editorial.
Peter Burke. (2013). Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: AKAL.
Peter Burke: (2002). Historia social del conocimiento. Buenos Aires: Paidós Editorial.
Peter Burke. (2000). A Social History of Knowledge: from Gutenberg to Diderot. Oxford: Blackwell.
Peter Burke (y otros). (1996). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza Editorial.
Ian Hodder. (2012). Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. New York: Wiley-Blackwell.
Ian Hodder (1999). The Archaeological Process: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishers.
Ian Hodder (1992). Theory and Practice in Archaeology. London: Routledge.
Ian Hodder, (1987). Archaeology as Long-Term History. Cambridge: Cambridge University Press.
Ted Benton; Ian Craib. (2011). Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundation of Social Thought. 2nd Edition. London: Palgrave / Macmillan.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 33
Georg G. Iggers. (2011). La historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al desafío posmoderno. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Françoise Cailods, et.al. (2010). Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. México, D.F.: UNESCO.
Francisco Guala; Daniel Steel. (2010). The Philosophy of Social Science Reader. London: Routledge.
Iván Darío Toro Jaramillo; Rubén Darío Parra Ramírez. (2010). Fundamentos epistemológicos de la investigación y metodología de la investigación. Cualitativa/Cuantitativa. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
Jon Eister. (2007). Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
Francisco Osorio. (2007). Epistemología de las Ciencias Sociales. Breve manual. Santiago: Ediciones UCSH.
Patrick Baert. (2005). Philosophy of the Social Sciences: Towards Pragmatism. New York: Polity / Wiley-Blackwell.
Peter Hudis; Kevin B. Anderson. (2004). (compiladores). The Rosa Luxemburg Reader. New York: Monthly Review Press.
Gerard Delanty; Piet Strydom. (2003). Philosophies of Social Science: The Classic and Contemporary Readings. New York: Open University Press / McGraw Hill.
Paul Ricoeur. (2003). La memoria, la historia, el olvido. Madrid. Editorial Trotta.
Mario Bunge. (2011). Las Ciencias Sociales en discusión. Una perspectiva filosófica. Buenos Aires: Sudamericana.
Mario Bunge. (2000). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Mario Bunge (1999). Buscar la filosofía en las Ciencias Sociales. México, D.F: Siglo XXI Editores.
Héctor González Uribe. (2001). Manual de Filosofía de las Ciencias Sociales. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Autónoma de México. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=34 (capítulos disponibles de manera individual en formato PDF)
István Mészáros (2001). Socialism or Barbarism: From the "American Century" to the Crossroads. New York: Monthly Review Press.
Alex Callinicos. (2000) (Eds.) Marxist Theory. London: Oxford University Press.
Edgardo Lander. (2000). (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Pablo González Casanova (1999). (Ed.) Ciencias Sociales: algunos
34 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
conceptos básicos. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Samir Amin (1998). Spectres of Capitalism: A Critique of Current Intellectual Fashions. New York: Monthly Review Press.
Brian Fay. (1998). Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach. New York: Wiley-Blackwell.
Brian Fay. (1987/1993). Critical Social Science: Liberation and its Limits. Ithaca: Cornell University Press.
Daniel Little (1998). Microfondations, Methods, and Causation: On the Philosophy of the Social Sciences. New York: Transaction Publishers.
Alan Sokal & Jean Bricmont (1998). Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science. New York: Picador.
Eric Hobsbawn. (1997). On History. New York: The Free Press.
Keith Jenkins (1997). (compilador) The Postmodern History Reader. New York: Routledge.
Adam Kuper & Jessica Kuper. (1996). (compiladores) The Social Science Encyclopedia. London: Routledge.
Terry Eagleton. (1996). The Illusions of Postmodernism. Oxford: Blackwell.
Terry Eagleton. (1990). The Significance of Theory. Oxford: Blackwell.
Michael Martin & Lee C. McIntyre. (1996). (compiladores) Readings in the Philosophy of the Social Sciences. Cambridge: The MIT Press.
Keith Webb (1995). An Introduction to Problems in the Philosophy of the Social Sciences. London: Pinter.
Víctor M. Fernández Martínez (1994). Teoría y método de la Arqueología. Madrid: Editorial Síntesis.
Martin Hollis. (1994). The Philosophy of the Social Science: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Richard Leakey (1994). The Origin of Humankind. New York: Basic Books.
Richard Leakey & Roger Lewin (1992). Origins Reconsidered: In Search of What Makes Us Human. New York: Doubleday.
Antonio Callari, Stephen Cullenberg & Carole Biewener. (1993). (compiladores) Marxism in the Postmodern Age: Confronting the New World Order. New York: Guilford Press.
David K. Henderson (1993). Interpretation and Explanation in the Human Sciences. New York: State University of New York Press.
Christopher Lloyd (1993). The Structures of History. Oxford: Blackwell.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 35
H. Scott Gordon. (1993). History and Philosophy of the Social Sciences. London: Routledge.
Christopher Tilley (1993). (compilador) Interpretative Archaeology. Oxford: Berg Publishers.
Christopher Tilley (1990). (compilador) Reading Material Culture: Structuralism, Hermeneutics and Post-Structuralist. . Oxford: Blackwell Publishers.
Slavoj Zizek. (1993). Tarrying with the Negative: Kant, Hegel and the Critique of Ideology. Durham: Duke University Press.
Scott Lash & Jonathan Friedman. (1992). (compiladores) Modernity and Identity. Oxford: Blackwell.
Steven Seidman & David Wagner. (1992). (compiladores) Postmodernism and Social Theory. Oxford: Blackwell.
Richard A. Talaska (1992). (compilador) Critical Reasoning in Contemporary Culture New York: State University of New York Press.
Derek Sayer. (1991). Capitalism and Modernity: An Excursus on Marx and Weber. London: Routledge.
Immanuel Wallerstein. (1991). Unthinking Social Sciences: The Limits of Nineteenth Century Paradigms. London: Polity Press.
Peter T. Manicas (1990). History and the Philosophy of the Social Sciences. Oxford: Blackwell.
Joseph McCarney. (1990). Social Theory and the Crisis of Marxism. London: Verso Books.
Vernon Pratt. (1990). Philosophy and the Social Sciences. London: Routledge.
Steven Connor. (1989/1991). Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary. Oxford: Blackwell.
John A. Hall & G. John Ikenberry. (1989). The State. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Douglass Kellner. (1989). Critical Theory, Marxism and Modernity. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
István Mészáros. (1989). The Power of Ideology. New York: New York University Press.
Raymond Williams. (1989). The Politics of Modernism: Against a New Conformism. London: Verso Books.
Raymond Williams. (1980/1989). Problems in Materialism and Culture: Selected Essays. Verso Books.
Slavoj Zizek. (1989). The Sublime Object of Ideology. London: Verso Books.
36 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Gavin Kitching. (1988). Karl Marx and the Philosophy of Praxis. London: Routledge.
Stephen A. Resnick & Richard D. Wolff. (1987). Knowledge and Class: A Marxian Critique of Political Economy. Chicago: University of Chicago Press.
David McLellan. (1986). Ideology. Minneapolis: University of Minnesota Press
Roy Porter & Mikulás Teich. 1986). (compiladores). Revolution in History. Cambridge: Cambridge University Press.
Guy Gibbon (1984/2000). Anthropological Archaeology. New York: Columbia University Press.
Martin Jay. (1984). Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas. Berkeley: University of California Press.
Bhikhu Parekh. (1982). Marx's Theory of Ideology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Carlos Pereyra, et.al. (1980/1986). Historia; ¿Para Qué? México D.F.: Siglo XXI Editores.
G. A. Cohen. (1978/1988). Karl Marx's Theory of History: A Defense. Princeton: Princeton University Press
Agnes Heller. (1978). Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Edicions 62.
José Luis Méndez (1978). Fundamentos sociológicos del marxismo. San Juan: Editorial Antillana.
Jean Chesneaux. (1977/1988). ¿Hacemos tabla raza del pasado? a propósito de la Historia y de los historiadores. México D.F.: Siglo XXI Editores.
Paul K. Feyerabend. (1974). Contra el método: esquema para una teoría anarquista del conocimiento. Barcelona: Ariel.
Peter Winch. (1958/1990). The Idea of a Social Science and its Relationship to Philosophy. New York: Routledge.
Bruce G. Trigger. (1989). A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Filosofía y Antropología del Conocimiento:
Gemetchu Megerssa. (2020). Sacred Knowledge: Tradition of the Oromo of the Horn of Africa. Fifth World Publications.
Francesca Michelini; Kristian Köchy. (2020). Jacob von Uexküll and Philosophy. Life, Environments and Anthropology. London: Routledge.
Ron Roberts; Theodor Itten. (2020). Francis Huxley and the Human Condition: Anthropology, Ancestry and Knowledge. London: Routledge.
Christopher W. Tindale. (2020). The Anthropology of Argument: Cultural Foundation
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 37
of Rhetoric and Reason. London: Routledge.
Helmut Wautischer. (2020). Tribal Epistemologies: Essays in the Philosophy of Anthropology. London: Routledge.
Jens Kjaerulff. (2017). Internet and Change: An Anthropology of Knowledge and Flexible Work. London: Routledge.
Robin Wall Kimmerer. (2015). Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants. Milkweed Editions.
Veena Das, Michael D. Jackson, Arthur Koeinman & Bhrigupati Singh. (2014). (compiladores). The Ground Between: Anthropologists Engage Philosophy. Durham: Duke University Press.
Roy Ellen, Stephen J. Lycett & Sarah E. Johns. (2013). (compiladores). Understanding Cultural Transmission in Anthropology. New York: Berghahn Books.
Paul A. Erickson. (2013). A History of Anthropological Theory. Toronto: University of Toronto Press.
Paul A. Erickson & Liam D. Murphy. (2013). Readings for a History of Anthropological Theory. 4th Edition. Toronto: University of Toronto Press.
Chris Shore & Susanna Trnka. (2013). Up Close and Personal on Peripheral Perspectives and the Production of Anthropological Knowledge. New York: Berghahn Books.
Laurent Dousset & Serge Teherkezoff. (2012). The Scope of Anthropology: Maurice Godelier’s Work in Context. Methodology and History in Anthropology. New York: Berghahn Books.
Michael Jackson. (2012). Lifewords: Essays in Existential Anthropology. Chicago: University of Chicago Press.
________________. (2012). Between One and One Another. Berkeley: University of California Press.
________________. (2009). The Palm at the End of the Mind. Relatedness, Religiosity, and the Real. Durham: Duke University Press.
________________. (2005). Existential Anthropology. Events, Exigencies, and Effects. New York: Berghahn Books.
David Mills. (2010). Difficult Folk? A Political History of Social Anthropology. New York: Berghahn Books.
Robert Parkin & Ann de Sales. (2010). (compiladores). Out of the Study and into the Field: Ethnographic Theory and Practice in French Anthropology. New York: Berghahn Books.
Nigel Rapport. (2010). Human Nature as Capacity: Transcending Discourse and Classification. Methodology and History in Anthropology. New York: Berghahn Books.
38 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Peter Riviere. (2009). A History of Oxford Anthropology. New York: Berghahn Books.
Miriam T. Stark, Brenda J. Bowser & Lee Horne. (2008). (compiladores). Cultural Transmission and Material Culture: Breaking Down Boundaries. Phoenix: University of Arizona Press.
Marvin Harris. (2007). Ways of Knowing: New Approaches in the Anthropology of Knowledge and Learning. New York: Berghahn Books.
Marvin Harris (1999). Theories of Culture in Postmodern Times. Walnut Creek: Altamira Press.
Louis Dumont [Robert Parkin, traductor]. (2006). An Introduction to Two Theories of Social Anthropology: Descent Groups and Marriage Alliance. New York: Berghahn Books.
Robert B. Louden & Manfred Kuehn. (2006). (compiladores). Kant: Anthropology from a Pragmatism Point of View. Cambridge: Cambridge University Press.
Hirokazu Miyazaki. (2006). The Method of Hope: Anthropology, Philosophy, and Fijian Knowledge. Stanford: Stanford University Press.
N.J. Allen. (2001). Categories and Classifications: Maussian Reflections on the Social. Methodology and History in Anthropology. New York: Berghahn Books.
Michael Herzfeld (2001). Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society. New York: Blackwell.
Michael O’Hanion & Robert Louis Welsh. (2001). Hunting the Gatherers” Ethnographic Collectors and Agency in Melanesia, 1870’s-1930’s. New York: Benhahn Books.
Eric Wolf (2001). Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World. erkeley: University of California Press.
Alan Barnard (2000). History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
Wendy James Paul Dresch; David Parkin (2000). Anthropologists in a Wider World: Essays on Field Research. New York: Berghahn Books.
Adam Kuper (1999). Culture: The Anthropologists' Account. Boston: Harvard University Press.
Adam Kuper. (1992). (compilador) Conceptualizing Society. London: Routledge.
Adam Kuper. (1988/1991). The Invention of Primitive Society: Transformation of an Illusion. New York/London: Routledge.
Rik Pinxten (1999). When the Day Breaks: Essays in Anthropology and Philosophy. Berlin: Peter Lang Publishers.
Lawrence A. Kuznar (1997). Reclaiming a Scientific Anthropology. Walnut Creek: Altamira Press.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 39
James Lett. (1997). Science, Reason, and Anthropology: A Guide to Critical Thinking. Lanham/New York: Rowman & Littlefield Publishers.
Jerry Moore (1997). An Introduction to Anthropological Theories and Theorists. Walnut Creek: Altamira Press.
Clifford Geertz. (1996). Tras los hechos: dos países, cuatro décadas y un antropólogo. Barcelona: Paidós.
Clifford Geertz. (1996). Los usos de la diversidad. Barcelona: Paidos.
Bruce M. Knauft. (1996). Genealogies for the Present in Cultural Anthropology. New York/London: Routledge.
Henrietta L. Moore. (Ed.) (1996). The Future of Anthropological Knowledge. New York/London: Routledge.
Michael Carrithers. (1995). ¿Por qué los humanos tenemos culturas? Una aproximación a la antropología y a la diversidad social. Madrid: Alianza Editorial.
Kirsten Hastrup. (1995). A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory. New York/London: Routledge.
Tzvetan Todorov (1995). La vida común: ensayo de antropología general. Madrid: Taurus Santillana S.A.
Laënnec Hurbon (1993). El bárbaro imaginario. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
George W. Stocking, Jr. (1993). Colonial Situations: Essays on the Contexturialization of Ethnographic Knowledge. Madison: University of Wisconsin Press.
Cary Nelson & Lawrence Crossberg. (Eds.) (1988). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press.
Aurora González Echevarría. (1987). La construcción teórica en Antropología. Barcelona: Anthropos.
Juan David García Bacca. (1984). Tres ejercicios literario-filosóficos de Antropología. Barcelona: Anthropos.
Louis Dupré. (1983). Marx's Social Critique of Culture. New Haven: Yale University Press.
Gopala Sarana (1975/1993). The Methodology of Anthropological Comparisons: An Analysis of Comparative Methods in Social and Cultural Anthropology. Tucson: University of Arizona Press.
E.E. Evans Pritchard 1974/1990). Ensayos de antropología social. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
40 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Historia y Filosofía de la Ciencia
María Teresa Gargiulo. (2019). Algunas consideraciones acerca de la relación ciencia y filosofía en los escritos ptolemaicos: Un análisis desde su modelo teleológico de explicación. Archai. Núm. 25, pp. 36.
Marcelo Díaz Soto. (2018). Filosofía, Filosofía de las Ciencias y la cuestión del realismo. ALPHA. Núm. 46, 199-214.
Carlos Osorio. (2018). Controversias en la historia de la ciencia y cultura científica. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad-CTS. Vol. 13, Núm. 37, 297-299.
Luis Guillermo Quijano Restrepo. (2018). La filosofía de Hegel, ¿ciencia redentora? Revista Perseitas. 6(2), 302-318.
Ambrosio Velasco Gómez. (2018). Del pluralismo en filosofía de la ciencia a la sociedad multicultural de conocimientos. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad- CTS. Vol. 13, Núm. 38, 2018, 167-182.
Martín Orensanz; Guillermo Denegri. (2017). La helmintología según la filosofía de la ciencia de Imre Lakatos. Salud Colectiva. 13(1), 139-148.
Rafael Carrillo. (2016). La Filosofía como espacio de las Ciencias. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 16, Núm. 33, 9-16.
Cristina Fuertes-Planas Aleix. (2016). Ciencia y Filosofía del Derecho. Opción. Vol. 32, Núm. 11, 2016, 544-566.
Leonardo Ordóñez Díaz. (2016). Fronteras del mito, la filosofía y la ciencia. De los mitos cosmogónicos a la teoría del big bang. Ideas y Valores. Vol. LXV, Núm. 162, 103-134.
Fernando Jesús Rivero Taravillo. (2016). Historia de la geología: el uniformismo escocés desde una perspectiva de la filosofía de la ciencia. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 13(1),149-159.
Miguel E. Velázquez R. (2016). Filosofía, ciencia y racionalidad: consideraciones prácticas y fundacionales. Episteme. 36(1), pp.11.
Gonzalo Bermúdez. 2015). Los orígenes de la Biología como ciencia. El impacto de las teorías de evolución y las problemáticas asociadas a su enseñanza y aprendizaje. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 12(1), 66-90.
Sergio Elórtegui Francioli. (2015). Historia natural: La discusión. Una revisión del concepto, el conflicto y sus ecos a la educación de las Ciencias Biológicas. Estudios Pedagógicos. Vol. XLI, 267-281.
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 41
Javier Echeverría. (2015). De la filosofía de la ciencia a la filosofía de las tecno-ciencia se innovaciones. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS. Vol. 10, Núm. 28,1-10.
Myriam García Rodríguez. (2015). ¿Qué pasó después de Kuhn? La relevancia de la filosofía de la ciencia para los estudios de cultura científica. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS. Vol. 10, Núm. 28,1-12.
Sergio Andrés Henao López. (2015). Hacia una Filosofía de la ciencia centrada en las prácticas. Martínez, Sergio & Xiang Huang Bonilla Artigas Editores: México, D.F. 2015. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 16, Núm. 33, 2779-283.
Jorge Núñez Jover; Lourdes Alonso Alonso; Grisel Ramírez Valdés. (2015). La filosofía de la ciencia entre nosotros: evolución, institucionalización y circulación de conocimientos en Cuba. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS. Vol. 10, Núm. 28, 1-11.
María Carla Galfione. (2014). Filosofía y ciencia en la “Revista de Filosofía”: condiciones de una reconciliación. Latinoamérica 59. Núm. 2, 251-272.
Karina Aranda Escalante. (2013). De la historia de la ciencia a la historia cultural. Historia y Grafía. Núm. 39, 178-184.
Sonia López Hanna. (2013). Sobre las incidencias del método en el carácter crítico de las ciencias Sociales. Un análisis de la posición de Karl Popper. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 13, Núm. 26, 31-45.
Luca Mori. (2013). La noción de evento (ereignis) en Max Weber y las categorías lógicas de una “ciencia del caos”. EIDOS. Núm. 18, 100-123.
Alexander Bird. (2012). La Filosofía de la Historia de la Ciencia de Thomas Kuhn. Discusiones Filosóficas. Año 13, Núm. 21, 167-185.
Amparo Páramo Carmona. (2012). La Filosofía de la Ciencia. Revista Digital Educativa. 2(4). 4-27.
Sergio Martínez; Xiang Huang. (2011). Introducción: hacia una Filosofía de la Ciencia centrada en la práctica. En Sergio Martínez, Xian Huang y Godfrey Guillaumin, (compiladores). Historia, prácticas y estilos en la Filosofía de la Ciencia: hacia una epistemología plural. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, 1-58.
Pablo Lorenzano. (2011). La teorización filosófica sobre la Ciencia en el siglo XX (y lo que va del siglo XXI). Discusiones Filosóficas. Año 12, Núm. 19, 131-154.
Pablo Melogno. (2011). Normativa y descripción: aspectos problemáticos de la filosofía en la segunda mitad del siglo XX. A Parte Rei, Revista de Filosofía. Núm. 73, 1-9.
Hilda Santos Padrón. (2011). La Filosofía de la Ciencia y su aplicación en el área de la salud. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 10(4), 521-531.
42 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Nenon, Thomas. (2011). La Filosofía como ciencia falible. Co-herencia. Vol. 8, Núm. 15, 45-67.
María Ángeles Vitoria. (2011). La relación entre filosofía y ciencias en Jacques Maritain. Implicaciones del quehacer científico. Tópicos. Núm. 40, 171-193.
Gabriel J. Zanotti. (2011). Filosofía de la ciencia y realismo: los límites del método. Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas. Vol. 11, Núm. 21, 99-118.
Juan Carlos Moreno Ortiz. (2010). La filosofía de la ciencia en Colombia; historia de su desarrollo. Praxis Filosófica. Núm. 31, 159-168.
Oscar Moro Abadía. (2009). Presentación El objeto de la historia de la ciencia. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales. Núm. 18, 195-210.
Augusto V. Ramírez. (2009). La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión actual. Anuario de Facultad Médica. 70(3), 217-224.
Johanna Patricia Camacho González; Mario Quintanilla Gatica. (2008). Resolución de problemas científicos desde la historia de la ciencia: retos y desafíos para promover competencias cognitivo lingüísticas en la química escolar. Ciência & Educação (Bauru). 14(2), 197-212.
M. Vergara Santana. (2007). La filosofía en las ciencias biológicas. Avances en Investigación Agropecuaria. 11(1), 27-39.
María de la Luz Flores Galindo. (2006). Falibilismo y razonabilidad en la filosofía de la ciencia y la hermenéutica filosófica. Andamios. Revista de Investigación Social. 2(4), 181-200.
Fernando Betancourt Martínez. (2005). Historia, ciencia y narración: el orden del decir. Historia y Grafía. Núm. 24,123-143.
María Luisa Bacarlett Pérez. (2005). Historia y filosofía de las ciencias ¿para qué? Entrevista a Jean Gayon. Ciencia Ergo Sum. 12(3), 230-234.
Valeriano Iranzo. (2005). Filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. Quaderns de filosofia i ciencia. Núm. 35, 2005,19-43.
Luis Fernando Sánchez Jaramillo. (2005). La Historia como Ciencia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia). Vol. 1, Núm. 1, 54-82.
Mercedes Iglesias De Castro. (2004). El giro hacia la práctica en filosofía de la ciencia: Una nueva perspectiva de la actividad experimental. Opción. Vol. 20, Núm. 44, 98-119.
Mercedes Iglesias De Castro. (2004). La filosofía de I. Hacking: El giro hacia la práctica en filosofía de la ciencia. Utopía y Praxis Latinoamericana. Vol. 9, Núm. 26 9-28.
Freddy Mariñez Navarro. (2004). La política: entre la filosofía y la ciencia. Utopía y Praxis Latinoamericana. Vol. 9, Núm. 26, 49-65.
Evelyn Pedrozo Izquierdo. (2004). Breve historia del desarrollo de la ciencia de
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 43
información. ACIMED. 12(2), pp. 10.
Alfredo de Micheli Sierra. (2003). En torno a los orígenes de la ciencia moderna. Gaceta Médica de México. Año 139, Núm. 5, 513-517.
Viviana Asensi Artiga; Antonio Parra Pujante. (2002). El método científico y la nueva filosofía de la ciencia. Anales de Documentación. Núm. 5, 2002, 9-19.
Andoni Ibarra. (2001). Filosofía de la ciencia pospositivista. La reinvención de una disciplina. Diánoia. Vol. XLVI, Núm. 46,129-146.
Antonio T. Reguera Rodríguez. (2002). Newton y Feijoo: un episodio en la historia de la difusión de las ideas científicas. Contextos. Vol. XX, Núm. 40, 283-344.
Roody Réserve. (2001). Karl R. Popper y la controversia “explicación-comprensión”. Realidades. Núm. 81, 301-317.
Jorge Enrique Senior Martínez. (2001). El surgimiento de las teorías no euclidianas y su influencia en la filosofía de la ciencia del siglo XX. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 2, Núm. 5, 45-63.
Evaristo Méndez. (2000). El desarrollo de la ciencia. Un enfoque epistemológico. Espacio Abierto. Vol. 9, Núm. 4, 505-534.
Javier Echevarría. (1997). La Filosofía de la Ciencia en el siglo XX: principales tendencias. AGORA, Papeles de Filosofía. 16(1), 5-39.
María Cristina Hernández Rodríguez. (1996). La historia de la ciencia y la formación de los científicos. Perfiles Educativos. Vol. XVIII, Núm. 73, pp.11.
J. Solbes; M. J. Traver. (1996). La utilización de la historia de las ciencias en la enseñanza de la Física y la Química. Enseña de las Ciencias. 14(1), 103-112.
Rafael Martínez. (1995). La Filosofía de Galileo y la conceptualización de la causalidad física. La Filosofía de los Científicos. 37-59.
Blanca Jiménez Lozano. (1994). Epistemología y métodos de las ciencias. Perfiles Educativos. Núm. 63, 1-15.
Lyle Zynda. (1994). Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Apunte para un Seminario. Princeton. Princeton University. (edición digital del autor). http://www.conductitlan.net/seminarios/filosofia_ciencia_lyle_zinda.pdf
Stephen G. Brush. (1991). Historia de la ciencia y enseñanza de la ciencia. Comunicación, Lenguaje y Educación. Núm. 11-12, 169-188.
Historia y Filosofía de las Ciencias Sociales
Irene Montarcé. (2020). Trabajo y subjetivación política: desafíos epistemológicos. RELMECS (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales). 9(2), pp.16.
Winter Edgar Reyna Cruz; Alfredo Leonardo Carreón Corina; Silverio Gerardo Armijo
44 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS
Mena. (2020). La interrelación de diferentes disciplinas para el abordaje científico de fenómenos y problemas sociales. RELMECS (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. 9(2), pp.18.
Flavio Salgado Bustillos. (2020). Tres dualismos metafísicos que han gobernado la epistemología del conocimiento en Occidente y tres opciones teóricas que buscan derrocarlos. RELMECS (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales). 9(2), pp.15.
Ricardo Castro Díaz. (2017). Epistemología y pragmatismo en el análisis de los sistemas complejos. RELMECS (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales). 7(2), pp.15.
Bernard Lahire. (2017). Mundo plural: ¿por qué los individuos hacen lo que hacen? RELMECS (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales). 7(2), pp. 14.
Rafael Carrillo. (2016). La Filosofía como espacio de las Ciencias. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 16, Núm. 33, 9-16.
Sergio Elórtegui Francioli. (2015). Historia natural: La discusión. Una revisión del concepto, el conflicto y sus ecos a la educación de las Ciencias Biológicas. Estudios Pedagógicos. Vol. XLI, Núm. Especial, 267-281.
Roberto Follari. (2015). Las ciencias sociales en la encrucijada actual. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana. Vol. 14, Núm. 41, 147-157.
Miguel Laufer. (2015). La ciencia entre nosotros. Interciencia. 40(2), 73.
Ronald Rivera Alfaro. (2015). La interdisciplinaridad en las Ciencias Sociales. Reflexiones. 94(1), 11-22.
Nayide Peña Frade. (2015). Las Ciencias Sociales en contextos sociales globalizados y complejos. Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Vol. X, Núm.19, 63-92.
Thomas Nenon. (2011). La Filosofía como ciencia falible. Co-herencia. Vol. 8, Núm. 15, 45-67.
Shiping Tang. (2011). Foundational Paradigms of Social Science. Philosophy of the Social Sciences. 41(2). 211-249.
Oscar Moro Abadía. (2009). Presentación El objeto de la historia de la ciencia. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales. Núm. 18, 195-210.
Julian Reiss. (2009). Causation in the Social Sciences: Evidence, Inference and Purpose. Philosophy of the Social Sciences. 39(1), 20-40.
Patrick Baert & Fernando Rubio Domínguez. (2008). Philosophy of the Social Sciences. En Brian Turner (compilador). The Blackwell Companion to Social Theory. Oxford: Wiley-Blackwell, 60-80. http://fdrubio.org/Resources/Baert%26DominguezW.pdf
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LAS CIENCIAS 45
Cecilia Dockendorff. (2007). Teoría sociológica, cultura moderna y emancipación: Un ejercicio inconcluso de auto-aclaración sociológica. Revista MAD, Revista del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad. Núm. 16,1-17.
Juan Pablo Vera Lugo, Jefferson Jaramillo Marín. (2007). Teoría social, métodos cualitativos y etnografía: el problema de la representación y reflexividad en las ciencias sociales. Universitas Humanística. Núm. 64, 237-255.
Valeriano Iranzo. (2005). Filosofía de la Ciencia e Historia de la Ciencia. Quaderns de Filosofia i Ciència. Núm. 35, 19-43.
Emilie Raymond. (2005). La teorización anclada (Grounded Theory) como método de investigación en Ciencias Sociales: en la encrucijada de dos paradigmas. Cinta de Moebio. Núm. 23, 1-12.
Luis Fernando Sánchez Jaramillo. (2005). La Historia como Ciencia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia). Vol. 1, Núm. 1, 54-82.
Fernando Aguiar. (2004). Teoría e incertidumbre: modelos normativos y descriptivos. EMPIRIA, Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Núm. 8, 139-160.
Daniel Steel. (2004). Social Mechanisms and Causal Inference. Philosophy of the Social Sciences. 34(1), 55-78.
Román Reyes. (2001). Filosofía y Ciencias Sociales. Nómadas. Núm. 3, (enero-junio), 1-21.
Mauricio Nieto Olarte. (1999). Historia de las ciencias sociales. Revista de Estudios Sociales. Núm. 3, pp.3
María Cristina Hernández Rodríguez. (1996). La historia de la ciencia y la formación de los científicos. Perfiles Educativos. Vol. XVIII, Núm. 73, pp.11.
V. Mellado & D. Carracedo. (1993). Contribución de la Filosofía de la Ciencia a la didáctica de las Ciencias. Enseñanza de las Ciencias. 11(3), 331-339.
Gil Pérez D. (1993). Contribución de la Historia y de la Filosofía de las Ciencias Sociales al desarrollo de un modelo de enseñanza/aprendizaje como investigación. Enseñanza de la Ciencia. 11(2). 197-212.
J. Mardonez. (1991). Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas. Nota histórica de una polémica incesante. Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una fundamentación científica. Barcelona: Anthropos Promat. http://postgrado.una.edu.ve/filosofia/paginas/mardones1.pdf
![Page 1: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: CUADERNO-Principios Filosóficos de las Ciencias [Ciencias Sociales] (SPANISH) 2015](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030116/6323900848d448ffa006bb91/html5/thumbnails/45.jpg)