La arquitectura regionalista montañesa: Vestir con el ropaje antiguo las necesidades modernas
Transcript of La arquitectura regionalista montañesa: Vestir con el ropaje antiguo las necesidades modernas
ARQUITECTURA Y REGIONALISMO
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ALBERTO VILLAR MOVELLÁNCLEMENTE MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ, Eds.
Arquitectura y regionalismo / Alberto Villar Movellán, Clemente Manuel López Jiménez, eds. — Córdoba : Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2013 521 p. : il. ; 21,5 cm (Arca verde, ISSN 1138-1884 ; 11) ISBN 978-84-9927-150-7 DL CO-1204-20131.Arquitectura 2. Regionalismo I. Villar Movellán, Alberto, ed. lit. II. López Jiménez, Clemente Manuel, ed. lit. II. Tít. I. Universidad de Córdoba. Servicio de Publicaciones, ed. III. Serie 72:323.174
Colección ARCA VERDEDirector: Alberto Villar Movellán
ARCA es el grupo de investigación HUM 0391 de la Junta de Andalucía, Plan Andaluz de Investiga-ción (PAI), adscrito al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Responsable: María Ángeles Raya Raya.
AQUITECTURA Y REGIONALISMO.Alberto VILLAR MOVELLÁN y Clemente Manuel LÓPEZ JIMÉNEZ, editores.Autores: Pedro Navascués Palacio, Mireia Freixa, Víctor Pérez Escolano, Alberto Villar Movellán, Maite Paliza Monduate, Luis Sazatornil Ruiz, María Cruz Morales Saro, Inmaculada Aguilar Civera, Alexander Tzonis, Regina Anacleto, Antonio Fernández Alba, Fernando González Moreno, Julio Martín Sánchez, José Manuel Rodríguez Domingo, José Ignacio Díez Elcuaz, Clemente Manuel López Jiménez, Pilar Poblador Muga, Elena de Ortueta Hilberath, Óscar Fernández López, Pablo Rabasco Pozuelo, David Martín López, María del Rosario Castro Castillo, Pedro Poyato Sánchez, Ana Melendo Cruz, María Asunción Díaz Zamorano, Carmen Adams Fernández
Edita: © Servicio de Publicaciones de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBACampus de Rabanales. Carretera Nacional IV, Km. 396 • 14071 CórdobaTeléfono: 957 212165www.uco.es/publicaciones [email protected]
1ª edición 2013ISBN: 978-84-9927-150-7ISSN:1138-1884Depósito Legal: CO-1204-2013Idea de la colección y adaptación: Alberto Villar MovellánDiseño de la colección: José María Báez y Dorothea von ElbeDiseño de la portada: Alberto Villar MovellánMaquetación:Procedencia de las fotografías: José Carlos Nievas, portada. Para los capítulos, ver Créditos fotográficos
© De los textos firmados, los respectivos autores; de los no firmados, los editores.© Las imágenes tienen sus propietarios. Se incluyen a efectos académicos y de investigación científica, al amparo de la vigente Ley de Propiedad Intelectual.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
149
LA ARQUITECTURA REGIONALISTA MONTAÑESA:VESTIR CON EL ROPAJE ANTIGUOLAS NECESIDADES MODERNAS
Luis Sazatornil RuizUniversidad de Cantabria
Y en la paz solemne de aquellos eternos parajes,bajo la mansa cúpula del cielo, sostenida por las cimas montañosas,ocurre pensar si son otros los vivos que fueron los muertos,si no es una misma generación la que bajo diversas figuraciones se sucede (…).Miguel de Unamuno, “Una civilización rústica”, La Nación, Buenos Aires, 1923.
Con este texto don Miguel de Unamuno inicia una serie de cinco capítulos dedicados a Cantabria y reunidos en sus Obras completas bajo el título general de “Recordando a Pereda”. 1 “¿Historia? –se pregunta Unamuno– Allí todo es prehistórico, o mejor, para decirlo con término que puse en circulación, todo es intrahistórico”.
No obstante, Unamuno no es el único que “recordando a Pereda” percibe en los “eternos parajes” de La Montaña tradicional el hálito del pasado. En sus paseos a lo largo y ancho de Cantabria literatos y artistas encuentran el eco de Sotileza y Peñas Arriba, o de Amós de Escalante en Costas y Montañas. Galdós, Azorín, Pardo Bazán, Ortega y Gasset, incluso Cela o Lafuente Ferrari rastrean “la otra historia; la que cuaja en las obras de arte del hombre, la que se posa y concentra, callada, sobre las formas y las piedras, la que es capaz de quedar, flotando, en el ambiente de una ciudad que, en su reposo, guarda el perfume de otros modos de ser, de otros ritmos y hábitos de vida”. 2 Santillana del Mar, los Picos de Europa, la Hermida, el valle del Pas, Comillas, incluso la añoranza del viejo Santander, 3 alimentan una nostalgia directamente proporcional a los cambios provocados por el desarrollo del mundo contemporáneo, anhelando siempre unos escenarios apenas transformados “por el transcurso de los años y los acontecimientos”. 4
1 UNAMUNO, Miguel de: “Recordando a Pereda”. En Obras completas, VII, Darío VILLANUEVA (dir. lit.). Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2005, p.20.2 LAFUENTE FERRARI, Emilio: El Libro de Santillana. Santander: Diputación Provincial, 1955.3 Un repaso a algunos de estos textos puede hacerse en Cantabria en la Literatura, selección, prólogo y notas de Aurelio GARCÍA CANTALAPIEDRA. Santander: Joaquín Bedia, 1978.4 GONZÁLEZ LANUZA, Eduardo: “Vislumbres de Comillas”, La Nación, Buenos Aires, 1959. Cit. Cantabria en la Literatura, 1978, p.130.
150
Ahora bien, este “descubrimiento” de La Montaña tradicional no es, ni mucho menos, un hecho aislado. A lo largo del siglo XIX y con creciente inten-sidad casi toda Europa conoce profundas transformaciones urbanas, culturales y sociales motivadas por el imparable progreso industrial y la consolidación del poder burgués. 5 La fuerte presión migratoria sobre las ciudades interpela profundamente las tradicionales estructuras urbanas, dando origen a las nuevas capitales industriales y mercantiles, que a la postre serán claves en el “fin de siglo” y sus convulsiones. Además, el desarrollo de las ciudades, la extensión de los modos de vida burgueses, unidos al avance de la técnica y de la indus-tria, modifican forzosamente el “marco vital” enfatizando dramáticamente las diferencias con el mundo rural.
No obstante, esta polarización del conflicto campo-ciudad va a tener una consecuencia inesperada. A medida que el progreso de la civilización industrial desvele sus facetas más oscuras (colapso higiénico, social y laboral) aparece en las sociedades más desarrolladas una nostalgia directamente proporcional hacia los valores, modos de vida y paisajes de las sociedades tradicionales. En la Europa de finales del siglo XIX esos valores tradicionales, aparentemente amenazados por el imparable progreso, se van a transformar paradójicamente en una alternativa “pintoresca” tanto estética como higiénica, moral y social al colapso de la ciudad, a la dureza de la vida industrial y a la uniformidad cos-mopolita de la cultura burguesa. El fenómeno puede seguirse en las diversas formas de retorno a la naturaleza y en la idealización del mundo rural. El éxito de la literatura costumbrista y la pintura de paisaje, las reivindicaciones regio-nalistas, la generalización de las segundas residencias, las vacaciones y el viaje o el desarrollo de los balnearios y su oferta de vida higiénica son las formas de huida del presente más frecuentes.
Las múltiples aristas de este proceso parecen reunirse, en definitiva, en torno a dos polos no siempre enfrentados o excluyentes. Por un lado están el mundo urbano, el progreso industrial, las afectadas formas de la “vida moderna”, los placeres del “confort” o las modas artísticas europeas con sus elegantes aires cosmopolitas. Esos lugares “que –dice Pereda en su Discurso de entrada a la Real Academia de la Lengua, en febrero de 1897– se visten a la moderna y se rigen por la ley de todas las sociedades llamadas cultas por ir absorbidas, y muy a su gusto, en el torrente circulatorio de las modas reinantes”. Enfrente se sitúan el mundo rural, las crecientes preocupaciones sociales e higiénicas y el retorno a la naturaleza, a las tradiciones locales y a su sabiduría ancestral. Esta dualidad, construida a menudo sobre discursos complementarios, acabará pola-rizándose en el conocido –y nada fácil– conflicto entre tradición y vanguardia. En realidad, tal conflicto no puede presentarse como un mero enfrentamiento entre antiguos y modernos, entre nostalgia y progreso. A lo largo del siglo XIX
5 LOYER, François: Le siècle de l’industrie, 1789-1914. París: Skira, 1983.
151
–con su herencia romántica– y especialmente en el fin de siglo, las alternati-vas entre progreso industrial y tradiciones ancestrales, entre cosmopolitismo y regionalismo o, en definitiva, entre ciudad y mundo rural, se entrecruzan y alimentan mutuamente, presentando dos respuestas –complementarias– a una misma cuestión: el imparable ascenso de la sociedad burguesa industrial, con sus contradicciones y sus imprevistos efectos. Sólo así se comprende la perma-nente tensión entre modernidad y tradición encerrada en movimientos como el eclecticismo, el modernismo o el novecentismo. En cierto modo, su carácter supuestamente transitorio, su permanente indefinición, su talante conciliador de extremos (recuérdese, por ejemplo, como el modernismo alterna nuevos y viejos materiales y técnicas, formas cosmopolitas y tradiciones constructivas locales; el caso catalán es claro) permite –como ya señaló Walter Benjamin– la difícil digestión del presente industrial.
Es en este contexto dónde debe entenderse el descubrimiento y posterior defensa del tradicional paisaje (natural, social, arquitectónico…) montañés. Pereda, con “su amor arrebatado a la tradición y a lo que fue” 6 es la cita lite-
6 SOLANO, Ramón de: “Las Letras montañesas”. En Lo admirable de Santander. Bilbao: Luis Santos, 1935, p. XXXIII.
Lorenzo Coullaut Valera: Monumento a José María de Pereda. 1911. Santander
152
raria obligada en esta recuperación. En sus obras había defendido a ultranza las virtudes de la vida rural y natural frente a los peligros morales del progreso industrial, económico y político:
Soy de los que ven en el pueblo [...] el fiel guardador de las sagradas tradi-ciones, de la lengua jugosa y pintoresca, del colorido indígena y sello genial de la raza, del sabor puro de la tierra madre; soy de los que, sin respeto a las leyes forzosas del continuo bullir de las ideas, causa del incesante andar de los sucesos, padecen en lo más sensible del corazón, a cada cosa que cambia de nombre en su comarca [...] Entiendo, pues, por región en el caso presente, no el pedazo de tierra que señala para sus especiales usos la arbitraria mano de la geodesia oficial, sino la comarca que deslindan y acotan las inmutables y sabias leyes de la Naturaleza; y por mejorar y enriquecer esta comarca, no sólo el fomento y la prosperidad de la materia tributable para el erario público, sino también, y no secundariamente, el cultivo y el engrandecimiento de lo que, en la naturaleza misma de la región, es patrimonio perdurable de la inteligencia y el corazón del poeta y del artista. 7
Así escenificaba el profundo rechazo que suscitaba en ciertos ambientes –es-pecialmente en los literarios– la civilización industrial y la vida urbana. 8 En su obra la idealización de la sociedad del Antiguo Régimen revelaba un profundo recelo hacia la modernidad y, especialmente, hacia la comunidad burguesa sur-gida del comercio santanderino (a la que paradójicamente Pereda pertenecía). Con frecuencia este rechazo tomaba forma en la añoranza del aspecto arqui-tectónico de las viejas villas y sus cascos históricos, arrasados por el imparable crecimiento urbano y la nueva arquitectura. Pereda ilustraba, por ejemplo, en sus Escenas Montañesas esta rotunda defensa del viejo orden social a través de la confrontación entre el “viejo” y el “nuevo” Santander:
[…] para que usted lo comprendiera del mismo modo, sería preciso [...] que junto a ese Santander de cuarenta mil almas, con su ferrocarril, con sus mo-numentales muelles, con su ostentoso caserío, con sus cafés, casinos, paseos, salones, periódicos, fondas y bazares de modas, surgiese de pronto la vieja colonia de pescadores, con sus diez mil habitantes y seis casas de comercio […] para que no dudase sobre cuál de ellos cernía más el tedio de sus negras alas, y qué generación vivía más tranquila y más risueña, si la que se cubre con el oropel de más moderna sabiduría, o la cobijada bajo los harapos de nuestra vieja ignorancia. 9
7 PEREDA, José María de: Discurso en los Juegos Florales de Barcelona, mayo de 1892.8 LITVAK, Lily: Transformación industrial y literatura en España (1895-1905). Madrid: Taurus, 1980.9 PEREDA, José María de: “Santander (Antaño y ogaño)”. En Escenas Montañesas. Madrid, 1865. Recogido en sus Obras completas, vol. I, CLARKE, Anthony H.- GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel (eds.). Santander: Tantín, 1989, pp.15-16.
153
La nostalgia del viejo Santander se enmarcaba –entonces como ahora– en un más amplio rechazo del progreso y de cualquier influencia exterior. Se añoraba especialmente el secular aislamiento autárquico de una población no conta-minada por peligrosas ideas políticas o por vanos deseos de progreso. Una sociedad patriarcal que se suponía depositaria de ancestrales valores morales, como los pescadores de Pereda que en El fin de una raza se enfrentaban a “la maravillosa transformación que venía verificándose en esta ciudad, así en lo moral como en lo material”, mientras se mantenían “apegados, desde tiempo inmemorial, a lo exclusivamente suyo”. 10 Estas colectividades centran el tradicionalismo estético y moral de Pereda pues, en su opinión, se parecen al “peñasco en la mar: bello para el artista; un estorbo para los múltiples fines de las humanas ambiciones”.
Además, para Pereda y para la mayoría de los escritores naturalistas del período, el contraste entre lo viejo y lo nuevo, entre mundo urbano y mundo rural, tomaba formas especialmente elocuentes en la disparidad arquitectóni-ca. Así, por ejemplo, Pachín González –el aldeano protagonista de la novela sobre la catástrofe del Machichaco publicada por Pereda en 1896– a su llegada a Santander sólo veía riquezas por todas partes, con las que “se construían aquellas casas grandonas” que tanto contrastaban con “la desconocida choza de su pobre aldea…”. 11 Aunque Pereda sólo viera en esas riquezas “tentacio-nes de Satanás”.
LA RENOVACIÓN DOMÉSTICA
En resumen, a lo largo del siglo XIX y con especial intensidad en el “fin de siglo” la gradual extensión de la sociedad burguesa, los nuevos modos de producción industrial y la fuerte presión demográfica interpelan profun-damente las tradicionales estructuras urbanas. El rápido crecimiento de las nuevas capitales industriales y mercantiles, el desarrollo social y el progreso técnico, modifican forzosamente el marco urbano. En Cantabria, mientras el mundo rural y las viejas villas –como Santillana o Laredo– languidecen, ciertos puertos o centros industriales –como Santander y Torrelavega– crecen aceleradamente. Aparece entonces esa tensa confrontación entre tradición y progreso, entre mundo rural y mundo urbano, entre regionalismo y cosmopoli-tismo, que caracteriza la sociedad contemporánea. Esas tensiones se traducen en un renovado interés por el pintoresco mundo rural y la vida natural. No se trata, tan sólo, de introducir la naturaleza en la ciudad por medio de parques, jardines o paisajes pintados, sino también de llevar la ciudad a la naturaleza.
10 PEREDA, José María de: “El fin de una raza”. En Escenas…, 1865, p. 84.11 PEREDA, José María de: Pachín González. Santander, 1896 (Reedición, Tantín, 1993).
154
A partir de entonces la oferta de vida higiénica y natural en residencias campestres se convierte en un elemento básico de los rituales de ocio burgueses y aristocráticos. Las nuevas viviendas unifamiliares se arremolinan en torno a las playas de moda, los balnearios y los aledaños de las ciudades. Infinidad de hoteles de familia, casas de campo y villas de veraneo, cada una en su estilo, ilustran el ocio finisecular mostrando, a modo de biografías arquitectónicas, las peculiaridades de sus dueños. Sus aires cosmopolitas se inspiran en la triunfante moda de la villégiature que desde Francia e Inglaterra se extiende de un extremo a otro de Europa, fantaseando con los historicismos parlantes para definir un lenguaje decorativo vagamente acorde con el carácter de sus propietarios. 12
El resultado final es que el “hotel de familia”, la vivienda unifamiliar, desaparece prácticamente del mundo urbano –ahora dominado por el inmueble de vecindad– para trasladarse a las zonas donde la presión urbana decrece: en los límites de la ciudad, en el mundo rural –ahora modernizado– o en el balneario. La demanda se transforma y la casa rural o la villa suburbana ya no son productos nacidos de manera más o menos espontánea de una tradi-ción constructiva secular, sino productos condicionados por las necesidades burguesas y trasplantados directamente desde los libros de modelos europeos. Desde luego, la misma burguesía que elogia la sencillez de la vida rural, exige en sus viviendas suburbanas las comodidades de la vida urbana. Con sus ex-clusivas viviendas, la nueva clase dominante simboliza el papel emergente de los modos de vida burgueses: la distribución racional y el “confort” doméstico (ventilación, iluminación, chimeneas francesas, mobiliario específico, salas de baño, etc.) El primer aspecto es clave pues, como decía Garnier, el siglo XIX es la época que ha tenido el mérito de establecer “una juiciosa teoría de las distribuciones”, tratando de dotar de elegancia a los más modestos apartamen-tos. Teóricos como César Daly en Francia 13 o Repullés y Vargas en España 14
12 Véase TOULIER, Bernard (dir.): Architecture et urbanisme. Villégiature des bords de mer, XVIIIe-XXe siécle. Paris: Éditions du patrimoine, 2010; SAZATORNIL RUIZ, Luis: “Los orígenes del veraneo en España: playas urbanas, ciudades balneario y arquitectura elegante”. En Playas urbanas. IV Curso Internacional de Relaciones Puerto-Ciudad. Santander: Puertos del Estado - UIMP, 2007, pp. 49-73. Ídem: “Arquitectura, salud y ocio: La edad de oro de los balnearios”. En Actas de los XIX Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico. [Reinosa, julio 2008]. Santander: Universidad de Cantabria, 2009, pp. 133-156.13 “La casa es el vestido de la familia. Contribuye a servirle de envolvente, a protegerla y a acoplarse a todos sus movimientos. La resguarda del frío y del calor (...) se pliega a sus gustos e incluso un poco a sus fantasías...”; DALY, César: L’architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III. París, 1864. La casa es una de las grandes preocupaciones arquitectónicas de la sociedad contemporánea. Ya en el siglo XIX el debate sobre lo doméstico supera con creces la mera especulación sobre la morada del hombre para convertir el hogar, la familia y las virtudes domésticas en argumentos básicos del discurso social del liberalismo burgués. Con el desarrollo de la sociedad burguesa, la casa se convierte en expresión simbólica de la propiedad privada y garantía para la intimidad familiar, profundamente ligada al individualismo como parámetro social. Así, sólo si el hogar garantiza materialmente el normal desarrollo de la vida familiar podrá regenerarse la sociedad pues, como se afirma en la época, “moralizando el hogar queda moralizada la familia”.14 El arquitecto Enrique María REPULLÉS Y VARGAS, en su discurso ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (La casa-habitación desde el punto de vista artístico, Madrid, 1896), resume los argumentos morales reunidos en torno al debate doméstico en el siglo XIX: “Cuanto más tiempo pase el hombre en su casa, entre su familia, más morales resultarán los pueblos. La casa, pues, ejerce una acción eminentemente moralizadora; mas para que así suceda, necesario es hacerla atractiva, y he aquí la noble misión del arquitecto”.
155
insisten en buscar fórmulas prácticas para separar las diferentes funciones del ámbito doméstico. 15
En España, sin embargo, la preocupación por la renovación doméstica es bastante más tardía que en Francia o Inglaterra. Este retraso se explica por el ambiente imperante en los círculos académicos, sólo renovados con la incor-poración de arquitectos cada vez más interesados en debatir cuestiones de gran incidencia social. La consecuencia será una teoría doméstica marcadamente dependiente de las novedades llegadas del resto de Europa. Repullés, en su discurso académico, es uno de los primeros arquitectos españoles en reivindicar los usos característicos del modo de vida burgués, ufanándose de lo que llama “progreso evidente” pues “el más humilde burgués goza hoy en su casa de mayor comodidad que el más poderoso señor de los pasados siglos”, aunque aún recomienda que la decoración debe enmascarar los adelantos técnicos. De hecho, el “confort” doméstico venía preocupando muy especialmente a ingleses y franceses desde finales del siglo XVIII. Los neopalladianos ingleses habían encabezado la reivindicación sobre la importancia de la distribución racional y el confort 16 y John C. Loudon en su Encyclopedia of Cottage, Farm and Villa Architecture ya desarrollaba el principio de “conveniencia”, poniendo el énfasis en que cada elemento de la casa debe comunicar con claridad la función del edificio, con sinceridad respecto al interior de la vivienda, su relación con la naturaleza, el carácter del propietario, en consonancia con la historia, la cultura y el paisaje del lugar o de la nación. Reclamaba pues una “arquitectura parlan-te” de intenciones modestas, que mostrara el carácter de su propietario y que, además, resultara “conveniente”, acorde con el paisaje y sincera. Una sinceridad que para Loudon se ha de centrar, especialmente, en lo que considera elementos significantes: los materiales de la tradición constructiva local, la legibilidad al exterior de las distribuciones y de la vida interior, como elementos de una simbología elemental y popular.
15 En el interior de las viviendas se busca la espaciosidad, luminosidad y buena ventilación, apoyadas en la progresiva aceptación de los nuevos materiales; así como una clara diferenciación funcional de los espacios, con la habitual distribución burguesa en tres zonas (“estares”, dormitorios y servicios): “...la una consagrada por entero a la intimidad, a los deberes y a los afectos de la familia, y reclama los dispositivos arquitectónicos que garanticen la libertad y el secreto de la vida privada; la otra está unida al mundo exterior debido a nuestras relaciones sociales, ya sean de negocios, ya de placer, y este lado de nuestra existencia, que en cierto sentido podemos llamar público, debe llevar más lujo y esplendor que el primero (...) para la vida pública se necesitan las grandes y ricas habitaciones. Para la vida de familia, se necesita la zona más retirada, con su carácter de intimidad y de confort. Finalmente, para el servicio doméstico, al estar relacionado con estos dos lados de la vida se necesita un lugar juiciosamente escogido para poder satisfacer con prontitud y esmero las exigencias de ambos” (DALY, César: L’architecture privée… p.15). Véase también SIMÓ, Trinidad: “Formación del espacio burgués”, Fragmentos. El Siglo XIX (Madrid), n. 15-16 (1989), pp. 98-105; ELEB-VIDAL, Monique- DEBARRE, Anne: L’invention de l’habitation moderne. Paris, 1880-1914. París: Hazan, 1995.16 Entre ellos destacan los Adam, que en su conocida obra The Works in Architecture of Robert and James Adam (1778) ofrecen algunas reflexiones de enorme influencia posterior en la arquitectura europea y, sobre todo, americana. Véase AZZI VISENTINI, Margherita: Il Palladianesimo in America e l’architettura della villa. Milán: Edizioni Il Polifilo, 1976.
156
Con la sentida obligación de adecuar la vivienda al entorno en que se inserta, clientes y arquitectos demandarán modelos que poder imitar. Poco a poco, se configuran una serie de tipos domésticos adaptados a los distintos países euro-peos y generalmente inspirados en las arquitecturas vernáculas. En la difusión de estos modelos resultó de vital importancia la distribución de los libros de recopilaciones sobre la casa de campo inglesa (cottage), el chalet suizo o la casa burguesa en Francia. 17 Estos pattern books (libros de modelos), bien como repertorios gráficos o como escritos teóricos, ocuparon el siglo con el debate sobre la arquitectura doméstica. A España pasaron especialmente los editados en Francia y fueron ampliamente utilizados tanto por arquitectos como por maestros de obras para satisfacer la elegancia o la extravagancia de sus clientes.
Downing, uno de los recopiladores americanos más reconocidos, sintetizaba el catálogo de “estilos” disponibles para esta arquitectura doméstica de finales de siglo: el romano, el italiano, el suizo, el veneciano, y el gótico rural. 18 A su juicio, cada uno de estos tipos son expresiones de un carácter nacional, trans-formados en modelos permanentes por un largo uso local. Así, para este autor, el temperamento alegre y soleado del sur de Europa es mejor expresado por las villas venecianas e italianas; mientras que las virtudes domésticas, el amor a la casa y a la vida rural encuentran su mejor expresión en el chalet suizo y en el cottage inglés. Asimismo, considera –como Loudon– que la arquitectura doméstica debe adecuarse al paisaje del lugar, que divide también en dos tipos: “serenamente bello” y “pintoresco”. Consecuentemente, separa la arquitectura en dos categorías de estilos que armonizan con cada uno de estos paisajes: “el griego, el romano y el italiano”, como estilos regulares son asimilables al paisaje “clásico”; por su parte, “el gótico, el Tudor, el Old English, el estilo castillo medieval”, con su “forma irregular” se adaptan más al paisaje pintoresco. Parece pues que el problema doméstico se acaba convirtiendo en un problema de regu-laridad e irregularidad o, dicho de otro modo, de serenidad y pintoresquismo, de clasicismo y romanticismo. Finalmente todo el debate doméstico parece focalizarse en torno a estos dos grandes grupos estilísticos: la villa clasicista y la casa rural modernizada (cottages, chalets, etc.).
Al margen de diferencias estilísticas, ciertos aspectos son comunes a todas estas arquitecturas suburbanas: distribución interior flexible (de acuerdo con la mayor libertad del modo de vida campestre), servicios agrupados en el subsuelo,
17 El primer impulso llega con obras como la de Sir John WOOD Jr.: A Series for Cottages or Habitations of the Labourer (1781) y la Encyclopaedia of Cottage, Farm and Villa Architecture (Londres, 1833) de John C. LOUDON. A partir de Inglaterra los “pattern books” se extienden por el Continente y América, a la vez que acentúan su carácter de “repertorio formal” con la proliferación de ilustraciones. Entre los más utilizados pueden citarse los estudios de Paul Marie LETAROUILLY: Édifices de Rome moderne, 3 vols. y 3 atlas in-folio. París, 1840-1857; César DALY: L’architecture privée au XIX siècle sous Napoleón III, 3 vols. París, 1864; Lèon ISABEY, - Henri-Eugène LEBLANC: Villas, maisons de ville et de champagne. Paris, 1864 y Eugène VIOLLET-LE-DUC: Habitations modernes, 2 vols. París, 1875. 18 DOWNING, Andrew J.: The Architecture of Country Houses (1850). Reedición Facsimile. NewYork: Dover Publications, 1969, p. 26.
157
planta baja reservada a piezas de recepción, habitaciones (más numerosas que en la ciudad) ocupando la primera y a veces la segunda planta, habitaciones de invitados separadas para preservar la intimidad, interpenetración de espacios interiores y exteriores, salubridad (la villa ha de levantarse sobre un basamento y debe “dominar tanto como sea posible el parque o el jardín”), 19 etc. No obstante, en general el modelo de casa de campo inspirado en la arquitectura rural inglesa o centroeuropea prefiere el confort, la fantasía y la libertad a la regularidad de la villa de tradición italiana. Por esta causa ciertos elementos se encuentran exa-cerbados en la primera: la verticalidad, remarcada por la utilización de piñones, la fantasía e irregularidad de la silueta, la utilización intensiva de la policromía y la exageración de salientes y de todos los elementos que favorecen las vistas (terrazas, bow-windows, balcones, verandas, galerías, etc.)
Aunque con cierto retraso, en la costa cantábrica este “baile de disfraces” de la arquitectura pintoresca llega con enorme fuerza en el último tercio de siglo y sus complejos efectos impregnan las primeras décadas del XX con toda la larga serie de fragmentaciones historicistas importadas de Europa. Numerosas villas costeras conocen, en este momento, un notable impulso urbano. En su mayoría son transformaciones surgidas del creciente negocio del veraneo o respaldadas por indianos o adinerados locales. Son arquitecturas que, por su escala urbana, se destacan del tradicional paisaje rural y a través de las cuales puede realizarse un completo repaso a los estilos de la arquitectura finisecular, desde la recuperación ambiental de lenguajes históricos (historicismos), hasta la mezcla selectiva de estilos diversos (eclecticismo) que anuncia el modernismo. Con todo ello se construyen esos típicos paisajes rurales pintorescos, con su naturaleza domesticada, urbanizada por un mínimo de arquitecturas espectacu-lares, manifiestamente exóticas.
En su afán por ser “modernos” y cosmopolitas, la nueva burguesía comer-cial y los indianos llenan Cantabria de arquitecturas parlantes. La diversidad se convierte en el elemento que identifica la vivienda unifamiliar –individualista y pintoresca– siempre inspirada en las grandes arquitecturas nacionales europeas, como factor “culto” de distinción del propietario. La moda de la villégiature, importada de Francia, introduce modelos que van de la villa neopalladiana (El Retiro en Liérganes, 1872), los “hoteles de familia” a la francesa (la casa de las Cuatro Témporas en Laredo, 1870; Villa Adela en Carasa, 1901) o los “acastillados” (La Coteruca en Comillas, 1871; Castillo Villegas en Cóbreces, h. 1890; Castillo Ocharan en Castro Urdiales, 1914) a los palacetes neoárabes (El Capricho de Gaudí en Comillas, 1883-85; la Casa Cortiguera en Santander de Atilano Rodríguez, 1888), el neogótico (palacio de Sobrellano en Comillas, Juan Martorell, 1882-88), el chalet suizo (Quinta San Diego en Cabezón de la Sal, 1901) o el cottage inglés (casa Gerramolino en Comillas, James Pontifex, h.
19 ISABEY, Lèon-LEBLANC, Henri-Eugène: Op. cit., (Introduction).
158
1880-90; casa de Los Hornillos en Las Fraguas, Ralph S. Wornum, 1897-1904; chalet del duque de Almodóvar del Río en Comillas, F. Hernández-Rubio, 1898-1902; casa de Peñas Blancas en Miengo, Javier G. de Riancho, 1912; chalets de Prieto Lavín en el Sardinero, V. R. Lavín Casalís,1917). 20
Por fin, la definitiva inclusión del repertorio modernista en la oferta ecléctica, permite la cristalización del modelo estereotipado de “hotel de familia” que caracteriza el mundo doméstico hasta el regionalismo. Una nueva generación de arquitectos, bien surtidos de revistas alemanas y francesas, combinan en sus composiciones restos de arquitectura inglesa, ornamentaciones Art Nouveau y Sezession, toques suizos o realizan simples sumas pintorescas de todos ellos. Destaca la labor de Javier G. de Riancho 21 (casa Obregón en La Penilla, 1907; casa Hoppe y villa Rosario en El Sardinero, 1912-13), Valentín R. Lavín Casalís (casa Larrea, 1915), su hijo Valentín Lavín del Noval (hoteles de Faustino Villa, 1918), Eugenio Fernández Quintanilla (hotel de Benjamín del Río, 1917) y
20 Sobre la vivienda en Cantabria hemos tratado más ampliamente en Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo XIX (Santander: Universidad de Cantabria; COACan; Fundación Marcelino Botín, 1996) y en “De la casa pintoresca a la posguerra” (La casa en Cantabria, 1920-1995, Catálogo de la Exposición. Santander: COACan, 1997, pp. 19-38). Los ejemplos citados se estudian y documentan con más detalle en estas obras. Sobre la introducción de la arquitectura inglesa en la costa cantábrica SAZATORNIL, Luis: “A orillas del Cantábrico. Arquitectura y veraneos regios”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional (Madrid), n.136 (1998), pp. 12-23; Ídem: “Ralph Selden Wornum y la arquitectura inglesa en la costa cantábrica”. En El Arte foráneo en España. Presencia e influencia (XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte). Madrid: CSIC, 2005, pp. 149-165. 21 Sobre Javier G. de Riancho, véase MORALES SARO, María Cruz: Javier González de Riancho. Arquitecto, 1881-1953. Santander: COACan, 1983.
Casa de Los Hornillos, Las Fraguas (Cantabria). 1897-1904. Arquitecto: Ralph Selden Wornum
159
José Ramón de la Sierra (villa Luisa, 1917; villa María, 1918). Los mismos que pronto acogerán, con el entusiasmo de los conversos, el naciente regionalismo.
COSMOPOLITAS Y REGIONALISTAS
Por fin, tanto modelo extranjero acaba por provocar reacciones. La búsqueda de alternativas arquitectónicas nacionales se afirma a lo largo del último cuarto del siglo XIX, especialmente en el marco de los debates sobre los pabellones españoles presentados en las exposiciones universales. En 1878 era planteado en toda su crudeza por Doménech i Montaner en su célebre texto “En busca d’una arquitectura nacional”. Su argumento principal era que un solo estilo no podía representar la rica diversidad arquitectónica española –polémica similar a la sostenida en países como Italia– pues “ni una misma historia, ni una misma lengua, ni iguales leyes, costumbres e inclinaciones han formado el diverso ca-rácter español [...] de estas circunstancias ha nacido el predominio de tradiciones artísticas generalmente árabes en el mediodía, románicas en el norte, ojivales o góticas, como se dice vulgarmente, en la antigua corona aragonesa y centro antiguo de España y del renacimiento en las poblaciones a las cuales dio vida el poder centralizador de las monarquías austriaca y borbónica. De estos elementos artísticos difícil es formar una unidad arquitectónica que sea más española que la de otra nación cualquiera y que sea igualmente grata a todos nosotros”. 22 De su planteamiento se desprende una visión de la arquitectura nacional española como suma ecléctica de las principales tradiciones arquitectónicas regionales (algo que hará medio siglo después Aníbal González en la plaza de España de Sevilla o el propio Rucabado en la casa de Tomás Allende en Madrid).
No obstante, durante los años finales del siglo XIX las opciones “nacionales” parecen concentrarse en el neoplateresco y el neomudéjar (con su larga lista de adherencias neoárabes, fruto del éxito internacional del moorish revival o néo–mauresque). Tras el derroche ecléctico del fin de siglo, las decepciones del 98 y el consiguiente debate entre cosmopolitismo y casticismo en la cultura y las artes españolas, parecen inclinar la elección a favor del estilo renacimiento español (estilo remordimiento decían algunos). A estas alturas la cuestión nacional, pa-ralela a otros debates similares en Europa, era efecto más o menos directo de la problemática “generación del 98” que aireó la crisis de la maltrecha identidad española pero también promovió una “Edad de Plata” de la cultura. Finalmente, la identificación del neoplateresco con Castilla, entendida como origen de España, alcanza su mayor éxito con el pabellón español de la Exposición Universal de
22 DOMÉNECH I MONTANER, Lluís: “En busca d’una arquitectura nacional”, La Renaixença (Barcelona), a. VIII, n. 4, v. I (28 febrero 1878), pp.149-160.
160
París de 1900 que inaugura la moda del estilo Monterrey, parcialmente inspirada en detalles del palacio salmantino o de la Universidad de Alcalá.
Este modelo encontrará buena acogida como alternativa doméstica nacional para la burguesía y la pequeña aristocracia, conociendo una amplia difusión por España y América –desde California hasta Argentina– y preparando el camino del éxito a los regionalismos. Durante un tiempo el castellanismo de Santander se identifica con esta moda, levantando conjuntos tan pomposos e indefinidos como Los Pinares, proyectado por Valentín R. Lavín Casalís en 1916 para el armador Francisco García, con referencias diversas que van del plateresco a unos nunca construidos chapiteles de pizarra. Mejor ejemplo es aún la correcta casa Pardo (El Promontorio), levantada en 1915 con proyecto de Javier G. de Riancho junto al Hotel Real, acumulando detalles regionalistas y una hidalga torre “estilo Monterrey” sobre una organización interior inglesa. Su afán de “estilo” y su imponente emplazamiento, ejemplifican la demanda altoburguesa para estos palacios campestres suburbanos de principios de siglo.
De todos modos, consciente o inconscientemente, en la primera década del siglo XX algunos elementos de aires regionalistas ya impregnan, con cierta frecuencia, proyectos aparentemente inspirados en otros estilos nacionales. Se trata aún de una fase previa al regionalismo, no tan pujante como unos años después, cuando quizá proyectos íntegramente regionalistas hubieran
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alfonso XIII. Santander. 1905-1907. Arquitecto: Luis Doménech y Montaner
161
tomado más fuerza. De hecho, en Santander el debate entre cosmopolitismo y regionalismo había conocido su episodio más ejemplar unos años antes. En el verano de 1907 Alfonso XIII había inaugurado el edificio del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Santander. 23 Apenas unos meses después se convocaba el concurso de proyectos para la construcción de una residencia de verano para la Familia Real en la península de la Magdalena. Estos dos hechos señalan el momento culminante de la época dorada de la arquitectura santanderina en el que, pasada ya la crisis finisecular, la burguesía ve el futuro con optimismo. Atrás queda el desastre del 98, que cuenta entre sus efectos positivos con la creciente repatriación de capitales, inmediatamente invertidos en el suculento negocio inmobiliario o en las prometedoras entidades de ahorro. Además, la crisis portuaria deja paso a la suculenta moda del veraneo, impulsada ahora por la construcción del palacio de la Magdalena, concebido como una inversión y apoyado, incluso, por los republicanos.
Ambos edificios simbolizan claramente las ideas que los animan. En el proyecto de 1905 para el edificio de la Caja de Ahorros, el propio Doménech y Montaner había acudido vagamente al repertorio Monterrey (sobre todo en la simbólica torre de la esquina achaflanada). No obstante, en un proyecto de inconfundible ornamentación modernista, firmado por alguien tan preocupado por las diversidades regionales, no podía faltar cierta curiosidad por la tradición local, resaltando la prensa regional “el depurado gusto de su estilo exterior, que tiene algo de montañés”. 24 Doménech se adelanta así a un fenómeno que pronto llenará el panorama arquitectónico local, con todo el tópico repertorio clasicista y barroco de las casonas montañesas.
Por su parte, el Palacio de La Magdalena, levantado como regalo de bodas de la ciudad para SS.MM. Alfonso XIII y Victoria Eugenia, se inspira en las obras del arquitecto londinense Ralph S. Wornum (Palacio de Miramar en San Sebastián y Casa de los Hornillos en Las Fraguas). En realidad la apariencia inglesa del
23 Archivo Municipal de Santander, Est. 9, Leg. 8, nº 9. Don Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas y uno de los benefactores de la nueva sede del Monte de Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander, ofrece para el proyecto al arquitecto modernista catalán Luis Doménech. El proyecto está listo en primavera de 1905. Se adjudican las obras al contratista Genaro Rivas en 203.653,21 pesetas, quedando las obras bajo la supervisión de los arquitectos Casimiro Pérez de la Riva, primero, y Joaquín Rucoba, después. El propio Alfonso XIII coloca la primera piedra el 12 de junio de 1905 e inaugura el edificio dos años después, el 29 de julio de 1907. Aunque el proyecto del edificio ha desaparecido no hay duda sobre la autoría del mismo: “Los planos son del arquitecto catalán señor Doménech y la ejecución estará a cargo de nuestro distinguido paisano, el también arquitecto don Casimiro Pérez de la Riva” (Cantabria. Revista quincenal Ilustrada, nº 34, 23 de abril de 1905); “Los planos son del arquitecto catalán, señor Doménech, y la dirección del de Santander, don Joaquín Rucoba” (El Cantábrico, 30 de julio de 1907, p.2); “Encargáronse los planos del edificio al inteligente y acreditado arquitecto don Luis Doménech y Montaner, el cual les presentó terminados al poco tiempo, siendo muy del agrado de la junta, tanto la hábil distribución de las dependencias como el depurado gusto de su estilo en el exterior” (El Diario Montañés, 30 de julio de 1907, portada); “Únicamente recordaremos que se encargaron los planos al arquitecto don Luis Doménech y los entregó al poco tiempo mereciendo grandes elogios” (La Atalaya, 30 de julio de 1907, portada). Véase SAZATORNIL, Luis: “Arquitectura y urbanismo desde el romanticismo a la posguerra”. En Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria, 3. Santander y su entorno. Santander: Gobierno de Cantabria, 2002, pp. 219-335.24 La Semana veraniega, a. I, n. 3 (25 julio 1907), p. 5.
162
conjunto se basa en la acumulación ecléctica de motivos ingleses (Elizabethan, Scottish Baronial, Georgian...) sobre una estructura en T claramente francesa. Inaugurado en 1913, acogerá ininterrumpidamente los veraneos regios hasta 1930, completándose con el ajardinamiento de la península (a cargo del Jardinero Mayor de S.M. Juan Gras desde 1914), las caballerizas y el campo de polo (ambos de 1914). 25 Aquí se pretende que el estilo del palacio sea inconfundiblemente inglés, como homenaje a la nacionalidad de la joven reina y como muestra del gusto cosmopolita de la flamante ciudad-balneario.
25 Hemos estudiado el proceso de construcción del palacio de la Magdalena y la transformación del Sardinero en El Palacio de la Magdalena. Arquitecturas y veranos regios. Catálogo de la Exposición. Santander: UIMP, 1995; también SAZATORNIL RUIZ, Luis: “Un regalo para la Reina. Historia del Palacio de la Magdalena”. En La Reina Victoria Eugenia y el Palacio de la Magdalena. Santander: UIMP– Fundación Hispano-Británica, 2011, pp. 61-80.
Javier G. de Riancho y Gonzalo Bringas, Proyecto de Palacio Real en la Península de la Magdalena. Alzado, 1908
Leonardo Rucabado, Proyecto de Palacio para un noble en La Montaña (Santander). 1911
163
Por tanto, regionalismo y cosmopolitismo se dan la mano en el ambicioso Santander de principios del siglo. No existe, sin embargo, contradicción alguna; ambas tendencias representan dos aspectos de una misma teoría arquitectónica. Curiosamente, es un arquitecto catalán –el modernista Luis Doménech– quien imprime aires montañeses al proyecto para la Caja de Ahorros; mientras dos jóvenes arquitectos montañeses –Javier G. Riancho y Gonzalo Bringas– inten-tan emular los cottages ingleses en la Magdalena. Estas obras representan, en realidad, los últimos compases del baile de disfraces de la arquitectura ecléctica en Santander. Una moda que había conquistado la ciudad con arquitecturas inspiradas en las grandes novedades pintorescas europeas. Como colofón a este largo fin de siglo, las tres primeras décadas del siglo XX en Cantabria pa-sarán insistiendo en las dos vías marcadas. Unos siguen buscando el elegante cosmopolitismo de la Belle Epoque en las eclécticas arquitecturas cortesanas del Casino del Sardinero (Eloy Martínez del Valle, 1913) o del Hotel Real (Riancho, 1916). Otros, sin embargo, prefieren seguir a Doménech que como docente también parece predicar principios regionales, pues alguno de sus alumnos montañeses de la Escuela de Arquitectura de Barcelona toma buena nota de su éxito y aprovechan sus enseñanzas para apurar el estudio de los estilos históricos explorando la arquitectura local. En 1916 el castreño Leonardo Rucabado, uno de sus discípulos con más proyección posterior, escribía: “...fue nuestro inolvidable y meritísimo maestro D. Luis Doménech y Montaner, el que dio los primeros to-ques en la puertecilla de nuestras devociones artísticas, tratando de impregnarlas de aromas regionales”. 26
26 RUCABADO, Leonardo: “Arquitectura española contemporánea. Consecuente aclaración”, Arquitectura y Construcción (Barcelona), n. 282 (enero 1916), pp. 1-8.
Javier G. de Riancho, Portada de ingreso a la península de la Magdalena. Croquis, 1914.
164
LEONARDO RUCABADO Y LA ARQUITECTURA REGIONALISTA MONTAÑESA
Rucabado salta a la fama con su conocido Proyecto de palacio para un noble de la Montaña, con el que obtiene en 1911 el primer premio del Concurso sobre la Casa Española organizado por la Sociedad de Amigos del Arte. Según Rafael Doménech pretendía ser, sencillamente, una alternativa en “estilo montañés” al proyecto inglés de Riancho y Bringas para la Magdalena. 27 Se aprecia así la unidad formativa de todos estos arquitectos, que utilizan los mismos principios compositivos, depurados por el eclecticismo, lo que permite a Rucabado practicar un pragmático bricolage estilístico 28 para, sin mayores dificultades, reproducir el mismo perfil de la Magdalena con la suma ecléctica de elementos tomados de las más conocidas casonas y palacios barrocos montañeses (Carrejo, Pámanes, Selaya, etc.) El asunto debió dar que pensar a Riancho, pues en 1914 presentará un proyecto de inspiración montañesa para la Portalada de acceso a la península de la Magdalena. 29
27 DOMENECH, Rafael: “Crítica recogida por Javier González Riancho”. Cit. MORALES SARO, María Cruz: Op. cit. p. 58.28 OSTROWETSKY, Sylvia- BORDREUIL, Jean-Samuel: Le néo-style régional: reproduction d’une architecture pavillonnaire. Paris: Dunod, 1980.29 Javier González Riancho: “Portada de ingreso a la Real península de La Magdalena: Croquis”. 1914. Escala 1:200. Firmado ángulo superior derecho “J. Riancho”. Tinta sobre papel. 11,5 x 24,5 cm (Colección González Riancho).
Polanco (Cantabria). Casa natal del novelista D. José María de Pereda
165
Esa coincidencia de principios compositivos, junto al indiferentismo estilístico de esta generación de arquitectos refleja su talante ecléctico. Todos –tanto Rucabado como Riancho y Bringas– acabarán siendo regio-nalistas convencidos después de haber practicado los más variados estilos. En cualquier caso, el citado Proyecto de palacio es el punto de partida definitivo para la arquitectura regionalista montañesa. Entendido como alternativa regional a la construcción de un estilo nacional, en el proyecto se reinterpretan elementos tomados de la arquitectura barroca montañesa, dibujados incansablemente por Rucabado en su álbum de apuntes. 30 No obstante, pretendiendo codificar el lenguaje de la recuperación regionalista, se queda en repertorio de motivos pues, como señala Lampérez, en este proyecto “había exceso de arqueología, en él podían señalarse el escudo armero de Rubalcaba, la portalada de Puente Arce, las solanas de Santillana, la torre de Elsedo, el rollo de Pámanes, los pórticos de Toranzo y la capilla de Gajano... en aquél tinte grisáceo de sus acuarelas se veían las pinturas de Casimiro Sainz, y se oía a Peñas Arriba de Pereda y a Costas y Montañas de Escalante... Era una labor de iniciación”. 31
En noviembre de 1915 Rucabado presenta, junto a Aníbal González, en el VI Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en San Sebastián sus polémicas “Orientaciones para el surgimiento de una arquitectura nacional”. Propone, en el momento oportuno, una teoría aparentemente coherente para definir un lenguaje arquitectónico nacional frente a las tendencias moder-nistas importadas, de las que él mismo ha participado y que se solapan, no pocas veces, con las propuestas regionalistas:
Todas las grandes naciones tienen perfectamente definido su arte propio [ ] España veríase hoy en una situación precaria y desairada, si forzosamente debiera dar fe de vida en un concurso mundial de Arquitectura. Completamente divorciada de sus venerandas tradiciones, sin originalidad alguna en su pro-ducción, aparecería su obra como una servil y desmedrada mezcla de cuantos matices y temperamentos circulan por el mundo, sin alma y significación es-pañola de ningún género. Conveniente y saludable ser, a nuestro entender, la empresa conquistadora de una arquitectura nacional, expresiva de algo íntimo y predilecto de nuestro modo de ser y de nuestros ideales; manifestación, en lo mecánico y dispositivo, de nuestros usos y recursos locales, desdeñando para su ropaje ornamental cuanto no sea más que habilidad manual inanimada, sin relación alguna con nuestras glorias históricas... 32
30 Sobre sus modelos, véase ORDIERES DÍEZ, Isabel: El Álbum de apuntes de Leonardo Rucabado. Bilbao: Xarait, 1987. 31 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: “Leonardo Rucabado”, Arquitectura (Madrid), n. 8 (diciembre de 1918), pp. 217-224.32 RUCABADO, Leonardo y GONZÁLEZ ÁLVAREZ-OSSORIO, Aníbal: “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional”, Arte Español (Madrid), n. 7-8 (agosto-nov. 1915), pp. 437-453. Sobre su ideal regionalista en la Arquitectura véase también RUCABADO, Leonardo: “La tradición en la Arquitectura
166
En su texto sobre “La tradición en la Arquitectura”, en el que contesta algunas críticas vertidas por Vicente Lampérez y Demetrio Ribes, Rucabado dice pre-tender tan solo “vestir con el ropaje antiguo las necesidades modernas” ya que “el ropaje ar quitectónico, la mera vestidura artística, es de una importancia fundamental y sentimentalísima, ya que sólo ese ropaje, esa vestidura, dan la cumplida satisfac ción de esos innatos anhelos humanos de amenizar la vida mediante actividades espirituales y dejar grabada en cada mo mento, la huella peculiar de su paso por la historia”. 33 Esa especie de doctrina del “justo medio” entre vanguardia y tradición, nos desvela una vez más al arquitecto decimonónico, profundamente pintoresco que, a menudo, reduce la arquitec-tura al viejo problema de vestir o desvestir el edificio usando, ahora, ropajes supuestamente montañeses. Rucabado se defiende de los que le acusan en un tono “un tanto despectivo” de usar “ropajes, vestiduras, mascarillas de época” y consideran “los viejos estilos como flores marchitas, inanimados muñecos o lo que es lo mismo, con los que consideran las palabras tradición y estancamiento, como sinónimas y ado badas en la misma envoltura de vejez polvorienta, telarañas y carcoma”, pues advierte que “Es este concepto de los ropajes y vestiduras de época, cuando se exagera, uno de los muchos engañosos y sofísticos tópicos que corren en letras de molde y que conviene a mi juicio mesurar y esclarecer”. 34 No obstante, y a pesar de la tenaz defensa de Rucabado, honestamente hay que ver en el éxito del regionalismo montañés –paralelo al de una larga lista de regionalismos europeos– una nueva colección de trajes regionales, que sumar al ya largo catálogo utilizado en el baile de disfraces de la arquitectura decimonónica. Lógico final a esa revisión de los estilos históricos que se detiene, por último, a explorar la historia local.
No se trata, desde luego, de nada nuevo, pues la larga lista de arquitecturas regionalistas europeas, triunfantes en estos primeros años del XX, son produc-to directo de la mentalidad pintoresca, con su idealización del mundo rural y
(Comentarios a la discusión de este concepto por el Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián, el año de 1915)”, Arquitectura y Construcción (Barcelona, 1917), pp. 27-42. El texto, dedicado “A mi ilustre compañero y queridísimo amigo don Vicente Lampérez”, comienza con un recuerdo a Menéndez Pelayo y es, en realidad, respuesta al rechazo a sus ideas mostrado por el arquitecto valenciano Demetrio Ribes, cuyos argumentos se publicarán algún tiempo después, tras el fallecimiento de Rucabado. Véase RIBES, Demetrio: “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional. Trabajo leído por el arquitecto Demetrio Ribes”, Arquitectura y Construcción (1919), pp. 21-25.- “La tradición en la Arquitectura. Escrito después de leer el trabajo de Leonardo Rucabado tratando este tema”, Arquitectura y Construcción (1918), pp. 21-28. Un análisis completo sobre el desarrollo de la polémica en ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, Revistas, Congresos, 1846-1919, Granada: Diputación Provincial, 1987, pp. 337-351.33 RUCABADO, Leonardo: “La tradición en la arquitectura”, p. 32.34 Ídem, p. 30. Sobre el mito del origen textil del revestimiento arquitectónico ya teorizó Gottfried Semper en varios influyentes textos de mediados del siglo XIX. Véase FANELLI, Giovanni- GARGIANI, Roberto: El Principio del Revestimiento. Prolegómenos a una Historia del Arquitectura Contemporánea. Madrid: Akal, 1999 [1994]. Este principio, presentado como alternativa al clasicismo vitruviano, tuvo una influencia fundamental en la cultura arquitectónica de los siglos XIX y XX y subyace tras el debate entre Ribes y Rucabado, que sólo pretendía “vestir con el ropaje antiguo las necesidades modernas”.
167
regional. En estos proyectos se encuentra un claro anhelo sentimental y cul-turalista que pretenderá devolver a la ciudad española un orden y coherencia que permita enlazar sin traumas las nuevas edificaciones con el paisaje urbano heredado. El proyecto regionalista conecta siempre con relatos e imágenes que ilustran un creciente proceso de idealización de las ciudades y arquitecturas históricas (heredado del historicismo), entendidas como obras de arte y redes-cubiertas por pintores y escritores. Renace así el amor a los viejos barrios, a los monumentos, a la asimetría y el pintoresquismo, como escenarios ideales, en el que existe, en el fondo, un profundo rechazo al modo decimonónico de entender la ciudad burguesa. Estas ideas enlazan con el City Beautiful Mo-vement y las propuestas de Camilo Sitte publicadas en su Construcción de ciudades según principios artísticos (1889). En Cantabria, el costumbrismo de Pereda es el modelo que algunos artistas pretenden trasladar a la pintura o la arquitectura, 35 persiguiendo una identidad local que se opone a la inter-nacionalización económica y cultural y reivindicando valores supuestamente amenazados por el progreso de la civilización industrial y burguesa. Hay además una segunda paradoja: son movimientos ideológicos y a menudo los regionalismos arquitectónicos se contentan con formulaciones elementales, que pueden no tener ningún carácter auténticamente local. Incluso las recetas de estilo más habituales (maderas vistas, grandes cornisas...) son en sí mismas internacionalmente rurales, pues es la idea de regionalismo la que cuenta, más que su veracidad. 36 Además, el talante ecléctico de la moda regionalista se aprecia en el indiferentismo estilístico de toda una generación de arquitectos
35 Rucabado manifestó reiteradamente su atracción por las descripciones de los paisajes montañeses contenidas en las obras de Escalante y Pereda. Sobre la importancia del segundo en su obra declaraba: “Un día, con el triste motivo de la muerte de nuestro gran Pereda […] una revista ilustrada puso ante mis ojos una fotografía de su casa natal en Polanco. Mi alma, ya más trabajada en lides artísticas, tuvo una revelación. Un destello del reconstituyente espíritu del maestro, que inunda las castizas paredes de la casa polanquina, sugestionó mi sentimiento, me hizo sospechar la existencia de un pródigo carácter en los acentuados rasgos de muchos viejos caserones, que hasta entonces había contemplado con indiferente sensibilidad, y los primeros fulgores de una potente luz desconocida empezaron a iluminar mis ideales”; RUCABADO, Leonardo: “Arquitectura española contemporánea. Consecuente aclaración”, Arquitectura y Construcción (Barcelona), n. 282 (enero 1916), pp. 4-5. Cit. ISAC, Ángel: Op. cit., pp. 350-351.36 Sobre la arquitectura regionalista en Europa véase, entre una abundante bibliografía, Le Régionalisme, nº monográfico de Monuments Historiques, 189, sept-oct. 1993; LOYER, François y TOULIER, Bernard (dirs.): Le Régionalisme, Architecture et identité. París: Éditions du Patrimoine, 2001; VIGATO, Jean-Claude: L’architecture régionaliste: France, 1890- 1950, Paris: Norma - Institut Français d’Architecture, 1994; Ídem: Regionalisme, París: Éditions de la Villette, 2008. Ninguno de estos textos presta apenas atención a los regionalismos españoles, aunque ya se habían publicado los trabajos pioneros de VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Introducción a la arquitectura regionalista. El modelo sevillano. Córdoba: Universidad, 1978 (2ª ed. 2007) y Arquitectura del regionalismo en Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial, 1979; también la razonada panorámica general (dedicada a Alberto Villar) de NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: “Regionalismo y arquitectura en España (1900-1930)”, Arquitectura y vivienda. Monografías, n. 3 (1985), pp. 28-35; y sobre el regionalismo montañés los trabajos de BASURTO, Nieves: Leonardo Rucabado y la arquitectura montañesa. Bilbao: COACan/Xarait, 1986; y RODRÍGUEZ LLERA, Ramón: Arquitectura regionalista y de lo pintoresco en Santander (1900-1950). Santander: Estvdio, 1987. Por el contrario, la reciente obra de Eric STORM (The culture of regionalism. Art, architecture and international exhibitions in France, Germany and Spain, 1890-1939, Manchester-New York: Manchester University Press, 2010) ya dedica un amplio capítulo a la arquitectura española (pp. 154-192) y un repaso general a Rucabado y la arquitectura montañesa (pp. 160-167).
168
Leonardo Rucabado, Casa de D. Manuel Diez Somonte en Castro-Urdiales, 1909
Leonardo Rucabado, Casa para los Sres de Díez Somonte en Monte Olivete (Castro Urdiales), 1909
169
que, tras haber diseñado en los más variados estilos, abrazan el regionalismo con el entusiasmo de los conversos.
Sin embargo, frente al dogmatismo sintético de su proyecto de palacio, el mejor Rucabado regionalista se desvela a partir de 1909 con la casa para los Díez Somonte en Monte Olivete (Castro Urdiales) y el chalet para Tomás Allende en el barrio de Indauchu (1910). Consolidará esta tendencia con un magnífico grupo de obras domésticas que se distribuyen por el entorno de la ría de Bilbao (chalet para Luis Allende en Indauchu, 1914; casa para Pedro Barbier en Neguri, 1918), Castro Urdiales (casa Sotileza,1913), Noja (chalets para Manuel Morales,1913, y reforma del Palacio de los Marqueses de Al-baicín para Obdulia Bonifaz, 1916), Torrelavega (palacete Argumosa, 1915) o Santander (La Casuca, para Víctor Díez Fernández,1915; El Solaruco, para la Viuda de Rétola,1916). 37
Todos estos productos de Rucabado son fruto de una cuidadosa y erudita selección de las fuentes atesoradas en su álbum de apuntes, producto a su
37 Sobre la obra de Rucabado, véase TORRES BALBÁS, Leopoldo, “Arquitectura española contemporánea. La última obra de Rucabado”, Arquitectura, n. 25, mayo 1920, pp. 132-139. Asimismo son numerosas las referencias al arquitecto en las revistas de la época, especialmente en Arquitectura y Construcción. Entre la bibliografía reciente BASURTO, Nieves: Leonardo Rucabado…; RODRÍGUEZ LLERA, Ramón: Arquitectura regionalista…; Ídem: Pecios de arquitectura santanderina. Valladolid: Universidad, 2003, pp. 49-91.
Casa de D. Luis Allende, Bil-bao. 1914. Arquitecto: Leonar-do Rucabado
170
vez “de la perseverante y fervorosa labor de investigación documental, que, a través de los riscos bravíos y los plácidos valles de mi tierra, he realizado buscando en sus más arrinconadas villas y aldegüelas, los más íntimos y peculiares rasgos de su arte solariego”. 38 Pretende seguir así la línea purista propugnada por Vicente Lampérez e interesada en la aplicación de los estilos regionales a las necesidades de la arquitectura presente (aunque posteriormente Lampérez mostrará reservas hacia la obra de Rucabado y sus seguidores). 39 En la vestimenta exterior Rucabado maneja con soltura un repertorio popu-lar, clasicista y barroco, laboriosamente depurado de la –para él– anónima arquitectura montañesa tradicional. 40 Junto a ese tópico repertorio erudito (escudos heráldicos, falsas zapatas, frontones y cartelas decoradas, bolas herrerianas, hipotéticos muros cortafuegos, etc.) se hacen sitio los elementos
38 RUCABADO, Leonardo: “La tradición en la arquitectura”, p. 30.39 Alberto Villar Movellán distingue en el historicismo regionalista español dos vertientes: “la purista, programada por Vicente Lampérez y Romea, que se empeña en la ‘aplicación’ de los estilos históricos a las necesidades de la arquitectura presente, y la casticista de Torres Balbás, que promueve la investigación profunda de los estilos históricos para sacar sus enseñanzas. Aníbal González y Leonardo Rucabado seguirían en parte la primera línea”. VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Introducción a la arquitectura regionalista… pp. 35-36 (2ª ed. 2007, pp. 39-40)40 “El tipo, que es de genuino abolengo español, es también perfecta y exclusivamente montañés, pues se desnaturaliza y esfuma en cuanto se sale un kilómetro de la provincia; su contextura es fuerte y robusta en todos sus elementos, que alardean de purismo clásico; pero en su tosca ingenuidad revelan la modestia de los artífices que los ejecutaron. Es, en suma, un arte popular de casticismo intenso engendrado al calor de un tradicional temperamento, propicio a las prácticas constructivas, que llegó en Bustamante y Herrera a su completa floración, tal vez un tanto exacerbada por el ascético y severo espíritu del rey y de la sociedad española de su época”. Cfr. RUCABADO, Leonardo: “Casonas montañesas”, en Pro-Patria (Número extraordinario de la revista Cultura Hispano Americana), Madrid: Establecimiento Tipográfico de El Liberal, (julio-sept. 1913), p. 107.
“La Casuca” (casa para Víctor Díez Fernández), San-tander. 1915. Arquitecto: Leonardo Rucabado
Leonardo Rucabado, Proyecto de casa para la Sra. Viuda de Rétola en Santan-der. Fachada Principal (El Solaruco), 1916
171
que van a identificar su producción regionalista (el pórtico, la torre destacada, las cubiertas, los aleros pronunciados, etc.)
La Casuca es, sin embargo, una versión reducida del modelo regionalista más enfático practicado por Rucabado en otros edificios de similar época, como el cercano Solaruco, el palacio para Obdulia Bonifaz en Noja o el chalet Sotileza en Castro Urdiales. Aquí el repertorio montañés se atenúa, introduciendo una versión simplificada, amortiguando el rigor erudito con un cierto sentido modernizador (menos énfasis en los materiales, simpli-ficación decorativa, etc.) para crear, en definitiva, una interpretación más libre de sus propio estilo, visible en la ausencia casi total de piedra (falsa sillería, revocos) y en la inclusión de un número limitado y elocuente de temas regionales: la torre, el pórtico partido por columna clásica, el escudo, los ladrillos en espina, las solanas, etc. Por el contrario, en El Solaruco la ornamentación destaca aún más por la solidez pétrea del edificio, con un no-table trabajo de cantería, centrándose especialmente en cornisas y cubiertas, con el remate de florones aligerados, el hastial escalonado y las prolongadas y abarcantes cornisas.
Sin embargo, aunque el ropaje ahora elegido sea diferente, el cuerpo sigue siendo el mismo. Como es habitual en la arquitectura fin de siglo, los casi ilimitados repertorios decorativos se distribuyen siempre en torno al viejo bloque cúbico académico, centrado por la amplia escalera y el hall de antigua raíz palladiana, desde donde se tiene acceso a la planta baja –de uso público (con algún gabinete, el despacho-biblioteca, la sala completada en ocasiones con el oratorio o con un fumoir, y el bloque del comedor, cocina, despensa y office)– y a la primera planta privada, en la que se instalan los dormitorios. Normalmente, la monotonía del bloque se rompe con la torre, a menudo en esquina, los retranqueos de la fachada y todos los elementos de apertura (sean éstos bow-windows, serres, galerías o solanas). El ejemplo de Rucabado es claro: nada prácticamente distingue la distribución de sus casas regionalistas respecto a sus precedentes chalets de inspiración europea levantados en Indauchu; para comprobarlo basta comparar, por ejemplo, las plantas del chalet Martínez de las Rivas (1906) y la casa Díez Somonte (1909). Esta “adaptación sagaz” del repertorio regionalista al previo influjo europeo –especialmente inglés– ya fue destacada por Lampérez cuando afirmaba que nadie como Rucabado había sabido hasta entonces asimilar “el hall inglés al estragal santanderino; el window a la solana, la loggia al pórtico y la silueta del cottage o del hotel a la de la casona hidalga o a la casuca pasiega”. 41
41 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: “Leonardo Rucabado”, Arquitectura (Madrid), n. 8 (diciembre de 1918), pp. 217-224.
172
Leonardo Rucabado, Proyecto de Biblioteca y Museo, Santander, 1917
No obstante, la obra más importante de la producción santanderina de Leo-nardo Rucabado es la Biblioteca Menéndez Pelayo. Así lo expresa el propio arquitecto cuando señala que el encargo hecho por el Ayuntamiento parece elegido a propósito “para la plenitud de mi regalo profesional y de mis afanosas ilusiones”. 42 En 1916 culmina el proyecto de reforma del austero edificio de tres naves levantado por Atilano Rodríguez en 1892 por encargo del propio Menéndez Pelayo, que había sido legado a la ciudad junto con la Biblioteca. 43 El conjunto se completa, además, con otro edificio que debe albergar el Museo de Bellas Artes y la Biblioteca Municipal. El acto de colocación de la primera piedra, presidido por Alfonso XIII, en el verano de 1917, se transforma –como todas las obras– en un acto de homenaje a la memoria de Marcelino Menéndez Pelayo.
Consciente de esta responsabilidad, Rucabado pretende convertir el conjunto en expresión de las ideas estéticas del polígrafo. Así resulta una obra “excesi-vamente arqueológica y erudita”, en la que “Las citas a estilos y edificios son literales, hasta el punto que en el ángulo que forma el cierre de la finca, hoy de
42 De un documento perteneciente a la familia Rucabado. Cit. BASURTO, Nieves: Op. cit., p.68.43 ARTIGAS FERRANDO, Miguel: La vida y la obra de Menéndez Pelayo. Zaragoza: Heraldo de Aragón, 1939.
174
rica forja, Rucabado quiso instalar la misma Cruz de Rubalcaba”. 44 En todo el conjunto late cierto barroquismo, habitual en la obra de Rucabado, pero que aquí se matiza y modera con las explícitas referencias a Juan de Herrera, alusión transformada en homenaje regionalista a la tradición arquitectónica montañesa: “de aquel Juan de Herrera, insigne compañero nuestro, montañés también, de aquel hombre de cartabón y plomada […] uno de los principales jalones, del histórico proceso de la arquitectura española”. 45 La alusión herreriana también es una forma de complicidad con el propio Menéndez Pelayo, que aún reconociendo el genio de Herrera nunca gustó de una arquitectura que consideraba demasiado áspera, pues “Toda mi pasión de provincia y de raza no pueden llevarme hasta poner a Herrera en el número de los grandes artífices por quienes la eterna idea armónica ha querido dar breve muestra de su poder a los mortales”; aunque no deja de reconocer en su obra y especialmente en El Escorial “cierta serenidad intelectual, especulativa y geométrica que, sin ser la belleza de la creación artística, es una de las manifestaciones de la grandeza humana”. 46
La obra de Rucabado se completa con el diseño de varios edificios para el Sanatorio del Dr. Morales en Peñacastillo (Santander) y algunos proyectos que tras su prematuro fallecimiento en 1918 quedaron inacabados y fueron termi-nadas por otros arquitectos. Particularmente interesante es la Casa para Tomás Allende de la Plaza de Canalejas (1916-1920) que albergó, en el centro de Ma-drid, las oficinas de los Allende. Entre los ampulosos inmuebles finiseculares del centro administrativo de la capital se alza como una declaración de principios regionalistas, entremezclándose en sus recortados perfiles un repaso ecléctico por la geografía arquitectónica nacional: el chapitel de pizarra, las conchas de Salamanca, la solana montañesa, los recuerdos platerescos y herrerianos o el ladrillo y el azulejo sevillano.
Por esas mismas fechas recibe de Soledad de la Colina y de la Mora, condesa de Forjas de Buelna y viuda de José María Quijano, un singular encargo para Los Corrales de Buelna (Cantabria): el conjunto arquitectónico formado por la iglesia parroquial de San Vicente Mártir y el Asilo de San José (1916-1926). El proyecto, concebido por Rucabado entre 1916 y 1918, combina en la parroquia la arquitectura religiosa montañesa del Barroco, un contenido clasicismo herre-riano y algunos detalles tomados de la arquitectura popular (zapatas, aleros…). Por su parte, en el Asilo de San José repasa el repertorio regionalista a base de sólidos pilares cortafuegos, sendas solanas, arcos carpaneles para el pórti-co, la espadaña con su hornacina y el habitual despliegue de pináculos, bolas
44 BASURTO, Nieves: Op. cit., p.71.45 RUCABADO, Leonardo: “La tradición en la arquitectura”, p. 28.46 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España. v. I. Madrid: CSIC, 1974 (4ª edición), p. 849. Menéndez Pelayo se interesaba más por el Herrera matemático y tratadista. De hecho poseía –y aún se conserva en su Biblioteca– un valioso ejemplar de su Discurso sobre la figura cúbica, descubierto y copiado por Jovellanos en Mallorca (1806) para Ceán Bermúdez.
175
Valentín Lavín del Noval, Proyecto de reforma en la finca de los Srs de Meade en El Sardinero (Villa Piquío), Santander, 1920
Gonzalo Bringas, Hotel de familia de Manuel Muerza en Miranda (Las Cumbres), Santander, 1923
176
herrerianas y chimeneas, que rompen la uniformidad de la cubierta. Las obras, terminadas en 1926 bajo la dirección de Desgracias M. Lastra, otro insigne regionalista, muestran el nuevo impulso que el regionalismo imprime en los oficios y técnicas tradicionales de la arquitectura: cuidado trabajo de cantería en pilares, esquinas y recercado de vanos; madera tallada para vigas, zapatas y solanas; forja para rejas y adornos.
LA EXTENSIÓN DE LA ARQUITECTURA REGIONALISTA MONTAÑESA
Posiblemente, la pronta desaparición de Rucabado en 1918 salva su discurso del agotamiento. No obstante, su talento compositivo y la fuerza ideológica del regionalismo labran la fortuna social de una idea que inmediatamente es adoptada, con supuesto talante de escuela, por un numeroso grupo de arquitec-tos. El mismo año de la muerte del arquitecto castreño se celebra la Primera Exposición de Artistas Montañeses, en la que intervienen algún oportunista reciclado ahora a regionalista –como Valentín R. Lavín Casalís– y la completa generación que tomará el relevo y marcará arquitectónicamente toda la prime-ra mitad del siglo en Cantabria: Javier González Riancho, Valentín Lavín del Noval, Emilio de la Torriente, Ramiro Sáinz Martínez o Pedro Cabello. 47 Un breve repaso por esta generación demuestra su importancia en la consolidación del regionalismo montañés y el talento de sus obras: Valentín Lavín del Noval (proyecto de hotel en la cornisa cantábrica, 1918; reforma en la finca de los Srs de Meade en El Sardinero (Villa Piquío), 1920; casa Chapultepec, 1924), Eugenio Fernández Quintanilla (casa de campo para Manuel Suárez Inclán, 1922), Gon-zalo Bringas (casa “Las Cumbres” en Miranda, 1923; quinta Maza en el paseo de Pérez Galdós, 1924; Casa de Salud “Valdecilla”, 1927-29), Deogracias M. Lastra (casa de familia en la Avenida de los Infantes, 1922; Quinta Ribalaygua, 1924), Javier G. de Riancho (anteproyecto para edificio de Correos y Telégrafos, 1915; la Gota de Leche, 1917; pabellón de Santander en la Exposición de Sevilla, 1928; casa Fuentes-Pila en Puente Viesgo, 1928). 48 Lista que podría ampliarse con aportaciones como las realizadas desde el País Vasco por Ricardo Bastida (reforma del chalet Mora “Finca Altamira”, 1920). 49 En casi todas ellas se aplica, sobre el compacto cubo habitual enriquecido con la torre en esquina (a menudo topográficamente privilegiada), el tópico repertorio de pórticos, balcones en púlpito, detalles heráldicos, cornisas pronunciadas (que colaboran al juego de
47 Catálogo de la Primera Exposición de Artistas Montañeses. Santander, 191848 Sobre esta generación y su huella pintoresca en la arquitectura santanderina, véase RODRÍGUEZ LLERA, Ramón: Arquitectura regionalista...49 Ricardo de Bastida. Arquitecto. Bilbao: COA Vasco-Navarro, 2002, p. 126.
177
luces y sombras), variedad de arcos, sillería en los detalles de huecos y arcos, pináculos, detalles en ladrillo, etc.
Más compleja es la aplicación del repertorio regionalista a grandes edificios públicos, donde la larga lista de elementos ornamentales, que tan bien habían funcionado en composiciones domésticas, se muestra menos dúctil en conjuntos a gran escala, diluyéndose en el esquema general. Ya hacia 1915 Javier G. Rian-cho había redactado sendos anteproyectos alternativos de casa de Correos para Santander, destacando uno de inspiración clásico-regionalista. 50 No obstante, el proyecto definitivo llega con la celebración, en 1918, de un concurso nacional de proyectos para la construcción de las cincuenta y nueve Casas de Correos y Telégrafos en España. La misma convocatoria del concurso, celebrado en el momento de mayor éxito de los regionalismos arquitectónicos, propugna la inspiración en los estilos locales recomendando “que campeen, a ser posible, los estilos históricos nacionales y, sobre todo, los típicos en la localidad donde el edificio se construya”. 51
Los arquitectos Secundino Zuazo Ugalde y Eugenio Fernández Quintanilla ganan el concurso para las nuevas Casas de Correos de Santander y Bilbao. Fi-
50 RODRÍGUEZ LLERA, Ramón: Arquitectura regionalista…, pp. 300-303.51 CABELLO LAPIEDRA, Luis María: “Los nuevos edificios para Correos y Telégrafos”, Arquitectura y Construcción, (1919), pp. 81-94. “Proyecto de Casa de Correos y Telégrafos en Santander”, Arquitectura y Construcción, (1919), p. 185.
Correos y Telégrafos, Santander. 1918-1926. Arquitectos: Secundino Zuazo y Eugenio Fernández Quintanilla
178
nalmente la ejecución definitiva de ambos proyectos será llevada a cabo por cada uno de estos arquitectos en su ciudad de origen. De este modo Fernández Quin-tanilla se hace cargo de las obras de la Casa de Correos de Santander (que duran ocho años, desde 1918 hasta su inauguración en 1926). El proyecto se inscribe dentro de la corriente regionalista imperante en todas las obras de la ciudad, con recuerdos al barroco montañés de una marcada tendencia ornamental. El edificio resultante queda exento, con fachadas a las plazas de la Asunción y de Alfonso XIII. La planta rectangular rodea un gran espacio central rodeado de dependencias administrativas, con sótano, dos plantas y ático. La fachada principal queda flan-queada por dos torres, mayor la que se levanta sobre la avenida de Calvo Sotelo, que rompe la simetría marcando un eje principal hacia la avenida, remarcado por el pórtico sostenido con gruesas columnas de acusado éntasis. Los muros son de sillería y el entramado de madera y, en general se introduce toda la larga lista de elementos decorativos del regionalismo montañés: cartelas, detalles heráldicos, impostas quebradas, decoración de esgrafiados junto a las ventanas, taqueados, remates en bolas, etc. Todo con un sentido de la acumulación y el decorativismo de clara raigambre modernista, sensación reforzada por la introducción de detalles modernos (marquesina ferrovítrea, vidrieras, buzones, etc.)
Algo semejante ocurre, a partir de 1920, con la Oficina Técnica de Cons-trucciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública, que desarrolla un programa nacional de arquitectura escolar a gran escala. Hasta entonces el Estado se limitaba a informar los proyectos provinciales y municipales; sin embargo, con la aparición de la Oficina Técnica y bajo la dirección de Antonio Flórez 52 se delimitan las necesidades mínimas “técnico-pedagógicas” de una escuela moderna y se enriquece el repertorio de respuestas atendiendo a climas, lugares y tradiciones locales. Desde allí se proyecta un amplio conjunto de grupos escolares que, con particular incidencia en Madrid, transforman el paisaje escolar español durante los últimos años de la Monarquía y el período de la República. En todos ellos se sigue un modelo de gestión muy eficaz enunciado en tres principios: utilización de materiales modestos, simplificación de la planta y distribución del conjunto y, sobre todo, atención a los condicionantes locales (siguiendo el aún pujante regionalismo arquitectónico).
El proyecto para Grupo Escolar “Ramón Pelayo” de Jorge Gallegos –uno de los arquitectos más activos de la Oficina Técnica– es el único para Santander. 53
52 GUERRERO, Salvador: Antonio Flórez, arquitecto: (1877-1941). Catálogo de la Exposición. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2002. 53 Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Sección Educación y Ciencia. Sig. 14245-8. Dirección General de Enseñanza Primaria. Leg. 19413; La Montaña, 20 de noviembre de 1926 y 15 de mayo de 1928; El Cantábrico, 18 de marzo y 24 de octubre de 1928; La Voz de Cantabria, 29 de febrero de 1928. Véase RODRIGUEZ LLERA, Ramón: Arquitectura regionalista..., pp. 346-347. LLANO DÍAZ, Ángel: “Apuntes para una historia de las escuelas públicas santanderinas (1923-1937)”, Altamira (Santander), t. LIX (2002), pp. 7-69. Sobre la labor de la Oficina Técnica véase GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: Cincuenta años de arquitectura española II (1900-1950). Madrid: Adir, 1980, pp. 69-76. LAHOZ ABAD, Purificación: “Los modelos escolares de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas”, Historia de la Educación, n. XII-XIII (1993-94), pp. 121-148.
179
Presentado en febrero de 1928, responde adecuadamente a las mencionadas exigencias sobre materiales, distribuciones y condicionantes locales. La claridad general de las plantas facilita la accesibilidad del conjunto y su adecuación a las exigencias de la tipología escolar: higiene, ventilación, luz y comodidad de acceso y tránsito. La circulación general de aire y personas se facilita con el largo esquema longitudinal, en realidad un largo pasillo que recorre el centro siguiendo un eje paralelo a la calle Alta. A partir de este esquema longitudinal se orientan al sur las fachadas principales y al norte las clases. Por fin, desde el cuerpo central, la planta de dos alturas se repite, en estricta simetría, en la zona de niños y en la de niñas, hasta rema-tarse con los torreones de tres plantas de los extremos, asomados a sendos solarium (propugnados, entre otros, por la Institución Libre de Enseñanza y hoy desafortunadamente cubiertos por una ampliación del centro), que cierran y animan el largo esquema longitudinal.
Respecto a los materiales, se combina con modestia el enfoscado con aplacados imitando sillería en torno a huecos, arcos, cornisas, detalles he-ráldicos y esquinas. Además, y para romper la monotonía lineal del conjunto se resalta la planta principal con una larga secuencia de balcones de rejería, solanas de madera y cuerpos retranqueados.
Por fin, en relación con la sujeción formal a los condicionantes locales, el proyecto se inspira en el regionalismo montañés. A este respecto Galle-gos dice querer hacer un trabajo fiel a la tradición herreriana, reuniendo a un tiempo la serenidad de masas y la sobriedad de líneas y de decoración características de la arquitectura montañesa. El propio autor señala que “los elementos constitutivos de este proyecto son los más salientes en los edificios de esta región de los comienzos del siglo XVII, o sean: las torres, el soportal, las solanas, los muros cortavientos, el alero de gran voladizo y la pared de cerca con esquinales, todo ello acoplado a la silueta obligada de un edificio de planta moderna, y que al propio tiempo tenga carácter y aspecto de escuela”. El resultado es un conjunto elegante sin estridencias, en la línea de la sosegada adecuación del regionalismo a obras mayores que Gonzalo Bringas (por otra parte director de las obras del colegio Ramón Pelayo, terminadas en 1932) había introducido en los pabellones del cercano Hospital Valdecilla (también dedicado a don Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla).
Este último proyecto, el de la Casa de Salud “Valdecilla”, es producto de la necesidad de sustituir el viejo hospital de San Rafael, absolutamente insuficiente y obsoleto para las crecientes necesidades sanitarias de Santan-der. En 1918 se crea la Asociación para la construcción del nuevo hospital
180
que compra la finca de Fuentemar, de unas 8 hectáreas. Allí se pretende levantar el nuevo hospital comarcal, en una localización de gran calidad estratégica (entrada de la ciudad) e higiénica (una suave ladera hacia el sur donde también se acometerá, a partir de 1920, la construcción de la ciudad jardín). 54
La idea de recinto hospitalario acotado provenía de algunos ilustres ejemplos españoles, como el hospital de San Pablo de Barcelona o el de Basurto en Bil-bao. Para la construcción del hospital se convoca un concurso abierto en 1919 que ganan los arquitectos Francisco Urcola y Eloy Martínez del Valle, con la colaboración de Deogracias M. Lastra, quedando en segundo lugar Javier G. de Riancho. En 1920 se inauguran las obras, con la presencia de los reyes, aunque no comienzan hasta 1921, una vez concluido el proyecto de 11 pabellones con 600 camas.
Sin embargo, la estrechez del presupuesto provoca que en 1926 apenas es-tuviera realizado el movimiento de tierras y parte de la cimentación. Entonces
54 Archivo Municipal de Santander, Arm. LL, Leg.1271, nº 202. SALMÓN MUÑIZ, Fernando- GARCÍA BALLESTER, Luis- ARRIZABALAGA, Jon: La Casa de Salud Valdecilla. Origen y antecedentes. La introducción del hospital contemporáneo en España. Santander: Universidad de Cantabria. Asamblea Regional de Cantabria, 1990; VÁZQUEZ GONZÁLEZ-QUEVEDO, Francisco: La Medicina en Cantabria. Apuntes históricos y biográficos hasta 1930. Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1982. SANTAMARÍA MUÑOZ, Pío Jesús: “La Casa Salud Valdecilla, utopía y final”. En Guía de Arquitectura de Santander. Santander: COACan. Del Pozo & Asociados, 1996, pp. 56-61.
Casa de Salud Valdecilla, Santander. 1927-29. Arquitecto: Gonzalo Bringas. Vista general de los pabellones desde la capilla
181
aparece el marqués de Valdecilla dispuesto a acometer una obra que, como se había demostrado, los poderes públicos no podían llevar a cabo. En septiembre de ese año realiza una aportación de dos millones de pesetas para el nuevo hospital. Desde ese momento, todo el proyecto queda indisolublemente unido a la figura de don Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Valdecilla, un indiano singular que había hecho su fortuna en tierras cubanas, por medio del ingenio azucarero “la Rosario” y los cultivos agrícolas de sus fincas en Aguacate. Hombre culto, conocía la importancia del desarrollo tecnológico y científico de EE.UU., donde había vivido, y desde su vuelta a España actuaba como un filántropo inagotable. No muy bien conocido y de personalidad huidiza no parece mostrar el ánimo, a menudo exhibicionista con sus éxitos y filantropías, que caracteriza a otros indianos. 55
Al asumir la obra encarga a Gonzalo Bringas, arquitecto de la Diputación Provincial, la redacción de un nuevo proyecto, tras la renuncia de los anteriores técnicos. Se plantea entonces un proyecto más ambicioso y durante diciembre de 1926 y enero de 1927 Bringas viaja por Europa visitando París, Berlín y Hamburgo, donde estudia los modelos hospitalarios más útiles. Ese mismo año Bringas presenta el proyecto definitivo con tres filas de pabellones. Las dos primeras quedan condicionadas por la cimentación ya realizada –siguiendo el primer proyecto– pero en la tercera fila es donde Bringas sorprende con una hilera de pabellones perpendiculares a un eje lineal de circulación, orientados al sur y separados por espacios ajardinados. Para la solución de problemas concretos consta que Bringas manejó el manual sobre hospitales de los norteamericanos York y Sawyer de 1927. Por fin, la introducción de evidentes –aunque sabiamente contenidas– referencias “montañesas” busca acercar a los usuarios al hospital, por lo demás tecnológicamente muy vanguardista. Pero además Bringas manejó un vocabulario pleno de variantes, buscando individualizar los pabellones sin perder la clarificadora unidad del conjunto: cornisas y terrazas voladísimas, continuos retranqueos y rupturas de las cornisas, largo repertorio de columnas y pilares, frontones, zapatas, ménsulas de volutas y rodillos, etc. Todo abierto, transparente y ventilado al Sur y Oeste, cerrado y ordenado al Norte.
Además, en 1928 se constituye el Patronato para dar forma jurídica de Funda-ción de Beneficencia particular al nuevo centro, lo que garantiza la independencia respecto a las corporaciones provinciales y municipales. 56 En el Patronato se acuerda que el centro se denomine Casa de Salud Valdecilla de Santander. Con la expresión “Casa de Salud”, posiblemente traducida del alemán, se evitaba la
55 Sobre la amplia labor filantrópica del marqués de Valdecilla, véase SAZATORNIL RUIZ, Luis: “Arte y mecenazgo de los indianos montañeses: Santoña, Comillas, Valdecilla (1820-1930)”. En Arte y mecenazgo indiano. Del Cantábrico al Caribe. Gijón: Trea-MEC-Fundación Carolina, 2007, pp. 543-612.56 El marqués es elegido presidente y anuncia su intención de acometer en solitario el presupuesto total del nuevo hospital (que ascenderá finalmente a la gruesa cifra de 15.128.582 pesetas).
182
peyorativa denominación de hospital, sumándose al claro homenaje al marqués, auténtico financiador del proyecto y transformador de la idea original.
Después de tantos retrasos el centro se levanta en poco tiempo, posiblemente a causa de la delicada salud del marqués, y en octubre de 1929 el rey Alfonso XIII inaugura esta auténtica ciudad hospitalaria. En ese momento es considerado uno de los hospitales más avanzados de Europa. El nuevo sanatorio, ubicado en una finca de 100.000 metros cuadrados, contaba con 26 pabellones de tres plantas, dedicados cada uno a una especialidad diferente. Además, el decidido afán de hacer un hospital modélico llevó a introducir en el programa biblioteca, sala de conferencias, laboratorios o escuela de enfermeras y un pabellón central con instalaciones deportivas. Era en la práctica un centro de docencia e inves-tigación. Para todo esto Bringas fue auxiliado por el doctor Wenceslao López Albo, gran conocedor de los hospitales americanos y nombrado por el Patronato del Hospital, a propuesta del marqués, director del centro.
Algunos de los proyectos citados prolongarán sus obras hasta las primeras aproximaciones del Movimiento Moderno a Cantabria, ya en vísperas de la guerra civil. Durante ese tiempo se extenderán los aspectos más tópicos de la
Vivienda para D. Eduardo Álvarez en Sotiello (Piloña, Asturias). 1919-1920. Arquitecto: Manuel del Busto
183
arquitectura regionalista montañesa, en obras que van desde Asturias y el País Vasco a Madrid (la citada Casa para Tomás Allende de la Plaza de Canalejas, 1916-1920, del propio Rucabado; también se detectan intenciones regionalistas en el Palacio de Bermejillo, actual sede del Defensor del Pueblo, 1913, del arqui-tecto castreño Eladio Laredo, paisano de Rucabado) 57 o, incluso, el continente americano, donde coquetea con la mirada neocolonial (casa de Carlos González de Cosío, en el Paseo de la Reforma de ciudad de México, 1926, arquitecto Manuel Ortiz Monasterio), 58 conformando además un modelo admitido por los arquitectos foráneos que trabajan en Cantabria (Zuazo en el edificio de Correos, Bastida en la Finca Altamira). Mención aparte merece el caso asturiano, donde el arquitecto Manuel González del Busto, hijo de indiano y nacido en Cuba, utiliza frecuentemente elementos tomados del regionalismo montañés para sus clientes, indianos también en su mayoría (fue el autor del Centro Asturiano en La Habana). Entre estas obras cabe destacar ejemplos como la casa-palacio para los García Sol en Granda de Gijón o el palacio de Sotiello en Piloña (para el indiano Eduardo Álvarez, 1919-1920). 59
* * *
En cualquier caso, y como conclusión, debe subrayarse que en ningún caso puede juzgarse al regionalismo arquitectónico como un mero movimiento nostálgico. Es algo más complejo, ligado al discurso general contra la moder-nidad que convirtió en global el culto a lo local. Además a Rucabado, Riancho, Bringas o Quintanilla les sobra talento, sentido de la oportunidad y convicción para condensar en su obra toda la riqueza del proceso regionalista español, que tiene en la arquitectura –por cotidiana– una de sus imágenes más cercanas y en el regionalismo montañés uno de sus momentos más coherentes. Aquella “adaptación sagaz” de lo local al previo influjo europeo –de la que hablaba Lampérez– no sólo se observa en Rucabado, está presente también en la obra
57 ORDIERES DÍEZ, Isabel: Eladio Laredo. El historicismo nacionalista en la arquitectura. Bilbao: Ayuntamiento de Castro Urdiales y Derivados del Flúor, 1992.58 La recepción de los regionalismos españoles en América es un tema de gran interés, al respecto véanse las estimulantes contribuciones de LOZOYA MECKES, Johanna: “Invención y olvido historiográfico del estilo neocolonial mexicano: reflexiones sobre narrativas arquitectónicas contemporáneas”, PALAPA (Colima), v. II, n. 1 (Enero-junio, 1998), pp. 15-24. De la misma autora “Formas de lo español en las revistas mexicanas de arquitectura, 1920-1929”. En SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín- PÉREZ VEJO, Tomás- LANDAVAZO, Marco Antonio (coords.): Imágenes e imaginarios sobre España en México siglos XIX y XX. México: Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Editorial Porrúa, 2007, pp. 488-520.59 Véase, en esta misma obra, el capítulo de MORALES SARO, María Cruz: “El regionalismo y la arquitectura de indianos”. También MORALES SARO, María Cruz (coord.): Arquitectura de indianos en Asturias. Catálogo de la exposición. Oviedo: Principado de Asturias, 1987. ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: “El palacio del Centro Asturiano de La Habana”, Liño: Revista anual de historia del arte (Oviedo), n. 8 (1989), pp. 109-128; Ídem: Indianos y arquitectura en Asturias, (1870-1930). Oviedo: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, 2 vols.
184
de Bringas y Riancho, y en los esfuerzos de Doménech con la sede de la Caja de Ahorros. En realidad, es un espíritu que late en todo el arte finisecular, desde la literatura a la pintura o la arquitectura, promoviendo el entendimiento entre cosmopolitismo y regionalismo, destinados a convivir y completarse. Tanto es así que –volviendo al origen de nuestras reflexiones– puede citarse de nuevo a Unamuno, para quien “Conviene mostrar que el regionalismo y el cos-mopolitismo son dos aspectos de una misma idea (…) El pueblo va recobrando fuerza y adquiriendo conciencia de sí en el regionalismo y el internacionalismo crecientes de día en día, movimientos paralelos y al fin de cuenta convergentes”. 60
Mientras los aires regionales y tradicionales maquillaban la intensidad de los cambios sufridos, facilitando la difícil asimilación de la sociedad industrial y burguesa, lo cosmopolita permitía la ilusión del progreso. Tal vez las tensiones iniciales entre sociedad burguesa y sociedad tradicional y entre mundo urbano y mundo rural se fueron aliviando con el discurrir del complejo siglo XIX. Después, las críticas –procedentes de uno y otro lado– a los valores y métodos de la sociedad burguesa y su concepto de “civilización” fueron deslizándose astutamente en la “cultura del consenso” característica del “fin de siglo”. Fi-nalmente, lo regional terminó por integrarse en el discurso social burgués pero ya como un reflejo domesticado de las viejas reivindicaciones, para mostrar un regionalismo académico y un ruralismo de gabinete, aptos para el consumo.
60 UNAMUNO, Miguel de: Obras completas, VIII. Ensayos, ed. Ricardo SENABRE. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2007, pp. 96 y 249. Sobre el crecimiento paralelo del sentimiento cosmopolita y el regionalismo, Unamuno ya había escrito en “La crisis del patriotismo”, Ciencia Social, n. 6 (marzo de 1896) y en “De patriotismo”, Las Noticias (Barcelona), 10 de septiembre de 1899, donde afirma que “los movimientos regionalistas, generales hoy, y el movimiento internacionalista, aunque parecen excluirse, tienden a completarse”.















































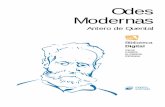



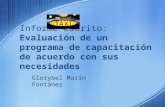




![Viviendas Modernas. La vanguardia moderna en Oporto [Porto]. Las residencias singulares de Viana de Lima y Celestino de Castro](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/634516416cfb3d40640984b0/viviendas-modernas-la-vanguardia-moderna-en-oporto-porto-las-residencias-singulares.jpg)


