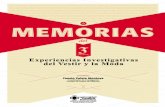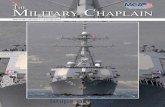MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario TÍTULO LIBRO: La mujer y el honor en Europa y América. TÍTULO...
Transcript of MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario TÍTULO LIBRO: La mujer y el honor en Europa y América. TÍTULO...
319
La visualización del honor: vestir conforme al estado
Rosario Márquez Macías Universidad de HUelva1
1“... de tu venida, la última resolución espero para de-terminar de una vez y atendiendo a esto te debo decir algo de estas tierras: lo primero, haber ya buenas gentes y estar algo esclarecidas y el todo que las adorna de ser muy soco-rridas y haber otros ánimos que en España. El tratamiento de trajes es lo mismo que ahí, frecuencia de sacramentos y festividades de Iglesia no le debe nada a esos parajes. Esti-mar las españolas y españoles con la atención que se debe y socorridos en conflictos y, sobre todo, vivir con bastante libertad, la que en España no hay...”2.
En la sociedad española de la Edad Moderna, pocas cosas justiprecian mejor el rango personal y familiar que el traje: ascendencia y linaje, estado y oficio. Por ello cada persona, cada familia debía someterse a estas reglas y vestir como le correspondía. Pero en un ámbito nuevo como el que proporcionaba la emi-gración a Indias, el traje “de hombre de bien” podía enmascarar, al menos por un tiempo, la realidad “que en estas partes no tienen más a la persona de cómo la ven aderezada”. El traje honraba, aunque con ciertos elementos discriminato-rios podía también vocear el deshonor a los cuatro vientos. La frescura y espon-taneidad que traslucen éstas cartas privadas proyectan, en lo que al estudio de la indumentaria se refiere, unos resultados difíciles de conseguir en documentos de carácter oficial y público3.
1 El presente trabajo está inscrito en el proyecto de Investigación “Las Mujeres y las emociones en Europa y América. Discursos, modelos y prácticas. Siglo XVII-XIX”. Financiado por el Ministe-rio de Economía y Competitividad (Ref. HAR 2012-37394).
2 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5498. Carta privada de Juan Miguel Ortega a su esposa Nicolasa, 1755.
3 CEA GUTIERREZ, A. y GARCIA MOUTON, P. (2001): “Joyas para la mujer en las cartas pri-vadas de emigrantes a Indias, 1540-1616”. MARÍN, M., Tejer y vestir: De la antigüedad al Islam. Madrid.
320
Las mujeres y el honor en la europa moderna
1. El cuerpo femenino y su normativización en la Edad Moderna.
La legislación moderna, situó a las mujeres en una posición de inferioridad con respecto a los hombres, encuadrándolas en una categoría social específica con particularidades propias y subordinadas. Para justificar esta inferioridad jurídica y social se diseño un cuerpo ideológico que, intentaba demostrar dicha inferiori-dad física y moral femenina. Las mujeres eran de acuerdo con los parámetros del discurso dominante, hombres imperfectos y como tales, inferiores y débiles tanto a nivel físico como a nivel moral e intelectual.
La debilidad e inferioridad como características inherentes a las mujeres fue reforzado continuamente por ese discurso dominante. Las mujeres eran culpables de todos los males del mundo, originados a partir del pecado de Eva, y todavía lo eran más al no someterse obediente y sumisamente a los roles que se le asignaban. Y así fueron divididas en “buenas” y “malas”. Esta clasificación de las mujeres de-pendía de la naturaleza específica de sus relaciones, particularmente sexuales, con los hombres. La Iglesia y los moralistas de la época se encargaron de dar forma erudita a esta dicotomía ideológica en sus obras4.
Esta clasificación se ligó con el concepto de honor, que determinó la vida de las mujeres a lo largo de la historia y particularmente durante la Edad Moderna. Esta honestidad estará presente en todos los apartados de la vida cotidiana de las mujeres, puesto que todas sus acciones serán juzgadas según la pauta del honor, ya que se utilizará para justificar las limitaciones de su capacidad jurídica, para limitar su posible acceso al trabajo o para acomodar a estas pautas el modelo edu-cativo para las niñas. Sin embargo, el honor y la honra tienen especial relación con el cuerpo, el cubrimiento del cuerpo, la decencia, la atribución de pureza o impureza a una mujer según sea su comportamiento sexual.
La condena por parte del discurso patriarcal del adorno de las mujeres o bien al contrario, conformar el adorno como algo que las mujeres hacen para atraer a los hombres, llevándolo muchas veces a su exageración y a la manipulación, se inscribía dentro de éstos parámetros.
En la Europa medieval y moderna, fueron promulgadas toda una serie de leyes suntuarias sobre el lujo y el vestido. Una parte sustancial de éstas se referiría específicamente a las mujeres y su significado iba más allá del estrictamente eco-nómico, inscribiéndose en el marco del control sobre el cuerpo de las mujeres y la demarcación de las categorías creadas por la sociedad patriarcal para ellas5.
El pudor hacía que se regulase, por ejemplo, la medida del escote. No atraer indecorosamente la atención con el vestido, síntoma de inmoralidad sexual, o no
4 PEREZ MOLINA, I. (2004): “La Normativización del cuerpo femenino en la Edad Moderna. El Vestido y la Virginidad”, Espacio Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna, XVII, 103-116.
5 Ibidem.
321
Rosario Márquez Macías
malgastar los dineros del marido, a lo cual se presuponía eran propensas las mu-jeres, eran algunos de los objetivos de estas leyes. En la Novísima Recopilación se contempla ampliamente este tema y así pues vemos diferencias en el vestido según el grado de honestidad que se les atribuye, según el estado civil y el estatus social.
Al regular como se ha de cubrir el cuerpo, las leyes, como parte del cuerpo simbólico de la ideología patriarcal dominante, y en línea con ella pondrán su énfasis en clasificar a las mujeres en honestas y deshonestas, como premio, las ho-nestas mantendrán un rol social subordinado al hombre pero recibirían a cambio la protección masculina. Esta protección que siempre será relativa, se verá supedi-tada a un comportamiento de obediencia y subordinación.
2. Vestirse en América. La mujer y el honor
La indumentaria ha sido, desde hace miles de años, el lenguaje utilizado por los seres humanos para comunicarse. Como apunta Pilar Gonzalbo, el vestido ha sido elemento de distinción y por ende, agente de diferenciación social, desde tiempos remotos6.
La conciencia de que las apariencias definen la estima en la consideración social, tiene bases sólidas. No por casualidad existe el dicho popular “como te ven te tratan”. Esta conciencia influye en la concentración de las apariencias como ob-jeto de estudio, apariencias que se concretaron, a lo largo del período colonial, en la imagen externa suministrada por el atuendo, el peinado y las alhajas. El uso de ciertas prendas se consideraba representativo de un determinado modo de vida7.
El vestido desempeñó un importante papel en Hispanoamérica, durante los siglos XVII y XVIII. La sociedad colonial estuvo hondamente estratificada y las jerarquías se plasmaron no sólo a través de la actividad económica del individuo, de su grupo étnico de referencia, de sus cargos de poder o de la vivienda que habitaba, sino que además y de forma definitiva, a partir de la manera en que se vestía8.
Las reglamentaciones en torno al traje, tanto femenino como masculino, se acentuarían en las colonias a finales del siglo XVIII, bajo la influencia de los ilustrados a través de la política reformista de los borbones. Esta, hará hincapié en la educación y la llamada “reforma de las costumbres” ejerciendo una fuerte presión en la sociedad. En este contexto, la apariencia de las personas se convirtió en la representación del lugar que éstas ocupaban en dicha sociedad. Esta política, abarcó dentro de sus objetivos el restablecimiento del orden y la extirpación de
6 GONZALBO AIZPURU, P. (2007): “Del Decoro a la ostentación: los límites del lujo en la ciudad de México en el siglo XVIII”, Colonial Latín American Review, vol. 16, I, 3-22.
7 Ibidem, pág. 48 O,PHELAN, S. (2003): “El Vestido como identidad étnica e indicador social de una cultura
material” en MÚGICA PINILLA, R. ”El Perú Barroco”. Lima.
322
Las mujeres y el honor en la europa moderna
prácticas relajadas e inmorales. De este modo, a fines de siglo, el interés norma-tivo de los borbones se centró en el ámbito femenino teniendo en cuenta que “la mujer era un ser peligroso en esencia, que era necesario contener, imprescindible cercar, indispensable poner en jaque”9. Así pues, uno de los temas predilectos de los ilustrados será precisamente la necesidad de que la mujer vuelva al tradicional modelo de austeridad, laboriosidad y recato que se había diseñado para ellas. El lujo del siglo XVIII fue condenado tanto por moralistas como por economistas.
El honor de la mujer en la colonia, implicaba grandes sacrificios, así opinaba doña Juana de los Remedios, religiosa, en su juicio de apelación contra doña Mencía de san Bernardo, religiosa también del convento de Los Remedios:
“El hombre adquiere la honra por muchos títulos, unos las armas, otros por las letras, otros por las riquezas y finalmente la adquieren muchos por la nobleza de sus pasados, pero la mujer solo la adquiere por solo un título que es ser casta, honesta y virtuosa y en comparación de esta verdad expe-rimentamos cada día en una mujer que aunque sea humilde de nacimiento siendo virtuosa se le da título de honrada y los príncipes y señores la res-petan y veneran”10.
Para las mujeres el honor estaba relacionado con la castidad y la conducta pú-blica, y esta castidad debía reflejarse tanto en su conducta como en su apariencia, ya que las “Buenas” debían vestir modestamente y no excederse en los adornos, además de evitar cualquier situación que pusiera en duda su honor y el de su familia. Convenía a las mujeres honorables realizar despliegues de “vergüenza” al asistir a la iglesia con frecuencia, vivir bajo un techo respetable, una vida honesta y tranquila. Así se refiere un testigo del juicio de divorcio de Petronila Benabides contra su esposo:
“Por ser del mismo barrio que doña Petronila Benabides, sabe y le cons-ta el manejo tan arreglado que tiene en su vida y costumbres, pues jamás la ha visto ni oído decir que había dado escándalo alguno, ni menos a sos-pechar de su estado, porque ni ha concurrido a festejos, ni bailes profanos sino metida en su casa ha propendido al cumplimiento de su obligación y habiéndole dejado su marido don Manuel Fernández abandonada”11.
Así, en la América del siglo XVIII, la mujer debió procurar no sólo llevar una vida tranquila y parecer casta y sumisa para salvaguardar su honor, sino que
9 ROSAS, Claudia (1999): “El Jaque de la Dama” en Mujeres y género en la historia del Perú. Lima (2009): Tésis doctoral Universidad de Lima. Repertorio Tésis Doctoral.
10 Archivo Arzobispal de Lima. Apelaciones, citado por María Enma Manarelli, 1993, p 20711 AAL, Divorcios, Legajo 78, 1795, citado en FERRADAS ALVA, L: “Los objetos de mi
afecto: la importancia del vestuario y “trastes mujeriles” en el mundo femenino en Lima de fines del siglo XVIII”.
323
Rosario Márquez Macías
además debió procurar proyectar una imagen de status y poder económico de acuerdo a su honor. Si a lo largo de los siglos XVI y XVII, el ajuar femenino fue de suma importancia, para fines del XVIII se convirtió en elemento vital e inherente al concepto de honor femenino. Una mujer bien vestida representaría no sólo su propia honra sino el honor y solvencia del esposo y la familia. Este modelo es el que destacaremos de entre las misivas que los emigrantes en América escriben a sus familiares en España.
3. Las Fuentes
Es indiscutible la valoración que en las últimas décadas ha tenido la historio-grafía sobre el género epistolar tanto en las prácticas públicas del poder como en el ámbito privado.
Consideradas como fuentes históricas, han pasado a convertirse de un tiempo a esta parte en un objeto privilegiado de estudio, en el que convergen historiado-res, filósofos, sociólogos, antropólogos y otros investigadores que han dado lugar a una producción interdisciplinar muy floreciente12.
El desarrollo de la correspondencia oficial y privada a partir del Quinientos se apoyo en el ascenso pausado pero sostenido del alfabetismo, favorecido a su vez por la ampliación y diversificación de las escuelas al igual que por el mayor aprecio de la instrucción como forma de promoción social. Debido a esto y aún mas a las dimensiones alcanzadas por la mentalidad alfabética en la sociedad de la temprana Edad Moderna, un número cada vez mayor de personas sintieron la llamada de la carta como instrumento de comunicación cuando concurrieron situaciones de ausencia física tales como la guerra, la emigración, la cárcel o la vida monástica. Así un dato destacable es la extensión social de los autores y autoras de cartas, incluso a pesar de que la gente común no estuviera realmente contemplada en el imaginario social de los tratados epistolares áureos dirigidos sobre todo a los profesionales de la pluma y a la sociedad de corte. La amplia producción, impresa y manuscrita de manuales y formularios para enseñar y en-cauzar el modo de escribir cartas, especialmente allí donde la retórica epistolar debía reconocer y explicitar el orden social establecido, es también mas allá de su uso práctico, una evidencia indiscutible de esa civilización de la carta, ligada a la propagación de la escritura en vulgar, que vemos triunfar a lo largo de la Edad Moderna13.
12 TESTON NUÑEZ, I. y SANCHEZ RUBIO, R., “De todo he estado ignorante por no ha-ber visto letra de vuestra merced”. La correspondencia epistolar como vehículo de comunicación en la sociedad moderna. CASTELLANO CASTELLANO, JL y LOPEZ GUADALUPE MUÑOZ, M.L. (2008): Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz. Granada, II, 771-798.
13 CASTILLO GOMEZ, A. (2011): “Me alegrare que al recibo de esta...”, “Cuatrocientos años de prácticas epistolares (siglos XVI-XIX)”, Manuscrits. Madrid, XXIX, 19-50.
324
Las mujeres y el honor en la europa moderna
En lo que a América se refiere, en 1988 Enrique Otte editaba sus Cartas pri-vadas de emigrantes a Indias 1540-1616. Esta obra marcó el camino para otros investigadores empeñados en localizar y publicar la correspondencia privada de los emigrantes en América14.
La emigración a Indias fue para los hombres y mujeres de entonces, un aconte-cimiento personal y familiar, a la vez que social, que puso en sus manos el instru-mento comunicador por excelencia de aquellos tiempos: la carta privada. Porque las cartas no solo servían para mantener el contacto con los familiares, también organizar viajes, facilitar envíos, posibilitar negocios, transmitir patrimonios...etc.
Estas cartas privadas que atravesaban el océano debían superar numerosos obstáculos para llegar a manos del destinatario. La distancia era enorme y la co-municación sólo era posible a través de las flotas que transportaban mercancías, hombres y papeles al otro lado. A pesar de las diversas coyunturas políticas y eco-nómicas por las que atravesaron las largas relaciones entre España y los territorios americanos, estamos en posesión de una relación epistolar voluminosa como dan cuenta las misivas conservadas y otros testimonios documentales.
Además las cartas intercambiadas desde ambas orillas del océano cumplen una misión terapéutica al hacer más soportable el dolor de la ausencia y del extraña-miento. La carta además poseía la enorme ventaja de permanecer en el tiempo, de testimoniar más allá del instante los lazos invisibles que ataban a las personas separadas por la distancia. Se guardaban y releían como bálsamo de consuelo, para recordar y verificar los asuntos tratados en ellas.
Las fuentes seleccionadas para la elaboración del presente trabajo proceden del Archivo General de Indias de Sevilla y más concretamente de las licencias de embarque. Estas licencias constituían un requisito necesario para todo futuro emigrante que quisiera viajar con destino al continente americano y debían ser solicitadas a la Casa de Contratación, organismo encargado de regular los flujos migratorios.
14 MACIAS, I y MORALES PADRON, F (1991): Cartas de América 1700-1800, Sevilla; USUNARIZ, JM (1992): Una visión de la América del XVIII. Correspondencia de emigrantes guipuz-coanos y navarros. Madrid; MARQUEZ MACIAS, R (1994): Historias de América. La emigración española en tinta y papel. Huelva; JACOBS, AP (1995): Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamérica durante el reinado de Felipe III. 1598-1621. Ámsterdam; PEREZ MURILLO, MD (1999): Cartas de emigrantes escritas desde Cuba. Estudio de las mentalidades y valores en el siglo XIX. Sevilla; SANCHEZ RUBIO, R y TESTON NUÑEZ, I (1999): El hilo que une. Las relaciones epistolares entre el viejo y el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVIII). Badajoz; SOUTELO VAZQUEZ, R (2001): De América para casa. Correspondencia familiar de emigrantes galegos no Brasil, Venezuela y Uruguay (1616-1669). Santiago de Compostela; CORTIJO CUÑA, A (2003): Cartas de México a Guatemala (1540-1635). El proceso Díaz de la Reguera. Cáceres; MARTINEZ MARTIN, L (2010): Asturias que perdimos no nos pierdas. Cartas de emigrantes asturianos en América. Gijón; ARBELO GARCIA, A.I (2010): Al recibo de esta. Relaciones epistolares canario-americanas en el siglo XVIII. Santa Cruz de Tenerife.
325
Rosario Márquez Macías
En ellas junto a la petición del permiso para viajar se añadían otros documen-tos, a saber: La Real Cédula que posibilitaba la emigración, la demostración de ser cristiano viejo y el permiso de la esposa en caso de ser casado. La legislación obli-gaba a que los casados que quisieran trasladarse a América adjuntaran el permiso de su esposa, valido sólo por tres años, transcurridos éstos debían reunirse con ella en España o volverlas a llamar para “hacer vida maridable” en el continente americano. Tal era la importancia de este documento que, en una carta, Jacinto de Lara le manifiesta a su esposa lo que sigue:
“..Me remitirás mi licencia jurídica, autorizada de tres escribanos para que haga fe, porque la que traje me la quitaron con alguna ropa y no quie-ro perder el crédito en la Real Sala, donde la he de presentar, y al instante perder mis conveniencias e irme para España, porque sabré remitiéndome la licencia el que no aprecias la mucha estimación que de ti he hecho. A lo cual no darás lugar porque me iré pobre y abatido y perderé lo que me deben y el principal de mis deudores es el dicho Escalera que, porque perdiere lo que puse en su poder, denunció en la Real Sala de esta corte, el ser yo casado en esos reinos y que te había dejado y que no había venido con tu beneplácito, pues todo ellos fue a fin de no pagarme y que me fuese aceleradamente de estos reinos”15.
En ocasiones, y nunca como requisito, sino con la idea de facilitar el permiso, los emigrantes adjuntaban cartas privadas que servían como “piezas de prueba” para demostrar a la Corona que se poseía en América, familiares o amigos que solicitaban el traslado y que servirían como referencias al menos en los primeros momentos. Por eso fueron denominadas por Enrique Otte como “Cartas de llamada”.
La cronología abarcada en el presente trabajo oscila entre 1700-1835 y en ella hemos seleccionado 32 misivas donde de manera explícita se alude a la vestimen-ta femenina. Todas ellas fueron escritas desde América y en concreto desde los siguientes puntos: Habana (15), México (7), Veracruz (3), Oaxaca (1), Buenos Aires (2), Caracas (2), Puerto Rico (1) y Lima (1). En cuanto al parentesco con el destinatario es el siguiente: esposos a sus mujeres (24), hijos a sus madres (4), hombre a su cuñado (1), Hombre a su cuñada (1), Hombre a su hermano (1), mujer a sus padres (1).
Resulta obvio que, al ser la emigración española a América fundamentalmente masculina, a lo largo de la cronología estudiada las misivas sean escritas por hom-bres; hombres que, en ocasiones, acaban convirtiéndose en auténticos asesores estéticos de sus mujeres. Sus observaciones sobre la manera de vestir pasan de los simples comentarios de carácter generalista como “no traiga ropa de lana nin-guna” a auténticas lecciones de alta costura. Estudiaremos pues desde una doble
15 A.G.I, Sección Contratación, Legajo 5479. Carta privada de Jacinto de Lara a su esposa Manuela, 1730.
326
Las mujeres y el honor en la europa moderna
dimensión este cuerpo femenino: 1) el vestido como indumentaria de utilidad y adecuación al viaje o al clima y 2) especialmente los valores sociales y morales que se veían reflejados en las formas de vestir.
Daremos pues ahora la palabra a nuestros emigrantes y detengámonos en sus consejos y recomendaciones.
4. Vestir conforme al estado a través de la correspondencia privada de Indias.
Haciendo alarde de opulencia y sin duda de una desahogada posición eco-nómica, motivada por la emigración, escriben sus misivas nuestros dos primeros emigrantes. Uno de ellos es Diego Núñez Viceo, hacendado residente en México, quien en 1706, se dirige a su esposa, Isabel Francisca Falconet, para comunicarle:
“...téngole dado poder para la cantidad de pesos que sea menester para que te dé para que hagas ropas, así blanca como de color, para que con todo regalo y decencia pases de esa corte a Cádiz o al puerto de donde salga la flota, o urcas o naos en que dicho señor D. Juan guste que vengas, que será en ca-marote, aunque cueste lo que costare...y te sacarás ropa blanca de lo más rico que se usare en esta ciudad con los guarnecidos que saben echar por Sevilla, que aunque el poder es para 2000 pesos, que juzgo bastante, si fuere menester mas, lo pagaré apenas llegues con dicho Señor D. Juan, y sayas y tapapieces, un manto o dos de Sevilla, ambos con cortes de punta de a cinco en corbe, de los más ricos y del uso. Y en fin lo que hicieres que sea todo bueno porque por acá todo lo que se usa es muy selecto... En primer lugar he rogado al Señor D. Juan compre una negra para que te sirva así en Sevilla como en la mar”16.
En 1730, es ahora Jacinto de Lara, un comerciante asentado en México, el que escribe a su esposa Manuela de Lara, y solicita el traslado de la misma con todo el decoro que su profesión exige, lo hace en los siguientes términos:
“... el que te vengas en la primera ocasión, que para cuanto se te ofrecie-re se te dará avío por mano de D. Antonio Vázquez, vecino de esta ciudad a quien se le escribe para todo lo que mira al pasaje, como el que te de lo que hubiere menester de géneros para que vengas con aquellos requisitos que yo siempre he estilado en la decencia de tu persona, sin que dejes de hacer cuanta ropa quisieres de tela con sus galones y bastante ropa blanca de todo género y de servicio y mantos con puntas que se estilan en este reino, sin que omitas para tu decencia cuanto fuere de tu estimación, que ese será mi mayor gusto que recibiere”17.
16 A.G.I., Sección Contratación, Legajo 5464. Carta privada de Diego Nuñez Viceo a su esposa Isabel Francisca Falconet, 1706.
17 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5479. Carta privada de Jacinto de Lara a su esposa
327
Rosario Márquez Macías
Inferior posición económica tiene nuestro siguiente protagonista, es molinero pero no por ello escatima en esfuerzos preparando la llegada de su esposa, aunque en esta ocasión es preciso ajustarse un poco. El es Antonio Manuel Herrera, que escribe a su esposa Josefa de la Oliva Ruíz en el año 1758 y le recomienda:
“...creo en tu buen juicio te arreglarás a lo que puedan mis fuerzas y no por eso te digo que vengas desnuda pues, a Dios gracias, no estoy tan pobre que quiera que vengas sin tus cositas mujeriles, y así no repares en veinte pesos más o menos... En una caja de abaza metes toda tu ropa y cui-dado con la llave, porque en los navíos hay sus ladroncillos, todo lo demás, decente de la casa o trasto o véndelo o dalo, que acá tendrás más de lo que tuvieres allá... Te aviso lo que más se estima para las mujeres es la estopilla y algunos encajitos y de esto se halla poco fino y vale caro. Y así por lo que mira a la ropa blanca no te vengas muy escasa. Para las amigas que hallarás acá no te vengas sin algunas chucherías pues acá se estima mucho lo de allá aunque valga poco”18.
A Salvador Sala, también le preocupa la economía, por eso cuando escribe a su esposa Gertrudis en 1762, no deja de recomendarle:
“... lo principal es que no vengas sin buenos mantos y sayas, junto a los mantos, sus guardapiés y buenos, con casacas negras y de color y todo de última moda, ropa blanca bastante y no de crudo ni lienzo casero, encajes blancos bastantes que sean finos... todo esto muy conveniente por acá. Y lo que te aseguro es que lo que comprarás en Cádiz con 100 pesos, acá es menester 300”19.
También desde Caracas, escribe Joaquín Fernández de la Osa, a su esposa Se-bastiana Eusebia Roldan en 1764, al tanto de lo que por allí se estila:
“...debo decirte que aquí las señoras gastan más largas las enaguas que en esa tierra, de modo que apenas se les puede saber de qué color son los zapatos. También los delantales son de largo de las enaguas. En esta tierra no se gastan mantillas pues en su lugar gastan capotilla con cuello como capa y estos por lo regular son de terciopelo negro, azul o rojo que tire a morado y guarnecidos con puntas de plata u oro de dos y medio o tres dedos de ancho, no se gasta mucho redecilla, sino para dentro de la casa y estas blancas y de hilo fino”20.
Manuela. 1730.18 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5514. Carta privada de Antonio Manuel Herrera a su
esposa Josefa de Oliva, 175819 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5508. Carta de Salvador Sala a su esposa Gertrudis, 1762.20 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5507. Carta de Joaquín Fernández de la Osa a su esposa
Sebastiana Eusebia Roldan, 1764.
328
Las mujeres y el honor en la europa moderna
En el siguiente bloque elegido, Sebastián de Arriaga, oficial de correos, escribe tres cartas desde la Habana, la primera a su cuñado Francisco Vercini en 1771 y las otras dos restantes a su esposa Brígida Estrada en noviembre del mismo año. En la primera, solicita a su cuñado que conecte con su esposa y le proporcione dinero para su embarque hacia América:
“He de merecer a VM que cualquiera dinero que pueda hacerle falta para equiparse se lo facilite, aunque sea buscándolo a riesgo de mar, otor-gando escritura que pagaré aquí prontamente a su debido tiempo, pues yo deseo que venga con toda decencia para que no se ofrezca ahí ni aquí motivo de murmurar de mis disposiciones”21.
En ella es digno destacar que nuestro protagonista quiere dar la imagen de tener cierta solvencia económica y un considerable ascenso social. Pero es en las otras dos escritas a Brígida, su esposa, donde nos proporciona detalle de cómo y que debe llevar, en este caso sus recomendaciones están más orientadas al vestir de la casa:
“Te recuerdo te traigas 6 u 8 sábanas de lienzo ordinario y fundas de almohadas para las camas de los esclavos del ancho y largo del catre. Estas son cosas precisas y algunas camisas de lienzo de lo mismo hechas, que tu podrás traer en tus baúles”.
“Nunca me has dicho si has recibido las noticias del equipaje que has de traer. Yo he descuidado sobre cortinas y estrado que debe ser lo mismo, pues en caso de que no las traigas se harán aquí prontamente a tu llegada”22.
El otro bloque lo constituyen las tres cartas que Juan de Lara desde Veracruz envía a su esposa Mariana González en 1771,76 y 79. En todas ellas reclama su presencia en América, pero es en la última donde detalla todo lo necesario para llevar:
“Tu procurarás vender todos los trastes que tuvieres y sólo reservar las camas y los baúles en que ha de venir la ropa de ustedes (esposa e hijas) y al mismo tiempo, hacerse toda la ropa que sea necesaria y esta que sea ligera, porque aquí no se gasta ropa de lana y harás dos sayas para cada una, que sea una de tafetán de Málaga y otra de una lustrinita u otra cosa cómoda, camisas, naguas blancas, naguas de encima de indianillas de colores, medias, calcetas, pañuelos de pescuezo, de polvos y delantales y en fin lo que ustedes las mujeres gastan, procurando siempre que todas vengan bien equipadas, que allá (España) cuesta todo más cómodo que acá (América) todo lo más equitativo que se pueda y al mismo tiempo
21 MARQUEZ MACIAS, R (1994): Historias de América. La emigración española en tinta y papel. Huelva, 29-34.
22 Ibidem, pp. 29-34.
329
Rosario Márquez Macías
reservar 30 o 40 pesos de oro para cualesquiera urgencia que se ofrezca en el viaje, que el sujeto que tiene la orden suministrará todo lo necesario, siendo todo con el mayor ahorro. También se traerán los mantos y que cada una se traiga un cabriole negro de raso liso labrado y dos mantones de seda cada una uno negro y otro blanco... también te traerás cuatro o cinco millares de agujas surtidas inglesas y un cajoncito con 8 o 10 docenas de jaboncillos para señalar que aquí no se encuentran para el gasto de la casa”23.
Elegimos ahora una misiva escrita desde un punto bien distante a las anterio-res, Lima, y comprobamos como la preocupación por el vestir con decencia es idéntica. La carta la envía Sebastián Maza a su esposa Catalina Amador en el año 1784, en ella le recomienda:
“También te digo el que te hagas buenas ropas, en particular tela, la que mejor a ti te parezca, de buenos trajes de raso de seda del mejor que encuentres y lanas buenas y a los niños también. Todo lo que tuvieras que vender, véndelo. Por el dicho caballero te remito 200 pesos fuertes y también le doy licencia para que gaste todo lo necesario, que no se pare en nada en gastos para el viaje.
Me traerás media docenas de medias de seda inglesa y también te trae-rás para ti buenas medias y buenos zapatos para saltar en tierra con toda decencia que esto será de mi mayor gusto el verte tan buena moza”24.
Las relaciones entre esposos a uno y otro lado del océano no siempre funcio-naban. Son frecuentes la misivas donde podemos observar la negativa de la esposa a emprender el viaje, o su demora en exceso que para el esposo se hacía eterna- la naturaleza de las fuentes no permite saber si el anhelo era motivado por el amor o por exigencias de la ley-.
En este caso elegimos la misiva que Francisco Gil, maestro mayor de carpinte-ría, escribe desde la Habana en 1786 a su esposa Josefa Barreda; una misiva llena de reproches. Francisco se asombra de la carta de su esposa que le recrimina por no haber contestado a las anteriores (cartas), mientras que el marido afirma no haber recibido ninguna.
Para su sorpresa, la esposa le acusa de estar amancebado con una barbera a lo que el marido pone por testigo a su cuñado con quien “conmigo duerme, come y pasea”. A pesar de la mala relación, Josefa solicita a su marido que le envíe un regalo “como una cadena o botones” a lo que él contesta no tener inconveniente pues “tengo con que comprarlo, porque Dios me lo ha dado”.
23 Ibidem, pp. 35-36.24 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5530. Carta de Sebastián Maza a su esposa Catalina
Amador, 1784.
330
Las mujeres y el honor en la europa moderna
Si finalmente la esposa accediera a reunirse con él, éste le informa que “no tienes que traer ninguno sino tu cama y algunos trastes para aderezar tus paredes, porque aquí todo lo traen de España y valen a peso de oro. Se hace un cajón y se traen los cuadros y la cama liada con papeles”25.
Pero el detallismo en la correspondencia a la hora de vestir llega a extremos insospechados con la misiva que Juan José Ortega Muñoz, cirujano, escribe desde Caracas en 1791 a su madre María Muñoz. En ella manifiesta su deseo de que su anciana madre pueda reunirse con él y con su familia en América, y para ello le explica que:
“... las camisas que fuese hacer allá excúselo, esto es, si tuviere siquiera cuatro para el camino que mudarse, y si no haga las que fueren muy preci-sas para el viaje. Y tráigase dos piezas de Bretaña francesa cortada en rasos de a tres varas para que aquí se las hagan como se usan en estos países. De las dos piezas le salen cinco camisas y le sobra una vara de la que puede VM hacer con puño. Para cada camisa cómprese VM vara y cuarto de encaje de tres dedos de ancho y fino diferente para cada camisa de alguna zarasita que sea buena para viuda que es VM. Puede hacerse un par de trajecitos de moda y decentitos, uno para que salte a tierra, y otro para que monte a caballo para subir donde yo estoy, que del desembarcadero a donde yo vivo hay cinco leguas de camino que es preciso andarlas a caballo. Cómprese VM un sombrero de pelo negro fino para VM de seis u ocho varas de cinta ancha de cuatro dedos, buena de raso y que venga bien con su estado de VM, redecilla no traiga porque aquí no se estila. Los fustanes blancos o na-guas blancas que traiga, no los traiga más que hilvanados y con jareta, para que aquí se los hagan al uso. Le advierto que haga naguas compañeras del traje y no traiga ropa de lana ninguna, porque aquí no es preciso, porque hace calor. La que tuviese la puede vender y con aquello que hiciere puede comprar ropa de verano, sino tiene saya de tafetán, cómprela y un manto y una mantilla de las que se usan con encajes, de unas que hay de sarga, medias negras de seda un par de pares y de algodón cuatro o seis, todas blancas, media docena de pañuelos para las narices decentes para el tabaco que VM toma y cómprese tabaco para tomar por el camino y una caja decente para el tabaco. No traiga caja para la ropa sino es baúl y no enviar otra cosa más que su cama y su baúl. Haga una colcha de indiana para su cama que este decente. En fin VM vea de ponerse en términos que con economía se equipe con decencia a fin de que yo no pase ningún bochorno ni que se diga de mi. Si le sobrare alguna cosa cómprele algunos juguetes a los niños y alguna friolera para que regale VM a mi mujer y un par de cajitas de turrón que tengo deseos de comerlo”26.
25 Ibidem, pp. 70-71.26 Ibidem, pp. 76-77.
331
Rosario Márquez Macías
En un mundo de apariencias vive también Antonio Ahumada sombrerero, quien desde Buenos Aires, manda a llamar a su esposa Carmen Roche, en 1791, haciéndole las siguientes recomendaciones:
“...si puedes cómprate alguna ropa de color usada que este muy decen-te a fin de que venga decente, porque en Montevideo vas a parar en casa del sargento mayor de la plaza, que su mujer es nuestra paisana y tiene mucho deseo de conocerte. En la calle que no compres nada porque estos piratas quieren más que nuevo. Sólo ropa blanca no compre usada y compra una libra de tabaco para que en el viaje regales a la gente... y guárdeme unos poquitos que acá se carece de ellos27.
Menos amplia, pero también detallista, es la misiva que Manuel Leal, em-pleado del arsenal de la Habana, escribe en 1792, a su esposa Ana Rodríguez, donde le solicita su presencia en la Isla y si es posible, en compañía del hijo de ambos:
“...comprarás una saya de raso, lazo de seda negro con fleco de cairel que tenga lo menos dos pulgadas de ancho. Un mantón negro con blon-das, un centro de muselina blanco listado con fleco de seda, unos zapatos de grisete rosados que no sean del resbalón, a mi hijo, si viviere le com-praras un fraque con el seno blanco y sombrero, tres de calzado igual. De camisas y naguas blancas y otras menudencias para ti...”28.
Aludimos finalmente a la misiva que Andrés Díaz escribe en 1813 a su madre Francisca Mendoza. En ella, le pide que viaje a la Habana y le acompañe su so-brina en los siguientes términos: “Venga VM y la sobrina con la mas decencia por lo que respecta a sus personas que se pueda porque las habanesas son demasiados murmuronas, la niña que venga en la última moda”29
5. Joyas desde América
No es frecuente en esta cronología encontrar envíos de alhajas o joyas para adorno de las mujeres a diferencia del siglo XVI que eran considerablemente más abundantes. A pesar de su escasez hemos localizado algunas escuetas referencias:
Juan de Ávila Salcedo, escribe a su esposa Teresa González en 1723, desde México y al final en la posdata le confirma que: “también te remito unos zarcillos de oro con sus diamantes muy bonitos y dos cocos guarnecidos de plata con sus tapaderas”30.
27 Ibidem, pp. 73.28 Ibidem, pp. 79. 29 Ibidem, pp. 15030 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5473. Carta de Juan de Ávila a su esposa Teresa Gonzá-
332
Las mujeres y el honor en la europa moderna
Antonio Vicioso, más generoso y descriptivo, escribe también desde México a su esposa, Gertrudis María Trechuelo y le dice:
“...lo que te mando por mano de Noguera son lo siguiente, un relica-rio de oro, guarnecido con 18 esmeraldas brillantes, pesa 2 castellanos y 7 tomines, 2 tumbagas de oro, pesan 2 castellanos y 5 tomines, un rosario de venturina con cruz crucero de oro, pesó 5 castellanos con cuentas. Y para María uno de plata de filigrana encaquilladas todas las cuentas, con peso de 2 gramos de plata, un relicario de plata con la virgen del rosario y señora santa Gertrudis de bulto, con peso de medio gramo de plata y un par de hebillas de plata y otro relicario”31.
En la carta que escribe Benito Macua a su madre Isabel Fernández del Valle desde la Habana en 1814 le informa:
“madre mía ahí le mando unas frioleras que les serán entregadas en su propia casa de Avilés, de aderezos para mis hermanitas y para VM un rosario de plata para VM y otro para cada una caja de lo propio para mi abuelito”32.
José del Pando cuando escribe a su hermano Ignacio en Santander le manda a decir lo siguiente: “...dices a nuestras amadas hermanas que no las tengo olvida-das que en primera ocasión les remitiré las peinetas y que contribuiré gustoso en cuanto pueda para su subsistencia”33.
Desde Nuevitas en la Habana escribe Juan de Riaño a su cuñada Rosa, para informarle que “...D. Juan de la Pedraja te entregara mil pesos en plata y su en-voltorio con un rosario de oro y cuentas de coral... van dos aretes de oro y coral compañeros del rosario34.
En conclusión, vestirse es cubrir el cuerpo dotándolo de una identidad que es a la vez personal y social. Para el observador, los signos visuales del vestido propor-cionan información inmediata: edad, género, etnia, clase social, adscripción reli-giosa. Todas ellas señales que se manifiestan a través de variables indumentarias. El vestido es pues, un elemento de comunicación y de relación, constituye un lenguaje en sí mismo y quien lo utiliza puede recrearlo como fórmula de afirma-ción personal o asumirlo para identificarse con el grupo al que pertenece. Por ello estas misivas permiten aproximarnos al lado humano de la emigración, propor-
lez, 1723.31 A.G.I. Sección Contratación, Legajo 5498. Carta de Antonio Vicioso a su esposa Gertrudis
María Trechuelo, 1754.32 Ibídem, pp. 156.33 A.G.I. (Archivo General de Indias) Sección Indiferente General, legajo 2147. Carta privada
de Jose del Pando Hoyo a su hermano Ignacio del Pando, 1824.34 A.G.I. Sección Indiferente General, legajo 2147. Carta privada de Juan de Riaño a su cuñada Rosa.
333
Rosario Márquez Macías
cionándonos una información enriquecedora de cómo vivían, cómo sentían y, en este caso, como se vestían aquellas mujeres que un día decidieron abandonar su patria para aventurarse a cruzar el océano.