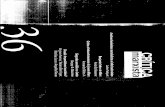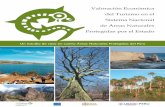Imperialismo Haitiano: Estudio de caso
Transcript of Imperialismo Haitiano: Estudio de caso
Universidad Francisco MarroquínInstituto de Estudios Políticos y Relaciones
InternacionalesSeminario de Colonialismos en perspectiva comparada
Lic. Luz Rodríguez
Imperialismo haitianoEstudio de caso
Eduardo E. Cordón K.Carné 20090425Sección única
Índice
1. Historia de Haití...........................................2
Descubrimiento y colonialismo francés.........................2
Revolución Francesa e independencia...........................3
2. De república a imperio......................................5
Organización política, estructura social y economía...........5
Inicio del imperialismo haitiano y situación de Santo Domingo.6
3. Definiciones operativas.....................................8
Términos importantes..........................................8
Características del imperialismo haitiano.....................9
4. Conclusión..................................................9
5. Bibliografía...............................................11
2
1.Historia de Haití
Descubrimiento y colonialismo francés
Colón, en su viaje de descubrimiento de América en 1492,
llegó a la isla que los nativos llamaban “haití”. Los recién
llegados la bautizaron como «La Española», en honor a su majestad
la reina de España. Rápidamente, se organizó un cabildo y se
inició la construcción de una pequeña fortaleza llamada “La
Navidad” en el norte de la isla. Poco tiempo después, el
descubridor debe regresar a España para informar a los Reyes
Católicos de sus hallazgos pero deja a un grupo de hombres en la
isla. Sin embargo, los arahuacos destruyen a los invasores que se
quedaron. Por lo que a su regreso, no encuentra más que ruinas
del fuerte y del poblado donde se habían establecido.
En 1493, inicia fuertemente la conquista de la isla y para
1496, los nativos ya habían sido dominados. Esto se debe a su
rápida disminución por las enfermedades europeas -para las cuales
no tenían defensas- así como a los trabajos forzados y
explotación por parte de los conquistadores. Para 1517, se estima
que la población nativa se redujo de 250 000 a 17 000. Sin
embargo y a medida que los conquistadores españoles se adentraban
y establecían en el continente, la importancia de la isla para
España mengua. Por lo que en 1606, la población crecía muy
lentamente y era constantemente asediada por piratas franceses,3
holandeses e ingleses, quienes utilizaban la isla como base de
refugio y punto de partida de actividades ilegales en el resto de
las Antillas y el Caribe. Además, la escaza población no sólo
dejaba grandes extensiones de terreno desocupado, sino que no
producía nada. De hecho, el gobierno de la isla debía ser
mantenido por un subsidio proveniente del Virreinato de la Nueva
España (hoy México).
La situación no cambia mucho hasta 1665, cuando Luis XIV de
Francia reconoce la importancia de la colonización francesa en la
isla. De esa forma, poco a poco, se inicia el asentamiento
francés en el tercio occidental. No obstante, fue hasta 1697 con
el Tratado de Rijswijk, que esa parte de la isla pasa
oficialmente a Francia, junto con otras posesiones en el Nuevo
Mundo.
Muchos colonos llegan de otras posesiones francesas en las
Antillas menores, como Guadalupe y Martinica para alivianar la
presión sobre la tierra en esas islas y para aumentar la
población en Saint-Domingue. Desde 1697 hasta 1750 aproximadamente,
el territorio se desarrolla lenta pero constantemente con base en
el azúcar, el algodón y el café. Tras la Guerra de los Siete Años
(1756-1763), la colonia francesa experimenta un crecimiento sin
precedentes. En 1767 ya surtía el 60% del café y el 40% del
azúcar que consumía Europa. Por esa razón, se le puso el
sobrenombre de “perla de las Antillas” pues también el comercio
de esclavos aumenta de 10 000 anuales en 1764 a 15 000 en 1771,
4
luego a 28 000 en 1783 y de ese año en adelante, alrededor de 40
000 hasta 1789.
Año con año aumentaba la cantidad de negros en la isla con
el propósito de saciar la demanda de mano de obra de las
plantaciones de azúcar, café, algodón y otros productos. Esta
situación puso en crisis a la sociedad local, ya que para 1789 la
población blanca de la colonia apenas alcanzaba 32 000
habitantes, la mulata de 40 000 y el resto, cerca de 900 000,
eran esclavos.
A pesar de esto, entre 1783 y 1789, alrededor de 100
millones de libras tornesas se invirtieron en la colonia. Lo que
dio como resultado que los plantadores dependiesen más de los
capitalistas parisinos para su bienestar económico. Tras la
independencia de Estados Unidos de Norteamérica en 1776 y con el
fin de la guerra en 1783, Saint Domingue experimenta un mayor
crecimiento, pues sus productos se comercializan también en ese
mercado. Sin embargo, el impacto de la independencia de EE.UU en
la población blanca y negra de la isla fue distinto. Para los
primeros, significa un mayor crecimiento económico, el nacimiento
de un leve deseo de autonomía, que fue creciendo hasta 1789
cuando ya parecía ser necesaria. Mientras que para los negros
significó un primer ejemplo de lucha por la libertad. Por su
parte, para los mulatos la situación era diferente. Ellos
controlaban un tercio de las plantaciones y un cuarto de la
producción total de la colonia, a pesar que su color de piel no
5
les permitía ser ciudadanos franceses. No obstante, los grand
blancs junto con los pettit blancs se aseguran de evitar el ascenso de
la élite mulata por medio de leyes racistas que bloquean ciertas
profesiones para la gente de color.
Revolución Francesa e independenciaCon el estallido de la Revolución Francesa en 1789, y la
posterior llegada de las noticias a la colonia, los multados
(affranchis), a través de la Sociedad de Amigos de los Negros en
París, prestaron 6 millones de libras tornesas para ayudar al
nuevo gobierno a pagar parte de la deuda pública. A cambio pedían
el reconocimiento de los mulatos como ciudadanos franceses. A
pesar que la burguesía parisina agradeció la ayuda económica
prestada, vaciló muchísimo en reconocerles derechos a los mulatos
por miedo a la emancipación.
Hacia 1790, las libertades promulgadas por la revolución
eran ampliamente discutidas en casas, cafés, salones y mercados
de la colonia. Poco a poco, se creó un ambiente de intensa
efervescencia revolucionaria y para el sector menos favorecido -
los esclavos- eso significa la toma de consciencia de su
situación. Así es como, en 1791 inicia en el norte la Revolución
Haitiana. Tan sólo un año después, 1792, el conflicto en el
territorio era ya una guerra civil, una guerra racial y una
guerra internacional por el dominio territorial de Saint Domingue.
Por su lado, los grand blancs se habían aliado con los ingleses6
pues ofrecieron dar la autonomía política y económica que
deseaban los grandes plantadores a cambio de pasar a ser parte
del imperio británico. Mientras tanto, los affranchis se habían
aliado con los franceses, quienes prometieron reconocer los
derechos, libertades y dar la ciudadanía a ese grupo si se
quedaban como colonia francesa. Los esclavos se aliaron a los
españoles que habían ofrecido liberarlos a cambio de que
regresaran a ser parte de la vecina Santo Domingo. Por último,
los pettit blancs no tomaron bando y quedaron a la deriva en espera
de algún resultado.
Ese mismo año, el gobierno de París envía una Comisión Civil
a la isla para intentar solucionar el conflicto y poner orden en
la colonia, sin ningún éxito. Luego, un año después llega una
segunda comisión, bajo Sonthonax, con el mismo propósito. Debido
a la crítica situación en la que se encontraban, Sonthonax se vio
obligado a sobrepasar los límites de sus obligaciones para
salvaguardar la posición francesa. Él decreta la abolición de la
esclavitud días antes que las invasiones inglesa y española
llegaran a la isla, lo que le gana el apoyo de unos 4000 rebeldes
bajo el mando de Toussaint Louverture. Pero esa maniobra divide a
los mulatos en dos bandos, aquellos que apoyaban la abolición y
los que estaban en contra. Para 1798, ambas invasiones habían
sido rechazadas por la habilidad militar de Louverture, quien
ascende a General de Brigada y, ese mismo año, queda instalado
7
como gobernador general de la colonia. Sin embargo, los mulatos
no lo reconocían pues era un ex esclavo.
Tras algunos meses de relativa estabilidad, en 1799, estalla
la guerra civil patrocinada por los affranchis con el fin de
eliminar a Louverture, sin ningún éxito. Todavía como gobernador
general, se inicia la reorganización general de la isla bajo el
sistema de plantaciones, se devuelven propiedades confiscadas, se
decretan leyes que obligan al trabajo y se establecen relaciones
diplomáticas con EE.UU, que provee armas, municiones y comida a
cambio de azúcar, café y algodón. La lógica del gobernador
general era mantener la autonomía de la colonia pero sin
independizarse de Francia, situación que el gobierno
metropolitano no estaba dispuesto a aceptar.
Un año después, aunque todavía existían algunos movimientos
rebeldes, la situación era de relativa estabilidad. El gobierno
colonial, en su búsqueda de regresar a antiguos niveles de
productividad, decreta las Nuevas Leyes de Producción Agrícola.
Ahora, como ya no existía la esclavitud, un cuarto de lo
producido era para los trabajadores, otro cuarto para el
propietario de la plantación y la mitad restante para el tesoro
público.
A pesar que en 1795, el Tratado de Basilea obligaba a España
a ceder su parte de la isla a Francia, todavía para 1800 la
situación del lado oriental era indefinida. Con la llegada de
8
Napoleón Bonaparte al gobierno en París, se buscó quitar a T.
Louverture como gobernador general y reordenar nuevamente la
colonia. Antes de que la metrópoli pudiese hacer algo, Louverture
procedió a la unificación de ambas partes de la isla. Para ese
momento, la población del lado oriental había disminuido en ⅔,
no había autoridades eclesiásticas desde 1795 por miedo a que los
esclavos franceses les mataran y el gobernador español a penas
lograba controlar la situación de emigración.
En 1802, bajo instrucciones de Napoleón, llega a la bahía de
Samaná la mitad de la flota francesa mientras la otra mitad se
acerca por el lado occidental a la isla. Días después, 58 000
soldados invaden la isla por distintos puntos. Al mismo tiempo,
revueltas en Cap-Français habían conseguido atrapar a Louverture,
quien es enviado preso a Francia. Jean Jacques Dessalines,
lugarteniente de Louverture, toma el poder y consigue vencer a
las tropas franceses que invadían. Sin embargo, se debe hacer la
aclaración que en pocas semanas, alrededor de 50 000 soldados
pierden la vida debido a las enfermedades tropicales. A finales
de 1803, los invasores se retiraban desbandados. El primero de
enero de 1804 se funda la República de Haití como el segundo país
independiente de América y la primera república negra del mundo.
2.De república a imperio
Organización política, estructura social y economía
9
Al momento de la independencia, Haití contaba tan sólo con 3
regiones; norte, oeste y sur. Aunque la capital independentista
fue Puerto Príncipe, tras la subdivisión del país en dos, el
norte -bajo Henry Christophe- tuvo su capital en Cap-Haitien
mientras el sur mantuvo a Puerto Príncipe como capital.
Entonces, las provincias de Norte y Oeste bajo Christophe
experimentaron, a partir de 1811, con la creación del Reino de
Haití con Henry I como cabeza de Estado. Él procedió a crear una
nobleza de corte europeo, fortalezas y palacios, mientras mantuvo
los niveles de exportación. Sin embargo, la población siguió
atada a las plantaciones aunque ahora recibían un salario por su
trabajo.
Por su lado, Alexandre Petión mantuvo en el sur la
república. Él procedió a la distribución de parcelas entre la
población, lo que poco a poco destruyó la economía de exportación
para dar paso a la de subsistencia. Con forme la economía se
estancaba, los ingresos del Estado disminuyeron
considerablemente, situación que ponía en emergencia a los
gobernantes y la élite mulata del sur. Debido a que la
presidencia era vitalicia por la reforma a la constitución en
1816, Petión nombra a Jean Pierre Boyer como su sucesor, quien
asume el gobierno en 1818 tras su muerte.
Sin embargo, en 1820, estalla una revolución en contra del
sistema absolutista de Christophe, quien se suicida para evitar
10
que lo mate la turba. Tras algunas semanas de nuevos destrozos y
desestabilidad, la población pide ayuda a los republicanos
sureños. Así es como Boyer, continua la política iniciada por
Petión, prosigue con la reunificación del país y para su suerte,
encuentra que Henry I había dejado poco más de 45 millones de
gourdes en las arcas de su reino. Aunque ese dinero alivianó
durante algunos años la situación económica estatal, Boyer no
aprende la lección y procede con la distribución de tierras,
destruyendo lo que quedaba de la economía de exportación,
principal fuente de ingresos del Estado.
A esto se le debe sumar el embargo comercial internacional
que Francia y España impusieron al territorio emancipado, pues
ninguna de las potencias reconoció al nuevo país. Inglaterra, por
su parte, tampoco lo hizo, aunque había conseguido durante los
primeros años ciertos privilegios comerciales a cambio de su
retirada de la guerra. Por último, Estados Unidos se vio obligado
a ceder ante la presión europea y tomó parte del bloqueo hasta
que Abraham Lincoln reconoció a Haití en 1860.
Respecto a la estructura social de Haití, es posible decir
que la gran mayoría de la población era ex esclava traída de
África. Por lo tanto, a la primera oportunidad que tenían
buscaban reunirse con otras personas de la misma comunidad
lingüística y de costumbres similares. Esto permitió el inicio de
la reconstrucción tribal, apoyado por la parcelación de la tierra
y obstaculizó, fuertemente, la creación del sentimiento nacional.
11
Inicio del imperialismo haitiano y situación de Santo DomingoAntes de iniciar, debe aclararse que Haití -como nuevo
Estado- estaba inmerso dentro de una constelación de poderes en
conflicto, amenazas y conspiraciones. Además, el ambiente interno
era de intranquilidad pues todavía no había cuajado el nuevo
sistema político, las instituciones políticas y sociales estaban
en creación y existían amenazas exteriores latentes.
Entonces, las razones por las que Haití desarrolló un
imperialismo son:
1. amenaza latente de invasión francesa de reconquista2. presión social hacia el sistema político por tierra3. gobernantes asumen que deben heredar también la parte
oriental que ya había sido cedida y bajo los franceses sedebía haber unificado la isla.
Es posible delimitar que el imperialismo haitiano fue una
respuesta a la situación inmediata posterior a la fundación del
país, pues la potencia colonizadora, Francia, aunque no estuvo
dispuesta a reconocerle, tampoco descansó en sus pretensiones de
reconquista. A esto, se debe sumar las revueltas iniciadas en el
lado oriental de la isla (en Santo Domingo) por regresar al
dominio español. Por lo tanto, es curioso que mientras el resto
de colonias hispanoamericanas iniciaban su lucha por la
independencia, Santo Domingo luchaba por regresar al imperio
español. Del lado de Haití, esa lucha era vista como una amenaza
a la soberanía e independencia pues por allí podría desembarcar
12
una invasión que buscara someter, nuevamente, a los rebeldes
esclavos.
La ocupación haitiana tuvo una duración de 22 años e inicia
en 1822 y concluye con la independencia de los dominicanos en
1844. Por lo pronto, en los primeros años como república
unificada, los habitantes de la parte oriental estuvieron de
acuerdo y, hasta cierto punto, colaboraron con el establecimiento
del régimen, pues era la primera vez desde 1793 que la isla vivía
cierta tranquilidad. La unificación llevó los ideales de la
Revolución Francesa de 1789 a Santo Domingo y en pocas semanas,
había liquidado al antiguo régimen español e instaurado un
sistema republicano, antimonárquico y antiesclavista. Boyer,
además, ofreció tierras a todos los hombres libres que desearan
cultivarlas y, por ese medio, hacer su vida en el país.
Ahora bien, respecto a la presión por distribuir tierras que
experimentaba el recién fundado sistema político de Haití, hizo
necesaria que los gobernantes confiscaran propiedades del lado
oriental. El problema fue que el derecho establecido en ambas
partes era distinto, ya que en el lado haitiano se basaba en
propiedad privada mientras que en el lado español se basaba en
las mercedes reales otorgadas durante la conquista, así como los
terrenos comuneros, ejidos y otras formas de propiedad comunal no
tenían cabida en el sistema. Por consiguiente, el gobierno se vio
en la difícil tarea de conciliar ambos, algo a lo que el lado
oriental opuso mucha resistencia. A esto, se suma el conflicto
13
entre el Estado y la población que había ocupado las propiedades
de aquellos colonos que habían huido hace 25 años, pues según el
derecho español vigente, tras 20 años, esos terrenos eran ahora
propiedad de sus ocupantes.
La política de repartición de tierras daña,
considerablemente, a los propietarios orientales blancos y entre
los más afectados estaba la Iglesia Católica. Los conventos,
haciendas, hospitales parroquiales, entre otras posesiones, pasan
a ser parte del Estado. A partir de ahora, todos los
eclesiásticos vivirían de una pensión estatal, situación que
ofendió al arzobispo de Santo Domingo y que de allí en adelante
posicionó a la iglesia dominicana como la principal opositora al
régimen. Para 1824, el conflicto surgido de la repartición de
tierras ya tenía a la gran mayoría de dominicanos molestos y en
oposición a la dominación haitiana. La situación se agravó mucho
más cuando, en 1826, el gobierno asumió la increíble deuda de 150
millones de francos-oro a cambio del reconocimiento francés del
país. Originalmente, sólo el lado occidental debía pagar la deuda
contraída pero al hacerse claro que no podría cumplir con los
plazos estipulados, también el lado oriental debía contribuir.
Eso significaba más impuestos para la ya deprimida economía
dominicana, además del sentimiento de contribuir a una deuda que
no les pertenecía.
Con este fin, se puso en marcha el Código Rural de 1826, que
prohibía la vagancia y recomendaba la producción de productos de
14
exportación como algodón, cacao, café, azúcar, índigo y otros.
Pero ahora el gobierno enfrentaba otro problema, el inicio de la
decadencia de la institución que debía velar por el cumplimiento
del código; el ejército. Desde los tiempos de Dessalines, los
gobernantes haitianos habían estado creando un campesinado libre
por medio de otorgar parcelas de tierra a los solados que
sirvieran en esa institución. Por lo tanto, para 1825, en ambas
partes de la isla, los nuevos minifundistas estaban interesados
en dar a sus familias la subsistencia necesaria y no cosechar
para exportar. De allí que la institución que debía velar por el
cumplimiento del código tenía intereses opuestos a éste.
Al acercarse el pago del primer plazo de la deuda y, como no
se tenía el dinero para saldarlo, el gobierno empezó a imprimir
papel moneda indiscriminadamente. Resultado de esto, fue una
devaluación de 250 por ciento del gourde haitiano en tan sólo dos
años. Lo que a su vez significó la bancarrota para el tesoro
público, una mayor molestia dominicana por tener que contribuir a
una deuda que no era suya y la humillación de la élite mulata por
las duras condiciones con las que se había aceptado el tratado.
Para apaciguar al lado oriental, en 1830, se impuso el
servicio militar obligatorio con el fin de «haitianizar» a los
dominicanos. Mientras tanto, en el otro lado, la violencia
política estaba en aumento y para 1837, la oposición al régimen
era casi total dentro del congreso. Allí, los mulatos más
influyentes iniciaron una serie de «banquetes patrióticos» con el
15
fin de preparar a los partidarios para las elecciones, así como
exponer la mala administración pública de Boyer.
Al mismo tiempo en Santo Domingo iniciaron varias sociedades
secretas que aglutinaron a la población en contra del presidente
y deseaban liberalizar el sistema político del país. En algunos
casos, incluso se llegaron a planear movimientos insurreccionales
con el fin de obtener la independencia. Sin embargo, éstos
cuajarían hasta 1844.
Para 1842, el régimen de Boyer estaba al borde de la crisis
y tras el terremoto que destruye las ciudades de Cap-Haitien y
Santiago -ambas en el norte- llega la emergencia que tanto
haitianos como dominicanos estaban esperando. Durante todo el año
siguiente, ambos lados de la isla estuvieron políticamente muy
activos. Los dominicanos llevaban a cabo campañas
propagandísticas en favor de la independencia, mientras los
mulatos lidiaban con el movimiento de reforma política que
amenazaba con quitarles el poder.
En 1844, la sociedad secreta llamada «La trinitaria»
aprovechó el vacío de poder existente en el gobierno de Puerto
Príncipe por la caía de Boyer y declaró la independencia de Santo
Domingo. Inmediatamente, el ejército haitiano se activó bajo el
mando de Charles Hérard quien trató de invadir pero fue rechazado
por las tropas dominicanas. Nuevamente, se intentaría la
unificación de la isla en 1845, 1846, 1849, 1851, 1854, 1855 y
16
1856, sin ningún éxito. Sin embargo, las relaciones dominicanas-
haitianas se estabilizaron hasta 1860.
3.Definiciones operativas
Términos importantesA partir de ahora, es necesario que definamos rápidamente
los términos que se utilizaran más adelante en el análisis del
imperialismo haitiano. Para ello, utilizaremos la definición de
Hans Morgenthau de «política imperial», como aparece en su libro
Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz (1948). El autor
explica que éste tipo de política tiene como objetivo modificar
la esencia de las relaciones de poder y el status quo entre dos o
más naciones. [p.42]
Para diferenciar la política imperial de otras, es
pertinente definir también el concepto de «status quo».
Nuevamente, recurriremos a la definición de Morgenthau, quien
explica que la política de status quo es aquella que tiene como
objetivo estabilizar, mantener y defender las relaciones de poder
existentes.[p.42] Por lo tanto, la política imperial es dinámica
y conflictiva mientras que la política de status quo es estática
y defensiva.
Ahora bien, el término «sistema imperial» se refiere a cómo
está organizada la dominación del aparato gubernamental sobre sus
territorios, pobladores y fuentes de riqueza.1
1 Definición obtenida de notas de clase.17
Asimismo, es importante mantener en mente el concepto de
«geopolítica» como lo expresa Karl Ritter, quien aparece citado
en la compilación de ensayos titulada “Geopolítica,
Geoestrategia, Liderazgo y Poder” (2005) publicada por Coltag
Artes Gráficas por Gustavo Rosales Ariza. Según Ritter, la
geopolítica es:
… la ciencia que, considerando a la Geografía como laciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales ymateriales del mundo, con miras a prever y orientar eldesarrollo de las naciones, en el que influyen profundamentelos factores geográficos. (P.28)
Para finalizar, utilizaremos la definición proporcionada por el
Diccionario de la Real Academia Española [versión en línea] de
«nación», que dice: “conjunto de personas de un mismo origen y
que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición
común.”
Características del imperialismo haitianoRespecto a las características que muestra el imperialismo
haitiano durante los primeros 50 años, es importante mencionar
las siguientes. La primera, es que el gobierno basó su dominación
del país en el ejército, pues debido a la agresividad de la
revolución de 1791 a 1804 no quedaban en el territorio antiguos
burócratas que manejaran el Estado. Ese trabajo, rápidamente, lo
asumió la élite mulata que dominó la política desde el inicio de
la época nacional.
18
La segunda característica es que la política imperial
iniciada por Haití para dominar toda la isla estaba enfocada a
cambiar el status quo que mantenía la parte oriental. A pesar de
los intentos, no consiguió solucionar ni construir instituciones
fuertes por las diferencias étnicas, raciales, culturales,
idiomáticas e idiosincráticas que existían en ambos lados.
Además, que no consigue mejorar la situación de la población de
ambos lados y por lo tanto, crea más enemigos que adeptos al
sistema.
La tercera característica es la dominación, por parte del
ejército, del sistema imperial que se intenta crear. Esto se debe
a que las demás instituciones políticas y sociales necesarias
tenían dos debilidades estructurales. La primera es que eran
demasiado jóvenes, por lo que todavía se estaban ajustando y la
segunda, que no funcionan constantemente sino sólo en la medida
que el presidente lo permitía. De allí deriva la incapacidad del
Estado de aumentar su presencia y poder a lo interno y que luego
se traduce en el mal manejo de la administración pública.
Una cuarta característica es el desarrollo de un
imperialismo cultural que tiene como fin homogenizar al país por
medio de la oficialización del idioma francés, el servicio
militar obligatorio y la implantación del sistema jurídico
haitiano en toda la isla. A esto se le debe sumar el intento de
crear colonos adeptos al sistema por medio de la distribución de
tierras, que lo único que consiguió fue desbaratar la economía,
19
recortar los ingresos del Estado y aumentar el descontento entre
la población.
4.ConclusiónEn conclusión, es posible decir que Haití desarrolló un
imperialismo de corte militar-burocrático que dominó la vida
institucional del país durante los primeros 50 años de su época
nacional. A pesar de los constantes intentos por sacar adelante a
la nueva nación, el gobierno fracasó en consolidar un sistema,
político primero e imperial luego, que permitiese la continuidad
de la estructura gubernamental unificada. Por consiguiente,
podría catalogarse como un imperialismo inmaduro que no perduró
debido a las carencias internas del sistema. Para mencionar
algunas de ellas se encuentra la falta de una ciudadanía con un
apego básico al sentimiento nacional. La falta de estabilidad y
continuidad en la aplicación de la política de dominación, a lo
interno, por parte de la élite mulata, ya que ésta controlaba el
poder tras bambalinas por miedo a no ser aceptada por el resto de
la población negra. Por último, la constante contradicción entre
los pocos recursos existentes, los deseos de los gobernantes y
las posibilidades reales de alcance y dominio del Estado
haitiano, que se mantenía en crisis económica y que recurrió al
endeudamiento como solución a corto plazo.
Sin embargo, debe reconocerse que tanto la población como sus
gobernantes hicieron un excepcional esfuerzo para alcanzar la
meta de consolidar su nuevo Estado, en un momento histórico20
completamente adverso. El verdadero problema estuvo en que esos
esfuerzos se utilizaron para la destrucción y no para la
construcción y consolidación del poder estatal. Por consiguiente,
al fracasar constantemente el gobierno en sus objetivos, su
derrumbe era inevitable.
Bibliografía
Casimir, J. (2008). Haití y sus élites: el interminable diálogode sordos. Foro Internacional. Pp.807-841. Recuperado el 10 demayo de,http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/3YLY9E9N39J7EPCD4464FDSU8HQX7E.pdf
Deutsch, K. (1971). El nacionalismo y sus alternativas. Paidós:Buenos Aires.
Diccionario de la Real Academia Española [versión en línea].Puede consultarse en: www.rae.es
Martínez P., J.F. (2010). Haití, el Antiguo Régimen. La Revista delCCC [en línea], N. 8. Recuperado el 12 de mayo de 2012, de:http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/151/haiti_el_antiguo_regimen.html
Mezilas, G. (2009). La revolución haitiana de 1804 y sus impactospolíticos sobre América Latina. Recuperado el 10 de mayo de2012, de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-94902009000200004&script=sci_arttext
Morgenthau, H. (1948). Política entre las naciones: entre elpoder y la paz. Grupo Editorial Latinoamericano: BuenosAires.
21