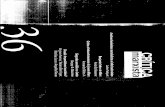Fundaciones, imperialismo cultural y malos entendidos transnacionales
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of Fundaciones, imperialismo cultural y malos entendidos transnacionales
1
El fracaso del llamado “Proyecto Marginalidad” (P.M) iniciado en Chile en 1966 y
financiado por la Ford Foundation con el objeto de investigar las condiciones de
marginalidad de poblaciones rurales y urbanas en varios países de la región constituyó,
por sus proyecciones internacionales y sus consecuencias, un “momento fuerte” en el
desarrollo de las ciencias sociales en América Latina durante el contexto de la Guerra
Fría. El Proyecto, con un presupuesto inicial de 250000 dólares no produjo los
resultados esperados, pero en cambio generó serios conflictos políticos e institucionales
entre actores diversos ubicados en varios países. Por un lado los responsables del
proyecto quedaron colocados en una posición políticamente delicada, como se verá más
abajo. Para la Fundación Ford el proyecto constituyó un fracaso tanto a nivel académico
como político y financiero que forzó a los funcionarios involucrados a reconsiderar los
criterios con los que se manejarían en el otorgamiento de subsidios en América Latina.
En palabras de una de las funcionarias de la Fundación involucradas en la administración
del proyecto: “…no other grant in Latin America has been as costly in terms of the
Foundation´s credibility, its relations with the scholarly community and its ability to
assist research on important and sensitive issues”1. ¿A qué se debió este fracaso múltiple?
En este artículo, intentaré reconstruir a partir de una lectura cercana –“etnográfica”- de
las fuentes disponibles, las conceptualizaciones nativas del “affaire marginalidad”
mostrando los las divergencias existentes entre los universos conceptuales de los
diferentes actores. Esto abrirá la puerta para comprender fenómenos más generales
sobre los vínculos interculturales, permitiendo acercarnos a la historia transnacional
desde una perspectiva diferente a la habitual.
En las últimas décadas la historia transnacional se consolidó como un importante
sub-campo de la historiografía dando origen a debates, publicaciones, colecciones y
diccionarios2. Esta forma de entender la historia pone énfasis en los flujos y
1 Ford Foundation. Interoffice Memorandum. De Nita R. Mantizas a Mr. Peter D. Bell, “Terminal Evaluation, Torcuato Di Tella Institute, Research on Marginal POpulations (PA 68-143). April 4, 1973. Ford Foundation Archives. 2 Ver, por ejemplo, Palgrave Dictionary of Transnational History editado por Akira Iriye y Pierre-Yves Saunier (London : Palgrave-Macmillan, 2009), o la colección sobre Transnational History de la misma editorial. Para una discusión sobre lo transnacional como metodología de análisis y como cualidad del objeto de estudio, ver la introducción al Dictionary, y “AHR Conversation: On transnational HIstory” American Historical Review, 111 (5) (Diciembre 2006), pp. 1441-1464.
2
migraciones más allá de las fronteras culturales y nacionales de ideas, individuos y
bienes materiales y simbólicos. Aunque los buenos trabajos de historia transnacional
constituyen su objeto de estudio sobre las diferentes condiciones de recepción y
apropiación de sistemas de pensamiento, o bienes simbólicos –“los textos circulan sin su
contexto” señaló al respecto Pierre Bourdieu-3, lo cierto es que por lo general el énfasis
está puesto en el aspecto homogeneizador de estos movimientos.4
En este artículo, tomando un caso particular, voy a presentar una mirada
diferente del proceso de transnacionalización de las ciencias sociales en América Latina.
Los episodios que se generaron alrededor del P.M. –incluyendo su traslado desde Chile
hacia la Argentina- permiten penetrar en un universo de “malos entendidos
estructurales” que señala Bourdieu para la circulación internacional de ideas, aunque
desde una perspectiva diferente5. Marc Angenot define el discurso social como aquellas
formas discursivas que se encuentran comprendidas dentro de los límites históricos de
lo pensable y decible en un momento y en un espacio cultural dado. En este contexto
podríamos definir como “malos entendidos estructurales” a las diferencias que se
producen en diferentes espacios culturales entre los respectivos “discursos sociales” y,
en particular, entre los “presupuestos irreductibles del verosímil social, a los que todos
los que intervienen en los debates se refieren para fundar sus divergencias y
3 “El hecho de que los textos circulen sin su contexto, que no importen con ellos el campo de producción…. del cual son el producto, y que los receptores, estando ellos mismos insertos en un campo de producción diferente, los reinterpreten en función de la estructura del campo de recepción, el generador de formidables malentendidos”. Bourdieu, Pierre, “Las condiciones sociales de la circulación de ideas”, en Bourdieu, Intelectuales, política y poder (Buenos Aires: EUDEBA, 1999), 161. 4 Ver, por ejemplo, Dictionary. Yves Dezalay y Bryant Garth marcan diferencias en la recepción de ciertos saberes y prácticas en distintos países latinoamericanos pero muestran cómo estos procesos de recepción reproducen en la región combates por la apropiación de capital simbólico (“guerras de palacio”) que tienen lugar en en los países centrales lo que también da lugar a un proceso de homogeneización. Ver Dezalay y Garth, The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States (Chicago: University of Chicago Press, 2002). 5 Bourdieu, “Las condiciones”, 161. Bourdieu fundamenta la idea de “malentendidos estructurales” en el hecho mencionado de que los textos viajan sin su contexto, es decir, “no importan con ellos el campo de producción” (Ibid.). Un ejemplo de malentendido estructural es, para Bourdieu, el hecho que François Mitterrand, presidente socialista, haya otorgado una condecoración francesa al escritor alemán Ernst Jünger quien, como se sabe, formó parte de las fuerzas de ocupación alemana en Francia durante la guerra. Bourdieu olvida mencionar que el propio Mitterrand había sido condecorado por el Mariscal Pétain antes de unirse a la Resistencia.
3
desacuerdos”6. Es decir, estaríamos en presencia de malos entendidos estructurales
cuando la comunicación entre diversos actores se dificulta o vuelve imposible porque
los mismos no comparten el universo de lo pensable y decible en un momento dado. Lo
que intento hacer en este artículo es analizar los avatares del PM desde las perspectivas
de los actores (perspectivas “nativas” dirían los antropólogos) intentando develar los
“supuestos irreductibles del verosímil social” con los que se manejaban y mostrando
hasta qué punto eran irreductibles7.
La modernización de las ciencias sociales en América Latina y la Guerra Fría
A partir de la década de 1950 las ciencias sociales se consolidaron como saberes
institucionalizados en América Latina. Nuevos departamentos y programas universitarios
de sociología, economía, y antropología junto con renovados circuitos de publicaciones y
de circulación de ideas emergieron en la mayoría de los países de la región8. Este proceso
estuvo fuertemente vinculado a un clima de ideas asociado al desarrollismo y a la idea de
modernización, entendidos éstos como una suerte de “mitos unificadores” para los
intelectuales y políticos reformistas latinoamericanos9. La “nueva ciencia social”,
disociada en América Latina de la antigua tradición ensayística era, en consonancia con 6 Angenot, Marc, El discurso social. Los límites históricos de los pensable y lo decible (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012), 38-39. 7 El PM ha sido tradicionalmente interpretado como un caso de imperialismo cultural, aun por estudios por otro lado muy sofisticados sobre la historia cultural latinoamericana en los sesenta. Ver Gilman, Claudia, Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina (Buenos Aires: Siglo XXI, 2003). Recientemente Adriana Petra publicó un excelente trabajo sobre PM pero focalizando en las relaciones entre los investigadores y la Fundación y no en las críticas que se realizaron al PM en América Latina. Ver Petra, Adriana, “El proyecto marginalidad. Los intelectuales latinoamericanos y el imperialismo cultural” Políticas de la memoria 8 y 9 (Verano 2009). Por otro lado Gastón Gil analiza de manera más general el lugar de la Fundación en Argentina y dedica un capítulo de su libro a PM, pero concentrando su mirada solamente en la dimensión local del proyecto. Gil, Gastón, Las sombras del Camelot. Las ciencias sociales y la Fundación Ford en la Argentina de los 60 (Mar del Plata: EUDEM, 2011). Ver también Belvedere, Carlos, “El inconcluso proyecto marginalidad de América Latina. Una lectura extemporánea a casi treinta años” Apuntes de Investigación 1 (1997), 97-115. 8 Una excepción es el caso de Brasil, donde las ciencias sociales se institucionalizaron a partir de la creación de las universidades durante la década de 1930. Podría decirse que las universidades brasileñas, de creación mucho más tardías que en el resto de América Latina, nacieron modernas e insertas en una trama transnacional de instituciones. Ver Miceli, Sergio (ed), História das Ciências Sociais no Brasil (Sao Paulo: Vertice, 1989). 9 En palabras de Carlos Altamirano, el desarrollismo debe ser entendido como “el objeto de referencia común para argumentos, análisis y prescripciones distintas dentro el pensamiento social y económico”. Ver Altamirano, Carlos, Bajo el signo de las masas (1943-1973) (Buenos Aires: Ariel, 2001); “Estudio preliminar”, 54-55. Para un estudio comparativo ver Sikkink, Kathryn, Ideas and Institutions. Developmentalism in Brazil and Argentina (Ithaca, NY: Cornell U.P., 1991)
4
un “cambio ecológico” que se daba a nivel internacional, una ciencia social de
inspiración eminentemente norteamericana.10 En efecto, luego de la Segunda Guerra
Mundial los centros de producción y circulación de conocimiento social se desplazaron
desde Europa hacia los Estados Unidos. Este desplazamiento no fue meramente
geográfico, sino que se articuló con el establecimiento de nuevos paradigmas
metodológicos de índole más empíricos y con el surgimiento de nuevos mecanismos de
legitimación dentro del campo. Este fenómeno ha sido caracterizado como uno de las
manifestaciones más claras de la globalización del mundo académico.
Una de las novedades de este proceso de consolidación de la ciencia social
“moderna” y, a su vez, uno de la vías a través de las cuales las mismas circulaban ha sido
el papel que han cumplido las fundaciones filantrópicas norteamericanas. A lo largo de la
década de 1960, en el contexto de la Guerra Fría, potenciada en América Latina por la
Revolución Cubana, estas fundaciones comenzaron a financiar la modernización de las
ciencias sociales como antes lo habían hecho en Europa11. Estas fundaciones cumplieron
un papel fundamental en la institucionalización y “americanización” de las ciencias
sociales. Este proceso ha sido caracterizado simultáneamente como una bienvenida
renovación de formas de conocimiento indispensables para la sociedad moderna, y
como intentos de imponer una forma de imperialismo cultural que, en muchos casos,
iba asociada a otras formas de imperialismo menos sutiles. En ambas percepciones, sin
embargo, estaba implícita la idea de que de una forma u otra estas fundaciones
apuntaban a establecer “una” forma específica de hacer ciencia social, y esta forma
10 Ver Blanco, Alejandro, Razón y modernidad : Gino Germani y la sociología argentina (Buenos Aires : Siglo XXI, 2006) 11En 1959 la Ford Foundation crea la el Latin American and Caribbean Program. Las sedes de Buenos Aires y Bogotá datan de 1962, la de Santiago de Chile de 1963 y la de Lima de 1965. Las fundaciones norteamericanas, sobre todo la Rockefeller tenían una larga trayectoria de acción en América Latina sobre todo vinculada a cuestiones médicas. Sobre los trabajos de la Fundación Ford en Brasil, ver Miceli, Sergio (org.), A Fundação Ford no Brasil (São Paulo: Editora Sumaré, 1993) y Nigel, Brooke y Mary Witoshynsky (eds.), Os 40 anos da Fundação Ford no Brasil: Uma parcería para a mudança social (São Paulo: EDUNSP, 2002) . Sobre la fundación Rockefeller en América Latina, ver Cueto, Marcos, Missionaries of Science. The Rockefeller Foundation and Latin America (Bloomington, IN: Indiana U.P., 1994). Ver también Arnove, Robert (ed.), Philantrophy and Cultural Imperialism. The Foundations at Home and Abroad (Bloomington : Indiana University Press, 1980). Fisher, Donald, Fundamental Development of the Social Sciences. Rockefeller Philantropy and the United States Social Science Research Council (Ann Arbor, MI: Michigan University Press, 1993). Permar, Inderjeet, Foundations of the American Century: The Ford, Carnagie and Rockefeller Foundations in the Rise of American Power (New York: Columbia University Press, 2012).
5
sería aquella considerada legítima en los EEUU y, más en general, en el mundo
occidental. La Fundación Ford, la que más dinero invirtió en América Latina durante ese
período, contribuyó fuertemente a la generación de ambas percepciones12.
En muchas ocasiones la actividad de estas fundaciones se articulaba con los
objetivos políticos de los Estados Unidos en el mundo y en particular en América Latina
en el contexto de la Guerra Fría13. Luego de la Revolución Cubana, América Latina pasó
a ser una prioridad en la política externa de los EEUU y esto tuvo como correlato la
abundancia de los fondos federales disponibles para los estudios latinoamericanos y la
creación de numerosos centros y programas de estudio sobre la región en el mundo
académico de ese país. Entre 1958 y 1970 los cursos universitarios dedicados a América
Latina existentes en los EEUU se duplicaron. En 1968 existían ya 200 instituciones en
ese país que pertenecían al Consortium of Latin American Studies Program14. En los
niveles más altos de gobierno de las fundaciones, las conexiones y redes entre las mismas
y el gobierno de los EEUU han sido evidentes15. Como reconocía un documento interno
de la Fundación Ford, una de sus responsabilidades principales era que “the training
12 La Fundación Ford fue la que más fondos destinó a financiar proyectos tanto en los EEUU como en el extranjero en los años 60 y 70. Entre 1971 y 1975, por ejemplo, la Ford proporcionó cerca de dos tercios del total de subsidios otorgados al extranjero por 200 de las fundaciones más importantes. Entre 1959 y 1980 la Fundación Ford otorgó subsidios por 50 millones de dólares para proyectos de ciencias sociales en América Latina. Ver Arnove, Robert F., “Foundations” en Arnove (ed.), Philantrophy, 307 13 La Fundación Ford en particular estuvo involucrada en el financiamiento del Congress for Cultural Freedom, renombrado International Association for Cultural Freedom luego que se hizo público que había recibido financiamiento en gran escala por parte de la CIA. Se trataba de una red transnacional de intelectuales progresistas anti-comunistas formada en 1950 con el propósito ostensible de defender la libertad de pensamiento y expresión. Benedetta Calandra enfatiza las convergencias entre el trabajo de la Ford y los aspectos imperialistas de la política exterior norteamericana, al menos hasta 1973. Calandra, Benedetta, “La Ford Foundation y la ´Guerra Fría cultural´en América Latina” Americanía n 1 (enero 2011), P. 8-25 14 Calandra, “La Ford”, 17. 15 Ejemplos de funcionarios de fundaciones con vinculos con el gobierno y con grandes grupos empresariales de los EEUU son numerosísimos. Sólo a título de ejemplo citaré a John McCloy, que fue sucesivamente Secretario Asistente de Defensa, “chairman of the Board” del Chase Manhattan Bank,.presidente del World Bank, y además miembro del “board of trustees” de las fundaciones Ford y Rockefeller. Robert McNamara fue presidente de Ford Motors Company, del World Bank, Secretario de Defensa y miembro del “board of trustees” de la Ford Foundation, de la cual McGeorge Bundy (consejero de seguridad nacional de los presidentes Kennedy y Johnson) fue presidente entre 1966 y 1979.
6
[provided by the Foundation]... advance either directly or indirectly, United States
interests abroad.”16
Tanto la incorporación de las “nuevas ciencias sociales” como el papel de las
fundaciones generaron fuertes resistencias entre sectores radicalizados de la
intelectualidad latinoamericana. La ciencia social pretendidamente objetiva y apolítica
propuesta por los centros académicos norteamericanos y las fundaciones eran
denunciadas como formas veladas de ejercer imperialismo.
El Fantasma de Camelot
En algunos casos el financiamiento de proyectos de investigación vinculados a las
ciencias sociales en América Latina estuvo directamente vinculado a decisiones políticas
y aun militares, como fue el caso del llamado “Proyecto Camelot”, promovido en 1964
desde el Pentágono a través del Special Operations Research Office (SORO) ubicado en
el campus de American University de Washington D.C., que contó con un presupuesto de
más de 6 millones de dólares (probablemente uno de los proyectos en ciencias sociales
con mayor financiación hasta el momento de los Estados Unidos). El proyecto tenía como
objetivo establecer parámetros que permitieran predecir y controlar situaciones
potencialmente revolucionarias en el tercer mundo. El mismo contaría con la
participación de importantes científicos sociales latinoamericanos aparentemente no
conocedores de los orígenes de los fondos y entre los cuales se incluía como asesor a
Gino Germani, considerado el padre fundador de la sociología científica en la Argentina
y recipiente de fondos de la Fundación Ford entre otras. El proyecto terminó en un rápido
fracaso, al revelarse en Chile su origen y objetivos a partir de una denuncia realizada por
el investigador noruego Johan Galtung17. De este episodio se pueden inferir al menos dos
16 Ford Foundation, International Training and Research Papers. Administration, Board of Overseas Training and Research Meeting, September 15, 1953. Cit en Berman, Edward H., “The Foundations’ Role in American Foreign Policy : The Case of Africa, post 1945” en Arnove, (ed.), Philantrophy, 208. 17 Ver Horowitz, Louis, “Vida e morte do Projeto Camelot” Revista Civilização Brasileira 1; (8) (Julio de 1966), Horowitz (ed.), The Rise and Fall of Project Camelot. Studies in the Relationship between Social Sciences and Practical Politics (Cambridge, Mass: MIT Press, 1967); Herman, Ellen, “Project Camelot and the Career of Postwar Psychology” in Simpson, Christopher (ed.), Universities and Empires: Money and Politics in the Social Sciences during the Cold War (New York: New Press, 1998); Nisbet, R.A., “Project Camelot: An Autopsy” in Rieff, Philip (ed.), On Intellectuals; Theoretical Studies, Case Studies (Garden City, NY: Doubleday, 1969). Para un análisis más reciente que focaliza en las consecuencias que tuvo el fiasco Camelot en los EEUU, ver Solovey, Mark, “Project Camelot and the 1960s Epistemological
7
conclusiones. En primer lugar, lo obvio: se trataría de un caso de utilización por parte del
gobierno de los Estados Unidos de sus recursos para financiar proyectos científicos con
fines políticos. Pero en segundo lugar, lo que la existencia misma de este proyecto
revelaba era una confianza inusitada por parte de ese gobierno en las ciencias sociales.
Esta confianza no era nueva. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los
Estados Unidos se había convertido en un importante empleador de científicos sociales
que iban desde economistas y sociólogos hasta psicoanalistas contratados a efectos de
comprender mejor al enemigo y planear su futuro después de la victoria. Sin embargo, el
proyecto Camelot fue probablemente la primera instancia en que las ciencias sociales
constituyeron el medio principal, aunque indirecto, para lograr objetivos para los cuales,
en otras circunstancias, los destacamentos de Marines habían probado ser un instrumento
más eficaz.
Sin embargo, sería absolutamente simplista sugerir que el gobierno de los EEUU
operaba manipulando desde las sombras a las fundaciones que proveían financiamiento
para el desarrollo de las ciencias sociales “modernas” en América Latina. La articulación
entre fundaciones norteamericanas, intereses del gobierno de los EEUU, gobiernos
latinoamericanos y científicos sociales del norte y del sur ha sido (y sigue siendo) parte
de una estructura complejísima que apenas podemos vislumbrar. Por el contrario, lo que
sí se puede afirmar es que en la mayor parte de los casos las fundaciones, aunque
mantenían una sintonía general con los objetivos de política exterior del gobierno de los
EEUU, se manejaban al mismo tiempo con un nivel de autonomía relativa bastante alto.
Por otro lado, los funcionarios de las fundaciones residentes en América Latina eran
bastante receptivos a las condiciones locales en las que les tocaban actuar y muchas veces
sus opiniones divergían de las políticas oficiales de las instituciones que los empleaban18.
Así, es sabido por ejemplo, que mientras el gobierno de los EEUU promovía el golpe de
Estado en Chile que derrocó al Presidente Salvador Allende en 1973, la Fundación Ford
Revolution. Rethinking the Politcs-Patronage-Social Science Nexus” Social Studies of Science, 31 (2) (April 2001), pp. 171-206. For the impact of Camelot in Chile, Navarro, Juan José, “Cold War in Latin America: The Camelot Project (1964-1965) and the Political and Academic Reactions of the Chilean Left” Comparative Sociology 10 (2011), 807-825. 18 Ver González Chiaramonte, Claudio, “Expandiendo paradigmas, rediseñando fronteras: La diplomacia cultural norteamericana y la búsqueda de una comunidad interamericana de académicos” Revista Esboços N 20 (2008). Ver también Miceli (ed.), A Fundação.
8
literalmente contribuyó a salvar la vida de numerosos científicos y activistas sociales19.
De la misma manera en 1977, durante la última dictadura militar que asoló el país, la
Fundación Ford aprobó importantes subsidios en la Argentina para ayudar a académicos
que habían sido expulsados de la Universidad por motivos políticos.
El Proyecto Marginalidad
En 1966 la Fundación Ford otorgó un subsidio de 250.000 dólares al Centro de
Desarrollo Economico y Social de América Latina (DESAL) de Chile a efectos de
realizar una investigación que proveyera información empírica sobre la marginalidad
social en poblaciones urbanas y rurales de varios países de América Latina. Este proyecto
sería co-finaciado por la UNESCO. Desde el principio la naturaleza de la institución
recipiente provocó algunas tensiones dentro mismo de la Fundación. DESAL estaba
dirigida por Roger Vekemans, un sacerdote jesuita belga residente en Chile desde 1957
quien, sobre finales de los años cincuenta, había organizado la escuela de sociología de la
Universidad Católica de Chile, centro que se transformó rápidamente en uno de los
baluartes de la “sociología científica” y “moderna” en ese país. Vekemans,
profundamente anti-marxista, se había convertido además en uno de los ideólogos de la
Democracia Cristiana chilena20. Desde la Universidad Católica había organizado un
programa de “Promoción Cultural” destinado a integrar a grupos sociales marginales a
través de juntas vecinales, centros de madres, y otras organizaciones civiles hasta que el
triunfo del candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, en 1971 lo llevó a mudarse
a Colombia donde fundó el CEDIAL (Centro de Estudios para el Desarrollo e Integración
de América Latina)21. Sin embargo, el problema principal y el aspecto más controvertido
de Vekemans y DESAL era que había rumores (aparentemente fundados) de que el
jesuita belga había recibido anteriormente dinero de la CIA22.
19 Calandra, “La Ford Foundation”. 20 Petra, “El ´Proyecto´” 21 Sobre las ideas de Vekemans sobre el tema de la marginalidad, puede consultarse Vekemans, Roger, Marginalidad en América Latina. Un ensayo de diagnóstico (Barcelona: DESAL/Herder, 19 67). 22 Aparentemente, cuando funcionarios de la Fundación Ford le preguntaron a Vekemans sobre este tema en un principio la respuesta fue una negación rotunda. Sin embargo, más adelante Vekemans reconoció la existencia de una fundación alemana que había desviado fondos de la CIA para DESAL aunque aclaró que se había tratado de un caso aislado que no se repetiría. Ford Foundation. Inter-office Memorandum. De Kalman H. Silvert a Dr. William D. Carmichael : “Marginal Populations in Latin America—Torcuato Di Tella Institute” (PA68-143) June 26, 1973 . Ford Foundation Archive.
9
Pero, al mismo tiempo, y de nuevo en sintonía con los aspectos más blandos (soft)
de la política exterior estadounidense, por esos años la Fundación Ford tenía una
estrategia “highly supportive of the Christian Democratic Administration, and the
Marginality Project was constructed within this framework”.23 Es por eso que el proyecto
de Vekemans resultaba atractivo, puesto que sus objetivos consistían no solamente en
proporcionar información y análisis sino también en recomendar al gobierno de Chile
donde y como concentrar mejor sus recursos para la integración de grupos marginales a la
sociedad chilena.
Sin embargo, también se reconocía que los antecedentes de Vekemans generaban
cierta inquietud entre algunos funcionario de la Fundación, sobre todo por la posible
asociación que este proyecto pudiera generar con la experiencia Camelot. A efectos de
“contrarrestar” y “balancear” el sesgo ideológico y sobre todo la imagen que DESAL
podría darle al proyecto, se decidió que la responsabilidad del mismo recaería de manera
compartida sobre esta institución y sobre el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (ILPES), un organismo de CEPAL creado por Raúl Prebisch24. Todo
esto a su vez fue complementado con el nombramiento como co-director de Fernando
Henrique Cardoso del ILPES; y el de un director de investigaciones full-time externo,
cargo que recayó en José Nun, por entonces joven abogado y politólogo argentino de
tendencia marxista formado en Francia con Alain Touraine25. Este último, a su vez,
convocó a Miguel Murmis y a Juan Carlos Marín, ambos jóvenes intelectuales de
izquierda con una importante trayectoria de militancia política y universitaria, como
investigadores full-time. Cardoso había llegado a Chile luego del golpe militar que, en
1964, puso fin al gobierno de João Goulart en Brasil y rápidamente fue nombrado
23 Ford Foundation. Interoffice Memorandum. De Nita R. Manitzas a Mr. Peter D. Bell, “ Terminal Evaluation, Torcuato Di Tella Institute, Research on Marginal Populations (PA 68-143)” Ford Foundation Archive 24 Cabe destacar que a partir de la creación de CEPAL y el establecimiento de sedes de otros organismos internacionales, tales como FLACSO, Santiago de Chile se había convertido durante la década de 1960 en un centro de producción de ciencias sociales en América Latina que se enriquecería con la llegada de exilados de distintas dictaduras de la región. En la conformación de este campo internacionalizado de ciencias sociales chilenas hay que destacar el papel cumplido por Raúl Prebisch, reconocido como un verdadero “caudillo intelectual”. AL respecto ver Hodara, Joseph, Prebisch y la CEPAL. Sustancia, trayectoria y contexto institucional (MEico: Colegio de Mexico, 1987) . 25 Cuando fue contactado por la Ford Foundation Nun era profesor visitante en U.C. Berkeley.
10
subdirector del ILPES. Allí escribió en colaboración con Enzo Faletto su texto clásico
sobre la dependencia de América Latina26.
Como parte del staff del proyecto se nombró también un consejo asesor
internacional. El mismo estaba compuesto por Florestan Fernandes (Brasil), José Silva
Michelena (Venezuela), Alessandro Pizzorno (Italia), Kalman SIlvert (EEUU) y el
exiliado español José Medina Echavarría, todos ellos luminarias indiscutidas de las
ciencias sociales internacionales. La inclusión de investigadores latinoamericanos
provenientes de la izquierda más o menos radicalizada respondía, por un lado, a intentos
institucionales de separarse completamente del “sindrome Camelot” mostrando, al mismo
tiempo, simpatías por las corrientes ideológicas predominantes en el mundo académico
“nativo”. Esta política inclusiva también debe ser leída en un contexto más amplio de
“doble contaminación” ocurrida entre las fundaciones (en particular la Ford) y los
académicos latinoamericanos. En efecto, mientras las fundaciones norteamericanas se
esforzaban por exportar el modelo de ciencias sociales norteamericano, convirtiéndolo en
global, los funcionarios de las mismas residentes en América Latina, en su contacto
estrecho con el mundo universitario y académico local, no eran inmunes a los procesos de
politización que los tenían como testigos (y a veces como involuntarios protagonistas), y
muchas veces terminaban radicalizando sus puntos de vista, poniéndose más a tono con
las realidades locales. Como señalaba el sociólogo argentino Torcuato Di Tella
refiriéndose a los funcionarios de las fundaciones norteamericanas que habían trabajado
en América Latina, “…esos buenos, viejos liberales… moderados y progresistas en su
país… se sorprendieron por el rechazo generalizado que recibieron de los intelectuales
latinoamericanos”. Frente a esta situación, “…ellos mismos se hicieron cada vez más
izquierdistas… compraron el mito de los grupos latinoamericanos radicalizados y
empujaron sus proyectos a través de las burocracias de las Fundaciones…”.27 Algunos
funcionarios de las fundaciones habían formado parte de la generación de los “red
diapers”, mientras que otros, como es el caso de Nina Manitzas, simpatizaban con la
experiencia cubana28.
26 Cardoso, Fernando Henrique y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica (Mexico: Siglo XXI, 1969). 27 Citado por González-Chiaramonte, “Expandiendo paradigmas”, 239. 28 Ver Berkin, David and Nita Manitzas (eds.), Cuba: camino abierto (Mexico: Siglo XXI, 1973)
11
El intento de generar un sistema de “check and balances ideológico” por parte de
la Fundación Ford fracasó rápidamente. Las diferencias ideológicas, teóricas y personales
entre Nun, Vekemans y Cardoso se manifestaron rápidamente.29. El hecho es que en
julio de 1967 DESAL e ILPES despidieron a los investigadores argentinos (Nun y sus
colaboradores) y se retiraron simultáneamente del proyecto aparentemente por las
discrepancias con la orientación que Nun intentaba imprimirle al mismo.
Finalmente -y luego de explorar varias posibles opciones- la Fundación Ford
decidió continuar con una versión limitada del proyecto utilizando el remanente de los
fondos del presupuesto original. Para ello el proyecto se trasladó al Instituto Torcuato Di
Tella de Buenos Aires, un think tank que tenía ya una importante trayectoria de subsidios
otorgados por la Fundación Ford, quedando Nun como director, y Marín y Murmis como
investigadores principales30. En la percepción de algunos funcionarios de la Fundación
Ford, la elección de los investigadores no parecía obedecer a cuestiones vinculadas a sus
trayectorias académicas previas. Como señalaba Kalman Silvert, quien estuvo muy
involucrado en el proyecto, “No one of the principal investigators (Nun, Murmis, Marín)
has ever completed a large-scale piece of research. No one of them has completed a
doctorate. Among them, they have not published sufficient articles to make up on book-
length series of essays. Since past performance is statistically (not necessarily logically)
the best indicator of future performance, any reasonable man would have doubts as to
their ability to conclude this proposed research31”.
Nun no solamente fue nombrado director del proyecto, sino que además logró
reconstituir el consejo asesor -que se había disuelto- con académicos de renombre
internacional a los que estaba fuerte y personalmente vinculado. En efecto, el nuevo 29 Entrevista a José Nun realizada por Mariano Plotkin y Federico Neiburg, Buenos Aires, noviembre 11 de 2001. 30 Otros investigadores involucrados en el proyecto también con una historia de militancia política eran Ermesto Laclau, (director del periódico Lucha Obrera, órgano del Partido Socialista de la Izquierda Nacional) ; Beba Balvé, (militante del Partido Socialista Argentino de Vanguardia) ; Marcelo Nowerstein (dirigente de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista y militante del partido Trotzkista Política Obrera) ; aparte de Néstor D’Allesio e Inés Villascuerna. Sobre el Instituto Di Tella, ver Neiburg, Federico y Mariano Plotkin, “Los economistas. El Instituto Di Tella y las nuevas elites estatales en los años sesenta” en Neiburg y Plotkin (eds.), Intelectuales y expertos. La construcción del conocimiento social en la Argentina (Buenos Aires: Paidós, 2004) 31 Se trataría de una carta de Kalman Silvert de agosto de 1967. El texto es citado textualmente (sin más información) en Manitzas, “Terminal Evaluation”. Silvert era un prestigioso cientista político con una importante trayectoria académica, primer presidente de LASA y asesor de la Fundación Ford para cuestiones latinoamericanas.
12
consejo quedó constituido por Alain Touraine, con quien Nun había estudiado en Paris y
con quien había establecido una estrecha relación personal, David Apter que había sido
su mentor en Berkeley cuando Nun había sido profesor invitado, y Eric Hobsbawm.
Pero los conflictos no terminaron allí. Aunque la Fundación Ford había dejado en
claro desde el principio que no habría más fondos para el proyecto que el remanente del
presupuesto original (unos 194.000 dólares a los que se le sumaban otros 15.000 para los
gastos del nuevo comité asesor)32, aparentemente Nun insistía en que necesitaría el total
de lo asignado originalmente para llevar a cabo la investigación. Por otro lado,
nuevamente según Manitzas, los investigadores argentinos no estaban dispuestos a
realizar economías presupuestarias mínimas, insistiendo en conservar sus salarios a los
niveles internacionales aunque ahora estaban en su propio país, al tiempo que contrataron
un gran número de asistentes de investigación para realizar el trabajo de campo33.
A lo largo de los meses se sucedieron una serie de confusos conflictos entre Nun y
la Fundación debido al problema de los fondos. Los resultados esperados (un volumen de
tamaño considerable con las conclusiones del proyecto) no se materializaron a pesar del
optimismo mostrado por los miembros del consejo asesor al respecto (al menos
oficialmente, como se verá). En julio de 1969 Touraine escribió que el consejo estaba
seguro que antes del fin de ese año se entregarían una serie de reportes de investigación
que sumarían un total de unas 800 páginas. Sin embargo, según los funcionarios de la
Fundación Ford, el dossier del proyecto no pudo ser cerrado hasta 1973 porque Nun
nunca entregó el reporte final34.
Pero la situación se volvió aun más complicada porque en 1968 un grupo
estudiantil nacionalista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) (donde se desempeñaban los investigadores del proyecto) denunció al
proyecto como una actividad de espionaje y una continuación directa de Camelot. Pero
esta denuncia (sobre cuyo contenido me detendré en un momento), fue sólo la mecha que
detonó la explosión, ya que las denuncias se multiplicaron desde diversos sectores de la
izquierda tanto partidaria como independiente y además se internacionalizó. Tanto los 32 Petra, “El proyecto” 33 Aparentemente Nun logró también que su salario fuera pagado libre de impuestos y en los EEUU, lo que iba en contra de la política aceptada por la Fundación a este respecto. Ver Manitzas “Terminal Evaluation”. 34 Ford Foundation, Inter-Office Memorandum, de Peter Bell a William D. Carmichael, Abril 9 de 1973. The Ford Foundation Archive.
13
periódicos cubanos Granma como Casa de las Américas y el uruguayo Marcha se
hicieron eco de una polémica que cada vez tomaba dimensiones más virulentas y donde
cuestionamientos ideológicos se mezclaban con acusaciones ad-hominem.
2.-Los malos entendidos
a) Los críticos locales
Para entender la naturaleza de las críticas formuladas a Marginalidad y sus
responsables es necesario tener en cuenta el funcionamiento de los universos académico
y, más generalmente, intelectual en Argentina durante los años 6035.
Luego de la caída del gobierno de Perón en 1955 se produjo un proceso de
modernización de las universidades locales que daría lugar a un período recordado desde
el presente -y de manera tal vez algo hiperbólica-, como la “edad de oro” de las
universidades nacionales. En particular, esta modernización estuvo vinculada a la
democratización de las mismas, a su redefinición como espacios destinados a la
producción de conocimiento y no sólo a su circulación y, sobre todo, a la creación de las
carreras de ciencias sociales (economía, antropología, sociología, psicología, ciencias de
la educación) hacia finales de la década de 1950. Entre fines de la década de 1950 y el
golpe militar de 1966 las universidades públicas argentinas constituían (y eran percibidas
como) “islas democráticas” en un país que lo era muy poco. Este proceso era
concomitante con el desarrollo que se daba a nivel internacional de institucionalización
de las ciencias sociales “modernas”, de base empírica, que se originó, como se dijo, en la
segunda postguerra. En lo que refiere a la sociología, hay que destacar la centralidad de
la figura de Gino Germani y su estrategia de “refundación” de la disciplina. Mientras en
otros países tales como Brasil, la nueva ciencia social se fundó sobre las bases -a la vez
rescatadas y criticadas-, de una tradición local existente vinculada al ensayismo
(Florestan Fernandes, por ejemplo, se declaraba heredero de Euclydes da Cunha y de
35 Ver al respecto los textos ya clásicos de Oscar Terán, Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina (1956-1966) (Buenos Aires : Puntosur, 1991) ; Silvia Sigal, Intelectuales y poder en la década del sesenta (Buenos Aires : Puntosur, 1991) . Ver también Neiburg y Plotkin (eds), Intelectuales ; Plotkin, Mariano Ben, “La cultura” en Plotkin (ed.), Argentina. La búsqueda de la democracia (Madrid: Fundación MAPFRE, 2012).
14
Gilberto Freyre)36; en la Argentina polarizada por la experiencia peronista, Germani optó
por fundar su ciencia sobre una genealogía vacía; es decir presentándose a sí mismo
como un innovador absoluto, un verdadero fundador, que no reconocía antecedentes
válidos entre los intelectuales locales37.
La sociología propuesta por Germani era una ciencia de base empírica,
transnacionalizada y vinculada al circuito de financiamiento internacional y sobre todo
norteamericano. Sin embargo, en el ambiente altamente politizado de esos años, esta
conformación de las ciencias sociales fue sujeta a feroces críticas por parte de aquellos
que veían en el intelectual un agente de cambio revolucionario. De hecho, en América
Latina se desarrollaron dos líneas de impugnación de la ciencia social generada en los
“centros”. Los propulsores de la primera, más moderada, no negaban la importancia de
los aportes metodológicos provenientes del “norte” (Europa y los EEUU), pero
consideraban que esos aportes debían ser puestos al servicio de formas de conocimiento
generadas localmente. El argentino Raúl Prebisch y el colombiano Orlando Fals Borda
son ejemplos de esta forma de pensamiento. La segunda línea, más radical, negaba
simplemente la posibilidad de utilizar metodologías, participar en proyectos y, sobre
todo, recibir fondos provenientes de los EEUU, ya que hacerlo convertía
automáticamente a los investigadores en cómplice del imperialismo. Desde las páginas de
la revista Marcha el crítico uruguayo Angel Rama (quien, paradójicamente, se exiliaría
luego en los EEUU), sostenía: “…el problema no es plantearse en qué medida progresa la
ciencias –como si esa entelequia abstracta hubiera existido nunca-, sino en qué medida ha
progresado nuestra liberación”38. Esta segunda línea, promovida tanto por sectores
cercanos al marxismo como al nacionalismo era particularmente fuerte en la Argentina
donde el término “cientificismo” servía como unidad semántica que definía cualquier
intento de defender la autonomía del campo científico respecto de la política, entendida
36 Ver Fernandes, Florestan, A sociología no Brasil. Contribução para o estudo de sua formação e desenvolvimento (Petrópolis: Vozes, 1977) 37 Sobre Germani, ver Blanco, Alejandro (ed.), Gino Germani. La renovación intelectual de la sociología (Bernal : Universidad Nacional de Quilmes, 2006) ; Blanco, Razón y modernidad. Un análisis del lugar del peronismo en la construcción de las ciencias sociales argentinas puede encontrarse en Neiburg, Federico, Los intelectuales y la construcción del peronismo (Buenos Aires: Alianza, 1998). 38 Rama, Angel, “El amo y el servidor”, Marcha, n 1304 (20 de mayo de 1966), p. 31. Cit en Petra, “El proyecto”.
15
ésta como acciones encaminadas para obtener la “liberación nacional”39. Como señala
Beatriz Sarlo, el término “cientificismo” incluía a aquellas “posiciones que cortaban los
nexos entre políticas científicas y política reivindicando la autonomía de la
investigación”40. En realidad, como muestra Gastón Gil, “cientificismo” hacía referencia
a dos cuestiones vinculadas entre sí: por un lado remitía a la idea de mantener una cierta
autonomía del campo científico respecto de la política; pero por otro lado, también
remitía a una forma particular de establecer las jerarquías dentro del campo científico lo
que incluía la adhesión a las agendas internacionales de investigación y el financiamiento
exterior41. Por lo general quienes esgrimían la acusación de cientificismo eran aquellos
excluidos de los sistemas de validación y legitimación internacionales propios del campo
científico.42
La pertenencia a una “internacional académica” aún por parte de aquellos que
habían roto con Germani y se declaraban abiertamente marxistas era vista con
sospecha43. El ejemplo de la Revolución cubana y de intelectuales-militantes-mártires
como Camilo Torres (quien, incidentalmente, junto a Orlando Fals Borda había sido uno
de los fundadores de la carrera de sociología en la Universidad Nacional de Colombia),
proporcionaba cada vez más modelos del lugar que debían ocupar los intelectuales en
América Latina en su lucha contra el imperialismo, entendido éste de manera lineal,
como una estructura sin fisuras ni matices, en el cual ocupaban un lugar semejante la CIA
y la Fundación Ford; el proyecto Marginalidad y el proyecto Camelot. Como dos de los
denunciantes del proyecto marginalidad dirían de manera clara: “los cambios
revolucionarios deseados por los intelectuales progresistas en los países dependientes
deben obligadamente lograrse mediante actividades políticas y como tal entendemos
39 Sobre la idea de “cientificismo” ver Sarlo, Beatriz, La batalla de las ideas (1943-1973) (Buenos Aires: Ariel, 2001). Ver también, Gil, Gastón J., Las sombras del Camelot. Las ciencias sociales y la Fundación Ford en la Argentina de los ´60 (Mar del Plata: EUDEM, 2011). 40 Sarlo, Beatriz, La batalla de las ideas (1943-1973) (Buenos Aires: Ariel, 2001), cit en Gil, Las sombras, 89. 41 Gil, Las sombras, 90. 42 Ver Bourdieu, Pierre, “El campo científico” en Bourdieu, Intelectuales, 75-110. 43 Para dos visiones diferentes sobre el cientificismo, ver Verón, Eliseo, Imperialismo, lucha de clases y conocimiento. Veinticinco años de sociología en la Argentina (Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974), y Varsavsky, Oscar, Ciencia, política y cientificismo (Buenos Aires: CEAL, 1994).
16
también la superación del actual ejercicio profesional o intelectual en los marcos
institucionales del sistema y al servicio del mismo…”.44
En la Argentina, donde la experiencia peronista se había convertido en un trauma
colectivo para los intelectuales de izquierda quienes quedaron disociados de la clase
obrera, la politización del campo intelectual durante las décadas de 1960 y 70 ocurrió con
particular intensidad. A esto se sumaron las políticas represivas de los gobiernos
instalados luego de 1955 (civiles y militares) las que terminaron poniendo a obreros e
intelectuales críticos del mismo lado (como víctimas de la represión) concluyendo de esta
manera -e involuntariamente- un largo período de distanciamiento entre los intelectuales
y los trabajadores y, por lo tanto, entre intelectuales y peronismo45. Perón y el peronismo
se fueron tornando también en otorgadores de legitimidad para buena parte de los
intelectuales izquierdistas. Estos procesos generaron una fuerte imbricación entre los
campos intelectuales y políticos y esto a su vez provocó, en palabras de Silvia Sigal, una
“débil capacidad de gestión de las diferencias y de control de los conflictos, debido a que
sus formas de organización [de los intelectuales] carecen de referencias culturales
compartidas y estables” como podía ocurrir en otros países tales como Brasil o Mexico.46
En la Argentina, tal vez más que en otros países latinoamericanos, las convicciones
ideológicas conformaron un elemento central en la constitución del campo intelectual,
sustituyendo muchas veces sus sistemas internos de validación y jerarquía47.
Y es en esta línea que hay que entender las críticas que tanto desde el
nacionalismo como desde la izquierda se formularon al proyecto marginalidad, críticas en
las que se cruzaban además, en permanente tensión, maneras diferentes de entender la
legitimidad de las ciencias sociales y sus mecanismos internos de validación. Estas
peculiaridades del campo intelectual en la Argentina generaba a veces la posibilidad de
formación de alianzas extrañas, puntuales, y, en general, poco duraderas como la que se
daba en este caso entre los nacionalistas y los izquierdistas contra el Proyecto
44 Hopen, Daniel, y Carlos Bastianes, “Réplica a la carta abierta de Nun” (S/d, abril de 1969). Se trata de un documento de 40 páginas más un apéndice que consiste en el modelo de encuesta utilizado por el proyecto en el Chaco. Aparentemente no fue publicado pero circuló ampliamente. La copia en mi poder fue obtenida de los archivos del CEDINCI en Buenos Aires. 45 Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izquierda (Buenos Aires: 2da ed. Siglo XXI, 2011) 46 Sigal, Intelectuales, 106. 47 Sin embargo, no creo que esto autorice a hablar de una “falta de autonomía” del campo intelectual, sino más bien de una forma diferente de organizar los sistemas de validación internos.
17
Marginalidad. Como señalaba el sociólogo catalán residente en Buenos Aires Juan
Marsal en 1970, se combinaban muchas veces “saber tradicional ´nacional´, junto a
izquierdas radicales, populistas y fascistas juveniles revolucionarios. Todos ellos unidos,
más o menos incómodamente, más o menos brevemente, frente al cientificismo foráneo e
´imperialista´”48
La crítica principal giraba alrededor de la posición del intelectual latinoamericano
frente al avance del imperialismo que se manifestaba, en el caso de las ciencias sociales,
en las políticas de subsidios destinadas a reclutar científicos sociales locales los que,
actuando como espías –voluntarios o involuntarios-, proveerían al imperio de la
información necesaria para que éste actúe políticamente. En el mejor de los casos la
información sería utilizada para promover políticas reformistas de integración; y en el
peor, para apoyar (o llevar a cabo de manera directa) políticas represivas. Y al respecto
poco importaban las credenciales marxista que ostentaban Nun y sus colaboradores.
Como señalaban los sociólogos y militantes izquierdistas Daniel Hopen –quien además
era dirigente del Frente de Trabajadores de la Cultura (FATRAC)-, y Carlos Bastianes, en
un largo documento aparentemente inédito pero de amplia circulación en medios
universitarios, escrito en respuesta a una carta abierta de José Nun a los estudiantes de
sociología de la UBA a la que me referiré más abajo, resultaba indispensable despegar el
marxismo de quienes “toman auténticas posiciones antiimperialistas revolucionarias” de
aquel proclamado por quienes “invocando o no el nombre del marxismo actúan
objetivamente al servicio del sistema”. Es que al imperialismo le convenía enmascararse
detrás de instituciones e individuos “progresistas” para, de esta manera, despertar menos
sospechas entre sus potenciales víctimas, sobre todo luego de Camelot. “Desde ya
aclaramos”, continuaban Hopen y Bastianes, “que a nuestro juicio la política de subsidios
es parte solidaria de la estrategia global del imperialismo y su función primordial consiste
en reforzar la dependencia científica y tecnológica de nuestros países.”49 En este
contexto, estaba claro que el Proyecto Marginalidad debía ser rechazado de plano, dado
que el mismo,
48 Marsal, Juan, “Sobre la investigación social institucional en las actuales circunstancias de América Latina”. En AAVV, Ciencias Sociales, ideología y realidad nacional cit. en Gil, Las sombras, 112. 49 Hopen y Bastianes, “Réplica”
18
1) Forma parte del tipo de investigaciones planeadas y financiadas por organismos imperialistas… para acopiar datos sobre los países dependientes que le son necesarios a Norteamérica para su estrategia política y militar en el continente; 2) forma parte del sistema puesto en pie cada vez con mayor eficacia por el imperialismo… para atraer y poner a su servicio a cuadros políticos, obreros e intelectuales, embarcándolos en un vasto sistema de subsidios50.
Pero más importante que la metodología utilizada por el proyecto o la ideología
proclamada por los investigadores como propia, era la información recogida por los
proyectos subsidiados. Es por eso que la parte más cuestionada del proyecto era la
encuesta, la cual sería utilizada, según los críticos, al igual que la información que años
antes se había intentado colectar por medio de Camelot, a los efectos señalados. “…Lo
que nosotros sostenemos es que el carácter del “Proyecto Marginalidad” no está
determinado por el encuadre teórico [el marxismo], sino por la encuesta.51” De esta
manera, los denunciantes sostenían que poco podía importar al imperialismo la ideología
de los investigadores, puesto que lo importante no eran los recaudos metodológicos, sino
los datos proporcionados por la encuesta. Así, el biólogo Daniel Goldstein, desde las
páginas de Marcha y luego de reproducir algunas de las preguntas incluidas en el
cuestionario, afirmaba que lo curioso era que dichas preguntas no habían sido formuladas
por la policía sino por un grupo de intelectuales argentinos de izquierda52. En la misma
nota, Goldstein haría su punto aun más claro: “La Fundación Ford se ha convertido en
realidad en una nueva agencia de inteligencia dedicada a los problemas sociales de los
pueblos neocoloniales, con la misión de coleccionar información y proponer líneas de
acción contrarrevolucionaria.”
Esta nota de Goldstein provocó una fuerte respuesta de Nun lo que dio origen a
una agitada polémica desarrollada en Marcha a la que se sumaron Antonio Morel y un
grupo de sociólogos liderados por Ismael Viñas. Granma –que acusó a la Fundación Ford
de ser cómplice del gobierno de los EEUU-, y Casa de las Américas se harían muy pronto
eco de este debate en el que también participó la Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos, el partido político “Movimiento de Liberación Nacional” y otros organismos de
50 Hopen y Bastianes, “Réplica”. 51 Ibid. Subrayado en el original. 52 Goldstein, Daniel, “Sociólogos argentinos aceitan el engranaje” Marcha, XXX, 1432 (10 de enero de 1969)
19
izquierda, todos ellos coincidiendo en denunciar al Proyecto Marginalidad y a sus
participantes.
Desde el nacionalismo no marxista, la crítica era similar aunque se formulaba
desde otro ángulo. Porque si para Goldstein, las credenciales marxistas exhibidas
pomposamente por Nun y sus colaboradores no alcanzaban para evitar convertirlos en
agentes (por voluntad propia o no) del imperialismo, para el grupo de estudiantes de la
Fuerza Nacionalista Revolucionaria que fueron quienes iniciaron el debate con un
documento que circuló entre los alumnos de la UBA, eran precisamente estas
credenciales marxistas las que garantizaban la alianza entre Nun y sus colaboradores con
el imperialismo. Es que tanto Nun como los miembros de su equipo pertenecían a la
“izquierda imperialista” que desde los tiempos en que la izquierda se había aliado a la
Unión Democrática para oponerse a Perón en 1945, no había cesado en vincularse al
imperio para concretar sus designios anti-nacionales53.
Al mismo tiempo, Gonzalo Cárdenas, inspirador junto con el sacerdote y
sociólogo Justino O´Farrell de las “cátedras nacionales”, originadas luego del golpe de
Estado del General Juan Carlos Onganía en 1966, concluía una nota titulada “La
penetración imperialista en las ciencias sociales” de 1968 de manera terminante: “o se
está con el pueblo o contra el pueblo. Para ser más claro: o con el neo-imperialismo o con
el pueblo argentino”54. Para Cárdenas “sólo con la práctica política pueden ser verificadas
determinadas hipótesis”. Las “cátedras nacionales” surgieron vinculadas al peronismo, y
promovían una “sociología nacional” frente a la caracterizada como “cientificista”.
Las líneas de impugnación política estaban claramente definidas y en ello
convergían en algunos puntos las denuncias formuladas por la izquierda y por el
nacionalismo revolucionario. Podría decirse, siguiendo nuevamente a Angenot, que entre
la izquierda y el nacionalismo existían –a pesar de las divergencias ideológicas que en
muchos casos terminaban en episodios de violencia extrema- una serie de presupuestos
del “verosímil social”, un piso conceptual común que se expresaba a través de un
lenguaje también común.
53 Fuerza Nacionalista Revolucionara, “Espionaje Yanqui” (s/d) Archivo CEDINCI, dossier “Proyecto Marginalidad” 54 Cárdenas, Gonzalo, “La penetración imperialista en las ciencias sociales” (s/d, ca. 1968). Archivo CEDINCI, dossier “Proyecto Marginalidad”
20
Sin embargo, leyendo con cuidado los textos uno encuentra otros motivos de
impugnación. La institucionalización de la sociología había generado nuevos sistemas de
jerarquías y formas de validación dentro de la disciplina y nuevos mecanismos para
determinarlos, y esto había constituido sistemas de inclusión y exclusión. Por eso, no
parece casual que entre las denuncias formuladas por los estudiantes nacionalistas
estuviera aquella que cuestionaba que el equipo a cargo del proyecto estuviera
constituido, “por la crema de la sociología oficial, una verdadera academia que maneja
más fondos que los institutos oficiales y que, sobre todo, administra la mayor parte del
mercado de trabajo y de prestigio sociológico de la Argentina”55.
b.-José Nun, en busca de la legitimidad perdida
Frente a las denuncias provenientes desde el nacionalismo y desde el marxismo
simultáneamente Nun respondió con notas en Marcha y, sobre todo, con una extensa
“Carta Abierta” dirigida a los estudiantes de sociología, luego que le fuera negada la
palabra en unas jornadas estudiantiles que tuvieron lugar en noviembre de 1968 a las que
había acudido a efectos de aclarar la situación del Proyecto Marginalidad y la suya
propia. En ella se ponía en evidencia que Nun se sentía forzado a recurrir a un sistema
múltiple de legitimaciones para su proyecto y para sí mismo: por un lado el vinculado a
los parámetros de la ciencia moderna y, por el otro, el basado en la pureza política e
ideológica. En efecto, en un sentido el proyecto se legitimaba por su total autonomía
científica y académica respecto de la institución financiadora, es decir por una de las
características básicas de la ciencia moderna. Pero, en otro sentido, Nun reconocía otras
formas de legitimación para su proyecto que deberían disipar las dudas de sus
denunciantes. En primer lugar estaba el propio marco conceptual sobre el que el mismo
se desarrollaría. Frente a las ideas sobre la marginalidad vinculadas al “culturalismo
paternalista a la DESAL”, o al “economicismo desarrollista a la CEPAL”, que tenían
como corolario operativo las políticas de “inclusión” de marginales, Nun proponía un
concepto de marginalidad de raíces marxistas en las que consideraba al fenómeno como
inherente a la doble explotación que implicaba por un lado el sistema capitalista y, por
otro lado, la situación de dependencia propia de los países latinoamericanos. Los
55 Fuerza Nacionalista Revolucionaria, “Espionaje”
21
marginales, en la visión de Nun, “son… los trabajadores desocupados y subocupados del
campo y de la ciudad –y sus correspondientes núcleos familiares-, víctimas de la doble
explotación que implica un sistema capitalista y dependiente, en el contexto de un
estancamiento crónico…. que dan testimonio de las distorsiones de un mercado de
trabajo neocolonial cuyo funcionamiento margina a sectores cada vez más considerables
de la población”56. Por lo tanto, según Nun, la marginalidad era un componente
estructural de las economías dependientes latinoamericanas57.
Hasta aquí, hablaba Nun el científico marxista. Pero las denuncias recibidas lo
obligaban también a insertarse en otros circuito de legitimación; porque aparte de los
recaudos metodológicos, Nun también debió aclarar que el proyecto contaba con el apoyo
no sólo de sectores académicos que se habían opuesto abiertamente al Plan Camelot, sino
también de muchos “comandos civiles” dominicanos que habían resistido la ocupación
norteamericana, de organizaciones sindicales y de “las mesas directivas de las diversas
agrupaciones políticas populares consultadas”. El hecho de que Nun sostenga haber
realizado dichas “consultas” da cuenta de la existencia de un circuito de legitimaciones
bien diferente al del mundo académico norteamericano sostenido por la Fundación Ford.
Pero tal vez más significativo en términos de las complejidades existente en los
criterios de validación ideológicas en juego, sea el hecho que Nun se viera también
obligado a mencionar que había entrevistado personalmente en Madrid al General Juan
Domingo Perón a quien le había expuesto en detalle el proyecto el cual había merecido la
completa aprobación del veterano caudillo ahora devenido -en el imaginario de vastos
sectores de la izquierda-, en un líder revolucionario. Utilizando tácticamente algunos de
los argumentos de sus críticos nacionalistas en contra de los críticos de izquierda, Nun
sostenía que la “supuesta izquierda” que lo combatía era heredera de la “izquierda
cipaya” de los marxistas dogmáticos que se habían ubicado siempre en la vereda
56Nun, “Carta abierta”. Los debates generados entre Nun, Cardoso y otros fueron recopilados mucho después en su libro Marginalidad y exclusión social (Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 2001) 57 Es interesante destacar que cuando el proyecto pasa al Instituto Di Tella, su director, Enrique Oteiza, en su carta de intención dirigida a funcionarios de la Fundación Ford, parecía utilizar un marco conceptual más parecido al del funcionalismo desarrollista que era el que promovía oficialmente la Fundación Ford. Para él, marginalidad se refería “mainly to those urban and rural sectors for which the traditional communities are losing their meaning, but which do not yet belong to the modern society.” Ford Foundation. Carta de Enrique Oteiza a John Nagel, 30 de noviembre de 1967. Ford Foundation Archives. Para la conceptualización promovida desde las altas esferas de la Fundación, ver Permar, Foundations, 188.
22
contraria del pueblo como ya lo habían denunciado el grupo FORJA y autores como Raúl
Scalabrini Ortiz durante la década de 1930. Esta apelación a una tradición populista no-
marxista resulta reveladora de los complicados caminos que tenía que recorrer Nun para
legitimar su proyecto58.
Pero como si la doble legitimación científica y política no alcanzara, Nun también
se colocaba personalmente en una posición de héroe-víctima o, en todo caso, externa
frente a las supuestas maniobras oscuras de la Fundación Ford. En efecto, según su
versión, cuando ILPES y DESAL se retiraron del proyecto debido, aparentemente, a la
orientación teórico-ideológica que Nun y su equipo pensaban imprimirle al mismo, la
Fundación le había ofrecido, por medio de Kalman Silvert dar por concluido el proyecto
a cambio de “generosísimas indemnizaciones personales que contemplaban dos años de
sueldos más gastos de viaje y estadía donde cada uno eligiese”. Desde luego, Nun había
rechazado airadamente esta oferta, como luego, según vimos, continuó rechazando las
ofertas realizadas por el funcionario de la Fundación en Buenos Aires para recibir dinero
de la misma de manera “informal y discreta”. Al mismo tiempo Nun anunciaba a un
oficial de la misma en 1969 que él y sus colegas podrían vivir un año tomando pequeños
trabajos de edición y traducción, señalando que, “después de todo, los pioneros de las
ciencias sociales nunca recibieron salarios por su trabajo...”59
Según Nun la ira de los denunciantes, por otro lado, no se debía solo a motivos
ideológicos, sino a “rencores subalternos de quienes no fueron contratados para el
proyecto”. Cómo vimos, los estudiantes nacionalistas habían hecho referencia a los
fondos manejados por los miembros del proyecto que constituían además una
“aristocracia profesional”. Nun recordaba en el documento (y lo haría nuevamente en una
entrevista personal décadas después) que uno de sus principales críticos, el prestigioso
intelectual de izquierda Ismael Viñas, le había solicitado en un principio un puesto en el
proyecto para uno de sus protegidos. Por otro lado, Nun también se vio obligado a
defender las credenciales políticas de sus colaboradores cercanos, recordando que Miguel
Murmis –quien también había sido objeto de la furia de los denunciantes-, “ha sido uno
de los pocos profesores de la Universidad de Buenos Aires que en 1964 rindió homenaje
58 Nun, “Carta abierta”. 59 Reporte de O.G Simmons del 9 de diciembre de 1969. Ford Foundation Archive.
23
a los guerrilleros caídos en el norte del país, fue expulsado en 1966 de la Facultad de
FIosofía y Letras (UBA)…, y acaba de producir a pedido de la CGT (Paseo Colón), un
valiente informe sobre la situación de los trabajadores del azúcar en Tucumán”60.
Si el tono de la “Carta abierta” era más bien defensivo, en la nota publicada en
Marcha Nun parece haber decidido doblar la apuesta corriendo a sus detractores por
izquierda. Si sus atacantes sostenían que los resultados del proyecto serían utilizados por
el gobierno de los EEUU para realizar “programas de ayuda” y de reintegración social a
efectos de evitar la formación de situaciones revolucionarias, Nun les reprochaba que los
mismos,
No solo desconfían de la capacidad revolucionaria de las clases explotadas latinoamericanas, sino que se inscriben en la lista cada vez más reducida de los que todavía creen (aquí o en los EEUU) en la eficacia de las operaciones de ayuda norteamericana… Se sobreestima la capacidad integradora del imperialismo, se subestima la potencia creciente del movimiento popular y todo ello con la tranquilidad especulativa del pequeño burgués que se titula izquierdista y mientras toma baños calientes opina que los trabajadores se corromperán si tienen agua para lavarse las manos61.
En realidad, según Nun, “el pecado imperdonable del Proyecto Marginalidad es
proponerse revelar los mecanismos internos a través de los cuales opera el
neocolonialismo”.62
En las respuestas de Nun, por lo tanto, el proyecto se hallaba validado tanto en sus
fundamentos cientificos-conceptuales y en el renovado sistema de jerarquías establecido
dentro del campo de las ciencias sociales, como en sus fundamentos ideológicos, los que
habían recibido un importante espaldarazo en los apoyos que ciertos individuos y
organizaciones percibidos como “legitimantes” le habían otorgado. Es por eso que las
diatribas que Nun lanza contra sus denunciantes van en ambas direcciones, puesto que los
acusa de “turiferarios del imperialismo” al tiempo que recuerda que algunos de ellos,
aunque de buena fe, prestaban oídos a los denunciantes debido a su “escasa formación
sociológica”. Según Nun, los denunciantes no habían encontrado un solo argumento para
“cuestionar una sola de nuestras hipótesis o de nuestras proposiciones teóricas”. En el
60 Nun, “Carta abierta”. 61 “La polémica sobre el Proyecto Marginalidad” Marcha, XXX, 1438 (28 de febrero de 1969), 18-22. 62 Nun, “Carta abierta”, subrayado en el original.
24
universo argumental de Nun, vemos pues la puesta en escena de un doble mecanismo de
legitimación que tenía que ver con su posición particular como intelectual de izquierda y
como académico transnacional. Podría decirse que Nun actuaba como una “bisagra” entre
dos sistemas de legitimación aparentemente incompatibles pero que se habían
desarrollado de manera simultánea en el campo de las ciencias sociales locales; es decir,
en términos de Bourdieu, dos formas diferentes de acumulación de capital simbólico63.
c) La Fundación Ford y el “progresismo académico” de los años 60
Ahora bien, ¿Cómo fue el episodio Marginalidad procesado desde la Fundación
Ford? Antes que nada me parece necesario formular algunas precisiones aun a riesgo de
repetirme. Pareciera evidente que desde que DESAL e ILPES se retiraron del proyecto la
Fundación había dejado claro que los fondos disponibles a partir de ese momento se
limitarían a lo que quedaba sin utilizar del subsidio original. También parece claro que
Nun aceptó estas condiciones para continuar con el proyecto que se vería reducido en
alcance y cobertura solo a Chile por un lado, y al Chaco y la zona Rosario-Buenos Aires
en Argentina por el otro. En una carta fechada el 14 de diciembre de 1967 Nun le
informaba a Jorge García Bouzas (del Instituto Di Tella) acerca de las dificultades que
debía enfrentar debido a la reducción del presupuesto, pero también expresaba su
confianza en las posibilidades de llevar a término la investigación en las condiciones
existentes64. Por otro lado, la Fundación parece haber buscado mecanismos no formales
para continuar financiando el proyecto, ya sea a través de las transferencias “informales”
propuestas por el funcionario de la Fundación en Argentina, como por la posibilidad
ofrecida a Nun de solicitar un subsidio complementario al SSRC –cosa que Nun rechazó
por tratarse también de fondos provenientes de la Fundación Ford-, como por una
autorización al Instituto Di Tella para utilizar fondos de subsidios institucionales
recibidos de la Fundación para continuar financiando el proyecto.65
63 Ver Bourdieu, Pierre, “Le champ intellectuel, un monde à part” en Bourdieu, Choses dites (Paris: Les Éditions de Minuit, 1987), 167-177. 64 La carta se encuentra en el archivo de la Fundación Ford. 65 Manitzas a Hobsbawm, Octubre 18, 1968. Ford Foundation Archive. Aun en 1970 Reynold Carlson, luego de una entrevista con Nun concluía que “unless some modest assistance can be made convering the first six months of 1971, much of the ground work that has been accomplished in data collection and preliminary analysis may never be published and so its impact on the concept of marginality in Latin
25
He tenido acceso a dos versiones de la evaluación final de toda la experiencia
realizadas por funcionarios de la Fundación Ford: la de Nita Manitzas y la de Kalman
Silvert, ambas en el archivo de la Fundación Ford. Estas evaluaciones comparten algunos
puntos de vista pero muestran también visiones diferentes y reflejan algunas de las
tensiones dentro de la organización. Sin embargo, ambos reportes muestran un universo
de lo “pensable” bien distinto al que sustentaba los argumentos de los críticos argentinos
al proyecto.
En su informe fechado el 4 de abril de 1973 Manitzas considera que la producción
escrita originada en el proyecto era un resultado muy magro para la inversión de 250.000
dólares hecha por la Fundación66. Manitzas además reconocía lo costoso que había
resultado Marginalidad para la credibilidad de la Fundación, tanto en términos de sus
relaciones con la comunidad académica como en términos de sus posibilidades de
financiar investigaciones sobre temas importantes y políticamente delicados a la vez. Al
mismo tiempo enfatizaba las dudas que la DESAL había despertado desde el principio
entre algunos miembros de la Fundación. Aunque la Fundación apoyaba activamente a la
Democracia Cristiana chilena, la DESAL “whatever might be its other advantages” (es
decir su cercanía al gobierno de Frei y a la Democracia Cristiana), no ofrecía garantías ni
en términos de su imparcialidad política ni en términos de su distinción académica.
Según Manitzas el “balance ideológico” logrado al incluir en el equipo originario
a Vekemans, Cardoso y Nun revelaba que la Fundación estaba al tanto de las posibles
implicaciones políticas de estudiar la marginalidad en la estela de Camelot. Pero al
mismo tiempo reflejaba la falta de análisis (o la incapacidad de comprensión) por parte
del staff de la Fundación sobre las complejidades ideológicas involucradas y sobre todo
en la manera en que éstas eran procesadas por los actores. En efecto, parecería que para
los agentes decisores de la fundación Cardoso y Nun (ambos “izquierdistas”)
compensarían a Vekemans y esto pondría en evidencia además la neutralidad ideológica
de la Fundación que así mostraba su vocación pluralista. El primer problema fue que los America my never be realized.” Aparentemente esto es lo que lo motivo a ofrecer a Nun el financiamiento “discreto e informal” Reynold a Manitzas, 1 dec. 1970. Ford Foundation Archive. 66 Aparentemente, según el reporte de Manitzas, el resultado final había consistido en un breve reporte de Nun escrito en julio de 1971; una serie de artículos aparecidos todos en un número especial de la Revista Latinoamericana de Sociología (publicada por el Instituto Di Tella) de julio de 1969, más algunos artículos más aparecidos como “working papers” del Di Tella ; y un documento de Inés Villascuerna. Manitzas a Bell, “Terminal Evaluation”.
26
matices ideológicos que separaban a Nun de Cardoso y que escaparon a los funcionarios
de la Fundación (Silvert entre ellos) llevaron a diferentes (e incompatibles) definiciones
teóricas del objeto de estudio. En realidad Nun y Cardoso nunca estuvieron de acuerdo en
la manera de caracterizar al mismo. Por otro lado los mecanismos de validación que
ambos utilizaban para sus propios argumentos fundados en citas de Marx -cuya “lectura
correcta” se atribuía cada uno de ellos- resultaban difíciles de digerir para los
funcionarios de la Fundación67. Los debates fundados en la exégesis de la obra de Marx,
muy típicos del marxismo latinoamericano de entonces generaban formas de legitimación
diferentes a los de la “ciencia social moderna” propuesta por la fundación.
El eje de la discusión teórica entre Nun y Cardoso giraba en torno a la definición
de “masa marginal”, concepto introducido por Nun para caracterizar a los grupos
marginales que no eran funcionales al sistema capitalista como “ejército de reserva”, sino
que más bien eran una consecuencia estructural del capitalismo monopólico68. Cardoso,
en cambio, retomaba el concepto tradicional de Marx de “ejército de reserva” y
cuestionaba el hecho que el hecho que el capitalismo monopólico generara ese tipo de
marginalidad afuncional69.
Este montaje no tardó en estallar y arrastró a los funcionarios de la fundación. Al
respecto, señala Manitzas:
While Nun was making a public and personal denunciation of one Foundation Advisor, another advisor was meanwhile trying to help him to get a year´s appointment at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford. And a third Foundation officer on two occasions offered him supplementary funding, despite the earlier decision that the Di Tella grant was a terminal one…. The result was an unusual amount of acrimony within the Foundation´s own ranks, and an outward appearance of considerable foolishness70.
67 En un artículo de homenaje a Silvert Richard Morse relataba: “I´ve heard him address a Latin American academic audience where instead of diplomatically swallowing a turgid rehash of Marx, Gramsci ad Althusser that was on the day´s menu, he insisted that he too had a national and cultural base, that he too was tribal, and that perhaps Marx had learned a thing or two, even his best things from Locke…” Morse, Richard, “Kalman H. SIlvert (1921-1976). A Reminiscence” The Hispanic American Historical Review, 57 (3) (August, 1977), 508. 68 Ver la discusión en los textos publicados en Nun, Marginalidad. 69 Ver Cardoso, Fernando Hernique, “Comentarios sobre los conceptos de superpoblación relativa y marginalidad” Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 1-2 (1970) reproducido en Nun, Marginalidad. En realidad lo que Cardoso critica de Nun es una mala lectura de Marx. Ambos basan sus argumentos en extensas citas de Marx. Ver la respuesta de Nun, también reproducida en Marginalidad 70 Manitzas, “Terminal Evaluation”
27
El reporte final de Silvert fechado en julio 26 de 1973 comparte puntos de vista
con el de Manitzas, pero también contiene significativas diferencias de percepciones.
Silvert se muestra escéptico respecto de que las diferencias ideológicas tuvieran un papel
tan importante para explicar el fracaso del proyecto. Silvert, cuya inserción en el sistema
académico era mucho más firme que el de Manitzas, utilizaba mecanismos de evaluación
generados en el interior de dicho campo71. Para empezar, Silvert era menos pesimista
respecto de las posibilidades de trabajar con DESAL. La conexión de Vekemans con la
CIA no debía ser sobreestimada ya que había evidencia que se había tratado de un caso
aislado. Más serias, sin embargo eran las limitaciones de DESAL como agencia de
investigación en ciencias sociales y sus conexiones directas con la Iglesia. La inclusión
de ILPES en la dirección del proyecto era una manera de matizar estas dos cuestiones,
pero no estaba (como tampoco lo estaba, en su visión, la incorporación de Nun y su
equipo) vinculada necesariamente a problemas de índole ideológico. Por lo tanto, para
Silvert no había existido ningún intento de llevar a cabo una “compensación ideológica”
por parte de la fundación.
Según Silvert, ni siquiera las diferencias ideológicas entre Nun y Vekemans –a
quien Silvert caracterizaba como “red priest” a pesar de su explícito antimarxismo- y
mucho menos las existentes entre Nun y Cardoso, ambos descriptos como “soft
Marxists”, eran demasiado relevantes, puesto que ambos (en su mirada) coincidían en sus
respectivas concepciones de lo que era la marginalidad72. Por lo tanto para Silvert, los
problemas provenían de la ambición, personalidad, diferencias culturales y “juvenilismo”
de los protagonistas y no tanto de sus diferencias ideológicas o teóricas que para los otros
actores eran centrales.
Pero los problemas no solo se originaban en los protagonistas del proyecto ni en la
ingenuidad de la Fundación, sino que también los miembros del Comité Asesor
reconstituído (por Nun, recordemos) tenían su cuota de responsabilidad. Así, por
ejemplo, en una reunión de la Academy of Political and Social Sciences en Filadelfia,
Silvert tuvo oportunidad de preguntar a Apter si creía que las denuncias ventiladas en 71 Silvert era consultor del US ADvisory COmmission on International and Cultural Affairs, del gobierno de Puerto Rico y de la OAS. Profesor en prestigiosas universidades y asesor de la FUndacion Ford y la Rockefeller entre otras. 72 Las ideas sobre marginalidad de Vekemans y Nun no podrían ser más diferentes, como ya se vio.
28
Marcha eran éticamente aceptables. Al responder Apter que no lo creía así, Silvert le
solicitó que publicara alguna nota en Marcha o en otro medio clarificando las
inexactitudes, a lo que Apter se habría negado con “excusas vagas” y de esta manera
“permitiendo a sabiendas que las falsedades persistan”73.
Las quejas contra Touraine eran de otro tipo. Aparentemente en una reunión en
Paris, Touraine dejó claro que no creía, como lo había expresado oficialmente, que fuera
posible que Nun y sus colaboradores pudieran completar ni remotamente lo que habían
prometido (un informe de cerca de 800 páginas) en el plazo estipulado. Frente a la
pregunta de Silvert sobre si había mencionado esto en el encuentro del Comité Asesor
que había tenido lugar poco tiempo atrás en Londres, Touraine habría contestado –
siempre en versión de Silvert- que no lo había hecho porque no se tomaba esos
encuentros en serio, y que sólo asistía a los mismos porque disfrutaba de los viajes en
primera clase, los viáticos y los honorarios recibidos74. Por otro lado los pecados de
Hobsbawm parecían menos serios, ya que en este caso solamente se trataría de su
ingenuidad al seguir solicitando fondos para el proyecto mientras Nun escribía artículos
denunciando a la Fundación, al tiempo que omitía escribir los reportes de rutina
solicitados.
Conclusiones: Una Combinación de “Malos Entendidos Estructurales”
Como se puede observar, el fracaso del Proyecto Marginalidad parece un juego de
malos entendidos políticos y culturales y el producto de la falta de un “discurso social”
compartido entre los diversos actores, es decir, de existencia de “malos entendidos
estructurales” tal como este concepto fue definido en la introducción. La Fundación Ford
se concebía a sí misma como una institución progresista según los estándares de la
academia norteamericana: es decir como una institución liberal, pluralista, imbuida de la
ideología desarrollista, y que apoyaba proyectos de intervención social destinadas a
promover la integración social en un contexto reformista. Entre sus funcionarios incluía
intelectuales progresistas como Manitzas o el propio Silvert. En este sentido, la posición
73 Silvert, Kalman to William D. Carmichael, Inter-Office Memorandum, Ford Foundation. “Marginal Populations in Latin America—Torcuato Di Tella Institute (PA68-143). Ford Foundation Archive. 74 Ibid”.
29
de la Fundación era compatible con el aspecto más suave (soft) de la política exterior
norteamericana.
Pero, por otro lado, los funcionarios de la Fundación consideraban las diferencias
ideológicas existentes entre los investigadores como una especie de “ruido” que impedía
el clima de colegialidad y profesionalismo que se suponía que la misma promovía y que
percibía como condición necesaria para la investigación científica. Mientras Silvert,
utilizando criterios más propios del campo académico norteamericano, ni siquiera
consideraba que estas diferencias pudieran ser relevantes y atribuía los conflictos a
cuestiones puramente personales y a la limitada capacidad técnica de los implicados,
Manitzas, al tiempo que consideraba que “the Project managed to bring together an
unusally exotic and difficult collection of individuales”, aclaraba que responsabilizar por
el fracaso de Marginalidad a la idiosincrasia de los latinoamericanos sería una
simplificación. Sin embargo, el hecho de que Manitzas mencionara este factor muestra
que no lo descartaba del todo. De todas maneras, no creo que el “etnocentrismo” que
detecta Petra en este intercambio sea una dimensión crucial del malentendido75. Lo que
más bien refleja es la existencia de marcos conceptuales distintos para analizar los
mismos hechos. Los documentos de la Fundación Ford muestran una incomprensión y al
mismo tiempo un esfuerzo por mostrarse sensible respecto del clima politizado y
polarizado de América Latina -y de Argentina en particular-, en el que los criterios de
“colegialidad” y “profesionalidad” en las ciencias sociales no eran necesariamente
definitorios cuando se trataba de temas y circunstancias políticamente sensibles76.
La Fundación, según Manitzas, tenía lecciones que aprender de todo el episodio, y
estas lecciones tenían que ver con entender que el pluralismo tenía límites, que existía
una tensión entre investigación y acción social, y que la Fundación debía limitar su
participación en cuanto al manejo de los proyectos (se refería en particular al intento de
generar un grupo que se balanceara a sí mismo). En otras palabras, según Manitzas (y en
esto coincidía con Silvert), la Fundación debía otorgar mayor autonomía a los recipientes
75 Petra, “El proyecto” 76 Nun comenta en la entrevista que luego de la separación de DESAL e ILPES del proyecto, mentras un funcionario de la Ford se solidariza con él diciendo que nunca había visto un atropello así, otro (Silvert) lo critica por haber criticado a CEPAL Y DESAL. Esto genera desaveniencias con Silvert que le había propuesto indemnizarlo para terminar con el proyecto, lo que es airadamente rechazado por Nun. Las fuentes internas de la Fundación Ford parecieran corroborar al menos parcialmente esta versión.
30
de subsidios evitando las conductas que pudieran ser percibidas como paternalistas. Lo
que estaba reconociendo implícitamente es que había que incluir en el cálculo las reglas
con las que jugaban los beneficiarios.
Los miembros del Consejo Asesor, también parecen haber jugado con reglas
diferentes. Apter probablemente no quería involucrarse en un conflicto político en
América Latina, que no era su área particular de trabajo. El caso de Touraine tal vez
pueda explicarse por diferencias culturales. Touraine era en Francia para esa época un
Maître-à-Penser, una especie de mandarín de la academia francesa.77 Probablemente este
producto de la tradición académica e intelectual francesa (a pesar que ya tenía
experiencia en los EEUU y en Chile) no encajaba bien ni podía tomarse en serio la
posición de semi-burócrata de una fundación norteamericana que se manejaba con
criterios probablemente muy diferentes a los que él estaba acostumbrado.
Para los denunciantes, el problema era otro. No se trataba de cuestionar las bases
científicas del proyecto sino su pureza política. En realidad el problema tenía que ver con
la naturaleza (y origen) de la institución que financiaba. La Fundación Ford era vista
como un agente directo del imperialismo que se beneficiaría de los datos obtenidos a
través de la encuesta y que les daría un uso semejante al planeado por el proyecto
Camelot, en beneficio de la CIA. En este sentido, nacionalistas y marxistas de diversa
índole coincidían sobre todo en un piso discursivo y conceptual común, aunque la
coincidencia no iba mucho más lejos. Por lo tanto, el proyecto estaba viciado en su origen
y era irredimible. Por otro lado, como se vio, también se cuestionaban las reglas que
generaban legitimidades dentro del campo de las ciencias sociales transnacionalizado.
Esta situación colocaba a José Nun en una posición compleja. Su situación era una
especia de “bisagra” entre dos sistemas discursivos incompatibles. Por un lado Nun era
parte de la elite de científicos sociales latinoamericanos “transnacionalizados”.
Recordemos que antes de Marginalidad había estudiado con Touraine en Paris y luego
había ido a Berkeley como profesor invitado antes de marchar a Toronto donde ejercería
la docencia por años. Por lo tanto, en este sentido podemos inferir que, a pesar de su
juventud, sabía manejarse con los criterios de las fundaciones, y así lo hace saber a sus
77 Según recordaba Nun décadas más tarde, Touraine no admitía preguntas en sus clases y para realizarle consultas había que anotarse con su secretaria. Nun, entrevista cit.
31
críticos. Sin embargo, debe compartir con estos últimos un lenguaje so pena de quedar
desubicado dentro de un campo intelectual que se manejaba con criterios de validación
bien diferentes. Las diatribas que lanza contra sus denunciantes que van desde
clasificarlos como seudo-revolucionarios hasta tildarlos de sociólogos mediocres
muestran lo complicado de la situación en la que se había colocado. Y sus intentos de
justificar simultáneamente su proyecto en términos de su fortaleza científica, su pureza
ideológica, y al mismo tiempo apelando a autoridades tales como FORJA o el General
Perón, muestra como tenía que maniobrar entre varias formas de entender la labor
intelectual, todas ellas incompatibles entre sí.
Para concluir, no creo que el episodio Marginalidad pueda ser analizado
solamente (ni siquiera principalmente y definitivamente no fructíferamente) en términos
de “imperialismo cultural”, ni que las respuestas que generó deban interpretarse en
términos de resistencia a dicho imperialismo. Más provechoso me parece intentar
comprender todo el “affaire Marginalidad” en términos “malos entendidos” originados en
la existencia de sistemas de legitimación y criterios de validación diferentes, y sobre todo
en la ausencia de un piso conceptual compartido entre todos los actores, lo que afectó
tanto a los “locales” como a la propia Fundación mostrando hasta que punto la
transnacionalización de las ciencias sociales no fue un fenómeno lineal ni unidireccional.