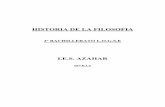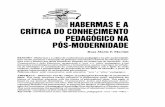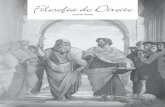HISTORIA CRITICA DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of HISTORIA CRITICA DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL
HISTORIA CRITICA DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL
Uno nuevo concepción de lo historio de lo f ilosofía. Los conceptos y teorías de los más grandes pensadores, expuestos, criticados y evaluados o lo luz del conocimiento contemporáneo, en uno obro notable por su claridad, amplitud y profundidad.
Tomo 1
Tomo 11
Tomo 111
Tomo IV
Tomo V
Tomo VI
l omo VIl
o
LA FILOSOFIA EN LA ANTIGOEDAD
LA FILOSOFIA EN LA EDAD MEDIA Y LOS ORIGENES DEL PENSAMIENTO MODERNO
RACIONALISMO, ILUMINISMO Y MATERIALISMO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII
EL EMPIRISMO INGLES
KANT. HEGEL. SCHOPENHAUER. NIETZSCHE
EMPIRISMO, IDEALISMO, PRAGMATISMO Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
, IV
D. J. O'CONNOR COMPILADOR
HISTORIA CRITICA DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL IV EL EMPIRISMO INGLES
PAIDOS
BIBLIOTECA DIGITAL
TEXTOS DE FILOSOFÍA
COLECCIÓN HISTORIA CRÍTICA DE LA FILOSOFÍA O’CONNOR
FICHA DEL TEXTO Número de identificación del texto en clasificación filosofía: 4 Número del texto en clasificación por autores: 2158 Título del libro: Historia crítica de la filosofía Occidental IV. El empirismo inglés Título original del libro: A Critical History of Western Philosophy Autor: D. J. O’Connor (Compilador) Traductor: Néstor Miguez Editor: Editorial PAIDÓS, S.A.I.C.F. Registro de propiedad: Depósito que previene la ley 11.723. ISBN: 84-7509-181-4 (obra completa) Imprenta: Macagno Landa y Cia Año: 1963 Ciudad y país: Buenos Aires - Argentina Número total de páginas: 254 Fuente: https://es.scribd.com/doc/216595906/O-Connor-D-J-Historia-Critica-de-La-Filosofia-Occidental-IV-El-Empirismo-Ingles Temática: Colección historia crítica de la filosofía O’connor
, BIBLIOTECA DE FILOSOFIA Dirigida por
GREGORIO KUMOVSKY Y SAAD CHEOIO
Serie Mayor
l. G llyl• 1:1, COXCJI,"PTO T>F. I.O 1-ff::-<'r.AL
2. K H. l'u 111 .. ·r ¡.:¡, lli<:~ARROJ,J,O r>F.T, COXOCBIIF.NTO 1'1 I-:.N'l'll'H'O. ('00\¡,TJ<j'l'lTIIA A Y IH': l•'tl'l'.Ar'lON.l>JH
3. F.. Nn¡,¡rl T,\ T•:RTilPCTI'IIA TIT'J LA CIENCIA.
4. Cnld"r" •h• Roynnn~nnl 11 U!4l'li•:RI,
6 J C'ullin• THOS T'.~ J,i\ l?rTJOSOll'fA MODBRNA
a. .r. o W•••hnu l•'trNPAMJ·:N•ros m;; r,A Th'FEJtF.NOJA l!JII" LA <.'U:!H't.\ NA'l'lJJtAL
7 F. ~~ l'orufonl J,A 'I'TWRf.\ PI,A'fóNI<JA DEL {JONO('ll\111 ;)I'J'O
8. C'h 1 •. Htovrn•nn l'''l'ICA Y ¡,¡.::-;nuA.n; 9. R. Jlndoo•lanl t.A 1,1\11 IC'.\ 111-: lit HS~HU.
Serie Menor
1 .J . M llodoPil•k• 1,\ 1,(\CIIC'.\ JH: (,,\ RF.l..IGTI\N
2. n. J O'C'unnor ("<omp.) Jlli:>1'0RI.\ C'RtTICA Ill L.A ~'TLOMlt'l.\ OCC'II>EXTAL Tnrn .. 1 lo~~ f1ln nfiR MI la llhllgu•dad
:1. Tl. J, ll'('ounor (~ornp) 111~1'0111.\ OIHTIO.A llE 1,.\ •'ll.O~IH'I.\ (ll't'lll•:x•r,\1, Torno n: 1..1 1ll>lloCIA .... ¡, l'ollld )lo•olia ~· los urÍgPD<l-'1 olel ),.-.ucun•if>ntn rnocl~rno
4. 1> • • T. ll'Oonnnr (rom¡>.) lll;o;TORI.\. CIHTICA 111~ L.\ l'lLilMll'! \ lll 1 IDI')I"'l'.AL Tomn rn : llnrlou .• !l .. nn, ilnullnOAtnO )' mn!t?ri.>li•mtl Ml 1~> oido xvn ~· ll.\'111
5. 11 .• 1. O'C'nnunr (c·toru¡•.) 11 TS'l'Clltl.\ CR1TH1.A n¡.~ J,.\ FIT.OSIWJ ~ Ol'l'llll•;::-;•¡•\f, Tnnw TY: El l•onpirJ,rnn iulllfo•
6. JI, ,l. O'('cmrwr ( o·non¡o.l 11 TS'I'OIIlA CRtTH'A DF.: J,A f•'JT,()SOI•'J,\ O<'<'l l>F:oi'J',\1, 'l'uuw V: Knnt ll"k' 1 l'lc•h"JI<·nlonu~r. Nletz~rlot•
7, ll, ,T, OTnnnnr (o·t~otop.) 111!-lTOlHA 0Rl1'ICA DF. LA l•'l l;llSO Jrt \ ()('(') lll'.N'J'Ar, 'fom<> \ ' 1 : l·:mplrl •wn, íolo•rd i"n"'· ¡orntnlnthmn y filo!Wflo de lh <·i~no·ia 'to ht '''"'ttn<ln mltntl •lt•l ~irlo XIX
A. !J .• J. ll'!'onrt<ll' f•·mn¡o.l lllS'fORTA CRl'l'lOA 1Jlo1 f,A l'fLII!-IOFfA IH'C'IIH~N l'AL 'fnmn y¡ r : r. .. flln"ofln runh•m¡oorfon~a
O. B Ru,..••U liii~TI('l:-iMO \' I,OOWA Y OTROS ENSAYOS
10. 13. Rus o•U C'ONOI'IMI ~~:'\'1'0 Y OAUS.\
11. F.. Kut,.euk.o LOS l'l Nll.\~IF.NTOI> í:TICOS DEL .11.\HXl!')IO
, HISTORIA CRITICA , DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL
IV El empirismo ing lés
D. J. O'CONNOR compilador
IV El empirismo inglés
HISTORIA CRÍTICA DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL
,
PAIDOS Buenos Aires
Título del original inglés A CnmCAL HtsronY OF Wr.srr.n~ Pnu.osopuv Capítulos LX, XII, XIV, XV P ublicado ¡>or ThL• l< rt ~ Pn••• of 01<'11<00 Tbe lli··mllla n C<lnl)JDII} , xu .. v.l York
Versión ca~tellana de NÉSTOR l\11GUEZ lmpre1;0 en In Argentina -- Printcd in Argentina. Queda hecho el deJIÓ•ito que Jtrcvicnc la l.cy 11.723
La rcwoclucción total o JIUI'ciul de este libro en cualquier forma que sea, idéntica o modificado, escrita a máquina, lJOr el sll>tCma ".1\lulligrapb", mimcógraro, impreso, etc., no autorizada por lo~ cditore•. viola Jcrecltos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente aolicitada.
© Copyri~ht de todas las ediciones en ca~tcllano hy EmrontAL PAlDÓS, S.A.I.C.F. Cal!ildo 2451, Buenos Aires.
© CoJ>yright de la edición ori~nal 1964, by TnE FRLE l,nt:ss or GLENCor.. A Dhision of The Macmillan Company, Nueva York.
• IN DICE
l. Hobbes 9 A. G. N. Fu;w Univer~irlucl de Kl'clc
11. Lurke 66 1). J. O'CONNOR
llnivcrsidad de Exrtrr
11 J. Jlcrkcley 119 J. F. TnolltSON
Mas.~flrhu.srl/s lnstitltle o/ Tl'('hnology
IV. Hume 173 A. G. N. Fu." tTnhcr~itlud tic Kcdc
1
HOBBES
Por A. C. l'í. FLEW
Tuo~us JloanLo; nació, prematuramente. en 1588, el año de la destrucción de la Armada Invencible. Era hijo segundo del ~icario de Wt••tpnrt. Malmesbury, en Gloucestershire, Jn~laterra. Edu· cado en t'olep:ios locales, hizo suficientes pro~eso,; en los estu· dios clbi,·os como para poder traducir la Medca de Eurl¡1ides del gricgu al latín, en versos yámbico,, antes de cumplir los catorce año~. A los quince, aproximadamente, inp:resó al 1\fap:· dalen Hall, adi'Cripto al Ma~tdalcn Collt·ge, O:dord. donde per· maneció dnco años a expen¡.u de un tío que lo socorrió cu1lndo ~u padre tU\O que huir como (on,ec:uencia de un ol!.oroto ("en las puertas de lo i¡tle!'ia", como dice .Aubrcy}. Al salir de Ox· ford, II•1hhc~ fue desi¡modo tutor dt>l hijo mayor de William Ca,endi•h que fue hrcho nuiK tarde primer conde de Dcvon~hire gracias a un pago de diez mil libros a Jacobo J.
Ese fue t·l rumient.o de una f<·liz conexión que duró toda la vida con lu fomiHa de DevonAhire, que le proporcionó el C(lno· cimiento de pe~nas influycnl!·•. viajes a1 extranjt•ro y una biblioter.a de primera cla!'e. Pero la única producción litrraria de Slb (lrimrros Yeinte años fue uno traducción de la llisloria de la ¡mura del Peloponeso de Tucídides, publirnda en 1629. En e~te año, llobbes debió pasar tempororiamente al r.enicio de Sir Gt'rva~e Clinton. Fur entonCCl', cuando ya hahía pru;odo lo:s cuarenta, que leyó por primera \·e;c. a Euclides. "t~Le le bizo amar la ¡teomctria." En 1630, lloiJIJcs volvi6 al sen:icio de la familia ele De~onsLire. Estuvo nuevamente en el continente, de 1631. a Hi36·7 <:<•n el conde si¡.:uicnte. En esta tercera !(ira con· tinental ~e 'inculó con el círculo intelectual del Abate Mcr.enne, del cual participaba Descartes, quien por entonce.; ~e bailaba trabajando t·n el Discours de In méthode y los otros artículos que iba a publitar en 1637. También viajó en peregrinación a Italia en 1636 para Yi~itar a Galileo, cuyos Diálosos habían apa· recido en 1632.
10 EL E:'líPffiiDIO lliGLÉS
Al voher a ln~tlaterra, el país ~e hallaba bajo la amenaza de gtJerra cilil. Escribió por cntoncc• ~u primer cn.•ayo sobre psicología y política. The Elemc11ts of ÚIU.•, que en 1640 hizo circular en copia" manu-critn!'. Pocos me~es dc~pués huyó a Francia. En 1616, fue durante breve tiempo profesor de matemá· ticas del futum Curlos 11. El Let•i(ltÚn fue publicado en 1651. Posteriormente, en el mi~mo año, Ilobhes vohió a Inglaterra. El De Corpore apnre<'ió en 1655, y enc.cndió ~<u larf!a controversia con dos do Jo~ principnlc~ matemáticos de ~u época. Continuó escribiendo y publicando ha~tn sn muerte, protlucida a la edad Je 91 años, en 1679. Estú enterrado en el cementerio parro· Quial de Ilault 11 ucknuJI, en Dt·rhy~thire, del otro lado del parque del espl\-ndidtl Elizall~thnn Hardwkk Hall, una de las propiedades de los Devonshirc.
PuEDE sER útil para ellrclor tener una lista comentada de las principales publicaciom•s de Hobbcs.
Primero: su traducción c.lc Tucíc.lides dala de 1629 1. Su principal importancia para nosotros reside en que el hi;;toriador griego. de pensamiento 'igoro ... o e indepen· diente. podía r purde todavía ..... cr con«iderado el histo· riógrafo más político que haya existido"'!!. y que Hobbes, en ,u introducción, re,.umc con uln in aprobación las que con«idera las preferencias polilicas de Tucídide:-. a quien '·lo que menos le gu~-ttaba era la dl'mocracia"' y '·lo que más aprobaba era el gobierno mnuárquico" 3• Esto,.. he· chos sugieren que llohbc~. ya en los comienzos de su carrera literaria, hahíu concebido el ideal de un estudio independiente. pero útil desde el punto de vista práctico, de la política, y las prererencias políticas personales que aparecen en todos suR escritos posteriores de carácter social. Para Uohbcs, el c!ltudio de Tucídides debía susti·
1 English Works o/ Thomas Hobbe.f (en ndelanLe abreviado EW), comp. por Sir Willbm Mol~worth (Londres, 1839-1840), 11 '·ols. Vol~. Vlll y IX. En las citas tomau1ts de la edición de :\folrswortl1 a. menudo he mudernizado In ortografía Y la pun· tuaeión.
2 EW. vm. ,¡¡¡, S E 11', Vlll, xvi y xvii.
HOBBES 11
luir la experiencia política directa. Citaremos el tributo del más reciente traductor de Tucídides a su predecesor: "Él t•ra. por encima de todos los hombres, quien poseía un intelecto capaz de comprender la grandeza del original y de gozarla. No hay nada en su estilo que no fo\ca riguroso, viril y enfático. No hay ningún contrasentido t•n IloiJbe~. Su único defecto es la inexactitud, que era en gran medida inevitable si se consideran los avances en la crítica textual que !le han realizado desde su época ... No nos queda sino expresar nuestro homenaje a un gran filósofo, un gran estilista y uno de los más grandes traductores que hu habido" 4•
Segundo: un grupo de obras cortas. La más impor· lantc~ de ella!~ e!l A Sltort Tract on First Principies. Fue puhlicaclo por primera \ez en 1889 5• Probablemente fue e~crito a principios de la década de 1630. dc-;pués que Ilobbe" ronc·ibiera su amor por la geometría y durante el período de c·ontal·to~ personales con De:.cartes J Galileo. En él intenta explicar la sen.~ación en términos de una teoría ~alileana ch·l DlO\ imiento. A vece:<. se la llama Thc U11le Trealise. J::..,ta denominación da origen a con· fusione .. , pue ... llobhe" }• pur ende. algunos de sus intér· prclc:~ lamhié>n usan la mi"ma expre;,ión para referir"e a una ohra direrentc. lla) también una obra bre\e del mi~mu tipo, C!'Critn po:;lcriormente y que nunca fue puhlicadu en su totalidad 6• Amhos trabajos son de gran impnrtanda para comprender el desarrollo de la concep· ciún meduit'a rlc la naturaleza que sustentaba llobhes 7•
Terrero: la obra conocida actualmente como The Ele· ments of IAtu>. Fue c·ompletada seguramente en 164.0,
J Rex Wurncr, Thucydiilt•.l: 1/istory of the PeloponMsian 11 ar (Lontlre,;, 1954), páf.!. 9.
5 \tuíndicc ( u Thc Elements of Law, comp. por F. Tonnics ( J.ontlr•·"· 1889).
11 ltll'm, At~t~nclirc 11. 7 La autoridad en c•tc tllmto e~ F. B1'!1Ddt, Thomas HobbPs'
Mechanicul Conception of N acure (Londres 1928).
l2 EL EMPIRISMO INGLÉS
pues en las Consideralions upon the Repulation, Loyalty, MaTUters and Religion of Thomas Hobbes, que parece haber sido escrita en 1662, el autor aclara :
Cuando ~<e reunió el Parlamento, que se inauguró eL abril de 16·10 y fue dillucho en el mes de mayo siguiente, y en el cual ~e discutieron y negaron muchos aspectos del poder real que eran nccc8arios para la paz del reino y para la seguridad de lo persona de Su Majestad, el Sr . Hobbes e$cribió un pequeño tratado en inglés.. . Aunque no fue impreso, muchos calialleroH tenfan copias de este tratado, que dio mucho que hablar acerca de su autor ; y si Su Majel<lad no hubiera dit\Uclto el Parlamento, hubiera corrido peligro la vida del autor 1.1.
Este párrafo ha inducido a algunos autores a llamar a esta obra El pequetio tratado. Aunque circuló en 1640 sólo en forma manusrrila. 11e lo publicó luego. en 1650, bajo la forma de dos trabajos separados: Human Nature, or the Fun(lamental Elements of Policy y De Corpore Politico, or the Elemenl$ of Law, Moral and Politic. Molesworth. que tuvo a su car~o la edición autorizada de las obras de Hohbe!', presenta a los escritos mencionados como a los dos primero~ soportes del Tripos de Hobbes. El tercero. que no tiene ninguna conexión obvia con los anteriores. es Of Liberty and Necessity e. Este agrupa· miento y su título general parecen haber sido póstumos y haber derivado de una edición publicada en 1684. Tonnies presenta los dos primeros como una sola obra y les da el titulo The E/emenl.f of Law, derivado del subtitulo del segundo componente. Sin duda, tiene razón al sostener que Ilobbes consideraba al primero como fundamento psicológico del segundo.
Cuarto: al reunirse el Parlamento Largo, en noviembre de 1640, "el Sr. llobbes, abrigando ciertos temores, pasó a Francia y fue el primero de todos los que hu}e·
8 EIT, IV, 414. o Elr, IV.
HOBBES 13
ron .... , 10• Allí. Merscnne le piruó inmediatamente que escr ibiera alguna!!! objeciones a las Meditaciones de Desearles, que eslahan por publicarse (1641) 11• En los años siguienle!l también escribió dos o tres artículos sobre óptica 12. algunos de los cuales incorporó luego al De llomine 18.
Quinto: en 1642, Hobbes publicó De Cive en latín H.
En 1647 se publicó una segunda edición, revisada, en latín; y en 1651, apareció una traducción inglesa hecha por el autor. En el Prefacio explica:
Me hallaba e~tudiando filosoüa para enriquecimiento de mi e~píritu y hal1ía reunidll su~ primeros elementos de todo tipo: y habiéndolos cla.süieados en tres ~cccioncs por ¡t'rados, pensé en es<>rihirlo$, de modo IJUC en la primera ~e tratara del cuerpo r de sus propil'dades gcnt-ralcs; e-n la segunda, dt•l hombre y de sus facultades y afecciones e~· ¡>cdalcs: l'n la tl'rn·ra, drl j!ubiemo chil y lm• deberes de Jo~ ~úlulilf1~... ~tientrao; yo concebía. ordenal>a y compo· nía r.-flexiva y lt·ntamcnte C$laS cue~tiones ... ~ucedió que mi paí~, all!unos año~ ante,. de que e>tallaran las guerra& ,.¡,·ilt•". di~cutía <'aluro~;mwnte la,. cuestiones conn:roicntt·~ a lus dt>red10s de po~~ión y a la obediencia debida por lo~ t>úhd ito~. Hrdaclcro• pronósticos de una ~uerrn inminente: y fue la cau~a de que todas esas otras. cuc•tione~ ¡10•ter¡taran, maduraran y me apartaran de e5la tercera ¡>arte lG.
Mole!'\\Orth da la versión inglesa con su título original: Philo.wphiral Rutliments concerning Government and So·
JO EW, JV, 4H. 11 Se cncuntrarún e& las objecionel!, que conslit uyc.n el tercer
conjunto de ella~ l'll 1'he Philosophical fl/orks o/ Descartes, traducidas ul in~lés por E. S. Haldane y G. R. T. Ross (Cambridge, 1931), 2 voh.
1:¿ Lntilt Works o/ Tlromns llubbes (en atlelante abreviado por LW), cd. por ~ir William Molcsworth (Londres, 1845), S vola., V.
u Llr, 11. H LW, H. tr. Ll{, 11, xu-xx.
14 EL EMPIRISMO INGLÉS
ciety. Actualmente, se acostumbra a usar el título en latín tanto para la versión latina como para la inglesa 18•
Sexto: en 1646 Hobbes escribió el folleto Of Liberty and Necessity: A Treati,,e, U'herein all controt•ersy con· cerning Predestination, Election, Free-will, Grace, Me· rits, Reproba/ion, etc., is fully decided aml cleared, en respuesta a un ensayo sobre el mismo tema de John Bramhall, Obispo de Derry. No estaba destinado a la publicación, pero fue plagiado de un ejemplar prestado por Jolm Davys dl! Kiclwelly. Quizás el arrollador subtítulo y, ciertamente, la epístola "Al Lector Sobrio y Discreto" son obra de Davys:
E~to, estimadn lector, e.a ju~ado digno de que conozcaa, para 11ue ~epa~ qué joya tiene!! en tus manos, a la cual deht>• \'alurar rumo corrc•ponde, no por su tamaño, sino por su l'alitlad, Aquí tienes en una~ pocas hojas lo que podría dar lema &uficiente para muchos miles de sermones y ejer· cicios... tieni'S lo que arrojará una mancha eterna sobre todo~ lo, gorro" an~tulosos de lo• ~ac:erdote& y jesuitas, y todos lo~ gorros negros y blanco~ de los charlatan.s 17,
[!'La publicación furth·a sorprendió a Hobbes y en· colerizó a Bramhall. Inmediatamente. en 1655, Bramhall publicó su réplica original t·on el título A Defen.se o/ True Liberty from Antecetleflt (lnd Extrin.fical ¡"\'ecessity, en la cual explica: "JI e a1¡uí In e¡ u e discutimos entre nosotros sobre C!!te tema, t-~in ninguna adición ni la menor modificación del original.'' En 1636 Hobhes replicó con Tite Que.stioru concerrdng Liberty, Necessity, and Clumce ~>•. En c~ta obra. n•produce todo el libro de Bramhall y lo comenta piirrafo por párrafo. Bramhall lvo1vi6 a la curga cm 1658 con Castigations of Jlobbe.s
111 Hay unn buena cJkión moderna, en ini!IC"", debida a S. P. Lamprecht (Nueva York, 1919).
17 Elf', IV, 237·2.38. Davys tnmbién parece hahcr omitido un post scriptum muy cnrach:rí~tico, que )tolcsworth publica sin comentariob en otro \olunwn (EW, V, 435· -136).
18 El/', V.
IOBBES 15
llis Last Anima<lversions, que Hobbes ignoró: sólo diez años más tarde escribió una respuesta a los ataques per· !'anales del Apéndice que recibió el nombre de The Catching of Let,¡athan, the Great Whale. La respuesta sólo fue publicada póslumamente 1o.
Séptimo: en 1651 apareció el famoso Leviatán, la más leída y la más discutida de las obras de Bobbes, y aquella sobre la cual se ha basado principalmente su fama 20•
Octavo: en 1655 apareció en latín 21 De Corpore, la primera parte del examen en tres partes -proyectado desde hacía tiempo- de los Elementos de la Filosofía. La traducción inglesa fue revisada pero no escrita por Hobbes. En algunos pasajes contiene serios errores. En deferencia a la prioridad del texto latino, se acostumbra llamar a esta primera parte de la trilogía, al igual que a la tercera parle anterior, con el titulo latino, tanto para aludir a la versión latina como a la inglesa.
Not•eno: durante la preparación de la versión inglesa, Hobhes modificó !'óUSlancialmente los capítulos XVIII y XX, introdujo al;.:una. .. modificaciones secundarias en otras partes y agregó un apéndice: Six Les:sons lo the (Savi/ian) Pro/e1sors of the Mathematics 22• Los capítulos mo· dificado~ conh·nían lo!l primero<~ ataques de una contro· H'rsia con John Wallis y :o;eth Ward 23. La polémica siguió durante casi un cuarto de siglo; Hobbes descargó lo!l últimos golpes en el /)ecam.eron Physiologicum, publicado cuancln ya hahía cumplido sus noventa años 2"-. En
lO E'W, IV, 279-31H. 20 E 111• 111. Se hun hecho innumerables traducciones y edic:io·
ne~. Por con~i~uic•ntc, dumo~ todas las referencias a capítulos, sin indicar t•dición, )' no a fiÓginas.
21 '·''"· l. 22 EW, vn. :!3 l'tll'dt• hallnr•t' una dc•cripción de: e¡,ta grotesca controvcr,ia
en la obra de C. C. Robert~on Jlobbes (Edimburgo y Londres, 1886).
::• Elr, VII.
16 EL EMPIRISMO ./
INCLE!1
un momento de la controver!Oia intervino Robert Bovle, pues Hobhes tomó los New Experimenta touching ·the Spring of the A ir como un desaire. Su Dialogu.s Physicw, sit•e de Natura Aeris 21• fue una rfplica a Boyle en la cual sostenía que los resultado!~ experimentales de éste. corree· lamente interpretados. simplemente !luministraban una confirmación laborio!la pero superflua de los descubrimientos que Hohbes había hecho sentado en su sillón. Antes de terminar, no sólo pretende haber logrado la cuadratura del círculo. sino también la cubicación de la esfera y la duplicación del cubo. Quizás el comentario más amable haya sido el de Aubrey: "Es una lástima que el Sr. Hobbes no haya comenzado antes el estudio de la matemática, pues no habría dejado tantos problemas sin resolver." Debe ugref!:arse que la incapacidad matemática de Hobbes y su falta de compren!lión del papel vital de los experimentos en la "filosofía natural'' justifican plena· mente que la Royal Society {a la que se otorgó una carta de privilegio en 1662) no lo baya elegido miembro de ella.
Décimo: en 16S7 Hohbcs publicó en latín :!a la segunda parte de !'U trilo~ía sohre los elemento!O de la filosofía. De llomine. E~ta ohra contiene una disquisición sobre óptica. en parte pi!;Coló¡;ica y en parte n~iológica. y una introducción psicológica muy conden!'ada a la política siloruienclo la línea de pensamiento de su~ obras anteriores. Con ella quedaba completada. finalmente, la trilogía: De Corpore, De J/omine y De Cit•e. De llomine no parece haber sido traducida nunca.
Undécimo: prohahlemenle poco~ aiíos después de la Restauración (l 660) Jlohbes C$Cribió un diálogo acerca de la Guerra civil, rl Behemoth. Durante su vida no se publicó ninguna edición genuina de esta obra 27• Ensayo
215 LIP, IV. 26 Lff', II.
27 El mejor texto -e encuentra en la edición de F. Tonniea (Londres, 1889).
IIOBBES 17
pretendidamenlc histórico, recientemente ha sido de!ICrito por el profe!'or de historia moderna de la propia Wlhersidad de Ilobhcs como una obra "incorregiblemente errada'' 28• Es probable que en la mi~ma década de sus !'et<'nla años Hobhes trabajó en la obra inconclusa: Dialogue bcl· U'een a Philolopher ami a Student of tlze Common Lawl of England. Esta obra formaba parte de su campaña con· tra los ahogados comunes y en favor del derecho escrito. En ella. como en otras obras, Hobbes hace un aporte sullluncinl a la filoflofía del derecho. Quizá Rea si:rnifi· cativo que en In obra de Austin The Province of !urisprudence Determined haya más alusiones a él que a cualquier otro, excepto Bentham.
Duodécimo: n lo!l oehenta y tantos años Hohhc!l, comn canto cl<·l CÍ!Ine. tradujo íntegras n versos ingleses la Odi.~ea y la /liada dt• Homero 211,
Hemos brindado un panorama general de los e.~rritos de Hohlws, para que l!irva de guia de sus obra<~ y para ofrecer una pcrspccth·a de su pensamiento. E:xponclrt·moc; y comentaremos ahora algunas de sus principalc« ideas fiiMófic-as. Pcru no trata remo,; de ofrecer una re' Í"-ÍÓn completa de todo ~u pengamicnto excepcionalmente 'a"t" e intt>grado. En c:arnhio, ~legircmos unos pocos lt'ma,., tratando de· destacar In~ de mavor interé,. histórico. los más raraclerísticos de Hohbes y .los de mayor actualichul. A mt·nudo t~ pnsihle Mlisfac·er en forma simultánea e."-tns lre5 criterios. E~te mét(ldo, ine\ itahlemenle dru·á c-nmo re· t'ultado que alguno!' tcmns redhinín una atención dc~;pro· porcionada, m icntras que otros serán pasados por alto. Pero e"to CR preferible a la distante generalidad que rcsulturín ele tratar de ahorcarlo Lodo.
!18 IJ. R. Trt·\or ·Ropc·r, 1/istorical Es<rtys \Lorulrt':E, 19571, pá¡:. 238.
::o EJI', X.
18 EL EMPIRISMO DiGLÉS
MATEIUA, MOVIMIENTO Y 1\fETAFlSICA
A menudo se pien~a en Hobbe:- principalmente como en el fundador del mnteriali~mo metafísico moderno, según el cual l:'Óio exi~te In materia. Esto C!' \'erdad, sin duda. A~í, en un memorable pasaje litúrgico del Let,iatán. escribe: "El universo, esto es. todo la ma!la de cosas qut• son. es <.-orpóreo, vale decir, es cuerpo; y tiene las dimen!liones ele la magnitud, a saber, longitud, ~pesor y profundidad. También, toda parte de un cuerpo es lam· hién un cuerpo y tiene iguales dimensiones. En conse· cuencia. toda parte del Unh·erso es cuerpo. y lo que no e'~ cuerpo no es parte del l:niverso. Y puesto que el l ' ni\'cr!'o es todo. lo que no es parte de H no es nada y, por consiguiente, no existe en ninguna parte." :11> Estaba di!'pucsto a sostener las consecuencias de e~ta afirmación hasta el fin. Mientras que otros contemporáneos, como De.,cartc!l, tomaban la precaución de introducir sustancias e~pirituales incorpórea'~. ejemplificadas en Dios ) en el alma humana. llohbes so«tiene audazmente que hablar de :-u!'tancin!' incorpóreas c.-. !"implemente contradictorio. F:n cuanto a la experiencia perceptual t~ una apariencia dt~ la n•nlidad de la materia en movimiento: ''Todas ... lat- <'Unlidadl'~ llamada!~ ~ensiblcs no son, en el objeto que la~' cuu;~a, l\ino otros tanto!:\ IDO\ imientns diversos de esta materia mediante lo~ cuales impresionan nue:;tros órgano" de diferentes maneras. Ni son en nosotros otra cosa c¡uc movimientos dher~os. pues el mo,imiento sólo pro· duc·e mo,·imiento ... at Aquí como en alguno!" otros pasaje::. parcte sostener que la!! percepcione!l, tanto verídicas cumn alucinatorias, son en !olÍ mismas movimientos: "y cu el cerebro mismo no !-lOII nada más ctue agitación, que procede de la acción de los objetos o de la agitación de"ordcnada de los órganos de nuestros sentidos'' 32•
30 Cap. 46. 81 Cnp. 1. !i2 Cap. 34.
BOBBES 19
También se lo considera a Hobbes como vocero metafísico de una concepción mecanicista de la naturaleza según la cual todo es una suerte de máquina.. También esto es correcto. Mientras que Descartes veta razones para afirmar solamente que toda naturaleza in~nimada, los animales y el cuerpo humano pueden ser con~tderados como máquinas, Hobhes no hacía ninguna re.~erva ortodoxa y l·artesiana para dar lugar a un alma mexten!'a y no mecánica. "El hombre es una parte de la n~turaleza." (E11 curioso que, frente a la notable aucla~ •a ~e Hobbes tanto en la especulación como en sus pubhl·ac•o· nes, sus diversas confesiones autobiográficas ele una extrema timidez constitucional sean a menudo tomadas al pie de la letra. )
Pero aunque tanto el matt>rinlismo como t>l mecanicismo puedt•n t;er considerados como sus idea.!\ rnt•taíí~icas fundamentales, la de movimiento es la que ll<•ne ma) ores prerrogativas. Como mt•tafh•ico, !le lo pod.ría de~<cribir a ITobbe!> adaptando una frase que !le ha aplicado a !'U eontemporánco má~ joven ) su admirador. Spi~o1a. Ho~~es era w1 hombre ebrio de mm imiento. Tomo de la Í•~•ca "alileana la Ü<ión de un un¡, cr~o en movimiento. En la ~ieja conccpl'ión ari:ototélica clcl mundo. ~e com;ic~ernba d repo!lo como el estado natuml de los t·uerpo~ .. C:•hlco lrm;tornó el nnmclu. El e;.tatlo naturnl es el movJm~t•nto. y la Tjcrra mi!"ma !'e mue' e Pn bu('na medida. lloblws tomó e:::as idea!\ de una revolución en la fí.,ica y las nplicó mctufísi<'amcntc. como cla' es para explicar todo lo c¡uc exi~te en última in~tancia. Allí donde Galileo !-Íilo dc~crihe mo' imiento" de cuerpo~, Hobhe." proclama c¡uc en reali· dad no hay 11oda más que los movimientos de lo!l cuerpos.
En ~u autobio"'raíía en verso nos relata cómo lo acosa· o 1·t • r· ba la idea de movimiento aa. Su primer ensayo 1 oso tco
fue un intento ele aplicar idc>ao; galileanas o la "Cn~at·ión. Toda !>U p~icología e~tá impre~nada de ella. Pinta a los átomos humanos de la ~ociedod política según el modelo
33 LJI', J, h:xxix.
20 EL EMPIRISMO INGLÉS
1le lat' cdern~ en mo\ imicntn. "El éxito permanente en la obtención tlc aquellas ro~a,; c¡uc un hombre desea de tanto en tanto. . . e.~ lu IJUC lo:< hombres llaman felicidad. ... Pue.; rw exi~tt· nada ~enwjante a la perpetua tranquili· dad 1lcl ánimo, mit•ntras \'Í~amo!' aquí: porque la \'id3 misma uo e:o !-<Íiln mm irnicnto, y nunca puede carecer de de~eo, ni ele temor, como nu puetlc carecer de sen!"aeión." E!.i típico CJUP 110 ~e ah!'llt-n~a tle señalar una moral para la tenlugín csroJá.,tica: "Qní- dnse de fclicirlad ha dispuetoto Dios para quiom'~ lu t:nnoc·en de\ otamentc, nadie puede saberlo anlt-s de ¡!,HZarlo: !-IOn cosas que resultan ahora tan incompn•n11ihlc~ como ininteligible parece la expre· !"ión r•íúán lJcfllíjica de lus t·•wnlát'IÍCo!".'' 31 Y también: "La felicidad. en 1·sta 'ida. no ron~iste en la serenidad de unil rnrnte stti~ft·cha. Pm·s no hay tal fiuis ultimus ni summum bonum comu ac¡ut•lln!' a Jo<; que se alude en los lihro.- de lo~ 'icjo, filó~ofo,. morali--ta ..... La felicidad es un rontinuo proc; rc•o del cle .. co. d1• un objeto a otro. ~iendu el logro rlr'l primero solamente el camino para akanzar t•l :-r·gundn ... Dt• modo que. f•n primer término. con-.itlern r¡ut• e .. una lt•nclt•n¡·ia gerlt'ral de toda humanidad un cleH•n peqwtuu ~ ,in dc•·can~o de un poder tras otrn. cle~Pn qtw ~ólu krmina ron la muerte.'':¡¡¡
En t•-.ta p•ic·olo¡:;ía. C"omo en este mundo galilcano. el único típo 1lt• cau .. u e d c•mpuje: '·Una causa final !'lólo cabe en C'OM" IJUt· 1 ic·ncn sentido " voluntad; v más adclan· te proharí· c¡ue tmnhién r·~hl e.: una cau"a· eficiente.'' :~n Utilizando lm• acertijo~ lratlir.ionuleo; arcrca del "ver do· blc". la!~ rcflcxionrs en "llJWdicir.~ Ji .. nA y Ja,. po!\limágP.nes. llega a "U condusiún. )U citncln, act>rca de lu subjetividad de la¡; cuulidnc1e~ ~c·nr,;ihll·e; el!: las c~n!1as *. Pero parte de
M Cup. 6. 3ú Cap. 11. ae E'/1'. l. 132. • La rloctrinu, mús ccnu¡Jit•ju, ~~·¡;ún l.t c·u.tl la~< cualidades "pr!.
maria!-~" t:•lún •·n las cvs;;¡, micnlru• (JU!! >,Ó(u 1<~" "•ecundarias'' ~on objetivas se !'nc·u,·nlra, JO(Ir tiliJllll'''"· t·n 1/ Su~f!,iatore 'Ji.
37 Sobn· e.ta ) otras cn•··lionu rdcrcnte<; a las rel::tciones entre las idt:as mcturísicas de Galileo y de Hobbes, véase A. E.
UOBBES 21
esa conclusión e:; qul' tale~ apariciones subjetivas "Oil cau· sadas por 1110\ imicnto~ en el mundo externo.
E!< fácil conH•rtir lo anterior en un principio empiri .. ta: "El orig~>n de totlas ellos es lo que llamamos sensación, put..'!-1 no hay nin~urw l'onccpción en la mente de un hom· bre que no hn}a !lidu engendrada. total o parcialmente, en lo!' órgano!' del st'lltido. r·.l resto deriva de ese original.'' as
No debemos asombrarnos pues, de que Hohbes contiuúe exponiendo lut'go otros temas del acervo tratlicinnal dc•l empirismo británico, corno el de la suposición ele que el pensamiento tl1·hc !licmpre suponer imágenes mentulr~ y el del énfa!'lis en la a¡;orinción de ideas. Pero clrbcmos obscn·ar una 'cz más In veloz audacia con la cual llohhcs lleva lo~ prinl'ipin!l hasta conclusiones peligrosas. Tan pronto c-;tabll'n' e-tc principio empiri,.ta comiem:a 311 a sondt•ar !iU~ impli1·acione" teológicas: ''no se u~a el nom· bre de Dius para permitirnos concebirlo. pues él e:- in· comprcn!'liblc y su grandeza y poder son inconcehibles; 8 inn para honrarlo. Y también. puesto que todo. . • lo que concebimos ha sido perC'ibido primero por los .:f>n· tido'l. inmediatamente en su totalidad o por parle<, un homhre no puede tener ningún pensamiento que reprc,.rn· te algo no sujeto a los !'t'lltido<' *
Buril, ll11·tnph¡.lica/ Fountlutions ojllfndern Ph¡rsicul Science (Lon· drllS, )932).
u11 Cap. J. m• Cap. 3. • ( ~mup¡Ín···· y ,·unlró,ac~;c !.t Parte IV tlcl Díscurso drl Mé·
todo ··n la c·u,tl llt•,c·.uH·•. clc•rué~ de hacer. correcto ) cuhladn~a· mt·nh' unu Ji.tinl'ión •·nlrt' lo tJtiC podeJllos c·onc·chir ) lo que pndcn:us imogin.LJ·, ult,en o in«lin·ctamente que la máxima e5t~o1Íis· tico J\ihil <'Ji/ in intdlccw quud non prius fuerat in semi' n•l nrm(lnil.l con la idcn tlc un,¡ teología po.itha.
22 EL EMP.IRIDlO mCLÉ.S
EL LE~GUAJE \' SUS ABUSOS
Las fuentes principal!'!\ son el Leviatán y De Corpore 40.
Hay también mucho~ pasaje;~ dispersos en sus obras res· tantc~. en los cuales !>C utilizan polémicamente ideas de e!!le tipo, aunque los propósitos polémicos nunca están fuera de consideracióu, ni siquiera en las fuentes princi· paJes. Como de co!ltumhrc, la versión del Leviatán es más vívida: "Lu inveución de la imprenta. a unque inge· niosa, no tiene• gran importancia comparada con la in· vención de las letra~ ... Pero la invención más noble v provedtosa de todas fui' la del lenguaje, consistente e~ nombre:;~ o apelath os y !'U <'ollexión .... , El inventor del lenguaje fue. por supue!~lu, Dios. c¡uien enseñó a Adán a nombrar las lwstius. Pero esta!' lecciones no llegaron lllU) lcjo!': ·• ... pue:< no cncut•ntro nada en la Escritura de lo cual pucclu colegirsc. dirt•t·tamente o por consecuen· cia. que se le en~cñó a Adán lo .. nombres de todas las figuras. número ... medida-.. colore ... sonidos, fan tasías y relacio11c": ) murho mr11os los nomhres de palabras y lo· t•ucione~. tales comu f{t'neraf. r.~pecial, afirmatit·o, nega. tir·o. interrogatiro, optatiro. infinitiro. que !'On útil~. y meno.; aún Ja., ele rntidad. intcncionalidad. quülidad y otras insi¡;uificnntrs palahrns de lo!> c:;colú~tico!'."
A partir de c"tc comienzo promi!\orio y muy típico de él, pa"n a un clt'snrrollo más si ... temático:
El u~v gt•nt·rul clt•l lcn¡:uajo con•htc en transformar nut!~Lro di•t·ur~<l nwntnl <'11 norhal... la ~cric de nuestrO!> pt·n~nrni!'nlu~ en una •c·tie dt· palabro•... La utilidad del lcllf.tiiUjc.. . consi~tr. en la imposición de nombres y la co· nexión entn• dio~. De los nombres, nl¡;unol! FOn propios, veculiari'R de una •olu co~n ... y algunos son comunes a mucha~ cn•a•, hombre, rabnllo, árbol; cada uno de los oualr•, aunque <'~ un ~oJo nomhre, e~ 1'1 nombrl' de divet!la~ co'a~ partic·ulart·•. c·(ln rc,pcrto o In~ cuales es llamado un unirt'rsal. Pt•ro en el mundo no hay nada universal exceplo
-to Cap~. l, 5 y 16 del Leriatán; cap~. 2·5 del De Corpore.
HO B BE S 23
los nomhre~: pues ]a!l co"l!s nombradas ¡;on, cada una de ella~. individuales y ~in¡mlnre~. Se impone un nombre uni· ven•al a mudub co~as por •u !'emejanza en alguna cualidad u otro acciclr.ntt·: y mientras t¡ue un nomhre ¡m>pin rccuer· da a la mente una hOla co.a, los unhersales recuerdan una cuall)uit>ru ele mucha" co~u~.
Sólo mediante el uso de palabras es posible el razona· miento abstrac·to o f!t'nerul. Es significativo que los ejemplos que da Jlobbes sean todos matemáticos lo cual sugiere que la cit•ncia debe partir de deHniciones corree· tus : "Pues en la correcta definición de los nombres resi· de el primer uso del lenf!uuje, t¡ue es la adquisición de la ciencia ... " Hobbcs observa: '·Los griegos sólo tienen una palabra, logos, para lenguaje y razón: no porque creyeran que no hay lenguaje sin razón. sino porque creían que no hay razonamiento !lin lenguaje: y al acto ele razonar lo llamaban silogismo, que signiíica resumir las conseruenr.ias de una afirmación a otra." Luego enu· mera cuatro especies de términos: los !)Ue se aplican a cosas muteriale", a cuali«ladc.~ ele la,. cosas. a propieda!lt>s de nuestro propio cuerpo. ) a c:ierto tipo de término~. "En cuarto lugar. tomamo;. en cuenta. con:;itll•ramoo. y damo" nombres a lo:;~ nomhres mismos y a las expr<'!lio· nes: pues general. unit·ersal, especial y equít·oco "on nomhrc~ de 11omhr<'"· Y afirnurción, interrogación. or. clt•n, narración, silo!{ismo, sermón. oración y muchos otros semejan!<'~ ,..on nombres de expresiones." Afirma que e;.tn breve lista de cuatro e"pcr.ies C." exhausti\'a y S(' la so· mete inmediatamente a una consideración polémica: ''To· c.la~ las otras palabras !'Ólo ~on sonidos sin !'entido y !Ion de do!ll tipo!\, Uno, cuando son nuevos y !:'U siguificado aún no !>!<' ha explicado por definición: ele los cuales ha habido abundancia entre lo!\ acuñados por los escolásti· cos y los lilósofoe~ (:onfm1didos. Otro. cuando los hom· bres forman un nombre a partir de otros dos nombres cuyas significaciones son contradictorias e incompatibles; como el nomhre cuerpo incorpóreo o. lo que e!' igual, su.stancit' incorpórea ) muchos más." Aquí reaparece el
2-L EL F.!\fJ>IRISMO INCLÉS
amado paradigma. mediante el cual llega a lo siguiente: •• ... cuando una afirmación es falsa. si se colocan juntos los dos nombr~ de los cuales se compone para formar un solo nombre, éste no significa nada en absoluto. Por cjrmplo, si e; Cal!~o alirmar un cuadrángulo es redomlo, la palabra cuatlrángulo redonclo no significa nada. sino qut• es un mero sonido." ~ 1 El capítulo del cual están to· matlas estas cita!; conclu} e con do!< o tres observaciones que utilizará mús adelante, en particular la de importan· cia política: "Lo<> nombres de las cosas que nos afectan, es decir. que nos agradan o nos desagradan. puesto que tuc.los los nombres no son afectados igualmente por la mi:-ma cosa ni lo ~ el mi!'mO hombre en todo momento, tierwn signific-ación inconstante en los discursos comunes de los hombres ... "
En el capítulo l'iguienle desarrolla la idea de que el razonamiento es una especie de cálculo y la tle que puede apartar de la \ erdad para conducir. n(J !'o lamente al error. !>uto tamhién a la falta de :-;entidu. Enumera siete cawms de absurdo. La primeru e:s simplcmtmtc no partir Je clcfiniciolles. Pero las cinco siguientes son ,·ariantes de lo que algunos filósofos modernos llaman falacia de tipo. La cauQa del ahsurdo re .. ide en tratar unn palahra de una especie - c¡ue ha ret'ihirlo un significadu ele detcr· minada especie - como si fuera una paluurn de una es· Jll"'cic totalmente diferente - la que ha recibido una C"JH'Cit• ele signifiendo muy diferente. Así. la cuarta causa rs lu famosa \ariante consi~tcnte en ''dar numhres de cuerpos a nombres o expre .. ion<•,, como hacen quienes di· ccn que existen cosas unit·ersales". La ,.éptima y última cuu--a es la ele "nombres c¡ue no significan nocla. pero que se toman y aprenden en forma mct'Ílnira de las e~cucla!'l, tales corno hipostálico, transu.stauciar, consus. lancinr. eterno preseute y cantinelas !':emcjantc-. ele los ~· cohísticos".
·11 Toda<~ las citas hechas laa~la uhora en ~la H'Cción corres· tJOndcu al Ca.p. 4.
HOBBES 25
Más adelante, en el Leriatán •2, llobbes aplica parte de este esquema.
Pero ¿con qutÍ propósito, puede alguien preguntar, se inuoduce sernrjante sul.il.eza l'n una obra de esla ~uturaleza, en ]a que 56lo pretendo exponer c¡ué es neccsn10 pat;'-. L1 doctrina drl gobierno y la ohcdirnci.a? .E~ con el propos1t0 de que Jos hombre• no sean engañados. de modo tal que, por obra de rsta doctrina de las ese'!cz?s separadas cons· truido. sobre la vana filo~ofí:t de A rullOtelcs, ~e los ame· drcnte cun nombres vacíos para que no obedcLcan las, ~eyes de 1m país; a•í como los homhres ahuyentan los paJar?s dc·l ~"eml1rado ron un jubón vado, un sombrero y un baslon curvo. Pues e~ esta la base 6<~bre la cual, cuando un homllre murrc y ~e lo entierra, d1cen que EU ~lma, que .es ~u vida, ¡medcJ nuda.r separada del currpo.. . Sobre la mis· 11111 ba~e di<'cn que la figura. el color y. el gusto ~e Wl
rroz.o de pan tienen un ser separado olla donde oli.rman c¡ue no hay ningún pan.
Ilobbes reitera aquí una l>Ugt•rencia ya hecha, quizá - d 1 Le . t, " 3 de mejor manera, l'll otras parte~ e ruz an :
Los homhn•• comunes raramente hablan ain sentido, por Jo cual son cnn~idcradr¡s idiutas por esas otros person.a" e~-trc¡das. Pero para a&e¡;urarno~ ck r¡ue liUS palnhrM no ne. nru contf'nidos que h·s corrcSJIItlldrn en ¡,u mc·utc·, se ~ecc· •itarían algunos ejemplo•. y ei alguna perso~n .lo rcquaere: que tome en ~us mano, la ohrn de un e_,col.t uro Y \ca ~• puede trnducir atJ;:ún capítulo .:onct'Tmentc a ~~ Jl~nt~ cJificil. •. 11 Ullll ~~~ las lenfptll! moclernu,o;, para hac.~rlo •.n!e li¡ülllc; 0 a un latín tolcralM, como el. que era fa!lli]u¡r para quirnl"s ~¡, ían cuando In lt-ngua launa Cnl comun.
En c-.te y en otros pasaje:;; Hobbcs aduce y utiliza la prueba de la traducción al ic.liomn vernáculo, pero nunca da ulguna justificación adicional de ello. Aunque Dram· hull su,.ería que llobhcs pone ah5urdamcnle en te.la ~]e juicio ~odos lo~ trrmino!' técnicus, éste no hace ."m.gun intento por e.xpliear por qué, en filo:>ofía. lo~ ter~mos de nrlificio son particularmente peligrosos o por que, en
~:! Cap. •16. ~:1 Cap. 8.
26 EL EMPffiiSMO INGLÉS
gener~l •. la lengua vernácula tiene una especie de prioridad logtca sobre toda expresión técnica u _
~fientra!l que en el Leviatán las ob!!ervaciones concernientes a la lógica y al lenguaje son intruducidas con un fin ulterior ?eclarado. la exposición más !listemática y extensa que ftgura en De Corpore no tiene tal orientación prá~tica c·onfesa. De hecho, Hobbes utiliza el amplio espacJo de que. dispone principalmente para examinar y d.estacar cue!ltJone~. ya planteadaa en In exposición antenor, aunque tambJen se muestra honc!ltamente sin deseo Y !lin capacidad para adoptar esa estudiada estrechez mental que ignora las implicaciones más vastas de los análisis el'pC<·iales. Así, comienza de8tacando nue,·amente la. artifit·ialidad y la importancia clel lenguaje. El uso pm udo de las palabras es lógicamente anterior a su empleo en I.J comunicación: '·Ja naturaleza de un nombre cunsbtc principalmente en que es un si~no que se adopta para a} udar a la memoria, pero también 10in·c. por accident<'. para significar y hacer conocer a otros lo que recordamos no~<otros mismos ... "~n. La decisión oriaina] de emplear una palabra y no otra, con al"ún propÓsito partit•ular, es arbitraria: "Un nombre es un~ palabra que se adopta_ u 'uluntad para servir como Aigno. . . Supongo que d ongen de los nombres t'll arbitrario. lo cual considero como algo que puede t~uponerse indiscutible." -tG
Luego, llobbt.-s procede, a traH:;s de una definición de nombre. a realizar una cla~ificnción de tipo!~ de "nombres~·: ) no olvida. al final. prc\enirno~ contra la propemnon a pcn~ar que ··]as diveri!idadt•s de las cosas misma" pueden ser descubiertas a travé~ de la contradicción y dcterminadas en número mediante distinciones como ~ t '' 17 I" L d ' 1 . . . es a<~... . '1nu nente, espuc;; e e examinar } clas1Ücar
• H Elf', V, 258-259 y 266-268. Se cncontrarú un cxam.en re· etenl<' t·n G. Hylc·, "Ordinary Language" Philo$ophical Retiew 1953. • •
-tG Elf' , r. 1s. 48 Elf', l, 16. 47 Llf', l, 25.
JIOBBES 27
proposiciones y silof!i .. mu!l, prc!'t!nta una versión corregí· da de su cuadro de !liete fallas. La nueva li"ta e<~ más homogénea y sistemática que la vieja, pues mientras que en ésta comenzaba distinguiendo cuatro categorías de "nombres" y luego enumeraba cuatro híbridos ele t'llns (puntos 2-5) junto con otra!! tres fallas de una especie dHcrente (puntos 1. 6 y 7). t•n la nueva lista simplt-mente recorre con métoclo las 11iete mezclas categorialc;. po!iÍ· ble11. Pero mientras que !'C pre~cntaba el primer cuaclrn t·omo una lit~ta de (•au!'laA <h·l absurdo, la revisión se pr<'st•nta como un cuadro de la!l fuentes de la falsedad y todo<~ lo11 ejemplos ~uministrados !!>e describen como ca!'oil de íal!'ledad: "l...a5 falsedade., de las proposiciones dr. todas t-stas diversas maneras deben descubrir!ie mediante la!l definiciones de los nombre:; vinculado!>.'. "~
Lo primero que ~ menester obsen·ar en todo esto t.'!'
el estrago que ha producido la pasión de Hobhe~ por In ~eometría. Pues, como revelan nuestras cita~. fue ella la que condujo a Hoblws a exagerar tan desprop()rcionndamcnte 1a importancia de lns definiciones y a pensar que todas las proposiciones ful~as contienen contradicciones. En De Corporc, <~ugiere que las propoo;iciorws \·ercladeras lo son todas por definición: "Las primeras verdades fueron ~tablecidas arbitrariamente por los que primero impusieron nombres a las cosas. . . Pues es verdad que el hombre es un ser triviente, pero e:. por e a ruzón. que plugo a Jo¡; hombres imponer ambos nombres a la misma cosa." t9 Como hace a menudo. da la clave de su paradigma ideal ofreciendo inmediatamt~nte un ejemplo geométrico. Pero por bien que puedan nplirar.¡e tules ideas a la geometría. es indudable que no !le los puede aplicar universalmente. Hay, al meno:;, cierta plnuRibilidad en la afirmación de que. en geometría. "la~ proposiciones primarias no son sino deiinicione~. . . ver· dad es establecidas por los inventores del lenguaje ... "r.o,
n EW, I . 6L 4D EW. 1, 36. ~o EW, J, 37.
28 EL EMPIRIS!'-10 INGLÉS
y en. 1~ geometría. las proposiciones falsas implican contracltcciOnes. Pero !'ugerir que todas las verdades son verdaderas por definición y que todas las falsedades im· pli<·an contradicción es absurdo.
Por suput•! . .llft. tal tesis es totalmente incompatible con muchas otras afir~aciones que e1 mismo Hobbes, muy razonablemente, qmere hacer. Es incompatible con su ach·ertencia, ya citada. contra todo intento de descubrir " las diversidades de las cosas" examinando la clasificación d~ ~os. :•nombres''. Es totalmente incompatible con tuda dJstmcJOn ~o.mo la que introduce a renglón seguido- e?t~~ propo!iJC~ones contingentes y necesarias: "Una ~"op~szcwn necesarza es cuando no puede concebirse o •ma~marse nada, en ningún momento, cuyo sujeto sea el numhre, pero cuyo predicado también sea el nombre de la misma cosa. . . Pero en una proposición contingerne esto no puede suceder; pues aunque sea verdadero que t?clo hombre es un mentiroso, puesto que la palabra menltroso no forma parte del nombre compuesto equivalente al nombre hombre, dicha proposición no debe ser llamada nece!laria, sino contingente, aunque sea siempre 'crdadera.'' t.J Aunque esta explicación de la distinción carezt·a de refinamiento lógico moderno, ella implica cla· m mente la posihilidad de que ha) a proposiciones contin· ;.:entes que sean fal8as y, sin embaroo, no sean contra· dictorias.
0
De igual morlo, aunque haya un elemento ele opción en la neación de conceptos. é>te no puede ser tan arbitrario como ~u~_ierc Hohhcs. Tomemos su primer ejemplo. La propo!'JCJon ''el hombre es un s<'r viviente'' es verdadera por definición, en ''irtud de la manera como hemos opta· d~> po.~ emplear las palabras "hombre" y "es un ser vi' ~ente... Pero no podernos refutar esta proposición me· tlUJnte la simple decisión de dar en el futuro un sentido diferente a la~ palabras con la~ cuales ahora la expresa· mos. Supóngase que cambiamos el sentido de estas pa-
o1 Ell', 1, 37·38.
JI ORBES 29
labras. Con ello no convertimos lo que era antes una verdad necesaria en una fal.;cclad. Simplemente impedimos expresar la proposición "el hombre es un ser vh".ien· te" con las palabras que empleábamos en el pasado para expresar esta verdad qÜe sigue siendo necesaria. La op· ción que depende de nosotros -y que a menudo puede no ser arbitraria. sino razonada- es la relath·a a los sonidos que usaremos como palabra..;;, a las palabras que t•mplearemos con clcterminado~ !lt>ntidos y a los sip¡üicados que representaremos en nue!!lro vocabulario. Nada de esto debe tomartoe como si implicara que tales elecciones son hechas por lo eomún deliberadamente, "por un hombre o una rew1ión de hombres". Ellas dependen de un desarrollo natural y de un hábito no razonado; "el orden de las palabras que representan números ~;e halla estahlecido por el consentimiento común de quienes ha· blan la misma lengua que nosotros (por un cierto con· trato necesario para la sociedad, por así decir) de modo tal que cinco será el nombre de tantas unidades como estén contenidas en dos y tre!\ tomados conjuntamente" 62•
En .,egundo t(>rmino. Hobhc~ habla siempre como 11i todas las palabrn11 fueran nombres. Y a hemos protestado tádtamente contra esta posidón al colocar la palabra ''nomhres·• entre comillas de alerta cuando la u~amos para describir sus ideas. Si Hobbes hubiera tratado de cJegarrollar con mavor detalle su!l ohsen acinm~~ sohre el lenguaje. tal po!o!icibn le hubiera causado !\erius inconve· nit•nte~. Pue::1 los nombre~ ~un. preci,.amcntc, aquellas palahras que. <·omo nombres, no tienen l'ignificados, rnicntra!\ que las palabra!\ qu<' tienen significado.;. en lanh) lo tienen, no !<on nomhre!l. Así, la re!\pu<·,.ta adecua· da a la afirmudón de Russell ¡;¡e~ún la cunl ''la relación de 'Scott' con Scoll C" que 'Scoll' "'iJinifica Scott ... "r.:~ se· ría: o bien "Usted la ha deletreado mal: la palabra 'Scot' tiene sólo una 't' ": o bien: ";\o, es inútil que busque
nz EIF, 11, 203: r/. 296 y LW 11, 89 .. 90. 113 My5tici5m und Logic (Harrnondsworth, 1953), póg. 213.
30 EL EMPIRISMO INGLÉS
e~a palabra en su diccionario, pues es un nombre". Afortunadamente, Hobbes mismo nunca lleva demasiado lejos las engañosas sugerencias de este abuso de lenguaje. Así. para exasperación de algunos intérpretes, trabados por su propia terminología ineficaz, Hobbes observa: "se impone un nombre universal a muchas cosas por su semejanza en cualidad u otro accidente"; aunque esto no hace de la palabra en cuestión un nombre puro, sino un término descriptivo y clasificatorio. Sin embargo contribuye a enredarlo en una torpe explicación de los términos negativos: "Existen también otros nombres, llamados negativos, que son notas para significar que una palabra no es el nombre de la cosa en cuestión. •• "
Tercero, a menudo se le atribuye a Hobbes haber sos· tenido que todas las palabras son " nombres", no de cosas, sino de nuestras concepciones de las cosas. Tal opinión, ciertamente, ha sido sostenida por figuras :r:es· pctables *. Pero sus implicaciones son sumamente paradójicas. Pues si el lenguaje de cada uno consiste íntegramente de términos definidos de manera exclusi\·a con referencia a su propio " discurso mental.,, entonces cada persona tendría un lenguaje diferente y lógicamente privado, en el sentido de que todos los términos del lenguaje ele cada inclividuo sólo se referirían a elementos de su experiencia, los cuales, es de presumir, son privados por definición, como las imágenes mentales GG. Si tal es nuestra condición humana, entonces sólo por accidente logra-
~4 Le1•iotán, Cap. 4. • Véase, pt)r ejemplo. el Ensayo sobre el entendimiento Rumano
de Locke 55. El hecho de que Loe k e sostuviera esta concepción dehe explicarse. al menob en parte, porque en las cos!Ui que tomó furtivamente de Houbes él mismo cae precisamente en los interpretacionl!!! equivocndas que cxnmino en el texto.
5a Véanse pasajes correspondientes en IIJ.1.2, ID.2.2, ID.2.4, y nr.2.a.
50 Se encontrará un anáHsis contemporaneo de este prolllema ,en A. J. Ayer y R. Rhees, "Can Tllere Be a Private LtmgUAse?", en Proceedings o/ tlle Aristotelian Society. Supplementary Vol. XXVIII (1954).
HOBBES 31
mos utilizar el lenguaje para comunicarnos, si es que lo logramos.
Las pruebas de que Hobbes realmente sostenía una concepción tajante de esta especie no son muy convincentes. Consisten, en primer término, en su explicación de las marcas y los signos -"marcas por las cuales podemos recordar nuestros propios pensamientos y signos por los cuales hacemos conocer a otros nuestros pensamientos"y su agregado de que " los nombres cumplen ambas funciones, pero sirven como marcas antes de ser usados como signos" 67• Luego, hay un pasaje que parece decir lo mismo abiertamente: "Pero viendo que los nombres ordenados en un discurso. . . son signos de nuestras concepciones, es manifiesto que no son signos de las cosas mismas, pues que el sonido de la palabra piedra sea el signo de una piedra sólo puede ser entendido en este sentido: que quien la oye colige que quien la pronuncia piensa en una piedra." 68 Pero tres frases después, Hobbes continúa, sin la menor sospecha de contradicción: "un lwrnbre, un árbol, una piedra son los nombres de las cosas mismas, de modo que las imágenes de un hombre, un árbol y una piedra. . . también tienen sus nombres ... " Finalmente, está su explicación de la compren· sión: "La imaginación que se despierta en el hombre ... por medio de palabras u otros signos volw1tarios es lo que llamamos generalmente comprensión."' üO Y también: "Cuando al oir un discurso, un hombre tiene los pensamientos significados por las palabras de ese discurso, entonces se dice que lo comprende; el entendimiento no es nada más que conceptos ocasionados por el discurso.'' 60
Consideremos primero la segunda cita. El texto citado sugiere que la rnterpretación obvia - y habitual- quizá no sea correcta. Si examinamos el texto nuevamente, observaremos que lo que Jlobbes dice realmente es que los
57 EW, !, 15. 58 EW', I, 17. GO Leviatán, Cap. 2. 60 Cap. 4.
32 EL EMPffiiSMO INGLÉS
nombres son signos de nuestros conceptos, no que se refieran a ideas de la mente del orador o que las signifiquen. Es indudahle que todo lo que él sostiene es que, cuando pronuncio la palabra "piedra'", esto sirve como signo de que estoy pensando en una piedra. Esto también se ajusta a la definición de "signo" que acaba de dar.
Igualmente, en sus explicaciones de los usos de los ''nombres" como marcas y signos, Hobbes nunca dice que todos ellos signifiquen fantasmas, ideas o conceptos de la mente del usuario. El punto más cercano a esta afirmación al cual llt'ga se encuentra en su explicación del entendi· miento. Pero también este pasaje parece exigir una interpretación diferente, si recordamos lo dicho acerca de los ''signos de'' y, por ende,.presumiblemente por implicación, acerca de "significar". Pues, sin duda, lo que hace Hobbes es ofrecer una explicación causal de lo que sucede cuando un hombre educado en los hábitos de asociación apropiados oye una serie de palabras. Indudablemente, si alguien le hubiera presentado una distinción entre cues· tioncs lbgicas acerca de los significados de las palabras y cuestione~ psicológicas accn·a de lo!l efectos ele los soni· dol', :;e habría inclinado a negar la clistinción y a igualar las primeras con las segundas. Pero concordar con esta espceulación inverificable no es lo mismo que admitir que Hohbe.c;, de hecho. sostiene c¡ue tudas las palabras son "nombres" de idea"' de la mente de quien las emplee. Quizá, parn mantener la coherencia con otras concepciones; suyas, tlehería haber sostenido e.;;to. Pero no parece haberlo hecho. Lo que a{irma, ciertamente, es que los ''nombre!'!'' pueden serlo Je co~as, de {antasmas, de cuali· dacles y ele nombres.
Cuarto, Hobbes afirma: "no cxi~te nada universal en el mundo e.xccpto los nombres, pues las cosa-. nombradas son. cada una de ellas. individuales y singulares'' ut. Son e~tn:o afirmaciones las que flan fundamento a que se lo con~idcrc un nominalista. Pero e--lo puede ser peligroso.
Gt Ell', I, 60.
H OBBES 33
No se trata de un término que él emplee. Ni su significado está determinado de manera tan carente de am· hiHüedad como sugeriría su apariencia técnica. Puede inducirnos, injustamente, a sostener que se contradice t•uamlo luego hallemos en t-1 afimtacioncs que un nomina· li!'ta, en otro sentido del término, está obligado a negar. :--in embargo, es su nominali:-mo -en este sentido- com· hinatlo con su materialismo y su empirismo, tal como los dl'finimos en la sección anlt•rior tle este capítulo. d que tia origen a un devastador ataque contra la metafi!;ica. ~u primer blanco } su primera víctima es la cla!lc pu
tati\'a de las "cosas universales'' postuladas como lus entidades de las cuales las palabras generales podrían ser Jos "nombres" • . Pero el ataque se extiende a to<las la~ elaboraciones y enmiendas aristotélicas a la doctrina pla· túnica original, y a toda otra eo<pecie de construcción y {icción que pueda postularse entre nosotros y la co<~a con· neta. particular, individual y material. Cada H'Z <JUC HohiJL-s está frente n alguna afirmnción que sugiera In cxi!'tcncia o subsiste1win de entidades supernunJCruria~, c¡uierc saber inmediutanwntt: cuúl t'S !:lu valor contante y !lorumte en la única moneda que e.:;tú clispue~to a admitir. ,\,.í. quizá no sea !'lorprendcnte <JUc nunca :-t: le ol'urra siquiera que los términos valoratiH•s puedan refcsir•e u entidad e:; especia lO!'! tic otro mundo de valores: ''Pero cualquiera !'ea el objeto <M apl'lito de J~eo de un hnm· hr", t-s a él al que éljtc llumnrá Líen; y al objeto lle su odio o a\ ersión lo llamarií mal . .• •· Gj. De igual ntr1do, ) csle <tuizá sea un ejemplo más notahle. aualua h•s u•os dt• la palabra ''e«píritu" 1'11 la,. Escrituras para dcmo:;trar que toJos ellos puetleu ~cr rc1lur.idos a su lerminulogíu.
• Por ~·jemplo, ro Platón: "T,·n··•nn• el hábito ... ti" fii(KJllt'r
una Forma 6icmpre que u•nmus t•l miGillll nomhre en mud1o~ <41 us, una Funna para cadJ. 'rnucho5' '' t;:!, 11 ubh,•s cnn.;ido rul..:1 a !'latón "cl mej<1r Je Jo, filósofos anli¡;no&" 63, Xo ha~c falto añ:~uir •¡ue la dn<'lrina de las formas cuoth·nc mudw nuí:. que e-to.
a:: Repúbli<·a, 596a. 11.1 Ell'. \Il. 3<16 : d. 1.-eliután, Ca¡r. 46 114 I.criarán, Cap. 6.
34 EL EMPIRISMO L'I\CLÉS
Pues todos ellos se refieren a "sustancias aéreas", que son ciertamente corpóreas, o a "esos ídolos del cerebro que representan cuerpos para nosotros", que son "nada más que tumulto en el cerebro mismo"; o bien suponen "significaciones metafóricas. • . como cuando. . . decimos. . . en lugar de Iros quedad, ánimo silencioso. . . en lugar de inclinación a la santidad y servicio de Dios, el Espíritu de Dios. . . y de los locos se dice que están po.~eídos por un espíritu". Esto en lo que se refiere a "sustancia incorpóreo. . . palabras que, cuando se las une, se destruyen mutuamente, como si se hablara de un cuerpo incorpóreo" 811•
Quizá las contribuciones má.'4 importantes de Hubbes en este punto fueron : comprender la importancia del lenguaje; introducir este tipo de cuestiones en el centro tlel escenario filosófico; y ¡;ugerir un nuevo tipo de crítica. El lenguaje es importante porque sin él es impos.ihle todo razonamiento abstracto y toda comunicación compleja. En otros párrafos, llobbes define el sentido en el cual el lenguaje es prculiar de los hombres 1111, y esto sugiere una manera de dar mayor énfasis y precisión a la diferenciación dd hombre como animal racionaJ 6i. Po!:'teriormente Locke y. cle."pués de é~te, Bcrkclcy, aunque no Hume, heredaron el interé." ele llohbes por el lenguaje. El nuevo tipo de crítiea con,.i.;tc c>n indicar que aun expresiones corrientes en la filosofía pueden carecer de sentido, I'S·
trictamente; no porque contengan contradicción. sino debido a una mala pníctica conceptual esotérica. Sin duda, es po!'ihle encontrar muchos ejemplos aislados ele tal crítica aules de llohhes, pero e;ólo con éste se hace sistemática y es guiada por una teoría. Por !:Opuesto. su teoría, como primera tentativa, era tosca y rudimentaria. T uevilablcmcnlc, adolecía de los permanentes defectos de
or; ldl'm, Cnp. 3&. oa LW, II, 88-89. 117 Cf., p. ej., 11. Feigl y ;\l. Scriven (comp5.), The Foundations
of Scil'nce and the ConCf'[)IS of Psycllology and Psychoanalysis (.llin:neapolis, 1956), p:ig~. 165·166.
IIOBBES 35
Hohhcl': la insi!ltt•fwia en lomar la geometría como para· cligma del \·erdadcro conocimiento y la idea de que todas la!> palahru:-~ ¡;on nombres o deben ser concebidas según el nwd1•lo de los nombrcs. Sin t•mbargo, este es uno de lo!l U10pectos en lo~ CJUe la obra de Hobbes constituye un jalón importante. Puede parecernos extraño y torpe cen«urar ''el otorgamiento de los nombres de accidentes a uombre!l y expre!linnes, como hacen quienes afirman que la 11Cllural.eza Je una cosa e.f szt (le/inición . .. " 88• Pero no tiene nada de absurdo reconoc·er la tentación a hipostasiar dtdiniciones: a tornar equivocadamente los conjunto!\ dt~ ('araclt'rístiras que consideramos conveniente ron.;icl1·rur cJ¡•finitmia!', ('oruo !li tuviesen una suerte ele realidad ohjetiva, r·umo !li fuesen las ''esencias reale!l", la" "c~m:iu!l naturale:-'' o las "realidades metafísicas" de las cnsa!l. De igual modo -y aunque Hobbes vincula c~ln tk'!<rnuñadumente t:on !iU esquema teórico como caso de ilegítimo aparcami1•nto del ·'nombre de un cuerpo" con el "nombre de un nomine··- señala como absurdo cierto:- mmwj os dudo~os del engañoso concepto de "infinito··: '' .•. ningún número puede ser infinito; sino que la palahra númern es llamada un nombre indefinido cuando no hnv en la mente ninp,ún número determinado que rc~pnrtcla - a ella .. t:u. E..;ta afirmación lo conduce a la ::-olurión de la~ paradojas de Zenón. Éstas. como es de suponer. :-;on para ~1 peculiarmente escandalosas, ) a que ponen en duda la univcrl'alidad del movimiento: " ... la r uerza del famo.;n urgumento de Zenón contra el m o\ illlil'nto con10i!'1te en la proposición según la cual tocio lo que prmle .ft•r diridido en zw número infinito ele partes '~ lamhién infinito. proposición que ... es falsa. Pues di' itlir en infinitas parles no e.« nada más que dividir en tnnlas partes como cualquiera desee" 70.
68 J·;w, r, st íJU EJr. 1, 59. 70 ew. '· 63. I'uru un anúli•i~ mod .. mo de estos tl'ma~. véa•e
G. R)ll', Di/t·mmas ICamhridge, 195~). y J\L Black, Problems of Anal) sis (Londres, 1954).
36 EL EMPIRISMO INGLÉS
Probablemente se ·vea mejor el carácter y la origina· lidad de esta crítica en los repctitlos ataques <le Ilobhe• ronLra la doctrina espccí íicamente católica romana de la transu,.tanciación. E¡,;ta Iue dcüui!la por el Concilio de Trento. Rechazando de plano toda representación mera· mente simhólica. el Concilio anatemizó a todo el <¡uc "diga que en el sagrado sacramento de la Eucaristía subsiste la substancia del pan y del vino. . . y niegue e:;a mara\ illosa y singular conversión de toda la 5Ull~lan· cia del pan en el cuerpo y toda la substancia del vino en la sangre. aunque e;e mantengan las apariencias dol pan y dd \Íno. conversión que la Iglesia Católica llarnn apropiadamente transubstanciación'' 71•
Esta doctrina -sostiene Hohbes-, "construida sohre In 'ana filosoüa de Ari:.tóteles'' y según la cual lo que no es en modo aJ .. uno distinguiLle del pan y del vino e.• e . realmente alno diferente. no es solamente innet·c«arw para la snlvn~ión y carente de todo respaldo en la Escrilura. sino también carente de sentido. estrictamente ha· blando. Por consiguiente, ni siquiera puede aspirar que se la ubiqut· en las categorías rrlalivamenle dignas de lo innecesario. lu infundado y ha~ta lo falso. Se com<i1lera que los brujos egipcios engañan a los espectadores mo~lrando cosas. cuando pretenden haber convertido sus bas· tones en serpientes y el agua en snngre ... Pero. ;,qué pt'lhH.lt' Íatnos de eUo:- si no apareciera nada ~;eml•j ante a una ,;erpienle ... nada semejante a la sangre ni a nin· guna otra co~a, sino solamente agua ... ?" 7:.! "Y por lo Lantu. 'ii un hombre me hablara Je un Cllflélrrínguro fC· drmdo o ele accidentes del pan en el queso. . . no diría que está equhocado. sino que sus palabras no tienen !ientido, es decir. que son absurdas" 73•
11 H. Denzingcr, Enchiri.dio11 S¡mbolomm (Frdburg im Dreisgau. 1953). 8M.
72 Lcr•iatún, Cap. -14. 73 /dem, Cap. 5.
HOBBES 37
LIBERTAD Y :"JECESIDAD
Lat: fuentes principales sobre este tema son los csc;rito!\ de ITohbes en la contro,·ersia con Bramhall. Pero Hubhes ofrece lo e;;enciul de su posición en unos pocos párrafos del Leuiatán 74•
Libl!rtatl signiiiL·u, pro¡>iam<>utc, ll\J!Icmcia dt' oposición. Entiendo por oposirió11 luo impedimentos rxtcntos ul m~>· ,¡miento... Y según c,tc 8iJ:nific.-.ml~> genuino ) gener.cl· mente admitido de In palabro, un homurc lihrc es aquel que, e-n las cosus 4UC p<•r FU fuerza e ingenio es capaz de hoc' t·r, no l.'llclwntra tr,chu~ ¡J.Jra bucc·r lu c¡uc quien: hacer. Pvro cuando !'e aplicmr Ja, pulebres libre y llbertnd u algo quu no sea un cuerpo, se abusa de ella8; pues lo que no e:,Lá su julo a me" i111i•·n1u tampoco está sujeto a impedimento ... ; del uso ele la C"l:prc•ión libre arbitrio no pucdP infc·ri~e lihcrtad alguna ele la vuluntad, rl <IL·~en o la inclinndón, ~ino la liherlad 1lell hombre... Libc•rt;ul y nece· ~iducl ~on t•llnpntihl~o,; cumo l'l a¡wa, que nu !;<)Jo tiene lilll'rtad ~inu )amhién nrr.co,idu!l de ¡)c~r.endrr por cl canal. U>Í laml¡ién ~ucctle en J¡¡,. ac,chtot·~ que lo• hombre" rrnlizan \."olnntari:uut•ntc•, la~ rualc~. pttr proc.c.:ckr de "ll \.olunlnd, pmcrd•·n de la lilwrt.rd y, ">in cmhurgo, tnlllllién pruro·dcn de la n¡·o·c:~icla!l, y¡¡ IJUt' Ludo a• In de volunta<l, tndo de~<'~' } toda inclinnriún hmnano!' prnt•ctkn dr. ulguntl l'!!lll!'ll, y é~ta a "ll \.t't. J¡, olra r;lu<a. en unu r·•Hh·nn t'ontinua cuyo primer cslaL6n está en la maM de lJiu!', la primera de toda" la~ cau,as.
El énfa;;;is en rl IDO\ imienlo ) en ln mccánkt1. así r-omo los recelo:; hacia los u~.;os metafóricos o iiliomá· tir os ele la!'! palabras, son caracteríaticos de Bobhe~. Pero la tesis de que In libertad humana no es necesariamente incompaliulc con la total causalidad universal tuvo mu· chos defensores anteriores, por ejemplo, entre los Rdc>t· maJores a quienes Hobbcs cita 76• Posteriormente, pasó
71 /dc·m, Cap. 21. ; ¡¡ E/T', V. 298-299.
38
a la con·ientc prindpal de la filosofía !'ecular británica a través de Lod .. c"' y Hume.
:\i Bramhall ni llubbc:o~ d1.~sean limitar~e a e~ta primera cue~tión de compatibilidad o incompatibilidad. Juntos pa!'an por lo~ <~iguicntcs problemas: si el universo ohc· dece, de hecho. a un determini'lmo total. y cuáles serían las con~rcucncias morale~ )' teológicas de !'us respectivas posicipnes. Ilohhes csgrimP un argumento interesante en defcn!'la del cl<~tcrminhuno: "Tomemos como ejemplo el caso del tiempo. Es necesario que mariana llueva o 110
lluet•a. Por lo tanto. l'li no e" necesario que Hueva. es ne· ce!'arin que no Bu e\' a~ de otro modo. no hay necesidad alguna de que sea verdadera la proposición llot,erá o no llm•erá.'' 77 Se trata de una variante del antiguo pro· hlema de la hatnlla naval que Aristótrl<·!' examina en De lnterpretatione, IX. Pero -hasta donde nosotros conoceroo>-- ni Aristótelc~ ni ninguno -cxct·pto Hobbes- de los mucho~ pcnl'adun• .. c¡ue ~e han a\'enturaclo en él "'"' han aceptado el argumento como una prueba \'álida del determinh-mo.
• Dada c•pcl"ialnu ntc la rcnur-ncia de l.~tcke a reconocer su cun-idcralolt• J .. ucla t·on lloLlw~. ulo•t•ocmo• t·•la cita: "Creo que la ""'''ti .. m nu ·~. prupiauwntc, ,,¡ la 1Uiuntatl t'~ /i/,re, <ino si u11 homlm• es libre" 711,
ru Essay f:unn•fl.ing 1/uman Clntlrrstuntlirag, IJ, 21.21. rr F.ll', IV, 277; d. l, 130-131. •• En año~ n·ricntt••. ha n·.,urgido t•l intcré" por c.>ta cuc~·
tiiín 7><. Quizú J.¡ 6Ítn¡lltl ntt'IH·iiín a ltl~ crron·~ h:í~icos del ar¡:umcnto tic llollhl·~ t•nrh ía halwrnus ahurraolu lo, intento~ por "de· ft•ndcr la liherta•l" nllltru ,•,t•· tipo d~· ataque' en términos de unu lógica lrÍ\'alente ) fu ltt itlt•a tle que la' pr(lpo~icioncs contingentes ncerou del futuro uo JHll'tlcn sl'r nonsidernda~ \'l.'rdudcrab ni falsa~ 711,
78 Jlny un ntlt'Cit.ltlo conjunto de referencia~ en Richard Toylor, "Tbe ProLit•m of Fnturt.• Contin¡:em·it·''· Philosophical Rericw, 1957. lle pnl.tlit·;ulo un c'\amc·n má clc•tallado de "HoLbes nnd thc Sea FiJdn" en CrtulmtiCI ReriC'w o/ Philosophy (Minneápolis, 1959).
711 El urt Í1·ulo tlt· R. C. Brudlcy '":\1u~l !he Future be what it i- r:uin~ tu he", puhlic-udo en .Uind, 19:;9, contribuirá a poner !in a c•ta prolongada C'Ontro~eroia.
HOBBES 39
Ciertamente, matíana lloverá o mañana no llot•erá es nece~ariamcnte verdadera, por el principio del tercero exduido. Pero de ~to no se sigue que, o bien mmiana llot•crá es nect•t<ariamente ,·erdadera. o bien nwñana 110 lloverá es nccc¡;uriamcnte venladera. La naturaleza del ermr, o lo11 crrorc!', ele Hobbes, se hace aun más clara si examinamos otra \' ariante que él menciona pero no dC'larrolla: "Un ltedw necesario es aquel cuya producción no se pueclc impedir. . . la proposiciém lo que será, será es tun ncoe!la ria como la proposición un hombre es un hombre." Ci<'rtamcntt•, como dice la canción, Whatever will be, wi/1 be ("todo lo que será. será"), pues, para todos los \aJore" tic :~·. de •'x será" se sigue nece!lariamcnte que "x llt•rá''. Pl'ro e~to es algo muy diferente de decir "todo lo ttue será (u ocurrirá l. será (u ocurrirá J nt'Ce:>nria e in e\ itaiJlt•rnente ", El primer error consiste en eliminar t•l ad,erhio "nct"C"ariamente" ele su lugar adecuado ¡·omo modHicativo de "~e sigue··. para introducirlo subrt•pticiamente en una ele las prnpo!<iciones cuyas relaciones lógicas t· .. tán ha jo examen: pul'~ "necesario, contingente . . . no ~on nomhr~ tlt: co;;as, ;;Íno de proposiciones"""'· El "~'· ~untln error. pue ... e.-. interpretar este acl\'erbio "nccc .. a· rianwnte'' como ~¡ ~e refiriera, no a una necesidad lógi· ea, !'in u a un u nece .. i1lad física: no como una cucst ión de implicación. sino corno una cuc,.tión de lo c¡ue l"<. de hecho, contingentcmentl'. ine\'itable. Por supue,;to. Ilohbes, debido en parle -pero ~olarnentc en parte- al hcl'ho de haherN' c•ngañado cnn los argumentos falace;; tJUC
acahamo,; de considerar, estaba obligado a asimilar lu necc .. idad fi:;irn u lu nccc5idad lógica, aunque a 'cce,.,, y t·llo no es de !lorprelll.ler, pasa por alto las implicaciones de -.u nrnbido~a empresa.
Al !:"omctcr a examen las consecuencias de sus conccpt·ione!l sobre este punt<>, Hobbe.>< insiste en la distinción entre lo que son la"' cumecucncias lógicas y la manera eómo las juzgaría d hombre idealmente racional, por
so EJI!, I, 60.
40 EL EMPIRISMO INGLÉS
una parte, y lo que serían las consecuencias reales si !>US
ideas atrajeran la atención de hombres que no puedan ser considerados tan racionales, por la otra. Fue principalmente porque le preocupaban las posibles consecuencia~:; en el segundo sentido por lo que nunca consintió en publicar su polémica con Bramhall hasta que Davys lo obligó a ello por su acto de piratería: " ... nunca pensé que el daiio que podría derivar de un discurso de esta natun1lcza. . . pudiera dañar a un hombre racional, sino solamente a hombres que no pueden razonar en aquellos puntos que son de dificil meditación" 81 • •
A todos los argumentos de que su determinismo irnplicaLa lógicamente que el elogio o el rep1·oche, la recompen~ o el castigo estarían fuera de lugar, "c¡ue consejo<~. aJtifirio~. arma¡.;, instrumentos, libros, estudio, medicinas, etcétera, serían superfluos'', respondía siempre con algu· na variaute del siguiente tema simple: .. Que haya una nece;.idad de que se realice una acción o de que se produzca un efecto no significa que no hoya ningún rettui,.ito necesario como medio para que se produzca ... ,. s2
En <.:uanto a las implicaciones lógicas que tal concepción puede tener p11ra la teología -y las cuestiones acerca rle ellas y acerca de los f undameutos que briudan las Escrituras en apoyo de las dh·er,;.as tesis ocupan una lwt·te importante en el debate- Hobbes C" igualmente lajunte e inLran!>-igente. Bramhall !<C queja: '·Esta idea de unu nccc!<idad absoluta destruye la verdad de Dios, haciéndole ordenar una cosa públicamente y exigir otra privadamente. . . Destruye la j usticin de Dios, haciéndolo ca::.l igar a las criaturas por un acto ::-u yo. . . haciéndolo el verdadero autor de todos los defectos y males que hay en el mundo·' ~3. Sin inmutarse en absoluto, Ilohhcs insiste de manera incan;-ahle en enirentar sin niuguua evasión la;; que coru;idera con!"ecuencias matúfieslns de
In E Ir', \', .¡:¡;;. S" 1::/1', 1\, 256 Y 255. 53 E/1', V, 202.
HODBES 41
las doctrinas cri~Lianas fundamentales. Cita reiteradamente afirmaciones de notoria dureza que destacan las implicaciones de la omnipotencia: "Así, pues, de quien quiere tiene misericordia: y a quien quiere endurecer. Tú. pul~~. me dirás: ¿Por qué entonces se queja aún? l'ues, ¿quién resiste a su voluntad? Antes bien, oh hombre, ¿quién eres tú que replicas contra Dios? ¿Acaso el vaso labrado dirá al que lo labró: Por qué me has hecho así? ¿O será que el alfarero no tiene derecho sobre el barro, para hacer de la lllÍ.sma masa un vaso para honra y otro para deshonra?" !H Echa a un lado d&~preciativameute los esfuerzos escolásticos por demostrar que Dios puede ser la causa de algo sin ser la causa de ''lo pecaminoso o irregular de ello''. Pues afirma: "Distinciones como estas ofuscan mi entendimiento." Es como si alguien dijera que "un hombre hace un vestido largo y otro corto, y otro hombre distinto hace la diferencia que hay entre ellos'' sr.. Al aceptar las con¡¡ecuencias lógicas de la omnipotencia -en t·ealidad, al insistir en ellas-- afirma que la mm1ipotencia, como tal, es su propia justificación absoluta. Además, sostiene que es cl'ta, en verdad. la doctrina contenida en las EF>crituras. "Cuando Dio;; abrumó a J oh. no lo acusó de ningún pecado, sino que j U!:olÍ fieó su dccil'ión hablitrulole ele -.u poder.. . '¿Tienes tú un brazo como el mío? ... ¿Dónde estabas tú cuan<lo ) o creHbu la tierra?' ... El poder justifica irrcsistihlcmclltc todas las acciones, real y propiamente, en quienquiera que "e encuentre; menos poder no .. . " 80
ANA TO~UA POLlTICA
l.os fuentes principales son, en orden cronológico. Los elementos de la ley, De Cive y el Leviatán. De estas obras. la prinJCrn puede ser considerada como un esbozo. La
81 Romanos IX, 18·21. BG EIT, N, 250; cf. Let•iattíll, Ca(!. 4-6. so EIT', N, 2l9·250.
42 EL F.l\lPIRISMO mGLÉS
l'cgunda e~ la parte política de la trilogía definitiva de IloLbc" <¡ubre los elementos de filosofía. La tercera expo· ne sus irJ€'as políticas y contiene. en especial. un extenso tratamiento tle las relaciones entre la n•ligión y la políti· ca. junto con una doctrina ele la naturaleza humana de la <'ual derivan esas ideas. Ilobbcs pre;:enta su anatomía política como el fruto de un ejercicio de método. Se su· pone <JUC este método ha sido modelado !lcgím el de sus amigos Harvey y Galileo 87, y Hohbes no tiene ningún c.~crúpulo en pretender que su obra es comparable a la de ello!'. "Galileo ... fue el primero que nos abrió la puerta de la filo!<ofía universal", mientras que '·la ciencia del cuerpo del hombre. . . fue descubierta por \'ez primera. . . por nue~tro compatriota, el doctor llanev". Pero la •·filo;:ofía civil" "no es más antigua.. . que· mi libro De Cin·'' ~•. Explica el método en el Prefacio: "En lo cuncernicnte a mi método ... todo ~ comprende mejor por sus <'ausas constitutivas. Pue~ a!IÍ C(tmo en un reloj, o CJl otro aparato pequeño semejante, la materia, la figura y el movimiento de las rueflas no pueden ser bien cono· ciclos si no :~e lo desarma y se ]o contempla por partes. así taml1ién para realizar una indagación inquisitiva en los clerecho!l tlc• los e:<tado::; y los tlcbere" de los súbditos, es JH'Cl~ario (no diré tomarlo!! separadamente !<Í no) con,;iderarloq como .,¡ estU\;eran disueltos ... "69
HoLl•c'l procede t·ntonce.; a examinar cómo son los hombre~ y, "obre todo. cómo 'crían !>i se diminaran todas la' rc:.tricr·iones ele la ley r la ~oriedad. A diferencia de lo>~ irN~cto~ soc-ial~. los hombre~ no han nacido por naturaleza adaptados para ,;vir juntos armoniosamente: "Cómo y por qué motivo se reúnen los hombres se comprenderá mejor observando lo que hacen cuando se reúnen." 00 Los hombres encuentran tocio género de oca·
87 Véa•11 J. ll. Rantlall, "Scientific Jlfcthod iu the School of Padua", l ournul o/ tlle Hi.story oj Ideal, 1910.
ss Elf', l, viii·i~. s~• Ell, JI, ,¡"· 110 EIT', U, 3.
IIOBBES
sioues de conflicto, que Ron ajenas a esas otra!! criaturas. '·Entre tantos peligws. puCl', con los que se amenazan mutuamente todo~ los días los hombre,.:. a cau,.a ele• ,.us apetendas naturale:-, el cuidado de sí mi--mo e,.tá mU) lejos de l'er una cuc,.tión que pueda l'er considerad,, tJL.,... preciati\'amente. pue,; no l'C tiene el poder ni el dt•-.e•u de hacer otra cosa. Pues todo lwmhre dc~ea lo que es IHJl'lln para él y bll)e de lo que lo perjudica. sobre todo del mayor de los mal e!' naturalt•H, que es la muerte¡ In runl hace por un impulso tan natural como el que mueve· a un.a piedra hacia abajo.'' 01 O. l'umo dice en el LeviatlÍTI: "el objeto de los actos \Oluntnriu~ de todo homhrc e:o~ algún hien para sí mi<~mo'' 1'~.
Sin el freno constante de Ju,. rt:l'lriccioncl' ... uciule ... e!'ta,. inquietll!'. pendenciera-. y á' ida" criatura,. c,.taríun en perpetuo e5tado ele guNra: "no puede negar ... e que• d t'l'taclo natural del homhre, ante-. dt' entrar en !'oCil·tlad. era el dP la guerra; y no era uua guerra simple. l'ino una guerra de todos los hombres contra toJos lo!i hum· hrc~'· oa. En Ilohhe:t, e:<ta idea de un e!itado pn•-;oriul de naturaleza ei', prindpnlnwnte, una ficción para U)' udur el anúlisis. y no dehc I"Cr t'<Htsidcrada. como eu Lockt• 111
•
como una hipótesi!i hi;~túrit·n. Explica en el Leriatán: "Puctlc pcnsar-.e que nutwa huho una época y una . itua· <·ión de ~uerra como t:·,ta; ) ) o cn·o. dectivamenlt·, que nunca la hubo, en general. t'll todo el mundo.'' Luego, de,pué,. de aludir a •·Jo~ ptll'blo" salvaje' de mucha-. parles de América'', in,.islc t·n t•l :-iguienlc punto funtlamt•ntal. !JUe e, hipoti·tico: "~in cmhatgu. puede oiJ,ervur,.e qué tipo ele \'itla hnhríu alli donde no hubiera ningún poder cumún al .-unl temer pues el tipo de vida clt~ lm1 hom!Jres que ante"! vivían bajo tm gobierno pacíril'o. sur.·
Ul EW, It 8. n~ Cap. 14. u:¡ Elf', ll. 11. Ol Comparar con el Secoml Treati~e on Cid/ Go~-ermnetlt,
Cap. VHI, e:opecialmcnte la~ 6n·cionc:; 100 y ~ig:..
EL EMPIRtS~fO ~GLÉS
le degenerar en una guerra eh il.'' o:; En e8encia. el e!ltnclo bohbc::-iano ele naturaleza no es una cuestión relativa ~ _lu _<¡ue l~a .~uccditlo. d.e hecho, sino de lo que ocurnnu sr H' dumnara d gulucrno: es como la Primera Ley del M o' irnit·nto dt• In física, que no dice cómo se mueven lo!; cm·rpo~. ~ino t'ÍIIIIU :-e moverían si no IIUbic•ra fuc•rzas que at'luuran !'ohrc dlo!-1. El propÓ!>Ílo de Ilohhes e:;. !;in <'mhnrl;o, anutómico; es mostrar la función tlel Estado imlicando lo que sut·t•tlt•ríu si no hubiera Estado. Otro punto impMtank <'8 que ~<U rnal básico. y la fuente de todos los otros. es la in~P~uríclad. Ilobbe,.. ¡;e debate P?r ponerlo de rclit•\c en lnl' fra!les 'JUC preccclcn iumcthotamt•ntc• U l',.C folllnSO )' f'itacJo pa"ajc l'Ohre )a!'! WÍ"C·
rias del e,.I;Hio de rlilturuiPza. Lo hace mediante un tm!'ayo el .. mt•ntnl en aruí)j.,¡ ... ronrt•ptual: '·Pues, así como la rrnturaleza del mal tiempo no n-side en una o dos Jiu' ia!' sinn t'll una h'nclt•nt·ia a llm er durante muchos día!', il'-Í tamhii>n la naturaleza ele la guerra no nm;;iste en ludtar rralmenlc ;;ino t•n la conocida predi~posición a ello durante totl<• el lit•mpo en que no hav !-t'!!Uridad de J • '1' 1 1 • e o contrarru.. . t f n o t¡ue puede dar origen a un tiem-}JO de guerra •.. lo nri~rno puede dar origen a un tiempo en el que lo~ lroml•rt•s \ i\ an sin otra "C"Uridad m•c la . f e .,_ que ~u pmpw ucr zu }' '-U propia im cntiva puedan pro· porcionarlc~.'' oa
En e~la:> condicinu!• , los homhrcs viven o, más bien. \Í\'irían ~olanwnte sujeto~ a In ley natural o ley de naturale7.a. E~las ernn t•xpn•.,iont·~ conFa"radac:, utilizadas lraclicionahm•nte para ul ud ir a algÍin c;nj unto de princiP_ios monalcs anterion·~ } t¡uizá lnHwf'ndtntes a cualquier &J<;I<'nta tle ley t·~crita o re\ elación t-tica. Jlobhes brinda Wl concepto muy cli rcr\•ntc: "Una ley rlc naturaleza . .. es un prereplo o norma general, hallado por la razón, ~or el cual se ¡nohíhe al hmnhrc hacer lo que e" destruchvo para "U \litlu o renunciar a los medios para con:;er-
~~~ Cap. 13. 116 ldem.
UOBBES 45
, aria y omitir m¡uello que con"idcra lo más convenicnt.e para prc~Prvarln." 07 Ahorn bicr.r. :~ ~ toma esta dchnición juntamente con la tlt·~cnpcron de la. naturaleza humana ciada tmlc~. resulta claramente una ~tmple t·uc"tiún dt• hl'cho In de. que lo::. hombres siempre ohedeccrán Ju¡; lt'}c:> húhbt·siana<~ du la naturaleza. con que .;óJo ten: •••m el ingt•nio uccc>strr in pnra di~ccrnirlas como tales, as1 ~mno el autotluminin para hacer lo que consideran bueno p;rru ello!;. Pur.!'l todo hombre. pur un cierto impubo tle nutunrlt·za, t'\ itu ~nhrt• todo lo~ mayores males natu· rale~. P••ro uno ll'y de nuturalt•za le,;. dkc justamente que )u1 ... 1111 1·sto. n 111 pur <¡ut• c!'pedfit·a alguna máxima gcucrar t¡m: (!;! razonuhlc ~cguir para a~cgurarle el ohjt:ti\:.11· A-.í. mitnlra~ t¡ut• lu lt•) lr:t~liciouul de. r~aturalcza. s~gun -e r-rcía, pr~nihía u},li¡;aciont•s cate;,;oncas. el ~~"trt~t:• de Huhlw~ prctemlc• rná" l1icn de,.cri1Jir !techo- htpolclr· co~. Se !rula tlt• lo tjUft los homhrcs hanan ) hacen. t•n la rnl'dicla t·n IJIIC estiman r¡uc c-. bueno para dio .. , ) actúan en t'oll~'"lllnCin con t."'to. Por lo tanto. c ... Y pre· tenclc ser. muy --emcjnntc 11 la roucepc.i~~ ti? ley. en. la eiencin n.t lural. Es re\ dador de la 't~ton unaglllaln a , la audat·in irrtclcdual de Huhhes el que int~nt<lra introdueir t•onrcpto, dL• la nUC\ a ciencia en .la psicolog ía. Y la polític.t, aun arrlt'~ tlt• que i·~to;; con~ulularun ;:.u, 'JC·
to t in!; n~ienlcs t·n la física ) In anatomía.
La f'lorrjunciún de su conrc•plo de ley de natura'eza cnn -u~ corwJu .. imu•s nrcrc.l de la p~icología humana lu\'n otra I'UII Rt:'CUl nf'ia irn¡111rlantc. Huy en día es un lu::;ar c11rnírn el c¡tu• .,¡ tlt•sruLrimiento dr. una ley científir.n siempre plantf'n l.r~ ntcstionc-. lógicamente. adicionalc;> n·lat ha:-~ a t•(mw u pi Í<'n r c•l eonnt'imiento a~;t compe~tlaad 1 •. si 1'!'1 que ~~~ lo pucdt· aplicar: si ¡tnr Ot'rtcho pwpto. por convcniPnt·ia o itlculnwnte, por ambo¡; razones. Pero, en In c·tllli'I'J>ción
1
de llohhc.", c::-tas cue!'!ioncs han sido re· ucltas dr. arrtt·mmw. Puc~ una ley de naturaleza. en el
scul ido qUl' í•l u;;igna u la expresión. es una máxima (lUC
117 Cap. 11.
46 EL EMPIRISMO INGLÉS
incluye _la esp.cciíicación de los medios efectivos para llegar a Cierto Í111 •. Es también una cuestión de hecho, uno l~y natural en el sentido científico, que e~te fin sea pre· CJsamente lo t¡uc es caro a todos los hombn-s. Asi, Ifoh· hes pudo pensar que estaba c~bozando una nueva ciencia de la. s~ciedacl y. al mismo tiempo, sumini;;trando un conocu~uento que. una vez apreciado como tul. sólo podía :-er aplicado ~~ra hie~ .. "E!OOII errortl!'. . . incompatiblf'S r?n la tranqudJdad púhiJcn se han de!.'Lizarlo en los cspíJ'llus de homLn·s ignorantt•R, t•n parte desde el púlpito, en pnrl!• por. obra de los di,.curso!' diarios de los hombr~. que. ~ar.¡as a sus C!'Ca!'a" ocupacioqes, gozan del ocio nect-;;ano para <'"ludiar; ) penetran en las mentes de e~o~ ll?m~res por los maestros clt• su juventud, en las escuela¡; puhiJcas." !ll! En la "Conclu>~ión"' del Let'iatán, C$Crihe ele su p_ropia doctrina: "Por lo tnnto. creo que se la puede puhhcar con provecho y se la puede en!'ot•ñar adecuaclnmcnte en la!il universidades .... , ••. Po~teriornwnte en De Cnr¡Jore insi~tc: "La ca~"l! ele la guerra no es c;ue }0 ..
hombres tengan propens1on 11 t•lla: puf'~ la voluntad sólo tien<: por ?hjclo el bien, o al rne110,; lo <¡uc parece Ht'r
el bwn. N1 es t¡ue los homhre• no sepan <¡tll' lo« efectos tic la guerra H'an malos ... Ln <·au~a ... r~ r¡ue los hombrt•.; no conocen las cau•a;; de }¡¡ guerra ni ele la paz. JIU~:-. ha) poco~ en el muntlu ... que ha)att aprendido !IUfJcJeutemeutc lu~' reglas dt~ la vida t·ivil.'' tut
• \ • o
• ~ •• e;; tOI!'lf''<ant~: CfllU¡larar, <:<uno >U:rírió A. E. Ta1 Ior, las lt') "-'. de la naturale:a de Hobbl' con ln< imperatitvs rat~~>Órico.f de Kant. "
08 EW, U, 172. •• l' . f
, -O~lport·•e ~-tu rase con &U¡::twurill~ l>imilart•s intnr.aladu~ por lluton ,en l11 R1•pública oo. f:sto htinJ.aba en ~~~~ formru;
0 ldco~ ,una ~mtc~i~. mn) diferente . de IH:cho~ y ,·alorC'<, y .,0~1enfa •tue !;O]o el conor.mu.,nto de aqut'll •~ podía a•e¡::urar d hícn~tar d,.J EHado .• ~oLhcs nú~mo mmpara favorablemcnlt• el Letiatán •·nn la Republtro too.
09 496. 100 Al final tld Cap. 31. 101 E//1, 1, 8.
47
\
nonnF:s
Después de esbozar los fundamento.!\ de la _psicología, de explicar el estado de naturaleza e mtroduciT s~ yecu· liar concepto de ley de naturaleza, Hobbes especJhca el contenido de algunas de estas leyes. La prim_e,ra y Iu1~da· mental de ellas. la lt•y de la autoconservac10n, es que todo hombre debe hu.scar la paz, en la medida en que tenga c~peranza de lograrla. y, cuando no puede lograrla. debe tratar de buscar y utilizar todas las ayudas y vt>ntaja!'l de la ~<uerra·· toz. De la cual "se deriva esta !legunda ley: c¡ue u~1 hombre puede acceder, cuand~ otros tambi~n acceden (en la medida en que se lo constdere necc~ano para la paz )' la defensa de sí mismo), en renunctar a este den.:cho a todas las cosas y a contentarse con tanta libertad. frente a los demás hombres. como les !'lea con· cedicln a éstos con respecto a él mil'mo". Antcs, en el mi!lmo capítulo. define el "dercc~1o de naturaleza" co~o la ''lilwrtad que cada hombre hene de usar su propiO poder como quiera .. ; y la libertad, simplemente, como '·la aust•ncia de impedimentos externos''. El poder o. con menos colorido, la 8Ul'Cncia de todo impedimento físic-o externo. t•s el 4lerccho. por definición.
¿Cómo saldrán ele un estado de naturaleza tale!~ cria· tura!l uobt•rnadas ~o)amcnte por e-.ta~ leyes )' otra!< SUill·
,., o o d l . "} ""o lare,o. <¡ut• derivan t•n última tnstancJa e a pnmera. d
se hace un pacto que ninguna ele la~ partes cumple en el monwnlo prer:-cnte, ~ino que confían una en 'Otru, en la cond ición ele mera naturaleza ... es nulo", pues "quien lo cumple primero !'IC entrega a ~u enemigo, contrariamente al den•('ho. que nunl'a debe ahanclonar. de dcfr~clrr su Yida , su" medios ele !'Uhsh-tencia''. Así. !;C requtere un poclt·; 4JUe ~aranticr la recipro!"iJnd: pues "si huhicra un poder común por !lohrc ambM, l'un derecho y fuerza para
bl. 1 1" ' • 1 ,, 103 o 1gar a cump umcnto. no sera nu o .
La única numo•ra de l''taLlet·er e•e poder común, capaz de cldendcrlo~ contra lo ima:-ión di' extranjero' y 11 unos tle
~O:! Letiatán, Cap. 14. 11\3 ldem.
48 F.L EUPIRJS:\10 ~cu:;s
los rluiins que ptH'rlan provorarlt~~ otros, nBt'I(Urándole •... que ¡nwd!'n nutrir e y 1h ir •atil<ft·cho,., e• t·onferir tofln ~~~ poder y fuerza n un humhw o asamblea dt· hombre-••• que r• pu·-enle a !-11 r~~"r•ona; y que <'nda uno t'C>n•iJrre comv pro)'io ) se reconozca a ~¡ mi mn romo autnr 1le cualqui••r t·o•a r¡tu• haga o ¡•rmuur·l'n quiE-n repreocutu a ~o u pc•rsotHI ... E•ta t•s la gt>nemción cid gran l.t•l iután o, nHÍs hit·n, pnr.t lmhlar cun mayor n·~t·rt·ncia, rlc t'•C Dio~ murtal al cual dl'bcrnos, hajo t'l llius inmonal, nu• •tra paz ) nuestra de· frn-a... Y d titular de ~la prr ona c .. llurnnclo &obrra11o Y de -:J •t' dice t)Ut' IÍI'IIC poda &o/u•rnno; y toda otra pcr· sona e~ súbdito wyo HH.
Ahora )Jien. al llegar o e<ola t·lnpa en la con-.trucción t!e su te01 ia, lo que t¡nit.á• e:;pt•renws que haga llobbe" t•s: primero, introducir lu noción eh~ contrato .wrial COIIIi·
tituli\'o. diindult• un status lógico comparahle ni de su t• lado de nalural~za: y lue~o. afirmar 'iUC se cslahlece el soh~rauo por un contruto "'OCia!. a la par que el contrato es conmlidaclo por el poder r¡ue apo) a al soh<'runo. Pero lo que hace realmente Hobbes e!l más complica!lo. Di:-i· tin~uc primero lol'! "E-.taclo;; por institución" de los "E-.Ia· cln:- por ndqui:-ición ". Lo~ primeros "Oil Jo,. "jn.,tituid!l!; cumulo una multitud de homhre-. com Ít•nen ., en conferir poder soLrrauo a un ltornhre o nsumhlca de• hombre;;. ( 1 lulthc". dicho ~ea de pac;u. toma b ¡u <'Caución dt• escri· ltir siempre "hombre o as:uu.!,Jea de hombre.-·• en todo~ los contexto ~c·mejante , ¡me..~ consideraba que ;-U inten~a prl'fcrcnciu per!'onal por la monarc¡uía ah~olula no tcní,t el mi~;mo curiit'lcr que !'ti eiencin política.) Con ésto:~, prol·edc: como ~e e:-pcmha: "De <'"la in,..tilución de un I:•ludo deri\•an todo~ los derechos ) facultadc<; de aquél o de aquello!; n quienes •e confiere el poder solwr:mo por consentimiento del pueLlu reunido." to¡¡ Aunque en este c¡tso nunca t'" tan explícito como en el del estado de naturaleza, todo el cur,.o de la argumentación pone en claro que, aquí. la deri\at:ión en cue,tión no c .. hi-.tórica
llll ldem, Cap. 17. lUil ldem, Cap. 18.
HOBBES 49
· ) 'rrica A"'í in::.istc en que el sohera110 drhe ten~r Fl!IO o.., . . . ' d . ' . , }a ciertos poden• .. : ''porque d fin e e"t~ m;;~Jiucwn e~ .
l>nl } la dt'fcn .. n de tudos dios, y c¡u1en lwne derecho• 1 b 1 r e;" lllll. }' no !'obre el fin tiene dt•rcc wo:: ~o re o~ met to ·
porc¡ue sean poden~» dl'lallaclos en algún conl ruto. El nlro tipo de E,;tado es uqtwl "en el cu.tl el poder sobcra· no ha sido nclquirido por la fuerza''. ~in _emhn~go, tam· hién aquí ha) un pacto, no entre los "Ub.dito-., •. ~mn entre d soberano } d súbdito *. Entra cm v¡~or <'Uamlo d
. }) J J'' 1U8 \om·l'dor le confía su i >crla corpora . L<>!' poden·~ del "Ohcrano s~n los m:ec:-ario~ l!ara el
cumplimieutu rlc -.u fum·ión. El debe JUZgar t¡ue es lo que !>f' nerl'~ita "para el man~;nimicnlo .ele l.a. pa_~: Y 1~ H'"Urid<Hl mt•dianle la pn'H'ncton de la th~cot<h,t mtema , t'lla ho!'tilidad t•xtentn''. Dche juzg-~r "cuúle-. ~on ¡~,. ~1piniones , doctrina• nchcr!'as. y cuaJe~ concluccn, a a paz: y. en.conilrx·uerl('in, en cuále- ocasiones, et~ que lllf'· 1'1· )' e11 c·uáJc,; ltumhre" es necc,urio confmr ... al
t H <1 • • • 1 J ·• ltnhlar a )a .. mult itudcs, y •ruiPn cx<.mllnaru. ¡¡o; ~-ndtlna~ tlt• todo!' los liltros auh·~ tle que l'C puhlu¡ucn · DfLe tcnt•r el poclcr 1-in resl• i••cione· para e.4ahlccer la cy. fMtt• fh-calit.ar la jwlkatura. DI'IJc tener ''el tl!'~t·c·ho de huecr la gunru ) e¡,tnhlt,<·cr la paz eon otras nat•wncs. · • , dt• recauclnr dinero dt• )M súhdito~ para Co:.lear lo~ ga ¡0 ,.... Debe tener d monopolio de la fuerza mmaila. nchc tener el poder clt• conferir honores y l~asln el tic rccompen~ar y castigar, nunc¡ue ··~10 huya nm~una le} !'C"Úil 1·uzoue r¡ué es lo m¡Ís convcmculo para c~l•mular n
r e . ) J' J '' v IU)C' los hombres n .::en tr a -.stn o . 1 conc .
lOG Uem. • ,Se die<: u menudo t¡ur ,.¡ sulwtann •l•• I h1hhes llllll<'fl ••a. pa•l••
en d oonlrato. E tn nn !:S uí: " 1 nn~it!eranclo que la ~nlll'llllllll pnr Ín!liluci<ín w , tahlecc 110r pnt.to de <'.tdo uno c~•n c.tda unv, ) la soberanía ¡tor a•lrtui-ición Jtor Jl.ICio& tltl \Cnctdo con el \Cn· n •lor'' 107.
llli lrlr·m, Cap. 21. Dt'ltn esto oh~eThii'ÍÓn a J. 11. \\'nrrcnd(r, 7'/,e Politiwl f'hilo>(lphy of 1/obLe, (Üxlunl, 1957 ).
lOS Letiatún, Cap. 20.
50 EL EMPIRISMO INGLÉS
t•to• l'<ln lo, dt·rerhos que con•tiluyen la e .. cncia de la •obcranía, Y. ~on lo. si¡mo• por lo!! ruale• un hombre puede th~cermr cuuh·· ~on lo~ hombn·· o a~amhlea de hombres en Jo.• cuulrs t·Hú colocado y n·•idtl el poder soberano. Estos dt•r~chos Hllll incomu~licnhlc>s e in8cparablc~. El poder de ucunar moneda, de d•~roner dt"! palrimoni(l y eh• las personaq de ¡.,, hcredt•ro~ iofantt·•, tlt• tener opción de compra en los merc:1dns ) todas la• dt·má• prerrogalha• e.•talut.aria• ¡mcden ser lran•ferida· por t•l Mlbcrano y, sin embargo, t•on~ervar el puclrr de prott•¡:e·r a ~us súbdito•. Pero •i tra~.sfierc• la mililia (=control de las fuerLos amtadas). ~~·ra en \Uno que ron~erve In judicatura porque nn podrá poner ~n práctit•a las leyeR: o ,i ae de~prvncle de·! poder d~ acunar moneda,. 13 mili tia ~crá inútil; o ~i cede el gobwrno de las doctnnas, los hombre!' se rebt'larún contra el temor de los c~píritus.
Esta descripción de la soberanía !le encuentra en el Capítulo 18 del Levitrtán. "D~>I E!~lado' '; es el 11egundo capítulo de la Parle II. El resto de esta Parte es un desarrollo dl• esta" idea!! políticas bá"icas. La Parle T. "Del hombre''. establrrc ~us cimientos psicoló"icos y expone t•l_ t·:<JUPma teórico. Es habitual ignorar ~~ resto tlel Le. /ltotan: la Parte 111, "Del Estado Cristiano'', y la Parte f\'. ·:ne1 reino de las tinieblas... Esto es un error. pues t·on,lttu~ en en conj u u tu casi la mitad de todo el libro. ,\un cuando llegáramo~ a la conclu~ión de que carCí'en de , ·alor. (]eberínmos preguntarnos por qué Hohhcs cometió la equi\ocación de iucluirlas en la obra. En realidad, e,~ín lejos de can•ccr de valor. Por ejemplo, la Parte liT sena!?. una época en la historia de la crítica híhlica, y ~amlll~'Jl. en ella. por primera H~z ~e exponen completa e llli'<)Ut\'ncamenle l'll una obra impre-a los elcmento!'l de j uit·io internos dirigidos a 1·efutar la autoridad mosaica dt'l Pentateuco JCJO. Pero lo que nos interesu ahora es f;u propó«ilo político. En la epístola-dedicatoria, Hobbes ~e excuc:a por las ·'citas ue las ~agradas Escritura<:, utiliZadas por mí con propósito<: diferentes de aquellos con
1-oo Véase An~c Dcnlzrn, lntroduction to tlle Ol<l Testoment (Cop<'nhague, 1918).
IIOBBES 51
los que suelen utilizarlas otros". Explica: "Lo he hecho. . . en atención al tema, por necesidad: ellas son como los bastiones del enemigo, desde los cuales impugnan el poder civil." Así, en la Parte III, desarrolla su crítica bíblica para clemoslrar que Dios. en la re' elación, cnclo;oa !'U concepto del gobierno de las doctrina!-> por el soberano. mientras que en la Parte 1\' ataca a In Igle!'ia de Roma principalmente como enemiga de c .. Lc era,.tianismo. T..a importancia de todo Ct~to se hace ob\'ia si recordamos el contexto histórico. El autor del (,eviatán vi .. ió durante la guerra de los Treinta Años y la Gran Re\olución inglesa. Creció en el reinado de halwl r. l'U)8
paz fur. amenazada continuamente, tanto en el interior como 1'11 el exterior. por los acicates del Y aticanu y las intrigas católicas 110•
Pero volvamos a la teoría fundamental. Sin eluda, en e"la!'-1 rrclcfinicioncs intencionales y deducciones sistemática~ ~ ha dejado tlr lado una parte vital del mecani!'lmo. ¿Quis cuModiet ip.~o.~ cu.~todes!' ¿Quién o, más bien. qué inlerí•s mantendrá al !ioberano dedicado al biene~tar de sus súbditos? En tí-rminos ele llohbcs: el soberano por in!'litución no e!-1 parlt• en el contrato ltll; y aunque el !'loherano por adqui~irión lo e", C!';lo, aparenlenwnll'. no ~tabll'ce ninguna tlift•rencia 11 :!. E<oto plantl'a la radical dificultad de ~>aber ~>Í C'llaría realmente de acuerdo con las le) es hobbesinnn>< de la nalurulezu escapar tlcl eslatlo de naturaleza en c .. tos término~. Como decía Locke, al elr"ir a"udamenle la athitrariedad como la característica m{,: dcle::.lable de lns inconveniencias de tal e--lado: ''Se halla en una condición mucho p<>or quien ll:'ilá expuesto al poder arbitrario de un hombre que tiene a ~>US órdenes cien mil hombres, que quien se hulla expueglo al poder arbitrario de cien mil hombres aislados ...• , 1111• Por su·
no \ 'éa5e, por ejemplo, H. R. Trc1or-Roper, op. cit., Cap~. Xlll-XVII.
111 Ll'l iatán, Cap. 18. U:! ldcm, Cap. 20. llS Op. cit .• Cop. xr, 137.
52 EL E:\ll'liUS:'IfO L"GL~
puc•lo, hasta el !:~Obernno e-.tá sujeto a la le) de naturaleza; ), en última int-~tunciu, !iÍn duda nl¡.;uua, tatnhién al juicio tic Dios. Pero, como ) a lo ha clit·ho llol•be-. al con~idt•nt• el e:::-latlo dt• nnltJJ alcza. esta ley e~ inadl'cuada par.\ rdrcnar directamente las turbulenta .. pac;ione" de lo" IH)mbrcs. Aun en teoría, d Let iatán escupa tic su Fran· kt•nstein.
Sin l'lllhnrgo. ~upongamo~ que admitimos que c--to coustiiU)t' una falla fatal t'll el si~-otcrna, tal romu "c lo h.a prt••t·ntadu realnn·ntc. lu <·twl no es en mudo ul¡mno a«Í. Lu impurtaucia de la cmprt·~a no re,-ide en lo que l'C ha logrado, .-ino en lo que "C hu inte.ntatlo. llohbc.-. apre· riabu los srandes y fértih~, logroc: ittll'lcctuall'-< de "\1
tiempo: lomó como mnc.•ltO>-, no a Bacon y IJc-carte.-. •ino .1 llun·c) ) Galilt·o. De Tucídide- lwhia aprenJitlo qut· d e-ludio imparcinl ,¡,, 1.1 hi~tm ia ¡mdía .... umini~.trar una t·x¡wricnc-ia IJUe guiara lm: t·úlculns ele un político prudt•nlt•. De lo10 Disc:ur ws sobre los dil'.z ¡¡rimerns {¡[,ro.~ dt! Tito Lirio y de U J" indpe qui;¡;á potlía halwr aprendido eellno esa expt•riencia podía crbtalizur en máxima-. <:ohrc el arte de l'onducir el E,1.Hlo •. Pero lo qnc Tud· ditlcs \ aun 1\lm¡ui:n cln podían ofrecerle era ~illo prutlcne:,,, no cicnein. Y lu I)Ut> Hohbes llalaha tic lwecr era l'ieut·i., mot.lt·laJa "t·gÍin In ohru de llnr\'e}' > Galileo. La pnult·nci,l "es una antieiptwión dl'l futuro lwcha ~obre la ha~•· de In cxpericneia pa .. ada '', y ''lw~ar .. e solamente en In c.xpl'ricncia'' e>- ltt:CC•Ul in mente inseguw. Pero la cieneia, t'n su conceprión, in!Opirada en el paracligma de la ~eometría, e, demo trati' n e hipotética •u. La , i~ión llllhbesi.ll!a con"i"IÍa en una política ha<~ar),, t·n una p~ieología, a la par que cont:chía a mnLn~ t·<•mo suminblr(llulo el m i~mo 1 ipo de cxpliención tlt• la" c'n"a~ r¡ue PI tic las c:iencias nuturulc". lu fí~i('a y la anatomía. Por ~UJIUC:.to, ITobbe, Íl'acusó. ~o podía ltiunfar. Su con·
• t'\n Nnozco ninguna Jlrueha de que Hohl•es huhi• ra leído a \ln•tuia,,.lo directamente. l'ero, al menos, no flllt de halnr C\Í·
tado un contacto indirecto liaHnnte con,.itlerai,Je con él. 1H I.cl'iuftÍn, Cap. 9.
TIOBBES 53
trihnción rc~ide )ll'ccisamente en !!U vi!<ión, en !IU inspi· ración y en ~u clt'sufío. Si e~ pn!-iihlc. nunca lo l'ahremo:-. a meno-; que la ensayemos. Si e" imposihlc. nw1ca sal11·c· mus que lo l'!l ~ por qué lo C."' como no ~ca ac~plnndo el de--afio ,. de-r·uhril'ndo en cuál~!" n"pccto,. crucwlec:. prcci!'aruenÍe. difiere d objeto de t•,tUJiio de la p--icolugí.l y In j)Olitica tld tle las ciencias nut u raJe.,, ;\ i la in, pi • .tci~nl ui el dc. .. afíu ti<· "" audaz 'i~ión toe han agotndn lml.n 1a.
Para rculi:r.ar <'"le programa Hobhes dio nuevos valore!< a 'iejo!l tt'•rmi11o~ como "cuntr.llo ~:oociar' y "ley _de naturaleza ·•. Flahoró inc;m"ublcnwnll• sus conc:cc·ueneH\!; ) las aceptú ¡:;Ín inmutal· .... ,•. El contrato "ólo nrlc¡uil're , alidez por el poder pre~enlc del "ohcr.mo. De moclo •¡uc l"Í "C rlt..·4ru) e c~e poder o "¡ se logra U"'urparln. ">a no hay proll'cc·iíut dt• In"' ~úhdito en su lealta~ .. ·. ) cntl~ hombre queda en libertad de ptntegcr-c a ~:<1 niiSIItu ~~guicndo lo~ cur:,1os de acción c¡uc ~~~ propia di-.crcr.ión pueda !»Ugt•l'idt;· nr.. Y análoganwnlt': ":::,i el ¡;;nhcrnno dc,..tierra a -=u ,ú!Jdito. durante ,.¡ clc•ticno ) n nn •·" :,úhclito." 11 0 Fue contra e'tn<: cC>n ccul'ncia~ que C."t•ribiú en d c:xilio el leal Clarcnclon, 'IIIÍl'll dedicó a ~u H') el brillante ataf¡uc conlt•mporánco al /,r.riatán 117
•
Sin emhar!!o, e,tc totnl n•c·hozu tic Lotlo !<Cntimit·nlo y de tudo 'Ínt:ulu pa1'ndo. e!'ta htl~c¡uc•lu ah:stractn y ~en· metrizantc tic l.t~ implieucione .. , ~t·an cuales fueren. 11cnc otro o.;pcdo Jtii'IIO" duro ) Jll<Í'~ humano. Pur l'jcmpln, un precepto de la ley natural de llohLc-. ~ '·que f'n la \cn~anza y lu" ca~tigo' no drhcmo contemplar t>l lllnl pa::-~do -..ino el J,ien futuro". 11. continuació~. tic l.o ~u~l hace la -:iguicutc glo~a: "es det'J r, no es leg•ltmo m fhg•r castio-o con otrn finalidad IJUC In corrección tlt.:l ofc·n~or o pa~a que otros puedan r;cr mejore:;, udverticlos pnr el
u;; ldt·m. ('nt•· 29. 1t1: ld<m, e p. 21. • • u; A flri1·J 1 ICW and Sur¡;C) of thc Danguons nnd l'crnlnOus
Errurs to (.hurch and :)tate in Mr. 1/ob/Jes' Entitle~ /,ct'Íat~an (l...ondr~ 167~). Sohre e~ta )'otras críticas conlcmp••rnncas, \ca<e John Bowlc, 1/obbfs uud His Critics (Lnntlrcs, 1951).
54 EL EMPIRISMO INGLÉS
casti¡;o''. y "'que la venganza. pu~, que no mira hacia el fuluro procede por una gloria vana y, por ende, caret·e de razón'' 118• El castigo dehe ser para reformar y para dbuadir. nunca para retribuir solamente ".
Esla doctrina ilu!'lrada y dirigida hacia el futuro halla un oh~túculo tcológic·o. ¿Qué j U!<lHicación puede haber para lo~ intermimthle!l castigo<: del Infierno? llobbes no ~e arredra. Quizá ,;ca ÍÍ!>Íí'amenle timorato. pero inlc· lectualnwnte nunca ~c acoharda. ''.\lgunos re!'luch'en esta uhjeción n-spondit•ndo que Dios, a quien no restringe nin~una lf'). refiere todo a "u gloria. . . Es nu\s correcto re-.uondcr que la institución del Ca!>ligo eterno se df!~,; :.
al pecado ) sólo tuvo en l'Uenta la necesidad de que los lunnlm~ aprendieran a tcnwr el pecado en el futuro." 1111
~la ~u~crcncia hace infinitesimalnJcute poco pnr reducir d e-.!'ándalo mural del terror dh·ino, a la par que es un insulto al ingeuio de la dhina omnipotencia. El presunto ohjel ivo de apnrlar del mal podía lograr::e muc·ho m á~ dicaz.nwntt>. y rCin penalitlnde"! solamente finita~. si !!t'
hubiE'ra hecho a é~tm; má~ C\ idenle!l. inmediata~ ) oh' iamenle ineludible~;.
En la í·poca en •¡ue csrtihió el l.eoiatán Jluhbes hahín llcgaclo 11 un pt'n-.amienlo todavía má-. radical. Autu¡uc di~put·.;lo ~icmpre a in,istir l'll que "1·l poder de Dio!> su· lnmcnte, sin olru uyudn. C!'\ justificación r:-ufidente de. toda acl'ión su~a·· t:!n. Ilohhe!' <:e siente intranquilo. " Pa· recia duro det·ir que Dio .... quien e.; f'l padre de la!! mi"e· ricordiu~. que hat·c t•n el l'ielo y en la lierrn todo lo que quiere. f!Ul' tiene a su di~po~ición lo!'\ corazones de todos lo>< homhrc ... que induce a (>,.tos a ohrar } querer y !'in cu) o lihrc don un hombre no tiene indinación hacia el
ns EJV, JI, 87; e f. Ler•iai!Íu, Cap. 15. * Ex•·•·pto. por sUJlU<'•lo. en d ~cntiuo artificiaL o.unc¡u•· imtwr·
tantc, <le "retrihu•·ión'', en d cual tocl11 ca,tigo ~upone una r..rribudón, m tanto H' >uponl1 ~crlo de trcmsgre•ore• -para que '''a renJnwntc un ¡·n•tigo- y Fohrc la lm~c· <le que hnn cometido fallas.
1111 F./f, li, 55·56. 1::0 EIT", IV, 219¡ cf. EU, 11, 206-208 > Let'iauirt, Cap. 31.
JlOBBES 55
hien ni arrepentimiento tld mal. c.astiga las tran~gresio· nes humanas sin limile alguno de tJCmpo y con los exlr~· mo~ de torturas que los hombres pueden ima¡:tin.ar. }~ ma« aún'' ~•. Por eso examina los tex.to!:> corre~pondtcntc;o· oh· ¡:erva lo extraño de que la ''muerte ete~n? sea cor~tdc~ada comúnmente como lo optwsto a la vtda eterna.; p~:~ !'e la "interprete como vid~ et~rna en los ~ormentos . .' .P . • .. concluir finalmente que. l'l btcn las E~cntn:as Cn!ótta~a. insisten en que el infierno es eterno, sugtert·t~ ?ue 3"
miserias de cada víc·tima humana terminan, por ulttmo, en
"la seaunda muerte'' 122• • •
Otr~ producto del mi5mo enfoque e,; el iguahtansmo 1 Hobbes "La desiuualdad que exi!lte nctualn~ente ha le · 0
• ·1 ..: • \n.-tótele .. sido introducida por las le) es ctvl es. "'e que ' , . ' en el primer libro de su Política. supu!!o romo fundamento ele !IU doctrina que alguno!'. hombres >~on po~ nat~n:· lcza nuí!l aptos para mandar (a ~nhcr. l~s Jll¡~s sahJO. · entre lo!>. cunle5 !'e cuenta t>lmi~mo por su ftlu~ofta) • o; ro.~ P
ara !len ir (aludiendo a quiene,; tienen cuerpo!< ro ms· . r·t• f ' 1) ... ~ Pl'TII Hobhrs, tos, pero no eran t oso o:; como e · . • • .
para fundamentar ~u doctt:ina lll'CO!!l.ta. algn r:uts.l'fLc~~ átomos humano!' de su sm·tcdnd mccmuca drhcn < t. ertt mucho en posición, solamente. pero nunca en cal~dac . l\o se trataba de In protesta romántica del Lcvnntam)('ntu
de los Campesinos: Cuando AtMn labrnbu y Eta hilaba. ¿quién era entoTices el caballero!
Ni !'C trataba tle la apasionada exigencia moral d;l ni·
1 d e Onel Rainhoro: "Creo <]UC el homhre ma"' po· ,e a or or . . ·0 bre de l nolaterra tiene tanto derecho a '1\'lr ~u VJ a comu el más tico." * Sólo era una enunciación de lo que
121 Lctiatán, Cap. 4!. 122 Tdem, cf. Elf', IV, 357-358. 1:.!3 Leviatán, Cap. 15. p Lr Jos • En octubre 25 de 16n, ••n los debates de utney en. e .
l . .•. ¡ llano dhl :'-IUI'\O EJ'trcito ~lotlelo rc,·oluctonano rcprc•cntan e- ut . ~. : } ~u Gran Con•cJO de Ohctalc•.
SG EL E~fPIRJS\10 l~CLÉ<;
f!ol,hc" cou,-iderahn como hecho,:, Los homhrc ... ~on suficJcntcmcnte iguales. "Pue~ en lo c¡ue respecta a 1;1 fuerza del <:uerpo, el rn•Í!'I débil tiene fuct·1.a suficicnh' para mn~~·· al más fncrlt•: o hien pm maquinación :-t·rreta, 11 hll·~· coufeclcr,íudo~e con ol ros r1uc están en d mi~mo IJCI."tc que ~1 " l:!4 I' 1 • · ? . ' e. .n ruauln a esp1nlu. toma una malw10 ... a oh~e• \ación ~le De,cnrte~ 1:!". y argu~ e c¡ue todo~ _Jo, hombn•,.. ~o•~ Jgualr.ncnle !'ahiu~: "Puc·~. por lo r~1~111n, no ha} un s1gno ma:s claro de la igual di--lrihucwu de una co~u c¡ue el hecho de que cada homhre ~e c·uulcnle con su parle.'' 12o
J\ í C()ffiu nn licne caLitla para el sentimiento d análi i cicnlífico el el Eo;;laclo tampoco puede tol.·rnr 're:-en as para ~·1 misterio. .Hahía lugar acruí para In lt•ndencia n·duc·!Jva )' deprcctuliva nacida del materiulismo metafísico .. _Así, comu lwmos \·isto, !'C rebaja el \ alor u una cucslwn de de ... t"o: ''Pues estas palabras, bien, mal y de.~precia.L(e ~iempre ~e u,.an en relación con In pt•r.,on·a tJUC
1~ ... t~l1l1za: puc., no l1a} natlu ~irnplc y ab,;o)utanlt'nte así. 111 ~unguna regla eornún del hicn ) del mal c¡ue puedn denvar rle la naturaleza de los objetos misll!os."' I:!i En d f' lado de naluralc•za, las reacciones indicnda" son simplen~mle la;; de los in di\ id u o" qut• ulilizan d técmino. En un 1.. l~clo. c.; ,Jifcreute. Pue .. '·corrc;:ponde ni mi ... mo JIO· clcr pnnctpal dnLurur regla., comunes para lodos los lmmhrc.s ... por la::J cuales cada hombre puccla :mbct qué put·dc ~e~ llamnclo, "U)O, qué de olro, qué e~ In justo. qué es .1" IIIJlffito, r¡uc e_., lo hone~ln, qué e-. lu dcshone .. to, que e-- lo bueno y qué c ... lo malo." t!!S
Pareciera que lfohiJe,.. afirma de lo,; términos Ynlnrali' o-. c¡uc ~e lo:- lldine nl1oru por las pre::.cJ ipcioncs del soberano y ~n Iunrión ele ella-.. 4)uizá no quisu ir realmcutu tan lejo~. pero lamblén insi'<tió en dos te> is favo-
1!!7' 1!!11
/,eziatán, Cnp. 13: cf. Elr, 11, 6·7. DiJ<OliT51' on .1letlwtf, PJ.rlc l. l.rt•talán, Cup. 13. lrhm, Cap. 6. Elf7, II, 77; cf. Ledatán, Cnp. 18.
HOBBES 57
rilaq: que todo derrcho de propiedad deriva r de pe~ de de la det·i~ión arhitraria del soberano, por lo cunl e'"le
• l l 1 J d · . '• ¡no goza u tli:;crecion te t erec to e rcqutSJClon • ; y IJ ue el !'rlhcruno nunca puede ser aC'u!lndo, propiamcnlt•, de inju ... tic·in hacia un :;Úhclito, porr¡uc lat!o súbdi~o. <:" ''por e_ ... ta in titución, aulor de toda~ las accwnes y JUICIO~ del !'Ohcrano instituido" un. r Volenti non fit iniuria: no !'e haf'C nin«JÍn daño u c¡uien consicule en él. Pcru, ccan locla« ln/'palabras \illorntivas Ja.; que deben ddinir.,c lolalmcnlt' en términos de la volunlacl tld solwrann, ::-ean "olamcnle algunas cle c•lla5:. HoloLcs aclara muy hicn que tocln"' clcri\ an "U ~ignificación de alguna rclacibn lerrcJml t·on ng•·nlc ... particulares. 1\o clchcn contener ninguna re(C'n'Jtria a 1111 mundo etéreo ele valor!'!'.
l¡;unluwnle, lluhllC';; rechaza toda mi,.,lificación con respecio a grupos. Lm; afirmaciones al'crca de lm; hecho;: rlc t·nll' .. coleclh "" cld1en sC't rcdut·ihle." a afirmaciones acer(·n <le In" aciÍ\ itlade. ... reales o posihlc,; de indh iduo": en la jcrgu moJcrua, toclo;; lo~ grupo~ deben ser ~on ... iclcmclus c·omo con,.lruccione.s lógi•·us hechas n p;ulir di' :-us micm!Jrns. A,í, t•n una extemm notu del llt· Cir•c disliw•uc r.uitlado"Uilll'lllc• do::. ~enticlus dn "mullilucl"', y ex-
o 1 . pliea cómo una muhitutl puct e comerhr:-e en una per~o-nn política: "t:nn multitucl no pue<le prometer, hacer ccHitralo,, exigir clcrccho", lra,.rnitir derecho,... arlu,Jr, IC· nc·r. po•t't't._ elt'., a uwnos CJUe lo huga !'eparatlamcnle cati.• hmnllrc de In multitud ... l'llr lo cual una multilutl 110
e, ... una per,.una nnturul. Pero ..,¡ 1.1 mi.,ma multilu<l con' ienc en que In \ oluulad ele un homLre o la· 'olunln· de concorclantcs de la mn\ urí.1 <le dio ;:erá t•nn~ideradJ como la \ oluntncl de todo~. entoncc;: se com icrlc en una pcr,.ona." 1~11
Potlríun decir<~c muchas otras co8as importonlcs acerca de c.•te riquísimo aspecto del pcn .. nmiento de llobbcs. Pero clehcmos limiturno' a do" oh ... cn"ncione" finales.
1.:11 f.t~ialán, r:...p. 24. l:lU ltl•·m. Cap. lll. 1:11 /·/P. Il, 72: d. T,l'l iniiÍn, C.t¡¡. 16.
58 EL EMPIRIS~IO INGLÉS
Primero, el egoísmo total de la psicología fue un moti' o de escándalo •. Esta no es una característica necesaria de toda p,..icología 'erdaderamente científica, como ereyeron equivocadamente Hobbes y otros. Ciertamente. toda acción, para ser taL debe en cierto sentido ser el re!';ultado de lo!! deseos de la gente. Pero de esta verdad nl't'C."aria no se desprende en modo alguno que, de hedw. todas las acciones ~ean puramente egoísta!l, tJUe ''el fin de los actos voluntarios de todo hombre sea algún bien para sí rni!'lmo ''. Ex;stc la tentación a sostener a priori que ninguna acción puede ~cr desintcre;~ada (en un nue\·o sentido ad hoc en el cual la acción desinteresada sea impo~ible lóAicamente), para luego interpretar de manera oquivucada esta tautología peligro!lumente enfatizada, convirtiéndola en la atroz falsedad t•mpírica de <¡ue no har accion~ desintere~aclas (en el 'iejo sentido. más t·~trecho, de "desinteresadas").
Así, se arguye, ninguna acción puede ser inmotivada. Put'8 no se la puede llamar una acción si no es voluntaria. l:'i el agente no quiere ejecutarla, en al~ sentido (que no es el usual). Así, el agente debe tener cierto inlerf!; en hacerla. eicrta preocupación por hacerla: y por ende. no puede ser cuteramento clesintercl'ada (otra \ez. en uu nut'\ o ECJltitlo hecho a medida). Pero todo c~to no dellltll'·4ra en lo mínimo fJUC no pueda haber an·iones dc~intcresadas (en el ¡;cntido ordinario, más e~ trecho). De la premi~u según la cual si tengo una amabilidad voluntaria. debo querer - al menos cu este uuc' o sentido- tenerla. no se dc!-prende en modo alguno que ~te at·to de amabilidad no puede ~er dc.<>interesado, en el \'ícju sentido. Puedo muy bien haberla hecho sin ninguna razón egoísta ulterior, como ganar votos o conqui!'ltar aplauc;os. o siquiera evitar la condenación y lograr la 'isión beatífka. Del hecho de que un agente debe querer
• Qn1· en el ~iglo ~iguicnte halló en el obispo Butlcr a su nítkn mtÍs pcr~picnzl3:!.
111:! Véa'c lus Fi/teell Sermo11s, ct'peciahnente 1 ) 5.
IIOBBES 59
(nuevo sentido) hacer lo que hace. pa ra que !>litO sea una acción, no "e inHerc en modo alguno ~~e no p~clamos hacer nunca lo que no queremos (neJO ~t·nhdo) hacer. Que de hecho podernos, lo comprueb~ en todo momento cualquiera que haga algo que no qu1erc harer porque comprende que debe hac~o. _
El argumento se hace aun mas en;;;anoso. pero ~10 mejora. si se vincula su base a priori con. algún maten al empírico que demuestre que .muchas ncctones npar~nte· mente d~intcresadns en realulad no lo son. Debemos inl'h•tir en que para demo!;trar que los hombre!' .. ele hecho, nunca actúan desi.ntere~atlamente. t'!l n~cesano apo~lar elementos de juicio emv1ricos apropiados } suflcientes. Una conclusión empírica contingente no puede deri\"ar a priori de premi!la~ a priori, ni .s~c¡uiera ~un .la ayuda de unas pocas i lustraciones emp1ncas de5JIU:-IO·
llUIILC!l.
Segundo, por el hecho de que _llobhcs Ít~era realiRta no debemos pal'lar por alto el caracler esenctalnl~'~lte ra· dical de su }Wnsamicnto político. Su prcocupac·wn por las funciones efectivas presentl!t', rná$ c¡uc por los ]lresuntos orígenes históricos; !\U impacicnc.ia. frente n todo misterio. toda mistificación y todo sentumento vuelto ha· C'ia el pasado; -.u insistencia en que toda propiedad y to~la le} dt•penden ah~olutamente del poder ~oberano: ... ~ afirmación de que el Estado ddlC justifict~r:.e cont<~ Jnst~u· mento de sus Húbditos : todo ello explica las sJ~npatJas hacia Hohbe~ de utilitarista .. como Dentham. Aus~m. G.r.otc y 'lol~worth. Hasta hacen inteligible 1~ ahrrnacion dt~ que Marx consideraba a llobbes como el padre de
todos nosotros" •.
• Los crili<'O' do Robbca > di' \lant podrían llc;ar la anulllgÍa ml prwo má" adel,mte, ~n¡tiriondo que umboH .tendían u c~age~ar t·unu•terística'i de ~u" propinb épocas generalizándolas unweroal-
mente.
60 F.L EMPlRIS\lO IXCLÉS
RELICió~
HuhLc,. h.t :>iclu llamado •·un completo ateo'' 1:1:1, tanto con simpatía c•onto en son de rt•proche. Por supue:,to, él siempre repudió enluw~nnwntc esta tle~cripción 1~•. Sin emhargo. algunas de c;us doc·trina~. y quizá Dl!Ís aún la ma~era C<!mo los expre~ó, dan fumlumento a la especuJaciOn. Ciertamente. nunca parece haber ido de buena gana mur·ho mú~ nll•í de c:;o unilurianismo c¡ue ha sido definido c·r>mo "c:r~·cr t•n un Dio!'!, a lo lóumo". Esta e", princÍ!J:!Imcnlu. uuu cut•stión hiugnífica. con respecto a la I'Ual lo~ dt•mcnlo!< de juicio disponibles son. y probablemente seguirán ~ii'nrlolo, in~uficicntes para hallar una respuc"ta definirla. E~ tmnLi¿;n, :-ecundru·iumcntc. una eva. siya cuestión de otro tipo. Supongamos r¡ue podemos dirimir lu cu~tión hiognifica concerniente a cuáles de "U" afirmacioues l'll este i'unbito Tlobbes sostenía sinceramente ~ cuáh·,. de la, C(lrrosi\'a~ implicaciouc" de lal' misma.. t'·l mismo c.-timó. y cuándo lo hizo. Con todo. quizás t• .. taría le jo de f.CT ~ll\ io que la!.' r~tante,; com iccione-; acotadn.. )' n~tringid:~s realmente ha5tru·an para -er con,idt•rada,. r:omu una genuina creencia en Dio;;. Po<lcmo.. rlecir con confianza. l'Ín cml1argu. que Tfobhe~ r·ompa rl ía con Hume t'l r·onl:iiderahlc in ten;,. lle é--te en la filosofía ) la hi tnria nnlural de la rcli8ÍÓn. !>!'rO en Ilobbt·"'· e•te interés part•t·e haber e~tado subordinado siempre a una prt•or:upaciún predominante por la paz civil.
Ya hemos aludido a ~~~~ !ajuntes oh~ervadones t~obre l<t transustauciaeión, PI prc~unlo milngro de la Misa. y a su hre\c y drúslica srdut'ión del Pro],Jema del l\f,tl *. Tnmhién 11Cmos llanuulo la aleución ~obre los intentos de
1!1.1 H. R. '1 n·vrrr·Hu¡u•r, op. cit., pág. 23:3. 134 P. uj .. EIP, 1 f, 198n. • Es in•lrur·thu, aurutur• nau•calrurulo para el lrmuuni-la •e•·u
lar, •e¡;uir la. \ariuciones 11 la~ cuales se n : funadu el ~util Leihniz para lrarar de eludir c:sla )¡rutul &olución del nudo gordi:mo.
TJOBRF.S 61
crílira bíblica que hay en el Levwtúr~ n&. D~~cinue\ e. año~ nH\,.. tarde·. rn el Trud(l/Uf¡ 1'~reologtco-Polttrru.~. S~t~oza partió del punto nl que habta llega~lo llobbe". ~ pmoza era aun má.; em<mt'ipnclcl. i\demas. e!:itaba satn.r~~o de la lcii"Ua hchrcn. Tamhirn hemo~ vi~to la di.spostcJon de llohh~s u scmtlt•nr la<~ cnn,.ecucncias teológica" de :-:u Pmpiri~mo raclical. F:!'le sundc~o desembocó en la cnracte· ri,ticn dodriua t;t'"Úll la cual. ''en los atributos c¡uc as.i<>nnmos a Din~. t~o clchemos considerar la si¡;nific:.:lción de 'la verdad filosófint, 1'4ino la signific.:aeión de la tnlenl'ión piadosa. para rc·ndirle lus may_ores ho~10re.t~ que poclt'mos" t"t:. llohhcs. por ende. no llene JHICtcn.cta con lo!' intculos por dt'lcrminar los atributos de Dw:o; mr·dianlc la m:dm natural: ''es pretender compronclc•r lo inrcrm¡Ht'll!<ihlc'' IH7. Pue.~ ,¡¡j tomaml)s en se~iu lo cp~c lo~ teólogo!< teístas tli~·cn tH'crca de su Dio>-. ¿ com.o pocl_r_Ja alguien t·~tar en condic•ioncs de hacer alguna afumacwn po~iiÍ\il <J('CTCU de taJ H•r?
En !Je Cit·e, Huhlw~ consitler.t •·J,t maner~ de adorar :' Dio~ que no~ n~ig na la razón natural. . . pnmern. e• 1'\ 1·
clentt• 'JIIC 5e lt• tlc•l•t• .ttrihuir la ~xi,kncia .. : pue~ nn pt~~cl~ hahcr , ,,Juntad de hunrnr a e¡ u ten c·reemos que no IH lit:
l't'l... l.twgn aritnln que •'en lu- ntrihutos que !'Íg~·i~ican gramlcz.t o pndt•r, lo~ qut· c;ignifil'an_ al3una cosa fuu!"'. n limitada llú son cu muelo nlf!uno :--t:O'liOS de un e.~pultll rCH't:entc. l'm·s no lwnramo" dignamente a Dios si ¡,.
En 1,1 Tt•rnfirt·tr trntn rl c "tlt•<lt'rrar ele lo• hn1uhrc- la• fa!·~~ itlc.u 1¡uc rcpn·~r ntur't 11 l>i'l• mmrr un rrín.-i¡1~ .1h~•h!to ,'JIIr' nlllt:u 11,~ poolt r Jo• p{.J ic-11, iuli,thilil:uln pant ~•·r nmaclo e mdi.gno. ck •trio • aunque infÍ~ll' al mi-rnn ticompn l'll •JII" "b uhru mn• tilgn:t rl,• la ~ul 1i tlurí.t 1ln llio~ indu~•·, ('Uin' otros rosa¡,, t'l.pe~.ulc1 '':: lm~u-111~ lunnlm· y lu con•l•·nut·ión t•l••rna de la muyo~U\ ele cll••~ · Lr·t~•· nit. C''JII't••:t fn•f'11l'l111'11lt'lll~~ 111! n·•pclll l'~t:UilUalJI.:tJo por llu.biJI ~ . Jlc.ro, por ,upU<'•Iu, t•om~> lo 111·LHu c-1 mi•11111 Lcilrniz. t'1 ala}" dt• II11J,J,cs p hubíu ~idn untkipacl~ uuh'8 que él por. runchos lcoi••J::t" 11t· mt•nlc f(rlido v dnm, y H'f"Hiore~ de In etcmtdad.
13¡:¡ Edirión d~ k l•'arll'r ( l.undrc:-, 1951). págs. 127 Y 273. 1811 J.etiatán, Cap. 31. l:J7 ldem, Cap. 46.
62 EL EMPffiJS:\10 l~CLÉS
atr!bu!m~: men?s ~oder y grandeza que los que podemos atnlm1rle . As1. !'<llo debemo!\ conferirle atributos infinito¡;: "Pero de esto no se desprende que tengamos conrept:Jon alguna de una cosa infinita. Pues cuando decimo¡; que una cosa es infinita no significamos realmen1e nada. ro~o no ~<·a la impotencia de nuc8tra propia mente ... ·' Luego aplica esta idea en detalle : "Por Jo tanto. <'uando atribuimos una voluntad a Dios, no se )a dehc concebí~ como sim ilar a la nuestra, que es llamada u~1 clc~('o racwnal (pues si Dio!l desea. quicr(', lo cual, du.·lw por un hombre. es una injuria): pero dchemos !IU·
poner alguna ~emejanza que no podemos concebir." 138
Frente a este intento por desentrañar la idea ele la voluntucl de Dios, es difícil seguir a quienes consideran que la" disquisici<mcl\ de Hobbcs t~obre las leyes de la nuluralt•za como mandamientos de Dios son expresión de un elemento componente de !IU sistema JlOlítico )' me· t f' . 1311 S 1 • a J!'Jco · . u leo og1a natural parece tan Yacía de con-ten!do fácti~o como podía serlo, fuera de un explícito alt>l!lmo. Sm embargo, si consideramos las cuestiones hiográficas y otra¡; a!lociadas con ellas. debemos rt>cordar q_uc tanto los exponentes tradicionalistas de la ría negalll'fl como lo;; teólogo!' protestante~ contemporáneo~ de motla a ,-eces han dicho co~as muy 8imilare~. a pesar de lu t·ual han mantenido buenas rc>laciones con ~;us ialesias. Sin embargo, el tono de voz quizás es algo direre~te.
r\i siq uiera apelar a la revelación puede brindar alguna a) utla -~n el problema que Hobbe~:~ menciona aquí. La reH:Iac•on es, a lo ~'Umo, una manera de aprender cierta verdad., m~e~tra<~ t¡ue este es un problema de compreusson. F .. s Jog•camenlc anterior a toda cuestión acerca de c-ómo lle~ar a sahcr que es verdadero aquello que se com¡m:nde. AJ escribir sobre otro tema menos impor·
tak F.W, n, 213-215. nn El • · · . .~as rc~1en1e ~s ]. H. Warrcnder, op. cit. Compárese
con la re~cna critica de l'Sla en el Austra(a$ian Jounwl of Pllilosophy, 1958.
HOBBES 63
tante, un tema que no plantea estas dificultades peculiares, piensa él, Hobbes hasta se muestra irrespetuoso en lo concerniente a la revelación: "no hay ningún conocimiento natural de la condición del hombre después de )a muerte", y la revelación (aunque no usa esta paluhra aquí) es "solamente una creencia basada en las afirmaciones de otros hombres que dicen conocer por medios sobrenaturales, o que conocen a aquellos que conocen a otros que conocen por medios ¡;ohrenaturales ... •· 1141• Pero todas sus audaces especulaciones y sus vívidas y osadas afirmaciones están subordinadas explícitamente al arbitrio del soberano. Sostiene que "sucede con los misterios de nuestra religión como con las píldoras para lo¡, enfermos, que cuando !'e las traga enteras tienen la virtud de curar, pero cuando se mastican tenemos que arrojarlas en su mayor parte, !lin que produzcan t~u efecto" 111• Sin embargo. siempre erastiano, insi!lte en que no afirma nada. f:l. simplt-mcnte. está ' 'esperando el fin de la dispu· ta de la e,;pada, toda\'Ía no decidida entre mis compatriotas, concerniente a la autoridad por la cual Jchen !ll'f aprobadas o rechazadas toda suerte de doctrinas. y cuyas órclenc!!. . . deben !\<'f t•bedecidas por todo~ los hombres que buscan protección. Pues los puntos de doctrina con· cernicntc" al reino tle Dios tienen una inrluencia tan grande sobre el reino del hombre que no deben :-t•r de· terminados sino por quienes, bajo Dios, tienen <•1 poder soberano" 112•
HO Lcuiatán, Cap. 15. Hl /dcm, Cap. 32. 1-12 /dem, Cap. 38.
BIBLIOGRAJo'lt\
l..uM t'didont·~ originale.s de las obras de Ilohbc:s han ~ido deta· liadas en la prirnt·ra sección de c•tc caJrÍtulo.
Te:..tos
The f:nf(lish u:orh of Thoma., 1/o!,l,,.s, !'omp. por Sir William ~(uJenworlh ~ )1 VIJIK., J.omJrllS, 1839; rrimprC>lÓII de OdortJ, 1%1).
1'he l.alin ff'orks of Thumus 1/o/,bes (Opua Latina), eomp. por ~ir Williarn i\lole--worrh (5 \ol~~ Londre,, 18-JS; reimpresión de OxCurJ, 1'J61 ).
/.~r iutlum, rdkiún prc·puratla por 1\lkhat•l Oukc~hott ( O.dnrd, l~H7). Es fu mejor ohra dt• llobbes que se puedo rccoml'ndar; rm le<·tura (.'$ un deleite.
llody, .Uan antl t:ilizr:n, comp. e introducción de R. Pcters (Xucva ) ork, 1962). Son escritos que rene jan la intl'rconcxión de la fí~it•a, la lioior1uGia y la pn111ica. Cnntit•nc •elcccionc; tlt• lh· Cur¡mrc, Of Lil,nty m1rl Nrre.\5Ít)· 1 la di•puta sobre el lilrre arloir riu t·nn d olli•JK• llr:unhull), 1'he T.ittle 1'rr:atist•; llaman ,\atare; y /Jíalogae Hetuecn 11 l'hilowphcr and a StudCIIt o/ thc Common l.aus of E.:n¡:lawl.
Thomas lltJbbes Sclections, comp. por J. E. WoodbriJge (N. York, 19.10).
Exp115il-ioncs gcnl'rnlt's \
Howle, John, Tlobbcs ami 1/i.~ t:ritics, a Study i11 Seuntetnth Cen· lllry Cunstitutionulism (Londre-. 19:i}).
Pt·ll'rs, Richard, 1/obf,es tiLtrrnomtf,worlh. 19:>6). Uolwrl~ou, G. C., llobbes ( I:úi111J.urgo y l.oruln·~, 1886). ~teplwll, LC$lie, 1/o/.l.es ( Lnntlrt,g, 1901).
Obras .sobre temas particulares
llrarult. f., Tlwma.~ 1/obbc.,• .J[,., haniurl Conc<·ptíotz of Sature (l.nudre-. y C•t¡ll'nlwgll<', 19281.
llurtt, E. A .. Mctapl1ysical Foundations oj Mot!cm Pllysical Sdcn· ct:'s (Londres, 1932).
HOBBES 65
Fll'w, A. G. N., "llubhes and thl' Sea Jo'i(!:ht", Gradaate llet•icw of l'hilosophy (MinneapoHs. 1959) . Sohre el problema de la libertad y el dctt'rminbmo.
Haldane. R. S. y Ru~~. G. T. R. (trad.), Plrilosophical 1P orks of Descartes {2 voiM., Cambridge, 1931). En esta obra pueden t•ncontrar~c las objcciom·s du H obbcs a Descartes.
Trr\or-Hopcr, H. R., Historical Essays !Londres, 1957). uta obra contiene un comentario 110bre l'l Br:lrt'motlr de Hobhcs.
W'arrender, J. H., Tire Political Plrilosoplry o/ Hobbes (Ox.ford, 1957) . Véa~e también el comentario lribliográfico critico apa· rc·cido en el Austral asían Journal of Plrilo.,o(lhy 0958).
Watkinl'o J. W. N., "Philosophy and Politics in Hobbes", Philosoplrical Qaarterly (1955). Es uno de lo8 ar~lculos .más ~uges· tivos y densos publicados 110bre Hobbes en anos rec1entc:-s.
Biografía
Aulrr<·y. J ohn, Brief Lires, comp. por O. L. Dick (Londre~. 1950). Lus H'TSOB latinos autobiográficos de Hobbes pueden ser hallados
en el volumen 1 de las Obras Latinas editadas por Molesworth. También se los puede encontrar en traducción inglesa en el Rationalisl Annual (Londres, 1958).
11
LOCKE
Por D. J. O'CoNNOR
Joru¡ Locx& nació cm Wrington, Somcrset !Inglaterra), en 1632, diez años antes del estallido de la Guern Civil, y murió en 1704 en los comienzos del reinado de la reina Ana. Su padre era un abogado rural de la región occidental y ha!Jía luchado en el ejército del Parlamento contra Carlos J. A la edad de catorce años, Locko abandonó Somcrsct pan1 acudir a la escuela de Westmins· ter, donde permaneció llasta su ele<·ción para ocupar una ayudan. tia en el Christ Church de Oxforcl. A los veintisiete añO$ fue designado p.rofesor del mismo colegio. cargo que por entonces ee tenía de por vida. Después de enseñar durante atg¡ín tiempo griego y éúca. se interesó por la medicina y tle:opués de estudiar varios años obt'uvo lkencin de la Universidad para ejercerla.
Su capacidad como médico llegó n oídos d(• Lord Ila$ltley, c¡ue rue luego el primf'r ronde de Shaite~hury y uno de los políticos más capaces y más inrlnyeutes que Juchar~;m contra las tortuo.;as ambiciones de Carlos ll. L•)cke entró al servicio de Shaitesbury en )667 y rue su amjgo y confidente hasta qtte éste, l.lajo el peli· gm de ser acusado de traición, hnyó a Holanda y mutió eo este país en 1673. El clima político era peligroso para los allegados a Shaitesbury, por lo que también Lockc se impuso un exilio vo· luntario en Holanda, en el otoño de 1683. Permaneció en este país hasta el derrocamiento final del despotismo de los Estuardos, en 1689. Utilizó su ocio y su falta de empleo para escribir. La mayoría de sus obras importantes datan de este período, incluyendo el Ensayo sobre el entendimiento humano, en el cual trabajó durante va-rios años.
En 1689 volvió a lnglalcrra, después de la exp¡usión de JacoLo U y de que el trono fuera ocupado por Guillermo de Orange, con cnyos partidarios estuvo asociado durante su exilio. Aceptó una sinerw·a en eJ Servicio Público, vcro dedicó la mayor parte de su tit•mpo a las toutroversias rilosóücas que siguieron a la publicación del Ensa) o y de los Dos tratados sobre el gobierno civil.
LOCKE 67
Los Tratarlos fueron jnfluyentes obras políticas c~critas por J..ocke en defens¡¡ de los principios políticos de la "Gloriosa RewJiución" de 1688. Durante Jos últimos año:~ de su vida su salud fue bastante mala y vivió retiro.do en la mansión de Sir Francis Masham en Oates, Essex. Lady Masham era desde hada tiempo admiradora de Lockc y había mantenido ("QO él unn asidua correspondencia. El filósofo murió en Oates en 1704.
OBJETIVO Y M:.tTODO
EN EL CAPÍT ULO introductorio del Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Locke en uncia claramente el objetivo y el método de la obra. Pretende ' 'investigar los orígenes, la certidumbre y el alcance del conocimiento humano*, junto con los fundamentos y grados de las creencias, opiniones y asentimientos'' 1 . El ámbito de esta investigación abarca bastante aproximadamente ]os Lemas que comprenden lo que llamamos en la actualidad "la teoría del conocimienlo". Las fuentes de nuestro conocimiento, su confiahilidad. sus variedades y su alcance son Lemas que pueden ser tratados de más de una manera. Locke se propone seguh lo que él llama un "sencillo método histórico", por lo cual entiende una simple descripción de los hechos atinentes al objeto de su investigación. E!lto parece implicar que se consideraba empeñado en C$Cribir una especie de historia natural de la mente, de proyecto de enumeración, clasificación y relación de los contenidos de la ex,periencia humana, así como un uaturalista poclria tralar con la Ilora de un bosque de hayas. De haber sido posible que Locke llevara a cabo tal proyecto, hahria hecho psicología, aunque una JlSicologJa de una especie más bien primitiva e intuitiva. De hecho, hasta es dudoso en principio que sea posible efectuar tal inven-
• En todas las citas, las bastardillas son de Locke, a menos que se indique lo contrario.
1 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Introducción, Secc. 2.
68 El. EMPIRISMO INGLÉS
tario de los contenidos de nuestra vida mental de la manera como podríamos hacer una lista del moblaje de una casa. Pero Locke, al menos, aclara sus intenciones. Es i¡.tualmentc explícito con respecto a las razones que motivaron la investigación. En la ''Epístola al lector'', que f'irve ele prefacio al Ensayo, Locke expli<-a que una discusiém c~on sus amigos sobre "un lema muy a1ejado ele él'lte'' llevó a la comprensión de que "Na necesario examinar nuestras propias aptitudes y ver qué objetos están a nue11lro alcance o más allá de nurslros entendí· mirntos"'. James Tyrrell, uno de los participantes, nos dice que la discusión en cuestión se refería a "los prin· cipios de la moralidad y la religión rcvelacla"' 2• Así, las difirultaclt~ surgidas en un examen de los problemas de la moral y la teología lo condujeron a realizar una investigación general !'obre las fat·ultades y los límites de la mente humana, y ello por una razón muy práctica. "Si mediante esta investi~ación de la naturaleza del enten· dimit•nto. puedo descubrir las facultades que hay en él, !'IU alcance. la11 t•osa!l a las cuales ~<on utlce·uados en cual· quicr ~rado y dónde fracasan, supon~o que pucde_!:'cr útil per:::uatlir a la afanosa mente del hombre a !'er ma11 cauta al tratar ele ro!las que exceden !'U cnmpren10ión. a cletener· ~ cuurulo llega al limite extrernn dt> l:óU alcanre y a repn10ar en una tranquila ignorancia ele nquella!l co¡;as qul·. al t:..xnminarlas. se las halla fuera del alt•ance ele nue~tra;< aptitudes.'' 3
Mur·hu de la filol'ofía con la cual Lrwkt• •·~taba fami· liarizutlo - t'11 particular. mucha ele In e!'eolál'tica de· nracluda CJUe t•ru corriente en su~ día!! elcJ t•stulliante t'l1 "' l" Oxfurd - lt• partwía fracasar en grun partt~ por no rea r-zar cRta valnrución preliminar de nuc!ltrus faeultacle!' men· tale~. La falta clc este examen rundm·e. o hien a un dogmuti,.mu intolerante. o bien a lo que. para Locke. era
:: \'í-a~e Maurirl' Cran~ton, John Lu•ke: A Biogra¡¡lly (l.on· dre,. 19.3i, pág~. H0-141.
3 Ens11}0, Introducción, 4.
T.OCKE 69
igualmente deplorable: un esct>pticisrno total. "Así, los hombres extienden sus inn'!!ligaciones má!l allá de !IU
c•apacidad y permiten que sUl! pensamientos ~ inlc.>rnen <'11 esas profundidades en las que• }a no encuentran suelo firme, por lo cual no C!l ele maravillarse que planteen c·ut•stiones y multipliquen las cli!iputas. las cuales, no lle~ando jamás a una solución clara, sólo sir\'en para pro· lnn~ar y aumentar sus duelas y para confirmarlos, fi· nnlmente, en un perfecto cst·t·plicismo." 4 El En$ayo, pues, pretendía ser un cxan1t1n preliminar del campo del c·unot•imienlo humano. Y, dclineanclo aproximadamente t·stc territorio y sus fronteras. Locke esperaba salvar a la filosofía de los males opuestos pero emparentados del clugrnatismo y el ('f!("Cpticismo. Sus fines eran modestos: "E" ambición suficiente trabajar t·umo simple peón en la tart·a de desgrosar un poco d lt•rreno y de eliminar algunos de los escombros que uhstaculizan el camino del c·mwcimiento." ú .En opinión de Lockc, estas trabas al c·unucimiento eran el re11ultatlo de una errónea creencia tt<"t'n:a de las fa<"ultades de la ruzón humana. Sólo era posible corregir esta creencia mediante un cuidadoso ret•xumcn ele las facultades de la mente comt> el que st• propu!!u ofrecer en el Et1Jnyo. Habitualmente se <lesnihe ¡¡ Locke como empirista r hasta ("OlllO el fundador ele la Íut'l'te tradición empirista en el pensamiento ing);.!l, Hay ulgo de \'erdad en estas afirmaciont'!!. Tanto Bacon corno lTnbhes. de diferentes manera!!. habían afirmado la pri· ruada ele la c:.:periencia sensorial. pero Locke no parocc hulwr sido influido mucho por !!U Qhra. Se aclarará In naturaleza ele su empirihmo t'lllllldo examinemos los dr· tullc•s de su teoría clt•l conocimiento. Hablando en trrrni· no& generales, co11~isle en la firme cree11cia -cuyas mwncs !'e hallan exput>:-tus en t•l Ensayo- de qut• tollo PI material del conocimit•nto humano del'i\·a de la expe· dencia, sea del mundo externo a través de los sentidos, sea
1 /Jem, Introducción, 7. 11 ltlem, Epístola al lector.
70 El, EMPIRISMO INGLÉS
de nuestra propia vida mental a través de la introspec· ción. "Todos C!\OS sublimes pensamientos que se elevan por encima de las nubes y llegan hasta las altura" del mi!ltno ciclo, nacen y tienen sus raíces aquí ; en toda esa gmn extensión que la mente recorre en esas remotas es· peculariones que al parecer se ele,·an mucho. pero no exceden en un ápice esas ideas que la sensación o la reflexión le han ofrecido para su contemplació•1·" 6 Más adelante veremos en qué medida logró Locke demostrar esta tesis.
Por r1 momento. ('S importante oh!lervar que la palabra ''empirista'", para oído;; modernos, alude a una po!>ición más in(Jexihle y radical que la filosofía expuc!'ta en el En.sayo sobre el entendimiento hum·ttr.'O. Un a!'lpecto de la filosofía de Lot·kc que nos !'IOr¡>rende, si nos dejamos engañar por los armónicos modernos de la pala.h.r~ "em· piri~ta"'. es su concepción del conocimiento. Ullhza las palabras, "conocer"' y •·conocimiento"' en un sentido ~~y es.tricto y restringido. que revela, no tanto sus ambJCJO· ne!'l empiristas, como la fuerte iJ1flucncia sobre su pensamiento del racionalismo de Desearles. Locke !IC niega a admitir que yo conozca una proposición a menos que: a) c"té totalmente !leguro de lo CJUe pretendo conocer, ,. h) no pueda demostrarse medi<mte otros elementos de juicio que mi certeza era infundada. " De lo que al~una vez llegmnos a conocer estamos seguros de que eR as•; y podemos tener la seguridad de que no existen p~·u~bas no dc.,cubiertas que puedan anular nue!'tro conocimiento o pouerlo en duda.'' 7 Esto propone un criterio muy !levero pura el uso de la palabra "conocer". Y, como -veremos. plantea imporlanles cuestiones acerca de las formas oc conocimiento confiables pero más familiares a las que Locke llama ·'creencia'', "opinión" y "juicio'', y a las que presta menos atención.
Un segundo aspecto muy característico del Ensayo es
o !rll'm, Libro Il. Capítulo 1, Sccci6n 24. 7 ldem, IV, 16, 2.
L OCKE 71
menos ajeno a los fundamentos empíricos propuestos por Locke, pero, con todo, no se halla muy estrechamente vinculado con ellos. Se trata de su doctrina de los signos, mencionada explícitamente como una idea aparentemente tardía en el capítulo final, pero que en realidad es utiliza· da a tra\'és de todo el libro. Este capítulo final, titulado "De la División de las Ciencias", divide el campo del conocimiento humano en tres secciones: 1) la filosofía natural, que estudia las naturalezas, propiedades y Iormas de actuar de las cosas, tanto materiales como inmateriales; según la descripción de Locke, la " filosofía natural"' comprende lo que hoy llamaríamos ciencias naturales, matemáticas y, cosa sorprendente, aquellas cuestiones de teología dccidihles por la razón más que por la ¡·cvclación; 2) cuestiones relacionadas con los fines de las acciones humanas y los medios por los cuales pueden !oler alcanzados; estos tema!> caerían ho) dentro de la ética, las ciencias sociales y las di,-er~as artes prácticas; 3) ·'la doctrina de los signos", que consliluye el tema del Er.sc1yo y consiste en el estudio cle las maneras de alcanzar y comunicnr los dos primeros tipos de conocimiento.
Los signos son de do~ e~pecies. En el sentido primario de la palabra, un signo e, una idea. algo que representa para la mente aquello en lo que pcn>~amos o de lo t·ual somos conscientes. "Porq ue, puesto que entre la!' CORas
que Ja mente contempla no hay ninguna, excepto ella misma, que esté presente ante el entendimiento. es necc:;ario que alguna otra cosa e.-.té presente ante ella como signo o repre~entación de la CO!ta que considera; y e;.a!'l ~on las ideas.'' 1S La segunda especie de signos, especie clcri· vada, es la que hace }Júblico el mundo privado tic las ideas, esto es. las palabras. "Como la escena de las ideas que con~lituye los pensamientos de un hombre no puede exhibine de manera inmediata a In ,;sta de otro hom· bre ... por eso necesitamos signos de nuestras ideas pura comunicarnos nuestros pensamientos unos a otros y para
8 láem, IV, 21, 4.
72 EL EMPIRIS~IO INGLÉS
registrarlos para nuestro uso'' 9• l..a doctrina de las ideas de Locke ~;e encuentra expuesta principalmente en el Libro Il del Ensayo, y su doctrina del lenguaje en el Libro liT.
El concepto de "idea'' es básico del empirismo de Locke y constituye el ori;.wn de !.!U famosa teoría "repre· sentacioni::;ta" del conocimiento. Locke se excusa ante el lector, 1.'11 la introdu1·ción lll, "por el uso frecuente de la palabra 'idea' en t•l curRo del siguiente tratado". Pa.._~ luego a explicar que ''idea" es el término "que, según creo, es el más adm~uado para indicar todo lo que sea objeto del rntt•ndimicntn cuando un hombre pien11a ·•. El l'ignifit-adc; que Locke asigna aquí al término "idea" no es <le !IU inwnción. Era bastante común en la filosofía del ~iglo XVII, y !!U difusión sin duda !>e debió, en parte, al pre!'.tigio de Dest·artes, quien lo había definido como ''tocio lo 11uc C."tá en nuestra mente cuando concebimos una cosa de cualquier manera'' u. Locke utiliza la palabra en varios ~entidos: 11 "idea·· significa los objetos Íflmet/i(ltos de nut.-stra conciencia ~~ensorial: punzadas de dolor. rui1los, t•xten .. ione:; coloreadas, etc. tActualmenlt•, los llarnuríamo~ datos sensoriales o sensa.) 2) En otro sentido. "idea'' "C refiere a las manifest~ciones "cn~orialc"' de los uhj utos fíc;it·o~. Podf'mos tener la idea de una manr.ana. t•n c~te !'>t·ntitlo, cuando vemos una manzana t·omo 111UI mrm;;tlll!t, } no, por ejemplo, como un durazno, un tomate u un mero dato scn!<orial no interpretado. 3) Las imiigert('"· u e In memoria o la imaginación (o. presumiblcnlt.'nte, también de los sueños). son igualmente Jlumudns ''ideas" por Lockc. 4) El término también inl"luyo lo !JUO hoy Humaríamos con· ceptos o ideas abstracta.~. Finalnwnte, 5) lo que Locke llama ''idea~;. de In rdl1~xión" oon lo:s conceptos que
o ltlt>m. loJ lrltm , lntrt><lttl'<"iÓn 8. 11 ll 'orJ. ~. comp. de ,\dam y Tanucrr, Vol. lli, págs. 392·
393, Carta 2-15.
LOCKE 73
obtenemos por introspección de nuestras propias obser· vnciones mentales.
Podría pensar!IC que un término utilizado tan amhi· guamente como Locke utiliza ''idea" es inútil como término técnico, en la teoría del conocimiento. Sin emhargo, esta ambigüetlad importa menos de lo que cabría e:;perar. Pues, aunque las entidades a las cuales se re· fiere el término son diversas, Locke supone qu~ todas ellas tienen la misma función. Todas ellas son signos que representan para nosotros el mundo externo de los objetos físicos y el mundo interno de la conciencia lhasta pueden representar, parece suponer Locke, el mundo tras· cendente o sobrenatural de Dios y los espíritus. aunque t•n este caso la n•prcsentación es un poco menos directa). Como. veremos, esta noción del conocimiento por repre~entactón oculta serias dificultades. El mismo Locke era consciente de algunas de ellas. Destacaremos aquí dos de las principales dificultades.
1) Locke no explica qué significa estar "en la mente'' o ''presente en el t-ntendimiento ". Se trata de expre· s1ont's nwlafóricas. Es imprudente usar estas cxprt.';;iones e~ e;-~rilos film;(!fic~!l, a menus t¡ue podamos explicar ¡;u !'lgmftcado en tcnnmos descripti\'os seneillos. Pero Lo· ckc en ninguna parle lo hace. 2) Peor aún. en nin<>una p~rte of~t·t·e una cxplit-ación clara de su concept~ de sl_grw. Gsa la pu~ahra. ciertamente, en un sentido muy dt!ercnte del llanctonado por el uso ordinario. De orcli· narin. .-1 ~<c con\ icrte en un signo de 8 cuando I'C lo experinwnlu f'll a~udación t'on B. Es esta la manera por la cual las nuht•s 1w com icrtcn (•n un signo ele la llU\·ia. In!' fiebn•s n•pclidas en signos Je malaria, y las palabras ) Íra!lcs. en flignos de lo_:¡ objetos o siluacione~:; para cuya r~·fc~e!lcta ~7 las u~a. :Se experimenta el signo y lo que s•gmf•ca. .St no fuera a!IÍ, uno de ellos no podría llc,.ar ? ser 8igno dd otro. Pero en la concepción de Locke.las nlc:-as !1011 todo lo que cxprnimentruno!<. y la:;. realidade< de Ja~ f'Ual!'s !'C dii'O que aquélla" son los signos yacen fuera del alcance de nue:.lms !'entidos y de nuestras fa-
74 EL EMPIRISMO INGLÉS
cultades de instrospección. Siendo esto así, está claro que a) las ideas son signos de las cosas sólo en un sentido muy novedoso y estirado, y b) nunca podemos saber nada acerca del mundo tal como existe aparte de las ideas que nos trasmiten, según se supone, su estructura y sus estados. Nunca es posible dejar de lado la cortina siem· pre presente de las ideas. Locke era bien consciente de esta última dificultad, y veremos cómo trató de resolverla.
EL ATAQUE CONT RA LAS IDEAS INNATAS
El primer libro del Ensayo consiste en un examen crítico de una teoría acerca de los orígenes del conocimiento humano que había alcanzado gran difusión en la época de Locke. Los defen!lores de esta teoría sostenían que no adquirimos ciertos tipos de conocimiento en el curso ordinario de la experiencia, sino que eUos son innatos, en el sentido de que forman parte del equipo inicial de la mente. Actualmente, semejante doctrina nos parece has· tante fantástica y apenas digna de consideración racio· nal. Sin embargo, tuvo rer<pctables antecedentes en la historia de la Iilosofía. Platón y Agustín. por ejemplo, habían basado sus teorías del conocimiento en doctrinas de este género. Locke debió tomar en serio la teoría, no sólo porque muchos de sus contemporáneos lo hacían 12, sino también porque dicha doctrina era una alternativa al empirismo que él defendía. Por ende, era necesario refutarla 1.111le de ofrecer su propia versión de los orígenes del conocimiento humano.
Locke encuentra que los casos de conocimiento pre· suntamente innato caen en dos clases: l) los principios lógicos evidentes por sí mismos; 2) las normas morales. El principal argumento utilizado por los partidarios de
1.2 En el libro del profesor Yolton John Locke and The Tl'ay o/ Ideas <Oxlord, 1957) se demuc~tra que su doctrina era amplia· mente aceptada por sus contemporáneos británicos.
LOCKE 75
la doctrina de las ideas innatas era que estas normas y estos principios son universalmente aceptados como verdaderos. A esto replica Locke que es falso que haya, de hecho, proposiciones que exijan el asentimiento universal. Los principios de la lógica. por "evidentes por sí mismos" que parezcan a las merues adiestradas, no son captados por los niños pequeños ni por los débiles mentales. Y, en cuanto a las normas morales, ya en el siglo xvu se sabía que variaban mucho según los tiempos y los lugares. "Todo el que conozca un poco la historia de la humanidad y haya mirado un poco más allá del Luego de su propia chimenea" 1:1, afirma Locke confiadamente, rechazará la aserción de que algunos principios morales reciben asentimiento universal. Pero suponga· mos que algunas proposiciones fueran generalmente aceptada!!; ¿las converti ría esto en innatas? Locke r68ponde que no, a menos que se demuestre también que no e" posible llegar a conocer ele ninguna otra manera er<lo:principio:- presuntamente innatos.
Según una ver,;ión más débil de esa doctrina, los prin. cipios innatos e.~tán en la mente al nacer, pero los hombre~ no llegan a reconocerlo" hasta que no alcanzan un nivel adecuado de desarrollo mental. Locke respondía que e!;ta afirmación es ambigua. Puede significar que lenemo~ apti.tudes innatas para captar ciertas verdade.-. lo cual e:, cierto pero ajeno a la cuestión, pues según este criterio Loda verdad, por recóndita que sea, podría c:er considerada innata. Alternativamente, puede significar que parle del equipo inicial de la mente es un conjunto de principios innatos insertados en ella en forma embrionaria. Locke rel'ponde que no tenemos evi· dencia alguna de que en l.a meflle baya otra verdad que aquella que se comprende realmente. "Si fuera posible imprimir verdades en el entendimiento sin que nos per· catáramos de ello, no veo que pueda haber diferencia alguna, con respecto a su origen entre las. verdades que
18 Ensayo, 1, 3, 2.
76 EL EMPIRISMO INGLÉS
la mente es capaz de conocer: todas ellas deben ser innatas o todas adventicias, y en vano se tratará df! distinguirlas"' H.
LOS MATERIALES DEI. CONOCIMIENTO
Después dt• descartar la doctrina de las ideas innatas ~<!cke ,-uclvc a la exposición de sus propias teorías: Supongamo~ q~c la mente es, como decimos, un papel
en blanco, hm¡uo de toda escritura, sin ideas. · Cómo lJc... d . . 1 'í . O 1 , G .,a a a quurr as. . . . G e < onde extrae los materiales de la razón y el conndmlento 't A esto l'espondp con una palabra: de la KXI'•:RIE.SCI\" 1G. Es esta respuesta y su desarrollo lo que clu a Loeke el derecho al titulo de emptrt~ta. Pero este rótulo signifiea poco si no vemos de I}UC manera d~~rrulla la respuesta. La experiencia, para_ Locke, !lt' <hVJde en dos parles: la sensación, que nos .. ~~f.orma acerca d~·l mundo t•xterior a nosotros; y la refluwn. q_ut• nos bnnda el rnnnrimlento que poseemos d_cl mundo_ mtt'rno de la mente. ''Nuestra sensación, referula n oLJelos t·xternos o a la .. opcrarion~ intPrnas de n~c.--t ra nwnlt·. «}Ue Jlf'rc·ibimos } sohrc las cuales rt'flexwnun_w~ nosotros mismc)!;, es lo <¡ue pruvee a nucslro enl!·nclunrento de todo~ In.- matc·riales dd pensar. Et~tas s~n las dos fuc•ntes clt·l c·cmorimienlo. clt• las cuales dertvan todas las idea~ c¡uc lt•rwmo ... o qut• podemos tener naturalmente'' w.
Sc·gún. !a c·oul:e1~ción de Loda·. pue:-, la 10ensación y la rcflcxr~n _surnunstrau a la m1•n~t- la:; materias prima~ del conocm~u·nto. Pero no !'Oruos receptorc•s pasivos de e:s~os rnate~taltJs, La n_wnte tiene facultades que le per· mllt•n analrzar y reumr t·~tas malrrias primas. v en su f~nua proce:-ada final el conocimiento humano 'es muy dilcrl'nle de los fragmentos de experiencia sensorial y
H lácm, J. 1, S. 111 ldem, U, J, 2. J6 /df'm.
LOCKE 77
reflexiva a partir de los cuales se ha constituido. Es demasiado poro lo que Lockc dice acerca de las maneras como el entendimiento elabora los datos en bruto de la experiencia para dar forma a las diversas especies de conm·imiento. Destaca que los materiales suministrados por la t~ensación y la reflexión pueden ser "compuestos y ampliados con infinita variedad por el entendimiento, romo veremos más adelante" 17• Pero, de hecho, presta poen atención a todos los importuntes procesos mediante los cuales !le interpretun y se organizan los materiales en bruto de la experiencia. La única parte del Ensayo en la cual se dedica seriamente a esta tarea es la que trata del origen de las ideas abstracta~;, en el tercer libro.
Quizá podría decirse que el estudio de estos procesos t•s una tarea más propia del psicólogo que del filósofo. Es verdad. Pero la distinción clara entre el ámbito de la filosofía y el de la psicología 11ólo surgió cuando la psicología t~e convirtió en una ciencia experimental indepenclicnte, a fines del siglo XIX; aun huy, el límite no es absolutamente claro. Los filótmfos contemporáneos todavía incurren inadvertidamente en conatos de especulación P"ic·ológiea *. Sea comu fuere, Locke no bacía tal dis· tinción. En realidacl, <·omo hemos visto, declara abierta· mente que utiliza un método descriptivo, el cual, por cierto. debe tomar en euenla tanto las operaciones de la mente como sus cmllenidos.
L'na se~unda crítica que se dirige a veces contra la lc:.is de Locke suhre los orígc·nes del conocimiento e!! t¡uc describe equivuc·adamente la mam·ra como nuestru conocimiento se forma. Habla como si !>e conslru} era f ru~menlariamcnte, a la manera del diseño ele un mosaic·n. cuando lo cierto es que, al nacer, el niño lil'nc una confusa maraña de semacioncs que debe aprendc~r a interpretar )' reducir a un orden. Los psicólogos han de-
1' ldem, JI, 1, 5. • El ej.,mplo rná>< notorio ele e~to lo con•liluycn la~ Philo
·'ophical 1 n1 l'llÍgation$ de Wittgenstein.
78 EL EMPIRISMO INGLÉS
mo .. trado suficiente~ente las maneras como la percepción se de~rrolla a l?ar~u de la mera sensación mediante proce:-~o!l de aprend1za¡e como para que esto se halle fuera de t o~lu_ duda.- Pero Lucke tenía más de fil ósofo que de p!>.lc.ol~go umovador. } su explicación del origen del conocmuento no debe !'er interpretada necesariamente como u~1a terca ~l!l'cripción empírica. A un filósofo c¡ue estudw la leona del conocimiento no le interesan tanto los procesos reales de pensamiento como aquellos caracteres de los euales dcpt~nde su con fiabilidad y su validez. Y a menudo estos caracteres se encuentra n disimulados por el a!<peclo fragme~tariu e incoherente de esos procesos real~ ~e pen¡;am•ento c¡ue forman parte de los elatos del pslc~lo_go. Al destaear que la sen11ación y la reflexión son la~ lllllcas fuente¡¡ del conocimiento, Locke establece Jí. mJtl'!<. aunque muy vagos, al alcance de nuestra mente. ~er~ _lo!! límite~ no ~~n arbitrarios. Pues si se le pide que J U"llfuJue la afumac1on de que la sensación v la reflexión son la-. únit·as fuentes del conocimiento, re!lponde primero apelando a la introspección, y 11egundo lanzando un reto ~ ~us adver!'arios a que mue8tren un t•jcmplo de c·onoc·muento que nn pueda ser rastreado ha!<ta una u otra d~ eJOa~ fuente!'. "Examine cualquiera sus propios pensamientos y .hurgue a _fnn~o en su propio entendimiento, y ~ue me dtga d~put'!l st todas las ideas or i¿.dnales que llen~~ allí uo son la~ IJUe corresponden a ohjctos de sus scJ~t 1clo~ o a operacwncs de su mente. consideradas como ~~Jjt'lns de su rc~lr.~ión. Po; ~rande que se r;uponga el c~mulo ele conoc•m•t·ntos ai!J albergados, verá. si lo conSJclcra con rigor. (¡ut• en su mt•nte no hay má<~ id~as sino las t¡~c ~~-a~ sido impresas por conducto de una de esas d?~ \la~. De hecho, como veremos, encuentra ciertas dlfJcul~?dcs para de~!var todo!> nuestros conceptos de la :,oCn!<aCJon ) la reflex•on. aunque e!'as dificultades se deben menos a los defectos de su programa empirista que a falta ele resolución en llevarlo a cabo.
J¡¡ ldcm, LL. 1, 5. Cf. también U, 2, 2.
LOCKE 79
Locke dice muy poco acerca de la sensacton y la reflexión. En el caso de la sensación. probablemente ésta era una actitud juidosa. Pues todo lo útil que puede derirse acerca de la t~cnsación pertenece a los ámhitos de la neurofisiología y la psicología experimental, ciencias desconocidas en el siglo xvn. Como ,·er~mos más adelan· te. Lorke creía que la!! ideas de sen11aciones eran eft>etos en la conciencia ele estimulo!\ físicos que actúan sobre nuestros órganos sensoriales, pero renunció prudentemente a especular a<·erca de los detalles de este prnceso cau11al. "No me mezclaré aquí en la consideración física de la mente, ni me preocuparé por examinar en qué puecle consistir su esencia o por qué mo,·imientos de nue!ltro espíri tu o alteraciones de nuestro cuerpo llegamos a tener l'Cnsaciones en nuestros órganos o itleas en nuestro entc•ndimiento." 111 En realidad. cludaba ele que el conocimiento de los procesos físiro11 de sensación pudiera dar a la experiencia consciente un carácter menos mi!'terio!lo del que encontraba en ella. ''Creo comprender las imprCRioncs que haeen sobre la retina los rayo!! el<> luz. y es po~:~i ble concebir los movimientos continuos a partir de ella A ha!~ta llegar al cerebro ; y de que estos movimientos produc·en ideas en nue10tra mente c"toy convencido. aunque la manera como ello ocurra !'Ca para mí incomprensible. Sólo puedo hallar la solución de esto en el arbitrio de Dios, cuyos medio!! son inhallables." 20
A la segunda fuente de nuestras ideas Locke la llama '·reflc•xión": nosotro!'l la llamaríamos actualmente ''intros· pección"'. Define la reflexión romn "la ob!'ervación que hace la mente de sus propias operaciones y dr. la!l mane· ras de ellas" 21• Aunque Locke cree que es suficicntc•mente similar a la sensación como para merecer el nombre de "sentido interno", sin embargo, es bastante diferente de ella en dos aspectos importantes: 1) no la ponen en acti-
lO ldem. lnlro<lucción 2. :!O Examen de Malebrancfle, 10.
:!J Ensayo, IT, l. 4.
'
80 EL E~II'IRJS:\10 I~CLÉS
vidad estímulos externos a nosotro!l: 2) es !lecundaria con respecto a otras actividades mentales (en particular. a la sensación) y depende de ellas. Evidentemente, no podemos "observar'' las o¡leraciones de nuestra mente si no hay operaciones que observar. Locke parece pensar que esta descripdón más bien ingenua es una simple descripción de una actividad mental básica, común a todos los se~es racionales. Pero, de hecho. dos suposiciones imphcadas en esta descripción con11tituyen importantes pe· ticiones de p rincipio filosóficas. E!!tas suposiciones son : 1 ) que tiene sentido hablar ele actividades u operaciones mentales; 2) que aun admitiendo 1). podemos afirmar sin mayor argumentación que talt'!l acthidade~~ pueden ser consideradas propiamente como suscept ibles ele ob!len·ación. Ambos puntos son disrutiblt'$ y. de hecho, son tema de controversia en la filosofía de nue!ltros día!l.
Luego. procede a clasificar nuestras ideas y a mostrar los diferentes tipos de ideas que relaf'ionamo!l. Distingue, prin1ero. las ideas simples de las compleja.~. Aunque Locke la considera un conrepto c-lave del Ensayo, la noción ele idea simple no es en modo al~uno clara. En diferentes Jugare.'• ele la obra ofrt-ce tlos diferentes tipo5 de prueba para reconocer una idea ~imple. 1) De las experiencias sensoriales de carácter uniforme dice que son ideas sim· pies. Cita t·omo ejemplos la frialdad de un trozo de hielo r la blancura de un lirio 22• 2) Altt·rnativnmcnte. !IOU
simplt'l! las ideas que, al recibirlas, ''d entendimiento es totalmente pasi\'l)" :.!:1. A veces util iza palahras que de!iignan cualidades sen!loriult•s simples, como caliente o ro jo, a. vec~s las que dcsig~taJ_l_las unidades mínimas de la expe· nenc1a. y a veces, tmnbten, las que dc!IÍ"nan lo dado en la . . e expenenrta en contraste con lo interpretado o construido a partir de ella. Y al examinar las ideas simples de la renexión. es aun más vago. Parece creer que hay dos
22 ldem, JI, 2, l.
!!3 ldcm ll, 1, 25. CR<'pit<' t·•tt• critt·rio de ~iu1plicidad en rr. 12, L) •
LOCKE 81
formas básicas tlc actividad mental sobre las cuales nos informa lu rcflt•xión. La primera es la percepción, y la ,;eguncla la t·olunttul. Y e:-ta!! !Ion ideas simple:- que pueden adoptar diversas formas c:•pecífint!l 1 que Locke exa· mina lue~o ha jo t•l rí1tultJ dt• modos 1. Pero de otras idea!l ~implt~s diec t¡uc ''st· trm;milt'n a la mente por todos los caminos dt• la sensación y la reflexión .. 24 : placer. dolnr, poder, cxisterwia y unidad. E\identemcnte. ul llegar a este punto se crwucnt ra en un embrollo inextric-able. pue:; tra ta ele hneer l'OTI't'sporulcr ideat'l presuntamente l'!imple~ a las más vagas palabras abstractas. No hace falta que tratt•mos de de!;enmuraiiar estas cumplt•j idadcs. Bastará con que cnlt•mlamos la~ ideas simples como lo!\ datos en bruto no interpretados de la !'Cnsación y la introspec·cibn. 1 ndudablcnwntc, lt•nt•mo~ tulet< .. iJeas ... aunque quizá ~ólo t•n la primera infum•ia ) en otras pncas r.ir· cun~tancias rt'lativamentc poco comunes, por ejemplo. al rl'cuperarnos de un tlesrna\ o o de una nne .. tc,;ia. cuando la~ t•nt•ontramns c•n su p;í .. tina .. simplicidad"'.
La doctrina de Loekc aet•rea ele las idea,; complejas se hat·e clifícil a cau"n ele do:- t•xplit·aciones aparentemente ineomp:ttihlcs ele eJin,. :.~:;. En la primera edición dd F.nsayn, da~ifit·é, la.- idt•a-. nnnpleja" :-Pgún la:; diferentes P:.¡>et·ic .. tlt• uhjl'lus elt· luq euale ... !'on signu~ c:;tas itlea!'. Di .. tingut• it!ecM t!e .w~tcmc-ia.~. mm/os r relaciones. Las ideas de su!ituru-ias ¡;on itlt•as tlt• t"osa!' que pueden tener exio;terwiu itult·pt•mlit•ntt•. Ejt•rnplo~ simples de !'Ustanciu~ :.un lu;; ohjcln:- fí:-ico;; comum· ... : pietlra .... ~iiJa¡¡ . animafe .... t•l<'. Pero In nol'ión tlt• .. u,.tnm·ia. como veremos, plan· teó srrial'l difit·ultndt•s a Ln~·ke. Ln~ moJo~ son idea,., no .o. implc;;;, tle t~~o~ II!'<PI't·toll ele la rPalidad que no pucill'n lcrwr. corno lus Hu~tnru-iu~. exi~lcncia independiente. Lorke cla como t'j!"luplo~ tle modos :;imples el espacio y el tiempo: ) como e~pcc:ímenc;, de "modos mi-xtos" el triángulo y la gratÍI1ul. Finnlmente. las relaciones son ideas compleja!> que con~il'tcn "en la consideración y
:.!·• lt!t'nt, 11, 7, l. :m l're;.t·nra umhas (•xplicaciont:"o en ll, 15 del Ensayo.
82 EL E:lfPIRISMO ~CLÉS
comparación de una i<lt•a ron otra'' 2n. En la cuarta edi· ción del Ensayo. publicada ('n 1700, cuatro años antes de su muerte. Locke agregó. sin modificar !IU exposición anterior. una segunda expliración basada en las actividades del entendimiento. Combinando ideas simples obtenemos ideas complejas. compamndo ideas llegamos a nuestras ideas de relación. y al>slrayendo llegamos a ideas generales. Esta versión distingue las relaciones de las ideas complejas, lo cual !<Uponc una mejora de la doctrina de la primera edición. e introduce el importante lema de las ideas generales o universales, lema que Locke desarrolla más extensamente en el Libro IH. Es imposible reconciliar estas incoherencias. Debemos contentarnos con la noción de que una idea compleja es toda idea resultante de las operacione!,l del entendimiento !!obre la base_ de los materiales simples ele la sen!lación o la reflexión. l\o pue· de haber nin"una duda razonable de que tenemos tales ideas. Hasta ~hora. pues, podemo!l aceptar las principales conclusiones de Locke. aunque rechacemos los detalles cle su e¡.;plicación por con~iderarlos to!lcos e inconsistentes.
LA FUl\"CióN DE LA$ IDEAS: LA PERCEPCióN
A juzgar por la manera como Lockc de!<arrolla su argu· mentación en la~ últimas partf'~ del Ensayo, la!< diver~as variedades de idea!\ y su divi!'ión en l!imples y complejas son para él de menor importancia que su función. La función de las ideas es la ele ser :;ignos que representen el mundo para nosotros. Ebte mundv puede ser el externo de la natUI·aleza ÍÍI!Íca. el interno de nuestra propia men· te o el de las mentes de otro!\ en la medida en que se lo puede hacer público y comunicar a través del lenguaje y otros signos. El carácter representativo del conocer es el aspecto distintivo de la teoría del conocimiento de Locke y la fuente de la mayor parte de sus dificultades. Con
zn /dem, JI, 12, 1.
LOCKE 83
respecto a algunas de estas dificultades, el mismo Locke se ;.cntía intranquilo.
La función representativa de las ideas se aclara principalmente en el examen de Locke de los problemas de la perct•pción. La explicación de la percepción que hallamos en el Ensayo no es original de Locke. Pueden encontrarse versiones más toscas de ella en el pensamiento antiguo y en el mec.lievnl. Pero los descubrimientos físicos del siglo xvn In hacían parecer más aceptable, al suministrar los rudimentos de una explicación del mecanismo de pere<•peión. Tanto Galileo como Descartes habían ofrecido este tipo ele explicación de la percepción. Locke hizo poco más que reformular una doctrina ya difunditla. El puntn principal de la teot·ía representativa (pues se trata, 11in duda, de una "teoría" que puede adoptar mucha~ forma;; diferentes) es que la percepción sen~;orial no puede ser explicada solamente por los dos elementos del pro<·e;.o que son obvio!' para el sentido común, la mente del perceptor y el objeto percibido. Tenemos que !'uponer tambii-n un tercer factor, la idea de la sens"ción, con palabra<~ dd mismo Locke, o el dato sen,wrwl o .~ensum, según la terminología actual.
Para m~jor dc'-Cuhrir la natura1C7.a de nuestras ideas y para hablar intdigil,lt•mcllll' de cllo~s, ~e.rá conveniente di•· tinguirlu~ en ,·uanto ... m idea.. o pe.rcepcione,. en nut-,tra mente, y en cuanto •un modificaciones de la materia en los cuerpos t¡ut• t•au~an t•n nosotros tales pe.rcepdones. De t••lt: 11101ln, no pen•an·mo~ (tomo quizá se hace haliitualmcnle) que son exuctnmcnlc )a, imágenes y semejanzas de alj!o inht-•cmlc ni sujtlo •; pues la mayoría de las ideas de ~t'llHIH"itín no Non mú~ srmcjantcs en la mente a algo existente rucra dt• nosotro~, que lo" nombres que lns represcntnn ~un una Sl'lll!'jonza de nuc~tras idea~. si bien al oír dichos mllnhrc~ lns cstimnlnn en nosotros 27.
La tel'lis de Locke es que las "ideas o percepciones de nuc,.tra mente", corno él las llama, nos representan los
• Se trata de un u~o arcaico y en~añoso de la palabra "sujeto". Hoy diríamos ''ohjeto".
::r Jdem, 11, 8, 7.
84 E(, EMPIRISMO INGLÉS
ohjetu~ físi('n~ que causan esas ideas. ¿Por qué debemos aeeptar tal t~xplicación de la pcrccpd(m'?
No c!l difícil hacer una defen!'a en primera instancia de esta lt•oría eau:-al de la percepeión, aun<¡uc el mismo Loekt• no ~t! preocupa j>Or defender !;US te,is t'on algún detalle. (,)uiu\ pensaha que la dol'lrina, para el sentido común de los homhrco; rtlucaclo!l tlel siglo XVII, era dema· síaclo dura para requerir defensa alguna. St•a como fuere, !'e Ot"UJlU nuÍ!I, como veremos, de t•xlrucr ciertas condusio· nes acerr:a ele la naturaleza dd mundo que consideraba demo!'lrucla!'l si la teoría causal era verdadera. Preguntémono!~ prinwro, pue!'. por qué puede paret·er plausible una descripción representar.ional o caullal de la percep· ción.
Supongamn" t¡uc t·ontemplo un olljt>to físico. por ejemplo. un p<·nit¡uc. Su tamaño, forma y t·olor aparentes \'arían !legún su distancia de mis ojn!'1 el ángulo en el cual veo ~<U superficie, la luz ) . tamhii•n, el estado de mis ojo!\. Desde un punto de vista puede parecer más grande que una :-illa. aunque en la mayoría de lo!! otros puntos de 'istu ptm•t•t•n\ mudto mcuur. (Por supue!ltn, no ''pa· re<·e m!Íg grande que tma siUa" en t•l ~'ntido de que lo coruidercmo.~ mnyor. Sucede simplcnlt'ntc que In parte de uut•o;lr o campo \ i,;ual que ocuparía t'l pcni'lue si lo :;u,;tu\ iéramns ccn·a de nuc:-tro ojo puc<le ::cr mayor que d rampo 'isual ocupado por una :-illa situa<la a unns me· tro,; t!t• tli,;luncia de nosotro!'. Pero e::-le hecho plantea la siguiente t'lll'~tión: ¿qué es lo que e,f mnyor?) De igual moclu. dt·~dt: ímgulo:; más o meno~ \l'rtit·alc-. a la supcrfi· t'Ítl ¡nm·<'t•tú circular, mientras que dc,;dc la mayoría de los otros úngulns, parecerá más o menos elíptico. Taro· hien su colur vnrianí !.'egún d ¡Íugulo dt•:<dt• d cual lo miremo". Fl sentido común pan•ce clt•drnog <tue estamos eonlcmplamlo "icmpre la misma :oupcdicic del mismo penique. P<·ro In I'Upcrücie r el ohjeto {í,;ico mismo del cual forma parte aquélla no Yarían en forma. tamaño y color ele un momento a otro. Sin emhargo, In que expe· rimentamos inmediatamente varía de c,.te modo. Por lo
LOCKE 85
tanto, no podemos estar percibiendo el objeto físico o !IU
superficie. Digamos, pue!l, ya que obviamente tenemos conciencia directa de nlgo, que el objeto de esta concien· cia directa es un dato sensorial o, en la terminología de Loc·kt>, una idea de sensación.
Ahora podemos llamar en nue!llra ayuda a las ciencias de la física y la fisiología. Nuestros datos scn!lorialc•.; vi~>uales del penique pueden ser entendidos como efectos c•n nuestra conciencia de c·ausus complejas: a) los sucesos /í~icos relacionados con la propagación de la luz, su re· flejn en la superficie del penique y su entrada en nuestros ojos: b) los suc~os fi!liulilgicos relacionados con el eft>c· lo de esta luz sobre las n•tinas de nuestros ojos y los con!liguientcs cambios eléctricos en el ~lado de nuestros ner\'ios ópticos y nue!'lro cerE-bro. Lo que experimenta· m os inmediatamente es el efecto. Y, aunque tengamos cierto conocimiento de elltas causas por la física y la fi"inlogía. nunca podemos alcanzar, pnr supu~to, una conciencia directa de ella!'. En purtieular, nunca podemos lt>ner conciencia directa del ohjeto que el sentido <'omún noR U!lt•gura que estamo!l viendo. Lo único de lo c·ual podemos tener conciencia tlirectu en la percepción CH de lu~ "ideas de sensación" mismas. Puede utilizarse un ar· ¡;umento tlc c~tc tipo tarnhil-n para cada una de las moda· lidatles sensoriales: \'Í!<ta, oído, tacto, etc. La conclu .. ión c-. l'imilar en todo~ los caso!'.
Ohsc·namos antes que Locke no elabora e>-te argumento con detalles, aunque C:' duro que acepta l'lu conclu!óión. Pero t'l' muy difícil formulur C'! argumento de una mane· rn que liea inmune a oLjccilltH't'l dcrncntales ~~. Enunciado en líneas muy generales, como hemos hecho, planlc•a cue~l iones obvias. Si nuncu podt•mos conocer nnda del mundo Pxlerno ele nbjrtu8 fbieos como no sea nuc~tra!'> propias ''ideas de sen~ación"', ¿cómo llegamos a toc.lo este conocimiento detaUado acerca ele rayos de luz, retina!'!,
:¡~,¡ Yéa~e un examt'n de algunas de e~las dificultades en 11. H. Price, Perceptiun (Londrc~, 1933), Cap. ll.
86 EL El\1PlRlSMO INGLÉS
células nerviosas y de sus procesos? Pues, a fin de cuentas, también son parte del "mundo externo". Y si no llegamos propiamente a tal conocimiento, ¿cómo podemos utilizarlo para desacreditar la confjanza de sentido común que depositamos en los datos de nuestros sentido~:;? Además, ¿cómo podemos pretender saber algo acerca de objetos físicos, siquiera que causan nuestras sensaciones o, peor aún, siquiera que existen? Consideraremos la respuesta do Locke a algunas de estas cuetsiones cuando examinemos sus ideas sol1re la naturaleza del conocimiento, expuestas en el Libro IV.
Pero a la pregunta: "¿qué podemos saber de los objetos físico!!?'' J..ocke responde con su famo!la doctrina de las cualidades primarias y secundaria!!. Primero, establece una distinción entre idea y cualid(lá.
Llamo idea todo lo que la mente percibe en sí misma o e~ objeto inmediato de percepción, pensamiento o comprenl'ión; y al (Joder de producir una idea f'n nue51ra mente Jo llamo la cualidad del sujeto en el cual tcl!idc dicho poder. Así, ~¡ una bola de nieve tiene el poder do producir en no~ol ros lus idea~ de blanco, frío y rrdondo, a lo& poderes de prodtH'ir rn no~olros esas idcaij lo~ llamo cualidades en ruanto c~lán en la bola de nieve; y t•n cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro enll'ndinúcuto lo$ llamo idea~ :)ll.
La" cual idade" -.on de tres cla~e:-;: 1) Las cualidades primarias dt• los cuerpos son aquella-. "enteram<'nte in!'eparable"' del eucrpo. cualquiera "ea el e,.tado en que se encuentre'' :m. Tale~ cualidades son la solidez, la forma. el mo,imiento. el reposo ) el número. 1\Tuestras ideas de estas cual idud<!$ primarias se asemcj ltn fielmente a las cual idade:> en cuesti6n. 2) Las cualidades secundarias ''en verdad no son nada en los objeto!\ mismos, sino poderes para producir las diversas sensaciones en nosotros por sus cualidades primarias" 31• Los colores. los soni-
~ Ensayo. 11, 8, 8. 30 ldem, JI, 8. 9. 31 ldem, 11, 8, 100.
LOCKE 8í
dos. los sabores, los olore!'. las ~ensaciones táctiles. etc., !'On todos ellos ''ideas de cualidades secundarias" producidas en nosotros ·'por la acci6n de partículas insensible~ !!Obre nuestros sentidos" 3:!. ~uestras ideas de las cuali· dades !'ecundarias no !le a:;;cmejan a las cualidades tale!' como existen en el mundo externo. 3) Además de las cualidades secundarias, que son poderes de los objetos materiales para producir ciertos cambios en nuestra conciencia, tales objetos tienen un tercer tipo de cualirlad a Ja que Locke llama simplemente "poderes". Estas eualidadt.>s son las potencias que tienen los cuerpos, en virtud ele sus cualidades primaria!'!, "de provocar tal camhio en el \olumen, la figura, la textura y el movimiento de otro cuerpo que lo haga obrar sobre nuestros sentidos de un modo diferente de como obraba antes" 33• Locke cita el poder del fuego de fundir el plomo.
Esta doctrina es. más bien. una mezcla indigerible de C'icnria empírica y razonamiento a priori, y es muy fác il do atacar en la forma en la cual la enuncia Locke. Bastnrá observar aqui que s u concepto básico de cua/id(ul primaria es confuso. a) No logra distinguir entre propiedades determinables ele tamaño. forma, velocidad. etc., y las maneras determinadas como se manifiestan estas propiedades generales. Vna CO!'la no puede tener simplemente forma o velocidad en general. Debe tener una forma e.~pecífica -esférica, cúbica o cual sea- y una 'elocidad específica. b) Una 'ez hecha esta distinción nece .. ariu, ::;e ve que son fa(!;as o triviales las dos caracterí!'lticas que Locke asigna a las cualidades primarias: I) que son "inseparables del cuerpo, cualquiera sea su estado" y J) ) que se asemejan fielmente a nuestras ideas de eUas. Pues es falso. sin duda. que un ohjeto fisico ten~a la mi!'lma forma o velocidad determinadas, "cualquiera sea !'U e!'ilado''. Los cambios de estado son, justamente, cambios en las cualidades primarias de un objeto, según
32 ldem. n, 8, 13. 3:1 /dem, n, 8, 23.
88 EL EMPJRIS:\10 1:'\GLÉS
aumente o disminuya, se altere su forma o se lo acelere. Y es igualmente falso que nut..!slras ideas de las cualidades primarias tleterminadas de una cosa repre-.t·nlt·n fielmen· te a )a!l t·ualidades mi!lmas. Put"<. como vimo!l en d caso dc...J JWniquc. put-de parecer que su tamaño y su forma cambien ele un momt>nlo a otro. Pero. si todo lo que Lo<·ke afirma es que Jo, objetos materiale!l dchcn tener algún tamaño. alguna velocidad. etc.. y que. atlemás, nuc!ltrus ideas nos re¡Jre~umtan fielmente C!:ite hecho, en· tunees cg muy poco lo que afirma. eu rt•ulidutl. Pues. ciertumentt•, una propit•dad definituria de un ulljeto físico es qut• tenga "extensión, figura y movilidad" :u. e) In· trn~lut·t• una confusión adicional al distinguir entre cua· liclade::- primarias SCJll'iblc.~ y cualidades primarias "insen· .. iblt•s". Las segundas sun t•l "volumen, la figura. la textura ) t•l movimiento'' de la!l partt..'!l de un t•ucrpu demasiado pcc¡ueiía~ para ser percibid8!1, C!l decir. de lo que actualnwnte llamaríamos los átomos o las molr<•ulas <¡ue cons· tituyt•n t•l <·uerpo. Ella!\ son las respon!'ahll'" de la>'~ cualida<ie8 ~~·cundarias de un cuerpo y sus "pmlerc,..". Por toll!'iguit•nte. tenemo~ aquí cualidades primarias que no :-on n·pa c~nladas fielmente por nuestras idt·a~.
E' iclenh•mente. lodo C.'!ilu t'll un gran emhrollu. La doc· trina clt• la~ c·ualirladc~"~ primarias y se(·undnriw~. tm ver· dad. no C!' uatla más <¡uc un conjunto de venlntlt•s cicntí· Iicu"' t•lt'\IHln« peligro .. anwnlc a In categoría tll• doctrina IiJn~úficu. Posterior~ anúlisi" del problema han demos· tratlu cu.ín dificil es utilizar C."'tos hecho;; t•it•ntifico!' en argunwntn:- filo,..óficos. Lo,.. hechos parlit-ulnm• c,..table· c·idos por la fí-.ica ) In fi.,iología tienen un fundamento tan !"eguro como cualr¡uicr otra parle de ]u ci!'ncia. Pero no se los puede generalizar fácilmente. convirliénclolos en una tt•oria tlcl conocimiento. sin caer en conru~ione~. rna cn~a e .. nfrccer una expliclwión eausal del mccani,;mo de la pcrrcpción y otra muy di .. tinta resolver lo-. problemas filo!"úficos de la percepción con un análb•is l'ausal. La
:u ldt:m, II, 8, 9.
LOCKE 89
teoría representacional del conocimiento sustentada por Locke es uno de los puntos débilt•s de su explicación del conocimiento. Esto no significa, por supuesto. que tmla~ las teorías representativas del conocimiento deban frat'a· '<ar. Pero. para ser defcndih!Ct<, deben recibir un trata· miento más cuidadoso que el que Locke dio a la suya.
LAS COSAS Y SUS PROPIEDADES
El sentido común establece una distinción entre las cn~us v sus cualidades. Una manzana puede ser redonda. ruju. jugosa ) duke, o un trozo de vidrio puede ser durn, pu· !ido y trasparentc. Decimos de la primera que ella t'l' reclo..;da y ruja, ) del segundo que él es duro y trn!<pa· rente. Pero, ¿,a qué se refit'Ten aquí los pronomhr.c!l ''ella'' y "(.!'''! He!>pondemos, naturalmente, que 11e reCae· ren a la manzana y al trozo ele vidrio, respt.>cth amt•nte. Pero, ¿c¡ué son ~las rosas aparte rlt• su: cualidades'! .~u· pongamos, para simplificar. que una cierta co!'a A tacnc solamente cillCl) cualidade:;: C~o e~. Ca, e~ y e~. Lut•gu. supónga"e <¡uc dt-cimos "A ~ Cr," (como podríamos tlccir ''el \'idrio es t rnsparentc"). ¿ Qut- significa esto'? ;\.1 pu· recer. tem•mu~ dos nltemntiva~. O hicn A es el C(IIIJUllt(l de todas )as propiedades CJ.~• O bien es (o indU)t') ¡¡Jgo adicional a c<~tas prupicdatles ) cli~tinto de ella~. Alwra bien la primera alternativa Clln\ icrlc al enunciadn •· A C!
e .. , 'en una mera tautolo .. ía. pues cqui\'ule a "el nlllj un lo d~ propicdadt·.; eJ, e2• e: e, y ero contiene a e:; ... Y c,;tu si;;nifil'ai'Ía c¡uc lodo enunciarlo tl"l tipo "A ticnt! In p~o· piedad C'' 1'::1 analíticamente H'rt!adcro .. Esta ah.t·r~nt.t~·n e~. evioentcnwnl!·. falsa, ) , udt·ma,, 1\U(ll'llllt' La clt"lmrwn entre '>'crdacl lógira y Yerdad fíwlka. Pero la ~l'¿.;umln alternativa. uunquc no es tan claramente equh ocada, l'!ó
j .. ualmentc rlifil'il de aceptar. Puc...., entonces A tlclw "t·r algo más que el conjunto tic ><us cualid~u(''. digamos (e 1.:. + X J, donde X, no siendo una prop~edad, l'~ algo que no se puede de:-cribir o mencionar methanlc palabra,
90 EL EMPIRISMO INGLÉS
descriptivas. Pues todas nuestras palabras descriptivas se refieren a propiedades. Y puesto que no podemos describirlo, es difícil decir cómo podemos llegar a saber algo acerca de este hipotético X, excepto quizá que subyace en sus cualidades y brinda una especie de núcleo indefinido en el cual se insertan las propiedades. Es más o menos de esta manera cómo se le presentó a Locke el problema de la sustancia.
El problema aludido había tenido g ra n importancia en la filosofía de la Edad Media a causa de sus consecuencias teológicas. La justificación racional de varias doctrinas importantes de la I glesia dependía de la adopción de determinada concepción acerca de la sustancia. Y estas vinculaciones con la teología aún mantenían su vigencia en el cristianismo anglicano de la Inglaterra del siglo xvn, como Locke iba a descubrir. Éste examina el problema de la sustancia principalmente en el Capítulo 23 del segundo libro del Enswyo. Hallamos en el mundo grupos de cualidades que se presentan siempre en una asociación continua y uniforme. P or ende, "se presume" que estas cualidades "pertenecen a una cosa" 3G. Por ello, usamos una palabra -p. ej ., manzana- para referirnos a la cosa y llegamos a considerarla como una idea simple. aunque, en realidad. es "un complejo de muchas ideas juntas" :lfl. Además, '"no imaginando cómo pueden: subsistir por sí mismas estas ideas simpl~, nos habituamos a suponer un substra/llm en el cual subsisten } del cual resultan. al que llamamos. por lo tanto, sustancia" 37• Se desprende de esto, pues, que nadie tiene una concepción positiva ele In sustancia. "sino solamente una suposición de no sabe qué soporte de tales cualidades que son capa· ces de producir ideas simples en nosot(os" sa. Natural· mente, según Locke. preguntamos qué es aquello en lo cual se insertan la~ cualidades. Un trozo de metal, por
llr. ldl'm, JI, 25, l. 36 Id e m. 37 ldem. 3b ldem, JI, 23, 2.
91
ejemplo. puede ser gris y pesado, y si se le pregunta a alguien qut> es aquello en lo cual se insertan el color y el peso. rc:;ponderá que se in!lertan en las partes sólidas extensa" de la cosa. Y si se le pide entonces que explique ruál es aquello en lo que ~;e insertan la solidez o la exten!lión. sólo podrá responder que se insertan en ''algo. no sahe qué" 39•
Locke admite, pues, que no tonemos ningún concepto positivo ele sustancia; en verdad sólo tenemos una noción ''oscura y relativa" drl "supuesto pero desconocido so· porte de esas cualidades que hallamos, y de las cuales no imaginamos que puedan existir sine re substante, sin algo que l a~ soporte"' 4H. Pero también ha afirmado que todo!\ nuestros conceptos se originan en la experiencia. derivando de la sensación y la reflexión. La idea de sustancia parece ofrecer un rotundo contraejemplo de e-.ta afirmación. Locke era bien consciente de esto. y ra en ¡;u examen de Las ideas innatas. en el Libro l. !\e había t>ncontrado con esta dificultad. ''Confieso que hoy otra idea general que sería de ronsiderable utilidad para t•l ~éuoro humano y de la cual se hahla en general como si !'C la tuviera: se trata de la idea de sustancia, que no tenemos ni podemos tener por la sensación o la re· flexión." 41
Si Locke hubiera ~ido un empirista consecuente. al llc;mr a e11 te punto habría n·chazado la noción de su~lancia como pseudoconcepto. y la palabra misma como una pulahra sin significado. Es lo que han hecho, en efcctC>. Iih)><ofos posteriores que <~ol.it<'nían principios similares a los suyos. Pero Lockc, a pc~ar de sus principios. estaba clPmasiado sumergido en modos de pensamiento tradicionales para extraer todas las conclusiones que derivnball de su!' premisas. En el Ensayo mismo. deja sin resolver el conOicto entre su empiri~mo y su aceptación retaceada
30 /dem. 40 ldem. 41 ldem, I, 3. 19.
92 EL EMPIRISMO INGLÉS
de una idea reconocidamente incoherente. Pero en este punto, sus críticos no tardaron en d~afiarlo. Y en su respu~ta a uno de ellos. el Dr. Stillingfleet, ohi~po de 'Yor~·C8tt>r. trata -~) de explicar por qué no pudo prescmdtr ele la nocton de sustancia, y b 'l de ofrecer una justifi<·ac·ión racional de esta noción. Es menester leer con cuidadt> e11las cartas a Stillingfleet. Pues, si bien sumini!ltran un útil desarrollo de algunas de las partes más desconct~rtautl's del En.sayo, representan las cautelosas re· servas de un hombre que nunca quiso desafiar demasiado abiertamente la ortodoxia religiosa. Stillingfleet lo había acusado de halJCr "casi descartado la sustancia de la parle razonable del mundo'', y Locke estaba ansioso por impedir <¡ue. entre los teólogos, se pensara que adhería a pensamit•ntos ¡Jeligwsos. Se declara incapaz de prescindir del rom·epto de tmstancia por la siguiente razón: "la mente percihe c¡ue la idea de estas cualidades v acciones o poderes es incompatible con la existencia ... ·de donde la mente percilJC su conexión necesaria con la inherencia o el tener un soporte." 42 Aquí Locke afirma que es patenternc•nte t~<mtradictorio suponer que las cualidades de un cu.erpn o las IWt·iones de una mente puedan existir por sí Dlll'mas. no !'ustentadas por el sustrato misterioso v sin cua~i~adt~ cu}a existencia postula. Tal apelación a· propo~tctont·l' pre!Ountarnente evidentes son poco efecth·as. cumo e" manifiesto, y a ésta en particular se le puede <lar una bre\·e respuesta. De hecho, hay causa de cualidades uhsen ah les c¡ue no son las cualidades de nin"'una !'U~Ian!'Ía. Lo.- ~ueños r las alucinaciones sumini~ran incontahlc•s cjt•mplos o, para tomar cjt•mplos menos ra· ros, la irnugc•n mental de una mancha colurcada que Ilota en mi <'ampo 'Í!;ual después de haiJCr contemplado una 1~ brillante no es inherente a ninguna sustancia. Es stmJ,ll~·mcntc una matwha coloreada ¡¡eparada <le todo objeto f¡,.tcu t por !<upuc..«to. no e!'- inherente a mi ojo o a mi campo 'isual en un mismo sentido de la palabra "inhe·
4!! Prin•tra carta a Stillingflut.
J.OCKE 93
n·ntc''). Así. el ar~'llmcnto de Locke en favor de la sus· tancia. formulado dc t'Sta manera. puede ser refutaclo por ¡·un! racjcmplos empíricos. .
Locke c¡uizás estaba más prcoc·upado por la necl'.<~tdatl, c·umo él la veía. de justifkar la existencia de un sustrato para nut>:Stras idl'as de rellt•xión. Habría sido mucho más perjudicial para la teología tradicional destruir. ~1 fundamt•nto ele la creencia en un alma o un yo que cntll~nr, por cfm·tiva que fuera la ci'Í tica, la noción de sustancia ma· terial. Debemos creer en "una !\U!Itancia en la cual suh· sistan l'l pentoar, el <·orwcer, el dudar y el poder ele rnu\'imicntn". supone I.ocke ~:1. La creencia en tales su~tancias e~, en realidac1, tan \ ulnerahle al argumento de~tva<ln dt> la!l premisas empíri<·as de l..uc•ke l'om~> la rr~R.!lcta en un sutotrato de las cualidJules de los objetos ftstt'O!I. Pt•ro t•un\·cnclrá poslt'rgar el e.umen ele este punto hasta la se<·c·ión próxima.
No teniendo razón al¡mna para considerar ¡;eriamente la t•xplicación de L()(·ke de su incapacidad para prcscin· dir drl c·oncepto de sU!IIanciu, no ncecsitamos perder. m~· <·ho tit•mpcl en su intento, ingenioso pero falaz, po~ ~uslt· fi1·nr didto concepto. Desde el momt'nto que pt•retlnmu!l, de acuerdo con Locke, que ha) una inconsistencia lógiea l'lllre la naturaleza cle nuestras ideas de sensación y n·· flexión ,. su existencia fuera ele un medio !'Ustentadnr, "la mente fabrica la jcJ,~a corrdatha tle un soporte"~•. Y agr~n: "Pue~ nunca he nc•gatlo que la m<'nle pudiera fraguar ella mbma itlca!l tlt: n·lneión. sino que he. tlt•mns· tra.Jo todo lo rontrario en lo-. eapítulos concermt•nteq n la n•lnd(m.'' Pero se oh itla ele <JUe su explica!'Í(m de 1111!'"1 ras ideas de rdtu·ión. aunque no e!'l tnU)' clara. por lo menos está de acucrrlo t·on sus principio¡¡ lu\~ieot~. Mit•ntra:; que su explit·al'iím dc•l origc•n ele nuestra¡¡ idt•n" tic l'u .. tanc-ia no lo e .. tá. Llegamo!l a las ideas de relat·io· lll"' c·omo ''mayor <tuc'', ''entre'', "dc:;pués", etc .. Cotll]la·
~3 F.rwry·o, JI. 23. 5. ·H l'rímtra curta u Stillinsfltd.
EL E~fPlRJS~JO ~CLÉS
rando idea!\ que están todas ellas presentes ante nosotros en la experiencia. Pero ahora Locke nos propone que formemos la idea de una relación de inherencia entre una cualidad presente en la experiencia y una ¡;ustancia que, ex hypotlresi, nunca puede ¡¡er experimentada.
Debemos concluir, pues, que Lockc fracasó en su intento de defender la noción ele sustancia. En realidad, al tratar de defendnla. arguyó en contra de la d irección de su propio pensamiento, pues fue él, má~ que ningún otro filósofo. el responsable del descrédito en que ha caído desde entonces la concepción de la sustancia como un sustrato. l.os críticos contemporáneo~ como StillingHeet, preocupados por las implicacicme~ de la doctrina de Locke. parecen haberlo compr{'ndido mejor que el mismo Locke. Pero es importante destacar que su fracaso en justificar la noción de sustancia no fue un fracaso que pudiera haber sido un é."ti to. El problema mi!lmo es falso. Es siempre una cue .. tión significath·a preguntar, con respecto a un conjunte! de propiedades particulares, "¿por qué se la!l encuentra asociadas?" Pnr ejemplo. '·¿por qué se encuentran las propiedades de la blancura. el gusto salado v la cri .. talización en el lliF-Iema cúbico a!'ociadas en el cl~ruro de !lodio?" Podemo!< e!<perar razonablemente que los de:;cuhrimiento~ de la fí~ica puedan brindarnos respuesta~ a taleq Clll'!ition<>S. Pero generalizar la cue!ltión y preguntar por qué cualquier propiedad debe ser haJlada en conjunciún con otras propicdade11 es una cuestión que Fe basa en ~uposicioncs fal!'aq. La tesis del sustrato cs. una respuesta vacua o una pregunta innecesaria.
Es interesante oh¡;crvnr, l!lin embargo, que en el Libro IV del Ensaro. al examinar otras cuestiones, Locke menciona de paso un enfoque totalmente nuevo del problema de la sustancia. En la filosofía medieval, una de las características de lns sustancias era la de poder existir independientemente. Ellta noción ele sustancia. que fue desarrollada por DPscattcs y Spinoza, nunca fue asimilada satisfactoriamente a la concepción, más superficial, del sustrato. Locke observa:
LOC KE 95
Estamos habituados a considerar cada una de las sus· tanda~ con ttue trope7.8lllos como una cosa completa en !Í mi~ma, cuyas cualidades e~tán todas en sí mim~a, e inde· pt•ndit·nte~ de la<~ otras cosas: no advertimos, por lo ,::eneral, las opcracionl',; de e~os Cluido& im·i~ibles que las rodean, Y de cuyos movimit,nto,; y operaciones dependen en su mayoría esas cualidnde~ que se observan en ellas y que convertimos l'n &l•ñale~ intrínsecas y distintivas por las cuales las conoCI'IIlCIS y nomhramoA. Púnga~e un trozo de oro en cual· qui1.·r tlllrte pur t~f sólo y se(larado del alcance y lu influen· ciu (le todos lo~ otrt1~ cuerpos, e inmediatamente perderá todo su color y AU pero, y, quizá, también su maleahili· 1larl. . . Una cu~a es sc11ura: las cosas, por ahsolutas Y totales ltuc parezcan en sí mismas, dependen de otrM partes de la naturnll•:ta en aquello que más advcrtilli()S en ellas i5.
Locke no desarrolló esta sugerencia. Pero si lo hubiera hc:cho, habría llegado a una concepción completamente di~tinta de la ~ustancia. Es un hecho de la experiencia el que la <·apncidnd para la existencia independiente cons· tituye una propiedad que cosas diferentes poseen en grados muy diferentes. Un animal es muy sensible a los camhiu~ de ~u amhiente. una piedra lo es menos, y un átomo menos aún. Según e;;ta concepción ser una 5U~· !uncia e" una cue!ilión de grado. Y la única co!la del unher!lo totalmente su .. tancial es el universo mismo, concepción a lo <¡uc llq;ó Spinoza para escándalo de todc..~ lo>~ homhres de t<Ono juicio. Las ideas no desarrolladas de Locke a menudo !lon má8 valiosas que sus cautelo!las reserva;;.
LA NATURALEZA DE LA MENTE
LA REFLEXIóN Y SUS OBJETOS
Hemos visto que para Locke la "J·eHexión" era una de las fuentes básicas del conocimiento humano. Mientras que la sensación no!l informa acerca del mundo externo de objetos fí~itos, In reHexión nos brinda ideas de nues·
~:; Eruoyo, 1 \', 6, 11.
96 EL EMPIRISMO ~CLÉS
Ira~ propias operaciones n)('nlales. Y. así como todo nuestro conocimiento del mundo externo ~e basa en nuestras icleas de f'Cil!'\Ución. así tnmhién todo nue!itro conocimiento de la mente se ha¡;a t•n nu<•slra!; ideas de reflexión. I..orkc cree IJUC hay una analogía muy e!'lln~ha entre estas dos fuenlt'" tic conocimiento. Dke de In n~flcxión: "E:-ta fuente de ideas la tiene lodo hombre íntc"ramente <!entro de si mi11mo, y aunque no t•s un sentido. 1~e5 nada llt•nt• que ver ron uhjetos exlerno!4. se parcet• mucho y
puede Uamársrla con propiedad un sentido interno." io I.AlS objetos ele e.~tc "!'entido interno" l'On: "In percepción, rl pt'flsar, el dudar. el creer, rl ra:.onnr, el conocer, el fjllt'fer r todas las cliferenll..~ acciones de nuc ... lra men-11·." ti Esta nol'ÍÍIII más bien ingenua se .. ún la cual la . . , ~
mlro"p<·c<:JOn e5 una t•specie de faro que potll'mot~ dirigir u \oluntatl en d mundo interno de nuf'!'trns ac·th idades nu·n~;l~t'!1 ha sido c:hjeto de mucha! críticas por parle de los ftlo"ofos. e~pecmlmente en los últimos años. Se ha !'OS·
lf•niclo que es "cnlt•ramente falsa". y no ~ólu en los dl•tulles. sino en principio'' 411• Las afirmaciorlt's tle {'¡;tos níli('m; ele la a!'luulidad quizá !'<'UII exageradas. Ciertallll'lltt•, no han "ido demostradas más allá de toda dist·u~•un. Sea com(l fuere, no dt·hemos bu .. car "Ulilezas filosMica" en las dedaracionc:- dt• l.oc·ke. Fna parte importante d? lo .qut• l'·l ¡;o~tiene C" que a menudo poclt>mos tener t•onc·Jenc·HI ele <~!>lar \'Ícndo un árbol, do sentimos aburridos. de realizar una arl!urnentución. ele hacer una ele<"dón. etc:-. Xaclic puede poner e~lo en dtula rawnahlemenll'_, aunque "in 1luda podemm dudar ele que nos Ye· ríanw~ deo;;pro\'i~to<~ de tal c:-onocimicnto en au ... t•ncia de una facultad espec-ial de '·sentido interno''. Al mcru>s. podomo,; C~>tar de llt'IH'rdo con Lorke en que. de l<mto en tanto. ~ahcmos cómo nos sentirnr¡R, qué estamos pensando, t•lt·. Lo •Jue pociJ·mos ohjctnr razonablcm.-ntc e.-< ]a
•111 /rlrm, n, 1, J. li ldem. ·• 8 (;i]hcrt R)h•, Tht· Ctmri.'¡Jt o/ Ml~t~l (Lotuln·~. 1919), pá
gina 16.
LOCKE 97
sugerencia de que '·el penMr, el dudar, el creer, el razonar. el conocer, el querer'', etc., son idea.s en el millmo ~entido en el que los objetos de mi percepción también son, en el vocabulario de Locke, ideas. Pero quizá no dehemo~ interpretar demasiado estrictamente este lengua· je más bien engañoso. Después de Lodo, sólo puede haber querido decir a) que lo que sabemos acerca de la mente debemos inferirlo de HUS operaciones, y h) que f'!'ns operaciones sólo son ob!lcrvables en la introspección. Si esto es todo lo que afirma su doctrina de la introspección. podemos aceptar a) y rechazar b) . Los f umlamentos para n·chazar b) se bal'au. en parte, en el desarrollo de una psicolo~ía científica durante los últimos cien aiio!'. Esta conquista se ha basado casi totalmente en la ohst'rvación controlada de la conducta humana y animnl, y muy poco en las expr~iones privadas <le la inlro~pección. En verdad, un observatlor agudo podría haber anticipado los dementos de juicio de la psicología señalando que quienes tienen una comprensión más profunda de los hombres no son los dados a una intensa y cuiclndo!'la introspección. Son los ohP.crvadores perspicaces y cxpe· rimentndos de la conduela humana.
IDENTII>.\D PERSONAL
Locke CrtlÍn, como hemo~ visto, que ohtenemos nuestro conocimiento de la mente a partir de ideas de reflt~xión. Si hubiera elaborado una explicación de la naturalt·za ele la mente cunsonante con !-iU programa empirista, huhil'ra tenido que admitir que nuestro conocimiento de In<~ "ll~tancia!' mentales ::;uh} accnte!:i en nuc:<lrm~ ideas th• reflexión t'S tan escaso como nuestro conocimiento el<' las :<Ul'tancia~ materiales. Sl!rÍa un mero "no sabemos c¡t~.é''. Pero en c·~to. como en otras partes de nue.;;tra filol>ofía. Locke no fue consecuente. En primer lugar, tomó tle lu filosofía medieval y de la teología cri~liana la itlca ele t¡ue la mente humana es algo inmaterial que puede ClUS·
lir por sí misma, independientemente del cuerpo. En ~;us
98 EL EMPIRISMO INGLÉS
propios principios filosóficos no hay nada que dé apoyo a esta tesis, la cual, sin embargo, ronda turhadoramente en el trasfondo de su doctrina de la mente. Por otra parte, y para escándalo de sus críticos, estaba dispuesto a admitir que no es lógicamente contradktorio suponer que "el primer Ser Eterno pensante o Espirito Omnipotente puede, si le place, dar a ciertos sistemas de materia crea· da e insensible, ensamblada como lo com>idere adecuado, cierto grado de sentido, percepción y pensamiento'' •o. En otras palabras, los datos de nuestras ideas de reflexión no implican lógicamente la existencia de una mente sustan· cial. Además, en un punto está dispuesto a abandonar su teoría representacional del conocimiento, al menos en lo que concierne al conocimiento de nuestra propia mente. En el último capítulo del En.sayo, en el cual examina los modos en que las ideas pueden servir como signos de las cosas, afirma implícitamente que conocemos la mente de manera directa sin la mediación de ideas. "Las cosas que la mente contempla no están, aparte de ella misma, presentes en el entendimiento." Esto parece incompatible con muchas de sus afirmaciones acerca de las ideas de reflexión.
Es difícil, pues, hallar una explicación clara y coherente de la naturalt•za de la mente en el Ensayo. Locke es \"acilante, poco explícito y contradictorio, excepto en un punto: su lamosa doctrina de la identidad personal. La pregunta: "¿qué c..<~ lo c¡ue me hace ser la misma per· sona que hace una hora, un mes o diez años?'', no es, para Locke, simplemente un rompccabeza!l teórico para filósofos. Pues cree que de la respuesta a e!óte interrogante dependen cuestione!! prácticas de re!lponsahilidad, recompensa y castigo mornlc!l. Aborda el problema estableciendo que adjethos talrs como "igual" e "idéntico'' tienen diferente" sentidos en su aplicación a diierentes clases de cosas, y distingue toda una !'erie de sentidos diierentes de la pulahra ''identidad". Uno simple partícu-
oto Ensayo, IV, 3, 6.
LOCKE 99
la material, por ejemplo, tiene un tipo diferente de iden· tidad que una cosa material compuesta. En el primer caso, di!:lccrnimo!! su identidad, cuando tenemos ocasión de hacerlo, por su pusición en el espacio y el tiempo, mientras que en el se¡wmlo caso lo hacemos asegurándonos que todas la" partículas que constituyen el compuesto son idénticas en el !>cntido anterior. En un organismo vivo, en cambio, o en una máquina, la identidad no con· siste en una identidad tle partículas materiales que puedan ser unidas al orgunismo o !lt>paradas de él sin afectar a su derecho a ser llamudo el mismo organismo. Más bien, consi!lte en la organi~ación o estructura de las par· tes. Cuando Lut·k<' analiza la identidad en el caso de los seres humanu!i. e!!tablece una tajante distinción entre la identidad de un hombre y la de una persona. La identidad del mi"mo hombre consiste en la misma organiza· ción del mismo cuerpo viviente. En este sentido, no con· sidera la identidad humana diferente de la de un animal o una planta. l.ocke rechaza explícitamente la afirm~ci~n c;e!!Ún la cual la identidad dd alma debe ser el cntcno pa~a l'abcr !>i A c.-. el mismo hombre que B, basándose en el sólido fundamento empirista de que no es posible someter a prueha ni c~tahlccer la identidad del alma.
A~í. cuando examina la cuestión de la identidad per~<O· nal repudia la concepción ortodoxa trad.icional 110
• La identi(lad personal consiste para él en la identidad de conciencia.
Puc~to 'JU<" la conrienl'ia ~il'lllprr. acompaña al pensar, v e~to e• In que h.u·e fllll" rada uno &c>a lo que ]lama su yo, ,Ji,tin~-:ui(.ndo•l' de c•te modo a •Í mismo de todos los otrns ~t'ICij ¡wn~untc•s, lu identidnc.l personal consiste ,ola· nwnte en •·~lo, es dcdr, t'n ht igualdad de un l!et' racional; y en la llwdida rn <tuc e~ta ronciencia pueda ser extrndidu hada 111 ní,, ha•tu otrun:r.ur a cualquier acci6u o pensa· mil•nto paFaJv~. hu•tn allí llega la identidad de Ja per~Wnn: es d mi~mo yo oht1ro que entonces; y e&a acción pasada fue ejecutada por el mh-mo yo que aquel que ahora refle· 'ionn eobre ella en.
:JO /rlem, U, 27, 25. 111 ld<~m, IJ, 27, 9.
100 EL E'fPrRJS'\10 ~CLÉS
Esta declaración es \'aga y e..;tá sujeta a algunas ohje· cionc~ oln ia~. La continuidad de mi conciencia se ve interrumpida por laguna!< de tanto en tanto: por ejemplo. cuando clnrmimos sin ~oiíar o cuando estamos desmayado~. Al adquirir conciencia nucvamentt>, ¿es mi concien· cia ''la mi"ma ·· que ante~. a pc~ar ele la discontinuidad? Si no lo fuera, yn no sería ya la mi!'ma persona. Locke no afirma c:11ta conl'lu~ión absurda pcrn sostiene, en cambio, que lo <JIH' con!ltituyr la igualdad de conciencia no es la 1·ontinuidad de dul'at·i(m. sino la continuidad 1l<'
contenido. Soy la misma Jlt'r!lnna 11i puedo rec•ordar mi~ experiencias pasadas y sólo en la medida en que puedo recordarlas. "En la meclitlu en que un ser inteli¡:rente put·de repetir la idea ele cuuhtuier acción pasada con la mi~ma conciencia que tenía ele dla al principio y 1'1)11 la mi .. ma concierwin que tiene de cualquier acción pre!'entc>. c>n tal medida. pue11. es el mismo yo personaL" a:! La razón para hacer ~la afirmación es que. pue-to que ahora ~ov una per!'ona por ~er conl'ciente de mi actual e-.tado de' conl·it•rwia. !i~Óin put•clo ser la persona que era si !OO)" con~cientc de mi'l estad?~ pa .. ados.
I.ocke no pa«a por alto la11 ohjeciones obvia~. Tle oh idado m~~t•hos incidt•nlcl'l de mi vida pasada. mientras que 110 recuerdo mudto~ otros. ¿ Deh11 afirmar por ello que aquello-. que he oh ida do 110 :;ucedieron a la müma pnsona que alwrn rrcuerrla los otros? Lncke rcspundería afirmativamente. Y "¡ objetamos que C!'ta es una com:ec:ucneia absurda. {•1 rc~pontlcrá <JUC debemos di~tinguir entre identidad del mil:'mo hombre e identidad de la misma pnsona. Los incidentes que he olvidado le sucedieron al mismo lwmhrc que ulwru 110 lugra recordarlos. ma'> nn a la mi!<ma persona r.:1• Pero no toma en consideración las extraños con:<t•eucncius que ~e dc~Rprendeu de esta le· sis. Por ejemplo, ¿qué diremos de los incidentes ele mi historia pasada que olvidé en una época y recordé en
Ci2 ldem, 11, 27, 10. G3 /d~m.
J. OC K E 101
otra? El ohi .. po Butlcr :;.eñaló una dificultad adicional en un op{•ndice a la Antllogy o/ Rcligion. ~li idet~tidad versonal no ¡¡uctlc consi~tir en la conciencia de m1s expcricn(·ia!l pa<~odns porque t•!o\ta conciencia la pre8~ponc. Lnek<' cliec· tJUI' ~oy la misma per.,ona en la mcd1cla e~ que puedo recordar mi.~ experiencias pasadas. Pero. ¿que las haet> mía.f? 1\o puede ~<cr el mero hecho de que ahora yo pare:ra recordarlas. Pues yo no las _recorc~aría gcnuinallll'lltt• ,;j no me hubieran suceuido a mt. Y SI me ~uct•diNon a mí. ;,c¡uÍ' ¡•xplkudón daremos del )o a~ cual le !'Uccclirron? Es t•vidcnte que no podemos cxphcarlo en los tÍ'rmino!-1 de l.o<·kc.
Loc·k1• 'tuizá podía ll!lhcr clt•sarrollado su teoría con el fin de n•futar e!'ta obj('<'ÍÓn utilizando su di~tinción entre st•r "d mi~nto homhre'' y ger '')a misma per:-unu". Pem aunque J>UCila cnmt•ll()ari'c la teoría vara hacer fn·n· te a la crítira dt~ Outler. aún e;; mcm·:;ter rechazar otro ataque r.-t. La t•xplicación de Locke es al mi;lmo tiempo tlt-masiudn e. lrec·ha y dt•ma ... iaclu amplia. E.."tcluye l'a!'oi' en )u,. que lc11ln d n;umln diría que "X es la mbma per:-llna ··, mic~nlra:; <JUt' indu) t' casos en los: que pm·as prr:-nnas harían tal afirmución. Con otras palahra .... la c -.plir·aciún ,),. Loc·kc clt• la identidad personal clifien' mucluJ <lt-1 li"O ¡·a~tdlano <'"'tal,Jeritlo de la expre:;ión "la mi ... ma per,.ott:a' ' . Y p111~slo t¡ue lo!l significados de J., .. palahras ) las frast·~ <·::.ttÍn drtcnninaclos por los modo!! en qul' "l' la~ u-.a, dicha ohjcc·ión es seria. A menos que put'cla drmu;.lror-.c c¡uc el ll"'O ordinario de una palnlu·a o una fru .. e es ronfu-.o e incoherente, no puede hnl•cr j u~t i fical'ión para reemplazarlo. El uso onliuario de términos nomo '')o'', ''iflt•nticlad personal", etc., son confusos, por !'UJIII!':<lo, en rl st•nl ido de que son muy vagos, pero 11o :-e hu llt•rno~tradu que sean contradictorios o funclanwntalmt' nte t•nguño~os. Y. aun cuando lo Iueran,
r. t ::-e· c•nc·untrar[¡ un !'~ct•lt•ntc• examen critico en A. G. N. Fin~. ''Lucke' Tht·ur) o[ l'cr"<!nal ltll'nlitf' (Pitilosophy, 1951) ·
102 EL E:'llPIRIS\10 INCLÉS
es dudo!':O que las propuc,-ta<; de l.ocke tengan mérito lógico suficiente como para reemplazarlo~ adecuadamente.
PENS.UOENTO Y LENGUAJE
El propósito de Locke, en el segundo libro del Ensayo, era examinar los " instrumentos y materiales de nuestTo conociuticnto", cnumcrarlol! y rastrear sus orígenes. Te· nía la intención de pasar inmediatamente al examen de los modos en que las ideas !IC combinan y se usan en el conocimiento y en la!': creencias. Luego comprendió, como explica él mi~mo, que la conexión entre el lenguaje y el pemutmiento es tan <'Btn~cha <¡ue no podía hablar del conocimiento, el resultado exito!lo ele nuestro pensamiento, sin examinar primero el lenguaje. El Libro III, pues, está dedicado a examinar algunos de los problemas filosóficos del lenguaje. En la actualidad. por supuesto, no es nada extraño hallar un filó~ofo que analice los modos de funcionamiento de las palahra!>. Pero Locke parece haber tenido más conciencia de la importancia de estas cuestiones que la mayoría de lo!l filósofos anteriores a uue;;tro siglo. Al examinar la relación entre las palabras, las idt'as ) la" co~as, aborda Lre!' cuestiones principales: a) la conexión entre el lenguaje y el pensamiento; b) el modo de significación de las palabras generales. y e) la naturaleza de la definición.
a) La cxplü·ución de Locke de la relación entre el lenguaje, el pensamiento y aquello acerca de lo cual pensamos está de acuerdo con su teoría representacional del conocimiento. Sólo podemos conocer clireclamente nues· tras ideas. que nos representan el mundo. Pero estas ideas son privadas y. por su misma naturaleza, no pueden ser compartidas por otra persona. Para comunicarnos con otros necesitamos que Jos signos públicos sean lo que Lockc llama "marcas sensibles de las ideas". Un lenguaje es un sistema de tn)eg signos. Esta concepción de la relación entre el lenguaje y el pensamiento supone
LOCKE 103
la noción totalmente falsa de que no e:llste conexión esen· cial alguna entre el pen!'lamiento y el uso de signos. Se concibe el pensamiento puro como la contemplación privada de un fluir de " ideas·• que puede ser traducido, en ocasiones, a un lenguaje público. Las ideas dan a las palabras su significado, pero pueden existir sin ellas. En cambio, no puede haber lenguaje significativo sin ideas que lo respalden. El lenguaje es significativo en la medida en que estú respaldado por bienes. Locke no fue el único filósofo que adhirió a e~ta concepción, pero, aparte de Guillermo de Occam, pocos la han expresado tan abiertamentr. En verdad, se haUa introducida profundamente en el pensamiento popular acerca del lenguaje, y esto !':e manifiesta, por ejemplo. cuando hablamos de "expresar nuestros pensamientos en un lenguaje adecuado", etcétera.
Sería tonto pretender que lo~ filósofos de la actualidad respondan, con el acuerdo general, a cuestiones como "¿qué es lo que da significación al lenguaje?" o "¿cómo distinguiremos el discurso con ~ignilicado del que no lo tiene?" Pero. al menos, put>dcn dar razones en apoyo de la supo!lición de que la explicación de Locke es equi· vocada. En primer lugar, si una corriente de pensamíento puro acompañara siempre a las acciones de hablar. escrihir. e!\cuchar. lt.'Cr y a otros Ul!us del lenguaje. ¿cómo podría pa~ar inadvertido un ingrediente tan importante y universal de nuestra conciencia? Sin embargo, los psi· cólogos, utilil~ando los más cuidadosos métodos inlros· pectivos. no logran ponerse de acuerdo en la famosa controversia sobre la existencia de "pensamiento sin imágenes" ro~. En segundo Jugar, no parece absurdo distinguir entre pensamiento con signi!icado y pensamiento carente de signi riendo. Y s.i no lo es, ¿cómo se explica la distinción, t>cgún In concepción de Locke? Está claro
I>CI Se encontrurú una d4•,cripción de esta controver•ia en G. Humphrey, Thinking: An lntroduction to lts Experimental Psy· chology (Londrc~, 1951), Capítulo IL
104 EL EMPIRISMO INGLÉS
que no puede ser explicada de la misma manera que la distinción entre lenguaje con significado y lenguaje carente de él. En tercer término, ¿qué entiende Locke por ''ideas'' cuando afirma que las palabras son signos de ideas? Vimos que, para él, la palahra "idea'' tiene múltipl~ y '\·ariables I'Cntido!l. No puede querer sif{nificar "dato sensorial'' o "irnagcu", y si entiende por ella "con· cepto", ¿qué es un concl~pto? Evidentemente, Locke depende de una satisfactoria teoría de los conceptos para hacer aceptable su explicación dd significado.
El error de Locke, en este punto, parece surgir clel siguiente modo. Distinguimos con propiedad entre la expresión de un pcn!lamiento y el pensamiento mismo. así como di~tinguimo!l entre la ÍMma de una cosa y el material del cual está ht't'ha. Pero de esto no se sigue que podamos hahlar con propil•tlad del pensamiento como si existiera aparte de toda l•xpresión clel mismo, como no podemos decir del material del cual ~tá hecha una cosa que no tiene fnrma alguna. Pero esto es lo que hace Locke.
h) Locke examina lue~n la naturaleza de los concep· tos gcncrales. el traclicional problema de los uni,·ersales. Sus ideas sobrc t>!lla cuc!\tión fueron mal entendidas por filó!'ofos po!"lerion·~. dt•hidn principalmente a la caricatura que hace Bc•rkclcy de cllao¡ en la Jntrmlueción de t>us Princ1j1io.~ ele/ c~oT/orimicr~tn llumnnn. La ma~oría de los t'rÍiiCOS dr. UWke cnn!'Uer<Jan cn que IHl ~ encuentra en el Ensayo ninguna teoría ruhercnlt! acerca dl· los unh·er!'ales. pero qut• hacl'. de pa<~o. mucha!~ oh!:'ervacioncs valiosas. particularmente at·¡•r!'n de In naturaleza y las fun· cioncs del lcnguajt>. Adt~mús. al meno!' t'!l posihlc m•bozar en líneas generales 1:1u explicación. Lus pa"Jabras generales son esenciales para el concwirniento, pues ningún lenguaje puede estar formado nclu<~Í\'arnt•nte por nomhres propios. La posihilidntl mil'ma th• romunicación clepencle del U!'IO clc• palahra,; ;.wrwrah·s. P<:ro Inda CO!;'a que existe es una co>"a parti.-ular. ¿, Cíuno puetlc llegar a haber, pues. paluhra,. gcncrnlc·s? Según Locke, las palabras ge-
LOCKE 105
nerales (y. cn particular, la11 ideas generales de las cuales é.!ltas son signu~) no son t•n nin¡níu sentido entidades que existan por sí millmas. Locke no tiene nada en romún con el rcali11mo de Platón y sus segnidore!'l. La generalidad de C!\lns palabras reside en su manera de {un· cionar. l..a palabra ''perro" t~s una palabra general, micn· tra!\ que ''Fido ., es un nombre propio utüizado para referir!le a un perro particular. Ahora bien, ¿qué es aquello n lo ruul se refiere la palabra ~encral "perro"? La rc!lpuesla ele Lockc es que se refiere a una ülea ge11eral. "Las palabras se hactm generales al convertírselas en sig· nos dc itleas gtmrrales, y la!! ideas se hacen generales !le·
parándolas de las circunstancias de tiempo y lugar y tle otra!\ idea!l que puedan determinarlas en tal o cual exis· h•ncia particular. Mediante este pruceso de abstracción "e las hm·e capact'S tic representar a más de un indivitlun. cada uno de los cuales halla en ella su conformidad con esa idea ah11tracta (como la llamamos), de esta surr· te .. 66• Concihe una itlca general, pues, de un tipo de cosa particular, por ejemplo, un perro, como una idee. compleja que t·onlit•ne las t:ualidades comunes a todos los pcrro<o y que omite aquellas cualidades en las cuales difieren. a saber, tamaño, forma, color. etc.
Esta no<"ión tic una idea gencral como una especie de máximo común di\ Ílwr tic las cosas particulares que repre· st"nla es muy in~atisfactoria. ¿Hay propiedades comune!'l a todos lo!.l perros~ Y si las hay. ¿es cierto que no podamo!i formar la idea gt•neral hasta conocerlas? A de· má.~, ¿qué tipo ele cnticlacl es esta idea general? Lockc nunca re'lpoll(le cxplíritamrntc a este interrogante. pero parece haber creído que se trata de una suerte de imagen compue>lta. Rorkcley! t•n todo caso, la entendió así y no halló dilieultnde~ para ucmostrar lo absurdo de tal no· ción. Supongamos, 11in embargo, que Locke pudiera dar re!~pue:-.las sati~factorias a estas cuestiones. Con todo, su tesis no C!! una c.xplicación de la manera cómo operan
(itl I::IISU.\ o, IIJ. 3, 6.
106 EL EMPIRISMO INGLÉS
la~ palabras generales. En efecto, tal tesis equivale a af1rmar que las palabras generales funcionan como nombres pr.opios. La función de un nombre propio es designar umvocamente una cosa particular, mientras que una palabra general se refiere a una idea abstracta. Pero ~na .d~ las razones por las cuales existe un problema f1losofico con respecto a los universales es, precisamente, c¡ue las palabras generales parecen funcionar de manera muy, diferente de, los nombres propios. Locke, como Platon antes que el: simplemente transfiere el problema de la palabra a la 1dea. Sin duda, él diría que la idea puede repr.esentar a la cosa porque se asemeja a ésta, c~mo una ~~~gen se asemeja a su original. Sugiere una r~ spuesta s1milar en el pasaje citado antes en el cual dtce que el indh·iduo está "en conformidad': con la idea abstracta. Pero, ni siquiera aceptando las mismas pre· misa~ de Locke, no hay razón alguna para suponer que un s1gno no puede representar lo que significa sin parecerse a ello. De hecho. raramente encontramos en nuestra conciencia tales imágenes representativas. Y si las encontr?mO!I, no son esenciales, por cierto, para nuestro JWnsanuento conceptual. En esto, como en tantos otros punto~ de !'U teoría del conocimiento. sus "ideas" representativas resultan ser inútiles y engañosas. Es indudable que esta creencia de Locke se conecta con sus creencias acerca d.e las relaciones entre el lenguaje y el pcn!<amiento e~madas antes. De no haber creído que el uso del lenguaje dobe estar respaldado por w1a corriente de ideas para ser ~'ignificativo, podría haber planteado cómo ope· ran las palabras generales sin invocar pura nada ideas generales. De este modo, habría tomado el camino corr~cto ~ara ;esponder a la cuestión, camino que Berkeley H'nalana mas adelante a sus sucesores.
e) La parte más interesante y original del Libro JII es. la e~plicación de la definición. Sería ix demasiado leJos afumar que esta explicación era original de Locke, pues buena parte de la concepción del lenguaje implícita en ella puede encontrarse ya en la obra de Hobbes. Lo-
LOCKE 107
cke no reconoce su deuda con Hobbes; sin duda, temió reconocer la influencia de maestro tan escandaloso, pero parece muy improbable que no lo haya leído. La teoría tradicional de la definición (derivada de Aristóteles, pero excesivamente simplificada y deformada en el proceso) era la de que una definición expresa en palabras la esencia o naturaleza peculiar de la cosa definida. Toda definición lo es de algo real, de una parte de la naturaleza, no de una palabra. Expresa algo verdadero acerca del mundo, no algo acer.ca de los hábitos lin¡.,rilisticos de una comunidad particular. Cuando damos una definición de algo, según esta teoría, enunciamos su género y su düerencia específica con respecto a otros miembros de este género. El sistema binomial de Linneo para la cla· sificación de las plantas y los animales, aún ,·igente en la biología, conserva residuos de esta concepción antaño influyente. Se considera en ella, por ejemplo, que todos los ranúnculos pertenecen al género Ranunculus, en virtud de poseer cierto conjunto de propiedade" comunes. Y los miembros de este g~nero pueden diferir entre sí de ciertas maneras típicas que se consideran las determinantes de la especie a la cual pertenece una planta particular. Por ejemplo, el ranúnculo de los prados (Ranunculu,~ acris) tiene tallos lisos y sépaltls crguidns, mientras que el ranúnculo de bulbos {R. bulbosus) tiene tallos e..;triados }' !lépalos vueltos hacia ahajo.
Los biólogos reconocen en la actualidad que t~te mé· todo para clasiiicur su material, awH¡ue com•cniente y práctico, no pretende asignar a cada planta y cada ani· mal un ca!<illero natural ya preparado. Esta cla~ificación contiene mucho!' elementos convencionales. que reflejan !!implemente la decisión de aplicar cierto término biológico a determinado conjunto de materiales. Como ]a ma) o ría de las con\'encione:<, tienen razones que las sustentan; pero si un biólogo opta por dividir un grupo t'n tres especies diferente~. mientras que otro agrupa los tres en la mi1<ma especie, no hay ningw1a manera de dar un veredicto final. Los biólogos no creen ahora, como pa-
108 EL OIPJRJS~fO L~CLÉS
recíttn neer los aristotélico~. que las planta11, los animales y lus minerales que conl'lituyen el murulo natural tengan ''naturalezas re ale~··. fijas ) claramente di!'tin¡tuible:;. ni que 10ea el propó .. itu clt· la ciencia determinar tales naturalt>za,. {lo~ elemento .. ) los compuesto!' químicos ¡;e aju!'tan mús ::~atisfactoriamentc a este programa. pero aun en t•:-te t'il!<O se presentan flifkultadc!').
Contra t•sta noción de la!-! ''definiciones rrnlcs", Locke argüía t¡uc "una definición no es nada más que la inxlic<lCÍÓn clt'l significado tle una palabra mt•dinntc otros término~ no sinónimos"' r.7• Los lógicos modernos, casi sin execprión. com endrían c¡ue Locke tenía razón. Quizá darían un t•arácter má,o daborado a esta explicación distinguiendo las definiciones lexicográficas, que registran la mant·ra como se usa un término particular en una l'omuniclnd lingüística, de las definiciones cMipulativas, que rogifllran una decisión o una recomenclarión ele usar una pnlahra (un nuevo tÍ'rmino científico, por rjemplo) de determinada manera. Pero cualesquiera qut• st>an las gJo,.as modernas que put·dan hacerre a la explicación de la definiriún ofrecida pnr Lol'ke, su núcleo. que es muy impurlantt• por cierto. !'igue siendo verdadcro. Es una cunccpeión de la de!itrieión tJUe actualmente domos tanto por supu,.~ta que corrclllos t'l riesgo de olvidar qué YU·
liol-ln innu\ación fue en el ~iglo xvu.
CO:\OCIMIEl\'TO Y CREE~ClA
Ha ~uccclido a menudo en la hi!<toria de la filo~ofía que <ICJuclln~ partes de la obra cle un filósofo que H conside· raha impurtantes lu<.>go re;oultnn !lcr triviales o erróneas. Y n la inversa, otras partes de )<IJ obra que \'alomba menos o qtw, quizá, sólo eran subordinadas a ~u propó,.ito principal H ' com·ierten en el c·irnicuto de importnntt.o,; de..-arrollos. Es lo que sucedió con el En.sayo de Locke.
ú7 ltlem, 111, ·~. 6.
LOCKE 109
Ahora nos damos cuenta de que la labor importante de Lo<·ke en teoría clel conocimiento debe ser buscada en lu~ tres primeros libros. Se recordará que el ob)~to del Eruayo, tal como se lo expone en la lntroducc10n, fue "inn'Stigar los urigenes, la certeza y el alcance del cunocirnienlo ltum6no, junto con los fundamentos y grados de creencÚl, opinión y asentimiento" Gil, Pero de es!e programa Locke sólo había realizado una parte pequ~na al terminar el tercer libro. Había examinado los ongenes del conocimiento y, al menos por implicación, sus límites posibles, pero el resto de su objetivo quedó sin realizar. Es lo que hizo en el Libro IV.
Pero el Libro IV es considerado generalmente como la parte menos exitosa y menos importante del Ensayo. E11to ~e debe, en parte, a una radical incompatibilidad entre la explicación que da Locke del conocimiento en los trt.>s primeros libros y la que da en el último_. Sin emba~go, esta incompatibilidad habría sido menos tmportante sa la explicación de Locke acerca de la naturaleza del conocimiento hubiera sido plausible. Pero de hecho, no sólo era tan restringida esta explicación que difícilmente podría decirse, en el sentido que da Locke a la palabra, que conocemos algo de cierta importancia, sino _que también, como veremos, concibió de manera radiCalmente equivocada la naturaleza de ciertas formas importantes tlel cónocimiento.
I..a incompatibilidad entre los tres primeros libros del Ens(lyo y el último rc!'ide en esto: los Libros _1, _11 y 111 exponen w1a explicación empiri~ta del conoc1m1ento en la cual las fuentes de éste y. por ende, sus límites ~e <·iñen a los materiales suministrados por la sen~nción y la reflexión. El Lihro IV da una cxplicació~ racionalista de la manera como la mente une y relacwna et~ta"~ materias prima~. El caso típico del .conocer sobre t•l cual :;e basan la"' primeras partet~ del Ensayo es uno que suministran nuestra experiencia sensorial cotidiana Y las
'•b ldem, Introducción, 2.
110 EL EMPlRISMO INGLÉS
ciencias obsen·acionales; en cambio, el modelo del Libro IV e~ la matemática pura. En este libro, habla como ~C!'Cart~, Spinoza o Leibniz, aunque mucho menos conVtn('entemente que ellos.
Por supuesto, puede decirse en defensa de l.ocke que no hay ninguna incompatibilidad lógica en dar una explicación dd modo en que hallamos los 11Mterioles del conocimiento y otra explicación totalmente distinta del modo en que estos materiales son elaborados para obtener el producto acabado. Pero estas dos corrientes de pensamiento no guardan mucha armonía entre sí, y los detalles de la argumentación del Libro IV son insatisfaetorios.
D~!ine "conocimie.~to'' como "nada más que la per· cepc1on de la t•oncXJon de un acuerdo o desacuerdo v r~hazo en~re <·ualesquiera de nuestras ideas" 1111. Lo que qu1ere dcCJr es que podemos "percibir" intuitivamente (en u~ sentido ~etafórico de la palabra "percibir") que hay c1ertas relac10nes de conexión necesaria o de mutua incompa~ibil~dad que rigen entre las ideas que nos brinda la expe~~en~1a, y_ que el conocimiento es, justamente, la percepe10n. J~lUJhva de estas relariones. Tal explicación d~l conuc1m1ento no es mu)' informativa sin al~unos CJcmplo!l dt•tallados, pero los ejemplos que da Locke no son de mud1a a) uda. Enumera cuatro tipos de ''acuerdo'": 1) iclentidad, 11) relación. 111 ) <·ocxistencia 0 cone~Jon necesaria. y IV) exi~tencia real. 1) Sólo puede brmdarnos tautologías (los ejemplo~ de I-ocke ¡;on: "el azul no t'!l amarillo"' y " un e,-píritu es un espíritu''). Por _Il) parece entcnde~ las relaciones matemáticas, pues el .. eJemplo t¡ue tia ~sta lomado de lo geometría: "dos tnangulos de bases Jguales entre dos paralelas son iguales". El uso de C.<lle ejemplo parece implicar que, para Locke, puede haber una conexión necesaria entre conc~tos matemático!~ tomados por sí mismos e indepen· d1cntemente de "'" axiomas del sistema en el cual apare-
59 ld~m, IY, 1, 2.
LOCKE 111
cen (en este caso, el sistema de la geometría euclidiana) . Esto, sin duda alguna, es falso.
El tercer tipo, el de la coexistencia o conexión nece~aria, es la relación entre ideas que encontramos unifor· mcmente vinculadas en nuestra experiencia y que son, por supuesto, Teflejos de propiedades que aparecen unifor· memente juntas en la naturaleza. Locke da como ejemplo las propiedades del oro, aunque admite inmediatamente que no podemos, en realidad, percibir la conexión necesaria, por ejemplo, entre el peso específico del oro y su 11olubilidad en agua regia, lo cual es obvio. Parece ltaher pensado que el avance del conocimiento en la ciencia física demostraría las conexiones necesarias entre las propiedades de las cosas. En efecto, la ciencia ha avanzado enormemente desde su época, pero no cono· ccmos conexiones más necesarias entre las propiedades de las cosas en la actualidad que las que conocía él en el siglo xvn. La razón de esto es, simplemente, que no hoy ni puede h4ber conexión necesaria alguna entre cues· Liones de hecho. Las conexiones entre las propiedades empíricas de las cosas son todas contingentes, y en un mundo ordenado de diferente manera y con leyes de la naturaleza diferentes de las que rigen en nuestro mundo ltien podrían ser diferentes de lo que son. Así, la explicación que brinda Locke del conocimiento científico de esta especie lo deforma radicalmente. Si tuviera razón, toda la ciencia natural sería deducible a priori a partir tic los meros elementos de juicio que nos presentan nucs· Iros sentidos, y los científico!\ podrían prescindir de hipótesis y experimentos. Pero, de tC)dos modos, es muy dudo~o que su explicación sea siquiera compatible con sus propias premisas. Pues l'·l admite que "no puede haber en la mente ninguna idea que ésta no perciba inmediatamente, por un conocimiento intuitivo, como siendo lo que es" 60• Y si e!'to es así, no podemos dejar de percibir las relaciones mutuas entre dos ideas cualesquie-
&o ldem, IV, 3, 8.
112 EL EMPIRISMO l:VCLÉ<;
ra ''presentes en la mente". O las conoceríamo:- inmediatamente. o no Ja¡; conoceríamo:~ en absoluto.
El cuarto tipo de "acuerdo o desacuerdo" e~ lo q11c !:o~ke ll?;Wa "existen~ia re~l". El ejemplo que da es:
D1os es (esto el', D1os ex1ste). En este caso, es difícil ~nher exactamente qué quiere decir. Parece l"'lar alu<licndo aquí sólo a la existencia <le Dios. y no, en n-enerol. a cual9uicr enunc!ado de J? forma "X existe'',
0
pues en un captlulo postenor examma la existencia de esa~ cosas <JUe conocemos a través de Jos sentidos. La ínter· pr!'lación más plausible parece ser que, si tenemos "presenlt•s en la mente'' las dos idea!' ''Dios .. y "exi!<tcncia··. \elllos que hay entre ambas una conexión mJ<·csaria. E!!to C<luivaldría a una enunciación, en forma condcn~acla. del famo11o "argumento ontológico., de la existencia de Dio!!, <~ue carece de validez por w1a serie de razone~. Un eríttco podría objetar aquí que In existencia no es WJa "idea'' en el ~ntido que Lotke da a la palahra: e" decir, como señalarían más adelante Hume y Kant, no es en modo alguno un genuino predicado (Locke so!-itcnía. de hr.cho, que la existencia es una de las ideas que "~e trasrnttcn a la mente por todos los caminos de la !<etl!<ación y la reflexión" ot).
_Consider~ evidente que esta explicación del conocí· rn•~nto es nremcdiablemente equivocada. :\o bine si· c¡utera. como expl!o~ción del conocimiento lt priori que se ohtJene en la logtca formal y en la matemática. Pues no es entre ~l~eas sino entre enunciados o proposiciones dontlc 8on val1das cm estos campus las relacione .. de conexi.ón necesaria. . En realidad. Locke podía halwr con· 'crlldo una expltcación del conocimiento totalmente mnl~lgrada er~ _un análisis correcto (aWJquc parcial), si !1Uhrcra admthdo lns propo!<iciuues en la catc"oría de Jdeas complejas. Por ejemplo. no :-ólo habría :dmitido, entonces, que "pasto., y '\·erde" son ideas, sino también que es unn idea In proposición "el pasto es verde". Pues
Ot ldcm, rr, 7, l.
LOCKF. ]]3
hay genuina!' relaciones de conex1on nece5aria y <le in· compatibilidad que ri¡.;t·n entre proposiciones, y t·~ parte de la tarea del lógico formal ra!'trear y e"Xplicnr «>~tns re]aciont'!'. Pero Lotkt' prestó poca atención a In lógica fonnal n:!, v. en verdncl. In subvalornción del tcmn en su época ofre~ía poco t• .. tímulo para que alguien !'e dirigiera hacia ella en hu~ca tle claridad filo.,ó{ica.
Si c~to fuera todo lo que Locke dijo acerca del cono· cimiento. el Lihro IV llería realmente de poco interés filosúfico. Pero él JHncce haber !'ido c·onsciente dt• c¡ue su explicarión era inatlt•cuada y trató d1• compl(•tarla <11' tr~ manera!'. I ) Planlt•a y trata de re-.oh-er la clifit·ultntl bá!'iea con la cual elche cnírentar~e el clcfen!'nr <h• toda teoría n•pre~enlacionnl del conocimiento. IT ) Ex a m in a con mayor detalle nuc~;tro conocimit•nto de proposil'ione~ de la forma ''x exi-.tc". 111) Analiza la naturaleza tlel "jukio .. o •·creencia''. C"O~ estados de In mente qm• <'a· recen dt• t·~a certeza inmediata y ju .. tificada que es d signo del genuino l'onocimiento. pero que. sin cmJ,argo. son de mucho mayor interés práctico para no1lotrus. DPs· pués de todo. muy romúnme{lle juz~(lmOs o crermos. pero muy raramentt• tonoremo!l. en el sentido que tla Lorke a t· .. ta!< palahrns.
Los dos primeros tf•tna"' pueden !'er tratado~ junto~. Y
Locke plantea la cue-,tión ilel conocimiento a truví-:; tle idcus t•n el curso de un análisis del conocimiento pm la sensación. Admite cruc este tipo de "couocimiPnlo·' no satisface a la e-.trirta definición que ha e .. tnhlt>ddo. '·Hay. en \crdad. otra percepción de la mente. utilizada en lo c¡ue rC!<pecta a la existencia particular de .~ere.~ Ji· nitos frwrn rle nosotros, y que. }Cndn má!i' allá de la mera probahilidu!l pero sin alcanzar perfcr.tnmcnte ninguno dr. los antrdure!< gradoF tic torpeza. rr<'ilw tambi~n 1'1 nom· hre de c•onocimiento.'' 113 Y al examinar e'te tipo de c·onocimit>nto. Locke expone honradamente l<h' clificultudr•..:.
G:! lluc·o• :li¡!UDil~ rrtnll'llfnrill' !'!'Wro~ ~niJrc Ja lógint rormaJ ele sn ctpm·n en IY, 17, 4·8 del E11~a)'o.
63 Jtlem, IV, 2, 11-.
114 EL EMPIRISMO INCLÉS
que plantea su teoría representacional en lo que respecta a la percepción sensorial. "Pues, tener la idea de una cosa en nuestra mente no demuestra la existencia de esta cosa, como el cuadro de un hombre no prueba que esté en el mundo." 64 Pero su tratamiento de la cuestión ofrece un testimonio más firme de su honestidad intelectual que de su cacumen filosófico. Piensa que debe haber un mundo real correspondiente a nuestras ideas de sensación porque a) los datos sensoriales son mucho más vívidos que las imágenes y no se les puede dar existencia a voluntad, como en el caso de las imágenes; b) nuestros diferentes sentidos "se prestan mutuo testimonio de la verdad de sus informes concernientes a la existencia de cosas sensibles fuera de nosotros" sr.. Pero es evidente que estos hechos son tan compatibles con una concepción del mundo similar a la de Berkeley, que prescinde de las sustancias materiales, como con la de Locke. Por lo tanto, no contribuyen para nada a resol,·er la dificultad del "camino de las ideas".
Aun la vacilante admisión de Locke de la percepción sernorial en el $latus de conocimiento nos permite conoter muy poco. Ademá.<~, concede que "el hombre se haJJaría en gran desconcierto si no tuviera nada que lo dirigiera como no sea lo que tit·ne la certeza del verdadero conocimiento'' 66• Pero también tenemos "juicio'', la facultad que Dios ha otorgado al hombre para suplir la falta de conocimiento claro y ~>eguro en los casos en los que no es posible lograr é1'te" 87• Cuando sabemos que A es B. percibimos intuitivamente la conexión necesaria que vincula Ja idea de A con la idea de B. Pero si solamente ju::gamo$ o creemos que A es B, presuponemos que la conexión rige sin poder verificar mediante la intuición que es así. Obviamente, Locke tiene razón al admitir que, a veces, creemos que ciertas proposiciones
!H ldem, IV, 11, l. 111> 1 dem, IV. 11, 4. 66 ldem, IV, 14, l. 07 ldem, IV, 14, 3.
LOCKE 115
son verdaderas sobre la base de elementos de juicio totalmente adecuados, mientras que otras veces, mucho más frecuentes, solamente presumimos su verdad sobre la base de elementos de juicio reconocidamente imperfectos. Pero es difícil ver cómo puede reconciliar este hecho obvio con su propia teoría del conocimiento. La razón es La misma que dimos antes al criticar nuestro supuesto conocimiento de conexiones necesarias entre las propiedades de los objetos físico!\. "Sea una idea lo que fuere, no puede t~er de otra manera que como La mente la percibe." 1111 Si esto es a11í, debemos sin duda percibir las relaciones tan pronto como consideramos las ideas de ellas. ¿Sobre qué fundamento podríamos "presumir" su existencia?
Quizá Locke tenía in mente este pensamiento, aunque no lo manifiesta. De todos modos, admite que el juicio es totalmente diferente del conocimiento en que "aquello que me hace creer es algo extraño • a la cosa que creo" uo. Estos elementos de juicio extraños pueden ser de dos tipos: 1) la medida en la cual una proposición se ajusta a mi experiencia pasada; U ) el testimonio ele otro11. Y agrega algunas reglas sensatas para estimar el ,·alor del testimonio de otras personas. Aquí Locke roza un importante problema, que no analiza. Ello es de lamentar. pues el Libro IV habría sido mucho má!l útil y habría tenido más influencia si Locke hubiera dedicado más tiempo a analizar el juicio o la creencia. que son tan comunc.q y ele tal importancia práctica, y menos a examinar el "conocimiento'', el cual, tal como él lo define, raramente se obtiene.
Es imposible considerar el último libro del Ensayo como una contribución a una teoría empirista del conocimiento, pues es totalmente ajeno a esos tipos de conocimiento (en el sentido corriente de esta palabra, no en el
68 ldcm, H, 29, 5. • Las butardilla~ ~on mías. tnl ldem, IV, 15, 3.
116 EL EMPIRISMO INGLÉS
de Lockc) con los que estamos todos familiarizados. ~o ob,.tante l'~tn, una lectura cuidadosa del Libro IV re\e· laní punlu,., de gran importancia filo~ófica di~per5os acá ) allá t·omo auxiliare:,; no elaborados de l'U argumento principal. Por ejemplo. al iniciar ::,u examen de nue;otro conoC"imiento de la existencia, baee de pa~o una obser· \ación que !'t' ha !'ODH'rlido en un lugar común, aunque mu} importante, en la filollofía contemporánea. "Las prupo::;iciuJJt:s universales de cuya verdad o falsedad podemos tener conocimiento cierto, no se refieren a la eü4t•ncia; adcmá~. todas las afirmaciones parl iculares ... sólo com·it•rnen a la existencia, pues !>Ólo expresan la unión o :,t·parución accidental de ideas en cosas existenle. ... las cuaJe~. en :;us naturaleza-. ah~t rac ta~, no tienen ninguna unión o rechazo nece. ... tuio!'.'' 711 Estas oh:-en aciouc .. mw• ... tran una corupren ... ión mucho má,. profunda de lo!i problema!:' del conocimiento c¡ue la que re,·ela su doctrina oficial.
De igual modo. al ilustrar su cxpli<·ación del conocer, por cscn .. as que Ju:.; ilustraciones ~can, hace un intt•nto pur llegar a una cla~ificaeión de tipos de Jlropo~o~iciones ló¡ricanwntc di!oilintol:'. También esta es una t~mprc"a que ha 1 ccihido dt>~rollanlc importancia en la filosofía re· cientt>. Por último. encontramos al final del libro 71 un exc:elente cxamt>n ele las relaciones t•nl re la razón y la fe rcligiosn, tan buena, en 'ertlad. y tan auclaz para :-u época que con,..tituyc un jalón de importmwia en la historia ele c~tc e,.piuo~o tema. E"tos puntos. aunque incidentales con m .. pccto al principal propóllitn ele Locke. tienen perrnunenlc importancia ) ~on la,; única:- partes del último libro dd EnMIJO que le clan cierto \alor filosófico. Aparte de C'llo!-1. han !<ido los tres primeros lihros los que l1an cjcrc:ido unn influencia permanente ~ohrc el peusamiento eumpl'o ): han justificado con creces la propia idea. aunqut• motlt·~ta. que tenía Loclc ele l'U obra. ''Es
70 ldcm, 1\', 9, l. 71 /den,, Cat,itulos 18 y 19.
J. 0 C K E 117
ha!'ltnnte honroso lrahnjar como simple obrero en la la· rca llc de~hrozar un poco t:l lt'rrcno y limpiar el c~tombm que ob;olnculiza la marcha del -<aber.'' ¡z En 'crdatl. de .. hrozó el eamino para su,; ~uec.,..orc;; de la tradición empírica británica. Sin la ubrn tic Loc-ke, la de llt·rlclc}, Hume. ~lill. Rus~t'LI y ,\loorc habría !'ido muy diferente.
7~ ldem, Epístola al Lector.
IJl BLIUCHAFfA
T extos
Collected l('orks (Londres, 1853 y 1961). Essay Conceming lluman Unt!crstandin!(, comp. con una intro
ducción cril ica y no tu~. por 1\. C. Frascr (2 vols., Oxford, 1894). E!; lu edit•ión nutori1.ado del Ensayo, pero es prefe· rihle leerlo en un11 tlt• la• si~uknte~ ediciones.
Essay Com~erning llumM Unduswnding, r~"mnido por A. S. Pringle-Patti~n (O:.fonl, 19:21).
Essay Conccming /Jwmm ll111lt'r~Wnding, ed. preparada por J. W. Yolton (2 vol~. l.undr~-... 1961).
lohn Loc/..e Selections, comp. por S. Lamprccllt (rústica, N. Y., 1928).
ExpOsiciones generales
Aaron, R. T.. Jo/m Loe-/; e (Q,fonl. 2~ t·d., 1955). Alc~ander, S., Lock1· llondre', 1908). O'Connor, J). J., John [,orke ( llarmond~wortb, 1952). Yolton, J. W., /olw Lodu! 111111 tht Wa) of Ideas (Oxford, 1956).
Obras sobre temas pnrticularcs
Gihsnn, ]., Locke's Throry of Knowltdgc nnd its llistorical RelatiOII$ (Cumhridgc y N. Y., 1917, 1960).
Gou¡rh, .). W., Jo!rn Lockc's Politicol l'hilosophy, Eisht Studies (Oxford, 1950 y 1951íl.
llofstuther, A., Locke and Sct•¡Jticism (N. York, 1935). James, D. C., Tlw Li/1.• o/ Renw11: 1/obbe.~. Loclie and Bolingbrokc
(Londres y N. Y., 1919). Es te libro trata principalmente de filoso fin polít icu.
Biografía
Cranston. ~fonric<'. Jo/m Locke CLoncln·•, 1957). La biografía uutori.r.ada 'obre Lock.e.
m BERKELEY
Por J. F. T noMSON
G&ORCE Bt:RKFI.EY nació cerca de Kilkcnny, Irlanda, en 1~5. lngre!\Ó en el Trinity Cnllcgc de DulJlin a la edad ~e 15 anos, ~;e ¡traduó t•n 170~ y fut• 1111mhrado Fcllow del colegto t·n 1707. En tJste aúo y en el ~i¡¡;uiente lll'nÓ dos cuadernos de notas con rcflt·xione& que le lmbíun ~ugerido ~;us lecturas de Lock.e, Newton, 1\lulubranrhe y otro~. r ...... , libro~ de nota•, actualmente _llama· dos los Comrn/llrios Filo.ttifícos, contienen en germen cas1 toda su filo~ofí,l. .\ l~:una~ de las idea• contenidas en ellos f~c!?" de,arrvllada.~ en ,.¡ En~II)O de u1111 ~\'uem Teoría de la VISion, que apanció en 1709, y t·n la ubra má~ conocida de Bcrkcley, Tmtado Sobre los Prind¡¡io.\ dd Conocimiento Humano, que fue publicatln too 1710. J..o, Trt·~ Diálo¡ros l'ntre Hi~a.~. y Filomis (1713) rrt·nuncian ) de!larrullan a)¡tuno~ de lv~ pnnctpal~s arJ!U· nwntos y tc~is de lo, Principios. Jo: .. tos son, indudablt:me~te, los Cl'critos miÍ'> importantt·s de Bcrkclc) y de ellos debe partir todo examen de su [ilo•ofía.
En 172}. 13t•rkeky renunció o '" cargo del Trinity Coll~ge para ronve1tir~c en Dt•an dt• Derry. Buena parte de ~>Us onos siguiente~, ha~lll ) 731, )o"' dl·dicó a tr~tar. de fundar -~n las Bermudus un colej!;io paro cdurar a l<1s lJldios y a Jos hlJ~S de los pluntadorc:s in¡;lc•c~. El intento íraca5Ó porque el gobiernO no dio el UJIOYO IJIIC hahlo prometido. En l734, Berkelcy fue herho ohibpCl do Cloynr. En 1752 se estableció en Oxford, donde murió en 1753.
EN EL ESPACIO dedicado a este capítulo no será posible examinar mác; que unos pocos temas centrales de la filo· so fía de Dcrkclcy. Pero, para ma} or claridad. debemoQ hacer algunas advertencias con respecto a los temas cen-
120 EL E'\1 l'IR[S\fO 1\CLÉS
1 raJes ante!' de tratar de con¡¡iderar loR periférico". Por t>llo. he lomado como cuestión c·cnlral Pl signHicnclo de In importancia del principio C.\SC est perrljJi. principio que el mismo Berkele). ciertamente. consideraba "U printipnl cout ribución a la filosofía.
EL "'GEYO PRfl\Cll)JO" Y EL CUADRO ll\'MATEIUALISTA DEL 1\JUNDO
El punto central de In filoc:ofía de Berkelc} e,. ;.u princi· pio st>gún el cual exi ... tir es lo mismo qut• percihir n sE>r ¡wrcihido. Para comprender !-\11 filosofía necc,itamo,: comprender 11ué !"ignifiea este prinripio, por qué y C'Ómo Bcrkelcy se 'io llevaclu a alir m arlo. ) por t¡ué le u-.i~naha tanta importancia.
Des<·ubrió dicho principio C'Uando et·u un joven de \ cintitló~ años. y hallarnos rc~istrudo el tle,.culJrimit>nto en e: u,.. l·uarlt•ruo" ele nuta ... ( Philo.sopláca[ Commentarie.~). Por lo que dice alli. es evidt•ntc que runsidt'rnhu tal dv!ltubrimicnto como de carú<·lcr lógi<·o o cont·c·ptual. Para ('omprcnder que la exi-.tt•ucia e" ln mismo que pcn·ihir o ~cr percibido ~ólo dcb('mos rdle-.iouar. nec Bt•rkeley. en In que !fllt'rcmos l'i!-!nificar o podemo" que· re¡· :-ignilit-ar pot· la pulubra "existe''. Y picnl'tt tnruhién que. si lo hurcmo~. un, liberan•mo., de una multitud de J>rnhlema:; in~uluble, ele otro modo. en la fí"ica. t·n la mutl'mática, en la teología y en ca~i todo cnmpu de e~luclio. E~cribió una nota 1 : "Pura exponer dili~culc· mente cómo c.; que muchos de lu-.. filó .. ofn antiguo ... ca· ) e ron en ab:-urdos tan grandt•<~ como el de m·gar la existencia ele! movimiento y tle esas otras eo~as qut· percibían realmente por ¡;us toentidos. E!i:lo se debió a que no "ahínn qué es la l'\.i-.tencia ) en qué con!;istc. Esta es la fuente de toda "u locura. Es cu el tlt·~cuhrimiento de ht naturalt•zn. significado } alcance dt• lu Exi<~tcncia
1 l'hilo.\Ofl/iir.al Commrntaries (en adelante ahre,iado PC),
parúgr.1fo -191.
BERKELEY 121
en lo que in!'isto principalmente''. No plantea~·!"e qué es la c-.istenda sólo fue una de las f~s d~ un ~mportant.e conjunto de ellas. ''La causa amplia, dt~undula y un~· , cr-.al de nue,tro:; erro re.; e:; que no cons1dera~n~ nuestra" propias nocione~, quiero decir. no las comncleramo_s c.·n sí mi~mn!'l. no la~ fijamos, cstahlet·emos y de_term~: nilmos:· :: Puc.:o no "C trata de que '·nue:_;tru~ noctoncs 0 las paluhrns q ut• las de.;ignun sean lllentablemente 1 l l "N el da' no que la!:i ¡1alabras cnsa, sus· e t•sctmcer 1111 cs. ro • ¡
ta11<·ia. eh' .• IHt) an o;itlo la cau"a de lt~~ erro re". !'rno e 110 rellexinnar sobre -.u ~i¡..rnifit·ado. b•tor en fa, or de
1 1. • '-- ·1 de-co nuc los hombre:. t·on ... ervar t:,..a:; pa aur.ls. 1 o ~o o :> ·1 • • •
pit•n,.en ault·" ele hablar y estnhl:zcan el_ stgnrfrcatl.'' de "u" palabra"."' :s Pero el no exammar In tdea de CXI!!len· · 1 • · t te Pues "Ur .. en fal"o!-1 pro· cut c.; e t'J ror mao; unpor an . . "' .
hlt•rnas, pit•n:-<t Bcrkclc), ~i "e supone c¡ue exasten cosas (JUC ni perc·ihen ni !.'Ion percihidas. Luego l~ g,e.nlc s: pn·11cupa por la naturaleza j el ~latus ele. estos presunto,. t•xi~tenlt.,.. ~u principio arranc·a de cuajo tale:-. problc-rnu'i ~- perplej idadc;;. .
La · accplal'ión del principio C'onducc a una cterta con· ('t•pcióu dd mundo, o cu:tdro clt:l ~unclo, al que B~·~ke~~ IJ,uua a , en• ... ínnwteriabHrW. !:'t·gun e"ta concepc•~n. e mundo ~úln hay dnq tipos dt• cosa~: id~,~~ Y f'"(lll'llus. Los espíritus perciben idea~ n. como <lH:c_ Bcrkcle~ n \t't't.... "In.. tienen··. I..n exi"lt'lll:ia dt> una 1den con ... t:te en "~-'~' pcrl'ihida o tenida por algún t•,píri~u. La eXl:· l<'llt'ia de uu espíritu conl.'li'itc en su tener 1tle~A } volit:iones. Sólo los t·-piritus pnciuen: ,.,¡,¡<> la!' lcit•u,.. "o_n pt•rdhida ... ; no puede haher otra e:;pe<'it• llc cosas <rdcmas dt• estas dns.
Puesto 1111e tienen \'olicion<'s. lus e .. píritus son agentes catNlics. Ellu,o. y :;ólo ellos, inician car_nhios_ en el rnund~. L:t" idea,. ,..on pac:i\'as y delwn '-U C:\l"t<'ncaa a ~o." C:>"}l~· ritu ... 1\n:;otros (los seres humanos) somos c~prntus Íl·
., /clem, J•arágrafu S lO. S ldem, paráj!rafo 553.
122 EL EMPIRISMO INGLÉS
nitos. Pero hay también al menos un espíritu infinito, al que Berkeley llama Dios. Con re!lpecto a cualquier e!!píritu finito determinado, algunas de sus ideas son cau· sadas por él mismo y algunas por Dios. Las ideas causa· das por Dios suelen p resentarse en conjuntos o grupos. Los llamamos manzanas, !lillas, casat~, etc., según el tipo de ideas que los constituyen. Cuando un espíritu finito mira al sol, él J:ICrcihe o tiene ideas causadas por Dios. Cuando piensa o recuerda al sol durante la noche, tiene ideas de los cuales él mismo es la causa.
Tal es, pues, en lineas generales suficientes su inmate· riali!'mo. Considerándolo simplemente como un cuadro del mundo, uno puede !l<'nti rse atraído o repelido por él. Pero su interés no re!:'ide en !'IU atractivo o falta de atractivo para la imaginación. Debemus considerar, más bien. las afirmaciones que 8t•rkeley deriva de él. Sostiene. primero, que es un cuadro cuya aceptación nos liberará ele una vez para siempre de todos Jos problemas meta· físicos, y pondrá de manifiesto " la falsedad y vanidad de esas t'!'tériles especulaciones que con!ltituyen la principal ocupación de los hombres cultos" ~. Segundo. piensa que puede demo!ltrarse que sólo Cl'te cuadro del mundo no conduce a di(icultallt•s metafh;icas. Tercero, y esto quizá !'ea sorprendente, pien!'a que <'" la manera natural de contemplar el mundo ) que todos no!'OlrO!' sumos, quiz:í ~in darno<~ cuenta de ello, inmaterialista!l, antes de ser seducidos y lanzados a la confusión por la falsa ciencia y la falsa íilosofía; de modo que, al hacer explicito el inmateriali!"mo. llerkcley considera que está ''re· conlando a los hombres el <.entido común" 6 • Considera· remos ahora tales afirmaciones.
Con tal fin, comencemos considera11do el inmateria· li<~mo de manera totalmente ingenua y sin ninguna idea preconcebida acerca de cómo debemos tratar una teoría filosófica. Lo que falla conspicuamente en el cuadro es,
4 Principies oj Human Knowledge, parágrafo 156. G PC, parágrafo 751.
BERKELEY 123
claro está, la noción de materia. ¿Niega Berkeley la existencia de la materia? Y ¡;.i es así. ¿debemos prcocu· parnos por ello?
LA "MATERIA"
Los Tres düílogos !>OD una extensa di5cusión entre Filo· nús, que es el portavoz de Berkeley, e Hila~, un presu~1to representante del sentido común que ha s1do con_du.cJdo al error. aunque no incurablcmente, por el matenahsmo de Locke y Newton. El primer diálogo _comienza con la ansío~ pregunta de Hilas acerca de st. es verd.ad qu_e Filonús niega la existencia de la sustancia matenal. F1·
'} "d lonÚ!I retoponde que está totalmente conv~n_cl( o e que
110 hay nada semejante a lo qu~ ~os _hlosofos _llaman sustancia material""· Poco despues ', dtce que mega la existencia de la materia.
En la primera cita. Filonús entiende por "filósofos" a los filósofos naturales de !o\U época. es decir. a personas a quienes hoy llamaríamos fisicos Y. químicos. Y a sus defensores. Si hay o no algo semeJante a lo que e;as personas llamaban sustancia material dependll, por s~puc--to, de lo que afirmaran acerca de ella. Pue>' es post· ble que su explicación del término fuera co~fu,.a o que le atribuyeran características que ~ad~ p~dtera po~ee:· Pero cuando, en la segunda cita, Ftlonu!l ~tce que meoa la existencia de la materia, estamos autonzado!l, ol menos provisionalmente, a interpretar esto (como hace Hilas) como una negación de la exh;tencia de lo que nosotros llamamos materia. ¿A qué damos, pues, e:;te nombre? '1Materia" viene del latín materia que, al igual que hyle en grie~o. significaba originalmente "madera". Ahora bien, muchas cosas ~tán hechas de madera Y lo
6 Three Dialogues betweM llylas ond Philonus, en A. A. Luce y T. E. Jessop (comp.), The ll'orks of George Berkeley, 9 vols. (l.ondre,;, 1948·1957) vol. 11, pág. 172.
7 Idcm, pág. 173.
124 ET. El\1PJRIS'f0 l~CLÉS
han sido !<Íempre, y muchas cosas que ahora se hacen de metal o de p]á;;lieo anlaiio eran hechas de madera 0
no eran lu·cha~ c~1. ah~oluto. Es fáril ver, pue~. cómo la palabra que !'lgiHÍ1ra madera Jleoó a com-ertir~1• en un nom~r~ genérico ¡>ora todo tipo de :;ustuncia de la cual "C hiCiera o se pudiera hacer objetos elaboradoH. Corrc~pondt·. aproximadamente, al sentido que tlamo~ actualmente a In pala_bra •·material", por ('jcmplo. ruand11
l•.ahlarnos ch·l rnatcnul para un \'Cstido o para hacer l'ortmas. Pero ha}. mul'has co¡;as que no !'On ohjc•tos elal~orados: no e.-;tan hc•chos literalmente de nada porque. htr>ralmcnte, no 8C los hace. Pero, por una cxtr>nliión untura!. pen~omos en los árhnles, pied ru~ y seres humanos .l'omo lwrhos de diferentes tipo!'! de "'""tancin~. en t•l "enhdo de e .. tar compuesto!'! de ellas o t·outennlas. \ ... í llt·;wrnns il fu idea dt• matcriu. "Materia" es un nombre muy general para los diversos materiales y sustandas dt• lo!< e u a)(' .. e~tán hechas o cnmpue. ... tas la!\ cosa!>. J .os cli'~'I"'O!' elementos } "us componentes orgánico e inortrá•~•co ~?n. puc•s, diferentes tipos o variedacles de materia. Son diferente~ sll8tancias materiales.
Cabe ob~errar que. como la noción de materia es mur l!t'JH'ral pa_rn mucho!' propó:;ito~ C!' prcsl'indible. :\ mcm~do !lt'CC!lltamos hahiHr de oro, lino, sangre, qut•sn y del lll.ttenal P?~a algo. ¡wro raramente de materia cumo tal. l..:t e:xccpt·wn "C ~o:neuentra en la fí~ica. Los (¡..,¡,.0 ,; !o-C
~~~·upnn pr?fc-.ionalmente de las propicclndes de In mak· 1'1<1, t·s dc~·Ir._ de las propiPdaclclt que tient• cualquit•r trozo tlt•. mat:na JU::otamcnte porque es un trozo de materia. i\!'1. la ni~? de ~a~erin puede llegar fácilmente a parecer poc·o .~aTmi_JUr .. l~onca ) • por ende. adecuada para la espe~·ulacwn C.lo!:ioÍICa. Pero si tcncmo:o en cuenta cómo lu Hlt•a de materia se rc•laciona con la del <¡ueso. por ejemplo. 'eremos que no puc:de haht•r ninouna duda seria acert·~ cl_e la nistencia de la muteria. e en este scnlitlo del ~t'lll~lllo._ c¡uc et. ':1 con~ún. Pue~. l>i la c•xi;~lencia dd que-o. ~pl1ca la en....c;tencm de materia. enlcmees la no ex.i-.
tencla de materia implica la no existencia del queso.
nERKEl.EY 125
Y obligar,..e a neg'ar la exi~lt·ncia clt•l queso a causa de al~una l<>oría filos6fica parec•~rá cqui\'ocaclo, por cierto.
En el Sc•~¡mclo Diálogo, Hilas dice •¡ue "no puede so~lenerse la realidad de las ro~as scn~ihlt•s sin ;~uponer la f'xistencia de matf'ria" 1o. Ac·ahamos tic \'er cu<íl es el 'alor de Cilla oh!~t•rnlc:ión. NoR !ict·á de utilidad consi· tlt·rar la rt."'¡meslil tlc Filonú.~.
Filonús: "¿~li guante, por ejemplo'!''
/lilas: "Eso o l'ualquiN c·u~a prwillicla por lo" sen· licio<'
Filonús: ''Pero. para fijarno,. en una co~a particular, ;,no es una prut•ba ~ufic-icnlt•. para mí, ele la exil'tcncia clc este ¡.:uante I]UC )O lo \cu, lu pulpt• y lo U!lc? Y si nu f'' a ... i. ¿ t·ómo t'" posihlc que ~ n e"'lé seguro de la rt·alidad de esta co!'a que H'u reahnt'ntc en t·~tt· lugar, ~uponicntlu que una CO!IIl clt•s<·unocitlu que num·n 'i ni pul•do H'r existe de una manera desconocida. en un lugar dt'!'conoeido o en ningún lu)!ar en ah,.oluto? ;, Cúmo pul'de lu !<Upucsta n•alidad de lo que <·~ inlllll¡!ihlc !"Cr la prueba de que exi~tc rculmcnll' algo lllllf!ihle~ ¿O la renliclad de lo que <"' im i~ihlt• !'Cr la prueba dt• CJUC al~o 'i-.ihle. . . cxi~ta ?''
Ahora hu) dos t•ns,¡-. qut• l'-.lán duras. Primero Filo· n(J-. no rc-.pondc a la nhst•n·ación tle lliln ... Ililns tlebrríu haher dicho: que JIIH'<ias wr ) locar tu ;;uault• indiC'a, cu Yenlacl, tJUC cxi,lt•. Pero tumhit"·n muc-.tra c¡uc ex-ii.lc unn eo!\8 material. una co!'lu ltel'ha do cuero y, por cnclt·. dl' malt'ria. No quit·ro !"ignirit-ar qut• la supno;ición clc· que ha) materia c-. • .lgo que. ,.i !"e lu acepta pn·' inmente, cl.1 plau!'ihilidad a la ~upo-.idón tle que C'-Lá-. u.,,mdo un f! Uaule. ~inu t¡nc quit•nc¡uieru IJUe soslcnp,a. romo tú lo hace;;.. r¡ut· está u~anclo un ~uante estú obligado u afirmar la e:-.i-.tencia ele materia.
Pero e'~ evidente lumbién c¡uc la eoncepción de materiu IJUe Filonút~ rechn:.~o no es la común. Lo que rt'chazn
8 ldem, pág. 22-l.
126 EL EMPIRIS~10 INGLÉS
bajo ~1 tít~lo de _materia es algo "intangible, invisible y que. SI cx1stc, ex1ste de una manera desconocida, en un lugar de.~onocido o en ningún lugar en absoluto". En este sentido de "materia'' es difícil, en verdad, >er que tenga~os ~ podamos tener alguna razón para creer en su existencia. Pero esta concepción de la materia no es la común, y este sentido de la palabra no es el sentido corriente.
Debemo!l sospechar , pues, que Hilas y Filonús andan dc;sencontrado~: lo que Hilas defiende no es lo que Filonos ataca. As1, puesto que tanto Hilas como Filonús son una creación de la imaginación de Berkcley, debemos sospechar que Berkeley no comprendió cuál era la concepc~ón c~~riente de la materia. Y esto sospecha halla confmuac10n en muchos pasajes de los escritos de Berkeley. Por ejemplo: "No arguyo contra la existencia de cualquie~. COlla , que podamos captar por el sentido o por la reflex10n. No pongo en duda ni remotamente que las cosas que veo con mis ojos y toco con mis manos existan existan realmente. La única cosa cuyo existencia nie .. ~ es a<¡uolla que los filósofos llaman materia, o sustancia corporal. Y al hacerlo, no infiero perjuicio alguno al resto de ln humanidad, la cual. me atrevo a afirmar. nunca la cd1ará de menos'' 9 • Aquí, pues, Berkeley sól~ pretende negar la cxj,.tencia de lo que los filó~ofos llaman ··ma~eria ·•. Además, al decir que él no niega la existencJO de las cosas que ve y toca, admite tácitamente CJUI:' hay "co~ns materiales·•, es decir, cosa!> hechas o compue:;tas dt'. su .. tancias materiales. Pero entonces, ¿cómo :;e compugma e:;to con la tesis de que sólo existen ideas Y f!;"Píritus? Berkeley piensa que es perfectamente com· pallhlc. Pues lo que llamamos comúnmente "cosas ma· !eriales·· son simplemente combinaciones de cualidades s~nsiblcs. y las cualidades sensibles son ideas. Además, p1ensa que esto es la idea corriente de "material".
O Principies, pani¡¡rafos 35-37.
BERKELEY 127
Se dirá (en contra del inmatrriali~mo) que esto al me· nos es verdad. a saber, que l'liminamos toda t>ustancia c<tr· pórca. A esto respondo que t-i se toma la palabra su.stanria rn el sentido vulgar, como una combinación de cualidades I'Cnsiblcs, tales como la cxten&ión, la solidez, el peso, etc., no qe nos puede acusar de eliminarla. Pero •i se la toma en un sentido filol'Ófiro, romo ~oporte de accidentes o cua· lidade& externas a la mente, entone<'~, en efecto. rl"conozco que la elimino, si es que puede hablarse de eliminar algo que nunca ha existido, ni ~iquicra en la imaginación 10.
Ahora podemos discernir en alguna medida el carácter de la teoría de Berkelcy. f..ste sólo reconoce dos concepciones posibles acerca de lo que es una "cosa material". Una es la concepción "íilosófica", según la cual la cosa está compuesta de algo invisible e intangible que subyace en sus cualidades sensibles y las sustenta. La otra es la que concibe la cosa simplemente como una combinación de cualidades sensibles. Y, puesto que piensa que estas dos concepciones son las únicas posibii:'S, piensa también, como es natural, c¡ue rechazar la primera equivale a adher ir a la segunda. Hacer esto, rechazar la "concepción filosófica" e identificar las cosas mater iales con combinaciones de co~os sensibles. es dar el primer paso hacia el inmaterialismo (damos el segundo paso cuando identificamos las cualidades sensibl~ con ''ideas''). Y a hemos hallado razones para sospechar que el dilema del cual parte Berkeley es falso. Si esta afirmación se halla bien fundada. no necesitamo" dar el !OC·
gundo paso. Pero, con el fin de comprender la atracción que ejerció sobre Berkeley. debemos discernir más claramente en qué consistia la "concepción filosófica" de la materia y cómo surgió.
LA CONCEPCióN DE LOCJOo: SOBRE LA MATERIA
Para Berkeley, el vocero oficial de esta concepción <•ra Locke. :\o nos interesa aquí inve>-ti¡;ar exactamente qué
lO ldem, parágrafo 37.
128 EL EMPIRJSllO JlliCLÉS
es lo que Locke dijo. La siguiente exposición ba!'tará para nuestros propósitos; podemos suponer, por cierto, que Berkeley pen!'aba que Locke y otros habían propue!'IO una doctrina semejante.
Cuando percibimos (es decir. vemos. tocamo!l. oímos, olemos o gustamos) algo. lo que sucede Cl'encialmente es que se producen !iensacione,; en nosotros. Estas sensacionC's ~on llamadas ''ideas", y son cau~adas por la cosa mall'l'ial que !'e perrihe o con ayuda de ella. Así, la CO!'-ll material deLe tener poderes (debe tener el poder de cau~ar idea."). Y sus Jloderes son lo que llamamos comúnmente sus cualidades. Así, cuando atribuimos una cualidad a una cosa sobre la ba11e de halwrla percibidu, decimo,; c¡ue tiene tal } cual poder. I>or t•jcmplo, un trozo de papel hlanro tiene el poder de causar idea!' de color en un ubservador, en condiciones adecuadas. Si sutcdc CiliO, y luego, como resultado de ello, el ohscr' aclor die-o u observa que el papel es hlunco, le está atribu)cnclo el poder de cau;;ar en él ju~tamente las ideas que tit·m•. Se pien>'a que ele• esto !'e sigue r¡ur )a .. ideas así cau,.acla~ !'on ideas de cualidades sensibles.
Pcru, ¿qué !'On esto~ podt•res y cómo debemos concebirlo!!? La rcspue!'ta oficial e:- que los podc•res que tenga tma ro~a dependen de !'U c~truclura Císic-u, del ordcnamit>nlo ele la!' "partes minú;wula"' '' ele las c¡uc está compuesto. Pue~ de!'eamo~ "Cr Ct'onómicos en nuc .. tra!l bipóte:>is. No queremos n·carg<~r nuestra teoría con otras c-uractc•rí-..ticas que las que e" necesario mencionar para explicar Jo,.. poderes clt• las co!'as de cau,..ar en nosotros ~en .. aciunc~ de cierlof< tipo~. Pero entonce~ elche "cr po!'ible, l'll prineipio. explienrlu!l en té·rminos puramente fí. sicns. A!lí. hallamos en esta descripción que lus cal'acterÍ'-'1 if·as atribuidas a la" c·o~n<> materia le:;. !'on ju,.;tnmentc arlul'IJa, fJUC los físico~ del siglo X\ II hahían con~ideratlo intere-..ante-.., importante" \ útiJc;:;. Ahora ~e hace una tli·-tinciún entre do,. tipo~ ·tJe caratterí,.ticas o cualidade, que puede tener una cosa material. Debe "Uponcr!'e que tiene lnmaiio, forma, pe ·o y cierto grado de !:olitlcz. E:ota,;
BERKELl:Y 129
!Ion (ru; cualicladt•" primaria:<. Peru st• pensaba que no es necesario supont•J' qut• tienen ele In misnm mancm un culor o un !'Ubor. Todo el mundo 1-'ahe que In mbma cu!'a puede prc ... entar colores difert•nlt'" -raw;;ar clirewnlt• .. itlcas de color- bajt> luces rlirt·rcnlt• . Pero no twrt·· J-lilnrno,.. supmwr que cambia la t'Slructura fí .. ira tlt•l ohjc·· tu iluminado. I>t• i¡;uul modo, la .. idt·as dt• color cnu .. ndn-. en un observadur put>den depender dt• s u t· ... tndo th• !ólllud; Rt)Ui no potl(•mm; ~-<upuncr que lut} a un cambio corre~· pnndicnte en el ubjt•lu. De t''lln !lt' <·oncluye f1Ut' lns custs no ti!'nr•n rc·:~lnwnte colonos prnpiu,.., por clt•n·dw 11ropio. por a"i dt~ir. Por dercd10 propio tit•nen c·ualitl.ult"" primaria" y, clcrivacla~ t!c t•lltts }' e-.-plicahlcs "C
"Uponc- en término;; ti~ ella-.. tit•nr•n potlcrc" de t'UU"ttr itlt·a .. tic color. tlt· ulnr. tic !'onido. de clurcza ) de .. uavidad irleus ele ru • .Jidades wr·urHluriu~ t'll ol•~t'r\iuln· n•>~ adccuaclamt•nlc' l'uluc·ados. Luckt• oxprcl:'nl>a t·~tn clit•icndo <JUl~ las iclt•u.; dl' cualidatlt•· primuria11 t<un l'n¡~iuq u :-emcjanzu,. de la t·osn. pero c¡uc no ha) uada t•n f'"tu c¡ut• corre. .. pnmla u la" idea!< tic rualitlatlt•s secunclarius.
Jla,-ta ahora, aunque hemos hahludo tle cn"a" materia· Jt .... no hemo~ tt-niclo oca,.ión de hahlnr de la materia n
ele J,¡ ,.ustaneia mutcrial. Se;!Úil Lm·ke. aclc¡uirimo - í'S
dt~c·ir. ncce:-;ilumos- t~:<tas ideas de In :<iguicnte manem. ~UP,.lras idt'!l!' son idea¡; de c·ualidalle~ !Wn>'ible... Pno la~ cuaütlatlc:s tll'lwn :-oerlo de algo: debe hahr·r algo c¡u1• Ja,. tient•. ) 1•'1e algo no JIUI'cte o:er a su H'l. uno cualidad. Lnck•· ""~tiene c¡ue "mutcriu'' } "~u,-tatwin mtt· tt•rial" :;on uomhrt· c¡uc damo" a t·~te algo. Ahora hit•n. s i toclas nuectrus itlea" ,.on idea" ele cualiclaclcs <~en~ihl!• , se :;igue de l"'ln !JUC no tenemos itlt•n alguna de matc•ria. Pnm Lockt·. l'~tn significa que nn Jwn·ihimos la mnh•ri.t ni pndemo" :-.tlwr u clcc·ir qué p-. tt•alnwnle en sí misu1o. ~,themo!' qué tipo" rle irlea" pu[dt•n H'r cau,.ados o•n nosotro~. pc·rn no tetu•mo;o manera alguna ele d~cuhrir J~ocla nccrca de la naturnle1.a i.ntrín!'CCll tlt• su,.. cau .. a-... '1 ce 'e fácilmente r1ue e"ta i~norancia es ine\'ilahl... I'U~'" ~aher algo acerca de x e> e--lar en eondicione:- de ntri-
130 EL EMPIRISMO INGLÉS
buirle una cualidad. Sea lo que fuere lo que descubramos acerca de una sustancia material, ello sólo nos permitirá agregar una más a nue:;tra lista de cualidades sensibles, pero aquello que tiene las cualidades no puede aparecer en la lista.
Esta es, pues, la concepción de la materia } el mundo material que llerkeley anhela rt.>emplazar. En el curso de la argumentación en defensa de su propia doctrina. hace muchas cr:íticas a la de Locke; estas críticas son de una grande y hasta permanente importancia. Sin embargo, hay una objeción que éJ no hace y que no está en condiciones de hacer; y es esta objección la que es realmente crucial, pues t•stá dirigida, no a una de las muchas consecuencias objetables de la teoría, sino a lo r1ue debe ser consider:adu como la parte central de lu tt•oría misma.
Para formular la objeción en términos simples: la teoría confunde un hecho empirico acerca de la percepción con una tesis acerca de lo que significa atribuir una cualidad ~nsible a una cosa material. Admitamos que un trozo de papel tiene el poder de estimular en nosotros ideas de color y que, cuando ejerce este poder, podemos decir, como resultado do In observación, de qué color es. ¿Por qué debemos concluir de esto que, cuando decimos cuál es su color. cuando le atribuimol' un color, queremos .\Íp,nificar que tiene e,.te poder? \o hay razón alguna por la cual estemos obligado!:! a esta conclusión. Además, si lu aceptamo11, eslamo~ obligado!\ n afirmar que todo t•nuuciado que atribuya una cualidad sensible a una co~a r.' un enunciado acerca dt~ ideas, Y e~ esto lo más profundamente objetable de la doctrina de Lockc.
Para decido con otras palabra!': del hecho de que si€'mpre que \emos algo, tenemos scn .. aciones, no !'C sigue que, cuando decimos lo que \'emos, queremo!' !'ignificar algo acerca de sen;;acione~. De hecho. el enunciado "e-<te JH'clazo ele pap<·l eil l1larwo ·• no alude para nada a ]a!'l st•nsacionr!i de nadie.
La razón pur la cual Berkcley no hace esta objeción
BERKELEY 131
y no puede hacerla es que .también N. piensa que los enunciados que asignan cuahdades t<emnbles son acerca de ideas. E!'to establece un importante punto de contacto entre Berkeley y Locke. Hablando en términos genera· les. d inmaterialismo es lo que se obtiene cuando se p~rle del cuadro de Locke y se reemplaza la materia por D10s.
LAS COSAS COMO HACES DE CUAUDADES
Ahora debemos tratar de di!'cernir lo que supone decir de una cosa 0 una sustancia que es un haz de cualidades EOcnsihles.
Supongamos que se le (la a un ~ientífico u.n tr~z~ de una sustancia homogénea ) se le p1de que la ldt•nt.rfrque. Luego, nos dice que es oro. Las ~az~nes p~ra de<·rr esto ~nín, oh' iamcntc. que la sustancia hene crert~s t•aracte· rísticas o cunlidades. Y para afirmar que llene .estas cualidades de he poder u;;nr sus órganos de los ~>enhdos; dc•ht• ver. pe~ar y. quizá'!. en otros casos. gustar y ~·ler. Quizás use también otras cosas -in!ltrumentos, rca.c~rvos. 0 ) 11 que sea-- pero estO!' sólo son elementos au:uhar~. Ni los micro~ropios ni el papel de tornasol .s~n de ull· liclad para el ciego. Ret'lumamos todo esto dicrcndo que lo que hace dt> algo un trozo de oro son sus cualidades sen.,.ihles.
Peru hay dos cosas implicadas e~ es~o. La prime~a es c¡ue si alguien quiere saber por SI mrsmo (efl decrr, ~ dift•rencia tle que se lo di~a algun~ otra pcr~ona) st 8 ) ... 0 es oro o que!'o. de hcc·ho dcbcra usar su;; sentrdo,., P;ro consideremos el casu siguiente. Se colocan una por ur~n varias cosas -carbón, jabón. queso. platino. etc.t·n una caja herméticamente cerrada )' totalmente opaca. Lu<·gu ~ le mue..;.tra la •caja a una pen;~na que pretende tener facultacle.; extrasensoriales. Despues de rmrar a la I'Hju. esta per!lona nos dice lo que hay en ella. Esto suectle no una vez o do!1 sino cientos de veces, a PC:Sar de las más rigurosas precauciones tomadas para e\'ltar
132 EL E:\1 PIRIS\10 l~CLÉS
frauclc:o. v engaños. ;. Puedt• l'urellcr t!Sto? Creo que no» indinarí~mos u afirmar IJUC no. E.~ increíble que suceda. Pero. en cicrlu :.t•ntido de la palahra ··puede''. puetle surecler. Pue~ si alguien rws dic·c IJUe ha l'ut·cdidn. en· tonct~. aunque no le ¡•rcmno11. sahríantn!' IJUé e, lo que él dice que ha ~uc·t·didu. St·ííulemu:o~ t!í'lu dicic·ndo que el ('aso. nuuqut• im·rt•íhlt·. t•s cotlct!ln'hle. Y se trata de un ca~<o tm el cual alguien iclcnlificu d uro o el queso o lu qut· st·a sin utili:r.nr l'IUS twnlidns o, al menos, ~in utilizados de lu man1·ra t•orrit•nlt•. Es im¡wrtaule advertir. cnhHil'('~. 'JliC !IÍ lo qutl ha) t•n la eaja t's un trozo ele> oru. ''"'t;Í clelt•rminntlu a t_;l'r uro por tener las cualidade:'! st•nsibles qut• tir.rw. Put~ c~ln hi~toria :;{¡)o tiene interéf. ~i la pretensión cid dnri\ idt•nlt• tlt• p01lcr identificar cosas ::'in utilizar :-u~ :ocntidoct lit•nt· í·xito. Veriricamo~ la pretensión. y lo lllÍ!<Illo delw han·r H. ahrientlo la caja. Y mirando. tocnrulu. gu!!tantlo y ulit•nclu. La aHrmat'ión del dariddentc "ha\ nrcJ en la t·nju' '. aum¡uc no la ha¡ra sobre la ha~<· de lo· .. tipo~ I'Oilllllle de t'XJlt'rieneia,. !'Cll·
soriu)e,, cotN'n a !'U sigui fi,•aclo habitual. Al dt•t·ir, puc" qut• las dh t•rsa.:o sustarwia' malt-rialc;;
e!ilán dl'll'rminadu" a "CT la" ,.u,taru-ia !JU!' ,.on }'nr sus r.ualitlades l:'fn ·ihlc~. no "ólu estarno" tliciendr. que. ele hcd1u. !Jt...,,·uhrimu,. c¡u¡. tipn tlt• ~u,tuncin" '011 utilizando nuc .. tws st•nlidos. sino html1if.n e¡uc lu" \l'rificat·innt·s que llevamo:-o a t·aho utiliznmln nue ... tro~ !'l'nlido~ sou las pri· marins o lnísica~<. Son Jn,. \'eri fil'at·iunt'"' por las <·u al es se 'cr i fic·un ut Wt< \cri fi<·m•iOJWS.
,\ partir dt· ac¡uí. EotÍio hu) un pa-.o cnrln a afirmar .. una ~u~tant'Íu rnatt·rinl no '"' uuís que• una l'ulc.>t·<·iÍln de cualidntlc~ !oil'll~iJ,Jc~··. Lut•gu uot~ encontramos con la dificultad tlt• Lol'ke t•n lo c·ouecmit'nle o "rnaturia''. Pues también qucn·mo ... decir. por c•j,•mplo. Cftll' el oro e,. algo e1ue tiene cualidade,.. ..,en~<iblell,
llahltmn!< ele rletec/ftr cunlidatlt•" sen!'ihlt• ... } conH·nga· mol- en Jecir qut• sólo clt•tl'damuc; tales eualidadc.". Lue· go. para identificar l 1)1110 oro una .,.u, tanda. nece-.itaremo,- !lclt-clar dureza. color amarillo, etc. Pero el oro
e-; algo tJU<' time est,1.; c·ualidadt·"· Y nu podríamo" dctrl'lar t·l cnlur amarillo y la ourt'za a menos que haya al¡!o que J<t•a muarillo ) tluro. bte algo no es una cua· liclad s-c•nsihlc ni una c·ornhinación de ella;;. Luef!o. de-.· dt> t•l nwmt•nlu t'll tJUC lwrnos t'Ctll\ cuido en que sólo delt·damm; c·ualidadt·"· ~e ;;igut• que• at)U<'llo que posee las cualidudt-s t•s incll'lt'cluhle.
Si nu IIO!I gusta t':<la tnnrlul'ión. l'Ólo tenemo11 que e·omprc•ntlt'r I'Úntll llt·~allHI!< a c·lla. Se 1\ll!' invita u arirmar que ~úlu clc•lc·c·tumos nrnlidadt•s ~t·nsibles e, implicitamen· 11•1 n dct•ir qtll' nut•ctlw t•unot·imit•nto de cosa~ mnleriall•s •·, t·r~a ucen·a dt•" talt•,. cualidatle;;. Podemos aceptar f'sa im itaciim u pudc·mno; n~chnzarla. Si la aceptamos. clt•bc· mo,; hac·c•rln f'nn plt'llll l'llll<'it•nc·ia. ) luego no sorprf'nder· no:- por la nmc·lu!'ión ele que la "matf'ria e:- incogno!II:Í· hlc''. Al optar por "oSII'nt·r que :;ólo conocemos cualitl:ul~ <:Cn"ihlc•s y t¡ue ha~ algu que tit·nc ~!!<as cualidades-. nos C!>tamo,; ohligundu 11 nrirmar IJUC hay algo <JUC no p01le· mos C:llllot·•·r an·n·a tfc él. Pt•ro no se trata ele una ignomm·ia n•nl. Es una 1 rÍ\ ial t·on!'t·cucncia ele nut!!<lra lcrminolllgín. Adl'mÚ!I, "i darnn~ d nomhre tle ''materia·· a e;oc• algo IJUC tit·nc !'uulitlaclt· t'n"'iblc.". llc·gamo~ al mocln en '(lit' t"'lumoo; u ando In pnlahra ··materia". i\ledianlt• e,.tt• uctn lit· e•lt•t·t•iílll, optamu~ por afirmar que no !:'abemos uatlu ,u·t•n·n de la mull'ria.
En ¡•amhio, c:j 110 rws gustan t'"a~ con!'ecuencial<, t"'ta· mus t'll lihc·rtad rlt• reC"hazar la lt•rminulogía que las implieu. Y. al parc·c,·r, dt: lwcho las rechazamos por In ' '('JJI'ral. Aun .;j 1'011\l'llillllls ('11 arirmar que !lÍllo cleteC'· tamos )u .. t•unlitlath·· ,Jc· la .... u-.taucias. de esto no !'e ~ ig uf'. toin un m·uerdo ndil'ionnl, que nuc!>tro conol'imit•ntn sólo aknrwt• ¡¡ lalt'!'i l'ualicladt•s. En verdacl. parlirno~ de la supnsieión :-t·gún la cuul. al dt'lt·ctar tales y cualt.'ll cuu· 1 idade,.. t'll algo, t•l CÍI'nl í fico pnelía llegar a !'aher ele IJUé c.e trataba. :::5t•gún 11ueslrn rnancm t·omún de hahlar. nuestro t'ullocimit•nto nu H'r~:>U "olanll'ntc acerca de c·uaUtlade~ ~f'rl>-ih)l'., ; H'T"U tambié11 aecrcu de la" cosas que poseen co;tu" cualitlade,. ) no podría ser lo que uno sin ser lo
134 El. E:\!PlRIS~lO INGLÉS
otro. Para !laber que algo que está delante de mí tiene tales } tales cualiñade!l es nece$ario saber algo acerca de él.
He tratado de de~cribir y resolver el problema tradicional acerca de la '':;u!ltancia material'' de una manera ddiheradamente simplificada y esquemática. En verdad, históricamente el problt•rna fue de hecho más complicado (en buena medida p<lTIJUll 1.1e lo confundió con olros problemas ). Pero lu importante pant nuestros propósitos es observar que con~tituye un definido error tratar de re!!Ol· ver la dificultad ele Lockc rechazando la idea de un su!'· trato material e identificando lu <Jue llamamos comúnmente la :;u11tancia material <'on la suma de :;us cualidades sensibles. Y esto es lo que hizo Berkeley. Él dice:
Por ejemplo, en esta ¡tmpo•ición, UD dado es duro, extt·nl'll l cuadrodn; ello~ (los fiiÚ"t•fo, 1 sost ienen qu!' la pa· lahra dado dt·rulla un ~ujeto o I'U"tunda di .. tinto de la dureza, la !'xtcn~ión v la forma que "C predican de él, y que cu•tcn en él. N~ put•tlo t·ntcndt'r e'to: para mi, UD dado no es nada distinto de c~ao; co~a~ 1¡uc ..on con•iderado& t·omo ""' modos o uct:idcnlt·-. ) decir que un dado es duro. extcn•o y cuadrad<J, no e" otril.ntir e~tas cualidades a un ~ujt>to di~tinto ele o:llu• )' que la~ •u•tcnta, sino ~imple· mente una ac:larac:ión del fi¡:nificado de la palabra dado u.
Podemos admitir que t•s al menos potencialmente de!'concerlante decir t¡uc atribuimos la dureza ) la forma del dado a ''un sujeto o !'u~tancia distinto de ellas y que las <~UA tenta ... Pero la manera de disipar el mi1:1tcrio es ohr-ervar que aquello a lo cual all'ibuimus e!'Las cualidades es, simplemente. el dado miflmo. Decir que el dado es algo distinto de sus cu¡~lidades puede ser aceptado, enlonce!'>, como una manera engañosa de decir que el dado no es una cualidad.
Puede introducir<~e la ronfusión en e~to utilizando meLáforns inudecuadall, por ejemplo. la metáfora despojar. '·Si se despoja a algo de sus cualidades, ¿queda algo o
11 /Jem, parágrafo 49.
BERKELEY 135
no queda nada? ~i no queda nad~, Be.~keley tien~ razón y la cosa no es mas que una comb~nacwn. de cualidades: si queda algo, entonces es algo sm cualidades, ¿y que sería esto?" Pero, ¿cuál es la operación a la que se da el nombre de despojar de las cualidades?
Debemos observar, en segundo lugar, que se introduce la dificultad de Locke usando "materia" como una especie de término técnico y suponiendo, al mismo tiempo, que conserva su sentido ordinario. El sentido ord.U1ario de esta palabra no la hace representar, por cierto, alg? "incognoscible'' y que está "por debajo'' de las cu~~ades sensibles. Pero, si la usamos de esta manera, qwzas es inevitable que comencemos a concebir la materia, en el sentido ordinario, como ''incognoscible... La filo!:lofía de Berkcle} puede ser considerada como una crítica im· plícita de ~te procedimiento. Su crítica consiste en ~~o: insi!'.te, implacable ) consecuentemente. en que se utilice siempre la palabra t•n !'U sentido técnico y especializado, y lue"'o rechaza la noción totalmente. De este modo. como 'i:o~, damos un paso hacia el inmaterialísmo. É!'le re· chaza la t<U!!tancia material } sólo admite cualidades "Cnsibles.
Ahora bien, vimos también que es nece!;ario dar un segundo pn!i>o, el que con!liste en identificar las cualid.a~t~s "ensiblcs con idea". Pero e;;.te paso, de hecho, Cl'ta 111·
timamente vinculado con el primero. Pues la noción de cualidade~ !\cnsihlc!l que no lo son de algo es una noción extraña. Bcrkclcy, sin embargo, lo admite. Las cualidade~. piensa. pertenecen a cosas. Pettcnecen a ment~s. e:;· pírituo;. Y lo destaca Jlamá~1dolas ideas o se~sac1onet'l. Esto es una especie de rctruccano. Pues el seutHI(l en el cual el color muorilln pertenece al oro o a una masa de oro y el sentido en el cual una sen.,ación p~rten~c.e a la persona que la tiene no son iguales. Pero. 1denttft~andu de e::.te modo las cualidades sensibles con las sensactone:-. Berl..cley hace aparecer como algo natural el rechazo de la materia.
E!lta identificación constituye en una medida impor-
136 EL E~IPIRIS\lO I~GLÉS
tante la fuerza del princtpto :;cgún el cual cxi~lir es percibir o ser percibido.
"PERCEPCJó~ 11\l\IEDIATA"
Demos el nombre "E =--= P"' al princ1pto de acuerdo con rl cual que una cosa !lcn~ihlt! exista es lo mismo que ser pc:rcibida. En los Tres fliálogos hay tre~ argumentos principales en favor de E = P. Pero antes de exponer ninguno de ellos, Filonús arranca a Hilas una importante concesión. E = P sl' rcfi(~re a coMal'l !ICn!'libll•s. las ruale~ son definidas como "aquellas I'OSil!l que !'Oll percibida!'\ por los ~entidos" l:.!, Pero Ju¡•go Filonús prt'¡wnta si no se da el caso de c¡ue tudas las col'U!I percibida~ por los sentido" sean perl'ihida~ por dios inmediatamente.
El objeto de introducir ~~la noción de percepción inmediata es t'l'table<'er un contrastt• t•ntn: In que realmente percibimos y lo que inferimos u clamo,; por supue:;to so· bre la ha~e ele lo que pcrcihimo-.. Al'í, para u--ar uno ele lo-. ejl'mplo" de Filunú!l, si l'emos una parte del cielo roja y otrn parte azul, e~ ra:wnable suponer que har una cau~a de t· ... tc fenónwrw. Pero la c·au~a mi ... ma no es algo que remno.,. De igual muelo. "cuando oi~o un carruaje pa;;ar fJOr la eallc, l<Ó)o pl'rt'ill!l i nnw!liutauH'nte t•l ~on ido; JX'fO digo que oigo d l'arruajc por la cx¡wricucia que ten· go de que tal !<onido t..,ltí a~ocindo t•on carruaje:-;", Hal'ta ahnra, q u izú. \amo» hi1!n. Pero t·ont iuúa: ''Sin emhargo, es evidente que. hahlnndo con \rrdacl y rigor. sólo 1mede oir:.c un ~;onido: y !'l l'anunje no 1'~> pcreihido propiamente por el !'cnti(lo, sino c¡ue c;.ltt ~Uf!crido por la experiencia." tn Y resulta que las únicas CMas que percibimos irunedinLamenle son aiJllt'lla~< de la!' que Jlf'O!<aríamos que percibimos si la l'Xpcricncin no hubiera ,;ugeriuo nnda. ''En resumen. sólo ~¡· pcrcihen real y estrictamente por
12 Diulof!I/C5, pág. IH. 13 ldt·m. p1íg. 20J.
UERKJ::I.EY 137
un ¡;cntido cualquiera esas cosas que habrían sido percibidal' en el caso de que dicho sentido nos hubiera sido conferido primero.'' H A;.í. i'Ólo percil>imos inmediata· mente algo si, ni decir que lo pcrcibimo!l, no nos ha!<amos en nin••una n"•la que nos huya sido sugerida por la ex-
"' l' • pcriencia., si 110 hacemos ninguna inferencia n i danws nada por supuesto.
Ahora bien, ,;. cuáles !ion las consecuencias de esto? Dehido ul t•jemplu drl canuaje, podemos supon-er al prin· ripio que Herkt•lt•y aludt· a lu distinción entre decir IJUe hay un t•arruajo t'll la culle pon¡ue oímos el tipo de sonido que hace un carruaje• e interpretarnos el ruido como dt•· hido n·almcnte a un earruuje, y decir que hay un carruaje porque lo vemo!\ n•nlmcnte. J>ero. si está f~era la d~tim·ión en t'Ut"~tión. Filonús 110 tendría razon al clecu que en rl primer raso no percibimos un carruaje sir~o solarnt•nlt• un sonido. Quizá !'ería poco cautdo!>O (lel'tr ''oigo un earruaje". Peru debemos distinguir entre el interroaante "¿e .. ruznnahlc afirmar que oímos un carruaje?" ) ¡•l interrogante .. ¿¡·] !'onido e,; producido. de hcd10 Jlllf un t·arruaje?'' La ruc:.tión de si oímo!' un
' d . carruaje :ot· rclacionu con el segundo e esto!l mterro· t!antc·s, ) no con d primero. Pero parece e\'iden~e q~e nu , . ._ c><tu di!'tindón la que pretcntle establecer Frlonu~. Pul"s í·l diría que. hablando c4rictumente. en el segundo caso tampuc·o pt•rTihimos realmente un carruaje.
La afirmación 1lt· Bl•rkrlt•\ e!'l. más Líen. la siguiente: cuando dccirno.. que uímo!<.' vemo!' o tocrunos carruajes
o muuzunal'. úrbolc~ o !'asa~- hablamos de una manera poeo prel'il'la y t•ngnñu-:<r. PUl~:-. estas no so~ ~l tipo de co~a~:> que pocll·nw~ H~r, tnrar u vír. Las umca!3 cosa$ !JUt' realmente Vl'lllOS !lOll luce~, oo}ores, y rormas: las que renlmentt! uímos, sonidos; las que realmente tocamos, cualidudcg tnngiblt·!l.
Berkclt'} no ni1·~a que u 'ccc;: \"eamos y oigamos cosas malcriale~. en el sentido ele que enunciados como "oigo
14 /dem.
138 EL EMPIRISMO INGLÉS
un carruaje" ¡;can a veces verdaderos. Pero opina que po· dt'mos confundirnos fácilmente con respecto a lo que significamos cuando hacrmos tales enunciados. "Oigo un carruaje" significa, y sólo puede significar: " tengo ideas sensoriales auditivas que corresponden a un haz de ideas del tipo al cual damo!l convencionalmente el nombre de carrunje... Pero somos propensos a pensar que significa: ''tengo ideas sensoriales causadas en mí por un trozo de materia". Pero la reflexión demuestra que esto es absurdo. Pues. "oigo un carruaje" !IC refiere a algo sensible, y un trozo de materia no es algo sensible.
A8í. la afirmación "toda percepción es realmente per· cepción inmediata" está dirigida, negathramentc. a seña· lar que no percibimos sustancias materiales lockeanas. E!lto es de la mayor importancia para lo que sigue en la di!lcusión entre Hilas y Filonús. Con gran habilidad lite· raria y dialéctica, Berkeley hace que la discusión se cen· tre en la cuestión de cuál de ellos es realmente un escép· tico en lo que respecta al mundo ¡;en!lible. Si Hilas afirma que las cotoas sensibles están hechas de sustancias mate· riales, y si éstas no son percibidas inmediatamente y. por ende, hablando estrictamente, no son percibidas en ahso· luto, entonces, se lo puede colocar en la absurda y escép· tica posición ele sostener que no percibimos co.,as sen· <.ible~. Pero, en su aspecto positi\'O, la fuerza de la afirmación e11 virtualmente la de E = P. Pues Filonús piensa, por cierto, que lo que percibimos inmediatamente es siempre wtll c;ensación. "Hazme comprender la diferencia entre lo que se percibe inmediatamente y la sen· sación'' 15, solicita Filonúc;, con lo cual implica que no hay diferencia alguna (en otra parle, Berkeley pregunta: "¿Qué percibimos aparte de nuestras ideas de sensa· ción?"} 10• Pero ahora parecería que, lejos de que todo lo que percibimos sea una sensación. nada lo cs. Somos conscientes ele sensaciones. Pero Berkeley pretende, táci·
11! Idem, pág. 195. Ul Principies, parágrafo 4
BER KELEY 139
tamente usar la palabra "percibir" como un término ge· ' • p nérico que abarca el ver, el tocar, el otr, etc. ero no
vemos, tocamos u oímos sensacionet;. ¿Por qué. pues, habla siempre como si aeí fuera? La respuesta es que se trata de una tesis que toma irreflexivamente de Locke. Y es aquí, pues, donde hallamos el importante punto de contacto que mf'ncionamos antes. El inmateriali!'mo re· presenta un intento por evitar las dificul~ades. de la doctrina de Locke acerca del mundo matcnal sm rechazar una de las premisas fundamentales de L<>cke.
Pero. al llegar a este pw1to, Filonús no aclara su inten· ción de afirmar que todo lo percibido inmediatament~ es una sensación. La tesis según la cual, hablando et-tncla· mente, toda percepción es percepción inmediata es acep· tada por Hilas sin objeciones (aunque luego trata de retractarse), y Filonús pasa a argumentar, para cada sentido por turno, que lo percibido es ur~a. sensación, que está "en la mente". que su esse est perc1pt.
LO TIBIO, EL w\LOR Y EL DOLOR
En cada caso trata de demo!'>trar que no puede suponerse ' . . '' . que la cualidad ~~·nsihle corrt.'spondtentc tenga ~na .mos·
tenria rcar· en la co~a externa a la cual la atrtbuunos. Así. la cosa es privada lentamente de sus cualidade~ hasta que ¡;e acerca a la condición de un algo invisible e intangible. El primer argumento trata de dcmostTar que sucede e~to en el L'aso del calor. El calor inten;;o es doloro::;o o, como él dice. e;; ·•un dolor". Pero el dolor e,; una experiencia. una sensación; está ''en la mente". A~í, lo mismo es cierto del calor intenso, y del calor en general. El calor no tiene un "ser real" en las cosas que llnmamos ''calientes".
A esto objetaremos que el calor intenso ) el dolor que causa no son la misma cosa. El ca~or intens? es doloro<~o en el sentido de que algo que este muy caüente cau<~ará dolor en todo el que se encuentre suficientemente
14() EL EMPIRISMO INGLÉS
rf'rca de c·llo. P<'ro e~lo no equi\'ale a decir que el calor intt•u,.u t·.~ lo mi,.mu que el dolor.
Pc•ro ~~tu u u no" llc\ a muy lt•jM. Al mi" m u Hilas ~ lo hace uhjetnr r¡ue d dolor no e-. tantc, d calor como la con~ccue~~t•i•t n d efecto de él. De nH1clo que aquello que Bc•rkc•lt•) nm~irlc•ra como la fuerLa del argumento debe re.-;iclir en la n:"pm•<~ta que pone• en hocn ele Filunús. 1-':.~ta con~istc·. l''t'rH'iulmentc. en que cuando pon('mos nuestra mano t·en·u del fuego. sentimo:; unu :-t'lll"Ución y no rlos. El cnlnr ) d clolot· !'iOn percihiclos innwcliatamcnlt•. "Viendo. pue,.. que· "on pc•rl'ibidos inmf'diatanwnte y al mismo tiempo. ~ c¡ut· c•l fuego le afl'rta !'iolnnwnte t•c;n una idea simple, o no c·umpuc•sta. se sigue que c,.tu mi-.ma idea simple c·s el inh•nso t·alor pt•rcihitlu inmediutamc•nte p t"1 dolur: ) por coii!'Íguienle. c¡ue el inh.'ll"o ntlnr percibido inmediultunc·ntc no ts nada cli,.tinto ele un tipo particular ele dolor." 17
Lo e"erlt'inl aqui es la prcmi-;a clt· e¡uc• t•l ealor t•s abo p•·rdhiclu inmediatamente. Podemos cli~ct'rtlir In razón ele que He•rldc) crt•a t'l:ilo. Suponl!ntno<~ c¡uc "e nos pregunta si nl~o t'l:'I!Í calicnlto. Incautanwnlt•, ponemos fa mano c·crc·u dt•l uhjrto y rcsponcle•mn": "sí. c-<IÚ flulnrn,.a· mcull• caliente' '. Lo c¡uc! nos l•ac·c• ••xdnmnr e;l<• E'5 una :,;c:u~al'ión doluro~u en la mano. Ht•rkc•lc•) ~<upont• tjUe "t·alor" l'" el nnmhrc que clamo,. a t•,.fc tipo ele• scn .. ación. ~i la ;o,cn .. al'ión t''- inten-.a la llamnrnn-. "dolo1" o "calor doluro .. o ·•. Pero "''a o no intenso, ''"" c•al01; d calor e" una ~en,:ación: c-. algo tle lo cual somo:~ clirccln o inmediatamente C'on~cit·ntt·,..
Ahora hien. todn,- estaremos de anwrclu t·n que en la oración "~il'nlo una quemadura clolorn!la t'll mi manu'' la expresión "una quemadura cloluro~n" <'"~ utilizutln para aludir a una :-c•nsaeión. y lo mi"mo "un rnlor moderado" en In oraeión "f!iento un calor mndt·ratlo t•n mi mano''. Pero :-i alguit•n dkc ··!'icnto el calor del !tl!'gn", hace algo más qut> rcgi:~lrnr "implemente el hecho de que tiene una
1; JJialosut:!, pá~. 176.
BERKELEY }.1.1
sen--nc·ión Je calor. Afirma '-CtJJ.ir un calor que emana dt•l fut•go ¡ dice que exi:-te una co"a ~cnwjante que puede l't'r t':\JII'rimcntadn. } que otru:. ¡ult'rlen tamhifn expt•r imt·n· tar ; por ende. está afirmando lJIII' c•l fuego e>o. ohjl'lh nrnt·ntt•. talor. Dehcmos c·mwluir clc t•-.tu que. "i In perl"t'Jli'ÍÍm imnediata cun~istc l'll lt'ncr '-f!Jl";lt'Íune~. pt·rcihir el c·alor del fuego no es un caso th• ¡wrc·t•pdón inmediuta.
Cuhe observar que. por un curioso razonamiento circ·u· lur, la c·rePrll'ia dct Bcrll"'ey clt• que lo que Bamamo" rnlllr c·~ una e;eu"ación lo confirma t•n la ju:.teza ele esta Cl't•t•nt'Íu. Pues ;:i el calor t·s una .,cn.,nrión. cnlonct• ... dc·c·ir e¡ut• el calor está en d fut'go ::>ÍIIo puc•de ~r equivalente u dc·cir que el fuego consi~ll· c•n lt•nt•r sl'll!'acione,- dt' calor, )' esto es tan ah. urdo t·omo decir que lo" enr hom• .. nrdit•ntc;o ~ufreu dolor.
1 o..; \ltGl m::.'\TOS DE 1..\ ltEI \TI\ m \1>
Los argurncmtos utilizadCls por Locke pnra dPmo~trur IJIII'
las iclc•a,; ele cualiclaelc·s ,;cc·untlariu~ no p;.tán n•ulnwnlt• t·n las t'O"'US a la~ cual(' .. las atrilnainms han t<ido llamaclus ''nrgunll'nto~ de In relatÍ\ iclacl". l'uc·-. c·onsi-.ten en ;;piialar c¡ut· 1'1 tl"Jil'clo. In ~en,.<wiím al lucio ) el gustu clt• lns c11~a-. dt•ptmclen a vrc·c; cid t•e;ta•lo ) la ,.ituación t!c·l oh~cn ad11r. lo cunl ,.e <'XJiri:'Sa n \eec,. Jicienclo que In" iclc•n" ele tale" cualiclndes son rl'l.tti' a.; al oiJc:cn·aclor. Bcrkclcy retoma e-to~ argurnrnlos ) cxticncl~; el rnt-totln ele• argumentación a la-. iclc;~ ... ele• cchtliclndP~ primariu,-, Ex.•· minnn•mo,; los m<Ís conocitlo8 de l',.to" ar¡.;umrnto~.
En prime•r rt!rmirw. t·nh¡• oiN'I'\'Ur que llilns )(' p!'l'lllih· u Filunús atriuuirle un priucipiu c¡ue tiene cierta impor· tancia pura la di~!'lhÍÚn ¡J,.I ar¡;unwnlo. Eo.; el ~ignicnlc: ''Con rc~pcrlo a eso<.~ cuerpo~ ... !'U) u aplicación al nut• ... lro no. hace percihir nn moderado grado ele calor. tlcbC' corwluir .. e 'JUC tiem·n un modc•rado gratln de calor en "i mic:rnu-.. ) con re-.pedo a a•JUCIIo c•uya aplicación rw .. harc H'nlir un grado !'cmcjtmlc de frío, debe suponen·c
H2 EL E~IPlRIS'\10 J:\CLÉS
que tienen Irío en ellos!' 111 Filonús habla como si este principio fuf'ra una con~t·cuencia ine\itable ele suponer lJUt' t'i calor } cJ frío tienen ''un !'Cf rcar' en los CUerpos, ) es más bien al principio que a la t.uposición al cual atu<·a directamente. Supongamos ahora que una <le mis ruanos está caliente y la otra está fría, ) que sunwrgimos am!Jac; en agua tibia. fl a;.:uu parecerá fría a una mano ) caliente a la otra. Así. de acuerdo con el prindpio. ddH'mos concluir que el agua está al mismo li(•mpo fría y calit•nte. lo cual es ab:;ur<.lo.
Ahora bien, ¿pur qué Filunús con~idera el principio como una con .. ecuencia tic la supo,..icióu que trata de rlc·~atreditar? Es porque a veces afirmamos saber qué tt•m¡wratura licuen las co11us, y afirmamos Mherlo por "la C\ icll·ncia de nu6t ros "cnt idug ·•. Así. :>i decimos que el calor ) el frío tienen un st·r real ('11 lo:. cuerpos. debemos e.•tar dispuc-tos a afirmar que a \ec·cs sabemo~ c¡ue un CUl'l po tiene 1 ealmente en él cierto grado de calor o de frío. Pero esto no siguifif'a llue estemos obli¡.tados a afirmar t¡ue Lodo cuerpo. t'U) a aplicudón !'obre el uue,..tro no.. hace sentir un grado moderado de calor. realmente touticne un grado moderado de calor. "La siento calien· te'' t•q prima faric una raz6n para !iUpouer CJ u e lo cosa es/tÍ c·uliente, pero no la con~icleramo;; ni necesitamos con.,iderarla una razón conclu) <'nle. En ramhio :>i alguien dict• "puedo !'t'ntir que el agua e;tá l'nlieule ... esta l..,; urta razón coocllt}t'ntc para afirmar que t">~tá <·aliente, porque implica lógicnnwnle que t•l agua c"tá culientc. A~'í, hablando en términos generalc:<, si en l'l enunciado del prinl'ipio de IJilas tumamn,.. la paluhra "percihir'' en su !'Cntido corriente. el prim·ipio es currccto, pero si lo lo· mamos en el sentido dt• ··percibir inmediatamente", es incorrecto, y esto es lo r¡ut• tlcmuestra el experimento con el balde de agua. Se sigue de ello que podemn-. hacer a c~tc argumento la misma ohjeción que hicimo::o al ante· rior; si percibir inmediatamente algo es tener seusacio·
J~ /dem, pág. 178.
BERKELEY 14R
nes de cierta especie, entonccs afirmar que percibimos que algo tiene tal o cual temper_atura no es h~l.ar acerca de una percepción inmediata. 't lo que .e--. mas un~orla.n· te, decir "el aguu C"lá caliente" no equtvale a ~cnr algo acerca de sensaciones (aun cuando no'l \Camos 111!\taclos a afirmarlo por tener !'cnsaciones. como ~uccderá a wces aunque no siempre).
'\o ce; düícil \l'r que la misma objeción puetle hacer~e. 711lllali.~ mulandi.~, contra todos los argumentos berkclra· no<~ de la relatividad.
Con~iclerem0,.., pnr ejemplo. la Jic;cw·ión concerniente
a )0 , c·nlores. 'Juevamentc. "C le hace decir a Hilas que . 'J''l9 y
.. todo uhjeto 'illible tiene el color que vcmos en e · . nuevamente deb<•ntol-' distinguir entre dos maneras rlo ttl· terprctar eo:to. Ln el sentido ordinario dt• "v~r". lo .. que , emo~ debe tener el color que 'emo.. que tlene. \ eo que es rojo" implic~ ~?gicamente q~e ce; rojo. P;~o r:~lonús toma cAla admJston en un !lenlldo mucho mus fuct· te. La con-.idera ec¡uivalenlf' a decir que un objct~ vi,.ihle tiene todo color que parezca tener (para cualqlllcra. en cualc¡uier circun:.tancia). Y no encuentr? dificultad ~1-guna c·n demo~:~trar que cl-tt• orgwnento muq fuerte e<~ falso. Pero conclu)<'. entouces. que ''todos los colorCFI ~o~ irruolmcnle a1wrrnte~. y que ninguno de los que perctht· o • b" ·•no
mus son realmente intrin!'cro"- a ningún o JetO externo - · Pero c-.ta conclu!lión simplemente no !'e desprende ele lo nnterior. Porque o \'eccs las cosas -lo.; cuerpoR exter· nos no tienen n·almeutc• los roloreo; que pareCPII tener. no "P dcsprCildc de ello que ningún color ~ea inherente a ningún objeto e.xterno.
Pero lo intcrc .. ante es que el mismo Berkeley pa~ec~ huher ~:>ido plenamente con~;;cicnte de <~!'~lO. En los Pnnc1· pio.~ :!t clice que si con~ideramo,.. lo~ ar~umen~os que de· muc,Lran que los colores y sabores solo enslen en lo
lO lrfrm, pág. 183. !!O lrlem, páj!'. 185. ~~ Principie.<, ¡~<•rágraio 15.
lH El. Tellfi'IIHS\10 Il'iCLÉ'I
mt·nlc, \erunu, c¡ur. demue"tran In mi .. mo dt• la extensión. la founn ' el 100\ imienlo. Pero. ''dl'llc' allmitir .. e que c·~lt• métcHln ele argumentar no dc·mut'"ll.l tanto que llcl
ha~ cxlt n,ión n color en un ohjeln c·xtt•rno como que 1111 ,.alwmo" por Jo, .~en/idos cuál e~ la t crtlatlcra cxten~ión u d t"ndmlero color del ohjdu". \hnru Lirn. el "métodn tl1• u•gumentar'' en cuc~tit'm tam¡wcu clemue-lra l'sto. f ,n <¡w· demue~tra. a lu sumo. t':-1 que u n•c·e, no-. t•c¡uh oc·.unn~ uct•n·a t!e cuúl Ct-. la \ t•nlutleru extensión 11 l'l mlur n•al. Pt•ro, si Bcrkelc) C!'l cun~<c•i t •ute tle que :-u~ lll't!Uilll'lllu,. no tlcmue.slran qut· !nos eo:-ns un tengan l'ulon·~. olorl'c.;, [oJma, o tamaiío!-1 prnpiuos. ¿,por c¡ué Jlrt·· ll'ntfp lu t'<llllt.trio en los Tres diálogo.~?
Ln rt'"Jllll la t·~. "t'!!Ún creo, c¡ue los u,a eon propósito, n•lúrico-. 'flll.l ,.e adaran al r.mn ienzo clt•l t<•rn•r rlilílogo. \c¡uí tlll'tllllramo-. a Hila;; f'll un e~;tndo de e)..ln•mo c-.cep·
tici-mn. \fitnw: "1'\o hm ni un.t :-ola c·u,.u l'll d mundo tle lu r·ual ¡uulmno-. cuno~er :-.u naluralt•zu real o lo cpu• <·,.. c·n sí mi~ma:• Filonú~ se mul'"ltn "llll\t'mt·ntc burlón. "¿Quien•-. dt"rir c1ue )U no sé reulnll'ntc qué e:; el Iuegt• u 1'1 uguu~·· Nu. l't'sponclc Il i!u,.. "'l'ú puetlt"s l'uhrr que t•l ftwgo pnn•t·c c·nlietttt• } el aguu lluidu, f'l'rtl c,.lo nu ~'" m;i ... IJUt' l'l.llll'r t·uúlt"' !'Cil~aciom•s l't' pt ndurt•JI t•n tu mente• unte l:t uplit·,tción dd ÍUC!:O " d ugu.1 u tu- úr~uno .. de• Jo ... ~t·utido<:. Ccm re•pecto a "11 ccm<:lillwiéul interna. a su naluruiC"zu \r•Jdaclera ) real, le e ru·uenlrn lotulme.nle tn lo-. tinit·I!Jn,..'' l'mlcmo,. c·om¡>rtncler t·úrno Jll'ga Hila-'' c-.tu dcR' pcmnza de la que "C jnl'ln fur iCJ-umentt•. ~e In hu e <IIIH'Ill'ido de c¡ue Ju., cualidadc>-. sr·n .. ihiP-.. que Hit ihuinws u las eo;.<t'- ;.;on "'tm-.adurw-. "produl'ida" en IIIH'-.lt as lllt'lllt·,.,·•, ) tjue nada "Clllejuntt• n dla~ puede perlt•nect•t· o :<1'1' inhcrf'nte a lns cusno; l·~d<•rnas. Por ende, l!t-ga a la l'onclu,.,il'lll de que no potll•nw~ ~al.)('r r.úmo son n·alnu:ntt~ t'"•'" r·u~u~ Pxterna ... 1-iólo !<alwmns I)Ué tipo:; de "Cil'-OCitllll Q Jllocfm:t'll r.n 110"0!1'0~. ''f::llas fe decir. )aos n1,.:1s 1 cale,. u su-.tunr.ia" corpórea~ c¡uc t·omponcn el mundo 1 1111 lit•nen en t-.Í mi,.mas nada "t·mcjanh' n c-ta .. cuali-· dade.; cn,.iblt,. c¡uc nu~otro~ percibimo... Por lo 'tanto.
11 " n K E J, E Y ].15
1111 1ldJt.:mos prelcntlf'r afirmnr o "ahcr nada de ella..; en <·uaulo a su na tu ralcw propia."
Filunús dice culonn• ... que t•.,fl• t·~ccpticl:o.mo es el rc .. ultatlu de la creencia de Hila" en cuct pu ... externo,. } la .. u ... tnuei:t material. Y la ~~~luciún t¡UI' rceomiencla pam sup~· 1 ar ,.,.1,\ posición e-céplit·n ,.... la 1lt• :<Pguir adelante ) ah.mdunar c ... ta creem·ia. Pu(·~ ~¡ lu <¡ue courchirnus ordimu ianwnte como ('U~lb c'ti'I'IIU!'I no es realrncnt,. mula nu't., qut• t•olec•dunc ... <ll• idt·u-., l'nltHH'C" no hahrá 1'11 Pilo una nuturalcza oculta <JIIC cl r!'eonozcmno;,. Esto ccmrirmu mw~tra anterior afirm¡wiún m·cn·a de los orí¡;enc ... dc·l inmalt•ri,tli,.mo. Se comienza pot la posición de l .cll'k<'. Dt• at·ucrdo con ~ta. a ,ll:.!UIIa"' de nuc ... tra~ iclt•as no lt·s t•nt-rr.~putHle nada ~t·nwjuntt• 1'11 t'l mundo externo. Luc•¡;n, o.; e e'\IÍI'tl!lc e::-lu a totlns lns i<len~: o. pura tlt:<'irln con otra~ palnhru". se afirma tJUC totl.1 ... Ja,.. c·nalidacle~ ""ll"i·
hit·" ""11 :<ITUndaria-.. Lu nm•ióu tlt• t'u"a material c·omn al¡.!.n u lo cual rderimu.. nut·-.t•••"' icll'tl"' :;e t·un\ irrtt• 1'11·
tune<•.., 1'11 alnn cmharHzo~IJ e innt•t•esnriu. ) l'U lugnr In e 1 .. ucupa l.t l'ulección de itlc:t" di' la<~ qut• antes se < ecut qut•
..;p rdc•riun u ella. Su pupcl c-onw en usa h ipolél icu rlt· t'!;!l" idea.- ~'" tra;;feridn u Dio:-.
Pero t'"lo -.ign i fit·a c¡ne. >~i IIU!'! e nconl ramu,; en la pn· sic i(ut cccéptira dt• Hil.t .... no 111'< t'"ilauto,., ir má"' adPiantt•; tumhií·n podernos prdct i1 \ oiH•J atrá~. Eu lugar Je afir· llltiJ". t·nn ficrkelr.), C)Ul' totl.t .. 1.1~ cuuliclatk"' :<cn:-ihk~ .. on ce1·undaria,.. poclcmo .. cli-.c·n•¡J.Ir c·u11 Lockt• de una mnm·· 1\t más Htdical \ decir t¡Ut' nin~nnn dc ella,.. lo c.- () ele In qut• ) a hem~s dicho "l' dt·•prt•ndt· duramente tJUt' ),¡
IIHIIIt'ra más rápida clt· IJlll' llilu~< \lH'l\'a "oLn· o.;u,. pu~o~ t·~ modHil·ar su accplaC'iÚn 1k c¡w·. para hahlar ··coll \ t'r·
clml ) rigor''. ~óln p<"reihimo¡; lu tJUC pcrciiJimos in· nwtltntamente. Puc-. ,.,. t·~lt- p1 iuripio. con lu dol'lrinu Ílll'\ ituLiemente a'ociudu t'tHI él .lt• que :;óln pc1 r.ibimo" ~c·n~ucionc,.. el que lo h.1 llc\udo .11 ~:-.pr>plici:-mo; ~ t·- t'"'l\
clm;ll ina el terreno ~orpn•rult-ntcnH·nle común a Bl'rkclc) \ a I..cu•ke). • \ Clhamu,.. pue'". breH·mcnte al tema de la percepción
146 EL EMPIRIS:\10 1\'GLÉ::;
inmediata. Es evidente que una de las cosas, al menos. c¡ue Berkeley quiere destacar es que. en una clase muy ~rande e importante de caso~, quien dice "esto está caliente", ''esto ('S rojo" o "esto es máti pesado que aquello''. lo dice porque tiE'nc o ha tenido cierta" sensacione~. Y a1 parecer también quiere destacar que estos CI\!'OS no s6lo son importantes. sino que son también, en algún sentido. fundamentales. Puede haber. y sin duda la~ ha). otras maneras de establecer si una habitación está caliente diferente de la manera indicada antes. pero este método es básico; como ya dijimos. suministra la \"Crificación mediante la cual deben ser verificadas otras verificaciones. Es cierto, pues. dentro de ciertos límite<: y dejando de lado ciertas dificultades acerca del concepto de sen11aoión, que atribuimos cualidades a las cosa!! sobre la base de DUE'~tras sensaciones. Pero de e~to no !'e sigue que lo que afirmamos al atribuir una cualidad se refiere a nuestras sensaciones. Si alguien dice " hace calor at tuí" } otra persona responde "por cierto que no. ustt>d debe tener fiebre", la última niega lo que la primera rlice pero no niega que la primera sienta calor. Ahora bien. Berkeley, por supue:•to. puede introducir la expresión ''percepdón inmediata'' como e:>.'}>n•sión técnica y usarla ele la manera c1ue le plm~ca. Pero si In u«a de tal manera que pueda decirse que sólo percibimo« inmediatamente At'llsacinncs, d«> ello no se sigue nada acerca del ver y el locar. En particular, no se infiere nada acerca clt• que wamo!:i y toqu(•mos objetos externo"; no se demuestra que el esse de éstos fil'n el percipi. La Iuernt penmasivn que tienen los argumentos de Berkel<'y se dd)e casi totalmt~nt(' a su u ... o de t·~e término tí•cnico de manera que signifique "percibir inmediatamente" o "pcrribir'' (en el sentido ordinario) según le convenr.a para sus propógitos. ~os queda por considerar olro argumento. Pero pues·
to que es dt' un carácter má\ó bieu diferente de los que hl'mos considerado hasta ahora. dcten~ámono, aquí ) preguntemos: ";,Si e~tos fueran los únicos argumento::: en fa\'Or de E = P, qué nos parecerían sus argumentos en
BERKELEY 147
favor del inmnterialismo ?" Antes de re~;ponder, debemos
decir algo acerca el(• Dios.
DIOS Y LA CAUSACió~
Tcn"o ideas (dice Brrkelcy) de las cuales sé que no !lo y la c~usa. Puedo formar imágene~. pensar en. al~o y lue~o dejar de ven~ar, a mi elecrión. Que estas tdeas obedez· can a mi "·oluntad revela t¡ue mi voluntad es. una oau~a )' una explical'ión !'U ficient~·s de dios. _Pero st ~~ro m~s ojo!i y miro hacia el jardm, veo un arhol, qutt'ralo ) o
0 no. Por ende. algunas de mis ideas deben tener u•ia cau!'a distinta de mí mismo. E~ta cau!'a n.o puede :er a materia. Ni puede ser una idea o un conJunto de ulcas. Purs las ideo!' son pa«iVa!l, no agentes causales. La ca.u~a , puc!'. debe ser un espíritu. Ahora bien, ~ólo un e!lptr.J~U muy poderoso puedo darme todas las idPas de !lcnsac•~n que tengo. y sólo un es~íritu sahi~ .Y benevolen~c ~odna brindármelas en secuenctns tan legJhmas } regulare~. Por ende, debo suponer que existe tal espíritu. ~uesto que tiene algunos de los atributos a..;ignados a D10s por lo teología cri:-tiana. lo llamo con l'!Ste nombre.
Poro BNkcley ha probado algo, en todo caso lo que ha probado es que hay algo qUt! es la causa d~. t?tl~~ nuestras sensacintli'S. Convinimos en l~am.a.~lo D.ws ~ Dios, pue!l. 110 es una idl·n o una comhudut~ton .de u!ca, (Bcrkcley nirga con .. ecuenlcmente que po amos n~a;nn~r
0 elaborar una idea de él). Lo que indica ~u cxJstencta no C." al•vo en d mundo. sino l'l hecho musmo de que haya un ~nundo. Acerca de e>-ta idea, clchemns obsel'\'Or
dos cosas. Primero: Dios dc~empcña en el inmnterialisi~o ~~mi~
mu papel que dt·-rmpeñn la materia ~n .1~ expl~ract~~ te lol'kc (también ella. obsérvese. e<: mvn.tbl~. 111lan"1hle, iucHlura , !'-i!encim-a. C"umn asimismo. curt~,..amente. lo impregna· todo). Berkcle}· por t.<upue!\to,. me~a que la materia pueda ser aducida cou igual prop1edad pa1 a ex·
148 EL 01PIRIS:\JO INGLÉS
plieur el hechu de que tengamo,.; ~en!'acione~. La razón pri~wipal de c~lu ,., la mu} t'Urin~a de qut• la materia ~·,.;la muerta. ~~ irH'rlc e inl'ell"ihlt' ~. por erult·, no tiene rdl•a"' para. IJrmda~·nos. Pero a V<'Cl~s dice tamhi(·n que no tcn~~lUs nrngurut rclt•a de la maftoria. por lo cuul la ex¡lliC'acwn propuesta nu "i~nifiea natlu I¡Judt>mo" decir : ·'aluo
. "d 1 " t'liU:<a mrs 1 !'a"' e t· :-en~ación, l 'O\ a llamarlo 'rnatt•· ría'··: pero no podt•mos luego 1:untir~uar explinuulo que ten~wmos idea de !\t'n!i3l'ÍÓn dic-iendo que la~ causa la malt•ria). Es n•rclutl que tampoco tenemos ninguna idea tlt· Diut<. Pero 1 clil'e Bcrkelr, ) trnemo~ una noáán de ~1: la idl'a _{''en un "<'ntido n;ás amplio") 1lc un t'"Pírilu que. f'!l~sa tdeas no" <'" familiar pur nue!<tra propia ex· peru•m·ra en la formación de imágenes.
St·¡;undo: t'n l.uck¡• ha) muc•ha:. t~u:;as matcrialt•s difcrt•nlt'l', peru en Bt•rkt•lcy ~ólo huy un Dios. Por consiguit•ntt', ohsc;nt'm~>s t¡ue ~1 arguml'nlo de llt•rkt·lcy para probar la cxrl'll·ncra de Dro;: es formalmente falaz de una manera que tic•nt' atinencia con t"•la difcrcnt·ia ~' identr. . \dmi!it•nclo que toclus mis idea~ de• !'t•nsación !1-ngan una l'~U!IU (¡ur e¡¡ un C!<JlÍrilu muy pntlt•roso. de t•llo no !le ~rguc c¡tw ha)a un c·~píritu ntU) pmlt•rnso que sc•u la e·aul'a de luda~ mis idt'll" dt• !'en~ación. E .. te argunwntn pn·,;en· l.r In mi:-ma faluf'Í<t que t'l <oiguicnle: "todos In" "eres hurnanot; lietwn un paclre; por lo lnnlo. hay ulguic•n que c's pac~u· de todos los seres humanm:'. En otra~ pulahra!';, !lllJlOIIIPndo que hnyu t'Spíritus c¡uc causan en no~otros iclca" de sen::;ación, lh•rkeley rw tiene ningún cll'n·c·ho a "llJlOflt'r que hay c.x¡u·tamenle uno de• tal!!!< e .. píriru... De at•ut•rdo con !'U JH uf' ha. pot.lrí<~ habc•t• cuall)uit•r número d)c• clln:-<, '1. cviclcnlc•mcnle. e:; Indo lo que podría probar. 1 ues t•:-.tnmos tan complctamenlt• separados dt•l dorniniC) tic lalc•s c"píritu" pod!'ru~os como lo t•stamos dt• la,_ S\15•
tanciu« materia le .. ele· Lol'ke. \hur u. t·l abismo t·ntrc ner· kcl_er ) Locke puede hacer,;e lodo lo pt'c¡ueño que ,.e qult'ru. Put-s "upnngamos - ) .. ~ra suposición tlche ~t>r. pura Bcrkeley. tan hucna como cuulquiera- CJUC. para cada ohjcto ~enflihlc. huya un t·~píritu y que éste no~ dé
DERKF.LF.Y 149
~olamenlt• la" idea,; de• !'l.'U~acron que rurrCl'pondt•n a la t•ombinaf'ión de idea!' C(Ut' con;:;titu) t·n t"•C objeto :,t·n~ihlt·. Ahora bien. ,..¡ recnl'tlamu!' que ni "t•spíritu .. ni "rnalt•riu'' ten la ecmCCJWióu filo~iMica) si~nificun algo m á~ c¡ue "t•au!lal' putativas y rw c·Xpl'rimt•ntada!' de l'Cnstu·ionc!' ·•. vcmo!' t¡uc la dift•n·neia entre el cuatlro del munclu tic Berkelt~}' ) el que quit•rc del>plazar l"'. realmcntt'. mur ¡>equt>ño.
Por supuesto. la itlea dt> un e..;pírilu para cada ohjt>lo senRihlc t•s fanla!lÍO!Ill y ah~ur<la. Pt•rn, ~i liberamos nuestras mente .. de laR nt:hulu"8!'. asociaeiorws tle la lt•nlogía cri!cltiann 11() cual. t'\ itlt•ntemente. Herkl'lt•} no hiwl. qui· zá r·onH·rulremos t'll 11Ut' la idea dt• un t•<.píritu pura lo·
do.~ lu~ ohjt•lo!\ ~en~ihlt•s nn tiene má!l fundamento.
"OBJETOS 1\0 PERCIBIDOS"
Hcmo;:; 'istn que la ,¡ef,•nsa que hal't' Bcrkdey dd inmatcrialitomn, según la cual í•sle es la únit·a concepdún tlel mun1ln, lu única mum•ru clt• considt•rar el mundo !lt'n!li· hle. qut· no rondu<'c a grantlt!!< paradojas y a un tll'~culw· Hado t•st·t•plil'i:-mo. t•s totalmente infundada. Es <'\ idt•nte tamhií·n r¡ue no ~ no" ha ~umini~rnulo ninguna razún concltn t·n!t•. ni nada tfUt' ~t: le part>zr.a, para act'plarlo. Al pun·c·t·~. t•l inmateriuli .. mn tiene ~us paradoja.; propia><.
Pul'"· para plantear una ohjeción ohvia. si la!'! manzana,.. pit·tlru .. y árholt'" ~on f'O)<"rdont·~ de itlt·a~. ;,rómo es po:-ihlt• r¡uc• e-.xi.,tnn <·uando nadif• la.; mira o In~ pe·r· cibt• dt• nlc:una otra manera·~
La n· .. pue~ta oficial dn Berkclt•y a e,-ta objrc·iím es bien eonor.ida. Admil<' que E - P til'uc la con:-rt'Ut'lll'in de que lo" objeto,- sen~ihlt•s no puNicn c"\il'tir cuando no "C lo~ pcrdbe. pcm nit•gn que C'"lo tt-nga algo clf• pnm-dójico, pur ... dice. nunca exi--ten cuamlu no !'C In,: perci-be. Dio:; ... icmpre pcrc·il•e todo.
Ahura bien. e!'ta dt'ft•nsa es tolnlnwnte inadcrulHla. En primer término, :-;i Dcrk1~ley tiene ruz6n, entonces nunca
150 EL EMPIRISMO INGLÉS
percibimos nada que no sea nuestras propias ideas. Se desprende de esto que nadie puede percibir nunca alao
"J ~ que perc1 >e otra persona , y en particular tampoco Dios p~cde. Pero lo que suponemos comúnmente es que ]as llliSma~ co~as que percibimos continúan existiendo cuando n~ so~ percibidas por nosotros ni por cualquier otro, o, mal! bJCn, que tiene sentido suponer que continúan existiendo. 1\ ueslra objeción es que Rerkeley está obligado a negar esto, justamente.
De igual modo, se introduce a Dios en el argumento como ca usa de ideas, pero la prueba de su existencia no nos permite comprender por qué debe percibir algo, y D_JUC~l? menos lodo, ni siquiera qué es lo que se quiere sJgmftcar cuando se habla de sus perfecciones. Los dos papeles que Dio~ desempeña en el inmaterialismo, el de causa de t<Cll!'acioncs y el de ob!'crvador ubicuo, están totalmente desconectados y simplemente se lo!l yuxtapone.
Pero hay un argumento todavía múto poderoso contra el intento de Bcrkeley de introducir a Dios en esta cuestión. La objeción mencionada, formulada de manera completa, es la siguiente. Decir que hay un objeto sensible _de tal _o cu~ e!!pecie en el lugtu- tal y cual. y que nadJC lo m•rn. m lo loca, ni ... (etc.) es decir a lgo, que, sea o no verdadero, es perfectamente inteligible y cohe· rente. Pero admitir esto equh·ale, precisamente-. a admitir que E = P es fah-o. tal como Berkeley parece entenderlo. Equhale a admitir que lo:; objetos ~en~ihlcs pueden existir (lógitamente) ''sin la mente''. Y aunque. de hecho. Dio<. pPrdba lodo. l'"lu no soluciona nada. SL como sospechamos, Bcrkeley está obligado a negar la existencia de cosas no percibidas a priori, no et\ nin"'una defensa de s~ posición decir que. de hecho, no hay
0
cosas no percibidas. Pa.-a podor utilizar a Dios con alguna ventaja en esto, le_ndría q~e haber demostrado que es imposible que un objeto sens1hle no sea percibitln por Dios (que el esse de una co'<a !'ensible no C!; percipi ~ino perripi a Deo). Prro los argumentos en fa,or de E =- P no mencionan a Dios para nada.
BERKELEY 151
Por consiguiente, está ju~tificada la sospecha corriente de que Berkeley apela a Dios para salir de dificultade!l. Ciertamente, debe decirse en !lU defen!!a que pot<ee un argumento independiente de la existencia de Dios. Pero este' argumento independiente no le sin•e de mucho.
Debemos ahora observar que, si nos atenemos a !!U!-l propias palabras, no puede responder a esta objeción. Así, escribe: "La mesa sobre la cual escribo, digo, exis· te; esto es, la veo y la palpo; y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría que existió, con lo cual significaría que si yo estm•iera en mi estudio. podría percibirla, o que algún otro e!!píritu realmente la percibe. Había un olor. es dl'cir. fue olido; había un ¡;onido, e!l decir, fue oído: un color o una figura. y fueron percibidos por la vista o el tacto. Esto es todo lo que puedo entender por estas expresiones y otras semejantes."!!:! (La!O bastardillas !'On mía!'-.) Ahora bien - ignorando la referencia a "si yo estuviera fuera de mi estudio"- vemo!l que afirma que sólo puede entender la frase "había un sonido" en el sentido de que se oyó un sonido. Luego, no puede comprender ni a~ignar significado alguno u " hubo un sonido que nadie oyó". Sin embargo, se trata de al~o de lo que podríamos decir. crt>cr y hasta saber que es verdad.
Es natural. ahora, hacer la siguiente objeción por !'U cuenta: cualquier razón que podamos tener para suponer que hubo un sonido es también una razón para l'Upu· ner que pudo haher!!e oído un !'Onido (no "pudo haber sido oído por quienquiera que estuviese adecuadamente situado", pues algunas persona~ !IOn sordas). Efecth·amcnte: pero esto equivale a ahandonar E = P y a defender, tm cambio, la tesis má!'l déhil de que, en lo eonre.-. niente a cosas sensibles, existir significa ser percibible. Y Yeremos que hay algunas razones Jlara pensar que mu e<~to lo que Berkeley debió de haber dicho. y ha,.la para bUponer que fue lo que realmente quiso decir. Al mcno!l.
2~ ldem, parágrafo 3.
1.52 F. l. El\1 l'IRISMO INGLÉS
e~ esta la te5is a la cual tienden algunos de sus argumentos más interesantes.
EL ARCUMI-:STO DE LA ISLA DESIERTA
En los PrincipioJ :::1 y también en los Diá/o~oJ ::1 encontramos ~n. ~rgumento desti~ado a demo~trar C)Ue hay una <·o~trad•.rcwn form~l _en la 1dea de qw• un objeto ~f'n!lihle f'XJ!Ite s1n ser pen·•h•do. Este argumento, aunque falaz 1 por supuesto), arroja considerable luz ~obre lo!~ motivos que animaron a Berkeley a afirmar ¡.; = P. Expuesto esquemátieamenlt> es el siguiente:
~) No P~l'de s~ponerse la po!oiibilidacl de que existan ohj~tos !ICn!IJbles s~n la mente a menos <JUC podamos concehnlo~ como _PXJSientes de tal mudo. 2) Pero para concclllr un objeto !lensible como existenlt~ sin la mente deberíamos concebirlo como no conerbidn. :J) Para t>Sto, tendríamos c¡ue pensar en él sin pensar t•n él, lo cual es scne~l~amcnle .Íl?J.)Osible. 4) Por lo tanto. no poclemos adrlllhr la pc11nlHhdnd de c¡ue existn un uhjc•to sc•nsihle sin la nwnte. o. ~in !'Cr t·."~c.ebidu. 5) Pur lo lanlo, no po· dc~os adrn1llr la po!!JbJhdad. lampol'o, ele• que exista un ohjclo :<t·nsiblc• sin !'Cr pen·ibido.
Consideremos primero el argumt·nlo J.a,.lu .J). E:; cierto q_ut• no podc•rnos pensar en al;w !!in pcnsur t•n ello. y se l'Jguc• ele t><~tu ~JUC l'i pcn!'aDJo!' en al¿_(o c·omo "no pensudo , lo cnne•c·hflno!' como po!'c>) en do una r·uractc•rí::;tit·a de In IJUl' t•arece. l:em no se clc,.pn·ndt· de· dlu que no poda mol'! llUJ>on.cr. ;111 caer. en d ah:<urdu. IJIW hay co,.as en_ las que nncllt' Jlll'w•a. lna c·osa ¡nU?dt• :-wr "nn pensada' en tanto no !HJc·c•de que ~•lguieu pien!-le• qu~ lo r:;.
F•:ro lu curnctcríl'ltica de Mr nt>-pensfu!a e" poco famdJUr. .Ahordt•mo!i la falacia de una nu1m·ra diferente. Supongnmol.' c¡uc alguien diga: .. ~o nunca hago ob .. en·a-
:'3 /d,.m, parÚ¡;!rafo• 22-2-J. :t Dialo~ues. JHÍg. 200.
BERKELEY
ciones acerca de mí mismo". Esta es una obsen·ación acerca de sí mismo, de modo que al hacerla la convierte en falsa. Luego, nadie que haga esta obsen·ación puede estar diciendo algo ,·erdadero. Pero, obviamente, puetle ser cierto de una persona que nunca haga obsen·aciones acerca ele sí misma. Así, pues, lo que el hombre dt'l ejemplo dice de sí mismo es a~go q~e ¡~odría ser cierto con respecto a i•l, aun cuando, SI lo <hce el, sea falt<~o (oh· sérvese que, si algún otro dice de él "nunca h~;e observa; ciones acerca de sí mismo", esta observac1on no esta ~>U jeta a In mit"ma peculiaridad: .sin em~argo •• en un sen ti· do obvio, es la misma observac10n que el hac1a). De e-ste modo, vemos que la peculiaridad de esta obsenación no reside en lo que él dice, sino en la relarión entre lo que ;¡ dice y el lteclto de que lo diga. Podemos decir que- ~la afirmación se refuta a eí misma. Pero obviamente. una cosa es que una afirmación se refute a sí misma de esta manera y otra diferente que sea ló~icamcnte absurda.
Ahora bien, supongamos que algui.en dice: "Na~lie_ C!IIÚ pt~nsando ahora en ht Catedral ele San Pablo. Nadlt' la t•stú 'c·oncibiendo'; no e!'lá t•n lo mente de nadie." Puede argiiirsc que C!'ta afirmac·ión se rt•futa a RÍ misma ele igual modo que la afirmación c¡ue consideramos . anle~~Peru t'•<h> no sianifira que St'a ahsurdo o conlrachclorJo !<Upunt>r que ha)~ cosa" que no l'"lán en.'~ mente de nadie•. Berkclt·y ha confundido la aulorrt·f~t~cwn con el ah~unl~ )únku. Pero a travi•s de e~to c¡u1za podamus ver c¡ue , ... rú tratando de lograr. ~¡ alguirn so .. tiene que toclu uhjt·· tu sensihle está siendo pt•rcihido. no podemos re[ula~ln diret·lamente. :\o podemos tomar alguna cosa r clt•t:lr: "1\tiu·, ('~lo no es percibido.''
Pero pareciera que Bcrkdc} pie•nsn que no poclenH>!I rrfutarlo tle nin¡rún mudo. Tmnpoeo podemo~ refularlo, por ejPmplo. diciendo: "En d aparudor ha):. una lctt•rn <¡ue nadie e;tá percibiendo c•n e~h· momento. Pue:< Ber· !.ele} diría que. entonct"'. cstumu,. pensando _en In telera. E~to nos lle\·a al pa~o 5 J el el argumento. S m eluda. nos ~t:nlircmos tentados a afirmar c¡uc una co,a es pcn,-ar e•n
154 EL EMPIRISMO INGLÉS
algo y otra distinta percibirlo. Pero hay ind' . d Berkel hal • d JCJOS e que
cy no ma a mitido esta distinción. A v , parece Ul.'ar la palabra "percibir'' en u t'd eces pli n sen 1 o tan am-
o que pe~sar en algo -o, al menos, en al o ue realmente existe- equivale a percibirlo. g q
Debemos examinar ahora e~ta e .·, d 1 ]> • . , • oncepc1on e pensar ero, anllcJperuonos un poco. supon .. amo .
Berkele · 1 • t> s que. para S > • pensar. en a. go, por ejemplo, en la Catedral de ' un Pablo, consJste Stempre en imaginarlo 1 'd de cv . , en e sentt o
oca.~ una Imagen visual dd objeto ("en el o. o de la mente ) . En tal ca.-.o, no admitirá diferencia af a er~tr~ pen!lar en la Catedral de San Pablo e ima .. ina~s ~~ .. rtm~~la.l E_sto explicaría por qué expone el argumento ¡/ ~ ; a ' ~sterta, ? por qué está dispuellto a admitir que .:p d'"~ que a confmnado o refutado por ~ argumento. ~ • o. et~ pe~t~ar -:-ar~u} e-- que t'!' posible que un objeto . t muiJJ,. extsla sm ~er percibido. Pero trat.ad dt• . . nar un b. t 'bl lmag¡. ?. JC o sensr e que eú•ta sin ~r percibido Lo que haretl' -· lodo lo c¡ue d'' h . . . 'b'' d 1 • po et!; acer- - es rmagmaros pt•rct 1en o o. '
JI)F.AS E I~IÁGEl'\ES
En lus Prinripios 2r, Bl'rkeley dice que 1 b' 1 1 · · h OS O jeto" <e CO· llot·r~JentoLa ur_nano son ideas, y que la!'> ideas so~ de tres e,;¡lcCJes " 1deas 1 1 · • · · e e a pnmera especie son "im r l'ohrc los sentidos". A ésta¡¡ la" llanla ... .J d p esas
" ·• L . · · ' Incas e RCnsa-CJon · U'\ Hlr>as de la tercera espec1·e """ l ) 1 l . · · • orman con ayu-: a t.~ a. mcmona. y la imaginación". Llumémo,-Jas imár-:em.. Entrr la!:i uleas de sensación }' In~ imáaencs ha, do" Importantes clift•rt•nrias Hav una cl1·r ·0
· J , • 1 ercncra con res-
P¡"'o a[' su, causacion. "Encuentro que puedo excitar mis 1 cu" Jmagt·r.•es] en mi mente a \·oluntad. Basta querer-lo: para que uunediatamente esta o aquella idea .. mt fantasí , :.m p.. •. . ~UrJ•• en
a· · · · Cl 0 las •de u¡; realmente pcrdhidas
:!:J Principlt.t, parágrafo 1. ~11 ldem, parágrafo 28.
BERKELEY 155
por los sentidps no dependen de mi voluntad. Cuando, a la luz del día, abro mis ojo11, no está en rm poder elegir !li veré o no .... , :!; • Puesto que mi,- ideas de sen!'ación no ~on criaturas de mi voluntad, debe haber "alguna otra voluntad o espíritu <JUe las produce". Pero, junto con esta diferencia surge otra. ''Las ideas de senl'larión !'011
más intem.al', vívidas y distinta<~ que la!< de la imagina· ción; tienen, asimismo, con~tancia. orden y coher<>ncia. y no surgen al azar. . . sino en una SU('esión o serie regular. cuya admirable conexión da suficiente testimonio de la sabiduría y bent>volencia ele su autor." 28
Estos pa!<ajes suministran una clave importante para la t•omprent>ión del inmateriali!:imo. Berkcley se e!lfuerza, en t\llos. por precaverl't> contra la objerión de que no da lugar a ninguna diferencia entre lo que es real -y. luego, puede ser tocado y visto- y lo que cs puramente imagi· nario. Si ver un caballo e imaginar un unicornio con!lislt>n igualmente en tener ideal'. ¿no borra esto la distinción entre los caballo!!, que existen realmente, y los unicornios, que no exil'ten? Berkelcy responde que él da caL ida a e!lta cli!'>tinción tan bien como cualquiera. Si trnemo" ideas de un caballo. ideas que nos 11011 impresa" de,-dc• afuera. no podemos eliminarlas por un acto dt• voluntad. l'ero si imaginamos un unicornio, nuestras idt•as serán. al menos relativamente. tenues. débiles e inconstantes, y tendremos conciencia de que las estamo~ estimulando t•n nosotros mi!lmos a nuestra voluntad. Pero deLcmo!-> de8-tacar todo lo que !-OC concede tácitamente en eoota di~tinrión. Pues. al parecer, Bcrkcley COTl!lidera que ln qut• sucede cuando vemos algo es wjicientemente st•mejanlc a In que sucede cuando pcnsarnob en ul¡.ro como para que ~ca po ... ihlc di,.tin~uirlos cuulitativanlcnlc·. Al parecer, ver algo ) pensar en ello ~on para Berkelcy c:-pecie:- del mi,.mo género. Ambos son modos de tener ideas; la diferencia n·-
:n ldtm. parágrafo 29. !!S ldtm, parápafo 30. Se rcit<·ra el segundo conjunto de dire·
n-ncias en el parágrafo 33.
156 EL EMPIRIS\10 INGLÉS
sitie !lulamente en los tipos de ideas de uno y otro modo. Pen!'~r en el sol t!!l tener una imagen mental ele él; v tener t•sta •m.agen es mm o \'t•r el sol; quizás, es como ve~ rJ sol rnu} thfusa u oscuramente.
Dehe poner!'e t•n daro que esta tesis pinta un cuadro totalmente equivncado de lo que es \'er algo } de Jo que ~ pensar en algo. A veces, podemos dudar si e!'tamos VIendo. algo. o n~'· Podemos preguntar: "¿veo n•almente un ruton ~hí o solo es un trozo de papel retorcido?" Pero no hay mnguna duda posible que pueda estar represen· lada por la pregunta: "¿estoy viendo un ratón 0 estoy Jlt'nllall(lo en un ratón?" "Esto} viendo un ratón'' y "Estoy pensa~do, en un ratón" no son hipótesis a1ternutivas. No hay mng~n hecho con respecto al cual podamos pre<>un· ~arnos cuál de estas hipótesis es la correcta expli<'aeió~ de el. l.>or eoosiguiente, no puede haber criterios para de· trrnu.nar si una "idea" dada es una idea de sensación o una 1dea de la imaginación.
Ahora. bien, lo q~e da origen a esta curiosa confusión es una t·1erta. cloclrllla acerca de t·ómo es posible pensar en algo. Segun e!lta concepción, si pensamos en el sol de lwc-ht>, cuando el so) nn es Ü;ible, 1wcesitarnos un repre~entante del sol. Para Berkeley, este representante es una unagt•n. Pero, ¿cómo adquirimos estas imá"t>ncs? La re~;pu,t·~l<t .d~ ~~rkcley puede encontrarse al (~~mienzo de lo~ 1 rmctplOs. ~ • y en otras partes. El punto central es ~u~ .algunas ~~~!;l'IH~ son "copias'' o "semejanzas" de ultas 1le !'t•nsacwn, } las otras dcrintn de é:~tas por proce .. o; de composit-ión r división. Encontramo~< aquí una leona suh) accntc IJUe tiene con>~idcrahle importanf'iu para ('OillJH·~·ntle~ a Bcrkrlcy. Podemos pensar (conc(•hir) en algo ~olu s1 podemos formar imá:rt•nes de ello. llna ima· gen el' ~n cuadro de una po~'ihle idea de seJNtción: es una 1'"1!~a o :;emejanza. Y. al parecer. a veces 111·ga a la condus1~n .. a partir de esto, de IJUC la:; ideas Jc :~cn~ación son las untcas cosas en las que podemos pensar, aparte,
211 ldl'm, parágrafo 1.
BERKELEY 15í
por supue .. to. de Jos espíritus. Pero, sea como fuerc. supone que para detenninar d significado de una palabra generalmente debemos examinar las imágenes que dcspier· ta en nosotros. Es t>sla la razón por la (~ual llerkelt•y a menudo ruega al lectur que escudruie u11 poco sus propúu pensamiento!f. En N~os momentos, no sólo pide al lector que reflexione o medite, sino también que investigue si puede vinc·ular imágtmes con ciertas cxpresiont"ll. Por ejemplo. ¿e11 posible vinrular una imagen con "tm!ltrato material'', 1.'!1 decir, ¡;¡e puede retratar lo que se enti~>mle por esto? Berkeley está wguro de que no es posible. Pt•ro entonces, o bien esta expresión representa a un e.~píritu (lo cual. evidentemente, no ¡;ucede), o bien carece de ~ignificado, es una jerga vacía con respecto a la cual los doctos se engañan al creer que La comprenden.
A C!lla roncepción de c-ómo "es posible el pensar" y a la coneepción ligada a dla de cómo las palabras pueden rcprt>t~enlar cosas las llamaré la teoria fotográfica. No clehcmns ver en la teoría más de lo que hay en ella. Berkdt•y no afirma ni piensa que todas las palahras re· presenten o t'voqucn imágenes. Algunas palahra!l no repn~entan nada, y otras represt>ntan lo que H llama "nociomo:s". Tampoco pien!la queo, siempre que oímos una palahra. í•sta evoca una imagen en nuc!llras mentes. La teoría !IÓio afirma que una dase grande e importanlt• de palabras tit•nen significados que pueden ser espec·ificatlM adec-uada " exhaustivanll'nle indicando la!l imágl'llC"' o cuadru!' ns;•dados con clln". Pero c~tn hnl'la para u .. ignarlt• una vinculueión importante con E = 1'.
LA DOCTHJ:\,\ DE LA:, IDEAS AUSTHACTAS
llerkele) diee a menudo c¡ue quiene~ clt•fienclen la concPp· ción filnl'ófica de la materia lo hact'n porque cn·en que alguna!l pulubras rcprc!lentan idea:; abstractcts. Y en la lntrodul·ción a los Principios examinu explícitamente esta
158 EL EMPIRISMO INGLÉS
creencia. Será conveniente para nuestra inYe~tigación considera r lo que dice de ella.
Los materiales ele su examen aparecen en el Ensayo ele Locke. Como éste pone en claro, la doctrina de las ideas ah~tracta!'l ~urge de la pregunta: "¿,Cómo se con· vierten C'n generales las palabras?"' También suministra la respue~ta: convirtiéndo~e en signos de ideas general~ . Y trata de demo~trar c¡ue llegamos a estas idea!l gene· rales por un proceso de abstracción. Comrnzamos con ideas particulartl:'l de diver!'as co~as rojas particulare ... por ejemplo. Puesto que estas ideas se refieren todas a algo rojo. deben tener algo en común. Y ~e supone que ~omos cupaces tic separar y descartar de algún modo todos sus caracten.os excepto éste: de este modo. podemos formar una idea abstracta de rojo. Se afirma entonces que el adjetivo t•omún "rojo" es un signo o un nombre de esta idea ah!'tracta: es el nombre que damu!l a la idea abstracta cuando la hemos formado.
El punto principal que debemos destacar en C!'.la ell:pli· cación e!'. su extrema o!>Curidad. ¿Cómo, exaetamente, !'C ~upone que somos capaces de obtener una idea ab!ltrac· tu a partir de varias ideas particulares, y qué ct~. exacta· mente. aquello que se !~Upone que obtenemos? Si podeOJO!' abstraer rojo de algunas de nuestras ideas, ¿!->i~nilica e!lto que ya poseemos la idea de rojo sin saberlo? Pode· mos so~pechar que toda esta explicación es una metáfora ilusoria in~pirada en la química: es decir. se nos imita a concebirnos de;;tilando ideas generales o extrayéndolas de algo particular por algún tipo de proceso químico.
Ex:aminemo~. pue,-, m á;; cuidndo!'amentc el problema: ¿,cómo Sl' convierten en generules las palabras? Pue!' bien, las palabra~ no se ronvierten exactamente en gene· raJes: algunas palabras son. y (Jt.cimos que una palabra es general cuando se aplica o puede aplicarse a más de una cosa. Peru rl problema de Loeke es el siguiente: si una palabra significa algo para nosotros porque evoca una idea en nuestras mentes, y si las ideas que pueden ser evocadas en nuestras mentes derivan de la experien·
BERKELEY 159
cía, y si todo lo que experimentamos es un objeto partÍ· cular, entonces. ¿cómo es posible que las palabras gene· rules signi fiquen algo para nosotros? ¿Cuál es la idea que evoca '·rojo'' en nuestras ment~ y que, al evocarla, ~ignifica algo para nosotros? E!'l ev1dente que. dadas las prcmisaA de Lo<·kc acerca de cómo las palabras llegan a adquirir :~ignilicado, las palabras generak-s plantean una dificultad: r también es evidente, por supuesto, la res· puesta qtu• sugieren esas premisa!'.. Las palabras genera· les evocan ideas generales.
Ahora bien. la respuesta bre\·e al problema es que no necesitamos suponer que, para comprender una palabra general. debe evocarse una idea especial en nuestra men· te. En primer término, tales palabras aparecen en ora·
"d "1 b .. ciones. Así, debemos const erar, no 10m re , por t•jemplo, sino "este es un hombre" o "h~y un hombre en la puerta". En segundo término, diclio muy tosca· mente, comprendemos talt.os oraciones porque sabemos lo que son los hombres o cómo son, o pon¡ue sabemos reco· rwcerlos. dentro de ciertos límite!", y di!.ltinguirlos de las co~a~ que no son hombres.
Infortunadamente, esta respuesta es menos obvia de lo que pan't;c porque el problema de las palabras generales !'C halla mezclado con otro. Es fácil suponer que: a) to· dos los hombre~ tienen a lgo en eomún; b) en virtud de determinar este algo en un hombre podemos detir veraz· mente } con razón .. ~!"le e!l un hombre .. : e) este algo e~ lo que signifit·a ''hombre"'. Inventemo~ la p~la~ra .. !1om· bridatl"' para indicar esta pn .. ~unta carnctcnsllca <hsc~r· nible. Entonct·"· .. hombridad"' es un nombre propto, mientm" que .. hombre'' no lo t•s: C3 el nombre de una carac·tcrística (una entidad ab!\tnwta). A través tle todo "u examen. , emo!l que Locke confunde sistemáticamente las palabras. generales con t-u;.tantivos abstractos. A,.í, prcgunt a: ¿cómo llegamos a los términos generales , o dónde t•ucontramos e!<a!l nnturale~as generales que, segun ~e supone. é:>to,. repre~entan?
Al mezclar estos do::! problemas. es difícil responder a
160 EL EMPIRIS:\10 fJiíCLÉS
la pregunta de f~l·ke. Pue" afirma que la palahra ge~•cral evoca una 1dea. en d sentido de algún tipo de m1agen; pero también concihe In idea signifiratla por la palabra como una idea abstracta. l\o es pn~ible satisfuter simultáncanwntc e~to!'l dos requj,:itu;;. Dt• aquí la frecuente vag:ucdnd ) Jos ot·asionales absurdo~ que encontramos en ,.u explicación de t'bmo ··formamn,. .. ideas ah~tractas generult·~ .. Quien· afirmar que la palabra ~eJit'rnl rep.resenta un:•, unagen, poro una imageu que guarda la m.Jsmu rclacwn con la palahra "homhrr" que Ja dt• una rmagcn dt• un humhrc dt"tt•rminado con t•l nombrl' ele e~te homhn•. Pero no hay ninguna idea !'t'mejanlt'.
La crítica de Bcrl..elt•) a Lnt'kt·. l'omo tanta" otras crítica ... enn!:'iste t'n lomar implíritunwnte unn de lo!' en· mu1·aiindn~ ) mutuumente im·ompatihles hilo~ de :;u ar· gumcntación.
Puclt·mos imaginarnos o repn·--•·ntarno". clirt• Berkeley. In~ idea~ tic \aria~ t·o"a" que hcmu;; pcrcibidn. } podemos t•omponerlas u dh irlirlas de diH·r:-a-; mauera!'. Podemos imaginarnos un lwmhre con dos (':thezas o unu mano o tma nariz separada (es decir, ah,.tr<Jída) dd n·'~Lu del cuerpo. Pero BC'rl..clt·y iu;;btc t•n t¡ue Jo que imu;.;iuamos de tal modo e~ "it•mpre. necc"ariumenle. al~o de lu cual t•,. couct"hible ~u pt'H't'(lt'iÓn ) , pnr ende. :-u c:>.i,tcncia. "Pero niefrO tptc } o pueda n h,.t raer unas di' otras n t'IIIH't·llir sepnradamcutc aquella., cua litlade.~ e u' <1 e\ i::;ten· ria ~c·parada r~ impu;:ihle; u IJUI' pueda form~r una nu· riún generuJ hnt'Íl•ndn ab,.trarcionc•"' (le la JlliHit'ra ante· dil'l1.1 u partir clt• particulan. ... : • au
De lu anterior. } de su u~n frecuente de palahras \ e\prc~iuues como "st•parar". "pn•c·i>~ión" } ''!l!'paració~ nwntal". e" evidente 4ue Detlt•lpy toma "itle¡¡ ·• en el ;:cntitlu de ''ima~cn vi,.,ual''. v "C"onrebir x'' en d "entido de "fo11nar una irnagt·n de x:'. De c"te modo. logra cfec· t~ar unu de,·a~tadura nítica de lu c:xplicación de Lol"kc. :;e "'llflOilC qu.e el proceso de ah~tracción i'e produce en
~Hl ldcm, Introdurdún, pará¡?;ruJo 10.
BERKELEY 161
un cierto tipo de idea. Pero no puede haber una idea de este tipo, señala Berkeley. Consideremos a titulo tle ejemplo, dice, la idea significada, según se supone, por la palabra " hombre". Puesto que todos los homhres tie· neo color, debe tratarse de algo coloreado, pero no put.>de ser de algo blanco, ni negro, ni rojo, ni de una co!'a con un color particular cualquiera. Pero, ¿cómo puede haber tal idea?
A veces se objeta por cuenta de Locke que muchas imágenes son mucho más esquemáticas y más "difusas" ele lo que sugieren las palabras de Bcrkeley. Per o, creo ) o, esto es no \'er adónde está dirigida la objeción. Es ,·erdad ((UC si digo que tengo una imagen \'Ísuul de un hombre, no es nect!sario que yo pueda respond<'r u la pregunta "¿De qué color es?" Puedo responder, de ma· nera totalmente inteli!!:iblc, ''de ningún color particular. simplemente un homb re" (el dibujo que hace un niño de un automóvil no necet~i ta ser de un automó' il de un tipo particular. Aquí se trata de la misma espf'cie de observación lógica). Pero Berkelcy no a firma, 11, a l menos, no necc~ita afirmar, que la!! imágenes tlchau !\Or completamente específicas en todo aspecto posihle. Afirma, mtís hicn, que, en la medida en que sus caracteres son e.-.pcl"ificablel'l, d<'be ~cr posible ~pecüicarlos de manera coherente. Y tiene C"ompleta razón al pen:-ar que la" idea~:~ ab~tractas generales no satisfacen este rcqui;~ito.
Berkcl<·y. sin embargo. no se contenta con criticat· la respuesta de Locke a su propia pregunta. Él también ofrece una re,.puesta a ella. r se Lrala de una re~pm·--ta que tiene méritos muy considerable~. Para explicar cómo entendt•mos una palabra como ·'triángulo··. por ejemplo, no necc'<itamos apelar en absoluto a la noción ele uua idea ub..,tra('la general de triángulo, clice Berkele). Si la palabra C\ oca una idea en nue::.tra mente. será la idea (imagen) de algún triángulo partir. u lar. por ejemplo. de un triángulo de tamaño ) forma particulare;:. Y puede suponerse que esta idea representa todm> las figuras de la misma c<~pecie, esto es, todos los triángulos. En la me-
162 EL EllPffiiSMO INGLÉS
dida en que nuestro interés por la idea consista en que se trata de la idea de un triángulo, se la puede llamar una idea general. Así, Berkeley no niega que haya ideas generales, sú1o solamente que haya ideas abstractas ge· nerales.
El gran mérito de esta respuesta reside en que Berkeley ve muy claramente en qué consiste la generalidad, por así decir. Una palabra general es una palabra que se aplica con: geMralidad, es decir, que se aplica a toda y cada cosa de una cierta especie, clase o tipo. No es una palabra que nombre una cosa "general" peculiar. En el Esbozo de su Introducción, aclara este punto de una manera que sería difícil mejorar. "Una cosa e;; que una proposición sea universalmente verdadera, y otra distinta que se refiera a naturalezas o nociones univer· sales." Un teorema geométrico acerca de triángulos es universalmente verdadero, en el sentido de que es válido para todos los triángulo!!. Pero no hace falta suponer que trata de alguna cosa abstracta o universal llamada triángulo.
Además, Berkeley señala muy correctamente que las dificultades de Locke provienen principalmente de haber supuesto que las palabras generales son como nombres propios. " ... Se pensó que todo 11omb re tiene, o dehe tener, sólo una significación preci!<a y establecida, lo cual inclina a los hombres a pensar que hay ciertas ideas abstractas determinadas que constituyen la significación ''erdadera y la única significación inmediata de todo nombre general. Y que solamente por mediación de estas ideas abstractas llega un nombre general a significar una cosa particular.'' !)ero, dice Berkcley, no hay nada que sea la cosa que significa un nombre general; cada nom· bre significa de manera incli<~tinta un gran número de cosas.
BERKELEY 163
EL PROPóSITO DE LA 1:--lTRODCCCló~ DE BERKELEY
¿Para qué sirve. pue!'. la discusión relativa a las ideas abstractas? Al parct·<'r. Berkeley quiere extraer dos mora1cjat~ de esta di!<Cu~ión.
En primer término. piensa que la creencia en ideas abstractas ha llevatlo a lot~ hombres a no plantearse qué quieren significar con ciertas palabras, pues les brinda una excusa para no hacerlo. Se ha supuesto que algunas palabras. en verdad, la mayoría ele las palabras que son importantes paru la ciencia y la filosofía, representan idea~ ahstractas: y se hu ~upuesto que las ideas ab!'traclas ~<m cosa!'~ mi!ltt•riu!'a!l y recónditas. Dada esta situación. se con~idcraha naturalmente que es inútil investigar lo que si.,.nifican ~.-~as pulahras o cómo se las debe usar. Considér;«e. pnr ejemplo, el callO de la aritmética. Se ha "penl'adu qu<• su ohjeto lo constituyen las ideas abstracta.f de número. siendo una parte. y no la menos importante. del conocimiento especulativo comprender las propi(·clatl(·s y n•luciorw" mutua<~ entre ellas" 31• Pero, dice Rerkeley con daridad. "no hay ideas de número en ab.~tracto denotadas por lo!( nomhrel' de los números y las cifra!\''. Una explicación del uso de los símbolos numéricos debe relacionarlos con la!>. co!'as particulares concretaR que ocasionalmente contamos y medimos.
La moraleja general es, pues, la que explica Berkeley cuando dic-e: ''Aqud que Aabe que no tiene más que ideas partitulares, no !\C devanará los sesos inútihnente para deH·uhrir y concebir la idea abstracta ligada a un nombre." Pero tiene una mzón especial para destacar la imporlmwia de esta moraleja. raz6n vinculada con el iumutcrlalismu. Las palahras deben referirse de alguna manera, piensa 13erkeley. u cosas que sea posible experi· mentar; o - lo cual para él es lo mismo- a experiencias, ideas de sensación o imágenes. Admitir ideas abs-
31 ldem, psrágrnfo 119.
164 EL F.l\fPIRISMO ~CLÉS
tractas como intermediarias entre las palabras y las ideas es anular e~tc principio y, en efecto. suponer que las palabra" no tienen signi!kado.
De lo anterior Berkeley desprende otra moraleja. Debernos precavernos del lenguaje; al filosofar. debemos tratar de "dejar de lado el velo de las palabras''. Éstas pueden imponerse al entendimien to; por lo tanto. "sean cuales fueren las ideas que eon!iidere, trataré de mantenerl?s solas y dcsnwlaR ante mí, sc)lnrando de mis pensarruentos, en tanl(l pueda, esos nombres a los que el uso prolongado y con~<tantc ha unido estrictamente a ellas' '. Y se supone que una de las ventajas de esto es ~ue, "en ta.nto limite mil' pensamientos a mis propias Ideas de:.opojadas de palabra.<~. no veo cómo puedo cqui\·ocarme fácilnwnlc. Los objetos que considero. los conozco clara y atlccundamente. No puedo engañarme pensand? que tengo. una id~a que no tengo·•. En Jo que ronc1erne a sus 1deas. p1enM Berkeley. e.<~ pO!-ible responder a las cuestiones qut• !'C planteen. y e;: posible r~~ponderla.': con certeza con sólo aplicar una ''percet>Cton atenta a lo que sucede en !'U entendimiento.
E."ta retomendación puc..-de parecer m•cura. Pero se hace má-. intcligihle ._¡ recortlamo~ la concepción del p_ens_a~ r la teoría ele! ll"nguaje implícita~ en ella. El stgmf~eado de una palabra tlche e:"<plicar~e en término!! de imágenes )' de idea... Berkeley insil:lle ansiosamente en que In!' palabras que oínlll!:l pronunciar , '<>rnos escri· la" no sicmpn· e\ oran o cstimulan ideas' en no:;otro~;. E insiste también en que algunas palahras no tienen ideal' "arw.xa~" a ellas en oh~oluto. Pero es indudable que cons1de1'a como una regla general el que muchas palah~~s representan i~núgr.nes. Comprendc•mo<~ lo que sigruftea la palabra !tolo s1 conocemos las imá..,enes e idea<~ a<~ociadas con ella. I!:sta conrepción. podee-mos ,.er, da apoy~ ) es apoyada. a su vez, por E - P. Supongamos. ~or eJemplo. que se plantea la cue!-lÍÓn relativa al signi~lcad~ de la palabra ''manzana". Pues Lien, c;implemente llilagmamos una manzana; imagínese el lector mirando a
BERKELEY 165
una manzana, o tocándola, o comiéndola. Entonces, en primer término, lo que se imaginará será una manzana percibida (el argumento de la isla desierta). En sel!Undo tt'rmino, lo que está realmente presente en el en~en«limiento son ricrta11 imágenes, que constituyen copias o representaciones de las !:lensaciones que tendría si estu· viera viendo. tocando o, comiendo una manzana. A!'lí, pien!lll Bcrkeley, es ta!'~ sem;aciones deben ser aquello a lo cual se rclierc la palabra "manzana''. Hablar de una manzana o de cualquier cosa imaginable es hablar acerca de s<•nsacioues. Pero, ¿no es una manzana una cosa material? E!-~to o hicn equivale a decir, de una manera engañosa. que t•ntre las sensaciones en cuestión hay ciertas sensacione~ táctilt'!l de dureza y de textura, o bien carecl' ele !'entido. Y carece especialmente de !'entido !'li s ignifica c¡ue hay un trozo de sustancia insensible que tiene las cualidades sensibles que se suele atribuir a la manzana. Put>s tal co!'a es inimaginable. No !.'abemos ni podemos !'abcr qué sería dar con un trozo de sustancia l:lemejante. Por la naturaleza del caso. no puede haber imágenes que "t·oncreten' ' tal supue!'ta concepción. Por ende, la exprt· .. ión "!!u!!lanC'iu material", utilizada como quieren los filó!'ofos, es e11Lrictamente carente de sentido.
E!;ta conexión entre el rechazo de las ideas abstractas y el rechazo de la materia se manifiesta muy claramente en los Principios :12• Berkelcy acaba de decir que la opinión 'ul~ar, "extrniíamcnte pre\ alccieute entre los hombres'', dl' t¡uc las casas. la:o monlaña8, los ríos y otras co>~ns !'lemejantcs li(•Jien una existencia distinta de la de ser percibidos por el cnlend imiento impUca una contradicción (pues qou cosas que percibimos por los sentidos: y Rólo ¡wn·ihimo;; por los sentidos nuestras propias ideal'; ) é~las. evidentcmcnle. no pueden tener tal ex.is· tencin independiente). Pero, pregunta Berk"llley, ¿cómo "1 U rgc esln extraña opinión? Surp:e debido a la doctrina de las ideas abstractas. "Pues, ¿puede haber un esfuerzo
a2 Jdem, parágrafo 5.
166 EL EMPIRIS\lO INGLÉS
mayor de abstracción que distinguir la exil:'tencia de los objetos sensible~ del lwcho de !'Cr percibido!'. para concebirlos como existentes sin ser percibidos?'' Todo lo que puede exi!ltir (dice Rcrkeley) -y por ende, todo lo que puede ser percibido-- puede ser imaginado o concebido. I)ero esto es posible con re!~pt•cto a c!'las cosas únicamen· te. Y pawce llegar a la conclu!!iÓn de que imaginar o pensar un objeto sensible es imaginar su aspecto, su apa· riencia al tacto, su gusto, su sonido o !\U olor. "Por consiguiente, pueRto que me es imposible ver o experi· mentar nada sin una sensación real de e!'la co!la, también me es imposible conct•bir en mis pemmmientos una cosa u objeto sensible distinto de la t'cnsación o percepción de él."
Estamos ahora en condicione!'! ele comprender por qué está Berkeley !reguro de que, para captar la verdad de E= P, basta "mirar en nuestros pensamientos" y considerar lo que queremos significar cuando decimos de una CO!'a sen!lible que existe; y por qué afirma, erróneamente, que "hobo un sonido" !'ignifica lo mismo que "se oyó un sonido''. Pues poclemo!' \'er ahora cómo llega a estas ex· plicaciones de lo que !'Ígnifican la!< expresionell. Para de:-cubrir qué ~ignifica (por ejemplo) "hay una mesa en mi estudio'', debemos dejar de lado el velo de las pa· labras y considerar la situación imaginable que nos in· duciría a decir eso. Jmaginamo~, puc¡:;, una !'ituación en la cual tenemo!i Ja¡:; ideas correspondiente~ de Yisión y de tacto. Y esto no!'l rc\da lo que !lignifica esa oración. Si no pudiéramos imaginaruu¡; rómo aparecerían las cosas si hulJicra ullí una mesa, no sabríamos qué significa afirmar que hay allí una mesa; dicha oración seria un conjunto de palabras vacías.
1N,1ATERIALISMO Y VERIFICACIONISMO
Podemos distinguir dos tipos de consideraciones total· mente diferentes que llevan a Berkeley a las tesis cen·
BERKELEY 167
traJes de su filosofía. f:l mismo no estableció tal distinción, pero no hay ninguna razón para que no lo hagamos nosotros.
Al leerlo, es imposible no senLirse extrañado por la forma en la cual da por supuesto, al parecer despreocupadamente, aquello que para nosotros es absurdo y chocante: la te¡;is de que las manzanas y las piedras son literalmente ideas o !ICU!laciones, o combinaciones de ellas. P ues, pregunta Berkeley, ¿qué son los objetos sensibles ·'sino las cosas <JUC perdbimos por los sentidos? y ¿qué percibimos aparte de nuestras propias sensaciones o ideas?" 33 Ya al comienzo de los Principios, pues, supone aquello que, e!lperaríamos, debería tratar de demostrar; pues, por suput."Sto, la pregunta es puramente re· tórica. Y no es este en modo alguno un caso aislado. A travé!l de toda la Introducción habla como si fuera obvio que prácticamente todas las palabras se refieren a ideas, aunque al mi!lmo tiempo continúa hablando como si algunas de ellas se refiriesen a triángulos. líneas y hombres. También, dice at que el Sol que ve de día es el sol real y CJUe el Sol que imagina de noche es la idea del primero. Pero (!'C no~ ocurre) lo que él imagina de noche no es una idea o una imagen de algo, sino el Sol mil'mo. La idea es lo que formamos al imaginar el Sol (si poseemos imágenes visuales intensas y claras, como oh\'iamente las poseía Berkeley). Si es correcto hablar de ima~inar la idea del Sol, ¿por qué no lo es tamhién hahlar de \Cr la idea de él, es decir, de ver ~a idea de !;Cnsación que tenemos, como diríamos comúnmente, ul ver el Sol? Pero, por ~upuesto, él piensa fJUe esto es igualmente rorrecto.
La olavc ele c~ta prúetka In sumini8tra Füonús. "No pretendo !'Cr inventor de nuevas nociones. Mis esfuerzos sólo tienden a uuir y ubicar bajo una luz más clara esa verdad que antes compartían el vulgo y los filósofos;
33 Jdem, parágrnfo 3. 34 ldem, parágrafo 36.
168 EL EMPIRIS:\10 INGLÉS
los primeros siendo de optmon de que esas cosas que perciben inmediatamente .~on l,as cosas reales; y los segundos de que las cosas percibidas inmediatcmlcnte son icleas que sólo existen en la mente. Y la esencia de lo que } o sostengo es. en efecto, que es neceoario unir las dos nociones."' 35 Así. pue~, el inmateriali~mo no es auto· contenido. Berkeley escribe en toda una tradición del filosofar que da totalmente por supuesta; y la tesis cen· tral de é8ta tradición es que Jo que realmente p<'rcibimos, aquello de lo que somos directamente con!wientes, son sen!lacioncs e imágenes -ideas-- que son copias o re· pre~t'ntaeiones de cosas que están fuera de nosotros. En esta tradición, son estas ideas a las que primariamente damos nombre; y son ellaR a las que las palabras se refieren primariamente. Y debemos supuner que cRiaba tan metido "dentro" de esta tradición que ni siquiera podía poner en tela de juicio sus dogmas básicos.
Supongamos ahora que S(' le enseña sistemáticamente a una persona a llamar ··,er la idea de una manzana" al hecho de ver una manzana; a llamar " tocar la idea de una manzana·· al herho de tocar una manzuna; ) así suc(~!'h amente. Y supongamos que esa persuna O) e la sugerencia de que la manzana real es algo totalmente distinto de lo que ve, come y toca, y que (de alguna manera) subyace en lo que ve, come y toca. Muy bien podríu responder que esta t•oncepción de una manzana real e:- vacía y ahsurda. Se está aplicando mal. podría decir, la palabra .. manzana ... Damos este nnmhre a ~as co,.ru; que remQs y tocamos ty. ¿qué vemo~ y tocamos, aparte de las idea::.?) Así, ¿qué podría enh•nderse por la exprc!lión "una manzana real'', si se supone que una manzuna real es algo clistinto ele Lodo lo qut• vemos y tocamo~ o podemos ver y tocar? ¿Cómo imaginaremos o concebiremos esas manzanas reales? ¿'\o eo;; obvio (podría afirmar ~a persona ) que si la expresión no indica cierta" ideas, entonce,. no indica nada? Asimis·
sr. Dialogues, pl͡!. 262.
BERKELEY l(i9
mo, ¿cómo podría saherse que e!'as munzanas reales e'Xil'· ten 0 cómo podría conocerse algo acerca de su n~lura· lcza? La sugerencia no solamente es falsa; tamb1~n t•s \acia. Puel>to que vemos esas ideas que llam~os tdeas de una manzana. y tocamos r guo;;tamos las 1deas aso· ciadas con ellas, ¿qué importa !'Í hay o no ~a. manzana real? ¿En qué ~cría diferente el mundo? ) , fmalmentc. · qué se quiere decir al afirmar que la manzana real t. t ? ·N t'!\ snbyace en la manzana que vemos y ocamos. t. o ·
, ( . "hl ? evidente que se trata de una meta ora mcomprens1 e· Pues no subyace de la mi!!ma manera que la me.-.a (por ejemplo). De c~te modo (podría resumir la persona t•n cuestión). no ~ trata solamente de que los carupeonc.-. de esta su"'erencia no nos expliquen claramente lo que quieren si;nificar; un poco de reflexión nos re,·elará que no pueden explicarlo. . .
Ahora bien. Ri tomamos en cuenta su aceptacton de la tesis -que era un lugar comú~ entre _Io_s ho~brf's cultos de su épot·a- según la cual l'olo perctbrmo!l l<lt'a!'l. , t•remos que el cal'o descrito antes es: casi exact~mcnt~. el caso de Berkclcy. Y podemos de<·•r q~e su Í1losof•~ representa un intento por adecuar e~ta. tes1s con l_a~ ex•· gcncias de una mente vigorosa y sen!'1ble al ~e~t1do co· mún. Naturalmente. el intento no alcanza un cXJto total. 'lu lo,.,ra exon·izar completamente Ja¡; extrañas implit~aciones0 de la tesi~ aceptada. O. para decirlo c·ou otra11 palabra!', aunque Bcrkeley habla a Yet'es como !'i •·tene· mos idea de ~n~ación de una manzana'' fuera solamente una manera de decir "vemos manzana.,", a \'eces paret•e considerar que la primera oración ofinn~ algo difer~nte. A veces lo primero es una manera estncta de dectr lo segundo, pero otras veces habla como si lo segu~do fuer~, hablando estrictamente, falso o, al mcno5, engar•oso. A<l.t, se \e obligado a afirmar que, hablando estrictamente. no vemos y tocamos la misma co~a, y no .•emos ?' ~ocnmoR lo mismo que otras personas. En el mmatenah;mo no hay lugar para la concepción de un mundo sen~1bk que compartimos con otros seres humanos. Pero el tnte·
170 EL EMl'fRISMO L'lfCLÉS
I·és . de su filosofía reside j ustanlente en que representa t1-wtento. ~~es los métodos de argumentación que desp ~ega son utiles cont~a problenlas más genuinos. El mJs~o ~erkeley los aplicó, con diversos grados de éxito, a d•scuswnes acerca de la Jlaturaleza d 1· t , . tT d e as eonas cJen-1 .JCas y el teorizar cientüico. de las teorías del movi-
miento, de conceptos matemáticos. especialment 1 t d 1 ·1 1 - e os con-
e~~ _os e ca cu o düerencial, y de la psicología d 1 VJsJon humana. e a
BlBLIOCRAFfA
T extos
The lf orks o/ Gcorge Berkele), Bishop v/ Cloylte, comp. por A. A. Luce y T. E. Jessop (9 vol:;., I.undreo, 19413-1957). Con una buena introducción y notas.
Berkeley: Essuy, Principies, Dialo~ues, with ~('{ection from 01hrr Writing.s, comp. por M. W. Colkin~; (Nueva York, 1929; 1959).
Berkeley: Philosophicol Writings, comp. ¡mr T. E. Jll>ooOJI (Austin, Toxo~, 1953).
The Theorr o/ Vision and Otht•r Writings, con una introducción de A. U. Lindsny lNmwu York, Everym,w's l.ibrary, 1910, 1957). Incluye Essr1y Towurrls a New Throry o/ J'ision, Prin· cip!e.~ of Humdn Knowlerlge y Tlrrec DütluguPs of ll,•las ctnd Philonous.
Briti.s}¡ Empirical Philosophers, ('Omp. por A. J. \}Cl' y Raymond Winl'l1 (Londres, 19521.
Exposiciones ~enernles
Arm~trnnj:l, D. M., Bcrf,dey',, Theory of Vision (Mell>ourne, 1960). Broad, C. D., ''Bcrkeley'¡, ¡\rgumt·nt ahout Material Sub,tonce"
(Proceedings o/ tllll Brilish Academ)', vol. XXVIII, Londre~-, 1942).
Fruser, '\. C .. Bukeley uná Spiritual Renlism (Londres, 1909). Luce, \ .. '\., Bcrkelcr anrl illt¡IIJimmche ILondrco<, 19M). Luce, A. A., Berlteley's lmmaterialism ( Londre.:;, 19J5). Myhlll, John. ''Berkelc) 's DI' \lotu - An Anticipntion of J\1aeh"
en Ceorgl' 13erkeley, Univi'I<-ity 1>f California Puuli!-alion,. in l'hilowphy, volumen 29 !Berkcley ) Lo¡¡ Angeles, 1957). Es uno de Jus mejores cxlÍmcne~ del enfoque de Berkclcy de los conceptos y teorías cicnt í[icl)s.
Moore, G. E., "Refutalion oí Jdcalism'', t'll Philo~ophicol Studies (Londrc~. 1922).
SiUem, E. A., George Berlteler and the Proofs for tlrc E .•. istence of God ILonclres y Nueva York, t957).
Prict~, H. 1:1., "Thinking and Representation", Proceedings Qj 1he Britisll Academy, vol. XXXU (1946). Este 3l'tíoulo sugiere
172 EL EMPJRJS\lO J:\;CLÉS
r¡ue Dcrkdt')' so•tenía una 1 • • •• Y el sip.ni(icudo. - eortn •mo¡nnJsta dd pen~amiento
Hay dos articulo~ que .,i bien no Lrat n d' fnntiencn crilira, implíeita• de a lrccl taml ente de Bc·rkeley R)le. C., "Sen•att'on'' 11 C •u u-o te a palollru "idt:a":
• · • t· untemporury B 't' h Ph ·¡ l!'n·eru •erit·, <'t•mp ]ltJr 11 D L . ( L ~~ 1·~ 1 nsophy, W 11 rout: k C J "S·· . ,, ~~ • dt:w IS onuTI'4, 1956) •
' • ·• et'IDI! rocer "'"S o/ ti A · ¡· . rit•ty 095J-1!155l. ., tr rwot<· rn11 So-\ eun-e reft:n·nci""' odiciolldll•, t·n:
Je--••¡;. T. E .• A BiUiocru¡JhJ of Ceorge Bt•rl..elry (Oúord, 193.J).
Biogrllfía
Lurr, ·\. \ L 'j ¡ e drc•. }949).1 f! o eorgr Ber/;rley, Bi.lltop uf Clo)ltr. (Lon·
IV
HUME
Por A. G. N. FLEw
DA\10 HuM~; nnr•o t•n Edimhur¡w en 1711. Su fnmilin, pur amllas parte~. r~tal1a birn n·luciomuln, uunqut• ,.u Jl<ttrimonio tlt• Nitw· wt'IJ.,, t•n Hcrwick,.Jiirc, era J)('qlll'ño. El patlr" de llunw murió t·n 1713, tlrjand•1 tn·• niño" a la madre. "un.t mujrr tlt• s ingular mt~ritn, quien, ounquc jnn·n y l~t•lla. ,.e dnlicó tutalmrnte a lu crianza y Ptlucafión de Hll'- hijo~··. En 1723, poca, 1'1'11\,\Da~ anl!ltt dt•l tluodét·imu ani•l'rqurio dt• su nncimit•nto, I>u\id fue admit idn 1.'11 la llnht·r·idad dr Edimhur¡::o, junto con •u hermnno ma~or. Jolm. l.a abandonó. •in ¡::ratlullr•t•, t•n 1725 u 1726. L<1• :1ño• •iguiente• lo~ dcdir(, a c•tudior l'll ~u ho¡::~r: ":\[i predi•lloFil'ión al C•ludio. mi HJhrit·tlatl y mi lalKtrio~itlad nmwn· <'irrnn u mi familia de qur lo pror~ión atlt•e·uatla para mf era la de• lu• lt·~·e ... Jlt·ro yo st•ntfu uuu insuporahlt· aversión hacia totln In qu•· no fuera l.t fllu~ofíu y el "aher g<·nt·ral, y mit•ntra" dios fnnta••·uhun que )'O c••tudiaha t·uncit·ozud.un .. nte a ' oo·t y V in· niu-. < in·rón } '1r¡:ilio eran los uuturc• que )o tlc10raha en •e· t'Tf/tn·~.
F.n 17::H. de·•pnÍ'• d<: rp1e una rirrto Annc Galhrnith lo nru•ó Ot' ••·• t·l padn• ele• eu tcrc<'r hijo, coocl'bido fuera del matritun· nio. llumt· entró t·n la olirin•l tic un comt·rt·innte de la, India" On itlt•ntnle.o, c·n llri-lnl. E•hl nH·ntura duró Jli>CO y 1111,;u t'D ella pum cntu•ia•mo. Luc¡;o pa ó u Francia: ''Durante mi retiro t·n Fuull'ia, prinwrn •·n ReiniA, pt•ro prind¡~;llnu·ntc en La Fl ·rhe, <'11 \njnu, esr.rihí mi Trutmlo d1• la nutumlr:a lwmmw". En l.a .Ft· dtc muntmo conta('!O~ <'nn d fomuw cole¡dn dt• Jos jt.'Suita~ 1'11 el t¡ut• 'l' bahía rduc;1do D~11r1t·~. En 1737 \Ohió a I.nndr •, ¡tara di•¡K•ner la puJ.Iir.~~t·ión de •u ohra. Pero )a antes de qllt' apan:cit·ran lu~ do• primt•rn, ,oJúuu.•nr<:, rn 1739. hohía vut'ltn a NinewC'Ils.
En 1715. los •·lectores prcfirit-ron a William Cleghorn al yo "nnturiu infiel'' llume para fJUC ocupara la cátedra tic f:tica y Filu•ofía tlcl .\lma en Edimhurgo. En el n1i~mo año, aceptó el
174 EL EMPIRISMO INGLÉS
cargo de tutor del joven marqués de Annandale q . esul • ar .un demente. En 1746, Hume fue secretario dei G~~:alr S .t~
all' en una fn•strada incun.ión por la costa de F . am 1747 lo acompañó en una embajada Tt l rancla, y en y Turín En 1749 ¡ · • . m• 1 ar a as cortt~~ de Viena 1 • 1 ' vo v •o a N mewclls, P<'ro se trasladó a Edlln lllrgo en 751 (rn el mi~<mo año Cl r· .. .
t'll lunar de JI f as¡tow pre mo a James Clow " u me (~omo JlfO t'•or de )óf!. ) E 17
l>rad~ bihliotl"cario de la }'act~ltad de ~~~~ado: de5i:~ue nom· grac-1as a lo cual pudo comrnzar b . mburgo, Inglaterra. Por el lí6I l!U fama . a tr~ BJar en su . J!istoria dtJ
~:r~:~:. sus obras ingresaran en ~~e~~d:x yñb~~:u::f~~:hit:it~~: En 1763, el ronde de Herúord le sol' · • 1 tario en su embajada de París Fue u;:•td ~e ~~ra . su secre
JlUCs Hume inmediatamente fu~ elevado a 7gnaCJtD mspirada, la soc,i_edad de París, a la par que realizó la ~a,r~u Í~~pyr d toda torea uastante bien como para qne 1 b h a e su durante un tiemJlO Volvió d F se ~ nom rara e argé tl'álfaires remolque. Hizo gr:rndcs esfu:rzo:an:.: en 1766 con Rousseau a
~ rltdiro acepta~lle .. Pero el impositte Ro~:::~~~~rib~yl·nf~terra nt a con u•umo••dad y ultrajes En 176 o o a su
importante Suh•ecretaria del 0 · 7, Hume aceptó la rectaría de Est~do en r d epartrunt·~~o del Norte de la Se· para retir f' alm' .on re~. Renuncw a este car¡¡o <'D 1769
arse m ente a Edimbur¡¡o En lTS fatal y consumidora enfermedad d 1 ·. . t ':ontrajo una ante la perspecriva senura d l e os lllte~t~os. Sm inmutarse b. 1 ' ,.. e a muerte ¡trox•ma co t' • ·
•cnt" a liU• amigos ran afablcm . ' n muo reCJ· <~orrl'cci1mes de
8118 obras
8 ;ntl' como ~•t'mpro y enviando
familia: ''Veraz l.usta el fin"lo~,,Uil~!<!~Ore~, fiel al lema de su · · uno en 1776.
t/1
PARA C~NTEMPLAR las obras fiJu¡;6fif-n~; de Ilutuc en la persp.~ctivn de la obra ele toda ~u \ it.la y hast· . . tambten par · • • · u qwza, d 1 ' a apreciar mas cabalmente la importancia ? a gunas de sus doctrinas filosóficas reales e~ com·e
ll;ente. comprender la parte que ocuparon e~ ~u !abo; rr:Ú~n~ilto~¡: A~álollgamente, pa:a comprender el desa·
oso tco e ume, neceSitamos tener una idea a~;.rca dp las relaciones entre sus diversos escritos filos.o lcos. or todo ello, es conveniente comemar con una hst~ co~entarla de sus principales publicaciones.
EJ\pnmer lugar, Hume publicó en 1739 los dos primeros I ros de su Tratado de la naturale=a humana (A Trea-
IIUME 175
ti se on Human. N ature) a los que siguió el tercer libro en 1740. En la página del título se lo describía a éste como "un intento por introducir el método experimental de razonamiento en los temas morales". En dos frases muy citadas de su autobiografía, Hume apunta: "Nunca empresa literaria alguna fue más infortunada que mi Tratado de la naturaleza humana. Ya nació muerta al salir de las prensas, sin alcanzar ni siquiera la distin· ción de provocar un murmullo entre los fanáticos". Esta fue su obra filosófica más extensa y de mayor alcance, y aquella por la cual, para su posterior exasperación, ha sido juzgada habitualmente, al menos, su filosoña general.
En segundo lugar, en 1740 apareció un Resumen de zm tratado de la naturaleza luuoona (An Abstract of a Treatise of Human Nature}. Al igual que el Tratado mismo, esta obra apareció como de autor anónimo, y aludía al autor en tercera persona. Pero ). M. Keynes y P. Sraíía han demostrado íinalmente, en su edición 1,
que el autor debe haber sido Hume. El Resumen sólo es un folleto. Pero es muy significativo como indicio de lo que el mismo Hume consideraba en 1740 como los as· pectos más importantes del Tratado.
En tercer término, en 1742 aparecieron en Edimburgo, también anónimamente, los primeros quince En..fayos mo· rales y políticos (Essays, Moral and Political}. Esta obra tuvo éxito. Le siguieron nuevas ediciones y más ensa· yos 2• Fueron las primeras obras de Hume que apare· cieron con su nombre. E!'tos escritos finos y más bien superficiales son importantes para 11osotros principal· mente como muestra del consecuente interés por los estu·
1 Cambridge-, 1938. 2 La intrincada historia de la~ alteracione~, supresiones y adi·
cionN~ de lag sucesi\·as cdicionr• puede ~cr desent rañada, con ¡¡)¡mna d.Hicullatl. t•n A Biblio¡uaphy o/ Dar id Hume (Uid o/ Scot· ti.~h Philosoph)' frum Fmnri., 1/utdreson. to Lord Bal/ozlr (Lon· drc~ y HuH, 1938) de T. E. Jt!~sop. El lugar menos innocesible l'n d cual pueden encontrarse reunidos todos los ensayos de Hume J)arece ser la edición de World's Classics (Londres, 1903) .
176 EL E!\fPmiruO IXGLÉs
dios humanístico_:¡, que alentó Hume durante toda su vida. En la lr~tro~uccton del Tratado, había escrito: ''En las cua_t~o c1enc1as de la ló~ica, la moral, la crítica v la pohllca se encuentra casi todo lo que puede importa~nos co.nocer o lo que puede tender al mejoramiento o refina· m1ento del espíritu humano". . En_ ~uarto término, en 1748 aparecieron Jos ETZJayo.~
ftlosofzcos sobre. el entendimiento humano (Pidlosophical Essays Concernmg Human Understanding), a los (~uales Hume. en 175~, ~es dio s u título actual. Investigación sobre el entendmue~lo luuna.no (A n Enquiry Concerning Human Understandzng). Nos rt•ferir<'mos a esta obra comll a .la pri_Jnera Investigación o como a la IE/1. En su autobJOgraüa. Hume declara: "Siempre abriaué la idea de que mi falta de éxito al publi(·ar el Trat~do de la naturaleza humana se debió más al estilo que al contenido. v de que '?e había hecho culpable de un apresuramient~ muy habttual al lle,·ar a la imprenta la obra demasiado prematura~ente. Por ello. a la primera parle ele esta obra le d1 una nue,-a forma en la lnr•e.stigación sobre el e.nt~_ndi'::iento humano . .. ". En una carta de 175L escnb10:. Creo que los Emayos filosóficos contienen tod~ ~o tmportante para la comprensión ele lo que encontr~~~JS en el Tratado: l os acon!'ejo no leer este último · Ya en 1740 Hume confesaba su im:atisfacción con el Tratado a su amigo Francis Hutchcson: "En los momentos de. !lerenidad: me inclino a f;O!If*Char. en ge· ?e.ral. que n:'L-'1 razonamJCnlo¡;, en su mayoría, serán más ultles al hrmdar sugerencias y estimular la curiosidad de la gente que por conlem•r principios que aumenten el acervo de conocimiPnlo que dcha lra<>mitirsc a épocas futuras'''~. Sin emhargo. cuando sus doctrinas filosóficas comenzaron a atraer la atención sistemática del público.
3 Th.e Ll!llcrs. of Dul'id llumr. (n la" que nos referiremos cn lo euces1vo por Carlas), comp. por J. Y. T. Crcig {OxCord 1932) vol. I, NQ 73. La nrtografía. y la puntuación de ltu; cltas d~ Hume. en e•t«' capítulo, e'tán ligeramente modemiuHias.
-t ldem, N" 16.
UU~tE 177
el fue«o se concentró en el Tratado. Esto es cierto de la obra de Thoma!l Rt·id lnquiry into the l/uman Mind. que apareció en 1 íG-1 •. Lu mism?. puede decirse d~l E.uay on tire 1\'aturc tmcl Jmmutabllrty of Truth (1170) de Beattit', "ese ClOIÚpitlo fanátiro •·. Esta obra sólo es recordada ahora porqu1• Kant la utilizó como fuente r~l~: tiva al Trat(u/o y porque Sir ]o!lbua Reynolds se refmo a ella y a su autor en un cuadro ofensivo. Exasp~r.ado por esa concentración de las cr~ticas, Hum~ escnbto la repudiación que apareció por pnmera vez postumamcnlc en la edición definitiva ( 1777) de los Ensayos y tratado,, sobre dil•ersos temas (Essays and Treatises on Several Subjects) que incluye todas la!\ obra!\ que quería conscr· ur. aparte de la Historia y los Diál~~os. . .,
Sin embar~o. si c·omparamos la pnmera lnl'esl!gtltHm con el Trat(ldo. hallamos que la primera no es en modo alrruno simplt•mcnte una versión revisada y reescrita del libro I. "Del F.ntcntlimiento'': "Fragmentos en los que se corrigt·n. e-pera t'l autor, algunas negligencias de s~. r~· zonamiento anterior y. sobre todo, en la expres10n · Lo cierto e" c¡ut• hay una gran mt•jora del estilo. ~ero lam· hil-n el conlt•ni<lo e!'. oln inmente. diferente. Vano~ lemas --<'omo los de la su ... tancia, el e:opacio. el tiempo Y la idt>ntidad pt•r"'"utl - tratados cxten!lamente en el, libro 1 clt>l Trat{l(/o """ omitidos l<1talmente o tratados ~olo mu) ele paso en 1/.;//. Este último. contiene una sec~ión "De la libertad y de In necesidad·'. Este tema esta tratado en el libro JI del Tratado, ''De las paRiones" .. Hay t,~mbién dos ~et•t:ione!i complclm'~, Ja X, •'De los ~hlagros , Y In XI. "De la Providencia y la Vida Futura", que no fip:uran para nada en el '/'ratrulo. Sin emb~rgo, sabem~s por una de Ja,. t·::u·tas tlc H~me n su ,anugo, el_ !~.luto Lord Karnl'~. qut• el manuilcnto con tema alguno::~ tazo· narnientos cotwcrnit•nlt'~ a lu~ milagros". que Hume su· primió junto con otros pasajes: "Las cuales temo que
• Ihuuc tumhil,n u•n la nrtoj!raría "inquil)". Pern artual· mente 'l' uco,tumhra uludir n Ja .. Enquirir:s de Hume Y a la In· quir¡ dt• RdJ, ~u>tnmbre que yo he seguido.
178 EL EMPIRISMO INGLÉS
chocarán mucho, aunque el mundo se halla predispuesto en la actualidad. . . Ahora estoy castrando mi obra, esto C'<, suprimiendo !IU!I parles má11 nobles, esto es, tratando de que choque lo menos posible ... " G.
En IETJ, sección 1, que corresponde a la "Introduc· ción'' del Tratado, Hume proclama como uno de sus pro· pósitos (quizás el principal) algo a lo que casi no se alude en el libro anterior. Le interesa, como Locke, "in· vestigar seriamente la naturaleza del entendimiento humano". Pero las intenciones de Hume son aquí, también, explícitamente polémicas y laicizantes. Mientras que el Tratado es sereno e imparcial, como corresponde a un tratado, esta Investigación tiene un tono agresivo. Ueva a la palestra a la filosofía académica en apoyo de una visión del mundo racional y, en opinión de Hume, por le. tanto, secular. Lo lleva a cabo planteando "la más justa } mús plausible objeción contra una parte considerable de la metafísica; la de que ésta no es propiamente una ciencia. sino que se origina en los estériles esfuerzos de la vanidad humana por penetrar en temas esencialmente i o accesibles al entendimiento: o en la obra de las supersticiont>s populares, que, incapaces de defender:.c en suelo ahierto, elevan esas zarzas enmarañadas para cuhrir y proteger ~u debilidad. Expuh•adus del terreno abierto, esto~ ladrones hu) cu al bosque. y permanecen al acecho para irrumpir por todo sendero sin protección del espí· ritu, y abrumarlo con temores y prejuicios religiosos".
Todo esto presenta un problema para el intérprete. Frente a las propias protestas de Hume, concentrarse en el Tratado dejando de lado la 1 El/ sería "una actitud contraria a todas las reglas de la buena fe y el proceder leal". Sín embargo, a pesar de estas protestas, ignorar el primero en favor ele la segunda está fuera de cuestión. Pues e~ta Investigación omite o abrevia mucha!! de las indagaciones del Libro I del Tratado, indagaciones que son. realmente, "útiles al brindar sugerencias y estimular
O ldem, NO 6.
HUME 179
la curiosidad de la gente''. Quizás el enfoque aprop~ado sea un compromiso: considerar el Tratado como el libro de notas afortunadamente conservado en el que se rcuistran las primeras investigaciones filosóficas de llur_ne, ; la JE/1 como la primera expresión pública d~ su f~lo· sofía madura. Por ende, no consideraremos a esta s1m· plemente como una rdormulación dt>l primero, si.no que permaneceremos alertas, para destaca~ todo camb10 ulterior de sustancia ademas y por encmla de las grandes adiciones y omisiones obvias.
En quinto lugar, a fines de 1751 o a pri~te.ipios de 1752 apareció la l m:csti¡r.ación sobre los prmc1p10s de la moral lAn Enquiry Concerning the Principies _of Mora/$), "que e~ otra parte de mi 1:rata~~o a la que d1 nueva (or· roa". Esta t1egonda /nvest¿gacLOn (IPM) aba.~ca .nuevamente los temas del libro 111, "De lu Moral . En este caso Hume revisó, reordenó y rt.>escrihió el material de man~ra tan total que casi no es posible dar ~dicaciones diagramáticas de las diferencias entre los dos hbro~. Pero en este caso, también. no se di!lcule que ha hahulo un uenuino y sustancial desarrollo. t"> En !lexlo lugar, aparecieron en 1752 los Di~c~rsos polúico.~ lPoliJical Disrourses) . F.!<ta fue '"la un~ca -~b~~ mía que tuvo éxito dt"'dc el m~mento de. !'U pub~tcact~n · Estos !Ji.~cursos son mucho mas 8U!iltanCiales e mtpol tantes que los Ensayos morales y políticos. Parecen haber ejercido considerable influencia ~obre los Padres Fut~dadores de los El<tados Unido!' de América del ~orle (dtga· mos de paso que Ilurne concibió desde época temprana, y mantuvu consecuentemente, una fuerte simpatí_n hacia las aspiraciones nacionales de los col~nos arnc!tca~os) · Estos Discursos políticos incluyen var1a~ con~t?uc!ones históricamente importantes a la econonna poht1ca .
a Junto con fra¡!mcntos importantes de su. corres11?ndencia con Montr-squicn, Turgot y Adam Smith, ha~ ~•do _reunulos por E. Rotwcin cu Darid Tlumc: J17ritings cm Economtcs (Londr!!s, 1955).
180 EL E!\fPIRIS:O.!O INGLÉS
El en.,ayo ''Sobre la abundancia de población de las naciones antiguas.. ( .. OI tbe Populousness of Ancient 1\ations"), es una piedra miliar importante tanto t!n la investigación hiAtórit~a como en la demogrMica. Pero ('sic enl!ayo y los otros son importantes aquí para nos· otroR como indicios adicionalt'tl del conslructh·o interés de Hume por los <'!<ludios :sociales.
Si-ptimo, en 1754 publicó en Edimburgu una historia de lot~ ERtuardo!l que se convirtió, Iinalmt!lllt~. tm el último volumen de su 1/isttJria de Inglaterra, desde la in. nuión de Julio Char h~J.Sta la rer·olución de 1688 ( 1/istory of England. from t!le ln msion of }uliu.t Cat>.mr to th~ Rer·olution in 1688). En lo!l año!< !liguienle-s. hasta 1762, eseribió y publicó lo!! \olúmenes 1¡ue abarcan lus periodos anteriores (llume cseribió su 1/istorüt "como laR brujas acostumbran a dt•cir sus plegarias: hacia atrás''). Durante _t'l pe~íodu de sus <:argos oficiales (1763.1769) y de .. pucs de el. se le ofreciernn oportwtidacles y estímulos para completar la obra continuarHlC> la cxpo!<ición hasta su propio tiempo. Se cuenta que !IU ne¡.;ativn final fue cxpre~ada en tí·rminos de,astadoramente exhau!'tivos: "Dc•l ~n dedinar no !<Olamenle l'~la oferta, !'inn luda otra ti~ rwluraleza literaria. por r.ualro razone><. Pnrc¡ul' !'-OY
tlcma!'iaclo viejo. clema~iado gonlo, rlemasiacln perezoso ~ dt•ma~iado rico.'' 7
Por ~u¡¡ue::~to, c,.;lu Historia yn f'll anlicuudn, aunque fue un lrhro que IU\o pupularirlud duran!<- uu ~i;,!lo n más. Fue un producto mu\ raraclerí.,lic·o de la Ilu~lra1·iún, y dc~CIIIJK'IÍÓ un papc•l importante tantu en é'<a t·orno en el cle:<arrollo general ele la historiografía. Sólo clehemos destacar aquí el pcrmant•nte inlcnlo de manlt•ncr una impal'cialiclad dínicanwnte naturali!'ta. Voltuirc "cñala : "El !'crior Hume. en !<U Historia. no es parlmncntarisla. ni n~ali~ta. ni an;dicano. ni pre~hiteriano; !;implemente es judicial ... Enconlramo::- un e:-pirilu ~uperior a la-. cues·
7 .E. C. Mo~ncr, The Lije uf Duml Hume ( Lonun•,, 195-J), púg~. 555-6.
H UME 181
tiones que trata : habla de debilidade:a, desatinos y c·rueldades como un médico habla de enfermedades epiclémi-
En octavo término, en 1757 aparecieron las Cuatro disertaciones. La primera de ellas. la 1/i.~toria natural de la religión, es lo que su título sugiere en parle, es decir. un ensayo de examen objetivo del origen y el dei~arrollo de la relip;ión como fenómeno natural. La segunda. "De las Pasiones", tiene el mismo contenido que el Libro 11 del Tratado, a menudo hasta con las mismas palabras. Peru omite el punto de mayor interés que quedaba de este libro después de trasferir el examen de la lihertad y la necesidad a la primera l nr.-estigación y el de la razón y la conducta a la segunda, es decir, el intento por aplicar sistemáticamente a los fenómenos psicoló~icos la distinción entre ideas e impresiones y el principio dr la asociaciim de ideas. En d Resumt>n, Hume había f'X·
presado audazmente la si~uiente e!lperanza : "Si algo pue· de dar derecho al autor a un nombre tan glorioso como el de 'inyentor' es el uso que ha<·c del principio de la asociación tlt· idea!'". La!! otras clos r1 i~crtacione~ !1011
estéticas: " De la Tragt•diu'' y "De In ~orma del Gul-!to". Orininnrianwnle. la t·uartu iha a l'er "Algunas Consicleracio;;cs Prc·liminares a In Geometría y la Filosofía 1\atural". Pero Hume dejó Í'~ta ele latlo y la suslitu)Ó por otras do!~. Luego ref'mplazó tambii'n i-i'ltas por lu nrtual cuarta Dúertnción. De las otras suhsi!>tcn dos: .. Dd !;Ui· cidio" y " De la inmortalidad del alma".
En no\ t•no término. aparecieron pÓ!'tumamcnlc, en 1779, lo!'. Diálogos sobre la religiim nalltral tDialogues conceming Natural Religion). Hume los había comen· zado ya rn 1751, por lo menor::. Pero su propia cautela y la pre.'-ÍÓn tle !-óUS amigo" lo di>'uadicron de puhlicarlos durante ~u 'ida. Toe la la hi!'toria ele C!'ta obra ha ~ido recon!"lruida por :-\. Kcmp-Smith en :-u t•dición cldini·
s OrurtC:.I Com¡¡li:tcs ( Puri$, 1883·1887), XXV, pá¡;~<. 169·173.
182 EL EMPIRISMO INGLÉS
tiva 9 • Éste demuestra de manera concluyente, creo yo, que Filón es el portavoz de Hume. E. C. Mossner acepta esta tesis, y agrega argumentos en favor de la identificación de Demea con el Dr. Clarke y de Cleantes con el obispo Butlcr 10•
El anterior panorama de la producción literaria total de Hwne habrá ~:;ugerido )a algunas de las dificultades que se presentan en la expo~ición de su pensamiento fj. losóiico. Además de los problemas particulares que surgen de la existenoin del Tratado y la Investigación, la riqueza y la complej idud de su obra presentan otros más geue.rales. El ámbito de lo!! problemas considerados por Hume es mucho mií~ amplio que el tratado por la mayoría de los otros grandes filósofos del período moderno. Al abordar, no ¡.;óJo la filo!-~ofia general, sino también la moral, la política. la C!<téticn ) In filosofía de la religión, se asemeja m!Í!\ a l\.nnt que a Dc!\cartcs, Locke, Leibniz o Berkeley. La complej iclad no )'C debe principalmente a ninguna impropiedad rle expresión o embrollo mental, sino al hecho de que se propone ,·arios objetivos que no -.icmpre e' fácil o l'iquicra po)'iblc reconciliar 11• Por con .. iguiente. en ~te l'apílulo no intentaremos abarcarlo todo. En cambio. tomaremo" unos pocos temas. tratando de elegir aquellos que pre<:cnten mayor interés histórico, que "ean má~ raraclerí~tico!> de Hume o que sean de mayor importancia en la actualidad. Cuando et>temos en la duda, daremo .. pritlridacl a los propios juicios expücitos e implíciloR de Hume nrerca de !'iU importancia relativa. Inevitablemente. este mNodo supone que ciertos temas .recibirán una atención desproporcionada, mientras que otros, a menudo interesunlc!'i e importantes, serán ignorados totalmente. Pero es preferible, con mucho, a las remotas gPneralidadt'~ que resultarían de tratar de atracarse co11 todos los problemas.
9 Oxford, 1935. 1° "The Enigm:1 of Hume" (Mind, 1936). ll Yéasc cspcciulmente j. A. PnA,more, l/ume's lnten&ions
(Cambridge, 1952).
UUJ\IE 183
EMPffilSMO LóGICO Y PSICOLóGICO
En el Tratado, el Resumen y la lnt'estigación, Hume co· mienza su tarea principal proclamando su principio em· pirista: "La l'rimcrn proposición es que todas n~eslras ideas, o pcrccpcionc!'i rléhiles, derivan de nuestras rmprc· siones, o pcrcepcio11es fuertes; y que nunca podemo« pensar en nada que 110 hayamos visto fuera de nosotro!l o no hayamos ex¡wrimentado en nuestras mentes" 12
• Est·c principio, sugiere Hume, e!> una v~rsión. mejorad~ del que suAtcntaba Locke al negar la extstencta de las tdeas innatas. Las impresiones comprenden "todas nuestr~s sensaciones, pat~ioncs y emociones, cuando hacen su prt· mera a¡>nrición en el alma''. Las ideas son '·las imágenes
1 · ·· 1a tenues de éstas en el pensamiento y e razonamtento · · "Las impresione~ y las idea« sólo difieren en su intensidad y vivacidad.'' H Unas y otras constituyen conjun· trunente la entera cla«e de la~ ''percepciones"'. Las ideas son siempre copias de impr~iones. Tradicionalmente, s_e las concibe como imágcne..; mcntale5. Todo esto sumt· nislra el fundamento para un método de desafío: '·Cuan~o abri-"uemos ... alguna !<O~peclta de que se emplea un ter· min~ filosófico P.in ningwta significación o idea. . . ~ólo necesitamos preguntar: '¿de qué impresión deriva esta supuesta idea?'" 16• •
Lo primero que debemos observar es qu~ este em1?1· rismo es p¡;icológico, no lógico. Hume realiza uua aíumación acerca de lo que los hombres. de hecho, no pueden hacer. Esto está en consonancia con el objetivo de·
12 An Ab."ract o/ a Trcati.~e oflluman Nature (al cual en udelnnte llamaremos el Re.~umcn).
13 A 1'ret1lise of 1/umatl Nature (que abreviaremos en lo suce· sivo por 7'/\'11), comp., por L. A. Selhy-Bigge (Oxford, 1906), I, i, 1, pág. l.
14 ldem, r, i, 7, pág. 11. . . 16 Enquiry ConcerninR lluman Understandmg (que abrevta·
reruo~ t•n 111 ~ucc.~i\o ¡Jor /EH), comp. por C. W. Ilendel (Nueva York, 1955). 11, pág. 30.
184 El. EMPIRISMO INGLÉS
clarado fundamental del Tratado, que es elaborar una ?u.eva ciencia del hombre con la esperanza de que el cx1lo en esta tarea rel·olucionará también nue:~tra comprensión de otros temas. Hume se propone to "ir directamettte hacia la capital o centro de estas ciencias, hacia la naturaleza humana misma .•. 1\o hay cuestión de imp_ortancia cuya decisión no esté comprendida en la cienCia del hombre, como no hay ninguna sobre la cual pueda adoptarse una th!Cisión con alguna certidumbre antes de que hayamos llegado a conocer esta ciencia". "Preten· demo~:~. · . explicar los principios de la naturaleza humana ... " •
El toegundo punto que debemos destacar es que, en el TraJado, Hume da por supuesto que las imágene!l mental<'!\ deben desempeñar un papel fundamental en el uso significativo del lt.'llguaje. Las ideas son pen!lamientos. Y no t.'ll pos!ble u~ar significativamente una palahra a menos <¡ue t•ste allociUda con una idea. E!:i s ig nifi1·ativo que, al rerHJ~r _tributo a "uno de los más grandes y valiosos descubrmucntos que se hayan hecho en Jo¡; últimos años en In república de las letras", Hume aludo a la oltra de Be~kdey. " J>ue!l Berkeley~ en efecto, hizo algo más que aftrmar que todas las tdeas generales no son !lino ideas particulares ligadas a un cierto tí•rmino, IJUe le~ da una significación más extensa y hace que de,-pierten, en ocasiones. otras ideas individuaiC!I !'t'llleJ· antes a
11 .• lb ..:: d • e as . .;>Ostuvo, a croas, que las palahrao; pueden tener
10 TN/1, lrurodul"dón.
• "¿ Qu\· eq c•to ~ino una ~er~Jon eseocc~a dr. ln rcvolurión copcrnit:a1~a de Kant?", pre{.:Unla H. IJ. Prke 17. 1!.1y mue· hu~ mas ~cm•·Junza,, dc·lní~ dt• lus grandes difa•rc•n\'in, de c.:-rilo } trm· peramcnto, l'~t;e Hume y Kunt 1111e las que Re rN•11ncwen general· mente y. !11117.11, t¡ut• las que d mismo Kant aclmitío <'ll forma c:'<plícila. Es ÍIHrUt·tivo comparar la~ rcacciont:s continmtalt·~ ante Kant. ··,.¡ tlc·•trut·tnr de todo"'. con la tradkional ltndt•ncia de los pai-a·- de· h,tblo~ ingle~a rlc huir bario~ t-1 como rt'fugi<> c·onlra el terriblt• Hunw.
1i En Hume'., Tllcorr o/tlle Externa/ IT'orld (Q,ford, 19W). 1 ' TMI, l, i, 7, pág. 17.
HUME 185
!lignificado aun sin la presencia real o disposicional de imágenes mentales 19•
Para dar apoyo a este emptnsmo psicológico, Hume apela a dos tipos de elementos de juicio: primero. el examen tle su propia experiencia; segundo, la experien· cia de los cie~os y sordos de nacimiento o de los que tit•nen cualquier otro defecto sensorial. "Quienes afirmen qut• esta posidón no es universalmente \·erdadera ni carente clt~ cxc·epciones tienen un solo método, fácil, para refutarla: mostrar una idea que, en su opinión, no derive de esta fuente." 20
Lo inadecuado del principio de Hume para dar apoyo a CliC métc,do !le pone claramente de manifiesto si analizamo!l la última oración citada. Es muy correcto su:.<tentar una generalización pl'icológic·a aduciendo hechos, para luego desafiar a quienquiera a mostrar un contraejem· plo. Pero no se puede, en propiedad, utilizar una ~er~ Aeneralización como fundamento para rechazar por Jtegt· tima una "!lupuesta idea" de la t·ual no pueda !leñalan•t! una impn·~ión generadora. Prro es esto, precisamente, lu que propone hacer Iluml': " ... 11i no puede seiialar uin· f!una impret<ión, concluye que d término carece total· mente ele significación" !!t.
~in t•mhargo, este prot"edimicnto de "cara gano. ceca Ullll'll pierde" puede ciar origen a otro más correcto. La tc·-.i~ p!iicológica puede ser com.crticla en una te~i<~ filo,.ó· fica. , e"tt• sumini!'tra un paradigma tlel tipo de tra .. po· !'ic·iot;e,. IJUC a menudn rccompen .. an al e--tudioso de Hume. Con!iitleremos el propio ejemplo de Hume del hombre dt•go de nacimiento. Según la tf~"i" psieológica, no puede formnr imágenes mentnlc·~ de turúcter '·isual porque nun· cu hu tenido sensaciunes visuales. Esto bien puede ser citrtu. J>ero, ¿cómo puede ~Saberlo Hume? Los hechos
Jn \ 'i-a•c •·•fii'Ciilmcnte Alcipllron VIl. parágrafo H: é-te fue pul>lít·aclu pur primera 1 l'Z en 17:tz.
::u 11-:H. li. pág. 28. ::1 Re5um~n.
186 EL EMPlRISMO INGLÉS
psicológicos no pueden ser conocidos a priori: "Puesto que la ciencia del hombre es el único fundamento sólido de las otras ciencias, el único fundamento sólido que po· demos dar a esta ciencia mi~ma debe descansar en la experiencia )" la observación.'':!:! Supongamos que nuestro hombre ciego a veces lienc imágenes mentales amari· llas. ¿De qué manera podría identificarlas como tales y decirnos si ha visto alguna \'ez cosas amarillas?
.En un momento el Tratado se acerca mucho a la ver· dad: ''Para dar a un niño una idea cid escarlata o el anaranja~lo. o de lo dulce o lo amargo. le presentn obje· tos, o, dJl·ho con otras palabras. le tra .. mito esa~ impre· sio~es:" 23
F.l quid de la cuc..~tión es CJUe el ciego de nacmuentu 110 puede comprender ningunl) de nuestros t(:r?Iinos J~uramente \'isuales. ~implemente porque su sig· mfJcado solo puede determinnrse con referencia a cosas visihlcs. Ahora podtmJ<JS generalizar lo anterior para ohtener un principio de erupiril'rno lógico: nadie puede <:mnprender un término a menos que pueda determinar su l'igni{icado en términos de su propin experiencia, y nin~ún término puede tener un significaclo público t>n un lenguaje púhlico si no e.~ referido al mundo público. un prinC'ipio I'Cillcjante t'" lógico. no psicológico. Su verdad, si es verdndcro, depende, no de ciertos lH•chos contingentes acerca de las personas. sino totalmente de los !iignificados de los términos empleado" para formularlo.
ln principio de ernpirimw ló~ico puede !lervir aclmi· ra!Jlcmentc u los propÓ!-~ilos metodnlógit·og de Hume. Puc· de dar npoyo, cosa fjue no puede una generalización psicológica, a su intento de explicar ea términos de expe· riencia humana los significados de expresiones presuntamente significativas. También puede ahouarlc algunos de los inconvenientes a los cuales da origen su empirismo P.sicológico. Así. en el TruJado distingue las percepciunes Sllnplc:::. de las complejas. Insiste en que, mientras las
··~ TNH, In1roducción. :!3 ldem, I, i, 1, pág. 5.
JI l ' M E 187
ideas complejas no tienen que ser copins de impresiones complejas, las idea~ sii?ple!'! ~e las ~uales ~e compon_::n sólo pueden derivar de tmpresrones srmplel'. _La _analo.,1a lógica de esta distinción sería otra er~tre. termmos q_ue pueden ser definidos verbalmente y tt>rmmos . que solo pueden ser definidos ostensiblem~nte .. , Ahora b~en,, tanto en el Tratado como en la fm,estzgacwn plantea sa pode· mos tener una idea de un matiz particular si sólo hemos tenido irupre!!iones de los matkes entre los cuales !'C en· <·uentra aquél en un mnpa de colo~Cl': Admite ~~e pode· mos. y lo admite como una autenhca excepc10n ~ su rc,la pero lo deja de lado descaradamente com~ !11 no tu~ie~a ninguna importancia: "este cnso es tan smgulnr (lue 110 es di .. no de nuc!'tra oh~ervación y no merece q'!e,
C' , • 1" -· sólo por él. modifiquemos nue-tra maxnna gener.a. · Pero esto no constituye una dificultad P?ra. el ernpr~Jsmt) 1, . La xpr"sión referentr al malrz mtermcdJO, a og1co. e ... · h ·
11•
diferencia de una imagen mental de el'te mahz. o vJame te !'ería compleja, nn !<imple.
V u le la pena ohservar ciertas di ferendas entre el enfo· e del Tratado y el de la 1 nvestigaciún. Mientta!l q~e ~1
~~iruero con!>ider'a esenciales la!' ideas p:tra el U!'ll !'l{!llt· ficativo de las palabras, la S<'~uncla ahandona . en gran medida esta tesis. En la lnueMigCLción todavía a(m~a que "todas nue~trlb ideas. . . son copias de n~cstrn.; un~~esiones" 25. Pero no insiste tanto en una mterpretacwn psil·olocrizantc litt>ral como en el Tratado, e~ .el cual habla de ''re;resc>ntaciones exactas" c¡ue "sólo ch.ftcren en ~ra· do" :!6. De igual modo. en ~l.Trat~do ?dmtte que las lll_l; presiones son siempre las UJllcas 1mplrradas en el ~entl y ver reales y las ideas en el imaginar, el recordar.~ el pensar, per~ oficialmente su única difc~encia -dl~.ruaW· ria prel-umiblementc. por lo tanto- re,.tde en su d•fercn· te ~ivacidnd (por ende. la concesión máxima que se hace
!!i IETT, ll, pág. 30. :!G ll~ pág. 28. 26 l. i, 1, pág. 3.
188 EL EMPIRIS~lO JNCLÉS
en el Tratatlo ante hechos perturbadores, como la ima· ginaoión eidética y alucinatoria, o las percepciones audi· tiva!l tan débiles t¡ue pueden ser confundidas con algo ima¡!inado, e!l la toiguiente: "que en algunos caso!l par· ti<·ulares .. , laH ideas y las impresiones "pueden aproximar· !ll~ mucho unas a otra11'') 27• En la Investigación, aunque la!~ "dos da~ ... !te distinguen por sus diferentes grados dt• fuerza ... esta di!'tinción no debe ser con~>iderada tan· lo de carácter definitorio como signo ele la f undamental cli~ i!'ión entre el pensar y la experiencia (a!IÍ, en la !'egun· tia ubra. puede permitirse admitir que, en " la enfl'rmedad o la locura", las ideas y las impresiones pueden lleJ:ar a st•r "tutalmentc indistinguibles") 28• Asimismo, la l nves· ligación contiene indicio!' de una distinción nueva entre d len¡:tuaj(• ~ el mundo: "Todos los colores de la pOC!IÍa ... nunca put~den. . . ha<·er que la descripción sea tomada por un pai~ajc real." :!O Finalmente, los párrafos que o<'upan el lu~ar del examen de las ideas simple-~ y com· t•lt·jas contit•ncn el incongruente pensamiento cartesiano: "Lo que nune·a ha !lid o '·isto. . . puede, sin embar~o, ser ront'cbido: nada hay que esté fuera del poder del pen· «amil.'nto. ~X<"eplo lo que implica una ab!'oluta contra· clil"ción.'' :w
Por su(Hit'!<lo. todo (>lo;to es en gran medida una <'U!'slión clt' maticrs. Sin emhnrgo. sugiere qul' t'l Hume maduro ¡•omcnzó a apartar--e de la prinwra forma t•xtrema. y má~ hicn inc:-tahlt•. de cmpiri!'mO p!lit·ulógico. Parect• n~cono· ¡·¡•r alguno~ de sus inconvcni!'nlc!l y. etuizá, comprender que• el punto r<•almente fructírcro e~ que el ámbito del t>nlencllmicnlu humano debe e:;tar limitado. en última ins· tan<'ia. pur ,.¡ ámhitu de la c'Xperiencia humana: "aun· 'JUI' nue!'ltro pcnl'lamicnto parecr poseer ... ilimitada liher· tad ... realmente c~tá confinado dentro de mu] e~trechos límites ... y todo este poder creador de la mente sólo equi·
~"7 l, i. l. pñ~. 2. ~H /EH. JI, pág. 2l•. ~'9 ldem, 11, pág. 26. :10 fdem, ll, pág. 27.
JI l ' M E 189
vale a la fat'ultad tlt' componer. trasponer, aumt'ntar o di~minuir Jos IU8lCrÍnJI.'S que JICIS SUIDÍlli~lru • • • la CXfC·
rit·ru· ia .. :ll.
El. TENEDOR DE H UME
En t'l Tratada, Humt• procede lut·~o a elahnrar suhdi\ i~i.o· ne; dentro dt! e!lla~ tlos categorÍ!t!l, a intrll(lucir la noc~~n de u~ociación ele ideM -análogo mental dt' lu al me·(~ ton gra' itaciunal entre átomos corpóreo!'-- } a ~plicar su p~~D· cipiu a las engañosas nociones ele sustarl('la. ahs~ru<-eton. t'>~pacio, tiempo, mult·mática > exi1.tencia. All1 elo.nde Lot'ke estahleet> un compromi!>lo. Hume adnpta u.nu ~ct~tud rudintl: '':\u tt>nemu~ ninguna idea de sustanc•a d1stmta rl1• la de e·ualieladel' particulart•!>~, ni di!óporwmos de nin~ún olru !'ignifit~ado cuando hahlumm1 o razonamos at·<•n·a dt' t>lla.'' :l~ A diferenl'iu dt• Bt>rkclcy. Hume no tiene intcn· eión al"'una ele !'U~tituir los ocultos l'Ul<truto!' l()(·kt'ano¡;
"" por un "u~l'ntc dh in u .. <J~e prc·~ente } ~u:te~~tc '.IU~tra: impresiom·~ p<·rceplunlt~ •1•
1• Amtlognnwn~~, La •.<~ca e!~·
t•xi,.lcnciu nu derha tic nin:,!UIIa imprt•,.ton partwular · "La idea de cxi:.tem·ia t'>' lo mismo que la idea de lo que e·•mt·ehimo,. t•umo t•xi .. tcnte ... :u Sólo en la Parte· 111 lleg:l ni tema "Dd contwimicnto y la prohalúlida,J' '. Eu .. el R1•,11men. pa .. 0 a C:l tlin·e:tamcntc, ~ só.lu ha re ur~a .:m·r!CIOil colateral dt' "nue,.tru itlca de "u~tanc•a ' e .. tncra · tn la /nr<!StigaciiÍn, inlcr<".tla una ::'<'ITÍÓn. omitida en .. u ma~ ur part11 en lu t•clición ell'finitiva, t•n la cuul .c~pol~t· su". no· t'Íune::- u .. uciaciuni~ta ... aplinírulola" a la cntlca hterana.
El tralumi1·nto elt•l conocimie·nto y la probabilidad que
1·ncunh·tmlu!\ en la Investigación dificrl' considerabll·men· t1• del que figura t•n el Tratado. Comienza asi:
:11 lá•·m. 11, páj!. 27. a:! TNII. l. i, 6, pilll· 16. :13 \"éa-c. p. ej. lkrl..t·lr~·. f.o.~ l'rillcipios del Ctmorimiento
/lmmmo. 2C. } 146 •i~. a1 TMI, l. ii. 6, pá¡!. 66.
190 EL EMPIRISMO INGLÉS
Todo~ lus ohjcto~ de la razon o de la in vcsti~tación hu· mana pul'cle·n ~l'r dhididos naturalmentl' l'n dog t ir~<~•, a sa~~~·r, rduciones tic iá~a$ y CllfStiones tic hrrho. Al primer IIJ:<' ¡~·~tcnc1·cn las Ciencias de la ¡;comt·tria, el álgebra, la ?rll~~llt'a y, en res~men, todas las afirmaciones que son mtnllJ\O _n dcmo~trah,·amente cirrtas... l ,a propo~ieiones de ·~te 111"' pncdm t'CT halladas por la wlu operación del pt•n•nmiento, sin dependencia de lo que txi•tu en cualquier parte del uujverso. . . Las cuc~tioncs de IJt•cho. . . no sttn <'ltnneidu• de• la mit<ma manera, ni nuestras pn1ehus de sn Vf'rclod, po_r ¡::randes que sean, 1100 de naturaleza similar. J.,, l'tlnl rano do toda cuest ión de hecho siempre es posible, t•orquc nunca puede implicar una contradicdón ... aG
En el Tratado, aunque se esboza tal distinción en el libro J M y !le la desarrolla en el libro 11 a7 sólo se la a~J ica \' isiblenwnte en eJ libro 111. Aquí, sir:.c de annazon para el análisis de los juicios murales :u•. Este es el instrumento apodado, a causa de sus más a .. resh·os usos, "t>l tenedor de Hume''.
0
Es una dicotomía que pertenece inequí\'ut·umcnte, en su forma clesanolltula. no a la psicología !linn a la lógica. Versa snbr~ tipos de proposiciones, no sobre t-"l!pecies de po_rcepción. Las diffcrentiae son: que micntra11 que los nuemhro!\ ele un tipo pueden ser conocidos a priori y no pucdl'n ser m•gados sin contradecirse.•. los del otro tipl) puedr? !iCr negado!~ sin contradicción y sólu pueden ser conowlos a po.Heriori. Más adelante se dimina toda .sn,pccha de <¡uc la exprC8ión .. intuitiva o clemo~trativamenlc c·icrla!i" pueda ser entendida en el sentido de que da cuhida a un c·riterio para detem1inar la \l'rdad de las propusieioncs accrra de las relarioncs enln• itlt·as distinto c¡ue la prueha ele au~encia de contradicción. Hume. pues, pone en daru que la dii:ilinción que tiene in mente es entre C'las proposiciones necesarias cuya verdad puede ¡:cr co· norida inmediatamente a través de la comprensión del
85 IEJI. IV~ 1, JlÚg. 40. 3G J, iii. 1; iii, 7, pág. 95; üi, 11, pág. 12t 37 TT. iii, 10. págs. 4-18449; cf. 3, pág. -n-1. 3~ nr. i, 1, pág. 463 sigs.
llUME 191
significado de sus términos y las que "no pueden ser conocidas ... sin una serie de razonamientos e investiga· ciones" 30•
No encontramos ahora ninguna sugerencia de que las ideas sean imágenes mentales. Si las proposiciones acer· ca de las relaciones entre ideas se refirieran a las relaciones entre imágenes mentales, pertenecerían a la otra cate· goría. Las proposiciones no son a priori simplemente porque las cuestiones de hecho que pretenden expresar 11ean psicológicas (aunque mucbo11 filósofos parecen haber pensado equivocadamente lo contrario) .
La división de Hume pretende 11er excluyente y exhaus· tiva. Sin embargo, suministra dos differenti.ae. Cada una de éstas. separadamente. haría posible. por cierto. tal clasificación. Pero no es obvio -y, ciertamente, no está demostrado- que el uso de las dos differentW.e diferentes ddJa dar siempre los mismos resuJtados. Presumible· mente, Hume habría respondido a esta objeción desa· fiando a su contrincante a indicur alguna proposidón que pudiera ser conocida a priori y nettada sin incurrir en una contradicción. Podría haber agregado también In que parece sugerir, al mt~nos una \'ez, en defensa de !IU
principio de empirismo p~icológko ~n : que ha encontra· do muchos ca!lOS en los que su suposición era efectiva. y ninguna en el que no lo fuera, y que es una corn.:cta actitud metodológica proce<ler, ul menos provisionalmcn· te, como si lo fuera siempre. Pero habría ,;idu más comeniente colocar el énfasis en la palabra "conocida'', e insi!>tir en que sóJo sobre la bar<t' de la experiencia puede decir~c propiamente de una cuestión de hecho que e,; co· nor.ida.
El primer uso que hace Hume de su nueva herramienta analítica con!-liste en pre!lr.ntar una explicación modifica· da de la naturaleza de la matemática. Los ejemplos de proposiciones acerca de relacione:-; entre ideas están toma·
30 /EH, Xll, üi, pág. 171. oto Tl\'H, I, üi, 2, pá¡;. 77.
192 EL EMPIRISMO INGLÉS
do;. de la gromctría y la aritmftica: "Que el cuadrado de la hipotenu:sa sea igual al cuadratlo de los tlos lados es una proposirión que cxpre~a una relación entre esas do!! figuras. Qut' tres reces cinco sea igual u la mitad ele treinta I'Xpresa una relación entre C!'tos números... Estas proposiciones pueden ser de!'cubif'rtas a priori y son ne· ce>~ariarncntt• verdaderas; y ·'aull(¡ue nunra ha}a habido un círculo o un triángulo en la natumlt•za, las verdades demostrada!\ por Euclides conservarían eternamente su certeza y s u evidencia" 41• Hume tamhirn esboza una explicarión de la matemática aplicada: ''Toda rama de la matemática aplicada procede sobre la ha~c de la suposición d1• que la naturaleza t'stablcce ciertas lc)es en sus operacionc~. y los razonamientos uh~trat:tos f'C emplean, ~a para auxiliar a la e.xperiencia 4'n el cJc,..<·uhrimiento de t•sas le)~. si' a para dett'rminar su influencia en los c•a..;o,; partic·ularcs. &í. uua ley 1ld mo\ imiento de-cu· hierra por la t•xpcriencia afirma que 1'1 impul~o o fuerza ele un cut•rpCJ t>Slá en razón u proporc·ión a su ma!"a r a fiU vclociclacl . . . La geometría nos ayuda a aplicar esta ley ... '' 1 ~. E!'\to e!l muy poco nmvim·f'nlt•. Pero se trata de una alusión prest>ntada aquí romo ilu~traeión acciden· tal. m¡Ís c¡ut• t·UJno una expo,..irión neuhada. Quizás el l'rl'<ayo :-.ohn• la ¡..:conwtría, suprimido ~ luego perdido, nos huhrío ¡wrmitidu llrnar las laguna~, auuquc hay buenas raznnt·, para creer que tarnhii·n era insati,factorio • .
Sin emh¡1r¡:;n. rt>presenta un con,idcrablt• a\'anre con rc;;pecto al cnfoqut· dt>l Tratat!o. En ~~te afirma que ''la gcmnetría 110 alcanza la pedceta prl'f'Ísión y la certeza
·11 1 El/, 1 V, i, pñ~t. 4U. t:l 1 ¡.,'Ji. 1 v. i. pÚgt<, 15 16. • En 1772 t•l tni•m<t llumt· no rt•t•m claha mm·ho tlt• él: '':.\le
enruntré cnn Loitl ~tanhupt' ... )" me t·nnvr-nt•ió ele que bahía ~ún ddt·t·to en d ar~;umento n en -u flt"J •pit·twi.J, nn r<'l'Uerdo him: } t··ctihí al !:ir. Killar dicit:ndolc que no impl"imiría d E.rt"<i}O" t::.
43 Cnrtus, Yol. 11, N<> 465.
IlU ME 19~
que son peculiares de la ari tmética y el álgebra"*. El inconveniente con la geometría es que "sus principios originales y fundamentales der ivan meramente de apa· riendas" 45• La afirmación de Hume se desprende lógicamente, de manera directa, de sus propios principios iniciales. Pues, s i conceptos p;eométricos como los de "círculo", " recta" y "punto., deben ser concebidos como representaciones mentales, cntoncc~. por idealizados que sean, no pueden constituir IM nociones ideales de La matemática. Una representación mental de un pwtto debe tener tanto extensión como posit'ión. Esto se pone claramente de manifiesto en su del!afío a "nuestro matemático a formar, lo más exactamente po!lible, las ideas de un cín~ulo y una recta . . . Le preguntaré, entonces, si al concebir su contacto puede ima~inarlos como tocándo!'e en un punto matemático, o si debe imaginarlos necc!la· riamente concurriendo en un C!ópado" •r.. Al no ver cómo es posible derivar de la experiencia conceptos geométri· cos ideales o cómo pueden surgir conceptos sin imágenes mentales, Hume no tenía mús opción que sostener 17 que realmente no existe un ente tal como w1a noción geométrica ideal. Por consiguiente, los matemáticos se equivocan en sus definiciones**.
Refuerza esta posición la consitlt•ración de las dificultades concernientes a la divisibilidad infinita. Todas ellas ¡;urgen de la proposición: "Todo lo que es sus:ep~i l?le ele ser dividido infinitamente contiene un número uiÍmtto
• Es instructivo comparar c•ta cxplicudón con la dada por J. S. )fiJ144.
~·• Véase capítulo 1, sccci6n ~olm~ "La Naturaleza de la Vc:r· dad Matemática", en el tomo VI de csla ohrJ..
-lll TNII, l, iii, 1, pág. 71. 1n TN/l, 1, ii, 4, pág. 53. n TNH, I, ii, 4, págs. 49·50; cf. JlT, 2, ¡¡úgs. 72-73. •• Es in~tructivo comparar c~to ron la posición de Platón,
qnirn tampoco comprendía cómo poddan derhar de la expericn· cia, prro in ~i!'Lia en q11e eran ~cnuina•, con lo cual LU\'O que ~o• tener que se las debe adq11irir en una 'ida anterio.r -48,
<t8 Véase Fedón, 74 sigs.
194 EL EMPffilSMO lNCLÉS
de partes; pu~ d.e .o~ro modo la división se interrumpiría en las partes mdtvtsthles, a las que llegaríamos inmedia· t~mente." 49 Se trata de una de esas engañosas proposi· ctones que pueden parecer obvias hasta que un hohbesiano devastador demuestra que es totalmente equivocada: " Pues estar dividido en infinitas partes no es nada más que estar dividido en tantas partes como Je plazca a cualquic~a." c;o Este _PUnto de partida falso vicia en gran ~edtda el tratamiento c¡ue hace Hume del espacio y del hempo, aunque esto quizá suministró a Kant una o dos sugerencias estimulantes.
Poco ~ lo que ~ncontramos en la lnt,estigación acerca del e~pact_o y el tiempo. Pero es evidente que Hume se ~allab~ ~uf.l preocupado por las paradojas de la di\isibiltdad mfmtta, a las que con11itlera como un fundamento para abrigar cierto escepticismo aun dentro de las cien· cias deductivas: ".En este punto la razón parece sumergí· da en el desconcierto ... Ve ciertos lugares iluminados a plcn~ Luz. pero esta luz limita con la profunda oscuri· dad. !jm embargo, la razón debe quedar aaitada e inquieta aun en lo relath-o a e:.c escepticismo al ~ue la arrastran estos apar~nt~ absurdos } contradiccione¡¡:• 51 Por ello, en una rcmctdente nota ni pie sugiere que quizá se los podría evitru· "si se admitit>rn que no hay ideas "cnerales o abstract:us propiamente clichas, sino que, en ~calidad, todas las tdea~ generales ¡;on ideas particularc::1 liaadas a un L~r~1ino gene~al ... ,. En la misma nota, en u; pasaje supr:~nHI~ despues de la "cgunda edición. de 1750, agrega: , las ·~leas .... que son el principal objl'to de la geo· melnn estan leJOS de ~er tan exactas y detenninadas como par? co.nstituir el fundamento de tales inferencias extra· onh nanas" Ci2.
El segundo uso que hace Hume de la nueva herramienta analítica en la primera lm·estigación, consi~te en apli-
49 TNT!, I. ü. 2. pól!'. 29. r~l Enf{lish 1F orks of T homa~ 11 obbes C\tolcsworth), I, 63. r.t /EH, Xll, ii, pág~. 165-166. 02 xrr, ji, pág. 166.
HUME 195
carla al examen de la lógica (y. luego, a la psicología) de los argumentos que parten de la experiencia. Es esta parte del pensamiento de Hume el que, para la posteridad como. aparentemente, para el autor del Re.wmen, más ha contribuido a "sacudir el yugo de la autoridad, acostumbrar a los hombres a pen!ilar por sí mismos, brin· dar nuevas sugerencias que los hombres de genio pueden desarrollar y, por oposición mi!lma, iLustrar cue!ltiones en las que nadie sospechaba antes ninguna dificultad". En última instancia, fue esta distinción entre proposicio· nes acerca de relaciones entre ideas y proposicione~ arer· ca de cuestiones de hecho la que moldeó las conclusimws ele la primera l nvestigaci!Jn y se convirtió en el armazón de toda la filosofía madura de Hume. En la última parte de la sección final pasa revista a todos los temas principales de "razonamiento e investigación" y concluye: "Cuando recorremos las bibliotecas persuadidos ele estos principio!~, ¿qué devastación dehcríamos hacer? Si to· mamos en nuc.<~tras manos cualquirr volumen. de teología o de metafísica e!lcolá~tica, por ejemplo. preguntemo~: ;.Contiene algúfll razonamiento abstracto acerca de la can· tülad o el número? ¿:\o? ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca (/e cuestione,, de hecho y de existencia? ¿Tampoco? Arrojémoslo entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión.'' M
Este vehemente pasaje de Ruhidos tonos resume todo lo que en Hume hace de él el padre espiritual del po~itivismo lógico M.
LOS ARGUMENTOS DERlV ADOS DE LA EXPERIENCIA
Después de ubicar la matemática en uno de los lados de la gran división, Hume dirige su atención al otro.
:13 !EH. XII, iii, pág. 173. M VéaFe A. J. Ayer, Languagt, Tmth and Logic (Londres,
1936; :,egunda edición, 1949): este mismo pasaje estó citado en el cap. 2.
196 EL EMPIRIS~IO INGLÉS
Lo contrario de toda cue•tión de hecho ~ ~iempre posiLic, porque nunca puede implicar contradicción •.. El sol no saldrá mañana no et~ una propol'kión menog inteligible ni impliC'a miÍH contradicción que la proJH>!óición mañana saldrá. T ra tar íamos en vano, pue~, de ..• demostrar su fa]. sedad .•. Por lo tanto, puede Rt·r un tema di~no de nuestra curiQsidad inve•tigar cuál eR lo. naturaleza de las pruebas que nos da St'guridnd de cualquier cosa existente y de cuestiones de hecho mús allá del tc.•timonio actual de nuestros srntidos o de lo~ archivos de nuestra memoria ... Todos los razonamicntQS concernientes n cuestiones de hecho parecen fundarse t•n la rulnción entre cnu~a y efecto GG.
Pero "el espíritu siempre puede concebir que cualquier efecto ~ sigue de eualquicr cau!la, y que cualquier suceso puede se!!uir a cualquier otro : todo lo que concebimos es posible, al meno!l en un 11entido metafísico ... " 110 Por ello. cuando se plantea nuevamente ¿cuál es el fundamento de tocios nuestros razonamientos y conclusiones concernientes a esta relación?, puede r e!lponderse con una ;oola palabra : la experiencia. Pero, si IJevamos adelante nuestro espíritu im¡ui!litivo y preguntamos: ¿cuál es el fundamento de todas las conclusiones derivadas de la experiencia?, c:;to implica un nuevo problema que puede ser de más difícil !':olución y explicación." 67
La exposición de lu 1 m·cstigación es mucho más dar a que la del Tratado. Centra dicha exposición en las relaciones lógicas entre clns proposicione!' repre:sentativas. ·•cuando una persona dice: en todos los casos pasados, he !tallado tales CU(tlidaJes sensible.~ unü:las a tales podnes secretos, y cuando dice: las cuali<latles sensibles similares estarán siempre unitlas n poderes secretos similares, no incurre en una tautología .. . Decís que una proposición !le infiere de la otra: pero debéis confesar que la inferencia no es intuitiva ni es deductiva." os El
úü JEH. IV, i, páge. 40-·11. r.o Rt•SIImt'n. ñ~ !EH, J\', ii, pág. 46. ns l.\, ij, páft. 51.
lf U~~ E l9i
quid de la cuestión es que la e!'encia de todos los argumentos deriHulu" de la experiencia parece ~r el pa~o de todos los x conociclos .~on cp a toJos los x son cp. ··~e necesita un medio que permita al e!'p íritu extraer tal infereneia'', ob11erva Hume, y agrega oscuramente: "si realmente se le extrae por razonamiento y argumentación".
Pero, ¿dónde t•ncontraremos este medio, es decir, este término medio? "Pan•cc evidente que no hay argumentos deductivos en c:;te caso, pues no implica ninguna contradicción que el curso de la naturaleza pueda cambiar y que un objeto, aparentemente similar a los que hemos experimentado, pueda presentar~ con efectos diferentes o contrarios." La alternath·a es del tipo que "concierne a cuestiones de hecho y ele existencia real. . . Pero .. . hemos dicho que todos los argumentos concernientes a la exi!ltencia se fundan en la relación de causa y efecto, que nuestro conocimiento de esta relación deriva totalmente de la experiencia y que todas nuestras conclusiones ex· pcrimentalcs se ba!'an en la supo::oición de que el futuro será igual al pao.;ndn. ·· Luego, tratar de probar esto do tal manera "t:s C\ identemente incurrir en un círculo vieio~o y dar por :oupue. ... to aquello que está en discusión'' r.o (cualc .. quiera que .;can las intenciones de Hume al tratar "de introducir el métudo experimental de razonamiento en los temas moraJc..,'', los experimentos, en su libro, no son lo t¡ue !'Cría con~iderado como tales por los científicos. '·Experimental'' puede ser considerado equivalente a '\~xpNicncial .. ). Y concluye modestamente: "Quiero conocer el fundamento de esta inferencia ... ¿Puedo hacer algo mejor que Jlroponer la dificultad al público ... ?" 00
A este problema se lo conoce tradicionalmente como ·'el problema de la inducción''. Pero palabras como "problema" y "dificultad" no ~on adecuadas. Pues, a pesar de la aparente modestia de H ume e independientemente tle toda otra cosa que pueda decirse alrededor y por en·
r,o /Ell, IV, ii, pág. 49-50. oo IEIJ, IV, ii, pág. 52.
198 EL EMPIRJS,fO INGLÉS
cima de c~to, lo que tenemos aquí no es una dificultad o un problema sino una demostración. En otra parte, Hume inl'il'le correctamente en que "no hay nada mác; ab!mrdo que llamar una dificultad a lo que pretende ~cr una demol'lración, y tratar por este medio de eludir su fuerza y !\U evidencia" 61. Es una demostración de la imposibilidad de deducir leyes univer!'ales de todo ele· mento de juici o 1¡ue pueda suministrar la experiencia. Aun la palabra "inducción'' pU<•de ser cngaño~a aquí, a menos que• !le la interprete de manera amplia que aharque a todos los elementos de juicio semej antes y no se la restrinja a un procedimiento tal como la inducción por ~imple enumeración. Debe observarse también que la impo~ihilidad no se limita a un solo sentido del tiempo. La atención tiende a concentrarse en argumento" deri\·a· dos de premisas que expre~an lo hallado ha!'la ahora, mientras c¡ue las concl usiones abarcan lo que sucederá en el futuro. En realidad. la tesis de Hume es lógica e intemporal. E!i igualmente válida para todo!! los argumentos ele la mi~ma forma, incluyendo tanto a los que pasan de premisa~ acerca de lo qu1• t•gtá sucediendo aquí a con· clm-iones acerca de lo que ~tá sucediendo simultáneamente en alguna otra parte como a lo,- que pa ... an de premi~as acerc·a de ciertos sucesos pre:;cntes. } pnsndos a conclusiones aceren de otros sucesos pa.,ados. ar;.¡umentos fJlll' sr>n de particular interés para el hi.,torindor futu ro. ··un hombre que encontrara un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta llegaríu a la conclusión ele que alguna vez hubo hombres en esa i~la. ·• G!!
Los intentos por eludir la fuerza de esta demo!;tración Hon peremteH. t"n recurso favorito e:; :;ugerir t¡ue algún principio ele la uniformidad ele la naturaleza podríu hacer las veces de la premi«a que falta. A 'eces, se inLJ·oduce ésta en la forma de una ,·erdad sintética a priori. ) otras veces se la presenta como un artículo de fe científica. El
s1 T.\11, 1. i, 2. pág. 31. 62 TEH, IV, i, pág. 41.
IIUME 199
mi~mo Hume nunca dudó de que la naturaleza, por de· baJo de todas las apariencias de irreg ularidad, es en el fondo comp!et~ente orde~ada. en el !'Cntido de que toda-; sus caractenstJcas !'IOn expltcables en términos de leyes "C·
nerales.. ~sta convicción no era incompatible con .... el reconoctmJento, que él afirmó, de mucha variedad en las cosas.. La objeción de Hume a la premisa complementaria sugenda. en su primera interpretación habria sido que nu hay cab1da para proposiciones que expresan cuestione:de hecho y. al mismo tiempo, sean conocidas a priori. C~n r~cto ~ la ~rrunda interpretación, su objeción ha· J~na s1do que el no buscaba un término medio que permitiera obtener una deducción válida, sino un término medio que permitiera esto y que pudiera ser demostraJo.
Pero supongamos a hora que tratamos por nue,.lra cuenta de expresar ese formidable principio de la uniformidad de la na~u.r_aleza en .la forma de una premisa formulada c~n prec:·Jsron. premisa necesaria para completar el silogismo. Obtendremos algo s(·mcjante a lo siguiente: para to(io.s. los va,Lorc.s de x, lrt l'lrtse de todos los .\ conocido.~ conslltuye s1empre una muestra representatit·a de la clase de todos los ·"· El incom cniente fundamental que prcs~nt~ e~t? pre~isa no es que pertenezra a alguna categorm .'Iegllnnu m q~e sólo se la puede "conocer" por fe, c .. decu que en. r~l1dad no :-e la conozca. El prublema 1.'5
que la cxpenenc1a ha demostrado con creces. sirnplemen· te. que ~ falsa.
Otro recurso favorito es argüir que. si bien no es posibl~ de1TUJslrar co~clusiones ~ue tienen la forma de leye ... umversales a parttr de prermsa!; no universales. al menos se puede mostrar que son probables. Esta es. una tarea mucho más sutil. Pues. aunqup en el sentido cotidiano de :·probable" esto es cierto. ya que puede constituir el me· Jor elemento de juicio posible para considerar confiable.., tales leyes? tal afinnació11 no re~ponde a la objeción Jc ~ume. M1entras que si se usa "probable·• en algún sen· ttdo puramente matemático. definido en términos de muestras y poblaciones, no puede l1acerse que nuestras premi·
200 EL EMPIRJSliO INGLÉS
sas impliquen siquiera la conclusión modificada, a menos que recurramos. a una premisa adicional que declare que los casos exammados son, de hecho, representativos de todos los casos 83.
Debemos aceptar el núcleo del argumento de Hume como una demostración. Pero no estamos obligados a admitir por ello que el nervio ele todos los argumentos experienciales consiste en una deducción irredimiblcmen· te condenada al fracaso. Es posible, por ejemplo, pro· ceder de manera hipotético-de<lucliva, desarrollando hipótesis universales compatibles con nuestra experiencia necesariamente limitada, aunqut! no derivadas ni derivables de ellas, por supuesto. Podemos, pues, con mayor o menor grado de srguridad mantener ~las hipótesis hasta que la experiencia dcmuc~trc que son falsas M. También podemos aprovechar lu sugerencia derivada del hecho de que el miQmo Hume hallaba natural hablar de la presunción C5 o la .wposición 66• en lugar de la afirmación, "de que el futuro "erá igual al pa .. ado". Podemos sostener que es razonable no afirmar que todas las generalizaciones bien ensayadas y ha~ta al10ra no refutadas serán válidas en el futuro, y mucho menos insistir en ello, sino presumir. con cualquier grado de ~ccpticismo que en cad~ ca"o purticulur se con!lidcrc apropiado, que de he· cho sucederá así. En C!>te caso, podemos tener clara conciencia de que nuestras presunciones resultarán erróneas
tl.1 Un tratamiento ntuy cll·~antc de catos temas se encontrará en P. F. Straw•nn, An lntrotlllrticm to Logicttl Thenry (Londres y Nn<!va York, 1952), cap. IX. E• importante aquí lo di•tinción de Uume entre ht prol.whilidad de u~our y la probabilidad do cou~as (IE/11, VI.; TNll, 1: ii, 11 y 12). Separada de la psicologla do: lu crccnctil, 'u \'t'ru IJUt' ~<· ttMcmcja mucho a la indicada por 1111~otros en el tcxtu.
Gl Y,éase K. R. PnpJl<'r, "Piailo6ophy of Scicnce: A Personal Re)lort en C. A. 111ocr. (t·omp.), British Philosophy in the MúlCentury (Londn·•, 1957).
u;; TNTI, l. iii, 6, ¡¡á¡;s. 90 y 91. oo Re~umct1 y JEH, IV, ii, pág•. ·19·50.
HUME 201
mucha!! ,·eccs •. Y a quien pregunte por qué es razonable permitir que la e:xperiencia moldee nuestras presunciones, ¿qué podemos decirle sino que hacer esto es parte, una gran parte, de nuestro paradigma del hombre razonable? Pues "nadie sino un tonto o un loco pretenderá discutir la autoridad de la experiencia o rechazar esta gran guía (}e la vida humana" s11.
COSTUMBRE E INSTINTO
La conclusión que e:x.trae el mismo Hume es "que en todos los razonamientos que parten de la experiencia hay un paso dado por el t• • .,píritu que no se apoya en ningún argumento o proceso del entendimiento ... " Pero: "Si el espíritu no fuera llevado por la argumentación a dar ese !>aso, sería inducido a ello por algún otro principio de Igual pe:;o y autoridad. . . Este principio es la costumbre o el hábito. Porque ~iempre que la repetición de un acto u operación particular produce una propensión a reno\ ar el mi.:m~ acto u operación sin ser impelido por ningún razonanHcuto o proceso del entendimiento, decimos que e:.ta propensión el! efecto de la costumbre." Se trata de
• "Uc mudo tJUC nn es la Nnturalew la que es uniforme, sino el proct·tlimicnto científico; y sólo es uniforme en esto: en que es metódico y !le corrige a ~í IUÍ5mo" 8'1, Pero bajo esta forma !in re~l'rvas, t·l epigrama es demasiado adecuado para ser verda· tlcro. Ptwll es un lwcho c·ontingc.ntc de la naturalct.a el que las co,a& hu) an prc~entado hasta ahora las regularidades que han dt·scullit•rtc, en l'llu~; y lu ciencia naturul podía haber sido, por oic~to, llltÍs ~ifí~il de lo que ,.... A fin de cuenta~, podla hul1tr ~1do ton tllfíc1l t•orno pnn•ce serlo la psicología us.
U7 S. E. Toulrnin en Thc Philosophy oj Science (Londres, 1953), pág. H8.
os Véo~l', Jl. ej .. ;\{. Scrhcn, "A Po~sihle Distinction hetwccn Di~ciplinc~" t·n 1'hc Foundations of Scicnce and the Concepts of Psycholog)' mul Ps)choanal]sÍ!., comp. por H. Feigl y J\1. Scrivcn (.:\linneapoli•, 1956).
110 IEJI, JV, ii, pág. 50.
202 EL EMPIRISMO INGLfS
"un principio de la naturaleza humana universalmente re· conocido" 70
• También es un principio de la naturaleza animal: "lo11 animales. como los homhre11, aprenden muchas cosa11 de la experiencia . . . es imposible que esta inferencia del animal pueda fundarse en algún proceso de argumentación o razonamiento. Sólo la CO!!tumhre lleva a los animales a inferir. de cada objeto que impresiona !lus sentidos. su acompañante usual ... '' 71 "Todas las inferencia!'l que parten de la experiencia. pues. son efectos de la costumbre, no del razonamiento." 72
Esto !IUpone un desplazamiento sutil y, tal como se la presenta realmente, discutible de un tipo de cuestión a otra distinta. Hume parte de una invc!ltigación sobre la naturaleza y el status lógicos de lo!l argumentos deri\'ados de la experiencia, para deslizarse luego al examen de la psicología del aprendizaje. Este desplazamiento, que no se presenta ante !IUS ojos de la misma manera. aparentemente se realiza a través de la afirma<·ión de que sólo puede ~<cr razonable la conclu~<ión de un razonamiento. Da gran importancia al hecho "de que haRta los cnmpesi· nos más ignorantes y estúpidos. más aún. hasta los infan· tes, y má"' aún, hasta las bestias" son capaces de aprender ele la experiencia. aunque son totalmente incapaces de ofrecer razonamientos adecuados para ju~tificar el paso consistente en suponer "que el pasado st> asemeja al futuro" 73
• Sin embargo. es totalmente po~ihle que sea razonable hacer algo sin que el agente sea consciente de las buena!! razones que puedan aducirsc en apoyo de tal actitud o, siquiera, sin que sea capaz de apreciarlas. Y, lo que quizás es más atinente a la cuestión en este caso, también es posible y necesario, ya que ninguna cadena de justificaciones puede carecer de un fin, que algo sea ra-
70 /EH, V, I, págs. 55·57. 71 /EH, IX, págs. 112-114. 12 /EH. V, l. pág. 57. 73 /EH, IV, ii, págs. 52·53.
HUME 203
zonahle aunque no haya cabida para razones adicionales en apoyo de eUo *. . . . .
Sin embargo, aunque podamos in!!JsiJr en q.ue ~~ pnnc•· pio de la argumentación a part.ir. ~e la expenenc1a puetle ser justificado adecuada y defm•hv~ente so?re la ha~e de un paradigma ele la conducta racional, aun podemos dar cabida a la apelación de Hume a la costumhre y ~1 instinto. Pues mediante ella podemos, como Hume, com11· derar al hombre como parte de la naturaleza •. y .el. a¡m.·t~dizaje humano como sujeto a los mismos prmc1p1os Jl!ll·
cológícos fundamentales que el. a~r~ndizaj~ ani~1al, así como a una multitud de otros prmc1p10s. As1, lm'l mtentos por vincular la psicología humana con la. psicología ani· mal son típicos en Hume. Hay tres seccro.nes .~ompleta~ en el Tratado y ésta de la primt•ra lnvesllgaczo" en las cuales, después de considerar algw1os a!'_pectos. de la natu· raleza humana. Hume examina en que medtda pueclen aplicarse las mlsmas ideas a lo~ animales 75• .Al c~~templar el aprendizaje, de tal mudo. fundado en d~sposJCJone.:~ biológicas básicas, Hume a vet'<'s parece deJ~;;~e .ncv~r por la tendencia a dar un halo romántico a la sahulur~a de la naturaleza", que a~egurn ''un acto .tan ne~c~ar~~ del e.<~píritu por algún inl'ltinlo o tendencia .~ecamca · Pero (>] e.~<cepticismo siempre alerta agrega: q~ puctle ~er infalible en su~ operaciones ·• 70 (las bastardillas son mías).
• Hume ubsen·a sobre la ju,tificación de la conducta: "Es impo~ihle que pueda haber un prn~rcbO ín infinitum, Y que una COba pueda ser siempre una razón pl)r la cual ~¡e desea otra. Algo d<:be ~er deseable ¡¡or ~í mi~mo, ~ u causa de su acuerdo o ~~~;formlclad inmediata con el scntimH·nto o los alectos humanos • Pero Jo mismo podría aplicarse, en general, a todas lrus cadcnaq de razonamientos justificatorios.
74 Investigación sobre los principios ele la moral (abreviada en lo suce•ivo como IP!tf), comp. por C. W. Hende) (Nuc~a York, 1957), A, L pág. 111.
1:> TNH, 1, üi, 16¡ IJ, i, 12; IT, ii, 12, /EH, IX. 711 !EH, V, ü, pág. 68.
204 EL EMPIRISllO IXGLÉS
LA J\ECESIDAD DE LAS CAUSAS
Ya l1emos oído a Hume afirmar que no se puede demostrar ninguna condu11ión de hecho. porque la contradictoria de cualqu ier proposición fáctica siempre es posible o. como siempre dice t-1, significativamente. "concebible o posible en un sentido metafísico''. Por lo tanto, no hay limitaciones lt priori sobre loR tipos de coM~ que pueden ser causa de otras. o ~obre el tipo de cau!las requeridas por las co~as. Como 10ucede a menudo, la !lignificación ele esta afirmación reflnlta mejor si consideramos qué es aquello que rechaza. En el 1'ratado la aplica a la destrucción del argumento de que "el pensamiento o la per· C'epcióu" no pueden resultar simplemente de los movimientos o coli!<ionc~ de los átomos. Sea o no verdadera tal hipótesis, ''al considerar la cuestión a priori, todo puede producir totlo ., 77
• Luegu, como veremo!:', se aire\ e hasta a im-adir el territorio de la teología natural y, "per!luadido de eslos principios'', u ha('(·r eslrar.:os en la tno· rada tradicional y perrnanenle refu¡.do de lo a priori no fundaml'ntado.
En el 1'ratrtdo, Hume tamhit:·n Cmhid!'ra la posibilidad de probar el a\iorna cau ... al mi~rno. •·¡,, m¡Í'<ima ... Todo lo que comienza a e:l.istir rlebr tener una cau.sa de su,
e.ti.stencia". Al aplicar !'U ,-er ... ión anlt•riur. más bien tor· pe. de los mi!-'010'1 principios funcl.uuentalrs, llega a la conclusión de que ello no es po!lihft,, Luego procede a descartar \ ivazmente una cantidad de argumentos de Hob),e!ó, Clarke y Locke que pretenden demostrar lo que no puede ser demo'llrado. Pues la contrntliclorin de e:.a máxima es concebible, no implica ninguna contradicción: así como puede haber solteros aunque todo marido deba tener una mujer. así también puede haber sucesos ~olteros aun· que lodo efecto deba ten<'r una causo.
77 1, il 1 S, páge. 246-217.
H UME 205
Puesto que la máxima n~ puede se~ demostrada a priori "esta opinión debe surg1r nece~anamente ele la ohser· v~ción y la experiencia" 78. En el Trat~do Hume nunca brinda una explicación explícita de como supone que suc<'de esto, y en la lnt·esligació'!' omit.e totalmente el tema. Pero repite que el princip1o denva de la expe· rit-'flcia, y sugiere 79 que tiene el mismo fundamento que nuestras conclusiones "según las cuales tales causas ~ar. ticulares deben tener necesariamente tales efe~tos part~cu· lares' ' •. Hay indicios implícitos en 10us esenios pubh.ca· dos y una afirmación directa en .u~a. carta en el sentulo de que nunca puso en tela de JUICIO la verdad de su máxima "~unca afirmé proposición tan absurda como )a ele ~e pueda haber algo ~; in causa .• , s:= Presumiblemente la consideraba como una gt•neralización hasada en la ex~er iencia de las regularidades del mundo ¡,~· .
Pero si no es nccesaTiamente verdadero que CJerto llpo de cosas tenga cierto tipo de causas o que todo su~·~o deba tener algún tipo de cau!la, se plantea lu cuesl wn: "¿Por qué Uegatno'l a la conclusión de que tales cau<~a~:~ particulares deben tener necesariamente tales efectos par·
711 TNII, 1, üi, 3.
70 ldem. . so • Por l!!lo no puedo e~tnr de acuerdo con Kemp Sllllth en
u.. tara Jlu'me la \erdad de e~ta máúmn está compleutrncnte ~e ~c~erdo con Ía creencia natural (de la cual no h~) pruebas) en In exi•tl·ncia indcpendit•nte de la~ co~us matcn.tles. Otra l'll7.Ón para n·chazar Cbla opinión •:s .tJ~e Hume, n)'lnrentén~cn~~ admilc que ,., \ ul~o cree en la ob¡~ll\ldad dl'l azar, re r '. 1 &u opinión lo opuctilO de la nece-tdad c;IUsal 81 , Y ct>la, ~~ a cuueaJidad 'univcr~ol fuera uno cuc~tiún de "crcrncia natural • no puede ser aceptada por él.
Rl) VéMc ~u übrQ Tht Philoso¡Jh) o/ Dal'id Hume (Londrco, l!Hl), págs. 109-410.
8t TNIJ I ü, 12, pág. 130, y 14, pág. 171. w:! Cartds. 'r, :'\lO 91. S1• encontrará tm ,,"'~:amen r_ccienl<' en
G J Warncwk "Ewry E\cnt Has a Cau,e , rn A. G. i'l. l-1t•w (~dil.or), Logic' and Lrmguage, Vol. !I (OxiorJ, 1953).
8a TNIJ, I, ili, 13, pág. 146 y 11ge.
206 EL EMPIRISMO INGLÉS
tic u lares?" 84 Y: "¿Qué idea tenemos de la necesidad c?ando decimo~ que dos objetos están necesariamente VID ) d ?" bG "P cu ~ o~. . ero como es más probable que estas expresiOnes _Pierdan aquí so verdadero significado por ser mal apbcadas que por haber careddo siempre de él" sa, Hume se compromete a investi"'ar cuál e" la rm' • . , o ~
pres10n que les da origen. No se la encontrará exami· nando el universo que nos rodea. Éste sólo revela con· junciones contingentes. nunca conexiones necesarias.
.Pur 1~, tanto, debe. ?crivar de nl~una imprc•iÓn interna. o m1prcs10n de rcflmuon. No hay mnguna impre•íón interna que tenga relación alguna con la CIH'•tión qu" no• ocupa. excepto 1? propcn~ión. ori¡!inada por la c-o•tumhrt", de pa!'llr de un obJeto a la 1dea de "u ac-ompañantr. habitual. .. TamJI()(•u trntmo~ idea alguna de nt•cr-itlad, o ),, ol!ce;.idad no I'S nada má~ que la determinación dl'l pt·n•antic:nto a pa,;ar de ca~1~u• a d~ctos y de efecto~ a l'nu~a~. dt• oruerdo con la umon t''l.penmentada dt> ello~ !17.
"E 1 ., . s a conex10n., por ende, que scnl im()!l en el es pi· ntu ... es el sent1miento o impresión del cual formamos la idea de. . . conexión necesaria., &k. A!!í, ~e trata de una idea absolutamente legítima. Pero la aplicamos mal al pro)cctarla fuera de su ámbito psicológico propio so· bre el mundo externo: "Las operaciones de la naturaleza son in?cpcndicntes de nuestro pensamiento y nuestro ra· zor:mmJen_Lo. . . puede observarse en varios casos que los objetos hcnen relaciones semejantes, y ... todo esto es in~ependiente Je las operaciones del entendimiento y an· tenor a ellas. Pero, si vamos más allá y at:ribuimos una . . . conexión necesaria a estos objf'tos, esto es algo que nunca podemos observar en ellos, sino que debernos
8-l TN/1, I, iii, 2, pág. 78. 85 Tlt'H .. 1, iii, 14, pág. 155. 86 ldt>m, pág. 162. bl T,,H, 1, üi, 14, págs. 165·166. liS /EH, \U, ii, pág. 86.
llUMil; 207
extraer la idea de ella de lo que sentimos internamente al contemplarlos" so.
Hume brinda todo lo anterior, al igual que el resto del contenido del Tratado, como una contribución a " la ciencia de la naturaleza humana''; y. ciertamente, cuan· do escribió el Resumen, lo consideró como uno de los triunfos de su oso de e~ "principio de la asociación de ideas" del que se había atrevido a abrigar la esperanza de que lo convirtiera en el Newton de las ciencias morales. Puesto que los tres principios básicos de esta asociación "son los únicos vínculos entre nuestros pensamientos. ellos son realmente para nosotros el cemento del universo, y todas las operaciones del espíritu deben, en {.!ran medida. depender de ellos''. Pero aunque nunca debemos olvidar las iJttenciones psicológicas de Hume, nuestro tema aquí es "su lógica" 1111•
Habiendo mostrado que no puede haber conexionCll lcígicamenle necesarias entre sucesos, busca luego la fuen· te de esta errónea interpretación, y sugiere que se debe u lu proyección de una idea ele necesidad psicológica: " la ncecsidad que hace que dos por dos sea igual a cuatro o que los tres ángulos de un triángulo sumen dos rectos llólo reside en el acto del entendimiento por el cual con!'itlcramos y comparamos estas ideas" 91• Tal recurso he· roico sería compatible con una interpretación radicalmente p!-Oicológica de la noción de relaciones entre ideas. Pero no C!' típica del Tratado, 11i encuentra cabida dentro de la atmósfera en general menos psicológica de la primera 1 TI vestigación. Si no se adopta tal recurso, seguramente recibiremos alguna explicación de la trasformación de una idea psicológica en unu idea lógica o debemos dispo· nernos a buscar en otra parle las fuentes de la errónea concepción. Consideremos, pues, el argumento: todos los A causan B, y se está produciendo un A; por lo tanto,
So T,\H, J, iii, 14. pál(s. 168-169. Oll Resumen. o1 TNH, I, iü, 14, pág. 166.
208 EL EMPrRJ~fO INGLÉS
necesariamente, se producirá un B. Cuando, en tal argumento, '"concluimos que tale~ cau~as particulares deben necesariamente tener tales efectos particulares··, podemos ser inducidos a error y tomar la palabra "necesariamente" como si afectara, uo a la inferencia. sino a la conjunción de lo:< A y los B en el mundo no lingüístico y, por ende. a "decir que los doA objetos están conectados nec!'.sariameute". Pero Hume ha d4:'mostrado que esto no puede ser.
En el Tratado encontramos algunos elementos de un análisis lógico del concepto de causa 02• Pero los trata más bien de manera ~.;uperficial. En lu lnt•estigaciór~ Hume los omite para concentrarse en el examen ''De la Idea de Conexión Nece~aria'', que, evidentemente, fue en esta obra su principal preocupación. Así, observa que se sostiene por lo general que "una cauAa ab!'olutamente necesaria debe preceder a su efecto'', ) prc~cntn tímidamente un nrgumeuto contra la idea de que a veces pueden ser simultáneos. Pero nunC'a c:e plantea si un efecto puede preceder a "U cau,.a ) por qué C"IO C!l ac:í; por consiguien· te. nunca :-aca mucho pro\ccho práctico de la noción para el diagnó!-otico 113• De igual modo. también e>~tá dispuesto a admitir que la contigüidad e ... pacio temporal es esencial. Pero t•n r"te ('aso, 'uelvc luego a so-.tener que ciertas causas } efe<·lo:; potenciale." no pueden ser espa· cialmente contiguo~. porque no pueden en general tener caracteri!ooticn!\ e~pacialc!l: "Una reflexión moral no puede ser colocada a In derecha o a la izquierda de una pasión ... ,. 91 E:ste argumento, más carnderístico del pro· fesor R) le 95 que de Hume, Ctl interesante porque muestra cuán cerca estuvo Hume de emancipar!'lc del prejuicio, al cual hasta Newton hahía adherido siempre, ele que la
02 I, ill, 2 y )5. tJa 'Véase "Cun an Effect Precede its Cause?", en Proceedings
o/ the Aristotelian Socifty, Nupl., vol. XXVIII (1954). y la conti· nuación t.le la controversia en 1lnalysis, Vols. XVI y XVII.
IH TNH, 1. iv, 5. IIG Véase G. Ryle, The Coneepls of 111ind (Londres, 1949).
H U)l E 209
idea de "acción a distancia., es un absurdo *. Las definí· cioncs finaLnente ofrecidas son reconstructivas más que descriptivas.
Se no!-\ da a elegir tlu~ de tales definiciones, "que prc· sentan concepciones diferentes del mismo objeto y nos hacen confliderarlo como una relación filosófica o como una relación natural" 07• Los rótulos son engañosos: las relaciones filosófica.~ rigen entre cosas inconexas y i:iepa· raclas; las relaciones natnrales existen entre ideas vincu· ladas por los principios de asociación. En este contexto, debemos asociar la palabra "filosóficas" con la filosofía natural, que incluye las ciencias empíricas } quizá la matemática, mientras que ''naturales" se refiere a la na· turaleza humana. La primera versión define " una causa como un objeto !leguido por otro, y todos los objetos !limitare~ al primero son seguidos por objetos similares al segundo''. La segunda e<;.: ''un objeto seguido por otro,) cuya apariencia !liempre evoca el pensamiento de este otro" 1111•
s(~ ha dicho a menudo que la explicación que da Hume de la cau,.,alidacl c .. circular 110• Habitualmente c;e ~u;llenta c. ... ta ncu!'oación en el Tralado, donde la "egundn cláusula de la definición reza a,.;Í: ''y unido a él de tal modo que la idea del uno determina al espíritu a formarc:e la idea del otro" 1011 (las bastardillas son nue::.tra::.) . Pero que los críticos "dirijan todas sus baterías contra e~ta ohra juver1il" es precisamente lo que Hume calific.a, en la
• Nt~wton cleoía: " ... que un cuerpo pueda acluar sobre olro a distanrin, a través ele un vacío, sin la mediación de nada más, ) a lrO\·és clrl cuol "u aCt·it)n y ;u hwna JIUrdall traAmilir~r 11•' 11110 a olro, es para mí un ah~urdo tnn grande que cr~n qut• ninll:UJia per~onn que lf·n~a en cue~tion¡~s filosófica, una ('OIIl[lf't•·n· lt' facuhud de Juiciu put·dc admitirlo" 0«.
Oo 7'crcna Cart« a Beutlcy. 1t1 TN/1, l. iii. H. pÚ¡!. 170. na JEII, VIl, ii, pÓJ!. 87. un P. t'j., por J. A. Pa-~morc, op. c:i.t., pág. 76, y A . .t\.While·
bead, Process aná Reality (Cambridge, 1929), pág. 128. WO 1, iii, 11, !IIÍj!. 170.
210 EL EMPIRISMO INGLÉS
famo¡¡a repudiación póstuma, de "práctica contraria a todas las regla" de la buena fe y la equidad" 101• 'De to· dos modo!'. un examen del uso que se hace en el Tratado -aparte de "alguna" negligencias ... en la expresión,.,de la palabra determinación demue~tra que Hume no la toma como 11inónima de causación sino, más bien, como aludiendo a una impresión peculiar engendrada por una lransición asociativa regular. Es más g ratificante, y menos ajeno al propósito prindpal de Hume, observar que en la fnt,cstigación éste agrega un codicilo a su primera definición: "0. en otras palabras, si el primer trabajo no hubiera existido, tampoco hubiera existido nunca el segundo."
Esto introduce algo totalmente nue\'o. Si ignoramos por el momento la cuestión relativa a la dirección del tiempo. la dcdaración original es la mera enunciación de una conjunción con!llante. pero <¡uizú, que podría ser expresada t·omu una implicación material: _, (A ....., B).
Pero el codicilo es un condicional suhjunti\o: si no se produjera ;1, no se produ<:iría 8. Como e11 hirn sabido, las condicionulc!l subjuntivos no pueden ser cleduddos de implicacionc!l materiales ~olamente. Pct·o, todas las proposicione!~ <"ausalcs implican cierto!' c·ondicionale~ subjuntivos. al igual que todas las prupu!<icimw~ t)UC expre~;an leyes: la ley teóril'a es consanguínea de la cau.~a práctica. Pue; si los A son las únicas raul"as do los B (es decir. si los A están cortcctados por leyes en un solo ~entido con los B). entonces podemos deducir c¡uc• :;i no se hubiera producido ningún A. tampoco se hahría producido ningún B. El re~ultaclo final es que un análisis del concepto de cam1a (o de ley) realizado exclusivamente en términos de lu implicación material no puede ser completo.
101 llumt•'.\ Enquiries, comp. por L .\. Srlby ·Uig~e (Ox!ord, 1891-. ed. re\, 1902), plÍ~. 2. Es de e~perar que el profe-or Hendel apruH·clw 1.1 primera oportunidad para insertar c•ta "Advertencia" en ~u edición.
110M E 211
Por supuesto. Hume nunca pensó ~e lo íue~a .. ~..a primera definición sólo pret~~dia . res~~ su expltcact~n de la cau.sación como relacton ftlosohca. En esto, sm duda tiene razón al insistir en que las únicas relacione>~ atinentes a la cuestión con respecto a las cuales ti~?e sentido hablar de un descubrimiento por la observacton de las cosas pueden ser expresadas como implicaeioncs materiales. Lo mismo se aplica a los resultados de los experimentos, a unque es poco lo qu~ dice H~e de la experimentación. en el sentido hacomano de mterroga· ción de la naturaleza". El t·odicilo perten.ece, en todo caRo, a la explicación de la causación como relari?n na· turnl. Sin embargo. ni siquiera puede ser deductdo ele t"Sta segunda defini ción resumida. Podemos hallar. una suAerencia en el Trala(lo: ''Quizás encontremos. a fa? ele cuentas, que Ja conexión nt.'CC'!'arin depende de la ~~~~erencia, y no que la inferencia depende de In. conexto~l nece~aria." lO!! Supongamos que algunas orac1ones Ulll·
vcno~ales empíricas (es decir, Todo~ ... ) y todas las ?raciones causales son utilizadas de tul modo que aulonccn a inferir condicionales subj unlivos adecuado~. como todu!l lu!l proposiciones uniwn;alcs neCI"!!arias_ (p. ej .. _ "todo;; lo~ maridos son nrones") autorizan la mferencta de adecuaclo!' condicionales !'Ubjuntivnq (p. ej .. ''si hubiera habido un marido, tendría que haber sido varón"). Tales proposiciones univer!'ales de ~ru·úcter ~ó~co n_o será~ cqui,·alentes a esas generalizaciones empu1cas urm crsalcs -que expresan meras conjunciones constantes y que, en la mayoría de las lenguas. pueden ser expresadas con la-. mismas palabras--, ni serán deducibles de ellas. El"ta-t mismas generalizaciones univcrsaJc~:; tampoco son, como ya ha demostrado Jlunu', cquivalen.tes a lo~ elemeul~s ele juicio necesariamente limitados m deducibles de cstoo;. Si c•qte curso de razonamiento t'S correcto. pues. los enunc-iados nómicos univer,..ales ) Jas proposiciones cauqalcs pueden recibir apo} o empírico. pero no pueden qcr de-
IU!! TJ\8, I, ili, 6, pág. 88.
212 EL EMPIRISMO INCLÉS
mostrados. Presumiblemente, entonces, se proyecta erróneamente sobre el mundo no lingüístico la necesidad fáctica de ellos y la genuina necesidad de las inferencias válida11 extraídas de los mismo~. Cuando se moderaban sus prc•tcn~;iones p!~it·olóllica!l, Hume llega a acercarse extraord inariamentc a tal concepción : "Cuando decimos .. . que un ohjeto está conectaclo con otro, sólo queremos signifirar c1ue han adquirido una conexión en nucsLro pensamiento, dando origen a la inferencia por la cual se convierte uno en prueba del otro." toa
Los descubrimientos de Hume son tan revol ucionarios que se hace inevitable la búsqueda de antecesores. Ciertamente, muchas de I\IJS observaciones pueden encontrarse ante." en otras partes. ~cparadamente HH, y algunas basta pueden t~er desenterradas del siglo XIV, en Nicolás de AuLrecourt *. La importancia de Hume r su derecho a pre· tender la originalidad re!liclcn sobre todo en haberlas juntado de una manera explosi\ amente lúcida. y en extraer radicalmente ~us con8ecucncias metafísicas y metodológicas. De:-carte.~, Malebranche, Berkeley y hasta Leibniz habían afirmado que no es po~ible observar en las C083S t·erclatlero poder y energía: "~ en vano que lo busquemos en todas la« cualidades conocidas de la materia"'. ''E,.ta opinión e<~ defendida casi unánimemente ... " tos Pero ellos inferían de esto <1ue, ¡ltle~to que la materia es realmente inerte, la:. 'erdaderas causas deben buscarse en otra parte. en lu forma de agentes espirituales y, principalmente, Dio!'. Hume extrajo una conclusión diferente: "O bien no tenemos uinguna idea de necesidad. o bien la necel'idad no es nacla más que una determinación del pensamiento." lOG
103 !EH, VII, ii, ptíg. 86. 1M Véase F. C. Coplcston, A Tfistury o/ Phifosophy (Londres,
1953), m. pú~~. 135 Y ~il!"· • 1'\o hay rnzón alguna para creer que Hume haya oído alguna
ver. hablar de c•te JlfCCU~'>'Or. lOü TNH, l, iii, )4, pág. 159. 106 ldem, pág. 166.
llUME 213
En un princ1p10 puede ,;:er desconcertante hallar que, de10pués de tratar como virtuales sinónimos "poder., v ''necesidad", Hume no ten~a empacho alguno en seña1a·r un sentido en <'1 cual toda materia posee poder y afirmar la cxi!ltcneia ele sen!'acioncs de las cuales puede derivarse obviamentt· ciertu tipo de idea de poder. De hecho, no tiene por c1ué sentirse perturbado. Pues ninguna de e!ltas ideas po!~ibles reprl'senta el tipo de poder o necesidad que él niega a las rosas. "La vis inertiae [el poder o la fuerza ele inercia] de la que tanto se habla en la nueva filo!'ofía" lcicncia], dc•be ser analizada exclusivamente en términos ele lo!l fenómenos observados y observables resumidamente rotulado!! mediante la eXJlresión · "de iuual ' .., modo que, cuando hahlamo!l de la gravedad, aludimos a ciertc•s cff'cto~ .... , 107 En cuanto a las sen~aciones que acompañan d c>~fuc>rlo, "que son meramente animales ,. de las c·uales rw putlemn~ ti priori extraer ninguna inférenda". l'llas no ~on mú~ ina--imilables que la experiencia de ''un u el o ele \'ol ic·iún" 1"". E"h' t"' uno de los lu!!arcs ele la inve.~tigación en lo!< cuales d permanente compromi· ;oo ele Hume 1·on una P"icología genética oscurece lo<: prohlcmas lógiru~. Su principal y con~tantemcnte rcite· rada preocupat·ión es mo~l rar In impo"ibilidad de «alwr a priori cuúle« l'on la!< t'au--aq de las cosas. Para e"to. la legitimidad de e-as do" ideas ndiciona1es de poder no rcprt•senta ninguna amenaza seria. La consideración de una de• ellas suminiAtrn la ocasión. bien recibida. para sugerir lu ih~~itimidad ele proyectar nociones antropomórfic-as en lo naturaleza inanimada o en Dios.
LIDERTAD Y ;o.JECESIDAD
La afirmación de que actuar de manera predecible y actuar de acuerdo con la propia libre voluntad no son
107 /El!, \'JI, i, pá~. Sl n. lOS IEll, VII, ii, pág. 88 n, y Vil, i, pág. 76.
214 EL EMPffiiSMO INGW
nece¡¡ariamente incompatibles ya era antigua en la época de. Hume 1_11u: tan antigua que nos choca ver filósofos que afm.t~cn ddHlmente lo con'!",ario sin argumentos. La pretenslOn de Hume de haber colocado toda la contro,·er!iia bajo una nueva luz'', en cambio, se fundaba en "haber dado una nueva definición de la necesidad" uo. Su pri· mer paso es sostener que "la conjunción constante y regular de hechos similares'', de hecho, se encuentra tanto en la esfera moral como en la natural. Fundamenta esta información de dos maneras. Por una apelación directa a lo que considera como hechos indiscutibles de conoci~i~?to común,. y arguJendo que se trata de una presupoSICIOil ru'<.·esana de la vida cotidiana y de la ciencia m~ral . Quizá !lea permisible dudar <le fJUe haya leyes Ulllversale5. en contraposición a leye!! estadística!!, en todo" los sectores del ámbito humano. Ciertamente. los problemas mrtodológicos vinculados con esta cuestión son objeto de permanente controversia. Si n embargo, el segundo pn!'O, y el más importante Jc Hume no depende del primero. '
Dicho paso consiste en mostrar que la necesidad. con· cebidn tal como él la concibe, no es en sí misma incom· pat ible con la libc1tad, que es "el poder de actuar o no actuar tic acuenlo con las deternunaciones de la ,·olun-t 1,. 111 t.•. l 'd . ac . ..:.sto 1a st o, sug¡ere llume. parte de las dudas planteada~ por esta cuestión, ''la má!< litif,>iosa de la metafísica. la más litigiosa ciencia ·•. l ..o!l hombres no en· cuentran en "las operaciones de su mente . . . nada más que conjunciones constantes. . . y las inferencias consi· ~uiente11", pero creen que debe habt>r mucho más que esto en la 11ecesiuad. Y concluyen que los hombres no están sujeto~; a las mismas necesidades que otras partes de la naturaleza 112• De hecho lo están. Pues hay regula-
1011 cr.. JJ. ··j., el C-BJI. T. sección •ohn· "Libertad y Necc..,¡. dad", de l'•lc ,oJumen.
110 Resumen. 111 IEIJ, \'111. i. pág. 104. 11!! ldem, pág,. 101 y 101.
BUME 215
ridades en el pensamiento, la volición y la conducta humano!l que permiten realizar inferencias*.
El Tratado no sugiere esta etiología. Excepto en lo referente a la mención de una distinción escolástica 1111•
iguala la libertad con el azar. noción que ''comúnmente es concebida como implicando una contradicción, y es por lo menos directamente contraria a la experiencia" 116•
Tampoco presenta en el Tratado el objeto del estudio como :•un ,proyecto de reconciliación"l-17 • En la primera lnvest1gacwn hay referencias peyorativas a la controver!lÍa que se ha "convertido simplemente en una discusión sobre palabras". Se encuentran expresiones similares en la!l presuntamente populares Investigaciones, y es fácil interpretarlas equivocadamente como expresiones pour la g~!erie. De hecho, indican una genuina falta de apreciaClOn. de que no todas las cuestiones que son, en algún sent1do, verbales son tan triviales y puramente verhale11 f.omo una discusión, por ejemplo, acerca de si aceptar !unto. rc~galos como donaciones 118. Hume no participa del mtercs por la semiótica puc..'!lto ele maniíiesto por Ilohhcs, Locke, Derkeley o Platón. Esto fue particularmente infortunado. Pues quizá la mayur flebilidad de su filosofí a es la falta de una explicación, siquiera aproximadamente adecuada, de la naturaleza de las proposiciones a priori. En cambio, lo que ofrece c.-. una extraña vinculación en·
• " Pero cwmdo ... c·n lugar ele $erá ponemos deberá ser intro· dueimos una idea de nece,idad que, •rguramente, no encon'tramos t·n lo~ h.t!eho~ observado~, ni tirnc hmdamcmto al~uno que podamos dc••cuhnr en otra parte. . . ¿qué es esta necesidad sino una 11om· hm _v~~ía de .la propia proyección do mi mente?'' T. H. Ilndcy na c~~enlun un libro que, para su tipot·n, valoraba muy acertadamente a llumtJtH.
lt:l En "O~ the Pllysicnl Bo~is oí Lifc .. , Lar Sermons (lon· drc,, 1871), paf(. 144.
lH /lume (Londres, 189l). ur. IT, iü, 2, pág. 407. lltl ldem, 1, pág. 407. m /EH, \'IJT. i, pá¡:. 101. us Yéas.c "Philosophy and l.ungua¡!t'., en Essays in Concrp·
tual Anal)JIS (Londres, 1956), comp. por A. C. :-i. F1cw.
216 EL EMPmiSMO INGLÉS
tre una psicología no muy genuinamente introspectiva y una digresión incongruentemente cartesiana acerca de lo concebible. Pero necesita algo mucho mejor que esto para abrigar alguna esperanza de demostrar, y no solamente sugerir, que las dos dilferenliae que definen el Te· nedor de Hume deben dar siempre resultados idénticos. Hasta que no se haga esto, queda un resquicio para es· pecular que, después de todo, quizá sea posible conocer a priori algunas verdades más sustanciales que aquellas l' Uyas contradictorias implican contradicciones. Y, por ende, también para la deducción metalísica de un tenue a11ignar atributos más intrusivos.
La primera Investigación también contiene una discu· sión de las implicaciones teológicas del determinismo de Hume. Dios debe ser " el Autor último de todas nuestras voliciones. . . debemos, pues, concluir o bien que ellas no son criminales, o bien que la Deidad, y no el hombre, es rel'ponsable de ellas'' 118• Se trata de un antiguo dilema, aunque no por antiguo menos ineludible. La respuesta de Hume es característica y significativa. La primera opción queda descartada: las distinciones morales están arraigadas "en los sentimientos naturales del espíritu humano". Las "inextricables dificultades y hasta contradicciones·· que se encuentran en toclns los intentos por esca· par a la !'egunda sunúnistran buenas razones a la filosofía para "volver, con adecuada moch:stia, a su ámbito verdadero y más legítimo, el del examen de la vida común" 120•
LOS MILAGROS Y LA HIPóTESIS RELIGIOSA
Hume fue educado en una escuela estricta que destaca ¡;everamcnte ) • a l mismo tiempo. con el mínimo de equí· vocos apologético~ tanto las consecuencias lógicamente ineludibles de la omnipotencia como el significado esencial de ese gran escándalo moral del cristianismo y el isla·
119 /EH, \'lll, ii, pág~. 108-109. 12o Jdem, pág. 111.
HUME 217
mismo tradicionales que es la doctrina del Infierno. Esto no tiene solamente una importancia biográfica. Pues, si bien se emancipó tempranamente y de manera total de estas creencias, conservó durante toda su vida el interés por la historia natural y la filo~?fía d? la religión. S~s puntos de vista sobre esta cueshon estan en conson~n~!a con su posición filosófica general,, a~í como esta P?stc~on misma suministra la base metodologtca y el armazon ítlosófico de sus concepciones históricas y de las ciencias morales. Ni éstas ni su importancia intrinseca parecen haber sido apreciadas adecuadamente, ni siquiera actualmente. En su época, y después de ella, se hizo famoso como ''el Sr. Hume, el ateo". La moda posterior entre críticos hostiles de glosar argumentos serios como si f~eran tretas de una cacería publicitaria de toda su VJ~a halló adherentes distinguidos 121, hasta en nuestro propto siglo •. Algunos críticos, q~e dan por, supuesta esta total emancipación que Hume solo al_canzo a ~uerza de tra· baj o y de genio, todavía ahora tgnorao vutualmente su aporte 1:!2•
121 Véa6o Selh)'·Biggc, Hume's Enquirics (18~1-), lnt~?ducción: y A. :E. Taylur, " Da,id Hume and the :\1.raculous, en J>hilosophical Studit!s ( Londre~. 1934 ~. . •
• E!! un ~rave oh~táculo pora la m lerprctacum de Hume no potlcr &Jlrcclar d hecbu y las razones de q~c una persona_ ~~ hue~~a voluntad e intt•¡¡ra pueda hallar las doctrmas ~~ _la rch~ton crL · liana, no l'-Óio nhsolutamcnte carentes de p~~ustbthdad,. smo ha~ta simplemente rcpclenlco. Así como es tamhtcn un oh•tacnlo ~~~ejauto tener tun poco inll·rés por cuesti?nes de moral Y dt~ cltca que sea menc•ter e:;forznr~e ~·ara c?nsidt·rnr brcvt:mcnte lo que fue 5Ít·mpre uno de los pnnclpales mtrrcses de nume.
1:::: Así, A. 1L ll,tb'on, en David 1/ume (llannond~wmth, 1958), de~pui·!l do reconocer nll(o que raramente ~e hn ~~~~eciado lo ~uficiente. "c¡u•· la actitud de ll~me note la reh¡non fue uno de lu~ prinripah-~ fai:IM<'• dett·rm1nantes de ~~ -~~'"'?'1' miento filo,.ófic:o'' (pá¡¡.. 18), afirma "que Hume. no _e;.cr~!>lo ~~~~11110 11l.Jrn nlnHcíficn ~t·ria dcsput!R de lns Lnveslt¡:nc10nes ( pn¡l.t· na 150). Sólo cita (o, Diúlo¡:n' dn~ n•ct·s. eu uu capitulo •nhre " Ra7.Ón y Moral", y ha•ta i¡mnra la /EH. X-XI, e~c-l'plo paro ha<·er una referencia ineorrcctu, en un o•pectu importante, al argumcnlD del capítulo "De los ~tilugros" (pág. 18).
218 EL EMPIRISMO ~CLÉS
Es muy poco lo que hay en el Tratado concerniente a esta cuestión, debido a la castración que sufrió el manus· crito. Con todo, se encuentran en él algunas osadas alusiones. Para ilustrar sus ideas sobre la psicología de la creencia cita un fenómeno que debe constituir un problema para todos los incrédulos que han gozado de la amistad de portavoces del infierno y de la bondad de Dios. El problema es el de la frecuente humanidad mundana de taJes voceros lwciu "aquellnt~ personas a las que con · denan s.in ningún e!!crúpulo a los castigos eternos e in· finitos" l !lll.
En la época en que fue escrita la primera Investigación las cosas eran diferentes: ''Creo que estoy demasiado profundamente compmmctido para pensar en una retirada" u 4• El famo!IO a rgumento (le los milagros es esen· cialmente defen!'ivo. un freno a todas las "solicitaciones impertinente!'·· del ··fanatismo y la !lupcrsli<·ión más arro· gante:;'' 1;.!: •• Se relaciona principalmente con las pruebas, más que con lo:. hecho~ o con la fe. La experiencia es "nuestra sola guía en los razonamientos concernientes a cu~tiones de hecho", y .. un hombre sabio, pues, propor· ciona su creencia a las pruchas"1 ~11• La sección se divide en dos parte!oó, que señalan do!> fast·!' de la argumentación. La primera procede a priori a purtir del concepto de lo milagrol'o: .. de la naturaleza mi!-!ID!\ del hecho"' 1 :!'7. Un milagro eló algo más que un suc-eso muy poco común. Pues. cu !\U abpccto terrenal, debe implicar ·'una violación de las le) t'!'l de la naturaleza'' 1 ~!i. Pero esto signifi· ca que debe haber una tcnF~ión entre elementos opuestos, en las pruebas necesaria!; para dcmo8trar tal suceso, pues las prueLas que estahlct·cn lo ley deben contrapesar las
123 TNH, 1, iii, 9, púg. 115. 1:.! t Carta$, 1, N9 58. l:!ú !El!, X, .i, pág~. 117-118. t:!6 ldem, pág. 118. 1.27 ldem, pág. 122. 128 Jdcm.
nuME 219
pruebas de la aparición del suceso excepcional, Y vice\·er!'a.
La tiÍm¡1le con!>('CU('ncia de ~to (y se trata de un prin· cipio gc,ncral di~o de nu•••.tra atención) es que ningún tcc;. timonio es suficiente para comprobar un milagro, a meno& que el testimonio c;('a de tal c~pecie que su falsedad !\ea má~ mila~trosa c¡uc el hecho que pretende demostrar. Y aun ('11 c~te <·a~''• hoy una mutua dm.trucción de arp~mentos, y el suporior de cllnR Rólo nos brinda una s!!guridad ade· cuadu n t:~o p;rado do fuerza que queda después do des· rurtar c•l inrc•rior 1~'11.
En la se~uncla parle, el futuro historiador despliega, dentro dt•l armazón eslrat~g ico que le brinda e~te argu· mento a priori. cual ro especies * de consideraciones. a E'OJteriori. Y concluye: "po<lemos establecer como prm· cipio que ningún testimonio humano puede tener tal fuer· za que permita probar un milagro. . . como para ser el cimiento de un sistl'ma de religión'" 131
•
Hume da mucho énfasis a esta cláusula final. Pue!'l está di .. pueslo a conceder que "puede haber milagros o ~io· lacionc!l del <·urs<' hahitual de la naturaleza que ailimtan prut•ha por el te-timonio humano''; y si se demostrara CJUl' tal l'O!'a ha ocurrido. ''los filó~ofo!' ... deberían bus· car su!' cau~a"" 1!1:!. E,..ta concesión es notable, pu~ pa· reec implicar un camhio: de la posición caracteri!'t.ica de Hume - que atlmite la posibilidad lógica de los m1lagro«. pero ::.eíiala los dificultade!' concernientes a. lac; pruE'has. dificultades que derivan de la naturaleza mJ.Sma
l:!ll Mcm, póg. 123. • La 4'11Urla ('S prc;.l'nlada oorno ,..i fuera a priori, pero Hume
trnía claromc•ntc it~ mente. nna consideración ilif~nnte Y de mayor ¡¡(·sn 11 po~trriori 13U. , •
1110 l.n 1:uartn e~ prc~cntaJu corno si fneru realmente a pnort, aunque llunw tt•nfn in mcntf' una con~idcrarión á posteri.ori difp. rentr y de mayor p~•n. l'nru la defensa de este y otros puntos de mi inl<:rprrlodón de t·,ta st•r·ci6n tan mal entendida debo rderirmr a mi "Hume'e C.hcck" (Philosophical Quarterly, 1959) ·
1:11 !El/, X. ii, pú~. 137. 132 ltftm, pág•. 137·138.
220 EL EMPIRISMO INGLÉS
del concepto- a la de un naturalista científico moderno, quien clebc in!'Í!Itir en que, l'i bien es lógil·amente posible todu !\Ut:cso descriptible. no hay cabida para tal concepto, pue!l para que una ley sea una ley no debe tener excep· cimws.
Como el arsumento de Hume es oficialmente defen· sivo. corrc .. ponde a sw; ad\'erl'arius jm:~tificar su concepto de mila~ro. P,•ro podría hal>er insi~:~tido en que todo con· cepto tic lo milagroso que cun1pla la función requerida debe contener la tensión sobre In cual se basa su argu· mento. Pues eon el propósito de servir de medio sufí· cientenwnte t-xtraorclinario como para trasmiti r una in· ferencia que parte de pruebas terrenales para llegar a condu!liones tra!'Cenclentes. un milagro debe ser mucho más que un "Uceso muy poco común, aun en sus aspectos terrenalt.'l'. La apelación del naturalista cientíHco a este significado ele la palabra ''ley" puede parecer meramente arbitrario. a menos que tenga apoyo adicional, como su· cede ron tnclu apelación a definiciones, aun a las implí· citas en las palabras de la gente más capaz. El argumento de Hume, como m argumento anterior acerca de la idea de necesidades en las co~as, toca un nivel más profundo ante~ de voh·er. quizá t-~in conciencia total de lo que dio impliea. a utilizar la palabra de la misma manera científico-naturalista.
A tnnés de toda la sección "De lo~ milagrM". Hume :-e e~fuerza por aclarar pro\·ocativamcnte el poco valor que a-,igna como prueba!' a los elemento!' de juicio en favor de los milagro .. ofn•cidos por la tratlición judco-cri;,tia· na. en general. y en particular. en fa>or de la pre~;untn rc:-lurrc:cdón física de Ct·isto. Esto equivalía a ata· car lo que en !iU época era aceptado universalmente como fundamento de la religión cristiana *. Sin embargo, sólo
• ,\ Pí, Butlt•r, en ~u Analogy o/ Rc/ifliun, publicada por pri· mera H'Z en 1736, en lu misma época t·n que Hume ~taha tra· bajando en ~;u TN11, podía afirmar sin temor de contradicción: "Es un reconocido hecho bi~tórico que el cri tiani>'mo se pre· pentó al mundo y pidió que se lo recibiera alegando milagros
IIUME 221
hacía de una manera nueva y abierta lo que los deístas habían e!'ltado haciendo del-ide hacía tiempo. Pero en la 11iguiente Hume esboza un plan de ataque contra lo que conlltituía el terreno común de ambas partes: el argu· mento del designio *. Put>stn que Hume con!iidera q~e "el principal o el único argumento en favor de una ex1s· tencia divina . .. deriva del orden de la naturaleza" taT,
ln11 dos secciones son complementarias. En la primera !losticne que no puede haber elementos de juicio adecua· flos que prueben la aparidón de milagros, que a su _vc·z prueben una revelación divina. En la se~un?a s~gaere c1ue no podemos legítimamente elaborar nmgun sastema de religión natural (en oposición a la religión re\·elada)
=:;-;;mo dirían los incrédulus, pretendiendo habt·rlos r<·ali· zad;,_, milagros tft"Ctuadoi púltlicamcnte para atc~ti¡mar su \<'r· dad, en esa época; y tiU~", d<·l·ti\amt•ntc, fue acep.tadn por mu· rllo11 en esa época, manife~tamlo rrrer en la real~dad de tal<~ milagros M t:Ja. Fue principalnwnll• alegando C"<l• nulagro,.. )' pro· fecías por lo que Butlrr, a IIUÍt•n Hume respetaba mur~Lu,_ m.•tllha n los hombres rncionalc~ a uprohur los clo¡una~ dd aJ~tJom•mu: "l'llos scm las pruehas dirt'CI,Le }' fumlamt•ntale,s; y e•os otras co· 8M, por considerables que ~can, nunca tlchen st•r afirmada" e~·· 11aradumrntc de sus JlrUt'll&s din•c·ta~. 'ino que se las dt•lw umr a dlos"13( Es intere~ante t•umpurur t••lu con una parle de un Caunn dt•l Concilio \'a tirano de 1870: St quis dixt•rit . .• miruculi ct'fto cognosci numqtwm pu:uc ncc iis dit,inut~t reli~ionis .. chri!5· tia na~ ori¡dnem rile probmi: A11atlttmw sit (si algmen dt¡cra ... <JUC nunca se puede e•tar "c~uru de lo~ mila1fos y que I'IIO• no JIUrden prohar el origen dhino de la ll'ligióo Cri>tiana, caiga sobre él el anatema) me;,
133 Buth>r'5 lrorh, romp. JWr W. E. Glad,tone (Oxford, 1896). J, pág. 309.
t:u ldtm, páp.•. 302-.303. t3G JI. Dcnúnger y C. Roluwr, I::riC'hiridion Symbolorum (Frci·
hcr¡::; in Brcisgou, 2~ edición, 1953), par. 1813. . . • Butler: "l'óo hay nin¡::;un.L m·cc•idud tle ra7.o~aa?ucntos. Y daa·
tíncionc~ abstrusos para convencer a un entcndimaento sm pre· juido que hay un Dios <JUC hizo t'l mua~d? y l_o ¡robi~r."~· Y 'J.HC Jo juzl);ará con rectitud... paru un c•¡nrttu Slll pre¡uac¡~e. dt<.oz miJ ejemplos de esquemas no pueden .. ino probar la t:Jmtcncan de un diseñador" 136•
t30 Butler's /rork5, Vol. 1, pág. 371. 137 /EH, XI, pág. 145.
222 EL E~fPffilS\10 JXGLÉS
que pueda hacer prohablc la aparición de algún género de revelación milagrMa. En la !'cgunda, Hume es tan circun~>pecto como pro~ocativo .• es en la. p~imera; ~st~ explica en parte por que la seccton con objehvo mas lnmtado parece haber concentrado siempre el fuego más graneado.
Pero a pesar de su esópica expresión, es fácil ver adó~de apunta Hume 1:111• El argumento que estamos exrumnando parle d(•l "orden de la naturaleza, en el que aparecen tales indicio>~ de inteligencia y designio que parecería extravagante asignarle como causa el azar o la fuerza ciega y ~in guíu de la materia. . . Del orden de la labor inferimos que cll'be obedecer a un proyecto y concepción previos por parte del artesano" 130• El primer paso consiste luego en afirmar que cualquier argumento de esta especie !IÓ)o puede, a lo sumo, demostrar la emtencia de una deidad estrictamente finita. "Si sólo se conot·c la cau~a por el efecto, nunca debemos atribuirle cualidad~ que no sean las requeridas precisamente para producir el eft.'Cto". Sól? puede a~ign~rse ~ la entidad inferida ''e!'e grado prectso de poder, mtehaencia y bene,·olencia'' que "e manifiesta en el mundo''. ~ - . 1'\o puede prohar~e nada ma~, a menos q~e recurramos a la exageración y la adulación para suplir las lagunas
" 1 • t " 140 Su que dejan la nrgumcntaclOJJ y e razonamten o . • pongamos CJUC se• admite t."<la restricción. Sin duda. ~1 empirista Hume ~ería )u última de la!'~ pc~son.as que objetara los argumento~ cleri\ u do~ tlc la experJencla: de las casas a los con~'<tructores, de los rt'lojes a los relojerofi. "¿Por qué pues te nic"llS a admitir el mismo método de razo-
' ' o 1 ?" u 1 namiento con respecto ul orden de la natura eza. . · El quid reside en "la infinita di(erencia de los SUJC·
138 Si es ncce~ari.t uno clcft•nso o un de~arrollo de mi .i~ter· prolación. puedo rt•milirmc.- n mi nrlirulo "Hume and the Religtous Hypotbesis". en Rationrwfi.,t Annual, 1959.
1:!9 !EH, XI, póg. 1 ~5. HO ldem, pág. 116. Hl ldem, pág. 152.
JIU ME 223
tos'' u:l. Mientras que estamos familiarizados con casas y reloj et~. constructores y relojeros, y sabemos por experiencia que unos no llegan a existir sin los otros. ''la Deidad sólo nos es conocida por sus producciones, y es un ~~er único en el universo, no incluido en ninguna especie o género. ele cuyos atributos o cualidades experimentados podemos inferir por analogía cualquier atributo o cualidad de él 1 ~11 • Además: "Sólo cuando encontramos do11 espccic!i de objetos constantemente unidos podemos inferir uno del otro; y si se nos presenta un efecto que es totalmente s ingular y no puede ser incluido en nin~una especie conocida, no veo que podamos hacer ninguna conjetura o inferencia en Lo concerniente a !IU
causa" tu .
A!lí, Hume considera fundamentales dos diferencias paralelas en lo!l dos ca.'ln!l. Tanto el efecto supuesto como la causa inferida cll'ben !ICT únicos. EL Dios de los teístas es único. " un !ICr único. . . no incluido en ninguna es pe· cie o gÍ'ncro". Es trascendente e incomprensible. Su~ raracterí!<tit·as no son las nue~tras. Pero e!ltas caracterí,.ticas - que !'<on. ~in duda, definitorias- excluyen toda po .. ibilidad c.lc utilizar tuda noción semejante para la t•xplictll'ión ) la ¡m·dirción. del mudo que empleaJUos nociones como la~ de constructore.; inobservados o partículas pn!\tuladas. Tamhii•n el universo es único. y lo e!',
asimismu, por definición. Por supuesto. no lo «'.s en el sentido t•n el cual decimos que la nebulosa extragalúctica de Andrómeda e5 otro "u11jver~o". Pero el univenoo que, según se supone, indica un Gran Diseñador, abarca todo lo que hay. inclusive todo otro '·universo'',
'l l 1 . . "D' ~ d '' y so u exc uye a nusmo putahvo 1sena or . La conscouonciu de esta unicidad esencial de la causa
putativa y del erecto alegado es, como llume finalmente osa insinuar, que en la teología natural todos los argu-
H:! lá!'m. tia ltll'tn. púg. 153. lU ltiem, !IIÍg. 156.
EL EMPffilSMO INGLÉS
mentos que parten de la experiencia se desploman. El teísmo no puede constituir una hipótesis de la cual puedan ser deducidos efectos diferentes de los ya predecibles o adicionales a ellos. Esto se debe a que Dios debe ser tan diferente de todus los ubjetos familiares que no podemos tener analu~ías experienciales que guíen nuestras expectativas. Ni siquiera podemos argüir que es inmensamente improbable que un univcr:;;o como éste haya surgido Rin plan. Pues, como observó una vez C. S. Peirce, los universos no son tan abundante~:~ como las zarzas. En eMe caso, no tenemos ninguna experiencia que nos guíe. Por ello, en c:-;te caso único, no tenemos base ~<>"Una para afirmar que algo es o bien probable o bien improbable.
Puede ser útil comparar ''la hipóte!lis religiosa., de los teólogos natural(•s con el ca¡;o de un dios directamente finito r antropomórfico postulado para explicar algunos Ienómenn!'>, J'ICro no totlos. Supóngase que po:;tulamos uu dios del mar Po~t·idón. con los atributos conocidos de lo~ db<polas humanos. Deducim0t1 que él protegerá a su<: aduladores y afligirá a quicne:; lo d~afíen o lo ignoren. Organizamos algunos experimentos marinos para poner a pruf'ha nuc;.tra hipótesis. El status del concepto ele Poseidón es, entonce:l, similar al de las partículas postuladas en la teoría cinética dt• los ga~s. Sin duda, no hay nada de incorrecto, en principio, en utilizar los método~ hipotético-deductivos para e .. tc tipo de construcción teórica. •· ¿Por qué. puc~, te niegas a admitir el mismo método de razonamiento eon rc:-pccto al orden de la naturaleza?"
El;tá claro cuál clP11e I:'Cr la respue~ta. La hipótesis atómica de la teoría cinética de los gases es legitima y potencialmente explicativa porque, gracias a nuestro previo conocimiento de In mecánica basado en la experiencia. es posible hacer deducciones definidas acerca de los efectos macrocó"micos de acciones microcóo,micas entre las partículas pot<tulada'l. Con la" modificaciones necesarias, lo mismo se aplica a la teoría poseidónica de los nauha-
HUME 225
gios. Pero el dios Poseidón no es Dios en mayor medida que la nebulosa de Andrómeda es todo el universo. Pre· cisamente su!! características antropomórficas eximen a la hipótesis poseidónica del ataqu~ de Hume. Ellas nos permiten inferir que las tripulaciones que no efectúen los rituales propiciatorios deben esperar hallarse en difi· cultades. E" precisamente la esencial unicidad del Dios de los teístas la que expone "la hipótesis religiosa" a ese ataque •. Ella hace imposible extraer inferencias semejantes legítimas acerca de los efectos observables de su supu('Sia conducta.
Ni la objeción ni la respuesta que hemos considerado eran ("oncebi(la!! por el mismo Hume bajo esta moderna forma eienlífica de moda, en términos de entidades hipotéticas «>n la construcción teórica. Pero, sin duda, consideraba al teísmo solamente como una posible hipótesis explicatoria: "un mi-todo particular de explicación de los fenómeno!\ visibles del uni\"el"!lo'' 146• Todo esto debe ser con!!iderado romo una parle excepcionalmente importante del proyecto general de Hume de introducir los principios ncwtoniano!< en lo!< ''lemas morales"'. En c~te caso, en particular, Hume quería lle\"ar las ideas )' los métodos de :\ewlon mucho más allá de lo que habría aprohaclo el mac--tro mismo. Cuando Hume descarta " la t<upo!'ición de otros atributos" como "meras hipótesis". esta descripción tiene armónicos característicamente newtonianos 1H. ~ewlon no Riempre era tan claro y correcto como podría haberlo sido en lo concerniente al lugar propio de las entidades hipotéticas en la ciencia: "Todo lo que no se deduce do los fenómenos debe ser llamada
• Asf Butlcr in~<iAh·: "En la supo~ícíón de que Dios ejerce el gohicr~o moral dl'l mundo, la analogía con Su gobierun de la naturaleza sugiere y huce cteíhle que e~te gobierno moral d<·ba obedecer a un f•qu("ma qn•· (•,tú má~ allá de nuestra compren· ai6n; y c~to rcspondr, fll g••neral, a todas las objeciones contra In ju~ticia y In hondud del mi•mo" ttl'i.
HCS Op. cit., vol. T, pág. 162. HO /El/, XI. pág. 148. HT ldem, pág. 146.
226 EL EMPIRISMO INGLÉS
una hipótesis. Y las hipótesis, metafísicas o físicas, de cualidades ocultas o de cualidades mecánicas, no tienen cabida en la filosofía experimental. En esta filosofía, se infieren de los fenómenos proposiciones particulares, a las que luego se generaliza por inducción. Así fueron descubiertas la impenetrabilidad, la movilidad y la fuerza i1npulsora de los cuerpos, y las leyes del movimiento y de la gravitación" us.
Los Diálogos desarrollan las objeciones a la teología natural indicadas en la primera Investigación. Ya en el libro anterior, Hume aclara que no tiene tiempo para intentar obtener pruebas a priori en este ámbito, y el porqué de ello: "Todo lo que es puede no ser. Ninguna negación de un hecho puede implicar una contra11icción. La inexistencia de cualquier ser, sin excepción, es una idea tan clara y distinta como la de su existencia. . . la existencia. pues. de todo ser sólo puede ser probada a partir de argumentos relativos a su causa o a su efecto, y estos argumentos se fundan totalmente en la experien· cia'' Wl, En los Diálogos, Cleanle reitera esta afirma· ción: "Considero totalmente decisivo este argumento, y basaré en él toda la controversia'' 150• Pero puesto que Hume eusayn ahora seriamente la forma del diálogo, y no utiliza solamente (como en otra parte) lúl el discurso anónimo para cubrir la expresión de pensamientos peligrosot', apenas dedica más atención al tipo de neotomismo degenerado que representa Dcmea • . Así, objeta que
us Newt()n's Principiu, comp. por Florian Cajori (Berkeley, 1946), pág. 517.
Wl IETT, Xll, iü, pág~. 111-172. 150 Dialogues Concerning Nntural Religion. {que en adelante
abrcl'iaremos DRN), comp. por N. Kemp-Snuth, 2a. cd. (Ed.imbuxgo y Londres, 19-17). IX, pág. 189.
151 Por ejemplo, IEII, XJ. • No se trota de que alguna otra versión pudiera haberlo
detenido mucho licmpo, una vez realizado su análisis de la nó· ción de tau.~a. F. C. Copleston de .. taca acertadamente este punto 1ú~. Po:ro no podemos seguirlo en su esperanza de que lo que ha sidu eliminado por el análisis lógico pueda ser restituido
HUME 227
"las palabras. . . existencia necesaria no tienen ningún sentido, o ningún sentido coherente, lo cual es lo mismo". De todos modos, no puede aduci rse ninguna buena razón en favor de ''la gran parcialidad" de insistir en que "el universo matedal" no puede poseer este exótico pseudo. atributo, mientras que Dios debe poseerlo. De igual modo: "Si yo os mostrara las causas particulares de cada partícula material de un conjunto de veinte, consideraría yo muy poco razonable que luego me preguntéis cuál es la causa de las veinte junta!'!.'' 1~1
Sin embargo, el tema principal de los Diálogos es "la hipótesis religiosa", el tipo de teología natural cuyo máximo representante. en la época de Hnme, era el Obispo Butler, el Cleante de los Diálogos. Fue. en parte, con la esperanza de asegurarse la opinión favorable de Butler por lo que Hume podó el manuscrito del Tratado. Acerca de aquel importante tema. es mucho lo que a~egan los Diálogos, desarrollando los puntos fundamentales es· hozados en la primera Investigación y respondiendo a las objeciones a los mismos. Así, mientras que en la lnves· ügación sólo menciona de pa!!o el llamado problema del mal en el curso de una argumentación acerca del "ámbito verdadero y propio" de la filosofía 16r.. en los diálogos se extiende sobre él. Filón, quien con algunas reservas pue· ele ser considerado como el portavoz del mismo Tiume. pregunta: "¿Por qué hay miseria en el mundo? No es por azar, sin duda. ¿Obedece a una intención de la Deidad? Pero ella es totalmente benevolente. ¿Es con· trario a su intención? Pero ella es todopoderosa. N ooa puede conmover la solidez de este razonamiento tan breve, tan clru·o, tan decisivo; a menos que afirmemos que estos
por el "análisis melllfísico" lW. Plus ~tz cltange, plus e' 1m la m~me chose.
1u2 Op. cit., Vol. V, pág. 311. lt>3 ldem, pág. 287. HH DRN. IX, págs. 190-191. lli5 !EH, Vlll, ii, pág. 111.
228 EL EMPIRIS~IO ~CLÉS
temas exceden todas las capacidades humanas ... '' 150• Filón se sentiría ft'liz de aceptar esta afirmación si la mora· leja del silencio teológico fuera aceptada sinceramente por todos, y no se la explotara, como se lo hace habitual· mente, para silenciar a los críticos hostiles a la teología positiva mientras se permite a los dogmáticos que ataquen sin freno. Filón in!liste en que "este baluarte" es totalmente inexpugnable. Pero continúa afirmando, más con· fiadamente, que aun si "el dolor o la miseria fueran compatibles con un poder y bondad infinitos en la Dei· dad", su existencia es fatal para "la hipótesis religiosa", considerada simplemente como argumento que parte de la experiencia. "Debéis probar estos atributos puros, sin mezcla e incontrolables a partir de los presentes fenóme· nos mezclados y confusos, y de ellos solamente. Una esperanzada empresa" (las bastardillas son de Hume) •.
De igual modo, aunque aprecia la enorme fuerza de las apariencias de causación final, particularmente en los toeres vivos, Filón de .. arrolla primero las observaciones básicas ya hechas en la lm·esti¡;ación: " ... el orden, la fli,.posición o el ajuste de causas finales no es, por si mi!-mo. ninguna prueba de propósito; sino sólo en la medida en que se lo ha experimentado como procediendo de tal prindpio" 1118• De todos modos; "Quisiera saber de huena gana cómo podría subsistir un animal, a menos que ,:us partes se hallen ajustada!' de tal modo" lli9• Lo realmente ~:urioso del argumento del designio es que pre· lende hallar l'U prueha más convincente precisamente en e'~te campo. Sin embargo, toda la experiencia sugiere que los serel> vivos crecen, no son hechos. Sabemos que esto intrigaba a Hume ya en 1751 1oo. El reconocimien·
liSo DRN. X, púp:. 201. • E~to, como ob~erva T. 11. lluxley 167, devuelve la pelota a
Butler. lfi7 o,. cit., púp;•. 180-183. ll>S DRN, 11, pt.íg. 146 • .lliD /dem, \'lll, pág. 185. 160 Cartru, I, NO 72.
HUME 229
to de la abrumadora fuer1.a de estas apariencias de cau· sación final y el énfa,.is sobre este hecho de experiencia curio!>amente despreciado son dos hilos que corren a travfs de todo" lo!\ Diálogos.
Asimi!lmO, Filón t-~e esfuerza por destacar su di!lposi· ción a atribuir al universo mi!'mo todos los principios de orden que la experiencia pueda inducirnos a formu· lar, en lugar de at'eptar gratuitamente la lúpótesis de algo exteriur ul universo a lo cual acreditar la imposi· rión dt> esos pritwipio!l de orden 161 • Este es el centro de su escandoloso "ateí~mo el'lratónico". Presumibl~mente, Hume lo halló en la descripción Estratón de la Continuation tles Pen-Jée., Dil·er.,es (1705), de Bayle. Sin embargo, esta actitud brinda otro paradigma del programa de Hume de aplicar. en general y sistemáticamente, la meto· dológica economía de pensamiento de la física newto· niana.
ATE~UACióX DEI. ESCEPTICISMO
"El lcrtor percibirá fácilmente que la filosofía contenida en toste libro es lllU) ~sci·plica y tiende a damos una no· ción de la~ irnperfecr.iones y estrechos ümites del enten· dimiento humano.'' E~tc ~ubrio comentario del Resumen ofrc,·e una cla\e del e.l>ccptici~mo de Hume más valiosa que cualquiera de Jo¡; pa~ajes espectacularmente O!'Curos citados u menudo del Tratado. Pero la mejor explicación ~"e encuentra en la <~ccción final de la primera Investiga· ción. Aquí, Hume pone en orden sus argumentos y de· morca una posición <'Un la seguridad de la madurez y sin distraerse en digresiones estimulantes •.
101 DRN, VI, pú~. 171: d. IV, páj!:s. 160·162. • Aunque e.on importante~, las investigaciones ";.Qué catt~as
no,, inducen a creer en la existencia del cuerpo?" 182 y "De lo Identidad PerJonal" JG:I son int.ludahlcmente digresiones de una Parte titulat.la "Del sistema e~céptico y de otros sistemas de filoso·
16:! TNII, I, iv, 2, pág. 87. 103 TNH, l, iv, 6.
230 EL E!>trJRJSI\fO mCLÉS
Comienza con una fresca y atemperante referencia a Descarte~. Una vez que dudamos de todas nuestras opiniones y facullade!l. es imposible j U!ltificar estas facultades "por una cadena de razonamiento deducida de algún prim·ipio original que no pueda 11er engañoso o falaz". Tal principio privile~iaclo predominante no existe. \i "si lo hubiera. podriamo!l avanzar un solo paso más corno no 11ca mediante el uso de ellas mismas facullade.'l de las que se supone que ya dudamos. Por lo tanto, aun cuando algún humano pudiera llegar a la duda cartc~iann (lo cual. evidentemente, es imposible ), sería totalmenlt• incurablt• ... '' 160. Sin embargo. interpretado más moderadamente como un programa ele cautela indagatoria. tal "eAceptici!'mo antecedente'' es muy razonable.
Los argumentos tradicionales en favor "del escepticismo con re~peclo a los sentidos"' son omitidos por considerarlos " trillado!'" y porque "sólo bastan para probar que no dcl)emos confiar implícitamente en los sentidos ... sino que deh<•mos corregir sus datos por la razón y por conAidcraciones derivadas del medio, la distancia del objeto )' lu di!~pOsición del órgano, con el propósito de harcrlo~, clcnlro de ~u esfera, criterios adecuados de la Yerdad y la falsedad''.
Pero har otro!< argumentos "más profundos contra los "t'nlido .... que no admiten una !'lolución tan fácil''. Es "e\ idcnle que lo::; hombres son inducidos por un instinto natural o tendencia innata., (lo que Descartes llamaba
Cía ·•. Jlio hay, pucq, nin~tuna razón para reprochar a Hume por omi· tirios ele la prinwra lnrestigación: e<:pt>cialmcnll', cl,u.ln que ya ba· bía ndmitido, ~·n la>~ reserva~ sobre ._,¡ Tml!ldu, que ".,n un exa· mcn mú~ c~tricto de la sección concerniente 11 la id<•ntidad personal.. . d<·bo confesar que no ~é t·6mo rorn·~ir mi" antiguas opinitmc·8 ni cómo darles coherencia" HH. No llf'mos logrado aco· modar a nin¡:ún tratamiento de e•tos temua nin~una de esas di¡rre•ionc<~, Pero con respel'to a la Jlrimcra, afortunadamente podemo• remitir a un fino estudio de H. B. Price 16ú,
16~ T,\1/, Ar .• pág. 633. lfl5 Op. cit. 180 }}:H, XII, i, págs. 158·159.
HUME 231
"una cierta inclinación espontánea") a "suponer un unh·erso externo que no depende de nuestra perrep· dón ", y a admitir "que las imágenes mismas presentadas por los sentidos son los objetos externos'' 16;. "Pero esta primigenia y universal opinión de todos los hombres pronto es destruida por la filosofía más ligera ... " Pues la "mesa que vemos parece disminuir cuando nos alejarnos de ella", mientras que " la mesa real, que existe independientemente de nosotros, no sufre la menor altera· ción" Hlll. El inconveniente es que no podemos negar la existencia de un mundo externo independiente ; mientras que "la más ligera filosofía" muestra que l.as i~~gencs o percepciones de la mente no pueden ser tdenltftcadas t·un las cosas externas.
No puede "demo!ltrar!le que las percepciones de la mt•nte sean causadas por objetos externos ... " Gracias principalmente a su análisis ele la caut~alidad, Hume no podía aceptar la toma de judo por la cual se t•onvertía t•>~ta difieultad en un argumento en favor de la causa universalmente presente, Dios, "un o~;píritu invisible y desconocido''. Tampoco está dispue~lo a adoptar la línea radicalm<~nte ícnomenalista. !'t'gún lu cual la cuestión de si hnv objetos independientes de todo" los datos !'t>nsorinle>~ rcaiL~ o posibles carece dt• significado. ''Si las pcrcept·io· nes de los sentidos :;on producidas o no por objetos ex-
. .. d h ) "HW ternos que se les asemt~Jnn C!' una cue:;lton e ec to. Estos problemas deben !'Cr dirimidos apelando a la experiencia, aunque ''en esto la experiencia permanece y elche permanecer enteramente en silencio'', pues "la mente nunca tiene presente ante dla más que las perccpci()nes ... '' 170•
Hume toma luego el argumCilto de Berkeley de que si las cualidades secundaria<~ "On suhjetivas entonces tum·
167 fdem, pág. 160. IGM fdl'm, pág. 161. 1G9 ldem. 170 ldem, pág. 162.
232 XL EMPIRISMO INGLÉS
bién lo son las primarias. En la última edición, agregó como {rase final de esta parte: "Si despojamos a la materia de todas sus cualidades inteligibles, tanto primarias como secundarias, de cierta manera la aniquilamos y sólo dejamos un algo de."~COnocido e inexplicable como causa de nuestras percepciones, noción tan imperfecta que ningún escéptico la considerará digna de contender con ella'' 111 • El resultado final escéptico de la filosofia de la percepción de Hume brinda, así, un paralelo al resultado de la crítica de la teología natural 112• "La cues· tión . . . se resuelve en una proposición simple, aunque un tanto ambigua o, al menos, indefinida: que la causa o las causas del orden del uni\"erso probablemente tiene aJ. guna remota analogía con la inteligencia humana." •
El escepticismo corrosh·o también amenaza a investigaciones que es menos fácil abandonar. "Todos los razo· namientos abstractos' ' sufren de las paradojas del infi· nito que afectan a "las ideas de e~pa(·io y tiempo". Tampoco son inmunes Jo~ ''razonamientos com:ernientes a cue"tiones de hecho". Lns objeciones comunes también :>on débile!l. No pueden resi~tir lns exigencias de "la ac· riún, de la práctica y de las ocupaciones de la vida coti· diana". La objeción más profunJn. filo'lófica, es que todas In'~ inferencius que parlen de la experiencia son simplemcnll: una cuestión ele "costumbre o un cierto instinto dt: nuc..-stra naturaleza que c.<~ difícil ele re.istir, pero, al igual que otros instintos, puede ser falaz y engañoso"' 173•
I.a ccmtemplación momentánea de ''la C¡Jprichosa con· dición humana" es interesante 174• Pero este "pinonis-
171 lclem, pág. 1M. m DR!\', Xll. púg. 227. • Ambos pnsajc~ figuran entre las últimas fra~c~ que ngrc·
gÍ1 u fill" obra~. Se c,fue·rza prno•nmcnte por de-ta<:ar la vaciedad de la l-CJ!,Unda con..Ju-ióu y, particulannentc, por ~l'ñalar que no puede '·brindar ninguna infcuncia que afecta a la ~ida humana o pueda •er la íucntc de• alguna acción o alguna nbMención".
173 IEH, X.ll, ii, pág~. 16-1o y 166·168. l7t Jdem, pág. 168.
HUME 233
mo o escepticismo excésivo" no debe salirse de cauce. Es demás fácil, para "la astucia ele las supersticiones P?· puJares. . . utilizar estas enmarañadas zarzas para cubnr y proteger su debilidad" *. F.n todo caso, el propósito de todo esto es establecer nuevos fundamentos para las ciencias -t•n particular las ciencias del hombre- en un estudio de la naturaleza humana. Es precisamente de este estudio del que Hume deriva su propio escepticismo _mi· ligado: "No puede haber ninguna duda de que estn ciencia es incierta y quimérica, a menos que adhiriéramos a un escepticismo contrario a toda especulación . y a~n a toda acción" 176. Hume, pues, descarta el puromsmo como ocioso, subversivo y contrario a los instintos fundamentales de nuestra naturaleza. Sin embargo, un pirronismo "corregido por el sentido común y la reflexión" puede contribuir a generar ~se "grado de duda, cautela y modestia que, en todo tipo de análisis Y de decisión, debe acompañar !licmpre a la persona de buen juicio". También puede contribuir a convencernos de que debemos limitar "nuet-~lnts invc~tiga~íones a los tema_s mejor adaptados a la estrecha l'apactdad del entendimiento humano" 177•
Aparte de la mayor compacidad y precisión de la argu· mentación, a!IÍ como de la omisión de todos los aspectos tentrales de la duda, el único indicio de desarrollo que
• Precisamente esns paradoju del infinito que preocup .. ban 11 Hume M>n las que expone Arnauld en la Lo¡:ique de Purt Royal. que Hume ciertamente coMCÍII, para dar &Jl<•YII. a la mura· leja de 8U inoompatihilidad: JI 1'$/ ~<>11 de ~e. /ati!(Ut'r 11. ces subtilités, a/irt tic dompter sa presomptl~n: et lur ?ter _la lw~1he.uc d'opposer ses jaiblrs lamieres attt ventes que l EgliSe fuu pro· pose, sous prctf!ttl' q¡¿'i[ ne pcllt pus les comprendre. (F.s C?,!l· \cniente fatigarlo con esta!! <~utilc1.as para domar su prrsuncton y quitarle la n~adía de oponer ~~~~ débiles luces a las verdades que le ofrece la l!!lesill, so pretexto de no poder comprénder· las.) 1 ¡¡¡
líli Parte lV, Cap. I. 176 TEll, l, pág. 22. m TEll, XII, ili, págs. 169·170.
234 EL El\lPIRISMO INGLÉS
encontramos entre el Tratado y la Investigación consiste en la considerable disminución de la importancia asi~'~'· nada a los instintos y las propensiones. Este énfasis :s tot~enle armónico con el programa francamente psi· colo1m:ante del Tratado. En éste obliga a concentrar la a!ención de Hume en el embarazoso problema de propornonar fundamentos adecuados para distinguir los instin· tos laudables de aquellos que adecuan su creencia a la prueba de las deplorables propensiones de "los fanáticos Y ~;upersticiosos". Esta cuestión es insoluble en la me· elida en que se aferre a términos estrictamente psicoló"i· cos. Sin embargo, ni siquiera en la Investigación lle~a Hume a afirmar coherente e inequívocamente que l~!! lmcnos fundamentos empíricos son. realmente, excelentes fundamentos. Todavía esorihe: "Todas las inferencias que parten de la experiencia. . . son efecto de la costum· hrc. no del razonamiento" 17R. "~o podemo!! dar una r:•zón !'atis~actoria de nuestra creencia. . . de que una ¡ucelra caera o 1'1 fuego quemará ... '' lill. .\ún !lubsistcn ra!'lro!l del racionalismo cartesiano. rechazado consciente· mente. Reconlcrnn!l que el Tratado fue escrito en Franl'i¡¡. En realidad. los antecedentes de la filo!lofía general ele Hume son tanto francese~ corno británicos. Asi. fue C~l Fr~ncia. no, rtt. Gran Bretaña. donde el C!<cepticismo ¡mromano hahJU !ltdo tomado en serio. De igual modo, el Ot'asionalismo que ataca Hume es el de Malehranclle, uo el de la \'ersión que Berkelcy se esforzó por distinguir.
I.OS FUNDAMENTOS DE LA MORALIDAD
No sucede lo mismo con los estudios morales de Hume. Eu la introducción al Tratado alude a "al.,.unos filósofos recientes de Inglaterra que han comenzad; a dar nuevas ha:;es a la ciencia del hombre·•. Menciona a Locke,
178 !El!. V, i, pág. 57. 170 /EH, XII, iii, pág. 170.
HUME 235
Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson y Butler. pero. cosa significativa, no a Berkeley. Krmp Smitl1 ha sostenido convincentemente, basándose en datos biográficos y en evidencias inlcrna!l de su obra, "que fue por las puertas de la moral por donde Hume llt•gó a su filosofía''. y que fueron, sobre todo, las obras recientemente publicadas de llutcheson, cuando Hume tenía "unos dieciot·ho años de edad. . . las que le abrieron. . . un nuevo l'ampo de pensamiento" 180• Las ideas estructurales fundamentales del enfoque de Hume de la moral se encuentran al final de la primera Investigación, como parte del triunfante examen final de todos los temas correctos: "La moral y la crítica, pues, no son tanto objetos del entendimiento como del gusto y el sentimiento. Es más adecuado expe· rimentar que percibir la belleza, moral o nnturul. O, !lÍ
razonamos acerca de ella y tratarnos ele fijar la norma, tomamos en consideración un uue\'o hecho, a ~abcr, el gusto general de la humanidad o algún hecho !'eme· jante que puede ~er objeto de razonamiento y de inves· t igación" 181•
Su punto de partida es "la reulidad de las di~:~tinciones morales". Considera pervcr .. o. funtástico y curente (le in"'enio todo intento de negarla<~. A .. í. se plantea la cue,otit~l "de si deri\an ele la ruzón u del sentimit•nto'' 182•
Como hace a mcuutlo, se indina má~ hacia la que con· siclera la posición general de lo!> antiguos. En el primer•l de loR cuatro apfndices a los cuules relega la mayo1 parte de los tema!; filo~óficos clt• la segunda lntesti!',ll· ción, admite que: "Siendo un fundamento importante del elogio mora] ... la utilidad ele tuda cualidad o acción. es evidente que la razón debe entrar en buena medida en rodaR 1as decisiones de este tipo ... ,. Pero esto u o puede ser todo. "La utilidad sólo es una tendencia a lograr
~~~~ Cartas. I, N? 3, N. Kemp-Smith, op. cit. Parte 1 > ra~"im: cita de la pág. \i.
m xn, m. pá¡.r. 173. 182 IP.ll (Jn\estigaci6n sobre los Principios de la M o rol), I,
pág •. 3 y 4.
236 EL EMPIRISMO INGLÉS
cier~o fin, Y si el fin nos fuera totalmente indiferente senttríamos la mitoma indiferencia hacia los medios. ~ menester aquí un sentimiento que dé preferencia a las tendoncias útiles por sobre las perniciosas". Identifica ~las tencl~n~ias útiles con una benevolencia general: E~~ scntumento no puede ser sinu el del deseo de la
feliCidad para la humanidad, y el rcd1azo de su dolor· .. " 1"a. El Tratado sólo admitía una benevolencia r;stringid? ap~icad~, a través del mecanismo de la simpaha,_r en el afuma que no hay en la mente IJUmana una pas1on como la del amor a la humanidad, independiente~ente ele las cualidades personales, de los servicios ren~~~os r de la ~elación con nosotros'' 1114• Pero toda cueshon _de e:o!~' ttp~ carece de importancia comparada con la af•~ac·10n p~unordial ~e Hume, de que "despuk de co_nocuJa to~a !'lrcunstancJa } toda relación, el entendimiento no l1ene más ámbito para operar ni otro objeto sobre el cual emplearse'' 18~. Una \e.7. realizada toda la tarea de dt•sr.ripción, queda !liernprc la preferencia que se ~~he I':Xpcnmt-ntar, la decisión CJUI' se debe tomar y la acc1on r¡ue ~oe dehe realizar.
l·:~ta. k~is primaria no perterw<·t• a la p~icología sino a la log.'C." de la mnwl o. quizá dd,iéralllu!'l clccir. a su mctafr:-Jca. La naturaleza y la fut·rza compul!!h·a del argument~. clo Hume p~cden <:c•r nwjnr apn·ciadas si ponemos tam~>lcn ele man .. fte,.to la cxpr!'c;i(!11 IJHÍ~ Ú!'(ICta y más prov~!c~lr\a c¡uc. rel'Jhe en el Tllltwlo, En é,.te l'Ostiene que :-ulo la razon JJWJca pucdt• proYucar niJJ.,.una acción o dar Migcn a ninguna volición". l\i. por lo 1~1 ismo, nunc: puede pu•: ~i sola refrenar un !lcntimic~nto o una acción. 1 ues la ruzou !iolamente demuestra la!'! conexiones abs· tracias entro las ideas o nos permite conocer las relaciones primurias eulre las cosas. Conocer proposiciones es solamenle conocer proposicione::o. :\o es preferir, ac-
1t~3 JPJf, \ r. pá~:Q. 104 r 105. l8-l TJ\H, Ill, ii, 1, pág. <181. 18:s IPM, A 1, púg. 108.
HUME 237
tuar ni siquiera refrenar. La parte explicativa -aunque, por 'supuesto, no el elemento normativo intro~ucido ~esde fuera- de la conclusión de Hume se conv1erte, as1, en una verdad necesaria: "La razón es. y sólo puede ser, .la esclava de las pasiones, y nunca _ruede pretender a .~!~~ guna otra misión que a la de servulas y obedecerlas. Oficialmente, usa la palabra "pasión .. de manera t.a~ amplia que abarca toda jnclinación que pueda summJ!Ilrar algún motivo para hacer o no algo *. De este . • modo, la más serena contemplación de una demostrac10n de la teoría de conjuntos constituye un ejemplo más, de la ra· zón esclavizada por la pa~ión. aunque ésta solo sea el tranquilo e inocuo placer de la matemática.
Cuando Hume aborda la moral. aplica la mi!.'n~a ~istinción: "1-a moral estimula pasiones y provoca o ·~pule acciones. La razón, por sí misma, es totalm_er~t? •mpottÓnte a este respecto." tH7 Con!iidera la pmllbJisducl de realizar el programa, prO)CCtatlo por Loc~e y ensayado por Spinoza, de una especie de geoT?etna moral que parla de premisas evidentes y necesanas.. Pero lo tlt'S· c~nrta como quimérico, priml'fo, porque sunplem~nle no hay relaciones capaces de ¡;umi_ni!:'~rar ~as premtl'as .r~c¡ueridas, y segundo, porque nmgun st:;tema dcductl\? puro semejante puede ~ulvar d abismo entre el conoc•· miento abstracto y la obli~ación práctica. "No podem~~ probar a priori que c"la!l n•laciones. si realme?te ex.•~· tieran , se las percibiera. serán válidas } obhgatonas univer:-~ente" 111!1, Una l'ituación similar ~e plantea en el ca!lo complementario de "las cuestiones ele hecho que pueden ser descubiertas por el entendimiento" ll!ll. Pues lu
1sa TNJJ n, m. 3, púl(s. 4t t r 4L5. ' H 'ld • l ~t • V· 1 entidos ad hoc de "carencia y e"tutcrc~l!lH u canse Oí' " .. • p 1• · .. •1
utiliz.ados al final de la ~ccl'ión Anatom1a o lll<'a , <'11 ~ c.1pitulo 1 de este ,·olumcn.
•~7 T!v11, m. ;, 1. pág. 157. 18R ldem, pág. 466. 1&9 Idem, pág. 468.
238 EL EMPIRJSMO INGLÉS
vir tud Y eJ VICIO , . . . no son caractensllcas d 1 . • ruJsmas m !'On deducl'bl d • e as SJtuactones es e esla!'l ' 'El · · pues. pueden ~er comparados ; . j ~JCIO y la virtud, el calor y el frío q . on ~s somdos. los colores . ' uc no son cuahdad d 1 '
smo _P~rcepcioncs de la mcnle. y des e .os. objetos, domuuo de la moral t' este escubnmlento del ser apreciado como ~n ocnotol ~cl¡uelblotro de la fisica, debe · I~H era e avance d 1 ·
c1as especulativas a une e as Cien-po . • 1 ut•, como aquél lamb. , . ca o ntnguna influencia en la pl'áctica" too len, llene Es en este contexto en el ue t . .
la ohliervación que tl"'. 1 1 q enemos que comprender d
• .. se t• Hice ¡>oco se h h h amente famosa •. • a ec o merecí-
En t•ulu• Ju~ -"i•tcm<~s nwrale a hura ..• los autnn•-. prn~·cden d ~ que he conocido hasta motln común ,¡,. raz•m<~mirnto urante un tiempo según el me •·m·ueutm nHI •orr•rA • · · cuando, repentinamenl" ~ • "a <Jut• en Ju 1 1 • '' lllllllt'~ cutre (0 , l•rt
1 • • • gar 1 e 3!1 copulas co
· · , )f)~Jeu>nc" e . · "ll'lun¡·, qtw no •··t.:n d. • ·' Y no r~. no hay propo • ·• ' •·ontTta a~ >O d • · na. F.•ll• c~mhio . . 1 r un eberw o no deb• 1.• • U. ' . 1:" IIIIJit'H'C(ltibfe 1• • ~· J<h ' · la lllil)ur liiiJI<>rtan .. •1a ll 'dpdro llene consecuen·
, . ¡/ b • • IIC• a o • ' Tlo e crw cxprt,an una nu. • 1 . , que e'tos debería nct·c•ario r¡uc ~o lo• ol . evo re acwn o afirmación ~
' " 1" T\l' Y .SI' Jo )' ' ~~ llem¡>O. ddte tJ¡¡r-c• una razón . ' exp lquc; r al rnil'mo Cfllln·luhlc: IJil<' t •;:J
1 nt . . del ¡,! ,11UC parece totalmente in-
OI • u Hl r<· acwn se d ra• que '"" lutulua·nte d'f . d a una educción de l t>rcnte.. e ella 101.
Lo que hace aqul· 11 . . . d' . . . umc es Jllsl'<ltr Istrnguu cnlre eiJ>uro .:¡ 1 . l. - en. que es esencial J 1
t a e u o ) a descr . . . por un ac o. V la ¡>refc•·ctlc' . . l))CIOn Imparcial · • · · •a compro ¡· 1 1 ' c?ou práctica, por (•1 otro F~ m~,IC a o a prescrip· stderatla df' carácter ltírríc~ J · la cuestton puede ser conIIO solamcnlf' porf¡ue bt e ' rom~ se hac~e habitualmente
1 1 es JIAIC J' ' ' creer d lector anre u 1 . . o ogJCa, como podria b' na cc·ruramu • I'. •en }Jorque 1tay un abi«mo 1' . ) super lCJal, sino más
. ogtco entre los conceptos
:oo ldem, pág. 469. Podemos juzf!nr hu~ta e uti • .
Equ;. G. E. l\looro no utiliza p~ra ~~171o e~ reclc~llc si observamos
ltllt' rt !1903). e a e• te pa•aJe eo su Principia
llll Jdem.
HUYE 239
implicados, pues las prescripciones no pueden ser dedu· citlas de puras descripciones solamente. El principio de esta imposibilidad no es -como algunas formulaciones del principio de contradicción- una condición lunda· mental ele toda comunicación. 1\i se funda, obviamente, en una diferencia que haya sido y sea reconocida uni· \'ersalmcnte, y lJUe, de hecho. se destaque siempre en toda parte y todo uso de cualquier lenguaje. Precisa· mente porque no era ni es allí, Hume necesitaba compren· dcr claramente la importancia fundamental de esta dico· lomía. Eran mem:stcr vigilancia y energía para que esta diMtinción sumamente fértil e iluminadora no fuera pa· sada pnr alto o quedara en la sombra 192
• Una vez deli· neada claramente la proposición "A (pura) es no puede implicCir un dcl)('ría". puede ver!le que la proposición C!l
necesariamente verdadera. La imposibilidad es una cue!:l· tión de ''inexorable lógica''. Tratar de negarla es tonto, 1;i no realmenlt~ irraciunal 111:1• Tal neyación no e:< algo c1ue pueda 10cr act·plntlo re~peluo:oamente como el corolario razonable de una diferencia en los presupuestos iniciale!~ ~ l'll la \ isión del mundo.
l..a ~wguncla lnre.~tigación no contiene nin~ún pasaje correspondicnh' a c .. te famoso párrafo. Pero la idea de c¡uc ha~ un ahi:<mo entre hechos y valores !'iguió siendo una c·on~tantc clcl pcn!'amiento de Hume. Así. en cierto :>entido. aquel en el cual \1oorc hablaba de la {alacin natural i~La HU. él e!l la fuente y el origen del antinatura· li!>-mo: "no puede haber nada más antililosó[ico que e~o~ sil'ltcmaK según los ruales la virtud es lo mismo que lo
1112 V éa~1~ un I"Xomrn del <'ariÍ<~ ler de esta dicotomía en R. F. Atl..in~un l A. 1\loutefiore, "Ought and ls" (Philosophy, 1958). E• qui1.t\ ndusln qtu• en el mismo número haya aparecido el artículo el" C. E. M. AnbComhe "Modern Moral Philo~ophy".
10:1 Citado por Atkinson y :\lontefiore, op. cit., de A G. N. Flcw ) lt. \'\. Ht•pburn, "Prohlemti o( Perspective'' (1'1Je Plain
Fiew, 19551. 1!11 l'rinci¡¡ia Etllictt (Cambridge. 1903).
240 EL EMPIRISMO INGLÉS
natural. y el VICIO lo que es antinatural'' 1011. Pero en otro sentido más general -aquel en el cual Warburton el amigo de Pope y futuro obi~pu de Gloucester. escar: necia a la lliJtoria natural de la religión como destinada a "establecer el naturalismo, una especie ele ateísmo en lugar de la n•ligión"l!HI_ Hume era un naturalista' sin reservas. Creía firmemente en un orden de la naturaleza: es propio del vulgo, no del filósofo, creer en la objeti· vida~). del. a~r. No tenia más paciencia con respecto a la VICJa chv1S1Ón establecida de la historia en sagrada y profana que la que tenía Hipócrates para la sacramenta· lidad de "la Enfermedad Sagrada" 101• Hume no dedica~a ni?guna atención a las historias de milagros o a las afuma~1011es ~~~ re\· elaciones; no daba cabida para ninguna lllfurcac1on en un orden nalural y un orden sobre· n_atural. La "voluntad del Ser Supremo ·• sólo es mencwna<~a de pa!iada en la segunda 1 nr·esti~arión •. Sólo S.: ref1ere a _las. i_deas teológicas para dar un ejemplo de como un pnnc1p10 que no sería lolcrado en los asuntos concretos de la vida corriente puede hullur refugio entre esas sumhras menlales; y para cliMcemir !\U influencia deformau~c tcndienle a desviar "t•l razunnmicnlu y hasta el lenguaje ... de su curso nalural" :!tKt. La "verdadera reli¡.dó_,~·· propugnada en la primera lnr·estigación y en lo!! Dtalogo.f no es más que un rechazo di!<imulado de
Ul:í T,\"/1, 111, i, 2. IJlÍ¡t. 475. CC. J. S. "ill, ··~ature"' en Thrt>e l:ssa)s on Rtligion (Londreo, 18H). '
106 Carta a A. Millar (citada en Carlas, l, N<> 132n).
\,
1ur:- llitlfJncrate$, t·ump. por W. H . .S. Jora·~ l l..mulre~. 1932),
o. JI.
• E,t~ noR n'cucrda la observación de C. 1>. llruatl WS act>rca de. T/¡~ ¡. ~~~~~~~~~~~~~~s oj .é"t.Mc~ lDil de. S.ir Da, id Uoss, n·~~Lor del ~rw! Coll~gc:. En la. ult1mas dos pa~tllla• el rcctur libera a Jos stndic.oH de G•ffurc.l de Loc.la imputación dt· faltar a la ronlianza
ddep,?sllada en elln~ reüriéndose en términos corlt'•Cl! a su Crea
or • 10~
19~
:?00
Mind, 19W, pág. 238. Oxford, 1939. IPM, A I, pág. 112,· lli, ;; pág. 31 A IV • 138 .... n; , pag. .
llUME 241
toda esta oscura cuestión por considerarla un reducto de supersticiones perturbadoras •. . . .
Hay un tercer sentido, un tanto artifJcial, en el c~al se Jo podría llamar a Hume un na!uralista: Tal sent1do deriva del hecho de que su pensanuento asigna un lug~r de primordial importancia a la natur.aleza huma.na. El análisis de Hume reduce el razonamrento expenmental a una cuestión de costumbre, y la necesidad de causas .a una proyección sobre el mundo de hábitos humanos. Ana· lo~amcnte, a este respecto su argumentación llega a _la eonclusión de que, mientras la razón "dc;cubre los obJ~· tos C()mo realmente son en la naturaleza , la preferencia humana "tiene una facultad productora; y, dorando o coloreando todos los objetos naturales con color~ r,~:· tados, realiza en cierto modo una nueva creacion · Así. la moralidad se centra en el hombre y es creada por
el hombre. 11 Pero Hume no comete el error de suponer P?r e. 0
que la moralidad carece de importancia o ~ arbtt~ana. Tmln lo contrario. Prcci11amentc porque esta arra1~ada en clcseos. necesidades e inclinacion~s human~s u~rver· 11ult•s c11 que adquiere una !1Uprcma 1mportancaa: et~los prin<"ipio!l ... conslituyen. de cit>rta manera, ~? .. ,~.cfet~!la de la humanidad contra el vicio o el desord~n : :· 1 or 1 • 0• 0 "aunque la" r•·.,la!! de la JU!IhCta son a rm.,ma raz • ~ -... · · 1 artifidale:>. no son arbitrarias" 2'"'. En otro !'enhdo. e h~rc·t·ro de los mencionados, son supremamente naturale:· En el en!la\o titulado simplemente "Un diálogo", haln· tuulmente ~y con razón- impreso junto con la segunda fnt•estigación, considera el problema que presenta la apa·
• Una tle las más ~r.rius lirnital'ioncs "innow~·· de Uunu• ~·~u nn •cntir nin~una ~<iiD!lBI Ía Jl(>r Ju "nal'iUtl UOS vec~~"; r lllllllllC~ que nunca hlciera justidu a t••u piedutl y ahnega~lDtl •nnplc 1111C
a numuc.lo tienen muy poco t¡u<~ ver t•ou temores hacul. teiT()rt•s e~t·a· tolú~ico~.
::o1 /P.U. A I, pág. 112. :!02 1 PM. IX, i, pág. 96. :~tl3 r.v H, m, ii, 1, pág. 491.
242 EL EMPIRIS!\10 L~CLÉS
rente variac1on de los sentimientos morales como una variación entre una culLura o suhcultura y otra. Insiste en que hay una uniformidad básica debajo de la diversi· dad superfi cial : "los principios 11obre los cuales razonan los hombres en moral son siempre los mismos, aunt¡uc las conclusiones que extraen a menudo son muy diferente". . . Nunca hubo ninguna cualidad recomendada por alguien <'omo una virtud o una excelencia moral que no lo fuera por ser útil o agradable a ese hombre mismo o a otros"' 20• .
Al arraigar de e!lte modo d irectamente en la natura· leza humana la moralidad, Hume resuch·e el problema dt• cómo es posible que la frase "es mi deber" sea una buena razún. aunque quizá revocable. para bat·cr algo (no era propio de N. t•omo podría haberlo sido para un moralista menos secular. aducir sanciones en otra vida para in"pi· rarnns un interés teóricamt•nte abrumador rn realizar has· la loA deberes más incompatibles con nosotros). A veces, H ume parece haber abrigado la ambición de hacer aun más. de probar que la obligación moral es. realmente ' sin n~!'crvat;, una rnzún irrefutable para la acción. '' ¿, Quf> leoría de la moral puede sen·ir a un propÓ!~Íto útil a menos que pueda dt•mostrar ... t¡Ut' todo!' los dchercs qut• recomiende cunstiluycn también d verdmlero interés dr cada individuo? La \Cntaja peculiar del unterior sistema parece residir en tjue ¡¡¡uministre mediunu [e:. rll•cir, tí·r· mino:; mcdiu~'~] apropiado" para c~c propó~iLo." :!flll
Fl Tratado contiene muchas cxpresiont·" escandalo>'tt", adecuadas para herir en lo \'ÍVCJ a todo espíritu natural· mentt• kantiano. referente-. a la" ncce~<tria-. limitaciont·s al papel de la razón. En la segunda 1 m·estigación. deja de ludo la mayor parte de este ''terribilh,mo infantil". aunque la esencia del argumento implicado recibe poco cambio (el Tratado fue, a e"te re,.pecto. el Lenguaje, rer· dad y lógica de Hume). El propio rct'onocimicnlo de
~0·1 IP,..I, JTI, i, pág~. 151·152. 204• IPM, lX. ii, púg. 100; pero ct págs. 102-103.
243 H UME
Kant de la validez de este argumento se le ~~esentó. l~e· o. típicamente en él. no como una concluston defnuda
!unque tautoló¡dca, sino como planteando un pro~lc~a in!'loluble: " Pero cómo* la razón pura pue~r ~:~er practtca
• mJ·,.Jna ~·,n moti,·os adicionales extratdos de alguna en st · , " 1 · otra fuente ... toda la razón humana es tola mente mea· paz de explicarlo,. _Y todo~ ~o~ ~~f2~1~rzos y afanes por buscar tal explicacJOn son mutiles . . e
Este argumento conduce a Hume a d~r cosas ~om l
1 • . t . "No t'!l contrario a la razon prefenr la as siguten es. · • . d 1 "~~~7 destrucción de todo el mundo al ra!'guno de mt e< o. ~n ''Las acciones pueden ser loables o c:ondenahles, pero
• hl " 2011 Contra tales >ueden !lt'r razonables o no razona es. ~>aradojas, uno !!C siente tentado a ~rotestar _en nombre <M uso común. si no del sentido comun. El nmmo ll~me
... 1 d' . ·,.,·o· n <le Locke de todos lo!'l razonanuen· c·urri"'IO a 1\ !' )
tos e~ dcmO!'Irativo~ y prohablet< sobre la ha~e -~e q~e constituye una parudój ica ofensa "al uso eomun dec!,r "que !'Ó.lo Cil probable que todos lo-. homh~es .mue~~n . Así. introdujo In!! prueba.~ por el tr.rcer termmo. que le .. ignun a nctuPilos orgumenlo!l dcnvados de la exp~·
1 · ah' 1 1 d l o la opo"l· riencia que nu dejan e lt a para a u e a ...
• ·; ·• :!OO Del mismo modo. podría habernos pernnt1do uon · ll •· u bll" en los t•mplear las palabra!' ''razono 1 e y no razona .
casos que él cita. d Puede ser instructiva la <'Omparación de los os caso!'.
Puet' en ambo!'. la c.;oncesión puede ser solamente verbal o uede ser algo má~. En el primer caso, para ser al:ro mfs que meramente verbal tendría que arrastrar a dn <·ompromiso con la posición de que lo" elemcnl~s e juicio experienciales más fuertes realmente con~;lltU)Cll
• T..a<~ ba~tardillal> 600 suya~. . :!un Grounclu-ork oftlle Metnph)sic o~ Uorals. cap. TI't~d. ~tn:;
c·l fJa~¡tjc l'itndo es cll' H. J. !'ti IOn, 7/rt' Mor/l/ Lall! ,on re~. 19491. pÚj!. 129.
:!117 T.\H. 11. iii, 3, pág. 116. :..>o!.! TNll, lll, i, 1, pág. <158. . ~uu !Ell, \1, pág. 69n: cf, TNII, I, iíi, ll, l'ag. 124.
244 EL EMPIRISMO
excelentes fundamentos en apoyo de una conclusión empírica. En el segundo, la concesión meramente verbal permitiría el uso de ' ' razonable" y " no razonable" como sinónimos de " loable" y "condenable", con el agregado " de que la razón, en un sentido estricto y filosófico, sólo puede influir sobre nuestra conducta de dos maneras" :!lO.
Una admisión sustancial permitiría describir la conducta de un hombre como razonable, no solamente en virtud de su descubrimiento de hechos y consecuencias atinentes al caso y de su confección de planes de acción que fracasen, sino también por el hecho de que manifieste preocupación por la imparcialidad, la coherencia y las reglas generales. De todas estas cosas Hume fue siempre muy devoto, al menos en teoria ; y todas ellas están implicadas, sin duda, en la idea de conducta razonable. Una concesión según e!ltos principios no perjudica de ninguna manera a su principal punto de vista original. Estas preocupaciones modificarían la elección y la actuación, y toda acción debería tener sus motivos. El mismo Hume, en realidad, hizo mucho por dar tal sentido a la palabra "razonable". Al considerar la importancia dt• ''l as reglas general~'' en la dirección de nu~lros sentimientos morales, se refiere a "]o que dijimos antes en lo concerniente a la razón, que puede oponerse a nuestra pasión; y de la que hemos descubierto que no es más que una calma determinación general de Jas pasiones'' 211 •
Sin embargo, seria equivocado permitir que los inle· re.ues actualmente de moda distraigan nuestra atención del programa declarado de las investigaciones morales de Hume. É.~tas abarcan muchos temas que pertenecen a la ética, en el más estrecho sentido motlerno de la expresión. Además de las contribuciones ya con¡;ideradas, e5tá la explicación de la promesa como una forma de expre!'ión ejecutoria. La acompañan sugerencias sobre
:no TNll, III, i, 1, pág. 459. ~u TN H, lll, iii, pág. 583: cf. II, iii, 3, pág. 417; II, iü, 9,
púg. 437; Y m. ü, 1.
245 UUME
. similares a aquellas sobre la manera como convcnctones . den dar a las pala-
las cuales se b~a !~~~r!~n~~~~:a!:~es, sin constituir o bras el poder e o . , contrato 0 promesa an· presuponer .,ellas mism~. ·~m~ aplicado inmediatamente tecedenle 21-. Este an. 18 18 reciada actualmente, en una crítica, demastado poco ap . l 21:1 De jcYual
. }'ti del contratO SOCia · o de la doctrma po 1 ca d d he parte de su po·
d d (Ya una andana a, que e l l mo o, escaro l doctrina hobbesiana de tota der a Butler, contra a esente como psicología pura egoísmo del hombre, se la pr, . fil 'f"ca" :~u
d d " qumuca oso 1 • o como resulta o C: una b"'n las dos definiciones, clife-
Por supuesto, estan tam te d" t"das de "vir-. tantes y muy tscu 1 '
rentes en aspectos Jmpord n· do afirmáis que una " · · .. " De mo o que cua
tud" y viCIO . , . · ·o<~a sólo estáis diciendo que, .. caracter es VlCl - • • • • accJOn, o un . . , ' t>stra naturaleza, expenmentats
por )a conStJtUCIOD de VU ' h . fi •• 2 16 y )a virtud es un sentimiento de r~prot~he aclta e atla u~ espectador el "toda acción o cualtdad menta queb . , el vicio lo
. · t de la apro acton. Y placentero srntmuen o
• "2111 contrano . d r· .. ncs como trofeos 1 "be estas e tructo
Pero Hun1e no ex 11 , • Esta interpretación se·
de un análisis puramente log.tco. t al Tratado, aunque , 1 excusable con rospcc o . . . na a menos .. , de llano subJetivismo
, - en esta exposJcton . 1 sena cxtrano que ' t todo lo que ha d1c 10
Hume haya ol~·idado ap~rcnt~~:~ ~e la Ui{crencia entre y lo que t•sta por ~e~tr act. rativas Pues parece dejuicios fácticos y c~~~~~o~csp~=nte en. ténnino!l de " una finir la palabra ··"~~lO s~~~esitle en vosotros mismos, no cue~tión de hecho que d , mos decir que Kant
l h. to'' Sin embargo. po na en e o Je · I1l • 122-123· cf. TNII,
.,, ~ ¡p•f lll ii pág. 30n Y A ' pu~. · .' "declara· - - " • • .. • , 5 La expres1on . Jll , ii, 2, pñg. ~9··t.91 •. Y l!I, J11
' CuA~tin. "Other l\linds" (Log" riont·<~ ejecutorial!' pr?'' 1ene do . · · and Lwtguuge 11) • pug:>. 142 s¡gs. p r .
213 ldem, también en los Di$CUrsos o ¡ttcos.
21-1. JP.\1., A U, pá¡z. 114. :!ti! TNH, 111, i, 1, pág. 469. 216 JPM, A 1, pó.g. 107.
246 EL EMPIRISMO LliiCLÉS
no fue el primer filósofo en psicológicos no son como t penl!lar que algunos hechos 1 o ros techos ( r· a a e~;truclura fundamental d 1 pues se re rcren ende. aparentemente son e. a .mente humana y, por p • a pnon de ala )
ero con referencia a la 1 n e t. . . bu na manera . tal excusa. En él'ita H v sf.tgacton, no puede haber
1 · , u me a rrma. '·La J · • •
a( optamos es sencilla Af" · upotes1s que l~rminada por el se~timi ~~~. qu{ la moralidad está de· Ci tada, y continúa . "P edn o . uego da la definición · · · roce emos entone · !umpl~ cuestión de hecho, a saber . e~ a e~amma~ una
esta rnfluencia s· }J .. ' cuaJes aCClODCS llenen • • • • J amaJs a esto m t f ' .
ne<"esrtáis concluir q • . e a JSrca. . . sólo tado para las ciencr'asue vualest~? espmtu no está capaci·
mor es . Lo que Hume trató de elaborar es , .
nos, ciencia moral no fl f' ' en termmo.o; moder· perfectamente des:l~ el J ?so 1a ~Coral. Esto !!C aclara .. d · comumzo · ' omo t hon e hecho ~o'l
1 · es a es una cuep;.
1 • • • " o ca >e esperar t , . . e método experimental de~l . ener . ex~t~ !11guienclo le'l a partir de una com y .• uctendu pnnc1pJO!! genera· Es totulm<>nl<' 1 paraciOn de casos particulares" :!ti
co terente con e~tos . . . · mi!'mo so:. tuvo en un as . . pr.mnpJOs (como él de Ja!'l ediciones de }"'e! .UJC dc~~ractaclamentc omitido nición aparezl~a por 1 . ~ postertores) el que una tlefi· :'{o debe ~er. i~te lprdJmera vez mucho m[L~ tarde 21~<.
rprc a o como un an ·¡· . 1' . tracto. sino como url ' a rsr~ o¡;1co ab~·
re~umen de tod 1 . concn•tos considerado~ .
0~ o~ parltculare-. profunda ):;Cparación ~nfre~am~nte. ~s un indicio de la en la educación y la cu~t: as b .u~~nuladcs y la cirnc-ia las ambicionec; newloniana:a d r1t~mcas d hecho de que fueran ignorada!! en <•ran ~ e. ume en t• .. ta cuestión efecto y t b" c. medrda. Bn la práctica U 1
• am 1en en pe u - · 1 separación es mle las o q lena.dparte una causa, de c~ta
f .,- por um acles de ¡;¡a} 1 1.
que o rece el estudio d t 1 l 1 'ar e a w•mo fragmentado" ~ean rara e a es Iom nes no divididos o sores de filosofía. metlte explotadas por los profe·
:!17 JP/11, I. J'óg. 8· ce m .. . 218 • · • u, Jlag. 31 y \', ii, pág. 167. IPM, 1, púg. 7· VID . • 83 • , 1, png. 11,
247
La integridad de Hume .se ve también en su manifiesta y generosa preocupación por la m oral práctica. Su intención era l1acer ciencia moral, y nadie ha destacado más claramente la diferencia entre el estudio de hechos 'Y dt>cisiones valorativa!l. P ero nunca pensó que la bús· queda de la comprensión sea incompatible con los coro· promisos J>ráctico.s, lo cual, por lo demás, no es verrladero : "El hombre es un ser razonable y. como tal, recibe de la ciencia su alimento arlecuado. . . El hombre es un ser l:'ociable no menos que un !'er razonable . . . F.l l1oro· bre es también un ser activo'' 210
• Ser un cientiflco y nada más es imposible: nuestro culto, fácilmente de moda, de la a usencia de compromisos sólo hace que nuestro'~ compromisos particulares se centren en sí mismos y sean complacientes e irresponsables. Pues los compromisor,; de algún género son las prerrogali\"aS ineludibles de nu~tra condición humana. En la segunda Investigación. Hume intentó elaborar una ciencia moral empírica. analírica y descriptiva. ~~~ prt>tendió presentar un programo dt• refonna moral. E~to puede explicar al rot•no:;; algunas de la!'~ excepciones a t•se utilitnri$mo general que Jeremía« Bentham, este Fabiano arqul!típico, 'io en d Tratado de Hume y con~ideró lll.'t'esaria!'l. Sin embargo, en oca!'iones Hume ha!'la se hulla ha c.lispucsll>, en cilla 1 nre~tigació11. a pr()pugnar categóricamente los mt.>jorcs prinr·ipio~ morales de ~u época. ntientras que su propia vida se apru· ximaba "al ideal de un hombre perfectamente sabio y virtuoso tanto como lo permite la naturaleza de la fragilidad humana" ~2n. También estaba dispuesto. cuando lo consideraba necesario. a rcpen!'ar de manera radical las irlea!'l morales aceptad~. A ... í, después de ofrecer muchos indicios ele que su hal>itual prdercnclu por cierta~ ideas clási1·as en contra de ideafi ( ~upuestamente) cric;tiana5 ~:oe extendía también a este ámbito, e,.;cribió el {amoso
:~all JEH, I, pú¡r. 18. :.:-.:o Carta de \dant Smilh a William Strahan del 9 de noviero·
bre de 1776.
248 EL EAIPIBIS.MO INGLÉS
ensayo "Del suicidio" E b d . · n este ensayo · a sur o denvar una hib. . . • sostiene que es
de cualquier idea acer!rd l•c•on absoluta del suicidio de alguna difícil noc·. de o que es o no es natural o
. • Ion e que tal . • ( accJon) implica la il 't" accJon o cualquier
· eg1 •ma frustr · • d tencJa. Sugiere que el suicidi acJon e la Omnipo-puede ser un derecho h o, por el contrario, a veces actitudes, Hume obed Y. asta un de_her •. En todas sus
t • . ec1a a su prop1a · · rae enshca de él: "Ser un fi . maXJma, muy ca-toda vuestra filosofía se , losofbo; pero, en medio de
' r aun un ombre." 222
• Una · 1 . expenencia que tuvo ll nzo ~U'Jiirar: "¡Ay! N . . ume en Francia en 17% 1 nul>" !?~1 ° '1\ IIDOl> en tiempos gri e
"21 • egos o roma-• E. C. Mossncr Lije •
('DSayo han sido relatadb e; ~a~ 20243. Las vicisitudes de este ~lntado la .. acrobática prueba de ap. del mismo libro. He in
ume en Thc Principle of Eutan:s~r~n('~,sohrc los hombros de !?22 IEH, I, pág. 18. la ne P/ain Vicw, 1957).
BmUOGRAFtA
Loa tres libros filosóficos reconocidos por el propio Hume, lu dos lnvesti1Jaciones y los Diálogos, constituyen en conjunto un volumen asequible. Bien puede aconsejarse al estudiante que Jea Jos tres, seguidos quizá por el desautorizado y audaz Tratado.
Textos
Philosophical ll'orks, comp. por T. H. Green y T. H. Grosc (4 vols., Londres, 187 4-1875) .
Enquiries Conceming the HuTTUln Understanding and Concerning the Prindples o/ Morals, comp. por L. A. Selby-Bigge (Odord, 1894; edición revi~ada, 1902). Esta e~ la edición que ae usa habitualmente de la Enquiry of Human. Understanding. Contiene útiles elementos críticos, particulannente un cuadro comparativo del contenido del Tratado y de las obras destinadas a reemplazarlo. El principal inconveniente es que !!Ólo ofrece el texto de In edición póetuma de 1717. No indica los pasajes incluidos en otras cdicionct y omitidos en lista. Este defecto !le compe11511 con la edición de llcndel (la introducción de los editore8 contiene ciertos cargos contra la personalidad de Hume que revelan una falta de eomprcn~<lón de los propó· ~ito, declarados de éste y no hallan apoyo en los datos biográ. ficos disponibles. Véase Mosqncr, E. C., "Pbilosophy and Dio~raphy: the Case o! David Hume", Philosophical Review, 1950).
llume's Enquiry Conceming the Human Understanding, comp. por C. W. Hcndel (Nueva York, 1955). Esta edición también incluye el Abstract, la autobiografía y una buena int.oducción.
llume's Ethical Writin{i(s, comp. e introducci6n por A. Maclntyre (Xue\a York, 1963). Incluye: Enquiry Conceming the Principies o/ Morals; la mayor parte del Treatisc; Essay on Suicide; y el Dialogue sohro ética.
Trcatise o/ Human Nature, comp. por L. A. Selby-Biggc (Oxford, 1888 y 1955). Contiene un índice analítico.
Abstract of a Treatise o/ HuTTUln Nature, comp. por J. M. Keynes y P. Sraffa (Cambridge, 1938).
250 EL EM PIRISMO INGLÉS
llume on 1/umon Nature and the Undtrstonding, comp. e intro· ducción por A. C. N. Flew (Nueva Yor k, 1962).
Political EsSIJys, comp. e introducción por C. W. Hende} (Nueva York, 1953).
Moral and Political Philosophy, comp. e introducción por H. D. Aiken (Nueva York, 1948).
Dialogues Concerning Natural R eligion, comp. por H. D. Aikeo (Nue\·a York, 1953).
The Natural llistory of R eligion, com11. por H. E. Root (Londres, 1956).
David llume Selertions, comp. por C. W. Hr ndel, Jr. (Nueva York, 1927).
Exposiciones generales
DaAr-on, A. R ., Da1 id llJtme (Harmondsworth, 1958). Lcroy, A. l ... , 1/ume (Par ís, 1953). l\facNabh, D.G. C., Dm-id Hume (Londrrs, 1951). E•ta C'~ lu mejor
introducción breve n1 pemamiento de Uumr. Smith. :'-;. Kemp, The Philosophy o/ Datid Hume. A Critical Stu·
dy o/ iJs Origins and Central Doctrines <Londres, 1941). St• trat.a dl'l t·•tudio general más moderno dt•l pensamiento de Hume.
Obras sobre temas particulares
Flew, A. G. l'i., llume's Philo,<oph,· o/ Btlief, A Study of hü Fiw "lnquirl' (Londres, 1961).
Hende], C. W., .\tutlies in the PltilMO(Jh) o/ Dll~iá Hume (Prin· ccton, 1925). Olm.t importante pura d estudio de los proble· mus religiosoR.
Kydd, R. M., Reasons and Conducl in Flume's Treatise (Oxford, 19t6).
l.aird, J .. Hume·~ Philosophy of Human Nature (Lomlre~, 1932).
Maund, Coru.tance, Hume's Thcory o/ Knou·ledge ( Londre~, 1937). Pu~~mnre, J. A., llume'.s lntentions (Cumb~idgc, 1953). Esta obra
y lu si¡,'llientc e~tóu entre lo~ c~tudius más CJ<timulantes. Price. ll. H .• Hume's Theory of the Extemal lf'orld (Oxfonl,
1910).
Se encontrarán otras referencias bibliográficas en:
Jetisop, T. E., Bibliogruphy of Darid llume a11d o/ Scottish Philoso¡>hy from Froncis Ilutcheson lo Lord Bal/our (Londres, 1938).
251 U IJ M E
Biografía J y T Creig (2 vols., The Lttters o/ Dariá lluml', comp. ¡>Or • • •
o~rord , 1932) . . b llimsel/ oomp. por A. New J,ettns o/ Dur,id Hu me Wntten y '
Smith < Landre~, 1777). . (Lo dr 1954). To· h L ·¡ 1 Dand Ilum~: n el!, •
l\lossner, E. C., T e r e o . h •ido superadas ¡>Or esta. • da~ las bio¡rraÍÍII" ante~IO~~ danl:.l vida de un !Cr humano
E" una ma¡roífica dt·~npclon e admirable.