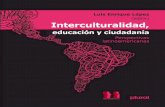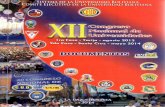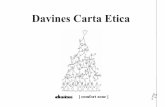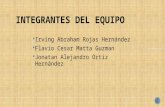Hacia una mentalidad de Formación en responsabilidad y etica en las universidades latinoamericanas
Transcript of Hacia una mentalidad de Formación en responsabilidad y etica en las universidades latinoamericanas
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
INSTITUTO DE EMPRESA Y HUMANISMO
MÁSTER EN GOBIERNO Y CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
HACIA UNA MENTALIDAD TRANSVERSAL DE LA FORMACIÓN MORAL
Y ÉTICA EN LAS UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS.
Una propuesta
Pamplona
2012
3
HACIA UNA MENTALIDAD TRANSVERSAL DE LA FORMACIÓN MORAL
Y ÉTICA EN LAS UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS.
Una propuesta
Silvia Martino
Dr. José Antonio Ibañez-Martín
Pamplona
2012
5
Resumen
El panorama del mundo parece impotente y sin recursos morales para resolver las
situaciones por las que atraviesa. Sin embargo, la inquietud, interés y necesidad que
manifiesta por lo ético es un buen signo. La formación ética se presenta necesaria para
llegar a la raíz de la crisis que estamos viviendo. La actual es una crisis de la persona, de
valores, de sentido, no sólo económica. El hombre sigue interpelándose y, aunque se
presentan mezclados reconocimientos de derechos humanos con graves atropellos a la
vida humana en sus orígenes, o cuando es más vulnerable por estar enferma o mayor,
enormes imperios capitalistas con pueblos y naciones enteras bajo los efectos del
subdesarrollo y la corrupción política, se siguen buscando caminos para enfrentar la
crisis moral. Son muchos los que están trabajando seriamente sobre estos temas.
Instituciones de Educación Superior y docentes han entendido el rol decisivo que tiene
la universidad como instrumento de humanización. ¿Cómo lograr una mentalidad de
formación ética transversal que pueda incorporarse en las universidades?
Buscando la respuesta se indaga –en este trabajo– sobre qué es la universidad y
qué implica que sea una comunidad de buscadores de la verdad. La universidad –como
institución humanizadoras, además es un ámbito propicio para facilitar un trabajo
cooperativo con sus pares. El desafío es introducir en la malla curricular de las carreras
la formación moral y ética.
Se analizan algunas acciones y proyectos que se han llevado a cabo en
universidades de diversos lugares. Aunque estas instituciones no han trabajado
asociativamente, los logros son interesantes. La propuesta que se plantea para conseguir
esta mentalidad se basa en el trabajo asociativo de las universidades a través del uso de
las redes como elemento dinamizador. Las redes serían como la palanca para promover
esa mentalidad en la que la formación ética sea relevante. La realidad de las
universidades iberoamericanas será el ámbito para desarrollar este trabajo en red.
Es una propuesta introductoria que intenta abordar la cuestión. Se necesitarán
ulteriores investigaciones para que adquiera hondura, dimensión e impacto. Se pretende
brindar un marco conceptual y de posible aplicación como alternativa desde lo
Iberoamericano.
Palabras claves: Sociedad, crisis, universidad, ética y moral, valores, mentalidad
de transversalidad, Sociedad Red, Redes Universitarias, Iberoamérica.
7
ABSTRACT
The world’s panorama seems powerless and without any moral resources to
solve the situations it faces. Nevertheless, the concern, interest and need for ethics are a
good symptom. Ethics training becomes necessary in order to get into the roots of the
crisis we are going through. The current, is not just economic, but a crisis of the person
itself, of values and of ultimate meaning. Man keeps urging himself and, although they
present as mixed the human rights recognitions with severe abuses to human life in its
origins or when it is vulnerable due to sickness or aged, huge capitalist empires with
entire people and nations under the effects of underdevelopment and public corruption,
keeps finding ways to face the moral crisis. Many are those who are working on these
topics. Higher Education Institutions and professors have understood the decisive role
the University has as a humanization instrument. How it is possible to achieve a
transversal ethics training mentality that may be incorporated to Universities?
Looking for the answer we inquire – in this paper – about what the University is
and what implies to be a “Truth Finders” community. The University – as a humanizing
institution – is, as well, an enabling environment to facilitate a cooperative work with its
peers. The challenge is to introduce in the career’s curriculums the Moral and Ethics
Training.
Some actions and projects which have been undertaken in Universities from
diverse places are being analyzed hereby. Despite these institutions, have not worked
associatively, their achievements are interesting. The proposal which is presented in
order to achieve this mentality is based on the universities’ associative work by means
of the usage of networks as a dynamic element. Networks would be as the lever to
promote this mentality in which ethics training would be relevant. The reality of the
iberoamerican universities will be the environment to develop this networking job.
This is an introductory proposal trying to approach this matter. Ulterior research
will be needed for it to gain deepness, dimension and impact. It is pretended to provide
a conceptual framework and of feasible application as an alternative from the
iberoamerican perspective.
Key Words: Society, crisis, University, Ethics and Moral, values, transversality
mentality, Society Network, University Networks, Iberoamerica.
8 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Índice
Introducción .................................................................................................................... 9
I. La universidad ....................................................................................................... 13
1 Comunidad de buscadores de la Verdad .......................................................... 13
2 Contribución a una sociedad civil abierta ........................................................ 19
3 La educación universitaria como instrumento de humanización ..................... 21
II. Redes y Sociedad Red: una visión Global ........................................................... 27
1 Redes universitarias. Integración y cooperación Académica .......................... 29
2 Redes Universitarias en Iberoamérica ............................................................. 30
3 El caso del Proyecto UniRSE .......................................................................... 35
III. Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la
Responsabilidad Social ................................................................................................. 39
1 Distinciones y vinculación entre conceptos de RS y ética ............................... 40
1.1 Ética y Moral ............................................................................................ 40
1.2 Conceptos de Responsabilidad Social ...................................................... 43
1.3 Vinculación entre los conceptos de ética, moral y RS………………...………45
2 La Enseñanza de la ética en las universidades Iberoamericanas ..................... 49
3. La formación ética transversal en la universidad………………………..….…51
3.1 Pedagogía Humanística……………………………………………………..52
3.2 Transversalidad……………………………………………………………54
4. Propuesta de diseño curricular transversal en la universidad .................................... 55
4.1 Fundamento de la propuesta…………………………………………………56
4.2 Actores relevantes de la Universidad………………………………………59
4.3 Propuesta curricular transversal……………………………………………..59
5. Ampliar el impacto de una propuesta curricular a través de Redes ....................... 62
6. La tarea de los docentes sobre contenidos y estrategias educativas. Formación
continua ...................................................................................................................... 64
Conclusión ..................................................................................................................... 69
Bibliografía .................................................................................................................... 73
Anexos………………………………………………………………………………...79
9
Introducción
El mundo actual manifiesta inquietud, interés y necesidad de lo ético. La vida cotidiana
interpela al hombre, marca desafíos: cooperar al bien –común y personal– y evitar el
mal. Observamos, mezclados, grandes avances científicos y tecnológicos con graves
formas de injusticia socio-económicas. Asimetrías inaceptables, desarrollos
insostenibles. No estamos frente a una crisis económica sino moral, de valores. No sólo
deben cambiar regulaciones y controles, sino personas. Revertir una crisis de valores
implica un trabajo de tiempo sostenido y cualitativo. Afirmar que nos hallamos
inmersos en una profunda crisis de la humanidad, no es exagerado. Con este término,
nos referimos a esa encrucijada de esperanzas y temores con todas las posibilidades de
grandeza o de envilecimiento. La ciencia y la técnica lograron un despliegue
insospechado. Consiguieron que el hombre tenga niveles de poder sobre sí mismo, el
mundo, y el futuro de la humanidad. Es un poder que -para ser utilizado- a favor de las
actuales y futuras generaciones, necesita de una respuesta o responsabilidad moral que
se corresponda con ese nivel de poder. Si el planteo de las acciones de los hombres no
fuera responsable nos hallaríamos ante un panorama inquietante, pero hay indicios
claros de que hay una búsqueda en este sentido. Por todo esto, encontramos relevante y
necesario pensar nuevamente la ética y respetar, en estas condiciones nuevas, los
principios morales que se asientan en la condición humana: ese sustrato común a la
humanidad. Es una tarea fundamental en la que todos debemos estar trabajando
solidariamente. La universidad, cada docente, tiene un rol decisivo en la formación de
profesionales éticos y responsables socialmente. En la universidad se enseña a ser
médico, contador o abogado, pero ¿no se debería también enseñar a ser un ciudadano
comprometido con el medio ambiente, un consumidor responsable o un empresario o
directivo prudente?
La inquietud, interés y necesidad que se manifiesta de lo ético es un buen signo. El
hombre sigue interpelándose y buscando caminos para enfrentar la crisis moral. Los
vientos parecen favorables. Los docentes manifiestan interés y apasionamiento para
formarse y estar a tono con lo que exigen estos tiempos. Las crisis representan un reto y
habitualmente son un punto de inflexión, dependerá cómo nos planteamos los
problemas y cómo procuramos superarlos por elevación. Sin duda, hay obstáculos
objetivos –desde lo teórico y desde lo práctico. Pero también es cierto que es necesario
promover una educación para la virtud y generar instancias de formación en todos los
niveles. Hay mucha gente que está trabajando en estos temas, el panorama es alentador,
pero el avance hasta ahora conseguido ha sido más por iniciativa institucional que por
esfuerzos coordinados. Hay una decisión más clara para encarar, con seriedad y
conciencia de responsabilidad, los aspectos que refieren a las acciones humanas y de las
organizaciones todas.
La educación debe ser útil al desarrollo económico, pero como instrumento de la
humanización, no como horizonte último y razón determinante de la sociedad. “Ser
Universitario es un privilegio, una oportunidad que implica un compromiso. Estudiar
seriamente significa estudiar con pasión, con preguntas, con inquietudes. Significa
también formarse humanamente y conocer el país real el cual se va a servir” (Berríos,
2006, p. 8). La universidad –en la actual sociedad del conocimiento– se muestra aún
capaz de realizar las tareas que incumben a la demanda de generación y transmisión del
conocimiento. Sin embargo, estamos presenciando todos cierto empobrecimiento y
10 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
vaciamiento de la misión de esta institución que hace imprescindible y urgente
“Repensar la universidad” (Llano, 2003, p. 9).
Es insustituible el papel de las universidades para lograr una mentalidad en la que la
formación ética sea relevante. Hace a la misión de la universidad formar hombres éticos
que influyan cada uno en su lugar de trabajo y, por tanto, en la sociedad toda. El camino
de cada universidad hacia esta mentalidad implica un trabajo que si se realiza
cooperativamente podrá lograr introducir en la malla curricular de las carreras la
formación Moral y Ética y el Desarrollo Sostenible. Para conseguir este trabajo
asociativo y generar una mentalidad que promueva la formación moral y ética se
propone como elemento dinamizador el uso de las redes de universidades. Las redes de
universidades podrían ser como una palanca para promover esa mentalidad de
formación ética. La universidad debe habilitar a los futuros profesionales para que haya,
en cada uno, una proyección social. Es necesaria, pues, la inserción de esta formación y
será el desafío para un verdadero cambio en los países iberoamericanos.
En el primer capítulo se trata de abordar el sentido de la Universidad, su dimensión
como ámbito de buscadores de la Verdad, que contribuye a la formación de una
sociedad civil abierta y es un instrumento de humanización. Resulta interesante destacar
que la Universidad es necesariamente multidisciplinaria, no pluridiversa. Un ámbito en
el que se aprende a reflexionar, a pensar y, por ello, a articular y armonizar las diversas
perspectivas desde las que se estudia la realidad. Esto sólo es posible lograrlo cuando en
ella se fomentan las humanidades. No en vano, es en esta línea en la que se evidencia
que hay una crisis en la Universidad. Siendo ella la cúspide del saber y de su
transmisión, sería sorprendente que la Universidad no estuviera en crisis en una
sociedad aquejada de esto. Pero la crisis de la universidad es –en buena medida– la raíz
del declive social, como plantea Selles. (Selles, 2010, pp. 9 y 10)
En el segundo capítulo se explica lo que se ha convenido en llamar la Sociedad Red, las
redes como elemento vital en nuestra sociedad. Se analizan las Redes de Cooperación y,
en particular, se desarrollan algunas redes de universidades que están vinculadas con el
objetivo de fortalecer a las Universidades en su empeño para ser formadores en temas
éticos y de responsabilidad social.
En el tercer capítulo se intentan abordar los conceptos de ética, moral y responsabilidad
y se busca su vinculación. La formación en ética –en ese sustrato común a la
humanidad– se considera como el único vínculo posible de cohesión de la sociedad, y la
clave de la ética es la virtud (Selles, 2010, pp. 41 y 45). Luego de exponer las diferentes
visiones de la ética y sus limitaciones, nos referiremos, especialmente, a “una ética
subordinada a la antropología de la intimidad, y que será más válida en la medida en
que respete al ser personal humano” (Sellés, 2010, p. 41).
Se propone una posible inserción de la ética a través de las redes de universidades. Se
plantea un caso que sirve como ejemplo de la búsqueda real que existe en las
universidades iberoamericanas, las asimetrías entre las instituciones de educación
superior en esta región tan amplia y variada y la falta de formación adecuada de sus
docentes. Sin embargo, se destaca que la misma actitud de las instituciones en
adscribirse a las redes de universidades, buscar soluciones, solicitar ayuda para armar
sus curriculas o sobre los modos de encarar colaborativamente esta cuestión, plantea un
panorama por demás positivo.
En la conclusión se expresa que lograr esta mentalidad de formación transversal en
moral y ética es un camino con obstáculos, largo, pero con enormes y alentadoras
11
perspectivas de impacto. El trabajo que se presenta, por sus características, necesita de
posteriores investigaciones exploratorias y descriptivas. Sin embargo, lo abordado nos
conduce a pensar que parece posible llegar una mentalidad de formación ética y moral
transversal, y que cualquier esfuerzo aunado en este sentido es de enorme valor.
13
I. La Universidad
1. Comunidad de buscadores de la verdad
La universidad se encuentra sobrecargada de miles de datos, de exigencias
pragmáticas que se vinculan con rankings y competitividad, demandas del mercado
laboral, presupuestos que no cierran, masificación en las aulas, certificaciones
internacionales, etc. que parecen asfixiarla. La universidad se aleja paulatinamente del
esfuerzo por crecer en saberes.
Se plantea entonces la cuestión y las preguntas surgen: ¿qué es lo que puede
lograr superar el mero avance tecno-científico que convierte a los profesores en
tecnócratas de una estructura? ¿Qué logra que los alumnos no sean meros agentes
receptivos, como si fueran un vaso para llenar? ¿Cuál es la cuestión central que
convierte toda contribución al progreso en auténtica reafirmación de la persona
humana? (Ibáñez-Martín, 2010, pp. 15 y 18).
Sin duda, no parece que las respuestas provengan de un aumento en la llegada de
mayores recursos económicos públicos o privados, ni de una regulación legislativa,
porque ésas son propuestas de corto plazo, claves sujetas –en muchos casos– a las
arbitrariedades del momento o al gobierno de turno. Por eso las preguntas buscan otras
respuestas, en un horizonte más largo y profundo.
Es así como se vislumbra que cada uno necesita redescubrir –o quizás para
muchos será un hallazgo auténtico– lo inédito del amor y la búsqueda de la verdad
como pasión central de la universidad. Cuando esto no es lo que orienta la universidad,
se produce en ella un desplazamiento de su misión. Lo medular ya no es lo que la
enriquece. La urgencia de repensar la institución se vuelve importante, pues si esto no se
diera, la universidad se convertiría en una institución vulnerable, sin norte.
Todos experimentamos la realidad –que en los años 70 anticipó Mc Luhan– de la
“aldea global”. El avance y la investigación en las ciencias experimentales, en
tecnología, en las ciencias sociales, los canales nuevos de información y comunicación,
han traspasado las fronteras y hoy es prácticamente imposible permanecer ignorante de
los conflictos y sufrimientos ajenos, por muy lejanos que estén.
Sin embargo, todos sus usos serán fecundos y justos si con ellos se logra reforzar
la preparación intelectual y la formación ética. Es imperioso –dice Llano– encontrar “lo
nuevo” en esa vinculación entre el conocimiento y lo profundamente humano.
En esta mirada humana, humanística, es donde se juega su destino la universidad.
Y no podemos olvidar que con la universidad también se juega su destino la sociedad
misma.
La universidad parece carecer, en muchos casos, de la capacidad para acertar en la
gestión de lo nuevo. Como se encuentra interpelada por distintos actores sociales
reacciona –mejor o peor– a los requerimientos externos, pero habitualmente sin una
mirada de largo alcance, sin una mirada sostenible en su propia gestión.
Especialización, preparación de profesionales aptos para los requerimientos laborales,
etc., parecerían llegar a niveles de exigencia y saturación tales que le dificultan
detenerse y reflexionar sobre su propio camino. Comenta Quintana que, en el
Manifiesto de Profesores e Investigadores Universitarios (2005) contra las propuestas
de la Comisión Europea de Educación Superior (EEES), ellos plantean la preocupación
14 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
de que con el argumento de que la formación ha de atender a las demandas sociales que
venimos comentando, se haga una interpretación reduccionista de la sociedad, y la
universidad quede como un mero intermediario que provee a las empresas, al mercado
laboral. Más aún, plantean la preocupación de que “termine gestionándose la
universidad a modo de una empresa, lo que de hecho implica concebirla como un
negocio del sector de servicios, al tiempo que el conocimiento se convierte en una
mercancía y, los alumnos, en clientes” (Quintana, 2009, p. 3). Resulta interesante esta
mirada porque, efectivamente, la percepción es que la degradación de la universidad se
da porque se ha convertido en una pieza más del sistema económico y productivo, en un
elemento dinamizador del mercado. Por eso es importante resaltar que la universidad ha
de estar –sin lugar a dudas– al servicio de la sociedad, siempre que la sociedad no se
entienda sólo en términos de mercado.
Encontrarse consigo significa para la universidad encontrarse con esa comunidad
de buscadores de la Verdad. Pero podríamos preguntarnos de qué verdad: de la verdad
sobre el hombre. En definitiva, la respuesta a los grandes interrogantes del hombre de
siempre, que transita a lo largo de la historia y en cada momento sigue buscando esa
verdad que lo hace trascender, anhelar, esperar, creer en los demás, amar su principio y
su Destino. Sigue siendo –una y otra vez– “el hombre en busca de sentido”, como lo
expresaría Víctor Frankl. Y la universidad se sigue presentando como ese ámbito
propicio para que el hombre busque las respuestas a los grandes interrogantes. Por eso
resulta interesante la descripción que hace Bloom cuando plantea la desorientación que
tiene la universidad, que parece buscar egresados especializados y exitosos, y no
egresados sabios (Bloom, 1989, p. 126).
Parece relevante destacar un hecho que está marcando y condicionando la
situación actual del hombre. El hombre ha experimentado que es el mismo hombre
quien se ha vuelto contra él. Y por eso nos enfrentamos a un hombre que teme al propio
hombre, la humanidad que teme a cada uno de los que la integra. ¿Qué fenómeno ha
marcado así al ser humano? El fenómeno lo encontramos en el inminente peligro que
experimenta el hombre en relación a la posibilidad de la autodestrucción nuclear y la
bomba atómica. El avance científico nos ha conducido al borde de la autodestrucción.
¿Cómo rehacernos como miembros de una sociedad? ¿Cómo recuperar la confianza?
¿Cómo lograr que toda contribución al progreso científico-tecnológico se convierta en
un punto de apoyo para la reafirmación y el desarrollo de la persona humana?
A este respecto es interesante lo que Marina expresa: “La técnica no puede
resolver ningún problema, sino las personas que dirigen la técnica. (…) voy en contra de
la sumisión a la técnica. (…) hay una idea extendida de que la técnica tiene una vida
propia y es imparable, y que iremos donde la técnica quiera. Hay que advertir a la gente
que no es verdad, la técnica viene de investigadores, de grandes empresas, (…) está
muy decidida por personas, que si (…) desconfiamos de nuestra capacidad para dirigir
la técnica, (…) acabará dirigiéndonos a nosotros. Una cosa es la técnica y otra el uso
que se hace de ella. Ahí está la ética” (Marina, 1999, p. 22). Marina acierta en la
descripción de la situación, pero desde una posición que parece algo superficial y
evidente. El planteo comienza a desbaratarse en la cuestión de fondo. Por un lado, la
ética no está simplemente en el “uso” de la técnica sino también antes en la decisión
misma de avanzar o no por distintas líneas de investigación, y obviamente en su
posterior uso. Por otra parte, no parece que los hombres podamos reaccionar éticamente
de manera automática, poner freno al avance o a la ambición de poder científico,
económico, etc. Justamente esta no automaticidad es lo que exige que el hombre,
La Universidad 15
siempre y en cada circunstancia, busque la verdad y decida con prudencia, busque el
bien, actúe éticamente. La ética no es una autorregulación natural, sino que necesita del
juicio prudencial, es decir, del empeño constante por entender, en cada situación, cuál es
el bien y elegirlo libremente. Esto requiere de esa constante búsqueda de la Verdad y
esa búsqueda ha de realizarse en comunidad, en “unidad común” con otros.
En este sentido, Alasdair MacIntyre afirma: “El primer aspecto educativo (más
aún en la Educación Superior) de importancia se refiere a la Ética y al desarrollo de la
moralidad (…). Por tanto, la moral no es nunca espontánea, necesita de un aprendizaje,
y esto quiere decir que se alumbra siempre en una relación. Se sitúa el argumento en un
contexto. Y para esta formación moral es necesaria una comunidad “educada”
(MacIntyre, 1981, p. 176). Es destacable el énfasis que este autor hace al respecto de la
importancia de entender que estamos frente a un proceso de formación y de
investigación de la moralidad que se manifiesta ligado a los contextos sociales en los
que cada persona nace, crece, se desarrolla y se hace inteligible. Así pues, comunidad,
contexto, verdad, moral y ética no son espontáneas, sino resultado de un aprendizaje y
una relación.
Pero hoy en día, la confianza –lo “natural y esperable”– se ha trocado en miedo,
como pone de relieve acertadamente Marina. El punto está en que el ser humano
encuentra importantes dificultades para rehacerse sólo o espontáneamente. Frente a este
panorama, el objetivo de la existencia deja de ser el “vivir bien”, la vida lograda, la
eudaimonía aristotélica. Ahora, el objetivo se centra en “sobrevivir”. Más problemático
aún será ese “sobrevivir” para quienes entienden que habitan este universo sólo desde la
perspectiva de múltiples realidades materiales. Un universo así busca certezas pero no
verdad.
En ese sentido, es inquietante la descripción de Nubiola: estamos frente a un
“escepticismo generalizado acerca de los valores y un supuesto fundamentalismo
cientista acerca de los hechos” (Nubiola, 2002, p. 23). Los tres pilares de la certeza, son
hoy, –y no de la Verdad– el mecanicismo, el individualismo y el escepticismo
cognoscitivo. En ese planteamiento confluyen la visión mecanicista de la naturaleza y la
cuna del individualismo ético, político, jurídico y económico, coronado y causado por el
escepticismo cognitivo subyacente de la nueva ética.
Cuando decimos que la universidad es una comunidad nos referimos a la
universidad como comunidad educada en la que cada uno busca un saber superior en
unidad con otros, tal y como MacIntyre sostiene. La universidad, como afirma Polo,
tiene un compromiso con la sociedad, y es el de otorgar un saber superior. Este saber es
lo que llega de una larga y fecunda acumulación de saber logrado en la historia y en las
instituciones. Se trata de un saber heredado que nunca está terminado, un saber que
necesita incrementarse y extenderse. En este sentido, la universidad se presentaría como
la institución que preste a la sociedad como fin primario algo que no es productivo ni
útil, sino un fin que busca, a lo sumo, incrementar el bien común virtuoso de los
ciudadanos y, de forma inmediata, aumentar la virtud personal de los estudiantes. Esa es
la razón por la que se entiende que Polo explique “el saber superior es lo que da el
carácter universitario a la universidad. Esto es su docencia, su investigación y su
extensión (…) La universidad necesita recuperar su carácter de comunidad de
investigación. (…) La universidad, antes que nada, es una comunidad de investigación
que no busca almacenar datos o repetir hechos sino algo más vital: crecer en el saber”.
(Polo, 1997, p. 37). Lo que se aprecia es que para recuperar este carácter de comunidad
16 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
de investigación, la universidad, que no está pensada para reemplazar las falencias de
los otros niveles educativos, necesita volcar toda su atención y capacidad para mejorar
sus modos de hacer lo que le es propio: investigación, comunicación y la discusión de
los temas relevantes en cada momento histórico. Estos reacomodamientos son
necesarios en un contexto actual de vertiginosos cambios, en los que hombre sigue
siendo el mismo hombre que en contextos diferentes y manifiesta las mismas
inquietudes profundas. Si la Universidad no se repiensa no podrá sobrevivir en esta
época de cambios. Y lo peculiar es que los planteos de la universidad se han de dar en
los modos de hacer y en profundizar aún más en su modo de ser, no abdicar de su
esencia sino mantenerse como la institución que busca crecer en el saber.
Nos referimos a un saber en orden a la verdad. Efectivamente, la inteligencia
humana tiene la necesidad de penetrar “hasta la verdad del mundo y del hombre”
(Ortega y Gasset, 1983, p. 186), y es aquello que buscamos y anhelamos
primordialmente. Y esa verdad que se busca es “la verdad objetiva, es decir, la verdad
objeto de los afanes compartidos en el espacio y en el tiempo de cuantos dedican su vida
y su trabajo a saber y a generar nuevos conocimientos: esto (…) se refiere (…) sobre
todo a las más profundas aspiraciones de los hombres por comprender el misterio que
envuelve sus vidas” (Nubiola, 2002, p. 24).
En un ámbito así se puede dar un encuentro del hombre consigo y con los demás.
Cuando el hombre descubre o redescubre que la búsqueda de la verdad le conduce a
estar unido a otros en algo común se reencuentra con la confianza. Escudriñar en esa
verdad que trasciende a quienes la buscan, en una comunidad que trabaja
interdisciplinarmente, que busca algo que le sobrepasa, que está más allá de sí, que
procura unir a otros en este empeño, torna el temor en anhelo compartido y en
confianza.
Comenta Llano que para que la inteligencia logre encaminar –a través del uso de
su libertad y su capacidad de acceder a la verdad– el curso de los acontecimientos, “es
preciso que las instituciones académicas, culturales y científicas, sean capaces de
asimilar lo nuevo, captar su radical dimensión antropológica y ética, integrarla en el
modo de pensar propio de un humanismo que no es meramente añorante o restaurativo”.
(Llano, 2003, p. 17). Aquí entronca el verdadero hallazgo: es el hombre quien debe
definir los fines a los que esos medios tecnológicos o científicos pueden adjudicarse; no
es la técnica o la ciencia las que lo definen a él. El hombre que se descubre como ser
libre, buscador de la Verdad, del Bien, lo Bueno y lo Bello. Por eso, la universidad, al
reencontrarse con su alma, podrá reencontrarse con la novedad del hombre mismo y con
el sentido más profundo del ser del hombre, sus inquietudes, sus temores y sus
esperanzas. Cuando el hombre se reencuentra consigo en un ámbito o comunidad se
convierte en buscador de la verdad, redescubre el alma de esa institución –la
universidad– en la que es posible que aquello suceda.
Profundizar en la enseñanza sobre el sentido de las acciones humanas, el uso de la
libertad y su correspondiente responsabilidad: la bondad o maldad de las acciones, es
decir la moral o ética, sea en la disciplina que sea, es –por todas estas razones– una tarea
específica de la universidad.
Si planteamos que la universidad ha de ser un ámbito en el que se busca la verdad,
¿cómo lograr ese ámbito de crecimiento frente al relativismo moral y al individualismo
que invaden la actualidad? Tal vez sea bueno repreguntarse si hay un nuevo hombre o
hay una nueva ética.
La Universidad 17
Así, Wojciech sostiene que en los últimos 20 años ha aparecido en muchos países
del mundo occidental una nueva serie de conceptos éticos que demuestran la existencia
de una conciencia moral y una cierta percepción de dilemas morales. Pero todos esos
conceptos adolecen de un defecto epistemológico fundamental porque sus bases no son
filosóficas, sino políticas e ideológicas. El autor explica que presenciamos la aparición
de nuevos conceptos morales anclados en un escepticismo cognitivo que subyace en
esta nueva ética. (Wojciech, 2007, p. 11)
Todos estos nuevos conceptos deconstruidos, como explica Wojciech,
aparentemente inconexos, se aglutinan en una nueva ética individualista y mundial,
opuesta a la ética personalista o universal. Esta nueva ética podríamos decir que es
como la coronación del individualismo. Tiene una raíz moderna pero carece de los
límites artificiales que le había puesto el Estado moderno racionalista, que está
actualmente en crisis debido al proceso de mundialización que ha traspasado a los
estados nacionales y sus soberanías. Lo que se observa es que esta nueva ética responde
a un nuevo sistema de matriz ideológica y de pensamiento único que se nos pretende
imponer.
Este panorama plantea el extremo opuesto a una ética personalista, que distingue
en el hombre su ser individuo de su ser social, como dos aspectos o dimensiones
distintas pero indisolublemente unidas en la misma persona humana. Y además, cuando
se habla de universalidad se busca reflejar la esencia del ser humano como fundamento
de su normatividad ética y de la posibilidad de alcanzar la verdad en materia práctica.
Efectivamente. frente a esta situación, como afirma Llano, no podemos caer en
añoranzas estériles sino que es necesario buscar la salida, los nuevos modos de hacer, a
este escepticismo que, por estar unido al individualismo, al mecanicismo materialista y
a la mundialización, cierra las perspectivas de la persona más allá de lo meramente
inmediato. Este escepticismo no conduce al hombre a proyectarse, a trascender, a
reconstruir su confianza y, por lo tanto, el hombre pierde el sentido de su existencia,
pierde humanidad. Por eso se insiste en la necesidad de encontrar “lo nuevo” de cada
época, de cada contexto, en esa vinculación entre el conocimiento y lo profundamente
humano. Adoptar o no esta perspectiva es jugarse el destino de la universidad, de la
persona y de la sociedad misma.
Parece interesante actualizar aquí la recomendación de la UNESCO sobre respetar
“la obligación del investigador de basar su labor en una búsqueda honrada de la verdad”
(UNESCO, 1997, p. 33). En ese mismo sentido, Ibáñez-Martín afirma que “Sólo si se
admite que hay una verdad que puede ser descubierta, con todas las limitaciones que se
quiera, tiene sentido pensar en que hay un bien común que nos une socialmente, por
encima de todas las presiones interesadas que puedan darse” (Ibáñez-Martín, 2001, p.
15). Se entiende que esto no implicará nunca la habilitación de las personas a eliminar a
otras en nombre de esta verdad. Por el contrario, se trata de llegar al auténtico diálogo
universitario, en el cual hay una libre comunicación unida al deseo y la conciencia de
que el otro es importante y quiero oír sus razonamientos, y deseo ofrecerle ayuda para
reflexionar juntos.
Es necesario que la Universidad sea un espacio, una común unidad de buscadores,
en la que el hombre vuelva a reencontrarse con el hombre y recupere el afán de vivir, de
llegar a una vida lograda. La búsqueda acompañada por otros hacia la verdad, hacia lo
bueno, hacia lo bello, hacia la unidad consigo y con la sociedad. Una búsqueda que
conduce a un cambio profundo que se reclama con angustiosa necesidad. Porque, como
18 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
afirma Nubiola, “los seres humanos anhelamos una razonable integración de las
diversas facetas de las cosas y quizá sobre todo de los diversos aspectos de nuestro
vivir, mientras que la contradicción flagrante desquicia nuestra razón, hace saltar las
bisagras de nuestros razonamientos y, finalmente, bloquea el diálogo y la
comunicación” (Nubiola, 2002, p. 23).
Nubiola cita a Platón, “La verdad se busca en comunidad, que no hay verdad fuera
de la búsqueda, aunque no es la búsqueda la que cause la verdad” (Nubiola, 2002, p.
24). Esa comunidad tiene determinados actores relevantes y cada uno tiene su propia
dinámica relacional, de trabajo y de aportación a la universidad. Así Ibañez-Martín
comenta sobre cada uno de ellos y explica que las autoridades académicas, los
profesores, los alumnos y el personal de apoyo, todos y cada uno juegan un papel
fundamental en esta comunidad que es la universidad. Hay tareas diferentes, pero cada
uno depende y se apoya en lo que el otro hace u omite.
Sin duda es relevante lo que los directivos hacen en relación a su compromiso por
liderar esta comunidad de buscadores de la verdad, que no sólo ha de ser autorizar
iniciativas –como plantea Ibáñez-Martín–, sino también evitar el doble lenguaje y
fomentar la convivencia pacífica.
Los docentes tendrán un trabajo de reflexión sobre la interpretación de la realidad
como medio y sobre los valores dominantes, “para ampliar el horizonte intelectual de
una época, haciendo posible el crecimiento del bienestar social” e “identificar los
valores que más adecuadamente expresan la mejor manera de ser hombre” (Ibáñez-
Martín, 2005, p. 129). La tarea del docente es, en primer lugar, buscar la verdad en la
actividad universitaria y alimentar la pasión por vivir una vida buena, de modo tal que
no haya quiebres entre lo que dice y lo que intenta vivir. Esto significa que es necesario
que estos dos puntos estén unidos, pues se fecundan. Así tendremos el escenario en el
que se produce la búsqueda de la verdad y el modo de ser –sus virtudes– de los que
buscan la verdad en la acción docente.
Los estudiantes tienen, sin duda, una importante tarea. La educación no puede
nunca ser “unidireccional” (Ibáñez-Martín, 2005, p. 136), pues efectivamente los
docentes aprendemos de los alumnos. Por eso los alumnos tienen una insoslayable tarea
personal en la comunidad educativa, y es la de empeñarse seriamente en sus estudios y
emplear los propios talentos para adquirir una formación que los habilite a futuro para
ser las personas que puedan dirigir a otras personas.
Sin embargo, hay muchas opiniones sobre si afrontar o no esta cuestión de la
esencia de la universidad como comunidad buscadora de la verdad y formadora en
moral y en ética. Además –la evidencia salta a nuestros ojos– la realidad es que no ha
sido así desde hace bastantes años. Pero encontramos muy claro lo que Ibáñez-Martín,
observando el fenómeno que se analiza, plantea: “precisamente por la edad que tienen
sus alumnos, la Universidad se configura como uno de los lugares más aptos para la
educación moral” (Ibáñez-Martín, 2005, p. 118). Queda expuesto y se comprende lo
conveniente que es que los alumnos puedan disponer de espacios en los que logren
profundizar y reflexionar sobre los aspectos morales, y que puedan lograr una estructura
interior moral madurada en estos ámbitos. Además, en esta época de sus vidas los
estudiantes se enfrentan con dilemas morales, y cuando se les introduce en esos “nuevos
ámbitos de problemas, (se verifica) que casi ningún estudiante viene dotado con el
equipamiento intelectual necesario que le permita encontrar la respuesta moral que
necesita” (Ibañez-Martín, 2001, p. 13).
La Universidad 19
2. Contribución a una sociedad civil abierta
La educación cívica de la juventud es hoy una preocupación mundial.
Frecuentemente se adscribe tal educación a la enseñanza secundaria, sin reparar en que
la enseñanza superior –cuando los estudiantes son mayores de edad– es también un
momento decisivo para enseñarles a reflexionar, a comprometerse, a tomar posiciones
ponderadas en diálogos maduros.
La enseñanza superior ha de profundizar en el sentido y alcance de los derechos
propios de la ciudadanía y ayudar a los estudiantes a que crezcan y se planteen un
compromiso con los deberes sociales y políticos. Es posible tener claridad sobre estos
deberes y sobre cuáles son las estrategias que los profesores pueden seguir en la
enseñanza superior para promoverlas. (Ibáñez-Martín, 2001, pp.9 y ss.).
El sentido y el aspecto esencial de la misión de la universidad se refiere, sin duda,
a la responsabilidad de iluminar las mentes y los corazones de los jóvenes. Esto es
posible con una educación que no consista en la mera acumulación de conocimientos y
habilidades, sino en una formación humana que se nutre de las riquezas de una tradición
intelectual orientada a una vida virtuosa. Una vida virtuosa que les haga capaces de
contribuir realmente a la vida en una sociedad abierta. “Sin duda es necesario en primer
lugar ayudar a reconstruir a la persona humana para empezar a reconstruir la sociedad y
liberarla del dominio del mercado global y el consumo que actualmente rigen y
condenan las vidas de los pueblos en América Latina” (Mifsud, 2000, p. 8).
Si debemos asignar un fin práctico a la Universidad –tal como plantea Newman–
ese fin es el de educar y formar buenos miembros para la sociedad: “La educación
universitaria (...) aspira a elevar el tono intelectual de la sociedad, a cultivar la
inteligencia, a purificar el gusto nacional, a proporcionar principios verdaderos, al
entusiasmo popular y a fijar metas a las aspiraciones nacionales, a ampliar el campo de
las ideas de la época, a facilitar el ejercicio de la facultades políticas y a refinar el
intercambio en la vida privada” (Newman, 1956, pp. 256-257). Sean cuales fueren las
características de las instituciones universitarias esto no es sólo aplicable a ciertos
modelos de universidad, sino a cualquier institución universitaria que, en esa búsqueda
de la verdad, contribuya a una sociedad civil abierta.
Ballesteros comenta que “de las tres tareas asignadas (…) a la Universidad: la
investigación, la docencia y la formación integral de sus miembros, esta última parece la
más olvidada en la actualidad. (…) La tarea universitaria de búsqueda de la verdad
universal, una verdad que debe orientar el sentido y el fin de la existencia, aparece hoy
dificultada (…)” (Ballesteros, 2002, p. 5). La dificultad puede identificarse en dos
aspectos fuertes: la mentalidad que Ballesteros denomina como tecnocrática, y que
niega cualquier verdad que trascienda los meros datos empíricos, por un lado. Por otro
lado, el relativismo cultural que entiende que la disparidad de planteamientos éticos es
insuperable en virtud de las diferentes culturas. Es interesante destacar esas
apreciaciones, pues sin un real ajuste del tema no abordaremos a ninguna conclusión
que pueda ayudarnos a superar la coyuntura y proyectarnos. La formación integral de
los estudiantes universitarios puede darse sólo en un ámbito en el que se busque la
verdad desinteresadamente, sin reduccionismos ni parcelaciones.
Frente a la realidad, que nos interpela constantemente, la Conferencia Mundial de
Educación Superior, convocada por la UNESCO en 1998, en su Declaración final
expone las misiones y funciones de la educación superior del siglo XXI. Así, en el
artículo 1 señala la importancia de: “a) formar diplomados altamente cualificados,
20 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de
la actividad humana (...) y b) constituir un espacio para la formación superior con el fin
de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad” (UNESCO, 1998).
Quien tiene una formación superior no puede dejarse llevar ni por las modas ni por el
egoísmo, sino que debe estar en condiciones de mantener una postura que reflexione y
pondere todos los datos de un contexto actual complejo, dinámico, multicultural, plural.
Será una reflexión que implique un marco personal de virtudes y de capacidades para
entender que somos personas que estamos analizando y considerando situaciones de
otras muchas personas, y en muchos casos seremos los que juzgan y deciden sobre sus
acciones.
Pero, como señala la UNESCO, todos esos datos “no pueden llevarnos –porque no
es humano– a mirar a otro lado cuando, desde una posición de bienestar, contemplamos
la pobreza en la que se mueven tantas naciones hoy día (…). No habrá una solución
única a estos problemas, pero las instituciones de enseñanza superior deben sensibilizar
a los estudiantes para que se los planteen y para que propongan soluciones razonables e
imaginativas, (…).
Las instituciones de enseñanza superior, por tanto, tienen ante sí la gran
responsabilidad de proporcionar a los estudiantes una visión profunda del conjunto de
argumentaciones en las que se basa la concreta organización jurídica de la convivencia
en el propio país y de la estructuración de las relaciones internacionales –especialmente
en lo referente a la solidaridad mundial–, de animarles a que se formen su propio
criterio y de incitarles –también con el ejemplo de los profesores– a que se
comprometan en el esfuerzo por hacer socialmente operativas sus ideas, conscientes,
como dice la citada Declaración Mundial sobre la Educación Superior, “que están
provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla
a reflexionar, comprender y actuar” (UNESCO, 1998, art. 2. b).
En estos aspectos es mucho lo que puede hacer la Universidad para la enseñanza,
desarrollo y promoción de esta ciudadanía vivida por los estudiantes. La ciudadanía está
anclada en el bien común y se abre a las diferencias propias de cada contexto histórico,
social, geográfico, cultural, etc. Y así le permite al universitario entender lo común y lo
diverso sin temores, como parte de la rica realidad que le rodea.
En este sentido tienen particular relevancia los puntos que desarrolla Ibáñez-
Martín en su trabajo sobre “La formación social y cívica en la Universidad” del año
2002. Así, sintetiza en seis ejes en relación con los deberes de un ciudadano que
describimos:
Por una parte habla de tres ejes de deberes esenciales del ser humano como
miembro de una comunidad, y luego de hablar de los deberes que hacen a la asunción
de las responsabilidades personales, señala los dos ejes vinculados con la sociedad
política. En este sentido es interesante que se articule el ejercicio de la ciudadanía con la
estructura lógica del ser humano animal, político y social.
Los ejes son:
1) Desarrollo de la convivencia con todos y la promoción de una conversación
social confiada;
2) Fomentar la solidaridad natural y la amistad;
La Universidad 21
3) Cultivar lo particular en el amor a los orígenes étnicos, regionales, y la debida
atención a lo universal o global;
4) Asumir las responsabilidades personales;
5) Desarrollar la capacidad para evaluar en la verdad las Políticas Públicas
6) Comprometerse en la participación de la vida pública.
En estos aspectos es mucho lo que puede hacer la Universidad para la enseñanza,
desarrollo y promoción de esta ciudadanía vivida por los estudiantes.
La universidad tiene la posibilidad de educar en ciudadanía, pero esa formación
sólo es posible cuando la perspectiva humanística está presente en la institución. En
concreto, el respeto y la consideración de cada alumno, profesor y cada miembro de la
comunidad universitaria como persona.
Alma Herrera, en una disertación como miembro de la Cátedra UNESCO,
Universidad e Integración Regional, México, que tuvo lugar el 19 de enero de 2011,
afirmaba que la ética de la responsabilidad implica diálogo, y a la vez decisión, para
llevar a cabo acciones que nos conduzcan a involucrarnos en aspectos cívicos y articular
políticas que puedan dar respuestas a las demandas sociales más urgentes. Lo personal
ha de conciliarse con proyectos sociales que busquen el bien común.
En ese mismo sentido, Nubiola explica: “Hace falta aprender a vivir en una
comunidad plural, en la que no sólo el mutuo respeto sea la conducta básica habitual,
sino en la que además se favorezca la realización personal de cada uno. Una comunidad
universitaria requiere comunión y comunicación, poner lo personal al servicio del Fin
Común y un mutuo conocimiento de lo que hacen unos y otros. (…) Es posible
transformar la realidad universitaria si los profesores se empeñan decididamente en
ello” (Nubiola, 2009, p. 159).
3. La educación universitaria como instrumento de humanización
La universidad es, pues, una poderosa ayuda para abordar las cuestiones de la
formación humana. La universidad ha sido históricamente formadora en humanismo. En
este sentido, no podemos obviar el tema, pero tampoco nos extenderemos. Nos
encontramos nuevamente con un escollo que presenta la crisis existente en relación con
el humanismo. Para avanzar debemos aclarar sobre qué seguiremos hablando.
Particularmente, interesa puntualizar que para avanzar con el trabajo nos
referimos al humanismo clásico y su difusión de la paideia como educación útil para la
vida, basada en criterios de moralidad.
“La paideia –comenta Quintana Cabanas– es la forma nacional de la educación
griega clásica en las escuelas y en la polis. Tenía un carácter a la vez intelectual, moral
y cívico. Sus ideales eran los siguientes: 1. La moralidad (areté, virtud). 2. La belleza
(tò kalón), a través de las artes. 3. La phrónesis (sabiduría), o reflexión sobre el
verdadero camino. 4. La formación del individuo bello y bueno (kalós kai agathós). 5.
La formación completa y armónica (virtudes morales y educación músical)” (Quintana,
2009, p. 213).
Podemos encontrar entre los autores una síntesis del humanismo que se ha hecho
presente a lo largo de la historia de la humanidad con distintos matices. Comienza con
el humanismo clásico o greco-romano, el renacentista, el ilustrado, el neoclasicismo y el
contemporáneo.
22 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Se podría decir que habrá tantos humanismos como sean los modos de entender el
hombre y sus fines, siempre que prevalezcan estos fines sobre otras cuestiones.
Los humanismos contemporáneos recogen las ideas y actitudes que tienden a
hacer a los individuos más humanos, acentuando:
a) los valores humanos fundamentales: democracia, derechos humanos, tolerancia;
b) el sentido universal de humanidad, sobre el sentido de nación y de grupo;
consecuencia: el interculturalismo; c) la eliminación de las formas humanas de
explotación, y de tabúes y dependencias y d) la eliminación de las consecuencias
negativas del desarrollo industrial (masificación, consumismo, globalismo).
Siempre habrá humanismos. Así pues, si nos planteamos formar universitarios
humanistas, expertos en humanidad, interesa destacar la necesidad del humanismo para
las personas o seres humanos. Y no podremos, pues, quedarnos con un humanismo
cuyas respuestas no busquen en lo más hondo de la persona y su dignificación. Por esta
razón se considera adecuado apoyarnos en el humanismo de los greco-romanos y los
renacentistas, con los aportes que lo enriquecen del humanismo ilustrado, el
neoclasicismo de Alemania, y cualquiera de las formas de humanismo contemporáneo
que completen “una concepción del hombre integral, digna y enaltecedora del ser
humano” (Quintana, 2009, p. 216). En este sentido, es necesario destacar la primacía
intelectual de la razón en el conocimiento humano. Comenta Quintana que sin razón no
podrá haber ni esencia humana ni un humanismo consistente. Para afirmar esto nos
limitaremos a la experiencia inmediata y cotidiana que todos tenemos, y al hecho de
que, hasta para negarlo, tenemos que usar de la razón.
La universidad es una institución performativa. La palabra “performativa” tiene
como significado que “por el mismo hecho de ser nombrada se convierte en acción”. El
filósofo del lenguaje J.L. Austin definía las palabras performativas como “realizativas”,
en su obra póstuma “Como hacer cosas con palabras” (Austin, 1962, p. 145), lo define
textualmente como “el acto de expresar la oración es realizar una acción, o parte de ella,
acción que a su vez no sería normalmente descrita como consistente en decir algo”. Se
entiende como “performativa” la acción de “transformar”. En este contexto se
comprende que la Universidad se describa como institución performativa.
García Hoz plantea las tres notas de la persona humana y nos esclarece sobre la
perspectiva humanista-personalista que vamos a elegir (García Hoz, 1988, pp. 20, 26 a
37). Estas notas son:
a) Singularidad: irremplazable, insustituible, con una creatividad que le hace
poderoso y que es necesario descubrir y desarrollar;
b) Autonomía: capacidad para tomar decisiones personales hasta el final y dar
cuenta de sí y
c) Apertura a la trascendencia: significa que la persona está abierta a las cosas que
le rodean, a las personas (los demás) y a Dios.
Desde una visión en la que estas tres notas son las que iluminan nuestra mirada
sobre el hombre, tenerlas en cuenta u omitir alguna de ellas, nos aclara sobre el declive
social. Un declive que sería consecuencia de una mirada reductiva de la persona y que
agosta la formación intelectual, moral y cívica que planteamos con el humanismo
clásico y la paideia.
La Universidad 23
La universidad es transmisora de cultura. “La cultura debe servir a la ética, y una
cultura será mejor si la sirve mejor” (Sellés, 2010, p. 41). Y aquí, a pesar de tener una
definición de la R.A.E., nuevamente no podemos dejar de hacer una inclusión
relacionada con lo que entendemos por cultura y por la crisis actual de la cultura.
Considero que Fazio ha logrado realizar una descripción sobre lo que podemos
denominar crisis cultural. Afirmación sobre la que –aclara– hay casi unanimidad de
todos los intelectuales. Sin embargo, el autor comenta que si bien existen diagnósticos
diversos, “importante es subrayar esta conciencia generalizada de la crisis”. Hay
“unanimidad en el constatar la crisis y, diversidad en el interpretar sus causas” (Fazio,
2008, p. 19). Sobre las causas de la crisis hay varias respuestas que podrían agruparse
en tres grupos: la primera respuesta a la causa de esta crisis cultural proviene de lo que
llaman constatación de una existencia humana sinsentido, que adopta una cómoda
postura relativista que abdica de la búsqueda de la verdad y que este grupo considera
que ha sido la razón de tantas guerras. La segunda es la que proviene del pensamiento
ideológico y que llevado éste a su aplicación extrema conduce inevitablemente a los
totalitarismos. Y la tercera respuesta a la crisis cultural es la que lo explica en la
ausencia de un pensamiento abierto a la trascendencia.
En relación a la primera y segunda respuesta hay una misma génesis que conduce
a dos situaciones. Ambas están ancladas en el nihilismo que asimila el radical sinsentido
del hombre y de la historia. Pero ese nihilismo puede desembocar en el totalitarismo: la
voluntad humana debe proporcionar arbitrariamente un sentido a la vida y a la historia,
porque la vida del hombre no tiene sentido. Hay que crear una moral subjetiva fuerte,
que con una fuerte voluntad de poder llegue a llenar de sentido un mundo que carece de
significado y de un orden moral objetivo. Observamos así cómo puede explicarse la
planificación estatista de Stalin, el poder del fascismo y los valores inhumanos del
nacional-socialismo. Pero con otra mirada hacia ese sinsentido se podría arribar al
máximo relativismo: ya que no podemos afirmar ninguna verdad como absoluta, hemos
de tolerar, tratar de vivir buscando sobrevivir con la poca felicidad que pueda
alcanzarse. Surge un pensamiento débil y –aún más– un nihilismo que han dado en
llamar débil también. El énfasis está en la necesaria aceptación de la falta de sentido de
la historia, de la propia limitación o finitud, lo irrelevante y absurdo de lo cotidiano.
Este planteo ha tenido su máxima expresión en manifestaciones culturales –filosóficas,
artísticas, literarias. Nada tiene sentido y por eso es inútil que se busque establecer con
objetividad el bien del mal, prohibir, permitir, alentar, impedir. Como señala Fazio, “un
pensador clave para entender las dos derivaciones del nihilismo es Federico Nietzsche”
(Fazio, 2008, p. 23).
Sin embargo, son muchos los que frente a estas conclusiones se dieron cuenta que
la crisis cultural tiene su causa en una crisis de valores. Esto originó un movimiento que
se acercó a lo trascendente, a lo espiritual y religioso. Fue entonces cuando hubo
conversiones de algunos intelectuales occidentales al catolicismo o a otras confesiones
cristianas (T.S. Eliot, G.K. Chesterton, J. Maritain, G. Marcel, etc.). Comenta Fazio que
muchas de estas conversiones fueron causadas en parte por el rechazo de la esencia de
las ideologías modernas. Principalmente, en lo que respecta a la afirmación de la
autonomía absoluta del hombre. Surgieron algunas corrientes filosóficas que trataron de
abrir las puertas de un ambiente intelectual cerrado y enviciado hacia perspectivas
diferentes. Autores como Bergson, con su corriente espiritualista, o Mounier, Guardini,
o Wojtyla con el planteo de la visión personalista, Blondel y la filosofía de la acción,
Maritain, Gilson y Fabro, quienes plantearon una corriente neo-tomista, y otros autores
24 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
como Scheler y Hartmann, que propusieron una filosofía de los valores; más cercanos a
nuestro tiempo autores como Jaeger, Huizinga o Dawson –historiadores– buscaron en el
pasado los puntos que pudieran servir de referencia para construir sobre la masacre que
resultó de la Segunda Guerra Mundial.
Cuál ha sido la clave de la búsqueda de estos y otros autores desde una
perspectiva tan diferente: entender que la causa última de la crisis era una concepción
equivocada de la naturaleza humana. Fundamentalmente ellos concluyen que si la
consideración de la absoluta autonomía del hombre puesta en acción nos ha conducido a
enfrentamientos fratricidas, o entre pueblos o naciones, esta afirmación no encarna los
valores más nobles y propios de la naturaleza humana.
Apoyados en esta síntesis de la crisis cultural concluimos que puede pensarse en
la real posibilidad de la Universidad como trasmisora de la cultura, una cultura en crisis
pero de una crisis que le ha conducido a repensarse, a repensar sobre la humanidad y
sobre cada hombre como persona. Así la universidad proporcionará a los alumnos un
sustrato común, una lógica, un afán de saber y una apertura de inteligencia que
configuren esa personalidad para la que nada humano es ajeno. Los alumnos pueden
disponer de resortes intelectuales y afectivos desarrollados y arraigados que les
permitan hacerse idea de las cuestiones ajenas e involucrarse en la solución de los
problemas.
Cuando el ambiente de las universidades está identificado como comunidad de
buscadores de la verdad se hace posible esta educación y despliegue de virtudes.
La universidad es un lugar privilegiado para desarrollar la solidaridad natural y la
amistad, la confianza, el diálogo, la participación y la escucha. De este modo, las
cuestiones más importantes de la ciencia, de la vida y del mundo puedan afrontarse
desde una perspectiva interdisciplinar, porque se ha aprendido a dialogar, a escuchar, a
acordar, etc. Así, Barnett –y en esta línea están trabajando otros autores
norteamericanos, como Elizabeth Kiss, Walter Redmon, Peter Euben y otros– señala
que “en medio de la actual supercomplejidad de la sociedad, el problema educativo
fundamental no es de conocimiento sino de ser, debiendo así la Universidad esforzarse
en proporcionar a los estudiantes un sentido para su vida.” (Barnett, 2000, p. 6).
Estos aspectos resaltan la necesidad de un cambio de perspectiva docente en la
universidad. Podría darse que algunas universidades y su profesorado estén abiertos a la
innovación, al pensamiento crítico, al progreso y a la búsqueda de rigor y de verdad,
pero a la vez no arriesguen en sus estilos de hacer y de ejercer la docencia. Podemos
encontrar buenos estímulos para que las universidades y los universitarios orienten el
cambio, pero es necesario asumir el riesgo de buscar lo nuevo. Probablemente esa
actitud genere temores, pues no siempre redundará en apoyos mayores o ayudas o
recursos para la promoción de la investigación o de la calidad en la docencia.
Los cambios a los que nos conduce un proceso de incorporación de acciones
orientadas a la formación en valores o de aprendizaje ético en el mundo universitario
son justamente cambios cualitativos, pero que no impactan en el corto plazo. Si bien es
cierto que cada vez se insiste con mayor frecuencia en la importancia de incorporar
elementos éticos en la formación de profesionales y en el ámbito de la investigación,
aún queda mucho por andar si, de verdad, el objetivo no se limita a la formación
deontológica del futuro profesional, sino a contribuir en la mejora de su formación
personal en sus dimensiones ética y moral.
La Universidad 25
La incorporación de cuestiones éticas y la modificación o creación de condiciones
que hagan posible que el escenario de aprendizaje universitario también lo sea de
aprendizaje ético, requerirá sin duda algún establecimiento de pautas o marco
normativo. Avanzar hacia un modelo de universidad que comparta la conveniencia de
incorporar en sus programas de formación contenidos de aprendizaje relacionados con
valores y actitudes, requiere que en los programas de las carreras, en cada una de las
materias que conforman la malla curricular, se establezcan objetivos terminales
referentes a lo ético y lo moral en sus diferentes etapas.
Por eso volvemos a enfatizar que en este aspecto es necesario que se logren con
creatividad y sin dilaciones planteos innovadores, que la universidad no se estanque,
pues la dinámica de la sociedad requiere de acciones concretas. Lograr el surgimiento
de lo nuevo. Pero, ¿desde qué perspectiva? Desde la única que parece obvia, pero tal
vez olvidada. Si la Universidad es una Institución humana, la única perspectiva será la
del hombre. Es el hombre quien únicamente puede descubrir lo nuevo o reencontrarse
con lo esencial dentro de lo cambiante. Es interesante, pues, repensar la universidad
desde el alma de la universidad, desde su pasión central: “Una pasión que me llevó a
pensar (…) que toda experiencia de educación es un acto de amor por el mundo, al que
introducimos a los recién llegados para que aprendan a decidir, por sí mismos en qué
consiste el arduo arte de vivir sus propias vidas” (Bárcena, 2006, p. 285). Esa pasión
nos ilumina sobre la tarea educativa, que consiste en dar a luz, en encender el fuego, tan
distinto de llenar un vaso, como quedó dicho por Aristófanes.
Resulta de interés un estudio realizado por Larry Braskamp en el que comenta lo
que está ocurriendo en Estados Unidos, un país muy diverso y complejo. Muchos de los
aspectos que él trata pueden tenerse en cuenta para promover y aplicar en las
Universidades Iberoamericanas. Braskamp explica, en primer término, que los Colleges
y Universidades siempre han tenido un particular interés en el desarrollo integral
(humanístico) del estudiante, aunque durante las últimas décadas se han centrado más
en la preparación de estudiantes para el ejercicio profesional desde una perspectiva
técnica. Esto –sigue comentando– ha hecho que se prestara menos atención a lo que el
autor denomina “preparación para la vida”. Sin embargo, comenta que en este último
tiempo ha crecido el interés por el desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo en
los aspectos vinculados con la formación moral, ética y religiosa. También expone que
los alumnos manifiestan una significativa ignorancia sobre aspectos básicos vinculados
con esto, y reclaman formación en este sentido. Las universidades están encarando este
desarrollo integral, que se ve reforzado por el interés del alumnado. Esto ha concluido
en la implementación de cursos que apuntan y abordan de manera integral las cuestiones
en las carreras. Esto significa que los alumnos desarrollan sus habilidades cognitivas y
aprenden a pensar con mayor complejidad. Al mismo tiempo se va dando en ellos una
madurez emocional, una profundización en el sentido de uno mismo y de su identidad,
de cómo plantearse y aprender a relacionarse con los demás. Algunos estudios expresan
todo esto como la hora en la que la universidad se aplique a que sus alumnos se centren
en el movimiento de “auto-autoría”. Braskamp afirma que le gusta pensar en el
desarrollo del estudiante en términos de inversión: los estudiantes invierten su tiempo,
talento y energía en actividades que les resultan significativas para sus vidas.
Profesores y directivos de asuntos estudiantiles están trabajando en colaboración
como profesores de estos cursos. Se integran convocatorias que en algunas instituciones
son extra-curriculares y en otros casos curriculares. A los estudiantes se les anima a
hacer una contribución a la sociedad para que cumplan no sólo con un sentido personal
26 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
y espiritual de sí, sino para que logren con su actividad tener una perspectiva de
contribución a un mundo mejor. En resumen, muchas universidades no son
confesionales pero han incorporado materias vinculadas a la moral, la ética, e incluso a
la religión, en su oferta curricular, porque reconocen que ayudan a capacitar a los
alumnos a vivir una vida con propósito de significado; hacen que los alumnos puedan
confiar en sus valores personales, tengan una visión del mundo, se comprometan a ser
profesionales con una dimensión de servicio. El autor comenta también que en las
Universidades confesionales, la mayoría de los profesores desean que se afiance este
desarrollo moral y ético. Pero no todos se manifiestan preparados para esta tarea.
Cualquier universidad se enfrenta al reto de convertirse en un ámbito de ayuda y
desafío a sus alumnos. Se debe llegar a armonizar la formación académica y la
formación integral. Braskamp define a la escuela eficaz como aquella en la que todos
sus actores apoyan y desafían a los alumnos en ese desarrollo integral. En la práctica,
esto significa que los profesores y todo el personal han de ser verdaderos modelos y
mentores en todos los frentes; todos han de alentar a los alumnos en este modo de
plantearse los temas, de manera tal que se logre construir sobre cimientos sólidos,
observando comportamientos coherentes entre lo que se dice y se alienta, y cómo se
vive.
Los líderes de las Instituciones Educativas deben ser especialmente conscientes de
la importancia de crear y mantener una comunidad universitaria que elimine la falsa
impresión de que lo que se dice creer no es algo objetivo, emocional o privado, sino que
la búsqueda y comprensión de la verdad es una empresa posible de lograrse. En general,
el autor comenta que en casi la totalidad de los casos estudiados se han encontrado con
materias en las que se desarrollan los temas, pero también esto se refuerza con un
Asesoramiento o sistema de tutoría que aborda entre el profesor y el alumno
dimensiones afectivas, espirituales, así como su desarrollo cognitivo y sus capacidades
intelectuales. Se han dado cuenta de que no es suficiente con plantear los temas en las
clases, sino que es necesario –para que los alumnos logren incorporar y madurar– una
instancia más cercana de diálogo y apertura para la mente de los estudiantes.
También es interesante cómo otros autores americanos analizan la necesidad de
formar en la Universidades desde una perspectiva transcendente. Así, Perry Glanzer
comenta que uno de los componentes clave de cualquier enfoque para la formación
moral consistirá en la formación de la identidad de los estudiantes. El autor explica que
las personas actuamos moralmente, pues no deseamos traicionar nuestro ser. Estos
autores afirman que en las universidades confesionales, la comprensión de la propia
identidad cristiana –por ejemplo– y la formación de la propia identidad de cada persona
son verdaderos anclajes de la formación moral de sus alumnos. También argumentan
que los esfuerzos para lograr una educación integral favorece que los alumnos se
interesen en desarrollar esa identidad moral.
La universidad es, por todo lo expuesto, una significativa escuela de humanidad y
responsabilidad. “Al universitario se le pide que sea dueño de sus propios actos y que
tome conciencia de que se le exigirán resultados de calidad, precisamente porque se
pretende formar personas capaces de comprometerse en la solución de los problemas
humanos de mayor entidad, basándose en una preparación profesional cuidadosa” e
integral. (Ibáñez-Martín, 2001, p. 14).
27
II. Redes y Sociedad Red: una visión global
Las redes son organizaciones formales, o grupos de instituciones y actores que se
reúnen alrededor de objetivos y problemas específicos. Como asociaciones
institucionales tienen distintos y variados niveles o ámbitos de acción, y constituyen
espacios adecuados para la interacción y la colaboración. Existen organizaciones cuyo
campo de acción puede ser local, regional, nacional o de nivel internacional, tanto de
carácter bilateral como multilateral.
Una red solo tiene sentido si define con claridad sus propósitos y si estos son
compartidos por quienes la conforman. Por consiguiente, una red debe responder a una
serie de características que le son propias, entre las que cabe destacar la horizontalidad
de la relación entre las instituciones, las tareas comunes a desarrollar a pesar de las
diferencias y de la autonomía propia de las instituciones participantes, la comunicación
permanente y las acciones claras definidas por todos sus participantes.
Castells nos dice que “una sociedad en red es aquella cuya estructura social está
compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y de la comunicación
basadas en la microelectrónica. (…) no posee ningún centro, sólo nodos. Los nodos
pueden tener mayor o menor relevancia para el conjunto de la red y esta importancia
dependerá de su capacidad para contribuir a los efectos de la red. (…) La red es la
unidad, no el nodo” (Castells, 2006, p. 27).
El término sociedad red fue acuñado en 1991 por Jan van Dijk en su obra De
Netwerkmaatschappij (La Sociedad Red) - aunque sin duda quien ha contribuido a su
mayor desarrollo y popularización ha sido Manuel Castells en La Sociedad Red, el
primer volumen de su trilogía La Era de la Información. De wiki
Parece interesante entender que las redes no son una forma específica de las
sociedades del siglo XXI ni de la organización humana, sino que constituyen la
estructura fundamental de la vida, de toda clase de vida. Así, Capra comenta “la red es
una estructura común, a cualquier vida; dondequiera que vemos vida, vemos redes”
(Capra, 2002, p. 9). Parece curioso comprobar que incluso se podría hablar de un
mundo enREDdado. Por eso los temas a resolver que están en el mundo no son “del
mundo” sino de las personas, que hemos de entender cómo debemos interactuar.
Sin embargo, la evolución de la sociedad se ha centrado en un tipo diferente de
organización –que se podría calificar como superestructura: las burocracias jerárquicas,
que se basan en la integración vertical de los recursos y las personas como una
expresión del poder organizado con intencionalidad y racionalidad (Mintzberg, 1991, p.
48). Las estructuras burocráticas se distribuyen mediante flujos unidireccionales de
información y recursos, sin tener en cuenta la complejidad de un mundo relacional y
multicultural. Estas estructuras organizativas han simplificado –a través de la
modelización– la interrelación de las personas. Por otra parte, sus limitaciones cada vez
son más notorias, pues no pueden adaptarse fácilmente a los ambientes cambiantes y
complejos del contexto.
Una de las limitaciones materiales que ha demorado el uso de las redes en la
organización y resolución de las cuestiones de las personas ha sido, evidentemente, la
tecnología disponible. Tecnología entendida como modo de hacer las cosas y como
accesibilidad a los medios electrónicos. La fuerza de las redes radica en su flexibilidad,
adaptabilidad y capacidad de auto-reconfiguración. La capacidad de las redes para
28 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
introducir nuevos actores y nuevos contenidos en el proceso de organización social se
incrementó a lo largo del tiempo con el cambio tecnológico, y –más en concreto– con la
evolución de las tecnologías de la comunicación. Esto significa que la tecnología
adecuada y disponible es condición necesaria –aunque no suficiente– para la
transformación de la estructura social en redes organizativas.
Castells comenta que las redes se han convertido en la forma organizativa más
eficiente como resultado de sus tres rasgos diferenciadores. En primer lugar la
flexibilidad: pueden reconfigurarse en función de los cambios del entorno, manteniendo
su objetivo aunque varíen sus componentes. En segundo lugar la adaptabilidad: pueden
expandirse o reducir su tamaño sin sufrir alteraciones importantes. Por último está la
capacidad de supervivencia: al no poseer un centro y ser capaces de actuar dentro de
una gama amplia de configuraciones, las redes pueden resistir ataques de alguno de sus
integrantes o a sus propios códigos, y encontrar nuevas formas de actuar.
Las redes permiten que las unidades sociales (personas u organizaciones)
interactúen en cualquier lugar y momento, y se confía en la infraestructura de apoyo que
administra recursos materiales distribuidos a lo largo y ancho del sistema de
información que se adopta. Se suele explicar que esto ha sido posible porque estamos
transitando la era de la información, pero acertadamente Castells argumenta que “lo
realmente novedoso, tanto tecnológica como socialmente, es una sociedad construida
alrededor de tecnología de la información” (Castells, 2006, p. 32). Casi podríamos decir
que la extensión del cuerpo y de la mente de las personas que interactúan en red es algo
específico del mundo actual. “Estamos frente a un nuevo paradigma tecnológico que
organiza una serie de descubrimientos tecnológicos alrededor de un núcleo y un sistema
de relaciones que mejoran la actuación de cada tecnología específica” (Castells, 2006, p.
33).
Es interesante comentar que se pueden mencionar tres procesos que, si bien son
independientes entre sí en su origen, al interaccionar juntos han hecho emerger una
nueva forma de organización social, la sociedad en red. Los tres procesos son: a) la
crisis del industrialismo y la necesidad de la industria para innovar en forma constante y
adaptarse continuamente al contexto, b) los movimientos sociales orientados a la
libertad, con una cultura de la libertad que fue decisiva para la producción de
tecnologías red, la infraestructura esencial para que las organizaciones realizaran una
reestructuración en términos de globalización, descentralización y redes; y por último c)
la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación.
A pesar de que pudiese parecer que una sociedad en red tiende a la pérdida de las
características de cada integrante, en la dinámica se observa que lo que caracteriza a la
sociedad red global –en contraposición a lo podría parecer previsible por la red global–
es la reafirmación de las identidades locales. Más que aparecer una cultura homogénea
global, lo que se observa como tendencia más común es la diversidad histórica y
cultural: cierta fragmentación más que convergencia. La cuestión clave será que estas
identidades culturales singulares posean la capacidad de comunicarse unas con otras,
compartan una estructura social y sean capaces de hablar un lenguaje común de valores
y creencias. Por eso los protocolos de comunicación entre las diferentes culturas son la
pieza fundamental de una sociedad en red.
En definitiva, es factible concluir que la sociedad en red es un formato
sociocultural de la modernidad tecnológica. Pero las sociedades –y cada uno de sus
integrantes– no tendrían que limitarse a copiar modelos –sin más– como si aplicaran un
Redes y Sociedad Red: una visión global 29
implante, pues esto tiende a ser rechazado por la imposición y la no contextualización
que implica. Las sociedades podrían ampliar su capacidad para experimentar ellas
mismas el paradigma socio-técnico que les permita desarrollar modelos de sociedad en
red a su medida, arraigados en su propia identidad y abiertos a las formas de otras
culturas. Este proceso sí permitiría el intercambio fructífero de la experiencia humana,
de manera tal que la sociedad global red sea el resultado de formas específicas de
sociedad red, cada una con su propia identidad, en comunicación con otras.
1. Redes universitarias. Integración y cooperación académica
Las redes universitarias se definen como un conjunto integrado por diversas
instituciones relacionadas entre sí de manera horizontal (no de dependencia ni
piramidal), que persiguen un objetivo y propósito específico y común: es un entramado
de mecanismos de comunicación entre instituciones relacionadas entre sí de manera
permanente y multidireccional. En consecuencia, ser parte de una red solo trae
beneficios no solo para los que hacen parte vital de la misma, sino para las instituciones
allí representadas, pues fortalecen el desarrollo de la educación superior al favorecer el
espíritu integrador.
En la última década, la sociedad y la Universidad han recibido el impacto de las
nuevas tecnologías de la informática, que asociadas al avance de los medios de
comunicación, han producido cambios fundamentales en la manera de escribir la
información, de almacenarla, de comunicarla, en definitiva, de usarla. Dijo George
Landow ya en 1995 que este cambio influenció en nuestra cultura, tanto como lo
hicieron en su momento la invención de la escritura o la creación de la imprenta: una
revolución copernicana del universo de Gutenberg. Los especialistas en educación y en
las nuevas tecnologías de la información están de acuerdo en un punto, no estamos más
que en el comienzo de una revolución en la educación, que en el largo plazo debería
transformar las nociones mismas de enseñanza y aprendizaje. Este fenómeno ha
impactado en forma positiva en la Universidad. Profesores y alumnos pueden extender
su mano en ese espacio virtual y acceder al contenido de un libro en una biblioteca de
un país lejano. También nos da la posibilidad ilimitada de la libertad de intercambio y la
red representa para los investigadores y estudiosos una enorme biblioteca, la más grande
jamás imaginada. La universidad participa de un nuevo escenario potencializado por la
oferta de las redes: correo electrónico, transferencia de archivos, búsqueda de
información, comunidades electrónicas, foros de discusión, teleconferencias, cursos
virtuales. Oferta cualitativa, ya que permite el acceso a nuevos dominios. Toda la
educación superior universitaria internacional tiende a transformar estos espacios
virtuales, de informales en “formales”, dándoles un fuerte reconocimiento, y a su vez,
un “status” académico jerarquizado. Es en este nuevo medio, en que los vínculos
formales interuniversitarios se han transformado en indispensables, bajo la forma de
convenios de intercambio, acuerdos de información recíproca, de establecimiento de
alianzas, coaliciones entre asociaciones afines, federaciones interuniversitarias, de redes
con fines determinados, de espacios de discusión científica o simplemente de
instituciones proveedoras de recursos y conocimientos. Valgan como ejemplo las dos
grandes alianzas europeas, la Red Sócrates-Erasmus y el Grupo Compostela de
Universidades. La Red Sócrates-Erasmus es un programa europeo que funciona desde
1987 con la modalidad de créditos de transferencia. Esto hace que el alumnado
considere que toda Europa es una sola y gran Universidad. A 15 años de su creación, la
evaluación es que el programa ha diseminado el conocimiento por toda Europa, se han
ampliado las competencias de las Instituciones más pequeñas, se ha mejorado la
30 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
educación continua, y fundamentalmente, se ha producido una nivelación entre el
conocimiento de los países menos industrializados con los más fuertes. Otros ejemplos
importantes son la beca intereuropea Séneca y el Programa Leonardo da Vinci para la
formación de alumnos en la “dimensión europea”, que está sostenido financieramente
por la Comunidad Económica Europea. Estas son las nuevas tendencias, a las que la
educación superior argentina, y americana toda, debe propender. Redes
interuniversitarias. Doldan, José María.
El siglo XXI presenta grandes retos para la humanidad. Los efectos de la
globalización, entendida como la integración de capital, tecnología e información entre
países, no es un fenómeno reciente; por el contrario, es un proceso que ha estado
presente en la sociedad desde el momento mismo en que las comunidades se
esparcieron y produjeron relaciones más amplias y complejas. Sin embargo, hoy
presenta características diferentes que suscitan nuevas y diversas interdependencias lo
que ha incrementado la integración del mercado global. Por lo tanto, se entiende por
globalización a la prolongación, más allá de las fronteras nacionales, de las mismas
fuerzas del mercado que durante siglos han operado en todos los niveles de la actividad
económica humana.
El premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, refiriéndose a la globalización,
la define como “…la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo,
producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el
desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, capitales, servicios y
conocimientos y en menor grado, a personas a través de las fronteras” (Stiglitz, 2002, p.
152).
La integración y cooperación académica se ha dado en los países de América
Latina y el Caribe –y en general en Iberoamérica – como expresión de lo que suele
llamarse internacionalización solidaria en la Educación Superior .
En la Conferencia Regional de Educación Superior en Cartagena de Indias,
Colombia, en el 2008 (CRES-2008), surgió como uno de los principales lineamientos, la
importancia de promover la internacionalización solidaria de la Educación Superior de
América Latina y el Caribe. El modo de articular este lineamiento es por medio del
fortalecimiento de programas para la cooperación y la integración regional, y a través
del establecimiento de alianzas interinstitucionales. En este sentido, como mecanismo
de profundización de la cooperación e implementación de políticas y acciones que
contribuyan a ello, se han construido distintas Redes de Cooperación entre
Universidades en Iberoamérica y en el resto del mundo.
La importancia fundamental de la cooperación internacional solidaria como vía
para mejorar la calidad de la Educación Superior fue destacada por La Conferencia
Mundial de Educación Superior, realizada en París en el año 2009 (CMES-2009).
También se ha analizado la importancia de su contribución a la reducción de la brecha
en materia de desarrollo, mediante el aumento de la transferencia de conocimientos. En
este proceso se destaca el papel de las redes internacionales de universidades, sus
iniciativas conjuntas de investigación, y los intercambios de alumnos y personal
docente.
La cooperación académica internacional, como ámbito específico de la
cooperación internacional, ha sido definida como un conjunto de actividades realizadas
entre instituciones universitarias utilizando modalidades diferentes, pero siempre por
medio de la colaboración y la asociación en “temas de política y gestión institucional; la
Redes y Sociedad Red: una visión global 31
formación, la investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo fortalecimiento
y la proyección institucional; la mejora de la calidad de la docencia; el aumento y la
transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a la cooperación
para el desarrollo” (Sebastián, 2004, p. 167).
Cuando hablamos de cooperación académica es importante no dejar de reconocer
que este tipo de cooperación es la que permite una mayor interacción entre las
instituciones y sus comunidades académicas. Se produce un aprovechamiento de las
capacidades y se logran sinergias, se potencian las fortalezas de cada uno. Además
surgen nuevas formas de integración y articulación, y se promueve el trabajo en Redes.
No en vano, aunque parezca algo extremo, ha trascendido la frase de Virginia Burden,
“La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan
todos”.
La cooperación académica entre universidades de distintos países se apoya
principalmente en la complementariedad de las instituciones que, por estar en diferentes
regiones, culturas, situaciones, etc., siempre tienen una mirada multidimensional.
El aspecto de la solidaridad en este ámbito de cooperación hace mención a una
serie de acciones cooperativas con las instituciones de otros lugares en las que se da un
beneficio mutuo. Claramente se da un incremento en el conocimiento y el desarrollo, y
también se generan muchos acuerdos para programas conjuntos. En algunos casos estos
programas contemplan el intercambio de alumnos y de profesores e investigadores en el
marco de esta integración Iberoamericana.
Se considera que es un punto interesante que esta cooperación solidaria académica
sea una actividad de pares, pues de este modo se puede dar una cooperación activa y
también integrada. Esto suele impactar en las políticas públicas y de las instituciones.
También se definen instancias de formación docente conjunta y se gestionan actividades
de pregrado, grado, posgrado y educación permanente, en general en modalidades
virtuales, aunque podría preverse la modalidad presencial. Los profesores e
investigadores suelen encontrar –por medio de estas redes– una mayor vinculación con
la sociedad y la proyección social de sus investigaciones.
2. Las redes universitarias en Iberoamérica
A principios del 2010 se desarrolló el II Encuentro Internacional de Rectores
UNIVERSIA en Guadalajara. El tema fue la “Internacionalización y Cooperación
universitaria”. El diagnóstico que las máximas autoridades académicas de Iberoamérica
lograron delinear allí parece de interés para entender el estado de la situación de las
universidades iberoamericanas y de las redes universitarias. El diagnóstico plantea que
en Iberoamérica, como en otras regiones de nuestro planeta, la gran mayoría de las
Instituciones de Educación Superior han enfatizado la importancia del proceso de
internacionalización en sus Universidades y están de acuerdo en que se enfrentan a un
nuevo paradigma mundial que les obliga a contar con nuevas estrategias que les ayuden
a posicionarse nacional e internacionalmente en el mundo globalizado. La
internacionalización se presenta como la posible estrategia que logre compensar o
complementar tendencias globalizadoras negativas.
También es interesante cómo en este diagnóstico recuerdan que el conocimiento
es universal. Sin embargo, plantean que en las universidades iberoamericanas se
necesitan herramientas que les faciliten ser proactivas y predictivas del futuro,
especialmente por la capacidad que poseen para analizar distintos escenarios,
32 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
proyectarse y tener un agudo sentido crítico de las situaciones, etc. Se destaca que en
este punto es importante entender que la Universidad debe lograr esos espacios de
formación y desarrollo integral y de análisis de la realidad y disponer de las
herramientas que le permitan compartirlo, enriquecerlo y comunicarlo a otros y con
otros. También interesa –en este sentido– la capacidad que se logre desarrollar en los
estudiantes para entender el mundo real que vivimos. Todos estos son aspectos que
hemos comentado en los puntos anteriores referidos a la Universidad y su esencia, y a la
universidad como formadora de ciudadanos comprometidos. Resulta de particular
interés cómo destacan en las conclusiones de este encuentro que hay un rol de la
universidad en el espacio iberoamericano del conocimiento. Aquí, concretamente, se
refieren a los aspectos multiculturales, en la investigación que se da al acceder y
compartir los avances científicos y las acciones propias de la colaboración.
Hay distintas formas de cooperación que han sido superadores de las formas
Norte-Sur. Ya se habla de cooperación Sur-Sur, Sur-Norte, Este-Oeste. Todo esto
favorece y alienta la apertura; compartir con un sentido interesante de pares y
corresponsabilidad.
Para cualquier cooperación se suelen considerar relevantes aspectos vinculados
con la homogeneización de criterios de calidad y de acreditación: de esa manera el
intercambio se dará realmente de igual a igual. Sin embargo, en París en el 2009, se
destacó en La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES) de la
UNESCO que la cooperación internacional en Educación Superior debería basarse en la
solidaridad y el respeto mutuo. Se menciona allí que hay una responsabilidad social de
las universidades para contribuir a reducir las asimetrías, lográndose una verdadera
transferencia de conocimientos particularmente hacia los países emergentes.
En general, la internacionalización en el espacio Iberoamericano se ha ido
realizando de diversas maneras. Las acciones, en ocasiones aisladas, no han dado los
resultados esperados por las Instituciones de Estudios Superiores de la región, que se
han subido al tren de la “modernidad” impulsando de forma aislada programas que
permitan responder a los desafíos de la globalización, de la sociedad del conocimiento y
de los cambiantes ambientes culturales. En general, se han hecho sin una directriz
gubernamental clara y el apoyo financiero ha sido cada vez menor. El avance hasta
ahora conseguido ha sido más por iniciativa institucional que por esfuerzos
coordinados. Por eso al describir en el próximo punto la tarea que está desarrollando
una Red de Universidades –RedUniRSE– se considera importante observar el impacto
concreto y expansivo que están logrando sus actividades.
La mayoría de las instituciones universitarias muestra un alto grado de motivación
y de interés en la cooperación iberoamericana. Generalmente este interés se
fundamenta, comenta Sebastián, en la multitud de experiencias previas, en las
identidades culturales e idiomáticas existentes, en el creciente reconocimiento
institucional mutuo y en compartir valores sobre la relevancia de la educación superior
y sobre su función social (Sebastián 2002).
El ámbito iberoamericano se reconoce como un espacio propicio para la
cooperación interuniversitaria. Sin embargo, es preciso considerar algunos
condicionantes: las asimetrías en cuanto a la fragilidad de los sistemas universitarios; la
desigual consideración del papel de la cooperación y el grado de compromiso
institucional por parte de las universidades; una notable heterogeneidad en el grado de
calidad e impacto de la cooperación.
Redes y Sociedad Red: una visión global 33
El número de universidades de Iberoamérica realmente desarrolladas y
competitivas a nivel internacional es bastante bajo. Es importante detectar
oportunidades y programar actividades de cooperación y acciones que permitan lograr
las metas del desarrollo.
Entre las deficiencias que presentan muchas de las universidades iberoamericanas,
el diagnóstico menciona las siguientes:
a) bajo porcentaje de profesores o doctores (menos del 20% en la región).
b) baja producción en ciencia y tecnología e innovación.
c) bajo porcentaje de investigadores.
d) bajo número de programas doctorales.
e) bajo porcentaje de movilidad académica y estudiantil (menos del 1% de la
matrícula).
La cooperación universitaria es, sin duda, un factor para acciones coordinadas con
recursos compartidos y beneficios recíprocos. Se trata de realizar actividades conjuntas
entre instituciones de educación superior, en las que se compartan recursos con el
objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional, el progreso científico y
tecnológico y el desarrollo socio-económico.
La cooperación universitaria se presenta en una amplia gama de modalidades y
niveles: intercambio académico de profesores y estudiantes, proyectos de
investigaciones conjuntas, acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales, programas
educativos conjuntos, dobles grados, intercambio de expertos, reuniones científicas,
cootutelas, entre otros.
La diversidad universitaria iberoamericana a nivel internacional presenta grandes
oportunidades. En un contexto tan amplio toda universidad puede aprender y
beneficiarse de otras. Los intercambios docentes, los programas conjuntos y la
colaboración generan caminos de aprendizaje bidireccional. Algunas instituciones han
alcanzado desarrollos de excelencia en la enseñanza y la investigación, otras tienen un
gran dinamismo y están ávidas por crecer.
Cooperar con instituciones nacionales e internacionales nos fortalece en la
generación y aplicación del conocimiento, nos permite alentar la formación de
profesionales con mentalidad multicultural, más críticos y sensibles al entorno, más
competitivos en diferentes ambientes.
Sin embargo la heterogeneidad que existe en la calidad educativa, entre las
Instituciones de Estudios Superiores, e incluso entre programas de una misma
Institución de educación Superior (infraestructura, recursos humanos y materiales), es
uno de los puntos medulares que no permiten avanzar en la internacionalización de la
educación.
Sin duda, en la actualidad las universidades afrontan nuevos desafíos que exigen
un replanteamiento de los modelos educativos, al mismo tiempo que deben realizarse
cambios para lograr una mejora en el desempeño institucional que permitan evaluar la
calidad de sus programas educativos y responder al entorno que les rodea. Ahora más
que nunca es necesario que la Universidad, trabajando en red con otras, sea ese espacio
en el que se despierte en los estudiantes el fuego que enciende el afán por ser personas
integralmente formadas, capaces de llegar a tener calidad, excelencia, especialización-
34 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
diversidad, capacidad de cooperación e intercambio para el desarrollo de toda la
sociedad. Todos estos aspectos apuntan a lo cualitativo, a la calidad de las
universidades. Como señala Nubiola, “la calidad no es nunca el resultado de la
aplicación mecánica de unos procedimientos administrativos, sino que tiene más bien
que ver con la creatividad inteligente proseguida con tenacidad y flexibilidad” (Nubiola,
2009, p. 151).
La Declaración Mundial de París sobre la Educación Superior (1998) enfatizó que
las instituciones de educación superior han de enfocar los esfuerzos de desarrollo a las
siguientes prioridades.
a) Calidad, evaluación y acreditación de los procesos
b) Mejoramiento de la planta docente
c) Calidad y difusión de la investigación
d) Formación integral de los estudiantes
e) Transparencia y rendición de cuentas
Los tres primeros aspectos –a), b) y c)– apuntan a que vuelva a ser la universidad
esa comunidad de buscadores de la verdad, en cooperación, buscando la calidad, a
través del mejoramiento continuo de los docentes, investigando, etc. Todo esto
impactará sin lugar a dudas en el punto d) una formación que abarca la vida entera de
cada alumno. Así, efectivamente, de una conducta recta de toda la comunidad, basada
en la transparencia, la cohesión, etc., se dará la consecuencia que se prevé en e).
Llama la atención la insistencia en que para lograr calidad en una institución
universitaria es necesario la colaboración entre profesores, el trabajo en equipo, el
aprendizaje cooperativo. Esto debe dar paso a una Universidad abierta y plural. El
trabajo en equipo, la efectiva colaboración interdepartamental e interdisciplinar, trabajar
colaborativamente “no conduce a la uniformidad, sino que supone un decidido amor a la
libertad y un profundo respeto por el pluralismo” (Nubiola, 2009, p. 156).
El objetivo clave es precisamente que a través de esta cooperación, el intercambio
entre las Instituciones de Educación Superior sea un efecto positivo que contribuya a un
mejor desempeño y desarrollo de las mismas. En este sentido coincidimos en que “el
fundamento actual de la cooperación internacional de las universidades, se basa en la
complementariedad de sus capacidades para la realización de actividades conjuntas y en
la asociación para el beneficio mutuo (…) que permite la existencia de sinergias y de
valores añadidos, y constituye la base de la cooperación y revaloriza su calidad”
(Sebastián, 2004, p. 19).
Pero para ser viable y exitosa, en el sentido de contribuir al mejoramiento de la
calidad y pertinencia, así como en la transformación de los sistemas de educación
superior en función de las exigencias de la sociedad global, la internacionalización
necesita ciertas condiciones básicas. Varios estudios de la OCDE (Knigth y De Wit,
1995, p. 89) han demostrado que para poner en práctica un proceso de
internacionalización en el nivel institucional se requiere establecer y consolidar un
conjunto de estructuras y funciones, es decir, de políticas y estrategias institucionales.
En primer término, el proceso de internacionalización debe concebirse dentro de un
modelo de internacionalización comprehensiva (Gacel-Ávila, 2006, p. 225). Este último
va más allá del concepto tradicional de cooperación internacional y de movilidad física
de estudiantes y académicos, porque propone que las estrategias de internacionalización
Redes y Sociedad Red: una visión global 35
deben ser comprehensivas y transversales a todo el proceso educativo, es decir, se
enfatiza que deben incluir a toda la institución, permear y ser implementadas en los tres
niveles del procesos educativo: en el macro (toma de decisión y diseño de políticas
institucionales); en el meso (en el currículo); y en el micro (las actividades de enseñanza
aprendizaje en los salones de clases). Esto nos presenta una de las pistas claras a través
de las cuales introducir, plantear e integrar, en planes concretos, la transversalidad de la
educación moral y ética.
Es necesario analizar acciones que hagan accesibles los programas de movilidad
estudiantil a la mayoría de los alumnos universitarios, es decir, que estén al alcance de
una mayoría. Se puede lograr que más estudiantes tengan la oportunidad de trascender
su propio ámbito, tanto geográfico como cultural, para adquirir competencias globales y
generar un mayor respeto por las particularidades culturales y de organización social de
otros países.
Se puede afirmar que, si bien el proceso de internacionalización ha logrado
avances innegables e importantes en Iberoamérica en la última década, las estrategias
han sido hasta ahora demasiado marginales a las políticas de desarrollo institucional. Su
deficiencia principal consiste en que se han enfocado principalmente a los individuos, es
decir, a la movilidad de estudiantes y académicos, sin ser orientadas a realizar cambios
profundos en el sistema universitario, por ejemplo, en la estructura curricular, en el
modelo pedagógico y educativo o en el modo de producir conocimiento.
El proceso de internacionalización puede ser descrito en términos de promover la
cooperación y la solidaridad entre las naciones, elevando la calidad y relevancia de la
educación superior, o contribuyendo al progreso de la investigación de problemas
internacionales.
Al trabajar en esa verdadera búsqueda de las respuestas más profundas del
hombre, las universidades contribuyen eficazmente a reducir la brecha entre los
distintos países, especialmente porque cuando los estudiantes y docentes reconocen ese
sustrato común universal a la humanidad es posible encontrar puntos comunes para
alcanzar la paz y el entendimiento. Esta posibilidad puede promoverse por medio de la
formación internacional de los estudiantes, ya que el entendimiento internacional
implica un entendimiento entre diferentes religiones, culturas y naciones.
Las universidades iberoamericanas deben alinear sus estrategias de búsqueda de
elevación de la calidad, de actualización de contenidos, de apertura al compartir; con la
misión última que les está encomendada: la formación de personas que verdaderamente
puedan ser agentes de transformación de nuestras sociedades. Por eso entendemos que
la propuesta de incorporar la formación moral y ética dentro de los objetivos hace a la
estrategia central de estas propuestas, porque apunta a dar vida a las universidades, a
cada uno de sus actores. Justamente dirige este empeño esencial de la universidad de ser
una Comunidad Internacionalizada de buscadores de la Verdad, que realice una
contribución real a una Sociedad Civil abierta, y a una educación universitaria
internacionalizada que sea auténtico instrumento de humanización.
Finalmente, queda destacar que debemos trabajar en pro de una
internacionalización solidaria, entendida como el conjunto de acciones cooperativas
universitarias para el mutuo beneficio; para ampliar las posibilidades de incrementar el
conocimiento y el desarrollo en otras culturas; posibilidades de acuerdos para el
establecimiento de programas conjuntos de intercambio y movilidad que incrementen el
sentimiento de pertenencia a la región y enriquezcan la formación de los estudiantes,
36 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
docentes e investigadores en el marco de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento,
Socialmente Responsable.
En Anexo I se describen las experiencias de 13 redes o asociaciones universitarias
que tienen diferente cobertura, tanto de países como de universidades miembros y su
acción es de nivel regional y dentro de estas, tanto de cobertura intrarregional o
subregional, como las de nivel hemisférico o intercontinental, también llamado de
cobertura interregional.
Cada una de estas organizaciones presenta grados de desarrollo institucional
distinto, así como distintas modalidades e intensidad en la cooperación universitaria
aplicada. También se diferencian en la manera en la que cada una de ellas impacta en el
fortalecimiento de la Educación Superior y de las universidades que las integran.
Aunque se reconocen las posibilidades de ampliación de esa cooperación, en
virtud de la proporción de universidades existentes y el interés mostrado por intensificar
esta cooperación, existen muchas asimetrías en los sistemas universitarios, así como una
gran heterogeneidad en el grado de calidad e impacto de la cooperación que se está
llevando a cabo en la actualidad. Por eso, es importante advertir que “hace falta una
mayor cooperación solidaria para desarrollar una base científica regional con apoyo de
los países que están más avanzados en postgrados e investigación. (…)…mayor
eficiencia, fluidez, innovación en la gestión y (…) sana competencia para que las
instituciones (…) puedan responder con efectividad a las demandas crecientes de esta
dimensión (…) estratégica para las universidades” (García Guadilla, 2010, p. 47).
3. El caso del Proyecto UNIRSE
Aunque se han incluido en el Anexo I las Redes de Universidades que
consideramos más relevantes, se pondrá el foco en una de ellas, la red del Proyecto
UNIRSE.
Los motivos que han originado la selección de esta Red están basados en: a) la
temática que aborda, b) que su objetivo es introducir contenidos éticos y de RS en la
currícula, c) el número significativo de universidades que se han sumado a la Red, d) el
énfasis que la red otorga a la formación de docentes, e) el número de profesores
Egresados de los programas de formación, f) el número de profesores que están
participando activamente de los Programas y Foros, etc. g) que quien escribe este
trabajo pertenece a la Red de Egresados del Programa de Formación para Profesores
formadores en RSE y h) que además –actualmente– se desempeña como Miembro
enlace del Capítulo Argentina entre la secretaría General en Washington (PNUD) y las
Universidades de Argentina.
REDUNIRSE se ha creado con el apoyo de la Dirección Regional del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo España-PNUD.
Tiene por finalidad impulsar la formación y la investigación en América Latina y
España en el campo de la Ética y Responsabilidad Social Empresarial, como temática
fundamental para el futuro de la región. Frente a los importantes retos de formar
integralmente a los estudiantes para lograr un desarrollo integrado e inclusivo, enfrentar
la pobreza, mejorar la equidad, potenciar el progreso tecnológico y la competitividad, y
fortalecer la cohesión social, la ética y la responsabilidad social empresarial (RSE). Se
considera que son el instrumento clave para el desarrollo social. La Red además, puede
Redes y Sociedad Red: una visión global 37
asistir a las políticas públicas y la participación de la sociedad civil, y constituir junto
con ellas “triángulos virtuosos” para el progreso, la inclusión y la equidad.
Integran hoy REDUNIRSE 221 universidades de 22 países de América Latina,
España y Portugal.
La Red busca contribuir a la preparación de las nuevas generaciones de
economistas, contadores, ingenieros, abogados y otras profesiones claves del desarrollo,
en los aspectos vinculados con la Ética y la RSE, como un aporte estratégico de la
Universidad a la ciudadanía de la región.
El proyecto UniRSE consiste en la creación de una Red que congregue a
universidades privadas, públicas y semipúblicas de Iberoamérica en función de la
promoción, animación y sensibilización sobre la necesidad de la formación en ética y
Responsabilidad Social; constituyendo un ámbito propicio para la cooperación regional
e interregional en torno a esta temática.
En el marco de dicha red, se ha conformado un espacio virtual con la capacidad de
brindar una Oferta Formativa en Ética y Responsabilidad Social Empresarial destinada
–en una primera instancia– a docentes de universidades iberoamericanas. Además se ha
generado una infraestructura técnica, operativa y pedagógica con posibilidades futuras
de expandir a otros actores y ámbitos los espacios curriculares de formación.
Se han iniciado las actividades de esta Red con un Programa Iberoamericano de
Formación de Profesores Formadores en RSE (PPFRSE). Las 5 ediciones han sido
altamente exitosas, por el número de participantes, por las diversas universidades de
distintos países que se inscribieron y por el interés suscitado entre los participantes. El
programa tiene una modalidad Virtual y podemos observar entre sus principales
objetivos:
- Formar a docentes e investigadores en marcos conceptuales y teóricos,
instrumentos y análisis de experiencias en Ética y RSE.
- Fomentar el desarrollo de la enseñanza de la ética y la RSE en las universidades
de la región.
- Generar un intercambio fluido de conceptos, instrumentos, experiencias,
investigaciones e innovaciones en RSE entre académicos y a nivel de profesionales y
organizaciones.
Hay un largo camino por delante en América Latina para avanzar en la formación
integral ética y en RSE. Progresivamente se están generando consensos y sinergias
acerca de su importancia y de la necesidad de involucrar a las universidades en el
ejercicio de un liderazgo en el tema. Este Programa apunta a fortalecer a las
Universidades en el cumplimiento de un rol decisivo en el campo de la formación en
ética y RSE, desarrollando sus capacidades para enseñar y abordar estos temas a los más
altos estándares internacionales. El programa abarca lo conceptual, instrumental y
análisis y redacción de casos. Los tres módulos están secuenciados temáticamente y
permiten avanzar desde el conocimiento y debate sobre las distintas perspectivas y las
recientes contribuciones al tema de la ética y RSE, hasta las pautas para la construcción
y el análisis de casos y prácticas de ética y RSE, pasando por el análisis del modelo de
gestión de la ética y RSE en las organizaciones y en sus principales actores, estrategias e
instrumentos. La metodología de trabajo está sustentada en la experiencia académica
internacional en este campo. Las estrategias pedagógicas cuentan con el apoyo del
38 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Portal de las Américas de la OEA, con una extensa y pionera tarea en e-learning. El
Programa está diseñado sobre la lógica del aprendizaje interactivo, participativo y
colaborativo, con un énfasis puesto en las relaciones entre tutores y participantes y entre
los propios participantes. Ello supone que tanto la lectura y análisis de los materiales de
aprendizaje como la activa participación en los foros de debate son indispensables para
asegurar los objetivos de aprendizaje del programa. El Programa se ofrece a través de la
plataforma virtual de RedUNIRSE. Está dirigido a profesores e investigadores
universitarios activos, provenientes de distintas disciplinas (ciencias aplicadas, ciencias
sociales y humanísticas principalmente), ligados al desarrollo del tema de la Formación
Integral ética y en Responsabilidad Social. Los directores del Programa son Bernardo
Kliksberg, Asesor Principal de la Dirección del PNUD para América Latina y Caribe, y
Director del Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en
América Latina y el Caribe”, e Isabel Licha, Asesora y especialista en Política Social
del Fondo España-PNUD.
Las universidades pueden cumplir un rol decisivo al respecto integrando esta
formación a sus planes de estudio, e incorporando y fortaleciendo la investigación y
extensión en este tema.
La gran receptividad en la región: 221 Universidades de 22 países de la Región,
de las más destacadas universidades iberoamericanas, hace que sea de interés estudiar
su funcionamiento y analizarla. Es llamativo detectar que las universidades que se han
afiliado a la iniciativa manifiestan que buscan incorporar en el diseño curricular de cada
carrera de sus Facultades la formación en ética y responsabilidad social.
Tal actitud e incorporación a la red viene a confirmar la creciente demanda
existente en América Latina por la formación en ética y responsabilidad social. Han
participado un total de 882 docentes de universidades de toda Iberoamérica. Y han
finalizado y aprobado el Programa 596 Profesores.
REDUNIRSE se propone sumar los esfuerzos de las Universidades participantes
con el apoyo del PNUD, la AECID y el Fondo España–PNUD, con los fines siguientes:
Formar catedráticos de las Universidades en la Enseñanza de la Ética y la
Responsabilidad Social Empresarial. Asistir a las Universidades en la integración de la
RSE a sus planes de estudio e investigación. Intercambiar experiencias de modo
sistemático. Realizar Foros virtuales de discusión sobre aspectos claves de la formación
e investigación en RSE. Difundir experiencias exitosas a nivel internacional. Conformar
una biblioteca digital con los trabajos más significativos. Producir resúmenes de los
artículos más relevantes publicados a nivel mundial en torno a la temática. Organizar
Congresos, Foros, Seminarios, de profundización e intercambio sobre la temática.
Apoyar otras iniciativas surgidas de la misma Red que aporten a la finalidad común.
El Programa de Profesores Formadores surge con el propósito de contribuir a la
creación de una masa crítica de docentes capacitados en temas de ética y
Responsabilidad Social Empresarial. Los Egresados del Programa han conformado una
Red que los aglutina y que cuenta con un Foro Permanente dentro de la plataforma de
REDUNIRSE (www.redunirse.org). Se han organizado en cinco Regiones o Capítulos
con una organización interna que les ayuda a generar iniciativas y sinergias por
regiones, y luego compartirlas con todos en la Red. Cada capítulo de Egresados tiene su
propia estructura vinculada con la estructura general, que depende de la Dra Licha, en
Washington.
Redes y Sociedad Red: una visión global 39
Actualmente, en la línea de este proceso de colaboración, transferencia e
intercambio entre Universidades se ha creado la Cátedra Iberoamericana en Enseñanza
de la Ética y Responsabilidad Social Empresaria. Su objetivo es contribuir al desarrollo
y consolidación de capacidades propias en el ámbito de la Docencia e Investigación en
Ética y RSE, de estas 221 Universidades Iberoamericanas de los 22 países. Esta
iniciativa reforzará el Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en
Responsabilidad Social Empresarial de la Red. La Cátedra Iberoamericana en
Enseñanza de la Ética y RSE dará, además, asistencia técnica a las universidades que
han preparado a sus docentes en el Programa de Formación de Formadores de
REDUNIRSE para generar programas de formación en contenidos curriculares
pertinentes y relevantes en ética y RSE. El resultado de esta cooperación ad hoc será el
establecimiento de programas de formación académica, tanto a nivel de pregrado como
de posgrado, en las universidades adscritas a Red.
Esta cátedra también contribuirá a la preparación de docentes en ética y RSE y al
intercambio de ideas, perspectivas y buenas prácticas entre la comunidad académica y
los líderes empresariales, en relación a los contenidos de las propuestas de formación e
investigación en cada país.
En la página web se encuentra el programa de actividades de las áreas
fundamentales que desarrolla REDUNIRSE: Programa Iberoamericano de Formación
de Formadores en RSE; Foro Permanente de Egresados; investigación; foros de debate;
biblioteca digital especializada en el tema de RSE; documentación e información.
¿Qué temas son tratados por la Red?
- El Desarrollo Latinoamericano: Tendencias y Perspectivas
- Desafíos Éticos en el Desarrollo de América Latina
- El Papel de la Ética en las Ciencias Organizacionales
- Ética y Administración
- Ética y Responsabilidad Social de la Empresa en la Universidad
- Ética y Globalización
- ¿Cómo Enseñar Ética y Capital Social en la Universidad?
41
III. Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad
social
Con lo desarrollado en los puntos anteriores nos hemos limitado a mostrar un
horizonte. Pero ese horizonte nunca se alcanzará si no hay propuestas que se planteen
desde una perspectiva pedagógica que integre lo que es la Universidad, la introducción
de la formación transversal de la ética, con las realidades de cada región –en nuestro
caso Iberoamerica– y las nuevas herramientas tecnológicas.
Como se ha dicho desde el inicio, afirmar que nos hallamos inmersos en una
profunda crisis de la humanidad, no es exagerado. Con este término, nos referimos a esa
encrucijada de esperanzas y temores con todas las posibilidades y tentaciones. La
ciencia –como hemos dicho- y la técnica lograron un despliegue insospechado.
Consiguieron que el hombre tenga niveles de poder sobre sí mismo, el mundo, y el
derrotero de la humanidad, que -para ser utilizado- a favor de las actuales y futuras
generaciones, necesita de una respuesta o responsabilidad moral que se corresponda con
ese nivel de poder. Si el planteo de las acciones de los hombres no es responsable nos
hallaríamos ante un panorama inquietante. Por todo esto encontramos relevante y
necesario pensar nuevamente la ética y respetar, en estas condiciones nuevas, los
principios morales que se asientan en la condición humana: ese sustrato común a la
humanidad. Es una tarea fundamental en la que todos debemos estar trabajando
solidariamente.
Es necesario conseguir –con creatividad y sin dilaciones– que la universidad no se
estanque y que desde ella surjan los planteos innovadores. La dinámica de la sociedad
requiere de acciones concretas.
En este punto trataremos de explicar de qué hablamos cuando hablamos de ética y
moral. De la misma forma haremos una breve descripción de los conceptos diversos y
opuestos de responsabilidad social y cuál es el que consideramos integral. También
explicaremos la vinculación que encontramos entre esta perspectiva de la RS y la
formación ética y moral. Luego se expondrá la formación ética y en RS en las
universidades y se concretará en qué consiste esa formación dada en forma transversal.
A continuación se presenta una experiencia de incorporación en la currícula de estos
contenidos. Acabamos el capítulo tratando sobre la formación que deben recibir y
desarrollar los docentes para poder trabajar con esta dinámica de formación transversal
de la ética utilizando redes de universidades.
Es un desafío hablar de ética y responsabilidad social cuando los conceptos que se
encuentran en la bibliografía pueden ser tan antagónicos, y cada uno está anclado en
posturas filosóficas que –en muchos casos– no ponen a la persona en el centro. Y en
segundo lugar se considera aún más complejo explicitar el modo en que las
universidades podrían incorporar la enseñanza de la ética, si una gran parte de sus
profesores se consideran, de hecho, completamente ajenos a esta labor, y otra parte
importante manifiesta no estar capacitada para esta tarea.
Resulta muy alentador leer a autores como, por ejemplo, Amartya Sen, Nobel de
Economía, que en su libro escrito con Bernardo Kliskberg, Primero. Las personas hace
un sincero intento de llegar al fondo del asunto. El autor abre puertas. Convoca a toda la
sociedad, y en particular a los académicos, a repensar la tarea educativa superior y la
42 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
formación de los universitarios frente a la realidad de una sociedad que se desgaja y
acepta en silencio situaciones deshumanizantes y niveles de exclusión graves.
El intento del presente trabajo –que desearía profundizar en ulteriores
investigaciones sobre la situación de cada uno de los países iberoamericanos para
realizar un diagnóstico lo más contextualizado posible– se encuadra en la línea de
trabajo y análisis que estos autores y –muchos otros– están alentando.
Los cambios a los que nos conduce un proceso de incorporación de acciones
orientadas a la formación en valores o de aprendizaje ético en el mundo universitario
son justamente cambios cualitativos, pero que no impactan en el corto plazo. Si bien es
cierto que cada vez se insiste con mayor frecuencia en la importancia de incorporar
elementos éticos en la formación de profesionales y en el ámbito de la investigación,
aún queda mucho por andar si de verdad el objetivo no se limita a la formación
deontológica del futuro profesional, sino a contribuir en la mejora de su formación
personal en sus dimensiones ética y moral.
Sin duda, la tarea vale la pena y es importante no esquivar el planteo de los
grandes temas: perspectiva de la persona, líneas de formación de docentes e inclusión de
estas cuestiones en las currículas con un grado muy alto de compromiso. Comenta y nos
da ejemplos, el Prof. Ibáñez-Martín, que hay una “floración de programas de educación
moral (especialmente en las Universidades de los Estados Unidos) que no se ha dado en
un desierto especulativo, ya que existe una amplísima bibliografía sobre esta cuestión”
(Ibáñez-Martín, 2005, p.118). Pero también hay ejemplos en Iberoamérica de que el
proceso se ha iniciado1. Ahora toca a cada uno trabajar los aspectos diversos e
investigar y proponer alternativas superadoras para nuestros países en Iberoamérica. El
objetivo es claro: llegar a una mentalidad en la que se considere relevante la inserción
de la moral y la ética en la formación universitaria.
1. Ética, Moral y Responsabilidad Social. Conceptos y vinculación
1.1 Ética y Moral
Sorprende lo que Spaemann afirma sobre la moral. El autor explica que es algo
evidente y, por lo tanto, al ser evidente, no necesitamos decir algo sobre ella. Más aún,
dice que lo evidente se puede solamente mostrar, pero propiamente no se puede hablar
de ello. Sin embargo, estas realidades suelen ser objeto de continua discusión porque
“en realidad lo evidente no aparece en estado puro” (Spaemann, 1987, p. 15).
Todos los hombres se han sentido interpelados frente a la presencia del bien y del
mal en el mundo. “La cultura contemporánea parece haber perdido el sentido del bien y
1 a) Modelo de Gestión Etica. VINCULAR. Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile.
b) Programa de Formación de Profesores en RSE (PPFRSE) 5 ediciones, on line, organizado por PNUD,
Fondo Fiduciario Espana y Banco Santander Río (2009/2011). c)Formación de Redunirse: Red de
Universidades para la formación en ética y RSE y otras iniciativas vinculadas al Bernardo Kliksberg –
director de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo– quien preside la cátedra de
honor de Gerencia Social para el Desarrollo Humano en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. d)
Sen, Amartya y Kliskberg, Bernardo (2007), “Primero, la gente”, Temas, Buenos Aires. e) Kliskberg,
Bernardo (2004), “Más ética, más desarrollo”, Temas, Buenos Aires. Guedez, Víctor, (2002) “Ser
confiables, Etica, RSE y reputación empresarial”. Edit. Planeta. Varias propuestas en Iberoamérica que se
han implementado y se detallan en la p. 50 de este trabajo.
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 43
del mal, por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe y vence (…)”
(Benedicto XVI, 2012, p. 2). Lo habitual ha sido siempre cuestionarse y analizar las
acciones humanas. No es raro que en las diferentes dimensiones de nuestras vidas
reflexionemos sobre el modo bueno de comportarse, o sobre las acciones que nos
deshumanizan o degradan, son deshonestas o un vicio. Se puede ser buen o mal padre,
hermano, amigo. Realizar bien o mal la redacción de un escrito, un pastel, cualquier
trabajo, etc.; se puede firmar un contrato o manejar un automóvil con o sin prudencia.
En cada época histórica la ética ha estado “de moda” y –aun en nuestros días–
puede decirse que sigue en alza. Esto es así porque el hombre no ha dejado de
preguntarse por el sentido moral de sus acciones. La vida cotidiana presenta al hombre
un desafío lleno de interrogantes para llegar a conocer el bien común y personal y evitar
el mal. Los contrastes que se agudizan cada vez más reclaman e indican la necesidad de
una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia, solidaridad,
honestidad, transparencia y sinceridad. Sin duda, es posible lograr una vida cada vez
más humana que esté anclada en valores éticos. Lo que se necesita es tener la fuerza
moral para comenzar a recorrer y seguir el camino, el temple para superar los obstáculos
que –sin duda– se encontrarán en el camino, y la prudencia para saber buscar los
consejos adecuados y aplicarlos en la vida práctica.
Como primer paso para sentar puntos comunes de diálogo, se considera necesario
avanzar y explicitar que hay diferencia entre lo mejor y lo peor, entre lo bueno y lo
malo, “una diferencia que hace relación no solo a las necesidades de un individuo, de
una persona determinada, sino que expresa una valoración absoluta, totalmente
independiente de su correspondiente referencia. Y espontáneamente sabemos que esta
diferencia tiene un valor general, a pesar de todas las diferencias históricas y culturales
que se dan en un individuo” (Spaemann, 1987, p. 15). Esta lógica clara y obvia es la que
nos anima a insistir sobre la necesidad de formar en un sustrato común a la humanidad
de cualquier lugar, tiempo y condición.
Lo que estamos haciendo constantemente es valorar la realidad desde la
perspectiva de la bondad o maldad de los actos, es decir, su moralidad. Los juicios
éticos que realizamos surgen de ponderar lo que es bueno que suceda y lo que ha
sucedido. El bien y el mal están intrínsecamente relacionados con el obrar humano. Se
podría decir que “una persona es lo que es su conducta moral” (Debelhuj, 2003, p. 108).
Esto es lo que hace que la ética no sea sólo un tema a considerar, sino que sea tan
importante porque no deja indiferente a las personas.
La persona comienza a plantearse estas cuestiones cuando toma conciencia de que
el ejercicio de su acción libre no significa simplemente una elección sobre cosas
externas a ella. Ésta es la más inmediata y evidente dimensión de la libertad, pero no la
única. Su libertad tiene un alcance más profundo y decisivo: al optar sobre esta o
aquella cosa, sabe que está decidiendo sobre sí mismo, está eligiendo el tipo de persona
que quiere ser. Más bien la pregunta estaría no tanto en lo que debe hacer sino en si esa
acción le conduce a ser feliz, a la vida lograda, eudamonia. Es el propio sujeto el que,
como consecuencia de sus decisiones, alcanzará la felicidad o la frustración. Por eso, al
tomar conciencia de su libertad y ejercerla, el hombre se enfrenta con la cuestión de su
responsabilidad.
Cada persona es protagonista de su propia vida y, por lo tanto, de su existencia
moral. Teniendo en cuenta un conjunto de ideas, valores y criterios, toma determinadas
decisiones y enjuicia el comportamiento de los demás. Partiendo de este conocimiento
44 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
moral espontáneo, tal como lo expresa Spaemann, el hombre es capaz de investigar
racionalmente los fundamentos de la moralidad de sus acciones. La ética pretende
esclarecer filosóficamente la esencia de la vida moral. El propósito es lograr la
formulación de normas y criterios de juicio que puedan contribuir a una válida
orientación en el ejercicio responsable de la libertad personal.
La ética es la parte de la filosofía que estudia la vida moral del hombre. Se centra
en una dimensión particular dentro de la realidad de la vida humana: El comportamiento
libre de la persona y, por ende, su conducta responsable. La ética reflexiona sobre el
significado último y profundo de la vida moral, y se pregunta por el fin que persigue el
hombre en su vida, para determinar, a partir de esa meta, aquellos comportamientos
mediante los cuales podrá alcanzar la felicidad. De estas consideraciones se deduce
fácilmente que la ética está al servicio del hombre para ayudarlo a vivir mejor, en un
sentido más humano, en la sociedad. Como ya dejo expresado Aristóteles y citado por
Gómez Pérez, “(…) el hombre es un animal político, es decir, social por naturaleza”
(Gómez Pérez, 1998, p. 21)
El origen etimológico del término “ética” puede aclarar la naturaleza de esta
ciencia. Ética es un término muy antiguo, usado con frecuencia ya en el mundo griego.
Procede del vocablo éthos y se traduce por ciencia de las costumbres. Lo mismo se
aplica al término “moral”, que deriva del latín mos, es decir, costumbre. Sin embargo, si
se quiere precisar aún más la significación de la palabra ética hay que remontarse a dos
interpretaciones. En su origen, se encuentran dos términos griegos que tienen la misma
raíz semántica: éthos y êthos. El origen parece ser éthos, que significa costumbres, y se
refiere a los usos y principios que rigen en una comunidad y guían la vida de la polis.
El término êthos, tal como lo usa Aristóteles, se refiere al carácter, o modo
habitual de ser, “deduce sus principios éticos de la razón y tiende a que el hombre
mediante una conducta adecuada, se mejore a sí mismo y consiga la felicidad natural”
(Fernández, Aurelio; 2010, p. 22). Esta significación tiene más connotaciones
individuales que sociales, pues hace referencia a la personalidad. Remite al conjunto de
cualidades que distinguen a una persona en su obrar. Cuando se habla de carácter o
modo de ser no se alude al temperamento o a la constitución psicobiológica innata de
una persona, sino a la forma de ser que ella adquiere para sí misma a lo largo de su vida,
emparentada con el hábito que es bueno, si la perfecciona (virtud), o malo si la pervierte
(vicio). De aquí se desprende que, muchas veces, la ética se identifica con el ejercicio de
las virtudes o hábitos que el hombre se esfuerza por adquirir.
En latín, un solo término expresa esa doble acepción indicada más arriba. Mos, del
que deriva “moral”, significa “costumbres”, y de ahí que se considere la moral como la
ciencia de las costumbres.
“Estos dos términos, (ética y moral), proceden uno del griego y otro del latín,
pero como vemos tienen la misma significación original. (…) Ambos tienen, la misma
raíz semántica. Por ello, ética y moral, etimológicamente, se identifican y se definen
como la ciencia de las costumbres” (Fernández Aurelio, 2010, p. 21). Si bien es cierto
que ética y moral se identifican en su significado, en el curso de la historia recibieron
contenidos diversos. Ética se utiliza para la ciencia filosófica, y moral se ha utilizado
más en el ámbito de la teología, que estudia las acciones que tienden a alcanzar el fin
sobrenatural del hombre. Moral, a su vez, podría tener un significado sociológico
referido a las valoraciones morales de una sociedad, o bien un sentido meramente
psicológico, como un estado de ánimo que indica una experiencia habitual de todas las
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 45
personas. Así, por ejemplo, se dice que una persona tiene “una moral alta”, o bien que
está “desmoralizada”. En sentido estricto, “moral” se aplica al acto humano con relación
al bien y por eso actualmente se presenta una tendencia a usar ambos términos –ética y
moral– indistintamente.
Lo ético comprende las disposiciones del hombre, su carácter y sus costumbres,
que constituyen un modo propio de ser, una forma de vida que se va adquiriendo día a
día a lo largo de la existencia. “En resumen, la ética hace referencia etimológica a las
costumbres y al carácter o modo de ser. Y, si bien la etimología –al menos la latina–
alude como más cercano al tratado sobre las costumbres –y de ellas se ocupan
extensamente los manuales–, la ciencia ética no ha de limitarse a este estudio. Sin
menoscabo de que deba enjuiciar y ayudar a la creación de costumbres, tanto
individuales como sociales, no obstante, en la línea de Tomas de Aquino, la moral ha de
preocuparse, preferentemente, de la personalidad o modo de ser, o de lo que denomina
virtud moral” (Debelhju, 2003, p. 52). La ética o moral, con idéntica significación,
estudiará los principios que orientan la conciencia en la búsqueda de la elección y de la
ejecución del bien. Sin duda “los complejos resortes de la conducta humana: el placer,
el deber, la libertad inteligente, los sentimientos y el amor” hacen valioso “el esfuerzo
por optimizar nuestra conducta, y esa optimización la logramos o malogramos en los
campos del equilibrio personal y del equilibrio social” (Ayllón, 2005, pp. 11 y14).
A modo de conclusión, se puede definir la ética como aquella parte de la filosofía
que estudia las acciones humanas consideradas en relación con su fin último, tratando
de obtener, mediante un método adecuado y apoyada en unos principios de validez
universal, un conocimiento cierto y sistemático de la debida ordenación de la conducta
humana. “La ética es una ciencia (…) pero una ciencia teórica y práctica. (…) se hacen
afirmaciones teóricas, pero no para quedarse en ellas sino para ordenar de ese modo la
vida humana. (…) El ámbito de esta ciencia teórica y práctica es la sociedad” (Gómez
Pérez, 1998, p.19, 20 y 21).
1.2 Conceptos de Responsabilidad Social
En general, todo lo que se ha escrito hasta el momento desde lo académico y lo
teórico sobre responsabilidad social empresarial (RSE) se ha apoyado principalmente en
lo que hacen las empresas o corporaciones multinacionales de países desarrollados, y
desde este marco se difunde y se busca replicar (Martino, 2011, p. 14).
La RSE se viene estudiando desde perspectivas conceptuales distintas. Por eso nos
encontramos que se proponen definiciones y prácticas muy diversas (Carroll, 1999;
Donaldson y Preston, 1995; Friedman, 1970; Wood, 1991). Algunos siguen opinando
que es una moda (ya no tan pasajera) desde la cual la ética de los negocios se interpreta
como medio para alcanzar los fines económicos de las empresas; como una palanca del
marketing o un instrumento para exhibir. Obviamente, como si fuera algo sin fondo y
mostrando una moral en la acción empresarial que no es tal, pues sólo busca el
incremento de los beneficios.
Por esta razón vamos a encontrar que el concepto de RSE tendrá un contenido
según el poder dominante que impregne la perspectiva desde la que propone el concepto
y sus buenas prácticas. Se observará que en muchos casos son patentes las teorías de
competitividad estratégica desde la que se aborda y analiza la cuestión. Por eso decir
46 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
qué es la RSE se ha convertido en algo complejo, diverso y múltiple. No existe aún
consenso académico sobre esto. Es innegable que el anclaje está en las visiones de la
economía. La racionalidad instrumental y la maximización de los beneficios tiñen y
tergiversan el real sentido de la valoración de las acciones de las personas en las
organizaciones. La teoría de la Agencia podría ser el claro ejemplo de la
despersonalización o deshumanización de algo tan humano como las organizaciones. Se
cambia el verdadero sentido de las organizaciones como comunidades de personas. Así
el panorama teórico subyacente en las diversas concepciones de la RSE estará atado a:
Teoría de la Agencia (Friedman, 1970) o
Teoría de los Stakeholders (Donaldson y Preston, 1995; Freeman, 1984;
Jackson y Nelson, 2004) o,
Perspectiva del ciudadano corporativo (Waddock, 2005; Wood y
Lodgson, 2002) o,
The corporate social performance (Wood, 1991) o,
Perspectiva estratégica (Porter y Kramer, 2002; Porter y Kramer, 2006) o,
Teoría de convenciones con énfasis en la “cooperación cívica” (Ponte y
Gibbon, 2003) y, finalmente,
Perspectiva del Bien Común (Argandoña, 1998; Sulmassy, 2001; Yamaji,
1997; Alford y Naughton, 2002; Melé, 2009).
En un buen intento de clasificar las teorías sobre la Responsabilidad Social
Empresaria que han realizado Garriga y Melé, presentan lo siguiente: a) las teorías
instrumentales desde las cuales la RSE se entiende como un medio para lograr
beneficios económicos; en ellas la relación entre la empresa y la sociedad se reduce al
ámbito puramente económico, es decir, a la creación de valor para el accionista; b) las
teorías políticas desde las cuales se saca a la luz el poder político de las grandes
corporaciones y se señala su responsabilidad frente al uso de ese poder; c) las teorías
integradoras, desde las cuales la empresa se interpreta como una entidad que satisface
necesidades sociales y en la que confluyen múltiples intereses, y d) las teorías éticas,
que se aproximan al fenómeno desde las responsabilidades éticas en la sociedad y
postulan la importancia de los valores y principios universales en la interacción
empresa-sociedad (la empresa “en” la sociedad), poniendo de relieve ciertas
responsabilidades como obligaciones éticas.
Adaptación Cione/Martino
En Anexo II se detalla cada teoría sintéticamente para ampliar lo que se expresa
en este punto.
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 47
1.3. Vinculación de la ética, moral y responsabilidad social
Es interesante entender que las organizaciones que no tienen una mirada que
contemple estas dimensiones: creación de valor social, creación de valor económico y
creación de valor ambiental; carecerían de sostén per se al no considerar el bien común.
En el momento actual podemos decir que la perspectiva de una organización que
no se vincule con la ética como parte de su identidad (transparencia, respeto a las
personas, a la diferencia, etc.) no podría considerarse legítima, o social. La crisis actual
lo demuestra sin necesidad de ulteriores explicaciones. Es necesario encontrar y trabajar
sobre ese sustrato común de la sociedad y sobre los valores que han de constituir el
meollo de las organizaciones para lograr sus objetivos. El punto de partida ha de ser
claro, pues sino cualquier otro análisis no merece ser hecho. Desde esta perspectiva
ética o moral de los actos humanos el trabajo no está encuadrado en una doctrina
religiosa, sino en la realidad de lo que es el hombre en su interacción en sociedad, más
allá de sus creencias. La decencia no es patrimonio de las personas religiosas sino de
personas honestas, que actúan y deciden con veracidad, justicia, medida y prudencia.
Si bien es cierto que en muchas o casi todas las posturas descritas la
responsabilidad se traduce reductivamente a la maximización de los beneficios, a
estrategias de negocio, y en un plus al accionar de la empresa, la mayoría, tanto por
reducción como por agregado, adolecen de una misma e idéntica cuestión: la
concepción de organización y de ser humano que sostiene estas posturas, temas que
Smith ha dejado planteados desde el self-interest.
Como puede apreciarse parten coincidentemente de un paradigma individualista y
subjetivista, enraizado ya culturalmente en la teoría neoclásica de la economía
capitalista, que sugiere una libertad y una independencia individuales entendidas como
pura espontaneidad incondicionada. Esta libertad y esta independencia se proponen
como un valor supremo. Se coloca esa individualidad libre que busca satisfacción en el
lugar del bien natural y objetivo de la naturaleza humana. La individualidad se convierte
así en árbitro supremo de todo bien. Se concibe al individuo como sujeto de una
racionalidad o lógica puramente instrumental, que se concentra en los medios sin
discutir la bondad de los fines, ya que está empujado por fines subjetivos y cambiantes
(Debeljuh, Paladino y del Bosco, 2009, pp. 23 y 24).
El hombre actuando con un único interés, el self interest. Con este hombre se
construye la organización, más específicamente la empresa, que no es más que un
instrumento ordenado a la obtención de beneficios: teoría de la Agencia. Considerada la
empresa con menor grado de “personalidad”, será una función del mercado; y con
mayor grado, será un ente jurídico prácticamente separado de los individuos o que, en
su defecto, usará de estos individuos para aquel fin.
En ese camino, algunos supondrán suficiente para la vida en sociedad asumir la
responsabilidad de generar riqueza, generándose el “bienestar para todos”, incluso
utilizando estrategias como las que ya mencionáramos, de inversión social o marketing
con causa. Otros, frente al reclamo social de insuficiencia del contrato económico, verán
en ese clamor una nueva fuerza exógena a la que hay que dar respuesta para evitar la
ruptura del “equilibrio”. Por lo tanto, un modo de hacerlo puede ser negociando un
contrato que paute nuevas obligaciones, aunque no sean del todo adecuadas para la
empresa, que debe tener su foco en las ganancias, o asumiendo de forma voluntaria un
48 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
rol que en principio no le es propio a la empresa conforme a la definición de su
naturaleza. Esto implica un nuevo modo de adaptación a las circunstancias que los
rodea, pensando siempre en términos de subsistencia y acumulación. Esta visión de
formalidad instrumental de ciencias naturales exactas, es parte del paradigma
subyacente.
Ahora bien, todo lo que se pretende no es la argumentación de condena de
ninguna postura, sino que al observarse un intento de trabajar sobre la ética y la
responsabilidad social, al advertirse que está en el candelero, bajo distintos tipos de
versiones e intenciones siguen sin modificarse los supuestos que sustentan las posturas,
y por lo tanto los resultados no pueden ser alentadores.
Se percibe que se ha concentrado la discusión en preguntarse cuál es la
responsabilidad de la empresa, cuál es su alcance, si suple o no al Estado, cuál es el
nuevo equilibrio a alcanzar etc. Se sigue discutiendo en la superficie sin evaluar ni
cuestionar las bases: qué es una organización y qué son las personas (y no individuos)
que las componen, cuáles son sus fines, cuál es el valor del “tejido social”, cuál es la
concepción antropológica que subyace, qué concepto de economía es el que estamos
tomando y, por la tanto, cuál es la racionalidad que ha de considerarse en la valoración
de las acciones humanas, es decir la moralidad o ética en las organizaciones, su
responsabilidad.
En general, lo que se pretende es tan solo buscar equilibrar los intereses
individuales. Comenta Lázaro que hay presupuestos antropológicos sobre la propiedad,
el bien común y la condición familiar del hombre que es necesario considerar y que se
hace muy difícil lograr una armonía social que se equilibre solamente desde los
intereses individuales. El planteo de Lázaro llega al meollo de la cuestión, pues
responde a esto con la búsqueda de la auténtica paz social, que se alcanza desde el bien
común (Lázaro Cantero, 2001, pp. 5 y ss.).
Bien común entendido como una tarea moral que corresponde a todos y que
implica que cada persona pueda hacerse cargo de la sociedad de modo activo y directo:
cada uno con el servicio que presta a los otros desde su función social. Claramente esto
es Responsabilidad Social, responder cada uno a la sociedad. Por lo menos la
Responsabilidad social que consideramos como la válida en términos de ética,
honestidad, trabajo serio, competencia y servicio con lo que cada uno es, etc. Es una
responsabilidad social empresaria (RSE) que realmente no es apariencia sino un modo
de ser y hacer.
Por lo que se acaba de expresar, ética, moral y RSE son conceptos distintos. Pero,
a la vez, cuando los analizamos, concluimos en que la formación en moral y ética no
puede dejar de apelar a la responsabilidad social y viceversa. Esto es lo que alienta y
justifica este trabajo.
Se encuentra una oportunidad única que se presenta en la actualidad con los
múltiples planteos sobre la RS. Si bien la mayoría transitan los senderos de lo
instrumental, o político o integrador, es posible llegar a contenidos más sólidos que
encuentren asidero en una posición abarcativa e inclusiva de las cuatro teorías.
Se desea destacar que –en este sentido– tampoco podremos omitir hablar y formar
en moral y ética, si queremos hablar y formar a los universitarios en Responsabilidad
Social.
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 49
Frente al panorama de tanta variedad de interpretaciones de un mismo término ¿es
posible plantear alguna propuesta que pueda alinear la relación de las acciones humanas
en las organizaciones con la moralidad de las decisiones y con la responsabilidad social
interna y externa? Entendemos que hay propuestas posibles que requieren de una dosis
importante de idoneidad, creatividad e integridad. Sin duda se afirma que es posible
encontrar alternativas.
La propuesta que hacemos es la de articular integralmente las cuatro teorías, y
podría plantearse en los siguientes términos:
Trabajar más con el fin de integrar los aspectos de las teorías de RS que es
necesario relacionar en las organizaciones para dar vigor y respuestas desde una
perspectiva de racionalidad práctica prudencial. Las herramientas son necesarias, pero
han de tener fundamento, una cosa no desautoriza la otra. Lo herramental sin sustento,
en definitiva, no logrará sostenibilidad, ni ética, ni responsabilidad. Las teorías de RSE
que proponen beneficios a largo plazo son descriptivas y utilizan un método empírico.
Las teorías éticas, por el contrario, son preceptivas y utilizan una metodología
normativa. Integrar aspectos normativos y empíricos es el desafío. Quebrar la lógica de
la maximización con la lógica de la vida real de las personas, con la lógica de la
cercanía a los acontecimientos. En este sentido considero que desde la universidad se
puede trabajar mucho. El alumno no está en el ejercicio de la profesión, ni está
decidiendo sobre situaciones complejas con altas dosis de incertidumbre de personas y
circunstancias. Por esto es imperioso que se trabaje con casos, con argumentos, con una
fuerte relación a lo antropológico y una apelación constante a observar la complejidad y
no escondernos en la simplificación de la cuantificación probabilística.
Se estaría trabajando en las cuatro dimensiones pero sin desarticularlas: 1.
Alcanzar objetivos que generan beneficios a largo plazo. 2. Utilizar el poder empresarial
responsablemente. 3. Integrar las demandas sociales. 4. Contribuir al bien común de la
sociedad haciendo lo que es ética o moralmente bueno.
Aunque las hemos clasificado en cuatro grupos, instrumentales, políticas,
integradoras y éticas, se presenta como un desafío claro lograr una nueva
conceptualización que derribe las limitaciones de las cuatro dimensiones. Se requiere un
muy buen conocimiento de la realidad y una base ética sólida. Un sustrato común a la
sociedad desde donde todas las teorías puedan dialogar.
Es imprescindible que se incluyan estos ejes en la nueva mirada de la
Responsabilidad Social:
- Personas involucradas: son las personas que vivimos en esta sociedad quienes
debemos entender que esto es responsabilidad de cada uno. En cada decisión, en cada
momento, en cada lugar en el que nos toque estar y actuar es necesario que la respuesta
sea responsable y libre. Personas que buscan el bien común, entendido como una tarea
moral que corresponde a todos y que implica que cada persona pueda hacerse cargo de
la sociedad de modo activo y directo: cada uno con el servicio que presta a los otros
desde su función social.
- Creatividad: es propio del hombre del siglo XXI la proactividad, el espíritu
emprendedor y creativo para superar problemas complejos, cambiantes e imprevisibles.
Para esto es necesario comprender con profundidad la necesidad de la racionalidad
práctica y prudencial. No parece conveniente atarnos obsesivamente a códigos y
estándares de RSE que fomenten un enfoque en el que lo importante parece ser sólo
50 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
cumplir con una lista de tareas. Lo virtuoso no se construye cumpliendo elencos, sino
orientando la mente y el corazón hacia el bien. Se necesitan soluciones vitales y
creativas. Benedicto XVI lo planteaba así a industriales y empresarios de Roma en
2010: “Me permito recordar que las vías más seguras para contrastar el declive del
sistema empresarial del propio territorio consisten en establecer una red con otras
realidades sociales, invertir en investigación e innovación, no practicar una competencia
injusta entre empresas, no olvidar los propios deberes sociales e incentivar una
productividad de calidad para responder a las necesidades reales de la gente” (Benedicto
XVI, 2010, p. 3).
- Reacción: hacen falta más alianzas entre sectores y enfoques motorizados por los
stakeholders en los distintos niveles, así como más reacciones transformadoras desde lo
educativo, en particular desde la Educación Superior, desde las políticas públicas, desde
las empresas y desde la sociedad civil toda. Se hace muy necesario cuestionar, sin
ambages, si determinadas organizaciones, industrias o modelos de negocio específicos
son parte de la solución o parte del problema.
- Glocality: pensar de manera global y actuar en forma local. Se debe encontrar en
cada caso la fórmula que combine las normas internacionales con los contextos locales,
de manera que se encuentren soluciones apropiadas y superadoras en cada contexto. Lo
universal y lo contextual se hacen presentes en la Sociedad Red con toda su fuerza y
complejidad.
Personas que adolecen de una conducta firme se tornan incapaces de enfrentar
estas nuevas realidades sin acabar desorientados o absorbidos por una Red anónima de
poder.
- Sostenibilidad: pensar en forma sostenible en el mediano y largo plazo y actuar
en el corto plazo: podríamos decir que el sistema económico y comercial actual tiene un
diseño que está fallado en la concepción de la propiedad, del bien común y de la
dimensión familiar y social del hombre. Se actúa como si los actores principales no
fueran personas sino simplemente “agentes”, como si los recursos fueran ilimitados,
como si la verdad y la mentira fueran relativas o simples opiniones. Así la degradación
social, ambiental y ética es cada vez más grave. Lograr una contribución positiva a la
sociedad es la esencia de la RSE, no como añadido, sino como una manera de vivir en
esta sociedad y de trabajar en distintas disciplinas y –entre éstas– de hacer negocios.
Las organizaciones y las empresas son vitales y producirán “riqueza social” si sus
líderes o directivos son previsores y prefieren la inversión a largo plazo al provecho
especulativo, promoviendo la innovación en vez de pensar en acumular riquezas solo
para sí mismos.
La realidad del mundo está reclamando con inquietante urgencia una actitud
distinta de los académicos y de las Universidades. Como afirma Yanguas en el prólogo
al libro Ética: cuestiones fundamentales: “La historia mundial y la vida diaria, nos
exigen solucionar interrogantes morales básicos en un intento de evitar errores pasados:
ceder a las pretensiones de una ética que juzga de modo utilitarista la bondad o malicia
de los actos humanos atendiendo únicamente a los resultados de la acción” (Spaemann,
1987, p. 13). Los hombres de negocio parecería que aún no quieren tomar sobre sí la
responsabilidad que les compete por ser actores sociales relevantes, de la misma forma
que los políticos y el Estado a veces parece que esquivan esto. Para mantener en el
“mercado a la propia empresa, como ‘comunidad de personas’ que produce bienes y
servicios y que, por tanto, no tiene como único fin el provecho, necesario pero no
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 51
suficiente, hay que afrontar muchos sacrificios” (Benedicto XVI, 2010, p. 2). En este
contexto, el Pontífice señaló también, en el discurso a industriales y empresarios, que
“es importante vencer la mentalidad individualista y materialista que sugiere eliminar
las inversiones de la economía real para privilegiar el empleo de los propios capitales en
los mercados financieros y obtener rendimientos más fáciles y más rápidos”. La
sociedad Civil organizada y las Universidades en sus claustros y desde sus claustros con
proyectos Educativos y Sociales integradores y con la incorporación a su malla
curricular en forma transversal la formación ética, pueden lograr un cambio en la
formación de las futuras generaciones y seguir interpelando a todos los actores sociales
para que se logre este cambio.
El desafío académico está planteado para lograr una transmisión clara y abarcante
de estas cuestiones y dar los argumentos válidos para entender qué es la economía, qué
son los negocios, qué son las organizaciones y qué es el hombre actuando en las
organizaciones y en la sociedad.
Formando profesionales con este anclaje, atentos al bien común, la propia
actividad se dará siempre en el marco de un todo plural. Esta actitud generará –sin duda,
mediante la dedicación personal y la fraternidad vivida concretamente en las decisiones
económicas y financieras, un mercado más competitivo y más civil, animado por el
espíritu de servicio.
2. La enseñanza de la Ética en las universidades Iberoamericanas
Hemos de tener claro qué papel juegan las Instituciones universitarias y de
educación superior para favorecer la promoción y la formación moral y ética, cuál es la
situación de la región y cuál es el impacto que puede producir el uso de Redes
asociativas y colaborativas de Universidades. Como ya hemos desarrollado en el primer
capítulo de este trabajo, la universidad proporcionará a los alumnos un sustrato común,
una lógica, un afán de saber y una apertura de inteligencia que configuren esa
personalidad para la que nada humano es ajeno. Es inminente que los alumnos puedan
disponer de resortes intelectuales y afectivos desarrollados y arraigados que les
permitan hacerse idea de las cuestiones ajenas e involucrarse en la solución de los
problemas.
Si el ambiente de las universidades está identificado como comunidad de
buscadores de la verdad se hace posible esta educación y despliegue de virtudes. La
universidad pasa a ser, nuevamente, ese lugar privilegiado para desarrollar la
solidaridad natural y la amistad, la confianza, el diálogo, la participación y la escucha.
Así, las cuestiones más importantes de la ciencia, de la vida y del mundo podrán
afrontarse desde una perspectiva interdisciplinar, porque se ha aprendido a dialogar, a
escuchar, a acordar, etc.
La universidad es, por lo expuesto, una significativa escuela de humanidad y
responsabilidad. Repetimos de nuevo con Ibáñez-Martín: “Al universitario se le pide
que sea dueño de sus propios actos y que tome conciencia de que se le exigirán
resultados de calidad, precisamente porque se pretende formar personas capaces de
comprometerse en la solución de los problemas humanos de mayor entidad, basándose
en una preparación profesional cuidadosa” (Ibáñez-Martín, 2001, p. 14).
La cultura ética integrada por conocimientos éticos, habilidades éticas y valores o
modos de actuación éticos, como objeto de estudio en las carreras profesionales, está
52 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
tomando una fuerza cada vez mayor en las facultades de las universidades de más
prestigio a nivel mundial. Las razones para este crecimiento se resumen en dos factores:
primero, la ética está presente en todos los aspectos de la vida humana –como
mencionamos más arriba– pues es una forma de asegurar la confianza entre las personas
y de contribuir a la armonía social; y segundo, la ética empresarial puede ayudar a las
empresas a cumplir sus compromisos con la sociedad y contribuir a que éstas se
constituyan en un modelo de valores para la comunidad en general.
Son muy interesantes las propuestas que ha hecho el Dr. Kliskberg y el análisis
sobre la realidad Iberoamericana (Kliksberg, 2009, pp.1 a 4) Se plantea cómo la
educación en ética empresarial en Iberoamérica es un desafío impostergable, lleno de
oportunidades, de luces y sombras.
El profesor Carlos Llano Cifuentes, en su libro El nuevo empresario en México,
(1994) reseña diferentes propuestas de la enseñanza de la cultura ética: “La propuesta
Matsushita en Japón, la Treviño en México, la Bemowski en EUA, la Brolkstra en
Holanda”.... Luego de desarrollarlas concluye en una propuesta que considera inclusiva
y que describe –a su parecer- las características relevantes. Su propuesta abarca cinco
características de la enseñanza de la cultura ética: polivalencia cultural, mayor
profundidad en la dimensión ética de la enseñanza, interdisciplinariedad, incremento en
la aplicación de los avances cibernéticos y multivalencia idiomática.
Como universidades pioneras en la enseñanza de la cultura ética empresarial se
podrían señalar: en EE.UU. el Instituto de Tecnología de Illinois, la Universidad de
Harvard, la Universidad de Columbia, la Universidad de Maryland, la Universidad de
Pensilvania. En España, la Universidad de Barcelona, la Universidad Pontificia de
Comillas en Madrid y la Universidad de Valencia llevan la delantera en este empeño.
En América Latina la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad del Rosario
en Colombia, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa en México;
dentro de Argentina la Universidad Austral en Buenos Aires y Rosario, la Universidad
FASTA en Mar del Plata y la Universidad de Córdoba en Argentina. Todas ellas son
ejemplos de la inclusión de los temas éticos en distintas carreras. Estas son algunas de
las Universidades que podemos nombrar pero está claro que la lista es mucho más
extensa, como indican con claridad las numerosas universidades que se adscriben a la
enseñanza de la ética y RSE, en algunos casos con currículas preparadas y en otros
casos buscando formación en estos aspectos.
Qué limitaciones se han podido detectar en relación con la enseñanza de la ética,
en las universidades de América Latina:
1. La fragmentación de los saberes, basada en una organización
universitaria por carreras y especialidades, que dificultan mucho la práctica de la inter y
transdisciplinariedad, que necesita el enfoque de capital social, ética y desarrollo.
2. La presión mercantilista de la sociedad actual, que sólo vende a los
jóvenes el éxito personal de competidor contra los demás como modelo de vida.
3. La colaboración de la mayoría de las universidades con este modelo
mercantilista, que termina dirigiendo los esfuerzos académicos y de investigación hacia
la colocación de la mayoría de sus estudiantes en los mejores puestos de trabajo, siendo
el mercado el que fija el prestigio de la universidad.
Hay un consenso creciente sobre la conveniencia y lo bueno para todos de lo ético
y la RSE. Como explicábamos más arriba, el nudo está, más que en si hacer o no RSE o
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 53
ser o no ético, en ¿cómo serlo y hacerlo? Allí aparece como una cuestión central la de la
educación. ¿Cómo educar nuevas generaciones de líderes para que, naturalmente y con
plena eficiencia, construyan entornos laborales éticos y responsables con sus empleados,
respetuosas de sus consumidores, promuevan la preservación del medio ambiente, se
involucren en los grandes problemas de interés colectivo? Recientes experiencias en
uno de los MBA líderes en el mundo, el de Harvard, sugieren que el tema es complejo
(Harvard Business Review, octubre 2006). Se deben enfrentar las profundas resistencias
que surgen de la tradicional visión de la empresa como una organización cuya única
responsabilidad es generar beneficios a sus propietarios, y que sólo debería rendir
cuenta a ellos. Bill George es uno de los líderes de la renovación ética del currículo de
Harvard, dice en el artículo citado de HBR, que un 20% de los estudiantes ven sus
estudios “como un camino rápido para trabajo muy bien remunerados” y consideran
estos temas “como una obligación en la ruta de un MBA más que como una
oportunidad”. También este autor (George, 2008, p.2) y otros en Harvard University
(Rosenberg, 2006, pp.1 a 4) hablan de cómo en los currículos de MBAs el énfasis está
en “cuantificación, modelos formales, y fórmulas y se minimiza la aplicación de juicios
y el debate sobre valores”. Los vacíos éticos pueden dejar libre el terreno para
incentivos perversos. Ante estas insuficiencias éticas, Etzioni (Profesor Emérito de la
George Washington University) después del caso Enron, en una aguda nota en el
Washington Post afirmaba que “cuando se trata de ética las escuelas de negocios
reprueban”(4/8/02) y sugería que el Congreso de Estados Unidos “debe impulsar la
realización de una audiencia pública en donde los decanos de las principales escuelas de
negocios expliquen al público como la ética es enseñada en sus Universidades, y cuáles
son las modificaciones que planean implementar en el futuro”.
Algunas sugieren que no basta con que los MBA enseñen casos con dilemas
éticos, sino que convendría sumarle experiencias prolongadas de trabajo en ONG. La
educación ética y en RS –superando concepciones estrechas de la empresa y de la
misma RSE– es un exigente desafío hoy planteado ante las sociedades y la Universidad.
En América Latina, un continente donde, a pesar de sus inmensas potencialidades, un
40% de la población es pobre y los niveles de desigualdad son los mayores del orbe, es
imprescindible la educación en ética y en RS. Nos encontramos frente a la “necesidad
de una revolución ética, principalmente a través de fuertes referencias a la necesidad de
combatir la corrupción y la pobreza y promover la ética y la educación” (Kliskberg,
2010, p. 3). Encontramos demandas legítimas de la sociedad y un interés creciente de
las empresas, que conducen a que se busque fortalecer fuertemente en la región la
educación en ética y RSE, hoy objeto de esfuerzos sólo acotados. Hace falta mucho
más. Por lo que se expresa, entendemos que urge profundizar a través de todos los
medios posibles para incorporar la ética en las currículas y utilizar las Redes
universitarias para que el efecto sea expansivo y multiplicador. Que llegue a cuantos
más mejor.
Sin embargo, se considera necesario hacer una investigación en cada país de
Iberoamérica, para diagnosticar el estado de la educación en este aspecto y la necesidad
de formación de los docentes en cada país. Evidentemente esto amerita otro trabajo de
investigación, que podría ser pertinente para una Tesis Doctoral.
3. La Formación Moral y Ética en la Universidad. Transversalidad
54 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
La incorporación de cuestiones éticas y la modificación o creación de condiciones
que hagan posible que el escenario de aprendizaje universitario también lo sea de
aprendizaje ético, requerirá sin duda el establecimiento de pautas o marco normativo.
Avanzar hacia un modelo de universidad que comparta la conveniencia de incorporar en
sus programas de formación contenidos de aprendizaje relacionados con valores y
actitudes, requiere que en los programas de las carreras, en cada una de las materias que
conforman la malla curricular, se establezcan objetivos terminales referentes a lo ético y
lo moral en sus diferentes etapas.
Para desarrollar la formación moral y ética primero recordaremos qué se entiende
por formación en la universidad. Llamamos formación al proceso de sacar al hombre de
su encierro, en sí mismo, típicamente del animal, a la objetivación y a la diferenciación
de sus intereses, y, con ello, el aumento de su capacidad de dolor y de gozo. “Hoy se
escucha (…) que la educación tiene como tarea el que los jóvenes aprendan a defender
sus intereses. Pero hay una tarea mucho más fundamental: la de ensenar a los hombres a
tener intereses, a interesarse por alguien, pues quien ha aprendido a defender sus
intereses, pero en realidad no se interesa nada más que por él, no puede ser ya, nunca
más feliz. Por eso la formación, la creación de intereses objetivos, el conocimiento de
los valores de la realidad, es un elemento esencial para una vida lograda” (Spaemann,
1987, p. 48).
En este sentido, no podemos obviar el tema, pero tampoco nos extenderemos. Nos
encontramos nuevamente con un escollo por la crisis existente en relación con las
distintas propuestas pedagógicas. Para avanzar debemos aclarar sobre qué seguiremos
hablando.
3.1. Pedagogía humanística
Particularmente, interesa puntualizar que para avanzar con el trabajo y plantear la
formación universitaria nos referimos a la propuesta que hace la Pedagogía Humanista
expuesta por Quintana (Quintana, 2009). Como tal, esta Pedagogía trata de recuperar –
por considerar que es esencial– una buena educación humana. Especificamos este punto
brevemente: a) La cultura postmoderna funda la ética en el mero consenso humano,
pues señala que la ética es la única función de asegurar la buena convivencia social. Es
una ética de mínimos, y tiene en cuenta sólo la justicia y, en el fondo, se basa
únicamente en el egoísmo humano. Si pensamos en una formación ética de calidad, no
parece que esto sea un buen fundamento que –por otro lado– nos recuerda con toda su
fuerza al self-interest de Adam Smith, tal como lo desarrolla Lázaro en su tesis.
Estaríamos hablando de lo que se puede calificar como la ética democrática, y nada
más. Pero si consideramos que la ética proviene de la razón humana práctica, entonces
podremos encontrar esos principios absolutos, universales, comunes a toda la
humanidad sobre los que es posible entablar un diálogo y entendimiento que posibilitan
y garantizan la práctica de lo bueno y obligan sin condiciones a la búsqueda del bien. A
partir de este planteo, la tarea educativa moral será algo más que un aprendizaje para
consensuar las normas que van a regular la vida y el comportamiento en sociedad.
Quintana nos recuerda que Platón describía como una parte importante de la educación
ese saber distinguir lo bueno de lo malo “basándose en razones”, es decir, en los
principios racionales prácticos. De este modo, estas normas morales adquieren un
carácter de obligación objetiva (universal y necesaria).
Desde la perspectiva que plantea la pedagogía humanista, la educación moral
adquiere solidez y necesidad. Pero además busca llegar más allá de la moral de mínimos
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 55
y lograr una moral más elevada. No sería la moral del self-interest o del egoísmo sino
una moral en la que los otros (altruismo) son protagonistas y hacen que mis acciones
sean mejores, y actúe con generosidad y amor. Es evidente que para actuar para los
demás con generosidad, amando, es imprescindible que se dé paso a la moral del
sacrificio, de la virtud, del perfeccionamiento personal y de los ideales espirituales.
b) De la misma manera que se plantean los aspectos éticos surge la cuestión sobre
los valores. Lógicamente los valores no son todos objetivos y absolutos, pero algunos sí.
Quintana los denomina valores ideales. Esto significa que cuando hablamos de
educación en valores no estaré logrando esta educación si lo que hago es proponer que
cada uno manifieste sus valores sin más y se puedan aprobar, o avalar valores que
podrían ser subjetivos de cada estudiante, pero no sin referencia a un cuerpo o sustrato
común necesario para ser reconocido como tal por todos. Al ser reconocidos y
practicados por todos, lo que logran los valores que tienen objetividad y validez
universal es una buena educación.
Los valores en los que se basa la Pedagogía Humanista son un punto de partida y
su objetivo indeclinable.
En primer lugar tendremos los valores que podríamos vincular con el Humanismo
clásico: cultura, estudio, formación, belleza, crítica, nobleza de alma, equilibrio,
personalismo, esfuerzo. Luego el conjunto de valores que hacen a los hombres más
humanos: justicia, virtud, libertad, adaptación, creatividad, bondad, amor, auto
superación, apertura, diálogo, actividad, comprensión, energía, esperanza, tolerancia y
colaboración.
“El humanismo es un ideal humano muy serio y difícil, pero vale la pena luchar
por él, pues su logro –en la medida que fuere– es, para el hombre, una garantía de su
calidad humana.” (Quintana, 2009, p. 23). Fundamentalmente el humanismo apunta a
una educación integral que hace que lleguemos a madurar como personas, a través de
aquello que estudiamos. El tiempo en el que se transita por la Universidad es un período
de la vida en el que se está abierto a una formación abarcante, por eso afirma Basave
que “el estudiante de medicina no espera que la Universidad le haga solamente médico,
sino que, haciéndolo y precisamente al cumplirse a sí mismo como médico, desde esta
vocación parcial, espera que le facilite encontrar el sentido del todo” (Basave, 1983, p.
89) y lo mismo se podría decir de cualquiera de las disciplinas de la educación superior.
La formación ha de ser profunda, unitaria y total. En este sentido, la Enseñanza
Superior actual se ve expuesta al peligro de una especialización prematura, posibilitada
por la excesiva optatividad en los currículos.
La “expresión (…) formación integral (unitaria, total) se ha confundido con la
suma de distintos tipos de educación (…) cuando todos los sumandos se han reunido
resulta la educación integral (intelectual+ moral+ física+ religiosa+ estética+ n =
educación integral) (…) Lo integral no consiste en una construcción del hombre
acumulando distintos elementos, sino más bien en una construcción que arranca de la
raíz misma de la unidad del hombre, es decir, de la personalidad. El hombre íntegro,
entero, no es un conglomerado de actividades diversas sino un ser capaz de poner su
propio sello personal en las diferentes manifestaciones de su vida. Educación integral es
aquella educación capaz de poner unidad en todos los posibles aspectos de la vida del
hombre” (García Hoz, 1968, pp. 248-249)
56 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
López Quintás pone como objeto de la educación personal el descubrimiento
decisivo, es decir el hallazgo del ideal humano. El autor lo plantea como un
descubrimiento que tiene facetas y como algo que es importante que se logre abordar.
Así plantea el conocimiento de siete cuestiones: 1. en qué consiste nuestra verdadera
libertad, la libertad interior o creativa, 2. cómo podemos colmar nuestra vida de sentido,
3. de qué forma podemos todos ser eminentemente creativos y ganar la necesaria
autoestima, 4. la importancia de las relaciones y del pensamiento relacional, 5. la
función de vehículos del encuentro que tienen el lenguaje y el silencio, 6. el carácter
destructivo del vértigo y la condición constructiva del éxtasis, 7. la función positiva de
la afectividad en nuestra vida.
En el s. XIX, J. H. Newman (1996) reivindicó y justificó el carácter humanista de
la Universidad, diciendo que lo propio de ésta es conferir un saber liberal, entendido
como un conocimiento que es un fin en sí mismo, siendo digno de poseerse por lo que
es y no por sus posibles aplicaciones técnicas y profesionales.
FORMACION HUMANA COMPLETA
Formación Profesional
Tecnología
Ciencias
Humanidades
Cuadro de Quintana Cabanas
Si realmente queremos hacer un aporte a la resolución de los temas cruciales del
mundo, de la humanidad es necesario que desde la universidad se vuelvan a incorporar
los aspectos formativos relacionados con las Humanidades, la moral y la ética.
3.2 Transversalidad
Con este aspecto definido, se entiende que la formación ética y la responsabilidad
social se planteen en forma transversal. No es un conocimiento específico de algunos
sino que busca configurar la base de toda formación humana completa, sobre la cual
cada estudiante podrá proyectar –según sus tendencias y afinidades– su futuro
profesional específico.
Entendemos la Universidad como un sistema que consta de cuatro procesos
básicos: gestión, formación, investigación y extensión. Sin duda que al plantear una
formación ética en la Universidad estos procesos buscarán estar alineados en este
sentido. Un proceso refuerza al otro. Y así los distintos actores de la Universidad
tendrán mayor incidencia en uno u otro proceso, pero el trabajo ético de cada uno forja
esa comunidad de buscadores de la verdad.
Sin embargo, y sin perjuicio de romper la unidad que se busca recomponer con la
propuesta, nos centraremos en los temas que conciernen a la formación, más en
concreto, a través de lo curricular.
La educación puede obviamente plantearse en forma de asignaturas y de modo
“transversal”. Cuando expreso transversal me refiero a una dimensión educativa que los
profesores de cualquier materia han de tener presente. La perspectiva ética es necesaria
que sea planteada como una dimensión de cualquier materia.
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 57
Esto requiere que los docentes estén capacitados. Exige una constante mirada de
la formación universitaria integral, no solamente como ámbito de transmisión de
saberes sino como ámbito de búsqueda de la verdad.
En este marco, la iniciativa de la Red Iberoamericana de Universidades que se
dedica a impulsar la integración sólida del tema a los sistemas universitarios sumando
esfuerzos para formar docentes especializados, generar material de apoyo, realizar
investigaciones y renovar los currículos, resulta muy atractiva. Encarar sin
ambigüedades la necesidad de preparar éticamente a las futuras generaciones de
profesionales, trabajar de forma sistemática al respecto mancomunadamente entre
América Latina y España, puede ser una contribución clave para superar los altos
niveles de pobreza, exclusión social y desigualdad hoy propios de América Latina, y
una palanca poderosa para la construcción de un desarrollo sostenido y equitativo en
Iberoamérica. Se podría afirmar que no hay tiempo que perder.
La implementación transversal de los temas éticos y sociales de las currículas de
las materias pretende que los jóvenes puedan proyectar y diseñar en las aulas distintas
propuestas de solución a los complejos temas de nuestro entorno y se preparen para
hacerlo luego en el ejercicio de su profesión como ciudadanos responsables.
La idea es que se organicen Comunidades de aprendizaje (CA) y se logren armar
Proyectos Sociales Integrados. A través de las Redes de Universidades, las
Comunidades de aprendizaje podrán enriquecerse con el resultado de lo que se va
trabajando en cada Institución y además al plantear Proyectos Sociales Integrados, estos
proyectos pueden sumar a otras instituciones de otros lugares y lograr verdaderas
sinergias y desarrollos colaborativos de enriquecimiento.
4. Propuesta curricular transversal en ética y RS
Bernardo Kliksberg –director de la Iniciativa Interamericana de Capital Social,
Ética y Desarrollo– preside la cátedra de honor de Gerencia Social para el Desarrollo
Humano. Desde ésta, manifiesta que la enseñanza de la ética ha de ser tratada de la
siguiente forma: “No se trata de dictar una materia más que se llame ética para calmar la
conciencia. La enseñanza de la ética debe transversalizarse. En cada área temática deben
examinarse dilemas e implicancias éticas”... (Kliskberg, 2004).
Además, parece necesario completar la educación moral y en responsabilidad
social a través de la reflexión. La formación del juicio moral de los alumnos y el
desarrollo de su autonomía moral han de estar presentes en las diferentes materias que
se imparten en las Universidades, y además parecería importante que exista un tiempo o
una materia en la currícula específica para ello. La idea sería que esta materia, unida al
trabajo que se realiza en cada materia de la carrera, sea una especie de cierre o
integración conceptual y práctica sobre estos aspectos. Es necesario que se dé la
reflexión y la deliberación moral, pues son elementos imprescindibles de la educación
ética y ciudadana. Pero el conocimiento de los principios morales y de su adecuación a
los contextos en los que se desarrolla la conducta humana no puede estar desligado de la
educación de los sentimientos y de las emociones morales. La culpa y la vergüenza, la
empatía y el altruismo son algunos de los sentimientos que contribuyen a que las
personas controlen sus comportamientos, para evitar hacer daño a los otros o para
solidarizarse con ellos y ayudarles.
58 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
La Universidad tiene un papel importante en el desarrollo de la autonomía moral
de sus alumnos, en el cuidado de sus emociones y en la apertura de posibilidades para el
ejercicio de un comportamiento moral consecuente. La integración social de todos los
alumnos, el fortalecimiento de vínculos de amistad, el respeto a las diferencias y a los
alumnos débiles, el cuidado de la alfabetización emocional, la participación de los
alumnos en las actividades escolares, el aprendizaje a través de formas de cooperación
entre iguales, el apoyo de los alumnos más capaces a los que tienen dificultades de
aprendizaje, la defensa de la paz, del medio ambiente y de la igualdad de las personas
sea cual sea su religión, raza, etnia, cultura, origen, sexo, etc. También en este sentido
cobran importancia determinadas actividades de trabajo comunitario, como elementos
necesarios para construir comunidades escolares basadas en la responsabilidad y en el
comportamiento solidario.
4.1 Fundamento de la propuesta
Se propondrá una currícula desde la perspectiva de la Pedagogía Humanista, por
lo tanto se tendrán en cuenta los tres aspectos significativos que plantea Quintana:
1) La ayuda al educando guiándolo, estimulándolo y corrigiéndolo.
Las normas de educación se formulan a partir de una determinada concepción de
hombre. Proponiendo un plan efectivo de educación basado en las verdaderas
características, posibilidades y necesidades del ser humano, sin caer en utopías. Supone
el ejercicio de la autoridad educativa y de una coacción que estimule. Las frustraciones
que esto puede producir en el niño se consideran psicológicamente inofensivas y
pedagógicamente necesarias para templar al educando ante las exigencias de la vida.
2) La progresiva introducción de un trabajo intelectual sistemático y
completo.
La Pedagogía actual incurre en el error de mitificar los métodos didácticos activos
y globales, proclamando su valor pedagógico absoluto. Su valor es sólo relativo, pues
valen únicamente para niños pequeños. La ley psicológica de los niños pequeños es el
juego, y la de los adultos, el trabajo. El activismo y el globalismo didácticos tienen que
ver con el juego; el conocimiento que proporcionan es ocasional y, por consiguiente,
incompleto, superficial y desordenado. Un conocimiento de calidad ha de ser, por el
contrario, completo, profundo y ordenado. Y esto puede ser resultado únicamente de
una enseñanza sistemática, un estudio sostenido y una atención concentrada. Pero esto
ya no es fruto de una pedagogía lúdica, sino del trabajo intelectual. Y en este trabajo, o
estudio, han de ser introducidos progresivamente los estudiantes, a medida que dejan
paso a una actitud intelectual.
3) La superación del relativismo en el conocimiento, en la ética y en los
valores.
El humanismo afirma la razón humana, con todas sus posibilidades de
conocimiento trascendente (o metafísico). La consecuencia es que, para el hombre, se
iluminan toda una serie de principios ideales, tanto de tipo cognitivo (posibilidad de la
verdad) como ético y axiológico. Y, como es lógico, todo esto se proyecta, luego, en el
terreno de la educación, dando un carácter especial a los fines de la misma; un carácter
que se ha perdido en la actual educación postmoderna y que la Pedagogía Humanista
trata de recuperar, por considerar que es esencial a una buena educación humana
(Quintana, 2009, pp. 17-18).
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 59
4.2 Los actores relevantes de la universidad
Cada uno de los actores relevantes en la universidad tiene importancia en este
compromiso de la Universidad en la formación ética y moral
Las autoridades de la Universidad tienen un rol importante en las iniciativas que
han de plantear para desarrollar este compromiso con la educación moral, ética y de RS.
Trataré de centrarme en tres que considero de especial importancia y que describe
Ibáñez-Martín.
El compromiso de las autoridades universitarias implica que ellos lideren las
iniciativas y no sólo las autoricen de manera que las iniciativas puedan tener vida.
En primer lugar deben estar atentas las autoridades para que efectivamente se den
los espacios para una educación moral y ética. Nos referimos a espacios físicos que se
dedican a la reflexión o al cultivo espiritual religioso de los miembros de la comunidad
universitaria. “Pero, sobre todo, espacios curriculares, co-curriculares y
extracurriculares que, con los distintos formatos propuestos por las autoridades o
sugeridos por los profesores o alumnos, proporcionen instrumentos de educación moral”
(Ibáñez-Martín, 2005, p. 9). El autor enumera cuatro tipos de espacios posibles en este
primer lugar, se sumarán otros dos espacios posibles que entendemos van en la misma
línea:
a) incluir en la currícula una asignatura obligatoria. Se puede llamar de distintos
modos pero lo relevante es que allí se anime a reflexionar sobre las grandes cuestiones
que hacen a la existencia humana: libertad, acciones morales, virtudes, la trascendencia
y el alma, la muerte, etc. No planteadas sólo como reflexiones filosóficas sino como
reflexiones que hacen al saber ser del hombre que vive en un contexto y en una cultura
concreta,
b) ofrecer esta materia no como obligatoria sino electiva,
c) alentar a la inclusión de una materia de ética profesional específica para cada
una de las carreras. No nos referimos a la mera deontología, sino a la profundización de
los principales problemas que surgen en el desarrollo de la vida profesional y aquellos
dilemas morales que derivan de la investigación en cada saber;
d) que cada docente en cada materia tenga una unidad que se corresponda con los
temas éticas específicos de sus contenidos, y también, mantener una materia final que
otorgue la posibilidad de analizar los diferentes dilemas éticas en forma integral,
e) cada año promover seminarios interdisciplinarios sobre cuestiones de
actualidad, en los que la perspectiva ética encuentre su lugar y
f) que las universidades se comprometan, otorgando créditos académicos, para
actividades de promoción social o proyectos sociales que pueden plantearse de varias
formas: Aprendizaje Servicio: El Aprendizaje Servicio es una metodología de
enseñanza que promueve el trabajo solidario de los estudiantes como medio para
optimizar su formación académica e integral (Tapia, 2001), o Aprendizaje Basado en
Proyectos Sociales: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de
interdisciplinariedad para garantizar resultados favorables, esta metodología requiere de
un manejo básico de diseño de proyectos así como una clara definición de roles al
interior del equipo (Galeana, 2008). Se fomenta en los estudiantes el desarrollo de
habilidades como la coordinación, el trabajo en equipo, la búsqueda de información, la
60 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
planificación y la organización (Labra, 2006). En este se contempla también el aspecto
de la Extensión.
En segundo lugar es importante destacar la integridad que han de tener las
Autoridades, evitando cualquier impresión de doble lenguaje o hipocresía o conducta
éticamente reprobable. Parece interesante observar si aquellos docentes que se vinculan
con estas materias o contenidos reciben un sueldo menor o tienen menos oportunidades
de desarrollo profesional o menos medios materiales para sus actividades. También aquí
se mencionan otros ejemplos que hacen a la Gestión de la Universidad pero que
impactan en la coherencia interna organizacional, trato con personas de diferentes
nacionalidades, o razas, o mujeres embarazadas o sueldos injustos o evaluación de
alumnos que fomenta una competitividad malsana, condiciones laborales y ambientes
de trabajos hostiles, etc.
Esto último entronca con el tercer punto que refiere a la atención de la defensa y
promoción de una convivencia académica pacífica. De este modo la universidad tendrá
un ambiente de serenidad que facilite el estudio y el intercambio de ideas. Todo esto
hace a un ambiente propio que potencia las voluntades de toda la comunidad. Por eso se
ha dicho ya que cuando el ambiente de una Universidad está identificado con ese ser
una comunidad de buscadores de la verdad, se promueve una sociedad civil abierta, esta
educación universitaria como instrumento de humanización se hace posible y también el
despliegue de virtudes. La universidad es el lugar privilegiado para desarrollar las
virtudes y valores que hemos mencionado como valores ideales de la pedagogía
humanística, solidaridad, amistad, confianza, diálogo, escucha, comprensión, etc.
En relación con el profesorado, es claro que hay variados temas que abordar pues
la realidad de la educación universitaria en el siglo XXI exige de los docentes
universitarios nuevas capacidades y un compromiso mucho más sólido con la sociedad,
con la verdad, etc. Se suma a esto que encontramos un alumnado que llega con falencias
importantes. Estos aspectos resaltan la necesidad de un cambio de perspectiva docente
en la universidad. Y como decíamos, presenciar la coexistencia de universidades y
profesores abiertos a estos desafíos, a buscar alternativas, a la innovación, al
pensamiento crítico, al progreso y a la búsqueda de rigor y de verdad y que a la vez no
lleguen a arriesgar en sus estilos de hacer y de ejercer la docencia. Es necesario
encontrar buenos estímulos para orientar el cambio, pero es necesario asumir el riesgo
de buscar lo nuevo. Esto suele generar temores pues no siempre redundará en mayores
apoyos o ayudas o en recursos para la promoción de la investigación o de la calidad en
la docencia. Sin embargo parece imperioso romper la contraposición, es mucho lo que
está en juego.
Es importante, pues, que las instituciones académicas de Educación Superior
asuman la “necesidad de ayudar al profesorado a reflexionar sobre los objetivos
genéricos y específicos de su materia, dentro de lo que realmente es posible enseñar, a
individuar los temas y las argumentaciones centrales de su materia, que constituyen el
núcleo básico de los conocimientos que deben retenerse y que facilitan o bloquean la
capacidad para comprender otros saberes, a desarrollar estrategias metodológicas y
motivacionales atractivas, que faciliten el compromiso de los estudiantes en un estudio
reflexivo, crítico y creativo, a diseñar sistemas de evaluación que expresen
correctamente los objetivos buscados, según criterios conocidos por los estudiantes,
etc.” (Ibáñez-Martín, 2001, p. 21). Siempre se ha considerado esto pero ahora necesita
una especial dedicación. En lo que respecta al compromiso de los docentes con la
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 61
formación ética, queremos vincular este compromiso con el párrafo anterior que sugiere
la conveniencia de incorporar los dilemas morales propias de la materia en la misma
materia, en este sentido es crucial la tarea de los docentes en el armado de los
contenidos de los programas de las materias y que se verifique lo que se expresa en la
cita que se pone a continuación. “Los profesores están llamados a buscar la verdad en
un escenario en el que la investigación está presidida por el respeto a la dignidad
humana de todos (…), en el que las teorías científicas deben ser juzgadas también por
criterios éticos, y en el que toda la actuación profesional del profesor, incluidos los
temas que se estudian en la currícula, debe facilitar descubrir el significado profundo de
la vida buena, también con sus exigencias en la dimensión social humana” (Ibáñez-
Martín, 2005, p. 15). Los docentes también conviene que animen y fomenten a los
alumnos en la participación en la vida pública para la búsqueda del bien común, el
interés y esfuerzo por ocuparse de las necesidades de los demás y ser promotores de la
justicia social. Ibáñez-Martín en el artículo “La Universidad y su compromiso con la
educación moral” recomienda un Decálogo que podría resultar interesante para utilizar
en distintas instituciones universitarias y que apunta a recomendar a cualquier profesor
de Universidad que cumpla con un conjunto de responsabilidades educativas que lo
conduzcan a promover la educación moral de los estudiantes. La tarea del docente es, en
primer lugar, buscar la verdad en la actividad universitaria y alimentar la pasión por
vivir una vida buena, de modo tal que no haya quiebres entre lo que dice– ámbito en el
que se procura la búsqueda de la verdad– y lo intenta vivir –modo de comportarse en su
acción docente–. Ambos puntos es necesario que estén unidos pues se fecundan. En el
n.6 de este capítulo se profundiza sobre la formación docente continua.
En tercer lugar, los estudiantes. Ellos tienen, sin duda una importante tarea. Hay
entre docente y alumno un enriquecimiento mutuo. Sin embargo, los alumnos tienen
una insoslayable tarea personal en la comunidad educativa, “su primera obligación
moral es empeñarse en un estudio en el que se intente llegar al máximo de las propias
posibilidades. Es importante que los estudiantes puedan darse cuenta de la necesidad
moral de emplear los propios talentos en adquirir la formación superior que cada uno
pueda, (…) y esté en condiciones de responder a los retos del desarrollo de la propia
sociedad, mejorando la calidad de vida de todos sus miembros” (Ibáñez-Martín, 2005,
pp. 14 y 15).
Cuando los directivos, los docentes y los alumnos trabajan en esta línea los
resultados son fáciles de pronosticar.
4.3 Una propuesta curricular
En la Facultad de ciencias empresariales de la Universidad Austral, Argentina se
ha intentado hacer e implementar un curriculum en el que se contemple lo que arriba se
enuncia. Se elaboró la propuesta curricular y las distintas fases por las que se vio
necesario transitar para introducir estas cuestiones en los diferentes niveles de las
carreras. El resultado obtenido es parcial, pues es un proceso en curso y que demandará
tiempo y esfuerzo. Se ha generado un clima institucional favorable al planteo de las
cuestiones y abierto a distintos compromisos de los docentes y del alumnado. Se está
trabajando en forma colaborativa, con un alto nivel de participación,
interdisciplinarmente, con el reconocimiento del potencial educativo y de investigación
de diferentes temas, la Integración académica, los fines éticos y de desarrollo y la
retroalimentación y comunicación.
62 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Esto ha significado un proceso de cambio sobre la mirada de las materias
humanísticas y sobre la necesidad de incorporar temas en las materias específicas a lo
largo de toda la malla curricular con un objetivo de transversalizar la formación en
ética, moral y RS.
Nuestro objetivo tuvo dos partes: a) introducir algo que veíamos esencial e
íntimamente alineado con el Ideario y b) brindar a otros algo armado, que estuviera en
proceso de implementación y prueba. Lo primero lo llevamos a cabo con el Proceso de
cambio propuesto y lo segundo, con la presentación de esta Propuesta en un Congreso
Iberoamericano sobre Formación en Ética y RS. Proponerlo en ámbitos académicos nos
ayuda para la discusión, adaptaciones, cambios, mejora y apertura a las sugerencias y al
enriquecimiento que puedan aportar colegas de otras Universidades.
En la Universidad se dicta la materia Ética General (dentro de Antropología, en
1er año) y Deontología (en el último año). Sin embargo la percepción común de los
Decanos, Directores Académicos, profesores y alumnos es que no lograba “calar” en
ellos el sentido de responsabilidad que excede los muros de sus acciones personales
inmediatas. Debíamos ir por más.
El cambio se planteó en tres ETAPAS con distintas fases. Todo se ha armado
desde la Facultad de Ciencias Empresariales, con la colaboración de docentes de otras
Facultades. Trabajamos 6 profesores.
Plan general:
ETAPA I. Fase 1:
a) Constitución de un Centro de Ética y Desarrollo Sostenible desde donde
se pudiera comenzar a trabajar estos temas, investigar, implementar, formar docentes,
etc. En el Centro se contextualizó la materia existente, se incluyeron algunos temas o
autores que consideramos que eran necesarios y también el tratamiento de algunos
temas sociales de envergadura a nivel internacional y nacional, y se armó un plan de
formación a profesores.
b) Comenzamos a dictar la materia “Ética, Empresa y Sociedad”, en
Ciencias Empresariales –sedes Rosario y Buenos Aires–.
Fase 2
a) Plan de formación a los docentes.
b) Introducción de unidades de ética en cada materia dictadas –en esta fase-
estas unidades por los docentes de Ética, Empresa y Sociedad.
c) Armado y dictado de una materia Final “Ética, Empresa y Sociedad” Integral.
Centrada con énfasis en decisiones estratégicas y en el conocimiento más profundo de
las herramientas y la aplicación en la práctica de alguna de ellas en una empresa.
Fase 3
Los profesores de cada materia comenzarían a dar los temas previstos. Se seguirá
el plan de formación continua a través del Centro y el Programa de Estudios
Humanísticos que proponer anualmente la Universidad.
ETAPA II
Trabajar de la misma forma con las Facultades de Comunicación, Ingeniería
Informática e Industrial, Derecho, Ciencias Biomédicas y Enfermería. Posgrados.
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 63
ETAPA III
Lograr llevar a cabo “Proyectos integrados o Aprendizaje basado en Proyectos
Sociales”.
La idea en todas las fases es plantear un dilema por clase o bien plantear algún caso
exitoso o en ejecución “real”. Luego se realiza un debate en pequeños grupos,
realizando posteriormente una puesta en común en un marco de respeto y diálogo
intergrupal.
Se enfocó cada módulo a través de la metodología del caso, acompañada del
marco teórico correspondiente.
El objetivo es lograr profesionales preparados para afrontar dilemas morales
organizacionales y ser líderes conscientes de sus responsabilidades. Por esta razón se
entiende que estos conceptos de ética, RSE, Sociedad, Empresa y Desarrollo Sostenible
deben atravesar toda la currícula de la carrera y debían trascender una materia Final. No
son un tema más, sino la mirada con la que debo encarar las Estrategias, las políticas,
cada una de las decisiones en una organización.
Principalmente, se busca que el contenido y práctica de la asignatura pueda ser un
cauce para que los futuros graduados de nuestra Universidad adquieran competencias
profesionales en relación con la ética prudencial en la organizaciones, a fin de que
adopten una nueva visión del ambiente corporativo o de las Pymes en las que participen.
Este propósito, entendemos que se logrará mediante la debida formación
adquirida por los medios desarrollados a efectos de crear y optimizar ventajas
competitivas de los futuros graduados universitarios en el mercado laboral actual.
El compromiso: lograr que futuros egresados estén a la altura de los tiempos. Esto
exige formar graduados que en un futuro mediato o inmediato puedan ser directivos con
un perfil humanista y un sustrato ético sólido y que posean herramientas y formación
para resolver dilemas éticos empresarios que hayan podido adquirir a lo largo de toda la
formación universitaria.
Se busca, con este cambio, mostrar la íntima relación que existe entre el ejercicio
profesional y las cuestiones morales ya que la ética no es una reflexión abstracta,
alejada de la realidad, sino un ejercicio libre y vital que parte, precisamente, de todo lo
que nos rodea: racionalidad práctica.
Las decisiones de un profesional no son neutrales. Conllevan un compromiso con
cada realidad sobre la que decidimos. Es por eso necesario conformar nuestra actitud y
nuestra conducta en la búsqueda del bien, aún en los problemas vitales más inmediatos.
En este sentido, el método del caso que refuerza el desarrollo y reflexión, permite hacer
más accesibles las verdades éticas a la luz de las situaciones y problemas cotidianos en
los que se ponen a prueba. Los docentes desde su experiencia y formación deben estar
habilitados para abrir horizontes desde la práctica personal y el contraste con lo que
realmente genera desarrollo sostenible o simplemente “negocios oportunistas” sin
proyección.
La propuesta se presenta en varias etapas por las que se entiende que conviene
transitar en todo proceso de cambio organizacional. El proceso de formación de
universitarios responsables socialmente es un proceso que implica continuos ajustes
pero principalmente un alineamiento claro desde La Dirección de la
Universidad/Facultad, contemplando la formación continua y actualización de cada uno
64 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
de los docentes de cada materia para que realmente estén a la altura de la formación que
se pretende dar para que cale en los alumnos.
Para quienes dictamos estas materias es un reto constante lograr despertar interés
por el tema y sembrar en los alumnos la inquietud de ser protagonistas de este desafío
que nos presenta el mundo profesional de hoy, de los negocios, de la salud, de la
justicia, de la política, etc. Parece importante no sólo brindarles los argumentos sino
también que conozcan las principales herramientas para implementar RSE y su
adecuada y oportuna utilización.
La descripción de lo hecho está desarrollada en los Anexo III, IV y V.
5. Ampliar la propuesta curricular a través de las Redes de
Universidades
Las sociedades postindustriales democráticas, inmersas en procesos de
globalización económica, confiadas en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y con nuevos retos presentes y futuros como son la acogida de personas
de otros países y la consecuente convivencia de diferentes culturas, religiones y
costumbres, necesitan más que nunca ciudadanos con rasgos éticos.
Como ya hemos dicho, la universidad ha sido, desde sus orígenes, la encargada de
formar profesionales y especialistas en diversas áreas del conocimiento, y hoy debería
ser también la encargada de la formación de auténticos ciudadanos, responsables y
comprometidos éticamente con la realidad social que les rodea.
Cuál es el sentido y el significado que tiene la formación del siglo XXI.
En lo que se refiere al sentido que adquiere la formación, consideramos que es
necesario que haya una estrecha relación con dos grandes realidades sociales.
1. Por un lado, tenemos un nuevo paradigma social en una sociedad de la
comunicación y de la información (Castells, 1997-1998). La nueva sociedad en Red ya
no demanda el mismo profesional de antes. La figura profesional ya no corresponde con
la de una persona llena de conocimientos, que desempeñaba en su trabajo una serie de
funciones y/o actuaciones profesionales en buena medida cerradas y repetitivas.
Incluirse en un modelo profesional en continuo movimiento, sin espacio y sin tiempo
asegurado, con continuas y aceleradas incorporaciones de nuevos conocimientos y
técnicas de trabajo, demanda un profesional con la cabeza bien armada. Es necesario
que conozca su disciplina, que tenga capacidad de aprehender unos contenidos y
también de desaprender los obsoletos y adquirir otros nuevos.
2. Por otro lado, en este siglo XXI, el sentido de la formación integral de la
persona. Ésta debe incorporar la formación moral y ética. Todo lo que tiene que ver con
la persona: ética, moral, valores y sentimientos, etc., lo que justifica su existencia, debe
ser objeto y objetivo de enseñanza y de aprendizaje. Esto ya se ha desarrollado en
puntos anteriores. El ciudadano del siglo XXI, quizás más que el de otras épocas, va a
enfrentarse a retos personales cuyas decisiones influirán en las personas que están a su
lado y en las que no están tan cerca.
Se trata de atender a las dos caras de la misma moneda: la formación de
profesionales que dominen sus disciplinas de una forma autónoma y estratégica, y la
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 65
formación de futuros profesionales que actúen de forma responsable, libre y
comprometida.
Y de nuevo la pregunta: ¿cómo es posible lograr que la necesidad de incorporar
estar formación logre una sinergia por medio del uso de las redes de universidades?
Como ya hemos comentado, cuando hablamos de cooperación académica en Red
es importante no dejar de reconocer que este tipo de cooperación es la que permite una
mayor interacción entre las instituciones y sus comunidades académicas. Se produce un
aprovechamiento de las capacidades y se logran sinergias, se potencian las fortalezas de
cada uno. Además surgen nuevas formas de integración y articulación, y se promueve,
más aún, el trabajo en Redes.
La respuesta la daremos en base a la experiencia que se logrado en el trabajo
asociativo y de colaboración en la RedUniRse.
La experiencia con esta propuesta ha sido interesante por el resultado obtenido
luego de ser presentada y seleccionada la propuesta curricular antes comentada para el I
Congreso Iberoamericano de Profesores Egresados como Formadores en Ética y RSE.
El trabajo fue publicada en la web de Redunirse y luego en un libro editado por PNUD,
2011. Los participantes al Congreso eran egresados del Programa de Profesores
Formadores, todos de universidades iberoamericanas. Como el evento se realizó en
Buenos Aires, Argentina, el número de participantes de este país fue muy superior al
resto, aun así, fue significativo el número de universidades (156) y países participantes
(18).
La propuesta curricular logró tal divulgación que fue solicitada por más de 18 docentes
con interés para incorporar ese Programa a la malla curricular de las facultades de las
que proceden. Fue redactado como un producto semi-acabado y por eso se les envió en
Word. La idea ha sido que cada Institución pudiese contextualizar los casos, ampliar
bibliografía con autores de sus países, etc. La sociedad constituye el marco general de la
educación y por lo tanto del currículum. Los cambios son reales en la vertiginosa
velocidad en que nos hallamos inmersos y afectan a todos los ámbitos de la vida
humana en su dimensión individual y social. Por eso el curriculum que se realiza y que
luego se brinda para que otros puedan utilizarlo, al ser para una sociedad plural ha de
ser abierto. Pero no en un sentido estricto, que dejaría en manos de los docentes la
selección total del mismo, sino desde una perspectiva de adaptación de un marco
curricular general al caso de cada Institución que lo quiera utilizar.
66 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Evidentemente, es cierto que al trabajar en Redes estos aspectos corren riesgos
pero, a pesar de esto, se considera importante poder difundir fundamentos, contenidos y
buenas prácticas. Cuando se comparten y contrastan suelen ganar riqueza y amplitud los
resultados. De este modo es posible lograr sinergias y repensar las universidades
iberoamericanas desde su identidad y desde su pasión central. Redescubrir ese Norte,
para que no sean ya vulnerables. Y como explica MacIntyre que sean comunidades
educadas en la que cada una busca en y desde su contexto, en unidad con otros un saber
superior.
Evidentemente el impacto de la propuesta curricular se ha ampliado a través de la
Red y efectivamente podríamos hablar de un posible inicio del camino hacia la
mentalidad de la “formación ética transversal en la currícula de las universidades
iberoamericanas”. Las redes son el instrumento que facilita un impacto mayor, pero en
todos los casos es necesario que se dé un proceso de elaboración o adaptación a cada
institución que lo aplique.
6. La formación continua de los docentes
La Universidad se enfrenta hoy ante unas nuevas circunstancias sociales, que
obligan a replantearse el marco teórico básico de las funciones de su profesorado.
La situación actual de los docentes universitarios en relación con su capacidad
para ser formadores en los aspectos éticos, morales y de responsabilidad social, necesita
del aliento y del incentivo de los directivos y un plan de Formación permanente y de un
intercambio fluido que entendemos puede darse a través de la Redes de Universidades
pero que además exigen un trabajo dentro de cada Institución universitaria dentro, del
claustro en interrelación con otros docentes. Sobre el docente recaen responsabilidades
de compromiso, de investigación, de integración y de enseñanza, que deben promoverse
en los que deseen ejercer su profesión estando a la altura de las enormes exigencias de
fondo que tiene nuestro mundo.
Hay cambios que plantean al docente una reflexión acerca de su papel y del
sentido del docente y del pedagogo en el ámbito educativo. Hay diferentes
competencias que le han sido asignadas al nuevo docente del siglo XXI, competencias
que aspiran a la excelencia profesional. Interesa entender que la importancia social y
moral del ejercicio de una profesión reside en el bien específico que aporta a la sociedad
en general o a los miembros de la misma.
La tarea docente se enfrenta a diversos y apasionantes retos, dilemas y problemas.
Un mundo plural –con una realidad intercultural– una sociedad con graves desajustes
socio-económicos-culturales y una universidad masiva, que pretende ser inclusiva.
Frente a este panorama los docentes necesitan elaborar una ética profesional
docente que resuma el papel que se le asigna socialmente al docente como transmisor de
conocimientos y cultura, así como de formador de personas críticas, con curiosidad
intelectual, honestidad… Y he aquí donde nos surgen muchas dudas, dudas que deben
responderse desde planteamientos éticos: ¿qué contenidos deben transmitirse?; ¿son
todos igual de valiosos?; ¿cómo se forman realmente personas críticas?…
De acuerdo a lo descrito en las páginas anteriores podría decir que la elaboración
de los contenidos éticos que trabajan los docentes debe responder a una serie de
principios básicos:
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 67
El respeto a la dignidad personal de todos los miembros de la comunidad,
fundamentalmente, a su conciencia, intimidad y características diferenciales de cada
persona. La promoción de los derechos humanos y la defensa de los valores de la ética
de cada persona. Éstos no sólo deben ser enseñados, sino vividos. El proceder siempre
conforme a la justicia, con autonomía profesional y con responsabilidad profesional.
Situar sus competencias profesionales al servicio del bien de los usuarios. Ser imparcial,
veraz y respetar la confidencialidad. Junto a esto que mencionamos hemos enumerado
los aspectos éticos y los valores que se entienden como objetivos.
La Universidad y los profesores universitarios, para lograr vivir esta profesión tal
y como lo exigen estos tiempos necesitan recibir capacitación constante para el
desempeño profesional; para transmitir una educación en virtudes y valores y para
formar éticamente a sus alumnos.
La educación en los valores de la ética de las personas debe ser asumida como
responsabilidad de la institución universitaria y de los profesores que están directamente
involucrados con el alumnado.
Hay necesidad no sólo de contenidos para la formación ética, sino de enseñar y
aprender lo ético en la acción, ya que es un saber prudencial –como se ha dicho– que ha
de integrarse en la misma realización profesional. Además de la inclusión de la
reflexión ética en los estudios universitarios como un conocimiento y como una
competencia, es decir, que exista un espacio docente concreto para la explicación, el
conocimiento y la reflexión ética, sin ser limitado a la reflexión deontológica y que
exista un «entrenamiento» ético que compete, a su juicio, a toda la comunidad docente,
es crucial el trabajo constante de los docentes y su capacitación continua.
Esto implica, sin duda, que se actúe de manera comprometida y vocacional y que
las instituciones de Educación Superior trabajen en una misma dirección.
De acuerdo con lo que venimos proponiendo, es de suponer que las tareas y
funciones del docente en la formación del siglo XXI adquieran un nuevo significado.
Así, el docente se convierte en algo más que en un mero transmisor de conocimiento
científico. Son los conocimientos científicos los que en el nuevo paradigma social ya no
están en la boca del docente, del experto en el tema, sino que se hallan presentados y
representados de múltiples formas, como en la red de redes Internet y son de acceso
fácil y autónomo. Sin embargo, y sin dejar de ser el transmisor del conocimiento,
creemos que, por un lado, el nuevo docente es el profesional encargado de enseñar a
aprender la ciencia, de enseñar a gestionar el conocimiento de una forma significativa y
con sentido personal para el estudiante, de crear auténticos escenarios de enseñanza y de
aprendizaje, y, por otro, es el encargado de imprimir a los contenidos que enseña el
carácter ético que hará que el estudiante sea un experto profesional y un buen
ciudadano. Se trata de que el docente se comprometa moralmente con su tarea
formadora, es decir, no se trata tanto de ser un experto competente, sino de querer serlo
y comprometerse a serlo de forma que la acción docente no se limite al hecho de
producir ciencia y de transmitirla, sino que sea una acción responsable y con
compromiso ético hacia dicho conocimiento. Así la Universidad logra su objetivo de
comunidad de buscadores de verdad, contribuyendo a una sociedad abierta y como
instrumento de humanización.
Con todo lo dicho, la figura del docente del siglo XXI, sobre todo en niveles
superiores de educación, adquiere mayor profundidad en referencia a su rol de calidad
personal, prudencial y de pedagogía. Destacamos, por un lado, el papel de gestor de
68 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
auténticos procesos de enseñanza y de aprendizaje que se centren en enseñar a aprender
ciencia, y, por otro, el papel de modelo de actuación y de guía en el tratamiento de
dilemas éticos propios de su área de conocimiento o relativos a temas socialmente
controvertidos vinculados con la ciudadanía.
Las consideraciones sobre la organización social del escenario en el que tienen
lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje se postulan en función de una mejor
preparación del nuevo profesional demandado por la sociedad de la información. Se
plantea que hay formas de planificación, desarrollo y puesta en marcha de actividades
que son claramente más sensibles y adecuadas a la incorporación de contenidos y de
formas de hacer de naturaleza ética y moral. No todas las formas de organización social
del aula y del trabajo individual o cooperativo que procuran generar aprendizaje en el
estudiante son igualmente válidas para aprender a apreciar como valiosas condiciones
en nuestra propuesta de aprendizaje ético. Se aprende a estimar el respeto y la
promoción de la autonomía, el valor del diálogo y de la diferencia, y la consideración
hacia la diferencia como factor de progreso individual y colectivo, cuando esas
cualidades están presentes de forma natural en los escenarios de enseñanza y
aprendizaje, en los espacios de participación y en el clima institucional de nuestras
universidades.
Entre esos escenarios, y de forma cada vez más frecuente, es interesante sumarle
prácticas y estancias mediante convenios en empresas e instituciones. Son lugares
óptimos para identificar valores y contravalores, para aprender a diagnosticar
situaciones en clave ética, para aprender a comprender mejor y más críticamente la
realidad que nos rodea tanto laboral como socialmente, y para entrenarnos en formular
propuestas y en implicarnos en proyectos personales y colectivos capaces de
transformar y mejorar las condiciones de nuestro mundo. Estos escenarios también
pueden ser lugares en los que no se aprenda nada de todo esto o se aprenda lo contrario,
son el canal, lo que conducen es lo que tiene valor. Pero queda claro que no podemos
tener un excelente contenido pero carecer del canal. También otro canal óptimo es el
aprendizaje basado en proyectos en los que el docente tiene un rol fundamental y para el
que debe estar también, preparado. Son todas tareas sobre las que el profesorado
universitario no puede estar ajeno.
Sin embargo, y a pesar de lo expresado hasta aquí, nos parece de particular
importancia el espacio del aula universitaria. La clase, el seminario, el gabinete de
lectura o el estudio de caso son espacios de interacción privilegiados, en los que quizás
por la progresiva integración de tecnologías de la comunicación y la documentación, el
encuentro entre estudiantes y entre éstos y el profesorado permite diseñar el tratamiento
de los contenidos curriculares de formas muy diversas. Sin perder rigor ni disminuir el
nivel del aprendizaje, podemos dedicar más o menos tiempo a plantear problemas o a
responder preguntas, a discutir resultados o a repasar operaciones, a exponer posiciones
o a buscar más perspectivas sobre un objeto de análisis, etc. Es evidente que no es lo
mismo hacer una cosa u otra, como también lo es que, según cuál sea el enfoque, el
profesorado podrá utilizar estrategias diferentes de la expositiva o interrogativa en la
forma en que aborde el conocimiento.
Nos interesa destacar que la incorporación de tales estrategias para el desarrollo
de las dimensiones que planteamos en el análisis sobre la formación moral, ética y en
RS, supone añadir calidad ética al proceso de enseñanza-aprendizaje. Éste es quizás el
reto más discreto y a la vez más profundo que proponemos desde el enfoque del
Hacia una mentalidad de formación transversal de la ética y la responsabilidad social 69
aprendizaje ético. No se trata de hacer grandes cambios curriculares ni nuevas reformas
en los planes de estudio, sino de incorporar en los planes de cada asignatura contenidos
y objetivos terminales de naturaleza ética, sobre todo de carácter procedimental y
actitudinal. Es necesario cambiar la perspectiva de un amplio sector del profesorado;
aprovechar e intercambiar las buenas prácticas que existen en relación con el tema que
nos ocupa, y poner a disposición del mismo, recursos y estrategias adecuados.
Lógicamente, todo esto requiere de un constante trabajo de actualización y
reflexión y búsqueda del profesorado, por esto encontramos adecuado que la Institución
brinde espacios y tiempo para esto individualmente, en grupos dentro de la institución,
con otros docentes pares de otras facultades o de otras universidades. Participar en
Foros, congresos, Coloquios etc. sobre estas cuestiones, refuerza el empeño de cada uno
y logra un docente más preparado para estos desafíos.
Vale la pena señalar que, si no hacemos el esfuerzo de dar un sentido transversal a
la propuesta descrita, corremos el riesgo de tender a la creación de tantas situaciones de
enseñanza y de aprendizaje estratégicas y con rasgos éticos y morales como asignaturas
por las que transite el estudiante en su período de formación. En este sentido conviene
que el profesorado asuma que un enfoque como el del aprendizaje ético en la
universidad propone atender el desarrollo integral del estudiante, no sólo en su manera
personal de aprender y abordar el ejercicio de su profesión, sino en su forma de pensar y
de comportarse como ciudadano.
71
Conclusión
El trabajo se ha iniciado mostrando, quizá, un sombrío panorama del mundo. Un
mundo que se encuentra tambaleante y con pocos ejemplos y recursos morales. Sin
embargo, la inquietud, interés y necesidad que manifiesta de lo ético es un buen signo.
El hombre sigue interpelándose sobre el sentido de su vida, el dolor, su origen y su fin,
se siguen buscando caminos para enfrentar la crisis moral. Se escucha con claridad que
hay muchas voces que indican que no es esto una simple crisis económica que se
resuelva con regulaciones o controles.
A lo largo del trabajo se ha buscado explicar de modos diferentes que son las
personas las que debemos cambiar. Cómo encarar el cambio va mostrando la mayor o
menor profundidad con que se analiza la situación. Gran número de universidades, y
muchos docentes hemos entendido que tenemos un rol decisivo en este cambio que haga
de nosotros personas y profesionales éticos y responsables socialmente. Queremos
superar la miopía de enseñar sólo la ciencia, la tecnología o más pobre aún la destreza
laboral sin base humanística. Enseñar para que reciban un título de médico, contador o
abogado siendo cada uno comprometidos con el medio ambiente, con los entornos
laborales, con las personas con las que interactúan, con todo su entorno más o menos
inmediato. Profesionales conscientes de que sus decisiones deben ser prudentes y justas.
Con esto se vuelve a recalcar que la educación, sin duda, es útil al desarrollo
económico de los países, regiones, etc. Pero la educación es principalmente un
instrumento de humanización, porque no es el horizonte último de las vidas de los
estudiantes sino un medio para servir mejor.
La Universidad –en la actual sociedad del conocimiento– es capaz de realizar las
tareas que incumben a la demanda de generación y transmisión del conocimiento. Sin
embargo, frente al debilitamiento que presenta en la formación moral, ética y
humanística en general, encontrándose en una situación delicada quiere y necesita
repensarse. Pero repensar la Universidad – por lo expuesto– está vinculado con la
reincorporación de materias humanísticas que sean la base de la formación científica,
técnica y profesional.
Como hemos desarrollado, hace a la misión de la Universidad formar hombres
éticos que influyan cada uno en su lugar de trabajo y por tanto en la sociedad toda. Esto
pues, debe tener – en lo que podríamos llamar el nivel “organizativo”– su correlato en
los procesos propios de una Universidad, a saber: Gestión, Formación, Investigación y
Extensión. En el trabajo se ha puesto énfasis en el resultado de un proyecto de
incorporación de la ética y la moral en la currícula pero al destacar su transversalidad
todos los procesos están indudablemente implicados y han de buscar ser congruentes.
El interés por la incorporación de la ética en las currículas es real y progresivo y
muchos comparten la tesis de su transversalidad en Iberoamerica, al igual que se
verifica en los países anglosajones, etc.
En el trabajo se ha tenido que profundizar en lo que es la Universidad, qué son las
Redes de cooperación universitaria, qué es la formación en ética y moral y RS y cómo
trabajar con este instrumento para lograr esta mentalidad de formación ética transversal.
Hay numerosos autores que explican qué es una Universidad, se habla de una
institución que está perdiendo su esencia, se habla del declive y corrimiento de su
72 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
misión hacia fines utilitarios. Fue necesario definir de qué hablamos cuando hablamos
de universidad, de persona, de comunidad, de cultura, de humanismo, de formación y si
es o no necesario formar a las personas para que puedan ser profesionales agentes de
cambio, etc.
También ha sido necesario explicar el impacto de la irrupción de las tecnologías y
el surgimiento de lo que se conviene en llamar la Sociedad Red, luego definir qué son
las redes de cooperación universitaria y de universidades y su conveniencia e influjo y,
seleccionar las redes de universidades más significativas en Iberoamérica.
Por último se han tratado de explicar los conceptos de la ética, la moral y las
diferentes maneras de abordar la responsabilidad según visiones más o menos
reduccionistas de la persona y la organización. Luego se ha tratado sobre los temas
vinculados con las teorías pedagógicas– en concreto la humanista. Sus modos de
plantear los temas parecen los apropiados para lo que estamos buscando generar como
mentalidad abierta, responsable, contextualizada pero que contempla un sustrato común
y universal que permita y ponga a las personas primero. Es necesario que la comunidad
universitaria toda, participe en estos empeños de largo alcance que se están planteando
las instituciones universitarias y vuelque su trabajo interdisciplinario para llegar a
programas que realmente estén enriquecidos con las múltiples miradas de las diversas
realidades complejas de la realidad. Como hemos visto, en ocasiones son decisiones que
provienen de los Directivos y en otros casos encontramos profesores motivados que
impulsan, junto a otros, estas temáticas y logran instalar el tema. Los directivos y los
docentes tienen una responsabilidad insoslayable y a la vez, la formación y el trabajo
continuo, unido al intercambio que se logra por medio de las Redes de Universidades
logran que se vaya formando una masa crítica de profesores expertos en el tratamiento
de estos temas. Así es como se pretende lograr el impulso y compromiso para dar
cuerpo a centros de investigación y capacitación, programas online, armados de las
materias, Proyectos Sociales inter-facultades o universidades, etc. Generar una
mentalidad no es una tarea de corto plazo, sin embargo al utilizar como instrumento las
redes de universidades, hay resultados que podrían lograrse en plazos más breves.
Se ha podido mostrar cómo algunos conceptos fundamentales tienen acepciones
totalmente diversas. De este modo podría parecer que cada asunto es un auténtico
desafío, pero es importante plantearse estas cuestiones sin ambages, esquivar no mejora
nada la cuestión.
Hay un universo amplio de autores, posturas, opiniones, estudios sobre partes de
este asunto, etc. Se ha tratado de incluir e interrelacionar una serie de temas
considerados de relevancia para que quienes trabajan sobre estas cuestiones encuentren
una mirada sobre todos estos ellos en forma integrada.
Se ha hecho una breve exposición sobre el modo de accionar en las universidades
Iberoamericanas, que como ya lo hemos indicado amerita una futura investigación
descriptiva exploratoria. Lo que sí está claro es que las Universidades Iberoamericanas
no están en las mismas condiciones aunque esto no impide sacar algunas conclusiones
generales. Existen cuestiones comunes en lo que respecta a lo educativo, social, cultural,
económico, histórico que favorecen estas posibles conclusiones y a la vez, hay
diferencias que justifican estudiar más a fondo cada contexto. El ámbito iberoamericano
se reconoce como un espacio propicio para la cooperación interuniversitaria. Sin
embargo, es preciso considerar algunos condicionantes: –las asimetrías en cuanto a la
fragilidad de los sistemas universitarios, – la desigual consideración del papel de la
Conclusión 73
cooperación y el grado de compromiso institucional por parte de las universidades, –una
notable heterogeneidad en el grado de calidad e impacto de la cooperación. Cooperar
con instituciones nacionales e internacionales nos fortalece en la generación y
aplicación del conocimiento, nos permite alentar la formación de profesionales con
mentalidad multicultural, más críticos y sensibles al entorno, más competitivos en
diferentes ambientes.
Sin duda en la actualidad las universidades afrontan nuevos desafíos los cuales
exigen un replanteamiento de los modelos educativos y al mismo tiempo deben realizar
cambios para lograr una mejora en el desempeño institucional que permitan evaluar la
calidad de sus programas educativos y responder al entorno que los rodea. Ahora más
que nunca es necesario que la Universidad trabajando en red con otras sea ese espacio
en el que se despierte en los estudiantes ese fuego que enciende el afán por ser personas
integralmente formadas, sean capaces de llegar a tener Calidad, Excelencia,
Especialización-Diversidad, capacidad de Cooperación e intercambio para el desarrollo
de toda la sociedad. Todos estos aspectos apuntan a lo cualitativo, a la calidad de las
universidades y lógicamente a la calidad de la educación que brindan a los estudiantes.
El camino de cada universidad hacia esta mentalidad implica un trabajo que si se
realiza cooperativamente podrá lograr introducir en la malla curricular de las carreras la
formación Moral y Ética y el Desarrollo Sostenible. Para conseguir este trabajo
asociativo y generar una mentalidad que promueva la formación moral y ética se
propone como elemento dinamizador el uso de las redes de universidades. Las redes
podrían ser, como una palanca para promover una mentalidad en la que la formación
ética sea relevante. Hay mucha gente que está trabajando en estos temas, el panorama es
alentador pero el avance hasta ahora conseguido ha sido más por iniciativa institucional
que por esfuerzos coordinados. Por eso se considera conveniente que no quede
circunscripto a proyectos aislados sino que con mayor o menor impacto se divulgue,
contraste y enriquezca en la interrelación que ofrecen las Redes. Es necesario, pues,
trabajar cooperativamente entre las universidades para lograr la inserción de esta
formación.
Debemos abrirnos a la reflexión sobre este tema: si nuestras universidades –cada
uno de quienes las formamos– no incluyen cursos para fomentar la ética de los
estudiantes, o ni lo piensan, ni lo investigan, deben ser consideradas ellas también como
socialmente irresponsables, y éticamente condenables porque han permitido que una
institución haya perdido su esencia y de que sus egresados nunca hayan comprendido la
responsabilidad o respuesta que la sociedad espera y necesita de ellos.
Cada alumno tiene que lograr descubrir que ser universitario, es un privilegio, una
oportunidad que implica un compromiso fascinante y transformador. La capacitación
constante del docente y su actitud frente a estas cuestiones es crucial.
El camino es largo y fatigoso. Sin embargo, la llave que abre hacia una vida más
humana, lograda, cimentada en auténticos valores éticos, está al alcance de quienes
quieran esforzarse para conseguirla.
Hay múltiples posibilidades y caminos para generar una mentalidad de inserción
de la moral y la ética en las universidades. En este trabajo se ha intentado presentar una
propuesta que se considera viable para Iberoamérica.
Lo expuesto, permite concluir que la educación moral y ética en las universidades
es un empeño en el que están comprometidos muchas instituciones y centenares de
74 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
profesores. Si bien es cierto que hay mucho camino por andar y el trabajo urge, los
vientos parecen favorables y los docentes manifiestan interés y apasionamiento para
formarse y estar a tono con lo que exigen estos tiempos. Sin duda hay obstáculos
objetivos desde lo teórico y desde lo práctico pero también es absolutamente cierto que
es necesario promover una educación para la virtud. Una educación que haga de los
alumnos, buscadores de la verdad, expertos en humanidad y ciudadanos abiertos y
apasionados por la sociedad. Una sociedad, que los necesita comprometidos,
magnánimos y generosos con el mundo en el que viven.
Por lo que se ha podido experimentar, con el impacto obtenido con la presentación
del Programa de la materia y la propuesta de trabajar en Fases en la Universidad
Austral, se puede aseverar que cuando hay firme decisión de toda la comunidad
universitaria para trabajar en colaboración y apertura y utilizar como herramienta las
Redes Universitarias, se pueden lograr resultados asombrosos. Estas redes serán las que
hagan posible potenciar la tarea y suscitar en otras instituciones educativas
universitarias ese fuego que da vida a toda tarea educativa, más aún cuando se trabaja
colaborativamente.
El trabajo es acotado, por las características del mismo y por el tiempo disponible.
Se han intentado justificar las elecciones de las posturas y de los contenidos de los
conceptos elegidos. Parece importante y necesario realizar, a futuro, una investigación
de las universidades de Iberoamérica con la cual lograr un diagnóstico que permita
trabajar con pertinencia la propuesta.
Sólo se pretende hacer un aporte, que –tal vez– pueda ser compartido por otros.
No se intenta dar la receta única, más aún estamos convencidos que no hay un solo
camino.
El trabajo es una introducción a una perspectiva que busca generar una
mentalidad. Los caminos pueden ser variados y por esto se considera que resultaría
arrogante pretender que todo el mundo acuerde con la perspectiva de este aporte para su
solución. Actualmente son muchas las Instituciones que están estudiando aspectos
diversos de la Universidad: Unesco, Consejo de Europa, Rectores o la Conferencia de
Rectores de las Universidades Europeas, iberoamericanas, los ministros de educación de
los países centrales y los emergentes, la Unión Europea, etc. Están haciendo un gran
esfuerzo para lograr unanimidad sobre esta cuestión y aún no lo logran. Sin embargo, el
intento de profundización y ampliación del análisis y el esfuerzo y diálogo para trabajar
en positivo merecen la pena.
Trabajar sobre este tema y aportar algo nos parece que es haber tomado un
sendero correcto. Además, implica seguir trabajando con otros en algo relevante. En
este caso, a través de Redunirse se pueden formar equipos y avanzar en esta propuesta
con otros docentes e investigadores de Universidades de Iberoamérica.
75
Bibliografía y Anexos
Alvira, Rafael (1995), Lo común y lo específico de la crisis moral actual, Cuadernos
Empresa y Humanismo, nº 57.
Alvira, Rafael (2008), Universidad libre, Universidad Institucionalizada.
Argandoña, Antonio (1998), “The Stakeholder Theory and the Common Good”,
Journal of Business Ethics, nº 17, pp. 1093-1102.
Aristóteles (2006), Ética a Nicómaco, Gradifco, Buenos Aires.
Arthur, James y Bohlin, Karen (eds.) (2005), Citizenship and Higher Education. The
Role of Universities in Communities and Society, Routledge, Nueva York.
Austin, John L. (1962), Cómo hacer las cosas con Palabras, Paidós, Barcelona
Ayllón, José Ramón (2005), 6ta edición. Desfile de modelos: análisis de la conducta
ética, Rialp, Madrid
Ballesteros Llompart, Jesús (2002), Ponencia: Formación universitaria: retos éticos de
la Universidad actual, Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, 31 de enero.
Bárcena, Fernando (2006), Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad, Herder,
Barcelona.
Barnett, Ronald (2000), “The University is dead, long live the University”, The Times
Higher Education Supplement, February.
Barrera Duque, Enrique (2010), La Empresa Social y su responsabilidad Social,
http://www/redalyc.uamex.mx/pdf/818/8183006.pdf
Basave, Agustín (1983), Ser y quehacer de la Universidad, Promesa, México.
Benedicto XVI (2009), Caritas in veritate,
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
Benedicto XVI (2011), Discurso Profesores Universitarios en El Escorial, Madrid.
Benedicto XVI (2010), Discurso a los miembros de la Unión Industrias y empresas de
Roma, http://www.ssbenedictoxvi.org/mensaje.php?id=1934
Benedicto XVI (2012), Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma, Roma.
Berríos, Felipe (2006), Todo Comenzó en Curanilahue, Aguilar y El Mercurio, Santiago
de Chile.
Bloom, Allan (1987), El cierre de la mente moderna, Plaza & Janes, Barcelona.
Braskamp, Larry (2007), Fostering Religious and Spiritual Development of Students
during College,
http://religion.ssrc.org/reforum/Braskamp.pdf+Braskamp,+Larry.+%E2%80%9CFomen
to+del+desarrollo+religioso+y+espiritual+de+los+estudiantes+en+la+universidad%E2
%80%9D.+2006.++Ankor+Publishing.+Chicago.&ct=clnk. On line: 15/02/12.
Brovetto, Jorge (2008), “Espacio común de la educación superior en América Latina y
el Caribe”, Educación Superior y Sociedad, vol. 13, n° 1,
http://ess.iesalc.unesco.org.ve/index.php/ess/article/view/37. On line: 20/07/10.
76 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Burden, Virginia (2009), “La cooperación es la convicción plena de que nadie puede
llegar a la meta si no llegan todos”, Humanismo y conectividad. On line 30/09/2011:
http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2011/07/01/christopher-boffoli/
Capra, Fritjof (2002), Hidden Connections: Integrating the biological. Cognitive, and
social dimensions of Life into a science of sustainability, Random House, Nueva York.
Castells, Manuel (ed.) (2006), La sociedad red: una visión global, Alianza, Madrid.
Debeljuh, Patricia (2003), El desafío de la ética, Temas, Buenos Aires.
Debeljuh, Patricia; Paladino, Marcelo y del Bosco, Paola (2009), Integridad, Editorial
IAE Press, Buenos Aires.
Consejo Editorial de la Universidad de La Sabana. San Josemaría y la Universidad
(2009), 1era edición colombiana. Edit. Epígrafe. Colombia
Didou Aupetit, Sylvie (2005), Internacionalización y proveedores externos de
educación superior en América Latina y el Caribe, ANUIES-UNESCO-IESALC,
México.
Fazio, Mariano (2008), “Secularización y crisis de la cultura de la Modernidad”,
Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, 10 de julio,
http://ancmyp.org.ar/user/files/01Fazio.pdf
Fernández, Aurelio (2010) Teología Moral; curso fundamental. Colección Pelícano.
Palabra. Madrid
Friedman, Milton (1970), “The social responsibility of business is to increase profits”,
New York Times, 13 de septiembre.
Gacel-Ávila, Jocelyne (2006), La dimensión internacional de las universidades,
Contexto, Procesos, Estrategias, Universidad de Guadalajara-CONAHEC.
Galeana, Eduardo (2008), Orientaciones para la elaboración del Proyecto Escuela. Nivel
Medio. http://estatico.buenosaires.gov.ar/remi/remiuma/currícula/caja/pe_media.pdf
García Amilburu, María (2003), “La formación de profesores”, en Claves de la
Filosofía de la educación, Dykinson, Madrid.
García Guadilla, Carmen (2009), “Educación superior comparada. El protagonismo de
la internacionalización”, IESALC-UNESCO/CENDES-UCV/Bid&Co, Caracas.
García Hoz, Víctor, (1968), Principios de la Pedagogía Sistemática, Rialp, Madrid. 4ta
edición
García Hoz, Víctor (1988). Educación personalizada. Rialp. Madrid. 8va edición
García Hoz, Víctor (1988). La práctica de la educación personalizada. Rialp. Madrid
García Hoz, Víctor (2002) “Educación de la sexualidad”, Documentos del Instituto de
Ciencias para la Familia. Palabra. Madrid
Garriga, Elisabet y Melé, Doménec (2004), “Corporate Social Responsibility. Theories:
Mapping the Territory”, Journal of Business Ethics, vol. 53, pp. 51-71.
George, Bill (2008), “Ethics must be global, not local. To build a truly great, global
business, business leaders need to adopt a global standard of ethical practices”. On line
2-03-2012:
http://www.businessweek.com/managing/content/feb2008/ca20080212_394828.htm
Bibliografía y Anexos 77
Glanzer, Perry L. y Ream, Todd C. (2009), Christianity and Moral Identity in Higher
Education, Palgrave Macmillan, Nueva York.
Gómez Pérez, Rafael (1998), Ética. Problemas morales de la existencia humana.
Magisterio Casals. Madrid. 8va edición
Herrera, Alma y Didriksson, Axel (1998), “La construcción curricular: innovación,
flexibilidad y competencias”, Enseñanza Superior y Sociedad, vol. 10, nº 2, pp. 29-52.
Herrero, Alma (2004), “Innovación crítica: Una propuesta para la construcción de
currículos universitarios Alternativos”, Perfiles Educativos, Tercera época, vol. XXVI,
nº 105-106, pp. 7-40, http://redalyc.uaemex.mx/pdf/132/13210602.pdf
Ibáñez-Martín, José Antonio (2001), “La enseñanza superior como escuela de
ciudadanía”, Revista de la Educación superior, vol. 30, nº 120, pp. 53-70.
http://anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res120/text1.html#e
Ibañez-Martín, José Antonio (2001), “El profesorado de universidad del tercer milenio.
El nuevo horizonte de sus funciones y responsabilidades”, Revista Española de
Pedagogía, nº 220, pp. IX/XII.
Ibañez-Martín, José Antonio, (2002), “La Formación Social y cívica en la Universidad
según el Fundador del Opus Dei”, Lección inaugural del Centro Universitario
Miravalles, San José de Costa Rica.
Ibañez-Martín, José Antonio, (2005), “La Universidad y su compromiso con la
educación moral”, Estudios, Revista del ITAM (México), nº 75, pp. 117-138,
http://www.ucm.es/info/the/basedatos/Descripcion3ConexionArticulo.php
Ibañez-Martín, José Antonio, (2008), “Criterios para la acción en el ámbito de la
educación moral. Programas y métodos”, en Touriñán, J. M. (dir.) Educación en
valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica, Netbiblo,
Oleiros (La Coruña), pp. 187-196.
Ibañez-Martín, José Antonio, (2010), “Llenar el vaso o encender el fuego? Viejos y
nuevos riesgos en la acción educativa”, Lección inaugural del Curso académico 2010-
2011. Universidad Complutense. Facultad de Educación y Centro de Formación del
Profesorado, Madrid, http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/files/eaba5b27-e158-
4b5c-89cc-a1d08760f742/Llenar_elvaso.pdf
Iriarte, Alicia y Correa Arias, César (2010), El sistema universitario en Latinoamérica.
Adecuaciones a nuevos escenarios de crisis y globalización: tendencias y
transformaciones, Biblos, Buenos Aires.
Kiss, Elizabeth y Euben, J. Peter (2009), Debating Moral Education. Rethinking the
role of the Modern University, Duke Press, Durham.
Kliksberg, Bernardo (2004), Desafíos Éticos de América Latina. Ponencia en el
Seminario “El capital social de América Latina y el Caribe en acción: Empresariado
Juvenil y voluntariado” Lima.
Kliksberg, Bernardo (2004), Los cursos de ética y responsabilidad social en las
universidades son indispensables. On line:
http://www.lanacion.com.ar/04/03/28/de_586844.asp on line: 5/X/2004
Kliskberg, Bernardo (2004), “Más ética, más desarrollo”, Temas, Buenos Aires.
78 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Kliksberg, Bernardo, (2009), Educar en ética empresarial en Iberoamérica, un desafío
impostergable, on line: 20-12-2011 http://www.fondoespanapnud.org/2009/03/educar-
en-etica-empresarial-en-iberoamerica-un-desafio-impostergable/
Labra Gayo, Jose Emilio; Fernández Lanvin, Daniel; Calvo Salvador, Jesús y Cernuda
del Río, Agustín (2007), Una Experiencia de aprendizaje basado en proyectos utilizando
herramientas colaborativas de desarrollo de software libre, XII Jornadas de Enseñanza
Universitaria de la Informática (JENUI 2006), Bilbao, 12-14 julio.
Lázaro Cantero, Raquel (2001), Adam Smith: Interés particular y Bien común,
Cuadernos Empresa y Humanismo, nº 84.
Llano, Alejandro (2003), Repensar la universidad. La Universidad ante lo nuevo,
Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid.
Llano Cifuentes, Carlos (1994), El nuevo empresario en México, Fondo de Cultura
Económica, México.
López Quintás, Alfonso (2003), El gran reto de la educación actual: descubrir el ideal de
la vida, en Humanismo para el siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao.
MacIntyre, Alasdair (1988), Tras la virtud, Crítica, Barcelona.
Margalit, Avishai (2010), La sociedad decente, Paidós, Barcelona.
Marina, José Antonio (1999), Ética para náufragos, Anagrama, Barcelona.
Méndez Picasso, Ma. Teresa. (2005), Ética y Responsabilidad Social Corporativa.
Revista Ética y economía, nº 823.
Mifsud, Tony S.J. (2000), Ética de los Derechos Humanos. Una perspectiva cristiana.
III Encuentro Latinoamericano de Pastoral de los Derechos Humanos. El Salvador, 24
de mayo, http://etica.uahurtado.cl/documentos/ÉticaDerechosHumanos.pdf
Mintzberg, Henry (1991), Diseño de organizaciones eficientes, El Ateneo, Buenos
Aires.
Newman, John Henry (1956), Naturaleza y fin de la educación universitaria, EPESA,
Madrid.
Newman, John Henry (1996), Discurso sobre el fin de la educación universitaria,
EUNSA, Pamplona.
Nubiola, Jaime (2002), “La búsqueda de la verdad”, Humanidades. Revista de la
Universidad de Montevideo, II/1.
Nubiola, Jaime (2009), La invitación a pensar, Rialp, Madrid.
Ortega y Gasset, José (1983), Misión de la Universidad y otros ensayos sobre
educación y pedagogía, Revista de occcidente, Madrid.
Polo, Leonardo (1997), El profesor universitario, Ágora, Colombia. Colección
Investigación-Docencia, nº 4.
Quintana Cabanas, José María. (2009), Propuesta de una Pedagogía Humanista. Revista
Española de Pedagogía. On line 08/09/2011
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=11&sid=f8cae463-
ecbf-4391-9c58-1830f6180988%40sessionmgr10
Bibliografía y Anexos 79
Red Ética y Desarrollo del BID. IADB, Inter American Development Bank. On line:
10/08/2011 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1489914
Redmon, Walter (2001), La Cultura católica en las universidades norteamericanas y en
el Latinoamerica. Renacimiento-Secularización-Balance, Austin, Texas
ReduniRSE. http://www.redunirse.org/?q=node/2
Rodriguez, Rubén Benedicto (2005), Charles Taylor: identidad, comunidad y libertad,
Universitat de Valencia. Servei de Publicacions. On line:
http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/9856/benedicto.pdf?sequence=1
Rosenberg, John (2006), “An Education in Ethics. Teaching business students life
lessons in leadership”. On line 20-12-2011: http://harvardmagazine.com/2006/09/an-
education-in-ethics.html
Ruiz Arriola, Claudia (2000), Tradición, Universidad y Virtud. Filosofía de la
educación superior en Alasdair MacIntyre, EUNSA, Pamplona.
Sebastián, Jesús (2004), Cooperación e Internacionalización de las Universidades,
Biblos, Argentina.
Sebastián, Jesús (2002), “Oportunidades e iniciativas para la cooperación
iberoamericana en Educación Superior”, Revista Iberoamericana de Educación, nº 28,
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Sellés, Juan Fernando (2010) Riesgos actuales de la universidad. Cómo librarse de
ellos. Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid.
Sen, Amartya y Kliskberg, Bernardo (2007), Primero, la gente, Temas, Buenos Aires.
Sobrinho, José Días: Calidad, Pertinencia y Responsabilidad Social de la Universidad
Latinoamericana y Caribeña, cap. 3,
http://www.oei.es/salactsi/CAPITULO_03_Dias_Sobrinho.pdf. Sacado el 1/08/2010.
Stiglitz, Joseph E. (2002), El malestar en la globalización, Taurus, Madrid.
Spaemann, Robert (2001), Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona.
Tapia, María Nieves (2001), La solidaridad como pedagogía. El aprendizaje-servicio
en la escuela, Ciudad Nueva, Buenos Aires. 2da edición. On line 10/05/2009:
http://www.terras.edu.ar/jornadas/115/biblio/75Como-desarrollar-proyectos-de-
aprendizaje-servicio.pdf
UNESCO (2009), Comunicado Final de la CMES 2009. Conferencia Mundial de
Educación Superior 2009: Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la
Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo. Paris, 5-8 de julio de 2009. On
line: 20/07/10.
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=826
%3Acobertura-completa-de-la-conferencia-mundial-de-educacion-
superior&catid=95%3Avease-tambien&Itemid=451⟨=es.
UNESCO, (1997), Recomendación relativa a la condición del personal docente de la
enseñanza superior. On line 07/09/2011,
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220s.pdf
UNESCO (1998), Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI,
visión y acción y marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la
80 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Educación Superior, Paris, Francia. On line 07/09/2011
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
UNESCO-IESALC (2008), Declaración de la CRES 2008. Conferencia Regional de
Educación Superior, Cartagena de Indias, Colombia, 4 al 6 de junio de 2008. On line
20/07/2010. http://www.iesalc.unesco.org.ve/docs/wrt/declaracioncres_espanol.pdf
UNESCO-IESALC. Declaración de Buenos Aires-2011. IV Encuentro de Redes
Universitarias y Consejo de Rectores de América Latina y el Caribe. Online:
www.iesalc.unesco.org.ve/.../declaracion_buenos_aires_2011.pdf
Wojciech, Giertych O.P. (2007), New Prospects for the Application of the Natural
Moral Law, in Convengo Internationale “Legge Naturale Morale e prospettive”,
Università Pontificie Lateranense, Roma.
Zarur, Xiomara (2008), “Integración regional e internacionalización de la educación
superior en América Latina y el Caribe”, en Tendencias de la Educación Superior en
América Latina y el Caribe, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación en
América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), Caracas.
Bibliografía y Anexos 81
ANEXOS
ANEXO I
Asociaciones y Redes Universitarias:
1. ANUIES-Asociación Nacional de Universidades (México)
La ANUIES se creó en 1950. Inicialmente reunió a once universidades públicas y
quince instituciones educativas de diversas entidades federativas del país. En la
actualidad, agrupa a ciento trece instituciones, y es la organización más representativa
de los intereses y expectativas del sector de la educación superior.
Desde su fundación, la ANUIES ha sido un organismo promotor de la concertación y
colaboración entre las instituciones de educación superior (IES). Asimismo, ha sido un
factor clave en el diálogo permanente de las IES con entidades y dependencias oficiales.
De este modo, la ANUIES ha contribuido positivamente a instaurar una especie de
régimen de responsabilidad compartida de la educación superior, esquema utilizado en
pocos países.
2. Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Integran el Grupo Montevideo doce Universidades con carácter de miembros plenos –
cinco argentinas, cinco brasileñas, una paraguaya y una uruguaya-, que no distan en
general más de dos horas, por avión, una de otra, y no más de tres entre los puntos más
lejanos, lo que facilita traslados e iniciativas conjuntas, bilaterales o multilaterales.
3. AUFOP-Asociación Universitaria de Formación del Profesorado
Es una asociación de personas interesadas en la formación del profesorado vinculadas a
la Universidad. También pueden pertenecer a la misma quienes deseen contribuir con su
experiencia o estén de alguna manera relacionadas con la formación del profesorado.
Viene realizando desde su fundación innumerables actos relacionados con los objetivos
recogidos en los estatutos de su fundación. Entre estas actividades cabe destacar las
relacionadas con los congresos y reuniones que periódicamente se mantienen en
diferentes ciudades españolas, así como la publicación de la Revista Interuniversitaria
de Formación del Profesorado. Sobre las actividades de la asociación se mantiene
puntualmente informado a todos los socios y personas relacionadas con este campo de
trabajo. Los diferentes congresos y reuniones científicas celebradas en estos años son
difundidos a través de la revista, así como por los medios de comunicación.
4. Consorcio Surandino CEIDIS
El Consorcio es una base institucional para lograr aprendizajes mutuos y la valoración y
difusión de conocimientos y experiencias que favorezcan el desarrollo sustentable y la
integración regional surandina, desde una perspectiva intercultural y de género. El
Consorcio busca asegurar un recurso humano capacitado para enfrentar los desafíos de
un desarrollo regional descentralizado, optimizando la experiencia acumulada por
diversas instituciones que trabajan en el ámbito andino en programas de desarrollo con
sectores que históricamente han quedado al margen de los beneficios del desarrollo.
El horizonte del Consorcio es la Región Surandina, comprendida entre Arequipa, Peru;
Cochabamba, Bolivia; Arica, Chile, y Jujuy, Argentina, ciudades en las que se localizan
los cuatro nodos de la institución
82 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
El nodo argentino se localiza en la ciudad de San Salvador de Jujuy y lo integran la
Universidad Nacional de Jujuy y la Fundación para el Ambiente Natural y el Desarrollo,
FUNDANDES.
El nodo chileno está constituido por la Corporación de Estudios y Desarrollo Norte
Grande y la Universidad de Tarapacá, de la ciudad de San Marcos de Arica.
Cochabamba es la sede del nodo boliviano, el que esta constituido por la Universidad de
San Simón, a través de su Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, que se
creó en 1992, y la organización no gubernamental Centro de Comunicación y
Desarrollo Andino, CENDA, fundado en 1985.
El nodo peruano se localiza en la ciudad de Arequipa y lo constituyen la Universidad
Católica de Santa María y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO.
5. CRISCOS-Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de
Sudamérica
Es un organismo subregional; sin fines de lucro; dedicado a la integración y
colaboración interuniversitaria, estando constituido por universidades del noroeste de
Argentina (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y la Rioja), de toda
Bolivia, del norte de Chile y sur del Perú, representadas por sus rectores.
Es finalidad fundamental del Consejo profundizar el camino de la integración de los
pueblos de Sudamérica y en particular, de la subregión centro oeste, con el propósito de
ampliar las bases de la cooperación académica, científico-tecnológica y cultural entre
las universidades ubicadas en la referida zona geográfica.
6. CSUCA-Consejo Superior Universitario de Centroamérica
La Confederación Universitaria Centroamericana y su organismo rector el Consejo
Superior Universitario Centroamericano –CSUCA-, se crearon –hace ya más de 50
años- para canalizar la vocación integracionista de las universidades públicas de
Centroamérica y llevar a cabo sus iniciativas, políticas y planes para mejorar la
educación superior a nivel regional.
La Confederación como organismo promotor del cambio e innovaciones de las
universidades públicas de la región, es la entidad llamada a facilitar el acercamiento de
los distintos sectores de la sociedad y la academia universitaria buscando el desarrollo
económico, político, social y cultural de la región.
7. Grupo Coimbra
Es una Red de universidades europeas situadas fuera de las ciudades capitales. Son
miembros de España y Portugal las siguientes: Universidade de Coimbra, Universitat de
Barcelona, Universidad de Granada y Universidad de Salamanca.
8. Grupo Compostela
En 1993, Año Santo Compostelano, la Universidade de Santiago de Compostela
comenzó los contactos con otras instituciones de enseñanza superior ubicadas en el
entorno del secular Camino de Santiago, con la intención de establecer una red
universitaria que permitiese la estrecha colaboración de las universidades para la
preservación del patrimonio histórico y cultural nacido al amparo de ese camino de
peregrinación a Compostela que recorrió Europa desde el siglo IX.
Bibliografía y Anexos 83
El Camino de Santiago fue siempre, y continúa siéndolo hoy en día, un lugar de
encuentro para gentes procedentes de distintas regiones, constituyéndose en un
privilegiado marco para la creación de una identidad y una conciencia europea a través
del intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. Por esta razón, la Comisión
Europea ha designado al Camino de Santiago Primer Itinerario Cultural Europeo, y la
UNESCO otorgó a la ciudad compostelana el rango de Patrimonio de la Humanidad.
9. OUI-Organización Universitaria Interamericana
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), fundada en 1980, es una
asociación internacional dedicada a la cooperación entre las instituciones universitarias
y al desarrollo de la educación superior en las Américas.
La OUI cuenta con la utilización conjunta de los recursos para mejorar la calidad de la
educación superior. Sus 380 instituciones miembros constituyen una red única de
aliados al servicio de la cooperación universitaria interamericana.
Dentro de su diversidad, los miembros de la OUI comparten valores comunes: una
visión de las Américas fundamentada en la solidaridad y la ayuda mutua, la búsqueda
del diálogo dentro del respeto de las diferencias y la libertad de pensamiento. La
convicción de que la educación superior puede contribuir a la construcción de
sociedades más justas y prósperas. Consideran que la cooperación reviste una gran
importancia en un mundo cada vez más interdependiente.
10. UDUAL-Unión de Universidades de América Latina
Fundada en 1949, la Unión de Universidades de América Latina es una de las
organizaciones universitarias más antiguas de nuestro continente. Agrupa a 165
universidades del área y desde sus inicios se ha destacado por defender la autonomía
universitaria. La UDUAL ha sido elemento fundamental en la integración
latinoamericana al propiciar el intercambio del conocimiento por medio de reuniones de
profesionales, seminarios, encuentros y asambleas. Se ha caracterizado por ser un foro
abierto a la reflexión de los problemas universitarios latinoamericanos y a las ideas en
torno a la universidad, divulgándolas en una serie de libros que plasman el devenir de la
educación superior en América Latina.
11. Red Universitaria de Ética y Desarrollo Social (RED) Inciativa interamericana de
Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La Red Universitaria de Ética y Desarrollo Social del BID ofrece una plataforma que
permite el intercambio de ideas y la discusión de experiencias relevantes y replicables
sobre la responsabilidad social universitaria entre instituciones educativas.
Su objetivo es lograr incrementar una conciencia cívica y ética a través del desarrollo de
programas curriculares y la realización de diversas actividades en las universidades de
América Latina. Para ello, ha desarrollado un portal que ofrece diversos servicios y
herramientas que facilitan el acceso a material dedicado exclusivamente a esta temática.
Una de estas herramientas es una biblioteca digital que contiene ejercicios para la
enseñanza de la ética, casos ejemplares y documentos de expertos en la materia.
Otros servicios ofrecidos por la RED incluyen boletines informativos, foros
electrónicos, calendario, avisos comunitarios, lista de contactos e instituciones enlaces
de interés. La RED también ofrece cursos de capacitación para docentes sobre cómo
enseñar ética y capital social en la universidad.
84 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
12. REDUNIRSE ha sido establecida como una iniciativa conjunta del Centro Nacional
de RSE de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-nos Aires
(CENARSECS), la Escuela de Administración de la Fundación Getulio Vargas, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ESADE de Barcelona, el
Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Rey Juan Carlos de España, la
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega del Perú, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación
Carolina de España, el Observatorio para la Investigación y el Estudio de las Ciencias
Aplicadas al Desarrollo y Gestión de Empresas y Organizaciones de Iberoamérica
(OICAD), la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
REDUNIRSE se ha creado con el apoyo de la Dirección Regional del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo a través del Fondo España-PNUD “Hacia un Desarrollo
Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe”. Integran hoy REDUNIRSE 221
universidades de 22 países de América Latina, España y Portugal.
13. UNAMAZ-Associação de Universidades Amazônicas
A UNAMAZ é definida como “uma sociedade civil, não governamental, sem fins
lucrativos, que visa objetivos educativos e culturais, através da cooperação científica,
tecnológica e cultural como meio de integração das universidades e instituições dos oito
países (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), para
o aprofundamento da solidariedade e como instrumento de promoção para o
desenvolvimento em benefício das populações humanas e da, sem discriminação de
nenhuma índole”.
A UNAMAZ foi criada em 18 de setembro de 1987, fruto de recomendações de
cientistas, e pesquisadores dos oito países do Tratado de Cooperação Amazônica,
reunidos durante o Seminário Internacional “Alternativas de Cooperação Científica,
Tecnológica e Cultural entre Instituições de Ensino Superior dos Países Amazônicos –
CITAM”. A idéia fundamental era a de criar um organismo dos esforços para promover
a produção do conhecimento necessário ao desenvolvimento sustentável da Região,
implementar as instituições de educação superior e de pesquisa e fomentar a melhoria
da qualidade dos recursos humanos da Região.
Bibliografía y Anexos 85
ANEXO II
Síntesis sobre las cuatro Teorías de Responsabilidad Social
Adaptación Cione/Martino
1) Entre las teorías instrumentales se encuentran las siguientes:
1.1) la teoría de la agencia, en la cual la responsabilidad social de la empresa es la
maximización de los beneficios y la creación de valor para el accionista dentro del
marco legal (Friedman, 1970), y
1.2) las perspectivas estratégicas en sus cuatro variantes:
1.2.1) la integración social corporativa, que entiende la RSE como la creación de
ventajas competitivas, cuya fuente está en el impacto de la cadena de valor en el entorno
social y en su propio contexto competitivo, estructurando una dimensión social para la
propuesta de valor, pero buscando la competitividad del cluster al que pertenece la
empresa (Porter y Kramer, 2006);
1.2.2) la resource-based theory, que propone invertir estratégicamente en la
competitividad de la empresa a través de la creación, adquisición y desarrollo de sus
recursos y capacidades (Barney, 1991; Castelo y Lima, 2006; Hart, 1995; Wernerfelt,
1984);
1.2.3) la bottom of the pyramid (BOP) (Christensen et al., 2006; Hart y Christensen,
2002; Prahalad y Allen, 2002; Prahalad, 2005; Prahalad y Brugmann, 2007) con alto
impacto en el mundo de los negocios, donde se considera que aprovechar las
oportunidades rentables en los mercados de bajos ingresos es una forma para el ejercicio
de la responsabilidad social, y
1.2.4) la caused-related marketing que propone incorporar atributos sociales a los
productos con el objetivo de diferenciarse y obtener de los consumidores un
reconocimiento de los vínculos de la empresa con las causas sociales, llegando incluso a
cobrar precios más altos por esta reputación y diferenciación.
86 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Adaptación Cione/Martino
2) Las teorías políticas hacen referencia al poder político de las empresas en la sociedad
y su consecuente responsabilidad.
2.1) la ciudadanía corporativa (Waddock, 2005; Lodgson et al., 2006; Puppim de
Oliveira, 2006; Wood y Lodgson, 2002), en la que se reconoce una fractura del contrato
social entre las empresas y la sociedad (Waddock, 2005). Se hace una referencia a los
efectos negativos de la crisis del Estado de bienestar y también a las asimetrías de poder
en las organizaciones económicas de carácter internacional y multilateral, así como a los
efectos negativos de la globalización económica. Estos elementos de influencia política
han aumentado el poder de las grandes corporaciones multinacionales, forzándolas a
interactuar adecuadamente con las comunidades locales y con el medio ambiente,
introduciendo así, en su actuación y estrategia, un componente ético (Wood y Lodgson,
2002), y
2.2) el constitucionalismo corporativo, que postula la responsabilidad social como un
proceso de acuerdos entre los actores sociales para limitar el poder de las grandes
empresas y las corporaciones multinacionales. En esta corriente se incluye la teoría de
convenciones en la cual los diferentes actores de las cadenas sectoriales de valor
justifican sus acciones por la referencia a un marco conceptual común y consensuado,
construido a partir de formas de cooperación cívica (Ponte y Gibbon, 2003).
Bibliografía y Anexos 87
Adaptación Cione/Martino
3) Las teorías integradoras son aquellas que buscan, identifican y responden a las
demandas y necesidades sociales para que la empresa adquiera una legitimidad social.
3.1) la Stakeholders Management, orientada a entender la influencia recíproca entre la
empresa y sus grupos de interés, para gestionar estas interacciones de acuerdo con unos
determinados objetivos, clasificaciones y tipologías (Mitchell et al., 1997);
3.2) la social issues in management con énfasis en los procesos de respuestas
(responsiveness) adaptativas de la empresa frente a su entorno;
3.3) la del principio de la responsabilidad pública, que incluye el principio económico
(proveer bienes y servicios útiles a la sociedad) y la influencia legal, es decir, la
participación activa en la elaboración de las políticas públicas bajo un marco cívico de
actuación (Zadek, 2004), y
3.4) la corporate social performance (CSP), con énfasis en la adquisición de
legitimidad social por la vía de las respuestas empresariales a los problemas sociales a
partir de los principios económicos, legales, éticos y discrecionales (Carroll, 1994 y
1999; Wood, 1991).
88 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Adaptación Cione/Martino
4) Las teorías éticas están basadas en la “acción correcta” y en la obligación de la
empresa de aportar activamente en la construcción de una “buena sociedad”.
4.1) las teorías normativas, como la normative stakeholders theory, con énfasis en los
principios éticos que deben regir las relaciones de la empresa con los grupos de interés
(Donaldson y Preston, 1995; Freeman, 1984; Orts y Strudler, 2002);
4.2) Marcos basados en Declaración de los derechos humanos, derechos de trabajo y
respeto por el medio ambiente. (The Global Sullivan Principles; UN Global Compact,
Objetivos del Milenio);
4.3) la del desarrollo sostenible basada fundamentalmente en la siguiente frase:
“Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas”, y
4.4) El bienestar común, common good, orientado en función del bien común de la
sociedad (Alford y Naughton 2004 y 2006; Melé 2002; Sulmasy, 2001, Carey 2001;
Argandoña 1998, Kaku 1997; Yamaji 1997). Tiene una fuerte influencia de la tradición
aristotélica y en algunos autores está influida por la Doctrina Social de la Iglesia
Católica y ligada a las perspectivas vinculadas con la ética de los negocios. Pero
también hay autores japoneses que hablan de estos conceptos de Bien Común apoyados
en una base común de la humanidad. Según esta teoría, los negocios deben contribuir al
bienestar de la sociedad: su responsabilidad social consiste en actuar correctamente de
acuerdo con unos valores y principios universales para proveer bienes y servicios a la
sociedad de una manera eficiente y justa, creando riqueza pero respetando, ante todo, la
dignidad del ser humano.
90 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
ANEXO III
Descripción del Proceso de Cambio
FASE 1: Etapa 1:
a) Se constituye el Centro Austral de Ética y Desarrollo Sostenible y se convoca a
los docentes con mejor preparación en las cuestiones de RSE y Desarrollo Sostenible.
Por un lado se preparó la materia – que ya existía pero con un contenido poco
customizado. En segundo lugar con el CAEDS hemos buscado generar un espacio de
investigación y discusión propicia para profundizar en los proyectos de aplicación e
incidencia en la Sociedad. Además desde el CAEDS se planteó la formación de los
docentes de las materias de la carrera, pues detectamos que los docentes manifestaban
no estar capacitados para dar estas unidades en sus materias específicas, p.ej Economía,
Marketing, Recursos Humanos, Finanzas, etc.
CAEDS:
Realizó investigaciones y publicaciones de la temática
Ha logrado aglutinar a alumnos y profesionales y se están trabajando sobre tres
proyectos de implementación de RSE y RSed y DS en Región pampeana
Se ha implementado un mecanismo interno de RS, concretamente en un Convenio con
Municipio para tratamiento de residuos, por iniciativa de un grupo de alumnos.
Se ha realizado un relevamiento de las múltiples actividades que ya se venían realizando
en la Universidad pero que no estaban ni registradas ni se comunicaban a la comunidad
interna ni externa, dificultando la sinergia y particularmente centradas en acciones
sociales, no programáticas.
b) 2009. Se incorpora a la materia de Ética, Sociedad y Empresa (3 horas reloj
semanales durante 15 semanas), contenidos nuevos con casos y buenas prácticas. En la
materia Managment I se viene dando una Introducción de las cuestiones sobre RSE y
Ética, esto era simplemente introductorio. La materia con estos contenidos específicos
se introduce con el objetivo de tratar los diversos temas a través de la metodología del
Caso en el último año. En Anexo IV se puede observar la materia completa y sus
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los casos –que están
disponibles para quien los requiera- y artículos de actualidad.
El resultado ha sido muy positivo.
Se logró que los docentes:
• Desarrollasen un espacio de análisis y diálogo responsable para que los alumnos en el
ejercicio de su libertad y profesionalidad, pudiesen legitimar tomas de decisiones y
encontrar soluciones a los dilemas morales que se presentan en el mundo de los
negocios.
• Generasen la toma de conciencia de la dimensión ética en cada decisión humana.
Y que los alumnos lograsen:
• Analizar las implicancias éticas del comportamiento humano en las decisiones de la
empresa.
• Tomar conciencia del rol que les compete como futuros dirigentes de la sociedad.
Bibliografía y Anexos 91
• Aplicar la teoría de los “stakeholders” para resolver dilemas éticos empresarios.
• Reconocer los indicadores de Responsabilidad Social Empresaria.
• Extraer conclusiones personales a la luz de la teoría estudiada y casos analizados.
No se ha llegado aún a que los alumnos diseñen un plan de trabajo de investigación en
RSE aplicable a una empresa a elección del alumno. Es una meta sobre la que se debe
aún trabajar.
FASE 1: Etapa 2:
Consistió en un avance más sobre la transversalidad, luego de haber sido introducida la
materia con estas características.
El procedimiento fue incluir una unidad de ética en cada materia que tuviera su
correlato con las unidades de la materia planteada. La dificultad inicial fue la resistencia
de los docentes a dar esa unidad porque no se consideraban aún capacitados. Se decidió
entonces que los docentes de la materia ética y negocios dieran esta unidad, hasta que
los docentes, luego de un programa de formación pudieran capacitarse. La lógica de
incluir el aspecto ética en la misma materia es mucho más coherente y alineada con los
objetivos buscados. Además desde las mismas materias la mirada puede ser integrada
totalmente y no como algo más que se estudia “al final de la carrera”. Se aplicaron las
unidades especifícas de las asignaturas y quedaron en Ética, sociedad y Empresa
aquellos que refieren más específicamente al encuadre de Política integral, Desarrollo
Sostenible y los Cinco Capitales. También lógicamente al conocimiento e
implementación de las Herramientas que pueden utilizarse.
En lo específico los temas deberían abordarse en las materias y en fundamental y en las
herramientas se pueden trabajar muy bien en esta asignatura.
Ética, empresa y Sociedad se dicta desde la perspectiva Integral, estrategica, inclusiva y
sostenible. En Anexo V, se detalle todo el contenido.
FASE 1: Etapa 3: a implementarse en 2012/13
Los docentes de cada materia comenzarán a dar la unidad específica de ética. En
algunos casos, hay docentes que plantearon no dar la unidad por separado sino a lo
largo de todo lo que van explicando sobre los contenidos de la materia.
Siempre el CAEDS y los docentes de la Materia Ética, Sociedad y Empresa siguen
siendo los referentes para ellos. Además, en el CAEDS se sigue investigando e
implementando herramientas de RSE en empresas. Se proveerá a las materias de nuevos
casos y actualización de las cuestiones.
FASE 2:
Se buscará en 2012/2013, incorporar en la materia deontología que ya se viene dictando,
las adaptaciones pertinentes en cada carrera de Grado y postgrado. Siguiendo un camino
similar a lo que se está llevando a cabo en Empresariales.
En Ingeniería Industrial ya hay una materia que está muy vinculada con la temática de
medio ambiente y Cadena de Valor. Residuos Urbanos, etc.
92 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
En Comunicación las cuestiones de Comunicación responsable, comunicación de crisis,
etc. son también temas muy sensibles actualmente y que se vienen trabajando. También
cuestiones referidas a la verdad, hasta dónde llega el periodista en su afán de lograr
ratings o temas de privacidad, etc.
En la carrera de Biomédicas y Enfermería hay infinidad de temas vinculados con la
Defensa de la Vida, Cuidados Paliativos, Dolor, Acceso a la salud, etc. Y en Derecho
también encontramos muchas cuestiones vinculadas con Persona, garantías del Niño y
adolescentes, legislación sobre Familia, Justicia distributiva, conmutativa, Cuestiones
preventivas, carcelarias, etc.
Lógicamente las discusiones que pueden generarse en los distintos postgrados, al
plantearse estos temas, son mucho más abarcativos desde las perspectivas del Desarrollo
Económico-social y humano Integral, Inclusión Social, oportunidades, asimetrías,
Conciliación Familia y Empresa, etc.
FASE 3:
Desde el Centro Austral de Ética y Desarrollo Sostenible se fomenta desde su inicio que
además de dictarse las materias y generarse casos para plantar en clase, los alumnos
puedan en las materias ser capaces de articular Proyectos Sociales desde las materias
interactuando todas la UNIDADES ACADEMICAS. Este es el objetivo de la FASE 3.
Intensificar y concretar esta tarea. Lograr que estas fases puedan ir llevándose a cabo
para que poco a poco esto sea un tema absolutamente integrado a cada materia. Un
Modelo de Aprendizaje basado en Proyectos Sociales interdisciplinarios.
Hasta el momento las etapas 1 y 2 encaradas están logrando muy buenos resultados.
El CAEDS en esto juega un rol de investigación, actualización y referencia constante.
Bastantes alumnos se han involucrado en los Proyectos que se están llevando a cabo. No
son sólo proyectos de acción social sino de implementación de temas de Desarrollo
Sostenible en localidades o regiones o de RSE.
Como decíamos al inicio, el camino se ha iniciado. La necesidad es clara y la
actualización y formación permanente es la clave para que todos los docentes
incorporen esta mirada de RS y de ética para transmitirla con la máxima profesionalidad
y coherencia.
El constante apoyo y alineamiento con el Ideario de la Institución facilita muchos
aspectos y también la decisión clara de hacer de esto una realidad.
ANEXO IV
MATERIA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS
I. ENCUADRE GENERAL/ Fundamentación de la materia:
El panorama actual del mundo de los negocios pone de manifiesto que las cuestiones
éticas poseen un indiscutible interés, más aún diría imperiosa necesidad. Sin embargo
puede decirse que en cada época histórica la ética ha estado “de moda”. Esto es así
Bibliografía y Anexos 93
porque el hombre no ha dejado de preguntarse por el sentido moral de sus acciones. La
vida cotidiana, con sus males y bienes, interpela al hombre y le marca un desafío: el
desafío de cooperar al bien -común y personal- y evitar el mal. Encontramos grandes
avances científicos y tecnológicos con graves formas de injusticia social y económica;
enormes imperios capitalistas con pueblos y naciones enteras que sucumben bajo los
efectos del subdesarrollo y la corrupción política. Asimetrías inaceptables.
La crisis global actual se ha verificado como una crisis de valores, no económica, esto
quiere decir que quienes deberán cambiar no son las regulaciones, solamente, ni los
controles, sino las PERSONAS, su calidad. De una crisis económica podríamos decir
que se sale en un tiempo más o menos largo, pero una crisis de valores implica un
trabajo de tiempo sostenido y cualitativo. Los contrastes están agudizando cada vez más
la necesidad de una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia,
solidaridad, honestidad, transparencia y sinceridad. El camino es largo y fatigoso. Sin
embargo, la llave que abre hacia una vida más humana, cimentada en auténticos valores
éticos, está al alcance de quienes quieran esforzarse para conseguirla.
Éste es, precisamente, el desafío que me deseo plantear. Y concretamente qué
herramienta puedo aportar para la formación de los alumnos de nuestras carreras de
ciencias empresariales y económicas. Es necesario estudiar y analizar a la luz de la
teoría de los stakeholders, de una visión integral, la RSE y el Desarrollo Sostenible con
el objeto de extraer conclusiones y posibles soluciones a dilemas éticos empresarios.
La idea es plantear un dilema por clase o bien plantear algún caso exitoso o en ejecución
“real”, para luego realizar un debate en pequeños grupos, realizando posteriormente una
puesta en común en un marco de respeto y diálogo intergrupal. He enfocado cada
módulo a través de la metodología del caso acompañada del marco teórico
correspondiente.
El objetivo es lograr profesionales preparados para afrontar dilemas morales
empresariales y ser líderes conscientes de sus responsabilidades. Por esta razón entiendo
que estos conceptos de ética, RSE, Sociedad, Empresa y Desarrollo Sostenible deben
atravesar toda la currícula de la carrera. No son “un tema más” sino la mirada con la que
debo encarar las Estrategias, las políticas, cada una de las decisiones en una
organización. Busco , principalmente, que el contenido y práctica de la asignatura pueda
ser un cauce para que los futuros graduados de nuestra Universidad adquieran
competencias profesionales en relación con la ética empresaria a fin de que adopten una
nueva visión del ambiente corporativo o de las Pymes en las que participen. Este
propósito se logrará mediante la debida formación adquirida por los medios
desarrollados a efectos de crear y optimizar ventajas competitivas de nuestros graduados
en el mercado laboral actual.
El compromiso: lograr que futuros egresados estén a la altura de los tiempos. Esto exige
formar graduados que en un futuro mediato o inmediato puedan ser directivos con un
perfil humanista y un sustrato ético sólido y que posean herramientas y formación para
resolver dilemas éticos empresarios que hayan podido adquirir a lo largo de toda la
formación universitaria.
Es importante mostrar la íntima relación que existe entre el ejercicio profesional y las
cuestiones morales ya que la ética no es una reflexión abstracta, alejada de la realidad,
sino un ejercicio libre y vital que parte, precisamente, de todo lo que nos rodea,
racionalidad práctica. Las decisiones de un Directivo no son neutrales, sino que
conllevan un compromiso con cada realidad sobre la que decidimos. Es por eso
94 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
necesario conformar nuestra actitud y nuestra conducta en la búsqueda del bien, aún en
los problemas vitales más inmediatos. Entiendo que el método del caso que se seguirá
en esta asignatura permitirá hacer más accesibles las verdades éticas a la luz de las
situaciones y problemas cotidianos en los que se ponen a prueba y abrir horizontes
desde la práctica personal y el contraste con lo que realmente genera desarrollo
sostenible o simplemente “negocios oportunistas” sin proyección.
La propuesta que presento tiene varias etapas por las que entiendo que conviene
transitar. El proceso de formación de universitarios responsables socialmente es un
proceso que implica continuos ajustes pero principalmente un alineamiento claro desde
La Dirección de la Universidad/Facultad, transitando por cada uno de los docentes de
cada materia para que realmente la formación cale en los alumnos.
El reto es lograr despertar interés por el tema y sembrar en los alumnos la inquietud de
ser protagonistas de este desafío que nos presenta el mundo de de los negocios de hoy.
Me parece importante no sólo brindarles los argumentos sino también que conozcan
algunas herramientas para implementar RSE.
Estimo que una materia de 24 horas, 3 horas reloj semanales durante 15 semanas, me
parece que podrían cerrar ser el cierre de una formación que ha debido de estar alineada
en este sentido a lo largo de las materias específicas. En lo específico los temas deberían
abordarse en las materias y en fundamental y en las herramientas se pueden trabajar
muy bien en esta asignatura. En esta materia se hará desde la perspectiva Integral,
estratégica, inclusiva y sostenible.
II. Objetivos generales de la materia:
a) Se espera que los alumnos logren:
Analizar las implicancias éticas del comportamiento humano en las decisiones de la
empresa.
Tomar conciencia del rol que les compete como futuros dirigentes de la sociedad.
Aplicar la teoría de los “stakeholders” para resolver dilemas éticos empresarios.
Reconocer los indicadores de Responsabilidad Social Empresaria.
Extraer conclusiones personales a la luz de la teoría estudiada y casos analizados.
Diseñar un plan de trabajo de investigación en RSE aplicable a una empresa a
elección del alumno.
b) Se espera que el docente del curso:
Desarrolle un espacio de análisis y diálogo responsable para que los alumnos en el ejercicio de su libertad y profesionalidad, puedan legitimar tomas de decisiones y
encontrar soluciones a los dilemas morales que se presentan en el mundo de los
negocios.
Genere la toma de conciencia de la dimensión ética en cada decisión humana.
III. Destinatarios:
Bibliografía y Anexos 95
Alumnos de las Carreras de Ciencias Empresariales: Licenciatura y Contador Público e
Ingeniería Industrial. Cuarto AÑO.
IV. TEMARIO
Unidad I: Introducción a la ética en los negocios
Objetivo general de la unidad:
Ética y comportamiento humano: la persona y su acción
Estudio de la persona y su dimensión ética
Estudio de la acción humana y la ética
El comportamiento humano y sus efectos: la responsabilidad ética
Reconocer y dar valor a la ética tanto en el ámbito personal, profesional como
empresarial.
Objetivos específicos
- Relacionar valores y virtudes personales.
- Establecer variables para medir los índices de corrupción.
- Aplicar el método del caso a la ética empresarial.
- Apreciar el alcance del fenómeno de la ética empresaria.
- Valorar la necesidad de intercambiar opiniones en un marco de libertad y
responsabilidad personal para aprender a tomar decisiones empresariales guiados por la
ética.
Contenidos conceptuales
Noción, objeto, teorías y breve historia de la ética. La relación entre la ética y los
negocios. Primacía de la ética sobre la eficiencia. El trasfondo ético de toda deontología
profesional.
Contenidos procedimentales
- Medición de los índices de corrupción empresaria.
- Aplicación del método del caso a la ética empresarial.
- Elaborar un proyecto de investigación en RSE
Contenidos actitudinales
96 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Respeto por la diversidad y contraposición de ideas que surgen de un diálogo
responsable.
Cumplimiento de los trabajos prácticos en tiempo y forma.
Dar juicios de valor a las distintas corrientes éticas.
IV- Estrategias de enseñanza
Caso: Filtración de datos de un concurso
Artículos:
PEREZ LOPEZ, Juan Antonio: La plusvalía ética en el mundo empresarial, Aceprensa
nº 165/91.
LLANO CIFUENTES, Carlos: El postmodernismo en la empresa, Mc Graw Hill,
México, 1994.
de SENDAGORTA, Enrique: La Responsabilidad social del Empresario. Cuaderno
Empresa y Humanismo, nº 3. Universidad de Navarra. 1998
PORTER, Michael, KRAMER, Mark: Estrategia y sociedad: el vínculo entre ventaja
competitiva y responsabilidad social corporativa. www.hbr.org
Bibliografía:
Debeljuh, Patricia: Ética empresarial: En el núcleo de la estrategia corporativa,
Cengage, Buenos Aires, 2009.
Guillén Parra, Manuel: Ética en las organizaciones, Cap. 1.
Unidad II: Cuestiones éticas en torno a la dirección de la empresa
Ética en la toma de decisiones
La ética en las organizaciones
Toma de decisiones y normas éticas de conducta
Toma de decisiones y virtudes éticas
Ética, motivación y liderazgo
La dimensión ética de la motivación
Las raíces éticas del liderazgo
La calidad ética personal como raíz del liderazgo y fuente de confianza
Capital moral y liderazgo
Bibliografía y Anexos 97
Acciones, la moneda básica del capital moral
Los hábitos, el interés compuesto del capital moral
El carácter, los bonos de inversión del capital moral
Los estilos de vida y los patrimonios de capital moral
Objetivo general de la unidad:
Construir un plan de RSE según la teoría de los “stakeholders” valorando la necesidad
de adoptar decisiones jerárquicas en el marco de la responsabilidad social empresaria
Objetivos específicos :
Abordar y solucionar dilemas éticos a partir de la teoría de la ética directiva.
Aplicar los conocimientos y procedimientos de la teoría de los “stakeholders” a los
dilemas morales que se presenten a nivel directivo.
Reconocer los estándares de la eficiencia empresaria.
Apreciar la ética en el mundo de los negocios como un valor más allá del mero fin
económico de las empresas.
Contenidos conceptuales
Contenido y alcance de la responsabilidad social empresaria en el nivel directivo. Teoría
de los stakeholders. Estándares éticos y eficacia empresarial. Las responsabilidades
sociales de la empresa y su relación con la ética.
Contenidos procedimentales
Aplicación del método científico en la resolución de un dilema moral empresario.
Dramatización de casos que afecten la RSE.
Diseño de estrategias directivas para poner en marcha un proyecto de RSE.
Contenidos actitudinales
Considerar la factibilidad de ejercer acciones concretas de RSE
Tomar conciencia de pautas de conducta orientadas al bien común.
Ejercer las virtudes directivas dentro y fuera de la empresa.
IV- Estrategias de enseñanza
98 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades Iberoamericanas.
Una propuesta
Video: Caso basado en la película “Enron: los tipos que estafaron a América”. 2006: los
tArtículos: Benbeniste, Sandra: El alcance del concepto de la RSC de acuerdo con los
organismos internacionales promotores del tema.
Guillén, Manuel: La ética empresarial. Cuadernos Empresa y Humanismo. Instituto
n.59 www.unav.es/empresa y humanismo/03 public/publiframes.htlm
Bibliografía:
Debeljuh, Patricia: Ética empresarial: En el núcleo de la estrategia corporativa,
Cencage, Buenos Aires, 2009
Guillén Parra, Manuel: Ética en las organizaciones, Cap. 7.
Paladino, Marcelo; del Bosco, Paola; Debeljuh, Patricia: Integridad: un nuevo
liderazgo, Emecé, 2007
Unidad III: Cuestiones éticas en torno a los empleados
Objetivo general de la unidad:
Ética en el trabajo
Ética y trabajo en la organización
Ética y trabajo en la alta dirección
Ética y trabajo en los niveles intermedios de la organización
Resolver situaciones problemáticas en una empresa relativas a selección, remuneración,
seguridad, despidos de los empleados aplicando criterios éticos.
Objetivos específicos:
Valorar la necesidad de tomar decisiones en relación con los empleados sobre la base de
la lealtad y la confianza.
Aplicar estrategias de comunicación y actitudes positivas para prevenir y resolver
conflictos con los empleados en una empresa.
Contenidos conceptuales
Acciones éticas entre el Depto. de RRHH de una empresa y sus empleados. Planes de
desarrollo profesional. Aspectos éticos en la labor de los empleados. Desvinculaciones socialmente responsables. Códigos de ética empresarial
Contenidos procedimentales
Intercambio de ideas en base a la metodología para la solución de casos reales que
presentan dilemas éticos entre los empleados y los superiores.
Bibliografía y Anexos 99
Planificar un proyecto de capacitación que permita el desarrollo de la carrera dentro de
la empresa.
Contenidos actitudinales
Necesidad de apreciar la dignidad del trabajo y su aporte al bien social.
Comprender normas de conducta que motiven la libertad individual.
IV- Estrategias de enseñanza
Casos:
Caso FEDEX. Desarrollar habilidades.
Caso Manpower y Erradicación del trabajo infantil. Conaeti.
Caso Bodegas Chandon.
Caso Repsol-YPF: personas con capacidades diferentes.
Artículos:
Kliskberg, Bernardo. Una agenda de RSE, renovada para América Latina
Bibliografía:
SEN Amartya y KLISKBERG, Bernardo: Primero, las personas, Temas, 2009
DEBELJUH, Patricia: Ética empresarial, en el núcleo de la estrategia corporativa,
Cengage, Buenos Aires, 2009
Unidad IV: Cuestiones éticas en torno al mercado
Objetivo general de la unidad:
Reconocer el valor de la RSE dentro y fuera del mercado
Objetivo específico:
Analizar acciones socialmente responsables en ámbitos empresariales competitivos.
Contenidos conceptuales
- Conocer las pautas éticas que rigen los mercados.
- Determinar el alcance de la ética empresaria en entornos competitivos.
Formas de competencia desleal. Monopolios y acaparamientos. Fraude y falsificación
de productos.
100 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
Contenidos procedimentales
- Analizar los diversos valores que se presentan en las relaciones comerciales.
- Identificar dilemas y resolver situaciones en forma ética en el contexto del mercado
económico.
Contenidos actitudinales
- Lograr que los alumnos aprendan a valorar la lealtad a los compromisos asumidos.
- Lograr que los alumnos aprecien el valor de la verdad, la honestidad y la justicia a la
hora de relacionarse con el mercado y sus competidores.
IV- Estrategias de enseñanza
Casos:
Gas Natural BAN- Cuartel V.
CONIN Argentina. Red de Centros para la prevención de la desnutrición en
ARGENTINA. Fundación Renault y Universidad Nacional de Córdoba.
PILAR Solidario. “Posta Sanitaria”: Hospital Universitario Austral. Kimberly Clark
Argentina.
Artículo:
Artavia, Roberto: Responsabilidad Social: alianzas estrategicas para el desarrollo
sostenible. INCAE. Business Scholl. Liderazgo para el desarrollo sostenible.
ZAVALÍA Lagos, Raúl: FPVS: “los Microcréditos Solidarios”.
ALBINO, Abel: “Recuperemos ese país que fue el asombro del mundo”. La Nación.
27/12/09.
Márquez, Patricia; Reficco, Ezequiel; Berger, Gabriel: “Negocios inclusivos en América
Latina”, Harvard Business Review, (español), Vol. 87, nº 5, 2009, pp. 28-38.
Bibliografía:
Prahalad, C.K.: La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Un modelo de
negocio rentable que sirve a las comunidades más pobres, Norma, 2008.
Unidad V: Cuestiones éticas en torno al manejo de dinero
Objetivo general de la unidad:
Incorporar y aplicar los principios de la RSE en el manejo del dinero
Bibliografía y Anexos 101
Objetivo específico:
Analizar la RSE como valor agregado en el mundo de los negocios.
Contenidos conceptuales
- Formular juicios éticos ante conductas y casos de corrupción en el manejo del dinero.
- Fundamentar alternativas para luchar frente a entornos corruptos.
- Diferenciar los casos de la cooperación al mal y su valoración ética
Sobornos y extorsiones. Actuación en entornos corruptos. Principios de ética fiscal. El
reparto de beneficios. El interés justo.
Contenidos procedimentales
- Analizar distintos indicadores que manifiestan el grado de corrupción en el ámbito
empresarial.
- Describir los efectos negativos de los entornos corruptos.
Contenidos actitudinales
- Lograr que los alumnos valoren la elección de conductas éticas sobre las presiones de
un entorno corrupto.
- Lograr que los alumnos reflexionen sobre los mecanismos para mejorar estas
situaciones corruptas y asuman el compromiso de cambiar a partir de su empeño por
difundir los valores y actuar responsablemente a través de su profesión.
IV- Estrategias de enseñanza
Casos: Trámites Aduaneros. TP exposición 1era parte
Bibliografía:
Abadía, Leopoldo: La crisis NINJA y otros misterios de la economía actual, ESPASA,
2009
Fracchia, Eduardo; Amorós, Martín López: “La corrupción en la Argentina, un
diagnóstico de la actual situación”. 2009
http://mba.americaeconomia.com/system/files/corrupcion-en-argentina.pdf
Unidad VI: Cuestiones éticas en torno a la Publicidad y el Marketing
102 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
Objetivo general de la unidad:
Reconocer el valor de las herramientas del marketing para servir al Cliente y no para
servirse del cliente. La veracidad y legitimidad de aquello que se ofrece, cuidando que
no atente contra el bien común; debe respetar el derecho universal primario que todos
los hombres tienen que conocer la verdad, evitando caer en métodos o técnicas
manipuladoras. Incorporar los valores éticos a las estrategias de marketing.
Objetivo específico:
Analizar acciones socialmente responsables en ámbitos empresariales competitivos en
relación al MK. y el proceso de comunicación de carácter impersonal que a través de
medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución,
informando e influyendo en su compra o aceptación.
Aplicar los principios de la RSE a las técnicas de marketing.
Contenidos conceptuales
- Conocer las pautas éticas que rigen los temas vinculados con comunicación de
producto, publicidad, promociones, etc.
- Mercadeo responsable.
- Determinar el alcance de la ética empresaria en entornos competitivos. Formas de
competencia desleal. Manipulación publicitaria.
- Uso de las acciones sociales que lleva a cabo la empresa como palanca del MK.
- Aprender el rol responsable de las campañas de marketing y de publicidad y su
relación con los consumidores.
- Diferenciar y caracterizar el valor agregado de los productos y servicios socialmente
responsables.
-Publicidad engañosa, subliminal y comparada. El valor de la veracidad. Estrategias de
marketing con causa.
Contenidos procedimentales
- Analizar las implicancias éticas de la publicidad y su impacto en el consumidor.
- Seleccionar campañas publicitarias que reflejen los conceptos desarrollados.
- Analizar los diversos valores que se presentan en las relaciones comerciales.
- Identificar dilemas y resolver situaciones en forma ética en el contexto del mercado
económico con un marketing agresivo, invasivo, etc.
Contenidos actitudinales
Bibliografía y Anexos 103
- Lograr que los alumnos adquieran un sentido más crítico ante la publicidad y aprecien
los valores éticos que encierra un mensaje publicitario.
- Despertar en los alumnos el interés por demandar como consumidores un compromiso
con la RSE por parte de las empresas.
- Lograr que los alumnos descubran la influencia de la publicidad en la conformación de
los valores de una sociedad.
Lograr que los alumnos aprendan a valorar la lealtad a los compromisos asumidos.
- Lograr que los alumnos aprecien el valor de la verdad, la honestidad y la justicia a la
hora de comunicar a los clientes el producto, recordarlo y promocionarlo. La
competencia leal y la carrera de los ratings.
IV- Estrategias de enseñanza
Casos: Publicidad engañosa- ISenbeck-Quilmes/Coca Cola-Pepsi
Artículos:
Alberto Borrini: “La responsabilidad comercial y social de los anunciantes”, El
Cronista, Buenos Aires
Video: Presentación de distintas publicidades. Premios Lápiz de Oro.
Bibliografía:
- Debeljuh, Patricia: Ética empresarial, en el núcleo de la estrategia corporativa,
Cengage, Buenos Aires, 2009, capítulo 6
- Responsabilidad Social Empresarial desde la perspectiva de los consumidores. José
Vargas Niello. Publicación de las Naciones Unidas. Diciembre, 2006. Santiago de Chile
- Guillén Parra, Manuel: Ética en las organizaciones, Prentice Hall.
Unidad VII: HERRAMIENTAS y SISTEMAS DE INFORMACION Y
RENDICION DE RSE
La calidad ética en las organizaciones
Los fines de las organizaciones con calidad ética
Algunos medios para lograr una organización de calidad ética
El compromiso en las organizaciones con calidad ética
104 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
Ética y responsabilidad social
¿De qué es responsable la organización? La legitimidad ética
¿Ante quien es responsable la organización?
¿Cómo actuar con responsabilidad social? La actuación social ética
Objetivo general:
Incorporar el valor de la ética en el desarrollo personal y empresarial.
Objetivo específico:
Conocer los principios básicos de todo código deontológico profesional.
Contenidos conceptuales
- Analizar los principales dilemas éticos que se presentan en el ejercicio de la profesión.
- Reflexionar sobre los parámetros éticos de la actividad empresarial aplicando valores y
normas morales como medio de crecimiento laboral y personal.
- Distinguir los códigos de ética empresa y profesionales.
Contenidos procedimentales
- Analizar distintos principales códigos de ética aplicados a la profesión.
- Adquirir las aptitudes y habilidades necesarias para una adecuado equilibrio entre las
exigencias del trabajo y las demandas de la familia.
Contenidos actitudinales
- Lograr que los alumnos valoren y aprecien los códigos de ética de su entorno
profesional y empresarial y los fomenten en su quehacer diario.
- Lograr que los alumnos adopten una postura responsable ante los dilemas éticos de su
vida profesional.
- Lograr que los alumnos sean capaces de articular algunas herramientas que logren
mostrar un modelo organizacional integral, estratégico y sostenible
IV- Estrategias de enseñanza
Casos: Exposición TP, parte 2da
Artículo: Pérez Domínguez, Fernando. Instrumentos de la RSE. Criterios de
Clasificación.
Bibliografía: Ogalla Segura, Francisco.” La integración de la RSE en el sistema de
Gestión de la empresa”, FORÉTICA, 2006
V. Evaluación
- Asistencia: 75% de las horas de clases,
Bibliografía y Anexos 105
- Trabajo práctico: Análisis e implementación posible algún aspecto de RSE utilizando
alguna de las herramientas aprendidas a una organización real. (Anexo con la Consigna)
- Examen de la materia.
- Posible recuperatorio de la materia se presentarán los alumnos que hayan sacado
menos de 4 (cuatro) en el examen o hubiesen estado ausente en el examen.
VI. Bibliografía
Básica
Debeljuh, Patricia: Ética empresarial, en el núcleo de la estrategia corporativa,
Cengage, 2009
Guillén Parra, Manuel: Ética en las organizaciones, Prentice Hall.
Complementaria
Sen, Amartya y Kliskberg, Bernardo: Primero, la gente, Temas, 2009
Bernardo Kliksberg: “Más ética, más desarrollo”. Edit.Temas. Octubre 2005
PRAHALAD, C.K.: “La oportunidad de negocios en la base de la pirámide”. Modelo de
negocio rentable para las comunidades más pobres. Edit.Norma 2008
ABADIA, Leopoldo. “La crisis NINJA y otros misterios de la economía actual” Edit.
ESPASA. Sept, 2009
Paladino, Marcelo; del Bosco, Paola; Debeljuh, Patricia: “Integridad: un nuevo
liderazgo” Edit. EMECE. Dic, 2007
CONSIGNA:Trabajo de Campo SOBRE ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES
Diseñar un plan de trabajo de investigación en RSE aplicable a una empresa a elección
del alumno.
Evidentemente trabajar sobre temas de ética, moral, responsabilidad social de las
organizaciones nos interpela a un cambio en nuestros modos de plantearnos los
negocios.
Se busca que Uds. como futuros profesionales adquieran las argumentaciones que
necesitan para lograr razonamientos y decisiones estratégicas integrales (eficaces,
eficientes y éticas) con una visión a largo plazo o sostenibles. Se intenta trabajar en esta
materia buscando que logren considerar la importancia que tiene el dinamismo de la
generación o destrucción de la CONFIANZA en la Organización. Este factor hace que
la organización perdure o no en el tiempo, que sus miembros mejoren o se degraden.
Es ésta una “dimensión” a la que hemos prestado muy poca atención hasta el momento
en nuestras organizaciones, tal vez por eso a veces nos parece que es algo utópico. La
realidad nos está mostrando que este componente ético hace a la “identidad de las
organizaciones”, a la calidad organizacional, y su ausencia –como el aire- se percibe
cuando falta. Quizá sería interesante pensar si nuestro entorno organizacional nacional
no se encuentra en una situación grave de corrupción justamente por esta abstención en
las decisiones y una omisión grave también en un compromiso de quienes acceden a
una educación universitaria.
106 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
Consideramos IMPORTANTE que logren dar en la clave de la Realidad y la
importancia de una toma de conciencia por parte de todos para comenzar a tomar
decisiones individuales éticas en los niveles directivos, administrativos y operativos:
aplicando herramientas adecuadas.
EL TRABAJO:
En concreto en el trabajo práctico tendrán que buscar una noticia que encuentren en
diarios, revistas, de alguna situación conocida o por Internet que les sirva como “Caso”
de la realidad en el que hay algún tema de ética y negocios que no se contempla”.
Podrán utilizar el material que se ha trabajado en clase y los conceptos y
fundamentaciones que han surgido de la lectura y análisis de artículos y los libros
sugeridos. Cada entrega deberá ser aprox. de dos pág., arial 12.
PRIMERA entrega. 9 na semana de clase:
Tendrán que analizar la situación, los datos, los dilemas morales que se plantean a nivel
organizacional, las alternativas posibles.
Anexarán la noticia o situación que sirve de base para el análisis.
Se expondrán los trabajos seleccionados.
SEGUNDA entrega, 13 semana de clase de noviembre:
Considerando la organización que han analizado, deberán buscar la articulación de
alguna de las Herramientas para incorporar RSE en la gestión Estratégica Integral de
una organización.
Se evaluará la creatividad para buscar una solución, el alineamiento de los objetivos
propuestos y la solidez y congruencia del planteo.
Se expondrán los trabajos seleccionados.
Bibliografía y Anexos 107
ANEXO V
MATERIA: ÉTICA EMPRESA Y SOCIEDAD
1) ENCUADRE GENERAL/ Fundamentación de la materia:
Se propone a continuación la justificación de la incorporación de una materia curricular
en las carreras de Ciencias Empresariales (Licenciatura y Contador).
La propuesta de la nueva materia va acompañada de la presencia de las nociones
particulares de la ética en cada una de las materias troncales que cada carrera incluye.
Esto significa que en cada materia (por ejemplo Marketing, Contabilidad Superior, etc)
incluirá una unidad en la que se desarrolle la ética en ese ámbito concreto. De esta
manera, se despejan contenidos que son particulares de cada materia para poder abordar
específicamente y con mayor profundidad y alcance cuestiones propias de la RSE y su
implementación.
Con esta estrategia será más fácil mostrar a los alumnos de las distintas carreras la
transversalidad de la RSE en las organizaciones.
La crisis global actual se ha verificado como una crisis de valores, no económica, esto
quiere decir que quienes deberán cambiar no son las regulaciones, solamente, ni los
controles, sino las personas. De una crisis económica podríamos decir que se sale en un
tiempo más o menos largo, pero una crisis de valores implica un trabajo de tiempo
sostenido y cualitativo; supone ir a las causas profundas. Los contrastes están
agudizando cada vez más la necesidad de una radical renovación personal y social,
capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad, transparencia y sinceridad. El
camino es largo y fatigoso. Sin embargo, la llave que abre hacia una vida más humana,
cimentada en auténticos valores éticos, está al alcance de quienes quieran esforzarse
para conseguirla.
Éste es, precisamente, el desafío que me gustaría plantear para una posible materia a los
alumnos de las carreras, en particular de ciencias empresariales y económicas: Estudiar
y analizar a la luz de la teoría de los stakeholders, de una visión integral: la
responsabilidad social empresaria, con el objeto de extraer conclusiones y posibles
soluciones a dilemas éticos empresarios. Junto con esto se incorporan los indicadores,
como herramienta que permita ver en la realidad el funcionamiento de la RSE.
El objetivo es lograr profesionales preparados para afrontar dilemas morales
empresariales y ser líderes conscientes de sus responsabilidades. Busco que el contenido
y práctica de la asignatura pueda ser un cauce para que los futuros graduados de nuestra
Universidad adquieran competencias profesionales en relación con la ética empresaria a
fin de que adopten una nueva visión del ambiente corporativo o de las Pymes en las que
participen. Este propósito se logrará mediante la debida formación adquirida por los
medios desarrollados a efectos de crear y optimizar ventajas competitivas de nuestros
graduados en el mercado laboral actual.
El compromiso: lograr que futuros egresados estén a la altura de los tiempos. Esto exige
formar graduados que en un futuro mediato o inmediato puedan ser directivos con un
perfil humanista y un sustrato ético sólido y que posean herramientas y formación para
108 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
resolver dilemas éticos empresarios que hayan podido adquirir en la materia que
propongo.
Considero lo fundamental que es mostrar la íntima relación que existe entre el ejercicio
profesional y las cuestiones morales ya que la ética no es una reflexión abstracta,
alejada de la realidad, sino un ejercicio libre y vital que parte, precisamente, de todo lo
que nos rodea. Si el pensamiento filosófico no es una actividad teórica neutral, sino un
compromiso con la realidad, se intentará en esta materia presentar los conocimientos
básicos aplicables que constituyan un aporte a ese desafío que nos presenta la ética:
conformar nuestra actitud y nuestra conducta en la búsqueda del bien, aún en los
problemas vitales más inmediatos. Entiendo que el método del caso que se seguirá en
esta asignatura permitirá hacer más accesibles las verdades éticas a la luz de las
situaciones y problemas cotidianos en los que se ponen a prueba.
Por lo dicho, esta nueva materia que se propone, busca en primer lugar, concientizar a
los alumnos en la importancia y el alcance de la RSE en la sociedad actual. Esto implica
enseñarles que la responsabilidad es trisectorial (gobierno, sociedad y empresa), que
cada uno tiene un papel que cumplir y la importancia de cumplirlo. Junto con esto, se
deberá explicar que la RSE funciona en la medida en que se ejerza con voluntad propia,
no por cumplir con una ley o por coerción.
Además de enseñar el marco de la RSE, se debe dar a los alumnos la noción de las
herramientas existentes de evaluación de la RSE. De esta manera, se dan a conocer los
ámbitos de aplicación de los instrumentos y, tal vez lo más relevante para ellos, se les
enseña cómo utilizarlos. Aquí se incluirían tanto los principios declarativos y códigos de
conducta, como las guías de estándares de certificación social, como las guías de
información y de balances y por último, los índices de posición y clasificación para
fondos de inversión.
2) Destinatarios:
Alumnos de las Carreras de Ciencias Empresariales: Licenciatura y Contador Público.
Cuarto AÑO.
3) Objetivos generales de la materia:
Conseguir que los alumnos incorporen la relevancia y alcance de la RSE
Lograr que los alumnos tengan noción y sepan utilizar los sistemas de evaluación e
indicadores de RSE.
4) Temario
INTRODUCCIÓN
Unidad I: Introducción a la RSE
Objetivo general de la unidad:
Ética y comportamiento humano: la persona y su acción
Concepto de RSE y Gestión de RSE
Objetivos específicos
- Relacionar valores y virtudes personales.
- Conocer el origen y finalidades del concepto de RSE
Bibliografía y Anexos 109
- Analizar los fundamentos éticos de la RSE
- Alcance RSE: gobierno, empresa y sociedad
- Dar a conocer el modelo de gestión de RSE
SEGUNDA PARTE: SISTEMA DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE RSE
Unidad II: PRINCIPIOS DECLARATIVOS Y CÓDIGOS DE CONDUCTA
Objetivo general:
Conocer los instrumentos y saber aplicarlos. Ellos son:
- Declaración tripartita de la OIT
- Líneas Directrices de la OCDE para las empresas
- Pacto global
- Declaración de la cumbre mundial de la ONU
Objetivo específico:
Tener los conocimientos específicos necesarios para poder aplicar estos instrumentos en
las organizaciones.
Unidad lII: GUÍAS DE ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN SOCIAL
Objetivo general:
Conocer los instrumentos y saber aplicarlos. Ellos son:
- SA 8000
- ISO 14001
- SGE 21
Objetivo específico:
Tener los conocimientos específicos necesarios para poder aplicar estos instrumentos en
las organizaciones.
Unidad IV: GUÍAS DE INFORMACIÓN Y DE BALANCES
Objetivo general:
Conocer los instrumentos y saber aplicarlos. Ellos son:
- AA 100
- GRI
- SGE 21
- Indicadores Ethos
- ISO 26000
Objetivo específico:
Tener los conocimientos específicos necesarios para poder aplicar estos instrumentos en
las organizaciones.
Esta unidad nos parece la más relevante y por ello se le debe asignar mayor tiempo y
mayor presencia en la evaluación.
110 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
En esta unidad se incluyen indicadores muy propios de las carreras del público
propuesto y tienen mucho peso en los indicadores globales. En especial nos referimos al
GRI y a la ISO 26000.
Unidad V: ÍNDICES DE POSICIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA FONDOS DE
INVERSIÓN
Objetivo general:
Conocer los instrumentos y saber aplicarlos. Ellos son:
- Dow Standard Index
- FRSE Good
Objetivo específico:
Tener los conocimientos específicos necesarios para poder aplicar estos instrumentos en
las organizaciones.
1) Bibliografía:
Básica
Debeljuh, Patricia: Ética empresarial, en el núcleo de la estrategia corporativa,
Cengage, 2009
Guillén Parra, Manuel: Ética en las organizaciones, Prentice Hall.
Michael Porter y Mark Kramer: “Estrategia y sociedad”
Bernardo Kliksberg: “Agenda RSE para América Latina”
Sandra Benbeniste: “El alcance del concepto de la Responsabilidad Social Corporativa
de acuerdo a los organismos internacionales promotores del tema”
Víctor Guedez: Ser Confiable. Responsabilidad Social y reputación empresarial,
Planeta.
Norma ISO 26.000: Guía sobre Responsabilidad Social
Fernando Pérez Domínguez: “Instrumentos de la RSE: Criterios de clasificación”
Francisco Ogalla Segura: “La integración de la Responsabilidad Social en el sistema de
gestión de la empresa”
Modelo de Gestión de RSE: Modelo Vincular
Antonio Vázquez-Barquero: “Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis”
Complementaria
Sen, Amartya y Kliskberg, Bernardo: Primero, la gente, Temas, 2009.
Bernardo Kliksberg: Más ética, más desarrollo, Temas, 2005.
Bernardo Kliksberg: Escándalos éticos, Temas, 2011.
Bernardo Kliksberg: “Ética empresarial: Moda o demanda imparable”.
Bernardo Kliksberg: “Presente y futuro de la RSE en América Latina”.
C.K. Prahalad: La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Un modelo de
negocio rentable que sirve a las comunidades más pobres, Norma, 2008.
Bibliografía y Anexos 111
Abadía, Leopoldo: La crisis NINJA y otros misterios de la economía actual, ESPASA,
2009.
Paladino, Marcelo; del Bosco, Paola; Debeljuh, Patricia: Integridad: un nuevo
liderazgo, EMECE, 2007.
Cora Bertachini: “El voluntariado corporativo una acción basada en valores destinados a
la inclusión social”.
Franco Di Biase: “Responsabilidad Social Empresarial”.
Bruni Calvo: “El precio de la gratuidad” Editorial Ciudad Nueva.
2) Metodología de trabajo:
Esta materia sólo se dictará con el sistema presencial, es decir, no se contempla, por el
momento, instancias de trabajo a distancia.
La primera parte de la materia (Introducción a la RSE) se dictará con la metodología de
la exposición dialogada, junto con el estudio individual de la bibliografía señalada. Se
propone esta metodología porque esta primera parte es más teórica y general. Una vez
aprendidos los conceptos básicos se podrá abarcar la segunda parte sobre los
indicadores.
En la segunda parte, que consta de 4 unidades sobre los sistemas de evaluación e
indicadores de RSE, se aplicarán distintas metodologías.
Por un lado habrá también exposiciones dialogadas, pero en este caso, las exposiciones
estarán a cargo de los alumnos, que deberán trabajar en equipo previamente para
estudiar cada sistema de evaluación de que se trate para poder exponerlo en el aula.
A su vez, se desarrollarán casos de estudio y trabajos de campo. Lo que se busca con
esta doble metodología es que los alumnos tengan un conocimiento más real de la
existencia y aplicación de los sistemas de evaluación e indicadores de RSE.
Entre los trabajos de campo se deberá desarrollar un proyecto real para la aplicación de
alguna de las herramientas.
3) Evaluación de los aprendizajes:
Para aprobar la materia, se requerirá:
75% de asistencia a las clases
Trabajo de campo: consistirá en hacer un trabajo de medición en alguna empresa
Exposición en clase sobre algún sistema de evaluación o indicador
Examen parcial y final de la materia
Un recuperatorio del parcial
4) Duración
La materia tendrá una duración de un cuatrimestre.
La carga horaria será de dos horas cátedras por semana, es decir, tres horas de reloj por
semana.
CONSIGNA:Trabajo de Campo SOBRE ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES
112 Hacia una mentalidad de Formación Transversal Ética y Moral en las Universidades
Iberoamericanas. Una propuesta
Diseñar un plan de trabajo de investigación en RSE aplicable a una empresa a elección.
Evidentemente trabajar sobre temas de ética, moral, responsabilidad social de las
organizaciones nos interpela a un cambio en nuestros modos de plantearnos los
negocios.
Se busca que Uds. como futuros profesionales adquieran las argumentaciones que
necesitan para lograr razonamientos y decisiones estratégicas integrales (eficaces,
eficientes y éticas) con una visión a largo plazo o sostenibles. Se intenta trabajar en esta
materia buscando que logren considerar la importancia que tiene el dinamismo de la
generación o destrucción de la CONFIANZA en la Organización. Este factor hace que
la organización perdure o no en el tiempo, que sus miembros mejoren o se degraden.
Es ésta una “dimensión” a la que hemos prestado muy poca atención hasta el momento
en nuestras organizaciones, tal vez por eso a veces nos parece que es algo utópico. La
realidad nos está mostrando que este componente ético hace a la “identidad de las
organizaciones”, a la calidad organizacional, y su ausencia –como el aire- se percibe
cuando falta. Quizá sería interesante pensar si nuestro entorno organizacional nacional
no se encuentra en una situación grave de corrupción justamente por esta abstención en
las decisiones y una omisión grave también en un compromiso de quienes acceden a
una educación universitaria.
Consideramos IMPORTANTE que logren dar en la clave de la Realidad y la
importancia de una toma de conciencia por parte de todos para comenzar a tomar
decisiones individuales éticas en los niveles directivos, administrativos y operativos:
aplicando herramientas adecuadas.
EL TRABAJO:
En concreto en el trabajo práctico tendrán que buscar una noticia que encuentren en
diarios, revistas, de alguna situación conocida o por Internet que les sirva como “Caso”
de la realidad en el que hay algún tema de ética y negocios que no se contempla”.
Podrán utilizar el material que se ha trabajado en clase y los conceptos y
fundamentaciones que han surgido de la lectura y análisis de artículos y los libros
sugeridos. Cada entrega deberá ser aprox. de dos páginas, escritas en arial 12.
PRIMERA entrega. 9 na semana de clase:
Tendrán que analizar la situación, los datos, los dilemas morales que se plantean a nivel
organizacional, las alternativas posibles.
Anexarán la noticia o situación que sirve de base para el análisis.
Se expondrán los trabajos seleccionados.
SEGUNDA entrega, 13 semana de clase de noviembre:
Considerando la organización que han analizado, deberán buscar la articulación de
alguna de las Herramientas para incorporar RSE en la gestión Estratégica Integral de
una organización.