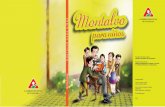Fracture Mapping in the San Juan Basin
-
Upload
arelihinojosahotmail -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Fracture Mapping in the San Juan Basin
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18018446006
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
MARÍA LUISA SILVA
EL ESTUDIO DE LA SINTAXIS INFANTIL A PARTIR DEL DIÁLOGO CON NIÑOS: APORTES
METODOLÓGICOS
Interdisciplinaria, vol. 27, núm. 2, 2010, pp. 277-296,
Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines
Argentina
¿Cómo citar? Fascículo completo Más información del artículo Página de la revista
Interdisciplinaria,
ISSN (Versión impresa): 0325-8203
Centro Interamericano de Investigaciones
Psicológicas y Ciencias Afines
Argentina
www.redalyc.orgProyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
RESUMEN
En el estudio del desarrollo sintáctico infan-til se plantea con frecuencia que trabajar conmuestras espontáneas, es decir instancias dialo-gales cotidianas entre niños o entre niños yadultos, resulta problemático pues es necesariocontar con un volumen considerable de hablainfantil para poder recoger las formas sintácti-cas en estudio y realizar con ellas un análisis es-tadístico (Demuth, 1996). Además se alega quelos datos obtenidos resultan espurios pues en loscontextos espontáneos es difícil controlar la in-jerencia de variables contextuales (Echeverría,1978). No obstante se ha considerado que estasmuestras ofrecen datos cualitativos muy ricos.
Con el objeto de plantear una alternativa a latensión metodológica mencionada, se presentaun diseño de entrevista semiestructurada queprocura conservar las características distintivasde los intercambios conversacionales pero quetambién, permite obtener un volumen de datosque habilita la comparación entre sujetos y elprocesamiento estadístico. En efecto, los datosobtenidos a partir de la implementación de una
entrevista semidirigida a niños y niñas de 5 y 7años, de dos diferentes niveles socioeconómicospermitió obtener no sólo una cantidad impor-tante (860 unidades) de las cláusulas en estudio(Cláusulas relativas -Crs.-), sino además apre-ciar cuán valioso resulta conservar la mayorcantidad de características del uso lingüísticoinfantil en contexto, para comprender la com-pleja dinámica del desarrollo sintáctico.
Así el análisis de la muestra permitió iden-tificar la existencia de siete tipos de Crs. y ob-servar que diferentes formas de Crs. coexistenen un mismo corte etario, pero que cada tipo po-see funciones discursivas específicas.
Palabras clave: Entrevista; Criterios; Desarro-llo sintáctico; Desarrollo del lenguaje, Psicolin-güística, Metodología; Metodología de investi-gación.
ABSTRACT
In the literature about children syntactic de -velop ment, particularly during last four decades,
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 277
EL ESTUDIO DE LA SINTAXIS INFANTIL A PARTIR DEL DIÁLOGO CON NIÑOS: APORTES METODOLÓGICOS
THE STUDY OF CHILDREN SYNTAX FROM CHILD-ADULT DIALOGUES: METHODOLOGICAL CONTRIBUTIONS
MARÍA LUISA SILVA*
*Doctora en Psicología. Especialista Principal en Procesos de Lectura y Escritura. Investigadora en desarrollo del lenguaje y Docente del Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y de la Universidad del Salvador (USAL). Arregui 5449 - (C1408AVC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina.
E-Mail: [email protected] autora agradece a la Dra. Ana María Borzone, miembro de la Carrera del lnvestigador Científico del Consejo
Nacional de Investigaciones Científcas y Técnicas (CONICET), sus sugerencias y correcciones para la redacción final de este artículo.
it’s been frequently read that studies sustain onspontaneous speech samples, i.e., daily dialogicinstances between children or between childrenand adults, are problematic because it’s necessaryto have a considerable amount of children talk topick up the syntactic forms in study and carry outa statistical analysis (Demuth, 1996). Besidessome studies consider that samples does notrepresent child language uses but some specificusages (Chomsky, 1969), and so the results lacksof validity and are only descriptions of syntactictendencies (Lust, Flynn, & Foley, 1996) or thatthe data are spurious because in spontaneouscontexts is difficult to control the interference ofcontextual variables (Echeverría, 1978). How -ever there is consensus about the fact that thesesamples provide rich qualitative data.
In order to pose an alternative to this method-ological controversy, this paper presents a semi-structured interview design that seeks to preservethe distinctive characteristics of conversational ex-changes but allows obtaining a sizeable amount ofchildren syntactic data, to make a comparison be-tween subjects and statistical processing.
The design takes into account the contributionsof a group of cognitive perspectives about theprocesses by which the subjects produce, compre-hend, acquire, and develop language: CognitiveLinguistic (Lakoff, 1987; Langacker, 1987),Mental cognitive frames and Spaces Theo ry(Fauconnier, 1985), Gramaticalization Theory(Hopper, 1998), and Language Usage Model(Toma sello, 2001). Also it considers some me -thodo logical criteria from Sociolinguistics (Labov,1991; Lavandera, 1984), Ethnography of speaking(Gumperz, 1982), Functionalist perspective onlanguage development (Karmiloff-Smith, 1986),and a set of criteria developed in a previous ex-ploratory research (Silva, 2001).
We select interview because it’s recognizedthat it’s the situation which best reproduces thecharacteristics of everyday conversational inter-actions (Labov, 1991) and in it subjects (childrenor adults) tend to provide more information to askilled interviewer than in questionnaires.
We formulated a set of criteria that prevent re-producing experimental circumstances (i.e., chil-dren feel self-conscious and evaluated) and thusenable children to interact with the interviewer inthe most natural and spontaneous way as possible.
The results obtained by Silva (2008) providedempirical support to the effectiveness of themethodological instrument developed. The aimof the study was to identify and describe the dif-ferent forms of Relative Clauses (Rcs.) producedby two groups of children of 5 and 7 years inadult-child interactions.
Considering the particular purposes of thisresearch adaptations were made to the classicalinterview. The first adaptation was to convert theinterview into a semi-structured interaction. Withthis technique we could obtain sizeable childrenautonomous speech and functional uses of Rcs.The instrument promotes children productions ofdiscursive sequences by focusing the interactionon different significant childhood topics. So wehad to identify, in a preliminary screening study,the discursive nuclei in the children communities.
With the semi-structured interview we wereable to collect 860 Rcs. and identify seven differ-ent types of Rcs. The analysis of the data allowsus to sustain that different forms of Rcs. coexistat a same age and that they distribute their con-texts of usage and their discursive functions.These results do not coincide with those of ob-tained previously in experimental studies (Gili &Gaya, 1972; Múgica & Solana, 1999; Solana,1996, 1997). We believe that this discrepancy isdue to the methodological tool used because it al-lowed observing the interrelation between syn-tactic forms and others discursive competencefactors, such as Media Length Utterance.
In sum, the methodological resource proposedseems to be a valuable tool to preserve much ofchild language usage characteristics in contextand to understand the complex dynamics of syn-tactic development.
Keywords: Interview criteria; Syntactic de vel-opment methodology; Language developmentmeth od ology; Psycholinguistics methodology;Research methodology.
INTRODUCCIÓN
En el estudio del desarrollo sintácticoin fantil se considera usualmente que los da-tos obtenidos de muestras de habla espontá-
Silva
278 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
neas, es decir diálogos cotidianos entre ni-ños o entre niños y adultos, presentan pro-blemas para poder realizar un análisis des-criptivo que permita validar o refutarasunciones teóricas (Demuth, 1996; Lust,Flynn & Foley, 1996). El principal escolloconsiste en que resulta necesario contar conun volumen de datos considerable y, aúncuando se disponga de una muestra extensa,es posible que en ella no se presenten lasformas a estudiar (Stromswold, 1996).
No obstante las críticas planteadas, lasmuestras de habla espontánea ofrecen datoscualitativos esenciales para poder compren-der las características que asume el desarro-llo sintáctico en contexto (Demuth, 1996;Naigles, 2002; Stromswold, 1996).
Con el objeto de explorar la tensión me-todológica planteada, en este artículo se pre-sentan el diseño y las orientaciones metodo-lógicas que se elaboraron para poder ana- lizar el desarrollo sintáctico infantil a partirde muestras de habla elicitadas con técnicasque procuran homologarse a las condicionesque regulan la interacción conversacionalespontánea entre un niño y un adulto. Asi-mismo se presentan algunos resultados delanálisis que permiten dimensionar el rol quejuegan las variables contextuales para com-prender las características que asume el de -sempeño sintáctico infantil. En efecto, losdatos obtenidos mediante la implementaciónde una entrevista semiestructurada a niños yniñas de 5 y 7 años, de dos diferentes nive-les socioeconómicos permitió obtener unvolumen importante de las cláusulas en es-tudio (Cláusulas relativas - Crs.-). Asimismofue posible observar que, para comprenderla compleja dinámica del desarrollo sintác-tico, resulta de fundamental importanciapreservar el contexto que promueve el usolingüístico infantil para, de esta forma, co-nocer mejor sus características.
ANTECEDENTES
Aunque gran parte de las reflexiones delos estudios sobre el desarrollo del lenguajeinfantil se han realizado en base a los datos
obtenidos con muestras espontáneas (Brown,1981; Bruner, 1986; Piaget, 1991; Stern, W.& Stern, C., 1907; etc.), desde hace aproxi-madamente 30 años los análisis que estudianel desarrollo sintáctico con datos de este tipode muestras han recibido serios cuestiona-mientos. Algunos de ellos objetan que lasmuestras no resultan representativas de losusos infantiles sino que registran instanciasparticulares (Chomsky, 1969), otros aducenque los resultados sólo son descripciones detendencias sintácticas (Lust et al., 1996),otros sostienen que con muestras de este tiporesulta imposible verificar la validez de asun-ciones teóricas (Echeverría, 1978), entreotras cuestiones.
Dado que las críticas atienden a aspectosmedulares de la metodología, se consideraque, al analizar brevemente las condicionesen las que surgieron estas críticas, se podrácomprender mejor la tensión metodológicaque se plantea.
A mediados de la década de 1960 la Psi-colingüística se consolida como una interdis-ciplina en la que priman los trabajos conce-bidos dentro del paradigma de la PsicologíaExperimental.
En dicho enfoque se supone que paraque un fenómeno pueda ser considerado co -mo psicológicamente real, debe ocurrir concierta frecuencia. Los diseños metodológi-cos deben cumplir con esa exigencia y, eneste sentido, los diseños experimentales seconvierten en los candidatos óptimos. Asi-mismo, la aplicación del análisis estadísticocontribuye a discriminar los fenómenos psi-cológicamente genuinos de aquellos fenó-menos que se podrían considerar variablesambientales.
Paralelamente se produjo lo que se ha de-nominado la revolución chomskiana en losestudios sobre la actividad lingüística.Chomsky (1965, 1994) propuso en diferen-tes planteos teóricos que el lenguaje es unafacultad humana innata cuyo contenidoconstituye una serie de proposiciones for-males que permite crear infinitas oraciones.A esas proposiciones las denomina Gramá-tica Universal (GU). En el paradigmachomskiano la tarea de lingüistas y psicólo-
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 279
gos es describir cómo funciona la GU, porello lo esencial en el estudio del desarrollolingüístico infantil es poder comprendercómo los niños progresivamente actualizanlos contenidos de esa GU en las diferenteslenguas, dejando de lado las particularidadesque resultan de su puesta en uso. En los pri-meros modelos chomskianos la capacidadgenerativa de la GU descansaba en la sinta-xis, de allí la relevancia que adquirían lostrabajos sobre el desarrollo sintáctico infan-til, pues permitían validar los supuestos te-óricos.
En este marco, se asume que los trabajossobre desarrollo sintáctico deben describircaracterísticas grupales, si pretenden captu-rar las características del proceso psicoló-gico y no las variaciones conductuales indi-viduales. En este sentido se busca que lare colección de datos resulte objetiva. La ex -perimentación, en tanto procura identificarefectos que resulten estables en varias con-diciones y que sean pasibles de replicación,cumple con estas exigencias. Asimismo, estaexigencia metodológica resultaba acordecon el planteo chomskiano que considerabala necesidad de evaluar las actividades decomprensión y producción sintáctica contro-lando la injerencia de variables contextuales,incluso la posibilidad de que el sujeto eva-luado acudiera a la representación semánticapara comprender la forma (Echeverría,1978; Múgica & Solana, 1999; Stromswold,Sheffield, Truit & Molnar, 2006).
En pocas palabras, el monopolio teóricoparece convalidar el monopolio metodoló-gico: si resulta absolutamente necesario con-trolar la injerencia de variables contextuales,pues el desarrollo sintáctico es au tónomo, eldiseño metodológico más apropiado seráaquel en el que se testee la ca pacidad delniño para discriminar significados sola-mente a partir de las pistas sintácticas (syn -tactic boostrapping). Los métodos experi-mentales entonces, son los candidatos pre- ferenciales para conocer las particularidadesde la competencia sintáctica infantil (Lust etal., 1996).
Para ello los investigadores al abordar elestudio del desarrollo del lenguaje se han
preocupado por recortar, del discurso in-fan til, ciertos fenómenos peculiares o idio-sincráticos, para compararlos con el modelodel lenguaje adulto y de esta manera, elabo-rar explicaciones acerca de los procesos dedesarrollo lingüístico en los que, a partirde una forma deficitaria, se accede a unaforma completa.
En este sentido, el estudio de las Cláusu-las relativas restrictivas (Crs.) es un claroejemplo de la metodología descripta.
Se denomina Cláusula relativa restric-tiva (Cr.) a la forma lingüística subordinadaque amplía la identificación de la categoríadesignada por el referente núcleo y que pro-vee información esencial en la identifica-ción del objeto referido (Fillmore, 1982).Por su parte, las Cláusulas relativas no res-trictivas pueden servir para hacer algún co-mentario o para predicar algo de un refe-rente completamente identificado. Entre lasdos categorías no existe diferencia formalsino funcional. En efecto, un ejemplo deCr. es la forma: “que se le da cuerda”, extra-í da del enunciado “Él muerde todo, a un pa-tito que se le da cuerda, lo muerde […]” esuna Cr. restrictiva. En cambio, si la formaaparece en el enunciado: “Él muerde,[muerde] al patito, que se le da cuerda,”, esCr. no restrictiva. En el primer caso, la Cr.permite diferenciar dentro del universo depatitos a un miembro al que se le da cuerda,en el segundo caso, en cambio la identifica-ción ya está realizada por la presencia delartículo determinado el y la Cr. ofrece unacaracterística predicativa.
Dado que las Cláusulas relativas (Crs.)son las primeras formas que manifiestanrasgos de las cláusulas subordinadas adul-tas, se postuló que al conocer las caracterís-ticas lingüísticas y cognitivas de las contin-gencias que afrontan los niños en el procesode comprenderlas y producirlas -según losparámetros de la gramática adulta- se podríaconocer la actualización de los parámetrosque en la GU condicionan las relaciones decomplejización sintáctica (Barriga Villa-nueva, 1986; Brown & Hanlon, 1970;Chomsky, 1969; Correa, 1982; Echeverría,1978; Solana, 1997).
Silva
280 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
De este modo, ciertos fenómenos que su-ceden en el proceso de desarrollo de las Crs.se han considerado como rasgos idiosincráti-cos del lenguaje infantil (Alarcos Llorach,1976; Gili Gaya, 1972). Algunas de estascaracterizaciones atienden a los usos, quedesde la gramática adulta, pueden ser con-siderados como anómalos, por ejemplo: laomisión de la marca de incrustación (rela-tivo), la generalización de la presencia delrelativo sin marca de caso (que), la confu-sión en la comprensión adecuada del ac-tante, la preponderancia de relativas modi-ficando al núcleo del sujeto, entre otros(Barriga Villanueva, 1986; Cóhen Bacri,1978; Echeverría, 1978; Gili Gaya, 1972;So lana, 1996, 1997).
Gran parte de los trabajos mencionadospreviamente son estudios de comprensiónrealizados en base a pruebas estandarizadas.En estas investigaciones se obtiene informa-ción empírica a partir de la realización detareas vinculadas con la comprensión y pro-ducción oral y escrita.
Para indagar la comprensión, según ‘ade-cuación - inadecuación’ en virtud del mo-delo adulto, se solicita al niño que realice oresponda a las siguientes consignas:
a.- Aparee imágenes con enunciados(Jacubowicz, 1986).b.- Realice la dramatización del contenidodel enunciado - estímulo de prueba conmuñecos (Chomsky, 1969; Echeverría,1978).c.- Emita juicios acerca de la verdad / fal-sedad del enunciado - estímulo de prueba(Crain, 1992; Crain & Mc Kee, 1985).
Para indagar las características de lasCrs. producidas oralmente por los niños, serealizan ejercicios de completamiento oral,que consisten en lo siguiente:
a.- Narraciones guiadas por estímulo lin-güístico (Gili Gaya, 1972; Slama-Cazacu,1981) o una secuencia de imágenes (Bo-caz, 1997; Dasinger & Toupin, 1997; Jisa& Kern, 1998).b.- Entrevistas con adultos.
c.- Tomas de producción libre.
En cuanto a las características de las Crs.infantiles en discurso escrito, se solicita querealicen tareas como las que se presentan acontinuación:
a.- Actividades dirigidas: de completa-miento, de escritura guiada según for-matos o de reescritura (Solana, 1996,1997). b.- Actividades de producción libre, se-gún consignas (Gili Gaya, 1972).
El análisis de las formas de Crs. infantileso de las falencias en estas manifestacionespermitió a los investigadores postular y con-figurar estadios en las gramáticas infantiles.Estas etapas evolutivas de desarrollo lin-güístico fueron descriptas y definidas en vir-tud de la presencia de una serie de rasgos re-conocidos, esto es de marcas formales conindependencia, o escasa incidencia de facto-res comunicativos, sociales, cognitivos odiscursivos. El esquema evolutivo delineadose proyecta a las estructuras lingüísticas, di-ferenciando Estructuras simples de Estructu-ras Complejas o Tardías y, psicolingüística-mente, se postula una relación entre lacomplejidad de la estructura lingüística, elcosto de procesamiento y la demora de pro-cesamiento en tiempo real. Esta relación es-peculativa supone que las estructuras tardíasimplican procesos sintácticos complejos,cognitivamente costosos y por ende, de evo-lución tardía (Barrera Linares, 1986; Brown& Hanlon, 1970; Chomsky, 1969).
El estudio de la conducta infantil en situa-ciones experimentales de respuesta ante prue-bas que fueron diseñadas para explorar estarelación especulativa, proporcionó sustentoempírico a dicha relación (Brown & Hanlon,1970; Chomsky, 1969; Checa Gar cía, 2005;Cóhen-Bacri, 1978; Echeve rría, 1978;Jacubowicz, 1996; Solana, 1996, 1997).
Al analizar las características de las in-vestigaciones mencionadas se observa quecomparten ciertos rasgos, entre ellos:
1.- Enfatizar el aspecto descriptivo.
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 281
2.- Reconocer el estadio en el cual surge laestructura y/o explicar su evolución, tra-tando de identificar y deslindar los fenó-menos específicos que permiten reconocerestadios en la gramática infantil. Por elloanalizan los fenómenos lingüísticos en for -ma autónoma. Es decir, que estas investi-gaciones hallan en las formas ciertas ca -racterísticas que permiten sostener lain dependencia de la sintaxis con respectoa otros dominios cognitivos: estudiando enforma privilegiada la estructura sintácticay desechando las relaciones semánticas,discursivas y pragmáticas.
3.- La imposibilidad para dar cuenta de larelación entre la especialización neuro-cognitiva y los estadios lingüísticos, comoasí también de la relación entre tipo discur-sivo y estructura gramatical.
4.- Escindir el estudio del lenguaje en dosám bitos: de la producción y de la com-pren sión.
5.- Relegar la relación entre los fenómenosgramaticales y las instancias que motivanel uso, instancias discursivas y contextua-les, en virtud de la preeminencia de mode-los gramaticales y de adquisición del len-guaje que presentan, como horizonte deanálisis, la cláusula.
Como correlato de las característicasmencionadas, los trabajos presentan una se-rie de limitaciones, entre ellas:
1.- Concebir a la gramática infantil comoun sistema que debe ser explicado subsi-diariamente, en virtud de un estadio pos-terior, más estable y autónomo. A estaconcepción subyace una visión madura-tiva o evolutiva, por lo que la gramáticainfantil se califica siempre como incom-pleta o con falencias.
2.- Describir las formas gramaticales pri-vilegiando la caracterización sintáctica ydescuidando (o minimizando) la conside-ración del parámetro interaccional parala simbolización.
3.- Delimitar estadios en las gramáticasinfantiles en virtud de la aparición de es-tructuras o rasgos de las formas lingüís-ticas.
4.- Considerar los usos gramaticales co -mo formas fijas e inalterables.
Muchas de estas características resultancompartidas por los tests diseñados para eva-luar el desempeño sintáctico infantil. Así, enel caso del español, la batería SICOLE re-sulta un ejemplo de esta concepción (Jimé -nez, 1997). SICOLE permite diagnosticar elnivel de desarrollo lingüístico infantil si-guiendo una serie de pasos lógicamente de-fi ni dos. En el primer paso se describe lacompetencia del niño en morfología y sinta-xis. Para ello el niño se enfrenta ante una se-rie de estímulos verbales y debe seleccionarla opción correcta en función de la imagen ode la lectura del texto que se le presenta. Amedida que se procesan las respuestas, elprograma selecciona un determinado nivel dedificultad para cada una de las condicionesque forman parte de la batería: relaciones deconcordancia (género y número gramatical),ordenamiento sintáctico, uso de palabras fun-cionales (preposiciones, conjunciones y co-nectores) y asignación de roles temáticos(mediante la confrontación de estructuras ac-tivas y pasivas). También posee un grupo deestímulos escritos para consi derar el manejode los signos de puntuación.
A partir del uso descontextualizado deciertas formas, el evaluador obtiene unadescripción del desempeño sintáctico delniño, descripción que no contempla, porejemplo, cuán familiares resultan los con-textos de evaluación para el niño, la escasafuncionalidad comunicativa de la tarea (laevaluación), la posibilidad de que el expe-rimentador colabore con aquellos ítemes enlos que el niño manifiesta dificultades; in-tentando evaluar si estos ítemes se encuen-tran potencialmente en desarrollo, las con-diciones limitadas de la toma (el niño nopuede justificar, expandir, explicar, etc.).
En síntesis, exigencias metodológicas yhorizontes teóricos condujeron a que, en el
Silva
282 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
estudio del desarrollo sintáctico, primaraun procedimiento metodológico que, en posde configurar una imagen estática del as-pecto sintáctico de la competencia discur-siva infantil, menoscaba los usos efectivos.Cabe señalar que han sido varios los inves-tigadores que han identificado a este proce-dimiento como insuficiente y proponenacer camientos metodológicos más com-prensivos de la dinámica del desarrollo sin-táctico infantil (Bocaz, 1997; Crain, 1992;Kress, 1983; Mc Daniel, Mc Kee & SmithCairns, 1996). No obstante esta empresa seencuentra todavía en ciernes.
En función de lo expuesto se consideraque resulta necesario incorporar una nuevaperspectiva en la evaluación y diagnósticode la competencia sintáctica infantil. Dadoque en el marco de la Lingüística Cognitivase han comenzado a realizar investigacionesque intentan comprender la génesis de lasformas sintácticas en términos de desarrollodiscursivo (cf. Diessel & Tomasello, 2001),se ha abrevado en esos aportes teóricos parapoder diseñar una metodología que permitaconsiderar el desempeño sintáctico infantilen contexto.
EL ENFOQUE DE LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA: LASINTAXIS ENTENDIDA COMO LA ACTUALIZACIÓN DE UNUSO SIMBÓLICO
Aunque los trabajos mencionados hanpodido analizar las respuestas que propor-cionan los niños a las pruebas experimenta-les y, en este sentido, han descripto y expli-cado el desarrollo sintáctico, sus aportes nopermiten explicar fenómenos frecuentes enel discurso infantil. Entre ellos se encuentra,por ejemplo, identificar las motivacionespor las que un niño selecciona cierta formasintáctica cuando ya posee un amplio reper-torio de alternativas para codificar esa rela-ción sintáctica. En este sentido se consideraque esos trabajos no permiten comprenderlos recursos que el niño posee y puede em-plear y, por lo tanto, se encuentran limitadospara dar cuenta de las instancias complejasdel desarrollo infantil.
Esta limitación no es exclusiva de lostra bajos sobre desarrollo sintáctico, es unalimitación compartida por muchas discipli-nas que se ocupan de estudiar la relación en-tre el lenguaje, la conducta y el pensamientohumano. Posiblemente el origen de esta li-mitación resida en concebir al símbolo lin-güístico como mero signo formal, como en-tidad disociada de las instancias reales deuso efectivo y, por ello, desvinculada de lasmotivaciones sociales y psicológicas quelos sujetos actualizan en cada uso. Los mo-delos teóricos que subyacen a estos trabajosconciben a la semiosis como una actividaddistanciada de los sujetos reales y de la co-munidad a la que ellos pertenecen.
Acercar una nueva perspectiva de análi-sis para comprender mejor los aspectos delcomplejo proceso de desarrollo sintácticoinfantil no se limita a un quehacer metodo-lógico sino que se requiere de un marco te-ó rico amplio cuyo horizonte de análisis seael discurso y no sólo la cláusula o la ora-ción. Asimismo, perspectivas de esa natura-leza resultan imprescindibles en ámbitoscomo la educación o las terapias de reedu-cación lingüística, a las que podrán recurrirpara diseñar intervenciones más eficaces.
Como se ha señalado previamente, el en-foque cognitivo-funcional introdujo un cam-bio en el paradigma. En efecto, la Lingüís-tica Cognitiva considera que el desarrollodel lenguaje es un proceso complejo y diná-mico por medio del cual el niño se apropiade las categorías de su cultura, especial-mente del sistema de categorización simbó-lica, gracias a ciertos principios cognitivosgenerales propios de la especie (Hopper,1998; Lakoff, 1987; Langacker, 1993,2000).
El hecho de que los seres humanos cate-goricen el mundo a partir de una red de re-cursos simbólicos y que estas categoriza-ciones respondan a motivaciones de di fe- rente índole (psicológica, social o comunica-tiva), es un fenómeno que se manifiesta enla disposición de los recursos simbólicos,siendo este hecho parte de la evidencia quepermite reconocer cómo se manifiesta el ca-rácter motivado del signo (Atlas, 1997;
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 283
284 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
Silva
Diessel & Tomasello, 2001; Lakoff, 1987;Lakoff & Jonson, 1980; Langacker, 1987,1993, 2000; Nuyts & Pederson, 1997;Rosch, 1978; Rosch, Thompson & Varela,1993; Tomasello, 2001; Werth, 1997). Esteprin cipio compele a encarar el análisis delsistema lingüístico a partir del reconoci-miento de la motivación en la disposiciónde las formas, por ello para describir algunaforma siempre se debe indagar el uso quelos hablantes actualizan.
En este marco se concibe el proceso deaprendizaje / desarrollo de una forma lingüís-tica como un proceso de especialización neu -ro-cognitiva en el que, en base a las sucesivasinteracciones lingüísticas de las que el niñoparticipa, puede construir Modelos Cogni-tivos Idealizados de esas formas (Langacker,1987, 1993, 2000; Tomasello, 2001). Estosmodelos cognitivos, que se configuran a par-tir de limitaciones motrices, perceptivas ycognitivas comunes a todos los seres huma-nos, presentan un alto grado de generalidad,pero nunca son universales, ya que se en-cuentran determinados por las condicionessociales específicas de las rutinas de inter-acción, condiciones que varían según los pa-trones de interacción de cada comunidad y/ocultura.
Desde esta perspectiva, las gramáticasinfantiles no son gramáticas incompletas,deficitarias o en desarrollo hacia un modelode sistema gramatical adulto o normalizado;son gramáticas que manifiestan la comple-jidad de los procesos de apropiación dellenguaje (Karmiloff-Smith, 1986).
Así se considera que estudiar el complejoproceso de desarrollo morfológico y sintác-tico es indagar las características funcio -nales de las formas en estudio, si presentandiferencias formales y/o de significado. Siexisten, proponer diferentes rutinas (varian-tes gramaticalizadas) que puedan ser expli-cadas en función de postular una serie demotivaciones psicológicas o sociales.
Para ello es necesario contar con un cor-pus que resulte representativo de los usoslingüísticos: muestras de habla espontáneao, en su defecto, que sean producto de inter-cambios comunicativos efectivos. En este
sentido, a diferencia del presupuesto choms-kiano de la gramática como un a-priori for-mal, en esta perspectiva se concibe a la gra-má tica en tanto estructura emergente: lossignos son provisionales y dependientes deotros usos y contextos en los cuales hablantey oyente han participado (Hopper, 1998).
Asimismo, desde este marco, se planteanseveras críticas a la primacía de los estudiosexperimentales en producción y compren-sión del lenguaje, reclamando, esencial-mente, la recuperación de la dimensióncompleja que los fenómenos conductualesposeen (Auer & Luzio, 1997; Cole, 1999;Diver, 1995; Haiman, 1994; Hicks, 1996;Nuyts & Pederson, 1997).
METODOLOGÍA
CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LA ENTREVISTASEMIESTRUCTURADA
Con el propósito de superar no sólo laslimitaciones reconocidas de los datos expe-rimentales sino también las críticas metodo-lógicas al uso de muestras de habla espon-tánea, se consideró necesario elaborar undiseño cuidadoso para la recolección de da-tos.
En función de ello, se evaluó que la en-trevista era tanto el instrumento como elformato de interacción que permitiría con-servar las ventajas del habla espontánea,pe ro que, a su vez, también admitía la ela-boración de pautas ad-hoc que guiarían laaplicación, según las necesidades metodoló-gicas específicas de la investigación.
En este sentido, se ha reconocido queante un entrevistador experimentado y hábil,los sujetos (niños y adultos) tienden a ofre-cer información que en otras instancias deelicitación son renuentes a otorgar (porejemplo, en cuestionarios) (Asti Vera, 1975;Avila Baray, 2006; Richaud de Minzi & Le-mos de Ciuffardi, 2006). Asimismo se con-sidera a la entrevista como un instrumentoindispensable en el trabajo con niños(Stromswold, 1996). Por otro lado existe uncuerpo importante de estudios de diferente
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 285
El estudio de la sintaxis infantil
índole (sociolingüísticos, antropológicos,microsociológicos, psicológicos) que consi-deran a la entrevista como la situación deelicitación que mejor reproduce las condi-ciones que regulan las interacciones conver-sacionales cotidianas (Labov, 1991).
No obstante debe considerarse que lasentrevistas que recaban datos lingüísticosposeen ciertas características específicasque las diferencian de las entrevistas queanalizan actitudes o conductas y que se uti-lizan en otras ciencias humanas. Una entre-vista que proporciona datos para el análisislingüístico procura elicitar del entrevistadoun volumen considerable de habla autó-noma, ya que esa muestra proveerá el cor-pus de análisis. En este sentido la entrevistapara fines lingüísticos crea un formato deinteracción muy semejante a una conversa-ción informal, pues, entre otros rasgos, sepueden presentar superposiciones de turnos,el habla no se encuentra muy planificada ylos participantes no están restringidos por latemática. Pero además, dadas las necesida-des particulares de esta investigación se ela-boraron adaptaciones.
La primera adaptación consistió en con-figurar a la entrevista como una in teracciónsemiestructurada. Otras entrevistas que seutilizan para el análisis de los usos sintác-ticos poseen un cuestionario previo quetrata de evocar los contextos sintagmáticospa ra la aparición de la forma en estudio(Lavandera, 1984). En cambio en este casose estimó que la mejor técnica para obtenervolúmenes importantes de habla autónomainfantil y el uso funcional de Crs. consistíaen demandar la producción de secuenciasdiscursivas organizadas sobre diferentes tó -picos infantiles significativos. Por ello sedebió identificar en un estudio exploratorioprevio, cuáles eran los núcleos que en lascomunidades a ser examinadas generabansecuencias discursivas autónomas en lasque aparecieran Crs. En el estudio explora-torio se registraron y analizaron 12 en tre- vistas de niños entre 5 y 7 años, mientrasque en la investigación se analizaron las en -trevistas de 32 niños de 5 y 7 años, de dosdiferentes NSE, hablantes del dialecto rio-
platense. El análisis del estudio explorato-rio permitió determinar la frecuencia deaparición de las Crs. según los diferentestópicos. También se tomó en cuenta el he -cho de que los nú cleos elegidos narraranexperiencias comunes para todos los niñosde ambas edades, sexo y procedencia deNSE. Finalmente se observó cuál era el or -den de elicitación más conveniente.
Se determinó que los núcleos a elicitarserían los siguientes y en este orden:
1.- Narración del cumpleaños.
2.- Narración de una anécdota familiar ode la comunidad escolar (el protagonistaserá otro individuo, no el niño) que guar -de algún tipo de relación temática con elepisodio anterior.
3.- Renarración de un episodio de un di-bujo animado, de una película o de uncuento leído o escuchado.
4.- Otras anécdotas.
5.- Narración de accidentes leves o epi-sodios poco gratos.
En una de las primeras entrevistas sepresentó una situación que permitió recono-cer otro núcleo de elicitación. El niño des-cribía los postres que su familia hacía paravender. El entrevistador preguntó cómocomprar esos postres y el niño refirió que laforma de comprarlos era ir a su casa y le in-dicó cómo llegar al lugar. En esa circunstan-cia el niño describió el recorrido desde laescuela hasta su casa. Como el entrevistadorno comprendía esa indicación, le pidió al ni -ño que la dibujara. El niño hizo un croquisy ahí señaló elementos y utilizó Crs. paraubicarlos como puntos de referencia. A con-tinuación se transcribe esa secuencia de in -teracción:
Entrevistador: ¿Acá está es la escuela?(señala el dibujo de la escuela).
Niño: Sí, esa es la escuela (dibuja y nomira a la entrevistadora) ((traza una línea
desde la escuela hacia arriba, se desplaza ala derecha)) / no, acá está la escuela ((señalala escuela)) / acá estamo la salida (señala lapuerta) / te va de flente, así ((traza por sobrelas dos primeras líneas)), así ((continúa eltrazado hacia la derecha)) / ¿ves? un paió,1
te vas así / bien de frente / cruzás así((marca un punto del trazado)) // cuando lle-gaste de cruzar ((continúa y traza hacia laizquierda)) Así ((continúa el trazado)).
Ent.: Cuando llego de cruzar ¿de dónde?N.: Mira aquí está la escuela ((deja de
trazar y señala con el lápiz)) seguís a pan-quecito ((retraza)) cruzás de frente de frentey llegá a estar acá cruzá para acá ahí hayuna antopinta ((segundo trazado a la iz-quierda)) ¿no?.
Ent.: ¿Una?N.: Una antopinta y te va de fente […].Ent.: ¡A:::!, una auto-pista.N.: Cruzás para acá ((segunda deten-
ción)).Ent.: La autopista.N.: Para acá.Ent.: La autopista donde pasan los au-
tos***N.: Sí, mira aquí estás cruzando vos la
escuela cruzás de frente y aquí hay un pa-sío.
Ent.: Ajá.N.: Acá un pasío y, acá hay un pasío // tú
te vas, a qué una cuenta blanca que hay uncantelito en mi cuenta, que allí está.
En esta secuencia el niño tiene que pre-cisar la ubicación y características de algu-nos elementos que menciona en el reco-rrido: la escuela, el pasillo, la autopista, lapuerta de su casa. Para señalar los elemen-tos relevantes utiliza subordinadas (unacuenta blanca que hay un cantelito en micuenta que allí está). En otros casos pareceque al omitirlas indica su escasa pertinencia.
En efecto, cuando el entrevistador introduceuna subordinada que desvía el tópico (unaautopista donde pasan los autos) el niño, la-cónicamente asiente y continúa con la des-cripción del recorrido.
Estas observaciones llevaron a incluir enla entrevista otro núcleo: la demanda dedescripción de un recorrido. En oportunida-des sucesivas se observó que todos los niñosno sólo describían el recorrido oralmentesino que también intentaban graficarlo, delmismo modo en que lo hizo el primero. To-maban el cuaderno de notas y la lapicera oel lápiz y, acto seguido, preguntaban: ¿que-rés que te lo dibuje?. Así realizaron planosrudimentarios ubicando los puntos de refe-rencia para orientar al entrevistador en el re-corrido. En general se solicitaron itinerariosmuy conocidos para los niños, por ejemplo,cómo llegar desde la escuela a la casa, odesde la casa de un compañero a la propia.Lo que se pretendía era que el niño explici-tara los referentes visuales que organizan eltrayecto, es decir que localizara en ese espa-cio ciertas figuras objetos - referentes yeventos que permiten localizarlos o recor-darlos.
Para formular las pautas de las entrevis-tas se compararon las transcripciones de laadministración exploratoria y se observóque la secuencia de preguntas debía res-ponder a un esquema en el que, en primertérmino, se le preguntaría al niño por sunombre, luego por su fecha de cumpleañosy, a continuación si lo festejaban de algunamanera. Si la respuesta era afirmativa, se in-dagarían los eventos que ocurrieron comocelebración. Si la respuesta era negativa, sebuscaría información acerca de su eventualmolestia por ese hecho. Al respecto se iden-tificó que en ausencia de festejo o celebra-ción, los adultos solían llevar a los niños depaseo o bien regalarles algún objeto (ju-guete, ropa, aparato electrónico, etc.), queresultaban tan significativos como la fiesta.
Después de este primer momento, en elque la estructura de la entrevista era más es-quemática, se procuraba elicitar las narrati-vas o descripciones mencionadas. Para estesegmento del registro de datos, las pautas
Silva
286 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
1 Se ha transcripto la forma en la que el niño arti-
culó la palabra. La palabra a la que refiere es “pa-
sillo”.
eran más libres, por ejemplo, Procurar eli-citar una secuencia de recorrido, tratandode presentar verbalmente un problema deorientación, por ej. el entrevistador quiereir a uno de los lugares significativos men-cionados por el niño (la plaza, el lugar enel que hicieron su cumpleaños, su casa,etc.). Considerar que el trayecto debe sermuy frecuente.
En cuanto a los participantes del inter-cambio, se decidió que las entrevistas fue-ran entre un adulto y un niño. Al respectoexiste evidencia de que en la interacciónadulto-niño la complejidad sintáctica2 delhabla infantil resulta siempre en índices ma-yores que la complejidad que emplean enlos intercambios con sus compañeros. Porejemplo, Wells (1988) menciona que los ni-ños de 5 años en la interacción con sus her-manos o amigos en su hogar, presentan ín-dices de complejidad sintáctica de 2.8,mientras que en la escuela, con sus maestrosel índice incrementa a 3.2 y en el hogar semantiene en un valor de 3.1, en el habla conlos adultos.
Las entrevistas fueron realizadas tenien -do en cuenta criterios elaborados en base apautas teóricas de la Sociolingüística (Labov, 1991; Lavandera, 1984), la etnografía del ha-bla (Gumperz, 1982) e investigaciones sobredesarrollo del lenguaje dentro de la perspec-tiva funcionalista (Karmiloff-Smith, 1986).También se incorporaron los criterios meto-dológicos elaborados a partir de las obser-vaciones del estudio exploratorio previo(Sil va, 2001).
Los criterios que se formularon tendierona evitar que la entrevista reprodujera cir-cunstancias no propicias (por ejemplo, que
los niños se cohíban y se sientan evaluados)y de esta manera, posibilitar que los niñosinteractuaran con el entrevistador de la for -ma más natural y espontánea posible. Sepro curó que las interacciones se realizaranen ámbitos que los informantes considera-ran gratos y familiares. Así, pese a que lasen trevistas se realizaban en las institucioneseducativas, se procuraba que el ámbito fueraun lugar conocido y agradable para el niño.Para ello, después de consultar cuáles eranlos ámbitos en los que se podía realizar laentrevista se conversaba con la maestraacerca de la frecuencia de asistencia de losniños a esos lugares, de la familiaridad quetenían con ellos, así cómo en cuáles de ellosse producían menos interrupciones de otrosmiembros de la comunidad educativa yotros aspectos que atendían a que los niñosno se distrajeran o se cohibieran por las ca-ra cterísticas del espacio físico.
Antes de realizar la entrevista individualel entrevistador permaneció en las aulas /salas y compartió con los niños diferentesactividades de aprendizaje y juego. Duranteesa etapa el entrevistador también manteníauna charla grupal en la que explicaba la ac-tividad que iba a desarrollar: que sólo erauna charla, que las entrevistas serían filma-das y/o registradas en audio, que hablaríande cuestiones cotidianas, que esas entrevis-tas permitirían conocer más acerca de cómoellos hablaban y que ese conocimiento seutilizaría para ayu dar a otros chicos a apren-der mejor y más rápido. Los niños pregun-taban y participaban activamente en esasconversaciones. También se les comentabaque llevarían autorizaciones para consultara sus padres acerca de su participación. Enesa circunstancia muchos niños polemiza-ban y manifestaban sus opiniones (yo quieroparticipar / no me gusta que me filmen,etc.).
En el momento previo de la entrevista, elentrevistador luego de cerciorarse que elni ño se sentía cómodo en el ámbito elegido,procuraba familiarizar a los niños con eluso de los medios técnicos destinados a re-gistrar los intercambios. Así se les indicabacómo se iba a filmar, cómo funcionaba el
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 287
2 Se considera como complejidad sintáctica al ín-
dice que expresa la relación que existe entre la
cantidad de subordinaciones sintácticas y la can-
tidad de enunciados que profiere el niño. Esta re-
lación se ha considerado como una medida de
madurez sintáctica.
grabador y se les permitía que operaran elcontrol remoto para iniciar la grabación oque colocaran los casettes dentro del graba-dor y escribieran sus nombres.
También se elaboraron criterios para bus-car la aceptación del entrevistador por partedel grupo, aunque en muchos casos, fueronacciones improvisadas y determinadas porlas circunstancias. En general se procuróque los dos primeros días fueran de perma-nencia en las aulas y en las salas, atendiendoa observar la dinámica de todo el grupo yprocurando que el entrevistador interactuaracon todos los niños. Este requisito era mássimple de lograr en las salas de jardín, yaque el entrevistador colaboraba con los ni-ños en los juegos en rincones o actividades.En el caso de las aulas se decidió que unabuena oportunidad para que los niños inter-actuaran fluidamente era plantear la narra-ción grupal de anécdotas que serían filmadasy en la que los niños preguntarían li bre -mente al narrador.
Dado que resultaba fundamental conside-rar cómo los niños modelaban fónicamenteel mensaje, se respetaron en los registroslas pautas de transcripción propuestas porlos analistas de la conversación (Jeffer son,2004) que se presentan en el Anexo. Comose puede observar en los fragmentos trans-criptos, esas pautas permiten codificar ras-gos fónicos, entonacionales, gestuales y ki-nésicos que resultan muy informativosacer ca del uso contextualizado de las formassintácticas.
También se transcribieron los registrosen formato de doble entrada, pues se haidentificado que ese formato es el más aptopara representar la alternancia de turnos dehabla que ocurre tanto en la entrevista comoen una conversación cotidiana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La identificación de los núcleos para laentrevista resultó de gran valía, ya que per-mitió resolver algunas de las dificultadesque entraña el estudio del desarrollo de lasin taxis infantil, esencialmente la técnica
resultó muy eficaz para lograr que los niñosprodujeran Crs. Asimismo, los registros nosólo presentaron una gran cantidad de lasformas sintácticas en cuestión (860 cláusu-las), sino que además presentaban núcleosdiscursivos semejantes que, en consecuen-cia, podían compararse entre sí.
Asimismo se observó que los recaudosme todológicos condicionaron a los niños pa -ra evitar contextualizar o erosionar en de ma-sía el mensaje a transmitir, pues estaba claroque, pese a la relación de cercanía, el entre-vistador no conocía las anécdotas a las que elniño se refería.
Por otro lado, las precauciones metodoló-gicas permitieron superar las dificultadesque otros investigadores han comentado so-bre el uso de los medios técnicos. Creemosque el concebir el uso de la técnica comouna tarea compartida fue el factor preemi-nente para evitar esos escollos. Los niños nopresentaron síntomas de timidez o parque-dad, sólo un niño de 5 años de NSE medioen la entrevista individual respondió conmonosílabos y manifestó que no quería par-ticipar. No obstante, cuando se produjo lacharla grupal de devolución (sus compañe-ritos querían saber por qué ese niño se sentíatan mal) dijo que él no quería participarcomo “el primero” en las entrevistas. Dadoque un criterio regente era que los niños nopercibieran la actividad como una coacción,los registros que resultaron con estas carac-terísticas se abandonaron y se planificó la to -ma de otros nuevos.
Los niños no sólo produjeron en las entre-vistas volúmenes importantes de habla au tó-noma, sino que además, comentaron epi so-dios comprometidos, acercaron valo racio-nes, etc. Así por ejemplo, los niños exponíanla justificación de posturas discriminatorias,como puede leerse en el fragmento trans-cripto en el Cuadro 1.
En síntesis, la entrevista semiestructu-rada resultó ser una técnica de recolecciónde da tos que retuvo la mayor cantidad de ca-racterísticas del uso lingüístico infantil encontexto, resultando el formato de interac -ción más semejante a los registros de hablaespontánea entre un adulto y un niño. Ade-
Silva
288 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
más permitió ejercer cierto control del input,hecho que aseguró en gran medida, la posi-bilidad de comparar los datos obtenidos.
El análisis mostró que los contextos lin-güísticos favorecedores para la apariciónde Crs. son las secuencias que presentandescripción de recorridos y narrativas deeventos familiares. En efecto, se observóque en dichas secuencias los niños formula-ban Crs. ante la necesidad de especificarun objeto o espacio al entrevistador.
Se identificaron cuatro formas diferentesde Crs. denominadas: Cr. con que, Cr. sinque, Cr. el/la/lo/los/las que y Cr. viste X que.
Se observó que, en muchos casos ocurríala elicitación, en forma compartida de unaCr. En esas secuencias, ante la mención deun referente ambiguo o indeterminado, elen trevistador introducía una pregunta queatendía a que el niño produjera la Cr. Si elniño no elicitaba la forma, el entrevistadoraludía al referente con una secuencia de Cr.incompleta, entrecortando la emisión, paradar la pista de incertidumbre y para que losniños completaran con la construcción fal-tante: la Cr.
El corpus de datos obtenido (860 cláusu-las con Crs.) resultó un universo de dimen-sión significativa como para validar el pro-cesamiento estadístico. Por otro lado, losresultados de los análisis de correlaciones yde frecuencia proveen evidencia suficientepara sostener la utilidad e importancia delmétodo de recolección de datos propuesto.
Se considera que la implementación deuna entrevista semidirigida, cuidadosa-mente diseñada y con un estudio explorato-rio previo, así como de los registros quepro veen las conversaciones espontáneas, re- sulta un método eficiente para que los niñosproduzcan textos semejantes a los que pro-ducen en situaciones espontáneas. Estos re-gistros no só lo permiten elicitar las formassintácticas en estudio, sino que además ha-cen posible considerar la importancia defactores que en las pruebas experimentalesresultan menoscabados. Estos hallazgos re-sultan diferentes y más ricos con respecto alos que surgen de las pruebas estructuradasy/o estandarizadas destinadas a considerar
particularidades de la conducta comunica-tiva infantil.
En efecto, factores como por ejemplo, lacantidad y tipo de secuencias textuales eli-citadas, la longitud media de los enunciados(MLU) del niño y los de la MLU que con-tienen Crs. resultan cruciales para compren-der la aparición y características del funcio-namiento de las Crs.
En cambio, en las pruebas experimenta-les que atienden a la evaluación u obtenciónde datos sintácticos, a partir de la provisiónde un estímulo altamente pautado, ya seauna imagen o la modelización de una ac-ción, se generan situaciones discursivas queimpiden que los niños extiendan la mediadel enunciado (MLU) o que varíen los tópi-cos discursivos y las clases textuales (cf.,Gili Gaya, 1972; Solana, 1996, 1997, etc.).
Por otro lado el análisis de las conversa-ciones espontáneas se dificulta al pretenderconsiderar la relación entre tipo de texto,contexto de intercambio y motivación prag-mática, factores que en su conjunto hacensurgir y funcionalizan la for ma sintáctica.
Se considera que dichas restricciones re-sultan un condicionante para que en ningu -na de las investigaciones mencionadas seidentifique la coexistencia de diferentes for-mas de Crs. como la respuesta simbólicaque articula el niño ante cierta demanda co-municativa. La investigación que se infor -ma, por el contrario, halló que la co existen-cia de formas, Crs. con que y Crs. sin que,no constituye un hecho anómalo o infre-cuente en los dos grupos de edades, de NSEy sexo considerados. Se estima que una delas causas de esta diferencia en los resulta-dos puede ser atribuida a las técnicas deelicitación de los textos de los que se hanextraído las Crs. De hecho, a diferencia delas técnicas experimentales o de las situa-ciones de renarración, la entrevista semidi-rigida con un estudio exploratorio previo, hadado espacio a la emergencia de factoresque influyen en la actualización de las for-mas sintácticas en el discurso infantil.
La entrevista semiestructurada permitióno sólo recurrir a un formato de elicitaciónque resulta acorde con los postulados teóricos
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 289
con los que se analizaría el corpus, sino queademás supera las críticas metodológicas re-alizadas a las muestras de habla espontánea.
CONCLUSIONES
Se considera que el tipo de método de re-colección de datos utilizado ha permitidoque en la investigación se generen hipótesisexperimentales de validez ecológica, ya quelas mismas resultan de un análisis que no só -lo atiende a las características de la poblaciónsino también a ciertas especificidades de losper filamientos psicológicos y sociales quelos hablantes de determinada comunidad im -primen a los usos lingüísticos.
En efecto, al utilizar una entrevista semi-dirigida se han seleccionado tópicos de inte-rés que promueven la producción de textosextensos y significativos para el niño ha- blante. Pero además se han diseñado dispo-sitivos que -siguiendo la impronta temáticaprovista por el niño, es decir el tópico de po-tencial interés- elicitan una variedad dis-cursiva que hace posible extraer y compararlos usos de Crs.
En este sentido se ha llevado a cabo unprocedimiento de investigación mediante elcual se pudo observar cómo el lenguaje in-fantil adquiere sentido en la interacción co-municativa y específicamente, cómo los ni-ños utilizan las formas sintácticas. En estecaso se trata de las diferentes formas de Crs.para codificar una variedad de relacionesconceptuales: por ejemplo, presentar comouna negociación el establecimiento del puntode vista en las Crs. viste X que, o diferenciarrelaciones de continuidad tópica a partir decontraponer los usos de las Crs. con que (quese utilizan tanto para focalizar como paradesfocalizar el antecedente) y las Crs. sinque -que sólo permiten focalizar, ya que es-tas últimas estabilizan la relación entre laforma sintáctica y ciertas características de laprogresión informativa y temática del texto.
En síntesis, se considera que una entre-vista semiestructurada resulta una fuente dedatos cuasi-natural que recupera muchas delas instancias contextuales del uso lingüísticoy de este modo se convierte en un recursometodológico muy provechoso para estudiarla competencia sintáctica infantil en relacióncon los usos comunicativos efectivos.
Silva
290 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
CUADRO 1FRAGMENTO TRANSCRIPTO DE ENTREVISTA
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 291
Niño Entrevistador
todo eso comen lo peruano // todo eso animales comen losperuanos // cocinado
¿una cucaracha cocinada?
Sí/ la comen ello
pero ¡eso no se puede comer!
lo argentino no pueden comer, pero lo coso sí comen, leponen ajo ají y lo comen// Miguel un día comió uno de eso //una cucaracha que estaba cocinada y tenía ají y despué lacomió y después dijo está picante
¡no! //¿en serio? / ¿vos lo viste?
sí/ yo lo vi
¿en serio?
Sí
¡ay! /no puede ser
sí/ eso comen
¡me quiero morir! // ¿no comerán pescado °oarroz° y uno no se dará cuenta? Y parece
no // lo argentino comen lo argentino comen // ello comenpescado // bueno, pero arroz esa cosa no le gustan
ANEXONORMAS DE TRANSCRIPCIÓN
Generales
Entonación
¿X? Entonación ascendente para interrogaciones
¡X! Entonación ascendente para exclamaciones
XX Enfasis
Volumen
°XX° Descenso de volumen o volumen bajo
Pausas
, Micropausa intraturno
/ Pausa corta intraturno
// Pausa larga intraturno
Articulación
Cort- Corte abrupto de la corriente sonora
= Enganche sin pausa entre dos emisiones o partes de una misma emisión
Se-pa-ra-ción Separación rítmica de sílabas o silabeo
[[⎡XXX
⎣CCC Superposición de emisiones o de acciones no verbales y emisiones (punto inicial de una
superposición)
Duración
:: Duplicación o triplicación de vocales y nasales
Otros
(( )) Acciones no verbales
[...] Pasaje inaudible / omisión
Otras codificaciones (Silva, 2001)
N. Niño entrevistado
Ent. Entrevistador
Silva
292 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alarcos Llorach, E. (1976). La adquisición del
lenguaje por el niño [Child language acqui -
sition]. En A. Martinet (Ed.), Tratado dellenguaje. Buenos Aires: Nueva Visión.
Asti Vera, A. (1975). Metodología de la inves -
tigación [Research methodology]. Buenos
Aires: Kapelusz.
Atlas, J.D. (1997). On the modularity of sentence
processing: Semantical generality and the lan-
guage of thought. En J. Nuyts & E. Pederson
(Eds.), Language and conceptualization (pp.
213-228). Cambridge: Cambridge University
Press.
Auer, P. & Luzio, A. (1997). Introduction. En
P. Auer & A. Luzio (Eds.), The contextual-ization of language (pp. 1-37). Amsterdam:
John Benjamins.
Avila Baray, L. (2006). Introducción a la meto-dología de la investigación [Introduction to
research methodology]. México: Eumed.net.
Recuperado el 20 de enero de 2009 de
http://www.eumed.net/libros/2006c/203
Barrera Linares, L. (1986). Psicolingüística ycomplejidad derivacional [Psycholinguistics
and derivational complexity]. Caracas: Cen -
tro de Investigaciones Lingüísticas y Lite ra -
rias “Andrés Bello”.
Barriga Villanueva, R. (1986). La producción de
oraciones relativas en niños de 6 a 7 años a
la luz de la jerarquía de accesibilidad de
Keenan y Comrie [Relative sentences pro -
duc tion in 6 and 7-year-old children from
Keenan’s & Comrie’s hierarchy of ac ces -
ibility]. Actas del III Congreso Inter nacionalsobre el español en América (pp. 371-378).
México: UNAM.
Bocaz, A. (1997). Las cláusulas relativas y sus
funciones en el discurso narrativo infantil.
[Relative clauses and their functions in chil-
dren’s narrative discourse]. Signo y Seña , 8,
170-186.
Brown, R. (1981). Psicolingüística. Algunos as-pectos acerca de la adquisición del len gua je
[Psycholinguistics. Some aspects about lan-
guage acquisition]. México: Tri llas.
Brown, R. & Hanlon, C. (1970). Derivational
complexity and the order of acquisition in
child speech. En J.R. Hayes (Ed.), Cognitionand the development of language. New
York: Wiley.
Bruner, J. (1986). El habla del niño [Child’s
talk]. Barcelona: Paidós.
Checa García, I. (2005). Madurez sintáctica y su -
bordinación: Los índices secundarios clau sa -
les [Syntactic maturity and subor di na tion:
Clausal secondary indexes]. Inter lin güística,34, 191-205.
Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory ofsyntax. Cambridge: MIT Press.
Chomsky, C. (1969). The acquisition of sintaxin children from 5 to 10. Cambridge: MIT
Press.
Chomsky, N. (1994). El conocimiento del len -guaje [Language knowledge]. Barcelona:
Al taya.
Cohén Bacri, J. (1978). Interpretations des rela-
tives [Comprehension of relatives senten -
ces]. La Linguistique: Revue de la SociéteGenerale de Linguistique Fonctionalle, 14(1), 11-45.
Cole, M. (1999). Psicología cultural [Cultural
Psychology]. Madrid: Morata.
Correa, L. (1982). Strategies in the acquisition
of relative clauses. En J. Aitchinson & N.
Harvey (Eds.), Working papers of the Lon -don psycholinguistic research group (Vol. 4,
pp. 37-49). London: Erlbaum Associates.
Crain, S. (1992). Language acquisition in the
absence of experience. En H. Bloom (Eds.),
Language acquisition: The state of art (pp.
364-406). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Crain, S. & McKee, D. (1985). The acquisition
of structural restrictions on anaphora. En S.
Berman, J.W. Choe & J. McDonough (Eds.),
Proceedings of NELS, 15 (pp. 94-110).
Amherst: University of Massachusetts.
Dasinger, L. & Toupin, C. (1997). The devel-
opment of relative clause functions in nar-
rative. En R. Berman & D. Slobin (Eds.),
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 293
Relating events in narrative (pp. 457-514).
New Jersey: Erlbaum.
Demuth, K. (1996). Collecting spontaneous
production data. En D. Mc Daniel, C.
McKee & H. Smith Cairns (Eds.), Methodsfor assessing children’s syntax (pp. 3-22).
Cambridge: MIT Press.
Diessel, H. & Tomasello, M. (2001). The devel-
opment of relative clauses in spontaneous
child speech. Cognitive, 11, 131-151.
Diver, W. (1995). Theory. En E. Contini-Morava
& B. Goldberg (Eds.), Meaning as explana-tion: Advances in linguistic sign theory (pp.
43-114). Berlin: Mouton de Gruyter.
Echeverría, M. (1978). Desarrollo de la com -prensión infantil de la sintaxis española[Development of children’s comprehension
of Spanish syntax]. Concepción, Chile: Edi -
torial Universidad de Concepción.
Fauconnier, G. (1985). Mental spaces: Aspectsof meaning constructions in natural lan-guages. Cambridge: MIT Press.
Fillmore, C. (1982). Frame semantics. En Lin guis -
tic Society of Korea (Ed.), Linguistics in themorning calm (pp. 111-138). Seoul: Hanshin.
Gili Gaya, E. (1972). Estudios de lenguaje in-fantil [Studies of children’s language]. Bar -
celona: Biblograf.
Gumperz, J. (1982). Discourse strategies. Cam -
bridge: University Press.
Haiman, J. (1994). Ritualization and the devel-
opment of language. En W. Pagliuca (Ed.),
Perspectives on grammaticalization (pp. 3-
28). Amsterdam: John Benjamin.
Hicks, D. (1996). Contextual inquiries: A dis-
course oriented study of classroom learning.
En D. Hicks (Ed.), Discourse, learning, andschooling (pp. 104-144). Cambridge: Cam -
bridge University Press.
Hopper, P. (1998). Emergent Grammar. En M.
Tomasello (Ed.), The new psychology of lan-guage cognitive and functional approachesto language structure (pp. 155-175). United
State: Erlbaum.
Jacubowicz, C. (1986). Mecanismos de cambio
cognitivo y lingüístico [Mechanisms of cog-
nitive and linguistic change]. Substratum, 5,56-86.
Jacubowicz, C. (1996). La adquisición del len -
gua je: Hipótesis y datos [Language acqui si -
tion: Hypothesis and data]. Signo y Seña, 8,61-89.
Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript
symbols with an introduction. En G. Lerner
(Ed.), Conversation analysis: Studies fromthe first generation (pp. 9-31). Philadelphia:
John Benjamins Publishings.
Jiménez, J.D. (1997, Octubre). SICOLE: A tu-
torial intelligent system in assessing and re-
medial education of reading disabilities in
the Spanish language. Sicole: Tutorial. Ca -
na rias: Universidad de la Laguna.
Jisa, H. & Kern, S. (1998) Relative clauses in
French’s children’s narrative texts. Journalof Child Language, 25, 137-172.
Karmiloff-Smith, A. (1986). Later language de-
velopment. En P. Fletcher & M. Garman
(Ed.), Language acquisition (pp. 451-472).
Cambridge: Cambridge University Press.
Kress, G. (1983). Los valores sociales del habla
y de la escritura [Social values of talk and
writing]. En R. Fowler, B. Hodge, G. Kress
& T. Trew (Ed.), Lenguaje y control (pp. 65-
89). México: Fondo de Cultura Económica.
Kress, G. & Fowler, R. (1983). Entrevistas
[Inter views]. En R. Fowler, B. Hodge, G.
Kress & T. Trew (Ed.), Lenguaje y control(pp. 89-110). México: Fondo de Cultura Eco -
nómica.
Labov, W. (1991). Sociolinguistic patterns.Philadelphia: University of Pennsylvania
Press.
Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerousthings: What categories reveal about themind. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors welive by. Chicago: University of Chicago Press.
Langacker, R. (1987). Foundations of cognitivegrammar: Theoretical prerequisites (Vol. 1).
Standford: University Press.
Langacker, R. (1993). Reference point con-
structions. Cognitive Linguistics, 4, 1-38.
Silva
294 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
Langacker, R. (2000). Estructura de la cláusula
en la gramática cognoscitiva [Clause structure
according to Cognitive Grammar]. Re vistaEs pañola de Lingüística Aplicada, 1, 19-63.
Lavandera, B. (1984). Variación y significado[Variation and meaning]. Buenos Aires:
Hachette.
Lust, B., Flynn, S. & Foley, C. (1996). What
children know about what they say: Elicited
imitations as a research method for assess-
ing children’s syntax. En D. Mc Daniel, C.
McKee & H. Smith Cairns (Eds.), Methodsfor assessing children’s syntax (pp. 55-76).
Cambridge: MIT Press.
Mc Daniel, D., Mc Kee, C. & Smith Cairns, H.
(1996). Methods for assessing children’ssyntax. Cambridge: MIT Press.
Múgica, N. & Solana, Z. (1999). Gramática ylé xico: Teoría lingüística y teoría de adqui-sición del lenguaje [Grammar and lexicon:
Linguistic theory and language acquisition
theory]. Buenos Aires: Edicial.
Naigles, L. (2002). Form is easy, meaning is
hard: Resolving a paradox in early child lan-
guage. Cognition, 86, 157-189.
Nuyts, E. & Pederson, J. (1997). Language andconceptualization. Cambridge: Cambridge
University Press.
Piaget, J. (1990). El nacimiento de la inte li gen -cia en el niño [The origin of intelligence in
the child]. Barcelona: Crítica.
Piaget, J. (1991). Seis estudios de Psicología[Six psychological studies]. Madrid: Ariel.
Richaud de Minzi, C. & Lemos de Ciuffardi, V.
(2006). Cuaderno de seminario de investi-gación 1 [Notebook of research seminar 1].
Buenos Aires: CIIPME.
Rosch, E. (1978). Principles of categorization.
En B. Lloyd (Ed.), Cognition and catego-rization (pp. 27-48). New York: Hillsdale.
Rosch, E., Thompson, E. & Varela, F. (1993). Theembodied mind. Massachusetts: MIT Press.
Silva, M.L. (2001). Adquisición de las cláusulasrelativas: Observaciones y aportes desde elenfoque prototípico y la gramática cognitiva[Relative clauses acquisition: Observations
and contributions from prototipical approach
and cognitive grammar]. Trabajo presentado
en el II Coloquio Nacional de Investigadores
en Estudios del Discurso (ALED). Asocia -
ción Latinoamericana de Estudios del Discur -
so. La Plata, Argentina.
Silva, M.L. (2008). Desarrollo y gramaticaliza -ción de las cláusulas relativas en el discursoinfantil: Aportes desde el enfoque cognitivo-prototípico [Development and grammati -
calization processes of relative clauses in
children’s discourse: Contributions from
prototipycal and cognitive approaches]. Tesis
Doctoral no publicada. Universidad Nacional
de La Plata. La Plata, Argentina.
Slama-Cazacu, T. (1981). Los intercambios ver -
ba les entre los niños y entre adultos y niños
[Verbal exchanges between children and bet-
ween children and adults]. En P. del Río
(Ed.), La génesis del lenguaje: Su apren di-zaje y desarrollo (pp. 137-172). Madrid: Pa -
blo del Río.
Solana, Z. (1996). Relativas sin movimiento en
la gramática infantil [Relatives without
movement in children’s grammar]. Sig no ySeña, 8, 101-113.
Solana, Z. (1997). El proceso de construcciónde relativas en la gramática infantil [Proc -
ess of relative clauses construction in
children’s grammar]. Tesis Doctoral no pu -
bli cada. Buenos Aires: Universidad de Bue -
nos Aires.
Stern, W. & Stern, C. (1907). Die kindersprache[Child language]. Leipzig: Barth.
Stromswold, K. (1996). Analyzing children´s
spontaneous speech. En D. Mc Daniel, C.
McKee & H. Smith Cairns (Eds.), Methodsfor assessing children’s syntax (pp. 24-53).
Cambridge: MIT Press.
Stromswold, K., Sheffield, E., Truit, D. &
Molnar, D. (2006). Parents can test preschool
children’s language: The Parent-Administer -
ed Language (PAL) Test. RUCCS papers.
Recuperado el 14 de septiembre de 2009 de
http://olddavidhume.rutgers.edu/tech_rpt
/RUCCS_PALStand.pdf
El estudio de la sintaxis infantil
INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296 295
Tomasello, M. (2001). First steps toward a
usage-based theory of language acquisition.
Cognitive, 11, 61-82.
Tomasello, M. (2003). Constructing a language:A usage-based theory of language acquisi-tion. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Wells, G. (1988). La experiencia del lenguaje
de niños de cinco años en la escuela y en la
casa [Language development of children at
school and at home]. En J. Cook-Gumperz
(Ed.), La construcción social de la alfa beti -zación. Buenos Aires: Paidós.
Werth, P. (1997). Remote world: The concep-
tual representation of linguistic would. En J.
Nuyts & E. Pederson (Ed.), Language andconceptualization (pp. 84-110). Cambridge:
Cambridge University Press.
Silva
296 INTERDISCIPLINARIA, 2010, 27, 2, 277-296
Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad del Salvador (USAL)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Fecha de recepción: 15 de septiembre de 2009
Fecha de aceptación: 30 de noviembre de 2009