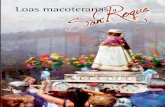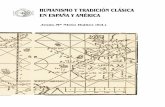Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185)....
Transcript of Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185)....
Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea mecánico, electrónico, fotocopia u otros métodos, sin la autorización previa y por escrito de la editorial y bajo las sanciones establecidas en las leyes.
© Proyecto Sur ele Ediciones, S.L. <D del texto los autores
Edita: I.S.B.N.: Dep. Legal: Portada: Diseño e Impresión:
Proyecto Sur de Ediciones, S.L. 84-8254-319-9 GR- 1.660/2000 Evaristo Pérez Morales Proyecto Sur ele Ediciones, S.L. C/ San Juan, 2 - 18100 Armilla (Granada) Tlf./Fax: 958 55 03 81 E-mail: [email protected] http: www.proyectosur.es
PRESENTACIÓN . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . 7
INTRODUCCIÓN ................................................................ 17
FIESTA Y "MEMORIA'': ENTRE HISTORIA POLfTICA E
HISTORIA CULTURAL............................................................ 35 Elena Hernández Sandoica
SIMBOLOGfA Y CEREMONIAL EN LA CULTURA DE
LOS NACIONALISMOS .......................................................... 49 Agustí Colomines i Companys
lA CIUDAD Y LA FIESTA: AFIRMACIÓN Y DISOLUCIÓN
DE LA IDENTIDAD .............................................................. 73 Manuel Delgado Ruiz
TIEMPOS MODERNOS PARA FIESTAS TRADICIONALES .. .... .... .. .... .. 97 Honorio M. Ve/asco Maillo
lOS RITUALES: ESTRUCTURAS Y ESCENIFICACIONES .................... 129 }osé Luis Carda García
ANEXO
Decálogo de funcionamiento Foro de las Culturas acordado en el plenario celebrado el 1 O de febrero de 2000 .. .. .... .. ...... .... .. .... .... 155
Plan de actuaciones del Foro de las Culturas acordado en la reunión celebrada el 1 O de febrero de 2000............ 1 57
Informe que emite el Foro de las Culturas de la ciudad de Granada en relación con la propuesta de celebrar próximamente la festividad de Mariana Pineda, tras su reunión plenaria del día 24 de abril del año 2000 .......... 159
Primer informe que realiza el Foro de las Culturas de la ciudad de Granada sobre la celebración de la fiesta del 2 de Enero tras la reunión celebrada el 24 de mayo de 2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 65
Segundo informe que realiza el Foro de las Culturas de la ciudad de Granada sobre la celebración de la fiesta del 2 de Enero tras la reunión celebrada el 7 de junio de 2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 69
Propuestas que realizan diferentes colectivos pertenecientes al Foro de las Culturas sobre la forma de celebrar la fiesta del 2 de Enero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 73
Propuesta del Colectivo "Manifiesto 2 de Enero" para transformar el día ele La Toma en Fiesta ele las Culturas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. 1 73 Propuesta de la Asociación Cultural y Solidaria "Granada siempre" sobre la fiesta del 2 ele Enero ........ 1 76 Opciones y reflexiones que Garnata 2000 presenta en e/ debate ciuclaclano del Foro ele las Culturas sobre el día de "La Toma// ........................................ 1 78 Comunicado ele la Asociación ''Granada Traclicionar sobre la celebración del día ele La Toma ele Granada ante el Foro ele las Culturas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 1 79 Propuesta ele! Colectivo "Nación Andaluza!' para transformar la fiesta ele/ 2 ele Enero............................ 1 80
Propuestas definitivas que realiza el Foro de las Culturas para la modificación de la fiesta del 2 de Enero a partir
de la reunión celebrada el día 1 de diciembre de 2000 .. .. 1 83
INTRODUCCIÓN
Con el tí tu lo de este 1 ibro se desarrolló en Granada, en los últimos días del mes de junio de 2000, el primer seminario que organiza el Foro de las Culturas. A pesar de la polémica que rodeó a este Foro, tanto en su creación como en su puesta en marcha, en la actualidad funciona con normalidad y prueba de ello es la organización de este seminario sobre Fiesta, Tradición y Cambio.
Con este seminario, el Foro pretendía tener maypr información especializada y estar mejor asesorado. Para ello, se reunió a especialistas de diversos campos (en este caso de la historia y de la antropología), para, en primer lugar, escuchar cómo se resuelven los conflictos en otras culturas y en otros tiempos y, en segundo lugar, debatir sobre cómo podemos resolver los conflictos que nosotros mismos tenemos.
Con ello hemos logrando alcanzar uno de los primeros objetivos del Foro: escuchar y escucharnos. El sencillo hecho de presentar en un Foro posiciones tan contrapuestas como las que defienden aquéllos que desean hacer desaparecer la fiesta del 2 ele Enero y las que defienden aquéllos que no están dispuestos a cambiar ni una sola coma de su protocolo, es con mucho un gran logro de diálogo e intento ele convivencia. Algunos seguirán pensando que es bien poco, pero a los que vivimos desde dentro el Foro y sus debates, nos ha parecido enormemente enriquecedor. Cada cual puede decir lo que piensa, a veces en radical oposición a lo que otro defiende,
19
20
F'IESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
pero todas las palabras son escuchadas y todas son aceptadas, aunque no todas se compartan. Pero sería bueno que además de contar "las formas" con las que discutimos en el Foro, relatemos algo sobre "los fondos".
Dada la polémica existente en su tiempo y ahora en letargo temporal, sería bueno que utilizáramos como ejemplo los debates actuales sobre la celebración de la fiesta del 2 de Enero. Durante varias reuniones el Foro se ha centrado en la discusión sobre la forma de celebrar dicha fiesta y lo ha hecho distanciándose de la polémica inmediata que dificulta siempre los análisis más racionales y las soluciones más consensuadas. Sin prisa y sin presión hemos discutido sobre cómo podría ser la celebración de una fiesta "tradicional" en la que todos puedan encontrar un espacio de reconocimiento y nadie pueda decir que hay algo en la mísma con lo que no se siente identificado. No se trata de estar todos de acuerdo con todo, sino de tener un espacio festivo y de ocio en ese día, aunque sea mínimo, para cualquier granadino o granadina.
Los que vienen defendiendo el mantenimiento de la fiesta resaltan la imposibilidad de renovar su protocolo que es reflejo de un hecho histórico que no puede modificarse, aunque desde la perspectiva actual se produzca una lectura diferente a la que el hecho que se conmemora tuvo en su momento ("la historia es la historia, la celebración tradicional no es denigrante, sólo conmemora un hecho que ocurrió y que no puede modificarse", "no estamos juzgando ahora si lo ocurrido fue bueno o malo", "la fiesta no insulta a nadie, sólo recuerda lo ocurrido"). Junto a ello se defiende que se trata de una tradición muy arraigada en Granada y es deseo de la mayoría de los granadinos mantenerla, por lo que se plantea como una cuestión de tolerancia por parte de las minorías que pretenden la renovación
INTRODUCCIÓN
del protocolo tradicional. Lo que se propone es que tales minorías respeten dicho protocolo en los términos en los que se celebra actualmente ("¿por qué hay que ser tolerante con los vencidos de hace 500 años? También hay que respetar el sentir de Granada", "más del 80% de la población granadina desea que se respete la tradición, no por cuestiones ideológicas, sino como celebración lúdica y jocosa"). Desde estas posiciones las propuestas concretas pasan por la introducción de nuevos elementos paralelos al protocolo tradicional, sin realizar en éste modificación alguna, aunque se muestran abiertos a debatir aspectos tales como la disminución de la presencia militar en el acto ("a pesar de que desluciría la fiesta y eliminaría la presencia del que es al fin y al cabo un órgano del Estado español"), retomando, eso sí, el manifiesto utilizado en anteriores años que ya tenía ciertas modificaciones menos bruscas que las del manifiesto utilizado este año y que han provocado tanta polémica. Por esta razón, se recomienda que los cambios que se produzcan sean graduales y respetuosos con el deseo de la mayoría de los granadinos, evitando así que se generen más disensiones y desacuerdos.
Desde las posiciones que promueven el cambio en la fiesta, se entiende que la línea actual de celebración perpetúa el enfrentamiento y que la historia que actualmente se conmemora es la escrita y manipulada por los vencedores ("el día 1 debe ser eliminado y el día 2 debe modificarse sin ceñirnos a la historia que está manipulada", "es vergonzoso celebrar lo que fue una limpieza étnica", "hay que cambiar la óptica y no hablar de vencedores y vencidos sino de una ciudad multicultural", "la fiesta reafirma y respalda lo ocurrido y perpetúa el enfrentamiento", "celebrar la victoria de unos sobre otros es provocador y ofensivo"). En esta línea argumental, se proponen modificaciones de la fiesta en diversos sentidos y, sobre todo, añadiendo al protocolo ya existente otras actividades
21
22
FIESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
que reflejen las diferentes posturas que conviven en la ciudad, haciendo así una fiesta con escenario múltiple, más enriquecedora y sin imposiciones; o bien, redefiniendo el significado de la fiesta, hasta convertirla en un reencuentro entre culturas que ensalzan la paz ("puede respetarse el protocolo habitual pero añadiendo otros actos complementarios en marcos igualmente importantes que reflejen las posturas diferentes", "hay que superar el anacrónico culto a la guerra en una etapa de florecimiento de la tolerancia y aprovechar la oportunidad para unirnos al culto a la paz", "celebrar el 2 de Enero como un reencuentro entre culturas, no como instrumento para fomentar el odio").
Ambas posturas, que seguramente tienen muchos más matices que los que aquí estamos reflejando, tienen la "obligación" de encontrarse en algún lugar. Para "forzar" ese entendimiento consideramos que sería muy útil pensarnos a nosotros mismos mucho más allá de "nuestras" polémicas cercanas y en la distancia, resolver nuestra forma de convivencia. Pensemos en la distancia y alejados de la polémica.
Para ello nos resultará muy C1til que reflexionemos sobre cómo la tradición supone un intento, basado en la invención, de aunarnos a todos juntos frente a algo o frente a alguien. Pero la tradición es siempre parte de la cultura y por ello en constante cambio y modificación. La cultura, frente a la idea de que puede tratarse de un objeto, se entiende y comprende mejor como un proceso en constante construcción por parte de aquellos que la crean: todos nosotros sin excepción. Por ello resultará Lltil reflexionar sobre cómo distanciarnos del etnocentrismo que pueda excluir cualquier sensibilización.
Como ya nos han enseñado muchos historiadores, lo que hoy conocemos como Europa se compone de una pluralidad
INTRODUCCIÓN
de culturas cuyos orígenes han sido sistemáticamente reinventados frente al bárbaro, al infiel, al salvaje, al pobre, al inculto, etc., en una construcción lineal de la historia, desde Grecia hasta el modo de vida típicamente occidental de finales del Siglo XX, en la que la mejor parte se la llevan aquellas cu !turas -grupos socialmente dominantes- que han tenido poder y privilegio para definirse y distanciarse de los diferentes. De este modo, podemos percibir la imagen tópica de la historia de Europa desde una perspectiva que permite apreciar los detalles juzgados «insignificantes», «vulgares», «bárbaros», «primitivos)) «heréticos», etc., por una estética oficial que tiene, entre sus objetivos más profundos, el establecer las distancias a partir ele las diferencias. La norma y el objetivo ha sido el inventar y construir al "otro" para mejor definir al "nosotros". Y es cierto que el rechazo al otro, al distinto, al diferente ha sido una constante en la historia de las relaciones entre los pueblos. Pero el desconocimiento, la ignorancia, la superstición y la religión han desempeñado un papel muy importante en las distintas formas en que se puede clasificar la aversión hacia lo desconocido y lo diferente. En esta dinámica de identidad, la nación es una ele las categorías importantes, construida como categoría política tras la Revolución Francesa, siendo en la época moderna cuando la nación es introducida en Europa. Lo que posiblemente sirvió en otros tiempos para divisiones entre estratos sociales, a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX permitió construir una distinción más territorial y más étnica. De lo que se trataba, y aún hoy se trata, es ele generar formas de diferenciación -similar a como funciona en el caso del racismo-, estableciendo como valores universales los valores particulares ele la sociedad a la que se pertenece y que, normalmente, son valores nacionales.
Pero hoy sabemos que las sociedades se configuran sobre todo por la presencia ele diversidad de personas y de grupos
23
24
FIESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
que comparten espacios sociales y culturales. Los distintos modos en que es percibida su pertenencia a grupos o las múltiples formas por las que manifiestan su identidad de género, de edad, de etnia, etc., ponen en evidencia la diversidad de culturas a las que representan. Más aún, dentro de una misma cultura se presentan diversas maneras de entender los mismos aspectos de esa cultura a la que se dice pertenecer. Se hace cada vez más evidente la necesidad de establecer, proponer, articular e implementar medidas por las que se puedan encauzar las condiciones de convivencia necesarias para que los miembros de una sociedad, compartiendo o no una cultura, puedan convivir en los conflictos sin desigualdades.
Por todo ello, y pese a que frecuentemente nos empeñamos en pensar que las culturas son grupos cerrados y constituidos por tradiciones y costumbres que los miembros de las mismas tienen en común, hoy se tiende a asumir con relativa facilidad que aquéllas son más bien la organización de las diversas sensibilidades que las constituyen, de las diversas formas de entender y comprender el mundo. Así, se hace cada vez más evidente la idea de que las sociedades complejas se configuran sobre todo por la presencia de diversas culturas que obligan a proponer, establecer, articular e implementar medidas por las que se puedan encauzar las condiciones de convivencia necesarias para su desarrollo, en igualdad de condiciones para todas ellas.
Para eso, la cultura ha de ser entendida no como un conjunto de conocimientos y saberes cerrados, sino como una serie de habilidades, acciones y formas de comprensión del mundo que un determinado grupo humano comparte, en constante proceso de cambio y de transformación. En la medida en que todos participamos de varias culturas y que
INTRODUCCIÓN
también somos competentes en varias culturas, deberíamos reivindicar nuestro derecho a desplegarlas todas y nuestro deber de respetar las de los otros. De ahí que, en adelante, convenga entender la cultura en términos de "las culturas".
Pero, además de lo dicho, se debe pensar en que la cultura es, tal vez, lo más específicamente propio de lo humano, que nos diferencia y nos distancia irremisiblemente de lo animal (aunque también se habla de cultura y proto-cultura para algunas especies animales). Más allá -y también más acá- de los instintos o de la inteligencia, la cultura provee al ser humano de los saberes, destrezas y habilidades necesarios para ser humano; esto es, comunicarse, producirse y reproducirse con otros seres humanos con vistas a asegurar su pervivencia adaptándose lo más adecuadamente posible al contexto y al entorno físico. La idea de conjunto, implícita en el concepto de cultura, hace pensar en ésta como una serie de características inmutables que se suman y se atribuyen a grupos diferentes de personas para identificarlas y, a menudo, para producir estereotipos. Es en esta dimensión del concepto en la que se equipara cultura con lo que un grupo hereda y lega: historia, tradiciones, lengua, artes, costumbres religiosas y valores. De este modo, la cultura aparece como un todo estructurado de maneras de actuar, de pensar y de creer, que proporciona a los grupos humanos respuestas a los problemas que presenta el entorno, a la vez que asegura la cohesión entre sus miembros. El concepto así expresado dista mucho, sin embargo, de conciliar consenso. Frente a él, frente a la idea de que la cultura es un legado, fijo y definitivo, que el individuo recibe en el grupo en el que nace, se yergue la cultura como una elaboración colectiva, en constante transformación: la cultura no es sólo lo que se da, sino lo que se tiene y se está dispuesto a mantener.
25
26
FIESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
Es necesario, igualmente, contemplar el principio de diversidad del que se constituye toda cultura. Cada individuo posee una versión propia, personal y subjetiva, de la cultura que los demás (entre ellos el científico social) le atribuyen, así como del modo en que funcionan las cosas en su grupo. Esa versión no es por tanto coincidente con la de otros miembros componentes del grupo. Así, lo que se presenta como la cultura de un grupo no es más que la organización de la diversidad propia de toda sociedad humana, versiones diferentes pero equivalentes o «CO
validables» del mundo y de la vida que no inhiben ni impiden la identificación y el reconocimiento entre individuos que poseen esquemas mutuamente inteligibles. En este sentido, la cultura tiene una uniformidad hablada más que una unidad real. Pero, además, el individuo no pertenece sólo y exclusivamente a un grupo. Incluso en las sociedades más simples, su pertenencia a distintos grupos viene marcada fundamentalmente por la edad y el sexo. En las sociedades más complejas la multiplicidad de pertenencias se hace casi infinita -a un partido político y/o a una iglesia y/o a un club de fútbol y/o a una cofradía y/o a una asociación de excombatientes y ... así ad nauseam-, aunque siempre predominen unas sobre otras marcando el territorio, real o simbólico, de valores compartidos, normas a seguir y comportamientos esperados. La pertenencia a un grupo suele ir acompañada de algCm rito de pasaje que consagra al nuevo miembro. El reconocimiento es, quizás, el grado máximo de aceptación, la expresión última de una identidad finalmente asumida y compartida. Todo ello se hace generalmente mediante la coerción, la coacción o la imposición -con todo un cuerpo de conocimientos seleccionados, registrados y transmitidos en la familia, en la escuela o en los medios de comunicaciónen un marco de relaciones, de dependencia, de subordinación, de explotación, de dominación y de poder, donde prevalece la desigual posición de unos individuos frente a otros y de unos grupos frente a otros. Por ejemplo, el nacimiento, el sexo, la
INTRODUCCIÓN
edad, la religión o la etnia determinan el juego de relaciones entre individuos y entre grupos. Esto quiere decir que unos y otros ven limitadas sus posibilidades de acción al marco de relaciones que les impone su reconocimiento y su pertenencia a grupos, colectivos, comunidades, naciones: varones/mujeres, niños/adultos, españoles/marroquíes, creyentes/agnósticos, etc.
Finalmente, la cultura es un concepto dinámico que tiene en cuenta los elementos comunes que definen a una colectividad, pero también los que la hacen plural, diversa, abierta y receptiva a la innovación y al cambio, a la revisión y actualización de valores, normas y tradiciones que incorporen e integren nuevos elementos que la renueven adaptándola a un mundo en continua transformación. Las culturas que se resisten al cambio tienen muchas más probabilidades de desaparecer que aquéllas que saben evolucionar al ritmo de los tiempos. Llevada la reflexión al caso concreto de la ciudad de Granada, el respaldo institucional que hasta ahora su Ayuntamiento ha prestado a celebraciones como la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias o la fiesta del 2 de Enero, por ejemplo, puede ser sentido por una parte de sus ciudadanos como un gesto de reconocimiento hacia determinados aspectos de la historia de Granada (en estos casos, fundamentalmente de tipo religioso y bélico, por muy «objetivos» que se presenten) frente a otros muchos posibles que, por no ser objeto de un mismo tratamiento, excluyen a quienes gustarían de verse representados en ellos, en tanto que granadinos. De ahí, la necesidad de un Foro en el que sus miembros no se limiten a seguir las definiciones de la Real Academia acerca de la cultura, sino que la definan y re-definan permanentemente, en un esfuerzo por mantener el diálogo abierto con el pasado y la esperanza de una ciudad diversa, plural y multicultural.
****************************
27
28
FIESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
Sobre este conjunto de premisas se construyó la idea del Foro de las Culturas para la ciudad de Granada que pretendía convertirse en un referente para el debate y la discusión sobre el derecho de todas las culturas a contar con espacios de reconocimiento. Según este principio, dos serían los objetivos básicos del Foro de las Culturas:
Promover el estudio y el debate en torno a las formas de convivencia de las diversas culturas, con objeto de asesorar a las administraciones públicas, en general, y al Ayuntamiento de Granada, en particular, para que se desarrollen acciones políticas y de intervención que favorezcan la mejora de la convivencia intercultural y la consoliden. Situar a la Ciudad de Granada como punto de referencia para todo el Estado en el que se muestre el modo en que es posible asegurar un trato igualitario y un reconocimiento a las minorías culturales.
Así, sobre el debate y la acción sensibilizadora, este Foro de las Culturas ha intentado servir de guía al Ayuntamiento de Granada para que encuentre la pluralidad de discursos que le permitan orientar sus múltiples políticas de atención a la diversidad cultural y, al mismo tiempo, un espacio de proyección de la ciudad de Granada hacia el exterior, a modo de embajada para la promoción de la convivencia intercultural. De esta manera, Granada podrá entrar en el Siglo XXI construyéndose sobre la base de una ciudad multicultural, recuperando parte de su pasado, a la vez que se apunta a las dinámicas que en el mismo sentido se dan en otras ciudades del mundo.
Unánimemente acogido por los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Granada, el Foro comenzó su andadura abordando un primer conjunto de temas que se han
INTRODUCCIÓN
convertido en patrimonio cultural de la ciudad de Granada: sus celebraciones y fiestas. En este primer año hemos solicitado la "recuperación" de la fiesta de Mariana Pineda y nos hemos puesto a trabajar sobre la fiesta del 2 de Enero. Ante las distintas posiciones encontradas y enfrentadas respecto a su conmemoración, el Foro ha intentado contribuir a acercarlas con el rigor histórico correspondiente y con el respeto hacia los colectivos que representan y defienden unas y otras. Este texto que presentamos es un paso más en la búsqueda del conocimiento que nos permita encontrar ese consenso.
**************************** Como decimos, en este volumen se recogen, fundamen
talmente, los trabajos presentados al Seminario Fiesta, Tradición y Cambio que se celebró en junio de 2000 en la ciudad de Granada e impulsado por el Foro de las Culturas.
El primero de los trabajos es firmado por la profesora Elena Hernández Sandoica. Ella es Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y entre sus preocupaciones científicas están la historia cultural y la escritura de la historia, sus corrientes y problemas principales. En el cruce de ambas preocupaciones se sitúa su libro Los términos de la historia. Cuestiones de historiografía y método (1995). Ha sido profesora visitante en la Universidad de la Habana y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París.
Su trabajo en este volumen se centra, en primer lugar, en situar los conceptos principales ("fiesta" y "memoria histórica") en el marco de la nueva historiografía de orientación social y antropológica; y, en segundo lugar, en abordar una serie de cuestiones polémicas sobre el uso (o los usos) políticos de la conmemoración, tratando de poner de relieve aquellos aspectos que más interesantes resultan actualmente, a juicio de la ponente, en el debate de los historiadores.
29
30
F'!ESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
El segundo de los trabajos es el firmado por el historiador y escritor Agustí Colomines i Companys. Él es doctor en Historia y profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona. Ha sido profesor visitante en la University of East Anglia (Reino Unido) y es miembro del Centre d'Estudis Histories lnternacionals-Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona y, desde 1996, de la Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) de la London School of Economics. Es, además, coeditor de las revistas Afers. Fu lis de recerca i pensament y El Contemporani. Ha publicado los libros: Catarroja 1936/1939: insurgent i administrada, Ajuntament de Catarroja, 1987; El Catalanisme i I'Estat. La 1/uita parlamentaria per /'autonomía, 1898-191 7, Publicacions de 1' Abadía de Montserrat, 1993, prologado por Miquel Roca i Junyent; Les Bases de Manresa de 1892 i els orígens del catalanisme, Generalitat de Catalunya, 1992, conjuntamente con Josep Termes, y, junto a Vicent S. Olmos, L'Espai Local. Bibliografía de I'Horta-Sud. lndagacions i Propostes, ldeco, 1990 y Les raons del passat. Tendencies historiografiques actua/s, Editorial Afers, 1998. Ha coordinado el libro colectivo La resposta catalana a la crisi i la perdua colonial de 1898. Asimismo ha publicado artículos especializados en L'Avenc;:, Historia Contemporánea o L'Espi/1 y es, también, colaborador habitual de la prensa diaria catalana. Como escritor ha publicado los poemarios Poemes de la néta del general (1993), De formes i 1/egendes o la desproporcíó deis somnis (1997) y La ira deis dies (2000). Es responsable de la selección de poesía del programa radiofónico "Catalunya Nit" de Catalunya Radio.
En el trabajo que recogemos en esta obra, tras una introducción sobre la importancia de la "historia pequeña" frente a la llamada "gran historia", desarrolla su particular posición a partir de tres enunciados: la simbología y el nacionalismo banal, la historiografía y la construcción del ceremonial
INTRODUCCIÓN
nacionalista y la revisión de los mitos. Siguiendo a veces las tesis de Billig sobre la nacionalización cotidiana de la simbología, en otras ocasiones los trabajos de Quintana sobre la transformación de la Fiesta del Estandarte y de la figura del Rey Jaime 1 en Mallorca después de la conquista y del"genocidio" de los musulmanes o, en otras, las de Fabregas sobre las raíces legendarias de los pueblos y la construcción del imaginario de la patria, intenta reflexionar, por un lado, acerca de los Estados-nación y las minorías nacionales y, por otro, sobre la transformación de los mitos a través de la historia como resultado de las luchas sociales.
El tercero de los trabajos esta firmado por el antropólogo Manuel Delgado Ruiz. Él es profesor titular de Antropología en la Universidad de Barcelona y ha trabajado sobre los procesos de producción de la identidad en contextos urbanos. Es autor entre otros libros de: De la muerte de un dios (1986}¡ La ira sagrada (1991 ), Las palabras de otro hombre (1992) y El animal público (Premio Anagrama de Ensayo 1999).
En su trabajo nos explica como en las sociedades complejas, los estados de excepción festivos pueden ser mecanismos al servicio bien de la afirmación de una imaginaria identidad común, bien de la disolución de cualquier identidad individual o compartida, en una apropiación masiva e indiferenciada de los espacios públicos. Si en el primer caso, la fiesta se conduce como un dispositivo de exclusión, puesto que sólo admite a quienes pueden ser reconocidos como "uno de los nuestros", en la segunda lleva hasta las últimas consecuencias la capacidad integradora del anonimato. De ahí que la fiesta se constituya en instrumento central tanto de los procesos al servicio de la imposible coherencia cultural de un territorio, como de aquellos otros que tienen la cohesión social como meta. La fiesta es, en este Ciltimo uso, herramienta y metáfora de la convi-
31
32
FIESTA, TRADICIÓN Y. CAMBIO
vencia entre quienes, siendo y sabiéndose distintos, entienden la diferencia que encarnan como superable.
El cuarto de los trabajos es el del profesor Honorio Velasco Maillo. Él es catedrático de Antropología Social UNED y entre sus publicaciones principales destacan las siguientes: Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España; La Cultura y las Culturas. Lecturas de Antropología Social y Cultural; Lecturas de Antropología para educadores; La Lógica de la investigación etnográfica. Rituales y proceso social y Es un voto. Ha sido también profesor invitado y conferenciante en: University of Chicago, University of lllinois at Chicago Circle, University of California Berkeley, Indiana University Bloomington, Cornell University, ... y las universidades españolas: Complutense, Santiago, Granada, Valladolid, Murcia, Huelva, Sevilla, Menéndez y Pelayo, Burgos, Zaragoza, Rovira i Virgili ....
En el trabajo que nos presenta nos indica cómo en muchas poblaciones rurales que mantenían un sistema de fiestas articulado, la entrada en los tiempos modernos ha conllevado cambios sustantivos. Se han dejado de celebrar no pocas fiestas o se abandonado algunas prácticas festivas, pero algCtn tiempo después han comenzado a recuperarse, a revitalizarse y a instituirse "tradiciones" de un modo un tanto imprevisto por los teóricos de la modernización. Las recuperaciones o el mantenimiento de la continuidad tradicional no se ha hecho sin cambios. No pocas fiestas se han desplazado hacia fechas más oportunas, aunque tales desplazamientos han provocado reacciones de resistencia pues afectaban al orden del tiempo de la vida tradicional. Los conflictos entre sectores partidarios o no de los cambios se han resuelto de forma variada. Por otra parte, la fiestas "tradicionales" han sido reelaboradas en los tiempos modernos en varias direcciones: por un lado, se han tomado
INTRODUCCIÓN
como escenarios de expresión y de ejercicio y activación de las identidades colectivas territoriales; por otro lado, se han ido configurando como espectáculos ofrecidos más o menos intencionadamente a visitantes y turistas. Con todo, se nos indica como éstos son algunos de los modos de la pervivencia de las tradiciones en los tiempos modernos.
Por último, el profesor José Luis García García firma el quinto trabajo. Él es catedrático de Antropología Social y en la actualidad Director del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense. Ha realizado trabajo de campo en Asturias, en la Comarca de Los Oseas y en la Cuenca Minera Central. Su interés teórico se mueve dentro del ámbito de la Antropología cognitiva y simbólica, y dirige en la actualidad una investigación sobre seis zonas mineras españolas. Entre sus publicaciones destacan Antropología del Territorio, Prácticas Paternalistas y Rituales y Proceso Social.
Él nos explica como a los rituales se les suele atribuir un papel fundamental en la organización social y en la construcción de las identidades colectivas. Ello implicaría también que los rituales poseen una fuerte capacidad de exclusión: se contextualizan con frecuencia dentro de fronteras físicas y marcan fronteras sociales. Pero no todos los rituales operan de la misma manera. Se tratará de analizar las características de los rituales de frontera y valorar su realidad cultural y sus consecuencias sociales. Para poder realizar tal análisis, el autor distingue dos tipos de rituales festivos: las conmemoraciones y la celebraciones. Las primeras están directa o indirectamente ancladas en el pasado, las segundas se justifican en su misma realización. Las celebraciones admiten siempre una mayor flexibilidad, incluyen actuaciones más espontáneas y modificables, y los sujetos participan en ellas de forma más individual que en las conmemoraciones. Bajo esta argumentación, en el
33
34
FIESTA, TRADICIÓN Y CAMBIO
trabajo se trata de reflexionar sobre el acontecimiento festivo del 2 de Enero en Granada y trata de responder, desde la Antropología, a acontecimientos de esta naturaleza. Se plantea la necesidad de ser capaces de explicar las reacciones antagónicas de los participantes ante las propuestas de transformación. Para ello, defiende que es necesario partir de una visión conjunta de los acontecimientos festivos y de una tipología que explique por qué ante algunos de ellos los actores rechazan cualquier modificación y, ante otros, esos mismos actores parecen no darle importancia a los cambios.
Hasta aquí los diferentes textos que se corresponden con los trabajos presentados por los ci neo ponentes en el Seminario Fiesta, Tradición y Cambio. Junto a estos textos hemos creído oportuno incluir diferentes materiales producidos por el Foro de las Culturas que permitirán, sin lugar a dudas, no sólo conocer el trabajo desarrollado por el citado Foro, sino, además, ayudar a conocer con más detalle la pluralidad de opiniones y visiones que se muestran a la hora de reflexionar sobre las formas de organizar nuestra convivencia. Con todo ello, creemos haber contribuido a uno de los objetivos que nos marcamos cuando nos pusimos en marcha: establecer espacios ciudadanos para el diálogo y el debate que pudieran mostrar las diferentes versiones del mundo que poseemos aquellos que compartimos un mismo espacio social. Tales versiones diversas, lejos de ser un impedimento para la vida en común, terminarán descubriéndose como una parte condicionante de las relaciones sociales.
Esperamos y deseamos que estos Papeles del Foro de las Culturas nos ayuden en la construcción de esas sociedades en las que todos tengan su espacio de convivencia en común.
![Page 1: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Fiesta, tradición y cambio [García Castaño, F. J. (2000). Fiesta, tradición y cambio (p. 185). Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020619/63158b62c32ab5e46f0d5b49/html5/thumbnails/23.jpg)