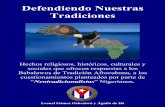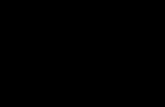2015 Tradición, oralidad, escritura, memoria
Transcript of 2015 Tradición, oralidad, escritura, memoria
Loas macoteranas a San Roque
1983-2014
Edición e introducción a cargo de
Arsenio DacostaJosé Luis Puerto
•
Diputación de Salamanca2015
1ª Edición: abril, 2015© Diputación de Salamanca y los autores© Fotos: Archivo Municipal de Macotera, Antonio Bueno Salinero, M. Alberto González, M. G. Blázquez
Diseño de cubierta: Creativos Diseño Gráfico
I.S.B.N.: 978-84-7797-469-7
Depósito Legal: S. 146–2015
EdicionEs diputación dE salamanca
sEriE lEngua y litEratura, n.° 33
e–mail: [email protected]: //www.lasalina.es/cultura
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea mecánico, eléctrico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso del editor.
Imprime: Gráficas Lope
~15~
Tradición, oralidad, escritura, memoria
Arsenio Dacosta1
Tradición
En el ámbito de la Antropología y ciencias afines hay muchos conceptos esqui-vos. Tradición es uno de ellos, hasta el punto de no existir acuerdo sobre su signifi-cado preciso y sobre el alcance de las implicaciones que tiene optar por uno u otro sentido del término. Para el común, tradición puede significar lo mismo que acervo, algo propio y concreto, pero al mismo tiempo difuso. Para algunos especialistas, el concepto expresa una construcción ligada a la reinterpretación de un pasado per-dido y a la búsqueda de una identidad colectiva; para otros su sentido es más plástico y dialógico2. Es difícil decantarse por una u otra opción, pero lo que es obvio es que la cuestión planea en todas las loas que se reproducen aquí, posiblemente con todos esos sentidos y alguno más.
En las loas de Juan Zaballos “Machaca” el término se utiliza recurrentemente con distintos sentidos. Reiteradamente, aludiendo a la propia loa, a la costumbre de pre-sentarse todos los años ante la audiencia reunida para honrar a San Roque. En la de 1987, de hecho, se alude a la loa como una “vieja tradición”.
Este aspecto es interesante toda vez que las loas se recuperan en 1983 tras déca-das de abandono, aunque tenemos constancia de su existencia a lo largo del siglo XX e incluso más atrás. De hecho, la recuperación de las loas parece que se gesta en los primeros años de la Democracia, cuando en Macotera, un grupo de vecinos –algu-nos emigrados–, a través de la Asociación Cultural “Amigos de Macotera”, comien-zan una interesante tarea de recuperación del pasado y una revitalización cultural en la villa desde el presente. La publicación de algunos libros, como los “Cuadernos Macoteranos”, recogen por ejemplo las poesías de Machaca y, también, viejas anéc-dotas del lugar. En uno de ellos, de 1981, titulado Gente de antaño, se recuerda que “Con la Loa –una bonita costumbre que se ha perdido– terminaba la procesión”3.
1 Universidad de Salamanca. Departamento de Psicología Social y Antropología.2 Carril, Ángel; Espina, Ángel B. (eds.). Tradición. Cien respuestas a una pregunta. Sala-
manca: Centro de Cultura Tradicional, 2001.3 Cuadernos Macoteranos 2. Gente de Antaño. Fiestas y cantares. Macotera, 1981, p. 4.
~16~
Además, esta interesante publicación repasa la trayectoria y recupera algunos textos del tío “Berbique” y de Eliseo Rubio Bautista quien había fallecido no mucho antes. El texto también alude a otros loístas como “Poteque”, y debió haber muchos más. En cualquier caso, la tradición de la loa se recupera, lo cual es extraordinario, pero no lo es menos que desde entonces y de forma ininterrumpida se haya mantenido como elemento señero del día grande de las fiestas patronales macoteranas.
Mucho más tarde, en 2002, la loísta Rosario Madrid se refiere a “las tradiciones de sus ancestros”. Aparte, dentro de la serie moderna de las loas, la que aquí se edita, todo lo que afecta al concepto de tradición abarca el conjunto de la fiesta4, como la música de los intérpretes locales, la procesión y, por descontado, los encierros, y esta identificación la encontramos en todas ellas.
Ahora bien, por mucho que percibamos la tradición como una construcción5, sus manifestaciones concretas en Macotera tienen un sesgo especial: aunque ad-mitiéramos una voluntad de recreación en los primeros años de la Democracia, las loas se han seguido declamando. Esa recuperación, esa acción de reconstrucción del pasado, ha quedado ya atrás, toda vez que este libro recoge las loas de las últimas tres décadas. La autovaloración del patrimonio local, la intelectualización de la tra-dición, incluso un cierto nivel de institucionalización, no ocultan que la loa es hoy una expresión genuina de las fiestas patronales. Ya no es un fósil al que se le insufla vida, ahora es parte de la fiesta. ¿Quién puede minusvalorar la loa por haber sido re-compuesta? La revitalización de la loa no debe considerarse una operación forzada por un grupo de macoteranos inquietos. El colectivo ha venido asumiendo como propia esta iniciativa con su participación activa hasta el punto de ser hoy un acto ineludible de la fiesta. Además, no puede olvidarse el protagonismo de un hombre del pueblo, Juan Zaballos, en la recuperación de la loa. Su voz, lo veremos a conti-nuación, es propia.
Oralidad
En 1987, Juan “Machaca” aludía a sus versos como “mi loa parlera”. No es posible una definición más breve y precisa del significado de las loas macoteranas en relación a la oralidad. De hecho, en esos mismos versos “Machaca” expresa que con su loa “le cantaré a Macotera”. No entraré aquí en la vinculación de la loa con el ámbito de la representación. De las formas literarias de la teatralización popular nos dedica unas excelentes páginas José Luis Puerto, buen conocedor de otras loas salmantinas. No obstante, es importante aludir a las circunstancias que acompañan a la loa, no tanto las de su producción –que intuimos larga y sopesada por sus autores–, sino al mo-mento en que se confronta con su auditorio.
4 Homobono, José Ignacio. “Fiesta, tradición e identidad local”, Cuadernos de etnología y etno-grafía de Navarra, 22/55 (1990), p. 43-58.
5 Martí, Josep. El folklorismo: uso y abuso de la tradición. Barcelona, 1996.
~17~
Ahora bien, la loa macoterana moderna –y esto lo creo extensible a las que se han conservado completa o fragmentariamente del siglo XX–, no tienen un único des-tinatario. En cierta forma, el primero es el autor, toda vez que estamos ante un texto preparado previamente, donde hay mucho de reflexión y remembranza personal. Después entraremos en esto. Otro destinatario, esta vez de la voz abierta a la plaza, es evidentemente el pueblo de Macotera, reunido para escuchar al poeta popular y participar junto a él en la performance.
En el caso de las loas antiguas no tenemos referencias documentales de cómo se desarrollaba el parlamento. Como hoy, es posible que se desarrollara entre la misa y el comienzo de la procesión, pero quizá no desde el balcón del Ayuntamiento como es costumbre en las últimas tres décadas. Recordemos que la loa forma parte de un ritual entre dos actos religiosos, que implica la salida del santo patrón del templo mayor de Macotera pero también reclama la presencia de la Virgen de la Encina. Es en ese momento, reunida ya la audiencia real y la simbólica, cuando el loísta expone sus versos, ante la gente, ante el Santo y ante la Virgen. Después del parlamento, la Virgen se recoge en el templo a la espera del regreso del pueblo y del Santo andariego. Esto quizá fuera igual en el pasado, pero es posible que el loísta declamara sus versos a pie de plaza y no desde su otero actual6. Por descontado, antiguamente el loís ta no contaba con la megafonía actual: su voz era directa; la imaginamos poderosa.
Esta hipótesis, de confirmarse, apuntaría hacia el principal elemento de cambio de las loas modernas de Macotera. Me resisto a interpretarlo en términos de espon-taneidad pasada por cuanto la loa siempre debió ser un ritual con marcados forma-lismos. Hoy, sin embargo, la organización de un jurado o la propia lectura desde el balcón del Ayuntamiento –por no hablar de la evidencia misma de este libro– nos remite a procesos de institucionalización de la fiesta. Esta institucionalización forma parte de un proceso histórico, no de una realidad inmutable, y modula todos los aspectos de nuestra vida tanto del ámbito público como privado.
Pero volvamos al momento de la loa. El pueblo y el loísta (en tanto que intérprete pero también partícipe de la fiesta, no estamos ante un orador externo) no son los únicos interlocutores, el único público. La loa, en prácticamente todos los casos de la serie moderna y también en los fragmentos conservados de la antigua, va dirigida expresamente al Santo y en no pocas ocasiones también a la Virgen. Esto es patente en el cuerpo de la loa, pero especialmente al final de la misma, donde hallamos la pe-tición de protección con la que concluye este ofertorio. Porque de esto precisamente hablamos: de un ofertorio a medio caballo entre las gracias debidas a los patronos de la Villa y la expresa solicitud de un manto profiláctico donde las cosechas pero también el desarrollo de los encierros tienen un papel principal. La loa es un hito en los ciclos productivos que se encabalgan y articulan, también, a través del calenda-rio festivo. La fiesta patronal coincide aquí con la fiesta de agosto, la de la cosecha,
6 La Gaceta Regional publicaba en 1946 una crónica donde el redactor se sorprendía del “más curioso espectáculo con las parejas de mozos y casados que bailan delante del Santo, al que besan y lanzan los más extraños y casi irreverentes elogios” (reproducido en Surcos en el barbecho. Cuadernos macoteranos, 4, p. 18).
~18~
posiblemente la más importante del calendario agrícola. Con la loa y la fiesta del día patronal se resetea el ciclo anual.
La loa, en cuanto parlamento dirigido al Santo y la Virgen, no recibe una expresa respuesta por parte de las imágenes. No se produce el milagro de la voz –presente en innúmeros ejemplos del folklore religioso de los que se nutre de la hagiografía me-dieval–, pero el Santo y la Virgen están presentes en efigie7, como si las tallas sirvie-ran de elemento de transmisión de la loa. En realidad, nos hallamos ante la aludida teatralización, con unos actores y personajes que interactúan en el espacio situado entre las puertas de la iglesia (espacio del poder divino) y el ayuntamiento (espacio del poder civil). En este espacio abierto y liminar de la plaza el pueblo reunido es algo más que una audiencia.
La loa se ajusta al bullicio de la fiesta, de la música y el baile. La loa, de facto, es inseparable de la “charrá”, a la que no en vano dedican numerosos versos las loas aquí publicadas8. Dinastías de músicos locales o de los pueblos cercanos son cita-das, remitiendo muchas veces al pasado, pero reclamando la vigencia de la presencia de la música en el evento. Como ocurre con la loa, la “charrá” es una manifestación performativa en la que participan todos, desde los músicos a los danzantes, desde el anciano a los que portan al Santo en andas. No es posible abstraerse a la “charrá”, se baile o no: la música nos penetra y nos hace partícipes de la misma, los dedos de las manos tamborilean sin querer, la vista busca las evoluciones de los danzantes.
Escritura
Un poeta es un ser extraordinario, dotado de una sensibilidad especial. Todos tenemos la capacidad de emocionarnos ante un verso, pero no todos la de transmitir emociones e imágenes a través de las palabras. No soy experto en poesía y, por tanto, no entraré a valorar la calidad literaria de los textos que aquí se presentan. Tampoco su género y sus precedentes9. Desde la mera perspectiva del lector algunos están muy logrados, y evocan, al menos en el caso del mejor de ellos, tiempos y voces antiguas. La métrica, que tantos quebraderos de cabeza da a cualquier aspirante a poeta, puede que no se ajuste a cánones o aparente perder el ritmo. Sin embargo, estos textos no están pensados para ser leídos, sino para ser declamados y escuchados.
La escritura, entendida desde la perspectiva de la comunicación social, modula el resultado del mensaje que transmite. No es una técnica neutra: su mero uso in-
7 También, recientemente, en algunos bastones tallados a navaja.8 Y más aún, como el poema que dedicó “Machaca” a los “Pachulos” en 1980 (Del cierzo y otros
vientos, p. 25-26). También remito al artículo “Pachulo. Antolín Sánchez Hernández”, publicado en Cuadernos Macoteranos 2. Gente de Antaño. Fiestas y cantares, p. 43 ss.
9 Las loas en la provincia de Salamanca tienen un larguísimo y acreditado pasado, sin mencionar aquí las albercanas. Parece que en el siglo XVI viven uno de sus momentos de esplendor, al menos hacia 1578, cuando treinta poetas salmantinos crearon sus loas –en latín y en castellano– dedicándolas al Presidente del Consejo Real D. Antonio M. de Pazos. (Alonso Getino, Luis G. Anales Salmantinos. Vol. II. Nueva contribución al estudio de la lírica salmantina del siglo XVI. Salamanca, 1929, p. 11).
~19~
troduce elementos trascendentales en la relación entre el autor y los destinatarios del mensaje. Hace ya mucho tiempo, desde distintos ámbitos, se valora la dialéctica entre la técnica –en este caso la de la escritura y también los medios de soporte y di-fusión– y el contenido o, como expresaría Régis Debray, “el medio es el mensaje”10. Desde otras perspectivas, se ha puesto de relieve cómo la escritura transforma una sociedad tradicional –podemos citar a Goody–, o el valor –no siempre atendido– del contenido de la forma –parafraseando a Hayden White–, es decir, de qué forma el modo y estilo de escritura modula a quien lo aplica, a quien lo lee e, incluso, al propio proceso de comunicación11.
Hablamos, en suma, de una forma muy particular de transmitir mensajes, quizá la más potente que ha inventado la Humanidad: la escritura. Sin embargo, no pode-mos olvidar que estamos viviendo una revolución de las comunicaciones donde la oralidad y, también lo visual, están sustituyendo a la palabra escrita. Curiosamente, la loa de Macotera siempre ha conllevado esta naturaleza híbrida donde la escritura es manifiesta, pero también inseparable de la oralidad y de la performance. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy podemos ver y oír algunas loas recientes, como las de 200912 o la última, la de 201413. Podemos reproducir hasta la saciedad estas graba-ciones, pero la experiencia nada tiene que ver con asistir a la declamación de la loa un 16 de agosto con la plaza de Macotera abarrotada. Tampoco lo tiene, bien es cierto, la lectura y relectura de las loas recogidas en este libro, pero se trata de una experien-cia distinta, donde nos encontramos directamente ante la voz del autor. Son tiempos y experiencias diferenciadas.
Como digo, la loa es un híbrido, como lo es la pieza teatral, donde lo oral, lo performativo y lo escrito se encuentran. Aún así, al significarse como código, lo es-crito revela algunos elementos de la realidad, del momento de su autor. La lengua, por ejemplo, en perfecto castellano, puede que por un proceso de corrección previo al nuestro. Por ejemplo, entre las palabras que emplea “Machaca” en la loa de 1986 destaca una expresión, “se vangaría”, salmantinismo que posiblemente sea residuo del antiguo leonés, que significa ceder, combar o alabearse por un excesivo peso14. En portugués y en bable se utiliza en verbo “abangar” en este mismo sentido, y es imposible hallar un mejor vocablo para explicar el hundimiento de la cubierta de la iglesia. Juan Zaballos, por lo que sé, fue un hombre humilde pero también un apre-ciable poeta con su estilo particular que, en esta selección, destaca mucho. Su estilo mira hacia el pasado remoto o inmediato, haciendo una panorámica, y sobre todo al presente. El resto de loístas, admiradores reconocidos de “Machaca”, se inspiran cla-
10 Debray, Régis. Introducción a la mediología. Barcelona: Paidós, 2001, p. 53 ss.11 Se alude a dos influyentes obras: Goody, Jack. The logic of writing and the organization of
society. Cambridge: Cambridge U.P., 1986; y White, Hayden. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: The Johns Hopkins U.P., 1987.
12 Visionado el 07/03/2015 en: https://www.youtube.com/watch?v=oM9qqlW3xFg13 Visionado el 07/03/2015 en: https://www.youtube.com/watch?v=CKzTRavMraw14 Para estos aspectos remito a: Cuesta Hernández, Eutimio. El habla y juegos populares en
Macotera. Salamanca, 2006; y Gómez Cuesta, Antonio. Localismos en Macotera. Macotera: Ayunta-miento, 2005.
~20~
ramente en él, a veces reclamando expresamente el magisterio de su convecino falle-cido en 199415. Aún así las diferencias de fondo y forma, aunque sutiles, comienzan a aparecer. Las loas de “Machaca”, simples loas a San Roque, se empiezan a presentar en este siglo con subtítulo o dedicatoria. También percibimos pequeños cambios en el lenguaje, con la presencia de palabras como “ligue” o “cole”, o expresiones como “currando” o “se vive a tope”. No se oculta un cierto guiño a los jóvenes, agrupados en peñas durante las fiestas, como si estas últimas loas tuvieran miedo de perder la más valiosa de las audiencias, la que puede garantizar el futuro de la costumbre. Pero más allá de esta posibilidad, la loa refleja la lengua y ésta, como bien nos recuerdan nuestros académicos de la Real, es una materia viva.
No nos alejamos de la escritura de “Machaca”16. La elección recurrente de sus te-mas podemos atribuirla a una vocación introspectiva pero, en mi modesto entender, estamos ante una cuestión de escala. “Machaca” mira desde su universo, Macotera; el resto de autores parecen más conectados al mundo exterior. Aún así, parece existir entre estos últimos un guión marcado, donde el pasado es visto con nostalgia. En todos opera el esfuerzo por la construcción de una memoria concreta, la del año transcurrido o la de un pasado difuso. En conjunto, conforman la voz –las voces– de una memoria colectiva.
Memoria
La construcción de la memoria colectiva es un tema sumamente atractivo y de enorme actualidad, a pesar de que sigamos recurriendo a las magníficas intuiciones de Maurice Halbwachs17. Hoy se aborda desde enfoques muy distintos como el sim-bolismo, el poder o la política, entre otros muchos18. Aquí me centraré en dos aspec-tos que me resultan significativos: la mirada histórica y tensión de lo individual y lo colectivo.
En su loa de 2005, Gumersindo Giménez introduce una identificación pero también una sutil diferencia entre “la historia y tradición del pueblo”. El loísta, de facto, ejerce de glosador del pasado e incluso historiador. De las viejas tareas agríco-las a la “cuba de San Roque”, pasando por la remembranza de personajes concretos, el loísta reconstruye este pasado. Y a veces se idealiza. La infancia, cómo no, tiene un
15 Su figura es recordada en uno de los “Cuadernos Macoteranos” titulado Juan Zaballos Ma-chaca: poeta del pueblo. Macotera, 1987.
16 Aparte de algunos otros publicados en los “Cuadernos Macoteranos”, se publicaron algunos poemarios suyos como Poemas al calor de la lumbre: mi pueblo y su poesía (Salamanca, 1984), y Con voz quebrada (Salamanca, 1997).
17 Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. París: Alcan, 1925. 18 El tema es inabordable aquí, por lo que remito a la amplia síntesis que ofrece Olábarri, Ig-
nacio. “La resurrección de Mnemósine: historia, memoria, identidad”. En I. Olábarri y F.J. Capistegui (eds.). La nueva historia cultural: la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinarie-dad. Madrid: Editorial Complutense, 1996, p. 145-174.
~21~
lugar destacado aquí, particularmente en los últimos loístas: es, de hecho, uno de los lugares de memoria más revisitados en toda la escritura contemporánea.
Además, el loísta se nos presenta como heraldo del pasado inmediato y de la ac-tualidad en esa expresa función de cerrar el ciclo anual en el día del patrono. El re-portaje versificado expresa esta realidad inmediata en un sentido positivo o negativo, o en ambos. Se recuerdan las obras terminadas y las que quedan por concluir, las tribulaciones de los encierros, las voces apagadas de los que han dejado este mundo. También sucesos que impactan a la sociedad local. En este sentido es recurrente el tema de la emigración, pero también otros aparentemente más alejados como la guerra. Se fija el pasado desde la voz del presente. Esto lo hallamos en todas las loas macoteranas, donde priman los motivos marcadamente locales, pero también la alu-dida mirada al exterior.
“Machaca” y otros loístas posteriores hacen amplios frescos de la evolución de la sociedad local, a veces en forma de repaso al año vencido, a modo de reportaje o crónica. Los toros, elemento principal de la fiesta de agosto, ocupan aquí un espacio significativo: quién fue corneado, quién cayó al suelo, el miedo y el alivio de propios y extraños. Entre los versos de la crónica, a veces evocadora, se deslizan elementos de crítica. Unos referidos al duro pasado campesino o a la emigración19, elemento de enorme impacto en Macotera, recurren en las loas de “Machaca”. A veces, la crítica es más concreta, como cuando este mismo autor narra las protestas locales ante la pérdida los médicos locales en su loa de 1988. Otras veces, la crítica es más abstracta, como cuando Gumersindo Giménez, en 2005, aludía a “ciertos `trenes´ por el pueblo, / que no quisimos coger / o no supimos pararlos”20. Más común es la crítica positiva, particularmente en el más prolífico loísta, “Machaca”, cuando enumera las obras y mejoras en el pueblo. El tono, en cualquier caso, es siem-pre costumbrista, con un cierto deje pesimista en alusiones constantes a la muerte –incluyendo relación de algunos fallecidos– en claro contraste con el contexto festivo de la loa. También las noticias externas se abren tímida-mente camino entre los motivos locales, como cuando Maite Sánchez Caballo,
19 Otro macoterano, Gorgonio Bueno Jiménez –jurista, pero con vocación literaria–, escribía en 1910 un artículo titulado “Desde el hato”, denunciando las duras condiciones de trabajo de la siega en Castilla comparándola con el extenuante trabajo de los emigrantes castellanos en la zafra, realidad que conocía de su estancia en Cuba (El Lábaro: diario independiente, año XIV, nº 4056, 27 de agosto de 1910). De su sensibilidad por los asuntos sociales hallamos otro bueno ejemplo en otros artículos suyos publicados en el mismo periódico, donde fue habitual su pluma (año XIV, nº 3994, 11 de julio de 1910). En esos mismos años, su buen amigo Unamuno atacaba desde la prensa local y nacional el mismo drama de la emigración provocando una fuerte polémica a escala nacional. Gorgonio Bueno, quien se codeaba con Enrique Esperabé, Vázquez de Praga y Filiberto Villalobos (El Lábaro: diario independiente, año XIII, nº 3660, 26 de abril de 1909), también venía denunciando el desarrollo y efectos de la guerra de Filipinas (El Lábaro: diario independiente, año XII, nº 3390, 27 de mayo de 1908), era sensible a los sucesos de Marruecos (El Lábaro: diario independiente, año XIII, nº 3823, 12 de noviembre de 1909) y escribía sobre los más variados temas, con cierto efectismo literario y un estilo entre irónico y sentimental.
20 El autor acaba identificando la causa en “Este individualismo mío / y ese conformismo vuestro, / pecados capitales / del querido pueblo nuestro”.
~22~
en 1999, aludía a la tregua de E.T.A. de ese año. Son ciertamente casos aislados, pero no extraños a la tradición de la loa macoterana, ya que encontramos un paralelismo en alguna loa antigua, como una conservada de Antonio García Bueno, “Berbique”, donde se alude a la Guerra del Rif –nuestro particular Vietnam– que afectó a “otro país europeo”, en clara alusión a Francia, aliado de España en esta contienda21.
En conjunto, estas loas conforman una particular construcción de la memoria colectiva de Macotera que se suma a otras más recientes como el Museo local22. Es una memoria que interpretamos hoy pero que, dentro de unos años, con mayor pers-pectiva, podremos analizar mejor. No por ello cambiará necesariamente su valor. Podremos calificar todo ello de patrimonio inmaterial. Yo prefiero considerarlo hoy y aquí como una expresión viva de una cultura local.
Notas a la edición
Este libro recoge un conjunto compacto de treinta loas declamadas el día de San Roque en la villa salmantina de Macotera entre los años 1983 y 2014. Su momento, como he defendido en este breve texto, es el día de San Roque, con lo que el lector deberá asumir el efecto de la descontextualización de estos materiales.
Además, ha de tenerse en cuenta que muchos de ellos se han conservado ya pu-blicados (en los Cuadernos Macoteranos, y en otros lugares y soportes) y, en el caso de los originales más recientes ya se presentan mecanografiados. A pesar de ello, se ha tratado de respetar al máximo su redacción y presentación, con mínimas modifica-ciones que solo han buscado facilitar el ritmo de su lectura.
21 La mención expresa en esta loa de “Berbique” a los 21 millones de habitantes de nuestro país, remite necesariamente al año 1920 cuando se superó ligeramente esa cifra de población en los censos oficiales.
22 El catálogo del mismo en: Dacosta, Arsenio. Macotera, museo de las llanuras y campiñas de Salamanca: catálogo razonado. Macotera: Ayuntamiento, 2012. Para un análisis de este proyecto mu-seográfico concreto en los términos a los que me estoy refiriendo remito a: Dacosta, Arsenio. “Mu-sealizar la tradición. Reflexiones sobre la representación pública del pasado”, Revista de Antropología Experimental, 8 (2008), p. 97-106.