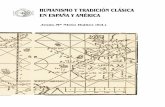Medio oriente: de la tradición a la transición
-
Upload
cinco-itesm -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Medio oriente: de la tradición a la transición
Profesor David Noel Ramírez Padilla Rector del Tecnológico de Monterrey
Ing. Víctor Gutiérrez Aladro Rector de la Zona Occidente
Ing. Salvador Coutiño Audiffred Director General del Campus Querétaro
Dr. Gabriel Morelos Borja Director de Profesional y Graduados en Administración y Ciencias Sociales
Mtra. Angélica Camacho Aranda Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Formación Humanística
Mtra. Elodie Hugon Directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
Dr. Tomás Pérez Vejo Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH
Dr. Eugenio García Flores Universidad Autónoma de Querétaro
Dra. Avital Bloch Universidad de Colima
Dra. Marie-Joelle Zahar Université de Montréal
Dra. Claudia Barona Castañeda Tecnológico de Monterrey
Dr. Raúl E. González Pinto Tecnológico de Monterrey
Mtra. María Concepción Castillo Tecnológico de Monterrey
Esq. Jenik Radon Columbia University
Dr. Thomas Wolfe University of Minnesota, Twin-Cities
Dr. Janusz Mucha AGH (Cracovia)
Dra. Marisol Reyes Soto Tecnológico de Monterrey
Mtra. Angélica Camacho Aranda Tecnológico de Monterrey
Mtra. Elodie Hugon Tecnológico de Monterrey
Dr. Tamir Bar-On Tecnológico de Monterrey
Mtro. Mario Armando Vázquez SorianoTecnológico de Monterrey
Dr. Gabriel Morelos BorjaDirección
Mtro. José Manuel Guevara S. Edición
LRI. Eloy Caloca LafontAsistente de Edición
Retos Internacionales, Año 4, No. 7, Febrero-Noviembre 2012, publicación semestral. Editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, a través de la División de Administración y Ciencias Sociales, bajo la dirección del Departamento de Humanidades, domicilio Av. Eugenio Garza Sada No. 2501, Col. Tecnológico, C.P. 64 849, Monterrey N.L. Editor responsable: Dr. Gabriel Morelos Borja. Datos de contacto: [email protected], http://www.retosinternacionales.com, teléfono y fax: 52 (442) 2 38 32 34. Diseño e impresión por: FORUM arte y comunicación S.A. de C.V., domicilio Av. del 57, núm. 12, Colonia Centro, C.P. 76000 Querétaro, Qro., México, teléfono: (442) 215828. El presente ejemplar se terminó de imprimir el 10 de noviembre de 2012, número de tiraje 500. Reserva de Derechos: 04-2010-100816122800-102 expedido por la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. El editor, no necesariamente comparte el contenido de los artículos y sus fotografías, ya que son responsabilidad exclusiva de los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este número sin la previa autorización que por escrito emita el editor
GRUPO FORUM
Profesor David Noel Ramírez Padilla Rector del Tecnológico de Monterrey
Ing. Víctor Gutiérrez Aladro Rector de la Zona Occidente
Ing. Salvador Coutiño Audiffred Director General del Campus Querétaro
Dr. Gabriel Morelos Borja Director de Profesional y Graduados en Administración y Ciencias Sociales
Mtra. Angélica Camacho Aranda Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Formación Humanística
Mtra. Elodie Hugon Directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
Dr. Tomás Pérez Vejo Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH
Dr. Eugenio García Flores Universidad Autónoma de Querétaro
Dra. Avital Bloch Universidad de Colima
Dra. Marie-Joelle Zahar Université de Montréal
Dra. Claudia Barona Castañeda Tecnológico de Monterrey
Dr. Raúl E. González Pinto Tecnológico de Monterrey
Mtra. María Concepción Castillo Tecnológico de Monterrey
Esq. Jenik Radon Columbia University
Dr. Thomas Wolfe University of Minnesota, Twin-Cities
Dr. Janusz Mucha AGH (Cracovia)
Dra. Marisol Reyes Soto Tecnológico de Monterrey
Mtra. Angélica Camacho Aranda Tecnológico de Monterrey
Mtra. Elodie Hugon Tecnológico de Monterrey
Dr. Tamir Bar-On Tecnológico de Monterrey
Mtro. Mario Armando Vázquez SorianoTecnológico de Monterrey
Dr. Gabriel Morelos BorjaDirección
Mtro. José Manuel Guevara S. Edición
LRI. Eloy Caloca LafontAsistente de Edición
Retos Internacionales, Año 4, No. 7, Febrero-Noviembre 2012, publicación semestral. Editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, a través de la División de Administración y Ciencias Sociales, bajo la dirección del Departamento de Humanidades, domicilio Av. Eugenio Garza Sada No. 2501, Col. Tecnológico, C.P. 64 849, Monterrey N.L. Editor responsable: Dr. Gabriel Morelos Borja. Datos de contacto: [email protected], http://www.retosinternacionales.com, teléfono y fax: 52 (442) 2 38 32 34. Diseño e impresión por: FORUM arte y comunicación S.A. de C.V., domicilio Av. del 57, núm. 12, Colonia Centro, C.P. 76000 Querétaro, Qro., México, teléfono: (442) 215828. El presente ejemplar se terminó de imprimir el 10 de noviembre de 2012, número de tiraje 500. Reserva de Derechos: 04-2010-100816122800-102 expedido por la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. El editor, no necesariamente comparte el contenido de los artículos y sus fotografías, ya que son responsabilidad exclusiva de los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este número sin la previa autorización que por escrito emita el editor
GRUPO FORUM
9
16
44
74
85
88
93
TEMA CENTRAL MEDIO ORIENTE: DE LA TRADICIÓN A LA TRANSICIÓN.EL VIRUS EMANCIPADOR: UN RECUENTO. Stephen Heady
HAMÁS Y LA PRIMAVERA ÁRABE: ¿SON LOS PALESTINOS LOS GRANDES OLVIDADOS? Francisco Daniel Abundis Mejía
EL NOBLE CORÁN: JOYA LITERARIA DEL ISLAM. Eloy Caloca Lafont
RADIOGRAFÍA PROSPECTIVA. Mauricio Meschoulam
RESEÑASEL PUEBLO QUIERE QUE CAIGA EL RÉGIMEN. PROTESTAS SOCIALES Y CONFLICTOS EN ÁFRICA DEL NORTE Y EN MEDIO ORIENTE. Indira Cruz Reséndiz
THE BOMB: A NEW HISTORY. María Del Carmen Arias Sánchez
MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ. EL OFICIO DE POLÍTICO EN ESPAÑA. Marisol Reyes Soto
9
16
44
74
85
88
93
TEMA CENTRAL MEDIO ORIENTE: DE LA TRADICIÓN A LA TRANSICIÓN.EL VIRUS EMANCIPADOR: UN RECUENTO. Stephen Heady
HAMÁS Y LA PRIMAVERA ÁRABE: ¿SON LOS PALESTINOS LOS GRANDES OLVIDADOS? Francisco Daniel Abundis Mejía
EL NOBLE CORÁN: JOYA LITERARIA DEL ISLAM. Eloy Caloca Lafont
RADIOGRAFÍA PROSPECTIVA. Mauricio Meschoulam
RESEÑASEL PUEBLO QUIERE QUE CAIGA EL RÉGIMEN. PROTESTAS SOCIALES Y CONFLICTOS EN ÁFRICA DEL NORTE Y EN MEDIO ORIENTE. Indira Cruz Reséndiz
THE BOMB: A NEW HISTORY. María Del Carmen Arias Sánchez
MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ. EL OFICIO DE POLÍTICO EN ESPAÑA. Marisol Reyes Soto
La “Primavera Árabe” representa entonces un hecho histórico que tendrá sus consecuencias y que, dependiendo de cómo se muevan las piezas en los próximos años, podría traducirse un significativo cambio de paradigma para la región y el sistema político internacional.
Retos Internacionales es una revista que se caracteriza por ofrecer un espacio abierto centrado en la difusión de investigaciones y reflexiones que desde una gama de perspectivas multidisciplinarias contribuyan al desarrollo de las Relaciones Internacionales y las Ciencias Sociales. Esta publicación es un foro de análisis social y político, que contribuye a la convivencia internacional y el presente número, “Medio Oriente: de la tradición a la transición”, busca esgrimir algunas posibles respuestas e inspirar nuevas reflexiones sobre este complejo rompecabezas que hoy se nos presenta.
Esperamos que sea de su interés.
José Manuel Guevara SEditor
En los últimos años Medio Oriente ha lanzado un nuevo reto para los estudiosos de las relaciones internacionales: La “Primavera Árabe”.
Los movimientos sociales que iniciaron en Egipto y que pronto se extendieron por diferentes países de esta estratégica zona geográfica, lograron desestabilizar las estructuras de poder en sus respectivas naciones.
Los jóvenes inconformes lograron poner en “jaque” a algunos de los autoritarios y longevos gobiernos que ejercieron su poder a placer a lo largo de varias décadas del siglo XX. Sin embargo, los protestantes no cantaron el “mate”, y lo que hoy acontece en Medio Oriente es un reacomodo de las fuerzas políticas, económicas, militares y sociales de la región.
En otras palabras, sería ingenuo pensar que la llamada “Primavera Árabe”, por sí sola, traerá cambios significativos para los ciudadanos “comunes” de Egipto, Libia, Túnez, Siria, Bahréin o Yemen, por mencionar algunos. La pobreza, la desigualdad, la represión de libertades “básicas” y los gobiernos que están lejos de representar el interés nacional, seguirán vigentes.
Por otro lado, sería injusto pensar que esta revolución fue infructífera. Los movimientos en Oriente Medio dejaron (y lo siguen haciendo) importantes lecciones que lograron contagiar a jóvenes en diferentes partes de mundo y que (guardando toda proporción) también buscan exigir un cambio en las estructuras de poder y mayor justicia social. Las protestas en Madrid, Londres, Berlín, Roma y Nueva York, son tan solo algunos ejemplos de movimientos sociales que podemos considerar parte de la “bola de nieve” que sigue rodando colina abajo.
@jmguevaras
La “Primavera Árabe” representa entonces un hecho histórico que tendrá sus consecuencias y que, dependiendo de cómo se muevan las piezas en los próximos años, podría traducirse un significativo cambio de paradigma para la región y el sistema político internacional.
Retos Internacionales es una revista que se caracteriza por ofrecer un espacio abierto centrado en la difusión de investigaciones y reflexiones que desde una gama de perspectivas multidisciplinarias contribuyan al desarrollo de las Relaciones Internacionales y las Ciencias Sociales. Esta publicación es un foro de análisis social y político, que contribuye a la convivencia internacional y el presente número, “Medio Oriente: de la tradición a la transición”, busca esgrimir algunas posibles respuestas e inspirar nuevas reflexiones sobre este complejo rompecabezas que hoy se nos presenta.
Esperamos que sea de su interés.
José Manuel Guevara SEditor
En los últimos años Medio Oriente ha lanzado un nuevo reto para los estudiosos de las relaciones internacionales: La “Primavera Árabe”.
Los movimientos sociales que iniciaron en Egipto y que pronto se extendieron por diferentes países de esta estratégica zona geográfica, lograron desestabilizar las estructuras de poder en sus respectivas naciones.
Los jóvenes inconformes lograron poner en “jaque” a algunos de los autoritarios y longevos gobiernos que ejercieron su poder a placer a lo largo de varias décadas del siglo XX. Sin embargo, los protestantes no cantaron el “mate”, y lo que hoy acontece en Medio Oriente es un reacomodo de las fuerzas políticas, económicas, militares y sociales de la región.
En otras palabras, sería ingenuo pensar que la llamada “Primavera Árabe”, por sí sola, traerá cambios significativos para los ciudadanos “comunes” de Egipto, Libia, Túnez, Siria, Bahréin o Yemen, por mencionar algunos. La pobreza, la desigualdad, la represión de libertades “básicas” y los gobiernos que están lejos de representar el interés nacional, seguirán vigentes.
Por otro lado, sería injusto pensar que esta revolución fue infructífera. Los movimientos en Oriente Medio dejaron (y lo siguen haciendo) importantes lecciones que lograron contagiar a jóvenes en diferentes partes de mundo y que (guardando toda proporción) también buscan exigir un cambio en las estructuras de poder y mayor justicia social. Las protestas en Madrid, Londres, Berlín, Roma y Nueva York, son tan solo algunos ejemplos de movimientos sociales que podemos considerar parte de la “bola de nieve” que sigue rodando colina abajo.
@jmguevaras
TEMA CENTRAL
EL VIRUS EMANCIPADOR: UN RECUENTO.
MEDIO ORIENTE: DE LA TRADICIÓN
A LA TRANSICIÓN.
Por: Stephen Heady
Lic. en Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey Campus Querétaro
EGIPTO, MARZO DE 2011.Tras la Guerra Fría, el mundo se encontró de pronto en un lugar desconocido, donde la única superpotencia parecía tomar todas las decisiones relevantes en el sistema internacional. Hoy día, este unilateralismo parece que durará poco, ya que cada vez más surgen nuevas potencias, integrando así un sistema multilateral donde cobran especial protagonismo aquellos Estados periféricos, que aunque no son países poderosos, son importantes en su región. Desde enero de 2011, la crisis política ha dejado incierto el papel de ciertos actores con respecto al sistema mundial. Sin embargo, Egipto, como otros países de la zona, parece estar al mando, por primera vez en 200 años, de su timón político.
En los últimos 70 años, Egipto ha estado bajo la influencia de diversas potencias. Hasta los años 40 del siglo pasado, Egipto se encontraba en manos del dominio británico. Según Azaola Piazza (2008) en 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, este país “(…) se vio obligado a cumplir con el Tratado Anglo-Egipcio de 1936, por el cual el territorio egipcio debía estar puesta a la disposición de las tropas británicas (…)” (p. 49). En los años siguientes el Estado norafricano osciló durante la Guerra Fría entre las influencias de las dos grandes potencias mundiales y desde los 70,
Este trabajo fue escrito con fines de análisis periodístico (no académico) y tiene como objetivo dar un contexto al lector sobre los principales acontecimientos desencadenados por la llamada “Primavera Árabe”.
TEMA CENTRAL
EL VIRUS EMANCIPADOR: UN RECUENTO.
MEDIO ORIENTE: DE LA TRADICIÓN
A LA TRANSICIÓN.
Por: Stephen Heady
Lic. en Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey Campus Querétaro
EGIPTO, MARZO DE 2011.Tras la Guerra Fría, el mundo se encontró de pronto en un lugar desconocido, donde la única superpotencia parecía tomar todas las decisiones relevantes en el sistema internacional. Hoy día, este unilateralismo parece que durará poco, ya que cada vez más surgen nuevas potencias, integrando así un sistema multilateral donde cobran especial protagonismo aquellos Estados periféricos, que aunque no son países poderosos, son importantes en su región. Desde enero de 2011, la crisis política ha dejado incierto el papel de ciertos actores con respecto al sistema mundial. Sin embargo, Egipto, como otros países de la zona, parece estar al mando, por primera vez en 200 años, de su timón político.
En los últimos 70 años, Egipto ha estado bajo la influencia de diversas potencias. Hasta los años 40 del siglo pasado, Egipto se encontraba en manos del dominio británico. Según Azaola Piazza (2008) en 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, este país “(…) se vio obligado a cumplir con el Tratado Anglo-Egipcio de 1936, por el cual el territorio egipcio debía estar puesta a la disposición de las tropas británicas (…)” (p. 49). En los años siguientes el Estado norafricano osciló durante la Guerra Fría entre las influencias de las dos grandes potencias mundiales y desde los 70,
Este trabajo fue escrito con fines de análisis periodístico (no académico) y tiene como objetivo dar un contexto al lector sobre los principales acontecimientos desencadenados por la llamada “Primavera Árabe”.
Egipto ha sido un bastión de los intereses occidentales en la región, acercándose a Israel e incluso brindando apoyo a EEUU durante la primera Guerra del Golfo. En años recientes la presión del extranjero ha provocado importantes cambios en la política interna egipcia.
En 2005, por ejemplo, tras las primeras elecciones libres en Iraq, el presidente Mubarak solicitó al parlamento abrir las elecciones a más de un candidato y hacer del voto un derecho universal. Algunos analistas estadounidenses neoconservadores describieron la reforma egipcia como un suceso del “efecto dominó” que había desencadenado la “liberación de Iraq” (Azaola, 2008).
Con la renuncia de Mubarak se abren nuevas interrogantes. El desarrollo de los acontecimientos que apuntan a un cambio verdaderamente democrático en el país, no coinciden con las proyecciones de EEUU y la Unión Europea, quienes en el pasado hubieran apoyado a muchos, ahora depuestos dictadores, ya que garantizaban cierta estabilidad en la región.
LIBIA, MARZO DE 2011El Coronel Muamar Gadafi ha estado en el poder más de 40 años. La chispa crece y el fuego de la insurrección, desde mediados de febrero, incendia a esta nación. El poder se disputa violentamente entre aquellos fieles al régimen y los que se oponen. La esperanza, el deseo, la tragedia que representa una guerra, está ahí: televisada, posteada y tuiteada. La pregunta es qué hará Occidente.
Libia también ha vivido bajo la intervención de las potencias. En los últimos 20 años, el país norafricano ha sido parte del Imperio Otomano, colonia Italiana y protectorado francés. Consecuentemente, a finales de los años 60 se estableció el régimen anti-occidental, pro-socialista y “pro-terrorista”1 de Gadafi. La Libia del Coronel ha sido un paria en el contexto internacional, pero el régimen ha gozado de legitimidad interna. Sin embargo, los levantamientos espontáneos que
Al régimen de Gadafi se le ha vinculado con diversos grupos y atentados terroristas entre los cuales destaca un ataque a un avión comercial en Escocia a finales de los años 80.
Europa Press (17 de marzo de 2011). El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba establecer la zona de ex-clusión aérea sobre Libia .Consultado el 18-03-2011http://www.europapress.es/internacional/noticia-consejo-seguridad-onu-aprueba-establecer-zona-exclusion-aerea-libia-20110317235516.html
Desde el día 25 de Marzo del 2011 se ha tomado la decisión de que la OTAN, a través de un general canadiense, coordine las operaciones aéreas en Libia.http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadian-general-to-lead-enforcement-of-libyas-no-fly-zone/ar-ticle1956477/1
2
3
han sucedido (conocidos en conjunto como la “Primavera Árabe”), han puesto en duda esta supuesta legitimidad interna. Los rebeldes, ubicados principalmente en la ciudad de Benghazi, han pedido la intervención de Occidente para finar el régimen. Las potencias del oeste han respondido al autorizar sanciones en contra del Estado Libio, a través de una resolución del consejo de seguridad (Resolución 1973) para “proteger a los civiles (libios) por todos los medios necesarios”2.
Desde el 17 marzo, una coalición de Estados occidentales entre los cuales están los antiguos colonizadores de Libia (Italia y Francia), está autorizada para establecer una “zona de exclusión aérea”. Interesantemente, Estados Unidos ha intentado mantener un perfil bajo en esta nueva acción en Medio Oriente3. Esto ha llevado a duras críticas internas contra el Presidente Obama de parte de conservadores como John McCain y Paul Wolfowitz en función de lo que han llamado un intervención tardía.
Asimismo, los aliados han tratado desesperadamente de incluir a naciones árabes en esta iniciativa y así legitimar su causa. Por otra parte Arabia Saudita y Bahréin han tenido su propia serie de levantamientos en contra de sus gobiernos represivos, llos cuales, por su posición privilegiada frente a Occidente, no están en riesgo de enfrentar acciones similares a las libias.
Es interesante observar que no todos los países del Consejo de Seguridad están a favor de la intervención en Libia. China y Rusia se han opuesto a la decisión alegando el asunto de la soberanía a sabiendas de que sus relaciones con Gadafi no son desconocidas. Otras naciones han condenado la iniciativa militar; en Latinoamérica, Venezuela, Ecuador y Uruguay.
Egipto ha sido un bastión de los intereses occidentales en la región, acercándose a Israel e incluso brindando apoyo a EEUU durante la primera Guerra del Golfo. En años recientes la presión del extranjero ha provocado importantes cambios en la política interna egipcia.
En 2005, por ejemplo, tras las primeras elecciones libres en Iraq, el presidente Mubarak solicitó al parlamento abrir las elecciones a más de un candidato y hacer del voto un derecho universal. Algunos analistas estadounidenses neoconservadores describieron la reforma egipcia como un suceso del “efecto dominó” que había desencadenado la “liberación de Iraq” (Azaola, 2008).
Con la renuncia de Mubarak se abren nuevas interrogantes. El desarrollo de los acontecimientos que apuntan a un cambio verdaderamente democrático en el país, no coinciden con las proyecciones de EEUU y la Unión Europea, quienes en el pasado hubieran apoyado a muchos, ahora depuestos dictadores, ya que garantizaban cierta estabilidad en la región.
LIBIA, MARZO DE 2011El Coronel Muamar Gadafi ha estado en el poder más de 40 años. La chispa crece y el fuego de la insurrección, desde mediados de febrero, incendia a esta nación. El poder se disputa violentamente entre aquellos fieles al régimen y los que se oponen. La esperanza, el deseo, la tragedia que representa una guerra, está ahí: televisada, posteada y tuiteada. La pregunta es qué hará Occidente.
Libia también ha vivido bajo la intervención de las potencias. En los últimos 20 años, el país norafricano ha sido parte del Imperio Otomano, colonia Italiana y protectorado francés. Consecuentemente, a finales de los años 60 se estableció el régimen anti-occidental, pro-socialista y “pro-terrorista”1 de Gadafi. La Libia del Coronel ha sido un paria en el contexto internacional, pero el régimen ha gozado de legitimidad interna. Sin embargo, los levantamientos espontáneos que
Al régimen de Gadafi se le ha vinculado con diversos grupos y atentados terroristas entre los cuales destaca un ataque a un avión comercial en Escocia a finales de los años 80.
Europa Press (17 de marzo de 2011). El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba establecer la zona de ex-clusión aérea sobre Libia .Consultado el 18-03-2011http://www.europapress.es/internacional/noticia-consejo-seguridad-onu-aprueba-establecer-zona-exclusion-aerea-libia-20110317235516.html
Desde el día 25 de Marzo del 2011 se ha tomado la decisión de que la OTAN, a través de un general canadiense, coordine las operaciones aéreas en Libia.http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadian-general-to-lead-enforcement-of-libyas-no-fly-zone/ar-ticle1956477/1
2
3
han sucedido (conocidos en conjunto como la “Primavera Árabe”), han puesto en duda esta supuesta legitimidad interna. Los rebeldes, ubicados principalmente en la ciudad de Benghazi, han pedido la intervención de Occidente para finar el régimen. Las potencias del oeste han respondido al autorizar sanciones en contra del Estado Libio, a través de una resolución del consejo de seguridad (Resolución 1973) para “proteger a los civiles (libios) por todos los medios necesarios”2.
Desde el 17 marzo, una coalición de Estados occidentales entre los cuales están los antiguos colonizadores de Libia (Italia y Francia), está autorizada para establecer una “zona de exclusión aérea”. Interesantemente, Estados Unidos ha intentado mantener un perfil bajo en esta nueva acción en Medio Oriente3. Esto ha llevado a duras críticas internas contra el Presidente Obama de parte de conservadores como John McCain y Paul Wolfowitz en función de lo que han llamado un intervención tardía.
Asimismo, los aliados han tratado desesperadamente de incluir a naciones árabes en esta iniciativa y así legitimar su causa. Por otra parte Arabia Saudita y Bahréin han tenido su propia serie de levantamientos en contra de sus gobiernos represivos, llos cuales, por su posición privilegiada frente a Occidente, no están en riesgo de enfrentar acciones similares a las libias.
Es interesante observar que no todos los países del Consejo de Seguridad están a favor de la intervención en Libia. China y Rusia se han opuesto a la decisión alegando el asunto de la soberanía a sabiendas de que sus relaciones con Gadafi no son desconocidas. Otras naciones han condenado la iniciativa militar; en Latinoamérica, Venezuela, Ecuador y Uruguay.
Es posible decir que esta intervención perfila para ser, una vez más, la acción de Occidente en contra de Medio Oriente. La legitimidad de los levantados en todo el mundo árabe disminuye con cada misil tomahawk que dispara la armada estadounidense. Habrá que ver si en el futuro cercano se toman en cuenta argumentos como los anteriores para redefinir la política de Occidente frente a lo que está ocurriendo en esta región del planeta.
TUNEZ, ABRIL DE 2011“Egipto no es Libia, ni Yemen, ni Siria, ni Túnez.” Mauricio Meschoulam.En un pequeño país norafricano sobre el Mediterráneo fue donde empezó todo; bastó que un hombre desesperado se inmolara4 para que la sociedad de organizara en grupos activos. En Túnez la televisión y el Internet propagaron las ideas de liberación hacia la mayor parte del mundo árabe. Los politólogos, sociólogos, internacionalistas y jefes de gobierno (de Occidente y de Medio Oriente) se preguntan cómo sucedió el repentino movimiento que hasta ese momento había depuesto gobernantes, y cuya amenaza seguía creciendo.
A diferencia de los otros países de la región, Túnez es un país marcadamente más en contacto con Europa que por ejemplo, Siria o Libia. En función de esto, los medios de comunicación exteriores y el uso del Internet5, toman un papel preponderante en el mecanismo de expansión de las protestas. Íntimamente relacionado con esto está el aspecto demográfico. Los usuarios del Internet son en su mayoría jóvenes que han sabido utilizar plataformas como Facebook o Twitter a su favor. La juventud tunecina, con valores similares a los europeos, encontró la posibilidad de utilizar las redes sociales y blogs para difundir su opinión sobre el líder autoritario.
Mohammed Bouazizi, un joven comerciante de vegetales tunecino se prendió fuego el 17 de diciembre del 2010. Muchos consideran que dicho incidente fue el catalizador que inició las protestas. (http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2043557,00.html)
Según el Banco Mundial, 50% de la población mundial está compuesta por jóvenes de hasta 25 años y la mayoría de ellos viven en los países en vías de desarrollo. (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:2
Según Internet World Stats, en el 2009 había más de 3 millones de usuarios de internet en Túnez de una po-blación de poco más de 10 millones. Esto representa un 33% de la población aproximadamente. Esto es un porcentaje muy alto si se compara con el 5.5% de Libia. (http://www.internetworldstats.com/stats1.htm#africa)
4
65
Las condiciones anteriormente descritas no existen en otros países de la región. La variable que sí se repite es la de la juventud6. Desafortunadamente para los jóvenes de Siria o Libia, estos no gozan de las herramientas tecnológicas empleadas por los jóvenes en Túnez que les permitieron organizarse desde sus casas sin tener que enfrentar las balas y macanas en la calle. No todos los levantamientos de 2011 en Medio Oriente terminarán en una espontánea ráfaga de democracia. Esperar que lo ocurrido en Túnez se replicara en todos los reinos y repúblicas de la región no hubiera sido realista. Sin embargo, Túnez es el ejemplo de que bajo ciertas condiciones, la rebeldía rinde frutos.
ESPAÑA, MAYO DE 2011Tal como sucedió con el Islam en el S. VI, el virus revolucionario llegó al país más grande de la península Ibérica. Queda claro que las redes sociales son el medio de transmisión que ha estado recorriendo el mundo. El movimiento conocido internacionalmente como Spanish Revolution tuvo sus inicios un 15 de mayo y tomó un espacio titular en los periódicos del mundo. Compartió con la Primavera Árabe, primero, la sed de reivindicación y segundo, la participación de, en su mayoría, jóvenes desencantados con el statu quo.
SIRIA, OCTUBRE DE 2011 Como la fiera arrinconada, el tirano bajo presión pelea con más ferocidad. Bashar Al-Asad no es la excepción a la regla. El 31 de Julio de 2011 el caduco soberano que heredó el poder de su padre Hafez Al-Asad ordenó el, hasta ahora, más violento ataque a sus ciudadanos. Se estima que el saldo del ataque--que incluyó bombardeos y ataques con tanques contra civiles- fue de alrededor de 75 muertos. Los ataques continuaron los primeros dos días de agosto.
Es posible decir que esta intervención perfila para ser, una vez más, la acción de Occidente en contra de Medio Oriente. La legitimidad de los levantados en todo el mundo árabe disminuye con cada misil tomahawk que dispara la armada estadounidense. Habrá que ver si en el futuro cercano se toman en cuenta argumentos como los anteriores para redefinir la política de Occidente frente a lo que está ocurriendo en esta región del planeta.
TUNEZ, ABRIL DE 2011“Egipto no es Libia, ni Yemen, ni Siria, ni Túnez.” Mauricio Meschoulam.En un pequeño país norafricano sobre el Mediterráneo fue donde empezó todo; bastó que un hombre desesperado se inmolara4 para que la sociedad de organizara en grupos activos. En Túnez la televisión y el Internet propagaron las ideas de liberación hacia la mayor parte del mundo árabe. Los politólogos, sociólogos, internacionalistas y jefes de gobierno (de Occidente y de Medio Oriente) se preguntan cómo sucedió el repentino movimiento que hasta ese momento había depuesto gobernantes, y cuya amenaza seguía creciendo.
A diferencia de los otros países de la región, Túnez es un país marcadamente más en contacto con Europa que por ejemplo, Siria o Libia. En función de esto, los medios de comunicación exteriores y el uso del Internet5, toman un papel preponderante en el mecanismo de expansión de las protestas. Íntimamente relacionado con esto está el aspecto demográfico. Los usuarios del Internet son en su mayoría jóvenes que han sabido utilizar plataformas como Facebook o Twitter a su favor. La juventud tunecina, con valores similares a los europeos, encontró la posibilidad de utilizar las redes sociales y blogs para difundir su opinión sobre el líder autoritario.
Mohammed Bouazizi, un joven comerciante de vegetales tunecino se prendió fuego el 17 de diciembre del 2010. Muchos consideran que dicho incidente fue el catalizador que inició las protestas. (http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2043557,00.html)
Según el Banco Mundial, 50% de la población mundial está compuesta por jóvenes de hasta 25 años y la mayoría de ellos viven en los países en vías de desarrollo. (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:2
Según Internet World Stats, en el 2009 había más de 3 millones de usuarios de internet en Túnez de una po-blación de poco más de 10 millones. Esto representa un 33% de la población aproximadamente. Esto es un porcentaje muy alto si se compara con el 5.5% de Libia. (http://www.internetworldstats.com/stats1.htm#africa)
4
65
Las condiciones anteriormente descritas no existen en otros países de la región. La variable que sí se repite es la de la juventud6. Desafortunadamente para los jóvenes de Siria o Libia, estos no gozan de las herramientas tecnológicas empleadas por los jóvenes en Túnez que les permitieron organizarse desde sus casas sin tener que enfrentar las balas y macanas en la calle. No todos los levantamientos de 2011 en Medio Oriente terminarán en una espontánea ráfaga de democracia. Esperar que lo ocurrido en Túnez se replicara en todos los reinos y repúblicas de la región no hubiera sido realista. Sin embargo, Túnez es el ejemplo de que bajo ciertas condiciones, la rebeldía rinde frutos.
ESPAÑA, MAYO DE 2011Tal como sucedió con el Islam en el S. VI, el virus revolucionario llegó al país más grande de la península Ibérica. Queda claro que las redes sociales son el medio de transmisión que ha estado recorriendo el mundo. El movimiento conocido internacionalmente como Spanish Revolution tuvo sus inicios un 15 de mayo y tomó un espacio titular en los periódicos del mundo. Compartió con la Primavera Árabe, primero, la sed de reivindicación y segundo, la participación de, en su mayoría, jóvenes desencantados con el statu quo.
SIRIA, OCTUBRE DE 2011 Como la fiera arrinconada, el tirano bajo presión pelea con más ferocidad. Bashar Al-Asad no es la excepción a la regla. El 31 de Julio de 2011 el caduco soberano que heredó el poder de su padre Hafez Al-Asad ordenó el, hasta ahora, más violento ataque a sus ciudadanos. Se estima que el saldo del ataque--que incluyó bombardeos y ataques con tanques contra civiles- fue de alrededor de 75 muertos. Los ataques continuaron los primeros dos días de agosto.
El mundo ha cambiado, y regímenes como el de Bashar Al-Asad son los últimos bastiones de las concepciones tradicionales de la soberanía. Estos gobiernos, como lo hicieron las monarquías europeas del siglo XVIII y XIX, pelearán hasta el final para retardar lo inevitable: que las ideas externas mermen el poder del que tradicionalmente han gozado. A pesar de esto habrá que recordar que la soberanía sigue siendo un principio fundamental que garantiza, o al menos promete, que cada pueblo tenga el gobierno que decida. La lucha será intensa; habrá—como hasta hoy—atropellos y morirán inocentes, pero ésa es la naturaleza del cambio. El gobierno de Bashar no resistirá por siempre y hay dos posibilidades: que el tirano, dándose cuenta de esto deje el poder, o que no lo haga y sea finalmente vencido por un pueblo que reclamará su sangre. De una u otra manera, la caducidad del régimen es inminente.
ESTADOS UNIDOS, OCTUBRE DE 2011El virus emancipador ha brincado de Medio Oriente al corazón de Occidente. Las personas contagiadas toman las calles en Londres, Berlín, Roma e inesperadamente Nueva York y Washington. ¿Y qué piden estas multitudes? En dos palabras: JUSTICIA SOCIAL.
El movimiento Occupy Wall Steet, que crece de manera exponencial como cáncer en el corazón financiero del gigante capitalista, ha inspirado a muchos otros individuos y colectivos alrededor del mundo a hacer tomar espacios públicos alzando el estandarte de la lucha contra las inequidades económicas que sufren la gran mayoría de los seres humanos.
¿Qué consecuencias tendrán los eventos que ahora suceden en el contexto internacional? ¿Será posible que se reformule la “realidad”? Éstas son algunas preguntas que dejo al lector. Las respuestas no se han escrito aún, pero pronto aparecerán en los titulares.
Fabiola Figueroa NavarroEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, ITESM, Campus Querétaro
FUENTES CONSULTADAS: Azaola Piazza, B. (2008) Historia de Egipto Contemporáneo. Madrid: Catarata
BBC Mundo (2011, 10 de enero) “Egipto: expectativa ante posible renuncia de Mubarak.” BBC Mundo en línea; consultado en el 10 de Enero del 2011:http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110210_egipto_mubarak_podria_dimitir_rg.shtm
Europa Press (17 de marzo de 2011). El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba establecer la zona de exclusión aérea sobre Libia .Consultado el 18-03-2011:http://www.europapress.es/internacional/noticia-consejo-seguridad-onu-aprueba-establecer-zona-exclusion-aerea-libia-20110317235516.html
Mtro. Mauricio Meschoulam de la UIA en el ITESM, CQ, La situación en Túnez: 9 de abril del 2011.
SELECCIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN:
El mundo ha cambiado, y regímenes como el de Bashar Al-Asad son los últimos bastiones de las concepciones tradicionales de la soberanía. Estos gobiernos, como lo hicieron las monarquías europeas del siglo XVIII y XIX, pelearán hasta el final para retardar lo inevitable: que las ideas externas mermen el poder del que tradicionalmente han gozado. A pesar de esto habrá que recordar que la soberanía sigue siendo un principio fundamental que garantiza, o al menos promete, que cada pueblo tenga el gobierno que decida. La lucha será intensa; habrá—como hasta hoy—atropellos y morirán inocentes, pero ésa es la naturaleza del cambio. El gobierno de Bashar no resistirá por siempre y hay dos posibilidades: que el tirano, dándose cuenta de esto deje el poder, o que no lo haga y sea finalmente vencido por un pueblo que reclamará su sangre. De una u otra manera, la caducidad del régimen es inminente.
ESTADOS UNIDOS, OCTUBRE DE 2011El virus emancipador ha brincado de Medio Oriente al corazón de Occidente. Las personas contagiadas toman las calles en Londres, Berlín, Roma e inesperadamente Nueva York y Washington. ¿Y qué piden estas multitudes? En dos palabras: JUSTICIA SOCIAL.
El movimiento Occupy Wall Steet, que crece de manera exponencial como cáncer en el corazón financiero del gigante capitalista, ha inspirado a muchos otros individuos y colectivos alrededor del mundo a hacer tomar espacios públicos alzando el estandarte de la lucha contra las inequidades económicas que sufren la gran mayoría de los seres humanos.
¿Qué consecuencias tendrán los eventos que ahora suceden en el contexto internacional? ¿Será posible que se reformule la “realidad”? Éstas son algunas preguntas que dejo al lector. Las respuestas no se han escrito aún, pero pronto aparecerán en los titulares.
Fabiola Figueroa NavarroEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, ITESM, Campus Querétaro
FUENTES CONSULTADAS: Azaola Piazza, B. (2008) Historia de Egipto Contemporáneo. Madrid: Catarata
BBC Mundo (2011, 10 de enero) “Egipto: expectativa ante posible renuncia de Mubarak.” BBC Mundo en línea; consultado en el 10 de Enero del 2011:http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110210_egipto_mubarak_podria_dimitir_rg.shtm
Europa Press (17 de marzo de 2011). El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba establecer la zona de exclusión aérea sobre Libia .Consultado el 18-03-2011:http://www.europapress.es/internacional/noticia-consejo-seguridad-onu-aprueba-establecer-zona-exclusion-aerea-libia-20110317235516.html
Mtro. Mauricio Meschoulam de la UIA en el ITESM, CQ, La situación en Túnez: 9 de abril del 2011.
SELECCIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN:
ABSTRACTThe following article is an effort to understand and deal with the political evolution that has reached the Islamic Resistance Movement” Hamas”, as well of the role played in what most of the media tends to call “Arab spring”. The present work is based on a researching stay in the Palestinian city of Jenin, West Bank. Being more specific, in the Arab American University, Jenin. The aim is basically to analyze the relevance of Hamas, for the sake of a possible negotiation, future agreement between Palestinians and Israelis, all in a climate of stagnation in the peace process, where the continued building of Jewish colonies in Palestinian land, has seriously threatening the viability of a neighborhood of two independent and sovereign states.
HAMÁS Y LA PRIMAVERA ÁRABE: ¿SON LOS PALESTINOS LOS GRANDES OLVIDADOS?
Por: Francisco Daniel Abundis Mejía
Lic. en Relaciones Internacionales por Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontifica de Comillas ICAI/ICADE, Madrid, España. Becario del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2000-2012. Profesor de las asignaturas Historia de México y Estructuras Socioeconómicas de México. (Universidad del Valle de México, UVM Campus Sur).
RESUMENEl siguiente artículo versa sobre la evolución política que ha experimentado el movimiento de resistencia islámica Hamás, encaminado al papel que ha desempeñado, al margen de la denominada primavera árabe. En este sentido, el presente trabajo es fruto de una estancia de investigación en la ciudad palestina de Yenín-Cisjordania. Siendo más específicos en la Arab American University de Yenín. Lo que se pretende analizar es básicamente la relevancia que tiene tal movimiento en aras de una posible negociación, futuro acuerdo entre palestinos e israelíes, todo esto en un clima de estancamiento del proceso de paz, en donde la continua construcción de colonias de carácter judío en suelo palestino, ha puesto en serio riesgo la viabilidad de la vecindad de dos Estados independientes y soberanos.
ABSTRACTThe following article is an effort to understand and deal with the political evolution that has reached the Islamic Resistance Movement” Hamas”, as well of the role played in what most of the media tends to call “Arab spring”. The present work is based on a researching stay in the Palestinian city of Jenin, West Bank. Being more specific, in the Arab American University, Jenin. The aim is basically to analyze the relevance of Hamas, for the sake of a possible negotiation, future agreement between Palestinians and Israelis, all in a climate of stagnation in the peace process, where the continued building of Jewish colonies in Palestinian land, has seriously threatening the viability of a neighborhood of two independent and sovereign states.
HAMÁS Y LA PRIMAVERA ÁRABE: ¿SON LOS PALESTINOS LOS GRANDES OLVIDADOS?
Por: Francisco Daniel Abundis Mejía
Lic. en Relaciones Internacionales por Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontifica de Comillas ICAI/ICADE, Madrid, España. Becario del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2000-2012. Profesor de las asignaturas Historia de México y Estructuras Socioeconómicas de México. (Universidad del Valle de México, UVM Campus Sur).
RESUMENEl siguiente artículo versa sobre la evolución política que ha experimentado el movimiento de resistencia islámica Hamás, encaminado al papel que ha desempeñado, al margen de la denominada primavera árabe. En este sentido, el presente trabajo es fruto de una estancia de investigación en la ciudad palestina de Yenín-Cisjordania. Siendo más específicos en la Arab American University de Yenín. Lo que se pretende analizar es básicamente la relevancia que tiene tal movimiento en aras de una posible negociación, futuro acuerdo entre palestinos e israelíes, todo esto en un clima de estancamiento del proceso de paz, en donde la continua construcción de colonias de carácter judío en suelo palestino, ha puesto en serio riesgo la viabilidad de la vecindad de dos Estados independientes y soberanos.
La ocupación israelí en Palestina ha modificado tanto la vida cotidiana, como los procesos políticos y nacionales. La división de la sociedad en partidarios de Fatah y de Hamás1, ha polarizado la opinión pública. Muchos de los habitantes de los territorios ocupados, al saberme extranjero, y sobre todo al conocer mi objeto de estudio, se empeñan en conversar conmigo al respecto de la ocupación israelí en suelo palestino. Por tanto, el presente artículo de investigación abordará la evolución política que ha tenido el movimiento islamista que gobierna en la Franja de Gaza, y del mismo modo, pondrá en la palestra cuál es la situación del pueblo palestino y del proceso de paz, ante la serie de acontecimientos que han ido ocurriendo en la región, a partir de la reciente Revolución Jazmín en Túnez2.
Antes que nada hay que poner en contexto la situación. Hablar de Hamás va mucho más allá de la idea simplista y reduccionista de analizarlo como un movimiento de corte islamista. Es adentrarse en una maraña de vaivenes que dictaminan el devenir de uno de los actores preponderantes en el llamado proceso de paz entre Palestina e Israel. Y reitero preponderantes, ya que sin la presencia de Hamás en las rondas de negociación, sería bastante difícil que se pudiera llegar a un acuerdo. Ahora bien, es importante mencionar que no todo el sector palestino apoya a Hamás. Existe una tremenda división en el seno de la sociedad, entre los simpatizantes de Fatah, que durante años se convirtió en la única cara de la resistencia, y aquellos que comulgan con las ideas de Hamás, un movimiento que se caracterizó por enarbolar la bandera del Islam y, sobre todo, por el apoyo que brindó a todos los sectores de la sociedad palestina3.
Para efectos de dilucidar los elementos básicos del presente artículo, debemos primero ahondar en qué es Hamás, para después acercarnos a su papel dentro de la denominada Primavera Árabe4, concepto un tanto polémico, y que sigue cuestionándose en las instituciones académicas, debido a lo desigual de los procesos que la han formado. Además, aún no se sabe la extensión real de estos movimientos sociales, pues han pasado de la coyuntura a la estructura, es decir, de las manifestaciones estudiantiles a representar múltiples cambios de fondo en ciertos países.
En este tenor, es imposible concebir la existencia de este tipo de movilizaciones sin hacer un revisionismo histórico profundo, hasta llegar a los orígenes mismos del Islam político, y luego a las bases que lo convertirían en una matriz de movimientos sociales, es decir, la Hermandad Musulmana5. Para concebir las bases ideológicas de los movimientos islamistas es necesario remontarse a una serie de pensamientos filosóficos y sociales en el seno de la Umma6. En primera instancia, a la Salafiya7, y después a la Hermandad Musulmana egipcia del año de 1928, movimiento que se convertiría en la raíz de todos los grupos islamistas, incluyendo a Hamás. Debe entenderse que
Fatah, a veces llamada, Al-Fatah, es una organización de corte político y militar en Palestina fundada en el periodo 1957-1959 en Kuwait, por Salah Khalaf, Khalil al-Wazir y Yasser Arafat, quien fuera dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creada en 1964. Hamás, acrónimo de Harakat al-Muqáwama al-Islamiya (Movimiento de Liberación Islámica) es una organización militar fundada por el jeque Ahmed Yasin en 1987 que ha mantenido una guerra de baja intensidad en la Franja de Gaza.
Serie de protestas en pos de una democratización del mundo árabe, en el periodo 2010-2012. A l g u n o s países en donde se suscitaron movilizaciones sociales fueron: Túnez, Egipto, Argelia, Bahréin, Jordania, Libia, Yemen, Líbano, Marruecos, Omán, el Sahara Occidental, Siria, Yibuti, Kuwait e Irán.
Los llamados Hermanos Musulmanes o Sociedad de los Hermanos Musulmanes es una agrupación is-lamista y política que fue fundada en 1928 por Hassan al-Banna en Egipto, tras el colapso del Imperio Otomano. Su primer objetivo fue el establecimiento de un gobierno musulmán en Egipto, sin embargo, hoy día se ha vuelto una red de contactos con distintas organizaciones en todo el Medio Oriente, en pos de la dignificación del Islam. E incluso ya se han conformado como gobierno legitimo del país faraónico en la figura del islamista Morsi.
Nombre con el que se autodenomina la comunidad musulmana, pues fue con este nombre con el que se bautizó el primer grupo de conversos al Islam, en tiempos del Profeta de esta religión, Muhammad.
De Salaf, los compañeros o amigos del Profeta.
Se le denomina Revolución de los Jazmines a la serie de protestas de 2010-2011 que consiguieron el der-rocamiento de Zine El Abidine Ben Ali, que gobernaba de forma autocrática en Túnez. El movimiento se caracterizó por la presencia de jóvenes universitarios, y comenzó en la ciudad tunecina más poblada, Sidi Bouzid.
14
5
67
2
3
[el] Islam político es la doctrina, movimiento, que sostiene que el Islam posee una teoría de la política y el Estado. El Islam político representa sólo una de las diversas manifestaciones intelectuales y políticas de la interacción entre religión y política. Como teoría es una improvisación moderna que en realidad invoca las fuentes tradicionales y las precedentes (Ayubi, 1998: 11).
Difiero un poco con el uso del término radical, ya que se podría catalogar a Hamás dentro de un grupo de movimientos homogéneos, que más allá del islamismo, no han mostrado evolución alguna desde sus inicios, en contraparte a Hamás, que se ha instaurado ya como gobierno legítimo
La ocupación israelí en Palestina ha modificado tanto la vida cotidiana, como los procesos políticos y nacionales. La división de la sociedad en partidarios de Fatah y de Hamás1, ha polarizado la opinión pública. Muchos de los habitantes de los territorios ocupados, al saberme extranjero, y sobre todo al conocer mi objeto de estudio, se empeñan en conversar conmigo al respecto de la ocupación israelí en suelo palestino. Por tanto, el presente artículo de investigación abordará la evolución política que ha tenido el movimiento islamista que gobierna en la Franja de Gaza, y del mismo modo, pondrá en la palestra cuál es la situación del pueblo palestino y del proceso de paz, ante la serie de acontecimientos que han ido ocurriendo en la región, a partir de la reciente Revolución Jazmín en Túnez2.
Antes que nada hay que poner en contexto la situación. Hablar de Hamás va mucho más allá de la idea simplista y reduccionista de analizarlo como un movimiento de corte islamista. Es adentrarse en una maraña de vaivenes que dictaminan el devenir de uno de los actores preponderantes en el llamado proceso de paz entre Palestina e Israel. Y reitero preponderantes, ya que sin la presencia de Hamás en las rondas de negociación, sería bastante difícil que se pudiera llegar a un acuerdo. Ahora bien, es importante mencionar que no todo el sector palestino apoya a Hamás. Existe una tremenda división en el seno de la sociedad, entre los simpatizantes de Fatah, que durante años se convirtió en la única cara de la resistencia, y aquellos que comulgan con las ideas de Hamás, un movimiento que se caracterizó por enarbolar la bandera del Islam y, sobre todo, por el apoyo que brindó a todos los sectores de la sociedad palestina3.
Para efectos de dilucidar los elementos básicos del presente artículo, debemos primero ahondar en qué es Hamás, para después acercarnos a su papel dentro de la denominada Primavera Árabe4, concepto un tanto polémico, y que sigue cuestionándose en las instituciones académicas, debido a lo desigual de los procesos que la han formado. Además, aún no se sabe la extensión real de estos movimientos sociales, pues han pasado de la coyuntura a la estructura, es decir, de las manifestaciones estudiantiles a representar múltiples cambios de fondo en ciertos países.
En este tenor, es imposible concebir la existencia de este tipo de movilizaciones sin hacer un revisionismo histórico profundo, hasta llegar a los orígenes mismos del Islam político, y luego a las bases que lo convertirían en una matriz de movimientos sociales, es decir, la Hermandad Musulmana5. Para concebir las bases ideológicas de los movimientos islamistas es necesario remontarse a una serie de pensamientos filosóficos y sociales en el seno de la Umma6. En primera instancia, a la Salafiya7, y después a la Hermandad Musulmana egipcia del año de 1928, movimiento que se convertiría en la raíz de todos los grupos islamistas, incluyendo a Hamás. Debe entenderse que
Fatah, a veces llamada, Al-Fatah, es una organización de corte político y militar en Palestina fundada en el periodo 1957-1959 en Kuwait, por Salah Khalaf, Khalil al-Wazir y Yasser Arafat, quien fuera dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creada en 1964. Hamás, acrónimo de Harakat al-Muqáwama al-Islamiya (Movimiento de Liberación Islámica) es una organización militar fundada por el jeque Ahmed Yasin en 1987 que ha mantenido una guerra de baja intensidad en la Franja de Gaza.
Serie de protestas en pos de una democratización del mundo árabe, en el periodo 2010-2012. A l g u n o s países en donde se suscitaron movilizaciones sociales fueron: Túnez, Egipto, Argelia, Bahréin, Jordania, Libia, Yemen, Líbano, Marruecos, Omán, el Sahara Occidental, Siria, Yibuti, Kuwait e Irán.
Los llamados Hermanos Musulmanes o Sociedad de los Hermanos Musulmanes es una agrupación is-lamista y política que fue fundada en 1928 por Hassan al-Banna en Egipto, tras el colapso del Imperio Otomano. Su primer objetivo fue el establecimiento de un gobierno musulmán en Egipto, sin embargo, hoy día se ha vuelto una red de contactos con distintas organizaciones en todo el Medio Oriente, en pos de la dignificación del Islam. E incluso ya se han conformado como gobierno legitimo del país faraónico en la figura del islamista Morsi.
Nombre con el que se autodenomina la comunidad musulmana, pues fue con este nombre con el que se bautizó el primer grupo de conversos al Islam, en tiempos del Profeta de esta religión, Muhammad.
De Salaf, los compañeros o amigos del Profeta.
Se le denomina Revolución de los Jazmines a la serie de protestas de 2010-2011 que consiguieron el der-rocamiento de Zine El Abidine Ben Ali, que gobernaba de forma autocrática en Túnez. El movimiento se caracterizó por la presencia de jóvenes universitarios, y comenzó en la ciudad tunecina más poblada, Sidi Bouzid.
14
5
67
2
3
[el] Islam político es la doctrina, movimiento, que sostiene que el Islam posee una teoría de la política y el Estado. El Islam político representa sólo una de las diversas manifestaciones intelectuales y políticas de la interacción entre religión y política. Como teoría es una improvisación moderna que en realidad invoca las fuentes tradicionales y las precedentes (Ayubi, 1998: 11).
Difiero un poco con el uso del término radical, ya que se podría catalogar a Hamás dentro de un grupo de movimientos homogéneos, que más allá del islamismo, no han mostrado evolución alguna desde sus inicios, en contraparte a Hamás, que se ha instaurado ya como gobierno legítimo
El origen de todos los movimientos islamistas que han surgido y que existen en la actualidad, es la Salafiya: un movimiento reformista musulmán que buscaba recuperar el terreno perdido por los países árabes, tras la incursión de las potencias mundiales en los territorios anteriormente regidos por el Islam. La Salafiya, asimismo, surgió como respuesta a los problemas que aquejaban al mundo musulmán, con relación a la serie de problemas que se engendraron tras la expansión y el colonialismo europeo.
Hamás es un movimiento islamista de carácter sunní8. Se trata de una organización que surge a partir de la primera Intifada9, respondiendo a un contexto claro de ocupación, y también al fracaso de los distintos gobiernos árabes y de la propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en su objetivo de recuperar el territorio palestino ocupado por Israel. Esta agrupación es un actor de gran relevancia y enorme peso político en la región, y ha cobrado mayor importancia en la vida política palestina a partir de haber adquirido el gobierno, tras su triunfo en los comicios del año 2006. Tal triunfo gozó de gran legitimidad entre la población, cuando demostró fehacientemente que el movimiento islamista es uno de los actores indispensables y fundamentales en cualquier aproximación o proceso de paz en torno al conflicto palestino-israelí. No obstante, Hamás es catalogado por Israel y sus aliados como un grupo terrorista que pone en riesgo cualquier aproximación a la paz entre palestinos e israelíes.
La creación de Hamás responde de manera directa al contexto social del pueblo palestino; surge particularmente en respuesta a las posiciones tomadas a partir de la cumbre de Argel de 1973, por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP): en donde se optó por una posición minimalista, misma que representaba tan sólo el 22% del territorio de la palestina histórica.
La sociedad palestina, castigada por las cruentas políticas de Israel, y olvidada por la comunidad internacional, enclaustrada en un pequeño territorio sitiado por militares, respondió de la única manera que podía ante la ocupación: mediante una rebelión popular. Ganando relevancia en el contexto internacional, y al margen de los últimos acontecimientos de la Guerra Fría, ésta fue obteniendo legitimidad como una causa justa en contra de una ocupación que los palestinos consideraron injusta e ilegal.
Andrea Nusse (1998) se refiere a la primera Intifada en su texto, Muslim Palestine: The ideology of Hamas. Aquí, sugiere que el origen de esta manifestación social fue el resultado del hartazgo de los estratos sociales más azotados por la pobreza, que no obstante su condición, debieron enfrentarse a una ocupación extranjera:
El levantamiento generó algunas tendencias en el seno de la sociedad palestina, viendo a la intifada desde dentro como la rebelión de los pobres, olvidados y desamparados. El deterioro en las condiciones de vida, producto de las políticas económicas de Israel en los territorios ocupados, fue la principal fuerza conductora detrás de la radicalización de los palestinos y constituyó el pistón de la intifada. Su principal impulso era golpear el sistema que progresivamente violaba la dignidad de la gente palestina (Nusse, 1998: 20).
Al respecto, también menciona el Doctor Ignacio Álvarez-Ossorio (2001) que
El sunnismo, una de las dos grandes ramas del Islam junto con la Shía, es el grupo musulmán mayoritario. En tiempos ancestrales, los sunitas suponían que el linaje de los califas debía provenir del Profeta Muhammad. En esto se oponían a los chiitas, que pretendían seguir el linaje del primo de Muhammad, Alí.
La Intifada o “agitación”, “levantamiento” en árabe. Es el nombre que reciben las revueltas palestinas en contra de la ocupación israelí de su territorio. La primera comenzó en 1987 con ataques civiles al ejército de Israel, y se prolongó hasta la firma de los Acuerdos de Oslo, en 1993. La segunda Intifada, Intifada Al-Aqsa, comenzó en el 2000 y terminó en el 2005.
8
9
[el] levantamiento de 1987 se dio inicialmente en la Franja de Gaza el 8 de diciembre; luego la efervescencia se propagó hacia las ciudades de Cisjordania. Las causas que llevaron a la intifada son múltiples e interdependientes. Éstas fueron la escalada de brutalidad de la ocupación israelí, y la creciente ira entre los palestinos como respuesta a la humillación de la ocupación no sólo desde el punto de vista político, sino por la forma en que esta ocupación redujo estas áreas a una pobreza inmoral y el creciente poder de los islamistas quienes, a la sazón, se vieron impulsados a adoptar una nueva política de confrontación contra Israel (171).
El origen de todos los movimientos islamistas que han surgido y que existen en la actualidad, es la Salafiya: un movimiento reformista musulmán que buscaba recuperar el terreno perdido por los países árabes, tras la incursión de las potencias mundiales en los territorios anteriormente regidos por el Islam. La Salafiya, asimismo, surgió como respuesta a los problemas que aquejaban al mundo musulmán, con relación a la serie de problemas que se engendraron tras la expansión y el colonialismo europeo.
Hamás es un movimiento islamista de carácter sunní8. Se trata de una organización que surge a partir de la primera Intifada9, respondiendo a un contexto claro de ocupación, y también al fracaso de los distintos gobiernos árabes y de la propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en su objetivo de recuperar el territorio palestino ocupado por Israel. Esta agrupación es un actor de gran relevancia y enorme peso político en la región, y ha cobrado mayor importancia en la vida política palestina a partir de haber adquirido el gobierno, tras su triunfo en los comicios del año 2006. Tal triunfo gozó de gran legitimidad entre la población, cuando demostró fehacientemente que el movimiento islamista es uno de los actores indispensables y fundamentales en cualquier aproximación o proceso de paz en torno al conflicto palestino-israelí. No obstante, Hamás es catalogado por Israel y sus aliados como un grupo terrorista que pone en riesgo cualquier aproximación a la paz entre palestinos e israelíes.
La creación de Hamás responde de manera directa al contexto social del pueblo palestino; surge particularmente en respuesta a las posiciones tomadas a partir de la cumbre de Argel de 1973, por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP): en donde se optó por una posición minimalista, misma que representaba tan sólo el 22% del territorio de la palestina histórica.
La sociedad palestina, castigada por las cruentas políticas de Israel, y olvidada por la comunidad internacional, enclaustrada en un pequeño territorio sitiado por militares, respondió de la única manera que podía ante la ocupación: mediante una rebelión popular. Ganando relevancia en el contexto internacional, y al margen de los últimos acontecimientos de la Guerra Fría, ésta fue obteniendo legitimidad como una causa justa en contra de una ocupación que los palestinos consideraron injusta e ilegal.
Andrea Nusse (1998) se refiere a la primera Intifada en su texto, Muslim Palestine: The ideology of Hamas. Aquí, sugiere que el origen de esta manifestación social fue el resultado del hartazgo de los estratos sociales más azotados por la pobreza, que no obstante su condición, debieron enfrentarse a una ocupación extranjera:
El levantamiento generó algunas tendencias en el seno de la sociedad palestina, viendo a la intifada desde dentro como la rebelión de los pobres, olvidados y desamparados. El deterioro en las condiciones de vida, producto de las políticas económicas de Israel en los territorios ocupados, fue la principal fuerza conductora detrás de la radicalización de los palestinos y constituyó el pistón de la intifada. Su principal impulso era golpear el sistema que progresivamente violaba la dignidad de la gente palestina (Nusse, 1998: 20).
Al respecto, también menciona el Doctor Ignacio Álvarez-Ossorio (2001) que
El sunnismo, una de las dos grandes ramas del Islam junto con la Shía, es el grupo musulmán mayoritario. En tiempos ancestrales, los sunitas suponían que el linaje de los califas debía provenir del Profeta Muhammad. En esto se oponían a los chiitas, que pretendían seguir el linaje del primo de Muhammad, Alí.
La Intifada o “agitación”, “levantamiento” en árabe. Es el nombre que reciben las revueltas palestinas en contra de la ocupación israelí de su territorio. La primera comenzó en 1987 con ataques civiles al ejército de Israel, y se prolongó hasta la firma de los Acuerdos de Oslo, en 1993. La segunda Intifada, Intifada Al-Aqsa, comenzó en el 2000 y terminó en el 2005.
8
9
[el] levantamiento de 1987 se dio inicialmente en la Franja de Gaza el 8 de diciembre; luego la efervescencia se propagó hacia las ciudades de Cisjordania. Las causas que llevaron a la intifada son múltiples e interdependientes. Éstas fueron la escalada de brutalidad de la ocupación israelí, y la creciente ira entre los palestinos como respuesta a la humillación de la ocupación no sólo desde el punto de vista político, sino por la forma en que esta ocupación redujo estas áreas a una pobreza inmoral y el creciente poder de los islamistas quienes, a la sazón, se vieron impulsados a adoptar una nueva política de confrontación contra Israel (171).
Se sugiere que existía corrupción en el liderazgo de la OLP por lo que una generación de jóvenes que habían vivido de cerca la ocupación, dentro del propio territorio palestino, fomentarían la aparición de un movimiento islamista. La movilización, también, halla cabida ante las derrotas de los ejércitos árabes en contra de Israel, y viendo las posturas de pasividad adoptadas por los dirigentes militares, cediendo demasiado, desde la perspectiva palestina, ante el régimen israelí.
Dicho lo anterior, se explica que la causa de defensa palestina se bifurcara en dos proyectos distintos, totalmente antagónicos. En primera instancia, la OLP, que como ya se hizo referencia, a partir de La cumbre de Argel (1973) optó por deponer las armas, y negociando con Israel tan sólo un 22 por ciento del territorio palestino, siendo esta postura minimalista lo que provocaría el descontento de una gran parte de la población. En segunda instancia, Hamás, que enarbolaba un proyecto de nación que era fundamentado en un nacionalismo religioso, y que distaba del secularismo de Fatah.
El objetivo original del movimiento islamista fue instaurar una república religiosa en la región de Palestina, recuperando los territorios ocupados por Israel y destruyendo al mismo mediante la yihad o guerra santa. No obstante, actualmente Hamás ha flexibilizado esta postura, optando por un nuevo modelo político, con reformas al planteado por la carta fundacional del movimiento. Se trata, entonces, de una posición más moderada, que vincula el islamismo con la democratización y con la autonomía de gobierno. Sin embargo, hay que analizar la anterior premisa, pues no puede deponerse del todo la carta fundacional, donde explícitamente se especificaba la creación de un Estado independiente, en las fronteras de la Palestina del mandato británico. Esta situación ha ido evolucionando, debido a las exigencias mismas de la comunidad internacional, encaminándose a
un mayor pragmatismo, sin perder del todo el objeto de poner fin a la ocupación israelí. Tomando en consideración el hecho de que es imposible regresar a las fronteras de la Palestina histórica, porque esta situación, en términos geográficos, haría desaparecer al actual Estado de Israel, debe optarse por nuevas negociaciones, pactando la coexistencia de dos Estados, pero bajo las condiciones que supone la creación de un Estado Palestino en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania
Con respecto a la evolución de la ideología de Hamás, así como al reciente pragmatismo del movimiento, es bastante interesante la posición que mostró durante una entrevista realizada por Newsweek (2011) su líder, Khaled Mashall:
Hamás ha tratado de mostrar su lado más político y pragmático. En particular, hablo de la aceptación de una solución política al problema palestino. Tal solución requiere de la formación de un Estado palestino que se extienda desde la fronteras de 1967 hasta el río Jordán. Esta opinión fue establecida en el Documento de Reconciliación Nacional Palestina (también llamado Documento de los Prisioneros). Un acuerdo entre los activistas encarcelados de Hamás y otras facciones palestinas, que fue modificado en junio de 2006. El movimiento también ha anunciado en varias ocasiones su voluntad de poner fin a la resistencia armada y establecer una tregua de diez años a cambio de un estado palestino en los territorios de 1967.
El Doctor Ignacio Álvarez Ossorio (2012) indica al respecto de este cambio en las políticas de Hamás, que:
Es conocida su execrable fase terrorista en la que asesinó a cientos de civiles israelíes, razón por lo cual fue incorporada a las listas terroristas estadounidense y europea en la década de los noventa. Sin embargo, su evolución más reciente ha pasado completamente desapercibida, a pesar de que ha implicado la revisión de sus postulados tradicionales, incluido su llamamiento a la destrucción de Israel. Tras suspender los atentados suicidas y aprobar una tregua unilateral, Hamás apostó por integrarse en la Autoridad Palestina y el Consejo Legislativo Palestino. Al dar estos pasos, Hamás se inclinó por la vía política para alcanzar sus objetivos.
Se sugiere que existía corrupción en el liderazgo de la OLP por lo que una generación de jóvenes que habían vivido de cerca la ocupación, dentro del propio territorio palestino, fomentarían la aparición de un movimiento islamista. La movilización, también, halla cabida ante las derrotas de los ejércitos árabes en contra de Israel, y viendo las posturas de pasividad adoptadas por los dirigentes militares, cediendo demasiado, desde la perspectiva palestina, ante el régimen israelí.
Dicho lo anterior, se explica que la causa de defensa palestina se bifurcara en dos proyectos distintos, totalmente antagónicos. En primera instancia, la OLP, que como ya se hizo referencia, a partir de La cumbre de Argel (1973) optó por deponer las armas, y negociando con Israel tan sólo un 22 por ciento del territorio palestino, siendo esta postura minimalista lo que provocaría el descontento de una gran parte de la población. En segunda instancia, Hamás, que enarbolaba un proyecto de nación que era fundamentado en un nacionalismo religioso, y que distaba del secularismo de Fatah.
El objetivo original del movimiento islamista fue instaurar una república religiosa en la región de Palestina, recuperando los territorios ocupados por Israel y destruyendo al mismo mediante la yihad o guerra santa. No obstante, actualmente Hamás ha flexibilizado esta postura, optando por un nuevo modelo político, con reformas al planteado por la carta fundacional del movimiento. Se trata, entonces, de una posición más moderada, que vincula el islamismo con la democratización y con la autonomía de gobierno. Sin embargo, hay que analizar la anterior premisa, pues no puede deponerse del todo la carta fundacional, donde explícitamente se especificaba la creación de un Estado independiente, en las fronteras de la Palestina del mandato británico. Esta situación ha ido evolucionando, debido a las exigencias mismas de la comunidad internacional, encaminándose a
un mayor pragmatismo, sin perder del todo el objeto de poner fin a la ocupación israelí. Tomando en consideración el hecho de que es imposible regresar a las fronteras de la Palestina histórica, porque esta situación, en términos geográficos, haría desaparecer al actual Estado de Israel, debe optarse por nuevas negociaciones, pactando la coexistencia de dos Estados, pero bajo las condiciones que supone la creación de un Estado Palestino en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania
Con respecto a la evolución de la ideología de Hamás, así como al reciente pragmatismo del movimiento, es bastante interesante la posición que mostró durante una entrevista realizada por Newsweek (2011) su líder, Khaled Mashall:
Hamás ha tratado de mostrar su lado más político y pragmático. En particular, hablo de la aceptación de una solución política al problema palestino. Tal solución requiere de la formación de un Estado palestino que se extienda desde la fronteras de 1967 hasta el río Jordán. Esta opinión fue establecida en el Documento de Reconciliación Nacional Palestina (también llamado Documento de los Prisioneros). Un acuerdo entre los activistas encarcelados de Hamás y otras facciones palestinas, que fue modificado en junio de 2006. El movimiento también ha anunciado en varias ocasiones su voluntad de poner fin a la resistencia armada y establecer una tregua de diez años a cambio de un estado palestino en los territorios de 1967.
El Doctor Ignacio Álvarez Ossorio (2012) indica al respecto de este cambio en las políticas de Hamás, que:
Es conocida su execrable fase terrorista en la que asesinó a cientos de civiles israelíes, razón por lo cual fue incorporada a las listas terroristas estadounidense y europea en la década de los noventa. Sin embargo, su evolución más reciente ha pasado completamente desapercibida, a pesar de que ha implicado la revisión de sus postulados tradicionales, incluido su llamamiento a la destrucción de Israel. Tras suspender los atentados suicidas y aprobar una tregua unilateral, Hamás apostó por integrarse en la Autoridad Palestina y el Consejo Legislativo Palestino. Al dar estos pasos, Hamás se inclinó por la vía política para alcanzar sus objetivos.
Sin embargo, a pesar de estos cambios, tanto en el discurso como en la praxis, el pasado retórico y la carta fundacional del movimiento son elementos que siguen siendo tomados en cuenta de manera purista y esencial por los analistas israelíes. Por ende, Hamás sigue siendo considerado como un interlocutor no válido por el gobierno de Israel. Lo anterior es bastante peculiar, ya que en primera instancia se condena a la representación palestina por no tener un mando unificado, toda vez que se logró, y se condenó también al gobierno de Abbas10, por pactar con su contraparte en Gaza y negociar con “terroristas”. Por demás está recordar que Hamás en 2011 fue votado como facción política, por lo que está por convertirse en un gobierno democrático y legitimo en la Gaza actual.
Dicho todo lo anterior sólo resta decir que Hamás es un actor imprescindible en todo acercamiento para el Proceso de Paz. Más allá de la intransigencia israelí por ceder un ápice de territorio, la cooperación internacional y la aceptación por parte de los dirigentes palestinos de interlocutores extranjeros y asimétricos, hay que tomar en cuenta la evolución y escalada política de un movimiento que, como se ha dicho, ha ido tomando mayor relevancia en los asuntos palestinos.
Hamás no ha sido tomado en cuenta en el proceso de paz que, según la perspectiva palestina, ha fracasado rotundamente y ha perdido toda credibilidad ante los ojos de una sociedad que padece de los mismos males que han primado desde el inicio de la ocupación.
Hamás representa la esfera pragmática de la lucha política, no sólo en Gaza, sino también en ciertos sectores de Cisjordania. Esta situación quedó de manifiesto con el ondear de banderas verdes tras la más reciente negociación entre Hamás e Israel (2011). Como resultado de ésta, cabe destacar, se consiguió la libertad de más de un millar de presos palestinos, a cambio de liberar a un soldado israelí. Todo lo anterior, en contraposición a la propuesta diplomática de Hamás en el pasado, insistente sobre el reconocimiento palestino, pero que al parecer ha quedado ya en el olvido, como todas las resoluciones que condenan a Israel y dotan de libertad y privilegios a Palestina.
Ahora bien, una vez que se tocó de manera introductoria cuál es el carácter esencial de Hamás, establezcamos su papel en lo que se ha denominado como “Primavera Árabe”, concepto, que como ya se mencionó, pudiera ser engañoso, y que si bien detonó una serie de participaciones populares, no ha puesto fin a los problemas que aquejan a muchas de las sociedades en el Medio Oriente.
La Primavera Árabe, término con el que comúnmente la prensa internacional ha denominado a una serie de movimientos y protestas sociales en el Medio Oriente, es por sí misma otro tema de investigación, dada la complejidad y la disparidad de las regiones y del contexto propio de cada uno de los países que se han visto inmiscuidos en esta serie de levantamientos populares. Se ha tendido a generalizar el origen del descontento, como un efecto dominó tras lo acontecido en Túnez. La Revolución de los jazmines (2010-2011) que vino a deponer a Ben Alí, marcó el parteaguas de una serie de procesos que siguen vigentes hasta la fecha. Sin embargo, hay que considerar que cada uno de los levantamientos responde a causas distintas, a escenarios distintos, y sobre todo, a la búsqueda de libertades y mejores condiciones de vida. No obstante que tienen en común ser sociedades jóvenes que buscan mejor acceso a la educación y abrir accesos de participación ciudadana, es difícil que los países árabes superen décadas de gobiernos abúlicos y autoritarios, que se sirvieron de determinadas coyunturas para preservarse en el poder.
Aun cuando Túnez fue la punta de lanza en el origen de estos movimientos, hay que destacar un elemento trascendental para entender la situación, tanto histórica como actual del Medio Oriente. Y es que no se puede dejar de lado un revisionismo histórico que obligadamente nos lleva a recordar un trazado arbitrario de fronteras y un colonialismo exacerbado por parte de las potencias europeas, al final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y tras el desmembramiento del Imperio Otomano.
Mahmoud Abbas ha sido el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, desde novi-embre de 2004 hasta la actualidad. En el 2011, no obstante, pactó que habría nuevas elecciones para establecer un gobierno interino. Hamas ganó estos comicios electorales, aunque aún no hay noticias sobre una nueva estructura que siga con la misma línea de los islamistas.
10
Sin embargo, a pesar de estos cambios, tanto en el discurso como en la praxis, el pasado retórico y la carta fundacional del movimiento son elementos que siguen siendo tomados en cuenta de manera purista y esencial por los analistas israelíes. Por ende, Hamás sigue siendo considerado como un interlocutor no válido por el gobierno de Israel. Lo anterior es bastante peculiar, ya que en primera instancia se condena a la representación palestina por no tener un mando unificado, toda vez que se logró, y se condenó también al gobierno de Abbas10, por pactar con su contraparte en Gaza y negociar con “terroristas”. Por demás está recordar que Hamás en 2011 fue votado como facción política, por lo que está por convertirse en un gobierno democrático y legitimo en la Gaza actual.
Dicho todo lo anterior sólo resta decir que Hamás es un actor imprescindible en todo acercamiento para el Proceso de Paz. Más allá de la intransigencia israelí por ceder un ápice de territorio, la cooperación internacional y la aceptación por parte de los dirigentes palestinos de interlocutores extranjeros y asimétricos, hay que tomar en cuenta la evolución y escalada política de un movimiento que, como se ha dicho, ha ido tomando mayor relevancia en los asuntos palestinos.
Hamás no ha sido tomado en cuenta en el proceso de paz que, según la perspectiva palestina, ha fracasado rotundamente y ha perdido toda credibilidad ante los ojos de una sociedad que padece de los mismos males que han primado desde el inicio de la ocupación.
Hamás representa la esfera pragmática de la lucha política, no sólo en Gaza, sino también en ciertos sectores de Cisjordania. Esta situación quedó de manifiesto con el ondear de banderas verdes tras la más reciente negociación entre Hamás e Israel (2011). Como resultado de ésta, cabe destacar, se consiguió la libertad de más de un millar de presos palestinos, a cambio de liberar a un soldado israelí. Todo lo anterior, en contraposición a la propuesta diplomática de Hamás en el pasado, insistente sobre el reconocimiento palestino, pero que al parecer ha quedado ya en el olvido, como todas las resoluciones que condenan a Israel y dotan de libertad y privilegios a Palestina.
Ahora bien, una vez que se tocó de manera introductoria cuál es el carácter esencial de Hamás, establezcamos su papel en lo que se ha denominado como “Primavera Árabe”, concepto, que como ya se mencionó, pudiera ser engañoso, y que si bien detonó una serie de participaciones populares, no ha puesto fin a los problemas que aquejan a muchas de las sociedades en el Medio Oriente.
La Primavera Árabe, término con el que comúnmente la prensa internacional ha denominado a una serie de movimientos y protestas sociales en el Medio Oriente, es por sí misma otro tema de investigación, dada la complejidad y la disparidad de las regiones y del contexto propio de cada uno de los países que se han visto inmiscuidos en esta serie de levantamientos populares. Se ha tendido a generalizar el origen del descontento, como un efecto dominó tras lo acontecido en Túnez. La Revolución de los jazmines (2010-2011) que vino a deponer a Ben Alí, marcó el parteaguas de una serie de procesos que siguen vigentes hasta la fecha. Sin embargo, hay que considerar que cada uno de los levantamientos responde a causas distintas, a escenarios distintos, y sobre todo, a la búsqueda de libertades y mejores condiciones de vida. No obstante que tienen en común ser sociedades jóvenes que buscan mejor acceso a la educación y abrir accesos de participación ciudadana, es difícil que los países árabes superen décadas de gobiernos abúlicos y autoritarios, que se sirvieron de determinadas coyunturas para preservarse en el poder.
Aun cuando Túnez fue la punta de lanza en el origen de estos movimientos, hay que destacar un elemento trascendental para entender la situación, tanto histórica como actual del Medio Oriente. Y es que no se puede dejar de lado un revisionismo histórico que obligadamente nos lleva a recordar un trazado arbitrario de fronteras y un colonialismo exacerbado por parte de las potencias europeas, al final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y tras el desmembramiento del Imperio Otomano.
Mahmoud Abbas ha sido el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, desde novi-embre de 2004 hasta la actualidad. En el 2011, no obstante, pactó que habría nuevas elecciones para establecer un gobierno interino. Hamas ganó estos comicios electorales, aunque aún no hay noticias sobre una nueva estructura que siga con la misma línea de los islamistas.
10
Todo lo anterior derivó en una serie de nacionalismos en contra de las potencias ocupantes, canalizados por determinados líderes que supieron valerse de su contexto y llegaron al poder, mismo que ostentaron durante varios años, dejando de lado garantías, instituciones y, sobre todo, reformas sociales en países que vieron en el ejemplo tunecino una oportunidad para tratar de cambiar sus panoramas de manera estructural.
Hay tres casos que atañen a nuestro objeto de estudio: Siria, Egipto e Irán. No se puede deslindar, en primera instancia, al régimen sirio de Egipto, ni a éstos de la República Islámica de Irán, que si bien no es un país árabe, sí es musulmán y se convirtió durante mucho tiempo en uno de los principales mecenas del movimiento islamista que gobernó la Franja de Gaza.
El caso sirio es bastante peculiar, ya que hasta antes de la debacle del régimen de Al-Assad11, Khaled Mashall se encontraba exiliado en Damasco. Ahí gozó de ciertas prerrogativas, a pesar de que por ley, en Siria, formar parte de los Hermanos Musulmanes o de cualquier grupo reaccionario, conlleva la pena de muerte. En cuestión de finanzas, el régimen de Al-Assad formaba parte de la lista de principales patrocinadores de Hamás, junto con la República Islámica de Irán.
Existe una cuestión, misma que los detractores de Hamás criticaron bastante, y fue el hecho
Bashar Al-Assad es el presidente de Siria desde julio del 2000. En el 2011, múltiples movimientos sociales lo obligaban a dimitir, pero él se pronunció en contra de hacerlo. En el presente año (2012) los Estados Unidos le han puesto un ultimátum a su gobierno, sin éxito. Actualmente, Siria se encuentra en situación de “guerra civil”, según distintos organismos internacionales (Naciones Unidas, Cruz Roja).
Muhammad Hosni al Sayed Mubarak fue presidente de Egipto, de 1981 hasta el 2011, cuando tuvo que enfrentar protestas en su contra. Acusado de asesinar a su predecesor, Anwar Sadat, y de crímenes de Estado, fue condenado a cadena perpetua por la corte militar egipcia en el 2012.
11 12
de que los islamistas nunca se pronunciaron para condenar las formas en que el régimen sirio se ha dirigido a los manifestantes, de manera cruenta, dejando centenares de muertos; posición que es totalmente entendible, al caer en cuenta del apoyo financiero y moral que Hamás ha recibido de Damasco.
Por otra parte, en Egipto, la caída de Mubarak12 representó el declive de un régimen que se había caracterizado durante décadas por encabezar uno de los países árabes que mantenía relaciones cordiales con el Estado de Israel, a causa de que ambos recibían ayuda económica por parte de los Estados Unidos. Las rebeliones, así como la instauración de una junta de gobierno en primera instancia, y el clima que se respira en la actualidad con respecto a las próximas elecciones en territorio egipcio, han derivado en decisiones que pudieran repercutir en las relaciones entre Egipto e Israel. Uno de los puntos que hace pensar en lo endebles y tensas que se encuentran las relaciones diplomáticas entre ambos países, es lo que aconteció hace apenas unos meses, en abril de 2012, cuando de manera unilateral Egipto rompió un acuerdo que estaba vigente desde la firma de los tratados de paz entre Egipto e Israel, en 1979, mediante el cual Egipto se veía obligado a suministrar cerca del 40% del gas natural que utiliza Israel. Las compañías energéticas egipcias decidieron poner fin a dicho acuerdo debido a que los precios de gas para el Estado de Israel eran inferiores al precio internacional.
En primera instancia, la noticia fue tomada en un clima de cordialidad. Sin embargo, las tensiones que ambos países habían acumulado ya eran bastantes, dado el triunfo de la Hermandad Musulmana en las decisiones egipcias. Durante mucho tiempo, esta organización se había deslindando de las elecciones egipcias, hasta que decidió presentar su candidatura, en gran medida, debido a su fuerte presencia en los recientes procesos legislativos.
Todo lo anterior derivó en una serie de nacionalismos en contra de las potencias ocupantes, canalizados por determinados líderes que supieron valerse de su contexto y llegaron al poder, mismo que ostentaron durante varios años, dejando de lado garantías, instituciones y, sobre todo, reformas sociales en países que vieron en el ejemplo tunecino una oportunidad para tratar de cambiar sus panoramas de manera estructural.
Hay tres casos que atañen a nuestro objeto de estudio: Siria, Egipto e Irán. No se puede deslindar, en primera instancia, al régimen sirio de Egipto, ni a éstos de la República Islámica de Irán, que si bien no es un país árabe, sí es musulmán y se convirtió durante mucho tiempo en uno de los principales mecenas del movimiento islamista que gobernó la Franja de Gaza.
El caso sirio es bastante peculiar, ya que hasta antes de la debacle del régimen de Al-Assad11, Khaled Mashall se encontraba exiliado en Damasco. Ahí gozó de ciertas prerrogativas, a pesar de que por ley, en Siria, formar parte de los Hermanos Musulmanes o de cualquier grupo reaccionario, conlleva la pena de muerte. En cuestión de finanzas, el régimen de Al-Assad formaba parte de la lista de principales patrocinadores de Hamás, junto con la República Islámica de Irán.
Existe una cuestión, misma que los detractores de Hamás criticaron bastante, y fue el hecho
Bashar Al-Assad es el presidente de Siria desde julio del 2000. En el 2011, múltiples movimientos sociales lo obligaban a dimitir, pero él se pronunció en contra de hacerlo. En el presente año (2012) los Estados Unidos le han puesto un ultimátum a su gobierno, sin éxito. Actualmente, Siria se encuentra en situación de “guerra civil”, según distintos organismos internacionales (Naciones Unidas, Cruz Roja).
Muhammad Hosni al Sayed Mubarak fue presidente de Egipto, de 1981 hasta el 2011, cuando tuvo que enfrentar protestas en su contra. Acusado de asesinar a su predecesor, Anwar Sadat, y de crímenes de Estado, fue condenado a cadena perpetua por la corte militar egipcia en el 2012.
11 12
de que los islamistas nunca se pronunciaron para condenar las formas en que el régimen sirio se ha dirigido a los manifestantes, de manera cruenta, dejando centenares de muertos; posición que es totalmente entendible, al caer en cuenta del apoyo financiero y moral que Hamás ha recibido de Damasco.
Por otra parte, en Egipto, la caída de Mubarak12 representó el declive de un régimen que se había caracterizado durante décadas por encabezar uno de los países árabes que mantenía relaciones cordiales con el Estado de Israel, a causa de que ambos recibían ayuda económica por parte de los Estados Unidos. Las rebeliones, así como la instauración de una junta de gobierno en primera instancia, y el clima que se respira en la actualidad con respecto a las próximas elecciones en territorio egipcio, han derivado en decisiones que pudieran repercutir en las relaciones entre Egipto e Israel. Uno de los puntos que hace pensar en lo endebles y tensas que se encuentran las relaciones diplomáticas entre ambos países, es lo que aconteció hace apenas unos meses, en abril de 2012, cuando de manera unilateral Egipto rompió un acuerdo que estaba vigente desde la firma de los tratados de paz entre Egipto e Israel, en 1979, mediante el cual Egipto se veía obligado a suministrar cerca del 40% del gas natural que utiliza Israel. Las compañías energéticas egipcias decidieron poner fin a dicho acuerdo debido a que los precios de gas para el Estado de Israel eran inferiores al precio internacional.
En primera instancia, la noticia fue tomada en un clima de cordialidad. Sin embargo, las tensiones que ambos países habían acumulado ya eran bastantes, dado el triunfo de la Hermandad Musulmana en las decisiones egipcias. Durante mucho tiempo, esta organización se había deslindando de las elecciones egipcias, hasta que decidió presentar su candidatura, en gran medida, debido a su fuerte presencia en los recientes procesos legislativos.
El anterior punto es el que influye de manera directa en nuestro objeto de estudio, ya que como se ha manejado durante toda la presente investigación, Hamás es un movimiento que tiene sus orígenes en la organización egipcia de los Hermanos Musulmanes, por lo que el escenario más viable es que la resistencia palestina se viera reforzada, y muy probablemente apoyada, por las actuales autoridades egipcias.
Cabe destacar que el éxito de los Hermanos Musulmanes en Egipto establece una línea de triunfos de gobiernos islamistas, en donde destacan las autoridades de Túnez y Marruecos. Lo anterior puede entenderse como un fenómeno de islamización que podría llevarnos a pensar en un resurgimiento del Islam político en todo el Medio Oriente. Aunque también se debe puntualizar que ninguno de los movimientos de la denominada Primavera Árabe había enarbolado la bandera del Islam como medio de cohesión. Aun así, la victoria de los partidos religiosos en las urnas vino a poner de manifiesto el hastío y el cansancio por parte de los ciudadanos, de gobiernos abúlicos y tiránicos, cuya mayor cualidad había sido el marcar una estrecha desigualdad social en varios países de la región.
Otro de los países a considerar en cuanto al devenir de Hamás, y tomando en cuenta esta oleada de cambios en el mundo árabe, es la República Islámica de Irán que, como ya se mencionó, no es un país propiamente árabe, pero sí una República que se rige por la Sharia13. La ley musulmana fue un elemento que, también, en los inicios de Hamás sirvió como guía en la búsqueda de la creación de un posible Estado Palestino, mismo que tendría una orientación netamente religiosa. La ley, sin embargo, involucraba preceptos que se fueron dejando atrás, conforme se consolidó el pragmatismo de Hamás, en el entendido de que, si bien los palestinos siguen apegados al Islam, han sabido dar giros de timón en aras de mantenerse vigentes en el complejo escenario del Medio Oriente actual.
Los últimos meses (2012) han estado marcados por una serie de enfrentamientos entre los diplomáticos de la República Islámica de Irán y del Estado de Israel. El tema radica en la carrera nuclear iraní y en el permanente discurso de la seguridad en la política exterior de Israel. Un posible ataque al país persa por parte de los israelíes y la posible intromisión de los Estados Unidos en apoyo a Israel son temas actuales de la agenda. Pero, ¿cuál es la posición de Hamás ante este naciente conflicto?
Los líderes de Hamás declararon que no se verían inmiscuidos en un posible ataque contra Israel, no obstante los posibles beneficios que les traería el programa nuclear iraní. Acorde a una nota publicada por el diario británico The Guardian (2012), miembros del movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza mencionaron “que Hamás no se involucraría en un posible conflicto militar entre Israel e Irán”. Salah Bardawil, líder político de Hamás en la Franja de Gaza, comentó a dicho diario que:
Bardawil negó que Hamás considere lanzar cohetes contra Israel, a petición de Teherán, y en respuesta a un posible ataque israelí en contra de instalaciones nucleares iraníes. Hamás, según Bardawil, no forma parte de ninguna alianza militar en la región. Dijo: “nuestra estrategia es defender nuestros derechos”.
En el anterior tenor, cabe destacar que:En julio, Irán interrumpió sus donativos a Hamás (bastante reducidos desde 2009, cuando empezaron a aplicarse sanciones internacionales al régimen iraní) como represalia por la negativa de Mashal a organizar actos de apoyo al Gobierno sirio, similares a los celebrados por Hezbolá en Líbano. Mashal intuía que el régimen del presidente sirio, Al Assad, carecía de futuro, y que no le convenía seguir confiando en la protección del eje Teherán-Damasco (González, 2012).
Ley política de los países árabes que se encuentra en concordancia con el Islam. 13
“[si] hay una guerra entre las dos potencias, Hamás no será parte de [ésta]”.
El anterior punto es el que influye de manera directa en nuestro objeto de estudio, ya que como se ha manejado durante toda la presente investigación, Hamás es un movimiento que tiene sus orígenes en la organización egipcia de los Hermanos Musulmanes, por lo que el escenario más viable es que la resistencia palestina se viera reforzada, y muy probablemente apoyada, por las actuales autoridades egipcias.
Cabe destacar que el éxito de los Hermanos Musulmanes en Egipto establece una línea de triunfos de gobiernos islamistas, en donde destacan las autoridades de Túnez y Marruecos. Lo anterior puede entenderse como un fenómeno de islamización que podría llevarnos a pensar en un resurgimiento del Islam político en todo el Medio Oriente. Aunque también se debe puntualizar que ninguno de los movimientos de la denominada Primavera Árabe había enarbolado la bandera del Islam como medio de cohesión. Aun así, la victoria de los partidos religiosos en las urnas vino a poner de manifiesto el hastío y el cansancio por parte de los ciudadanos, de gobiernos abúlicos y tiránicos, cuya mayor cualidad había sido el marcar una estrecha desigualdad social en varios países de la región.
Otro de los países a considerar en cuanto al devenir de Hamás, y tomando en cuenta esta oleada de cambios en el mundo árabe, es la República Islámica de Irán que, como ya se mencionó, no es un país propiamente árabe, pero sí una República que se rige por la Sharia13. La ley musulmana fue un elemento que, también, en los inicios de Hamás sirvió como guía en la búsqueda de la creación de un posible Estado Palestino, mismo que tendría una orientación netamente religiosa. La ley, sin embargo, involucraba preceptos que se fueron dejando atrás, conforme se consolidó el pragmatismo de Hamás, en el entendido de que, si bien los palestinos siguen apegados al Islam, han sabido dar giros de timón en aras de mantenerse vigentes en el complejo escenario del Medio Oriente actual.
Los últimos meses (2012) han estado marcados por una serie de enfrentamientos entre los diplomáticos de la República Islámica de Irán y del Estado de Israel. El tema radica en la carrera nuclear iraní y en el permanente discurso de la seguridad en la política exterior de Israel. Un posible ataque al país persa por parte de los israelíes y la posible intromisión de los Estados Unidos en apoyo a Israel son temas actuales de la agenda. Pero, ¿cuál es la posición de Hamás ante este naciente conflicto?
Los líderes de Hamás declararon que no se verían inmiscuidos en un posible ataque contra Israel, no obstante los posibles beneficios que les traería el programa nuclear iraní. Acorde a una nota publicada por el diario británico The Guardian (2012), miembros del movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza mencionaron “que Hamás no se involucraría en un posible conflicto militar entre Israel e Irán”. Salah Bardawil, líder político de Hamás en la Franja de Gaza, comentó a dicho diario que:
Bardawil negó que Hamás considere lanzar cohetes contra Israel, a petición de Teherán, y en respuesta a un posible ataque israelí en contra de instalaciones nucleares iraníes. Hamás, según Bardawil, no forma parte de ninguna alianza militar en la región. Dijo: “nuestra estrategia es defender nuestros derechos”.
En el anterior tenor, cabe destacar que:En julio, Irán interrumpió sus donativos a Hamás (bastante reducidos desde 2009, cuando empezaron a aplicarse sanciones internacionales al régimen iraní) como represalia por la negativa de Mashal a organizar actos de apoyo al Gobierno sirio, similares a los celebrados por Hezbolá en Líbano. Mashal intuía que el régimen del presidente sirio, Al Assad, carecía de futuro, y que no le convenía seguir confiando en la protección del eje Teherán-Damasco (González, 2012).
Ley política de los países árabes que se encuentra en concordancia con el Islam. 13
“[si] hay una guerra entre las dos potencias, Hamás no será parte de [ésta]”.
Con los escenarios citados, resulta complicado para Hamás mantener la postura pragmática de los últimos años. Al poner en el mapa de la Primavera Árabe la causa palestina, se modificarían demasiado los escenarios subyacentes, por lo que la causa de Hamás deberá permanecer. Debido a los problemas internos de los países árabes, el tema del conflicto palestino-israelí pareciera perderse de nueva cuenta en el ostracismo. Queda en el aire una premisa casi innegable: la causa palestina como la gran olvidada de esta serie de movimientos sociales; una oleada de cambios que, si bien no han derivado en las soluciones esperadas, sí han marcado precedentes, y han dejado fuera de su dinámica las búsquedas de los palestinos.
En Palestina ha pasado poco o nada. La última propuesta por parte de la Autoridad Nacional Palestina fue la iniciativa de que su país pudiera ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. No obstante, esta premisa ha quedado en el olvido, pues la división partidista entre los palestinos, aunada a las políticas hostiles de los israelíes, han estancado el proceso de paz. A esto se suma la multiplicación de colonias judías en territorio palestino y la falta de un diálogo diplomático entre Palestina e Israel capaz de poner sobre una mesa los intereses de ambos actores.
En este contexto, a principios del 2012, los líderes de Hamás decidieron hacer una gira por varios países árabes buscando alianzas estratégicas y la legitimidad de su gobierno; asimismo, tratando de mantener viva la causa palestina, al insertarla en una agenda con problemas como el programa nuclear iraní, la crisis egipcia, y las hostilidades del régimen sirio hacia su propia población. Ismail Haniyeh, Primer Ministro palestino y líder de Hamás, realizó una serie de visitas oficiales a países como Egipto, Sudán, Turquía y Túnez. Uno de los elementos más rescatables de esta gira, por parte del representante de Hamás en Gaza, fue el haber ganado el apoyo de Turquía, país que solía apoyar antiguamente la vertiente islamista de Hamás, y que estaba reticente ante la actual postura pragmática. En contraposición a la gira, el gobierno de Israel tildó a Hamás como un movimiento de corte terrorista, y lo acusó de poner trabas a la pacificación.
El elemento primordial en toda esta serie de negociaciones fue la posición de Hamás, moderada y democrática. Entre la sociedad civil palestina, aún con los esfuerzos de Haniyeh, se ve con cautela la denominada Primavera Árabe. El tema es que, mientras la comunidad internacional se encuentra al pendiente de la problemática entre Israel y la República Islámica de Irán, los países árabes aprovecharon para movilizarse, derrocando sus gobiernos. Sin embargo, todo permanece igual en la Franja de Gaza: el gobierno de Israel y los Estados Unidos han dejado de lado el tema de las negociaciones con Palestina. Ha sido casi un año sin que se reactive el denominado proceso de paz, más allá de un par de cartas; en primera instancia, la misiva enviada por Abbas al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, y después, la respuesta de su homólogo al representante de la Autoridad Nacional Palestina. Fueron cartas que no arrojaron nada nuevo; siguen en la misma sintonía de no buscar soluciones viables, es decir, Israel sigue sin poner sobre la mesa una negociación sobre las fronteras del 67 y, otro tema álgido, el derecho de retorno de los refugiados israelíes a su territorio, tampoco se hace notar. De igual manera falta una resolución en el tema de las colonias de israelíes en Palestina. Recién se aprobó la construcción
Con los escenarios citados, resulta complicado para Hamás mantener la postura pragmática de los últimos años. Al poner en el mapa de la Primavera Árabe la causa palestina, se modificarían demasiado los escenarios subyacentes, por lo que la causa de Hamás deberá permanecer. Debido a los problemas internos de los países árabes, el tema del conflicto palestino-israelí pareciera perderse de nueva cuenta en el ostracismo. Queda en el aire una premisa casi innegable: la causa palestina como la gran olvidada de esta serie de movimientos sociales; una oleada de cambios que, si bien no han derivado en las soluciones esperadas, sí han marcado precedentes, y han dejado fuera de su dinámica las búsquedas de los palestinos.
En Palestina ha pasado poco o nada. La última propuesta por parte de la Autoridad Nacional Palestina fue la iniciativa de que su país pudiera ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. No obstante, esta premisa ha quedado en el olvido, pues la división partidista entre los palestinos, aunada a las políticas hostiles de los israelíes, han estancado el proceso de paz. A esto se suma la multiplicación de colonias judías en territorio palestino y la falta de un diálogo diplomático entre Palestina e Israel capaz de poner sobre una mesa los intereses de ambos actores.
En este contexto, a principios del 2012, los líderes de Hamás decidieron hacer una gira por varios países árabes buscando alianzas estratégicas y la legitimidad de su gobierno; asimismo, tratando de mantener viva la causa palestina, al insertarla en una agenda con problemas como el programa nuclear iraní, la crisis egipcia, y las hostilidades del régimen sirio hacia su propia población. Ismail Haniyeh, Primer Ministro palestino y líder de Hamás, realizó una serie de visitas oficiales a países como Egipto, Sudán, Turquía y Túnez. Uno de los elementos más rescatables de esta gira, por parte del representante de Hamás en Gaza, fue el haber ganado el apoyo de Turquía, país que solía apoyar antiguamente la vertiente islamista de Hamás, y que estaba reticente ante la actual postura pragmática. En contraposición a la gira, el gobierno de Israel tildó a Hamás como un movimiento de corte terrorista, y lo acusó de poner trabas a la pacificación.
El elemento primordial en toda esta serie de negociaciones fue la posición de Hamás, moderada y democrática. Entre la sociedad civil palestina, aún con los esfuerzos de Haniyeh, se ve con cautela la denominada Primavera Árabe. El tema es que, mientras la comunidad internacional se encuentra al pendiente de la problemática entre Israel y la República Islámica de Irán, los países árabes aprovecharon para movilizarse, derrocando sus gobiernos. Sin embargo, todo permanece igual en la Franja de Gaza: el gobierno de Israel y los Estados Unidos han dejado de lado el tema de las negociaciones con Palestina. Ha sido casi un año sin que se reactive el denominado proceso de paz, más allá de un par de cartas; en primera instancia, la misiva enviada por Abbas al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, y después, la respuesta de su homólogo al representante de la Autoridad Nacional Palestina. Fueron cartas que no arrojaron nada nuevo; siguen en la misma sintonía de no buscar soluciones viables, es decir, Israel sigue sin poner sobre la mesa una negociación sobre las fronteras del 67 y, otro tema álgido, el derecho de retorno de los refugiados israelíes a su territorio, tampoco se hace notar. De igual manera falta una resolución en el tema de las colonias de israelíes en Palestina. Recién se aprobó la construcción
de más colonias judías en Jerusalén sin el beneplácito palestino. Aunado a todo lo anterior, sigue permeando la división política en Palestina. Las elecciones de 2011 se vieron invalidadas y aún buscan su legitimidad, y las que en teoría deberían llevarse a cabo en el presente año, parece que no verán la luz. Sin un acuerdo de unidad que perdure y trascienda, encaminado a poner fin a la ocupación israelí en suelo palestino, la sociedad civil parece no querer ceder, ni unificar su toma de decisiones.
Con todo lo anterior, se puede argumentar que el movimiento islamista, muy a pesar de las críticas de sus detractores, ha sabido posicionarse aun en los más complejos escenarios. También es cierto que tras el giro ideológico que puso fin al Hamás dogmático, que pugnaba por la destrucción del Estado de Israel, y que condujo a un Hamás más político y diplomático, mejoraron las relaciones exteriores de Palestina. El “nuevo Hamás” busca ser tomado como un interlocutor válido en el proceso de paz, pues si bien niega el ceder sus prerrogativas al exigir como derecho por antonomasia, el del pueblo palestino, sí está abierto a establecer premisas que nunca se han dado. Sin embargo, el Estado de Israel no considera las exigencias moderadas del grupo islamista como un avance, ni las postula como urgentes, pues acusa la división política que prevalece en Palestina de haber puesto fin a las negociaciones.
En un territorio ocupado como Palestina, la tensión se respira, porque más allá de las pugnas entre partidos, prima y prevalece una idea trascendental: poner fin a toda costa a décadas de ocupación, humillaciones, bloqueos, checkpoints y, sobre todo, a la falta de una calidad de vida digna. El caso palestino implica una Historia de ocupación: primero, por el Imperio británico, y después, por Israel.
Hoy día, ya no está en tela de juicio la moción de un Estado Palestino en lo referente a los territorios conocidos como la Palestina histórica. No obstante, se reclama la creación de una entidad árabe autónoma, en una posición minimalista y no beligerante, que incluso los islamistas han aceptado, con tal de poner fin a un conflicto de más de 50 años. (Aquí dejaría la idea: Hamás si bien ha perdido popularidad, sigue siendo un actor con gran peso político, en lo personal no considero que tan sólo un 22% de los palestinos lo apoyen, sobre todo, siendo una sociedad tan polarizada).
Dicho todo lo anterior, Hamás, con todo y sus vaivenes, ha sabido adaptarse a las circunstancias. Se le ha criticado bastante —incluso, ya se habla de problemas de corrupción en las filas del movimiento, y de la disidencia del liderazgo actual—; aun así, existen militantes incondicionales que siguen prevaleciendo. Las acusaciones saltan bastante a la vista, debido a la política de transparencia que Hamás ha implementado: aplicar el saneamiento de las finanzas, en detrimento de los escándalos de los que fue víctima por los fraudes de su antecesora, la OLP. Lo que no se puede negar es la vigencia del movimiento y su importante participación en el proceso de paz. Su papel es crucial para reactivar las negociaciones en tiempos en donde se pretende llegar a la cohesión ciudadana en las elecciones palestinas, y en los que la pacificación es sustancial.
Más allá de todo lo anterior, justo cuando la Primavera Árabe parece que ha llegado a su cúspide, el régimen sirio se tambalea, han iniciado protestas en algunos Emiratos Árabes, y sobre todo, se está contemplando un resurgimiento del Islam político en la región. Esta situación, que no podemos deleznar del todo, y que es por demás preponderante, es una incógnita, aunque sin duda ha de modelar muchos de los cambios en el porvenir del Medio Oriente.
No podemos dejar de lado los triunfos en Túnez y Marruecos, de gobiernos de corte religioso, y ahora en Egipto, la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes. El Islam político retoma fueros que antes había perdido y para Hamás, tal triunfo representa la llegada del islamismo como un aliado político y religioso. Es complicado jugar con los posibles escenarios que han de venir en territorio egipcio, pero lo que no se puede dejar de tomar en cuenta es que las tensiones con Israel han aumentado. En un momento en donde el proceso de paz se ha quedado estancado, el aislacionismo del Estado de Israel, su negativa a negociar, y el resurgimiento de los estratos islámicos en los gobiernos, pudieran detonar un despertar en la sociedad palestina.
de más colonias judías en Jerusalén sin el beneplácito palestino. Aunado a todo lo anterior, sigue permeando la división política en Palestina. Las elecciones de 2011 se vieron invalidadas y aún buscan su legitimidad, y las que en teoría deberían llevarse a cabo en el presente año, parece que no verán la luz. Sin un acuerdo de unidad que perdure y trascienda, encaminado a poner fin a la ocupación israelí en suelo palestino, la sociedad civil parece no querer ceder, ni unificar su toma de decisiones.
Con todo lo anterior, se puede argumentar que el movimiento islamista, muy a pesar de las críticas de sus detractores, ha sabido posicionarse aun en los más complejos escenarios. También es cierto que tras el giro ideológico que puso fin al Hamás dogmático, que pugnaba por la destrucción del Estado de Israel, y que condujo a un Hamás más político y diplomático, mejoraron las relaciones exteriores de Palestina. El “nuevo Hamás” busca ser tomado como un interlocutor válido en el proceso de paz, pues si bien niega el ceder sus prerrogativas al exigir como derecho por antonomasia, el del pueblo palestino, sí está abierto a establecer premisas que nunca se han dado. Sin embargo, el Estado de Israel no considera las exigencias moderadas del grupo islamista como un avance, ni las postula como urgentes, pues acusa la división política que prevalece en Palestina de haber puesto fin a las negociaciones.
En un territorio ocupado como Palestina, la tensión se respira, porque más allá de las pugnas entre partidos, prima y prevalece una idea trascendental: poner fin a toda costa a décadas de ocupación, humillaciones, bloqueos, checkpoints y, sobre todo, a la falta de una calidad de vida digna. El caso palestino implica una Historia de ocupación: primero, por el Imperio británico, y después, por Israel.
Hoy día, ya no está en tela de juicio la moción de un Estado Palestino en lo referente a los territorios conocidos como la Palestina histórica. No obstante, se reclama la creación de una entidad árabe autónoma, en una posición minimalista y no beligerante, que incluso los islamistas han aceptado, con tal de poner fin a un conflicto de más de 50 años. (Aquí dejaría la idea: Hamás si bien ha perdido popularidad, sigue siendo un actor con gran peso político, en lo personal no considero que tan sólo un 22% de los palestinos lo apoyen, sobre todo, siendo una sociedad tan polarizada).
Dicho todo lo anterior, Hamás, con todo y sus vaivenes, ha sabido adaptarse a las circunstancias. Se le ha criticado bastante —incluso, ya se habla de problemas de corrupción en las filas del movimiento, y de la disidencia del liderazgo actual—; aun así, existen militantes incondicionales que siguen prevaleciendo. Las acusaciones saltan bastante a la vista, debido a la política de transparencia que Hamás ha implementado: aplicar el saneamiento de las finanzas, en detrimento de los escándalos de los que fue víctima por los fraudes de su antecesora, la OLP. Lo que no se puede negar es la vigencia del movimiento y su importante participación en el proceso de paz. Su papel es crucial para reactivar las negociaciones en tiempos en donde se pretende llegar a la cohesión ciudadana en las elecciones palestinas, y en los que la pacificación es sustancial.
Más allá de todo lo anterior, justo cuando la Primavera Árabe parece que ha llegado a su cúspide, el régimen sirio se tambalea, han iniciado protestas en algunos Emiratos Árabes, y sobre todo, se está contemplando un resurgimiento del Islam político en la región. Esta situación, que no podemos deleznar del todo, y que es por demás preponderante, es una incógnita, aunque sin duda ha de modelar muchos de los cambios en el porvenir del Medio Oriente.
No podemos dejar de lado los triunfos en Túnez y Marruecos, de gobiernos de corte religioso, y ahora en Egipto, la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes. El Islam político retoma fueros que antes había perdido y para Hamás, tal triunfo representa la llegada del islamismo como un aliado político y religioso. Es complicado jugar con los posibles escenarios que han de venir en territorio egipcio, pero lo que no se puede dejar de tomar en cuenta es que las tensiones con Israel han aumentado. En un momento en donde el proceso de paz se ha quedado estancado, el aislacionismo del Estado de Israel, su negativa a negociar, y el resurgimiento de los estratos islámicos en los gobiernos, pudieran detonar un despertar en la sociedad palestina.
Lo anterior, con bastantes matices, y encaminando los posibles resultados de una elección palestina, definirá el destino de la Franja de Gaza este año. O bien se corroboraría el apoyo hacia Hamás por parte de la sociedad civil, o bien, se impondrían nuevos votos de castigo y volvería el dominio de Fatah al poder Ejecutivo. El gran dilema, más allá de los posibles resultados en los comicios electorales en Palestina, es qué sucederá con la Primavera Árabe, ante un triunfo, o de Hamás o de Fatah. Sólo se espera que los problemas de antaño no modifiquen los escenarios futuros.
Israel no está dispuesto a negociar con el problema de los refugiados palestinos que hay en su territorio. El estatus de la ciudad de Jerusalén y el punto neurálgico del conflicto es éste, pues si algo representa un obstáculo para lograr un arreglo pertinente, es la creación de colonias judías en el territorio palestino.
Según la opinión del Dr. Wael Abu Hassan14, académico de la Arab American University de Yenín, en una entrevista personal (7 de marzo de 2012):
Hamás, es un movimiento que ha sabido sortear diferentes obstáculos, entre ellos la falta de apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional, pero sobre todo, los constantes ataques de Israel, catalogándolo como un grupo de carácter terrorista y no dando tregua a una posible negociación, a pesar de que fueron electos de manera democrática. Hamás es un movimiento bastante sui generis. Si analizamos un poco la Historia, la mayoría de los movimientos de este corte, cuando alcanzan un objetivo político, optan por deponer las armas; sin embargo, Hamás nunca ha considerado dejar la lucha armada, si bien han existido tiempos de cese al fuego, la lucha en contra de la ocupación prevalece, de manera, tanto ideológica, como en la praxis.
En este sentido, hay que señalar que para Hamás no existe una contradicción de manera directa entre la política y la milicia. Desde las entrañas del movimiento, se considera que ambos aspectos forman parte de la resistencia legítima en contra de la potencia ocupante: Israel. El Doctor Álvarez Ossorio (2012), al respecto, menciona que Hamás no se plantea dejar las armas. Los dirigentes islamistas interpretan que la resistencia debe mantenerse en pie para poder alcanzar cierto equilibrio con Israel.
No hay diferencia entre la actividad militar y la política, ya que el fin último es poner fin a la ocupación israelí. En ese sentido, Hamás se aproxima al modelo de su homólogo libanés, Hezbolá, que se ha integrado exitosamente a la escena política mundial, llegando incluso a convertirse en una pieza central del rompecabezas libanés, mientras mantiene sus milicias armadas (Haneishe, 2012)15. De acuerdo con la anterior idea, Hamás es un movimiento que se ha adaptado a distintas circunstancias para prevalecer con vigencia en la ecuación del conflicto palestino-israelí.
Lo interesante es la manera en cómo, de ser un movimiento que tuvo sus bases en la Hermandad Musulmana, optó por no inmiscuirse de lleno en la vida política del Islam internacional. No obstante, con el paso del tiempo, y dado el apoyo que logró obtener de algunos sectores de la sociedad palestina, se ha consolidado como la segunda fuerza política en Palestina después de Fatah, que durante años había sido el único bastión político en contra de la ocupación israelí.
Más allá de una causa, la situación palestina es una urgencia. Es una deuda que la comunidad internacional tiene con un pueblo que, durante décadas, ha vivido estragos y premuras. Situaciones derivadas de los excesos y afanes expansionistas de otro territorio que ha ejercido los privilegios que le brindan sus nexos cercanos con las finanzas internacionales y su cercana relación con los Estados Unidos y con Europa.
El Doctor Abu Hassan es profesor de tiempo completo en la facultad de psi-cología y ciencias médicas de la Arab American University, Yenín. Ha publicado numerosos artículos. Ha realizado diversas estancias doctorales; destacando la última en la Universidad de California, Riverside. Su trabajo se ha centrado en los aspectos psicológicos del conflicto palestino-israelí. Actualmente, encabeza la cátedra de sociología y pensamiento político en la institución californiana.
El Doctor Jamal Haneishe funge como profesor de tiempo completo en la Arab American University de Yenín. Las cátedras que imparte son. Política internacional, pensamiento político en Palestina y literatura árabe. Fue entrevistado por mí en el 2012.
14
15
Lo anterior, con bastantes matices, y encaminando los posibles resultados de una elección palestina, definirá el destino de la Franja de Gaza este año. O bien se corroboraría el apoyo hacia Hamás por parte de la sociedad civil, o bien, se impondrían nuevos votos de castigo y volvería el dominio de Fatah al poder Ejecutivo. El gran dilema, más allá de los posibles resultados en los comicios electorales en Palestina, es qué sucederá con la Primavera Árabe, ante un triunfo, o de Hamás o de Fatah. Sólo se espera que los problemas de antaño no modifiquen los escenarios futuros.
Israel no está dispuesto a negociar con el problema de los refugiados palestinos que hay en su territorio. El estatus de la ciudad de Jerusalén y el punto neurálgico del conflicto es éste, pues si algo representa un obstáculo para lograr un arreglo pertinente, es la creación de colonias judías en el territorio palestino.
Según la opinión del Dr. Wael Abu Hassan14, académico de la Arab American University de Yenín, en una entrevista personal (7 de marzo de 2012):
Hamás, es un movimiento que ha sabido sortear diferentes obstáculos, entre ellos la falta de apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional, pero sobre todo, los constantes ataques de Israel, catalogándolo como un grupo de carácter terrorista y no dando tregua a una posible negociación, a pesar de que fueron electos de manera democrática. Hamás es un movimiento bastante sui generis. Si analizamos un poco la Historia, la mayoría de los movimientos de este corte, cuando alcanzan un objetivo político, optan por deponer las armas; sin embargo, Hamás nunca ha considerado dejar la lucha armada, si bien han existido tiempos de cese al fuego, la lucha en contra de la ocupación prevalece, de manera, tanto ideológica, como en la praxis.
En este sentido, hay que señalar que para Hamás no existe una contradicción de manera directa entre la política y la milicia. Desde las entrañas del movimiento, se considera que ambos aspectos forman parte de la resistencia legítima en contra de la potencia ocupante: Israel. El Doctor Álvarez Ossorio (2012), al respecto, menciona que Hamás no se plantea dejar las armas. Los dirigentes islamistas interpretan que la resistencia debe mantenerse en pie para poder alcanzar cierto equilibrio con Israel.
No hay diferencia entre la actividad militar y la política, ya que el fin último es poner fin a la ocupación israelí. En ese sentido, Hamás se aproxima al modelo de su homólogo libanés, Hezbolá, que se ha integrado exitosamente a la escena política mundial, llegando incluso a convertirse en una pieza central del rompecabezas libanés, mientras mantiene sus milicias armadas (Haneishe, 2012)15. De acuerdo con la anterior idea, Hamás es un movimiento que se ha adaptado a distintas circunstancias para prevalecer con vigencia en la ecuación del conflicto palestino-israelí.
Lo interesante es la manera en cómo, de ser un movimiento que tuvo sus bases en la Hermandad Musulmana, optó por no inmiscuirse de lleno en la vida política del Islam internacional. No obstante, con el paso del tiempo, y dado el apoyo que logró obtener de algunos sectores de la sociedad palestina, se ha consolidado como la segunda fuerza política en Palestina después de Fatah, que durante años había sido el único bastión político en contra de la ocupación israelí.
Más allá de una causa, la situación palestina es una urgencia. Es una deuda que la comunidad internacional tiene con un pueblo que, durante décadas, ha vivido estragos y premuras. Situaciones derivadas de los excesos y afanes expansionistas de otro territorio que ha ejercido los privilegios que le brindan sus nexos cercanos con las finanzas internacionales y su cercana relación con los Estados Unidos y con Europa.
El Doctor Abu Hassan es profesor de tiempo completo en la facultad de psi-cología y ciencias médicas de la Arab American University, Yenín. Ha publicado numerosos artículos. Ha realizado diversas estancias doctorales; destacando la última en la Universidad de California, Riverside. Su trabajo se ha centrado en los aspectos psicológicos del conflicto palestino-israelí. Actualmente, encabeza la cátedra de sociología y pensamiento político en la institución californiana.
El Doctor Jamal Haneishe funge como profesor de tiempo completo en la Arab American University de Yenín. Las cátedras que imparte son. Política internacional, pensamiento político en Palestina y literatura árabe. Fue entrevistado por mí en el 2012.
14
15
No se pretende negar el derecho a existir del Estado de Israel. Hacerlo sería caer en el dogmatismo del que fue presa la organización islamista en sus orígenes. Sin embargo, sí se debe corroborar que existe una ocupación de carácter ilegal en suelo palestino, y que Hamás es un actor trascendental en todo posible acuerdo. Esto, debido a que es, después de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, la segunda fuerza de autoridad política en Palestina.
Hamás es un movimiento que ha ido evolucionando desde su creación en los inicios de la primera Intifada y que ha podido superar distintas circunstancias nada favorables. Circunstancias tales como un bloqueo económico por parte de la comunidad internacional desde su llegada al poder en la Franja de Gaza, y el descrédito por parte de los organismos internacionales, al increparle una política terrorista. Pero más allá de las premisas simplistas, sobre un Hamás que en sus inicios fungió como apoyo económico y catalizador de la ayuda a los sectores más golpeados por los estragos de la ocupación, hay que valorar a un movimiento que ha sabido modificarse, desde su carta fundacional hasta su victoria electoral. Si bien no se puede negar que dentro del contexto palestino existe una tremenda polarización política, también es cierto que el Estado de Israel ha cometido tremendas violaciones al Derecho Internacional.
Y es que uno de los principales argumentos de Netanyahu es que no se puede negociar con un gobierno dividido en dos facciones. Sí, la división existe y ha tenido vaivenes, desde la llegada de Hamás al legislativo de Gaza en 2006, pero también es cierto que el ciudadano palestino, más allá de enarbolar una bandera partidista, desea tener garantías individuales y libertad política, poniendo fin a la ocupación. Esto implicaría no tener que pasar por controles militares para ir de ciudad en ciudad y pertenecer a un Estado soberano e independiente, ya no en las fronteras de la Palestina histórica, sino en todo el territorio. De hecho, Palestina siempre ha pretendido volver a las fronteras anteriores de la anexión israelí de 1967: un 22% de territorio que significa la Franja de Gaza y Cisjordania.
Sin embargo, dadas las políticas de hechos consumados del Estado de Israel y la negativa por parte del mismo a negociar sobre los puntos más representativos del conflicto, es que las opciones se agotan, mientras que el tiempo transcurre a favor de un proyecto sionista que se ha ido consolidando, a costa del suelo palestino.
Los posibles escenarios son más que claros. En primera instancia, está la opción de que existieran dos Estados independientes y soberanos: un estado israelí que mantenga su actual territorio y uno palestino que se establezca en las fronteras del 67. Esta es la opción que se vuelve más compleja, cuando se toma en cuenta el elemento del derecho de retorno de los refugiados palestinos, mismos que fueron expulsados de sus hogares tras la creación del Estado de Israel en el año de 1948, y que en la actualidad se encuentran en distintos países árabes, tales como Jordania, Siria y Líbano.
En todos y cada uno de los foros del denominado proceso de paz, Israel ha dejado de lado el tema de los refugiados. Sus representantes han planteado que es un reto urgente, pero nunca han brindado soluciones, hecho que confina a un gran número de palestinos a vivir como refugiados en países vecinos, o bien, a estar viviendo en condiciones paupérrimas dentro de campos de refugiados, la mayoría de las veces ubicados en los suburbios de una ciudad determinada.
No se pretende negar el derecho a existir del Estado de Israel. Hacerlo sería caer en el dogmatismo del que fue presa la organización islamista en sus orígenes. Sin embargo, sí se debe corroborar que existe una ocupación de carácter ilegal en suelo palestino, y que Hamás es un actor trascendental en todo posible acuerdo. Esto, debido a que es, después de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, la segunda fuerza de autoridad política en Palestina.
Hamás es un movimiento que ha ido evolucionando desde su creación en los inicios de la primera Intifada y que ha podido superar distintas circunstancias nada favorables. Circunstancias tales como un bloqueo económico por parte de la comunidad internacional desde su llegada al poder en la Franja de Gaza, y el descrédito por parte de los organismos internacionales, al increparle una política terrorista. Pero más allá de las premisas simplistas, sobre un Hamás que en sus inicios fungió como apoyo económico y catalizador de la ayuda a los sectores más golpeados por los estragos de la ocupación, hay que valorar a un movimiento que ha sabido modificarse, desde su carta fundacional hasta su victoria electoral. Si bien no se puede negar que dentro del contexto palestino existe una tremenda polarización política, también es cierto que el Estado de Israel ha cometido tremendas violaciones al Derecho Internacional.
Y es que uno de los principales argumentos de Netanyahu es que no se puede negociar con un gobierno dividido en dos facciones. Sí, la división existe y ha tenido vaivenes, desde la llegada de Hamás al legislativo de Gaza en 2006, pero también es cierto que el ciudadano palestino, más allá de enarbolar una bandera partidista, desea tener garantías individuales y libertad política, poniendo fin a la ocupación. Esto implicaría no tener que pasar por controles militares para ir de ciudad en ciudad y pertenecer a un Estado soberano e independiente, ya no en las fronteras de la Palestina histórica, sino en todo el territorio. De hecho, Palestina siempre ha pretendido volver a las fronteras anteriores de la anexión israelí de 1967: un 22% de territorio que significa la Franja de Gaza y Cisjordania.
Sin embargo, dadas las políticas de hechos consumados del Estado de Israel y la negativa por parte del mismo a negociar sobre los puntos más representativos del conflicto, es que las opciones se agotan, mientras que el tiempo transcurre a favor de un proyecto sionista que se ha ido consolidando, a costa del suelo palestino.
Los posibles escenarios son más que claros. En primera instancia, está la opción de que existieran dos Estados independientes y soberanos: un estado israelí que mantenga su actual territorio y uno palestino que se establezca en las fronteras del 67. Esta es la opción que se vuelve más compleja, cuando se toma en cuenta el elemento del derecho de retorno de los refugiados palestinos, mismos que fueron expulsados de sus hogares tras la creación del Estado de Israel en el año de 1948, y que en la actualidad se encuentran en distintos países árabes, tales como Jordania, Siria y Líbano.
En todos y cada uno de los foros del denominado proceso de paz, Israel ha dejado de lado el tema de los refugiados. Sus representantes han planteado que es un reto urgente, pero nunca han brindado soluciones, hecho que confina a un gran número de palestinos a vivir como refugiados en países vecinos, o bien, a estar viviendo en condiciones paupérrimas dentro de campos de refugiados, la mayoría de las veces ubicados en los suburbios de una ciudad determinada.
Ahora bien, otro de los elementos que es determinante y definitivo, en cuanto a la viabilidad de la existencia de dos estados independientes y soberanos, es la creciente y continua construcción de colonias judías en Palestina. Es impresionante atravesar una carretera palestina y, repentinamente, observar banderas del Estado de Israel. Esta es una violación tajante del Derecho Internacional, así como una muestra clara del expansionismo israelí. Hay porciones de tierra palestina que son confiscadas y entregadas a colonos judíos, traídos de diversas partes del globo para poblar “la tierra de Israel”, misma que desde la lógica de los judíos, fue entregada por Dios a Su Pueblo desde tiempos ancestrales.
Las colonias son el principal impedimento para la posible creación de un Estado Palestino, por lo que Hamás se ha negado de manera tajante a las rondas de negociación del llamado proceso de paz. Lo anterior, aunado a que en ninguno de los foros se le ha tomado como un interlocutor válido, sólo complica las cosas, a pesar de que ganó elecciones de manera legítima y forma parte del ejecutivo en Gaza. La posición de los islamistas es clara con respecto a las colonias judías: mientras Israel no ponga un freno a las mismas, es imposible considerar la viabilidad de los dos Estados.
Y no se trata de una posición en contra de la paz por parte de los islamistas, sino más bien de una lógica que responde a una cuestión de carácter territorial. Dicho de otra manera, el beneplácito de la paz en Palestina, como ya se ha mencionado, es de un 22%. Porcentaje que día con día decrece, debido a la construcción de viviendas itinerantes (las colonias son estáticas, no tienen un carácter itinerante) para la población judía. Es insensato pensar que, ante esta situación, Palestina podría regresar a las fronteras de 1967. Eso significaría la desaparición del actual Estado de Israel, y una posible intervención de todos sus aliados. Sin embargo, si es posible argumentar un freno inmediato a la deplorable práctica israelí de las colonias, es que dicho sea de paso, ha sido condenada por las Naciones Unidas y por varios gobiernos estadounidenses.
Otro elemento que bloquea de manera clara la posible solución de dos Estados independientes es el Estatuto de Jerusalén. Esta ciudad, que es sagrada para las tres principales religiones monoteístas, y en donde converge, por tanto, el culto de judíos, cristianos y musulmanes, ha sido tema de discordia desde los orígenes del conflicto. Israel considera a Jerusalén como indivisible. A lo largo de las rondas de negociaciones, se ha tratado de pactar sobre posibles concesiones, mismas que no han llegado a consolidarse. En la actualidad, la ciudad mantiene un estatus particular: es territorio israelí, pero con paso especial para ciertos palestinos que, con un permiso especial, pueden ingresar a los recintos sagrados del Islam.
Para Hamás la creación de un Estado palestino contiene en sí misma, la última de las limitantes para una posible solución de dos Estados. Aunándose al reclamo de Jerusalén, el grupo islamista exige que se respeten las fronteras anteriores a la guerra de 1967, cuando Israel se anexó la Franja de Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí en Egipto y los Altos del Golán en Siria.
Todos estos puntos nunca han sido discutidos de manera directa por las delegaciones israelíes. Hay que destacar que la misma situación prevalece entre los islamistas. En cuanto a que no eran vistos como interlocutores válidos, los líderes de la OLP al mando de Yasser Arafat, sufrieron la misma negativa y rechazo que Hamás. Por ende, los distintos foros en donde se pretendió negociar, y en los que hoy día se busca poner fin al conflicto, siempre han estado encabezados por potencias extranjeras, que no consideran a Hamás como un representante legitimo del gobierno palestino, a pesar de que los islamistas hayan sido elegidos mediante un proceso electoral.
Ahora bien, otro de los elementos que es determinante y definitivo, en cuanto a la viabilidad de la existencia de dos estados independientes y soberanos, es la creciente y continua construcción de colonias judías en Palestina. Es impresionante atravesar una carretera palestina y, repentinamente, observar banderas del Estado de Israel. Esta es una violación tajante del Derecho Internacional, así como una muestra clara del expansionismo israelí. Hay porciones de tierra palestina que son confiscadas y entregadas a colonos judíos, traídos de diversas partes del globo para poblar “la tierra de Israel”, misma que desde la lógica de los judíos, fue entregada por Dios a Su Pueblo desde tiempos ancestrales.
Las colonias son el principal impedimento para la posible creación de un Estado Palestino, por lo que Hamás se ha negado de manera tajante a las rondas de negociación del llamado proceso de paz. Lo anterior, aunado a que en ninguno de los foros se le ha tomado como un interlocutor válido, sólo complica las cosas, a pesar de que ganó elecciones de manera legítima y forma parte del ejecutivo en Gaza. La posición de los islamistas es clara con respecto a las colonias judías: mientras Israel no ponga un freno a las mismas, es imposible considerar la viabilidad de los dos Estados.
Y no se trata de una posición en contra de la paz por parte de los islamistas, sino más bien de una lógica que responde a una cuestión de carácter territorial. Dicho de otra manera, el beneplácito de la paz en Palestina, como ya se ha mencionado, es de un 22%. Porcentaje que día con día decrece, debido a la construcción de viviendas itinerantes (las colonias son estáticas, no tienen un carácter itinerante) para la población judía. Es insensato pensar que, ante esta situación, Palestina podría regresar a las fronteras de 1967. Eso significaría la desaparición del actual Estado de Israel, y una posible intervención de todos sus aliados. Sin embargo, si es posible argumentar un freno inmediato a la deplorable práctica israelí de las colonias, es que dicho sea de paso, ha sido condenada por las Naciones Unidas y por varios gobiernos estadounidenses.
Otro elemento que bloquea de manera clara la posible solución de dos Estados independientes es el Estatuto de Jerusalén. Esta ciudad, que es sagrada para las tres principales religiones monoteístas, y en donde converge, por tanto, el culto de judíos, cristianos y musulmanes, ha sido tema de discordia desde los orígenes del conflicto. Israel considera a Jerusalén como indivisible. A lo largo de las rondas de negociaciones, se ha tratado de pactar sobre posibles concesiones, mismas que no han llegado a consolidarse. En la actualidad, la ciudad mantiene un estatus particular: es territorio israelí, pero con paso especial para ciertos palestinos que, con un permiso especial, pueden ingresar a los recintos sagrados del Islam.
Para Hamás la creación de un Estado palestino contiene en sí misma, la última de las limitantes para una posible solución de dos Estados. Aunándose al reclamo de Jerusalén, el grupo islamista exige que se respeten las fronteras anteriores a la guerra de 1967, cuando Israel se anexó la Franja de Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí en Egipto y los Altos del Golán en Siria.
Todos estos puntos nunca han sido discutidos de manera directa por las delegaciones israelíes. Hay que destacar que la misma situación prevalece entre los islamistas. En cuanto a que no eran vistos como interlocutores válidos, los líderes de la OLP al mando de Yasser Arafat, sufrieron la misma negativa y rechazo que Hamás. Por ende, los distintos foros en donde se pretendió negociar, y en los que hoy día se busca poner fin al conflicto, siempre han estado encabezados por potencias extranjeras, que no consideran a Hamás como un representante legitimo del gobierno palestino, a pesar de que los islamistas hayan sido elegidos mediante un proceso electoral.
Ahora bien, el segundo escenario responde a un Estado con carácter binacional. Pero si la solución de dos Estados Independientes se vislumbra compleja, dadas las políticas de Israel, la premisa de una sola entidad para ambas poblaciones es totalmente utópica. En primera instancia, bajo ninguna circunstancia las instituciones de Tel Aviv estarían dispuestas a poner en riesgo el “carácter judío” del Estado de Israel. Por otro lado, por una cuestión de densidad poblacional, en unos cuantos años, de seguir con las tasas actuales, la población árabe superaría en número a la israelí, por lo que la esencia primordial de un Estado judío quedaría en serio riesgo.
Se ha caído en una trampa en donde ningún escenario es viable, dada la negación del Estado de Israel para negociar de forma razonable con las autoridades palestinas. Caso curioso: Israel sigue rechazando de manera tajante un posible diálogo con miembros de Hamás en cuanto al proceso de paz se refiere; sin embargo, hace apenas unos meses se dio un acercamiento sin precedentes, en donde el gobierno israelí liberó a más de un millar de presos palestinos de sus cárceles, a cambio de la libertad de un soldado israelí, que había caído en cautiverio a manos de milicias de Hamás.
Entonces, ¿dónde quedó la política israelí, de no negociar con “terroristas”? Es claro que las recientes coyunturas le cobraron una factura al gobierno israelí. Inmerso en una serie de problemas diplomáticos con Irán, Israel vio en la negociación con Hamás una forma para seguir legitimando su estrategia exterior de seguridad. Sus políticas, no obstante, son cuestionadas por las nuevas generaciones, que se han manifestado en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, exigiendo mejores condiciones de vida, facilidades para adquirir viviendas y cuotas más accesibles en términos de educación.
El gasto israelí en materia de seguridad, por otra parte, es un discurso que ha aglutinado al pueblo judío durante décadas; sin embargo, en tiempos en los que los vientos de cambio azotan a la región, pareciera que el eterno discurso del terrorismo palestino se ha desgastado, convirtiéndose en una política de Estado, y no representado de manera clara la opinión generalizada de la sociedad israelí, al respecto de la ocupación.
La influencia del islamismo en el norte de África, además, amenaza con expandirse por otros confines del mundo árabe. Tras décadas de gobiernos despóticos y corruptos, la presencia de la Hermandad Musulmana en Egipto, matriz de Hamás, y el apoyo financiero del Emirato de Qatar, colocan el islamismo en una nueva posición, en donde si bien sigue siendo víctima de las coyunturas locales y regionales, también ha cambiado muchas de sus posiciones y postulados tradicionales. Las organizaciones islámicas siguen vigentes y representan hasta la fecha, movimientos de unidad nacional que han depuesto las bombas suicidas y han optado, en su lugar, por la vía diplomática. Esto es crucial, sobre todo ante un Estado de Israel que sigue ejerciendo sus fueros ante la comunidad Internacional, y que se rehúsa a ceder una ínfima parte de sus terrenos.
Para finalizar el anterior ejercicio de reflexión, no queda más que ser optimistas con respecto a la posible viabilidad de un futuro Estado palestino. No obstante este optimismo, la evaluación ha de estar siempre cargada de la pertinente dosis de realismo político, que atañe a los análisis de la realidad internacional. El eterno conflicto entre árabes e israelíes no tendrá fin próximo, sino hasta que la comunidad internacional se dé cuenta de que aún prevalece una ocupación en el mundo, y de que, todavía, existe un muro que divide, humilla y separa a una sociedad. Las prácticas hostiles realizadas en suelo palestino, son cuasi equiparables a las del apartheid sudafricano. Nos encontramos en lo que, sin afán de exagerar pudiera ser un lento proceso de limpieza étnica. El mundo, callado e indiferente, no puede dejar de percatarse de los vientos de cambio que sobrevuelan el Medio Oriente.
Ahora bien, el segundo escenario responde a un Estado con carácter binacional. Pero si la solución de dos Estados Independientes se vislumbra compleja, dadas las políticas de Israel, la premisa de una sola entidad para ambas poblaciones es totalmente utópica. En primera instancia, bajo ninguna circunstancia las instituciones de Tel Aviv estarían dispuestas a poner en riesgo el “carácter judío” del Estado de Israel. Por otro lado, por una cuestión de densidad poblacional, en unos cuantos años, de seguir con las tasas actuales, la población árabe superaría en número a la israelí, por lo que la esencia primordial de un Estado judío quedaría en serio riesgo.
Se ha caído en una trampa en donde ningún escenario es viable, dada la negación del Estado de Israel para negociar de forma razonable con las autoridades palestinas. Caso curioso: Israel sigue rechazando de manera tajante un posible diálogo con miembros de Hamás en cuanto al proceso de paz se refiere; sin embargo, hace apenas unos meses se dio un acercamiento sin precedentes, en donde el gobierno israelí liberó a más de un millar de presos palestinos de sus cárceles, a cambio de la libertad de un soldado israelí, que había caído en cautiverio a manos de milicias de Hamás.
Entonces, ¿dónde quedó la política israelí, de no negociar con “terroristas”? Es claro que las recientes coyunturas le cobraron una factura al gobierno israelí. Inmerso en una serie de problemas diplomáticos con Irán, Israel vio en la negociación con Hamás una forma para seguir legitimando su estrategia exterior de seguridad. Sus políticas, no obstante, son cuestionadas por las nuevas generaciones, que se han manifestado en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, exigiendo mejores condiciones de vida, facilidades para adquirir viviendas y cuotas más accesibles en términos de educación.
El gasto israelí en materia de seguridad, por otra parte, es un discurso que ha aglutinado al pueblo judío durante décadas; sin embargo, en tiempos en los que los vientos de cambio azotan a la región, pareciera que el eterno discurso del terrorismo palestino se ha desgastado, convirtiéndose en una política de Estado, y no representado de manera clara la opinión generalizada de la sociedad israelí, al respecto de la ocupación.
La influencia del islamismo en el norte de África, además, amenaza con expandirse por otros confines del mundo árabe. Tras décadas de gobiernos despóticos y corruptos, la presencia de la Hermandad Musulmana en Egipto, matriz de Hamás, y el apoyo financiero del Emirato de Qatar, colocan el islamismo en una nueva posición, en donde si bien sigue siendo víctima de las coyunturas locales y regionales, también ha cambiado muchas de sus posiciones y postulados tradicionales. Las organizaciones islámicas siguen vigentes y representan hasta la fecha, movimientos de unidad nacional que han depuesto las bombas suicidas y han optado, en su lugar, por la vía diplomática. Esto es crucial, sobre todo ante un Estado de Israel que sigue ejerciendo sus fueros ante la comunidad Internacional, y que se rehúsa a ceder una ínfima parte de sus terrenos.
Para finalizar el anterior ejercicio de reflexión, no queda más que ser optimistas con respecto a la posible viabilidad de un futuro Estado palestino. No obstante este optimismo, la evaluación ha de estar siempre cargada de la pertinente dosis de realismo político, que atañe a los análisis de la realidad internacional. El eterno conflicto entre árabes e israelíes no tendrá fin próximo, sino hasta que la comunidad internacional se dé cuenta de que aún prevalece una ocupación en el mundo, y de que, todavía, existe un muro que divide, humilla y separa a una sociedad. Las prácticas hostiles realizadas en suelo palestino, son cuasi equiparables a las del apartheid sudafricano. Nos encontramos en lo que, sin afán de exagerar pudiera ser un lento proceso de limpieza étnica. El mundo, callado e indiferente, no puede dejar de percatarse de los vientos de cambio que sobrevuelan el Medio Oriente.
Abu Hassan, Wael. Entrevista realizada en la Arab American Yenín, Cisjordania. 7 de marzo de 2012.
Abu Hassan. Entrevista realizada en la Arab American Yenín, Cisjordania. 18 de marzo de 2012.
Álvarez Ossorio, Ignacio. La paz fracasada. Disponible en: http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/proceso_paz/index.html. Consultado el día 11 de noviembre de 2011.
Álvarez-Ossorio, Ignacio ,Izquierdo, Ferran. ¿por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino israelí. Instituto universitario de Desarrollo y Cooperación. Editorial catarata. Madrid. 2007. P.37 Disponible en http://books.google.es/books?id=r4RzH4gzj30C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Ignacio+%C3%81lvarez-Ossorio%22&hl=es&ei=p8h2TvSqNoy-tgeXiZmvDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false consultado el día 17 de septiembre de 2011.
Álvarez-Ossorio, Ignacio. ¿Es todavía viable un Estado Palestino? Trabas y alternativas al proceso de paz. OPEX Observatorio de política exterior española. España. 2010. p.5.disponible en http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/es-todavia-viable-un-estado-palestino-trabas-y-alternativas-al-proceso-de-paz. Consultado el 10 de septiembre de 2011.
Álvarez-Ossorio, Ignacio. “LA HOJA DE RUTA DE HAMAS: DEL IRREDENTISMO A LA REALPOLITIK”. Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008. Universidad de Barcelona. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/159.htm. Consultado el día 2 de noviembre de 2011.
Al Arabiya. Hamas will not come to Iran’s aid in case of a war with Israel: oficial. 8 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/07/199181.html. consultado el día 28 de abril de 2012.
Ayubi, Nazih. El Islam político, teorías, tradición y rupturas. Biblioteca del Islam contemporáneo, Barcelona. Editorial Bellaterra. España. 1998.
Ayubi, Nazih. overstating the arab state: politics and society in the middle east. Londres. Tauris.1995.
Carta fundacional de Hamás. disponible en http://www.soberania.org/Archivos/carta_fundacional_hamas.pdf. consultado el día 24 de mayo de 2011.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Greenberg, Joel . Palestinian factions Fatah and Hamas formally sign unity accord. The Washington Post. 4 de mayo de 2012. Disponible en http://www.washingtonpost.com/world/palestinian-factions-formally-sign-unity-accord/2011/05/04/AFD89MmF_story.html
Greenwood, Phoebe. The telegraph. “Benjamin Netanyahu condemns Palestinian unity plan”. Tel Aviv. Disponible en: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9064932/Benjamin-Netanyahu-condemns-Palestinian-unity-plan.html. Consultado el día 6 de febrero de 2012.
González, Enric. El país. “Los palestinos, los grandes olvidados”. España. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/19/actualidad/1332192338_385802.htm. Consultado el día 19 de marzo de 2012.
Hroub, Khaled. Hamas political thought and practice. Institute for palestinian studies.Estados Unidos de América. 2002.
Hroub, Khaled. Hamás una guía introductoria. Editorial popular. México D.F. 2006.
Jaraba, Mahmoud . “¿Hamas and the Peace Process: Part of the Problem or Part of the Solution?”.Foundation for Middle East Peace. Disponible en: http://www.fmep.org/analysis/analysis/hamas-and-the-peace-process-part-of-the-problem-or-part-of-the-solution/?searchterm=Hamas. Consultado el día 13 de noviembre de 2011.
Jaraba, Mahmoud . Hamas: A never-ending debate over peace. Common Ground News Service (CGNews). 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.commongroundnews.org/article.php?id=28983&lan=en&sp=0. Consultado el día 17 de marzo de 2012.
Nusse, Andrea. Muslim Palestine. The ideology of Hamas.Editorial.Routledge Curzon, Taylor and Francis Group.Estados Unidos. 1998.
Pappé, Ilan. Historia de la Palestina Moderna un territorios, dos pueblos. Cambridge Universitypress. 2000. Madrid, España. Disponible en: http://books.google.com/books?id=gvouUuwoL10C&pg=PA388&hl=es&source=gbs
Abu Hassan, Wael. Entrevista realizada en la Arab American Yenín, Cisjordania. 7 de marzo de 2012.
Abu Hassan. Entrevista realizada en la Arab American Yenín, Cisjordania. 18 de marzo de 2012.
Álvarez Ossorio, Ignacio. La paz fracasada. Disponible en: http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/proceso_paz/index.html. Consultado el día 11 de noviembre de 2011.
Álvarez-Ossorio, Ignacio ,Izquierdo, Ferran. ¿por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino israelí. Instituto universitario de Desarrollo y Cooperación. Editorial catarata. Madrid. 2007. P.37 Disponible en http://books.google.es/books?id=r4RzH4gzj30C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Ignacio+%C3%81lvarez-Ossorio%22&hl=es&ei=p8h2TvSqNoy-tgeXiZmvDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false consultado el día 17 de septiembre de 2011.
Álvarez-Ossorio, Ignacio. ¿Es todavía viable un Estado Palestino? Trabas y alternativas al proceso de paz. OPEX Observatorio de política exterior española. España. 2010. p.5.disponible en http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/es-todavia-viable-un-estado-palestino-trabas-y-alternativas-al-proceso-de-paz. Consultado el 10 de septiembre de 2011.
Álvarez-Ossorio, Ignacio. “LA HOJA DE RUTA DE HAMAS: DEL IRREDENTISMO A LA REALPOLITIK”. Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008. Universidad de Barcelona. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/159.htm. Consultado el día 2 de noviembre de 2011.
Al Arabiya. Hamas will not come to Iran’s aid in case of a war with Israel: oficial. 8 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/07/199181.html. consultado el día 28 de abril de 2012.
Ayubi, Nazih. El Islam político, teorías, tradición y rupturas. Biblioteca del Islam contemporáneo, Barcelona. Editorial Bellaterra. España. 1998.
Ayubi, Nazih. overstating the arab state: politics and society in the middle east. Londres. Tauris.1995.
Carta fundacional de Hamás. disponible en http://www.soberania.org/Archivos/carta_fundacional_hamas.pdf. consultado el día 24 de mayo de 2011.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Greenberg, Joel . Palestinian factions Fatah and Hamas formally sign unity accord. The Washington Post. 4 de mayo de 2012. Disponible en http://www.washingtonpost.com/world/palestinian-factions-formally-sign-unity-accord/2011/05/04/AFD89MmF_story.html
Greenwood, Phoebe. The telegraph. “Benjamin Netanyahu condemns Palestinian unity plan”. Tel Aviv. Disponible en: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9064932/Benjamin-Netanyahu-condemns-Palestinian-unity-plan.html. Consultado el día 6 de febrero de 2012.
González, Enric. El país. “Los palestinos, los grandes olvidados”. España. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/19/actualidad/1332192338_385802.htm. Consultado el día 19 de marzo de 2012.
Hroub, Khaled. Hamas political thought and practice. Institute for palestinian studies.Estados Unidos de América. 2002.
Hroub, Khaled. Hamás una guía introductoria. Editorial popular. México D.F. 2006.
Jaraba, Mahmoud . “¿Hamas and the Peace Process: Part of the Problem or Part of the Solution?”.Foundation for Middle East Peace. Disponible en: http://www.fmep.org/analysis/analysis/hamas-and-the-peace-process-part-of-the-problem-or-part-of-the-solution/?searchterm=Hamas. Consultado el día 13 de noviembre de 2011.
Jaraba, Mahmoud . Hamas: A never-ending debate over peace. Common Ground News Service (CGNews). 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.commongroundnews.org/article.php?id=28983&lan=en&sp=0. Consultado el día 17 de marzo de 2012.
Nusse, Andrea. Muslim Palestine. The ideology of Hamas.Editorial.Routledge Curzon, Taylor and Francis Group.Estados Unidos. 1998.
Pappé, Ilan. Historia de la Palestina Moderna un territorios, dos pueblos. Cambridge Universitypress. 2000. Madrid, España. Disponible en: http://books.google.com/books?id=gvouUuwoL10C&pg=PA388&hl=es&source=gbs
EL NOBLE CORÁN: JOYA LITERARIA DEL ISLAM Por: Eloy Caloca Lafont
Lic. en Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey Campus Querétaro. Estudiante de la Maestría en Estudios Humanísticos, MEH, del Tec de Monterrey Campus Querétaro y profesor de Literatura.
RESUMENEl Noble Corán (que proviene de Al-Qurān o “recitación”) no es sólo el texto sagrado oficial de las civilizaciones islámicas, sino también un portentoso monumento literario. Independientemente de su importancia histórica, jurídica, política, social o religiosa, debe leerse El Corán como la obra maestra de los pueblos árabes. Por su rico uso de la metáfora y de la sonoridad lírica, y por su amplia combinación de estilos y tradiciones, El Corán tiene muy bien ganado su lugar en la Historia de la literatura universal. Ya sea como poema monumental de gran trascendencia, o bien, como texto increado, proveniente directamente de la voz divina, el Libro debe respetarse por su notable peso literario, analizando sus múltiples facetas o dimensiones: la histórica, la épica, la estética y la lírica.
¡Lee, en el nombre de Tu Señor que te ha creado!
Ha creado al hombre de un coágulo.
¡Lee, que el Señor es generoso!
El que enseñó al hombre por medio del cálamo,
le ha enseñado al hombre lo que no sabía.
Noble Corán, Sura 96, Al-alaq (El coágulo).
Además de su importancia religiosa, cultural e histórica, El Noble Corán, libro fundamental para las civilizaciones islámicas, puede apreciarse como un nutritivo acervo literario. Lejos de cualquier lectura religiosa o política, este texto sagrado se disfruta por su diversidad estilística, por su abundancia de proverbios, y sobre todo, por su portentoso lirismo. En el ímpetu de analizar la importancia de El Corán en la literatura árabe, y para destacar la forma en la que este documento ha sido recitado, memorizado y preservado desde hace varios siglos, conviene realizar una lectura filológica del texto, poniendo en alto su belleza, erudición y preponderancia. Hoy día, existe una infinidad de comentarios críticos al Noble Corán (Cansinos Assens, 1991; Cortés, 1999; Vernet, 1999; González Bonet, 2002; Melara Navío, 2005), así como artículos académicos y libros que puntualizan su importancia para el Medio Oriente (Iqbal, 2002; Bausani, 1988), su carácter sagrado para el Islam (Lahoud y Johns, 2005; Rippin, 1993), y hasta su facultad de constitución política o de edicto jurisprudencial (Ruiz Figueroa, 1996). Sin embargo, una exploración meramente literaria del texto coránico es aún escasa, por lo que las siguientes notas instan a una valoración del Libro, más en sentido estético, que religioso o histórico.
EL NOBLE CORÁN: JOYA LITERARIA DEL ISLAM Por: Eloy Caloca Lafont
Lic. en Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey Campus Querétaro. Estudiante de la Maestría en Estudios Humanísticos, MEH, del Tec de Monterrey Campus Querétaro y profesor de Literatura.
RESUMENEl Noble Corán (que proviene de Al-Qurān o “recitación”) no es sólo el texto sagrado oficial de las civilizaciones islámicas, sino también un portentoso monumento literario. Independientemente de su importancia histórica, jurídica, política, social o religiosa, debe leerse El Corán como la obra maestra de los pueblos árabes. Por su rico uso de la metáfora y de la sonoridad lírica, y por su amplia combinación de estilos y tradiciones, El Corán tiene muy bien ganado su lugar en la Historia de la literatura universal. Ya sea como poema monumental de gran trascendencia, o bien, como texto increado, proveniente directamente de la voz divina, el Libro debe respetarse por su notable peso literario, analizando sus múltiples facetas o dimensiones: la histórica, la épica, la estética y la lírica.
¡Lee, en el nombre de Tu Señor que te ha creado!
Ha creado al hombre de un coágulo.
¡Lee, que el Señor es generoso!
El que enseñó al hombre por medio del cálamo,
le ha enseñado al hombre lo que no sabía.
Noble Corán, Sura 96, Al-alaq (El coágulo).
Además de su importancia religiosa, cultural e histórica, El Noble Corán, libro fundamental para las civilizaciones islámicas, puede apreciarse como un nutritivo acervo literario. Lejos de cualquier lectura religiosa o política, este texto sagrado se disfruta por su diversidad estilística, por su abundancia de proverbios, y sobre todo, por su portentoso lirismo. En el ímpetu de analizar la importancia de El Corán en la literatura árabe, y para destacar la forma en la que este documento ha sido recitado, memorizado y preservado desde hace varios siglos, conviene realizar una lectura filológica del texto, poniendo en alto su belleza, erudición y preponderancia. Hoy día, existe una infinidad de comentarios críticos al Noble Corán (Cansinos Assens, 1991; Cortés, 1999; Vernet, 1999; González Bonet, 2002; Melara Navío, 2005), así como artículos académicos y libros que puntualizan su importancia para el Medio Oriente (Iqbal, 2002; Bausani, 1988), su carácter sagrado para el Islam (Lahoud y Johns, 2005; Rippin, 1993), y hasta su facultad de constitución política o de edicto jurisprudencial (Ruiz Figueroa, 1996). Sin embargo, una exploración meramente literaria del texto coránico es aún escasa, por lo que las siguientes notas instan a una valoración del Libro, más en sentido estético, que religioso o histórico.
LA HISTORIA DEL NOBLE CORÁNEl Sagrado Corán, Noble Corán o Alcorán, proviene del árabe Al-qurān (نآرقلا), que quiere decir “la recitación” o “la Palabra”. Según la tradición musulmana, el Libro fue dictado al Profeta Muhammad (c. 570-632 d. de C.) por el ángel Gabriel (Yibriel), alrededor del año 610, cuando el Profeta se instaló ascéticamente en una cueva del Monte Hijra, en el sur de La Meca (Makkah), donde reside la actual Arabia Saudita. Tras la muerte del Profeta, el Libro se divulgó mediante la oralidad, gracias a los memoriones, una clase sacerdotal encargada de recitar y aprender los versos sagrados. Según distintas Historias de los árabes (Soler, 2002, Donner, 1998, Hourani, 2004), El Corán fue completado entre los años 610 y 617, aunque la edición, tal y como la conocemos, data de la década del 650:
Según el historiador medieval Ibn Jaldún (1453) en la Muqadimma, o Historia de los árabes, el Profeta sólo dio forma a las primeras revelaciones, mientras que después, requirió de diecisiete ayudantes para completar el proceso de escritura, sobre un papiro rudimentario. Este primer manuscrito que se conoce de El Corán, proveniente de la década del 620 es denominado “De Samarkanda”, en honor a la ciudad donde fue concebido, en la actual Uzbekistán (Cortés, 1999). Existen registros musulmanes de que los papiros del propio Profeta estaban custodiados por Abdallah Ibn Masud, Ubay Ibn Ka’b, y Alí, su sobrino1 (Donner, 1998). Debe mencionarse, que desde el año 617 y hasta el 630, Arabia no era un Estado como tal. Este periodo, conocido como la Arabia pre-islámica, se caracterizó por la fragmentación y por la guerra. Los creyentes del Islam y preservadores del Libro
El texto del Corán (sic) quedó definitivamente fijado desde mediados del siglo VII. (…) Los primeros compañeros del Profeta transmitieron el texto a una segunda generación, y éstos, a nuevos adeptos. A partir de los relatos (hadith), el Corán había llegado a convertirse en el libro de la Ley, por medio de una “cadena de apoyos” (isnad) (Gaudefroy-Demombynes, 1990: 13).
luchaban contra tribus disidentes, hasta que con la victoria de los mahometanos, Arabia se consolidaría como nación cohesionada. La construcción del Estado árabe, por ende, va de la mano con la instauración del Islam como religión oficial. La era del Califato ortodoxo (632-661), así como los gobiernos posteriores2, se distinguieron por la defensa y el fomento a la religión y al Corán.
La primera vez que el Noble Corán fue re-escrito o copiado, sucedió durante el Califato de Abu Bakr As Siddiq, que duró dos años (632-634). Según Soler (2002), el primero en escribir y resguardar El Corán fue Zayd Ibn Thabit, secretario personal del Califa, quien “tomó los registros de papiros, huesos y fragmentos de cuero para poner sobre papel vegetal, el primer ejemplar del recuerdo divino para los hombres que vendrían” (2-3). Después, durante el Califato de Utman Ibn Affan (644-646), las recitaciones dispersas fueron estandarizadas, y se autorizaría la reproducción masiva del texto para que éste llegase a todos los creyentes de Arabia. Para esto, el gobierno utilizó sacerdotes escribas que recibieron el nombre de “guardadores de la Escritura” o Imam. Los descendientes de los primeros Imam fueron los encargados de enseñar y recitar el Libro. Según la forma de glosar y escandir los pasajes sagrados, los musulmanes comenzaron a dividirse en varias escuelas de recitación: Nafi, Ibn Kathir, Ibn Ahmer, Ibu Amr, Asim, Hamza o Ai Kisa´i, por mencionar algunas.
El Corán salió del territorio árabe, según Soler (2002), en el año 700. Al convertirse al Islam el pueblo de Yemen, le fueron enviadas algunas copias del Libro. Ésta sería la primera incursión del texto fuera de la tierra mahometana. A partir de entonces, el Noble Corán se propagó por todo el Golfo Pérsico, teniendo presencia en más de treinta países del Medio Oriente (Larroque, 1991). Desde el año 1922, y gracias a la primera edición facsímil del Libro, editada por la Universidad Al-Azhar de El Cairo (Egipto), El Corán puede encontrarse con facilidad, tanto en el mundo islámico como en otros territorios.
En algunas fuentes, Alí es el primo del profeta.
Los posteriores Califatos fueron: Califato Omeya (661-756), Califato Abasí (756-1517), Califato Fatimí (909-1171), Califato Omeya de Córdoba (929-1031) y Califato Otomano (1517-1924). También el gobierno de Marruecos en el periodo 1145-1269 (Imperio Almohade), fue arábigo. Desde 1924, los territorios islámicos se consolidaron como Estados independientes, unidos bajo la Liga Árabe. 1
2
LA HISTORIA DEL NOBLE CORÁNEl Sagrado Corán, Noble Corán o Alcorán, proviene del árabe Al-qurān (نآرقلا), que quiere decir “la recitación” o “la Palabra”. Según la tradición musulmana, el Libro fue dictado al Profeta Muhammad (c. 570-632 d. de C.) por el ángel Gabriel (Yibriel), alrededor del año 610, cuando el Profeta se instaló ascéticamente en una cueva del Monte Hijra, en el sur de La Meca (Makkah), donde reside la actual Arabia Saudita. Tras la muerte del Profeta, el Libro se divulgó mediante la oralidad, gracias a los memoriones, una clase sacerdotal encargada de recitar y aprender los versos sagrados. Según distintas Historias de los árabes (Soler, 2002, Donner, 1998, Hourani, 2004), El Corán fue completado entre los años 610 y 617, aunque la edición, tal y como la conocemos, data de la década del 650:
Según el historiador medieval Ibn Jaldún (1453) en la Muqadimma, o Historia de los árabes, el Profeta sólo dio forma a las primeras revelaciones, mientras que después, requirió de diecisiete ayudantes para completar el proceso de escritura, sobre un papiro rudimentario. Este primer manuscrito que se conoce de El Corán, proveniente de la década del 620 es denominado “De Samarkanda”, en honor a la ciudad donde fue concebido, en la actual Uzbekistán (Cortés, 1999). Existen registros musulmanes de que los papiros del propio Profeta estaban custodiados por Abdallah Ibn Masud, Ubay Ibn Ka’b, y Alí, su sobrino1 (Donner, 1998). Debe mencionarse, que desde el año 617 y hasta el 630, Arabia no era un Estado como tal. Este periodo, conocido como la Arabia pre-islámica, se caracterizó por la fragmentación y por la guerra. Los creyentes del Islam y preservadores del Libro
El texto del Corán (sic) quedó definitivamente fijado desde mediados del siglo VII. (…) Los primeros compañeros del Profeta transmitieron el texto a una segunda generación, y éstos, a nuevos adeptos. A partir de los relatos (hadith), el Corán había llegado a convertirse en el libro de la Ley, por medio de una “cadena de apoyos” (isnad) (Gaudefroy-Demombynes, 1990: 13).
luchaban contra tribus disidentes, hasta que con la victoria de los mahometanos, Arabia se consolidaría como nación cohesionada. La construcción del Estado árabe, por ende, va de la mano con la instauración del Islam como religión oficial. La era del Califato ortodoxo (632-661), así como los gobiernos posteriores2, se distinguieron por la defensa y el fomento a la religión y al Corán.
La primera vez que el Noble Corán fue re-escrito o copiado, sucedió durante el Califato de Abu Bakr As Siddiq, que duró dos años (632-634). Según Soler (2002), el primero en escribir y resguardar El Corán fue Zayd Ibn Thabit, secretario personal del Califa, quien “tomó los registros de papiros, huesos y fragmentos de cuero para poner sobre papel vegetal, el primer ejemplar del recuerdo divino para los hombres que vendrían” (2-3). Después, durante el Califato de Utman Ibn Affan (644-646), las recitaciones dispersas fueron estandarizadas, y se autorizaría la reproducción masiva del texto para que éste llegase a todos los creyentes de Arabia. Para esto, el gobierno utilizó sacerdotes escribas que recibieron el nombre de “guardadores de la Escritura” o Imam. Los descendientes de los primeros Imam fueron los encargados de enseñar y recitar el Libro. Según la forma de glosar y escandir los pasajes sagrados, los musulmanes comenzaron a dividirse en varias escuelas de recitación: Nafi, Ibn Kathir, Ibn Ahmer, Ibu Amr, Asim, Hamza o Ai Kisa´i, por mencionar algunas.
El Corán salió del territorio árabe, según Soler (2002), en el año 700. Al convertirse al Islam el pueblo de Yemen, le fueron enviadas algunas copias del Libro. Ésta sería la primera incursión del texto fuera de la tierra mahometana. A partir de entonces, el Noble Corán se propagó por todo el Golfo Pérsico, teniendo presencia en más de treinta países del Medio Oriente (Larroque, 1991). Desde el año 1922, y gracias a la primera edición facsímil del Libro, editada por la Universidad Al-Azhar de El Cairo (Egipto), El Corán puede encontrarse con facilidad, tanto en el mundo islámico como en otros territorios.
En algunas fuentes, Alí es el primo del profeta.
Los posteriores Califatos fueron: Califato Omeya (661-756), Califato Abasí (756-1517), Califato Fatimí (909-1171), Califato Omeya de Córdoba (929-1031) y Califato Otomano (1517-1924). También el gobierno de Marruecos en el periodo 1145-1269 (Imperio Almohade), fue arábigo. Desde 1924, los territorios islámicos se consolidaron como Estados independientes, unidos bajo la Liga Árabe. 1
2
EL DILEMA DE LO “INCREADO”: LA PALABRA DE ALLAH Y LA DE LOS HOMBRESEl Corán posee dos posibles lecturas. Una es la que considera su carácter de Libro sagrado, ley política, social y religiosa (sharia3), y otra, aquella que lo analiza desde un carácter laico y académico. Existen, sin duda, lecturas políticas, sociológicas, históricas, y hasta geográficas del Libro, pero en términos generales, cualquier indagación rigurosa del texto coránico oscila entre considerarlo un escrito inmaculado y divino, o bien, una recopilación tradicional de preceptos y anécdotas que se ve claramente influenciada por las expresiones literarias de su tiempo, y específicamente por la tradición arábiga. De principio a fin, el Libro supone ser Palabra de Dios (Al-Lah o Allah, هللا, “el Único”), por lo que es respetado y obedecido en el Islam, sin cuestionamiento. Asimismo, es permitido comentarlo o explicarlo, pero jamás parafrasearlo, pues las palabras de Allah no pueden ser alteradas:
Aunque El Corán se lea en cualquier idioma y se haya distribuido a todo el mundo, la recitación de sus versos, plegarias y máximas debe permanecer en el original árabe. Dice El Corán: “Él [(Allah)] es quien ha hecho surgir el Libro para los iletrados4, un Mensajero que debe ser uno de ellos, y que debe llevarles sus signos, recitando los principios del Libro de la sabiduría”
La Sharia o sharía (ةَعيِرَش šarí a, que es “camino del manantial” o “camino hacia el bien”) es la fuente del Derecho islámico. Constituye un código de conducta en el que se enlistan, entre otros factores, principios de comportamiento, anotaciones sobre el divorcio y la vida matrimonial, los pilares de un sistema político musulmán (encabezado por un creyente que debe someterse a los dictámenes coránicos, pero que puede exigir a sus subordinados mientras consulte a Allah y respete la tradición), los modos de culto público, y las grandes prohibi-ciones. La sharia recoge las principales indicaciones morales y doctrinales de El Corán (Suras: 4, Las mujeres y 5, La mesa servida).
En el original árabe no sólo es “los que no leen ni escriben”, sino también, “los que no les ha sido revelada la verdad”. Se utiliza la palabra yahiliya (لهجلا, que es “ignorancia”), con la que el Islam, no sólo refiere a los no creyentes, sino a la etapa histórica de la Arabia pre-islámica (Melara Navío, 2002, 338-339).
Tafsir: ريسفتلا, que es “interpretación”.
Musaafir: رسفُم, que es “el que escribe interpretación”
3
4 56
Para todo musulmán, El Corán no es palabra humana, sino divina. (…) El autor de El Corán es Dios mismo. [El Profeta] Muhammad, entonces, según establece el Islam, no es más que el transmisor del texto, aquél que comunica la Palabra. Muhammad antes de la revelación del ángel no sabe leer ni escribir, por lo que ex profeso, lo aprende para el servicio de la Palabra de Dios. (…) Si en la tradición islámica El Corán no se traduce, es porque se trata de un texto litúrgico que sólo podría saborearse en su original, en árabe (Cortés, 1999: 2).
(Sura 63, Al Yumu´a). La lengua árabe, al aparecer en el justo momento del dictado, es el lenguaje divino. No obstante, todo musulmán debe aprender y recitar el Libro; de esta forma, la aproximación a la religión, al texto sagrado y a la Historia de los pueblos islámicos, es a través del aprendizaje de su lengua. El primer pilar de la fe islámica sostiene que Allah es el único Dios y Muhammad, su último Profeta, y que, por tanto, el Libro es revelación divina. Un islámico difícilmente considerará que El Corán posee mayor lectura que su carácter de texto religioso, o bien, político-jurídico. Es difícil que para los musulmanes el Libro se considere un poema, ya que la palabra “poema” en árabe (jazida o qqasida, ةديصقلا) se refiere a “una expresión humana, oral o escrita, generalmente anónima, de construcción lírica” (Kanafi, 167), mientras que El Corán es qer-yaná o qu-rán, que significa “recitación”, que en palabras occidentales, resulta algo parecido a “rezo”. El Corán no es poiesis (del griego poies, ποιέω, que es “crear”), que en su sentido aristotélico, se refiere a la creación humana que pretende exaltar la belleza a través de la lengua (Poética, Libro I, 335 a.C.), sino más bien, aforismo o conjuro; algo que se repite, y de esta manera, se reitera y reafirma:
La escuela oficial de análisis e interpretación de El Corán en el Islam se conoce como Tafsir5, que se define como “estudio”, o bien, “ciencia y exégesis musulmana del texto coránico” (Cortés, 13). Los Imam consideran como únicos comentarios aceptados para el aprendizaje de El Corán, los de los musaafires6 (comentadores): el de As-Zamakh Shari (Tafsir al-Kashaf, de 4 volúmenes), el de At-Tirmidhi (Virtudes
Esta es, en verdad, la Revelación [del árabe tanzil] verdadera de la Creación del Universo, dada por el Creador, Señor. Es de Espíritu digno de confianza lo que Allah ha bajado a tu corazón, para que estés alerta y seas de los que advierten. Está la Palabra en lengua clara, que es árabe, y está Allah presente en las Escrituras de todos los antiguos, que ahora son sustituidas por su Palabra. (Sura 26, Los poetas).
EL DILEMA DE LO “INCREADO”: LA PALABRA DE ALLAH Y LA DE LOS HOMBRESEl Corán posee dos posibles lecturas. Una es la que considera su carácter de Libro sagrado, ley política, social y religiosa (sharia3), y otra, aquella que lo analiza desde un carácter laico y académico. Existen, sin duda, lecturas políticas, sociológicas, históricas, y hasta geográficas del Libro, pero en términos generales, cualquier indagación rigurosa del texto coránico oscila entre considerarlo un escrito inmaculado y divino, o bien, una recopilación tradicional de preceptos y anécdotas que se ve claramente influenciada por las expresiones literarias de su tiempo, y específicamente por la tradición arábiga. De principio a fin, el Libro supone ser Palabra de Dios (Al-Lah o Allah, هللا, “el Único”), por lo que es respetado y obedecido en el Islam, sin cuestionamiento. Asimismo, es permitido comentarlo o explicarlo, pero jamás parafrasearlo, pues las palabras de Allah no pueden ser alteradas:
Aunque El Corán se lea en cualquier idioma y se haya distribuido a todo el mundo, la recitación de sus versos, plegarias y máximas debe permanecer en el original árabe. Dice El Corán: “Él [(Allah)] es quien ha hecho surgir el Libro para los iletrados4, un Mensajero que debe ser uno de ellos, y que debe llevarles sus signos, recitando los principios del Libro de la sabiduría”
La Sharia o sharía (ةَعيِرَش šarí a, que es “camino del manantial” o “camino hacia el bien”) es la fuente del Derecho islámico. Constituye un código de conducta en el que se enlistan, entre otros factores, principios de comportamiento, anotaciones sobre el divorcio y la vida matrimonial, los pilares de un sistema político musulmán (encabezado por un creyente que debe someterse a los dictámenes coránicos, pero que puede exigir a sus subordinados mientras consulte a Allah y respete la tradición), los modos de culto público, y las grandes prohibi-ciones. La sharia recoge las principales indicaciones morales y doctrinales de El Corán (Suras: 4, Las mujeres y 5, La mesa servida).
En el original árabe no sólo es “los que no leen ni escriben”, sino también, “los que no les ha sido revelada la verdad”. Se utiliza la palabra yahiliya (لهجلا, que es “ignorancia”), con la que el Islam, no sólo refiere a los no creyentes, sino a la etapa histórica de la Arabia pre-islámica (Melara Navío, 2002, 338-339).
Tafsir: ريسفتلا, que es “interpretación”.
Musaafir: رسفُم, que es “el que escribe interpretación”
3
4 56
Para todo musulmán, El Corán no es palabra humana, sino divina. (…) El autor de El Corán es Dios mismo. [El Profeta] Muhammad, entonces, según establece el Islam, no es más que el transmisor del texto, aquél que comunica la Palabra. Muhammad antes de la revelación del ángel no sabe leer ni escribir, por lo que ex profeso, lo aprende para el servicio de la Palabra de Dios. (…) Si en la tradición islámica El Corán no se traduce, es porque se trata de un texto litúrgico que sólo podría saborearse en su original, en árabe (Cortés, 1999: 2).
(Sura 63, Al Yumu´a). La lengua árabe, al aparecer en el justo momento del dictado, es el lenguaje divino. No obstante, todo musulmán debe aprender y recitar el Libro; de esta forma, la aproximación a la religión, al texto sagrado y a la Historia de los pueblos islámicos, es a través del aprendizaje de su lengua. El primer pilar de la fe islámica sostiene que Allah es el único Dios y Muhammad, su último Profeta, y que, por tanto, el Libro es revelación divina. Un islámico difícilmente considerará que El Corán posee mayor lectura que su carácter de texto religioso, o bien, político-jurídico. Es difícil que para los musulmanes el Libro se considere un poema, ya que la palabra “poema” en árabe (jazida o qqasida, ةديصقلا) se refiere a “una expresión humana, oral o escrita, generalmente anónima, de construcción lírica” (Kanafi, 167), mientras que El Corán es qer-yaná o qu-rán, que significa “recitación”, que en palabras occidentales, resulta algo parecido a “rezo”. El Corán no es poiesis (del griego poies, ποιέω, que es “crear”), que en su sentido aristotélico, se refiere a la creación humana que pretende exaltar la belleza a través de la lengua (Poética, Libro I, 335 a.C.), sino más bien, aforismo o conjuro; algo que se repite, y de esta manera, se reitera y reafirma:
La escuela oficial de análisis e interpretación de El Corán en el Islam se conoce como Tafsir5, que se define como “estudio”, o bien, “ciencia y exégesis musulmana del texto coránico” (Cortés, 13). Los Imam consideran como únicos comentarios aceptados para el aprendizaje de El Corán, los de los musaafires6 (comentadores): el de As-Zamakh Shari (Tafsir al-Kashaf, de 4 volúmenes), el de At-Tirmidhi (Virtudes
Esta es, en verdad, la Revelación [del árabe tanzil] verdadera de la Creación del Universo, dada por el Creador, Señor. Es de Espíritu digno de confianza lo que Allah ha bajado a tu corazón, para que estés alerta y seas de los que advierten. Está la Palabra en lengua clara, que es árabe, y está Allah presente en las Escrituras de todos los antiguos, que ahora son sustituidas por su Palabra. (Sura 26, Los poetas).
y Noble Carácter de El Corán, en 3 libros) y el de Ibn Kathir (Tafsir Ibn Kathir), así como el del medieval Al-Tabari (Tafsir al-Tabari, recopilado y anotado por Leiden, 1879-1901, en un solo tomo).
De acuerdo a las escuelas del Tasfir, El Corán sólo podría categorizarse dentro del género literario de los libros sagrados. Sin embargo, aún dentro de esta clasificación, El Corán guarda un carácter único al ser increado, ya que es incapaz de compararse con otros ejemplares del tipo. El Bahagavad Gita (“poema de Bahagavad”, siglo II a. de C.) o el Mahábharata (“canción de guerra de los Bháratas”, siglo VI a. de C.), cantos sagrados del brahamanismo-hinduísmo, fueron recopilados por primera vez por el deva (o guía) Viāsa, quien se autoproclamaba autor de dichos textos. Los clásicos de las religiones chinas, el Tao te King (Taotejing, siglo VI a. de C.) de los taoístas, escrito por Lao Tse, las Máximas, de Chuang Tzú (siglo V a. de C.), y las Analectas, de Confucio (siglo V a. de C.), poseen un autor humano determinado. En el caso de El Corán, Muhammad como “escritor” del Libro jamás se autodenominó su “autor”, sino que confería a Dios la naturaleza entera del texto. Esto no sucede con ningún otro volumen sagrado. Los textos de la Grecia antigua (Dionisiacas, recopiladas por primera vez entre el 450 y 470 d. de C., por ejemplo), los prehispánicos americanos, Chilam-Balam (Siglos XII y XIII) o Popol Vuh (primera edición en 1702), o la poesía sagrada de los antiguos pueblos de Irlanda (Eddas o Poesía Escáldica, siglos II y III d. de C.) y de los vikingos normandos o germanos (Bewoulf, siglo VIII, d. de C.), carecen de autor, sin embargo, no se proclaman escritos divinos, sino más bien, cantos de identidad o fundacionales, transmitidos por medio de la tradición oral. Incluso La Sagrada Biblia, que es llamada por la traducción judeocristiana “Palabra de Dios”, posee una autoría ex profeso de escritores humanos, inspirados por el aliento divino. Se sabe que el Profeta Moisés es el escritor de la Torá (o llamada ley mosáica) y que, tanto los libros del Antiguo Pacto (Tanaj) como los del Nuevo Testamento, poseen un autor definido: el Rey David es el autor de los Salmos (siglo VI a. de C.); su hijo Salomón, el autor de los libros poéticos (Cantares, Eclesiastés, Proverbios, siglo VI a. de C.); Mateo, Marcos, Lucas y Juan, autores de sus Evangelios homónimos (siglo I, recopilados por Justino Mártir, en el siglo II); San Pablo, Saulo de Tarso, el autor de las Epístolas (Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Corintios, Romanos, en el siglo II) y San Juan, autor del Apocalipsis (siglo II).
El Corán es el único libro sagrado que se presume increado. De principio a fin supone ser la Palabra de Allah, quien funge como hablante poético, es decir, como el que recita o canta el texto. Los comentaristas árabes Ibn-Kathir y at-Tabari, y los turcos Ibn-Yuzai y al-Kilbi, destacan que el Libro es enteramente divino, por lo que serían incapaces de llamarlo poema. El más grande argumento que se utiliza para fundamentar que Muhammad no es el autor, sino sólo el escriba de El Corán, es la Sura 96 del mismo texto (El coágulo o al-Alaq, قلعلا) que fue, según la tradición islámica, el primer conjunto de frases que fue mostrado al Profeta después de que éste recibiera la revelación del ángel Gabriel. En la Sura 96 se le indica a Muhammad, “lee, en el Nombre de tu Señor, que te ha creado”. Aquí el verbo utilizado, “leer” (iqra, يل), es según el diccionario de Kalafi (2002), “leer con atención”; en la traducción coránica de Cortés (1999), iqra es “recita”, y según una nota de la edición de Vernet (1999), se refiere a “leer con entera sumisión o reverencia”. En ningún momento se le ordena al Profeta, “escribe”, “transcribe” o “crea”, sino únicamente “lee” (“escucha”, “aprende”, “atiende”). Según Melara Navío (2005), la implicación que esto trae es que Muhammad no fue llamado a “escribir” El Corán sino a recitarlo, a divulgarlo por medio de la oralidad. La transcripción, entonces, es una idea posterior; una forma de preservar el texto, mas no de llevar a cabo la original Voluntad de Dios, que es repetir Su Palabra.
Un detalle a observar en El Corán es que el Dios árabe no se refiere a sí mismo como “yo”, sino en tercera persona. Debe entenderse que, cuando La Sura que abre el libro (1) destaca, “Él [(Allah)] es el Dueño de la retribución, sólo a Ti (Allah) te adoraremos, sólo en Ti buscaremos ayuda” (3-4), y no menciona en cambio, “Yo soy el Dueño…” o “…sólo en Mí buscarán…”, Dios habla de sí en tercera persona para que, cuando la recitación sea pronunciada por los musulmanes, éstos le adoren y lo exalten a Él y no a sí mismos. Múltiples son los ejemplos de esto. En “(…) y les ha sido enviado el Libro de sabiduría para que no se dividan, les ha llegado la Evidencia” (Sura 98, La Evidencia), no dice “les he enviado”. Tampoco en “Allah ha atestiguado que no hay otro creador, sino Él” (Sura 3, La familia de Imram), menciona “…otro creador, sino Yo”. En este
y Noble Carácter de El Corán, en 3 libros) y el de Ibn Kathir (Tafsir Ibn Kathir), así como el del medieval Al-Tabari (Tafsir al-Tabari, recopilado y anotado por Leiden, 1879-1901, en un solo tomo).
De acuerdo a las escuelas del Tasfir, El Corán sólo podría categorizarse dentro del género literario de los libros sagrados. Sin embargo, aún dentro de esta clasificación, El Corán guarda un carácter único al ser increado, ya que es incapaz de compararse con otros ejemplares del tipo. El Bahagavad Gita (“poema de Bahagavad”, siglo II a. de C.) o el Mahábharata (“canción de guerra de los Bháratas”, siglo VI a. de C.), cantos sagrados del brahamanismo-hinduísmo, fueron recopilados por primera vez por el deva (o guía) Viāsa, quien se autoproclamaba autor de dichos textos. Los clásicos de las religiones chinas, el Tao te King (Taotejing, siglo VI a. de C.) de los taoístas, escrito por Lao Tse, las Máximas, de Chuang Tzú (siglo V a. de C.), y las Analectas, de Confucio (siglo V a. de C.), poseen un autor humano determinado. En el caso de El Corán, Muhammad como “escritor” del Libro jamás se autodenominó su “autor”, sino que confería a Dios la naturaleza entera del texto. Esto no sucede con ningún otro volumen sagrado. Los textos de la Grecia antigua (Dionisiacas, recopiladas por primera vez entre el 450 y 470 d. de C., por ejemplo), los prehispánicos americanos, Chilam-Balam (Siglos XII y XIII) o Popol Vuh (primera edición en 1702), o la poesía sagrada de los antiguos pueblos de Irlanda (Eddas o Poesía Escáldica, siglos II y III d. de C.) y de los vikingos normandos o germanos (Bewoulf, siglo VIII, d. de C.), carecen de autor, sin embargo, no se proclaman escritos divinos, sino más bien, cantos de identidad o fundacionales, transmitidos por medio de la tradición oral. Incluso La Sagrada Biblia, que es llamada por la traducción judeocristiana “Palabra de Dios”, posee una autoría ex profeso de escritores humanos, inspirados por el aliento divino. Se sabe que el Profeta Moisés es el escritor de la Torá (o llamada ley mosáica) y que, tanto los libros del Antiguo Pacto (Tanaj) como los del Nuevo Testamento, poseen un autor definido: el Rey David es el autor de los Salmos (siglo VI a. de C.); su hijo Salomón, el autor de los libros poéticos (Cantares, Eclesiastés, Proverbios, siglo VI a. de C.); Mateo, Marcos, Lucas y Juan, autores de sus Evangelios homónimos (siglo I, recopilados por Justino Mártir, en el siglo II); San Pablo, Saulo de Tarso, el autor de las Epístolas (Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Corintios, Romanos, en el siglo II) y San Juan, autor del Apocalipsis (siglo II).
El Corán es el único libro sagrado que se presume increado. De principio a fin supone ser la Palabra de Allah, quien funge como hablante poético, es decir, como el que recita o canta el texto. Los comentaristas árabes Ibn-Kathir y at-Tabari, y los turcos Ibn-Yuzai y al-Kilbi, destacan que el Libro es enteramente divino, por lo que serían incapaces de llamarlo poema. El más grande argumento que se utiliza para fundamentar que Muhammad no es el autor, sino sólo el escriba de El Corán, es la Sura 96 del mismo texto (El coágulo o al-Alaq, قلعلا) que fue, según la tradición islámica, el primer conjunto de frases que fue mostrado al Profeta después de que éste recibiera la revelación del ángel Gabriel. En la Sura 96 se le indica a Muhammad, “lee, en el Nombre de tu Señor, que te ha creado”. Aquí el verbo utilizado, “leer” (iqra, يل), es según el diccionario de Kalafi (2002), “leer con atención”; en la traducción coránica de Cortés (1999), iqra es “recita”, y según una nota de la edición de Vernet (1999), se refiere a “leer con entera sumisión o reverencia”. En ningún momento se le ordena al Profeta, “escribe”, “transcribe” o “crea”, sino únicamente “lee” (“escucha”, “aprende”, “atiende”). Según Melara Navío (2005), la implicación que esto trae es que Muhammad no fue llamado a “escribir” El Corán sino a recitarlo, a divulgarlo por medio de la oralidad. La transcripción, entonces, es una idea posterior; una forma de preservar el texto, mas no de llevar a cabo la original Voluntad de Dios, que es repetir Su Palabra.
Un detalle a observar en El Corán es que el Dios árabe no se refiere a sí mismo como “yo”, sino en tercera persona. Debe entenderse que, cuando La Sura que abre el libro (1) destaca, “Él [(Allah)] es el Dueño de la retribución, sólo a Ti (Allah) te adoraremos, sólo en Ti buscaremos ayuda” (3-4), y no menciona en cambio, “Yo soy el Dueño…” o “…sólo en Mí buscarán…”, Dios habla de sí en tercera persona para que, cuando la recitación sea pronunciada por los musulmanes, éstos le adoren y lo exalten a Él y no a sí mismos. Múltiples son los ejemplos de esto. En “(…) y les ha sido enviado el Libro de sabiduría para que no se dividan, les ha llegado la Evidencia” (Sura 98, La Evidencia), no dice “les he enviado”. Tampoco en “Allah ha atestiguado que no hay otro creador, sino Él” (Sura 3, La familia de Imram), menciona “…otro creador, sino Yo”. En este
aspecto hay una gran diferencia gramatical con los textos bíblicos, en los que Yahvé, el Dios hebreo, sí se dirige a la humanidad en primera persona: “¿Y dónde estabas tú presente cuando Yo formé toda la Tierra? Házmelo saber.” (Job 38:6).
De considerarse el paradigma de que El Corán fuese una creación humana, y de tomar como autor a Muhammad (postura que prefieren, por ejemplo, Panella, 2009, Crone y Cook, 1977, así como la edición coránica de Cansinos Assens, 19917) se podría concluir que se trata del poema más importante de la tradición arábiga, independientemente de que el Libro sea por sí mismo, un texto sagrado o no. Si bien la poesía árabe pre-islámica, como las Mu’allaqat del siglo I8, las qasidas de los siglos VI a VIII, o bien, las jarchas y jazidas de los árabes cordobeses en la Edad Media, son sustanciales para la literatura árabe, es y será El Corán, su texto más representativo (Vernet, 1989).
Algunos teólogos y estudiosos de El Corán, según Cortés (1999), han llegado a la conclusión de que El Corán está dividido en dos partes, una creada y otra increada. La creada o re-escrita, se observa en los fragmentos donde el Libro refiere a una palabra revelada, usando como traducción árabe para el vocablo “revelación”, wahy (يحو), que significa “inspiración”. Es decir, aquellas partes donde la Palabra divina se re-escribe o interpreta con las palabras del hombre: “Este Corán me ha sido revelado [(aquí, derivado de wahy)] para que, gracias a él, advierta a todos sobre los alcances de la Palabra” (Sura 6, Los rebaños, 19). La parte increada de El Corán, en cambio, es la que aludiría a la palabra árabe tanzil
Las Mu´allaqat eran poemas dispersos, escritos en telas, rocas u hojas de palma, colgadas en los altares paganos de la Kabáh, en La Meca. Mu´allaqat se traduce como “colgado”.
Consta de la presencia musulmana en la Península Ibérica, y se extiende del año 711 d. de C. al 1492, en la Edad Media.
Traducción de Melara Navío (2005).
Traducción de Cortés (1999).
No conviene entrar en debatir si El Corán fue creado o increado, pero sí enlistar algunos de los argumentos que tienen los autores referidos para concluir el carácter increado del Libro. Panella (2009) destaca que “el Corán fue considerado increado, no al inicio de la Umma, sino en tiempos medievales, para motivar al musulmán a resguardar el Islam ante el avance de los no conversos” (p. 16). Crone y Cook (1977) mencio-nan que:
Cansinos Assens (1991), por su parte, dice: “El Corán no es textualmente la Palabra de Allah sino una revelación, un influjo que se le otorgó al Profeta para que éste escribiera su apreciación de Allah y de cómo debían vivir los hombres y los pueblos” (p. 1).
(….) el Corán (sic) carece de una estructura central, frecuentemente es oscuro e inconsecuente tanto en lengua como en contenido; es superficial en su concatenación de materiales dispersos y muy dado a la repetición de pasajes enteros en versiones que presentan variantes. Partiendo de todo esto, se puede argumentar plausiblemente que el libro es el producto de la edición imperfecta y morosa de materiales provenientes de una pluralidad de tradiciones (p. 18).
8
91011
7
o inzal (ليزنت), que literalmente significa “que desciende”, “que baja directamente” y que supone, que lo que se escribe es palabra de Dios mismo, que “(…) lo escrito en El Corán desciende de lo Alto, dictado por Dios, Allah, sin que Mahoma (sic) haya tomado parte en su composición” (Cortés, 21). Más allá del debate sobre la autoría coránica, conviene analizar su lugar en la Historia de la literatura árabe, su estructura e importancia. Asimismo, sus distintas dimensiones: la místico-divina, la épica o epopéyica, la histórica y la estética.
LA ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DEL LIBROEl Corán puede leerse como un todo o como un conjunto de partes, según se requiera. Puede verse como un gran poema dividido en 114 cantos, cada uno con una versificación propia, en lo escrito y en lo sonoro, o bien, como 114 pequeños poemas que, en conjunto, conforman el Libro. A cada “capítulo” o retazo coránico se le conoce como Sura (del árabe as-sūra, ةروس, que viene de la palabra “muralla”, pero puede entenderse como “inscripción” o “fragmento”). La Sura –asura o azora, como también puede llamársele, tras una castellanización del término después del periodo de Al-Ándalus9- se divide a su vez, en aleyas, también denominadas ayas (āya, plural āyāt, ةيآ, que es “signo” o “milagro”), que son frases o conjuntos de oraciones, y una bismillah –o castellanizado, basmala- (bismi-llāhi, ةلمسب, “En el Nombre de Dios, Allah”), que es la oración que abre 113 de las 114 Suras: “Bismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm”, que significa, “En el Nombre de Allah-, el Misericordioso, el Compasivo10” o “¡En el Nombre de Dios, piadoso sea, apiadable sea!11”.
Según Melara Navío (2002), la bismillah consta de tres partes: a) la declaración de fe (“En el Nombre de Dios”), que es el sometimiento del creyente a los designios divinos, b) el reconocimiento de la piedad y bondad que Dios ha mostrado para con sus hijos (“el que ha tenido misericordia”, “el piadoso”), y c) una plegaria para que Dios siga compadeciéndose de su pueblo (“apiadable sea” o “el Compasivo”). Según el Islam, la bismillah debe pronunciarse en su árabe original, y debe
aspecto hay una gran diferencia gramatical con los textos bíblicos, en los que Yahvé, el Dios hebreo, sí se dirige a la humanidad en primera persona: “¿Y dónde estabas tú presente cuando Yo formé toda la Tierra? Házmelo saber.” (Job 38:6).
De considerarse el paradigma de que El Corán fuese una creación humana, y de tomar como autor a Muhammad (postura que prefieren, por ejemplo, Panella, 2009, Crone y Cook, 1977, así como la edición coránica de Cansinos Assens, 19917) se podría concluir que se trata del poema más importante de la tradición arábiga, independientemente de que el Libro sea por sí mismo, un texto sagrado o no. Si bien la poesía árabe pre-islámica, como las Mu’allaqat del siglo I8, las qasidas de los siglos VI a VIII, o bien, las jarchas y jazidas de los árabes cordobeses en la Edad Media, son sustanciales para la literatura árabe, es y será El Corán, su texto más representativo (Vernet, 1989).
Algunos teólogos y estudiosos de El Corán, según Cortés (1999), han llegado a la conclusión de que El Corán está dividido en dos partes, una creada y otra increada. La creada o re-escrita, se observa en los fragmentos donde el Libro refiere a una palabra revelada, usando como traducción árabe para el vocablo “revelación”, wahy (يحو), que significa “inspiración”. Es decir, aquellas partes donde la Palabra divina se re-escribe o interpreta con las palabras del hombre: “Este Corán me ha sido revelado [(aquí, derivado de wahy)] para que, gracias a él, advierta a todos sobre los alcances de la Palabra” (Sura 6, Los rebaños, 19). La parte increada de El Corán, en cambio, es la que aludiría a la palabra árabe tanzil
Las Mu´allaqat eran poemas dispersos, escritos en telas, rocas u hojas de palma, colgadas en los altares paganos de la Kabáh, en La Meca. Mu´allaqat se traduce como “colgado”.
Consta de la presencia musulmana en la Península Ibérica, y se extiende del año 711 d. de C. al 1492, en la Edad Media.
Traducción de Melara Navío (2005).
Traducción de Cortés (1999).
No conviene entrar en debatir si El Corán fue creado o increado, pero sí enlistar algunos de los argumentos que tienen los autores referidos para concluir el carácter increado del Libro. Panella (2009) destaca que “el Corán fue considerado increado, no al inicio de la Umma, sino en tiempos medievales, para motivar al musulmán a resguardar el Islam ante el avance de los no conversos” (p. 16). Crone y Cook (1977) mencio-nan que:
Cansinos Assens (1991), por su parte, dice: “El Corán no es textualmente la Palabra de Allah sino una revelación, un influjo que se le otorgó al Profeta para que éste escribiera su apreciación de Allah y de cómo debían vivir los hombres y los pueblos” (p. 1).
(….) el Corán (sic) carece de una estructura central, frecuentemente es oscuro e inconsecuente tanto en lengua como en contenido; es superficial en su concatenación de materiales dispersos y muy dado a la repetición de pasajes enteros en versiones que presentan variantes. Partiendo de todo esto, se puede argumentar plausiblemente que el libro es el producto de la edición imperfecta y morosa de materiales provenientes de una pluralidad de tradiciones (p. 18).
8
91011
7
o inzal (ليزنت), que literalmente significa “que desciende”, “que baja directamente” y que supone, que lo que se escribe es palabra de Dios mismo, que “(…) lo escrito en El Corán desciende de lo Alto, dictado por Dios, Allah, sin que Mahoma (sic) haya tomado parte en su composición” (Cortés, 21). Más allá del debate sobre la autoría coránica, conviene analizar su lugar en la Historia de la literatura árabe, su estructura e importancia. Asimismo, sus distintas dimensiones: la místico-divina, la épica o epopéyica, la histórica y la estética.
LA ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DEL LIBROEl Corán puede leerse como un todo o como un conjunto de partes, según se requiera. Puede verse como un gran poema dividido en 114 cantos, cada uno con una versificación propia, en lo escrito y en lo sonoro, o bien, como 114 pequeños poemas que, en conjunto, conforman el Libro. A cada “capítulo” o retazo coránico se le conoce como Sura (del árabe as-sūra, ةروس, que viene de la palabra “muralla”, pero puede entenderse como “inscripción” o “fragmento”). La Sura –asura o azora, como también puede llamársele, tras una castellanización del término después del periodo de Al-Ándalus9- se divide a su vez, en aleyas, también denominadas ayas (āya, plural āyāt, ةيآ, que es “signo” o “milagro”), que son frases o conjuntos de oraciones, y una bismillah –o castellanizado, basmala- (bismi-llāhi, ةلمسب, “En el Nombre de Dios, Allah”), que es la oración que abre 113 de las 114 Suras: “Bismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm”, que significa, “En el Nombre de Allah-, el Misericordioso, el Compasivo10” o “¡En el Nombre de Dios, piadoso sea, apiadable sea!11”.
Según Melara Navío (2002), la bismillah consta de tres partes: a) la declaración de fe (“En el Nombre de Dios”), que es el sometimiento del creyente a los designios divinos, b) el reconocimiento de la piedad y bondad que Dios ha mostrado para con sus hijos (“el que ha tenido misericordia”, “el piadoso”), y c) una plegaria para que Dios siga compadeciéndose de su pueblo (“apiadable sea” o “el Compasivo”). Según el Islam, la bismillah debe pronunciarse en su árabe original, y debe
encabezar cualquier tipo de texto de orden político, académico o comunicativo (una carta, un discurso). En las Suras, la bismillah no se numera como una aleya, salvo en el caso de la Sura primera (la que abre el Libro). En el Sura 9, La Contrición (al-Tahuba), no hay bismillah de apertura. Según Cortes (1999), esto podría deberse a un error tipográfico de los escribas de Utman, que vieron posiblemente ilegible el fragmento en el manuscrito original, y que decidieron no alterar el texto. Cansinos Assens (1991), sin embargo, explica que esta ausencia de bismillah se debe a cuestiones religiosas: “probablemente, la basmala no está presente porque la Sura 9 no está escrita para los fieles, sino para los infieles, ya que brinda advertencias para los que están fuera de los caminos de Allah” (13). Esto guarda cierta lógica, considerando el inicio de la Sura novena (La Advertencia): “Inmunidad de Allah para aquellos con los que pacta su pueblo, para los asociados, / pero camina tú cuatro meses y demuestra que no sois un quebrantador de Allah, porque Allah enfrenta a todos los infieles”. En la Sura 27 (La Hormiga), la bismillah se repite dos veces en el texto. La primera, como oración de apertura de la Sura, y la segunda, en la aleya 30, como una referencia a la oración de todo musulmán: “(…) En verdad, es de Soleimán12, y dice, en verdad, En el nombre de Allah, que es piadoso, y sea apiadable”. La bismillah puede servir como una anáfora, si es que El Corán se considera un gran poema. Es decir, es un verso que se repite al inicio de cada fragmento del poema, y que sirve para dar uniformidad sonora al texto como un todo (epanadiplosis o recurso de la reiteración).
LA EVOLUCIÓN LÍRICA DEL PROFETA MUHAMMAD: LAS DISTINTAS ETAPAS DE EL CORÁNEn El Corán, las 114 Suras están acomodadas, a partir del texto más comercial, editado en Egipto durante los años treinta, de acuerdo a su longitud. Las primeras (La vaca, La Familia de Imrán) son más extensas que las últimas (Perezcan, Culto Sincero, Alborada). Sin embargo, si se hiciera un acomodo adecuado de las Suras, según explica Cortés (1999), de acuerdo a la cronología de cómo fueron “dictadas” al Profeta Muhammad, se les podría dividir en cuatro rubros taxonómicos: tres periodos de la estancia del Profeta en la ciudad de La Meca, y uno correspondiente a cuando se estableció la primera comunidad islámica, en Medina13. En los ensayos La primitiva prosa árabe y El Corán, Vernet (1974) destaca que, de periodo a periodo, la versificación y sonoridad de las Suras va cambiando. En el primer periodo mequí, “el ritmo y la rima son claros. La rima es sumamente sensible, y está dada por versos que, así tengan distinta longitud, guardan una misma caída sensible” (43). Por ejemplo, en la Sura 53, El Astro, en las aleyas 1-3, hay versos de distinta longitud, pero que repiten rítmicamente el mismo final: “¡Por el astro, cuando desaparece! (hawā) / Porque vuestro compañero se extravía, se pierde en el cielo, se pierde sin errores. (Wa-mā gawā) / No habla movido por sus deseos (an-il-hawā)”.
En el Corán, al referirse a Soleimán (en Rafael Cansinos Assens, 2002) o a Su-layman (Cortés, 1999; Melara Navío, 2005), se habla del Rey Salomón hebreo (circa 970 a. de C.).
A) Suras del primer periodo de La Meca (inicio del ministerio de Muhammad, 610-616 d. de C.): 96 (aleyas 1-5), 74 (aleyas 1-7), 106, 93, 94, 103. 91, 107, 86, 95, 99, 101, 100, 92, 82, 87, 80, 81, 84, 79, 88, 52, 56, 69, 77, 78, 75, 55, 97, 53, 102,96 (aleyas 6-19), 70, 73, 76, 83, 74 (aleyas 8-55),111, 108, 104, 90, 105, 89, 85, 112, 109, 1, 113, 114. B) Suras del segundo periodo de La Meca (periodo de la emigración a Abisinia y establecimiento en Meca, 616-620): 51, 54, 68, 37, 71, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 27, 18. C) Suras del tercer periodo de La Meca (del establecimiento en Meca, hasta la Hégira, 620-622): 32, 41, 45, 17, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13. D) Suras del periodo de Medina (Hégira, hasta la muerte del Profeta, 623-632): 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, 5.
12
13
encabezar cualquier tipo de texto de orden político, académico o comunicativo (una carta, un discurso). En las Suras, la bismillah no se numera como una aleya, salvo en el caso de la Sura primera (la que abre el Libro). En el Sura 9, La Contrición (al-Tahuba), no hay bismillah de apertura. Según Cortes (1999), esto podría deberse a un error tipográfico de los escribas de Utman, que vieron posiblemente ilegible el fragmento en el manuscrito original, y que decidieron no alterar el texto. Cansinos Assens (1991), sin embargo, explica que esta ausencia de bismillah se debe a cuestiones religiosas: “probablemente, la basmala no está presente porque la Sura 9 no está escrita para los fieles, sino para los infieles, ya que brinda advertencias para los que están fuera de los caminos de Allah” (13). Esto guarda cierta lógica, considerando el inicio de la Sura novena (La Advertencia): “Inmunidad de Allah para aquellos con los que pacta su pueblo, para los asociados, / pero camina tú cuatro meses y demuestra que no sois un quebrantador de Allah, porque Allah enfrenta a todos los infieles”. En la Sura 27 (La Hormiga), la bismillah se repite dos veces en el texto. La primera, como oración de apertura de la Sura, y la segunda, en la aleya 30, como una referencia a la oración de todo musulmán: “(…) En verdad, es de Soleimán12, y dice, en verdad, En el nombre de Allah, que es piadoso, y sea apiadable”. La bismillah puede servir como una anáfora, si es que El Corán se considera un gran poema. Es decir, es un verso que se repite al inicio de cada fragmento del poema, y que sirve para dar uniformidad sonora al texto como un todo (epanadiplosis o recurso de la reiteración).
LA EVOLUCIÓN LÍRICA DEL PROFETA MUHAMMAD: LAS DISTINTAS ETAPAS DE EL CORÁNEn El Corán, las 114 Suras están acomodadas, a partir del texto más comercial, editado en Egipto durante los años treinta, de acuerdo a su longitud. Las primeras (La vaca, La Familia de Imrán) son más extensas que las últimas (Perezcan, Culto Sincero, Alborada). Sin embargo, si se hiciera un acomodo adecuado de las Suras, según explica Cortés (1999), de acuerdo a la cronología de cómo fueron “dictadas” al Profeta Muhammad, se les podría dividir en cuatro rubros taxonómicos: tres periodos de la estancia del Profeta en la ciudad de La Meca, y uno correspondiente a cuando se estableció la primera comunidad islámica, en Medina13. En los ensayos La primitiva prosa árabe y El Corán, Vernet (1974) destaca que, de periodo a periodo, la versificación y sonoridad de las Suras va cambiando. En el primer periodo mequí, “el ritmo y la rima son claros. La rima es sumamente sensible, y está dada por versos que, así tengan distinta longitud, guardan una misma caída sensible” (43). Por ejemplo, en la Sura 53, El Astro, en las aleyas 1-3, hay versos de distinta longitud, pero que repiten rítmicamente el mismo final: “¡Por el astro, cuando desaparece! (hawā) / Porque vuestro compañero se extravía, se pierde en el cielo, se pierde sin errores. (Wa-mā gawā) / No habla movido por sus deseos (an-il-hawā)”.
En el Corán, al referirse a Soleimán (en Rafael Cansinos Assens, 2002) o a Su-layman (Cortés, 1999; Melara Navío, 2005), se habla del Rey Salomón hebreo (circa 970 a. de C.).
A) Suras del primer periodo de La Meca (inicio del ministerio de Muhammad, 610-616 d. de C.): 96 (aleyas 1-5), 74 (aleyas 1-7), 106, 93, 94, 103. 91, 107, 86, 95, 99, 101, 100, 92, 82, 87, 80, 81, 84, 79, 88, 52, 56, 69, 77, 78, 75, 55, 97, 53, 102,96 (aleyas 6-19), 70, 73, 76, 83, 74 (aleyas 8-55),111, 108, 104, 90, 105, 89, 85, 112, 109, 1, 113, 114. B) Suras del segundo periodo de La Meca (periodo de la emigración a Abisinia y establecimiento en Meca, 616-620): 51, 54, 68, 37, 71, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 27, 18. C) Suras del tercer periodo de La Meca (del establecimiento en Meca, hasta la Hégira, 620-622): 32, 41, 45, 17, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13. D) Suras del periodo de Medina (Hégira, hasta la muerte del Profeta, 623-632): 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, 5.
12
13
La rima del primer periodo mequí procura que, si bien el final de cada aleya no sea idéntico, sí exista una afinidad sonora, mediante el énfasis de alguna vocal en específico. Tal es el caso de la Sura 106, Los quraysh14: “La alianza Quraysh (Quray[shin]) / era duradera para el invierno y para el verano (Wa Aş-Şay[fi])/ Adora, tú, al Señor de esta casa (Al-Bayti[ti])”. Los fonemas localizados entre paréntesis (/shin/, /fi/ y /ti/) se pronuncian en una voz muy baja, casi imperceptible, mientras que el fonema anterior, /ay/, que es el que impulsa la rima, se acentúa. Nuevamente, se observan versos de distintas longitudes, aunque ninguno de ellos se vislumbra demasiado largo. En el segundo periodo mequí, existe una versificación más exacta. Las aleyas tienen dos sílabas prolongadas y dos atenuadas, aproximadamente. “Hay un esquema morfológico, que tal parece, demarca una métrica para todos los versos” (Vernet, p. 44). Esto, se observa en la Sura 85 (Las constelaciones) en las aleyas 2-4: “¡Por el cielo de las constelaciones! (Al-Maw`ūdi) / ¡Por el día prometido! (Mash-hūdin) / ¡Por el testigo y lo atestiguado! (Al-’Ukhdūdi)”.
El tercer periodo mequí y el de la hégira, finalmente, se caracterizan porque el Profeta, tal vez por apresuramiento, se aleja de cualquier proyecto de verso medido o rima perfecta. Las suras se vuelven más prosas que poesía, y la longitud de cada aleya puede tornarse inmensa. El verso se transforma, más bien, en una especie de versículo; en una frase de gran longitud que, por su puntuación y por la repetición de palabras y sonidos, puede hallar cierta sonoridad lírica: “Guardaos del día en el que ninguno podrá ver lo que otro haya hecho, ni será aceptado nadie por nadie, ni habrá posibilidad de pagar rescate alguno, ni habrá alguna ayuda” (Sura 2, MN, La vaca, 48).
Al respecto, menciona Vernet (1989):El tercer periodo mequí y los años posteriores ven la pérdida de la importancia del ritmo y de la rima que, durante su ministerio, el poeta había cuidado. La aleya pierde sus moldes de cuatro sílabas y de rima perfecta y se desarrolla según un
Los quraysh (شيرق) eran la tribu que dominaba las regiones árabes en tiempos del Profeta Muhammad. En un principio, los quraysh se opusieron al Islam y declararon la guerra a los mahometanos, aunque un remanente de la tribu con el tiempo, se convirtió al Islam y conformó racial y culturalmente, los primeros califatos.
“Cada uno será castigado por su falta. Uno tendrá un viento huracanado, otro le tragará la tierra, otro perecerá ahogado” (Sura 29, La araña, MN, aleya 40).
Puesta en escena. Teatralidad de un texto literario. 14 15
16
estilo mucho más prosaico, pero también novedoso, original. De cuando en cuando, surgirán versículos de gran belleza literaria, que hallan su poesía, no por medio de una rima calculada, sino por la sonoridad del verso en sí mismo. Esto puede verse en el hermoso sonido que proviene de la lectura del verso 40 de la Sura 29: Ka-amati-l-ankabatuti-tajadat baytan wa-inna awhana-l-buyuti la-baytu-ankabuti15.
La clave del lirismo en las composiciones del tercer y cuarto periodos está marcada por la repetición de vocales dentro de sus largas aleyas, como se hace patente en la Sura 110, La victoria, aleyas 2-3: “Verás que tu gente entrará por grupos varios de adoración para Allah. / Glorifica siempre a Allah con alabanzas, pídele perdón. Él es el que acepta, el que siempre vuelve (Wa Ra’ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi ‘Afwājāan)”.
Acerca de la sonoridad de El Corán en general, Vernet (1989) destaca que
Según Vernet (1989), el Profeta Muhammad no sólo pretendía que las Suras fuesen leídas o recitadas, sino que también, dotaba al texto de cierta teatralidad (mise en scene), como los poetas pre-islámicos hacían con sus versos y como, en años posteriores, lo hicieron los juglares medievales. Un reto para el traductor de El Corán ha sido, el dotar al texto de esta teatralidad. Es por tanto que, mientras el árabe original es una recitación en la que el creyente debe imponer el tono que
(…) el estilo es elíptico, ardiente, imprecatorio o deprecatorio, y recurre con frecuencia a clisés que pueden resultar, hasta monótonos. Mahoma (sic) recupera claramente la sonoridad de los adivinos pre-islámicos, tomando de ellos, no solamente la forma en la que hay sonidos que marcadamente se repiten, sino también su recurrente mise en scene16(p. 44).
La rima del primer periodo mequí procura que, si bien el final de cada aleya no sea idéntico, sí exista una afinidad sonora, mediante el énfasis de alguna vocal en específico. Tal es el caso de la Sura 106, Los quraysh14: “La alianza Quraysh (Quray[shin]) / era duradera para el invierno y para el verano (Wa Aş-Şay[fi])/ Adora, tú, al Señor de esta casa (Al-Bayti[ti])”. Los fonemas localizados entre paréntesis (/shin/, /fi/ y /ti/) se pronuncian en una voz muy baja, casi imperceptible, mientras que el fonema anterior, /ay/, que es el que impulsa la rima, se acentúa. Nuevamente, se observan versos de distintas longitudes, aunque ninguno de ellos se vislumbra demasiado largo. En el segundo periodo mequí, existe una versificación más exacta. Las aleyas tienen dos sílabas prolongadas y dos atenuadas, aproximadamente. “Hay un esquema morfológico, que tal parece, demarca una métrica para todos los versos” (Vernet, p. 44). Esto, se observa en la Sura 85 (Las constelaciones) en las aleyas 2-4: “¡Por el cielo de las constelaciones! (Al-Maw`ūdi) / ¡Por el día prometido! (Mash-hūdin) / ¡Por el testigo y lo atestiguado! (Al-’Ukhdūdi)”.
El tercer periodo mequí y el de la hégira, finalmente, se caracterizan porque el Profeta, tal vez por apresuramiento, se aleja de cualquier proyecto de verso medido o rima perfecta. Las suras se vuelven más prosas que poesía, y la longitud de cada aleya puede tornarse inmensa. El verso se transforma, más bien, en una especie de versículo; en una frase de gran longitud que, por su puntuación y por la repetición de palabras y sonidos, puede hallar cierta sonoridad lírica: “Guardaos del día en el que ninguno podrá ver lo que otro haya hecho, ni será aceptado nadie por nadie, ni habrá posibilidad de pagar rescate alguno, ni habrá alguna ayuda” (Sura 2, MN, La vaca, 48).
Al respecto, menciona Vernet (1989):El tercer periodo mequí y los años posteriores ven la pérdida de la importancia del ritmo y de la rima que, durante su ministerio, el poeta había cuidado. La aleya pierde sus moldes de cuatro sílabas y de rima perfecta y se desarrolla según un
Los quraysh (شيرق) eran la tribu que dominaba las regiones árabes en tiempos del Profeta Muhammad. En un principio, los quraysh se opusieron al Islam y declararon la guerra a los mahometanos, aunque un remanente de la tribu con el tiempo, se convirtió al Islam y conformó racial y culturalmente, los primeros califatos.
“Cada uno será castigado por su falta. Uno tendrá un viento huracanado, otro le tragará la tierra, otro perecerá ahogado” (Sura 29, La araña, MN, aleya 40).
Puesta en escena. Teatralidad de un texto literario. 14 15
16
estilo mucho más prosaico, pero también novedoso, original. De cuando en cuando, surgirán versículos de gran belleza literaria, que hallan su poesía, no por medio de una rima calculada, sino por la sonoridad del verso en sí mismo. Esto puede verse en el hermoso sonido que proviene de la lectura del verso 40 de la Sura 29: Ka-amati-l-ankabatuti-tajadat baytan wa-inna awhana-l-buyuti la-baytu-ankabuti15.
La clave del lirismo en las composiciones del tercer y cuarto periodos está marcada por la repetición de vocales dentro de sus largas aleyas, como se hace patente en la Sura 110, La victoria, aleyas 2-3: “Verás que tu gente entrará por grupos varios de adoración para Allah. / Glorifica siempre a Allah con alabanzas, pídele perdón. Él es el que acepta, el que siempre vuelve (Wa Ra’ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi ‘Afwājāan)”.
Acerca de la sonoridad de El Corán en general, Vernet (1989) destaca que
Según Vernet (1989), el Profeta Muhammad no sólo pretendía que las Suras fuesen leídas o recitadas, sino que también, dotaba al texto de cierta teatralidad (mise en scene), como los poetas pre-islámicos hacían con sus versos y como, en años posteriores, lo hicieron los juglares medievales. Un reto para el traductor de El Corán ha sido, el dotar al texto de esta teatralidad. Es por tanto que, mientras el árabe original es una recitación en la que el creyente debe imponer el tono que
(…) el estilo es elíptico, ardiente, imprecatorio o deprecatorio, y recurre con frecuencia a clisés que pueden resultar, hasta monótonos. Mahoma (sic) recupera claramente la sonoridad de los adivinos pre-islámicos, tomando de ellos, no solamente la forma en la que hay sonidos que marcadamente se repiten, sino también su recurrente mise en scene16(p. 44).
desea, cuidando el énfasis en ciertas frases y sabiendo dónde exclamar y dónde cuestionar (no hay signos de puntuación como tales), en el texto hispánico se hace un continuo uso de la exclamación y de la duda categórica (retórica), como medios de construcción textual:
En todos los casos, existe una clara exaltación de la Divinidad (Allah), un reconocimiento de Su Poder, y una subordinación absoluta del ser humano a Su Voluntad. En ocasiones, el poema místico-divino también muestra clamor a causa de los incrédulos, y considera a Dios como el vengador y protector de todos los que le siguen. Dice El Corán: “¡Maldígalos Allah por cuanto no creyeron! ¡Malditos todos aquellos que viendo, no han creído!” (Sura 2, La vaca). Asimismo, en el poema místico-divino existe un afán de trascender, del cuerpo concupiscible y humano a un nuevo estado: el alma etérea e inasible que un día se mimetizará con el Espíritu divino. El Corán, también reitera esa noción de trascendencia: “la Tierra toda pasará, y sólo las enseñanzas del libro quedarán, sólo la Palabra que he dado, quedará” (Sura 50, Qaf).
Otro aspecto importante de filiación místico-divina, es el reconocimiento de Allah como único “Dios creador”. Esto se observa en: “Allah creó al hombre de barro seco” (Sura 55, El misericordioso), y en “Alabad a Allah que creó al hombre, / creó al hombre de un coágulo17” (Sura 96, El coágulo); lo cual, es similar a la Creación de La Biblia, que dice: “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fue el hombre un alma viviente” (Génesis 2:6). Asimismo, El Corán remite, como el mismo texto bíblico, a un paraíso celestial prometido al creyente. Se trata de “un jardín18 tan amplio por el que fluyen todos los ríos, lleno de creyentes que se regocijan en los riachuelos, ataviados de blanco, comiendo de frutos al ras del suelo, bajo árboles de inmensa sombra” (Sura 55, El misericordioso).
EL CORÁN COMO POEMA MÍSTICOLa noción de poesía mística-divina, considerando dentro del género a los grandes libros poéticos judeocristianos (Salmos, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, en la Biblia), a la obra de los santos-poetas medievales (San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús) o incluso, muy posteriormente, a los rezos católicos o a algunos de los cantares de gesta de Las Cruzadas, posee como características, según un adecuado artículo de Halzeld (2002): a) el amor y temor a lo divino, b) la conexión del alma humana con la ley de Dios, y c) el anhelo de ver a Dios una vez que termine la vida terrena y el individuo alcance la vida eterna. En El Corán, el encuentro del alma humana con la divinidad corresponde al concepto de Día del Levantamiento, que será, según los musulmanes, el día sagrado en que los creyentes se encuentren con Allah y los infieles alcancen el juicio: “A los incrédulos se les ha embellecido en este mundo, porque ellos se burlan de todos los que creen. Pero digo que llegará el Día del Levantamiento, y aquel que ha creído en Allah estará por encima de todos” (Sura 2, La vaca). El Corán, a su vez, expresa múltiples alabanzas, propias de la poesía mística: “De Allah son Oriente y Occidente, y Él guiará por el camino recto a los escogidos” (Sura 2, La vaca), “Allah proveerá a quien Él desea sin limitación alguna” (Sura 2, La vaca), o bien: “Sólo en Allah buscaremos ayuda, / Sólo a Él adoraremos” (Sura 1, La Sura que abre el libro).
Dijo: ¡Gente mía, decidme! No os pido a cambio ninguna riqueza, pues mi recompensa sólo a Allah le compete, y no quiero menospreciar a los que creen, porque ellos encontrarán a su Señor. Sin embargo, os veo ignorantes. / ¡Gente mía! ¿Quién me defendería de Allah si los despreciara? ¿Es que no recapacitaréis? (Sura 11, Hud).
Por coágulo (alaq, طلجت) se refiere a una pequeña montaña, a una especie de duna.
De acuerdo con el texto coránico, el paraíso o jardín (yanna o yannat, ةقيدح) puede adquirir tres acepciones: el Edén o Jardín original, donde el hombre es creado y del cual es expulsado por su pecado (Adn o Adn-yannat), el jardín de las delicias, que es el paraíso del Día del levantamiento (yannat-al mawa) y la acepción de Jardín de la inmortalidad, que es el goce de no morir jamás (yannatal-yuld).
1718
desea, cuidando el énfasis en ciertas frases y sabiendo dónde exclamar y dónde cuestionar (no hay signos de puntuación como tales), en el texto hispánico se hace un continuo uso de la exclamación y de la duda categórica (retórica), como medios de construcción textual:
En todos los casos, existe una clara exaltación de la Divinidad (Allah), un reconocimiento de Su Poder, y una subordinación absoluta del ser humano a Su Voluntad. En ocasiones, el poema místico-divino también muestra clamor a causa de los incrédulos, y considera a Dios como el vengador y protector de todos los que le siguen. Dice El Corán: “¡Maldígalos Allah por cuanto no creyeron! ¡Malditos todos aquellos que viendo, no han creído!” (Sura 2, La vaca). Asimismo, en el poema místico-divino existe un afán de trascender, del cuerpo concupiscible y humano a un nuevo estado: el alma etérea e inasible que un día se mimetizará con el Espíritu divino. El Corán, también reitera esa noción de trascendencia: “la Tierra toda pasará, y sólo las enseñanzas del libro quedarán, sólo la Palabra que he dado, quedará” (Sura 50, Qaf).
Otro aspecto importante de filiación místico-divina, es el reconocimiento de Allah como único “Dios creador”. Esto se observa en: “Allah creó al hombre de barro seco” (Sura 55, El misericordioso), y en “Alabad a Allah que creó al hombre, / creó al hombre de un coágulo17” (Sura 96, El coágulo); lo cual, es similar a la Creación de La Biblia, que dice: “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fue el hombre un alma viviente” (Génesis 2:6). Asimismo, El Corán remite, como el mismo texto bíblico, a un paraíso celestial prometido al creyente. Se trata de “un jardín18 tan amplio por el que fluyen todos los ríos, lleno de creyentes que se regocijan en los riachuelos, ataviados de blanco, comiendo de frutos al ras del suelo, bajo árboles de inmensa sombra” (Sura 55, El misericordioso).
EL CORÁN COMO POEMA MÍSTICOLa noción de poesía mística-divina, considerando dentro del género a los grandes libros poéticos judeocristianos (Salmos, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, en la Biblia), a la obra de los santos-poetas medievales (San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús) o incluso, muy posteriormente, a los rezos católicos o a algunos de los cantares de gesta de Las Cruzadas, posee como características, según un adecuado artículo de Halzeld (2002): a) el amor y temor a lo divino, b) la conexión del alma humana con la ley de Dios, y c) el anhelo de ver a Dios una vez que termine la vida terrena y el individuo alcance la vida eterna. En El Corán, el encuentro del alma humana con la divinidad corresponde al concepto de Día del Levantamiento, que será, según los musulmanes, el día sagrado en que los creyentes se encuentren con Allah y los infieles alcancen el juicio: “A los incrédulos se les ha embellecido en este mundo, porque ellos se burlan de todos los que creen. Pero digo que llegará el Día del Levantamiento, y aquel que ha creído en Allah estará por encima de todos” (Sura 2, La vaca). El Corán, a su vez, expresa múltiples alabanzas, propias de la poesía mística: “De Allah son Oriente y Occidente, y Él guiará por el camino recto a los escogidos” (Sura 2, La vaca), “Allah proveerá a quien Él desea sin limitación alguna” (Sura 2, La vaca), o bien: “Sólo en Allah buscaremos ayuda, / Sólo a Él adoraremos” (Sura 1, La Sura que abre el libro).
Dijo: ¡Gente mía, decidme! No os pido a cambio ninguna riqueza, pues mi recompensa sólo a Allah le compete, y no quiero menospreciar a los que creen, porque ellos encontrarán a su Señor. Sin embargo, os veo ignorantes. / ¡Gente mía! ¿Quién me defendería de Allah si los despreciara? ¿Es que no recapacitaréis? (Sura 11, Hud).
Por coágulo (alaq, طلجت) se refiere a una pequeña montaña, a una especie de duna.
De acuerdo con el texto coránico, el paraíso o jardín (yanna o yannat, ةقيدح) puede adquirir tres acepciones: el Edén o Jardín original, donde el hombre es creado y del cual es expulsado por su pecado (Adn o Adn-yannat), el jardín de las delicias, que es el paraíso del Día del levantamiento (yannat-al mawa) y la acepción de Jardín de la inmortalidad, que es el goce de no morir jamás (yannatal-yuld).
1718
LA DIMENSIÓN BÉLICA DE EL CORÁN: LA ÉPICA Y LA EPOPEYALa epopeya es un subgénero de la épica (poesía bélica e histórica) que alude a grandes batallas y héroes, a partir de la reiteración de la valentía de los luchadores, la detallada descripción de las luchas, y la presencia de una divinidad que siempre apoya al bando ganador, en la derrota de sus antagonistas. La exaltación de la grandeza bélica del pueblo árabe hace de El Corán, un poema de dimensiones épicas. Por ejemplo, al principio de la Sura 8 (Los botines de guerra) se alude a que sólo Allah apoya en la batalla: “Los botines de toda guerra pertenecen a Allah y a Su Mensajero, así pues, poned orden entre vosotros y obedecer, ante todo, a Allah y a Su Mensajero, si sois creyentes”.
La Sura 3 (La familia de Imram), alude a la primera batalla entre el Profeta y los infieles en Badr, entre Medina y el Mar Rojo19: “Y es cierto que Allah os ayudó a ganar en Badr, aunque estaba el pueblo en desigualdad de condiciones con el enemigo. Así pues, temed a Allah y seáis agradecidos”. La segunda batalla que El Corán destaca fue la de Uhud, en el año 625, en los arrabales cercanos a la ciudad de Medina, en donde “poco faltó en este segundo encuentro para que los musulmanes fueran vencidos y la situación no pudo ser restablecida, sino hasta el último momento” (Cortés, 1999: 25). El Corán, incapaz de alabar esta semi derrota, brinda aliento a los musulmanes guerreros, diciendo:
Sobre esta batalla, Cortés (1996) menciona: Al principio de la Historia de los musulmanes hubo algunas escaramuzas, pero sería éste el primer gran choque, producido en marzo de 624. (…) Como los musulmanes estaban en desigualdad de condiciones, ya que eran tres veces menos numerosos que sus adversarios, este primer éxito militar constituyó un triunfo. Probó que El Corán era la palabra divina, y que Allah estaban del lado de los musulmanes (25).
La que se le denomina “campaña del foso” fue porque los musulmanes habían abierto un foso para proteger Medina. Esta batalla fue muy breve y en el Libro, se alude a ella bajo el nombre de “La coalición”, porque habla de cómo los enemigos de los musulmanes se aliaron en contra de ellos. En la Sura correspondiente, la actitud de los enemigos de los musulmanes es estigmatizada (Cortés, 1999: 25).
19 20
Y bien Allah sabe que sufristeis una herida, pero ellos también sufrieron una herida similar. Así es como se alternarán las heridas los hombres para que se sepa quiénes creen y quiénes no, tomando Allah a todos aquellos que mueren dando testimonio de su fe. Porque Allah no ama a los injustos (Sura 3, La familia de Imram).
Y bien Allah sabe que sufristeis una herida, pero ellos también sufrieron una herida similar. Así es como se alternarán las heridas los hombres para que se sepa quiénes creen y quiénes no, tomando Allah a todos aquellos que mueren dando testimonio de su fe. Porque Allah no ama a los injustos (Sura 3, La familia de Imram).
La más grande epopeya de El Corán es la tercera batalla: la llamada “batalla del foso”, o expedición contra los paganos en Yatrib, que ocurrió en el 62720. La Sura 33 (Los colgados), así la relata:
¡Vosotros que creéis! Recordad cuando la gracia de Allah vino sobre vosotros, cuando recibieron un ejército y mandamos contra ellos un viento y los ejércitos no veían. Ve Allah, ve lo que hacéis. / Cuando vinieron desde arriba, desde abajo, y sus ojos salían de sus órbitas, y los corazones les llegaban hasta la garganta, y hacían todos suposiciones acerca de Allah. / Y ahí los creyentes fueron puestos a prueba, y ahí temblaron intensamente. / Porque cuando los hipócritas y sus mensajeros en cuyos corazones hay una enfermedad, vieron la batalla, decían: Lo que Allah y sus mensajeros nos han prometido es un engaño.
Según Cortés (1999), además del belicismo, El Corán posee también una dimensión de registro histórico, ya que es una revisión lírica de la Historia temprana de la Umma (primera comunidad de creyentes). Si bien El Corán no detalla nombres, fechas, lugares ni acontecimientos, sí hace referencias clave a hechos preponderantes del curso histórico de los árabes, desde la primera revelación a Muhammad en las cuevas, hasta la instalación de la comunidad musulmana en Medina, y posteriormente, en La Meca. Dice Cortés (1999): “Según la enseñanza de El Corán, Dios se revela a sí mismo a través de acontecimientos claves de la Historia árabe. La Historia de la primera comunidad musulmana es, entonces, básica para entender la ayuda de Dios hacia los islámicos” (39).
LA DIMENSIÓN BÉLICA DE EL CORÁN: LA ÉPICA Y LA EPOPEYALa epopeya es un subgénero de la épica (poesía bélica e histórica) que alude a grandes batallas y héroes, a partir de la reiteración de la valentía de los luchadores, la detallada descripción de las luchas, y la presencia de una divinidad que siempre apoya al bando ganador, en la derrota de sus antagonistas. La exaltación de la grandeza bélica del pueblo árabe hace de El Corán, un poema de dimensiones épicas. Por ejemplo, al principio de la Sura 8 (Los botines de guerra) se alude a que sólo Allah apoya en la batalla: “Los botines de toda guerra pertenecen a Allah y a Su Mensajero, así pues, poned orden entre vosotros y obedecer, ante todo, a Allah y a Su Mensajero, si sois creyentes”.
La Sura 3 (La familia de Imram), alude a la primera batalla entre el Profeta y los infieles en Badr, entre Medina y el Mar Rojo19: “Y es cierto que Allah os ayudó a ganar en Badr, aunque estaba el pueblo en desigualdad de condiciones con el enemigo. Así pues, temed a Allah y seáis agradecidos”. La segunda batalla que El Corán destaca fue la de Uhud, en el año 625, en los arrabales cercanos a la ciudad de Medina, en donde “poco faltó en este segundo encuentro para que los musulmanes fueran vencidos y la situación no pudo ser restablecida, sino hasta el último momento” (Cortés, 1999: 25). El Corán, incapaz de alabar esta semi derrota, brinda aliento a los musulmanes guerreros, diciendo:
Sobre esta batalla, Cortés (1996) menciona: Al principio de la Historia de los musulmanes hubo algunas escaramuzas, pero sería éste el primer gran choque, producido en marzo de 624. (…) Como los musulmanes estaban en desigualdad de condiciones, ya que eran tres veces menos numerosos que sus adversarios, este primer éxito militar constituyó un triunfo. Probó que El Corán era la palabra divina, y que Allah estaban del lado de los musulmanes (25).
La que se le denomina “campaña del foso” fue porque los musulmanes habían abierto un foso para proteger Medina. Esta batalla fue muy breve y en el Libro, se alude a ella bajo el nombre de “La coalición”, porque habla de cómo los enemigos de los musulmanes se aliaron en contra de ellos. En la Sura correspondiente, la actitud de los enemigos de los musulmanes es estigmatizada (Cortés, 1999: 25).
19 20
Y bien Allah sabe que sufristeis una herida, pero ellos también sufrieron una herida similar. Así es como se alternarán las heridas los hombres para que se sepa quiénes creen y quiénes no, tomando Allah a todos aquellos que mueren dando testimonio de su fe. Porque Allah no ama a los injustos (Sura 3, La familia de Imram).
Y bien Allah sabe que sufristeis una herida, pero ellos también sufrieron una herida similar. Así es como se alternarán las heridas los hombres para que se sepa quiénes creen y quiénes no, tomando Allah a todos aquellos que mueren dando testimonio de su fe. Porque Allah no ama a los injustos (Sura 3, La familia de Imram).
La más grande epopeya de El Corán es la tercera batalla: la llamada “batalla del foso”, o expedición contra los paganos en Yatrib, que ocurrió en el 62720. La Sura 33 (Los colgados), así la relata:
¡Vosotros que creéis! Recordad cuando la gracia de Allah vino sobre vosotros, cuando recibieron un ejército y mandamos contra ellos un viento y los ejércitos no veían. Ve Allah, ve lo que hacéis. / Cuando vinieron desde arriba, desde abajo, y sus ojos salían de sus órbitas, y los corazones les llegaban hasta la garganta, y hacían todos suposiciones acerca de Allah. / Y ahí los creyentes fueron puestos a prueba, y ahí temblaron intensamente. / Porque cuando los hipócritas y sus mensajeros en cuyos corazones hay una enfermedad, vieron la batalla, decían: Lo que Allah y sus mensajeros nos han prometido es un engaño.
Según Cortés (1999), además del belicismo, El Corán posee también una dimensión de registro histórico, ya que es una revisión lírica de la Historia temprana de la Umma (primera comunidad de creyentes). Si bien El Corán no detalla nombres, fechas, lugares ni acontecimientos, sí hace referencias clave a hechos preponderantes del curso histórico de los árabes, desde la primera revelación a Muhammad en las cuevas, hasta la instalación de la comunidad musulmana en Medina, y posteriormente, en La Meca. Dice Cortés (1999): “Según la enseñanza de El Corán, Dios se revela a sí mismo a través de acontecimientos claves de la Historia árabe. La Historia de la primera comunidad musulmana es, entonces, básica para entender la ayuda de Dios hacia los islámicos” (39).
LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE EL CORÁN: LA INNEGABLE HERENCIA DE LA POESÍA ÁRABECansinos Assens (1991) destaca que la estructura del Libro es una herencia estética de los poetas árabes de los Siglos IV al VI. Anónimos en su mayoría, estos poetas utilizaban algunos de los recursos del texto coránico posterior: el lamento abierto, exclamativo, la duda como recurso retórico, la alabanza y las metáforas naturalistas, que aludían a elementos cotidianos como la rosa, la miel, el cielo, el árbol o los animales. Sobre la aparición de la poesía árabe, destaca Vernet (1966):
Ruiz Figueroa (1996) destaca que los poetas de la Arabia pre islámica eran cantores que, según decía la creencia popular, estaban inspirados por espíritus del desierto conocidos como “genios” (نج, yinn). La mayoría de ellos pasaron sin pena ni gloria, y no guardaron sus escritos, pero sus refranes y máximas serían recopiladas posteriormente, ya en tiempos de los califatos, con fines de crear un registro filológico de la tradición. Esto genera la incertidumbre de qué versos son originales pre-islámicos, y cuáles son posteriores y simulados como antiguos, lo cual genera un fenómeno de osianismo (incertidumbre, trasposición), según establece el filólogo árabe Alif Nun (2000):
Es muy difícil fijar el momento en el que aparecen textos literarios como tal, escritos en árabe: el primer testimonio de un escrito como tal es El Corán y en él ya se alude a los poetas, y por tanto, a sus composiciones. Pero los versos de los vates pre islámicos sólo recibieron la sanción de la escritura dos siglos después de El Corán y presentan, en su mayoría, huellas de haber sido manipulados o re-elaborados por sus transmisores. (…) Lo cierto es, y El Corán lo confirma, que existió una poesía árabe anterior a la tradición coránica, como mencionan historiadores griegos como Somozeno, que hablaba de que en el siglo IV había cantores en la región de Palmira (p. 11).
Es un corpus literario que está expresado en una lengua cuyo vocabulario es rico, fluctuante, a menudo impreciso, impresionista, aunque también con términos de una exactitud extremadamente analítica. El sistema verbal aún no es bastante conocido, pero probablemente se hallará en transición entre
un sistema originariamente aspectual y otro temporal. En cuanto a la sintaxis, la yuxtaposición es la reina de la frase. Hay una innegable tendencia a crear oraciones cortas, completas e independientes, sin la compleja arquitectura de frases entrelazadas de otras lenguas. La expresión es lacónica, con abundantes elisiones y un omnipresente contexto sobrentendido. (…) Esta lengua no es la de ningún lugar en particular, sino una koiné21 poética convencional que habría buscado la explotación de los elementos compartidos por los dialectos del árabe antiguo dentro de un marco de tipo conservador y pro sintético (de tendencia a la expresión sintética más que a las preposiciones y conjunciones de tipo analítico.) (3).
Koiné: del griego koinos o koinoneia (κοινή γλώσσα); se refiere a una lengua común o familiar a un entorno.
El Zakat o la purificación (ةاكز) es la piedad y la vida sumisa ante Dios. Asimismo, recibe este nombre la limosna o la ofrenda que se entrega a los más pobres, o que es entregada por otro creyente.
2122
La “yuxtaposición como reina de la frase” a la que se refiere Nun (2000) puede ejemplificarse en autores como Madjnun (Siglo VIII d. de C.) que utiliza el nombre de su amada, Layla, en el poema Amante niña, para explicar las características de la enamorada y de su relación con el hablante poético: “Layla; / me prendé de Layla siendo aún niña ella, Layla, / siendo que no tenía experiencia alguna, que era todavía mi amiga (Trad. De Lipp, vv. 1-3). No se trata de varias oraciones, sino de una gran oración que subordina en ella varias ideas. En El Corán, más adelante, se verá este mismo recurso de yuxtaposición, mediante la construcción de una gran oración general, con múltiples oraciones subordinadas: “¿Es que no vais a entender, es que acaso no entiendes? / Busca ayuda en el Zakat22, estableced el Zakat, entregar el Zakat, inclínate ante aquellos que se inclinan”. (Sura 2, La vaca).
Como se ha destacado, hay una clara diferenciación entre las primeras Suras que escribió (o transcribió) el Profeta, y las últimas, ya que las primeras guardan más parecido a la poesía preislámica que las últimas, que se distinguen, como se ha visto, por la amplia longitud de sus versos. Asimismo, hay una evolución en el contenido. Las primeras Suras son listas de advertencias, leyes, proverbios y máximas, mientras que las posteriores utilizan metáforas y construcciones líricas
LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE EL CORÁN: LA INNEGABLE HERENCIA DE LA POESÍA ÁRABECansinos Assens (1991) destaca que la estructura del Libro es una herencia estética de los poetas árabes de los Siglos IV al VI. Anónimos en su mayoría, estos poetas utilizaban algunos de los recursos del texto coránico posterior: el lamento abierto, exclamativo, la duda como recurso retórico, la alabanza y las metáforas naturalistas, que aludían a elementos cotidianos como la rosa, la miel, el cielo, el árbol o los animales. Sobre la aparición de la poesía árabe, destaca Vernet (1966):
Ruiz Figueroa (1996) destaca que los poetas de la Arabia pre islámica eran cantores que, según decía la creencia popular, estaban inspirados por espíritus del desierto conocidos como “genios” (نج, yinn). La mayoría de ellos pasaron sin pena ni gloria, y no guardaron sus escritos, pero sus refranes y máximas serían recopiladas posteriormente, ya en tiempos de los califatos, con fines de crear un registro filológico de la tradición. Esto genera la incertidumbre de qué versos son originales pre-islámicos, y cuáles son posteriores y simulados como antiguos, lo cual genera un fenómeno de osianismo (incertidumbre, trasposición), según establece el filólogo árabe Alif Nun (2000):
Es muy difícil fijar el momento en el que aparecen textos literarios como tal, escritos en árabe: el primer testimonio de un escrito como tal es El Corán y en él ya se alude a los poetas, y por tanto, a sus composiciones. Pero los versos de los vates pre islámicos sólo recibieron la sanción de la escritura dos siglos después de El Corán y presentan, en su mayoría, huellas de haber sido manipulados o re-elaborados por sus transmisores. (…) Lo cierto es, y El Corán lo confirma, que existió una poesía árabe anterior a la tradición coránica, como mencionan historiadores griegos como Somozeno, que hablaba de que en el siglo IV había cantores en la región de Palmira (p. 11).
Es un corpus literario que está expresado en una lengua cuyo vocabulario es rico, fluctuante, a menudo impreciso, impresionista, aunque también con términos de una exactitud extremadamente analítica. El sistema verbal aún no es bastante conocido, pero probablemente se hallará en transición entre
un sistema originariamente aspectual y otro temporal. En cuanto a la sintaxis, la yuxtaposición es la reina de la frase. Hay una innegable tendencia a crear oraciones cortas, completas e independientes, sin la compleja arquitectura de frases entrelazadas de otras lenguas. La expresión es lacónica, con abundantes elisiones y un omnipresente contexto sobrentendido. (…) Esta lengua no es la de ningún lugar en particular, sino una koiné21 poética convencional que habría buscado la explotación de los elementos compartidos por los dialectos del árabe antiguo dentro de un marco de tipo conservador y pro sintético (de tendencia a la expresión sintética más que a las preposiciones y conjunciones de tipo analítico.) (3).
Koiné: del griego koinos o koinoneia (κοινή γλώσσα); se refiere a una lengua común o familiar a un entorno.
El Zakat o la purificación (ةاكز) es la piedad y la vida sumisa ante Dios. Asimismo, recibe este nombre la limosna o la ofrenda que se entrega a los más pobres, o que es entregada por otro creyente.
2122
La “yuxtaposición como reina de la frase” a la que se refiere Nun (2000) puede ejemplificarse en autores como Madjnun (Siglo VIII d. de C.) que utiliza el nombre de su amada, Layla, en el poema Amante niña, para explicar las características de la enamorada y de su relación con el hablante poético: “Layla; / me prendé de Layla siendo aún niña ella, Layla, / siendo que no tenía experiencia alguna, que era todavía mi amiga (Trad. De Lipp, vv. 1-3). No se trata de varias oraciones, sino de una gran oración que subordina en ella varias ideas. En El Corán, más adelante, se verá este mismo recurso de yuxtaposición, mediante la construcción de una gran oración general, con múltiples oraciones subordinadas: “¿Es que no vais a entender, es que acaso no entiendes? / Busca ayuda en el Zakat22, estableced el Zakat, entregar el Zakat, inclínate ante aquellos que se inclinan”. (Sura 2, La vaca).
Como se ha destacado, hay una clara diferenciación entre las primeras Suras que escribió (o transcribió) el Profeta, y las últimas, ya que las primeras guardan más parecido a la poesía preislámica que las últimas, que se distinguen, como se ha visto, por la amplia longitud de sus versos. Asimismo, hay una evolución en el contenido. Las primeras Suras son listas de advertencias, leyes, proverbios y máximas, mientras que las posteriores utilizan metáforas y construcciones líricas
de mayor belleza. La qasida como forma poética árabe utiliza comparaciones continuas, que según Massignon (Cit. En Vernet, 1996), pueden ser de tipo ascendente o descendente. Ascendentes son, cuando en ellas, el hombre se compara con Dios o se humilla ante una divinidad. Descendentes, en cambio, cuando comparan al hombre con un animal o resaltan su condición miserable. Por ejemplo, este verso en una mullaqa popular, es descendente: “Juro por los escorpiones que éstos no pican ni lastiman tanto como el hombre” (ref. en Vernet, p. 18). El Corán usa, tanto comparaciones de tipo ascendente como descendente. Habla, tanto de la grandeza de los hombres que creen, como de la maldad de los incrédulos. A continuación, dos ejemplos característicos:
La influencia de los pueblos antiguos o pre-babilónicos en la lírica coránica utiliza, según Vernet (1996), al pueblo hebreo, judío y cristiano, como un gran puente. Las Lamentaciones de Jeremías en la Biblia, por ejemplo, son similares a los lamentos coránicos:
Así como la lamentación, el Libro también recoge de la tradición hebrea, otro de sus grandes recursos estéticos: la adoración o la oda. El adular a alguien, que bien puede ser un amado o un rey, era usado por los primeros poetas árabes en la mullaqa, tal y como lo muestran clásicos previos al Siglo de Muhammad (VII) como Tarafa (circa 569 d. C.), que mencionaba: “Si yo, hombre mortal, lograra algún día burlar la muerte y ser poseído por los genios y eterno, / sería por causa de tu nombre, mujer, por la vida tuya, que me posee como una amarra/ atada al mejor de los cabos.” (Mu´allaqah 1, sic, vv. 12-16). O el poeta Ibn Shaddad (circa 525-615 d. de C.), que destaca: “¡Antara! ¡Antara! Exclamarán mis pechos cuando sean atravesados por miles de flechas, / cuando las lanzas enemigas se claven por completo en nuestros caballos” (Mu´allaqah 3, sic, vv. 16-19)23. Asimismo, Ibn Kultum (hacia 600 d. de C.) que decía: “¡A cuánto señor que sea ceñido por corona de reyes y gloria, / a él le mereceré y le concederé mi asilo!” (Mu´allaqah 6, sic, vv. 1-3). El Corán, a diferencia de los textos anteriores, aplica la oda o la alabanza, únicamente al Dios Todopoderoso. La Sura 1, la que abre el Libro, representa enteramente un ejemplo de este tipo de alabanza:
Las primeras Suras del Profeta recogen la estructura, estilo y recursos, no sólo de los refranes pre islámicos, sino también, de proverbios de otros pueblos, como el hebreo (siglos IX a. de C. al I a. de C.), el sumerio (VII y VI a. de C.), el acadio (XXIV-XXII a. de C.) o el hitita (XVIII al IX a. de C.). Las primeras lamentaciones, loas y cantos vienen, por su parte, de los antiguos pueblos mesopotámicos. El Corán conserva la estructura de algunos versos clásicos, adaptando su contenido a la adoración a Allah, a la ley islámica y a la celosa sumisión musulmana. Por ejemplo: “El ciego cuando puede ver, declara y comparece. Así, en el Día del Levantamiento, los ciegos podrán ver” (Sura 21, Los profetas). O bien, en la siguiente cadena de proverbios:
[1] Los hombres (musulmanes) son una comunidad única, por lo que Allah les ha enviado profetas y buenos advertidores. E hizo descender en ellos el Libro de la ley con la verdad, para hacer juicios de aquellos que discrepaban, porque no fue sino hasta dadas las pruebas, que aquellos incrédulos discreparon. (Sura 2, La vaca).
[2] Y, ¿quieres saber de dónde vienen los demonios y a dónde se dirigen?/ Descienden sobre todos los embusteros que son malvados, / que prestan oído a los mentirosos. / Éstos son, hombres como demonios (Sura 27, Las hormigas).
Y antes de que viniéramos, destruimos ciudades, y de éstas ninguna creyó. ¿Van a creer ahora? (…) / ¿Cuántas ciudades que no han creído hemos arrasado, dando origen a otros nuevos?/ Y todos sintieron nuestra furia y morían, y huían, huían todos de esas ciudades (Sura 21, Los profetas).
Buscad como testigos a dos hombres, pero si no los hubiera, entonces buscad un hombre y dos mujeres cuyo testimonio os satisfaga, de manera que si una de ellas olvida, la otra os hará recordar. Y que los testigos solicitados para serlo no se nieguen a serlo y no les disguste, porque escribirán su testimonio hasta el final, sea éste mucho o poco (Sura 2, La vaca).
En ambas mullaqas citadas hay una traducción, composición y nueva versificación de un consenso de au-tores madrileños: Alfonso Bolado, Federico Corriente, Teresa Garulo, Jaime Sánchez Ratia, Josefina Veglison y Ellías de Molins. Aclaro esto para que el experto no piense que las originales en árabe están versificadas como se presentan. Lo más seguro, según el verso clásico de la mullaqa, es que estos fragmentos estuv-iesen en una o dos grandes líneas (versos) y se leyeran “de corrido”, a manera de recitación.
23
de mayor belleza. La qasida como forma poética árabe utiliza comparaciones continuas, que según Massignon (Cit. En Vernet, 1996), pueden ser de tipo ascendente o descendente. Ascendentes son, cuando en ellas, el hombre se compara con Dios o se humilla ante una divinidad. Descendentes, en cambio, cuando comparan al hombre con un animal o resaltan su condición miserable. Por ejemplo, este verso en una mullaqa popular, es descendente: “Juro por los escorpiones que éstos no pican ni lastiman tanto como el hombre” (ref. en Vernet, p. 18). El Corán usa, tanto comparaciones de tipo ascendente como descendente. Habla, tanto de la grandeza de los hombres que creen, como de la maldad de los incrédulos. A continuación, dos ejemplos característicos:
La influencia de los pueblos antiguos o pre-babilónicos en la lírica coránica utiliza, según Vernet (1996), al pueblo hebreo, judío y cristiano, como un gran puente. Las Lamentaciones de Jeremías en la Biblia, por ejemplo, son similares a los lamentos coránicos:
Así como la lamentación, el Libro también recoge de la tradición hebrea, otro de sus grandes recursos estéticos: la adoración o la oda. El adular a alguien, que bien puede ser un amado o un rey, era usado por los primeros poetas árabes en la mullaqa, tal y como lo muestran clásicos previos al Siglo de Muhammad (VII) como Tarafa (circa 569 d. C.), que mencionaba: “Si yo, hombre mortal, lograra algún día burlar la muerte y ser poseído por los genios y eterno, / sería por causa de tu nombre, mujer, por la vida tuya, que me posee como una amarra/ atada al mejor de los cabos.” (Mu´allaqah 1, sic, vv. 12-16). O el poeta Ibn Shaddad (circa 525-615 d. de C.), que destaca: “¡Antara! ¡Antara! Exclamarán mis pechos cuando sean atravesados por miles de flechas, / cuando las lanzas enemigas se claven por completo en nuestros caballos” (Mu´allaqah 3, sic, vv. 16-19)23. Asimismo, Ibn Kultum (hacia 600 d. de C.) que decía: “¡A cuánto señor que sea ceñido por corona de reyes y gloria, / a él le mereceré y le concederé mi asilo!” (Mu´allaqah 6, sic, vv. 1-3). El Corán, a diferencia de los textos anteriores, aplica la oda o la alabanza, únicamente al Dios Todopoderoso. La Sura 1, la que abre el Libro, representa enteramente un ejemplo de este tipo de alabanza:
Las primeras Suras del Profeta recogen la estructura, estilo y recursos, no sólo de los refranes pre islámicos, sino también, de proverbios de otros pueblos, como el hebreo (siglos IX a. de C. al I a. de C.), el sumerio (VII y VI a. de C.), el acadio (XXIV-XXII a. de C.) o el hitita (XVIII al IX a. de C.). Las primeras lamentaciones, loas y cantos vienen, por su parte, de los antiguos pueblos mesopotámicos. El Corán conserva la estructura de algunos versos clásicos, adaptando su contenido a la adoración a Allah, a la ley islámica y a la celosa sumisión musulmana. Por ejemplo: “El ciego cuando puede ver, declara y comparece. Así, en el Día del Levantamiento, los ciegos podrán ver” (Sura 21, Los profetas). O bien, en la siguiente cadena de proverbios:
[1] Los hombres (musulmanes) son una comunidad única, por lo que Allah les ha enviado profetas y buenos advertidores. E hizo descender en ellos el Libro de la ley con la verdad, para hacer juicios de aquellos que discrepaban, porque no fue sino hasta dadas las pruebas, que aquellos incrédulos discreparon. (Sura 2, La vaca).
[2] Y, ¿quieres saber de dónde vienen los demonios y a dónde se dirigen?/ Descienden sobre todos los embusteros que son malvados, / que prestan oído a los mentirosos. / Éstos son, hombres como demonios (Sura 27, Las hormigas).
Y antes de que viniéramos, destruimos ciudades, y de éstas ninguna creyó. ¿Van a creer ahora? (…) / ¿Cuántas ciudades que no han creído hemos arrasado, dando origen a otros nuevos?/ Y todos sintieron nuestra furia y morían, y huían, huían todos de esas ciudades (Sura 21, Los profetas).
Buscad como testigos a dos hombres, pero si no los hubiera, entonces buscad un hombre y dos mujeres cuyo testimonio os satisfaga, de manera que si una de ellas olvida, la otra os hará recordar. Y que los testigos solicitados para serlo no se nieguen a serlo y no les disguste, porque escribirán su testimonio hasta el final, sea éste mucho o poco (Sura 2, La vaca).
En ambas mullaqas citadas hay una traducción, composición y nueva versificación de un consenso de au-tores madrileños: Alfonso Bolado, Federico Corriente, Teresa Garulo, Jaime Sánchez Ratia, Josefina Veglison y Ellías de Molins. Aclaro esto para que el experto no piense que las originales en árabe están versificadas como se presentan. Lo más seguro, según el verso clásico de la mullaqa, es que estos fragmentos estuv-iesen en una o dos grandes líneas (versos) y se leyeran “de corrido”, a manera de recitación.
23
¿Por qué recurrís a la magia para ver aquello que no puedes ver normalmente?/ Dí: “Mi Señor lo sabe todo, porque Él es el dueño de los cielos y de la Tierra. Él es el que oye, Él es el que sabe” / No obstante ellos dicen: “son delirios confusos, los ha inventado, es sólo un poeta. Que venga con una señal como las que mandaban los profetas de las comunidades primeras” / Pero antes de ellos, ninguna de las ciudades creyó, ¿creerán ellos, entonces? (Sura 21, Los profetas).
¡En el Nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso! / Alabado sea Allah, Señor de todo el Universo, / porque es Compasivo, lleno de gracia, Misericordioso, / dueño único del Día del Juicio. / Sólo a Ti te serviremos y a Ti sólo imploramos la ayuda / Dirígenos por la vía recta, / que es la vía con la que Tú nos agraciaste, que es donde no se incluyen los iracundos, ni los extraviados.
¿Acaso no ves cómo Allah, compara toda buena palabra con un árbol bueno cuya raíz es firme, y cuyas ramas están en el cielo? Da fruto en cada árbol. Todo árbol da frutos en su época con el permiso de su Señor. Allah pondrá ejemplo en hombres y naturaleza para que nunca se olviden. (Sura 3, Ibrahim, 24).
o conjuros, como lo hacían los magos o cantores de su tiempo. Por ejemplo, las Suras 113 y 114 (El rayar del alba y Los hombres, respectivamente), según detalla Vernet (1996), no son más que conjuros populares que se usaban en la Arabia pre islámica, para protegerse de las maldades de magos y espíritus, pero adaptados por Muhammad para servir a Dios. No es casualidad que Muhammad mismo declare en El Corán que él no es un poseso, para que no lo confundan con los poetas o los magos (Armstrong, 2008). Dice en el Libro:
Cuando en la aleya 5 se menciona sobre Muhammad, “los ha inventado, es sólo un poeta”, la palabra árabe que se considera es adgaz (زاجدأ) que es “soñador”, “loco” o bien, “el inspirado por los genios”, y no precisamente “cantor” o “compositor”. En la traducción de Cortés (1999), se menciona en la aleya 5: “él (Muhammad) ha tenido el más confuso de los sueños, todo lo ha inventado él, es sólo un poeta”, pareciendo aún más despectivo. Muhammad, cabe señalar, puede o no ser un soñador, puede o no ser un Profeta, pero algo es claro: es un poeta de innegable talento, y es el mejor poeta de la tradición arábiga. Por ende, en el credo islámico, no hay poesía capaz de igualar la Palabra de Dios:
Dí: “Si se juntaran los hombres y todos los genios para traer al hombre algo parecido a este Libro (Corán), no podrían traer nada, ni aún si se ayudasen los unos a los otros, todos (88). / Hemos mostrado en este Corán toda clase de ejemplos, sin embargo, todos ellos lo han rehusado, se han negado a creer (Sura 17, El viaje nocturno).
En las mullaqas no hay señas de esta adoración a Dios, ya que son poemas completamente laicos, sin embargo, su similitud con El Corán emana de la clase de tropos que utilizan: metáforas naturalistas, símiles y la continua reiteración de un concepto (carácter conceptista), que en El Corán es el concepto de Allah. Kuthayyir, poeta contemporáneo al Profeta Muhammad, que vivió en los siglos VII y VIII, escribe uno de los poemas de la Arabia pre islámica más famosos: El Amor. En este texto el enamorado, según su tratamiento metafórico, alude al “amor” como concepto esencial. Menciona Kuthayyir: “La separación me ha hecho beber a sorbos la demencia, / estoy confundido y solitario, separado, / en una infusión de rosas me he vuelto un huérfano desesperado, un solitario” (Trad. Por Lipps, vv. 1-4). Compárese este lirismo con El Corán, en el siguiente fragmento:
Como en la poesía de Kuthayyir, en El Corán hay fragmentos conceptistas, en donde toda la metaforización o la explicación recaen sobre un mismo concepto. Muhammad, en un principio, no era considerado Profeta sino poeta. Los primeros incrédulos lo tildaban de endemoniado, o de estar al servicio de los genios, debido a que su incursión a la poesía no significaba más que la recitación de algo, al menos estructuralmente, ya conocido, mullaqas con amonestaciones
¿Por qué recurrís a la magia para ver aquello que no puedes ver normalmente?/ Dí: “Mi Señor lo sabe todo, porque Él es el dueño de los cielos y de la Tierra. Él es el que oye, Él es el que sabe” / No obstante ellos dicen: “son delirios confusos, los ha inventado, es sólo un poeta. Que venga con una señal como las que mandaban los profetas de las comunidades primeras” / Pero antes de ellos, ninguna de las ciudades creyó, ¿creerán ellos, entonces? (Sura 21, Los profetas).
¡En el Nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso! / Alabado sea Allah, Señor de todo el Universo, / porque es Compasivo, lleno de gracia, Misericordioso, / dueño único del Día del Juicio. / Sólo a Ti te serviremos y a Ti sólo imploramos la ayuda / Dirígenos por la vía recta, / que es la vía con la que Tú nos agraciaste, que es donde no se incluyen los iracundos, ni los extraviados.
¿Acaso no ves cómo Allah, compara toda buena palabra con un árbol bueno cuya raíz es firme, y cuyas ramas están en el cielo? Da fruto en cada árbol. Todo árbol da frutos en su época con el permiso de su Señor. Allah pondrá ejemplo en hombres y naturaleza para que nunca se olviden. (Sura 3, Ibrahim, 24).
o conjuros, como lo hacían los magos o cantores de su tiempo. Por ejemplo, las Suras 113 y 114 (El rayar del alba y Los hombres, respectivamente), según detalla Vernet (1996), no son más que conjuros populares que se usaban en la Arabia pre islámica, para protegerse de las maldades de magos y espíritus, pero adaptados por Muhammad para servir a Dios. No es casualidad que Muhammad mismo declare en El Corán que él no es un poseso, para que no lo confundan con los poetas o los magos (Armstrong, 2008). Dice en el Libro:
Cuando en la aleya 5 se menciona sobre Muhammad, “los ha inventado, es sólo un poeta”, la palabra árabe que se considera es adgaz (زاجدأ) que es “soñador”, “loco” o bien, “el inspirado por los genios”, y no precisamente “cantor” o “compositor”. En la traducción de Cortés (1999), se menciona en la aleya 5: “él (Muhammad) ha tenido el más confuso de los sueños, todo lo ha inventado él, es sólo un poeta”, pareciendo aún más despectivo. Muhammad, cabe señalar, puede o no ser un soñador, puede o no ser un Profeta, pero algo es claro: es un poeta de innegable talento, y es el mejor poeta de la tradición arábiga. Por ende, en el credo islámico, no hay poesía capaz de igualar la Palabra de Dios:
Dí: “Si se juntaran los hombres y todos los genios para traer al hombre algo parecido a este Libro (Corán), no podrían traer nada, ni aún si se ayudasen los unos a los otros, todos (88). / Hemos mostrado en este Corán toda clase de ejemplos, sin embargo, todos ellos lo han rehusado, se han negado a creer (Sura 17, El viaje nocturno).
En las mullaqas no hay señas de esta adoración a Dios, ya que son poemas completamente laicos, sin embargo, su similitud con El Corán emana de la clase de tropos que utilizan: metáforas naturalistas, símiles y la continua reiteración de un concepto (carácter conceptista), que en El Corán es el concepto de Allah. Kuthayyir, poeta contemporáneo al Profeta Muhammad, que vivió en los siglos VII y VIII, escribe uno de los poemas de la Arabia pre islámica más famosos: El Amor. En este texto el enamorado, según su tratamiento metafórico, alude al “amor” como concepto esencial. Menciona Kuthayyir: “La separación me ha hecho beber a sorbos la demencia, / estoy confundido y solitario, separado, / en una infusión de rosas me he vuelto un huérfano desesperado, un solitario” (Trad. Por Lipps, vv. 1-4). Compárese este lirismo con El Corán, en el siguiente fragmento:
Como en la poesía de Kuthayyir, en El Corán hay fragmentos conceptistas, en donde toda la metaforización o la explicación recaen sobre un mismo concepto. Muhammad, en un principio, no era considerado Profeta sino poeta. Los primeros incrédulos lo tildaban de endemoniado, o de estar al servicio de los genios, debido a que su incursión a la poesía no significaba más que la recitación de algo, al menos estructuralmente, ya conocido, mullaqas con amonestaciones
CONSIDERACIONES FINALES:LA GRAN IMPORTANCIA DE EL CORÁNA manera de cierre, y para puntualizar el papel de El Corán en la Literatura, cabe destacar dos aspectos cruciales del Libro: que El Corán es un poema monumental, entendiendo el concepto como un poema largo y magistral, y que es una influencia preponderante para otras expresiones líricas posteriores, tanto orientales como occidentales. Según el poeta uruguayo Eduardo Milán (2009) un poema pasa de ser una composición lírica o un canto a un verdadero monumento, según su propio sentido de trascendencia. Los poemas dedicados a una mujer, a un estado de ánimo, o a un acontecimiento específico, son efímeros. Tienden a disminuir su importancia con el paso de los años, tan pronto las circunstancias del poeta y del lector se modifican. Los poemas que, en cambio, poseen una dimensión religiosa (místico-divina) o nacionalista (épica) tienden a preservarse, debido a que en sí mismos conllevan un fin de trascendencia. Son como las pirámides, los monolitos o los templos: expresiones artísticas para la posteridad; son cantos de identidad grupal que pretenden ser aprendidos, respetados y preservados. El Libro explica dentro de sí, su propio sentido de trascendencia; su carácter inmaculado y eterno:
El Corán, monumento no sólo del Islam sino también de la Literatura Universal, prevalece de generación a generación, no sólo por ser un referente religioso, sino también, lírico-literario. Como destaca Eliade (1989): “si el Corán fuese un libro cualquiera y no una Revelación, tal vez no tendría tanto impacto. Su mitología de Palabra de Dios lo dota de un aire de respeto, de preservación genial que lo destaca como un poema sin comparación, como un texto histórico sin precedentes” (364).
Con gran verdad hemos descendido este Libro y con la Palabra de Allah, la verdad ha descendido. No hemos tenido como enviado un portador de buenas noticias, un advertidor / El Corán es un Libro que hemos dividido por partes: ¡recítalo a todos los hombres!; ¡hazlo descender a otros gradualmente!, ¡guárdalo en revelaciones sucesivas! (Sura 17, El viaje nocturno).
REFERENCIAS UTILIZADAS:HISTORIA DEL CORÁN, ESTRUCTURA, APRENDIZAJE Y RECITACIÓN:Soler, Loli (2002) Historia del Islam: de los principios a los musulmanes en Córdoba en Musulmanes en Andalucía, Cuadernos de la Comunidad de Valencia, No. 2, Valencia, España.
Larroque, Enrique (1991) El Islam y su poder, Biblioteca Universitaria, Madrid, España.
Donner, Fred (1998) The Beginnings of the Islamic Writing en The Narratives of Islamic Religion, Darwin Press, Alabama, Estados Unidos.
Küng, Hans (2007) El Islam: Historia, Presente, Futuro, Editorial Trotta, Madrid.
Gaudefroy-Demombynes, Maurice (1990) Mahoma, Madrid, Akal Universitaria.
SOBRE LA IMPORTANCIA HISTÓRICA Y LITERARIA DE EL CORÁN:Segovia, A. Carlos (compilador) (2007) El Corán: religión, hombre, sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid, España.
Muhammad Iqbal, Alamah (2002), La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam, Editorial Trotta, España.
Lahoud, Johns (2005) Islam and world politics, Rutledge, Estados Unidos.
Rippin, Andrew (1993) Muslims: religious beliefs and practices, Rutledge, Estados Unidos.
Bausani, Alessandro (1988) El Islam y su cultura, Fondo de Cultura Económica, México.
Kourky, Abdel (1981), Los fundamentos del Islam, Editorial Herder, Barcelona, España.
Pipes, Daniel (1987), El Islam, Editorial Espasa Calpe, Madrid, España.
CONSIDERACIONES FINALES:LA GRAN IMPORTANCIA DE EL CORÁNA manera de cierre, y para puntualizar el papel de El Corán en la Literatura, cabe destacar dos aspectos cruciales del Libro: que El Corán es un poema monumental, entendiendo el concepto como un poema largo y magistral, y que es una influencia preponderante para otras expresiones líricas posteriores, tanto orientales como occidentales. Según el poeta uruguayo Eduardo Milán (2009) un poema pasa de ser una composición lírica o un canto a un verdadero monumento, según su propio sentido de trascendencia. Los poemas dedicados a una mujer, a un estado de ánimo, o a un acontecimiento específico, son efímeros. Tienden a disminuir su importancia con el paso de los años, tan pronto las circunstancias del poeta y del lector se modifican. Los poemas que, en cambio, poseen una dimensión religiosa (místico-divina) o nacionalista (épica) tienden a preservarse, debido a que en sí mismos conllevan un fin de trascendencia. Son como las pirámides, los monolitos o los templos: expresiones artísticas para la posteridad; son cantos de identidad grupal que pretenden ser aprendidos, respetados y preservados. El Libro explica dentro de sí, su propio sentido de trascendencia; su carácter inmaculado y eterno:
El Corán, monumento no sólo del Islam sino también de la Literatura Universal, prevalece de generación a generación, no sólo por ser un referente religioso, sino también, lírico-literario. Como destaca Eliade (1989): “si el Corán fuese un libro cualquiera y no una Revelación, tal vez no tendría tanto impacto. Su mitología de Palabra de Dios lo dota de un aire de respeto, de preservación genial que lo destaca como un poema sin comparación, como un texto histórico sin precedentes” (364).
Con gran verdad hemos descendido este Libro y con la Palabra de Allah, la verdad ha descendido. No hemos tenido como enviado un portador de buenas noticias, un advertidor / El Corán es un Libro que hemos dividido por partes: ¡recítalo a todos los hombres!; ¡hazlo descender a otros gradualmente!, ¡guárdalo en revelaciones sucesivas! (Sura 17, El viaje nocturno).
REFERENCIAS UTILIZADAS:HISTORIA DEL CORÁN, ESTRUCTURA, APRENDIZAJE Y RECITACIÓN:Soler, Loli (2002) Historia del Islam: de los principios a los musulmanes en Córdoba en Musulmanes en Andalucía, Cuadernos de la Comunidad de Valencia, No. 2, Valencia, España.
Larroque, Enrique (1991) El Islam y su poder, Biblioteca Universitaria, Madrid, España.
Donner, Fred (1998) The Beginnings of the Islamic Writing en The Narratives of Islamic Religion, Darwin Press, Alabama, Estados Unidos.
Küng, Hans (2007) El Islam: Historia, Presente, Futuro, Editorial Trotta, Madrid.
Gaudefroy-Demombynes, Maurice (1990) Mahoma, Madrid, Akal Universitaria.
SOBRE LA IMPORTANCIA HISTÓRICA Y LITERARIA DE EL CORÁN:Segovia, A. Carlos (compilador) (2007) El Corán: religión, hombre, sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid, España.
Muhammad Iqbal, Alamah (2002), La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam, Editorial Trotta, España.
Lahoud, Johns (2005) Islam and world politics, Rutledge, Estados Unidos.
Rippin, Andrew (1993) Muslims: religious beliefs and practices, Rutledge, Estados Unidos.
Bausani, Alessandro (1988) El Islam y su cultura, Fondo de Cultura Económica, México.
Kourky, Abdel (1981), Los fundamentos del Islam, Editorial Herder, Barcelona, España.
Pipes, Daniel (1987), El Islam, Editorial Espasa Calpe, Madrid, España.
Ruiz Figueroa, Manuel (1996) Islam: religión y Estado, El Colegio de México, México.
____________________________(2000) Islam: una introducción, El Colegio de México, México.
Idel, Moshé (2008) El Golem: tradiciones místicas y mágicas del judaísmo sobre la creación de un posible hombre artificial, Barcelona, Siruela.
EDICIONES DE EL CORÁN:El Corán (1991), Traducción, prólogo y notas de Rafael Cansinos Assens, Introducción crítica de Vera Yasmuni Tabasuh, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
El Corán (1999), patrocinado por el rey Fuad I de Egipto, edición de Julio Cortés, introducciones e índices analíticos de Jacques Jomier, Editorial Herder, Barcelona, España.
El Corán (1999), edición de Juan Vernet, Booklet Ediciones, México.
Sagrado Corán (2000), edición con comentarios de Ali Ünal, Ediciones La Fuente, Madrid, España.
El Corán (2002), edición comentada de Raúl González Bonet, Gaviota, Madrid, España.
Noble Corán (2005), traducción y comentario de Abdel Ghani Melara Navío, Editorial Cagri Yalinyari, Turquía-México.
SOBRE LA ESTRUCTURA Y RECITACIÓN DE EL CORÁN:González Ferrín, Emilio (2002), Palabra descendida: un acercamiento a El Corán, Ediciones Nobel, Madrid, 2002.
Recursos para la recitación de El Corán (2008), Red de Musulmanes Andaluces, España.
SOBRE POESÍA CLÁSICA ÁRABE:La poesía clásica árabe (1997), Ediciones Hiperion, Barcelona, España.Treinta poemas clásicos árabes en su contexto (1998), Ediciones Hiperion, Barcelona, España.
Grandes poemas de la tradición árabe (1997), Ediciones Hiperion, Barcelona, España.
Las mil y una noches (2000), notas de Blasco Ibáñez y Madrus, Ediciones Cátedra, Madrid.
Las mil y una noches, Volúmenes I y II (1982) Ediciones 29, Madrid.
Lipp, Hermann (1998) Antología de la poesía árabe, Ediciones Need, Madrid.
Poesía árabe del periodo clásico (1998) Traducción de Bolado, Corriente, Garulo, Sánchez Ratia y Veglison; Mondadori-Random House, Barcelona.
Armstrong, Karen (2008) Mahoma: la biografía de un poeta, Ediciones 29. 2006.
Nun, Alif (2009), Análisis de la poesía árabe pre islámica en Mundo árabe, México.
Addas, Claude (2009) Experiencia de amor en Ibn Arabi en Mundo árabe, México.
Corriente, Federico (compilador y traductor) (1997), Poesía dialectal árabe y romance en Al-Ándalus: recopilación, Gredos, Madrid.
Sobre lírica y recursos de análisis de poesía (y otros textos literarios o poemas):
Milán, Eduardo, La mística del poema monumental (1997) en Viel, Temperley, Héctor, Hospital Británico, Universidad de Veracruz, México.
Ruiz Figueroa, Manuel (1996) Islam: religión y Estado, El Colegio de México, México.
____________________________(2000) Islam: una introducción, El Colegio de México, México.
Idel, Moshé (2008) El Golem: tradiciones místicas y mágicas del judaísmo sobre la creación de un posible hombre artificial, Barcelona, Siruela.
EDICIONES DE EL CORÁN:El Corán (1991), Traducción, prólogo y notas de Rafael Cansinos Assens, Introducción crítica de Vera Yasmuni Tabasuh, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
El Corán (1999), patrocinado por el rey Fuad I de Egipto, edición de Julio Cortés, introducciones e índices analíticos de Jacques Jomier, Editorial Herder, Barcelona, España.
El Corán (1999), edición de Juan Vernet, Booklet Ediciones, México.
Sagrado Corán (2000), edición con comentarios de Ali Ünal, Ediciones La Fuente, Madrid, España.
El Corán (2002), edición comentada de Raúl González Bonet, Gaviota, Madrid, España.
Noble Corán (2005), traducción y comentario de Abdel Ghani Melara Navío, Editorial Cagri Yalinyari, Turquía-México.
SOBRE LA ESTRUCTURA Y RECITACIÓN DE EL CORÁN:González Ferrín, Emilio (2002), Palabra descendida: un acercamiento a El Corán, Ediciones Nobel, Madrid, 2002.
Recursos para la recitación de El Corán (2008), Red de Musulmanes Andaluces, España.
SOBRE POESÍA CLÁSICA ÁRABE:La poesía clásica árabe (1997), Ediciones Hiperion, Barcelona, España.Treinta poemas clásicos árabes en su contexto (1998), Ediciones Hiperion, Barcelona, España.
Grandes poemas de la tradición árabe (1997), Ediciones Hiperion, Barcelona, España.
Las mil y una noches (2000), notas de Blasco Ibáñez y Madrus, Ediciones Cátedra, Madrid.
Las mil y una noches, Volúmenes I y II (1982) Ediciones 29, Madrid.
Lipp, Hermann (1998) Antología de la poesía árabe, Ediciones Need, Madrid.
Poesía árabe del periodo clásico (1998) Traducción de Bolado, Corriente, Garulo, Sánchez Ratia y Veglison; Mondadori-Random House, Barcelona.
Armstrong, Karen (2008) Mahoma: la biografía de un poeta, Ediciones 29. 2006.
Nun, Alif (2009), Análisis de la poesía árabe pre islámica en Mundo árabe, México.
Addas, Claude (2009) Experiencia de amor en Ibn Arabi en Mundo árabe, México.
Corriente, Federico (compilador y traductor) (1997), Poesía dialectal árabe y romance en Al-Ándalus: recopilación, Gredos, Madrid.
Sobre lírica y recursos de análisis de poesía (y otros textos literarios o poemas):
Milán, Eduardo, La mística del poema monumental (1997) en Viel, Temperley, Héctor, Hospital Británico, Universidad de Veracruz, México.
Gorostiza, José, Poesía y prosa (1974) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colección Archivos, México.
Beristáin, Helena (1992), Diccionario de retórica y poética, Editorial Porrúa, México.
Diccionario de Recursos Literarios para textos clásicos, Ediciones Akal, Buenos Aires, Argentina.
Arroyo, Javier (2009) Islam: antecedentes para un diálogo, en Revista de Pensamiento y Crítica, Abril 2009, No. 52, Foro de Universitarios Españoles, Madrid, España.
Diccionario Alamrasa Árabe-Español (2009) Ediciones Alamrasa, Barcelona, España.
Halzeld, Helmut (1962) Los elementos constitutivos de la poesía mística en Actas 1era, Centro Virtual de Desarrollo Humano Cervantes, Madrid.
De la Concha, Víctor (1978) El arte literario de Santa Teresa de Jesús, Ariel, Barcelona.
Ynduraín, Domingo (1999) Introducción a la poesía mística en De la Cruz, San Juan, Poesía, Cátedra, Madrid.
Vernet, Juan (1989) Elementos de literatura árabe, Siglo XXI, Buenos Aires.
Borges, Jorge Luis (1941) El Milagro Secreto en Ficciones, Alianza Editorial, Madrid.
Eliot, Thomas Stearns (1922), The waste land (Edición y Prólogo de Ezra Pound), Penguin Poetry, Estados Unidos.
Eliade, Mircea (1945-1989) Diarios Completos, Fondo de Cultura Económica, México.
TEXTOS SAGRADOS NO ISLÁMICOS REFERIDOS:Santa Biblia, Edición de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (1964), Sociedades Bíblicas Unidas, 1999.
Biblia de Jerusalén, Edición de Biblia de las Américas (2000) Dios Habla, México.
Garibay, Ángel María (1976, 1989) Voces de Oriente: Antología de textos literarios del cercano Oriente, Porrúa, México.
López, Jesús (editor, 2005) Cuentos y fábulas del antiguo Egipto, Trotta, Publicaciones Universitarias de Barcelona, Barcelona.
Gilgamesh-Bahavad Gita, texto integro (1986) Prólogo de Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal Borges, Argentina, 1986.
Verón (editor, 1982) El libro egipcio de los muertos, Traducción de Basilio Losada, Ediciones Verón, España.
Parra Ortiz, José Miguel (1998) Cuentos egipcios varios, Ediciones Aldebarán, México.
Gorostiza, José, Poesía y prosa (1974) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colección Archivos, México.
Beristáin, Helena (1992), Diccionario de retórica y poética, Editorial Porrúa, México.
Diccionario de Recursos Literarios para textos clásicos, Ediciones Akal, Buenos Aires, Argentina.
Arroyo, Javier (2009) Islam: antecedentes para un diálogo, en Revista de Pensamiento y Crítica, Abril 2009, No. 52, Foro de Universitarios Españoles, Madrid, España.
Diccionario Alamrasa Árabe-Español (2009) Ediciones Alamrasa, Barcelona, España.
Halzeld, Helmut (1962) Los elementos constitutivos de la poesía mística en Actas 1era, Centro Virtual de Desarrollo Humano Cervantes, Madrid.
De la Concha, Víctor (1978) El arte literario de Santa Teresa de Jesús, Ariel, Barcelona.
Ynduraín, Domingo (1999) Introducción a la poesía mística en De la Cruz, San Juan, Poesía, Cátedra, Madrid.
Vernet, Juan (1989) Elementos de literatura árabe, Siglo XXI, Buenos Aires.
Borges, Jorge Luis (1941) El Milagro Secreto en Ficciones, Alianza Editorial, Madrid.
Eliot, Thomas Stearns (1922), The waste land (Edición y Prólogo de Ezra Pound), Penguin Poetry, Estados Unidos.
Eliade, Mircea (1945-1989) Diarios Completos, Fondo de Cultura Económica, México.
TEXTOS SAGRADOS NO ISLÁMICOS REFERIDOS:Santa Biblia, Edición de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (1964), Sociedades Bíblicas Unidas, 1999.
Biblia de Jerusalén, Edición de Biblia de las Américas (2000) Dios Habla, México.
Garibay, Ángel María (1976, 1989) Voces de Oriente: Antología de textos literarios del cercano Oriente, Porrúa, México.
López, Jesús (editor, 2005) Cuentos y fábulas del antiguo Egipto, Trotta, Publicaciones Universitarias de Barcelona, Barcelona.
Gilgamesh-Bahavad Gita, texto integro (1986) Prólogo de Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal Borges, Argentina, 1986.
Verón (editor, 1982) El libro egipcio de los muertos, Traducción de Basilio Losada, Ediciones Verón, España.
Parra Ortiz, José Miguel (1998) Cuentos egipcios varios, Ediciones Aldebarán, México.
RADIOGRAFÍA PROSPECTIVA Por: Mauricio Meschoulam
Internacionalista y profesor del departamento de Estudios Internacionales de la UIA desde 1993. Maestro en estudios humanísticos con especialización en historia. Candidato a doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz. Tesis doctoral: Valores, percepciones, concepciones y construcción de paz, un estudio de caso en un barrio de la Ciudad de México. Articulista de El Universal.
MILITARES, ISLAMISTASY GATOPARDISMO EN EGIPTO14-AGOSTO-2012La primavera egipcia fue detonada por un sector de jóvenes liberales que ahí sigue, pero que no fue capaz de hacerse del poder. El resultado de este movimiento social, en cambio, fue por una parte la deposición del dictador y su sustitución por la élite militar como garantes del orden y la estabilidad, y por la otra parte el ascenso del islamismo como opción política, corriente que entre moderados y radicales consiguió el 65% del parlamento (que los militares terminaron disolviendo).
Como resultado, entonces, el fin de Mubarak no ha sido el florecimiento de la democracia, sino el reacomodo de fuerzas. El antiguo régimen sigue vivo y está representado por políticos, militares, legisladores y jueces. Este grupo de actores se ha opuesto una y otra vez a que la Hermandad Musulmana siga creciendo. Lo ha hecho mediante decretos, mediante fallos judiciales, y ultimadamente disolviendo el parlamento (de mayoría islamista) cuando no les quedó alternativa. Lo que se exhibe en Egipto por consiguiente es una lucha de titanes. Unos con el poder material (económico y militar), y los otros con el apoyo de las mayorías. Quizás, por tanto, la maniobra de Morsi de retirar a Tantawi del camino sea una fase más de la colisión entre estas dos fuerzas opuestas. Pero hay otra posibilidad.
Desde el inicio de las protestas sociales, los militares egipcios fueron sumamente cuidadosos con sus acciones. Para ellos era muy importante que el mundo los considerara parte de la revolución, parte de lo nuevo, no de lo viejo. Por ello, han sido lo suficientemente flexibles para dar los pasos necesarios, pero siempre asegurándose de que su poder no sea trastocado en el fondo. Así, permitieron las elecciones legislativas de noviembre del 2011. Sólo cuando sintieron que la Hermandad Musulmana crecía irremediablemente, decidieron disolver el parlamento, pero al mismo tiempo, y para que la gente no les reclamara semejante acto anti-democrático, permitieron y facilitaron la elección presidencial (que acabó ganando Morsi).
Por lo tanto, es muy probable que la maniobra política del domingo no sea sino otra fase de este magistral gatopardismo: efectuar tantos cambios como sean necesarios para generar la impresión de que Egipto avanza, pero a la vez mantener las estructuras de poder tal y como estaban en lo esencial, es decir, cambiar para que todo siga igual, aunque adaptándose a nuevas circunstancias.
@maurimm
Este trabajo fue escrito con fines de análisis periodístico (no académico) y tiene como objetivo dar un posible panorama de lo que sucederá en Medio Oriente en mediano y largo plazo. Los textos han sido transcritos directamente de blog: http://mauriciomeschoulam.tumblr.com/
“La siguiente es una serie de extractos de textos de análisis periodístico que han sido tomados del blog de El Universal “Arenas Movedizas” de Mauricio Meschoulam. Estos textos fueron publicados en las fechas señaladas con fines de análisis de coyuntura, pero consideramos que mantienen su vigencia”.
RADIOGRAFÍA PROSPECTIVA Por: Mauricio Meschoulam
Internacionalista y profesor del departamento de Estudios Internacionales de la UIA desde 1993. Maestro en estudios humanísticos con especialización en historia. Candidato a doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz. Tesis doctoral: Valores, percepciones, concepciones y construcción de paz, un estudio de caso en un barrio de la Ciudad de México. Articulista de El Universal.
MILITARES, ISLAMISTASY GATOPARDISMO EN EGIPTO14-AGOSTO-2012La primavera egipcia fue detonada por un sector de jóvenes liberales que ahí sigue, pero que no fue capaz de hacerse del poder. El resultado de este movimiento social, en cambio, fue por una parte la deposición del dictador y su sustitución por la élite militar como garantes del orden y la estabilidad, y por la otra parte el ascenso del islamismo como opción política, corriente que entre moderados y radicales consiguió el 65% del parlamento (que los militares terminaron disolviendo).
Como resultado, entonces, el fin de Mubarak no ha sido el florecimiento de la democracia, sino el reacomodo de fuerzas. El antiguo régimen sigue vivo y está representado por políticos, militares, legisladores y jueces. Este grupo de actores se ha opuesto una y otra vez a que la Hermandad Musulmana siga creciendo. Lo ha hecho mediante decretos, mediante fallos judiciales, y ultimadamente disolviendo el parlamento (de mayoría islamista) cuando no les quedó alternativa. Lo que se exhibe en Egipto por consiguiente es una lucha de titanes. Unos con el poder material (económico y militar), y los otros con el apoyo de las mayorías. Quizás, por tanto, la maniobra de Morsi de retirar a Tantawi del camino sea una fase más de la colisión entre estas dos fuerzas opuestas. Pero hay otra posibilidad.
Desde el inicio de las protestas sociales, los militares egipcios fueron sumamente cuidadosos con sus acciones. Para ellos era muy importante que el mundo los considerara parte de la revolución, parte de lo nuevo, no de lo viejo. Por ello, han sido lo suficientemente flexibles para dar los pasos necesarios, pero siempre asegurándose de que su poder no sea trastocado en el fondo. Así, permitieron las elecciones legislativas de noviembre del 2011. Sólo cuando sintieron que la Hermandad Musulmana crecía irremediablemente, decidieron disolver el parlamento, pero al mismo tiempo, y para que la gente no les reclamara semejante acto anti-democrático, permitieron y facilitaron la elección presidencial (que acabó ganando Morsi).
Por lo tanto, es muy probable que la maniobra política del domingo no sea sino otra fase de este magistral gatopardismo: efectuar tantos cambios como sean necesarios para generar la impresión de que Egipto avanza, pero a la vez mantener las estructuras de poder tal y como estaban en lo esencial, es decir, cambiar para que todo siga igual, aunque adaptándose a nuevas circunstancias.
@maurimm
Este trabajo fue escrito con fines de análisis periodístico (no académico) y tiene como objetivo dar un posible panorama de lo que sucederá en Medio Oriente en mediano y largo plazo. Los textos han sido transcritos directamente de blog: http://mauriciomeschoulam.tumblr.com/
“La siguiente es una serie de extractos de textos de análisis periodístico que han sido tomados del blog de El Universal “Arenas Movedizas” de Mauricio Meschoulam. Estos textos fueron publicados en las fechas señaladas con fines de análisis de coyuntura, pero consideramos que mantienen su vigencia”.
EL SINAÍ, ISRAEL Y LA PRIMAVERA EGIPCIA10-AGOSTO-2012El esquema cambió. Los amigos/aliados/enemigos/adversarios de antes eran actores conocidos y predecibles. Más que revoluciones democráticas, la Primavera Árabe trajo como consecuencia reacomodos, restructuraciones y replanteamientos a lo largo y ancho de la región. Esta misma semana un grupo de militantes (presumiblemente palestinos de Gaza) atacó puestos militares egipcios en el Sinaí ocasionando que por primera vez en décadas, el ejército de este país tuviera que responder con fuego aéreo como represalia. En uno de estos ataques, los militantes intentaron cruzar hacia Israel, sin éxito, empleando un vehículo del puesto que habían atacado. Estos eventos, aunque no lo parezca, guardan una importante relación con la primavera egipcia y sus repercusiones. A continuación algunos detalles.
1) En efecto, una de las inmediatas repercusiones de la caída de Mubarak fue el relajamiento de la frontera egipcia con Gaza y la desatención por parte del ejército egipcio de la península del Sinaí para detener la actividad militante en esa zona. Con ello, Israel pierde una de las mayores certezas con las que contaba antes de 2011, la tranquilidad de su frontera sur. Los ataques de esta semana son una señal más de que bajo las condiciones actuales, el ejército egipcio es incapaz de garantizar la seguridad en ese territorio. Es muy probable que durante los próximos tiempos veamos más incidentes no sólo como los de esta semana, sino como los de hace un año en donde los militantes tuvieron éxito en cruzar y lanzar un ataque en contra de un autobús de turistas israelíes.
2) Esto se suma a otra serie de riesgos para Israel que se han detonado en la región entre los que sólo menciono algunos: (a) la salida de Estados Unidos de Irak y el vacío generado que seguramente será ocupado por su archienemigo Irán, ensanchando con ello la esfera de influencia de Teherán en la región; (b) la imposibilidad de predecir el desenlace del conflicto sirio, la naturaleza de los actores que ocuparán el poder, y el destino final del armamento químico una vez que Assad caiga (¿Hezbollah? ¿Al Qaeda? ¿las milicias sunitas?);
(c) el reposicionamiento de actores como Qatar y Turquía quienes, si bien son aliados de Washington, tienen sus propias agendas que no sólo no coinciden, sino que a veces chocan con la de Israel (por ejemplo, hoy en día Qatar está financiando a Hamás); (d) menciono por último el otro riesgo, el de las revueltas que siguen. Nadie puede hoy afirmar que las revueltas árabes han terminado. Quizás el tema pase por períodos de calma o relajamiento, para después saltar al ruedo con mayor energía. En última instancia, las condiciones estructurales que detonaron los movimientos sociales en 2011 siguen todas y cada una de ellas tan presentes y tan vigentes como entonces. Cada vez que un régimen caiga, habrá consecuencias similares a las que arriba presento, en esencia: la falta de predictibilidad de los nuevos actores y los nuevos escenarios.
2) Esto se suma a otra serie de riesgos para Israel que se han detonado en la región entre los que sólo menciono algunos: (a) la salida de Estados Unidos de Irak y el vacío generado que seguramente será ocupado por su archienemigo Irán, ensanchando con ello la esfera de influencia de Teherán en la región; (b) la imposibilidad de predecir el desenlace del conflicto sirio, la naturaleza de los actores que ocuparán el poder, y el destino final del armamento químico una vez que Assad caiga (¿Hezbollah? ¿Al Qaeda? ¿las milicias sunitas?); (c) el reposicionamiento de actores como Qatar y Turquía quienes, si bien son aliados de Washington, tienen sus propias agendas que no sólo no coinciden, sino que a veces chocan con la de Israel (por ejemplo, hoy en día Qatar está financiando a Hamás); (d) menciono por último el otro riesgo, el de las revueltas que siguen. Nadie puede hoy afirmar que las revueltas árabes han terminado. Quizás el tema pase por períodos de calma o relajamiento, para después saltar al ruedo con mayor energía. En última instancia, las condiciones estructurales que detonaron los movimientos sociales en 2011 siguen todas y cada una de ellas tan presentes y tan vigentes como entonces. Cada vez que un régimen caiga, habrá consecuencias similares a las que arriba presento, en esencia: la falta de predictibilidad de los nuevos actores y los nuevos escenarios.
EL SINAÍ, ISRAEL Y LA PRIMAVERA EGIPCIA10-AGOSTO-2012El esquema cambió. Los amigos/aliados/enemigos/adversarios de antes eran actores conocidos y predecibles. Más que revoluciones democráticas, la Primavera Árabe trajo como consecuencia reacomodos, restructuraciones y replanteamientos a lo largo y ancho de la región. Esta misma semana un grupo de militantes (presumiblemente palestinos de Gaza) atacó puestos militares egipcios en el Sinaí ocasionando que por primera vez en décadas, el ejército de este país tuviera que responder con fuego aéreo como represalia. En uno de estos ataques, los militantes intentaron cruzar hacia Israel, sin éxito, empleando un vehículo del puesto que habían atacado. Estos eventos, aunque no lo parezca, guardan una importante relación con la primavera egipcia y sus repercusiones. A continuación algunos detalles.
1) En efecto, una de las inmediatas repercusiones de la caída de Mubarak fue el relajamiento de la frontera egipcia con Gaza y la desatención por parte del ejército egipcio de la península del Sinaí para detener la actividad militante en esa zona. Con ello, Israel pierde una de las mayores certezas con las que contaba antes de 2011, la tranquilidad de su frontera sur. Los ataques de esta semana son una señal más de que bajo las condiciones actuales, el ejército egipcio es incapaz de garantizar la seguridad en ese territorio. Es muy probable que durante los próximos tiempos veamos más incidentes no sólo como los de esta semana, sino como los de hace un año en donde los militantes tuvieron éxito en cruzar y lanzar un ataque en contra de un autobús de turistas israelíes.
2) Esto se suma a otra serie de riesgos para Israel que se han detonado en la región entre los que sólo menciono algunos: (a) la salida de Estados Unidos de Irak y el vacío generado que seguramente será ocupado por su archienemigo Irán, ensanchando con ello la esfera de influencia de Teherán en la región; (b) la imposibilidad de predecir el desenlace del conflicto sirio, la naturaleza de los actores que ocuparán el poder, y el destino final del armamento químico una vez que Assad caiga (¿Hezbollah? ¿Al Qaeda? ¿las milicias sunitas?);
(c) el reposicionamiento de actores como Qatar y Turquía quienes, si bien son aliados de Washington, tienen sus propias agendas que no sólo no coinciden, sino que a veces chocan con la de Israel (por ejemplo, hoy en día Qatar está financiando a Hamás); (d) menciono por último el otro riesgo, el de las revueltas que siguen. Nadie puede hoy afirmar que las revueltas árabes han terminado. Quizás el tema pase por períodos de calma o relajamiento, para después saltar al ruedo con mayor energía. En última instancia, las condiciones estructurales que detonaron los movimientos sociales en 2011 siguen todas y cada una de ellas tan presentes y tan vigentes como entonces. Cada vez que un régimen caiga, habrá consecuencias similares a las que arriba presento, en esencia: la falta de predictibilidad de los nuevos actores y los nuevos escenarios.
2) Esto se suma a otra serie de riesgos para Israel que se han detonado en la región entre los que sólo menciono algunos: (a) la salida de Estados Unidos de Irak y el vacío generado que seguramente será ocupado por su archienemigo Irán, ensanchando con ello la esfera de influencia de Teherán en la región; (b) la imposibilidad de predecir el desenlace del conflicto sirio, la naturaleza de los actores que ocuparán el poder, y el destino final del armamento químico una vez que Assad caiga (¿Hezbollah? ¿Al Qaeda? ¿las milicias sunitas?); (c) el reposicionamiento de actores como Qatar y Turquía quienes, si bien son aliados de Washington, tienen sus propias agendas que no sólo no coinciden, sino que a veces chocan con la de Israel (por ejemplo, hoy en día Qatar está financiando a Hamás); (d) menciono por último el otro riesgo, el de las revueltas que siguen. Nadie puede hoy afirmar que las revueltas árabes han terminado. Quizás el tema pase por períodos de calma o relajamiento, para después saltar al ruedo con mayor energía. En última instancia, las condiciones estructurales que detonaron los movimientos sociales en 2011 siguen todas y cada una de ellas tan presentes y tan vigentes como entonces. Cada vez que un régimen caiga, habrá consecuencias similares a las que arriba presento, en esencia: la falta de predictibilidad de los nuevos actores y los nuevos escenarios.
LA RENUNCIA DE KOFI ANNAN A LA MEDIACIÓN EN SIRIA03-AGOSTO-20121. Por un lado aliados de Estados Unidos como Turquía, Arabia Saudita y Qatar apoyados logísticamente por la CIA han armado y apoyado la rebelión. Del otro lado, en virtud de sus diversos intereses estratégicos, Rusia y China, entre otros países, han respaldado a Assad y han bloqueado cualquier resolución que contenga medidas coercitivas en su contra. En otras palabras, dado que Siria es un escenario de confrontación no sólo de actores internos, sino también de las potencias internacionales, el conflicto no sólo no se resuelve a través de, sino que es trasladado hacia las Naciones Unidas.
2. Por ahora, lo que hay que esperar del conflicto sirio es una encarnizada y prolongada guerra donde intervienen actores internos y actores externos y donde la fuerza es la que terminará por determinar quién vencerá. Los rebeldes están mostrando que cuentan con capacidad suficiente para eventualmente (quizás en semanas, quizás en muchos meses) terminar con el régimen, y Assad, por su parte, también ha dado señales de capacidad de resistencia. La ONU intentará designar un nuevo mediador, pero al final del camino, en la medida en que las circunstancias no se modifiquen de fondo, el resultado puede ser similar.
CONFLICTO EN SIRIA: ¿ESCENARIO DE GUERRA FRÍA GLOBAL?14-JUNIO-2012Las declaraciones de Clinton que acusan a Rusia de proveer helicópteros de combate a Bashar El Assad estarían mostrando ya un enfrentamiento más abierto entre los actores de esta cuasi-guerra fría. El discurso occidental implicaría que Rusia es responsable, no ya de apoyar diplomáticamente, sino militarmente a un dictador y asesino. Al escalar el lenguaje con acusaciones francas, es de esperarse que la reacción de Putin no sea otra que de irritación, y por tanto podríamos concluir que Washington se ha desesperado y ha optado por la confrontación directa con Moscú. El resultado de ello es que
las potencias, lejos de hallar un acuerdo que pudiese facilitar soluciones al conflicto, se encuentran en estos momentos impulsando de manera abierta el escalamiento de la espiral de violencia.
EL COLAPSO DE SIRIA O LA PRIMAVERA QUE EL MUNDO SECUESTRÓ22 DE JULIO DE 2012Siria es desde hace décadas un bastión estratégico para Rusia: justo ahí Moscú encontró su salida al Mediterráneo y colocó una base naval, además de mantener a miles de expertos operando (hasta hace unas semanas). El statu quo bajo los Assad funcionaba relativamente bien, y por ello el Kremlin sostuvo siempre al régimen lo suficientemente armado, desde tiempos de la URSS, como para disuadir amenazas procedentes de enemigos comunes. Pero el interés de Rusia choca hoy con el de Occidente precisamente en Damasco, sobre todo debido a que la revuelta actual se suma a otra importante coyuntura: la salida de las tropas estadounidenses de Irak. Al marcharse, Washington deja en Bagdad un vacío que naturalmente tenderá a ser ocupado por Irán. La esfera de influencia iraní, bajo este esquema, se extendería desde Teherán hasta Beirut (gracias a su aliado Hezbollah), pasando por Irak y Siria.
Para Estados Unidos arremeter contra Assad en tiempos de turbulencia representaba una oportunidad de oro con varios objetivos paralelos: cortar de tajo la alianza Siria-Irán, evitando así que el poder persa siga creciendo en la región (interés en el que países como Turquía, Arabia Saudita, Qatar e Israel coinciden), y al mismo tiempo colaborar en el ascenso de un gobierno afín a Occidente en Damasco mermando con ello la posición rusa. Lo más atractivo para Washington es que, en el caso de Siria, estar en contra de Assad significaba estar del lado de “los buenos”. Finalmente se trata de un régimen autoritario y represor, lo que facilita el discurso de Obama al exhibirse como garante de los Derechos Humanos en el mundo. Pero al no poder orquestar una incursión aérea como se hizo con Libia, hubo que buscar otra alternativa: apoyar la insurgencia.
LA RENUNCIA DE KOFI ANNAN A LA MEDIACIÓN EN SIRIA03-AGOSTO-20121. Por un lado aliados de Estados Unidos como Turquía, Arabia Saudita y Qatar apoyados logísticamente por la CIA han armado y apoyado la rebelión. Del otro lado, en virtud de sus diversos intereses estratégicos, Rusia y China, entre otros países, han respaldado a Assad y han bloqueado cualquier resolución que contenga medidas coercitivas en su contra. En otras palabras, dado que Siria es un escenario de confrontación no sólo de actores internos, sino también de las potencias internacionales, el conflicto no sólo no se resuelve a través de, sino que es trasladado hacia las Naciones Unidas.
2. Por ahora, lo que hay que esperar del conflicto sirio es una encarnizada y prolongada guerra donde intervienen actores internos y actores externos y donde la fuerza es la que terminará por determinar quién vencerá. Los rebeldes están mostrando que cuentan con capacidad suficiente para eventualmente (quizás en semanas, quizás en muchos meses) terminar con el régimen, y Assad, por su parte, también ha dado señales de capacidad de resistencia. La ONU intentará designar un nuevo mediador, pero al final del camino, en la medida en que las circunstancias no se modifiquen de fondo, el resultado puede ser similar.
CONFLICTO EN SIRIA: ¿ESCENARIO DE GUERRA FRÍA GLOBAL?14-JUNIO-2012Las declaraciones de Clinton que acusan a Rusia de proveer helicópteros de combate a Bashar El Assad estarían mostrando ya un enfrentamiento más abierto entre los actores de esta cuasi-guerra fría. El discurso occidental implicaría que Rusia es responsable, no ya de apoyar diplomáticamente, sino militarmente a un dictador y asesino. Al escalar el lenguaje con acusaciones francas, es de esperarse que la reacción de Putin no sea otra que de irritación, y por tanto podríamos concluir que Washington se ha desesperado y ha optado por la confrontación directa con Moscú. El resultado de ello es que
las potencias, lejos de hallar un acuerdo que pudiese facilitar soluciones al conflicto, se encuentran en estos momentos impulsando de manera abierta el escalamiento de la espiral de violencia.
EL COLAPSO DE SIRIA O LA PRIMAVERA QUE EL MUNDO SECUESTRÓ22 DE JULIO DE 2012Siria es desde hace décadas un bastión estratégico para Rusia: justo ahí Moscú encontró su salida al Mediterráneo y colocó una base naval, además de mantener a miles de expertos operando (hasta hace unas semanas). El statu quo bajo los Assad funcionaba relativamente bien, y por ello el Kremlin sostuvo siempre al régimen lo suficientemente armado, desde tiempos de la URSS, como para disuadir amenazas procedentes de enemigos comunes. Pero el interés de Rusia choca hoy con el de Occidente precisamente en Damasco, sobre todo debido a que la revuelta actual se suma a otra importante coyuntura: la salida de las tropas estadounidenses de Irak. Al marcharse, Washington deja en Bagdad un vacío que naturalmente tenderá a ser ocupado por Irán. La esfera de influencia iraní, bajo este esquema, se extendería desde Teherán hasta Beirut (gracias a su aliado Hezbollah), pasando por Irak y Siria.
Para Estados Unidos arremeter contra Assad en tiempos de turbulencia representaba una oportunidad de oro con varios objetivos paralelos: cortar de tajo la alianza Siria-Irán, evitando así que el poder persa siga creciendo en la región (interés en el que países como Turquía, Arabia Saudita, Qatar e Israel coinciden), y al mismo tiempo colaborar en el ascenso de un gobierno afín a Occidente en Damasco mermando con ello la posición rusa. Lo más atractivo para Washington es que, en el caso de Siria, estar en contra de Assad significaba estar del lado de “los buenos”. Finalmente se trata de un régimen autoritario y represor, lo que facilita el discurso de Obama al exhibirse como garante de los Derechos Humanos en el mundo. Pero al no poder orquestar una incursión aérea como se hizo con Libia, hubo que buscar otra alternativa: apoyar la insurgencia.
PRIMAVERA ÁRABE, VERSIÓN 201208 DE ABRIL DE 2012Algo cambia, sí, pero no necesariamente lo que se mira en la superficie. Fueron 17 países árabes y un país no árabe (Irán) los que experimentaron alguna forma de protesta o levantamiento. De ellos, hasta ahora ha habido cambio de dirigencia sólo en cuatro, más por excepción que por regla. En Egipto y en Túnez sucedió algo que no ocurrió en ninguno de los otros 16 países: las élites militares retiraron su respaldo al dictador. Esto nos dice que mientras las cúpulas de los ejércitos quieran y puedan soportar el peso de los movimientos sociales y permanezcan con los líderes, las manifestaciones no tienen por sí solas el potencial de derrocamiento pacífico que aparentaban tener. Por ello las marchas de terciopelo se pueden convertir en violencia abierta como en Libia o Siria. Pero en Libia, a diferencia de Siria, sucede otra excepción: la intervención de la OTAN, factor crucial para la caída de Gadaffi. En todos los otros países en donde los ejércitos permanecen mayoritariamente al lado de dictadores o monarcas, y donde no hay intervención internacional, las protestas terminan siendo sofocadas, o bien, se han convertido en choques violentos. Ese es, entre otros, el caso de Yemen. Por ello el dictador Saleh alcanza un acuerdo para retirarse dejando a su vicepresidente –otra excepción- y retener las estructuras del poder económico y político prácticamente intactas en manos de las élites.
SIRIA A UN AÑO: SU FUTURO EN 6 ESCENARIOS.18-MARZO-2012Estos son dos escenarios para la situación en Siria con tres variantes adicionales:1) En un primer escenario Assad consigue aplastar la rebelión en su contra y permanece en la silla. Hay algunas deserciones más entre las cúpulas militares y políticas pero no las suficientes como para alterar la base de poder que sostiene al dictador. El presidente
permanece asesinando opositores, manifestantes y rebeldes, y a través del terror consigue que las filas de la rebelión no se engrosen tanto como para representar riesgo mayor. Termina reconquistando todas las ubicaciones que pierde. Con ello, conserva el apoyo de Rusia. Las sanciones y acciones diplomáticas por parte de Occidente no consiguen mayores éxitos. El dictador se perpetúa en el poder.
2) El segundo sería un escenario de empate técnico y prolongado entre el régimen de Assad y el levantamiento. Para que este escenario se produzca, las fuerzas deben alcanzar un equilibrio que hoy no tienen. Un número cada vez más importante de gente alimenta las filas de la rebelión, lo que orilla a una cantidad de militares y políticos a desertar y abandonar el régimen. Esto fortalece al Ejército Sirio Libre que logra conquistar y mantener algunas posiciones ayudado por milicianos y civiles. La reacción de Assad es fuerte pero no consigue recuperar fácilmente todas las posiciones perdidas. Sin embargo, tampoco ocurre un giro decisivo en las acciones con lo que el empate se sostiene por meses. La guerra civil se prolonga por tiempo indefinido.
REVUELTAS ÁRABES Y REDES SOCIALES, UNA ACTUALIZACIÓN27-MARZO-2012Redes sociales: los contrastes.La realidad, sin embargo, es que de todo lo que estaba sucediendo sólo comprendíamos algunas cosas. Otras no. Desde el inicio intentamos documentar con datos duros el error en el que se estaba incurriendo al casi otorgar al Internet la autoría de las revueltas o su efecto de réplica. Era muy simple y obvio. Tras las protestas en Túnez paralelamente dos países experimentaron manifestaciones masivas: Egipto y Yemen. La cuestión era que la composición social de estos dos países era notoriamente distinta, por un lado, y que el grado de penetración de Internet en general y de Facebook en particular sencillamente no era comparable, por el otro.
PRIMAVERA ÁRABE, VERSIÓN 201208 DE ABRIL DE 2012Algo cambia, sí, pero no necesariamente lo que se mira en la superficie. Fueron 17 países árabes y un país no árabe (Irán) los que experimentaron alguna forma de protesta o levantamiento. De ellos, hasta ahora ha habido cambio de dirigencia sólo en cuatro, más por excepción que por regla. En Egipto y en Túnez sucedió algo que no ocurrió en ninguno de los otros 16 países: las élites militares retiraron su respaldo al dictador. Esto nos dice que mientras las cúpulas de los ejércitos quieran y puedan soportar el peso de los movimientos sociales y permanezcan con los líderes, las manifestaciones no tienen por sí solas el potencial de derrocamiento pacífico que aparentaban tener. Por ello las marchas de terciopelo se pueden convertir en violencia abierta como en Libia o Siria. Pero en Libia, a diferencia de Siria, sucede otra excepción: la intervención de la OTAN, factor crucial para la caída de Gadaffi. En todos los otros países en donde los ejércitos permanecen mayoritariamente al lado de dictadores o monarcas, y donde no hay intervención internacional, las protestas terminan siendo sofocadas, o bien, se han convertido en choques violentos. Ese es, entre otros, el caso de Yemen. Por ello el dictador Saleh alcanza un acuerdo para retirarse dejando a su vicepresidente –otra excepción- y retener las estructuras del poder económico y político prácticamente intactas en manos de las élites.
SIRIA A UN AÑO: SU FUTURO EN 6 ESCENARIOS.18-MARZO-2012Estos son dos escenarios para la situación en Siria con tres variantes adicionales:1) En un primer escenario Assad consigue aplastar la rebelión en su contra y permanece en la silla. Hay algunas deserciones más entre las cúpulas militares y políticas pero no las suficientes como para alterar la base de poder que sostiene al dictador. El presidente
permanece asesinando opositores, manifestantes y rebeldes, y a través del terror consigue que las filas de la rebelión no se engrosen tanto como para representar riesgo mayor. Termina reconquistando todas las ubicaciones que pierde. Con ello, conserva el apoyo de Rusia. Las sanciones y acciones diplomáticas por parte de Occidente no consiguen mayores éxitos. El dictador se perpetúa en el poder.
2) El segundo sería un escenario de empate técnico y prolongado entre el régimen de Assad y el levantamiento. Para que este escenario se produzca, las fuerzas deben alcanzar un equilibrio que hoy no tienen. Un número cada vez más importante de gente alimenta las filas de la rebelión, lo que orilla a una cantidad de militares y políticos a desertar y abandonar el régimen. Esto fortalece al Ejército Sirio Libre que logra conquistar y mantener algunas posiciones ayudado por milicianos y civiles. La reacción de Assad es fuerte pero no consigue recuperar fácilmente todas las posiciones perdidas. Sin embargo, tampoco ocurre un giro decisivo en las acciones con lo que el empate se sostiene por meses. La guerra civil se prolonga por tiempo indefinido.
REVUELTAS ÁRABES Y REDES SOCIALES, UNA ACTUALIZACIÓN27-MARZO-2012Redes sociales: los contrastes.La realidad, sin embargo, es que de todo lo que estaba sucediendo sólo comprendíamos algunas cosas. Otras no. Desde el inicio intentamos documentar con datos duros el error en el que se estaba incurriendo al casi otorgar al Internet la autoría de las revueltas o su efecto de réplica. Era muy simple y obvio. Tras las protestas en Túnez paralelamente dos países experimentaron manifestaciones masivas: Egipto y Yemen. La cuestión era que la composición social de estos dos países era notoriamente distinta, por un lado, y que el grado de penetración de Internet en general y de Facebook en particular sencillamente no era comparable, por el otro.
Mucho más importantes que el número de usuarios de Facebook o de Internet, han sido los altísimos niveles de desempleo, y muy concretamente desocupación juvenil (en poblaciones mayoritariamente jóvenes), o la pobreza y el subdesarrollo mezcladas con la pólvora de la desigualdad. Cuando todos estos elementos se combinan con dictaduras autoritarias y represivas que no permiten mecanismos de expresión o asociación para canalizar las demandas que estas condiciones estructurales producen, entonces la situación se detona y se transforma primero en protestas o manifestaciones que si no son atendidas, contenidas o controladas (como ocurrió en Marruecos, Bahrein o Arabia Saudita, por ejemplo), se han convertido en revueltas, guerras civiles y focos varios de violencia (Yemen, Libia, Siria).
PRIMAVERA ÁRABE RECONCEPTUALIZADA: EL ASCENSO DEL ISLAM POLÍTICO. 06-DICIEMBRE-2011La “Primavera Árabe” parece entonces estar produciendo en este otoño, más un florecer del Islam político, que del liberalismo que muchos en Occidente y sus medios han venido leyendo y pregonando. La discusión entre los salafis y los hermanos musulmanes empieza a girar en torno al grado no de libertades, sino de prohibiciones que habrían de implementarse una vez que tomen el poder: en contra del alcohol y el libertinaje que provoca, la “fornicación” y el adulterio, crímenes por los que, según indican, los salafis promoverían desde sus asientos parlamentarios castigos clásicos en el Islam como la lapidación en las plazas públicas.
EDICIÓN Y SELECCIÓN DE TEXTOSIsmael Ruiz Navarrete.Estudiante de Licenciatura en Relaciones Internacionales, ITESM, Campus Querétaro
Mucho más importantes que el número de usuarios de Facebook o de Internet, han sido los altísimos niveles de desempleo, y muy concretamente desocupación juvenil (en poblaciones mayoritariamente jóvenes), o la pobreza y el subdesarrollo mezcladas con la pólvora de la desigualdad. Cuando todos estos elementos se combinan con dictaduras autoritarias y represivas que no permiten mecanismos de expresión o asociación para canalizar las demandas que estas condiciones estructurales producen, entonces la situación se detona y se transforma primero en protestas o manifestaciones que si no son atendidas, contenidas o controladas (como ocurrió en Marruecos, Bahrein o Arabia Saudita, por ejemplo), se han convertido en revueltas, guerras civiles y focos varios de violencia (Yemen, Libia, Siria).
PRIMAVERA ÁRABE RECONCEPTUALIZADA: EL ASCENSO DEL ISLAM POLÍTICO. 06-DICIEMBRE-2011La “Primavera Árabe” parece entonces estar produciendo en este otoño, más un florecer del Islam político, que del liberalismo que muchos en Occidente y sus medios han venido leyendo y pregonando. La discusión entre los salafis y los hermanos musulmanes empieza a girar en torno al grado no de libertades, sino de prohibiciones que habrían de implementarse una vez que tomen el poder: en contra del alcohol y el libertinaje que provoca, la “fornicación” y el adulterio, crímenes por los que, según indican, los salafis promoverían desde sus asientos parlamentarios castigos clásicos en el Islam como la lapidación en las plazas públicas.
EDICIÓN Y SELECCIÓN DE TEXTOSIsmael Ruiz Navarrete.Estudiante de Licenciatura en Relaciones Internacionales, ITESM, Campus Querétaro
RESEÑAS
EL PUEBLO QUIERE QUE CAIGA EL RÉGIMEN
Por: Mtra. Indira Cruz Reséndiz
Lic. en Relaciones Internacionales por en el Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales con orientación en Estudios Regionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios sobre formación de bloques regionales e integración económica por la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (UERJ), Brasil. Ha laborado en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del Tec de Monterrey, Campus Estado de México como coordinadora de investigación y presentación de cátedras. Ponente en el 1er. y 2º Congreso de RRII en el TEC CEM, siendo organizadora del segundo.
Protestas sociales y conflictos en África del Norte y en Medio Oriente.Mesa Delmonte, Luis. (Coordinador) (2012). El pueblo quiere que caiga el régimen: Protestas sociales y conflictos en África del Norte y en Medio Oriente. México, D.F.: Colegio de México/CEAA. 487pp. ISBN: 978-607-462-343-7
Palabras clave: Protestas, Medio Oriente, África del Norte, primavera Árabe.
RESEÑAS
EL PUEBLO QUIERE QUE CAIGA EL RÉGIMEN
Por: Mtra. Indira Cruz Reséndiz
Lic. en Relaciones Internacionales por en el Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales con orientación en Estudios Regionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios sobre formación de bloques regionales e integración económica por la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (UERJ), Brasil. Ha laborado en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del Tec de Monterrey, Campus Estado de México como coordinadora de investigación y presentación de cátedras. Ponente en el 1er. y 2º Congreso de RRII en el TEC CEM, siendo organizadora del segundo.
Protestas sociales y conflictos en África del Norte y en Medio Oriente.Mesa Delmonte, Luis. (Coordinador) (2012). El pueblo quiere que caiga el régimen: Protestas sociales y conflictos en África del Norte y en Medio Oriente. México, D.F.: Colegio de México/CEAA. 487pp. ISBN: 978-607-462-343-7
Palabras clave: Protestas, Medio Oriente, África del Norte, primavera Árabe.
La obra coordinada por el Dr. Mesa Delmonte reúne a especialistas de diversas latitudes para ofrecernos un análisis multidisciplinario en torno a los levantamiento sociales que comenzaron en 2010 en el Norte de África y que se han extendido hasta fechas recientes en algunos lugares del Medio Oriente.
Resultado de las diferentes mesas de análisis organizadas por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, “El pueblo quiere que caiga el régimen” es un libro que explora los diferentes movimientos en la región, explicando los orígenes y realidades desde una perspectiva sistémica, para después remarcar las condiciones propias de la región y, finalmente, analizar cada caso y sus especificidades. El libro aborda la problemática bajo cinco aparatados: Reflexiones generales: En esta primera parte se muestra la importancia de analizar la experiencia histórica de la región, ya que sería imposible comprender en su totalidad los movimientos basándonos únicamente en los eventos recientes. En este mismo tenor el análisis de las condiciones estructurales y factores como el sistema político, el aparato de represión y las diferencias étnicas-culturales de la región, aunados a la actual crisis sistémica nos ayuda a crear un panorama más completo que nos permita entender, en su complejidad, no sólo los orígenes de las revueltas, sino sus repercusiones a nivel regional e internacional.
La segunda parte estudia los casos del Maghreb, y el primer capítulo de este apartado explora las diferencias entre los casos más representativos de esta región: Túnez y su revolución de los Jazmines, así como la caída de Gaddafi en Libia. Argelia y la zona del Sahara Occidental también forman parte de este apartado, ya que académicos como Noam Chomsky afirman que fue ahí, desde octubre de 2011, donde nacieron las revueltas1. Cierra esta parte un interesante análisis geopolítico sobre Libia.
Egipto merece un apartado especial debido a los diferentes procesos que atraviesa tras la caída de Hosni Mubarak y la tarea de sentar bases sólidas para su transición a la democracia. Los capítulos de esta tercera parte hacen un repaso de los primeros resultados y señala las asignaturas pendientes en lo que refiere a los grupos de poder, participación ciudadana y los problemas de los diferentes grupos religiosos.
Siria y Líbano: Aun cuando las protestas en el Líbano no se desarrollaron como en otros países de la región, el primer capítulo nos brinda una radiografía del país de los cedros y las demandas por reformas para lograr un nuevo balance de poder entre las comunidades religiosas, así como terminar con el sistema político confesional y la repercusiones de dichos cambios sobre sus vecinos inmediatos. Dos capítulos más sobre la “intifada” siria y la realidad socio-política durante el gobierno de Bashar al-Assad completan este cuarto apartado.
Finalmente nos encontramos con los Otros casos del Machrek, apartado que aborda las repercusiones de las protestas árabes (especialmente del egipcio) sobre el conflicto palestino-israelí, la respuesta del gobierno de Israel ante las protestas y la aparición de sus indignados. Forma parte también de este apartado el análisis de las protestas en Jordania, motivadas por la gran desigualdad social, problemas tribales y demográficos y que observaron una activa participación de grupos como la Hermandad Musulmana.
La revolución en Yemen, que llevó a la caída de Ali Abdullah Saleh es objeto de un capítulo dentro de esta parte, el cual explora los diversos grupos dentro del movimiento y hace un recuento de los acontecimientos en aquel país. Para concluir con esta última parte Bahréin se nos presenta como un caso que se pensó se vería contagiado por la ola revolucionaria y democratizadora pero que, pese a los intentos de la población, las protestas fueron disipadas gracias a la represión y las promesas de reforma por parte de la monarquía, la cual se vio apoyada por su aliado regional: Arabia Saudita.
Sin lugar a dudas esta colección de trabajos, sólidamente argumentados, aporta importantes avances para el estudio de la región, sirviendo como referente sobre una temática de sumo interés para la agenda internacional contemporánea.
El argumento de Chomsky se puede explorar en una entrevista en Democracy Now (21 de Febrero de 2011). ‘The genie is out of the bottle’. la cual puede obtenerse en http://www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/02/20112211027266463.html
1
La obra coordinada por el Dr. Mesa Delmonte reúne a especialistas de diversas latitudes para ofrecernos un análisis multidisciplinario en torno a los levantamiento sociales que comenzaron en 2010 en el Norte de África y que se han extendido hasta fechas recientes en algunos lugares del Medio Oriente.
Resultado de las diferentes mesas de análisis organizadas por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, “El pueblo quiere que caiga el régimen” es un libro que explora los diferentes movimientos en la región, explicando los orígenes y realidades desde una perspectiva sistémica, para después remarcar las condiciones propias de la región y, finalmente, analizar cada caso y sus especificidades. El libro aborda la problemática bajo cinco aparatados: Reflexiones generales: En esta primera parte se muestra la importancia de analizar la experiencia histórica de la región, ya que sería imposible comprender en su totalidad los movimientos basándonos únicamente en los eventos recientes. En este mismo tenor el análisis de las condiciones estructurales y factores como el sistema político, el aparato de represión y las diferencias étnicas-culturales de la región, aunados a la actual crisis sistémica nos ayuda a crear un panorama más completo que nos permita entender, en su complejidad, no sólo los orígenes de las revueltas, sino sus repercusiones a nivel regional e internacional.
La segunda parte estudia los casos del Maghreb, y el primer capítulo de este apartado explora las diferencias entre los casos más representativos de esta región: Túnez y su revolución de los Jazmines, así como la caída de Gaddafi en Libia. Argelia y la zona del Sahara Occidental también forman parte de este apartado, ya que académicos como Noam Chomsky afirman que fue ahí, desde octubre de 2011, donde nacieron las revueltas1. Cierra esta parte un interesante análisis geopolítico sobre Libia.
Egipto merece un apartado especial debido a los diferentes procesos que atraviesa tras la caída de Hosni Mubarak y la tarea de sentar bases sólidas para su transición a la democracia. Los capítulos de esta tercera parte hacen un repaso de los primeros resultados y señala las asignaturas pendientes en lo que refiere a los grupos de poder, participación ciudadana y los problemas de los diferentes grupos religiosos.
Siria y Líbano: Aun cuando las protestas en el Líbano no se desarrollaron como en otros países de la región, el primer capítulo nos brinda una radiografía del país de los cedros y las demandas por reformas para lograr un nuevo balance de poder entre las comunidades religiosas, así como terminar con el sistema político confesional y la repercusiones de dichos cambios sobre sus vecinos inmediatos. Dos capítulos más sobre la “intifada” siria y la realidad socio-política durante el gobierno de Bashar al-Assad completan este cuarto apartado.
Finalmente nos encontramos con los Otros casos del Machrek, apartado que aborda las repercusiones de las protestas árabes (especialmente del egipcio) sobre el conflicto palestino-israelí, la respuesta del gobierno de Israel ante las protestas y la aparición de sus indignados. Forma parte también de este apartado el análisis de las protestas en Jordania, motivadas por la gran desigualdad social, problemas tribales y demográficos y que observaron una activa participación de grupos como la Hermandad Musulmana.
La revolución en Yemen, que llevó a la caída de Ali Abdullah Saleh es objeto de un capítulo dentro de esta parte, el cual explora los diversos grupos dentro del movimiento y hace un recuento de los acontecimientos en aquel país. Para concluir con esta última parte Bahréin se nos presenta como un caso que se pensó se vería contagiado por la ola revolucionaria y democratizadora pero que, pese a los intentos de la población, las protestas fueron disipadas gracias a la represión y las promesas de reforma por parte de la monarquía, la cual se vio apoyada por su aliado regional: Arabia Saudita.
Sin lugar a dudas esta colección de trabajos, sólidamente argumentados, aporta importantes avances para el estudio de la región, sirviendo como referente sobre una temática de sumo interés para la agenda internacional contemporánea.
El argumento de Chomsky se puede explorar en una entrevista en Democracy Now (21 de Febrero de 2011). ‘The genie is out of the bottle’. la cual puede obtenerse en http://www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/02/20112211027266463.html
1
YOUNGER M., STEPHEN. (AUTOR) (2009).
THE BOMB: A NEW HISTORY, NUEVA YORK, EE.UU.,
HARPERCOLLINS PUBLISHERS, 238 PP. ISBN:
978-0-06-153720-2.Por: María del Carmen Arias Sánchez
Lic. en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM y Maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
El autor, académico del Woodrow Wilson International Center for Scholars e investigador retirado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, EE.UU., propone la siguiente pregunta en su libro: ¿Para qué mantener vigentes a las armas nucleares? Y es a través de su respuesta que desarrolla de manera puntual la función de estas armas en el siglo XXI.
El libro aborda el contexto histórico y los aspectos técnicos de las armas nucleares. Comienza con el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938, por Otto Hahn y Fritz Strassmann, y cómo este conocimiento llegó a los EE.UU. para iniciar de manera acelerada su programa nuclear militar y ensayar su primera bomba atómica el 16 de julio de 1945.
El 6 y 9 agosto de 1945 las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sufrieron el ataque con las bombas Little Boy y Fat Man. Las consecuencias, por demás aterradoras, marcarían un antes y un después en los enfrentamientos militares y en la política internacional. A diferencia de las armas convencionales, las armas nucleares mostraron una destrucción total sin discriminación entre combatientes y civiles, y el daño al medio ambiente fue devastador.
La magnitud de las consecuencias propició los primeros intentos por delegar el control de dicho armamento a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, tal como explica el autor, cuando la URSS logró la paridad nuclear con EE.UU., en 1949, sentó las bases no sólo de la carrera armamentista entre ambos países sino también para el diseño de la teoría de la disuasión y, por ende, de las distintas doctrinas nucleares que predominaron durante el periodo de la Guerra Fría.
Para explicar lo anterior, el autor aborda desde Harry S. Truman hasta George W. Bush y las doctrinas y estrategias que adoptaron frente a la rivalidad con la URSS, la probabilidad de una guerra nuclear y el peligro de la proliferación nuclear horizontal, es decir, el desarrollo u obtención del arma nuclear por más Estados. Ante estas amenazas, sobre todo después de la crisis de los misiles en 1962, ambos bloques antagónicos comenzaron a establecer diversos controles de armamentos basados en negociaciones biliterales o multilaterales, muchos de ellos aún vigentes.
De esta forma, la obra llega al fin de la Guerra Fría, hecho que el autor señala como inusual debido a que se trató más de un colapso autogenerado por la Unión Soviética y no de una victoria de los EE.UU., lo que generó una visión optimista sobre el desarme y la redistribución del presupuesto que se destinaba a la maquinaria nuclear –que incluyen los explosivos nucleares, los vehículos de entrega y los controladores- hacia rubros sociales que lo necesitaban de manera urgente.
YOUNGER M., STEPHEN. (AUTOR) (2009).
THE BOMB: A NEW HISTORY, NUEVA YORK, EE.UU.,
HARPERCOLLINS PUBLISHERS, 238 PP. ISBN:
978-0-06-153720-2.Por: María del Carmen Arias Sánchez
Lic. en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM y Maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
El autor, académico del Woodrow Wilson International Center for Scholars e investigador retirado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, EE.UU., propone la siguiente pregunta en su libro: ¿Para qué mantener vigentes a las armas nucleares? Y es a través de su respuesta que desarrolla de manera puntual la función de estas armas en el siglo XXI.
El libro aborda el contexto histórico y los aspectos técnicos de las armas nucleares. Comienza con el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938, por Otto Hahn y Fritz Strassmann, y cómo este conocimiento llegó a los EE.UU. para iniciar de manera acelerada su programa nuclear militar y ensayar su primera bomba atómica el 16 de julio de 1945.
El 6 y 9 agosto de 1945 las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sufrieron el ataque con las bombas Little Boy y Fat Man. Las consecuencias, por demás aterradoras, marcarían un antes y un después en los enfrentamientos militares y en la política internacional. A diferencia de las armas convencionales, las armas nucleares mostraron una destrucción total sin discriminación entre combatientes y civiles, y el daño al medio ambiente fue devastador.
La magnitud de las consecuencias propició los primeros intentos por delegar el control de dicho armamento a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, tal como explica el autor, cuando la URSS logró la paridad nuclear con EE.UU., en 1949, sentó las bases no sólo de la carrera armamentista entre ambos países sino también para el diseño de la teoría de la disuasión y, por ende, de las distintas doctrinas nucleares que predominaron durante el periodo de la Guerra Fría.
Para explicar lo anterior, el autor aborda desde Harry S. Truman hasta George W. Bush y las doctrinas y estrategias que adoptaron frente a la rivalidad con la URSS, la probabilidad de una guerra nuclear y el peligro de la proliferación nuclear horizontal, es decir, el desarrollo u obtención del arma nuclear por más Estados. Ante estas amenazas, sobre todo después de la crisis de los misiles en 1962, ambos bloques antagónicos comenzaron a establecer diversos controles de armamentos basados en negociaciones biliterales o multilaterales, muchos de ellos aún vigentes.
De esta forma, la obra llega al fin de la Guerra Fría, hecho que el autor señala como inusual debido a que se trató más de un colapso autogenerado por la Unión Soviética y no de una victoria de los EE.UU., lo que generó una visión optimista sobre el desarme y la redistribución del presupuesto que se destinaba a la maquinaria nuclear –que incluyen los explosivos nucleares, los vehículos de entrega y los controladores- hacia rubros sociales que lo necesitaban de manera urgente.
Empero, con base en la Nuclear Posture Review que se estableció a inicios de los noventa -documento que fija la postura de EE.UU. ante las armas nucleares-, se plantearon escenarios poco alentadores. El fin del conflicto bipolar, en efecto, eliminaba la probabilidad de una guerra nuclear global, pero los cambios en el sistema internacional y en el entorno de seguridad, proyectaban escenarios de incertidumbre que incluían a países herederos de ojivas nucleares de la Unión Soviética, la venta del conocimiento nuclear al mejor postor y, por ende, su proliferación; por lo tanto, aún se requería un número menor, pero importante, de armas nucleares para garantizar la seguridad de los EE.UU. y mantener una credibilidad disuasiva.
Las amenazas que surgieron con el fin de la Guerra Fría, desde la perspectiva del autor, se ampliaron tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y con el descubrimiento, en 2004, de la red de tráfico de materiales nucleares sensibles encabezada por el científico paquistaní Abdul Qadeer Khan. Estos hechos presentaron la posibilidad de un atentado con un artefacto nuclear por parte de algún actor no estatal.
Lo anterior develó el poco valor que tienen las armas nucleares para disuadir a terroristas, ya que el enemigo no está al mando de una nación, ni cuenta con objetivos estratégicos para ser destruidos, ni ciudadanos que defender. Este hecho supuso la intensificación de un debate sobre el rol de las armas nucleares, especialmente en este siglo.
Es así que el autor propone cuatro posturas que existen al interior de los EE.UU., y que fácilmente pueden trasladarse a otros países con armas nucleares:
1) los abolicionistas: apoyan la eliminación de las armas nucleares debido a que son un gasto innecesario y no responden a las amenazas no militares.
2) los minimalistas: están a favor de la reducción de los arsenales nucleares a menos de doscientas ojivas y que éstas sean separadas de los misiles para evitar accidentes. Ellos consideran que esta cantidad de armas son suficientes para mantener una disuasión efectiva. 3) los maximalistas: Sus argumentos para mantener un inventario de miles de armas nucleares se centran en amenazas futuras a la seguridad de EE.UU., aunque no dicen cuáles, y en caso de un ataque por parte de Corea del Norte o Irán.
4) la posición moderada: el autor se autocalifica como tal y la cual sugiere que el número de armas nucleares debe basarse en un cuidadoso análisis de los requerimientos militares, considerando contingencias militares imprevisibles. Esta postura afirma que las armas convencionales actuales bien pueden sustituir en muchos rubros a las armas nucleares.
La obra concluye con la respuesta a las preguntas planteadas en un inicio. Las armas nucleares aún juegan en este siglo un papel fundamental para garantizar la defensa de los EE.UU. y su libertad, así como para disuadir a cualquier adversario de atacar sus intereses vitales. Esta visión se afianza más debido a que Washington todavía considera a Rusia como su principal adversario y a China como un enemigo en potencia. En el caso del primero porque es el único que cuenta con una capacidad nuclear similar y está modernizando su arsenal para compensar sus desventajas convencionales; el segundo, es visto como su futuro competidor no sólo en el campo militar, sino económico, además de que cuenta con una población numerosa, factor que es considerado como una ventaja en la estrategia militar.
El libro de Steven M. Younger resulta una aportación significativa para comprender la visión de los EE.UU. en torno a las armas nucleares en el siglo XXI, debido al impacto que tienen sus políticas nucleares en el resto de los Estados poseedores de estas armas, y en aquellos que son proclives a la búsqueda del arma nuclear, así como en el avance o retroceso de las negociaciones para el desarme.
Empero, con base en la Nuclear Posture Review que se estableció a inicios de los noventa -documento que fija la postura de EE.UU. ante las armas nucleares-, se plantearon escenarios poco alentadores. El fin del conflicto bipolar, en efecto, eliminaba la probabilidad de una guerra nuclear global, pero los cambios en el sistema internacional y en el entorno de seguridad, proyectaban escenarios de incertidumbre que incluían a países herederos de ojivas nucleares de la Unión Soviética, la venta del conocimiento nuclear al mejor postor y, por ende, su proliferación; por lo tanto, aún se requería un número menor, pero importante, de armas nucleares para garantizar la seguridad de los EE.UU. y mantener una credibilidad disuasiva.
Las amenazas que surgieron con el fin de la Guerra Fría, desde la perspectiva del autor, se ampliaron tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y con el descubrimiento, en 2004, de la red de tráfico de materiales nucleares sensibles encabezada por el científico paquistaní Abdul Qadeer Khan. Estos hechos presentaron la posibilidad de un atentado con un artefacto nuclear por parte de algún actor no estatal.
Lo anterior develó el poco valor que tienen las armas nucleares para disuadir a terroristas, ya que el enemigo no está al mando de una nación, ni cuenta con objetivos estratégicos para ser destruidos, ni ciudadanos que defender. Este hecho supuso la intensificación de un debate sobre el rol de las armas nucleares, especialmente en este siglo.
Es así que el autor propone cuatro posturas que existen al interior de los EE.UU., y que fácilmente pueden trasladarse a otros países con armas nucleares:
1) los abolicionistas: apoyan la eliminación de las armas nucleares debido a que son un gasto innecesario y no responden a las amenazas no militares.
2) los minimalistas: están a favor de la reducción de los arsenales nucleares a menos de doscientas ojivas y que éstas sean separadas de los misiles para evitar accidentes. Ellos consideran que esta cantidad de armas son suficientes para mantener una disuasión efectiva. 3) los maximalistas: Sus argumentos para mantener un inventario de miles de armas nucleares se centran en amenazas futuras a la seguridad de EE.UU., aunque no dicen cuáles, y en caso de un ataque por parte de Corea del Norte o Irán.
4) la posición moderada: el autor se autocalifica como tal y la cual sugiere que el número de armas nucleares debe basarse en un cuidadoso análisis de los requerimientos militares, considerando contingencias militares imprevisibles. Esta postura afirma que las armas convencionales actuales bien pueden sustituir en muchos rubros a las armas nucleares.
La obra concluye con la respuesta a las preguntas planteadas en un inicio. Las armas nucleares aún juegan en este siglo un papel fundamental para garantizar la defensa de los EE.UU. y su libertad, así como para disuadir a cualquier adversario de atacar sus intereses vitales. Esta visión se afianza más debido a que Washington todavía considera a Rusia como su principal adversario y a China como un enemigo en potencia. En el caso del primero porque es el único que cuenta con una capacidad nuclear similar y está modernizando su arsenal para compensar sus desventajas convencionales; el segundo, es visto como su futuro competidor no sólo en el campo militar, sino económico, además de que cuenta con una población numerosa, factor que es considerado como una ventaja en la estrategia militar.
El libro de Steven M. Younger resulta una aportación significativa para comprender la visión de los EE.UU. en torno a las armas nucleares en el siglo XXI, debido al impacto que tienen sus políticas nucleares en el resto de los Estados poseedores de estas armas, y en aquellos que son proclives a la búsqueda del arma nuclear, así como en el avance o retroceso de las negociaciones para el desarme.
El autor busca dar una perspectiva objetiva de las funciones que ostentan las armas nucleares en el contexto internacional actual, algo que es bienvenido para los que estamos interesados en el desarme y control de armamentos. Sin embargo, es necesario incluir un debate más profundo sobre la seguridad internacional y sus diversos matices que van más allá de la visión político-militar, así como ahondar en la disminución de su efecto disuasivo en actores no estatales o su incapacidad para ser usadas -desde 1945 no se han vuelto a emplear- que se conoce como la tradición del no uso o tabú nuclear, tal como señalan de manera más amplia otros autores como Dereck D. Smith en su libro Deterring America: Rogue States and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Colin S. Gray con To Confuse Ourselves: Nuclear Fallacies y T.V.Paul en The Tradition Of Non-Use of Nuclear Weapons.
Finalmente, en un texto de esta naturaleza siempre serán útiles mayores precisiones conceptuales o un glosario de términos, ya que existen tecnicismos y conceptos que sólo resultan comprensibles para un público especializado.
MANUEL ALCÁNTARA SÁEZEL OFICIO DE POLÍTICOESPAÑA, EDITORIAL TECNOS, 2012, 313 P.Por: Marisol Reyes Soto
Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y un Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Actualmente es una de las coordinadoras del Observatorio Latinoamericano en el Tec de Monterrey Campus Querétaro.
“El oficio de político”, el texto más reciente de la extensa obra del Profesor Manuel Alcántara Sáez, toma distancia de las aproximaciones ortodoxas de la Ciencia Política y contribuye con rigor empírico e iconoclasia académica al raro ejercicio del diseccionamiento teórico de los hombres y las mujeres artífices de la política.
Su libro nos presenta una visión refrescante que desacraliza la imagen rígida del político como un tomador de decisiones racional y, en cambio, expone una unidad de análisis compleja, sensible y vulnerable a los padecimientos físicos y emocionales que asaltan a los seres humanos de carne y hueso.
El autor busca dar una perspectiva objetiva de las funciones que ostentan las armas nucleares en el contexto internacional actual, algo que es bienvenido para los que estamos interesados en el desarme y control de armamentos. Sin embargo, es necesario incluir un debate más profundo sobre la seguridad internacional y sus diversos matices que van más allá de la visión político-militar, así como ahondar en la disminución de su efecto disuasivo en actores no estatales o su incapacidad para ser usadas -desde 1945 no se han vuelto a emplear- que se conoce como la tradición del no uso o tabú nuclear, tal como señalan de manera más amplia otros autores como Dereck D. Smith en su libro Deterring America: Rogue States and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Colin S. Gray con To Confuse Ourselves: Nuclear Fallacies y T.V.Paul en The Tradition Of Non-Use of Nuclear Weapons.
Finalmente, en un texto de esta naturaleza siempre serán útiles mayores precisiones conceptuales o un glosario de términos, ya que existen tecnicismos y conceptos que sólo resultan comprensibles para un público especializado.
MANUEL ALCÁNTARA SÁEZEL OFICIO DE POLÍTICOESPAÑA, EDITORIAL TECNOS, 2012, 313 P.Por: Marisol Reyes Soto
Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y un Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Actualmente es una de las coordinadoras del Observatorio Latinoamericano en el Tec de Monterrey Campus Querétaro.
“El oficio de político”, el texto más reciente de la extensa obra del Profesor Manuel Alcántara Sáez, toma distancia de las aproximaciones ortodoxas de la Ciencia Política y contribuye con rigor empírico e iconoclasia académica al raro ejercicio del diseccionamiento teórico de los hombres y las mujeres artífices de la política.
Su libro nos presenta una visión refrescante que desacraliza la imagen rígida del político como un tomador de decisiones racional y, en cambio, expone una unidad de análisis compleja, sensible y vulnerable a los padecimientos físicos y emocionales que asaltan a los seres humanos de carne y hueso.
En un texto integrado por cinco capítulos, el autor despliega una minuciosa revisión histórica y del estado del arte de los conceptos centrales que se han vertido en torno a la ontología del político y su quehacer. Analista de cepa de la historia y características de los partidos políticos y el comportamiento de las élites parlamentarias de América Latina, el autor recurre al análisis de los políticos de nuestra región como referencia para sustanciar diferentes secciones del cuerpo teórico de su obra.
“El oficio de político” plantea dos coordenadas metodológicas esenciales de las que se decantan las hipótesis fundamentales de su estudio. La primera se concentra en los dos primeros capítulos y se caracteriza por la presentación de un detallado repertorio de los atributos objetivos y subjetivos que hacen a un político. La segunda coordenada se desarrolla en los capítulos tercero y cuarto y da cuenta de los desafíos que enfrenta los políticos en el contexto de las exigencias de las democracias contemporáneas. El capítulo final cierra el círculo presentando anécdotas micropolíticas de la vida púbica de 18 figuras emblemáticas del poder en América Latina. Cada capítulo se aprecia en sus propios méritos y a manera de sumario vale la pena hacer un recorrido puntual de algunos de los aspectos que sobresalen por reveladores, o bien por ser indicativos de futuras líneas de investigación en el campo. El primer capítulo presenta una aproximación multifacética de las “miradas” con las que se han estudiado a los políticos. Se identifican los atributos percibidos en los políticos desde la época grecorromana, hasta la crisis de las democracias del siglo veinte y veintiuno. Llama particularmente la atención el pasaje donde se aborda lo que el autor llama “el componente mental y orgánico del animal político”. Los apuntes sugestivos del epígrafe incitan a conocer y valorar las potencialidades de nuevas aproximaciones disciplinarias como la biopolítica que intenta probar la influencia de factores genéticos y fisiológicos en el comportamiento político.
El segundo apartado plantea temas que podrían ser objeto de un libro en sí mismo. Se exploran las preguntas clave que le dan sentido y explicación a la carrera de los que eligen dedicarse a la política. Además de los marcos institucionalistas con que se suele interpretar al político, el autor examina variables inéditas como la ambición, el compromiso, el gozo y hasta la imaginación, que sin duda enriquecen y complementan la radiografía analítica de los políticos. En este capítulo también se mencionan factores prácticos y a veces incuantificables que juegan un papel predominante en la incursión de los políticos latinoamericanos en la vida pública. En el caso específico de las mujeres se afirma que la maternidad es un elemento que influye decisivamente en su marginación de la vida pública, situándoles en situación de desventaja frente a sus homólogos masculinos.
La cuantía de los recursos con los que se costean los gastos de las carreras, es otro elemento del que se tiene una noción general y del que todos los latinoamericanos sabemos su vital importancia. En este punto solo basta recordar la frase acuñada por Carlos Hank Gonzáles, político mexicano de alto calibre en los años setenta y ochenta, quien mencionaba que “un político pobre, es un pobre político”. Finamente, Alcántara pone el dedo en la llaga cuando explora la importancia que tiene el origen familiar en el tejido de redes políticas más poderosas y duraderas en gran parte de los países de nuestra América Latina. El capítulo concluye con un tema que da pauta a reflexiones profundas por sus implicaciones: ¿A dónde van los políticos cundo dejan la política?
En un texto integrado por cinco capítulos, el autor despliega una minuciosa revisión histórica y del estado del arte de los conceptos centrales que se han vertido en torno a la ontología del político y su quehacer. Analista de cepa de la historia y características de los partidos políticos y el comportamiento de las élites parlamentarias de América Latina, el autor recurre al análisis de los políticos de nuestra región como referencia para sustanciar diferentes secciones del cuerpo teórico de su obra.
“El oficio de político” plantea dos coordenadas metodológicas esenciales de las que se decantan las hipótesis fundamentales de su estudio. La primera se concentra en los dos primeros capítulos y se caracteriza por la presentación de un detallado repertorio de los atributos objetivos y subjetivos que hacen a un político. La segunda coordenada se desarrolla en los capítulos tercero y cuarto y da cuenta de los desafíos que enfrenta los políticos en el contexto de las exigencias de las democracias contemporáneas. El capítulo final cierra el círculo presentando anécdotas micropolíticas de la vida púbica de 18 figuras emblemáticas del poder en América Latina. Cada capítulo se aprecia en sus propios méritos y a manera de sumario vale la pena hacer un recorrido puntual de algunos de los aspectos que sobresalen por reveladores, o bien por ser indicativos de futuras líneas de investigación en el campo. El primer capítulo presenta una aproximación multifacética de las “miradas” con las que se han estudiado a los políticos. Se identifican los atributos percibidos en los políticos desde la época grecorromana, hasta la crisis de las democracias del siglo veinte y veintiuno. Llama particularmente la atención el pasaje donde se aborda lo que el autor llama “el componente mental y orgánico del animal político”. Los apuntes sugestivos del epígrafe incitan a conocer y valorar las potencialidades de nuevas aproximaciones disciplinarias como la biopolítica que intenta probar la influencia de factores genéticos y fisiológicos en el comportamiento político.
El segundo apartado plantea temas que podrían ser objeto de un libro en sí mismo. Se exploran las preguntas clave que le dan sentido y explicación a la carrera de los que eligen dedicarse a la política. Además de los marcos institucionalistas con que se suele interpretar al político, el autor examina variables inéditas como la ambición, el compromiso, el gozo y hasta la imaginación, que sin duda enriquecen y complementan la radiografía analítica de los políticos. En este capítulo también se mencionan factores prácticos y a veces incuantificables que juegan un papel predominante en la incursión de los políticos latinoamericanos en la vida pública. En el caso específico de las mujeres se afirma que la maternidad es un elemento que influye decisivamente en su marginación de la vida pública, situándoles en situación de desventaja frente a sus homólogos masculinos.
La cuantía de los recursos con los que se costean los gastos de las carreras, es otro elemento del que se tiene una noción general y del que todos los latinoamericanos sabemos su vital importancia. En este punto solo basta recordar la frase acuñada por Carlos Hank Gonzáles, político mexicano de alto calibre en los años setenta y ochenta, quien mencionaba que “un político pobre, es un pobre político”. Finamente, Alcántara pone el dedo en la llaga cuando explora la importancia que tiene el origen familiar en el tejido de redes políticas más poderosas y duraderas en gran parte de los países de nuestra América Latina. El capítulo concluye con un tema que da pauta a reflexiones profundas por sus implicaciones: ¿A dónde van los políticos cundo dejan la política?
El capítulo tercero revela la esencia del libro. Se compone de un cuerpo reflexivo que prueba la importancia de superar la idea de la política como un oficio antes que una profesión. Oficio suele utilizarse para hacer referencia a aquella actividad laboral que no requiere de estudios formales. Ante la complejidad que emplazan las sociedades actuales, es impensable la existencia de políticos que no cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarias para ejercer sus funciones. Desafortunadamente, la cultura política latinoamericana sigue presentando rezagos en este punto, empezando por el “desprecio” que sufren los políticos profesionales en ciertos contextos. El autor concluye, sin embargo, con una nota esperanzadora afirmando que la profesionalización es un escenario ineludible en el progreso de los sistemas políticos democráticos y nuestra región se encamina lentamente en esa dirección. El cuarto capítulo se intersecta con el anterior en la medida que uno de los incentivos más poderosos para lograr la profesionalización de los políticos está supeditado al potencial monitoreo y evaluación que se puede ejercer sobre su calidad y atributos. En sistemas políticos diseñados y operados por la cartelización de la política en las élites, difícilmente se podrán ejercer mecanismos de rendición de cuentas eficaces. Sin embargo, el autor, nos deja una tarea a los “no políticos” en donde se advierte la responsabilidad compartida de los medios de comunicación, los ciudadanos, y en general todas las entidades sociales que deberíamos, desde nuestras diferentes trincheras, involucrarnos en la tarea de incrementar la calidad de la política y sus políticos.
El capítulo tercero revela la esencia del libro. Se compone de un cuerpo reflexivo que prueba la importancia de superar la idea de la política como un oficio antes que una profesión. Oficio suele utilizarse para hacer referencia a aquella actividad laboral que no requiere de estudios formales. Ante la complejidad que emplazan las sociedades actuales, es impensable la existencia de políticos que no cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarias para ejercer sus funciones. Desafortunadamente, la cultura política latinoamericana sigue presentando rezagos en este punto, empezando por el “desprecio” que sufren los políticos profesionales en ciertos contextos. El autor concluye, sin embargo, con una nota esperanzadora afirmando que la profesionalización es un escenario ineludible en el progreso de los sistemas políticos democráticos y nuestra región se encamina lentamente en esa dirección. El cuarto capítulo se intersecta con el anterior en la medida que uno de los incentivos más poderosos para lograr la profesionalización de los políticos está supeditado al potencial monitoreo y evaluación que se puede ejercer sobre su calidad y atributos. En sistemas políticos diseñados y operados por la cartelización de la política en las élites, difícilmente se podrán ejercer mecanismos de rendición de cuentas eficaces. Sin embargo, el autor, nos deja una tarea a los “no políticos” en donde se advierte la responsabilidad compartida de los medios de comunicación, los ciudadanos, y en general todas las entidades sociales que deberíamos, desde nuestras diferentes trincheras, involucrarnos en la tarea de incrementar la calidad de la política y sus políticos.
¿Te interesa escribir en nuestras páginas?
Consulta la convocatoria de publicación en:http://retosinternacionales.campusqueretaro.net/convocatoria-2/
Colabora con nosotros y sé parte de Retos Internacionales.
¿Te interesa escribir en nuestras páginas?
Consulta la convocatoria de publicación en:http://retosinternacionales.campusqueretaro.net/convocatoria-2/
Colabora con nosotros y sé parte de Retos Internacionales.