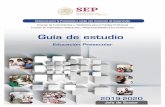Estudio del clima organizacional 33 Estudio del clima organizacional Desarrollo Organizacional
ESTUDIO FILOSOFICO SOBRE EL SACRIFICIO
Transcript of ESTUDIO FILOSOFICO SOBRE EL SACRIFICIO
ESTUDIO FILOSOFICO SOBRE EL SACRIFICIO.
Prof. Korstanje Maximiliano E.International Society for Philosophers, Sheffield UK
Como citar este trabajoKorstanje M. (2013) Estudio filosófico sobre el Sacrificio. Revista Historia y Geografía. Número 29. Noviembre 2013 (pp. 13-30). Departamento de Geografía e Instituto deHistoria, Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. ISSN 0716-8985
ResumenLa perdida de cualquier familiar cercano implica un fuertetrauma para la persona. Pero de los estados que unasociedad confiere a quienes han perdido a un ser querido,no existe ninguno que pueda darse a quienes experimentan lamuerte de un hijo. El viudo denota a quienes han perdido asu marido/mujer, el huérfano a quien se ha quedado sin suspadres, pero no existe etiqueta para simbolizar la muertede los hijos. Esta realidad, innombrable desde el lenguaje,se remite a un miedo primigenio que aterroriza a todas lassociedades industriales. Si bien existen diversasexplicaciones psicologistas sobre el tema, no menos ciertoes que existieron en otro tiempo sociedades que gustosassacrificaban a sus propios hijos. Esta dicotomía, planteadaen términos antropológicos y sociales, permite comprenderporque sentimos pánico cuando nuestros hijos están enpeligro. La tesis que este trabajo defiende es que existióun quiebre epistemológico durante el crecimiento de lasociedad industrial cuyo fin fue disciplinar y adoctrinartanto a niños como a mujeres. La figura del buen hombre quetrabaja por su familia no solo posibilito el crecimientocapitalista sino que consolidó la lógica de dominación delo masculino sobre otras formas de identidad.
Palabras Claves. Sacrificio de niños, Miedo a la muerte,Industrialismo, Relaciones laborales.
Introducción
¿Por qué tenemos terror de experimentar la muerte de unhijo?, ¿cuáles son las similitudes y diferencias de otrascivilizaciones que entregaban a sus hijos a los dioses?,¿pueden ser experiencias comparables?. Para una respuestacomprensible sobre este difícil tema, es necesarioadentrarse no solo en la religión como núcleo duro de lasociedad sino en el papel de la pureza como ordenadorcósmico. Todo sacrificio alienta una expiación, un rito deexpulsión de todo aquello considerado maligno, impuro,indigno o simplemente sucio. Al respecto, explica TaipeCampos que las prácticas de sacrificio ritual implica unasustitución simbólica. Muchas civilizaciones antiguas,incluidos los Cananeos, tenían la necesidad de sacrificaral hijo primigenio con el fin de calmar a las demandas desus dioses o conferir estabilidad al sistema social. Enocasiones, la lógica subyacente en los sacrificios humanosparece orientarse a la alimentación o mantenimiento delorden social. La sangre como el corazón de un niñoconsiderado puro sirve como alimento para los dioses. Estosactos, que fueron en principio demonizados por losconquistadores españoles, re-significaban la vida. Elsacrificio de niños, a diferencia de aquellos llevadossobre prisioneros, guerreros o esclavos, se explica pormedio de la tesis mausiana de don y contra-don (TaipeCampos, 2005). Dar a los dioses implica recibir suprotección.
Por su parte, los arqueólogos Leonardo López Luján et al.describen detalles de los sacrificios sobre niños en elTemplo Mayor de Tenochtitlan (en la cultura azteca). Eneste excelente trabajo, los autores sostienen que los ritosfunerarios, la posición de las tumbas y la forma derecubrir a los cadáveres sugieren la idea tres importantespuntos de investigación:
a) Las víctimas eran sacrificadas o entregadas a lasdivinidades vinculadas a la fertilidad o lascondiciones de lluvia.
b) Las víctimas eran hijos de personas que habían perdidosu libertad, o sufrían alguna enfermedad incurable. Elsacrificio involucraba una necesidad de restitución.
c) Algunas víctimas eran sacrificadas en ocasiones deguerra o antes de alguna batalla para que los diosesinfluyeran en el destino del grupo.
d) Existe entre la niñez y la guerra una correlaciónsimbólica importante.
Los investigadores comentan que el “demonioHuitzipolochtli” exige el sacrificio de niños a losprimeros moradores de Culhuacan. Esta ofrenda representa nosolo la lealtad de la comunidad sino que sirve comomecanismo de verificación verificación de esa devoción. Elsacrificio no era vivido como un cierre abrupto, sino comola promesa de una vida eterna al lado de la deidadprotectora, una vida sin ningún tipo de carencias,privaciones o frustraciones. Según los especialistas, laexplicación para el sacrificio de niños se encuentraasociada a la migración forzosa, tema que si observamos conatención no parece ser ajeno a nuestros propios valoresculturales arcaicos. Abraham (padre del judaísmo,cristianismo y del Islam) luego de su asentamientodefinitivo, estuvo a punto de sacrificar a su hijo porpedido de Dios. Una razón convincente sugiere que ofrecemosa los dioses determinados sacrificios con el fin de obtenerde ellos los recursos necesarios para la subsistencia,protección o determinado favor. La pureza por la cortaedad de los niños sacrificados denota la pasividad de lohumano por sobre lo divino (misma pasividad que muestra elRey Agamenón), una sumisión incondicional.
A diferencia de las comunidades antiguas, la modernidad harechazado lo divino anteponiendo la protección de los niñospor sobre otros aspectos de la estabilidad social. Entérminos comparativos, si para los aztecas, cananeos oincas, sacrificar a sus primogénitos hubiese sido unamedida efectiva de domesticar la naturaleza, para losmodernos esa idea es inversamente proporcional al grado oumbral de control sobre el futuro, es decir sobre ladivinidad. Siendo la muerte el final de todo lo conocido,para el hombre contemporáneo el sacrificio humano quedacompletamente vedado. Su poder, por el contrario, radica ensu distribución de la vida, la capacidad de predicción y laprotección de sus generaciones más jóvenes. Al extender la
vida, no es necesario negociar con el más allá o lasfiguras que moran fuera de los límites de la vida.
En el presente trabajo, intentaremos dilucidar cual es elmomento histórico del cambio de paradigma que lleva a crearsobre la figura de la mujer y del niño un objeto-tabú.Nuestra tesis apunta a que la organización moderna deltrabajo relegó a los niños fuera del sistema productivo,dejando al hombre adulto por encima de otros gruposeconómicamente activos. Bajo el lema de dominaciónpatriarcal que comienza con el industrialismo, y continúaen la modernidad, el niño se circunscribe a la esfera delhogar a fin de ser protegido de un mundo que se expresahostil e inhóspito.
El Miedo Moderno¿Es cierto que tenemos más miedos que antes?, personas quedejan de enamorarse por miedo a sufrir o a tener hijos pormiedo a que les sean arrebatados por el implacable destino.Nuestros miedos modernos parecen aflorar como nunca antes.En este sentido, Giddens (1991) argumenta convincentementeque el problema del riesgo es de percepción cuando elsujeto anticipa los peligros por medio de sus acciones.Este hecho marca la disociación entre tiempo y espacio,entre el self y su madre. Si las expectativas de protecciónen la edad temprana están insatisfechas ellas se replicaránen la adultez generando un comportamiento patológico.Siguiendo el legado de la teoría del apego materno, Giddensafirma que los lazos de solidaridad fundan el sentido devulnerabilidad y seguridad ontológica. Tanto la psicologíacomo la psiquiatría han objetivado las relaciones deproducción, incorporando teorías que apuntan a laprotección de los niños y a la idea de trauma. El procesode reflexivilidad ha creado una incesante cadena decuestionamientos sobre el rol parental.
En The Transformation of Intimacy, Giddens (1992) traza undiagnóstico histórico respecto a la forma en que los sexosse han organizado. La organización del trabajo ha jugado unrol primordial en la configuración de la intimidad y de laidentidad sexual. No hace mucho tiempo atrás, la cantidadde mujeres y niños fallecidos en partos o al momento de dar
a luz era significativa. Los avances de la medicina puestosen la seguridad de la mujer generaron un doble impacto. Porun lado, una baja en las tasas de mortalidad infantil, y lacreación de la “sexualidad plástica” cuyo único objetivoera la estimulación del placer. Tematizar sobre el sexo entérminos científicos es una prueba de cómo actúa el procesode reflexivilidad en la modernidad. Si para el hombremedieval, el sexo era una mera cuestión reproductiva, parael moderno es una forma de placer (no necesariamenteasociada a la reproducción biológica). Giddens argumentaque esta sexualidad plástica puso a la mujer en un lugarexcepcional incluso hasta el punto de amenazar el podermasculino. Ante esta tensión, la violencia del hombre paracon la mujer intenta ser un mecanismo políticodisciplinario para un estado convulsionado donde lasidentidades sexuales están en constante negociación.
En la era del hedonismo, agrega C. Lasch, la protección delos hijos es terciarizada en instituciones especialmenteadaptadas para tal fin, como los jardines maternales o lasinstitutrices. A diferencia de Giddens, Lasch asume que elapego entre madre y niño se está quebrando generandopersonalidades inseguras y narcisistas. Como efectoinmediato, los adultos que fueron socializados enatmósferas de inestabilidad constante sin soporte familiarse entregan al consumo desmedido dejando el cuidado de sushijos en terceras personas. Por dicho motivo, lassociedades modernas, además de negar la muerte, desarrollanun apego casi paranoico por la protección de los hijos(Lasch, 2000). De todos los temores circundantes en elimaginario colectivo de las sociedades Occidentales, eltemor a la muerte del hijo se encuentra entre los de mayorimpacto psicológico (Korstanje, 2011).
El filósofo italiano Simone Regazzoni examina enprofundidad el argumento de la serie televisiva Lost. Delos muchos temas que aborda, hace énfasis en la ambiguarelación entre la vida y la muerte. La muerte de Boone enla Isla se contrapone al nacimiento del hijo de Claire. Aprimera vista, el nacimiento de unos implica la muerte deotros pero hay más. Regazzoni sugiere que aquellosembarazos gestados dentro de la isla no solo no llegan a
término, sino que culminan con la muerte de la madre. Elhecho de vivir y llevar dentro del vientre la vida de otro,implica la propia muerte. La lógica del sacrificio, agrandes rasgos, exhibe la necesidad de dar para recibir.Los hombres dan a los dioses la vida, para evitar la muertede la comunidad; uno salva a todos. Desde el mismo momentoen que una persona nace, ya se encuentra muriendo.
En su libro Tótem y Tabú, S. Freud argumentaconvincentemente que etimológicamente la palabra tabúderiva de “un peligro sagrado” cuya raíz se remite a losprimeros orígenes de las civilizaciones. Comprendido comoun código no escrito, Freud sostiene que la función deltabú es aislar determinada persona u objeto del contactodiario. Evitar ese peligro antiguo se transforma en la basefundacional de toda sociedad (Freud, 1997; 1998). M Douglas(2007) considera que los objetos tabú son importantes paralas comunidades pues deben ser protegidos, preservados detal forma que su aislamiento representa parte de suimportancia. La idea misma de peligro permite al tabúmantenerse lejos de los hombres.
Tomando las contribuciones de Freud, Skoll y Korstanje(2012) afirman que el riesgo abre una dicotomía -al igualque el tabú-. Confiere un velo de protección sobre elobjeto tabú que reproduce la lógica económica. La sociedadfunciona por medio de dos canales paralelos donde sedistribuyen los bienes producidos. Los bienes que circulanen un sentido, no lo hacen en el otro y vice-versa. Uncanal va a lo masivo, mientras el otro a lo particular. Losbienes que son de consumo generalizado, no son de lasapetencias de las elites. El valor de los bienes masivos esnotoriamente menor a los exclusivos. La relación entrebienes exclusivos y masivos es comúnmente re-significadapor el riesgo. En tanto categoría discursiva, el riesgoconfiere mayor poder a las elites pues permite mayoracumulación de bienes escasos a la vez que permite unamayor circulación de bienes masivos. Por ejemplo, pensar alterrorismo como un riesgo supone que el estado se reservapara si la producción de armas de destrucción masiva,interviniendo si se considera necesario terceros estados,pero al mismo tiempo desregula la producción de armas
domésticas dentro del mercado americano. De esta manera, laelite controla aquellos bienes estratégicos que de otraforma podrían hacer colapsar la sociedad. El tabú es unacategoría subyacente de las sociedades primitivas, en tantoque su homologó en las industriales es el riesgo. Ambostabú-riesgo, confieren un valor incalculable al bienprotegido. La protección del niño nos da un mensaje queamerita ser descifrado y que habla de nuestrasinseguridades y desigualdades como sociedad.
Los sacrificios y la teoría arqueológicaOriginalmente, pensaba la teoría antropológica que lossacrificios humanos se llevaban a cabo con el fin dealimentar una gran maquinaria que de otra manera se auto-destruiría. El derramamiento forzado o voluntario de sangretenía como razón de existir, el rejuvenecimiento de losdioses y la no destrucción del mundo (Duverger, 1979). D.Carrasco explica que la violencia sacrificial es unarelación dialéctica política entre el centro y superiferia. A la dimensión espacial que caracteriza estosrituales, se debe agregar la fundación de una primeraciudad cuya relación con las demás ciudades se basaba en laviolencia física. Esta violencia como mecanismo deadoctrinamiento se sublima a través de los mitoscosmogónicos fundacionales (Carrasco, 1999).
Por su parte, Graulich (2005) sugiere que los sacrificioshumanos llevados a cabos con niños durante el imperioAzteca, involucraban a padres que vendían a sus hijos o aesclavos cuyos hijos eran capturados luego de una batalla.El sacrificio de niños podía deberse a problemasespecíficos en los ciclos económicos y de fertilidad.Graulich admite que también se llevan a cabo sacrificiospara que los dioses beneficien a la tribu en momentos deguerra o inestabilidad. Se sabe, admite el scholar, que laguerra puede ser comparable al niño no-nacido (unborn)porque se asuma que ésta es el motor del universo, al igualque la vida. S. Houston et. al (2003) recopilan evidenciaarqueológica que explica que el rito sacrificial tienerelación con las grandes inauguraciones arquitectónicas. Noobstante, a diferencia de Carrasco, afirman que lossacrificios pueden encontrarse tanto en las grandes
ciudades como en las pequeñas. Olivier explica que lanaturaleza de los ritos sacrifícales denota una idea previade renovación donde los huesos de los sacrificados sonasimilados como semillas. Para D. Dehouve, comprender lossacrificios, no necesariamente implica estudiar lossacrificios humanos, sino también los animales. Enperspectiva, la antropóloga sugiere que la investidura deun cargo denota cierto sacrificio inaugural. Lascaracterísticas del enemigo o el animal sacrificado pasanautomáticamente al investido. Por ende, el sacrificioimplica una forma nueva para ciertos grupos cazadores deejercer poder.
A. Roman-Berelleza, por último, afirma que la edad de lavíctima es de capital importancia para la comprensión delfenómeno. Los niños, en casi todas las culturas, encarnanla pureza máxima de una sociedad. Su sacrificio les esentregado como un beneficio, un privilegio de entrar almundo de los muertos protegidos por los dioses. Su muerte(sobre todo si estaba enfermo) ponía a los niños en ventajarespecto a aquellos que habían sido excluidos delsacrificio. Por el contrario, un estudio llevado a cabo porL. López Lujan (2005; 2006), afirma que los sacrificioshumanos se configuraban como rituales luego de unamigración forzosa donde se celebra la protección de losdioses. La escenificación de la juventud es un temarecurrente en los textos y estudios sobre comunidades quepractican rituales humanos. Por ejemplo, los dioses mexicastoman formas de niños o aspectos juveniles (Duran, 1984).Las cuestiones habituales respecto al sacrificio puedenenmarcarse en los siguientes tópicos:
a) relaciones de subordinación y miedo políticob) ciclos reproductivos y de fertilidadc) problemas con la vitamina de ciertos alimentos y
antropofagia d) migraciones forzadas y escasez de alimentose) protección divina frente a desastres naturales o
guerras. f) Formas rituales tendientes a controlar el tiempo.
Los sacrificios de niños, como hemos discutido en labibliografía especializada, tiene una función protectoraque celebra toda una forma de vida y de ver el mundo. Todamigración forzosa y llegada a un nuevo ambiente representaun quiebre importante para la nueva comunidad. Elsacrificio de un niño se lleva a cabo para lograr elbeneplácito de los dioses que custodian el nuevo espacio ahabitar (López Lujan y Olivier, 2010). Tanto en Meso-América como en las sociedades incaicas,centradas en la dicotomía entre opulencia vs. carencia, seinvocaban a los dioses por medio de un sacrificio. Eseritual (llevado a cabo siempre en un centro ejemplar)entregaba a los dioses un niño, signo de pureza yvitalidad. Dicho ritual no se pensaba como un castigo, sinocomo un honor extraordinario. A cambio los dioses conferíana la comunidad un velo de protección. Por el contrario, enlas sociedades modernas, la muerte de los niños adquiere unefecto totalmente inverso. Como veremos a continuación, lasociedad industrial introdujo modificaciones en sus códigosque generaron una doble dinámica. Por un lado, confirierona la mujer y al niño una protección especial frente a unmundo complejo y hostil a la vez que puso al hombre alcomando del orden económico. El niño que hasta ese momentoparticipaba en las ganancias familiares como mano de obra,paso a ser aislado al subterfugio del hogar por lalegislación moderna. El terror a la muerte del hijofagocita el propio orden patriarcal del hombre moderno ylegitima su propia posición de privilegio frente a la mujery a su progenie. Los derechos del niño son sancionadosformalmente en Ginebra en el año 1924, ratificadas luego dela gran guerra en 1948 con la “Declaración Universal deDerechos Humanos”. El quiebre simbólico parece llevarnos ala forma en que las sociedades industriales han organizadosu política económica interna. La creación y mantenimientode los primeros sindicatos que legalizaron la huelga seasocia a la creación de una figura dominante de lamasculinidad. En ese proceso, la mujer queda relegada alcuidado de los hijos en el hogar.
La sociedad del SacrificioEn su libro Una civilización incivilizada, Horst Kurnitzky desarrollauna hipótesis que permite una comprensión cabal del
fenómeno económico global, sus consecuencias sobre la vidade las personas y la relación entre el sujeto y el poderpúblico. Los hombres se diferencian de su medio ambientepor medio de signos. Partiendo de la base que, como en laépoca moderna, sentimos terror y atracción por las grandescatástrofes, las comunidades pueden subsistir por medio delsacrificio. Sacrificar algo no solo exhibe la posibilidadde perderlo, sino de renuncia ante una posible pérdida.Anticiparse al desastre dando lo más preciado, abre unproceso de intercambio entre el mundo secular y el másallá.
En términos filosóficos, el sacrificio es (antes que nada)la base protectora de la civilización humana frente a lahostilidad del mundo. En busca de estabilidad las personasentregan sus bienes, cuerpos, o almas con el fin de obteneruna ventaja respecto a otros grupos. Si bien denota lanecesidad de cuidado, el sacrificio también engendra caos.La moneda como forma central de intercambio restringe elplacer con el fin de evitar la pestilencia, la tragedia, eldesastre. En un punto, el hombre se restringe de suspasiones instintivas (civilización). No obstante no todoparece ser tan simple; la necesidad de intercambio dejaabierta siempre una necesidad “no satisfecha”, la cuallleva al sujeto “por el camino más corto” (incivilización).El engaño parece a grandes rasgos la piedra angular de lasociedad. Como éste se regula y se domestica, es el temacentral de libro del profesor Kurnitzky. Desde su propiaperspectiva, la política se ha economizado, optimizado asus resultados y sólo es apelable según los efectos y nolas causas de esos efectos. Donde antes interesaba el biencomún, hoy subsiste la cultura de la imagen.
En situaciones indirectas, los políticos apelan a ciertasdemandas con el fin de no poder su imagen positiva, peroson incapaces de movilizar los recursos necesarios paraevitar las demandas. La psicología humana se debate sobredos grandes tendencias, la satisfacción de los deseos y elapego a la ley. El primero libera los instintos en tal ocual dirección, mientras el segundo restringe la voliciónllevando al hombre a la sublimación transformadora. Ahorabien, las sociedades no se sustentan por el intercambio
como han sugerido algunos padres de la antropologíamoderna, sino del culto al sacrificio. Todo sacrificioimplica un balance entre deseo y represión para negociar unestado de estabilidad comunitaria. Todo grupo se mantieneunido gracias a que los deberes se distribuyen acordes alos derechos. En tanto “forma sustitutiva” el sacrificioexige un cuerpo (ofrenda) que es entregado a los diosesbuscando un beneficio. La ofrenda es luego replicada con elfin de rememorar el intercambio (moneda).
Siguiendo este razonamiento, el intercambio, aspectoimportante pero no necesario del sacrificio contiene yresuelve la dicotomía entre restricción y placer. Por unlado el sacrificio bajo la forma del objeto-sacrificadomientras por el otro, del estímulo hedonista caracterizadopor la ventaja. El manejo del dinero en el sistemacapitalista apela al engaño para poder existir. Lacirculación de dinero evita que el sujeto tome lo que deseapor decisión propia, resolviendo la necesidad de lidiar conotros quienes como él mismo desean los bienes ajenos. Lacirculación de moneda subvierte la relación entre laspersonas. A media que mayor son las apetencias económicas,menores son las propensiones éticas de la persona para conotros. Las tendencias autodestructivas propias del egoísmo,deben ser disciplinadas por medio del temor y la esperanza.Los hombres y sus culturas recurren al sacrificio paraevitar las calamidades pero también para nutrirse de laesperanza necesaria de que un tiempo mejor está por venir.El rito “sacrificial” abre la puerta del self con sufuturo, es una forma de intentar domesticar lo que pornaturaleza es incontrolable.
¿Cómo funciona la lógica del sacrificio en las sociedadesmodernas?. Kurnitzky explica que el dinero ha reemplazadoal sujeto-sacrificado. Cuando una persona entrega un bien aotra, el receptor debe contra-prestar una cuota de dinero(capital). En este acto ritual, ambas se restringen para simismas la gratificación de consumir lo que ceden. Pero lacirculación de la masa monetaria encierra un riesgo.Históricamente, los imperios y los estados subyacentes hanpromovido el ahorro en el ciudadano medio como una forma devínculo ético a la vez que ellos mismos despilfarraron sus
riquezas ya sea en actos de corrupción, construccionesmegalómanas desmedidas, o expansiones territoriales. Loscréditos financieros acompañan a las grandes campañasmilitares. En este sentido, la riqueza de cualquier nacióndirime argumentos que llevan inevitablemente a restringirlos recursos circulantes en el resto de la población. Elahorro se transforma en un discurso funcional a laexpansión del estado nacional. Sin embargo, la situaciónexistente de pobreza general sólo es posible porque elcapitalismo ha recurrido a un ahorro desmedido. Laviolencia es una reacción que intenta frenar el avance delahorro, por tanto a mayor capacidad productiva yacumulativa de una sociedad mayores serán los umbrales deviolencia permitida.
Pero ¿cual es el límite exacto entre violencia y economía?.Por medio de la violencia la contraposición de intereses -entre expoliación y preservación- permite a la sociedadpoder funcionar. Cuando el sacrificio que es la baseangular del intercambio se restringe a la acumulacióncompulsiva, los lazos sociales se debilitan. Sin laviolencia que intenta componerlos a fronteras identitariaspreestablecidas los grupos se dismembrarían. En palabrasdel autor:
“en la historia de la civilización, el dominio y el control dela violencia han sido elementos determinantes para laconformación de la sociedad, tanto de la violencia que surge delentorno como la que surge de la naturaleza humana. Ladomesticación de la violencia… fue la base para que los sereshumanos se juntaran en sociedad, teniendo en las fiestassacrificiales la expresión sensible de un sistema de obsequios ycontra-obsequios: de economía. Transformados en actos deintercambio, los sacrificios constituyen la base de la reproducciónsocial. Las relaciones entre los sexos, las relaciones al interior delas comunidades y entre las comunidades, la sociedad misma ysus relaciones con otras sociedades, todas están determinadaspor su vínculo con la violencia. La limitación y el dominio de laviolencia fue un estímulo esencial para el establecimiento de lasociedad, y la violencia surge de nuevo de la misma sociedadcuando ésta falla al mantener el equilibrio entre interesescontrapuestos” (p. 62).
En los procesos civilizatorios la violencia no desaparece,sino que persiste contenida, domesticada en diversosobjetos. Los cultos antiguos autorizaban el sacrificiohumano de mujeres hasta que progresivamente con lamaduración económica, las personas fueron reemplazadas poranimales. El proceso civilizatorio implica un control (perono desaparición completa) de la violencia. En perspectiva,la violencia es un signo de la descomposición del lazocomunitario. Ante el miedo que resulta de la individuación,los nacionalismos y los grupos étnicos se transforman entechos protectores que evocan un mito primigenio, un primerdiscurso cuando los hombres vivían exentos de lacorrupción. La paradoja, agrega Kurnitzky, es que losnacionalismos deben declarar la guerra para que sus valoressobrevivan, pero esa misma guerra contribuye al colapso detodo el sistema. Ante el descontento social, la identidad(idéntica) disuado a los rebeldes de tomar las armas. Losespañoles (y otros grupos que actuaron como colonizadores)recurrieron a la identidad para desviar la discusión,haciendo similar aquello que por naturaleza no lo es,evitando en el “ethos” donde todos son iguales, lacooperación entre quienes se ven diferentes. La mismalógica puede aplicarse a los derechos universales oderechos humanos. ¿Son los derechos humanos aplicables a laprotección de los más vulnerables?.
Kurnitzky argumenta convincentemente que si bien por unlado los “derechos humanos” abogan por la libertadindividual, cuando este derecho se hace colectivo a todauna nación, a toda una comunidad, o grupo étnico se loanula. Si se acepta la autoridad del estado, el ciudadanoqueda sujeto a la voluntad de su soberano. La comunidadnacional protege o explota a sus miembros acorde a susintereses. Los derechos humanos adquieren estatus deuniversales y por ende son aplicables a todos losciudadanos del planeta; empero, en el plano real, estaclase de derechos abstractos deben descansar sobre ladoctrina de la soberanía nacional. En tanto discurso vacióque alimenta los nacionalismos y sus efectos alienantes,los derechos humanos son construcciones sociales de escasaaplicación en la política. Si el miedo se fundamenta en la
economía, ¿como explicamos nuestra tendencia asobreproteger a nuestros hijos?. Kurnitzky respondería queproteger al niño implica vedarlo como sujeto, noreconocerlo hasta el punto de alienarlo, despojarlo de todosu sentido de ser. En la próxima sección nos concentraremosen las raíces históricas de la tendencia a sobreproteger alos niños, la cual surge con la organización del trabajo.
La sociedad industrialHistóricamente, los estudios sobre las relaciones laboraleshan enfatizado en la cuestión de clase dejando de lado larelación del género en la organización del trabajo. Paraque las asimetrías ideológicas de género prosperen setuvieron que dar dos cuestiones principales. Una posiciónpasiva de la mujer frente al varón dominante, y lareproducción de esas asimetrías en todas las institucionesde la sociedad industrial (Baron, 1991). Por lo tanto, lahegemonía masculina sobre lo femenino tuvo éxito porconsenso mutuo. El sindicato en tanto construcción socialno solo ha sido creado por la lógica masculina deresistencia sino que además ha personificado un discurso deexclusividad y competencia donde la fuerza es el valorcentral.
Siguiendo este argumento, A. Baron sugiere que el conceptode la masculinidad ha sido históricamente empleado paradefinir una antigua tensión entre las grandes compañías ylos sindicatos. Poniendo como ejemplo, a la industria delos imprenteros, Baron admite que tanto el sindicato comolas empresas pugnaron por definir los criterios deadscripción y capacitación para los futuros trabajadores.Los sindicatos no pudieron mantener en el tiempo suscuadros de formación ya no poseían el capital necesariopara hacerlo. En su lugar adoptaron el criterio demasculinidad como forma divisoria entre el trabajadoradulto y los niños o mujeres. Las teorías eugenésicasexistentes coadyuvaron para resolver la tensión dándole alvarón adulto anglosajón (WASP) una posición de privilegiofrente a un “otro”, el cual incluía varios colectivos comomigrantes, mujeres y niños (Baron, 1991). Los ideales delos sindicatos abrogaron por un sentido de lo que significaser “un hombre”, y ese sentido estaba construido sobre el
pilar de la eficiencia. El varón no solo debía no soloestaba destinado a trabajar por el bienestar colectivo desus pares, es decir de su sindicato, sino también de sufamilia. El avance profesional individual y el bienestar dela familia fueron dos valores culturales en pugna en lacultura estadounidense (de Vault, 1991). Vemos que esprecisamente como en esta época la idea de sacrificiocomienza ser invertida para ser vinculada a una metáfora desuperación o compromiso por el bienestar del grupofamiliar. Es “el deber de” todo trabajador “sacrificarse”por la familia.
Sin embargo, la realidad racial y étnica de los EstadosUnidos revela que existen grupos minoritarios que tambiénentraban en escena. Dolores Janiewski (1991) reconoce queel racismo sureño es una fiel expresión de los miedosblancos a perder su control sobre la mujer, su progenie yla mano de obra esclava. La propia elite americana queamenazaba el orden feudal en el sur, resolvía la cuestiónde los blancos pobres desempleados, pero al mismo tiempogenero un quiebre sustancial entre dos forma antagónicas dever el mundo. El orden racial blanco del sur había sidoconstruido sobre una supuesta superioridad del hombreblanco sobre otros subgrupos. Esta superioridad indicabaque el trabajo era un resultado del declive moral deaquellas especies, como la negra que se abrazaba a losvicios terrenales. Para una vida virtuosa, el discursoracista proponía un límite étnico que explicaba el ordenpreexistente. Claro que en dicha definición, el trabajadorblanco pobre representaba una gran contradicción. Si a losnegros se les había retirado la posibilidad de protesta, lapregunta del millón era ¿como articular los derechos deaquellos blancos que no entraban en la elite sureña?. Lacuestión del honor fue crucial para resolver la dicotomíaentre el blanco rico y el pobre excluyendo a los negros dela economía formal de los Estados Unidos. Si bien losblancos establecieron entre sí una solidaridad específicade raza (sobre la clase) donde (a diferencia de losnegros), los trabajadores blancos gozaban de ciertosbeneficios que debían retribuir un su lealtad, la realidadfue que el advenimiento de una fuerte crisis económica (verpánico de 1873) generó una situación dual. Los blancos,
asociados bajo el derecho sindical, compararon su situacióncon la esclavitud que sufrían los negros, y fue así quearticularon un discurso de resistencia frente a lapatronal. Esta resistencia encontró a una elite que recluyómás todavía la presencia negra en las fábricas, a la vezque ofrecía mayores regalos a una mayoría blancadescontenta por su precaria situación laboral. Pasaríanalgunas décadas hasta los sesenta, para que los obrerosnegros entraran al mercado laboral en igualdad decondiciones a los blancos. Lo que resalta en formaelocuente el trabajo de Janiewski es que el sistemaracista de los Estados Unidos abrió las puertas a su propiavulnerabilización.
La historia de los sindicatos revela que existen tresactores en pugna. El estado, muchas veces pasivo frente ala lucha entre propietarios y trabajadores, los sindicatosque agrupan trabajadores especializados en una tareaespecífica y los grupos empresariales. Cada táctica demantenimiento del poder difiere acorde a como el sindicatose organiza. Esta idea es validada por el trabajo de M.Blewett (1991) quien afirma que algunos sindicatos hanrecurrido a la idea de masculinidad para mantener bajocontrol a otros grupos sociales como mujeres y niños. Estasmedidas disciplinarias permitieron un mayor control encomportamientos y prácticas que eran difusas. Los grupossindicales y sus líderes pactaron con sus respectivosempleadores cuotas reducidas de trabajadores jóvenes oniños, dándole al adulto mayor concentración de riqueza yfuerza. Como resultado, el sindicato no solo mantuvo lafrontera entre los aptos y los ineptos para el trabajo,sino que también ha creado una forma de adoctrinamientorespecto a sus propios miembros. El trabajo organizadointrodujo una nueva manera de pensar, un discurso donde sertrabajador implicaba masculinidad, habilidad y fortaleza.Por el contrario, otros sindicatos priorizaron elmejoramiento de sueldos frente a la patronal. Como estatáctica necesita de un gran número de brazos, sus políticasfueron incluir niños, mujeres y todo aquel que estuviese deacuerdo con los intereses del sindicato. La tesis deBlewett apunta a que cada grupo sindical ha manipulado el
arquetipo de la masculinidad/femineidad acorde a susintereses económico-políticos.
¿Puede ser la preocupación una forma sutil pero poderosa dedominación?. E. Boris respondería, completamente. En lahistoria laboral de los Estados Unidos, los sindicatosalimentaron la idea de un trabajo sólo para los hombres queprotegiera la vulnerabilidad de las mujeres y los niños. Ala fallida acusación de que los niños eran mentalmenteincapaces para el trabajo, se sucedió una batería de nuevasnarrativas donde la victimización y la vulnerabilidadjugaron su carta más fuerte. Varios fabricantes decigarrillos encontraron fuerte oposición de los sindicatosrespecto a emplear mujeres y niños en el trabajo hogareñodel armado de cigarrillos. En vistas de ello, la posicióndominante del hombre sobre la cual basaba su poder elsindicato, enfatizaba en garantizar la seguridad del niño ysu madre a vivir exclusivamente en la calidez del hogar.Como resultado, el hombre se posicionó por encima de ambosen la pirámide organizacional de la sociedad. El hombre fueel único conferido por el estado con el derecho de negociarcontrataciones y contratos, a la vez que la mujer fue, porley, recluida al seno del hogar generando unainquebrantable dependencia respecto al hombre. Este estudionos recuerda cuan dominante y explotadora puede ser la ideade proteger a ciertos grupos a la vez que se los relega delsistema productivo.
Los sistemas financieros americanos no pudieron habersubsistido sino es por la acción de las compañías deseguro. En una sociedad capitalista, el riesgo es mitigado,aislado y procesado por el seguro. Una persona cuyasnecesidades de protección no pueden ser satisfechas por loscanales habituales, paga una cuota de capital a cambio deuna protección simbólica. El seguro sólo tiene validez,obviamente, si el peligro no llega a concretarse. En estesentido, A Kwollek-Folland (1991) recopila evidencia queprueba que desde sus inicios las compañías de segurosapelaron a una imagen arquetípica femenina y protectora,que emulara a la madre. El vínculo madre-hijo y todos loscuidados necesarios para el crecimiento del niño que se danen el seno del hogar, fueron dos de los aspectos que
promocionaron las compañías de seguro de vida. La figura dela madre hogareña fue construida corporativamente no soloaprovechando los valores culturales de la época con finespuramente comerciales, sino también para reforzar unarquetipo ideológico con un mensaje específico para toda lasociedad. La protección, la niñez y la mujer se encuentraninextricablemente ligadas. Estas mismas observacionesfueron plasmadas en la decoración interna y la arquitecturade las oficinas que ofrecían productos vinculados a losseguros de vida. La idea, a grandes rasgos, era recrear lacalidez del clima hogareño y la protección de la madre.Kwollek-Folland afirma que si bien la figura de una madreprotectora fue funcional a los intereses de algunascompañías de servicios, en el fondo la lógica paternalistade sumisión quedaba solapada; ello no significa que noexistiera. El comando de este tipo de corporaciones estabamanejado por hombres. La creencia mitológica de unacorporación hogareña (una gran familia) parecía nocoincidir con la real subordinación que las mujeres, lamayoría de ellas secretarias, tenían respecto a susempleadores hombres. Incorporando un sentido feminizado delmundo, el hombre anula el sentido de la muerte demostrandoque la misma puede ser racionalizada, medida y hastaincluso controlada por la acción del hombre. La predicciónjunto al manejo estadístico de probabilidad se transformanen dos valores esenciales de la sociedad capitalistamoderna.
De diversas maneras, la mujer comenzó a ser controlada deforma tal que no pudiera acceder a trabajos claves de laeconomía. Incluso en la restauración y la hotelería,industria manejada primariamente por mujeres ya que éstasemulaban el arquetipo femenino de protección, lossindicatos ejercieron una gran presión sobre las camareras,primero prohibiéndole que expendan alcohol a sus clientes(lo cual afectaba seriamente sus propinas) y luegolegislando una serie de leyes que prohibían el trabajonocturno. La excusa era simple a grandes rasgos, garantizarla integridad de la mujer que en el mejor de los casos esproteger la integridad de la familia. Cada grupo peleabapor lo que consideraba eran sus intereses en juego, lasmujeres denunciaban la dominación masculina, acusación que
era contrarestada por parte de los hombres argumentando quelas mujeres eran el sostén del hogar. Limitar el trabajofemenino era para los sindicatos algo más que una tácticapolítica, representaba una máxima ético-moral (Cobble,1991)
La organización del trabajo industrial sentó no solo lasbases para la creación del capitalismo moderno, sino quecreo dos movimientos paralelos, uno centrífugo (deexpulsión hacia fuera) y otro centrípeto (de inclusiónhacia dentro). En su trabajo sobre los primerosanarquistas, J. Joll (1979) explica que la organización deltrabajo en los Estados Unidos y Europa estuvo plagada detensiones políticas entre la masa de obreros y susempleadores. Los grupos anarquistas y socialistas,favorecidos por la abierta migración de los 80 a América,modificaron la forma de re-pensar la lógica productiva. Elaumento de la expansión productiva necesitaba de más brazospero más injustas se tornaban las relaciones deexplotación. El crecimiento de los estados nacionales, acosta de una gran masa de trabajadores, generó un punto detensión con la lucha sindical. Muchos anarquistas dejaronsu lucha armada (terrorismo) y volcaron sus energías aeducar a los trabajadores en obtener una fuerte conscienciade clase. En forma interna, el terrorismo no solo fuedisciplinado por medio de la regalía financiera (sueldo)sino que además cerró las fronteras a ciertos elementosindeseables (Skoll & Korstanje, 2013). Esta dinámicacentrifuga otorgó a los trabajadores de todas lasreglamentaciones y disposiciones legales vigentes con elfin de reglamentar la lucha por el capital a través de lahuelga. De la misma manera, expulsó hacia fuera de lasfronteras todo tipo de lucha violenta a la cual denominó“terrorismo”. En forma centrifuga, es decir hacia elcentro, Estados Unidos vulnerabilizó a la mujer y a losniños con el fin de darle mayor autonomía y poder a sussindicatos. Como ya hemos visto, la reglamentación laboralsobre la cual los sindicatos ejercían su control, daba a lafigura paterna la dimensión necesaria para construir unapirámide productiva jerárquica donde el hombre anglosajónestuviera por encima de otros grupos. Tanto la posición delos niños y las mujeres que ocupaban un rol activo en el
mercado laboral de muchas industrias (debido a lapauperización del trabajo y a los bajos salarios) como lanecesidad de un mejoramiento en los sueldos de los obreroshombres, fueron variables importantes que explican unquiebre epistemológico importante en la forma en que seconcibe la figura del hogar. Protegidos pero relegados delsistema productivo, se introduce el arquetipo del hombrecomo único protector (coactivo) del hogar y de la patria.Desde entonces, se ha impuesto un doble discurso quecombina protección con sumisión. El terror por la muerte delos hijos representa un discurso por medio del cual elrégimen patriarcal, puede perpetuarse (incluso en lamodernidad tardía).
ConclusiónTanto paras las culturas antiguas como para las modernas,los niños representan lo más valorado y preciado. Susdiferencias culturales, resultantes de sus capacidades deadaptación, no obstante, dan diversos tratamientos al temadel sacrificio de los niños. Lo que subyace en el fondo deesta cuestión, es la relación de la comunidad con suambiente. Comunidades en ambientes hostiles recurren aritos expiatorios de sacrificios con el fin de logar laprotección de sus dioses. El objetivo último de todo ritosacrificial es controlar la incertidumbre. Como hemosdemostrado en este trabajo, la sociedad industrial ha sidoun punto de quiebre respecto a la protección sobre losniños. Con el derecho reglamentado para el cuidado de losmenores, el hombre tomo posesión real de los medios deproducción con el fin de lograr un control hegemónico sobreotros subgrupos, no solo disciplinando a la mujer sinocircunscribiéndola a límites establecidos, como el hogar ociertos trabajos mal pagos.
A continuación enumeraremos las características principalesde las sociedades antiguas y modernas, diferencias queexplican porque mientras las primeras recurren alsacrificio humano, las segundas lo prohíben.
Tabla 1 – Características comparativas sociedadesindustriales y pre-industrialesComportamiento Sociedad Industrial Moderna
PreindustrialSacrificio deniños
Selectivo a grupos Prohibido
Religión Apego a latrascendencia
Mundo Secular
Mortalidad Alta BajaPosición frente ala muerte
Aceptación Negación
Sistema productivo Agrícola-tradicional
Capitalista-instrumental
Trabajo Todos losintegrantes
Restringido alhombre
Una explicación profunda de las diferencias enumeradassugiere que la sociedad industrial ha creado un cambiosustancial en la forma de ver el mundo, respecto a lasprimitivas. Ese cambio se orienta a una fase donde lamuerte ha sido completamente negada. Las tecnologíasexistentes del mundo moderno han logrado con éxito expandirla expectativa de vida hasta límites impensados. Noobstante, como sugiere Phillipe Aries (2011), esaposibilidad ha hecho de la muerte un tema difícil dedigerir. La falta de familiaridad del hombre modernorespecto a la posibilidad de morir, hace del mundo secularun espacio que debe ser controlado bajo la lógica deexpropiación instrumental. El shock psicológico que generala muerte en este tipo de sociedades es mayor encomparación a las pre-industriales. El mundo capitalista nosolo prohibió los sacrificios humanos haciendo de la mujery los niños su principal preocupación, sino que puso alhombre mismo en el control total del sistema productivobiológico y económico. En el momento en el cual el trabajoen fábricas y oficinas comienza a ser restringido a lasmujeres y niños, amparado en la protección de ambos, surgeel temor como forma de preservar el estatus masculino. Lasdesigualdades de la sociedad industrial se anclan y sereproducen gracias al falso paternalismo del hombre haciasu familia. El trabajo y el dinero asociados estrictamenteal mundo de los hombres, en un espacio siempre hostilimplica relegar a los niños al cuidado de su madre.Cualquier aspecto que pueda atentar contra la seguridadontologica del niño-sagrado es un ataque al orden económico
masculino-patriarcal. En este sentido, cabe preguntarsecuales serán los efectos mediatos de la emancipación de lamujer en el mundo del trabajo. Por lo pronto, lasubordinación de la mujer respecto al hombre parecieseverse inalterada por la desigualdad de género.
Referencias Aries, P. (2011) El Hombre ante la muerte. Buenos Aires, Taurus.
Baron, A. (1991a) “Gender and labor history, learning frompast looking to the future”. Work Engendered. Toward a new historyof American Labor. Pp. 1-46. Ithaca, Cornell University Press.
Baron, A. (1991b) “An other side of gender antagonism atwork: Men, boys and the remasculinization of printers work,1830-1920”. In Baron, A. (editor). Work Engendered. Toward anew history of American Labor. Pp. 47-69. Ithaca, Cornell UniversityPress.
Boris, E. (1991). “ A Man´s Dwellling House is his castle?.Tenement House Cigarmaking the Judicial Imperative”. InWork Engended. Toward a new history of American Labor. A. Baron(Editor), Ithaca, Cornell University Press. Pp. 93-113
Blewett, M. (1991) “Manhood and the Market: the politics ofgender and class among the textile workers of Fall RiverMassachusetts, 1870-1880”. In Baron, A. (editor). WorkEngendered. Toward a new history of American Labor. Pp. 70-91. Ithaca,Cornell University Press.
Carrasco, D (1999) City of Sacrifice. The Aztec Empire and the Role ofViolence in
Civilization, Boston, Beacon Press
Cobble, S. D. (1991) “Drawing the Line: the construction ofgendered work force in Food Service Industry”. In Baron,A. (editor). Work Engendered. Toward a new history of American Labor.Pp. 216-242. Ithaca, Cornell University Press.
De Vault, I. (1991). “ Give the boys a trade”. In Baron, A.(editor). Work Engendered. Toward a new history of American Labor. Pp.191-215. Ithaca, Cornell University Press.
Dehouve, D. (2008). “El venado, el maíz y el sacrificado,Diario de Campo” Cuadernos de etnología 4, p. 1-39.
Douglas, M (2007) Pureza y Peligro: un análisis de los conceptos decontaminación y tabú. Buenos Aires: Nueva Visión
Durán, fray D (1984) Historia de la Indias de Nueva España e Islas de laTierra
Firme, 2 vols., Ángel Ma. Garibay K. (ed.), México, Porrúa.
Duverger, C (1979) La fleur létale. Économie du sacrificeaztèque, París, Seuil.
Graulich, Michel. 2005 Le sacrifice humain chez les Aztèques, París,Fayard.
Freud, S. 1997 "Tótem y Tabú: Algunas Concordancias en lavida anímica de los salvajes y de los neuróticos". En ObrasCompletas, Volumen 13: 1-163. Buenos Aires: AmorrortuEditores.
______. 1998. "Análisis de la Fobia en un niño de cincoaños". Obras Completas. Volumen 10. Buenos Aires: AmorrortuEditores.
Foucault, M. 2006. Seguridad, Territorio, Población: curso en el Collagede France (1977-1978). Buenos Aires: Fondo
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and society in Thelate modern age. California, Stanford University Press.
Giddens, A. (1992) The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, andEroticism in modern societies. Oxford, Polity Press.
Houston, St. Et al. (2003) “Maya Death at Piedras negrasGuatemala”. In Antropologia de la Eternidad. La muerte enla cultura Maya. Edited by A. Ciudad, M Ruiz, & J Iglesiaspp 113-143. Sociedad Española de Estudios Mayas y Centro deestudios Mayas, Madrid.
Janiewski, D. (1991). “Southern honor, Southern deshonor:managerial ideology and the construction of gender, raceand class relations in souther industry”. In Baron, A.
(editor). Work Engendered. Toward a new history of American Labor. Pp.47-69. Ithaca, Cornell University Press.
Joll, J. (1979). The Anarchists. Cambridge, Methuen.
Korstanje, M. (2011). “Decodificando la Esencia del Mal, odel terror a la muerte del hijo”. Revista Mad, Vol. 24: 76-92.
Kwolek-Folland, A. (1991) “Gender, Self and work in thelife insurance industry, 1880-1930” In Baron, A. (editor).Work Engendered. Toward a new history of American Labor. Pp 168-190.Ithaca, Cornell University Press.
Lasch, C. (2000). La Cultura del Narcisismo. Barcelona, AndrésBello.
Lopez-Lujan, L. (2005). The Offerings of the Templo Mayor ofTenochtitlan, rev. ed., Albuquerque, University of New MexicoPress.
López-Lujan, L. (2006). La Casa de las Águilas, 2 vols., México,fce/inah/Harvard University.
López-Luján, Leonardo; y Olivier, G. (2010). Nuevasperspectivas sobre el sacrificio humano entre los mexicas. Ciudad deMéxico: Instituto Nacional de Antropología e HistoriaDisponibe enhttp://www.mesoweb.com/about/articles/Huitzilopochtli.pdf
López Luján, L. et al. (2010) “Huitzilopochtli y elSacrificio de niños en el Templo Mayor de Technotitlan”. EnEl Sacrificio Humano, en la tradición religiosa mesoamericana. EditoresLópez Lujan L. y Guilhem, O. México, Universidad NacionalAutónoma de México, pp 367-394
Olivier, G. (2006) “Crítica de libros: sobre MichelGraulich, Le sacrifice humain chez
les Aztèques, París, Fayard, 2005”, Historia Mexicana, vol. 221,pp. 287-301
Regazzoni, S. (2010) Lost, la filosofía. México, EditorialGrijalbo.
Roman-Berrelleza, J. (1990) El sacrificio de niños en elTemplo Mayor. México,Inah /GV Editores.
Skoll, G. & Korstanje, M. (2012) “Risks, Totems, andFetishes in Marx and Freud”. Sincronía: a Journal for the Humanitiesand Social Sciences. Año XVII, Número 61. Spring, pp 1-27
Skoll, G. y Korstanje, M 2013. “Constructing an Americanfear Culture from red scares to terrorism”. InternationalJournal for Human Rights and Constitutional Studies. Vol. 1 (1): 1-34
Taipe Campos, N. 2005. “La Sustitución como forma deSacrificio”. Gazeta de Antropología. Texto 21. Disponible enhttp://www.ugr.es/~pwlac/G21_06NestorGodofredo_Taipe_Campos.html . Extraído 01-10-2012





























![Il pensiero filosofico occidentale e la morte [Western Philosophy on Death]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a0bb63847156ac06b685/il-pensiero-filosofico-occidentale-e-la-morte-western-philosophy-on-death.jpg)

![Popsophia. Teoria e pratica di un nuovo genere filosofico [XVI, 2014 (III)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321b63a050768990e0f84f3/popsophia-teoria-e-pratica-di-un-nuovo-genere-filosofico-xvi-2014-iii.jpg)