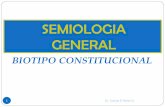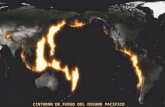En defensa del pluralismo constitucional
Transcript of En defensa del pluralismo constitucional
1
En defensa del pluralismo constitucional
Aida Torres Pérez* Profesora Agregada de Derecho Constitucional
Universidad Pompeu Fabra
1. Introducción. 2. Integración y constitución. 2.1. El impacto de la integración europea sobre la constitución. 2.2. La “constitucionalización” de la integración. 2.3. Recapitulación: transformaciones constitucionales. 3. Pluralismo constitucional. 3.1. Objeciones al pluralismo constitucional. 3.2. En defensa del pluralismo constitucional. 4. A modo de conclusión.
1. Introducción
El análisis del proceso de integración europea desde la perspectiva
constitucional pone de manifiesto una doble transformación. Por un lado, la
intensificación de la integración ha tenido un impacto sobre la constitución
estatal, que se extiende al concepto mismo de constitución. Por otro lado, la
Unión Europea (UE) ha experimentado un proceso de “constitucionalización”,
aunque no exista un documento que reciba la denominación de constitución a
nivel supranacional. Por lo tanto, asistimos a un doble proceso de
“europeización” de la constitución, y de “constitucionalización” de la
integración1. Como consecuencia de estas transformaciones nos encontramos
ante un nuevo escenario en el que el ejercicio del poder público se desplaza a
esferas más allá del Estado. La distinción entre lo nacional y lo internacional es
cada vez más borrosa. Las categorías conceptuales elaboradas sobre la base
del Estado-nación, a partir de las revoluciones liberales de finales del s. XVIII,
parecen no poder dar cuenta de esta nueva realidad. En este contexto, frente al
constitucionalismo de base estatal, se ha formulado como modelo alternativo el
pluralismo constitucional. A grandes rasgos, en un modelo pluralista coexisten
un conjunto de ordenamientos jurídicos, en parte separados pero
interdependientes, cuyas respectivas normas fundacionales-constitucionales no
están jerárquicamente ordenadas.
El trabajo se estructura en dos partes principales. La primera analiza
brevemente, por ser un debate conocido, el doble proceso consistente en el
* Artículo publicado en J.I. UGARTEMENDIA y G. JAUREGUI (eds.), Derecho Constitucional Europeo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. Financiado por MICINN (Ref. DER2008-04499). 1 P. PÉREZ TREMPS, “Constitución española y Unión Europea”, Revista Española de Derecho
Constitucional, núm. 71, 2004.
2
impacto de la integración sobre la constitución, y la “constitucionalización” de la
integración. El objeto es reflexionar sobre las consecuencias de ese doble
proceso para la comprensión de conceptos clave de la teoría constitucional. La
segunda parte se dedicará a presentar y examinar un nuevo marco conceptual
para la estructura del poder público: el pluralismo constitucional.
2. Integración y constitución
2.1. El impacto de la integración europea sobre la constitución
La constitución, por definición, es la norma suprema de un ordenamiento
jurídico que regula de manera omnicomprensiva el ejercicio del poder público
sobre un territorio determinado2. Desde el punto de vista del contenido, la
constitución regula la organización del poder público, bajo el principio de
separación de poderes, y los derechos fundamentales, como límite material al
ejercicio del poder. La constitución, además de su función limitadora del poder,
se define por su función constitutiva y legitimadora. La constitución establece
un nuevo ordenamiento jurídico-constitucional, y este acto de creación se
legitima a través de su atribución a la voluntad de la comunidad política que
quedará sujeta a la misma3.
El impacto de la integración sobre la constitución se proyecta tanto sobre
su alcance como su contenido. Tomando como caso de estudio la Constitución
española, en general, se reconoce el impacto de la integración, aunque se
discute sobre su intensidad: ¿reforma4, mutación5, modulación6,
transformación7? Como mínimo, se admite que la integración implica una
“modulación” del ámbito de aplicación de las normas constitucionales, aunque
2 D. GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, European Law Journal, núm. 1, 1995, págs.
284-288. 3 P. CRUZ VILLALÓN, La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de
Europa, Trotta, Madrid, 2004, págs. 25-26. 4 Véase la bibliografía citada por A. LÓPEZ CASTILLO, Constitución e integración, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, págs. 216-220, que descarta la tesis de la reforma constitucional (o autorruptura) como consecuencia de la integración. 5 S. MUÑOZ MACHADO La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Alianza, Madrid, 1993.
6 P. PÉREZ TREMPS, “Constitución española y Unión Europea”, op. cit., pág. 112.
7 R. BUSTOS GISBERT, La Constitución red: un estudio sobre supraestatliad y constitución,
IVAP, Oñati, 2005, págs. 160-161.
3
no se modifique su enunciado8. En la medida en que poderes soberanos -
legislativos, ejecutivos o judiciales- se transfieren a la UE, las cláusulas
constitucionales ya no alcanzan a la regulación de esos poderes en los ámbitos
materiales transferidos. Su ejercicio y límites se regulan en otras normas, en
este caso los Tratados de la UE.
Ahora bien, el impacto de la integración no sólo afecta al alcance de las
cláusulas constitucionales en relación con las competencias transferidas, sino
que también se proyecta sobre la estructura interna de los poderes públicos
estatales9. Por consiguiente, es necesaria una relectura de las diversas
cláusulas constitucionales a la luz de la integración10. La integración se
proyecta sobre: la forma de gobierno, al inclinar la balanza en favor del
ejecutivo; el poder judicial, en la medida en que se requiere a los jueces
ordinarios que apliquen directamente el derecho europeo e inapliquen las leyes
internas en conflicto; la distribución territorial del poder, al favorecer cierta
tendencia a la centralización competencial en el Estado; el sistema de fuentes,
con la superposición de las fuentes comunitarias que reclaman primacía y
efecto directo; y los derechos fundamentales, que se solapan parcialmente en
su ámbito de aplicación con los derechos contenidos en la Carta de derechos
fundamentales de la UE. En suma, la integración europea tiene un impacto
general sobre el alcance y el contenido de la constitución11.
Como consecuencia del proceso de integración y la progresiva
transferencia de poderes, la constitución ya no regula de manera suprema y
omnicomprensiva el ejercicio del poder público sobre el territorio del Estado. La
transferencia de poderes no modifica el texto, pero sí el alcance y la
8 P. PÉREZ TREMPS, “La Constitución española ante la Constitución europea”, en E. ALBERTÍ
(dir.), E. ROIG (coord.), El proyecto de nueva constitución europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 500. 9 R. ALONSO GARCÍA, “El juez nacional como juez europeo a la luz del tratado constitucional”,
en M. CARTABIA, B. DE WITTE, P. PÉREZ TREMPS, Constitución europea y constituciones nacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 648. 10
Para un anàlisis del impacto de la integración sobre los diversos contenidos de la constitución, véase, P. PÉREZ TREMPS, “Constitución española y Unión Europea”, op. cit., págs. 112-120; R. BUSTOS GISBERT, “Integración europea y constitución española: ¿Tancredismo, desnudez o invisibilidad?”, ponencia presentada en el Congreso de la ACE, 2009, págs. 5-20. 11
BUSTOS GISBERT, “Integración europea y constitución española...”, op. cit., pág. 24.
4
comprensión de las cláusulas constitucionales. Aunque este conjunto de
transformaciones se realice a través de procedimientos que no son
necesariamente los mismos que los previstos para la reforma constitucional, no
es inconstitucional, porque la propia constitución lo permite a través de las
denominadas “cláusulas de integración”. En el derecho comparado, las
cláusulas constitucionales a través de las cuales se ha operado la integración
son muy diversas, pero en general menos rígidas que el procedimiento previsto
para la reforma constitucional. En el caso español, el artículo 93 CE ni siquiera
menciona a la UE y se limita a exigir aprobación a través de ley orgánica. En
general, las cláusulas contenidas en los Estados fundadores tampoco recogían
en un origen mención explícita a la integración europea. Su sentido general era
habilitar expresamente la limitación de la soberanía o la transferencia de
poderes a organizaciones internacionales, según el caso, sin necesidad de
reforma constitucional12. En cinco de los seis Estados fundadores, los Tratados
fueron aprobados por ley ordinaria13. La mayoría de países que se adhirieron
posteriormente requirieron mayorías parlamentarias cualificadas14. En
ocasiones, se han exigido las mismas mayorías que para la reforma
constitucional, pero a través de procedimientos menos rígidos15. En otras, se
ha requerido referéndum para la adhesión, pero no para las sucesivas reformas
de los Tratados, con la excepción de Irlanda, que lo requiere en ambos casos16.
Sobre la naturaleza de las cláusulas de integración se ha debatido mucho y en
particular el artículo 93 CE ha sido calificado de manera diversas: cláusula de
autorruptura de la constitución, de apertura a la integración, o “transformative
12
M. CLAES, “Constitucionalizando Europa desde su fuente. Las ‘cláusulas europeas’ en las Constituciones nacionales: evolución y tipología”, en M. CARTABIA, B. DE WITTE, P. PÉREZ TREMPS, Constitución europea y constituciones nacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 163. Posteriormente, algunas constituciones incluyeron referencia expresa a la UE, como por ejemplo Francia (art. 88.1, desde 1992) y Alemania (art. 23, desde 1992). 13
Ibidem, págs. 129-130, 136-137, 150-152, sólo en Luxemburgo la ratificación se aprobó por mayoría de dos tercios en el Parlamento (artículo 49 bis de la Constitución). 14
Ibidem, pág. 166. 15
M. CARTABIA, “El Tratado Constitucional para la Unión europea y la voluntad constituyente de los Estados miembros”, en M. CARTABIA, B. DE WITTE, P. PÉREZ TREMPS, Constitución europea y constituciones nacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 280-281; por ejemplo en Dinamarca y Luxemburgo se exigen las mismas mayorías que para la reforma constitucional, pero sin necesidad de proceder a la disolución de las cámaras y la nueva convocatoria de elecciones. 16
Ibidem, págs. 278-280.
5
rule”, según los efectos que se atribuyan a la integración (reforma, modulación,
o transformación)17.
En cualquier caso, más allá de cómo se conceptualice el artículo 93 CE,
con la introducción de las “cláusulas de integración”, de algún modo, el
concepto mismo de constitución queda comprometido18. Después de la
transferencia de poderes a una organización supranacional, cuyas normas
tienen primacía y efecto directo en el territorio del Estado, las constituciones
estatales no pueden cumplir con su cometido de regulación omnicomprensiva
del poder público. El poder público ejercido dentro del Estado se define y limita
en normas diversas19. Por consiguiente, para conocer la regulación del ejercicio
del poder público, las constituciones estatales necesitan ser complementadas
por los Tratados de la UE. En este contexto, algunos autores se han referido a
las constituciones como documentos parciales20 u ordenamientos
fragmentarios21.
2.2. La “constitucionalización” de la integración
Si por un lado la integración ha “europeizado” la constitución, por otro
lado la integración ha experimentado un proceso de “constitucionalización”. Es
obvio decir que en la UE no existe una norma que reciba la denominación de
constitución, pero desde mucho antes de la elaboración del fallido Tratado
constitucional, la literatura académica analizaba el denominado proceso de
17
A. LÓPEZ CASTILLO, “La incorporación de la clàusula europea a la Constitución nacional”, en A. M. CARMONA CONTRERAS, La Unión Europea en Perspectiva Constitucional, Aranzadi, Pamplona, 2008, pág. 24-25; BUSTOS GISBERT, La Constitución red..., op. cit., págs. 160-168. 18
CRUZ VILLALÓN, La Constitución inédita..., op. cit., pág. 28. 19
Formalmente se argumenta que no se cede la titularidad, sino el ejercicio de los poderes transferidos, de modo que pueden ser recuperados. Ahora bien, a parte de que la retirada de la UE es muy poco factible dada la evolución actual de la integración, este argumento es adecuado para sostener la legitimidad de la transferencia sobre la base de la constitución, pero una vez operada la cesión, la regulación de esos poderes escapa a la constitución. 20
C. WALTER, “Constitutionalizing (Inter)national Governance―Possibilites and Limits to the Development of an International Constitutional Law”, German Yearbook of International Law, núm. 44, 2001, págs. 193-196. 21
A. VON BOGDANDY, “La integración europea a la luz de la Constitución alemana: una reflexión en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal sobre el caso Masstricht”, Cuadernos de Derecho Público, núm. 13, 2001, pág. 212.
6
“constitucionalización” de la UE22. Esto es, el proceso a través del cual el
ordenamiento comunitario ha ido adquiriendo rasgos que lo aproximan a un
ordenamiento de tipo constitucional. El debate sobre la naturaleza
constitucional de la UE adquirió su punto álgido con la elaboración del
denominado Tratado constitucional23. En el estadio de evolución actual, ¿en
qué sentido podemos pensar que existe una constitución a nivel
supranancional?24 Brevemente, desde un punto de vista formal, en el
ordenamiento comunitario existe una norma suprema y rígida (los Tratados de
la UE). Existe un tribunal, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), encargado
de garantizar la supremacía del derecho originario sobre el derecho derivado,
ejerciendo una suerte de “control de constitucionalidad”25. Desde el punto de
vista del contenido, los Tratados regulan el ejercicio del poder público a través
de su separación entre instituciones diversas, aunque no se reproduzca la
tripartición clásica del poder26. Además, el ordenamiento comunitario contiene
un catálogo de derechos que limita la actuación del poder público comunitario.
Con el Tratado de Lisboa, se ha superado la protección de base jurisprudencial
para reconocer valor jurídico a la Carta al mismo nivel que los Tratados (art. 6.1
TUE). Desde un punto de vista constitutivo, los Tratados crean un conjunto de
órganos habilitados para el ejercicio del poder público, establecen sus
competencias y los procedimientos para la toma de decisiones. Así, los
Tratados cumplen con la función limitadora del ejercicio del poder público y la
función constitutiva de un ordenamiento jurídico nuevo.
Ahora bien, existen un conjunto de elementos que dificultan la
conceptualización de los Tratados como una constitución. En relación con el
22
E. STEIN, “Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution”, American Journal of International Law, núm. 1, 1981; F. MANCINI, “The Making of a Constitution for Europe”, Common Market Law Review, núm. 26, 1989; L.M. DÍEZ PICAZO, “Reflexiones sobre la idea de Constitución europea”, Revista de Instituciones Europeas, núm. 20, 1993; P. CRAIG, “Constitutions, Constitutionalism and the European Union”, European Law Journal, núm. 20, 2001; J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 23
L.M. DÍEZ PICAZO, “Treaty or Constitution? The Status of the Constitution for Europe”, Jean Monnet Working Papers, núm. 5/04, www.jeanmonnetprogram.org; CARTABIA, “El Tratado Constitucional para la Unión Europea…”, op. cit. 24
BUSTOS GISBERT, La constitución red..., op. cit., págs. 126-131. 25
A. SAIZ ARNAIZ, ‘El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como Tribunal Constitucional’, 53 Revista Vasca de Administración Pública (1999). 26
DÍEZ PICAZO, “Reflexiones sobre la idea de constitución europea”, op. cit., pág. 549.
7
carácter de norma suprema, efectivamente, el derecho originario es
jerárquicamente superior al derecho derivado. Incluso ha sido admitida la
primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno, pero no de manera
generalizada sobre las constituciones estatales27. Además, los Tratados no
contienen una regulación omnicomprensiva del ejercicio del poder público, sino
que por su propia naturaleza tienen un carácter parcial. Su poder de regulación
se limita a los ámbitos transferidos28. Seguramente, la mayor dificultad para
atribuir la denominación de constitución al ordenamiento europeo se
encontraría en el elemento fundacional-constitutivo desde la perspectiva de la
legitimidad, en la medida en que los Tratados no pueden atribuirse a la
voluntad de un pueblo europeo29. La legitimidad de la constitución como fuente
última del poder está basada en ser expresión de la voluntad de autogobierno
de un pueblo que se erige en poder constituyente. En contraposición, la
creación del ordenamiento europeo no corresponde a la voluntad de un pueblo
europeo, sino al consentimiento de los Estados, de acuerdo con sus
constituciones respectivas. PERNICE ha llegado a afirmar que a través de los
procesos nacionales establecidos en las “cláusulas de integración”, no sólo el
proceso de integración recibe una legitimidad específica de los Estados, sino
que los Tratados fundacionales y las sucesivas reformas aparecen como la
expresión directa de la voluntad de los pueblos de Europa. Este autor sostiene
que los Tratados pueden concebirse como el ejercicio común del poder
constituyente de los pueblos de los diversos Estados30. Ahora bien, aunque las
“cláusulas de integración” tengan su fundamento en la voluntad popular, la
actuación de órganos estatales en la ratificación de Tratados no puede
equipararse al ejercicio del poder constituyente31.
27
A.M. SLAUGHTER, A. STONE SWEET & J.H.H. WEILER (eds.), The European Court and National Courts, Doctrine and Jurisprudence, Oxford, 1998. 28
GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, op. cit., pág. 290; BUSTOS GISBERT, La constitución red..., op. cit., págs. 131-132. 29
DÍEZ PICAZO, “Reflexiones sobre la idea de constitución europea”, op. cit., págs. 553-555; GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, op. cit., págs. 290-291: “The Treaties are not however a constitution in the full sense of the term. The difference lies in the reference back to the will of the member States rather than to the people of the Union [...] The European public power is not one that derives from the people, but one mediated through the States”. 30
I. PERNICE, “Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making Revisited?”, Common Market Law Review, núm. 36, 1999, pág. 717. 31
T. SCHILLING, “The Autonomy of the Community Legal Order: An Analysis of Possible Foundations”, Harvard International Law Journal, vol. 37, núm. 2, 1996, págs. 390-395.
8
En cualquier caso, en general se admite la inexistencia de un pueblo
europeo capaz de actuar como poder constituyente al nivel supranacional32. El
constitucionalismo moderno fundamenta la constitución en un pueblo y un
Estado, y ambos brillan por su ausencia en la UE. Ahora bien, que no pueda
identificarse un pueblo europeo no significa que no pueda desarrollarse con el
tiempo. La cuestión, en la que no podemos detenernos, es cómo debería ser
entendido ese demos europeo. La teoría constitucional tiende a presuponer la
existencia de un pueblo como poder constituyente, pero esta presuposición en
ocasiones no se corresponde con la realidad sociológica y política33. El pueblo
se establece a través de la misma constitución, de modo que la creencia en
una identidad colectiva se puede ir conformando a través de prácticas de
autogobierno sobre la base de las instituciones creadas34. El ejemplo más claro
lo ofrece la Constitución de los Estados Unidos35. Nadie hoy cuestionaría que la
legitimidad de la Constitución deriva de We the people. Sin embargo, en el
momento de su ratificación, su naturaleza constitucional era mucho más
ambigua y el concepto de un pueblo unitario mucho más cuestionable, lo que
no fue resuelto hasta la Guerra Civil y la introducción de las enmiendas de la
Reconstrucción. A pesar de esta evolución histórica (y traumática),
generalmente se acepta que desde el origen y hasta hoy la Constitución de los
Estados Unidos se legitima sobre el consentimiento del pueblo americano36.
En suma, el ordenamiento europeo cumple bastante bien con la noción
de constitución desde el punto de vista del contenido, aunque su alcance sea
32
GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, op. cit., págs. 291-297. 33
J. H. H. WEILER, “Federalism without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg”, en K. NICOLAIDIS & R. HOWSE (eds.), The federal vision, OUP, Oxford, 2003, págs. 54, 56: “In many instances, constitutional doctrine presupposes the existence of that which it creates: the demos which is called upon to accept the constitution is contituted, legally, by the very constitution, and often that act of acceptance is along the first steps towards a thicker social and political notion of constitutional demos”. 34
Entre los pre-requisitos para la formación del demos, algunos indican la necesidad de una esfera pública para el debate transnacional sobre asuntos de interés común, y el desarrollo de lazos de solidaridad y compromisos cívicos y políticos entre los miembros de una sociedad civil europea. J. HABERMAS, “Comment on the paper by Dieter Grimm: Does Europe need a Cosntitution?”, European Law Journal, núm. 1, 1995, págs. 305-307; D. M. CURTIN, Postnational democracy. The European Union in search of a political philosophy, Kluwer, The Hague, 1997, págs. 56-61. 35
B. ACKERMAN, “The Rise of World Constitutionalism”, Virginia Law Review, núm. 83, 1997, págs. 771-776. 36
A. TORRES PÉREZ, Conflicts of Rights in the European Union. A Theory of Supranational Adjudication, OUP, Oxford, 2009, op. cit., págs. 47-48.
9
necesariamente parcial. Desde el punto de vista funcional, responde a la
función de limitación del poder público, pero no consigue dar satisfacción a la
función de legitimación como expresión del demos37. Ello no quiere decir que la
creación de este nuevo ordenamiento carezca de legitimidad, pero no puede
reclamar ser expresión de la voluntad popular.
2.3. Recapitulación: transformaciones constitucionales
Como resultado de estas transformaciones, las normas fundacionales
respectivas, tanto al nivel nacional como supranacional, no responden al
concepto moderno de constitución, como norma establecida a través de un
acto de voluntad popular que regula de manera suprema y omnicomprensiva el
ejercicio del poder público sobre un territorio determinado38. Si no podemos
identificar ninguna norma, ni al nivel nacional ni al supranacional, que responda
a estas características, quizás debamos entonces reconceptualizar la noción de
constitución.
Por un lado, como se ha argumentado, la constitución nacional no
alcanza a regular de manera omnicomprensiva y suprema el ejercicio del poder
público sobre el territorio. Así, deberemos admitir su parcialidad. A su vez, la
“constitución supranacional”39 es también parcial, en la medida en que sólo
puede regular sobre los ámbitos transferidos. Para obtener una imagen
completa de la estructura del poder público ejercido en el territorio del Estado,
deberemos consultar tanto la constitución nacional como la supranacional.
Entre estas normas no se establece una relación de jerarquía, sino de
complementariedad40. Cada una de estas normas tiene supremacía en el
37
En este sentido, resulta útil la distinción de M. POIARES MADURO, “How Constitutional Can the European Union Be? The Tension Between Intergovernamentalism and Constitutionalism in the European Union”, Jean Monnet Working Paper 5/04, pág. 36, entre constitucionalismo como límite al poder y constitucionalismo como expresión del demos. 38
BUSTOS GISBERT, La Constitución red..., op. cit., págs. 91-120, analiza con detalle las transformaciones que se proyectan sobre la constitución como norma reguladora de la actividad del Estado como totalidad, y sobre la teoría del poder constituyente, bajo el epígrafe “dos mitos constitucionales revisitados”. 39
Término utilizado para englobar el conjunto de normas que conforman el derecho originario europeo. 40
PERNICE, “Multilevel constitutionalism...”, op. cit., pág. 706; BUSTOS GISBERT, La Constitución red..., op. cit., pág. 175.
10
marco del ordenamiento correspondiente, pero las respectivas normas
supremas no se ordenan jerárquicamente.
Por otro lado, ni las transformaciones constitucionales se producen a
través del procedimiento previsto para el ejercicio del poder de reforma
constitucional; ni el establecimiento y reforma de los Tratados puede atribuirse
a la voluntad de un pueblo europeo que actúe como poder constituyente. Ahora
bien, aunque esos cambios constitucionales no respondan a la teoría clásica de
aprobación y reforma de la constitución, no significa que sean ilegítimos. A
nivel nacional, a pesar de que las transformaciones consecuencia de la
integración no puedan atribuirse directamente a la voluntad del poder
constituyente, su legitimidad deriva de las cláusulas de integración, que
efectivamente son producto del poder constituyente41. A nivel supranacional, si
la aspiración no es la creación de una Constitución europea que se superponga
a las constituciones nacionales dando origen a un nuevo Estado, tampoco
resulta imprescindible identificar un demos europeo que pueda actuar como
poder constituyente para confirmar la legitimidad del ordenamiento creado42. El
avance de la integración, a través de la reforma de los Tratados, se legitima al
requerir la participación tanto de instituciones europeas como estatales, y la
voluntad conjunta de los Estados miembros. En todo caso, deberá preverse
que el cambio constitucional garantice una participación suficiente de los
miembros de la comunidad política, ya sea directa o indirectamente. En los
Estados miembros, como se ha mencionado, se ha tendido a la progresiva
ampliación de las mayorías necesarias para la ratificación de los Tratados
europeos, que en ocasiones coinciden con las mayorías para la reforma
constitucional. Además, varios Estados convocaron referéndum para su
adhesión43. El Tratado de Lisboa potencia la participación de instituciones
41
BUSTOS GISBERT, La Constitución red…, op. cit., pág. 170. 42
KUMM, “The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: On the Relationship between Constitutionalism in and beyond the State”, en J.L. DUNOFF & J.P. TRACHTMAN, Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge University Press, New York, 2009, pág. 268. 43
CARTABIA, “El Tratado Constitucional para la Unión europea…”, op. cit., págs. 278-279, por ejemplo, Irlanda y Reino Unido en 1972, Finlandia y Austria en 1994, y los países de la ampliación de 2004.
11
europeas y estatales en el proceso de reforma44. Se prevé la utilización del
método de la Convención, que reúne a representantes de los Parlamentos
nacionales, de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros,
del Parlamento Europeo y de la Comisión45. Éste fue el método seguido para la
elaboración de la Carta y el fallido Tratado constitucional. El método de la
Convención fue celebrado en términos de deliberación, participación y
transparencia46, aunque también generó algunas reservas47. En resumen, el
cambio constitucional, tanto a nivel nacional como supranacional, no se
corresponde con el ejercicio del poder constituyente. No es ilegítimo, en la
medida en que se fundamenta en las “cláusulas de integración”, y requiere la
participación de instituciones diversas, tanto nacionales como supranacionales.
Ahora bien, ello no excluye que pueda mejorarse el grado de participación
popular, lo que sería conveniente desde la perspectiva de la legitimidad48.
3. Pluralismo constitucional
Ante este nuevo escenario, en el que concepto mismo de constitución se
cuestiona y se traslada más allá del Estado, se ha desarrollado una línea de
investigación que propone un nuevo modelo para la estructuración del poder
público: el pluralismo constitucional. La formulación inicial del modelo pluralista
aplicado a la UE corresponde en gran medida a MACCORMICK49. El pluralismo
constitucional se define como un conjunto de ordenamientos jurídicos que
44
Artículo 48 TUE. Como novedad, se confiere al Parlamento europeo iniciativa para presentar al Consejo un proyecto de revisión de los Tratados (art. 48.2 y 6); también se establece la necesidad de notificar a los Parlamentos nacionales (art. 48.2). 45
Artículo 48.3 TUE. 46
CARTABIA, “El Tratado Constitucional para la Unión europea…”, op. cit., pág. 263. 47
G. DE BURCA, “The drafting of the European Union Charter of Fundamental Rights”, European Law Review, núm. 2, 2001, págs. 133-134. 48
PÉREZ TREMPS, “Constitución española y Unión Europea”, op. cit., pág. 120, sostiene que el artículo 93 CE “no basta para dar legitimidad constitucional interna a un proceso que, como se ha visto, ha sufrido grandes transformaciones, dotándolo de contenidos políticos de gran importancia”; CARTABIA, “El Tratado Constitucional para la Unión europea…”, op. cit., pág. 283-285, se muestra muy crítica con las “cláusulas de integración” que sólo requieren ley ordinaria. 49
N. MACCORMICK, “The Maastricht-Urteil: Sovereignty Now”, European Law Journal, núm. 1, 1995, págs. 264-265; N. MACCORMICK, “Risking Constitutional Collision in Europe”, Oxford Journal of Legal Studies, núm. 18, 1998, págs. 528-532; N. MACCORMIK, Questioning Sovereignty. Law, State and Nation in the European commonwealth, OUP, Oxford, 1999, págs. 117-121, después de defender un pluralismo radical, se decantó por un modelo pluralista bajo el derecho internacional, en el que los potenciales conflictos deben someterse a mecanismos de resolución en el marco del derecho internacional.
12
interactúan, cada uno con su propia constitución, pero sin que estén
jerárquicamente ordenados50. Así, el pluralismo parte del presupuesto de que
no existe una relación jerárquica entre las normas fundacionales de los
sistemas jurídicos que interactúan en un mismo ámbito espacial. Éste no es un
defecto a superar, sino una característica básica del modelo51.
Podría reconocerse valor descriptivo al pluralismo, pero al mismo tiempo
abogar por la recuperación de un orden jerárquico. Las dificultades para
formular una alternativa clara al modelo de Estado soberano constitucional
pueden llevar a intentar explicar y reconstruir esta nueva realidad a través de
categorías conocidas. Ahora bien, el pluralismo constitucional no sólo
proporciona una mejor explicación de la realidad, sino que se postula como
nuevo modelo normativo52. A continuación se examinarán las principales
objeciones al pluralismo, y después sus virtudes como modelo para la
estructuración del poder público.
3.1. Objeciones al pluralismo constitucional
Las principales objeciones al modelo pluralista podrían agruparse en dos
categorías: el ideal de coherencia vinculado al principio de seguridad jurídica; y
el principio democrático. En primer lugar, de acuerdo con la teoría del derecho
de raíz kelseniana, en todo sistema jurídico existe una norma que es el
50
MACCORMICK, Questioning Sovereignty..., op. cit., pág.104: “Where there is a plurality of institutional normative orders, each with a functioning constitution (at least in the sense of a body of higher-order norms establishing and conditioning relevant governmental powers), it is possible that each acknowledge the legitimacy of every other within its own sphere, while none asserts or acknowledges constitutional superiority over another”, y pág. 118. La línea iniciada por este autor será continuada por otros, como N. WALKER, “The Idea of Constitutional Pluralism”, The Modern Law Review, núm. 65, 2002; M. POIARES MADURO, “Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action”, en N. WALKER, Sovereignty in Transition, Hast Publishing, Oregon, 2006; BUSTOS GISBERT, La Constitución red…, op. cit.; N. TORBISCO, “Beyond Unity and Coherence: the Challenge of Legal Pluralism in a Post-National World”, Revista Jurídica UPR, núm. 77, 2008; N. KRISCH, “The Case for Pluralism in Postnational Law”, LSE Law, Society and Economy Working Papers 12/2009. 51
D. HALBERSTAM, “Constitutional Heterarchy: The Centrality of conflict in the European Union and the United States” en J.L. DUNOFF & J.P. TRACHTMAN, Ruling the World? Constitutionalism, International Law and Global Governance, Cambridge University Press, New York, 2009, pág. 328. 52
POIARES MADURO, “Contrapunctual Law…”, op. cit., págs. 522-523; en contraposición J. BAQUERO CRUZ, “The Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement”, European Law Journal, vol. 14, núm. 4, 2008, págs. 417-418.
13
fundamento de la validez de todas las normas que integran ese sistema, y cuya
validez no deriva de ninguna otra norma superior (Grundnorm)53. La existencia
de una fuente última de validez garantiza la coherencia y unidad del sistema54.
Las normas se ordenan jerárquicamente, y en base a esa jerarquía se
establecen las reglas para la resolución de los conflictos entre normas55.
Además, existe una autoridad última con el poder de decisión sobre estos
conflictos. Este sistema garantiza la seguridad jurídica. Existe certeza sobre las
normas que componen el ordenamiento jurídico y las reglas para la resolución
de conflictos.
El modelo pluralista precisamente se caracteriza por la ausencia de una
fuente última de validez de la cual se deriven todas las normas jurídicas
obligatorias. Por definición, en un modelo pluralista coexisten diversos sistemas
normativos y en cada uno de ellos existe una norma que reclama supremacía,
pero sin que exista una relación de jerarquía entre ellas. En los ordenamientos
estatales, la constitución es la norma de derecho positivo que proporciona el
criterio de validez del resto de normas del ordenamiento. En el ordenamiento
europeo, el derecho originario constituye el criterio de validez de las normas
aprobadas por las instituciones europeas. De la misma manera que el derecho
europeo no puede determinar la validez de las normas estatales, la validez de
las normas europeas no depende del derecho estatal56. En cada ordenamiento,
existe además un tribunal con el poder último para la interpretación de la norma
suprema. Por un lado, el tribunal constitucional (o supremo cuando éste no
exista)57, y por el otro el TJUE58. En la medida en que estos sistemas se
superponen, resulta difícil prever cuál es la norma aplicable en caso de
53
H. KELSEN, Teoría General del Derecho y del Estado, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, págs. 129-131, que distingue entre la “norma fundamental” y la constitución. 54
TORBISCO, “Beyond Unity and Coherence...”, op. cit., pág. 539. 55
En Estados políticamente descentralizados, la existencia de ordenamientos jurídicos de ámbito inferior al territorio del Estado requiere a su vez el desarrollo de principios adicionales, como el de competencia. Pero en todo caso existe una norma que es fuente última de validez. 56
Tal como ha sostenido el TJUE, Internationale Handelsgesellschaft, C-11/70. 57
La mayoría de los Estados miembros cuentan con Tribunales Constitucionales, ver V. FERRERES, Constitutional Courts and Democratic Values. A European Perspective, Yale University Press, New Haven, 2009, págs. 3-4. 58
POIARES MADURO, “Contrapunctual Law...”, págs. 502-511, 520-521.
14
conflicto, en perjuicio de la seguridad jurídica59. Al no existir una autoridad
última de decisión aceptada por ambos sistemas, se teme el riesgo de caos
normativo60.
En segundo lugar, de acuerdo con el principio democrático, la legitimidad
del derecho se fundamenta en el consentimiento de los que están sujetos al
mismo. En general, las constituciones garantizan la participación de los
miembros de la comunidad política en el ejercicio del poder público a través de
mecanismos de democracia representativa. Así, en sistemas parlamentarios de
gobierno, la participación tiende a concretarse en la elección de los
representantes en el órgano legislativo. De acuerdo con este modelo, los
ciudadanos aparecen como los “autores colectivos” de las normas que los
vinculan a través de la representación61.
En un orden pluralista, no todo el poder ejercido dentro del Estado deriva
estrictamente de fuentes nacionales62. Se aplican en el territorio estatal normas
producidas en esferas más allá del Estado, elaboradas por instituciones cuya
actuación no se sujeta a la constitución. Así, la toma de decisiones se aleja del
pueblo y de la estructura estatal que garantiza su participación63. La exigencia
de responsabilidad (accountability) a las instituciones supranacionales por parte
de los miembros de la comunidad política se hace más difícil. En suma, como
consecuencia de la cesión de poderes a una organización supranacional,
resulta afectada la capacidad de los miembros de la comunidad política para
participar en el ejercicio del poder público y controlarlo. Además, las normas
elaboradas a nivel supranacional predeterminan las políticas internas. Al final,
el pluralismo cuestiona la autonomía del Estado en la definición del ámbito y
modalidades de representación y participación en el diseño de las políticas
internas64.
59
BAQUERO CRUZ, “The Legacy of the Maastricht-Urteil…”, op. cit., págs. 414-416. 60
TORBISCO, “Beyond Unity and Coherence...”, op. cit., pág. 540, 550. 61
Ibidem, pág. 539. 62
MACCORMICK, “Beyond the Sovereign State”, Modern Law Review, núm. 56, 1993, pág. 16. 63
KRSICH, “The Case for Pluralism in Posnational Law”, op. cit., pág. 42. 64
POIARES MADURO, “Contrapunctual Law...”, op. cit., pág. 520.
15
Ahora bien, podemos caer fácilmente en el error de comparar el modelo
pluralista con una visión idealizada del modelo constitucional de base estatal65
(que, por otro lado, también se cuestiona desde el interior)66. Pero si situamos
al Estado en el presente contexto globalizado, esos ideales ya no son
realizables a nivel interno del mismo modo, o sólo de manera parcial. A la vez,
tal y como están formulados, plantean problemas para su traslación a nivel
supranacional67.
En primer lugar, como consecuencia de la globalización, existe una
mayor interdependencia en un número más grande de materias: desde la
economía, al medio ambiente, la salud, la propiedad intelectual, la protección
de consumidores, la inmigración o los derechos humanos68. Los Estados ya no
pueden regular individualmente de manera efectiva sobre sus territorios69. Por
consiguiente, necesitan recurrir a la colaboración con otros Estados y como
resultado proliferan las esferas de decisión más allá del Estado, en formas
diversas, desde tratados internacionales, a organizaciones supranacionales, o
redes intergubernamentales transnacionales70. Los procesos de decisión
política se desarrollan en una pluralidad de foros a nivel inter-, supra- y trans-
nacional. Algunas normas internas meramente reproducen o desarrollan
normas o decisiones tomadas en esas esferas71. En el caso de la UE, se
transfieren poderes soberanos a una organización supranacional, cuyas
instituciones tienen el poder de crear normas obligatorias sin necesidad de
unanimidad de los Estados miembros en un número creciente de materias. El
derecho europeo, además, reclama primacía y efecto directo sobre el derecho
65
KUMM, “The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism”, op. cit., pág. 263; KRISCH, “The Case for Pluralism in Postnational Law”, op. cit., págs. 40, 42, 44. 66
TORBISCO, “Beyond Unity and Coherence...”, op. cit. 67
KRISCH, “The Case for Pluralism in Posnational Law”, op. cit., pág. 44. 68
TORBISCO, “Beyond Unity and Coherence...”, op. cit, págs. 532-535. 69
R. O. KEOHANE, “Sovereignty, Interdependence, and International Institutions”, en L.B. MILLER & M. SMITH (eds.), Ideas and Ideals: Essays on Politics in Honor of Stanley Hoffmann, 1993, pág. 92; A.M. SLAUGHTER, “Sovereignty and Power in a Networked World Order”, Stanford Journal of International Law, núm. 40, 2004, pág. 284. 70
A. TORRES PÉREZ, “The Internationalization of lawmaking processes: Constraining or empowering the executive?”, Tulsa Journal of Comparative and International Law, núm. 14, 2006, págs. 3-5, 8-10; A. M. SLAUGHTER, A New World Order, Princeton University Press, New Jersey, 2004. 71
J. DELBRUCK, “Exercising Public Authority beyond the State: Transnational Democracy and/or Alternative Legitimation Strategies?”, Indiana Journal of Global Legal Studies, núm. 29, 2003, págs. 35-36.
16
interno. Por lo tanto, junto al sistema de fuentes estatal proliferan otras fuentes,
que no se subordinan fácilmente a la constitución.
Frente a esta situación, podría pensarse en la opción de intentar
reconstruir un orden jerárquico con una norma última a nivel supranacional. No
obstante, existen tanto razones pragmáticas como normativas para no adoptar
una alternativa jerárquica que imponga la superioridad del derecho europeo
sobre las constituciones nacionales72. Por un lado, la posición de los tribunales
constitucionales demuestra que no están dispuestos a renunciar a la
supremacía de la constitución. Precisamente forzar a su abandono es lo que
podría genera mayor inestabilidad y tensión73. Por otro lado, desde una
perspectiva normativa, como se argumentará, la falta de una autoridad última
puede vincularse a los valores del constitucionalismo como garantía de la
limitación del poder público74.
En segundo lugar, para el modelo de democracia representativa, el
problema reside en la globalización misma y en concreto en la
internacionalización de los procesos de producción legislativa. Existe un
número creciente de materias, antes reguladas por los parlamentos nacionales,
que se deciden en esferas más allá del Estado. En esas esferas, el principal
actor es el ejecutivo, en colaboración con otros ejecutivos. Al final, lo que se
altera es el equilibrio en la participación de los poderes públicos en el diseño de
las políticas públicas, más allá de que se definan como europeas o
nacionales75. Por lo tanto, la internacionalización de los procesos de producción
normativa cada vez más refuerza el poder relativo del ejecutivo, en perjuicio del
legislativo, lo que genera preocupación desde el punto de vista del modelo de
democracia representativa76.
72
POIARES MADURO, “Contrapunctual Law...”, op. cit., págs. 522. 73
N. KRISCH, “The Open Architecture of European Human Rights Law”, The Modern Law Review, núm. 71 (2008), págs. 215-216; KRISCH, “The Case for Pluralism in Postnational Law”, op. cit., pág. 41. 74
POIARES MADURO, “Contrapunctual Law...”, op. cit., pág. 522. 75
Ibidem, op. cit., pág. 520; I. PERNICE, “Multilevel Constitutionalism in the European Union”, European Law Review, núm. 27, 2002, pág. 523. 76
P. CRAIG, “The Nature of the Community: Integration, Democracy, and Legitimacy”, en P. CRAIG & G. DE BURCA (eds.), The Evolution of EU law, OUP, Oxford, 2003, pág. 24.
17
Para superar el papel en declive del poder legislativo y democratizar la
toma de decisiones a nivel supranacional, podría pensarse que la solución
estaría en el establecimiento de un órgano parlamentario a ese nivel. En el
contexto de la UE, ello significaría atribuir al Parlamento europeo la función
legislativa plena, que ahora comparte con otras instituciones. Pese al
fortalecimiento progresivo de sus poderes, que culmina con Lisboa, algunos
cuestionan que ese deba ser el objetivo. Como indicábamos con anterioridad,
aunque exista un órgano parlamentario elegido por sufragio universal, es
controvertida la existencia de una comunidad política que comparta una
identidad colectiva que pueda servir de base a un modelo de democracia
representativa a nivel europeo77. Aunque no se excluye el posible desarrollo de
un demos europeo78, algunos lo consideran poco factible79, pero sobre todo
poco deseable si es entendido como reproduciendo el concepto de demos
nacional, por su potencial para la exclusión y la agresión80. En su conocido
debate, tanto HABERMAS como GRIMM coincidían en que el funcionamiento
de un sistema democrático requería de un espacio público europeo que
permitiera un debate transnacional sobre temas de interés general,
fundamentado en una sociedad civil formada por asociaciones de intereses,
organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, y un sistema de
partidos de ámbito europeo81. Han pasado quince años desde entonces, y
como máximo podría decirse que se ha avanzado lentamente en la
construcción de ese espacio público europeo. Se señalan también otros
obstáculos a la democracia supranacional, como las dificultades para una
representación efectiva cuando los representantes están demasiado alejados
de la ciudadanía, así como para la participación activa de la sociedad civil en
los procesos de decisión. La baja participación en las elecciones al Parlamento
europeo demuestra su incapacidad para movilizar a la ciudadanía82. Estos
argumentos no se oponen a la existencia de un órgano parlamentario que
77
GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, op. cit, págs. 296-297. 78
HABERMAS, “Remarks on Dieter Grimm’s...”, op. cit., págs. 305-307. 79
GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, op. cit., págs. 292-297. 80
M. KEATING, “Sovereignty and Plurinational Democracy: Problems in Political Science”, en N. WALKER (ed.), Sovereignty in Transition, Hart Publishing, Oregon, 2006, págs. 205-206; WEILER, The Constitution of Europe, op. cit., pág. 341. 81
HABERMAS, “Remarks on Dieter Grimm’s…”, op. cit., págs. 305-306; GRIMM, “Does Europe Need a Constitution?”, op. cit., págs. 293-297. 82
CRAIG, “The Nature of the Community...”, op. cit., págs. 23-24.
18
pueda contribuir a ser cauce para la participación popular a nivel supranacional,
sino a pensar que un parlamento modelado sobre los parlamentos estatales
sea la respuesta al “déficit democrático”.
3.2. En defensa del pluralismo constitucional
En este nuevo escenario, la línea divisoria entre lo nacional y lo
internacional es cada vez más difusa. Como indicamos, el pluralismo
constitucional no es un modelo sólo descriptivo de una fase de transición a
superar, sino que se postula como modelo normativo para regular la estructura
y ejercicio del poder público. ¿Qué argumentos existen en su favor? Algunos
han indicado sus ventajas desde la perspectiva de la flexibilidad y una mejor y
más rápida adaptación a los cambios en un mundo globalizado83. También se
ha enfatizado que es un marco que favorece la inclusión más allá del Estado
nación y un mayor respeto a la diversidad84. Además, el modelo pluralista se ha
defendido desde el principio de la autonomía pública en un contexto
postnacional85. En este trabajo, se defiende que la mayor virtud del pluralismo
proviene de la noción de equilibrio institucional (checks and balances), es decir
de la posibilidad de diseñar un marco institucional en el que las diversas
instituciones que participan en la creación y aplicación del derecho colaboren y
se limiten mutuamente, sin que exista ninguna que pueda reclamar la autoridad
última.
El constitucionalismo surgido de las revoluciones liberales de finales del
s. XVIII proporcionó una teoría sobre la que establecer límites al poder del
Estado hacia el interior del mismo. De acuerdo con el constitucionalismo
moderno, el poder público se limitaría a través de su fragmentación entre
diferentes órganos, y la protección de un conjunto de derechos fundamentales.
Además, las revoluciones liberales proclamaron el principio de soberanía
83
KRISCH, “The Case for Pluralism in Postnational Law”, op. cit., pág. 19-21. 84
TORBISCO, “Beyond Unity and Coherence...”, op. cit. pág. 550. 85
KRISCH, “The Case for Pluralism in Postnational Law”, op. cit., pág. 28-40.
19
popular, como la fuente última de legitimidad del poder público86. Ahora bien, el
constitucionalismo moderno no se ocupó de la limitación del poder exterior del
Estado, en su relación con otros Estados87. La regulación del poder exterior era
el ámbito propio del derecho internacional. La segunda Guerra Mundial puso de
manifiesto de la manera más dramática la necesidad de prevenir los
potenciales excesos de Estados soberanos, incluso democráticos88.
Como es bien sabido, el proyecto de integración europea se planteó
como un proyecto de integración económica, pero su finalidad última era la
garantía de la paz y la estabilidad en Europa89. La consecución de este fin
pasaba por la limitación de la soberanía nacional90. A través del proceso de
integración europea, funciones estatales se han transferido al nivel
supranacional y se ha fragmentado el poder del Estado.
Ahora bien, estas transformaciones no implican que los Estados
desaparezcan y sean sustituidos por instituciones supranacionales. Todo este
proceso está dirigido por los propios Estados, y en concreto por los ejecutivos.
Así, el proceso de descentralización ascendente del poder hacia la UE, ha ido
acompañado de un proceso de re-centralización del poder en el ejecutivo, en
detrimento del legislativo91. Es el ejecutivo el que negocia los Tratados, el que
participa en el Consejo, y el que después implementa en gran medida el
derecho comunitario92. Como se ha argumentado anteriormente, el
86
B. DE WITTE, Sovereignty and European Integration: The Weight of Legal Tradition, en A.M. SLAUGHTER, A. STONE SWEET & J.H.H. WEILER (eds.), The European Court and National Courts, Doctrine and Jurisprudence, Oxford, 1998, págs. 279-280. 87
J. LOCKE, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Alianza Editorial, Madrid, 1990, págs. 151-153, distingue el poder ejecutivo del federativo, este último referido al poder exterior del Estado, y reconoce la ausencia de límites al mismo: “aunque la buena o mala adminsitración de este poder federativo es de gran importancia para el Estado, es mucho menos susceptible de regirse por previas y vigentes leyes positivas, que el poder ejecutivo; y por eso ha de dejarse a la prudencia y sabiduría de aquéllos que tienen en sus manos la misión de administrarlo para el bien público”. 88
E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Locke y la Constitución europea”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 13, 2005, págs. 5-8. 89
E. B. HAAS, Beyond the Nation-States. Functionalism and International Organization, Stanford University Press, 1964, pág. 452. 90
Manfred Zuleeg, “A Community of Law: Legal Cohesion in the European Union”, Fordham International Law Journal, núm. 40, 1997, pág. 623; WEILER, The Constitution of Europe, op. cit., pág. 341. 91
TORRES PÉREZ, “The internationalization of lawmaking processes…”, op. cit., pág. 6-7; A.M. SLAUGHTER, “The Real New World Order”, Foreign Affairs, núm. 76, 1997, pág. 184. 92
TORRES PÉREZ, “The Internationalization of lawmaking processes...”, op. cit., pág. 7-16.
20
“desequilibrio” que se opera como consecuencia del reforzamiento de los
ejecutivos es preocupante desde el punto de vista democrático. Si bien es
cierto que el ejecutivo siempre ha dispuesto del poder exterior, en este contexto
el poder ejercido más allá del Estado también se transforma y ya no es sólo el
de hacer la guerra y la paz, sino que cada vez abarca a más materias que
antes se regulaban desde el interior del Estado, y que por lo tanto estaban
sujetas a los límites constitucionales.
En este contexto, precisamente el establecimiento de un nuevo marco
institucional más allá del Estado permite promover la participación de órganos
diversos en los procesos de decisión pública, que necesitan colaborar en la
toma de decisiones colectivas, y que se limitan mutuamente. La crítica al déficit
democrático surge cuando se compara la UE con un modelo ideal de
democracia representativa93. Pero el término de comparación de los procesos
de decisión en la UE no puede ser una visión idealizada del Estado-nación
democrático, sino el de un escenario dominado por los ejecutivos, con pocos
límites o control a su acción exterior, que tratan de responder a la globalización
a través de un conjunto heterogéneo ad hoc de acuerdos internacionales94. La
globalización es imparable, y la necesidad de acción más allá del Estado no va
a desaparecer. La creación de una estructura institucional a nivel supranacional
desde la perspectiva del equilibrio de poderes permite establecer la
participación de instituciones diversas en representación de intereses diversos.
Además, pueden promoverse mecanismos de transparencia y control, tanto a
nivel nacional como supranacional. También pueden preverse cauces de
participación popular. Aunque tienda a pensarse que el nivel estatal responde
mejor a la participación democrática, en un contexto donde las decisiones que
se toman en un Estado pueden tener efectos sobre los miembros de otros y
donde crece la interdependencia, el ideal de autogobierno ya no puede
93
A. MORAVCSIK, “In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union”, Journal of Common Market Studies, núm. 40, 2002, pág. 621. 94
CRAIG, “The Nature of the Community...”, op. cit., pág. 26-27.
21
realizarse sólo a nivel nacional. La creación de órganos de participación más
allá del Estado tiene la ventaja de poder ser más inclusivos95.
En este sentido, y con todos sus defectos, los procesos de creación
legislativa en la UE se fundamentan en la doble legitimidad de los Estados,
representados en el Consejo, y los ciudadanos, representados en el
Parlamento europeo. La Comisión contribuye al equilibrio institucional en
representación del interés comunitario. Además, existe un órgano judicial con la
función de garantizar que las instituciones comunitarias no excedan sus
poderes. Por otro lado, la implementación del derecho comunitario requiere de
la colaboración de las instituciones nacionales. Por consiguiente, en el marco
institucional de la UE existen importantes mecanismos de distribución del poder
y control, tanto horizontal como vertical. Esto no quiere decir que el diseño
institucional actual sea plenamente satisfactorio. Pero ofrece la oportunidad de
pensar sobre qué instituciones deberían participar y en representación de qué
intereses96. De hecho, el poder relativo de las diversas instituciones ha ido
variando a lo largo del tiempo. El Tratado de Lisboa ha contribuido tanto a
reforzar al Parlamento europeo como también a los parlamentos nacionales,
aunque la eficacia de algunos de los nuevos mecanismos pueda ponerse en
duda97.
En todo caso, el establecimiento de un entramado institucional
supranacional no significa ni la desaparición de los Estados, ni la creación de
un Estado a nivel supranacional al que se reconozca autoridad última. Los
Estados, de alguna manera, siguen teniendo una posición de centralidad, pero
sus instituciones deben interactuar y en alguna medida se funden con las
instituciones supranacionales. En el contexto actual, deberíamos dejar de
preguntarnos quién ostenta la autoridad última y acoger el pluralismo
constitucional como una oportunidad de establecer checks and balances entre
95
HALBERSTAM, “Constitutional Heterarchy...”, op. cit., pág. 341; HELD, “Democracy and the New International Order”, en D. ARCHIBUGI & D. HELD (eds.), Cosmopolitan Democracy, Polity Press, Cambridge, 1995, págs. 99-103. 96
PERNICE, “Multilevel constitutionalism in the European Union”, op. cit., pág. 523, incluía un conjunto de propuestas en este sentido. 97
Como el mecanismo de “alerta temprana” para el control del principio de subsidiariedad por parte de los parlamentos nacionales, establecido por el El Protocolo nº 2: Sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
22
las diversas instituciones que intervienen en el ejercicio del poder público. El
constitucionalismo estatal puede contrarrestar la concentración de poder al
nivel supranacional, a la vez que el orden supranacional puede tener un papel
correctivo sobre los excesos del poder estatal98.
Al final, es necesario abandonar una concepción monolítica del Estado, y
concebir el nuevo orden como un conjunto de instituciones que interactúan y se
limitan mutuamente, sin que ninguna pueda reclamar la autoridad última. El
pluralismo constitucional participa de los beneficios de “problematizar la
representación”99. En el marco de la UE, no existe un único órgano que pueda
reclamar ser el titular de la soberanía, lo que exige colaboración entre ellos en
la toma de decisiones públicas100. El desarrollo de este modelo requiere
explorar los mecanismos de cooperación para que la interacción de las
diversas instituciones refleje a su vez valores constitucionales.
En el modelo pluralista existe un potencial para el conflicto como
consecuencia de la superposición de normas nacionales y supranacionales.
Por ejemplo, los derechos constitucionales y los derechos de la UE se solapan
en su ámbito de aplicación (cuando las autoridades estatales actúan en el
ámbito del derecho comunitario101). Algunos han propuesto la creación de un
tercer órgano para la resolución de conflictos constitucionales, bajo el
parámetro del derecho internacional102 o un órgano propio de la UE103. Ahora
bien, como hemos argumentado en otro lugar, no parece que el derecho
internacional general pueda contribuir a la solución de este tipo de conflictos, ni
98
POIARES MADURO, “Contrapunctual Law…”, op. cit., pág. 523. 99
B. ACKERMAN, We the People. Foundations, Harvard University Press, Cambridge, 1993, pág. 260-261. 100
M. J. SANDEL, Democracy’s Discontent, Harvard University Press, Cambridge, 1996, pág. 345, sostiene que la esperanza de autogobierno no reside en la re-localización de la soberanía, sino en dispersarla. 101
TORRES PÉREZ, Conflicts of Rights in the European Union, op. cit., págs. 13-26. 102
MACCORMICK, Questioning Sovereignty..., op. cit., pág. 117-121; C. SCHMID, “From Pont d’Avignon to Ponte Vecchio. The Resolution of Constitutional Conflicts between the European Union and the Member States through Principles of Public International Law”, European University Institute Working Paper No. 98/7. 103
WEILER, The Constitution of Europe, op. cit., págs. 322-323. 353-354. Su propuesta, modelada sobre el Consejo Constitucional francés, se limita a un control ex ante para la resolución de conflictos sobre competencias.
23
que otro órgano superpuesto al TJUE pudiera superar las dificultades a las que
éste se enfrenta104.
La solución no debería venir del establecimiento de una autoridad última,
sino de formas de cooperación que permitan valorar las diversas reclamaciones
referidas a la interpretación de los derechos fundamentales. En este contexto,
se ha desarrollado la literatura sobre el diálogo judicial como modelo de
interacción105. No nos vamos a detener en su análisis, por razones de espacio,
pero en todo caso el diálogo requiere adoptar una perspectiva dinámica. El
diálogo judicial no resuelve los conflictos de una vez por todas, sino que se
desarrolla de manera fragmentaria, en tanto que el intercambio de argumentos
se realiza caso por caso. El resultado interpretativo no permanece fijo, sino que
siempre existe la oportunidad de redefinir la interpretación previa a la luz de
nuevos argumentos. La debilidad de este modelo estaría en la persistencia de
cierto grado de indeterminación, pero no es necesariamente disfuncional.
Precisamente el potencial para el conflicto incentiva el diálogo, lo que
promueve el intercambio de argumentos y ofrece la oportunidad de alcanzar
resultados interpretativos más adecuados a la comunidad en su conjunto106. El
diálogo fuerza a los participantes a formular sus pretensiones apelando a
valores compartidos107. No se está afirmando que la UE cumpla a la perfección
con este modelo, pero existen elementos que favorecen el desarrollo del mismo
y existen ejemplos en el ámbito de los derechos fundamentales108. Aunque un
104
TORRES PÉREZ, Conflicts of Rights in the European Union, op. cit, pág. 64-66. 105
F. FONTANELLI, G. MARTINICO & P. CARROZZA, Shaping Rule of Law Through Dialogue, Europa Law Publishing, Amsterdam, 2010; TORRES PÉREZ, Conflicts of Rights in the European Union, op. cit.; M. CARTABIA, “Europe and Rights: Taking Dialogue Seriously”, European Constitutional Law Review, núm. 5, 2009. 106
TORRES PÉREZ, Conflicts of Rights in the European Union…, op. cit., pág. 111. 107
J. ELSTER, “Strategic Uses of Argument”, en K. ARROW (ed.), Barriers to Conflict Resolution, 1995, págs. 72; J. ELSTER, “Deliberation and Constitution Making”, en J. ELSTER (ed.), Deliberative Democracy, 1998, pág. 104. 108
Por ejemplo, Internationale Handelsgesellschaft, C-11/70 y la famosa Solange I tienen su origen en cuestiones elevadas sucesivamente por el mismo tribunal ordinario al TJUE y al Tribunal Constitucional federal alemán. También puede citarse el conjunto de casos sobre la compatibilidad de medidas de acción afirmativa con el principio de igualdad: Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, C-450/93; Hellmut Marschall v. Land Nordrhein- Westfalen, C-409/95; Georg Badeck and Others, interveners: Hessische Ministerprasident and Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, C-158/97; Katarina Abrahamsson and Leif Anderson v. Elisabet Fogelqvist, C-407/98; o la denominada saga-bananas, sobre la interpretación del derecho de propiedad y libertad de empresa: Federal Republic of Germany v. Council of the European Communities, C-280/93; Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH and others v. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-465/93; T. Port GmbH & Co. KG v.
24
marco pluralista constitucional puede parecer demasiado precario para ser
estable, lo nacional y lo supranacional están tan íntimamente ligados que la
interdependencia de objetivos, funciones e instituciones garantiza la
continuidad de esta comunidad. En suma, la falta de autoridad última, por un
lado, y la interdependencia, por el otro, proporcionan incentivos para el diálogo
en un proceso constante de acomodación mutua.
Para terminar, la posición del Tribunal Constitucional español al
responder a la cuestión sobre la articulación de la Constitución y la Carta de
derechos de la UE en la DTC 1/2004 podría encajar en este modelo109. El TC
entiende que este tipo de conflictos no pueden someterse a una regla general,
y que por lo tanto la solución deberá buscarse teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso concreto. Además, parece reclamar su propia
intervención a través de los procedimientos constitucionales previstos, con una
invocación final al diálogo judicial. Ahora bien, esta posición no se ha visto
reflejada en su actividad posterior y la invocación al diálogo resulta, como
mínimo, sorprendente. El TC se ha resistido a plantear la cuestión
prejudicial110, y recientemente ha dejado escapar la magnífica oportunidad que
le ofrecía la STC 199/2009, tal como reclamaba el magistrado Pablo Pérez
Tremps en su voto particular111.
4. A modo de conclusión
Como consecuencia de la transferencia de poderes a una organización
supranacional, el alcance y el contenido de la constitución se ven afectados.
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, C-68/95; y las decisiones del Tribunal Constitucional federal alemán de 25 de enero de 1995, y de 7 de junio del 2000. 109
DTC 1/2004, FJ 6: “Los concretos problemas de articulación que pudieran suscitarse con la integración del Tratado no pueden ser objeto de un pronunciamiento anticipado y abstracto [….S]u solución sólo puede perseguirse en el marco de los procedimientos constitucionales atribuidos al conocimiento de este Tribunal, esto es, ponderando para cada concreto derecho y en sus específicas circunstancias las fórmulas de articulación y definición más pertinentes, en diálogo constante con las instancias jurisdiccionales autorizadas, en su caso, para la interpretación auténtica de los convenios internacionales que contienen enunciados de derechos coincidentes con los proclamados por la Constitución española”. 110
Argumentando que no es su función la aplicación del derecho comunitario, ver STC 28/1991, FJ 7. 111
También en su voto particular, el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata sugería que debería haberse elevado la cuestión prejudicial, aunque al final consideraba que la modificación de la Decisión Marco en 2009 lo hacía innecesario.
25
Las cláusulas constitucionales deben leerse a la luz de la integración, y las
constituciones devienen parciales. A su vez, la UE se “constitucionaliza” y
adopta una estructura política sin precedentes. No es un Estado basado en un
demos europeo, ni una mera constelación de Estados soberanos; de modo que
no encaja en marcos conceptuales tradicionales para la organización del poder
público. Así, nos encontramos ante un escenario en el que la línea divisoria
entre lo nacional y lo internacional se difumina y en el que instituciones de
origen diverso colaboran en la creación y aplicación del derecho. El discurso
basado en la supremacía, nacional o supranacional, sigue resonando tanto en
sede política como judicial. No obstante, un modelo jerárquico no responde a la
realidad europea, ni ofrece el mejor marco para estructurar las relaciones entre
lo nacional y lo supranacional.
El modelo pluralista ofrece una explicación más adecuada a la realidad y
también puede contribuir a la legitimidad de la estructura del poder público,
desde la perspectiva del equilibrio institucional (checks and balances). Este
planteamiento no significa aceptar el status quo como satisfactorio. Se trata de
un modelo que todavía está en desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a sus
implicaciones para el diseño institucional y la resolución de conflictos.
Llegados a este punto, podemos plantearnos si el pluralismo
constitucional es privativo de la UE. Sin duda es el ámbito en el que el
pluralismo ha tenido mayor desarrollo, pero ¿sería extensible a otros sistemas
de derecho más allá del Estado? Los modelos pluralistas desarrollados por
algunos autores tienen pretensión de aplicación general112. Seguramente
podrían incluirse en el marco pluralista a los sistemas internacionales de
protección de derechos que cuentan con tribunales de jurisdicción obligatoria.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido analizado desde la óptica
pluralista al desafiar una ordenación jerárquica rígida113. También la
Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio
112
KRISCH, “The case for Constitutional Pluralism in Postnational Law”, op. cit. 113
KRISCH, “The Open Architecture of European Human Rights Law”, op. cit.; BUSTOS, La constitución red…, op. cit., págs. 152-159.
26
han sido objeto de estudio desde la perspectiva de la “constitucionalización”114.
En cualquier caso, la proliferación de fuentes de derecho más allá del Estado
requiere el desarrollo de nuevas formas para la estructura del poder público. El
pluralismo ofrece un mejor marco conceptual para el análisis de los problemas
planteados y para la formulación de propuestas que seguir reclamando la
autoridad última del Estado o su reconstrucción a nivel supranacional.
114
Véase la obra colectiva coordinada por L. DUNOFF & J. P. TRACHTMAN (eds.), Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge University Press, New York, 2009.