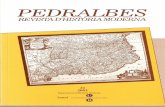«EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ»
Transcript of «EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ»
237
El ángel literario en rebelión: Rilke, Aleixandrey el mítico paisaje andaluz
SERGIO ARLANDIS
Resumen. La estancia de Rainer Maria Rilke en España está envuelta en varios inte-rrogantes: aún no conocemos con gran profundidad de qué modo la experiencia delpaisaje español (Ronda y Toledo, sobre todo) marcó la posterior representación sim-bólica del ángel de las Elegías del Duino. Pero, además de ello, importa señalar algu-nas de las influencias que Rilke dejó en los poetas españoles (sobre todo en los anda-luces) de la generación del 27, entre los que destaca Vicente Aleixandre. Este artícu-lo, por tanto, intenta trazar líneas de correspondencias entre sendos poetas, perotambién profundiza en la representación del ángel tanto en la obra aleixandrianacomo en la poesía contemporánea.
Palabras clave: angeología. Estructura simbólica. Arquetipo. Lenguaje profético. Mi-tología. Éxtasis. Mitologema. Tópico.
Abstract. The stay of Rainer Maria Rilke in Spain poses several questions: we do notknow yet deeply how the Spanish landscape (mainly Ronda and Toledo) marked theposterior symbolic representation of the angel in the Elegies of Duino. But, beyondthat, it is important to point out some od the influences that Rilke left in Spanish poets(in the Andalusian above all) of the Generation of 27, among who Vicente Aleixandrestands out. Therefore this article tries to outline connections between both poets, butalso reflects on the representation of the angel in contemporary poetry.
Key words: Angeology. Symbolic structure. Archetype. Prophetic language. Mytho-logy. Ecstasy. Mitologema. Topic.
1. De viajes, paraísos y correspondencias
Justificar la directa relación del paisaje andaluz (Ronda) con la escritura de lasElegías del Duino de Rilke puede ser un ejercicio de peripecia documental impor-tante y quizá una deformación excesiva del ya de por sí complejo proceso de suescritura (1912-1922, aproximadamente). Y aún así, más que elogiosas son lasintenciones que, en su momento, tuvo Jaime Ferreiro (1966) al intentar señalar elparticular y decisivo impacto del paisaje español en su obra. Sin ánimo de quererahondar en este exhaustivo estudio que nos precede, sería más que interesanteprofundizar un poco más en la presencia de Rilke en Ronda, en el impacto en suimaginario y, sobre todo, en la visión del ángel, en combinación con el paisaje
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:08201
202 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
andaluz, que legó —y no podemos descartar su directa influencia— a los poetasespañoles del 27, que ya fue amplia y profundamente estudiada por José ManuelMarín Ureña (2003) en sus aspectos más generales.
La llegada de Rilke, el 7 de diciembre de 1912 a Ronda es motivo, sin embargo,de un viaje más profundo, prolongado en el tiempo y en el espacio, empujado poruna crisis creativa (incapacidad de continuar las Elegías) que le llevó a afirmaren una carta a Lou Andreas, fechada el 28 de diciembre de 1911, cosas tales como«¿Cómo es posible que, preparado y entrenado para la expresión, ahora me quedesin llamada, superfluo?» (Rilke, 1987: 103-104). Desde ese mismo momento, suestancia en Duino (hasta mayo del 1912) dio paso a España como destino, pero¿buscando qué? Como se afirma en el Anuario Humboldtiana. Recepción de Lite-ratura y cultura alemanas en España,
La necesidad interior y exterior le hace llegar, por casualidad, a Ronda. La fascina-ción que en él ejerce el entorno paisajístico se muestra de nuevo en los calificativosnegativos (en el sentido de léxico, por supuesto) [...] Son expresiones que aluden a laimposibilidad de expresar positivamente lo que la serranía ofrece a su sensibilidad[...] Parece como si la pureza de los símbolos naturales, la pureza del lenguaje místi-co de las cosas le impidiera articular su experiencia. No creo que se trate de unamanifestación de patología lingüística. Es más bien su sensibilidad la que, de puroasombro, queda atónita. La intensidad de la vivencia cromática de los paisajes ron-deños le impide un posible y tentador viaje a la Berbería, a Marruecos [...]
Pasan los días de estancia en Ronda y el 31 de diciembre de 1912, la ciudad y supaisaje siguen cautivándole y las expresiones de admiración que transmite a Rodin no sediferencia de las primeras a Lou Salome, recién llegado a la ciudad: «España me da mu-cho. Ronda, donde estoy ahora, es un sitio incomparable, un gigante hecho de rocas quesoporta sobre las espaldas una pequeña ciudad, blanqueada y reblanqueada de cal, y que,con ella a cuestas, avanza un paso sobre la otra orilla de un delgado riachuelo [...]».
En este tono la admiración por la tierra, por el sol, la montaña, el olivo o el abis-mo sigue escribiendo, enviando a Europa sus impresiones españolas hasta que, aprincipios de febrero, Rilke abandona España. Su interés por la alta cultura española(desde el Greco a Cervantes pasando por el Islam) ha cedido frente a la impresiónque lo originario, lo «ursprünglich» de nuestro entorno físico le ha producido endos parajes de nuestra geografía: Toledo y Ronda [González, 1992: 450 y 452].
No obstante, la confección de las Elegías no fue española, a pesar de que estuvohasta 1913: las dos primeras elegías estaban escritas antes de salir hacia nuestro país(y son las que realmente más marcaron la figura del ángel); y quizá la tercera (fina-lizada en París en 1913),1 junto con el comienzo de la sexta, la novena y parte de ladécima puedan deberle cierto peaje a nuestro paisaje y su experiencia en España.
1. Esta es la fecha que fija José María Valverde en su edición española (1998: 15) y que, además, es la quehemos usado para nuestro presente trabajo. La primera edición del propio Valverde fue de 1967 (Barcelo-na: Plaza & Janés), pero no ha sido la utilizada por nosotros.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:08202
203EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
No unió excesivamente Rilke el paisaje español a sus Elegías, pero aún así, la pro-funda crisis interior y la búsqueda de una experiencia que le ayudara a deshacersede toda limitación a los cauces de lo simplemente conocido por nuestro más inme-diato entorno, le llevó a afirmar, en una carta a la princesa María Von Thurn el 13 denoviembre de 1912, que Toledo era (la primera de las ciudades españolas que visitócon especial interés): «una ciudad del cielo y de la tierra [...] que existe en igualmedida para los ojos de los muertos, de los vivos y de los ángeles».2 Después detodo, sólo los ángeles del Greco quedaron en él positivamente.3
¿Y por qué dirigirse a la profunda Andalucía? José Ortega y Gasset, en su Teoríade Andalucía (1927) abría la idea de que durante todo el siglo XIX España vivió«sometida a la influencia hegemónica de Andalucía, aunque hacia 1900 el Norte seincorpora y comienza el predominio de los catalanes y vascos. Por entonces enmu-decen, a decir de Ortega, las letras y las artes del Sur» (García, 2012: 177). Llama,seguidamente, «perezosos» a los andaluces, y considera, tomando para sí palabrasde Friedrich Schlegel, que dicha pereza es el «postrer residuo del paraíso», con locual, «Andalucía es el único pueblo de Occidente que permanece fiel a un idealparadisíaco de la vida» (Ortega, 1927: 152), apoyándose, además, en que tal fideli-dad hubiera sido imposible si el «paisaje» en que vive el andaluz no facilitase suestilo de existencia. Así, unía la cultura al paisaje y el clima, dejándola, curiosamen-te, al margen de una posible carrera hacia un progreso esperado y alienante a la vez:«Reduce [el andaluz] al mínimo la reacción sobre el medio porque no ambicionamás y vive sumergido en la atmósfera deliciosa como un vegetal», pues «la vidaparadisíaca es, ante todo, vida vegetal. Paraíso quiere decir vergel, huerto, jardín»(Ortega, 1927: 152-153). Se hace eco Ortega, en definitiva, de ese «alma meridio-nal» tan arquetípico de la Andalucía imaginada, volcada hacia el reposo y contrariaal rendimiento del trabajo y del esfuerzo por ser más del mundo moderno, tal ycomo ampliaría más tarde Rodolfo Gil Benumeya en 1929 en su libro Mediodía.Introducción a la historia andaluza: «Puede ser que un resabio del relato bíblico deque «trabajo» fue sinónimo de la pérdida del Paraíso de Eva y Adán no deje usar esevocablo para aplicarlo a la tierra de Andalucía que muchos de sus hijos sueñancomo paradisíaca (1929: 55). En verdad, se mostraban testigos de una corrupciónprogresiva de lo intrínsecamente español: de la Andalucía romántica (que posible-mente fuera la imagen de la que partió el propio Rilke) a una Andalucía en conflic-to, con la historia y consigo misma; así, decía Cernuda años más tarde:
Con lo ya creado no necesita más la satisfacción y el goce humanos ¿A qué esforzarse,pues? La naturaleza es tan rica allí que sus dones debían bastar generosamente a quien-
2. Cita extraída del estudio preliminar de Clara Janés (2009: 9) a la edición española de Poemas a la noche.3. Sobre esta relación entre Rilke y el Greco ya le dedicó Enrique Lafuente Ferrari un amplio monográfico(1980); también mereció el comentario de, entre otros, Antonio Colinas (2008: 165-166) y José Ángel Valente(1994: 220-223). Tal fue el interés que generó el Greco en Rilke que hasta algunos estudios que se dedican alpintor se hacen eco de tal impacto en el poeta, como es el caso del estudio de Yasunari Kitaura (2003: 25-26).
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:08203
204 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
quiera. Ha sido necesaria la feroz civilización burguesa para que el hombre del puebloandaluz se viera desposeído en un ambiente donde todo respira, al contrario, abundan-cia y descuido: poco bastaría allá para la dicha inconsciente [Cernuda, 1936: 198-199].
Cernuda, en verdad, daba carta de defunción a un ideal romántico, perdido (orobado), donde el inconsciente —según nos decía— afloraba de modo natural debidoa la conexión directa con lo más elemental humano, con sus misterios y sus certezasen plena armonía: «Si existe una Andalucía espiritual solo en el romanticismo pode-mos hallar sus últimas huellas colectivas» (1936: 201). Este punto de encuentro cultu-ral, transformado en ideal romántico, parecía un espacio idóneo para el verdaderohallazgo de la voz «más neutra», la más elementalizada, y conectada telúricamente.
Ronda sería su destino final entonces, tras su paso fugaz por Córdoba y Sevilla.Con una geografía en cierto modo similar a la toledana (por su elevación sobre unarocosidad), Rilke pretende contactar con un paisaje primordial, pero resulta en vano.Sumido en una importante depresión, cree estar ante un paraíso que, a pesar detodos sus esfuerzos, siente como perdido, desligado de la conexión romántica entreyo y paisaje, como le confesaba a María Von Thurn el 17 de diciembre de 1912:
[...] el incomparable fenómeno de esta ciudad asentada sobre la mole de dos rocascortadas a pico y separadas por el tajo estrecho y profundo del río... a su alrededor,un espacioso valle con parcelas de cultivo, encinas y olivares. Y allá al fondo se alzade nuevo la pura cordillera, sierra tras sierra, hasta formar la más espléndida lejanía.Por lo que a la ciudad misma se refiere, en estas circunstancias nada le podría sermás peculiar que este ascender y descender4 [Ferreiro, 1968: 235].
pero dos días más tarde le escribía a Lou Andreas: «Y ahora estoy sentado aquí ymiro y miro hasta dolerme los ojos, y trato de grabarme lo que estoy viendo y melo repito como si tuviera que aprenderme de memoria y, a pesar de todo, no lohago mío... me parece por momentos como si frente a las impresiones usase de-masiada violencia». Por tanto, es un paraíso no gozado, una visión no plena, unmensaje no interpretado desde la plenitud de la unión sino desde el dolor de laseparación. Y quizá también una frustración: un reencuentro fallido o el desper-tar amargo ante una realidad terrorífica que se aleja, por inercia, de cualquieratisbo de divinidad. Un mensaje que vendría a confirmar, en su trasiego, su vatici-nio primero: «Todo ángel es terrible» (Elegía I).
En la poesía española hay un caso tan similar que, en ciertos momentos, nopuedo más que pensar en una velada influencia todavía por demostrar y que aquísolo apuntaré con la intención de seguir creyendo en esos profundos nexos quecoordinan las cosas que nos rodean (como, por ejemplo, los textos): estamos, igual-
4. Descripción muy semejante a la que hace Agustín de Hipona en su Ciudad de Dios. Sobre la relaciónentre Rilke y San Agustín el estudio de Jaime Ferreiro (1966b) resulta imprescindible.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:08204
205EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
mente, ante la Málaga de Aleixandre, ante su paraíso perdido, el no gozado en pleni-tud, el escindido por el tiempo, el imposible espacio del reencuentro con el origen,sobre el que un ángel, también, conoce «cómo la piedra canta» y, sobre todo, se con-vierte en «inmensa lengua profética que lamiendo los cielos / ilumina palabras quedan muerte a los hombres» («El poeta», Sombra del paraíso). ¿Y quién ve el paraíso?,¿quién acude a su llamada?, ¿quién sabe de su existencia y del terrible designio delser humano?, ¿quién vive y sufre la negación de dicha trascendencia?, ¿los ángelesdesterrados?, ¿los poetas, que intuyen y vislumbran en el mundo su honda realidadindescifrable e invisible? Desde luego, el más común de los mortales, no. O, comodiría el propio Rilke al comienzo de la Elegía I y adelantándose a su experienciaandaluza: «¿Quién, si gritara yo, me oiría entre los coros /de los ángeles?».
2. Reveladores de la honda verdad de lo contemplado: los ángeles
La lista de estudios dedicados a la figura del ángel, en todas sus posibles manifes-taciones (religiosas, culturales, artísticas), es tan amplio que cualquier sistemati-zación y sintetización tendrá inexcusables puntos de desencuentro, apuntacionesy matizaciones.5 No obstante, tratemos de dar una visión lo más rigurosa posiblesin caer tampoco en una apología de lo esotérico y espiritual, pues la figura de losángeles está en todos los ámbitos de la cultura popular, sobrepasando las limita-ciones de lo estrictamente religioso.
Tradicionalmente los ángeles son considerados seres espirituales, energéticosy psicológicos que influyen e interactúan con el mundo físico en el que vivimos.El origen del término cabe buscarlo en el vocablo griego «ánguelos», que signifi-caba «mensajero». Este mediador o guía, mediante su acción o intervención, teníacomo fin último el de conducirnos (bien a través de la revelación o bien a travésdel castigo tras nuestro albedrío) al reencuentro con nuestros orígenes, del que,según la conciencia trágica del tiempo, hemos sido escindidos drásticamente,6
5. Para un estudio más pormenorizado de la relación entre la figura del ángel y su aparición en la literaturacontemporánea (aunque suela ser casi siempre en su variante más demoníaca, de ahí la recurrencia delángel caído) véanse, principalmente, los estudios de José Jiménez (1982), Massimo Cacciari (1989), JoséManuel Losada (2008: 253-272) y Léon Cellier (1971). Es amplia e inabarcable la bibliografía sobre angeo-logía, en todo caso, recomendables son los siguientes trabajos (además de los ya señalados), pues sobreellos nos hemos ido basando a lo largo del presente estudio: Peter Berger (1975), Gustav Davidson (1971),Marco Bussagli (2007), Cristine Astell (2005) y Dorothea Dieckmann (1994) entre muchos otros.6. En numerosas ocasiones (Creuzer, Nietzsche, Cassirer, Heidegger, Gadamer, Jung, Campbell, Durand, etc.),a la hora de justificar la creatividad y su surgimiento en la conciencia humana, se ha recurrido a una suerte dereminiscencia casi platónica de la condición trágica de la humanidad, provocada por una escisión ab originecomo trauma existencial (caídas, expulsiones, castigos, etc.)que aspiramos superar o, al menos, armonizar.Todos los ensayos de reconstrucción del sentido son, visto así, intentos de sutura, o ejercicios simbólicos ysimbolizados. Consecuentemente, el arquetipo de la ruptura está en la base del imaginario colectivo (de lahumanidad) y su dotación simbólica —fecunda y continuamente actualizada— se convierte en perpetua
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:08205
206 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
tanto en el judaísmo, como en el cristianismo o en el islamismo (religiones mo-noteístas). Precisamente las tres culturas que se conjugan en la arquitectura tole-dana y se sobreponen en la andaluza.
Los ángeles son la respuesta a una necesidad, siempre y cuando ésta no seamaterial. Son, en sí, metáforas concretas del verbo divino y las metáforas son signosfigurados inmateriales —como dijo Enrique Baena— frente a la materialidad deaquellos signos envainados en el objeto. Son, sin ser (al menos sensitivamente), enel lenguaje, por lo que, sin abandonar la afirmación del propio Baena: «La creaciónartística nos señala lo verdaderamente unitario; la vinculación, la unión de los sig-nos inmateriales y de los sentidos espirituales» (2004:14). Así, es, en definitiva, lamás directa expresión de lo divino a través de las Escrituras, sobre todo porque sonquienes nos van a indicar (pero nunca imponer) cuál es el destino a cumplir.
Ángel y hombre, pues, son antagónicos ontológicamente, pues uno convive alamparo de la luz sublime y el otro, en cambio, está expuesto a su sombra y ha deganarse, con desorientada intuición (y siempre en la víspera de no se sabe qué),una posible redención que, pese a todo, puede no ser plena. Y aún así, compartenun origen,7 pues como incluso se afirma en el Apocalipsis, «Midió su muralla:ciento cuarenta y cuatro codos, medida de hombre que es también medida deángel» (Ap 21, 17). No obstante, persigue el hombre la necesidad de creer en sutransformación en ángel, del mismo modo que el ángel debe recorrer el caminoinverso (hacia la materialidad) para que pueda haber comunión y comunicaciónposible (¡Qué conexiones tan aleixandrinistas siempre!). Es, por tanto, un desen-cuentro con inercias irreconciliables (Gaster, 1973: 30-33).
búsqueda de sentido. Pero el hombre —quizá aquel que vislumbra la existencia de dicha herida con clarivi-dencia poética— aparece desde ese origen como «encrucijado», situado en el medio de una lucha que leprecede, que es conflicto entre luz y tinieblas. A través de la creatividad, como del rezo, de la reflexión filosó-fica, del ritual de la escritura el hombre es devuelto al entre, pero ya no en comunicación armónica, sinoobligado a soportar y conservar el conflicto; es decir, a re-vivirlo, como única forma de mantener la totalidady mantenerse en ella. Esto explicaría por ejemplo la constante renovación de ciertos esquemas mítico-simbó-licos, en cuanto testimonios estables de esa escisión primigenia, así como su constatación de que hubo untiempo de armonía, aunque perdida en el presente y sólo recuperable —desde una justificación religiosa— através de la muerte. Si bien, el carácter originario y fundamental de la herida trágica es que el hombre noaparece como protagonista, sino que se ve complicado en él y a él referido. Sólo en un segundo momento,como ocurre en el Génesis (3) o en el relato mitológico de Prometeo, el hombre reitera la escisión propiciandouna lectura moral de la noche o el mal. La herida trágica, pues, reaparece en todas las oposiciones que refierenal conflicto cosmogónico: en la inadecuación entre el hombre y su entorno, en la finitud, en la locura, en lamuerte (Lanceros, 1997: 67). Para una mayor profundización en este tema (que sólo podemos apuntar aquí),recomiendo, la vasta obra de Mircea Eliade, donde resaltaría Tratado de Historia de las Religiones. Morfologíay dialéctica de lo sagrado (2000) y Mito y realidad (1999). Ya de un modo más concreto y ceñido al concepto de«herida trágica» y al de la «sutura simbólica», cabe señalar el imprescindible estudio de Patxi Lanceros (1997)ya citado, pero también a Ernest Cassirer y su libro La filosofía de las formas simbólicas (1970), a W. Ross yNuestro imaginario cultural (1992), junto al excelente artículo de K. Kerényi, «Hombre primitivo y misterio»(1994: 17-44), el libro de de Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario (1982) y el intere-sante estudio de J. Givone, Desencanto del mundo y pensamiento trágico (1991).7. Del mismo modo que también comparten una dualidad, como muestran los ángeles custodios.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:08206
207EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
La figura del ángel, no obstante, requiere de la limitación humana: el cantopoético del hombre convierte su silueta inmaterial en material y/o imagen. Peroel hombre busca figurarlo solo desde el mundo que conoce y sabe representar, deahí que siempre tengamos el desencuentro: su divinidad debemos coartarla, limi-tarla a la imagen asumible por la creatividad humana y, por tanto, la humaniza-mos dramáticamente, pues como el propio arcángel Rafael le confesara a Tobías(12,19): «Me veíais, pero no comía; era solo una apariencia lo que veíais».
2.1. Un imaginario plural
Aunque tomemos como punto de partida la imagen judeocristiana del ángel, locierto es que su representación es mucho más compleja y rica, incluso en lo estricta-mente religioso; en este sentido, Patxi Lanceros se expresó muy acertadamente:
Desde antaño el ángel asume la fórmula y el ejercicio de la ambigüedad. Se revelaindócil a cualquier categoría ¿Qué ética, qué estética, qué teología pueden ofrecersea disolver tal confusión? Bueno y malo, masculino y femenino, individuo y especie,superfluo y necesario, fugaz y eterno, hermoso y terrible, y sin embargo, por habitarallende la identidad, por ocupar el lugar de la indiferenciación, el ángel es la diferen-cia expresada en términos de sobreabundancia, de exceso [Lanceros, 1997: 194].
Por supuesto, la imagen literaria amplifica (y amplificará) su representación.Ciertamente, la Biblia (libro de máxima referencia para las creencias judeo-
cristianas) no tiene excesivas descripciones al respecto y, en caso de aparecer,carecen de detalles significativos y concluyentes: se tuvo que ir enriqueciendo suimagen partiendo, quizá, de la religión asiriobabilónica (y sus toros alados meso-potámicos) y conjugarlos con aquellas descripciones bíblicas, tan confusas a ve-ces. Lecturas posteriores han sesgado todo este imaginario angeológico, ya pre-sente en la Biblia, pues ¿qué o quién son los grigori o los niphilim?, ¿y qué queríadecir el libro del Génesis cuando afirmaba:
Dijo entonces Yavé: «No permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porquees carne. Sus días serán, pues, ciento veinte años». En aquel entonces había gigantesen la tierra y también después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de loshombres, y ellas les engendraron hijos. Son estos los héroes famosos ya desde anti-guo [Génesis 6, 3-4].
Los seres alados fueron identificados con creaciones propias del paganismo,de ahí que los cristianos primitivos se decantaran, finalmente, por su representa-ción «humanizada», sin alas y con un aspecto joven, amable y revestido de ino-cencia implícita en la figuración de la juventud. Sería en el siglo V cuando los
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09207
208 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
ángeles comenzaron a representarse con alas, también por una asimilación (caside reclamo publicitario) de figuras paganas, tales como Eros o Hermes.
En efecto, no es la Biblia la fuente documental principal, sino los textos apó-crifos: el Libro de los Jubileos, El Testamento de Rubén, los Vida de Adán y Eva, oel Libro de Enoch, entre otros. Incluso muchos de ellos, tras el Concilio de Trento(1545-1563)8 llegaron a excluirse del propio canon de la Biblia católica.
En el islam, por su parte, Alá creó los al-mal’ika (o ángeles) para que lo alabaseneternamente y cuya forma era luminosa y, sobre todo, adaptable a una figuracióndistinta o cambiante (esto es, distintos cuerpos). Ya alados, podían tener diferentenúmero de alas, enlazando, así, con los Serafines judeocristianos, que se distinguenpor tener seis. Serían rasgos físicos (o representación psicológica de cierta caracte-rización) que vendrían a reflejar una jerarquización celeste y, por tanto, una identi-ficación interna distintiva, tal y como dejara testimoniado Pseudo Dionisio Areopa-gita con su atribuida Sobre la jerarquía celestial y su triada dimensional o coros, yque sería seguida por teólogos como Tomás de Aquino (1225-1274), Gregorio elGrande (590-604) e incluso Agustín de Hipona, como ya señalamos, etc., pero quellega muy nítidamente hasta Dante y su Divina comedia.
Para completar la imagen arquetípica también sería fundamental The Paradiselost de John Milton, con su épico poema, donde los ángeles libran una batalla por laluz y unen a su estertor o a su sombra elementos y actitudes bélicas, solo apuntadosen algunos textos precedentes, sobre todo en la descripción, ya por todos asumida,de aquel titánico Luzbel, tan bello como terrible9 (Arlandis, 2005: 223-224).
Para Emanuel Swendenborg (quien tanto eco tuvo en la obra de Rilke) dichosángeles no se podían ver con los ojos humanos, sino con los espirituales y esto, enconsecuencia, vendría a diferenciar a los propios seres humanos entre capaces yno capaces de captar y visualizar la profunda verdad que subyace en lo visible.Incluso, Swendenborg defendía que los ángeles tenían una lengua tan perfeccio-
8. En el Índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar: para todos los reynos y señoríos delcatólico Rey de Españas, El Señor Don Carlos IV, publicado en Madrid en 1747 (edición facsímil en Libre-rías París-Valencia, Servicio de reproducción de Libros), todavía pesa sobre estos libros su condena y pro-hibición, por lo que da muestras de la peligrosidad que tales textos tenían frente al canon bíblico. Paraprofundizar en esta relación entre canon y Biblia, son recomendables los estudios de Gerald L. Bruns(1983: 463-479) y José Salguero y Manuel de Tuya (1967: 317-407).9. Más extrañas serían las aportaciones de Emanuel Swendenborg y William Blake, quien trató de refutar lasexplicaciones y visiones del primero. En todo caso, quedémonos con algunas de las teorías del teólogo sueco,Swendenborg, porque su libro Del Cielo y del infierno (1758), tendrá cierto eco en la obra de Rilke (Ryan, 1999),aunque ésta sea la suma de muchos legados al respecto y no concrete su influencia explícitamente (Pitrov, 1938).Véase que las visiones del autor sueco vendrían a afirmar cosas como: que ni los ángeles ni los demonios fueroncreados como tales, sino que previamente habían sido mortales y de ahí que su representación imitase, en ciertomodo, a la humana: son su reverso, exentos de cualquier tipo de conciencia individual y temporal, idea que, sinembargo, lo separa de Rilke (Elegía IX). Aunque el poeta parecía contradecirse, según demuestra la carta a FranzXaver Kappus donde le confesaba que «también la creación espiritual procede de lo físico, es de una mismaesencia y como una perpetua repetición, más silenciosa, encantada y perdurable del placer corporal [...] No sedeje engañar por las superficies; en las profundidades todo se hace ley» (1987: 37-38).
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09208
209EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
nada que, con los mínimos materiales, eran capaces de expresar entendimientosprofundos; y de ahí a tener una escritura propia, individual y en clara correspon-dencia con el grado de sabiduría y conocimiento de cada uno de ellos. Un legadoinalcanzable para el ser humano, por supuesto. Pero sus teorías iban a tener untoque más de exotismo al afirmar que los ángeles sí tenían sexo, derivado de supaso previo por la tierra. Y no solo eso: que también existía el matrimonio, perocon la peculiaridad de que su matrimonio anulaba la dualidad sexual fundiéndo-los en un ser asexuado eternamente, y libres de esa carga. Una idea que, paradóji-camente, vendría a conectar con esa controvertida teoría del amor que tanto ator-mentaba al propio Rilke (Romojaro, 2004: 180) y que, de algún modo, ataría yliberaría al mismo tiempo, alejando al poeta de la constante carga, quizá estatis-mo desde su punto de vista, del deseo y sus obligadas satisfacciones compartidas.
2.2. Figuración del ángel: senda de lo mítico
Cuando el ángel hace su aparición artística solo puede aspirar a su transforma-ción, del mismo modo que, para el propio Rilke, la sensibilidad del poeta se pre-para para esa misma transformación, tal y como se lo confesaba en una carta aClara Rilke, el 20 de septiembre de 1905. El ángel, pues, comparte con los relatosmíticos su principal naturaleza, porque, desde un punto de vista estrictamentetécnico, podríamos definir mito como la narración de un suceso extraordinario(pongamos, en este caso, la revelación de lo divino o la lucha por el fuego) acon-tecido en un tiempo y un mundo anterior o distinto al presente, de ahí su altocontenido religioso y filosófico como mecanismo de explicación de los orígenes.
Tal y como afirma Mircea Eliade en Mito y realidad (1999), este hecho narra-do (encarnado o no en una determinada figura representativa o mitologema)10
constituye un conocimiento de orden esotérico, no sólo porque es secreto y setransmite en el curso de una iniciación, sino también porque este conocimiento vaacompañado de un intrínseco poder mágico-religioso derivado de ese excepcio-nal proceso de revelación: de alguna manera, al ser revivido el mito, se accede aese tiempo sagrado en el que reinaba la armonía entre los héroes (recordemos suconstante apelación en las Elegías) y los dioses, como ya apuntó tempranamentePlatón. El mito, en consecuencia, no sólo se convierte en una historia narrada,sino también en un espacio sagrado, pues con él —o a través de él— se abandona
10. Consideramos mitologema como aquella figuración que, dentro de un sistema cultural y de un deter-minado código (valores simbólicos que encarnan ciertos personajes míticos) representa un determinadomitema como, por ejemplo, el descenso a los infiernos conllevaría, implícitamente, el mitologema más ca-racterizador de Orfeo. Partimos, en principio, de la definición propuesta por Károly Kerényi (1983: 15-17),quien, a su vez, ya partía de la definición de William James (1945) y de Carl G. Jung con su «une Sommed’eléments anciens» (1968: 13). De igual modo son recomendables al respecto los trabajos de Andrés Or-tiz-Osés (1995), Franz Mayr (1989) y James Hillman (2000).
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09209
210 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
el tiempo profano —el presente—, de signo negativo, para adentrarse en el espa-cio y el tiempo de la divinidad benévola. Un espacio, no obstante, que no requierepropiamente un ejercicio de re-creación, sino —como apunta nuevamente Eliade(1999: 21)— de reiteración, ya que el mito no se crea, sino se reitera, se actualizaen el interior, y ese ejercicio de anamnesis es un modo de asimilar la realidad tal ycomo viene dada. Una idea que el mismo Rilke tenía muy presente ya en fechasmuy tempranas, como demuestra la carta que le envío a Franz Xaver Kappus el 12 deagosto de 1904, donde afirmaba: «¿Cómo podríamos olvidar aquellos antiguosmitos que están en los comienzos de todos los pueblos [...] Quizá todo lo terribleno sea, en lo más hondo de su fundamento, más que lo desvalido que nos pideayuda» (1987: 63). Mientras que en 1918, en otra carta —esta dirigida a Bernhardvon dr Marwitz— volvía a preguntarse: «¿dónde está para nosotros lo visible deeste mundo desesperado?» (1987: 129).
Que la figura del ángel se resuelva mediante su constante transformación decara al presente, lo acerca al mito, del mismo modo que lo literaturiza inexcusa-blemente. Pero la singularidad de esta imagen simbólica y simbolizada, ancladaen nuestra estructura más elemental de aprehensión de la condición humana, esque es siempre una estructura plenamente abierta cuya doble condición indis-pensable es su función como mensajero y su valor simbólico de lo invisible, comoapuntó Juan Eduardo Cirlot (2007: 82). Es, siempre, un mediador, activo o pasivo,entre lo humano y lo divino.
¿Y qué función ocupa, pues, el poeta, el artista?: ser el nexo posible a su media-ción. Visto así, y en términos platónicos, es la copia de la copia, es decir, arte en sí.Por tanto, todo ángel que salta figurativamente al texto toma como referencia lapropia herencia literaria de la cual querrá separarse o adherirse, pero de la que nopuede zafarse completamente. Y en la reiteración también se forja lo arquetípico,pues si el hombre aprehende el mundo a través del mito, también a la hora decrear adoptará ciertas características arquetípicas para encajar nuestra experien-cia individual en estos macrorelatos, como defendieron Pagnini (1982: 65) y An-tonio García Berrio y Teresa Hernández (2004: 171) entre otros: el vuelo, la belle-za, la rebelión o la fidelidad extrema, la luminosidad, etc., forman parte de unaimagen reiterada que ha constituido, a lo largo de la historia de la literatura, subase arquetípica, también visible en la pintura, la escultura y otras artes. El propioCarl Gustav Jung (1964) igualmente prefirió llamar a los ángeles «arquetipos»,definidos, esos sí, como un complejo de energía, vigente y actuante (no sé hastaqué punto) en los sueños y en las neurosis o en las alucinaciones de las personas:precisamente porque, como sostiene Jung, el hombre moderno habría perdido(¿alguna vez la tuvo?) la facultad de entrar en contacto de forma consciente conestos arquetipos, que, junto con el inconsciente individual (adquirido) determi-nan la psique humana a modo de inconsciente colectivo.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09210
211EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
2.3. El ángel literario se rebela
Según la relación, más o menos, objetualizada del ángel, podríamos establecer variosmodos de representarse literariamente. El factor que determina dicha clasificaciónvendría marcado por un doble eje: por un lado, la relación del yo con el arquetipo; porotro, el grado de irracionalidad expresiva del que se vale el poeta en este caso, de suimagen más tradicional a su representación más libre y arbitraria. Así, tendríamos:
— El ángel se representa afín a la tradición: no se añade novedad alguna a surepresentación. No obstante, en los textos laudatorios siempre se requiere daruna visión más amplia que la del origen, pero sin excesiva libertad.— El ángel amplifica su imagen heredada: un ejemplo claro lo encontramos enMilton, donde el arquetipo se mantiene, pero se le van añadiendo ya detalles(pero dentro todavía de su tradicional representación) y matices que depen-den, en cierto modo, de la imaginería del autor; de igual modo podríamoshablar de las sucesivas imágenes del diablo, por ejemplo. Este sería, sin lugar adudas, el más recurrente en lo literario.— El ángel ve modificada su imagen porque el autor le hace partícipe de su subje-tividad, quizá en un proceso de desdivinización progresiva: desviaciones fun-cionales, como en Gómez de la Serna; o degeneración, como en Lautréamont.— El ángel se actualiza de tal modo que acaba siendo una imagen nueva y confuncionalidad y matices nuevos, derivado del mundo interior del autor. Man-tiene rasgos mínimos con la imagen primitiva, pero solo para que el lectoridentifique en lo sustancial la pervivencia de su función.
El ángel contemporáneo, del que muchos dicen que Rilke fue el impulsor (quizáobviando a los Baudelaire, Rimbaud y tantos otros poetas y pintores de mediadosdel siglo XIX en adelante), viene marcado, desde el romanticismo, por una con-centración en el yo, en la expresión de su mundo interior, de modo agónico frentea una modernidad alienante (pero, paradójicamente, también fue celebrada), queamenaza la estabilidad del entorno, tal y como lo expresó Karl Marx cuando afir-mó aquello de «Todo lo sólido se desvanece en el aire» en El Capital. El propioRilke apuntaba en una carta a Lotte Hepner (Munich, 8 de noviembre de 1915)que «el llamado progreso se convertía en acontecimiento de un mundo encerra-do en sí, que olvidaba que tal como se colocaba, estaba afectado por la muerte ypor Dios de antemano y de forma definitiva» (1987: 125).
Esta crisis de la razón como medio para confortarnos ante el presente y elfuturo por la falta sistemática de nuestro pasado, dio paso a una necesidad decreer, nuevamente, en la alternativa del espíritu, pero sin negarnos al avance téc-nico del progreso, el mismo que, desde el impulso burgués (parafraseando a Cer-nuda) avanzaba hacia la desintegración de la Andalucía paradisíaca idealizada,
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09211
212 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
donde Rilke esperaba encontrarse todavía el espejo de un mundo primario, nogobernado aún por ese demonio llamado «modernidad».
Vaguedad temática frente a precisión formal iban a ser paradójicas herramien-tas para combatir la precariedad de los logros de la razón. Surgía, pues, la necesi-dad de creer o, mejor aún, la necesidad de esperar y de estar siempre a la expecta-tiva. En términos parecidos se refería José Jiménez cuando afirmaba que...
El ángel de la modernidad refleja en su confusión, en lo borroso de sus líneas, eltormento del hombre moderno por la dilatación de su hacerse, de su devenir, en lodesconocido del futuro. Sin presente, sin identidad, sin una fundamentación de lossentidos de la vida, el hombre moderno no encuentra ninguna expresión de un pro-yecto en que realizarse como ser humano. Por eso, el ángel es, a un tiempo, expresiónde su zozobra, de su tormento, pero también proyección en la imagen del anhelo desalvación, de identidad, del hombre moderno [1982: 154].
Pero la expresión de dicha angustia se individualiza, como también la alegríao la celebración. Si bien es cierto que se orienta recurrentemente a la encarnacióndel sufrimiento ¿quizá porque es la faz invariable de un mundo en constante va-riación y se convierte en testigo de una muerte permanente?, ¿y, por qué no, vida?
2.4. ¿Qué le queda al ángel? La función trágica de la visión clarividente
Como afirma Patxi Lanceros,
[...] el mito es, en este sentido más amplio del término, simbólico: media en el con-flicto11 eterno de la totalidad escindida. No se trata tanto de una postura prelógicasino pre-analítica: una postura en la que no se aprecia (ni se pretende) separaciónentre lo racional y lo irracional sino que se requiere el concurso de ambos dominiossin establecer jerarquía [...] la herida trágica y el conflicto son los dos vectores queconfiguran de manera especial la escena imaginaria: aquella en la que surgen el mito,el cuento, el arte como formas privilegiadas de expresión [Lanceros, 1997, 55].
De tal modo que el poema es, en el fondo, un modo, más o menos satisfactorio,de cerrar esa herida trágica de la existencia que, insistentemente, también se abrecon la memoria (anamnesis). Pero esto implica también «cerrar» la desbordantemanifestación de lo que se nos revela: el arte secciona el fluir de un lenguaje supe-rior a lo humano y que conecta a los seres con el mundo. Cicatrizar es, pues, asumirla necesidad, también, de unos límites que nos concreten en ese fluir, del mismomodo que el ángel concreta la voz suprema y sus designios. Esa conciencia condena
11. Cursiva nuestra.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09212
213EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
al hombre al dolor y lo separa —en el imaginario rilkeniano— de la autenticidad dela existencia12 y, por tanto, de su labor como poeta, idea que también surgirá en elAleixandre de Sombra del paraíso, sin duda. Rilke llegó a afirmar que sus Elegíasfueron, exactamente, eso: «Las Elegías establecen esta norma de la existencia: afir-man y celebran esta conciencia. La integran cuidadosamente en sus tradiciones,mientras que reclaman antiquísimas tradiciones o rumores de tradiciones para esasuposición, e incluso evocan el culto egipcio a los muertos como un anuncio detales referencias» (Carta a Witold Hulewicz, 13 de noviembre de 1925) (1987: 186).Esas «tradiciones» de las que habla Rilke son, cierto sentido, aquello que constituyenuestro imaginario colectivo (por seguir la estela jungiana) que, a su vez —y comoapuntó Patxi Lanceros en su estudio sobre Rilke— está preparado (o acaso reinci-de) para el arquetipo de la ruptura y su dotación simbólica:
[...] fecunda y continuamente actualizada— se convierte en perpetua búsqueda desentido. Se aprecia la ruptura en todo lo que, a nivel religioso, constituye su herencia:el rostro múltiple de la sinrazón, la enfermedad o la muerte implacable, todas lasformas del mal, la injusticia [...] La radicalidad ontológica de la herida impele a labúsqueda de formas de sutura13 que, si nunca recomponen la unidad rota, impliquenlos fragmentos de dispersión. Que tal sutura no se satisface con la propuesta de unconsenso racional es evidente, puesto que el desgarro al que aludimos es pre-racio-nal: se impone al hombre ab initio, hasta el punto de que el hombre mismo es partedesgajada de la unidad originaria [Lanceros, 1997: 49-50].
Es la escritura, pues, cicatriz o sutura ante una condición trágica: una concienciaque siempre se aleja de la elementalidad: unidad perdida que, sin embargo, todavíaimpregna al poeta de una conexión con lo perdido. Conexión vivida de un modoindividual y solitario, de ahí que Rilke insistiera exactamente en este concepto desoledad y de sublevación interna frente al designio de un mandato divino. Por eso,el poeta, en una carta dirigida a A. Merline, el 18 de noviembre de 1920, afirmaba:
El Arte, tal como yo lo concibo, es un movimiento contra la naturaleza. Dios no previónunca, sin duda, que ninguno de nosotros efectuaría esta terrible vuelta sobre sí mis-
12. Interesantes —y directamente relacionadas con todo con todo lo apuntado hasta aquí— resultan las pala-bras de Javier del Prado, Juan Bravo Castillo y Mª Dolores Picazo cuando afirmaban: «Entendemos por inci-dente sobre una conciencia existente hasta convertirse en un problema obsesivo de posible / imposible solu-ción. Este incidente puede ser inconsciente, pero también consciente; puede haberse fraguado en la infancia oen la edad adulta; puede ser un elemento aislado o una cadena de elementos. Vemos así hasta qué punto eseexistencialismo se aleja de una conciencia psicoanalítica ortodoxa que proyectaría como ya vimos, inconscien-cia e irresponsabilidad sobre las raíces del hecho literario. La práctica analítica nos prueba que este incidente,como conflicto, sólo se resuelve en ficción; su calidad de nudo insoluble en la historicidad del aquí y del ahorales da el aspecto de un mitologema de la mitología personal o restringida, a la que el texto responde desde laepifanía, o manifestación, de un cuerpo y de un decorado mítico- único nivel de respuesta posible» (1994: 309).13. Cursiva nuestra.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09213
214 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
mo, que no sería permitida más que al Santo porque éste pretende asediar a su Diosatacándoles por este lado imprevisto y mal definido [...] Todo lo que los demás olvidanpara hacerse posible la vida, nosotros vamos siempre a descubrirlo e incluso a aumen-tarlo; somos nosotros los que verdaderamente despertamos a nuestros monstruos, alos que no estamos lo suficientemente opuestos como para llegar a ser sus vencedores;porque en cierto sentido nos encontramos de acuerdo con ello [1987: 140].
Aquí, frente al desborde, el control; frente al fluir de emociones suscitadas, latécnica y el afán esencializador. Pero ya un año antes, el 2 de agosto de 1919,también confesaba a Lisa Heise:
La naturaleza no es capaz de llegar hasta uno; hay que tener la fuerza de cambiarla designificado y aspirar a ella, y, en cierta medida, traducirla a lo humano para relacionar-la con uno hasta en su menor parte; pero justamente esto es lo que no se puede realizarcomo solitario consecuente: se debe estar entregado, sin condiciones, no se puede ofrecerninguna resistencia, como una persona en un determinado bajón de su vitalidad ape-nas querría abrir la boca para el bocado que le ofrecen [1987: 131-132].
Esa función del ángel, una vez se le ha restado la divinidad, se reduce a laimagen, a la visión y al testimonio de una realidad más honda tras la sensibilidaddel mundo expresado: nostalgia, melancolía, pespunte sanador, encarnado, sobretodo, en la imagen del arcángel Rafael (conocido como el sanador). La disyunciónentre hombre y ángel queda, todavía, salvaguardada por el poeta, quien posibilitael simulacro de unión entre dos estados disímiles por el tiempo: pero en esa bús-queda de suturar la herida trágica (o trauma) de la escisión primigenia, el hombrese rebela contra el designio de Dios y lucha por quebrantar las leyes de la natura-leza diseñada, de sesgarla con su entendimiento y mirada. Acaso, también con suincertidumbre. De hecho, si el ángel lleva consigo el mensaje, más se acerca allegado de Dios, mientras que si lo hace el hombre, en la encarnación del poeta,más alejado está de él y más cae en el engaño de sus propios temores y sus espe-ranzas. He aquí, pues, ya una de las claves del ángel rilkeniano y que más clara-mente conecta con el español coro angelical de Alberti y el de Lorca; y con el ángelcaído de Cernuda y Aleixandre, aunque se aleje del imaginario de Gerardo Diego.
Así, la presencia del ángel agranda la herida abierta y, por tanto, su presencia seconvierte en «terrible» (que es casi como decir inabarcable). De este modo, el hom-bre cura la herida que el ángel abre. Es la función del ángel lo que realmente atrae aRilke, haciéndose eco, sin duda, de unas palabras de san Agustín (Salmo 103, 1, 15),quien afirmó que «el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si pregun-tas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diréque es un ángel». Por ello, Rilke negaba su dependencia con el imaginario judeoca-tólico y abogaba por la libertad que el término le dejaba, afirmando que tras suejercicio de suturación simbólica (la escritura) «lo tremendo es que no tenemos
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09214
215EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
ninguna religión en la que estas experiencias, tan literales y asequibles como son(pero también tan indecibles y tan inverificables) pueden ser elevadas hasta el dios,bajo la protección de una divinidad fálica que quizá tendrá que ser la primera con laque vuelva de nuevo un montón de dioses junto a los hombres, tras una ausenciatan larga» (carta a Rudolf Bodländer, el 23 de marzo de 1922) (1987: 164-165).
Pero si el ángel cumple dicha función ¿de dónde vienen sus dictados realmentey se expresan mediante la intervención del poeta? Ya de sobra es conocida la teoríade Hugo Friedrich, en su Estructura de la Lírica moderna (1950), (apoyándose en el«diagnóstico orteguiano»), de la altura vital de poeta, su mestizaje, entre técnica yvisión: aquel esmero compositivo unido a la condición de vate. Dualidad que cabebuscarla también en territorio andaluz, en los versos de la Rima III de Bécquer, aquelpoeta «del amor y de la muerte», pero también en la poética de Aleixandre para laedición y reedición (1932-1934) de la Antología de Gerardo Diego, por ejemplo.
¿Es el ángel una expresión del tumultuoso mundo interior del poeta? No creíaRilke en la única dirección de la inspiración y sí en el trabajo diario: pero sus combi-naciones, el sonido de las voces que le anunciaban los versos del poema ¿de dóndenacían? Estrictamente —y siguiendo las palabras del propio poeta— de una nuevaexperiencia: la poética. Y volvemos al ángel: es la materialización de esa energía quefluye y hace fluir la vida en su elementalidad. Esa misma materialización se da tras eltrabajo creador. Esta idea ya la apuntó al Barón Jakob von Uexküll, en 1909: «Nopuede haber en lo terrible nada tan refractario y tan aniquilador a lo que la complejaacción del trabajo creador no pueda devolverle, con un gran excedente positivo, comouna manifestación de la existencia, una voluntad de ser: como un ángel» (1987: 101).
Incapaz de identificar y explicar el origen auténtico de esa revelación (y ya es unlugar común la famosa anécdota de cómo comenzó a gestarse el libro de las Elegías)¿cómo explicarla cuando la técnica es el fundamento de la creatividad? Podríamosconsiderarlo como el canto desgarrado de nuestro ser más elemental, desde la peri-feria de su exclusión existencial o el residuo de una conexión perdida. Y su reclamovendría a reivindicar esa unión perdida, tal y como se lo expresaba a RudolfBodländer (en carta ya citada, 23-III-1920): «la energía del individuo clarividentese gasta ahora en volverlo a situar, al menos, en su propio centro» (1987: 165). Justa-mente, en su propio, no en el ajeno, aunque la finalidad del arte sea, para él, llegar alo ajeno desde lo propio: es un equilibrio de fuerzas, la lucha con el ángel14 es elconflicto consigo mismo en el presente, demonio en sí, que nos derriba y nos empu-ja hacia la ignorancia con su silencio o con el alivio de un poema que sólo atiende a
14. Representada por Jacob, en lucha contra Uriel («mi luz es Dios» y guardián del paraíso) en Génesis (32,23-33). Esta misma lucha la encontramos, por ejemplo, en el libro Mundo a solas (1950) de Vicente Aleixandreen el poema «El árbol», que el propio poeta andaluz relacionó directamente con sus problemas físicos(cojera) y que lo confinó a una nueva función (o destino) como mediador, como poeta. Diferentes, encambio, podrían ser, a pesar de su conexión con el ángel bíblico referido, los poemas «El ángel rabioso» y«El ángel del misterio» del albertiano Sobre los ángeles (1927-1928).
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09215
216 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
una realidad inmediata; de ahí que en la misma carta, líneas más adelante, afirme«el que vive ciegamente se alegra, por el contrario, en cierto modo de lo superficial-mente accesible del «placer» y se venga (clarividente contra su voluntad) de su ca-rencia de valor buscándolo y a la vez despreciándolo» (1987: 165). Por eso, todopoema es un acto fallido pues no cierra la herida para siempre. Aunque ya en 1913sostuviera la pregunta «En qué tierra de desgracias escarbamos, nosotros los poe-tas-topos, sin saber nunca contra qué vamos a chocar ni quién nos devorará encuanto saquemos nuestra polvorienta nariz del reino terrestre» (carta a la princesaMaría Von Thurn und Taxis, 16 de diciembre) (1987: 107). Combinar esa paradóji-ca condición será la función del poeta quien, en definitiva, seguirá en lucha con elángel; y, en este sentido, los comentarios de Rilke al respecto son cuantiosos, comoen la carta a Witold Hulewicz, el 13 de noviembre de 1925, donde concluye:
La afirmación de la vida y la afirmación de la muerte se revelan como una sola cosaen las Elegías» [...] La muerte es el lado de la vida apartado de nosotros, no ilumina-do por nosotros [...] no hay ni este mundo ni el más allá, sino la gran unidad, en laque habitan los seres que nos superan, los «ángeles» [1987: 183-184],
para acabar diciendo...
[...] solo en nosotros puede cumplirse esa íntima y perdurable transformación de lovisible en lo invisible, en algo que ya no dependa de ser visible ni tangible, igual quenuestro propio destino se hace continuamente en nosotros a la vez más presente ymás visible. Las Elegías establecen esta norma de la existencia: afirman y celebranesta conciencia. La integran cuidadosamente en sus tradiciones, mientras que recla-man antiquísimas tradiciones o rumores de tradiciones para esa suposición, e inclu-so evocan el culto egipcio a los muertos como un anuncio de tales referencias [...]
[...] una vez que pasó a otra vida, forma parte de esos poderes que mantienen lamitad de la vida fresca y abierta hacia la otra mitad, que se abre como una herida15
[1987: 184-186].
En efecto, la herida que se abre entre la conciencia de vida y de muerte paradesbordarnos con sus impresiones tan imprecisas: la falta de equilibrio emocio-nal es lo que ciega al poeta y le imposibilita cumplir con la necesidad de «llegarfinalmente a la esencia» (carta a una amiga, 3 de febrero de 1923). A eso aspira elpoema: a la precisión del cirujano.
Pero ¿y si ese críptico ángel rilkeniano que tantas y tantas hipótesis ha desata-do fuera también testimonio, eco, esencia viva o rumor de tradiciones de los auto-res muertos? Quiero decir ¿y si se tratara de una tradición que avanza a través delos muertos que nos contemplan, desde su verdad comunicada a través de su obraartística y que tras nuestra escritura se materializa? ¿No era eso mismo lo que
15. Cursiva nuestra.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09216
217EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
pretendía Rilke cuando afirmaba que «Ojalá pueda yo algún día (no tengo nin-gún deseo) aludir así a algo completamente realizado, para que hable por mí»(carta a Robert Heinz Heygrodt, 12 de enero de 1922) ¿Son los artistas ángelesque nos hablan en nuestro interior creativo con su influjo y por eso, el propioRilke, negaba toda utilidad real al arte? ¿y si son clásicos ellos, somos nosotrosmodernos y por eso nos alejamos en el tiempo hasta que la muerte nos unifica enel Todo de ese coro? Insisto en el comienzo de las Elegías: «¿Quién, si gritara yo,me oiría entre los coros / de los ángeles? Y suponiendo que me tomara / uno derepente hacia su corazón, me fundiría con / más potente existir».
3. Articulación simbólica del ángel rilkiano
Muchas de las claves a analizar ya han sido apuntadas, pero cabe centrarse ahoraen qué le debe Rilke a la tradición que ha codificado el angelismo y hasta quépunto buscó la ruptura interna de su imagen.
3.1. El eco de la tradición: sustrato de lo literario
Decía un contrariado Rilke a Witold Hulewicz (13 de noviembre de 1923) que...
Si se comete el error de aplicar a las Elegías o los Sonetos conceptos católicos de lamuerte, del más allá y de la eternidad, se aleja uno por completo de su sentido y seprepara un malentendido cada vez más fundamental. El «ángel» de las Elegías notiene nada que ver con el ángel del cielo cristiano (más bien con las figuras de ánge-les del Islam)... El ángel de las Elegías es aquella criatura en que aparece ya cumplidala transformación de lo visible en lo invisible, que nosotros realizamos. Para el ángelde las Elegías todas las torres y palacios pasados son existentes, porque son invisiblesdesde hace mucho, y las torres y los puentes que aún están en pie en nuestra existen-cia ya son invisibles, aunque aún (para nosotros) duren corporalmente. El ángel delas Elegías es ese ser que garantiza el reconocer en lo invisible un nivel más alto de larealidad. Por eso es «terrible» para nosotros, porque nosotros aún dependemos delo visible, de que eso que amamos y transformamos. Todos los mundos del universose precipitan en lo invisible como su realidad de nivel más profundo [1987: 187].
Y es que la intención no justifica el resultado: el ángel rilkeniano se nutre de laimagen arquetípica, tanto de la estrictamente religiosa como de su más abiertafiguración literaria. Tanto afán por distanciarlo de lo estrictamente cristiano ycatólico, incluso de lo islámico, es debido a un afán por desmarcarse de toda vin-culación con lo trascendente, como sí había hecho en su primeras obras (dondeya aparecían ángeles) porque, como afirmara José María Valverde,
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09217
218 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
[...] la cuestión básica es si se trata de una poesía con «mensaje» trascendente, con unafilosofía más o menos redentora o condensadora, con una visión del mundo [...] o si setrata de algo menos comprometido y comprometedor, un juego de visiones e intuicio-nes intrapoéticas [...] entendiendo las ideas de estas Elegías como expresión de lo quees o debería de ser el ejercicio de la poesía, no de la vida humana en general [1998: 11].
Esta ambigüedad nos lleva hasta la propia figuración de su ángel. Vayamos,pues por partes.
3.1.1. El ángel como mensajero
En un primer caso, es el poeta el que intercede «humanamente», mientras que elángel es fruto de una revelación continua que se manifiesta en nuestro ser máselemental, aquel que ignoramos porque caemos en la trampa de nuestra concienciatemporal, de nuestro fin exterminador del yo. Una función que teatraliza la condi-ción de hombre y ángel que desempeñan una función, en cierto modo, limitada porun guión o destino pues ¿cuándo el ángel se expresa libremente sobre el escenariode la vida? Su individualidad se disuelve en su mensaje, creado por la Gracia Supre-ma que sustenta hasta su voz.16 Por ejemplo, en la Elegía IV, afirma el poeta:
Ángel y Muñeco: por fin hay función.Entonces se reúne lo que nosotros constantementedividimos al estar ahí. Entonces brotade nuestras estaciones la órbitade la completa transformación. Más allá de nosotrosactúa entonces el ángel. Mira, los que mueren,¿no habrían de sospechar qué lleno de pretextoestá todo lo que realizamos aquí? Todono es ello mismo. Ah horas de la niñez,cuando tras las figuras había algo más que sólopasado, y ante nosotros no estaba el futuro.Crecíamos libremente y apremiábamos a vecespor ser mayores pronto [...]¿quién enseña un niño tal como es? ¿quién le sitúaen su constelación y le pone la medida de la distanciaen la mano? ¿Quién hace la muerte infantilcon pan gris, que se endurece; o la dejadentro de la boca redonda, como el tronchode una hermosa manzana...? Los asesinosson fáciles de adivinar. Pero esto: la muerte,la muerte entera, aun antes de la vida,
16. Véase la correspondencia simbólica con el pasaje del Éxodo y la zarza ardiendo con su «el ángel del Señor».
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09218
219EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
contener tan suavemente y sin tomarlo a mal,es indescriptible.
Su mensaje no es redención, pues, como afirmara Swedenborg, los ángeleshablan y escriben un lenguaje sublime que el ser humano no soporta intelectual-mente en su plenitud. Es un mensaje que marca más la distancia con nuestranaturaleza escindida: la misma que la poesía y la creación pretenden restaurardesde la coartada realidad vivida y visible de las formas, tal y como afirmara tam-bién en la Elegía IX:
Alaba al ángel el mundo, no el indecible: ante élno puedes presumir con lo esplendorosamente percibido:
[en el todo del mundo,donde él siente más hondo, tú eres un novato.
Si los ángeles arquetípicos se manifiestan al más común de los mortales (pen-semos en la anunciación a los pastores, como hizo Gabriel, por ejemplo), elángel rilkeniano solo lo hace frente a los solitarios creadores, aquellos entrega-dos a su labor creadora, más entregados a la expresión que a la emoción en sí;por eso, en la Elegía I, tomando de referencia el lenguaje (literaturizado) de losmísticos, afirma:
Oye, corazón mío, como sólo antañooían los santos: que la gigantesca llamadales alzaba del suelo, pero ellos seguían de rodillas,imposibles, y sin atender:así estaban oyendo. No es que tú aguantarías de Diosla voz, ni de lejos. Pero escucha lo que sopla,la noticia ininterrumpida, que se forma de silencio [...]Cierto que es raro, no habitar más la tierra,no usar ya las costumbres apenas aprendidas,y a las rosas, y a otras a su manera prometedoras,no dar el significado de porvenir humano;no ser ya lo que se fue en manos de infinita angustiaya abandonar hasta el propio nombre [...][...] El eterno torrentearrastra siempre todas las épocas consigoa través de ambos reinos, y suena más fuerte que ellas en ambos.
Curiosamente, en términos parecidos se refería Rilke en una carta a A. Merli-ne el 18 de noviembre de 1920 donde el ángel y su función anunciadora afloranexplícitamente:
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09219
220 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
Que no nos baste con contarnos una historia del corazón;17 hagamos su leyenda. ¿Noes verdad que el amor es, junto con el arte, la única posibilidad de superar la condi-ción humana, de ser más grande, más generoso, más triste, si es necesario, que lamayoría? Seámoslo heroicamente, mi tierna amiga; ¡No renunciemos a ninguna delas ventajas que implica nuestro ser espiritual!
Desde que esta soledad se cerró a mi alrededor (y era completísima desde elprimer día) experimento una vez más la terrible, la inconcebible polaridad de la viday del trabajo supremo.
¡Qué lejos está el trabajo, Merline, qué lejos están los ángeles! [...]Y siempre parecerá que me alejo de usted, porque allí donde yo voy no vale nin-
gún nombre, no debe durar ningún recuerdo, se debe llegar como se llega entre losmuertos, poniendo todas las fuerzas en las manos del Ángel que nos guía [...]
Siempre, al comienzo del trabajo, hay que rehacerse esta inocencia primera, hayque volver al lugar ingenuo en que el Ángel le ha descubierto a uno cuando le trajo suprimer mensaje comprometedor; hay que encontrar, detrás de las zarzas, ese lecho don-de entonces se dormía; y esta vez no se va a dormir; se va a rogar y a gemir; no importa:si el ángel se digna venir, será porque uno le habrá convencido, no con sus lloros, sinocon su humilde decisión de comenzar siempre: ¡ser un principiante! [1987: 139-140].18
Ajustado al imaginario judeocatólico, Rilke forja la imagen del ángel hacién-dose eco de relatos bíblicos (la zarza ardiendo, por ejemplo: el arcángel Miguel),transformados por una visión personal de esa tradición y modificándolo con elrasgo de su soledad perpetua, ese errar permanente en el olvido humano que escomo decir, en la más estricta intimidad del yo, sumido en los límites del lenguajey la materia de una posible universalización o espiritualización, tan general, tanpura y tan plena y elemental ante todas las culturas, a imagen del lenguaje de losángeles de Swedenborg: dentro de las posibilidades expresivas del lenguaje, lametáfora puede cumplir semejante aspiración.
3.1.2. El ángel frente al paraíso
Pero si la metáfora del ángel es, igualmente, la puerta por la que accedemos a laelementalidad del propio mensaje revelado, es porque —en palabras de Baena—«el texto metafórico nos conduce a la estructura originaria del ser, donde se en-cuentran la poesía y el lector, donde se reconcilian lo que la historia y la culturahabían escindido. El plano de esta reunificación, siguiendo a Schiller, es el de laestética como imaginación cósmica que nos produce una interioridad rica y va-riada» (2004: 15). Por tradición, el ángel nos debería acompañar al reencuentrocon el paraíso perdido: aquel que tratamos de restituir mediante el lenguaje figu-rado, una y otra vez. Pero ¿cómo contactar con el guía?
17. Título, recordemos, de uno de los libros más emblemáticos de Vicente Aleixandre y publicado en 1954.18. Cursivas nuestras.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09220
221EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
El carácter errante del ángel también es consecuencia de una ruptura: los án-geles custodian un paraíso vacío, superior a la tierra, a lo visible ¿quiénes entranen el paraíso? Cabe recordar que el Libro de Enoch hablaba de la existencia de lossiete cielos y en cada uno de ellos se articulaba una profunda jerarquía angeli-cal.19 El hogar de Adán y Eva estaba situado en el primer cielo: pero ese no es elparaíso o jardín del Edén, localizado en el cuarto cielo. Una distribución suma-mente confusa según los esquemas asimilados hoy en día. En ese cuarto cielopodríamos encontrar el Árbol de la Sabiduría, cuyos frutos confieren el saber aquien los come: un cielo regido por el arcángel Miguel, y descrito por el apóstolSan Juan en el Apocalipsis, llamándolo la «Jerusalem celestial» (ciudad atemporalconocida como «la de los justos»): «Tenía un muro grande y alto con doce puer-tas; sobre las puertas, doce ángeles y nombres escritos, los de las doce tribus de loshijos de Israel [...] El muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y sobre ellosdoce nombres, los de los doce apóstoles del Cordero» (Apocalipsis, 21, 14-15).Ciudad que, suspendida en el aire, encuentra su reflejo en Toledo y en Ronda, delmismo modo que Aleixandre, por su parte, lo había encontrado en su malagueña«Ciudad del paraíso» donde la ciudad se describe,
Colgada del imponente monte, apenas detenidaen tu vertical caída a las ondas azules,pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,intermedia en los aires, como si una mano dichosate hubiera retenido, un momento de gloria, antes de hundirte para
[siempre en las olas amantes.
Por supuesto, las torres o lo ascensional (las altas murallas del Apocalipsis),tienen un especial relieve simbólico en la obra de Rilke, como lo tiene en la deAleixandre. No olvidemos que a Witold Hulewicz le decía textualmente: «Para elángel de las Elegías todas las torres y palacios pasados son existentes, porque soninvisibles desde hace mucho, y las torres y los puentes que aún están en pie ennuestra existencia ya son invisibles, aunque aún (para nosotros) duren corporal-mente» y que, incluso, llegó a identificar el amparo paradisíaco como interven-ción de una «divinidad fálica», en alusión, no sé hasta qué punto abstracta y sim-bolizada en extremo, a las torres representativas de Dios en el Paraíso, aunquetambién puede estar aludiendo a la fecundación (algo más forzada) de Zeus yDanae sobre las torres de oro.
Espejo de lo visible: el paraíso es el marco de la idea más pura de lo atemporal(recordemos la Andalucía idealizada), donde todo permanece, en cuanto obra, comolo reflejan versos como: «Pero una torre era grande ¿No es verdad? Oh, ángel, lo era...
19. Diseñada sobre el siguiente esquema: serafines-querubines-tronos, dominaciones-virtudes-potestades, yprincipados-arcángeles-ángeles.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09221
222 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
/ ¿grande, también a tu lado? Chartres era grande...» (Elegía VII) o «Quizá estamosaquí para decir: casa, / puente, manantial, puesta, cántaro, árbol frutal, ventana, / ytodo lo más: columna, torre [...] Aquí es el tiempo de lo decible, aquí su hogar»(Elegía IX). Pero Allí (dualidad que subraya el anhelo unitivo), precisamente, el ángelencuentra su función para con el hombre espiritualizado: Gabriel, por ejemplo, sacaa las almas del paraíso y las educa durante nueve meses; Uriel (serafín y querubín)custodia las puertas del Edén del mismo modo que vigila el infierno; Remiel (unserafín), en calidad de ángel de la resurrección, protege las almas de los justos tras sumuerte hasta su entrada en el Reino de los Cielos; Raziel le entregó a Adán en elParaíso el Libro de los 1.500 misterios donde éste descubrió que tras su rostro estabael de Dios, etc. unido, también, a los trescientos ángeles que lo custodian.
Toda esta funcionalidad dispar del ángel se pierde una vez se crea la escisióntrágica en el ser humano y éste es desgarrado de su primigenia unidad. Conse-cuentemente, el ángel pasa a ser sólo el guía mientras que, por su parte, ha perdi-do algunas de sus funciones divinas con respecto al hombre. Quiso entenderlo asíRilke (o eso me parece) quien era conocedor de la jerarquía de los ángeles: hablade coros, de tronos, de potestades... toda una realidad perdida en la más profundaunidad de lo invisible.
3.1.3. El ángel frente a la religión
Las alusiones a personajes bíblicos y mitológicos, derivados de tradición pagana,son constantes, tal vez por el afán de crear una «cultura» o un coro unitario queneutralizara las diferencias y el sentido religioso de su libro. En este sentido, po-dría resultar alumbrador el rescatar algunos pasajes directamente vinculados conla ruptura trágica de la existencia y, sobre todo, con la figuración del ángel:
— Para no hacer referencia a las creencias judeocristianas, llama la atención queafirme en la Elegía II: «¿Dónde están los tiempos de Tobías, /cuando uno de los másdeslumbrantes se irguió ante el sencillo umbral, / un poco disfrazado para el viaje yya no terrible?». Sepamos que el pasaje de Tobías lo protagoniza el arcángel Rafael,también conocido como el sanador («ya no tan terrible»), así como el acompañantey protector de los viajeros. No olvidemos que comenzamos esta exposición hacien-do directa alusión al viaje de Rilke por la geografía española, aquella de la que dijo«(el último espacio que he vivenciado sin limitaciones)» (1987: 120) y su encuentrocon el «paraíso» andaluz en un período de crisis profunda o escisión, incluso en suetapa creativa. Pero no es arbitraria la alusión rilkeniana, pues como él mismo afir-mó, desde su confesado nomadismo: «los versos no son, como cree la gente, senti-mientos (éstos se tienen bastante pronto); son experiencias. Para lograr un versohay que ver muchas ciudades, hombres y cosas, hay que conocer a los animales, hayque sentir cómo vuelan los pájaros y saber los gestos con los que las florecitas se
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09222
223EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
abren por la mañana» («Los apuntes de Malte Laurids Brigge» [1910], 1987: 210).Ideas, todas ellas, que volverán a repetirse en la Elegía V, «Ángel, oh, tómala, arrán-cala, la yerba curativa de diminuta flor».
— También la escalera de Jacob se hace visible en versos como «Luego lasescalas arriba, escalas de llamadas, arriba, hasta el soñado / templo del futuro;luego el trino, fuente / que al chorro impetuoso ya anticipa la caída / en juegoprometedor» (Elegía VII).
— Y su imagen sigue conservando arquetípicos rasgos, derivados del imagi-nario colectivo, heredado de la tradición religiosa (aunque quiera darle un senti-do terrible que, en cierto modo, trastocara su imagen): el vuelo, la luminosidad, labelleza, lo floral (por ejemplo, Gabriel [azucena] las Virtudes [lirios]). Por ejem-plo, la Elegía II dice:
Prístinos afortunados, mimados de la creación,cumbres y riscos aurorales de todolo creado. Polen de la divinidad en flor,quicios de la luz, corredores, escaleras, tronos,espacios de esencia, escudos de delicia, tumultosde sentimiento tormentosamente arrebatado, y de repente, solitarios,espejos: que la propia belleza desbordadavuelven a recoger en el propio rostro.
— También el fruto de la discordia, la manzana (símbolo del albedrío humanoy del afán de conocimiento que lo impele hacia sus actos irreverentes hacia su pro-pio destino), tiene su eco: es un «fruto final» que emana de nuestro interior, y por elcual (la conciencia temporal) «entramos traicionados» (Elegía VI) y comienza conuna visión del destino frustrado y de la búsqueda desaforada de una verdad másprofunda y real, pero perdida: «De repente me traspasa / con el aire torrencial de sumelodía oscurecida». También en la Elegía IV dice «como el troncho / de una her-mosa manzana...». Haciendo alusión a la pérdida de la inocencia infantil y, por tan-to, de su inmortalidad interior. Es la complicidad del ángel ante tan semejante actode dolor aquello que también le convierte en «terrible» porque es el preludio de laderrota, de la expulsión, de la escisión y la necesidad de aceptarlo eternamente.
— Por supuesto, las visiones que emanan del ángel (y no sobre el ángel) tam-bién quieren nutrirse de otras tradiciones, así que aparecen Neptuno, Linos, ellaurel, el toro, la Esfinge, el cisne de Leda... todo para que, como aspira en la ElegíaX, «los infinitos muertos suscitaran en nosotros un símbolo».
3.1.4. El ángel como arrebato del espíritu: posesión e inspiración
La naturaleza elemental del ángel lo convierte en inmaterial, en emoción concen-trada, en «tumultuosa embestida» parafraseando a Bécquer. Inspiración con laque Rilke había comulgado en sus primeros poemas; y que abandonaría en su
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09223
224 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
siguiente etapa, hasta (y tras haber adquirido una clara conciencia de equilibriomediante la técnica) su período final. Si en vano el poeta había buscado fuera desí la inspiración (lo trató de hacer en Ronda, por ejemplo), como lo expresaba ensu ensayo, titulado Worpswede (1902), a la altura de 1925, ya aceptaba que «soloen nosotros puede cumplirse esa íntima y perdurable transformación de lo invisi-ble en visible» (1987: 186). Sería la vida a través del ángel o, mejor aún, arrebatadapor él como confirmaba en 1922, tras haber acabado el libro: «Todo en unos días:ha sido una tempestad indecible, un huracán en el espíritu (como entonces, enDuino); todo lo que es fibra y tejido en mí crujió» (1987: 147). Y este pasaje nodeja de lanzar su correspondencia, nuevamente, a las manifestaciones aleixandri-nas, cuando, por un lado, acababa de escribir, en 1929, Pasión de la Tierra (conotro título) y luego en poemas como «Arcángel de las Tinieblas» de Sombra delparaíso (1944).
El ángel es un arrebato de elementalidad y su manifestación viene cuando elyo ha dado paso a un solitario proceso de abandono interior o un soltar lastre delo que fustiga las emociones más inmediatas o como sintetizó Lanceros, «alcan-zar esa existencia sobreabundante que brota del corazón exige el abandono de lapropia identidad» (1997: 196). Es el momento del éxtasis revelador, a través delcual la mística encontró precisa expresividad. Los ecos en Rilke son evidentes yaquí mismo ya hemos señalado algún ejemplo, pero ¿cómo se expresa este éxtasiscreador? Aclaradora es la definición que nos ofrece Ioan P. Couliano en Experien-cia del éxtasis de lo que, en realidad, significa un vocablo tan orientado, en nume-rosas ocasiones, al acto poético:
El término éxtasis designaría experiencias y técnicas que tienen en común un estadode «disociación mental». Según otros, se aplica a tres situaciones diferentes: «la de laposesión, en que el sujeto es víctima de una o varias actividades insólitas; la del tran-ce hipnótico o mediómnico, en que el sujeto está sosegado, pero concretamente vivo;y la de la catalepsia [...] y ofrece la apariencia de un muerto [...]
El verbo griego ex-istáno (existáo, exístemi), de donde se deriva el sustantivo ek-stasis, indica en primer lugar la acción de desplazar, llevar fuera, cambiar una cosa oun estado de cosas, y después las acciones de salir, dejar, alejarse, abandonar [...] Elelemento semasiológico común a toda la familia lexical es el de separación y, a veces,el de degeneración [1994: 25].
Este bajar hasta el submundo de las emociones hace de su obra todo un lega-do de intimismo que precisa salir, paradójicamente, de su concreta y circundanterealidad para dejarse llevar por el vago escenario de las emociones, de los temoresy de las esperanzas, al mismo tiempo que ritualiza el acto creador en cuanto trans-formación simbólica.
El resultado final es la confirmación plena del ángel: la claridad de un lengua-je tan puro como diáfano (recordemos las tesis de Swendenborg). En este sentido,
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09224
225EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
también parece que existe cierta relación entre la imagen arquetípica del ángelcomo musa arrebatadora con aquel fragmento del Fedro de Platón, donde...
Una tercera forma de posesión, y de delirio, es la que proviene de las musas. Cuandoésta se apodera de un alma tierna y reservada, la despierta y la lleva a una exaltadaemoción, y al enaltecer ésta en los cantos y en las otras modalidades del arte poéticolos múltiples hechos de los antepasados, forma a las nuevas generaciones. Aquel quesin el delirio de las musas se aproxime a las puertas de la poesía creyendo que suimaginación y su habilidad le bastarán para hacerle artista no dejará de ser un igno-rante y su arte racional se verá oscurecido por el arrebato en el delirio [Fedro, 245e].
Pero esa posesión ¿se cumple plenamente en las Elegías? Afirma en la Elegía II:
Pues nosotros, al sentir, nos volatilizamos, ay,nos disipamos en aliento, afuera: de ascua en ascuadamos más débil olor. Entonces, puede decirnos alguien:«Sí, entras en mi sangre, este cuarto, la primaverase llenan de ti...». ¿De qué sirve?, no puede retenernos,desaparecemos en él y en torno de él. Y los que son bellos.
Posesión que se repite en la tercera Elegía, cuando dice: «Cierto que quiere, seevade: aliviado, se asienta / en tu escondido corazón y se recibe y se empieza a símismo». Y metafóricamente, insiste en ese concepto en la Elegía VI: «Como eltubo de la fuente, tu doblado ramaje empuja / hacia abajo y adelante la savia, quebrota del sueño». Y es también aquí donde aflora el dolor, pues ¿y si no acude elángel? ¿Y si el silencio acrecienta la incomunicación en la que persiste el hombrey que niega el poeta mediante el acto poético? Un ejemplo claro lo tenemos en laElegía VII: «No creas que solicito / y aunque te solicitase, tú no vendrías. Tú novienes. Pues mi / llamada siempre está llena de ¡en marcha!: contra tan fuerte...».
Pero finalmente, en la Elegía IX, acaba aceptando esa separación de fondo, o lairreconciliable realidad que termina certificando que, pese al arrebato, hay unadistancia insalvable: «Desde lejos estoy inefablemente decidido hacia ti. / Siempretuviste razón, y tu inspiración sagrada / es la amistosa muerte.». El poeta ya hasuperado la posesión de esa voz, tan equilibrada como perturbadora, en su mani-festación. Se es poeta cuando se tiene conciencia de ese acto de posesión del án-gel, de ahí que en la Elegía X, comience con un «Ojalá un día yo, a la salida de estacruel visión, / cante júbilo y alabanza a los ángeles concordes».
Señala François Laplantine (1977: 137) que la tercera fase de la posesión es lainiciación (fase suprema) y, por tanto, el dominio de una experiencia fermentadaya en el mundo interior y convertida en técnica, en dominio, en mensaje. El obje-tivo es conseguir la canalización de los furores del espíritu mediante su domestica-ción, orientando el trance y convirtiéndolo en clarividencia. Creemos, sincera-
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09225
226 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
mente, que esa es exactamente la aspiración de Rilke y también su conflicto, nue-vamente reflejado, como no podía ser de otro modo, en la metáfora de la luchacon el ángel (dialéctica) y su intento de domesticación ¿y qué es un jardín: acasono es una «naturaleza domesticada»? El paraíso es, en verdad, un mundo inter-pretado intuitivamente a través del ángel, como ocurriera igualmente en la obrade Alberti y Aleixandre. Porque el éxtasis revelador solo nos deja la herencia de laintuición pero no la capacidad visionaria y expresiva: eso le pertenece al hombrey es para el hombre: y lo hace a través del lenguaje figurado, de la metáfora trans-formadora, porque, como afirmó Massimo Cacciani,
El Ángel transforma la mirada misma en una mirada del ninguna parte. Al mundusimaginalis del que el Ángel es la figura, debe corresponder una mirada de la imagi-natio. Solamente intuibles son los misterios del Ángel [...] manifiesta la inconcebibleriqueza de lo invisible, la infinidad de nombres del-ninguna-pare y suscita, al mismotiempo, la extraordinaria vis imaginativa que habita el hombre [1989: 19].
Bibliografía citada
ARLANDIS, Sergio (2005). «Dinamicidad de los clásicos. Ecos de El paraíso perdido deJohn Milton en Sombra del Paraíso de Vicente Aleixandre: tras la estela del ángelcaído», en Rafael Beltrán, Purificación Ribes y Jorge Sanchís (eds.). La recepción delos clásicos. Valencia: Facultad de Filología - Universitat de València, pp. 215-229.
ASTELL, Christine (2005). Discovering Angels: wisdom, healing, destiny. London: DuncanBaird Publishers.
BAENA, Enrique (2004). El ser y la ficción. Teorías e imágenes críticas de la literatura.Barcelona: Anthropos.
BERGER, Peter L. (1975). Rumor de ángeles: la sociedad moderna y el descubrimiento de losobrenatural. Barcelona: Herder.
BERMÚDEZ-CAÑETE, Federico (1984). Rilke. Madrid: Júcar.BRUNS, Gerald L. (1983). «Canon and power in the Hebrew scriptures». Critical Inquiry,
10:1, pp. 463-479.BUSSAGLI, Marco (2007). Ángeles: orígenes, historias e imagen de las criaturas celestes.
León: Everest.CACCIARI, M. (1989). El ángel necesario. Madrid: Visor.CASSIRER, E. (1970). La Filosofía de las formas simbólicas. México DF: Fondo de Cultura
Económica.CASTRO FLÓREZ, Fernando (1993). El texto íntimo: Rilke, Kafka y Pessoa. Madrid: Tecnos.CELLIER, Léon (1971). L’Épopée humanitaire et les grands mythes romantiques. París: SEDES.CERNUDA, Luis (1936). «Divagación sobre la Andalucía romántica», recogido en Alberto
González Troyano (ed.) (2003). Andalucía: cinco miradas críticas y una divagación.Sevilla: Fundación José Manuel Lara, pp. 197-217.
CIRLOT, Juan E. (2007). Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela.COLINAS, Antonio (2008). El sentido primero de la palabra poética. Madrid: Siruela.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09226
227EL ÁNGEL LITERARIO EN REBELIÓN: RILKE, ALEIXANDRE Y EL MÍTICO PAISAJE ANDALUZ
237
COULIANO, Joan P. (1994). Experiencia del éxtasis. Barcelona: Paidós.DAVIDSON, Gustav (1971). A Dictionary of Angels. Including The Fallen Angels. New York:
The Free Press.DIECKMANN, Dorothea (1994). Wie Engel Erscheinen. Hamburg: Rotbuch.DURAND, G. (1982). Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Madrid: Taurus.ELIADE, M. (1999). Mito y Realidad. Barcelona: Kairós.— (2000). Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado.
Madrid: Ediciones Cristiandad.FERREIRO, Jaime (1966). España en Rilke. Madrid: Taurus.— (1966b). Rilke y San Agustín. Madrid: Taurus.— (1968). «Rilke, poeta del cosmos y su relación vivencial con España», Cuadernos His-
panoamericanos, nº 218, pp. 217-237.FRIEDRICH, Hugo (1950). Estructura de la lírica moderna. Barcelona: Seix Barral.GARCÍA, Miguel A. (2012). Melancolía vertebrada. La tristeza andaluza del modernismo a
la vanguardia. Barcelona: Anthropos.GARCÍA BERRIO, Antonio y HERNÁNDEZ, Teresa (2004). Crítica literaria. Iniciación al es-
tudio de la literatura. Madrid: Cátedra.GASTER, Theodor H. (1973). Mito, leyenda y costumbre en el libro del Génesis. Estudio con
interpolación de textos de James J. Frazer. Barcelona: Barral Editores.GIL BENUMEYA, Rodolfo (1929). Mediodía. Introducción a la historia andaluza. Madrid: CIAP.GIVONE, J. (1991). Desencanto del mundo y pensamiento trágico. Madrid: Visor.GONZÁLEZ, Manuel J. (ed.) (1992). Humboldtiana. Recepción de la literatura y cultura
alemanas en España. Anuario (1983-1985). Madrid: Universidad Complutense.HILLMAN, James (2000). El mito del análisis: tres ensayos de psicología arquetípica. Ma-
drid: Siruela.HOLTHUSER, Hans E. (1968). Rainer Maria Rilke. El poeta a través de sus propios textos.
Madrid: Alianza.KERÉNYI, Károly (1983). Prolegomeni allo studio scientífico della mitologia. Torino: Bo-
ringhieri.— (1994). «Hombre primitivo y misterio». En VV. AA., Arquetipos y símbolos colectivos.
Círculo Eranos I. Barcelona: Anthropos, pp. 17-44.JAMES, William (1945). Le varie forme della coscienza religiosa. Milano: Bocca.JIMÉNEZ, José (1982). El ángel caído. La imagen artística del ángel en el mundo contempo-
ráneo. Barcelona: Anagrama.JUNG, Karl G. (1968). Introduction a l’essence de la mythologie. París: Petite Bibliothèque Payot.KITAURA, Yasunari (2003). El Greco. Génesis de su obra. Madrid: CSIC.LAFUENTE FERRARI, Enrique (1980). Rilke y el Greco. Madrid: Instituto Hispano Austriaco.LANCEROS, Patxi (1997). La herida trágica. El pensamiento simbólico tras Hölderlin, Nietz-
sche, Goya y Rilke. Barcelona: Anthropos.LAPLANTINE, François (1977). Las voces de la imaginación colectiva. Mesianismo, pose-
sión y utopía. Barcelona: Granica Editor.LOSADA, José M. (2008). «El mito del ángel caído y su tipología», en Juan Herrero y
Montserrat Morales (coords.). Reescrituras de los mitos en la literatura: estudios demitocrítica y de literatura comparada. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Casti-lla-La Mancha, pp. 255-272.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09227
228 PÁGINAS PARA EL DEBATE
237
MARÍN UREÑA, José M. (2003). La figura del ángel en la generación del 27. Murcia: Uni-versidad de Murcia. Tesis doctoral.
MAYR, Franz K. (1989). La mitología occidental. Barcelona: Anthropos.ORTEGA Y GASSET, José (1927). «Teoría de Andalucía», recogido en Alberto González
Troyano (ed.) (2003). Andalucía: cinco miradas críticas y una divagación. Sevilla:Fundación José Manuel Lara, pp. 145-156.
ORTIZ-OSÉS, Andrés (1995). Visión del mundo: interpretación del sentido. Deusto: Uni-versidad de Deusto.
PAGNINI, Marcello (1980). Estructura literaria y método crítico, Madrid, Cátedra.PAU, Antonio (2012). Vida de Rainer Maria Rilke. Madrid: Trotta.PITROV, Robert (1938). Rainer Maria Rilke: les themes principaux de son oevre. París:
Albín Michel.PRADO, Javier del, BRAVO, Juan y PICAZO, Mª Dolores (1994). Autobiografía y modernidad
literaria. Cuenca: Servicios de Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha.RILKE, Rainer M. (1987). Teoría poética. Estudio preliminar Federico Bermúdez- Muela.
Madrid: Júcar.— (1998). Elegías del Duino. Prólogo y traducción de José María Valverde. Barcelona:
Orbis-Fabbri.— (2009). Poemas a la noche. Introducción de Clara Janés. Madrid: Ediciones del Orien-
te y del Mediterráneo.ROMOJARO, Rosa (2004). Lo escrito y lo leído. Ensayos sobre literatura y crítica literaria.
Barcelona: Anthropos.ROSS, Waldo (1992). Nuestro imaginario cultural. Barcelona: Anthropos.RYAN, Judith (1999). Rilke, modernism and poetic tradition. Cambridge; New York: Cam-
brigde University Press.SALGUERO, José y TUYA, Manuel de (1967): Introducción a la Biblia. Madrid: Editorial
Católica, vol. I, pp. 317-407.VALENTE, José A. (1994). Las palabras de la tribu. Barcelona: Tusquets.
RA_237_CriticaSabotaje.pmd 18/06/2013, 12:09228