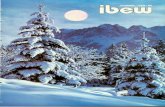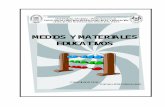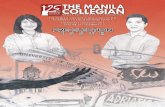Editorial - Revista Latinoamericana de Estudios Educativos
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Editorial - Revista Latinoamericana de Estudios Educativos
Editorial
Es de todos sabido que la marginación educativa y social es un problema que afecta todavía a grandes sectores de población en el mundo y, en especial, en América Latina. Este problema se ha trata do de explicar de varias maneras. Unas teorías enfatizan la influen cia de los factores vinculados directamente con el ámbito escolar, tales como las características y la experiencia del maestro, los mé todos de enseñanza y aprendizaje, la organización de los contenidos curriculares, las características del edificio escolar, etc. Otras, atribuyen la desigualdad educativa a los valores culturales, prácticas educativas informales y normas de comportamiento del ambiente familiar y comunitario de donde procede el alumno. Otras, finalmente, atribuyen este problema social principalmente a los condicionamientos estructurales externos a la escuela y al sistema escolar.
Al presente, la evidencia empírica acumulada a este respecto, favorece más las dos últimas explicaciones que la primera, aunque las tres son complementarias. .
Nuestra propia experiencia en el tratamiento de esta proble mática nos inclina a aceptar como más congruentes con los avances de la sociología de la educación, la segunda y la tercera ex plicaciones. Sin embargo. pensamos también que la investigación educativa tiene todavía mucho que hacer para identificar y sope sar qué tipo de alteraciones del contexto escolar y familiar son ca paces potencialmente de incidir en el cambio de las relaciones entre el sistema social y los procesos educativos, incluido el familiar y el ambiental.
Esta afirmación se apoya en dos hechos: por una parte, es bien poco lo que se ha avanzado en la experimentación sistemática de medidas tendientes a contrarrestar los efectos de los factores que in ciden en la eficiencia interna de los sistemas escolares y que deter minan las tasas de retención y aprobación de los alumnos que in gresan, cada año en mayor número, a las escuelas de nuestros países. Más bien son escasos los recursos, mínimo el alcance y mediocres los resultados de las reformas educativas propuestas para atacar el pro blema de la desigualdad educa
vi REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
tiva, cuyos efectos más patentes son la creciente marginación de amplias zonas urbanas y la agudización de la pobreza entre los grupos sociales menos favorecidos por el sistema social imperante.
Y por otra parte, al mismo tiempo que existen estas limitaciones para los grupos marginados, el sistema educativo ha seguido su mar cha “normal” de expansión, en todos los niveles. En el caso de Mé xico, durante los tres últimos sexenios, la matrícula total creció a un ritmo mayor que el de la población en edad escolar. En el mismo periodo, el gasto educativo creció a un ritmo que fue casi el doble del experimentado por el PNB. Sin embargo, durante ese mismo periodo disminuyó la importancia relativa de la enseñanza primaria, mientras por otro lado, se privilegiaba la enseñanza media y superior. Al terminar el sexenio habla todavía poco más de un millón de niños fuera de la primaria.
Las tendencias observadas en la asignación de los recursos educativos, tanto por parte del sector público como del privado, a los diversos sectores sociales y niveles educativos, permiten descubrir cómo, a pesar del aumento impresionante en el gasto educativo, las prioridades y políticas de los gobiernos federales y estatales, así co mo de los particulares siguen favoreciendo a los estratos de pobla ción y niveles educativos más desarrollados, con grave detrimento de los que van a la zaga. Esto indica también que el Estado no ha venido cumpliendo satisfactoriamente la función compensatoria que le correspondería.
Ante estos hechos, el gobierno federal ha planteado una nueva política de educación para el desarrollo, uno de cuyos imperativos es atender a los grupos marginados aunque éstos no lo exijan, y reorientar las acciones educativas a las peculiaridades de las zonas de primidas. No bastaría, sin embargo, ofrecer graciosamente los servi cios educativos, si no se combaten al mismo tiempo los factores ex ternos al sistema educativo, que hacen inviable la igualdad de los desiguales por medio de la educación, dadas las condiciones y estruc turas de nuestra sociedad.
Por esta razón, la reorientación de la política educativa que plantean las autoridades educativas de nuestro país, necesita, para ser efectiva, prestar atención a dos hechos: por un lado, conside rar seriamente los hallazgos de la investigación educativa sobre los factores determinantes del aprendizaje y del aprovechamiento es colar. Y, por otro, dar prioridad en el ramo de la experimentación pedagógica, a los proyectos de investigación vinculados con pro gramas experimentales destinados a prevenir o compensar los fac tores que inciden en la desigualdad educativa y social.
EDITORIAL vii
A este propósito, la investigación educativa confirma cada vez con mayor precisión, que el nivel de rendimiento escolar está ínti mamente relacionado con la posición social y económica de los su jetos que ingresan al sistema escolar. Y ésta, a su vez, paradójica mente asociada con la calidad de los insumos escolares y de la dieta alimenticia.
Resulta casi una redundancia afirmar que los sujetos que ingre san a un ciclo escolar no son iguales socialmente. Las motivaciones intrínsecas, los condicionamientos culturales, el lenguaje familiar, el desarrollo físico y las expectativas de los más pobres los sitúan en desventaja, desde el principio, respecto de los individuos perte necientes a estratos sociales más desarrollados.
Siendo lógicos con este planteamiento, es urgente destinar recursos a la experimentación de programas tendientes a prevenir, compensar y remediar las desigualdades sociales de los estudiantes que provienen de los estratos marginados y que influyen, tarde o temprano, en la deserción y reprobación de los mismos, cuando ingresan al sistema educativo.
La prevención de las desigualdades sociales se ha intentado realizar particularmente en el nivel preescolar, por varios motivos que sería prolijo enumerar. Entre éstos destaca el hecho comprobado por la investigación pedagógica, de que la inteligencia del ni ño madura en un 50% durante el periodo que va de la concepción a los cuatro años de edad.
Si bien es cierto que los primeros programas experimentales destinados a prevenir y remediar la marginación cultural arroja ron resultados mediocres (en comparación con sus objetivos, cos tos y beneficios esperados), sin embargo, otros proyectos experi mentales recientes han logrado destacar algunas conclusiones y resultados muy interesantes y alentadores. Las evaluaciones reali zadas y sujetas aún a nuevas confrontaciones con la realidad social, dan a entender que los intentos anteriores habían producido re sultados deficientes debido a tres factores: (a) su foco de interés era solamente el niño y no el contexto familiar amplio; (b) sus me tas eran a corto plazo y en periodos fijos, sin un sistema adecuado de seguimiento y continuidad durante la primaria, y (c) los actores principales del proceso educativo habían sido los técnicos y los pro fesionales de la educación exclusivamente, sin involucrar directamen te a los padres de familia (y particularmente a las madres).
Todos estos antecedentes han ocasionado que el Centro de Estudios Educativos considere que ha llegado el momento de em prender, dentro de sus posibilidades, una investigación de tipo expe rimental, con miras a
viii REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
prevenir y/o compensar las condiciones des favorables que inciden desde temprana edad, en el desarrollo de la inteligencia y en el desajuste de las actitudes necesarias para el a prendizaje, en niños mexicanos pertenecientes a los estratos de po blación más pobres, en el medio urbano. Se espera demostrar con este proyecto:
1. Qué tan factible es prevenir y/o compensar a tiempo los fac tores que inciden en la reprobación escolar y marginación social consecuente que afectan a más del 50% de los niños que ingresan al sistema educativo mexicano.
2. Qué alcance y efectos puede tener una alternativa de edu cación preescolar distinta de la convencional, que además de los elementos educativos propiamente tales, tomará en cuenta los elementos nutritivos y tratará de involucrar directamente a los padres de familia en la educación de sus hijos.
3. Cuál es el umbral ecológico y económico necesario para que este tipo de programas pueda empezar a ser efectivo en varios contextos urbanos de México. Con esto se logrará identificar también las características de los grupos socia les que requieren necesariamente la intervención de otros programas de bienestar social para poder mejorar sus ren dimientos académicos.
Es obvio que la intención global de este proyecto es empezar a generar en nuestro país programas educativos sistemáticos y bien fundamentados en la investigación experimental, de tal modo que las autoridades educativas y los particulares puedan contar, en el futuro, con indicadores precisos para experimentar ampliamente las formas más eficaces de ayuda a la población marginada, en cumplimiento de lo establecido tanto por la Ley Federal de Edu cación (Ver artículos 1, 3 y 24) como por el Plan Nacional de Educación.
Por parte del Centro de Estudios Educativos es muy coheren te que, a partir de los diagnósticos que ha elaborado de la educación nacional en todas sus funciones, y del análisis y evaluación de di versos programas y alternativas de educación no formal, trate ahora de canalizar todo este material por medio de un proyecto netamente experimental, hacia la comprobación, al menos en los aspectos ya señalados, de algunas de las hipótesis y hallazgos del trabajo de investigación acumulados durante casi quince años.
El Crecimiento de la Educación Superior en Perú
[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, n¼m. 1, 1978, pp. 1-26]
Robert S. Drysdale*
SINOPSISEn el curso de los últimos veinte años las universidades de América Latina han crecido en pro porción sin precedentes, y, conforme ha crecido la universidad, se ha expandido el acceso de los estudiantes a la educación superior. Se ha dado una transición de un sistema altamente selectivo a uno de bases más populares. Analizando el caso del Perú, el autor revela que aun con estas alta proporciones de crecimiento, el sistema universitario apenas si ha ido adelante de la demanda de educación superior.Al mismo tiempo que rechazan la educación vocacional y el status inferior ocupacional asociado con este nivel, los estudiantes aspiran a la educación superior con su promesa de acceso al status preferencial de ocupaciones profesionales (White Collars).Aun cuando la saturación de la carrera académica puede disminuir, eventualmente, las ven tajas económicas asociadas con la educación superior, la educación académica continúa siendo la principal vía que permite superar un status bajo o mediocre. En Perú, como en otras partes, este objetivo ha tenido un impacto diverso según los sistemas políticos. Los líderes políticos y los fun cionarios del gobierno han apoyado, generalmente, con su actitud, las exigencias de admisión en la Universidad.De aquí que la política oficial aproximadamente a partir de 1956, ha favorecido el crecimien to universitario.Pero como los factores que han tratado de apoyar esta expansión han sido muy diversos, el crecimiento del sistema universitario se ha verificado, casi siempre, sin planeación y sin coordinación.Se ha considerado conveniente que el gobierno ejerza un mayor control indicando prioridades y exigiendo garantía de calidad.Esta nueva presencia del sistema estatal en la educación superior ha hecho surgir serias preocupaciones de parte de algunas personalidades leales al sistema universitario.
ABSTRACTOver the course of the last twenty years Latin American universities have grown at imprecedented rates, and, as university growth has increased student access to higher education, there has been a transition from highly selective systems to more popularly based ones. By analysis of the case of Peru, the author reveals that even with high rates of growth, the university systems has merely kept abreast of the demand for higher education. At he same time as they reject vocational education and the lower occupational status associated with that level,
ARTÍCULOS
*ROBERT S. DRYSDALE. Canadiense. En 1970 obtuvo el doctorado en Educación en la Universidad de Harvard, con especialización en las áreas de planificación y economía educativa. Actualmente es representante de la fundación ford en Lagos, Nigeria.
Traducción de Guillermo González Rivera y Elsa Otero de Bolaños.
2 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
INTRODUCCIÓN
Un tema central del desarrollo moderno de la educación en América Latina es la transformación reciente de los sistemas nacionales universita rios. En los últimos veinte años los sistemas universitarios han crecido en proporción sin precedente y, de acuerdo al crecimiento de la universidad, se ha incrementado el acceso de los estudiantes a la educación superior; ha habido una transición de los sistemas elitistas o altamente selectivos a otros más populares. No obstante, todavía los estudiantes universitarios en América Latina siguen siendo, comparativamente, un grupo privilegiado. En América Latina, la proporción actual de universitarios con respecto al grupo de jóvenes de edad correspondiente es ligeramente superior al 10%, mientras que en Estados Unidos es de 50, en Canadá 27 y en Europa Occi dental alcanza un promedio de 20. En América Latina, aun la inscripción universitaria de un 10% representa una canalización financiera muy signi ficativa, puesto que los presupuestos universitarios han exigido una parti cipación creciente del total de recursos dedicados a la educación. No es sorprendente que, en la medida en que han aumentado los costos, agrega dos de la educación superior, en esa misma medida haya crecido la crítica a los servicios de las universidades. Cada vez más, parece que los oficiales de las universidades no han utilizado, por lo general, sus impresionantes recursos intelectuales y financieros para resolver los problemas nacionales. Juntos exigen una planeación y una reforma universitaria. Con la intro ducción de una educación superior más popular en América Latina, ha llegado una manifiesta urgencia de una reforma y una reorganización en las universidades.
Más, para tener éxito, la planeación educativa y la reforma requieren como mínimo, la información acerca de la estructura y el funcionamiento de un sistema educativo. Aunque un rápido crecimiento universitario se expande a lo largo de América Latina, las causas subyacentes de la trans formación no están bien entendidas, mucho menos el proceso mismo. Respecto al desarrollo universitario contemporáneo en América Latina, muchas cuestiones, están sin resolver: ¿En qué proporción la educación universitaria ha crecido en América Latina? ¿Cuál ha sido el grado de di versificación y especialización? ¿Cómo la creciente especia
students seek higher educa tion with its promise of access to the preferred status of whitecollar on professional occupations. Even though saturation of the academic track may eventually diminish the economic advantages associated with higher education academic education still remains the principal path for movement beyond a low or mediocre social status. In Peru, as elsewhere, this aim has had a distinct impact upon the System. Political leaders end government officials attitude have, in the main, supported claims for university admission. Hence Public Policy from approximately 1956 on has favored university growth. But responding as it has to diverse factors supporting expansion university growth has been largely unplanned and uncoordinated. Government has seen fit to exercise great control by imposing priorities and guarantees of quality. This new presence of the state system in higher education has raised profound preoccupations on the part of some university loyalists.
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 3
lización ha empezado a modificar las funciones sociales de la educación superior? Más básicamente, ¿qué subyace en las raíces de la reciente y sin preceden te demanda de admisión a la universidad? ¿Cómo consiguió la creciente presión social por oportunidades educativas, transformar la expansión de las universidades antiguas en la creación de nuevas instituciones universi tarias? Y, finalmente, ¿qué consecuencias ha traído al gobierno de las universidades este periodo de rápido crecimiento?
El propósito de este artículo es contestar estas preguntas en el caso de Perú, para proporcionar una documentación cuidadosa de lo que ha ocurrido, al menos, en un país de la región. A partir de 1960, la educación universitaria en Perú creció tan rápidamente como en algunos países de la región y más rápidamente que en la mayor parte de ellos. Un análisis mi nucioso de este caso debe arrojar alguna luz en las fuerzas que trabajan en todas partes y las consecuencias para una educación superior en América Latina.
I. CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL PERÚ
La proporción de crecimiento excepcional de la educación superior peruana se manifiesta en los términos comparativos en el cuadro 1, que también contiene los niveles comparativos del ingreso per cápita en América Latina, crecimiento económico y, sobre todo, el crecimiento de población.
La proporción relativamente alta de crecimiento anual de la población en Perú —3.1% de 1960 a 1970 estimada en el cuadro 1, o de 2.9 esti mada en el último censo de 1972— requiere grandes inversiones únicamen te para mantener los niveles educativos existentes. Que estos niveles conti núan aumentando en un periodo de menor crecimiento económico, lo atestigua la consigna social de la educación superior. De los dieciocho países enunciados en el cuadro, Perú ocupaba el octavo lugar en el ingreso per cápita en 1971, es decir, cerca del promedio. Esta tasa de crecimiento económico per cápita, sin embargo, estaba muy por debajo del promedio en la década de los sesentas, y sólo Uruguay y Paraguay tenían “records” más pobres. Al mismo tiempo que en la economía peruana el incremento per cápita crecía menos rápidamente, que en la mayor parte de las econo mías latinoamericanas, el sistema universitario peruano creció, virtualmen te, con mayor rapidez que todos los demás países.
De acuerdo con los datos asentados en el cuadro 2, de 1900 a 1955, la matrícula total de la universidad se elevó a 18 000. En los veinte años sub secuentes, la población universitaria llegó a 190 000, y la mayor parte del crecimiento tuvo lugar en nuevos centros universitarios. En 1955, por ejemplo, los estudios universitarios estaban limitados a las universidades históricas de San Marcos, Arequipa, Cuzco y Trujillo; las escuelas de agricultura e ingeniería y la Pontificia Universidad Católica de Perú; en 1960,
4 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
cerca de 2000 estudiantes se habían inscrito en nuevas institucio nes fundadas durante la administración del Presidente Manuel Prado (19561962). Pero en 1976, 121 000 estudiantes, más el 60% del total de los peruanos universitarios inscritos, se registraron en universidades públicas o privadas organizadas en los últimos 20 años.1
Antes de que la nueva ley de la universidad promulgada en 1960, faci litara el camino para las nuevas instituciones privadas, la única uni
1 Todas las cifras de las universidades peruanas han sido proporcionadas por la unidad de estadísticas del Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP).
CUADRO 1INDICADORES COMPARATIVOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Productonacionalbruto per
cápita1971
Índice decrecimientodel producto
nacionalbruto per
cápita1961 = 100
Precios 1970
Proporciónmedia del
crecimientode población1960 1971
Proporciónanual media
de incrementoen la matrículaen educación
superior1960 1971
Argentina 1074 125 1.4 5.4Bolivia 203 127 2.3 7.4Brasil 391 135 2.9 12.1Cuba — — — —Chile 859 136 2.0 11.7Colombia 320 130 3.2 13.6Costa Rica 539 121 3.3 11.7R. Dominicana 340 129 3.0 11.4Ecuador 267 120 3.4 11.0El Salvador 294 123 3.4 8.8Guatemala 354 124 3.1 10.9Honduras 255 125 3.4 7.3México 664 113 3.4 10.8Panamá 739 136 3.0 11.6Paraguay 246 113 3.1 11.8Perú 446 117 3.1 13.6Uruguay 833 100 1.3 5.8Venezuela 931 128 3.5 13.0
Fuentes: Columnas 1,2 y 3 de: Agency for International Development, 1972Columna 4 de: Interamerican Development Bank, 1970: 145
E
L CR
EC
IMIE
NTO
DE
LA ED
UC
AC
IÓN
SU
PE
RIO
R E
N P
ER
Ú
5
CUADRO 2MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD PERUANA
Año Total San Marcos Trujillo Arequipa Cusco UniversidadCatólica Ingeniería Agricultura Otras
universidades1902 9731907 7891915 1 570 1 112 123 246 891920 1 741 1 344 73 170 1571925 2 310 1 717 51 216 196 1301930 2 948 2 201 99 366 106 1761935 2 406 569 337 455 1 0451940 3 843 1 027 691 341 266 1 045 258 2111945 9 971 4 972 1 419 806 664 1 108 681 3211950 16 468 9 418 1 883 828 1 025 1 515 1 265 5341955 17 867 8 542 1 909 1 235 804 1 722 2 735 9201960 30 983 12 863 4 823 1 819 2 351 3 207 3 230 743 1 9471965 64 541 15 226 5 495 5 782 4 312 4 772 4 216 1 376 23 3621970 108 255 20 310 4 810 7 231 5 097 4 126 6 319 2 088 58 2741974 168 800 22 500 6 200 12 300 7 100 7 400 10 800 2 800 106 2801976 192 686 24 321 6 166 12 493 7 518 6 938 10 382 3 158 121 700
Fuentes: 19151935 – Dirección Nacional de Estadística, 1954:1264 19401955 – Dirección Nacional de Estadística, 1958:940 19601965 – CONUP, 1970 19701976 – CONUP, 1977
6 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
versidad privada era la Pontificia Universidad Católica de Perú, fundada en Lima en 1917. Sin embargo, entre 1960 a 1968 se autorizaron nueve universi dades privadas, de las cuales, la mayoría operaba en la capital, Lima. De estas nuevas instituciones seis estaban relacionadas con la Iglesia. En 1976, más de 55 000 o sea, 28% de los 190 000 estudiantes universitarios, se inscribieron en universidades privadas.
Los datos del cuadro 3 señalan el funcionamiento de las universidades de Perú, su localización, fecha de fundación y las más recientes es timaciones de matrícula y número de programas.
Este crecimiento en la matrícula ha sido acompañado por alguna diversificación en la selección de programas en aproximadamente 80 cursos diferentes de estudio del sistema universitario peruano. Educación y Humanidades contaban con 30.6%, es decir, 9 480 estudiantes en 1960; pero a principios de los setentas la proporción creció a 44.3. El aumento relativo fue de 13% en puntos, pero la cantidad absoluta aumentó en más de cinco veces durante la década. De cualquier modo, el incremento de la matrícula en Humanidades y Educación indica que muchos de los nue vos estudiantes ingresaban en campos que requieren, relativamente, pocos gastos en planta, material y equipo; las más “costosas”, ciencias básicas, técnicas y profesionales, también crecieron en forma rápida. La matrícula en ciencias básicas, ingeniería, agricultura y arquitectura, creció cuatro veces entre 1960 y 1970, aunque la proporción relativa de la inscripción total universitaria declinó de 28.7% en 1960 a 21.6% en 1970. La matrícula en las ciencias de la salud decreció en ese periodo registrando una baja en su proporción relativa de 12.0% a 7.4%. En cuanto al incremento de las ciencias sociales ha sido algo más rápido, registrando un aumento de 17.7 en 1960 a 20.2 en 1970.
Asimismo, los datos sobre el número de estudiantes que se graduaron en las universidades peruanas y su área de concentración, están disponibles para el periodo 19601970. El número de grados otorgados fue 900 en 1960 y 2 558 en 1970, representando cada año una pequeñísima propor ción del total de estudiantes inscritos, cerca del 3.0%. Esta información sugiere que la inmensa mayoría de estudiantes no logra obtener un grado. Pero estas estimaciones son, en parte, una ficción de las estadísticas de la educación peruana; puesto que cada estudiante no graduado debe terminar una tesis para obtener una grado y un título profesional, para la mayoría de los estudiantes esta condición es una barrera formidable y es la única que no llegan a superar. Los estudiantes suelen terminar sin interrupción los cuatro o más años que requiere el curso. Entonces buscan empleo y esperan combinar el empleo con la preparación de la tesis; pero pocos estudiantes tienen éxito en esta tarea. No hay cifras de los estudiantes que han terminado sus cursos, pero el número es mucho mayor que el número de estudiantes que actualmente se gradúa cada año. Tampoco hay datos sobre los graduados ajustados por el aumento de las nuevas disciplinas, aún en proceso en Perú, mucho menos sobre la expansión total anual de la matrícula de nuevo ingreso. De los 80 programas
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 7
CUADRO 3UNIVERSIDADES PĐBLICAS Y PRIVADAS DEL PERĐ
Número deestudiantes
1976
Número de
programasgraduados
Universidades Lugar Fecha
A. UNIVERSIDADES PĐBLICASSan Marcos Lima 1551 24 321 39San Antonio Abad Cusco 1962 7 518 26Trujillo Trujillo 1824 6 166 19San Agustín Arequipa 1827* 12 493 23Ingeniería Lima 1955* 10 382 37Agrícola Lima 1960 3 158 15San Luis Gonzaga lca 1955 6 062 15San Cristóbal de Huamanga Huamanga 1957 5 047 11Centro Huancayo 1962 5 419 17Amazónica Iquitos 1961 1 982 5Técnica del Altiplano Puno 1961 4 124 7Técnica de Piura Piura 1961 3 127 5Técnica de Cajamarca Cajamarca 1962 2 714 5Federico Villareal Lima 1963 17 739 17Hermilio Valdizán Huanuco 1964 2 764 8Agrícola de la Selva Tingo Ma. 1964 468 3Daniel Alcides Carrión Cerro de Paseo 1965 2 562 6Técnica de Callao Callao 1966 3 980 7Nacional Educativa Chosica 1966 3 980 7José F. Sánchez Carrión Huancho 1968 2 910 7Pedro Ruiz Gallo Lambayaque 1970 5 712 12Nacional de Tacna Tacna 1 520
B. UNIVERSIDADES PRIVADASCatólica Lima 1917 6 938 26Cayetano Heredia Lima 1961 988 8Santa María Arequipa 1961 4 237 10del Pacífico Lima 1962 460 3Lima Lima 1962 4 746 11San Martín de Porres Lima 1962 12 946 18Damas del Sagrado Corazón Lima 1962 829 6Inca Garcilaso de la Vega Lima 1964 11 146 15Víctor A. Belaúnde Ayacucho 1968 2 087 7Piura Piura 1968 462 6Ricardo Palma (antesUniversidad de Cienciay Tecnología) Lima 1964 10 452 15
* Fecha de autorización legal de la universidad.Fuente: Datos proporcionados por el Consejo Nacional de las Universidades Peruanas.
8 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
ofre cidos en las universidades peruanas en 1970, más de la mitad han sur gido a partir de 1965. Estos nuevos programas así como muchas de las universidades más recientes no han operado suficiente tiempo como para graduar estudiantes en 1970, último año sobre el que es posible obtener información acerca de los graduados. .
Aunque necesaria para nuestro propósito, la descripción del des arrollo de la universidad peruana, basado únicamente sobre el cambio de inscripciones, aún es incompleto. Por sí mismas, las estadísticas de inscripción no llegó a reflejar otro componente del desarrollo universi tario: El cambio de la función social de la educación superior. La edu cación general y el entrenamiento profesional se han considerado como una “función escolar” de la universidad; la creación del conocimiento, otro fin, es un propósito más genérico relacionado con la investigación y publicación. Tal vez no debería sorprendernos que las universidades peruanas hayan enfatizado, generalmente, la función escolar, y hayan descuidado en forma notable el asumir un papel más creativo en la edu cación. La razón principal de esta negligencia ha sido el papel predomi nante de la educación peruana relacionado en el estatus. Las universida des peruanas, por regla general, han preparado jóvenes de una determi nada y exclusiva posición social. La práctica de leyes, medicina, arqui tectura e ingeniería, privada o dentro de la administración pública, define la localización más amplia de sus empleos. En otras palabras, me diante una educación universitaria y el logro de un título profesional, los graduados fueron aceptados como miembros de una élite peruana. Al ratificar funciones dentro de la élite, la función escolar de la edu cación superior peruana ha indicado que el papel de las universidades es más bien reproducir el orden social que crear un nuevo orden.
Con la expansión, esta función ha empezado a cambiar. Provenien tes de sectores sociales menos privilegiados, los nuevos estudiantes universitarios no han sentido su futuro garantizado.2 Cerrados otros canales
2 No son abundantes los datos consistentes sobre el cambio de posición socioeconó mica de los estudiantes universitarios peruanos. Una encuesta de 1970, realizada por CONUP, ha sido analizada en parte, y publicada en forma provisional. Así se tiene un estudio más amplio en el cual participó el autor, titulado: Algunas características socio-económicas de la educación en el Perú. Volumen 1 y 2. Lima: Servicio de Em pleo y Recursos Humanos, Ministerio del trabajo, 1971. Algunas comparaciones pueden hacerse con estudios más limitados publicados anteriormente. Por ejemplo, Censo de Estudiantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Lima, 1956), y Primer Censo de Alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, (Lima, 1962). Aparte de las diferencias importantes del origen socioeconómico de los estudiantes entre universidades y entre programas, una amplia diferencia es evidente, la proporción de estudiantes de las áreas rurales y de clase media y de cla se baja, han crecido notoriamente en 20 años. El estudio de la CONUP muestra que en todo el país en 1970, cerca del 35% de estudiantes proviene de familias de traba jadores, (esto es, obreros). El estudio de San Marcos de hace 16 años estimaba úni camente cerca del 18.
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 9
para ascender en la escala económica como el principal medio de capacitar a los estudiantes. Para ingresar en un mercado de trabajo cada vez más sofisticado.
Ciertamente, los niveles elevados de entrenamiento técnico y profesional son más importantes para la facultad y para los estudiantes cuando la educación sirve para preparar profesionalmente a los individuos, más que para afirmarlos únicamente en el estatus socioeconómico. Esta nueva necesidad de entrenamiento para modernas capacidades adaptadas e innovadoras pone de relieve un nuevo movimiento gradual que supera la estrecha función escolar.
La combinación de la creación de escuelas de agricultura e ingeniería, la introducción del método científico en las facultades médicas, la preparación de profesores graduados en el extranjero, y más recientemente los programas de capacitación moderna e investigación para graduados, ha em pezado a modificar este rostro de la educación superior peruana. Se pue den citar fácilmente logros recientes e impresionantes en todas las universi dades, particularmente en la formación de equipos de investigación y en el desarrollo de la capacitación de graduados. Los químicos de las universida des de Cayetano Heredia y de la Universidad Católica han hecho contribu ciones importantes en el análisis químico del aceite y de la harina de pes cado, valiosos productos peruanos de exportación. Los médicos científicos de la Universidad Cayetano Heredia y la planta de biólogos de la Univer sidad Agrícola han identificado y tratado desórdenes endémicos fisiológi cos propios de los medios altos en los altiplanos peruanos. Científicos so ciales de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Católica han contribuido a una concepción nueva de la historia social y económica peruana, y al cambio político. De la misma manera, en los años sesentas se establecieron programas de maestría en varios campos incluyendo los básicos y las ciencias sociales. La inscripción de estudiantes de tiempo completo en estos programas sobrepasó los 200 en 1972.
Para sintetizar, Perú ha experimentado una expansión sin precedentes desde 1955 y, en este sentido se ha convertido en un líder en América Latina. Las universidades han crecido en capacidad, aumentando en nú mero y creando nuevas áreas de estudio. Como instituciones elitistas es trechamente vinculadas con los grupos dirigentes, las universidades peruanas tradicionales han tendido a enfatizar el papel social del título profesional. Más recientemente, sin embargo, la adquisición gradual de una capacidad intelectual más creativa ha permitido a algunas de las mejores universidades del Perú incrementar la investigación y los programas de capacitación para graduados.
10 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
II. CAUSAS SUBYACENTES DE LA DEMANDA PARA LA ADMI SIÓN A LA UNIVERSIDAD
En Perú, como en cualquier parte, el creciente número de los gra duados de enseñanza media presiona hacia la inscripción en el nivel terciario. A pasar del 13% anual de crecimiento, las universidades han sido incapaces de reducir la demanda efectiva de admisión; la propor ción de estudiantes admitidos en la universidad respecto a los solici tantes sigue siendo de un tercio. En efecto, el sistema universitario ha tenido que expandirse en proporciones comparativamente insuperables únicamente para estar al tanto de la demanda. ¿Por qué en Perú, estamos obligados a preguntar, los estudiantes de enseñanza media parecen estar adheridos a la admisión en la universidad? ¿Qué factores sociales, econó micos educacionales o de otro tipo convierten, prácticamente, todas las otras, en opciones de segunda categoría?
La razón más frecuentemente aducida por los críticos educativos es el fracaso de la política peruana para hacer efectiva la culminación de la educación vocacional. De cualquier forma, es difícil aseverar una relación entre el currículum escolar y las aspiraciones del estudiante de vocacional, y más en Perú, donde no ha habido estudios comprehensivos en qué basar conclusiones. De cualquier manera, en todas las investigaciones hay cabos que considerados en conjunto, sugieren que la asociación no es muy fuer te: el prestigio ocupacional, y lo que es más importante, la percepción de las oportunidades de los estudiantes determina de una manera más fuerte los objetivos de los estudiantes, que el contenido de los programas de las escuelas secundarias. Las críticas de las demandas populares por la edu cación académica, en oposición a la educación “técnica”, no ha llegado a reconocer que la fuerza de la educación académica media consiste en la promesa de acceso al estatus preferido de las ocupaciones profesionales (White Collar).
A pesar de ello, una saturación creciente del ámbito académico pue de, eventualmente, disminuir las ventajas económicas asociadas con la educación superior, la educación académica aún permanece como el prin cipal camino para ir más allá de un bajo o mediocre estatus social.
Diferentes estudios acerca de los estudiantes de secundarias en Lima, dan alguna comprensión al respecto. El censo nacional de 1972, contó cer ca de 300 000 estudiantes de secundaria en Lima, aproximadamente 83% de secundarias académicas y 17 en programas de secundarias técnicas. Aun cuando el total de la matrícula en enseñanza media representa solamente el 70% del grupo de esa edad, no hay suficiente cupo para todos aquellos que quieren inscribirse en las escuelas medias, ya sean públicas o privadas, lo que ocasiona un intenso racionamiento de los lugares en las escuelas medias. Por regla general, los lugares en las escuelas se van llenando se gún el orden de inscripción. En los días de inscripción se forman colas alrededor de las más prestigiadas escuelas orientadas académicamente, entre tanto, los padres se dan prisa para inscribir a sus
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 11
hijos o se cambian de un distrito a otro en busca de lugar. Las encuestas muestran que sólo el 30% de los estudiantes de enseñanza media se inscriben en escuelas cercanas a sus casas (Ministerio de Educación, 1973: 6268). Más del 53% de los estudiantes está obligado, por la distancia de sus escuelas, a usar medios de transporte colectivo. Algunas familias se ven forzadas a mandar a sus hijos a escuelas de provincia. Una proporción desconocida de niños no encuentra lugar y permanece fuera del sistema escolar. Si bien las proporciones anuales de deserción escolar son bastante altas, esto no indi ca que los estudiantes no regresen. Un estudio de 7 años sobre los deserto res escolares de Lima, concluye que una alta proporción de los estudiantes que empiezan, virtualmente el 80%, obtiene su certificado final (De Celis, 1968). Si son forzados a salir de la escuela por razones económicas, en fermedades o falta de cupo, los estudiantes, aparentemente, se las arreglan para aprovechar algunas tardes, noches y otras partes de tiempo en su e ducación para obtener el diploma de graduación que se requiere para la admisión a la universidad.
En 1972, en una muestra representativa, se escogieron 2 700 estudiantes de enseñanza media de la población de Lima, y se observaron en diferentes aspectos (Ministerio de Educación, 1973: 7680). Uno de estos aspectos exploraba la elección de la escuela. Se les pedía, por ejemplo, que indicaran sus principales motivos para elegir la escuela de acuerdo con lo siguiente: “1) sus amigos están inscritos allí, 2) su escuela está situada en su distrito de residencia, 3) por el prestigio de la escuela, 4) quiere una escuela religiosa privada, 5) su familia ha asistido tradicionalmente a esa escuela”. Más del 50% de los estudiantes seleccionó la escuela por su prestigio –un substituto de la vía académica que conduce a la admi sión en la universidad–. Cerca del 13, escogió la escuela más cercana a sus hogares, y otro 13 estudiaba en donde estaban sus amigos. Una se gunda pregunta inquiría razones de tipo pedagógico en la selección de la escuela. Sobre este renglón, los estudiantes contestaron, en un orden del 60%, que la calidad de los profesores y de la enseñanza fueron facto res importantes en su decisión, esto es, el prestigio de la escuela está a sociado en esta afirmación a las percepciones de calidad. Juntos estos renglones indican que los estudiantes seleccionaron las escuelas basa dos en un juicio objetivo de lo bien o mal que los maestros preparaban a los estudiantes académicamente para el éxito en la admisión a la univer sidad. La calidad educativa está ligada a la función de la universidad.
A principios de la década, William Foot Whyte y sus asociados encuestaron a los estudiantes de último año de enseñanza media en 17 escuelas superiores de provincia y 12 del área metropolitana de Lima, incluyendo públicas y privadas y algunas escuelas exclusivas de la élite.
Sus metas eran descubrir algunas dimensiones sociales de las aspiraciones vocacionales de los estudiantes. Foot describe uno de sus más importantes renglones en su examen:
12 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
En nuestro cuestionario de valores, les preguntamos a los estudiantes de enseñanza media lo siguiente:
Si tuvieras que escoger entre dos trabajos; con igual remuneración, pero en uno serías obrero (trabajador de cuello azul) y en otro empleado (trabajador de cuello blanco) ¿cuál trabajo preferirías? Para quienes contestaron la respuesta esperada de empleado, trata mos de medir la intensidad de la preferencia ofreciendo una serie de posibilidades, en las cuales el trabajo de obrero les pagaría su cesivamente de 50 a 300 soles más, por semana, y surgió la respuesta más extrema: “Por no haber alternativa, escojo ser obrero” (Whyte, 1954: 51).
En aquel entonces 300 soles eran aproximadamente $ 11.20 Dls. La má xi ma diferencia, eran $300 soles por semana, que sobrepasaban el salario mínimo establecido recientemente para empleados en Lima, 750 soles por mes.
De acuerdo con Foot, los muchachos que seguían cursos de humanidades, ciencias y estudios comerciales indicaron una abrumadora pre ferencia por el nivel de empleado. Cuando la pregunta se aplicó a los muchachos en el programa de artes industriales “la mayoría de ellos re chazaron la posibilidad de elegir ser obreros; –35.6% declaró que bajo ningún motivo quería ser obrero; 31.1 aceptaría siempre y cuando recibiera inicialmente un salario alto, y solamente el 13.3 sería obrero en iguales condiciones de salario”– (Whyte, 1954: 51).
Que los estudiantes que se graduaban de las escuelas medias peruanas consideraban el empleo de obrero como claramente inaceptable para ellos, resulta evidente de sus respuestas. Pero la calidad inflexible de sus respuestas colocadas en un cambio hipotético piden una consideración más amplia. ¿Por qué los estudiantes escogen así?
En parte, la respuesta tiene su base en las consideraciones de bienestar que están implícitas en el aspecto examinado. La diferencia del sta-tus del obrero y empleado peruanos no consiste únicamente en la paga mensual o semanal. Hay otras consideraciones que pueden incluir se; por ejemplo, seguridad social, atención médica, posibilidades de cré dito y otros servicios. Pero más allá de estas consideraciones puede ser, de hecho, ingenuo pedir a los graduados de la escuela media pensar en el trabajo manual, o considerar el llegar a ser un obrero. Los estudiantes para quienes el terminar la escuela secundaria es ya un ascenso en el status están diciendo, en esencia, que han ido demasiado adelante y consideran este empleo como socialmente inaceptable. Estos estudiantes y los que comparten su orientación social, ven el orden social como un reloj de arena, como dos recipientes unidos por un estrecho conducto. Una vez que uno ha pasado a través de él por la fuerza, verbigracia, del éxito escolar, difícilmente querría volver atrás aceptando una ocupación adecuada úni
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 13
camente para los del segmento inferior. La educación secun daria peruana se ha cuadruplicado desde 1962, y, en el proceso, ha arras trado una gran representación de los grupos sociales inferiores. Este so lo cambio es razón para esperar un fermento en esta orientación profesio nal predominante. Pero recientes encuestas no señalan ninguna modifica ción y la persistencia de este panorama a través del tiempo, no puede descartarse por completo.
En 1970, se aplicó una encuesta nacional a 6 000 hogares peruanos. Entre los muchos temas había varias preguntas respecto a la educación, incluyendo las aspiraciones educativas.3 Menos del 20 por ciento de los adultos peruanos están satisfechos con su nivel escolar alcanzado. Cada grupo fija sus metas en el nivel educativo próximo superior.
Las familias peruanas tienen metas aún más ambiciosas para sus hijos. Una alta proporción de padres analfabetas, trata de proporcionar la educación primaria completa a sus hijos. En consecuencia, virtual mente todos los padres alfabetizados desean para sus hijos metas más ambiciosas, por lo menos la enseñanza media completa y preferentemen te educación superior. Por supuesto, la educación formal y los niveles de capacitación en Perú, varían mucho en cuanto a los beneficios eco nómicos y sociales que procuran. Sin embargo, es significativo que las altas aspiraciones educativas no disminuyan. Tampoco quieren los padres las metas ocupacionales para sus hijos; más de la mitad de ellos, buscan posiciones profesionales o técnicas para sus hijos, según el muestreo de 1970.
Una encuesta aplicada en 1973 a 543, estudiantes de educación media y profesional por el Ministerio del Trabajo, es la exploración más reciente de metas y aspiraciones ocupacionales (Versluis, 1974). Esta encuesta encuentra que la mayoría de los estudiantes de las escuelas medias aspira a una posición profesional. Solamente el 30% de los es tudiantes de secundaria esperan tener ocupaciones como artesanos, obreros o trabajadores.
Los estudiantes de educación media prevén una gran dificultad, según la encuesta, para satisfacer sus aspiraciones si no llegan a la edu cación superior. Ellos son más optimistas, de hecho, acerca de los pros pectos de empleo después de la graduación universitaria que los estu diantes que están también incluidos en la encuesta. Haciendo un corte transeccional a través del espectro de posiciones examinadas en estas encuestas, es notable el constante desdén entre los estudiantes de es cuelas secundarias por el empleo natural, vocacional, especialmente en el caso de los estudiantes de los sectores menos privilegiados.
Para estos últimos, la educación media conduce a ocupaciones mejores que las de sus padres, y los ayuda a superar su anterior status. La admisión a la universidad es sólo la extensión lógica de este deseo, un
3 Op. cit. Algunas características.
14 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
acto que culmina los años de enseñanza media, aumenta la probabilidad de realización de las metas ocupacionales y llega a ser, gradualmente, un prerrequisito para las posiciones más seguras de empleados y profesionistas.
Como Perú ha carecido de empleos y otros aspectos sociales que completen el rango de prestigio social, de igual forma ha adolecido de ins tituciones educativas que tengan las mismas cualificaciones. Y, seguramen te, la consiguiente falta de interés por la educación vocacional ha debilita do los esfuerzos de los planificadores de la educación, que tratan de crear una corriente vocacional alternativa. El Sistema Peruano Nacional de Aprendizaje (SENATI) dirige cursos técnicos y de aprendices en Lima y en las capitales provincianas de Arequipa y Trujillo, para diversos niveles de capacidad y edad4. A pesar del firme apoyo económico del sector in dustrial y de varios millones de dólares en equipo y asistencia técnica proporcionados por la OIT y gobiernos extranjeros, sus resultados son poco impresionantes.
Los costos de capacitación resultan aún más altos que la mayoría de los programas universitarios. Pero las proporciones de deserción son altas y los aprendices experimentan un cambio considerable en los empleos re lacionados con su especialización, cuando los empleadores se rehúsan a pagar los salarios establecidos. Asimismo, muchas de las escuelas medias grandes de Lima están equipadas para impartir educación vocacional. Sin embargo, el equipo es inapropiado para la instrucción, recibe un mantenimiento inadecuado y se emplea únicamente para demostraciones y no para el uso ordinario de los estudiantes.
En las provincias, los equipos de los vocacionales, financiados, por programas de ayuda –a finales de los cincuentas y principios de los sesentas– se aherrumbraron por falta de uso. Más aún, en un estudio de 1961, Arístides Vega encontró que el 80% de los graduados en secundarias técnicas de Lima estaban ocupados en actividades no relacionadas con su formación vocacional (Comisión Bicameral del Congreso del Perú, 1967: 230). Una proporción estimable ingresó en la enseñanza primaria, otros entraron como oficinistas, otros, finalmente, se colocaron en otros niveles de educación. La capacitación vocacional de Perú es comúnmente usada como una vía de “segunda oportunidad” para la educación superior. Los maestros de educación media reportan, frecuentemente, casos de estudiantes de cursos vocacionales que más tarde trataban de capacitarse pa ra el programa académico mediante un estudio intensivo en escuelas ves pertinas o nocturnas (Ibíd.: 20).
Resumiendo, dada la estrechez de oportunidades promocionales en Perú, los estudiantes creen que la educación académica secundaria, que conduce a los estudios universitarios, ofrece una promesa de movilidad in
4 Basado en datos no publicados proporcionados por International Labor Office official Michael Goldway, 1972.
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 15
dividual mayor que la sola educación vocacional. El creciente des empleo entre los graduados de secundaria sugiere que el gran incremento de la educación secundaria está reduciendo las oportunidades para tal movilidad y si esta predilección por los programas académicos puede muy bien conducir a la frustración en su carrera larga, el mensaje todavía no se ha filtrado en la configuración social, que condiciona las aspiraciones del estudiante. A falta de un sentimiento que los apoye, los planes para las instituciones vocacionales menos atractivas sufren y dan paso a una realidad que puede tener sentido en un cálculo individual, pero que tiene menos sentido en un panorama social más amplio.
III. LA RESPUESTA POLÍTICA A LA DEMANDA DE ADMISIÓN
Hemos visto que la presión por la admisión a la universidad deriva de las aspiraciones persistentes de los graduados de enseñanza media. La ma yoría ha buscado una educación media y universitaria para mejorar su mediocre estatus social y colocarse en las ocupaciones preferidas y aproba das socialmente, ocupaciones profesionales o de cuello blanco. Lo que nos falta entender es ¿cómo ha repercutido en la política pública esta presión creciente por la oportunidad de una educación superior? ¿Por qué meca nismo la creciente demanda de admisión a la universidad se traduce en un aumento de las inscripciones en la universidad? La respuesta parece apuntar en dos direcciones bastante relacionadas. Primera, en América Latina y más notablemente en Perú, durante los cincuentas y sesentas, los dirigentes políticos llegaron a creer que el progreso social dependía de la capacidad para el trabajo intelectual y que la educación podía au mentar esa capacidad. La educación superior estaba vinculada al pro yecto para el desarrollo y adquirió el estatus de derecho social. Igual mente importante, los padres que han deseado proporcionar educación universitaria a sus hijos se preocupan bastante por presionar para ese fin. En Perú, en particular, el sistema de régimen constitucional y la políti ca del Congreso que continuó, con una breve interrupción, desde 1956 a 1968, respondió de una manera no usual a esta demanda. Como con secuencia de las decisiones políticas y de la presión pública, el sistema peruano universitario se expandió.
El periodo de instalación de nuevas universidades en Perú comprende doce años, de 1956 a 1968; la actividad más intensa tuvo lugar a partir de 1960, cuando todas, menos una, de las 24 nuevas instituciones fueron puestas en operación. Fue un tiempo favorable para el crecimiento del sistema universitario.
En los años de la postguerra, los peruanos creían firmemente en la educación. Ellos atribuían gran parte del éxito de la reconstrucción europea y el poder de Norteamérica a la capacidad intelectual y tecno lógica producida en las escuelas, en las instituciones superiores de ca pacitación y en las universidades de esas regiones. Esta extendida confianza en la
16 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
educación se fomentó por la doctrina y éxito de El Punto Cuarto del Programa de Harry Truman. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y otras instituciones regionales interamericanas defendieron esta tesis sobre la educación. En los primeros años de los sesentas, la retórica entusiasmante de la Alianza para el Progre so, llena de grandes espectativas, hizo la promesa de mayores recursos. Constreñido por las tendencias prevalecientes, el gobierno peruano de la época, reiteró en sus declaraciones oficiales su confianza en la educación; los líderes de los partidos de oposición no vieron razón para el desacuerdo.
Pero más allá de la mera reproducción de las ideas dominantes del tiempo, la posición adoptada por los líderes políticos peruanos, quien más, quien menos, fue dar una respuesta a las cambiantes condiciones sociales del país. Las escuelas y la escolarización se convirtieron en estos años en los objetivos de la acción política concertada de acuerdo con las aspiraciones de los grupos sociales. Por muchos años, los obreros, agricultores, mineros y gentes de provincia habían procurado escuelas para sus distritos y comunidades. Característicamente, enviaron delegaciones al Ministerio de Educación de Lima, demandaron de los patrones fundar y proveer escuelas para los hijos de los trabajadores, y en los sectores más organizados, aun emplearon la huelga para dar a conocer sus deseos. Y seguramente, ellos obtuvieron éxitos diversos en cuanto se abrieron escuelas en la zonas urbanas y en las áreas rurales más accesibles.
El proceso no paró allí. En los veinte años, 1940 a 1960, el desarrollo económico continuó acelerado. La población nacional creció de 6 900 000 en 1940, a 11 000 000 en 1961. El ingreso per cápita se elevó en el mismo intervalo, aproximadamente, de 140 a 250 (Dls). Las elites conservadoras que intentaban detener el cambio social vieron disminuir su poder. Otros grupos sociales fortalecidos por el crecimiento económico de los años de la postguerra aumentaron el número de sus miembros y, en tiempo de elec ciones, su voto era codiciado por los políticos. Si no satisfechas, por lo menos no eran desoídas sus demandas. En particular, el incesante reclamo por la educación, una de las demandas más fáciles de satisfacer por los políticos se introdujo por sí misma en el escenario nacional. Los políticos motivaban a los votantes prometiendo escuelas. Todos los partidos inclu yeron grandes servicios educativos en sus agendas políticas. De manera igualmente fundamental, los años de 1955 a 1968 señalaron una nueva etapa de participación en el sistema político peruano. El sistema más palpable del cambio fue la resolución parcial de 1956, de la larga desave nencia entre la Alianza para la Revolución Americana (APRA) el Partido del populista Víctor Raúl Haya de la Torre, proscrito desde 1948 pero fuertemente organizado en los sectores medios inferiores, cuyos líderes empezaron a regresar del exilio a fines de 1955 y las elites políticas do mi nantes. Su tregua, el fortalecimiento del sistema del Congreso y la forma ción de otros partidos de la clase media favoreció la expresión de los intereses más populares, incluyendo la demanda por la educación.
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 17
Los años de 1948 a 1956, fueron difíciles para los ponentes políticos del General Manuel Odría que se había apoderado del poder en 1948. Por un lado, banqueros y financieros, participantes en la expansión eco nómica se concentró fuertemente en Lima, habían resultado, seguramente, bastante beneficiados; la burocracia pública creció y floreció. Por el otro, aunque aumentó el empleo, los trabajadores iniciaron movimientos que progresaron más lentamente que, por ejemplo, en los años de 1945 a 1948, cuando APRA había participado un poco en el poder con el presi dente electo José Luis Bustamante y Rivero (Payne, 1965: 20). La activi dad de la unión fue estrechamente controlada; la organización de los nuevos trabajadores, prohibida; APRA y el pequeño Partido Comunista Peruano, fueron rudamente reprimidos.
Para mantener el orden, Odría aplicó su escandalosa ley de Seguridad Interior, con un desprecio de los derechos humanos que conmovió aun a sus propios partidarios, civiles y militares, Aunque personalmente no le impresionaba la ola creciente de huelgas y tumultos de sus países vecinos Ecuador y Colombia, sus partidarios estaban preocupados. Sus temores por la estabilidad peruana se acentuaron con la revolución Boliviana de 1952, la creciente corrupción pública y las crisis económicas del país. Cuando Odría proyectaba continuar en el poder después de 1955, anticipándose a las elecciones presidenciales nacionales del año siguiente, algu nos de sus antiguos colaboradores se rebelaron. Buscando una figura para sanar la división con la coalición gobernante, los políticos conservadores buscaron al Presidente Manuel Prado, hombre de edad. Desde París, donde él había vivido durante el régimen de Odría, Prado anunció su candidatu ra, y APRA impidió el lanzamiento de su candidato presidencial, negocian do una alianza con Prado.
Con el apoyo de APRA, Prado derrotó, entre otros, a un sorpresivamente fuerte Fernando Belaúnde y asumió la presidencia el 28 de Julio de 1956. Todavía en la formación de este gabinete, APRA había negociado una posición fuerte.
Los jefes de APRA se convirtieron en ministros del gabinete, sena dores, congresistas, embajadores y obtuvieron altos puestos en el servicio civil. El Partido Comunista Peruano (PCP) también recibió una nueva oportunidad, aunque no la legalización completa. Si bien la Constitución Peruana prohíbe los partidos internacionales, en periodos de distensión política el PCP ha sido tolerado. Tomó parte, por ejemplo, en las elec ciones presidenciales de 1956 a 1962 dando cierta ayuda a la “burguesía nacional” aliada con Belaúnde.
Simultáneamente con el regreso del APRA y PCP, otros partidos aumentaron su influencia. El Partido Demócrata Cristiano, El Movimiento Social Progresista, y el novel movimiento de Fernando Belaúnde, después llamado Partido de Acción Popular, todos participaron en las elecciones de 1956. En parte, su ascenso se debió al debilitamiento de APRA, durante el pacto de la izquierda moderada separada de APRA con los políticos con servadores que apoyaban a Prado. Pero otros factores de personali
18 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
dad, re gionalismo, y cierto grado de política ideológica, contribuyeron a la formación de estos nuevos partidos que dirigían la expansión electoral. De 1956 a 1962 el Partido Demócrata Cristiano presentó una posición inte ligente y bien formada a la alianza de APRA–Prado. El Movimiento Social Progresista –más pequeño– un equipo formado en gran parte por profesio na les en periodismo, leyes, ingeniería y ciencias sociales compartió su oposición de una base sólida integrada, principalmente por profesores formados en Europa con las universidades de San Marcos, Ingeniería Nacional y Agraria.
Ninguno de estos partidos pequeños era capaz de despertar mucha simpatía entre los votantes de las elecciones presidenciales en 1962.
En esta ocasión APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre, derrotó apretadamente a Fernando Belaúnde, líder del fortalecido Partido de Ac ción Popular. En este punto, el ejército, obedeciendo una tradición his tórica, prefirió evitar la toma del poder de Haya. Ellos intervinieron, acusando de fraude electoral y programaron otras elecciones para 1963. Fortalecido para las elecciones de 1963 por una nueva coalición con los Demócrata Cristianos, Belaúnde gana y gobierna hasta el golpe del 3 de octubre de 1968, que llevó al General Juan Velasco Alvarado al poder.
El gobierno de partidos contribuyó de diversas maneras, durante los años de 1956 a 1968 a una rápida formación de las universidades. Como hemos notado, los políticos sobresalientes eran presionados por las demandas de educación, y ellos decidieron apoyar esas demandas, por di ferentes razones. Históricamente, APRA siempre apoyó la educación pública. Su original interés por la educación de los trabajadores y los programas para jóvenes lo llevó, naturalmente, a apoyar la educación pública (Alexander, 1974; Kantor, 1966). Su exitosa organización de maestros, el amplio liderazgo de la Federación de Estudiantes Peruanos, y la influencia entre los profesores universitarios y burócratas en el Mi nisterio de Educación sólo contribuyeron a capacitarlo para la política educativa.
De igual modo, Belaúnde, un antiguo decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería, era muy conciente de la necesidad de educación y capacitación que movilizaría los recursos de la comunidad local y los habilitaría para metas nacionales más amplias (Na varro, 1966; Belaúnde, 1968: 543). Su partido que representa una nueva inspiración tecnocrática en la política peruana, consideró la educación superior, en particular, como esencial para la modernización económica. El partido Demócrata Cristiano y el todavía más pequeño Movimiento Social Progresista, de una manera semejante expresaron la necesidad del desarrollo educativo nacional.5
5 Un pronunciamiento sobre educación hecha por un miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano Peruano y antiguo Ministro de Educación, se encuentra en Mario Alzamara Valdez. La educación peruana: crisis y perspectiva, (Lima, Edito rial Universitaria, 1960). Valdez, un antiguo congresista de Cajamarca de 1956 a 1968, fue la voz de su partido en
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 19
Cada uno de estos partidos tendía a definir las metas educativas de una manera menos técnica y más ideológica que Belaúnde, pero básicamente apoyaban las políticas que deberían aumentar los ingresos para la educación.
Más aún, con la remoción del control de las actividades políticas de 1956 en adelante, las universidades llegaron a ser, de nuevo, foro para el debate político abierto y una audiencia potencial para los políticos nacionales. Los líderes políticos reflexionaron sobre el favor de los estudiantes y el apoyo de los profesores, y fueron espléndidos en la atención que de dicaban a los grupos universitarios. Los Demócrata Cristianos organizaron centros de reunión para instruir a los jóvenes acerca de las metas comunis tas reformistas que ellos sostenían para la sociedad. Ganaron un importan te número de seguidores entre los estudiantes de mentalidad seria de familias de clase media y de clase superior en Arequipa y Lima, en su mayoría producto de la educación de las escuelas secundarias parroquiales. De un modo similar, el Movimiento Social Progresista alcanzó influencia, en la universidad, por ejemplo, mediante la posesión de importantes pues tos en San Marcos. Un abogado, el Rector José León Barandiarán, y un antropólogo, el Secretario Ejecutivo José Matas Mar, ambos miembros del Partido Social Progresista, condujeron a la Universidad de San Marcos al ambicioso programa de reforma de 1957. Dirigiéndose a un sector menos privilegiado de la clase media, sacaron partido de la antipatía que sentían los estudiantes hacía APRA, que culminó en 1956 con la primera derrota de APRA por el liderazgo de la Federación Peruana de Estudiantes. Pero grupos más radicales obtuvieron, eventualmente, la lealtad de algunos es tudiantes; sobre todo después de la Revolución Cubana, se dividió y debi litó el Partido Social Progresista.
Más significativamente, en los años de 1956 a 1962, Fernando Belaúnde realizó una vigorosa campaña por todo el país, con un ambicioso programa de cambio social. Su promesa de reforma de la tierra, nacionalización del petróleo y una mayor intervención del Estado en la economía, tuvo gran resonancia.
asuntos educativos. Un análisis general de las me tas educativas del Movimiento Democrático Cristiano en América Latina se encuen tra en Edward J. Williams, Latín American Cris-tian Democratic Parties, (Knox ville: University of Tennessee Press, 1967), y Rafael Caldera Rodríguez, Ideario: La democracia cristiana en América Latina. (Barcelona: Ediciones Ariel, 1970). El Movimiento Social Progresista incluye varios educadores y filósofos, el más notable, Francisco Miro Quesada, ministro de educación en tiempo de Belaúnde y Augusto Salazar Bondy, líder vocero en asuntos de educación durante Velasco. Sa lazar ha publicado muchos ensayos sobre educación. Una muestra representativa de sus escritos de 1955 a 1965 se encuentra en Augusto Salazar Bondy, En torno a la educación peruana. (Lima: Universidad Nacional Mayor de Sal.1 Marcos, 1965).
20 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
El estudiantado se unió a su movimiento, motivado por su carisma y la simpatía que irradiaba. Quienes lo apoyaban nunca estuvieron al frente de la Organización Nacional Estudiantil, pero atrajeron, no obstante, a grandes multitudes y numerosos colaboradores.
Por su parte, la influencia de APRA entre los estudiantes había decaído rápidamente. La propensión de los estudiantes peruanos a buscar líderes radicales un demócrata Cristiano en 1959, un independiente con apoyo marxista en 1960 y comunistas de varias facciones desde entonces y el reclutamiento franco de la mayoría de los partidos políticos centrales hicieron surcos significativos en el prolongado dominio que tuvo APRA en las universidades. Al mismo tiempo que la influencia de APRA en los asuntos nacionales estaba en su apogeo, su control del movimiento estudiantil había disminuido notablemente. Entre los profesores universita rios, aunque en menor escala, había sufrido un debilitamiento entre sus filas. La forma en que reaccionó, demuestra la importancia de la pérdida para el partido.
A finales de los cincuentas, algunos miembros fieles del partido, con posiciones universitarias, iniciaron una cuidadosa iniciativa para tratar de recuperar el control sobre los profesores de las principales universidades públicas. Al mismo tiempo, el antiguo Rector de San Marcos y Senador por APRA, Luis Alberto Sánchez, trató de influenciar la nueva legislación que gobernaría al sistema universitario, en términos favorables para su partido. Después de hacer importantes contribuciones a la ley universitaria de 1960, Sánchez recuperó la rectoría de San Marcos en 1961, debido a la fuerza del apoyo de los profesores a APRA. La subsecuente creación de varias universidades públicas nuevas bajo la administración de APRA, fue, en parte, el fruto de esta iniciativa.
El Congreso y los partidos eran también receptivos de intereses diversos con el propósito de crear nuevas universidades. Esta apertura política era indudablemente un producto del sentimiento prevaleciente sobre la necesidad de las universidades. Pero estaba influenciado también por el ac ceso directo a los centros de influencia y poder que disfrutaban las elites religiosas y financieras peruanas. El clamor por la admisión había creado, en efecto, un mercado para empresarios universitarios. Estos empresarios académicos no tenían otra limitación a sus ambiciones que la posibilidad de obtener del Congreso la aprobación requerida para el reconocimiento universitario. Algunos, por tanto, propusieron la creación de nuevas universidades como si se tratara de planear empresas comerciales. Otros, buscaban lo que indudablemente era para ellos una elevada misión.
En esos años, las instituciones pertenecientes a la Iglesia, muy activas entre la élite de la educación primaria y media, quisieron ampliar sus actividades al nivel universitario. Fueron motivadas por la relativa facilidad del proceso. Más importante aún, respondían a una nueva preocupación. Dentro de la sociedad peruana, se había levantado un clamor pidiendo una educación universitaria libre del “marxismo y ateísmo”, los cuales, según este punto de vista, impregnaban a las principales universidades públicas. No
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 21
todos los padres que tenían convicciones, deseaban o podían afrontar los gastos para mandar a sus hijos fuera del país. Por tanto, ellos solici taban dentro de estas instituciones eclesiásticas que se intentara también librar a nivel universitario, de la relativa prevención ideológica que sus hijos habían experimentado en la escuela media.
Finalmente, los políticos y el Congreso apoyaban las aspiraciones regionales y provincianas para obtener universidades públicas locales.
El éxodo de graduados de las escuelas medias de provincia vino a dar nueva vida a estas persistentes ambiciones. Una universidad era motivo de orgullo para una capital de provincia acostumbrada desde mucho tiempo atrás a la centralización de la cultura y de la vida económica peruana en Lima. Para los grupos empresariales y comerciales regionales, una univer sidad significaba un componente importante en la infraestructura requeri da para el desarrollo regional. Para las familias pobres, una universidad pro vinciana ofrecía a sus hijos una educación avanzada a un costo más bajo que en Lima. Los políticos locales se sentían complacidos, por cumplir sus promesas a los electores. Otra cosa importante, los oficiales del gobierno nacional debían estar conscientes de los riesgos que implicaba para las per sonas y para la propiedad, una exagerada concentración en Lima de los es tudiantes en todo el país.
En consecuencia, a partir de 1956, cerca de 20 universidades, públicas y privadas obtuvieron fácilmente el reconocimiento oficial. Ni la sim ple política, ni un amplio designio, ni un gran cálculo, sino las decisiones independientes de un gran número de actores llevaron a esta proliferación, el único común denominador era el acceso al Congreso y la capacidad de influenciar el proceso político.
Extensas entrevistas en 1975 a oficiales del gobierno y líderes de la universidad, simultáneamente con un cuidadoso estudio de decretos ofi ciales y debates del Congreso, han conducido a identificar las principales razones que llevaron al establecimiento de cada nueva universidad. Un re sumen de estos descubrimientos es el que sigue: En primer lugar, el go bierno autorizó nueve universidades públicas, como una respuesta a lo que se podría describir como “intereses locales” expresados a través de los miembros electos Al Congreso (San Luis Gonzaga, San Cristóbal de Huamanga y Amazonas Peruana, Técnica del Altiplano, Técnica de Piura, Técnica de Cajamarca, Agraria de la Selva, Técnica de Callao y Pedro Ruiz Gallo). Otras cinco universidades fueron creaciones del proyecto APRA (Central de Perú, Federico Villarreal, Hermilo Valdizán, Daniel Alcides Ca rrión y José F. Sánchez Carrión). Tres instituciones recibieron una comple ta equivalencia universitaria (Ingeniería, Agraria, Colegio Educativo de En rique Guzmán y Valle). La universidad más reciente y la única creada desde que el militarismo regresó al poder en 1968 es la Universidad de Tacna. Ella tiene una justificación regional y específicamente estratégica para el gobier no del General Velasco. Una universidad en Tacna tendería a disminuir el flujo de los estudiantes de Tacna a escuelas y universidades chilenas y ayu daría a reducir la influencia chilena en esa remota provincia sureña.
22 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
La combinación de metas religiosas, sociales y empresariales motivaron a los fundadores de las universidades privadas. Las organizaciones eclesiásticas estuvieron íntimamente asociadas con la creación de seis universidades (Católica Santa María, del Pacífico, San Martín de Porres, Damas del Sagrado Corazón, Víctor Andrés Belaúnde y Piura). De és tas, solamente San Martín de Porres y Víctor Andrés Belaúnde llena ban las demandas de educación de los aspirantes del sector medio in ferior en Lima y Ayacucho; las otras jugaban un papel social y educa cional más exclusivo. Otras dos universidades, lnca Garcilaso de la Vega y Ricardo Palma, representaban. una respuesta esencialmente privada para el creciente mercado de servicios universitarios. La Universidad de Lima es el trabajo de un sólo hombre, el Dr. Antonio Pinilla, ligado a las elites de la industria nacional e inspirado por un deseo de renovar la educación peruana. Finalmente, Cayetano Heredia se formó después de una amarga división en la facultad de medicina de San Marcos en 1960.
El grupo más altamente profesional de profesores en una universidad nacional. los profesores de medicina de San Marcos, se opusieron firmemente al reestablecimiento de la participación estudiantil en el gobierno de la universidad contenida en la ley universitaria de 1960. Guiado por el Dr. Alberto Hurtado, aproximadamente el 80% del cuerpo médico más antiguo renunció a San Marcos. Posteriormente, Hurtado fue el primer rector de Cayetano Heredia.
En suma el desarrollo de estas nuevas instituciones, que marcan una nueva etapa en la educación superior peruana, resultó, principalmente, del crecimiento de las demandas populares de admisión a la universidad, y la apertura política que ocurrió después de 1955 en el campo político nacional dio voz y contenido a estas demandas. En menos de quince años se establecieron muchas instituciones independientes. disfrutando cada una del status universitario bajo los términos de la ley universitaria existente.
IV. CONCLUSIÓN
Durante el curso de los últimos 20 años más o menos, las presiones sociales por una expansión de oportunidades promociónales fueron canalizadas en Perú hacia la demanda por la educación superior. A su vez, esta demanda adquirió tanto una posición prioritaria en las agendas políticas, como la legitimidad ante los ojos de los representantes del gobierno, que dieron por resultado un mayor compromiso del Estado para aumen tar y extender las oportunidades de educación superior. Los datos comparativos con otras repúblicas de América Latina revelan que, si el proceso político específico que condujo a un crecimiento universitario varió según los países, las consecuencias fueron comparables: Se duplicó varias veces la expansión de la capacidad total de la universidad.
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 23
Virtualmente, en todas las repúblicas latinoamericanas para crear una universidad se requiere que el Congreso o cuerpo legislativo existente prepare un proyecto que el presidente convierta en ley.
Para financiar a una universidad se requiere, en el caso de una univer sidad pública, que el Estado destine fondos públicos; en el caso de uni versidades privadas, que el Estado autorice ciertos privilegios y exenciones. Como hemos visto en el caso peruano, tanto la cooperación del Congre so como el financiamiento estatal, se obtuvieron con relativa facilidad para las nuevas universidades a finales de los cincuentas y sesentas. La coopera ción del Congreso fue solamente un acto de reconocimiento que, una vez acordado, casi nunca se debatió; el financiamiento, en contraste, represen taba una obligación continua y una carga financiera que se incremen taba dramáticamente. No es sorprendente que los altos desembolsos para las universidades se resintieran notablemente, durante largo tiempo por los encargados del gasto público peruano. El crecimiento de las universidades de 1955 a 1965 requirió un considerable aumento en la cantidad y pro porción de los fondos públicos destinados a las universidades. Al mismo tiempo que la proporción de la partida nacional para la educación general se incrementó de un 15% en 1955 a un 24.7 en 1965, la proporción del presupuesto educativo correspondiente a las universidades creció aproxi madamente de un 11 en 1955 a un 22 en 1965 (de 100 millones de soles en 1960 a 900 millones de soles en 1965).6
Pero la actitud de los funcionarios del gobierno a principios y media dos de los sesentas fue impregnada por un escepticismo. Empezaron a dudar que los sistemas universitarios estuvieran satisfaciendo las demandas nacionales de potencial humano. El carácter espontáneo del crecimiento de las universidades no ofrecía ninguna garantía de una distribución económicamente racional de los estudiantes. En teoría, al menos, al esco ger su área de estudios, los estudiantes estaban conscientes e influencia dos por las oportunidades de empleos; pero, como hemos visto en el caso de las aspiraciones vocacionales de los estudiantes de las escuelas secunda rias, tales explicaciones “económicas” son una abstracción de las realida des de la sociedad peruana. La acción universitaria consistía, en esencia, no tanto en dar una capacitación dentro de campos selectos prioritarios, cuanto en una corriente para proveer el acceso a la universidad, son tomar en cuenta al campo. No fue una simple coincidencia que las nuevas univer sidades, especialmente las privadas, tendieron a ofrecer los programas me nos costosos educación, humanidades, economía, administración de empresas, precisamente las que requieren una menor inversión de capital.
6 Ver: Human Resources, Education, and Economíc Development in Peru, (París: Organization for Economic Cooperation and Development, 1967), y Perú, diagnós tico del sistema nacional de educación, 19551956 (Lima: 1967, pp. 2104).
24 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Unida a lo incierto de los centros de concentración estudiantil, estaba una preocupación nueva, sobre la calidad y niveles de capacitación en cada campo. Escogidos independientemente por cada institución, los cursos de estudios todavía no se habían uniformado. En muchas de las instituciones más recientes, la carencia de espacio, bibliotecas y laboratorios inadecuados, constituían impedimentos serios para un completo tratamiento de los cursos, aun como proyecto. Más aún, la expansión de las universidades había agravado la escasez crónica de profesores peruanos adecuadamente capacitados y con experiencia. Surgieron fuertes críticas en la etapa inicial por parte de los rectores de la vieja guardia de las universidades públicas: En junio de 1964, el doctor Mauricio San Martín, (Comisión Bicameral del Congreso del Perú, 1967: 257) genetista y rector de San Marcos, sentenció que “el gobierno no debería crear universidades que no tienen razón de ser”, “y, en todo caso añadió todos los planes universitarios deberían estar coordinados”. El rector de la Universidad de Ingeniería, Ing. Mario Samané Boggio (Ibíd.: 261), comentó igualmente en julio de 1964, que el Estado debería prevenir en adelante la creación de nuevas universidades “porque somos incapaces de dotarlas de un cuerpo cualificado de profesores.”
En general, como la modernización sigue avanzando en América Latina, las demandas y exigencias por las universidades han crecido.
Crecientemente expresadas por los canales políticos, estas demandas ofrecieron eventualmente una legitimidad por una intervención más am plia del Estado en los asuntos de la universidad. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos esperaban de las universidades la capacitación humana y la tecnología necesaria para el desarrollo económico. Sin embargo, al revi sar, ellos descubrieron una calidad incierta y altos costos. El mismo carác ter del crecimiento universitario llevó progresivamente a los dirigentes de la universidad a proponer mecanismos para un mayor control y coordin ación.
El resultado ha sido una marcada tendencia hacia una mayor regula ción de la educación superior por el Estado. En 1965, el gobierno de Ecuador creó un Consejo de Educación Superior para coordinar los asun tos universitarios. La reforma educativa de 1968 del Presidente Carlos Lleras de Colombia, creó un instituto descentralizado, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Educación Superior, para la planeación y el financiamiento universitario. Una reciente ley boliviana de 1971 sobre educación superior fundó un Consejo de Educación Superior. Desde 1960, Perú ha experimentado, en primer término, con un Consejo Interuniversi tario y, después de 1969, con un Consejo Nacional de las Universidades Peruanas (CONUP).
Obligado por la tradición latinoamericana a mantener una organiza ción mediadora entre el Ministro de Educación y las universidades, estas instituciones toman diversas formas. Las variedades colombiana, ecuatoria na y boliviana están predominantemente compuestas por funcionarios de varias dependencias gubernamentales. Los peruanos han experimentado
EL CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERÚ 25
con un Consejo de Rectores, asesorados por un equipo permanente y vinculado estrechamente con la burocracia pública. Ninguna de las formas son tan atrevidas, sin embargo, como para elegir el patrón de control mi nisterial común en Europa o para alentar la Comisión Universitaria de Fondos controlada por los profesores, típica de Gran Bretaña.7
Aunque las universidades en Perú y en otras partes de América Latina presentan un gran interés para una sociedad que observa, el creciente con trol estatal ha hecho surgir algunas preocupaciones. En América Latina muy pocas universidades privadas y ciertamente ninguna pública tienen autonomía financiera; algunas tienen autonomía administrativa; posible mente, muchas más gozan de autonomía académica, o lo que podríamos llamar libertad académica. Pero con pocas excepciones, las universidades latinoamericanas operan dentro de posturas políticas, que han significado frecuentes violaciones de la libertad académica.
Desde 1965, por ejemplo, los regímenes militares en Brasil, Argenti na, Chile y Perú, para citar sólo algunos, no han dudado en pisotear los derechos universitarios. Por su parte, las administraciones civiles han sido, en ocasiones, sólo un poco menos rudas. A despecho de los riesgos, ningún observador razonable duda que las universidades deben responder a las demandas del gobierno. Especialmente en un país pobre, la política académica debe satisfacer las demandas legítimas de la sociedad, y más frecuentemente, la respuesta organizada a esas demandas tomará una for ma legal y organizacional.
En el análisis final, sin embargo, la naturaleza de la nueva interacción entre la autonomía universitaria y el control del Estado, no aparece muy vinculada a la definición legal de esa asociación. Depende más bien de la naturaleza del sistema político.
REFERENCIAS
Agency For lnternational Development1972 Economic and SociaI lndicators in 18 Latin American Countries:
1960–1971. Washington, D.C.: Office of Development Programs, Bureau for Latin Ame rica.
Alexander, Rober1974 Aprismo, the Ideas and Doctrines of Víctor Raúl Haya de la Torre,
(selected, edited an translated). Ohio: Kent State University Press.
7 El consejo oficial (lay board) ha sido el instrumento distintivo norteamericano de la autoridad pública sobre las universidades. Además del consejo oficial (lay board) en las universidades del Estado están el departamento de finanzas del Estado, el gobernador y la legislatura. Las universidades británicas más recientes han tenido desde el principio o han adquirido gradualmente consejos de gobierno con miem bros oficiales representantes del interés público.
26 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Comisión Bicameral del Congreso del Perú1967 Informe sobre el estado de la educación pública y proyecto de ley
orgánica de educación. Lima. pp. 20, 230, 257, 261.
CONUP1970 Población matriculada según universidades y especialidades de
estudio y sexo, Boletín Estadístico No. 4. Lima.
__________1977 Consejo Nacional de la Universidad Peruana, Unidad de Estadística.
Lima.
De Celis, Rubín1968 Deserción escolar en el Perú (disertación no publicada). Lima: Pon
tificia Universidad Católica del Perú.
Interamerican Development Bank1970 Annual Report 1969. Washington, D.C.: IADB. p.145.
Kantor, Harry1966 The Ideology and Program of the Peruvian Aprista Movement. New
York: Octagon Books.
Ministerio de Educación1973 Distribución especial de planteles y desplazamiento escolar en el
nivel de educa ción secundaria de la región de Lima Metropolitana. Lima: Ministerio de Educa ción. pp. 6268, 7680.
Navarro, Grau José 1968 La educación peruana, una revolución en marcha. Lima: Imprenta
del Colegio Militar Leoncio Prado. p.543.
Payne, L. Jamel1965 Labor and Politics in Peru. New Haven: Yate University. p.20.
Versluis, Jan1974 Education an Employment; Labor Market Expectations of Secondary
and University Students in the Lima Metropolitan Area, World Em-ployment Program, Education and Employment Proyect, Working papers 1,2,3 and 4, Genova Internacional Labor Office. See also Working Paper 4, pp.2225.
Whyte,F. William1954 “Highlevel Manpower for Peru”. en C. Myers y F. Harbison eds.,
Manpower and Education. New York: Mc:. GrawHill. p. 51.
Educación y Gobierno Militar en Brasil[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, núm. 1, 1978, pp. 27-57]
Daniel A. Morales-Gomez *
SINOPSISEn el presente trabajo se analiza la evolución y la función de la educación brasileña en el marco de los cambios políticos y económicos ocurridos durante los últimos quince años, particularmente durante el régimen militar desde 1964. Se sostiene que la educación juega un papel clave en la re producción del actual modelo econó-mico de desarrollo dependiente y en el proceso de indoctrinación ideológica, llegan-do a ser funcional a la estrategia de modernización. Los cambios que han efectuado al sistema educacional han tendido a satisfacer prioritariamente las necesidades del sistema productivo, más que a resolver los problemas existentes en educación en términos de calidad, centralización y selectividad del sistema educacional.
ABSTRACTThis article analyzes the evolution and the role of Brazilian education within the framework of the economic and political changes that have taken place during the last 15 years, and specially during the military regime (1964- ). The author sustains that education plays a particularly important role in the reproduction of the present economic model of dependent development, as well as in the process of ideological indoctrination. In such a way that education Is functional to the mo-der ni za tion strategy. The changes that have affected the educational system have shown more trends toward the prioritary satisfaction of the productive system than towards the solution of existing educational problems such as quality, centraliza-tion and selectivity of the educational system.
INTRODUCCIÓN
El régimen militar impuesto en Brasil en 1964, sustentado por un sis tema de gobierno autoritario, ha afectado profundamente la vida econó mica y social del país; ha trascendido a otros países latinoamericanos como “modelo” de desarrollo, y juega un papel clave en el hemisferio sur como centro “subimperalista” en lo económico, político y militar (Car doso, 1973: 142-176).
* DANIEL A. MORALES-GčMEZ. Chileno, obtuvo su Master of Art en SIDEC, School of Education Stanford University U.S. Actualmente candidato doctoral (Ph.D.) Department of Educational Planning OISE University of Toronto Canada.
28 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Los aspectos que caracterizan este modelo podrían sintetizarse en cua-tro puntos importantes: Primero, una ideología nacionalista des a rrollada y mantenida por una élite militar formada en la Escuela Superior de Guerra,1 apoyada por la burguesía industrial y los sectores más conser vadores de la clase media, quienes vieron severamente afectados sus inte reses du-rante el gobierno de rasgos populistas de Joao Goular (1962 -1964). Uno de los argumentos centrales manejados por la élite militar y sus seguido-res ha sido la restauración del orden social y la protección de la seguridad nacional, paralelamente a la puesta en práctica de un pro ceso acelerado de crecimiento económico, en un intento por transformar Brasil en un país tan poderoso y moderno como las naciones más des arrolladas de occi-dente, a fin de que pueda actuar como líder en América Latina (Prieto, 1976: 9-20).
Segundo, una estrategia de desarrollo tendiente a promover un mode-lo capitalista dependiente, manejado por una élite económica y la nueva élite tecno-burocrática (Skidmore, 1973: 19-28), quienes han estimulado la inversión extranjera masiva en sectores claves de la economía, la incor poración de tecnología avanzada al sistema productivo y la asocia-ción de los capitales nacionales con el capital internacional (Cardoso, 1973: 159-161).
Tercero, un sofisticado sistema de control, represión y explotación, de-sarrollado sobre una progresiva concentración del poder en manos del Estado, que permite a la élite dominante mantener condiciones extremas de desigualdad social y concentración de la riqueza,2 dando lugar a una
1 La Escuela Superior de Guerra (ESG) es el principal centro de formación ideoló gica y técnica de la oficialidad militar brasileña y de civiles selectos de confianza del régimen. Creada en 1949 a semejanza de la Escuela Nacional de Guerra (Na tional College of War) de los Estados Unidos de Norteamérica durante el gobierno de Gaspar Dutra, ha adquirido una importancia clave en el desarrollo del modelo económico y de la Doctrina de Seguridad Nacional (Stepan, 1971: 176).
El Decreto 53 080 establece que la misión de la ESG es: “preparar civiles y militares para desempeñar funciones ejecutivas y de consejeros, especialmente en los órganos res-ponsables de la formulación y ejecución de las políticas de seguri dad nacional” (Gobierno de Brasil, 1963).
Alfred Stepan señala que para 1966 la ESG había graduado 599 oficiales mili tares, 224 civiles de los sectores industrial y comercial, 200 civiles de los principa les ministerios de go-bierno, 39 funcionarios del Congreso Federal, 23 jueces de los Estados y/o Distritos Federa-les, y 107 profesionales entre profesores, economis tas, médicos y sacerdotes (1976: 250).
2 Uno de los aspectos más criticados del modelo de desarrollo brasileño ha sido la con-centración creciente de la riqueza en manos de un reducido sector de la po blación. Una tercera parte del ingreso nacional es captada por el 1% de la pobla ción, que en 1970 no sobrepasaba un millón de habitantes; en cambio el 12.5 del ingreso se distribuía entre 45 millones, aproximadamente la mitad de la población en ese momento. Entre 1960 y 1970, el ingreso concentrado en el 1% de la pobla ción aumentó 42.9 en relación con un aumento de 11.1 de la mitad más pobre de la sociedad. (Tavares y Serra, 1973: 94).
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 29
completa marginación de amplios sectores de la sociedad (Cardoso, 1973: 157). La creación de un estado policial ha permitido mantener un ambiente de orden y disciplina laboral y prácticamente un control abso luto de cual-quier reacción en contra de las políticas de explotación, asegurando una rápida expansión de las empresas multinacionales, con la consecuente desnacionalización de la economía, y la mantención de un ritmo de cre-cimiento económico que ha llevado a hablar, ilusoriamente,3 del “Milagro Brasileño” (Serra, 1973: 100-140).
Cuarto, un aparato militar convertido en uno de los más modernos y poderosos de América Latina, directamente abastecido por los Estados Unidos,4 que permite mantener un posición de control interno y externo, al grado de que el país juegue el papel de intermediario y guardián de los intereses norteamericanos en el hemisferio.5
3 El Producto Bruto Interno ha tenido un aumento considerablemente alto para el promedio en América Latina: de 9.3% en 1968, se elevó a 11.3 en 1971 y a 11.4 en 1973; lo cual ha conducido a que se hable del “Milagro Económico”, como una forma de reforzar públicamente el valor del modelo. Sin embargo, este crecimien to se ha dado acompañado de un aumento acelerado de la deuda externa que, según el Reporte Anual del Banco Mundial para 1972, alcanzó cerca de 4 billones de dólares en 1970. Por su parte, la revista “Opinäo” indicaba una deuda exter na de 6.6 billones para 1971 y de 10 billones para 1972, basándose en las estadís ticas entregadas por el Banco Central de Brasil (1972). Hoy día se estima que la deuda asciende aproximadamente a 28 billones de dólares, la más grande en el mundo, proyectán-dole un aumento hasta de 75 billones de dólares para 1980 (NACLA, 1977: 29).
4 Entre 1946 y 1975, Brasil ha recibido 625.9 millones de dólares de los Estados Unidos bajo los diferentes programas de ayuda militar, lo cual constituye un 24.4% de la ayuda total en este rubro dada a América Latina en este periodo (NACLA, 1976: 25).
Sólo entre 1970-74 Brasil recibió un total de 133.9 millones de dólares en ayu da militar de los Estados Unidos, lo que equivale al 27.1% de la ayuda total en tregada a América Latina en este periodo (NACLA, 1975: 25).
5 Históricamente Brasil ha jugado un papel de importancia junto a los Estados Uni dos, participando en la campaña de Italia en la Segunda Guerra Mundial junto al V Ejército nor-teamericano, enviando tropas para la invasión a Santo Domingo, y sirviendo actualmente como base de operaciones a los movimientos militaristas de América del Sur. Esta posición fue reafirmada durante el gobierno de R. Nixon cuando se estableció un pacto de consulta mutua entre ambos gobiernos, dando realidad a las observaciones hechas por el propio pre-sidente Nixon cuando afirmó que “hacia donde va Brasil hacia allá irá el resto del continente latinoamericano”.
30 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Es de trascendental importancia tener presentes estos cuatro aspectos característicos del régimen vigente, cuando se analiza la evolución del sistema educacional brasileño, y cuando se intenta comprender la forma en que el régimen militar instrumenta la educación, los aspectos que enfa-tizan las políticas educacionales y económicas y las acciones específicas puestas en práctica en los últimos diez años.
Es mi interés mostrar en este trabajo cómo el sistema educacional existente en Brasil ha sido sistemáticamente adaptado a la estrategia polí-tica y económica del gobierno tecnocrático-militar, llegando a reflejar y reproducir la estratificación social existente al servir de instrumento para preparar la fuerza de trabajo requerida por el modelo económico de desa-rrollo dependiente.
I. LA EDUCACIÓN A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SESENTA
Al analizar la educación bajo el régimen militar es necesario consi derar dos períodos importantes desde el comienzo de los años sesentas hasta el presente; por una parte, el sistema educacional tal como fuera esta-blecido por la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional de 1961, en vigencia cuando los militares asumieron el poder y, por otra, las políticas, modificaciones y mecanismos de control aplicados después de 1964 y legitimizados por la ley de 1971. El tener presentes estos dos pe-riodos, permite una mejor comprensión del rol de la educación al servicio del modelo de desarrollo dependiente puesto en marcha durante la última década.
Hasta que el Congreso aprobó la Ley de Directrices y Bases en diciem-bre de 1961, la educación brasileña se mantuvo como reflejo de la centra-li za ción, estratificación e inestabilidad sufrida por la sociedad, a la vez que como instrumento de presión de los sectores políticos iternos y de los intereses extranjeros en juego en el país. Franz-Wilhelm, (1975: 10) ha señalado al respecto que,
la educación brasileña al final de 1961 no era el producto de un período de la historia brasileña, sino el resultado de enfoques, conceptos y estructuras desa-rrolladas en Brasil o adaptadas de sis temas educacionales de otros países.
El sistema educacional vigente hasta 1961 se había caracterizado por su orientación enciclopédica y tradicional, baja calidad en su implementa-ción humana y material, y por promover como su objetivo último la uni-versidad. En síntesis, la educación había servido a un reducido sector de la sociedad, gracias a un sistema de selección altamente estratificado, que no obstante, no aseguraba la permanencia dentro de la escuela a quienes podían llegar a ella. Tal como lo señala Harrell, (1970: 23)
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 31
… de ninguna manera la forma de admisión al nivel medio o a la educación superior era asegurada por el satisfactorio cumpli miento de los estadios prece-dentes de estudio. ... Cada nivel requería exámenes de admisión que necesi-taban una prepara ción que no proveían los programas previos.
Existían, además, otros factores que influían en el carácter selectivo de la escuela, tales como: el aislamiento administrativo entre un nivel educa-cional y el siguiente, la influencia de los ingresos familiares sobre la per-manencia dentro del sistema y en el tipo de escuela al que se atendía, así como la influencia que la jerarquía social ejercía, sobre las aspiraciones que determinaban el tipo de educación elegido. Estos factores, entre otros, ayudaban a mantener la estructura piramidal del sistema, concentrando una gran proporción de estudiantes en el nivel primario, aproximadamen te 86% en 1961, y atendiendo un reducido porcentaje a nivel superior que no sobrepasaba el 1.2% (Departamento de Divulgacäo Estatística do Bra sil, 1962: 361,368-80).
Con la Ley de 1961 el sistema fue afectado principalmente en cuanto al grado de control ejercido por el gobierno, pero permaneció práctica mente sin modificaciones como instrumento de clase. Como resultado de las po-líticas de los gobiernos anteriores, el Gobierno Federal había man tenido control directo sobre el sistema educacional, desarrollando un concepto de “educación oficial” aplicable a todo el país, que permitía un alto grado de uniformidad a pesar de las diferencias geográficas y cultu rales. Al mismo tiempo, se desarrolló un complejo aparato burocrático dentro del sistema escolar, siguiendo las tendencias generales de la estrate gia de desarrollo; esto sin embargo, no significó mayor atención a la educación pública, por el contrario, el sector privado pudo desarrollar sus propias escuelas bajo la protección legal y económica del Estado, lle gando a concentrar en 1961 cerca de 65% de los estudiantes de educación secundaria y cerca de 12% de los estudiantes a nivel primario.
Por otra parte, la Ley de 1961 vino a resolver formalmente la discu-sión entre los proponentes de una educación centralizada en manos del gobierno, que garantizaría “una educación verdaderamente democrática”, y aquellos que defendían la educación descentralizada argumentando la libertad que debía existir para elegir el tipo de educación respetando los intereses, aspiraciones y creencias individuales; así, la Ley fue primero consecuencia de la integración de la educación al proceso de industria-lización y desarrollo económico en los últimos diez años, y segundo, consecuencia de las presiones de la clase media que demandaba una mejor educación la Ley reafirmó algunos principios básicos de la educa-ción brasileña,6 creando dos niveles administrativos: un sistema manejado
6 Se reafirmó principalmente lo relativo al derecho a la educación que asiste a todo ciuda-dano, las responsabilidades del gobierno de proveer de educación y la liber tad de enseñanza (Harrell, 1968: 28).
32 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
por el gobierno a través del Gobierno Federal, responsable de la educa-ción pública y de brindar apoyo prioritario a las tareas ejecutadas por los dife rentes Estados, y un sistema manejado por cada uno de los Estados en cargado principalmente de materias administrativas y aspectos curricu-lares menores (Harrel, 1968: 28-31).
A nivel federal, el Ministerio de Educación y Cultura continuó como la principal agencia administrativa y representante directo del Consejo Fede-ral de Educación, creado por ley del 7 de octubre de 1963. Este Consejo, formado por 24 miembros nombrados por el Presidente de la República, estaba dividido en Cámaras de acuerdo con cada uno de los niveles del sistema y tenía como funciones principales, entre otras, realizar inves-tigaciones educacionales, adoptar y/o proponer cambios en el siste ma, proponer medidas de reglamentación, establecer y controlar están dares de calidad, servir de consejero en materias educacionales, elaborar pla-nes y proyectos y cumplir un rol de coordinación entre los consejos de los diferentes Estados (Harrell, 1968: 29).
Cada Estado recibió a su vez el poder de controlar la aplicación de las legislaciones existentes en materias educacionales a través del Consejo Estatal, cuyas funciones se pueden resumir en las siguientes: organizar los exámenes de calificación para maestros de escuela secundaria for-mados en otras instituciones que no fueran las escuelas normales, dar respaldo y asistencia legal a las autoridades educacionales regionales y locales, esta blecer estándares de competencia, revisar y adaptar los pro-gramas curriculares a las necesidades de cada región, inspeccionar y au-torizar escuelas de educación superior, decidir sobre problemas relativos a la transferencia de estudiantes de un nivel de especialización a otro y pro mover y apoyar actividades educacionales públicas y privadas.7
Con el objeto de financiar la educación pública, cada Estado reci-biría un 10% de los impuestos federales y un 20% de los ingresos gu-bernamentales por impuestos de los Estados, de los Distritos Federales y de las Municipalidades. La educación privada tuvo plazo hasta 1966 para decidir su dependencia federal o estatal, y en ambos casos podría recibir subsidio de parte del gobierno que se agregaría a los ingresos por matrícu las. Paralelamente, el gobierno propuso la creación de institucio-nes priva das para financiar la educación pública y/o privada, especialmen-te a nivel de educación superior.
7 Se dispuso que cada industria con más de 100 empleados debía cumplir con la ley de Salario y Educación, que exigía pagar un 1.4% sobre el monto declarado como salarios para ser destinado a educación a través del Fondo Nacional para el Des arrollo de la Educación manejado por el Ministerio de Educación. Sólo podían quedar al margen de esta disposición las industrias que mantuvieran facilidades escolares para los hijos de los trabajadores y aquellas que mantuvieran progra mas de preparación profesional aprobada por la Secretaría de Educación (Edfelt, 1972: 400).
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 33
La Ley aumentó también el porcentaje de fondos destinados a edu-cación determinando que un 90% de los fondos federales fueran dividi-dos en tres partes iguales para ser distribuidos a cada uno de los niveles del sistema, debiendo destinarse parte de éstos a programas de becas controla dos por cada Consejo Estatal. Al mismo tiempo se crearon otras vías de ayuda financiera en forma de asistencia técnica, préstamos, construc ción de locales educacionales y mantención de equipos.
Sin embargo, las políticas de financiamiento no tuvieron como resul-tado la modificación de la calidad del sistema, ni cambiaron la tendencia de la población de clase media hacia la educación privada por estimar que era de mejor calidad y socialmente mejor considerada. De hecho, la educa ción privada mantuvo un nivel mejor de calidad en comparación con la educación pública, como también estándares más altos de selectividad ba sados en gran medida en los ingresos familiares, lo que provocó que los sectores de bajos ingresos que lograban acceso a ella, dependieran de sus necesidades económicas inmediatas.
En general, la expansión cuantitativa estuvo orientada principalmente al sector urbano, en las áreas rurales el aumento de escuelas fue a nivel primario y del tipo una clase-un profesor. La educación privada secundaria general continuó siendo la principal vía de acceso a la universidad y por lo mismo uno de los servicios más demandados.
La forma en que fueron distribuidos los fondos federales afectó direc-tamente a gran parte de la población escolar, principalmente aquélla que atendía el nivel primario. La división de los fondos en tres partes igua les no consideró el número de estudiantes atendidos por cada nivel, así, la universidad con 1.2% de la población escolar y prácticamente ninguna representación de estudiantes de la clase trabajadora, recibiría el mismo financiamiento que la educación primaria que concentraba más del 80% de los estudiantes.8
Desde el punto de vista organizativo, la Educación Elemental incluía la educación preprimaria, que atendía niños hasta los siete años de edad, y la educación Primaria que entregaba al menos cuatro años de escolaridad básica con la posibilidad de otros dos años, formalmente orientados al desarrollo de las artes aplicadas. Los cuatro años mínimos de educación primaria habilitan, reglamentariamente, al estudiante para rendir los exá-menes de admisión al nivel secundario; no obstante, quienes intentaban continuar estudios secundarios debían, en la práctica, tomar un quinto o sexto año con el objeto de recibir la adecuada preparación para rendir los
8 Esta situación toma características de particular gravedad en las zonas rurales, es-pecialmente en la región norte y noreste, dada la marcada concentración del des arrollo urbano en las regiones sur y sureste; así, en 1970 las regiones norte y noreste registraban un 16.4% de analfabetismo en relación con el total en el país (Carneiro, 1974: 115-123).
34 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
exámenes de admisión.9 Por su parte. quienes presentaban satisfactoria-mente el sexto grado de educación primaria, podían entrar al segundo gra do de secundaria, previo rendimiento satisfactorio de los exámenes de ad misión. De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Divul gación Estadística (1963: 361), en 1961 sólo 0.5% de los estudiantes se encontraba en quinto grado de primaria y prácticamente ninguna es-cuela ofrecía el sexto grado dentro de sus programas de estudio.
La educación secundaria se dividía en tres categorías: General o Se-cundaria, Normal y Técnica: esta última incluía tres áreas de especiali-zación: Educación Comercial, Agrícola e Industrial. Cada categoría estaba dividida en dos ciclos: Primer Ciclo o Ginasio con una duración de cuatro años, y Segundo Ciclo o Colegio con una duración de tres años.10 Teóri-camente las tres categorías ofrecían oportunidades iguales de acceso a la universidad, pero en la práctica, sólo la secundaria brindaba esta oportu-nidad, especialmente si se considera que las otras categorías se veían como “terminales”. Así, por ejemplo, en 1966 un 37.8% de los estudiantes cursaba la categoría secundaria, un 29.8 la normal, y un 34.4 la categoría técnica, en la cual se distribuían de la siguiente manera: 0.7 en la rama agrícola, 27.8 en la comercial y 3.9 en la industrial (Departamento de Di-vulgaçäo Estatística do Brasil, 1967: 614-691).
En relación con la educación superior, la Ley de 1961 enfatizó su fun-ción como fuente de preparación de profesionales.11 Los centros de edu-cación superior (Universidades, Facultades e Institutos de Investigación y Entrenamiento Avanzado de Profesionales) fueron considerados como instituciones autónomas bajo la supervisión legal del Consejo Federal de Educación, teniendo libertad de instrucción y para crear programas nuevos
9 Dado el carácter preparatorio que en la práctica tenía el quinto grado de primaria llegó a ser denominado admissäo.
10 El Segundo Ciclo o Colegial, tenía una duración de tres años, no obstante en algu nos Estados se exigía un cuarto año, según los requerimientos de la especialidad, principalmente en las áreas de especialización que tenían carácter terminal.
11 Con relación a la educación superior, la Ley de 1961 dedicaba 21 de sus 120 artí culos a la educación universitaria, lo que indica el énfasis que dentro de la nueva política educacio-nal adquirió la Universidad (Fortes, 1973: 336-37).
De hecho, la nueva legislación creó el ambiente propicio para las tres tendencias que propugnaban una reforma universitaria: aquellos que proponían cambios ra dicales en el rol y la estructura de la Universidad, los que buscaban modernizar la Universidad manteniendo el statu quo existente y quienes buscaban dar a la Uni versidad una mayor eficiencia, pero manteniéndola aislada de todo contexto ex terno a ella.
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 35
de enseñanza, así como una organización basada en la participación de do centes y estudiantes.12
En este nivel la Ley especificó tres tipos generales de, programas: un Programa de Graduación, de duración relativa de acuerdo a cada área de especialización, cuyo acceso estaba sujeto a los exámenes de admisión de quienes completaban estudios secundarios; un Programa de Posgrado que otorgaba grados de Maestría y Doctorado, y un Programa de Especia-lización o Estudios Avanzados.
II. EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN 1964
Los esfuerzos hechos por Goular para movilizar los sectores de ingre sos bajos y darles participación en las políticas de desarrollo de su gobier no, exigían un sistema educacional que proveyera de educación básica a la gran masa de población postergada por el sistema en los últimos veinte años; desde esta perspectiva la educación pasó a ser una variable im-portante en la estrategia populista del régimen. No obstante, las reformas en este periodo se centraron en aspectos administrativos más que en la transformación de la estructura de clases al interior de la escuela. Las transformaciones sufridas por la educación pretendieron cambiar el carác-ter y las funciones de la escuela en una sociedad afectada por profundas desigualdades, donde en 1962 sólo 7.5 millones de niños, de una pobla-ción de 14 millones entre la edad de 7 a 14 años, asistían a la escuela, la mayoría de los cuales se concentraban en los primeros grados de edu-cación primaria.13
La expansión del sistema en la primera mitad de los años sesentas mostró una matrícula del 90% de la población en edad escolar en las zo-nas urbanas, mientras que en las zonas rurales, donde se concentraban las mayores necesidades, sólo alcanzó menos del 50%;14 la tasa de de-
12 Durante este periodo la Universidad sufrió importantes transformaciones en lo que res-pecta a su autonomía y sus sistemas internos de Gobierno. El sector estudiantil vio ratificada su participación en los diferentes consejos académicos y administra tivos.
13 En 1961, la distribución de estudiantes de educación primaria era de un 52.3% en primer grado, 21.7 en segundo, 15.5 en tercero y 9.9 en cuarto (Departamento de Divulgaçäo Estatística do Brasil, 1963: 361).
14 Según el Censo de 1970, un 55.8% de la población brasileña vivía en zonas oficial-mente registradas como rurales, ello sin considerar que algunas zonas periféricas a las grandes ciudades no son catalogadas como rurales para efectos del censo. Al mismo tiem-po, 63.7% de la población analfabeta era rural; sin embargo, a nivel primario sólo el 36.5 de la población atendida era del sector rural, y a nivel secun dario sólo un 8.4; incluso, en los programas de alfabetización 25.1 de la población atendida era rural (Departamento de Divul-gaçäo Estatística do Brasil, 1970: 59).
36 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
serción se mantuvo extremadamente alta; en 1963 menos del 10% de los estudian tes matriculados en el primer grado de primaria lograron terminar el mí nimo exigido; esto es, cuatro años de educación; en el mismo perio-do se estimó oficialmente una tasa de repetición de 35.8% (Bonilla, 1965: 202). En este mismo año, sólo 4.2% de la población en la escuela primaria atendía el quinto y sexto grado, y en 1964 menos de una cuarta parte de los estudiantes a nivel secundario pertenecían a sectores de bajos ingre-sos, manteniendo así la estructura piramidal del sistema.
A esto deben agregarse las notables diferencias existentes entre escue las públicas y privadas. En 1965, el 64.4% de las escuelas secun-darias eran privadas, lo que en la práctica significaba mejores condiciones materiales, profesores mejor calificados, más bajas tasas de repetición y deserción, así como mayores posibilidades de acceso a los niveles su-periores del sistema, en los que se continuaba formando profesionales en las carreras tradicionales. Harrell (1968: 17) señala que sólo algunas escuelas presta ban un servicio real, en cambio otras tenían como objetivo principal recolectar grandes montos de dinero por efecto de matrículas a cambio de un mínimo de instrucción.
Como consecuencia de la ineficiencia del sistema para atender las necesidades del proceso de industrialización, se desarrolló la enseñanza técnica que, administrativa y financieramente depende de la industria pri-vada, con el fin de satisfacer los incrementos en las necesidades de fuer za de trabajo semicalificada que experimentó dicha industria (Lauwerys and Scalon, 1969: 210-225).
Entre las transformaciones que afectaron al sistema educacional du-rante este periodo podrían mencionarse las siguientes: En primer lugar, la creciente participación de un sector tecnocrático en materias educacio-nales, cuya principal tarea fue adaptar el sistema educacional a las nece-sidades inmediatas de la estrategia de desarrollo del gobierno. Así, en 1962 surge el Plan Nacional de Educación para el periodo 1963-1970, en el cual se enfatiza la necesidad de la planificación integral del proceso de des arrollo económico y social, en que se atribuye a la educación un rol clave. En opinión de Franz-Wilhelm, (1975: 61).
El aspecto más importante de este esfuerzo no fue el plan en sí mismo (el cual fue aplicado sólo en fragmentos) sino el hecho de que la iniciativa, en el campo de las políticas educacionales, cesó definitivamente de pertenecer a educadores profesionales y llegó a ser posesión de tecnócratas, en su mayoría economistas. Ellos no concibieron la educación como un instrumento para la emancipa ción humana o social, ni como la defensa de los intereses de clase, sino como un mecanismo para producir “recursos humanos”.
Esta situación llega a ser crucial en el análisis de los años siguientes cuando los militares empiezan a desarrollar su modelo político-económi co
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 37
en el cual la élite tecnocrática juega un papel substancial. La mentalidad del sector que elaboró el Plan Nacional de Educación fue un fiel reflejo de la corriente desarrollista –basada en la teoría del capital humano y sustentada por importantes organismos internacionales– la cual atribuía a la tecnología y a la función técnica el carácter de herramienta neutra, esencial para un proceso de desarrollo.
Un segundo hecho relevante que afectó positivamente a la educa ción en el período anterior al golpe militar, fue la creciente importancia que al-canzó la: campaña de alfabetización dentro del contexto político nacional. La alta tasa de analfabetismo, una de las mayores de América Latina, y las grandes diferencias entre zonas urbanas y rurales, consti tuyeron al-gunos de los obstáculos principales, enfrentados, principal mente, por el régimen de Goular, para desarrollar política y culturalmen te a las masas (Daly, 1970: 536-547). En 1950 la tasa de analfabetismo de la población sobre 15 años alcanzó aproximadamente un 50%, y en 1960 registró un 39% (Departamento de Divulgaçäo Estatística de Brasil, 1951, 1961).
En el marco de esta realidad, se estimuló el surgimiento de un fuerte movimiento de educación de adultos principalmente en las áreas rurales (Freire, 1970), el cual desempeñó una función crucial en el desarrollo polí-tico de la población, así como en el desarrollo de una base popular para el régimen vigente. La campaña de educación de adultos llegó a servir a las tendencias políticas en conflicto: las fuerzas de izquierda que mantenían su apoyo al gobierno, vieron en el proceso de alfabetización y educación de adultos una forma de fortificar su base popular en las áreas rurales, logrando una forma de consolidación política a nivel na cional; en cambio, la burguesía y la élite militar vieron en ella el peligro de una futura orga-nización popular que podría llegar a significar, desde su perspectiva, la emergencia de un estado de desorden social que pon dría en peligro sus intereses de clase.
En tercer lugar durante este periodo, existió una influencia y par ti ci-pa ción creciente de los grupos intelectuales de izquierda al interior del sistema educacional, principalmente en las universidades y centros de estudios superiores; paralelamente hubo un surgimiento de movi mientos estudiantiles pro-izquierdistas organizados, cuyos resultados más direc-tos fueron: el aumento de manifestaciones públicas en que exigían una mayor radicalización de parte del gobierno en contra de los intereses de la burguesía nacional y de la influencia de los capitales extranjeros so-bre la economía; la radicalización progresiva de algunos sectores de la clase media y de un importante sector de los intelectuales; el incre mento en la organización de la clase trabajadora, especialmente en los grandes centros industriales, y la “politización” del sistema educacional y su uso como instrumento de desarrollo político de la población. Estos hechos fue-ron algunos de los argumentos usados por los sectores pro-mi litares para apoyar una creciente oposición al gobierno de Goular, que culminó con el golpe militar de 1964.
38 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
III. LA EDUCACIÓN BAJO EL RÉGIMEN MILITAR
Una vez asumido el poder por la élite militar, es posible distinguir, entre otros, tres objetivos generales perseguidos en educación, en el con texto de la nueva orientación política y económica del sistema.
Primero, la consolidación ideológica del régimen, utilizando el sis tema educacional como vía de transmisión y reproducción de los nuevos va-lores, y como uno de los medios principales para desarrollar en la ge-neración joven una conciencia nacionalista que sirviera en el futuro de base a las políticas internas y externas.15 Este proceso de indoctrinación se ha facilitado mediante la eliminación sistemática de los sectores ideo-lógicamente contrarios al sistema, principalmente al interior de los cen tros de estudios superiores y organizaciones laborales; a través de la instru-mentalización de los medios de comunicación de masas a escala nacio-nal, y por la imposición de programas curriculares de “educación política” al interior de la escuela, especialmente creados por la Escuela Superior de Guerra, como es el caso de la asignatura obligatoria de Edu cación Oral y Cívica (Franz-Wilhelm, 1975:67).
Segundo, la consolidación política del sistema, para lo cual se ha in-tentado crear un apoyo de masas sobre todo en los sectores de clase me-dia. Para lograr este propósito se han atendido prioritariamente aque llos niveles del sistema educacional que permiten satisfacer las necesida des educacionales de esos sectores, que ven en la educación un instrumen to efectivo de movilidad social. Se ha puesto especial énfasis en los nive les secundario y superior; las políticas de financiamiento han favorecido prin-cipalmente a los sectores urbanos, implementando programas y pro yectos bajo la asistencia directa de agencias internacionales, tales como la AID y el Banco Mundial.
15 El General Golbery do Couto e Silva, uno de los ideólogos más importantes del régimen ha señalado: “Ser nacionalista es reconocer la lealtad a la nación como la lealtad suprema, de la cual un individuo es una parte insignificante pero sin em bargo activa. Ser nacionalista es poner los verdaderos intereses de la nación por sobre cualquier otro interés (individual o de grupo) y por sobre todas las posicio nes regionales o locales. Ser nacionalista es estar siempre listo a rechazar cualquier doctrina, cualquier teoría, ideología, sentimiento, pasión, ideal o valores que apa rezcan nocivos y, de hecho, incompatibles con la lealtad suprema que se debe dedicar a la nación por sobre todo. Por lo tanto, nacionalismo es, debería ser y de be ser un absoluto” (Comblin, 1976: 60). .
En relación con esta misma idea, el presidente Castello Branco indicó que “la idea de nacionalismo es manipulada por ciertos grupos para evitar la competencia y mantener una posición de mercado, es usada para impedir la importación de tecnología externa para man-tener los recursos aprisionados en el suelo, para lo cual no hay capitales de explotación; es manipulada por la izquierda alienada para impedir el fortalecimiento del sistema capitalista y las instituciones democráticas de Occidente” (Castello Branco,1966).
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 39
Tercero, la consolidación económica del régimen, a través de la ca-nalización de un flujo permanente de mano de obra hacia el sector in-dustrial controlado por las empresas multinacionales, el cual ha estado formado por mano de obra barata procedente de los niveles más bajos del sistema educacional hacia el sistema productivo, lo que ha generado el desarrollo de un mercado de trabajo limitado en sus oportunidades, pero altamente selectivo y competitivo; favoreciendo a su vez la man tención de un sistema de salarios a niveles de explotación.16
Paralelamente, el gobierno ha dedicado considerables esfuerzos e in-versiones al desarrollo de programas de capacitación técnico-profe sional a lo largo del país, que responden directamente a la incorpora ción de me-dios avanzados de producción; se han desarrollado programas de edu-cación de adultos, tal como el Movimiento Brasileño de Alfabeti zación de Adultos (MOBRAL),17 cuyo objetivo ha sido reducir el alto índice de educa-ción a los sectores no atendidos o expulsados por el sis tema regular (Da Costa e Silva, 1969: 20).
En general, las políticas educacionales han estado orientadas duran te este período, a acomodar la estructura educacional existente a las nue vas estrategias económicas generadas por la élite tecnocrática.18
Superada la crisis política sufrida por el régimen en 1968, tras la cual triunfó la posición de la “línea dura” sobre la posición de una “de mocracia tutelar” mantenida por el gobierno de Castello Branco, ha seguido un pe-
16 En 1970, más del 50% de los trabajadores recibía el salario mínimo establecido por el Gobierno, que de $ 49.14 dólares en 1960 había disminuido a $ 40.53 dóla res en 1970 (Opinäo, 1973: 6); no obstante, el tiempo mínimo de trabajo necesa rio para adquirir una dieta de sobrevivencia había aumentado de 57:27 horas 100:45 horas en el mismo periodo (Serra, 1973: 139; Dieese em Resumo, 1970).
17 MOBRAL fue creado en 1967 comenzando a operar el 8 de septiembre de 1970 bajo el carácter de Fundación, lo que ha permitido que sea administrado al modo de las empresas privadas (Cairns, 1975: 15).
Uno de los principales objetivos como programa de alfabetización es la forma ción del capital humano necesario para el proceso de desarrollo (UNESCO, 1973: 2), para lo cual cuenta con uno de los presupuestos más elevados para un progra ma de esta naturaleza. En 1971, se destinaron al programa 14 millones de dólares, suma que aumentó a 20 millones en 1972, a 40 millones en 1973, a 44 millones en 1974 y, aproximadamente, a 54 millones en 1975. No obstante, en opinión de al gunas agencias internacionales como UNESCO, se considera como uno de los pro gramas más efectivos y de más bajo costo por alumno alfabe-tizado (Gobierno Brasileño, 1973: 32-33).
18 Quienes hayan elaborado las políticas educacionales básicas durante el régimen mi-litar, constituyen un grupo formado principalmente por economistas y técnicos que trabajan en el Ministerio de Planeamiento, directamente asociado a la élite tec nocrática que dirige el modelo de desarrollo (Ames, 1976: 261-290).
40 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
riodo de estabilización política en el cual ha llegado a ser cada vez más evidente y definido el rol dado a la educación en el proceso de desarrollo; ello, conjuntamente con la emergencia de nuevas formas de institucionali-dad a todos los niveles, y la orientación de la vida cultu ral y política del país dentro de los límites fijados por la Doctrina de Seguridad Nacional, principal cuerpo teórico que define y determina la “flexibilidad” del sistema.
Una de las primeras acciones realizadas por el régimen militar en el renglón educativo, fue la revisión del Plan Nacional de Educación apro-bado en 1962. En Marzo de 1965, el Consejo Federal de Educación aprobó un Plan Revisado de Educación para el periodo 1965-1970, directamente relacionado al programa general de desarrollo presenta do en el Programa Estratégico en el cual se estableció la orientación general de la educación, recalcando su carácter universal, la necesidad de estrechar la integración entre las funciones del sistema educativo y los requerimientos del proceso de desarrollo económico, la necesidad de racionalizar la asignación de recursos y la necesidad de mejorar la eficien cia y la calidad del sistema educacional.
El argumento empleado para justificar la “revisión” del Plan Na cional de Educación se fundó, particularmente, en las dificultades de financiamiento que afectaron la implementación de los cambios pro puestos por el gobier-no de Goular; sin embargo, más allá de estos obs táculos reales, el motivo de fondo fue la necesidad de parte del gobierno militar de reorganizar el sistema educacional en una línea acorde con sus principios ideológicos y económicos, de tal manera que la educación cumpliera efectivamente un rol al servicio del nuevo sistema.
El Programa Estratégico establecía que:
El desarrollo acelerado —manteniendo control sobre la inflación—, el progre-so social y la expansión de las oportunidades de empleo… [exigen]… poner a la educación como el instrumento más impor tante para obtener sistemática-mente, los objetivos económicos y sociales… Como instrumento de desarrollo acelerado, el rol de la educación llega a ser extremadamente importante para el pro greso tecnológico... Como instrumento para el progreso social, la edu-cación brasileña garantizará la participación de todas las ca tegorías sociales en los resultados del desarrollo (Ministério de Planejamento e Coordinaçäo Geral, 1969: XII, 1-3; XVI,6).
Al mismo tiempo, el reporte Plano Nacional de Educa çao 1962 Revisäo de 1965 (1966), publicado por el Ministerio de Educación y Cultura, esta-blecía algunos objetivos específicos con relación a la edu cación primaria y secundaria, que debían alcanzarse en 1970; a manera de ejemplo, cita-mos los siguientes:
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 41
1. Matricular en los cuatro primeros años, un cien por ciento de la población entre 7 y 11 años, y un setenta por ciento entre 12 y 14 años en quinto y sexto grado.2. Matricular en los primeros grados del primer ciclo de los cursos de nivel medio, un treinta por ciento del grupo entre las edades de 11 y 14 años, y un cincuenta por ciento de los que tienen entre 15 y 18 años en los dos últimos grados del mismo ciclo. Del mismo modo, un treinta por ciento del grupo de edad entre 15 y 18 años deben ser matriculados en el segundo ciclo del nivel secundario.3. Expandir las matrículas en establecimientos de educación superior, de tal forma de poder absorber, al menos, la mitad de los graduados de nivel medio.
Junto con las políticas específicas para reformar el sistema escolar vigente, el gobierno impulsó una revisión administrativa orientada a es-timular el financiamiento de la educación por parte de los sectores pri vados nacionales e internacionales; en el Programa Estratégico se indi caba al respecto:
… la revisión administrativa debe considerar un sistema para financiar la edu-cación, orientado a obtener recursos de fuentes internas y externas para ser aplicados a programas y proyectos prioritarios (1969: XIII, 11).
En general, las políticas educacionales durante el periodo 1964-1970 pueden agruparse en tres grandes tipos: atención prioritaria a la educación universitaria, expansión cuantitativa de los niveles primario y secundario y, creación de mecanismos de financiamiento otorgando amplia participa-ción al sector privado, particularmente al sector indus trial. Sólo en 1971, después de una evaluación interna del período 1965- 1970, el gobierno aprobó formalmente una ley por la cual se reformaban algunos aspectos de la educación primaria y secundaria; esto ocurría después de cinco años durante los cuales se había logrado un alto grado de control y depuración del sistem educacional. Según Franz.Wilhelm, (1975: 65) algunos de los principales puntos señalados por esta ley fueron:
a) Unificar la escuela primaria y los Ginasios, creando un tronco común de Ensino Fundamental (Educación Básica) de ocho años, el cual llegará a ser (efectivamente) obligatorio y gratuito en 1980; b) reducir la escuela secundaria a colégios de tres o cuatro años los cuales (clásico, comercial, científico, nor-mal, industrial y agrícola) serán considerados equivalentes y darán acceso a la Universidad, al mismo tiempo que prepararán estudiantes para actividades profesionales inmediatas; como principio, estos deberán estar agrupados en
42 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
un tipo de escuela superior comprehensiva; c) proveer una segunda vía de acceso a (colégios y) universidades, para aquellos que no han tenido la opor-tunidad de seguir el cami no regular.
A nivel universitario, el énfasis se puso en canalizar estudiantes hacia áreas profesionales de influencia directa en el flujo de recursos humanos al sistema productivo; la universidad llegó a ser de este modo, la fuente más importante de profesionales calificados que, en opinión de los milita-res brasileños, necesitaba la sociedad brasileña moderna (Mor ley y Wi-lliamson, 1974: 33-60).
Sin embargo, es posible advertir un cambio en la orientación del siste-ma, la nueva ley educacional enfatiza la relación entre la educación y el crecimiento económico, ignorando prácticamente las demandas educacio-nales de la clase media, así por ejemplo, se regula el acceso a algunas áreas de educación secundaria y universitaria atendiendo pri meramente los criterios de “retorno de la inversión” manejados por el gobierno, más que los de status y movilidad perseguidos por los sectores de clase me-dia. Paralelamente se intensifica el proceso de indoctrinación ideológica al interior de la escuela.
Según la propaganda oficial, una de las mayores preocupaciones del gobierno es expandir el sistema educacional con el objeto de atender, por una parte, las necesidades de la población, básicamente en lo que se refiere a educación primaria, y por otra, las necesidades del proce-so pro ductivo, de desarrollo y modernización en que está empeñado el régimen. No obstante en los últimos diez años es posible observar que, en lugar de resolverse los problemas existentes, éstos se han incremen-tado; la edu cación continúa reflejando y reproduciendo una sociedad de clases al tamente jerarquizada, en donde amplios sectores de la pobla-ción perma necen marginados en cuanto a la distribución de la riqueza y a la parti cipación en la toma de decisiones. El sistema educacional sigue siendo altamente selectivo, con escasa capacidad de retención de la po-blación que atiende, concentrado en los centros urbanos en desmedro de las grandes zonas rurales que continúan recibiendo escasa asistencia y, fun damentalmente, cada vez más al servicio de la élite que controla la economía nacional.
Las inversiones en educación manifiestan un aumento considerable en los últimos años. En 1973 el gasto público en educación ascendió a un 2.9% del producto nacional bruto, representando un 15.2% de los gastos públicos totales.19 Los gastos corrientes en educación como porcentaje
19 Al analizar la distribución de fondos destinados a educación, es necesario tener pre-sente el número de unidades escolares controladas por cada nivel administra tivo. En 1973, el Gobierno Federal controlaba 48 unidades escolares de un total de 8 185, en su mayoría centros de educación superior; los Estados controlaban 2 600, las Municipalidades 1 387 y el sector privado 4 150, financiadas parcial mente por el gobierno.
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 43
de los gastos totales fueron aproximadamente de un 87.8, del cual 68.5 correspondió a salarios de profesores (UNESCO, 1967: 868).
A pesar del aumento global de las inversiones en educación experi-mentado a partir de 1964, la estructura del sistema permanece sin sufrir cambios substanciales. Gran parte de los fondos invertidos son absorbi-dos por el sector urbano del sistema, favoreciendo a las grandes ciudades donde se encuentran ubicados los establecimientos públicos y privados de mayor importancia, afectando no sólo la educación regular sino también los pro gramas de educación de adultos, de entrenamiento de trabajadores y de alfabetización.
Una situación similar ocurre entre la educación primaria, secundaria y universitaria; las inversiones se han orientado a satisfacer las necesida-des de la educación superior y secundaria por sobre las necesidades de la edu cación primaria, lo que manifiesta el carácter de clase que orienta al sis tema.
Al analizar el aumento de matrículas por niveles, es posible observar cómo la educación primaria ha sido postergada en comparación con la secundaria y universitaria, a pesar de la gran población que requiere aten ción en este nivel del sistema. Según las cifras entregadas en el cuadro 1, la educación primaria mantuvo un promedio de aumento de matrículas de 8.3% entre 1961 y 1964, el cual se redujo a 4.1 entre 1965 y 1968, y a 4.2 entre 1969 y 1972, siendo 4.9 para el periodo 1965-72. La educa ción secundaria, en cambio de un 11.2% de aumento promedio en el periodo 1961-1964, creció a un 14.1 promedio entre 1965 y 1968, y a un 15 promedio entre 1969-72, registrando un aumento de 22.2 promedio durante el periodo 1965-72.
El énfasis puesto en el nivel universitario en cuanto al aumento de matrí-culas, refleja el interés del gobierno por desarrollar un sistema edu cacional cuyo flujo permita alimentar el sistema productivo con el perso nal capaz de mantener el desarrollo tecnológico del sistema económico, satisfacien-do las necesidades de un sistema industrial con demandas cre cientes de profesionales. El nivel secundario ha recibido especial atención, dado que en la práctica es la fuente más directa que alimenta el mercado de trabajo con mano de obra semicalificada y produce el personal “educado” que se canaliza hacia el aparato burocrático altamente desarrollado.
Por su parte, la expansión del nivel primario responde principalmente a dos objetivos dentro de la estrategia del gobierno; por un lado, la reduc-ción del analfabetismo que afecta directamente a los sectores de ingresos más bajos de la sociedad, y por otro, entregar a estos sectores el mínimo de educación necesaria que permita su incorporación activa a los niveles más bajos del sistema productivo.
Otro indicador que permite observar la atención dada al nivel secun-dario sobre la educación primaria, es la implementación de escuelas y maestros para ambos niveles. De los datos contenidos en el cuadro 2, se deduce que, a nivel de educación primaria, el número de escuelas aumen-tó un 65.6% durante 1961-72 y 32.5 entre 1965 y 1972, con un 5.0 y un 4.6
44 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
de promedio anual, respectivamente. El número de maestros de primaria aumentó un 114.5% entre 1961 y 1972, con un promedio anual de 7.8; en tanto que en 1965-72 el aumento fue de 49.5 con promedio anual de 6.4. A nivel secundario, el número de escuelas aumentó un 100.1% entre 1961-71, con un promedio anual de 7.0 mientras que en 1965-71 el au-mento fue de 70.1, con un promedio anual de 9.0; a este nivel, el número de profesores aumentó un 236.9% entre 1961-72, con un promedio anual de 11.8, y entre 1965-72 aumentó 156.8, con un 13.9 de promedio anual.
CUADRO 1BRASIL. AUMENTO DE MATRÍCULA POR NIVELES DE DUCACIÓN
1961-1972
Año Educación Primaria Educación secundaria Educación
universitaria
Estudiantes Porcentaje de aumento Estudiantes Porcentaje
de aumentoPorcentaje de aumento
1961 7 798 732 4.6 1 355 163 9.5 5.01962 8 535 823 9.5 1 515 834 11.9 8.41963 9 299 441 9.1 1 719 589 13.4 14.81964 10 217 324 9.9 1 892 711 10.1 14.1
1965 9 923 183 -2.9 2 154 430 13.8 9.61966 10 695 391 7.8 2 483 212 15.3 15.01967 11 202 360 4.7 2 808 968 13.1 18.41968 11 943 506 6.6 3 205 689 14.1 31.3
1969 12 294 343 2.9 3 629 375 13.2 22.71970 12 812 029 4.2 4 086 073 12.6 24.11971 13 623 388 6.3 4 562 126 11.7 30.41972 14 082 098 3.4 5 588 583 22.5 26.3
Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA), Instituto Interamericano de Estadística, América en cifras. 1970-1974, Situación cultural, Educación y otros Aspectos Culturales, Washington, D.C. 1970: pp. 102, 119, 151, 226; 1974: pp. 93, 150.
Si se observa el número de estudiantes atendidos por cada nivel, se tiene que en 1972 cerca de 14.1 millones asistían a la escuela primaria, de una población de 25.8 millones entre la edad de 5 a 14 años; es decir, un 55.6%. Para el periodo 1961-72, el número promedio de estudiantes
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 45
CUADRO 2BRASIL. FACILIDADES ESCOLARES
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA1961-1972
EDUCACIÓN PRIMARIA
Unidades escolares Profesores
Año Total % aumento Públicas Privadas Total %
aumento
Alumnos por
profesor1961 99 677 90 380 9 297 245 096 8.7 31.8 1962 106 901 7.2 97 317 9 584 277 780 13.3 30.7 1963 115 637 8.2 105 983 9 654 302 191 8.8 30.71964 124 946 8.1 114 173 10 773 336 903 11.5 30.3 1965 124 526 -0.3 114 856 9 670 351 466 4.3 28.2 1966 127 355 2.4 117 829 9 526 393 001 11.8 27.2 1967 122 909 -3.5 108 697 9 132 383 132 -2.5 29.2 1968 134 909 9.8 125 677 9 232 423 145 10.4 28.2 1969 145 479 7.8 135 807 9 672 438 928 3.7 28.0 1970 146 136 0.5 136 824 9 312 457 406 4.2 28.0 1971 153 142 4.8 142 993 10 149 510 285 11.6 26.7 1972 165 051 7.8 155 463 9 583 525 628 3.0 26.8
EDUCACIÓN SECUNDARIAUnidades escolares Profesores
Año Total % aumento Públicas Privadas Total %
aumento
Alumnos por
porfesor1961 7 786 2 703 5 083 110 474 5.0 12.31962 7 639 -1.9 2 427 5 212 106 934 -3.2 14.21963 8 339 9.2 2 808 5 531 120 570 12.8 14.31964 8 592 3.0 2 943 5 640 132 284 9.7 14.31965 9 196 7.0 3 266 5 930 144 943 9.6 14.91966 10 376 12.8 3 870 6 506 157 643 8.8 15.81967 11 555 11.4 4 462 7 093 181 675 15.2 15.51968 12 801 10.8 5 046 7 755 211 140 16.2 15.21969 13 710 7.1 5 570 8 140 265 273 25.6 13.61970 14 779 7.8 6 297 8 482 308 552 16.3 13.21971 15 641 5.8 7 011 8 630 336 212 8.9 13.61972 372 237 10.7 15.0
Fuente: Brasil: Departamento de Divulgaçäo Estatístico de Brasil, Anuario Estatístico de Brasil, 1968, 1970, 1971, 1974, Río de Janeiro, 1969, 1971, 1972, 1975.
Organización de los Estados Americanos (OEA), Instituto Interamericano de Estadística, América en Cifras 1970, 1974, Situación Cultural, Educación y otros aspectos Culturales, Washington, D.C.
46 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
por maestro a nivel primario fue de 28.8 alumnos por cada maestro; sin embargo, en términos reales esta cifra llega a ser mucho mayor al con-siderar las dificultades existentes entre escuelas públicas y privadas, así como las diferencias existentes entre zonas urbanas y rurales. A nivel se-cundario, de una población de 10.3 millones entre la edad de 15 a 19 años en 1970, sólo 5.6 millones asistían a la escuela; esto es, 54.5%, con una relación promedio de 14.3 alumnos por maestro para el periodo 1961-72. (Departamento de Divulgaçäo Estatística do Brasil, 1975: 58).
Las diferencias a este respecto entre educación primaria y secun daria llegan a ser aún más profundas, si se considera el número de cursos ofre-cidos a nivel secundario por los sectores público y privado en cada ci-clo. De acuerdo con los datos entregados en el cuadro 3 para el periodo 1965-72, el sector privado, a nivel secundario, no sólo atendía proporcio-nalmente un número reducido de estudiantes, sino que concentraba un mayor número de escuelas (ver cuadro 2) y ofrecía un número más ele-vado de cursos (ver cuadro 3); esto permite estimar que la proporción de estudiantes por maestro, en este sector, es mucho menor que la que priva en el sector público.
CUADRO 3BRASIL. EDUCACIÓN SECUNDARIA. NÚMERO DE CURSOS POR
CICLO Y AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 1965-1972
CICLO GINASIAL CICLO COLEGIALAño Total Público Privado Total Público Privado Total
1965 9 196 2 043 3 609 5 652 1 223 2 321 3 5441966 10 376 2 444 3 871 6 315 1 426 2 635 4 0611967 11 555 2 640 4 126 6 766 1 822 2 967 4 7891968 12 801 2 938 4 430 7 368 2 108 3 325 5 4331969 13 710 3 474 4 685 8 159 2 096 3 455 5 5511970 14 779 3 942 4 803 8 245 2 355 3 679 6 0341971 15 641 4 321 4 827 9 148 2 690 3 803 6 4931972 22 958 7 938 6 138 14 076 4 071 4 811 8 882
Fuente: Brasil. Departamento de Divulgaçäo Estatístico de Brasil, Anúario Estatístico de Brasil, 1968, 1970, 1971, 1974, Río de Janeiro, 1969, 1971, 1972, 1975. 1968: p. 519, 1970: p. 671, 1971: p. 659, 1974: p. 759.
No obstante, a pesar de que la educación secundaria es uno de los sectores atendidos por el gobierno, no ha cambiado su conformación in-
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 47
terna. Durante el periodo 1965-72 la matrícula total aumentó 159.4% con un promedio anual de 14.6, sirviendo a un 18.5 de la población entre 10 y 19 años. Al observar las cifras del cuadro 4, se aprecia que no ha variado substancialmente la distribución de estudiantes a este nivel, con excep-ción de la relación entre escuela pública y privada. El incremento de matrí-culas para este periodo ha sido de un 261.3% para el sector público y 65.6 para el privado, lo que mostraría la tendencia a cubrir las necesidades de la estrategia de crecimiento eco nómico antes que las demandas de los sectores de clase media. Sin em bargo, las diferencias en matrícula entre el primero y segundo ciclos muestran la estructura piramidal del sistema a este nivel. Por su parte, la relación entre la Secundaria Común y la educa-ción Normal y Vocacional, indica que permanece la tendencia a considerar la Secundaria Común como el principal canal de acceso a la Universidad, o al menos, como el servicio más demandado.
El aumento de matrículas para el periodo 1965-71 en la Secundaria Común ha sido 123%, mientras que en la Vocacional —que incluye la educación Agrícola, Industrial y Comercial— ha sido 109.6 y para la Nor-mal, 36.4.
Sin embargo, el problema más crítico que afecta a la educación brasi-leña es la selectividad del sistema. La expansión cuantitativa que ha teni-do bajo el gobierno militar podría indicar que ha mejorado las condiciones de acceso, pero no las condiciones de permanencia dentro del sistema.
Existirían al menos dos situaciones concretas que permitirían concluir que la estructura piramidal del sistema se ha mantenido sin variacio nes significativas, más aún, que la base de la pirámide se ha ampliado en una proporción desigual a la expansión que ha tenido la cúspide; esto es, que de hecho han existido más alumnos atendidos por el sistema; pero ello no significa que más individuos hayan tenido éxito dentro de él; por el contra-rio, denota un mayor número de estudiantes que dejan la escuela después de los primeros años de primaria para engrosar las filas de mano de obra barata que se está ofreciendo en el mercado de trabajo.
Una de las situaciones señaladas, sería la política presentada en el Programa Estratégico, la cual se estaría aplicando al sistema educacional globalmente. En el Programa se indicaba:
Considerando el caso de los países en proceso de desarrollo, como Brasil, es necesaria una selectividad si se considera la falta de recursos para expandir la capacidad de los niveles más altos de educación (1969: XIII, 28).
Esta situación pareciera ser contradictoria si se toman en cuenta las necesidades objetivas que tiene la sociedad brasileña en educación, la retórica defiende una educación universal y el considerable aumen to de inversiones en educación;
48 R
EV
ISTA D
EL C
EE
Vol. VIII N
úm. 1, 1978
CUADRO 4BRASIL. EDUCACIÓN SECUNDARIA
MATRÍCULA POR CICLO, TIPO DE EDUCACIÓN Y AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 1965-1972
AñoTotal de alumno
Ciclo Tipo Autoridad
Ginasial Colegio Secundaria común Vocacional Normal Pública Privada
1965 2 154 430 1 645 320 509 110 1 553 699 380 459 220 272 1 033 272 1 121 1581966 2 483 212 1 889 799 593 413 1 805 247 412 339 265 626 1 259 156 1 224 0561967 2 808 968 2 120 666 688 302 2 011 378 482 018 315 572 1 465 567 1 343 4011968 3 205 689 2 404 614 801 075 1 744 513 1 461 1761969 3 629 375 2 719 165 910 210 2 689 458 602 000 337 917 2 056 992 1 572 3831970 4 086 073 3 082 598 1 003 475 3 055 652 682 548 347 873 2 448 512 1 637 5611971 4 562 126 3 442 705 1 119 421 3 464 088 797 487 300 551 2 860 200 1 701 9261972 5 588 583 4 288 646 1 299 937 3 732 160 1 856 423
Fuente: Departamento de Divulgaçäo Estatística do Brasil, Anúario Estatístico do Brasil 1968, 1971, 1974, Rio de Janeiro, 1969, 1972, 1975. Organización de los Estados Americanos (OEA), Instituto Interamericano de Estadística, América en Cifras 1974, Situación
Cultural, Educación y otros Aspectos Culturales, Washimgton, D.C., 1975; p. 126.
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 49
La segunda situación significativa surge al considerar las cifras exis-tentes respecto a deserción y repetición tanto a nivel primario como se-cundario.
De acuerdo con los datos entregados en el cuadro 5 para el perio-do 1967-1972, la tasa de repetición sobre matrícula total en educación primaria ha disminuido de 21.2 a 17.7%; sin embargo, la repitencia por curso muestra que en los tres primeros grados se ha mantenido conside-rablemente alta, lo que permite presumir que los beneficios en acceso, a consecuencia de la expansión cualitativa, se ha visto disminuida por las posibilidades de éxito y permanencia dentro del sistema.
CUADRO 5BRASIL. EDUCACIÓN PRIMARIA
REPITIENTES POR GRADOS1967-1972
Año Total de repitientes
Porcentaje sobre la matrícula
total
Porcentaje de repitientes sobre la matrícula total por grados
1° 2° 3° 4° 5° 6°
1967 2 370 009 21.2 27.9 18.5 15.4 10.5 8.2 7.51968 2 565 798 21.5 28.6 18.1 15.8 10.6 8.7 5.41969 2 310 063 18.8 25.5 15.8 13.2 9.0 8.5 3.81970 2 465 124 19.2 27.8 15.7 11.6 8.5 7.8 4.61971 2 196 292 16.1 23.0 12.5 10.6 8.4 8.1 4.61972 2 497 990 17.7 23.5 14.9 11.0 10.4 7.5 14.2
Fuente: Brasil. Departamento de Divulgaçäo Estatística do Brasil, Anúario Estatístico do Brasil 1968, 1971, 1974, Rio de Janeiro, 1969, 1972, 1975.
Tomando las cifras oficiales de repetición, se observa una disminu-ción en el porcentaje de repitientes en los cursos más altos de la es-cuela primaria, analizando esta situación a la luz de las características socioeconómicas de la sociedad brasileña, y considerando la tendencia de comportamiento de los sistemas educacionales en América Latina, es posible deducir que existe un proceso de selección dentro del sistema escolar por el cual sólo un número reducido de alumnos puede alcanzar los últimos grados de primaria, dado que un alto porcentaje es eliminado o dejado atrás en los primeros años de escolaridad. Contrariamente a lo que podría pensarse, la disminución de la repetición en los últimos grados de educación primaria no corresponde evaluarla en términos de estándares
50 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
de calidad o de eficiencia de los mecanismos de retención; el hecho con-creto es que, a esas alturas del sistema, ya han sido removidos los indivi-duos más vulnerables enviándolos fuera de la escuela, y así, al igual que en el sistema social global, los niveles más altos de la educación primaria pueden ser alcanzados sólo por quienes han sobrevivido, los mismos que han sido favorecidos por el sistema social en términos de salud; nutrición y mejores condiciones de vida. En este sentido, la sobrevivencia, tanto en el caso de Brasil como en los de muchos otros países latinoamericanos, no es un problema determinado por la repetición, ni es un problema con-cerniente prioritariamente al sistema educacional per se.
Ernesto Schiefelbein, al analizar la educación en América Latina, se-ñala que el problema de deserción, como causa de la baja retención de la escuela primaria, ha sido “altamente sobreestimado”; que se ha asumido que los problemas enfrentados por los estudiantes son de carácter socio-económico, ubicando la solución a ellos más allá de las fronteras de la escuela, y que la raíz del problema de baja retención del sistema educa-cional a nivel primario es la repetición (1975: 468), concluyendo de este modo, que “repetición significa ineficiencia” (1975: 486).
Siguiendo la lógica del argumento presentado por Schiefelbein, se ten-dría que concluir que la alta deserción es un problema de calidad de la educación, el que a su vez es un problema de eficiencia, y que ambos son independientes de las condiciones sociales y económicas objetivas que afectan a la sociedad globalmente, lo que implicaría al mismo tiempo que, mejorando la eficiencia de la escuela, mejoraría su calidad y por lo mismo aumentaría la retención del sistema.
No es el propósito aquí discutir en detalle los alcances y desvia-ciones de las derivaciones del pensamiento desarrollista en la educación latinoame ricana, o los efectos, de la ideología de la eficiencia en el campo de la educación (Carnoy, 1976: 245-268); sin embargo, cabe señalar que la evolución de la educación latinoamericana, y particularmente en el caso de Brasil, muestra que a pesar de los esfuerzos por mejorar la efi ciencia de la escuela como elemento semiaislado de la estructura socio económica —aumentando las inversiones en educación, adoptando mode los y filoso-fías educacionales de las experiencias obtenidas en los países desarrolla-dos, y aumentando la importancia del papel de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje— no ha surgido, como consecuencia, la dismi-nución de la selectividad de la escuela, ni ha aumentado su capa cidad de retención, ni tampoco han disminuido las altas tasas de repeti ción.
En general, pareciera que existe mayor evidencia para pensar que los problemas que afectan a la escuela no son primariamente problemas de efi ciencia, ni intrínsecos al sistema educacional; por el contrario, pareciera que los problemas de la escuela deben analizarse a la luz de lo que está sucediendo fuera de ella, y ser considerados como efecto directo de aque-llos que están afectando a la estructura socio-económica global, en el con-texto de un estado político, económico y cultural de dependencia.
E
DU
CA
CIÓ
N Y G
OB
IER
NO
MILITA
R E
N B
RA
SIL
51
CUADRO 6BRASIL. EDUCACIÓN PRIMARIA
DESERCIÓN POR GRADOS1965-1972
Año Matrícula Total 1° % 2° % 3° % 4° % 5° % 6°
1965 9 923 183 4 949 815 2 051 076 1 479 008 1 007 882 354 580 62 822 55.1 19.2 23.1 59.3 87.4
1966 10 695 391 5 208 365 2 223 048 1 658 027 1 150 836 410 596 44 519 55.6 20.6 26.1 58.8 89.3
1967 11 202 360 5 381 486 2 311 210 1 766 193 1 255 258 474 157 44 056
54.3 16.8 23.3 61.4 90.61968 11 943 506 5 692 105 2 456 733 1 923 469 1 353 892 472 670 44 637
54.5 19.2 23.6 63.6 92.51969 12 294 343 5 719 518 2 592 356 1 984 679 1 469 477 492 766 35 547
51.1 19.2 19.8 66.9 89.61970 12 812 029 5 790 816 2 799 364 2 094 373 1 590 311 485 935 51 230
48.1 18.9 16.7 68.3 87.51971 13 623 388 6 035 369 3 007 590 2 270 895 1 745 414 503 595 60 525
37.5 20.4 16.1 78.0 95.91972 14 082 093 6 135 540 3 771 850 2 393 416 1 904 559 384 686 20 830
Fuente: Brasil. Departamento de Divulgaçäo Estatística do Brasil. Anúario Estatístico do Brasil 1970, 1971, 1974, Rio de Janeiro, 1971, 1972, 1975.
52 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
De acuerdo con los datos presentados en el cuadro 6, Brasil tiene uno de los niveles más altos de deserción en América Latina. La tasa de de-serción para el periodo 1965-1972 para primer grado de primaria ha sido 50.8%; 19.2 para segundo; 21.2 para tercero, y 65.6 para cuarto.20
Considerando una promoción de estudiantes a través de los cinco gra-dos de educación primaria, se observa que de cada 100 alumnos que ingresaron a primer grado, sólo 10 sobrevivieron al inicio del quinto grado de los alumnos de la promoción de 1965; 9.3 de la promoción de 1966, y 9.4 de la promoción de 1967. Si se considera los que lograron terminar el quinto grado de primaria, se tiene que el sistema retuvo 8.9 estudiantes de cada cien ingresados en 1965 y 1966, y 8.7 estudiantes de los ingresados a primer grado en 1967. En este momento surge una pregunta respecto al papel causal que jugaría la repetición sobre esta situación de deserción.
Conforme a los datos de los cuadros 5 y 6, es posible deducir que, tomando en cuenta la promoción de 1967, esto es, 5 381 486 alumnos de primer grado, y que sólo 25% del total de 2 370 009 repitientes abandona el sistema de seis años, y que el 75% restante (1 786 994 estudiantes repitientes) sobreviven y logran alcanzar el quinto grado de educación pri-maria, se tendrá un total de 2 290 589 alumnos de la promoción de 1967 retenidos por el sistema, que logran tener éxito y un mínimo de educación que les ofrece escasas posibilidades en el mundo del trabajo fuera de la escuela.21
Aun en este caso, ideal para el presente estado de la educación bra-sileña, el sistema estaría en condiciones de retener sólo un 43.6% de los estudiantes que entran a primer grado, lo cual, en la práctica significa que aun con un relativamente bajo porcentaje de deserción debido a la repeti-ción, el sistema expulsa a la mitad de quienes entran a la escuela, lo cual difícilmente podría ser considerado alentador o reducirse a un problema de la escuela.22
20 En este caso, no se considera la matrícula del sexto de primaria para calcular la deserción, dado que el flujo hacia el ciclo secundario puede darse indistintamente desde el quinto o sexto grados, y, de hecho, es el quinto el que ha llegado a ser, en la práctica, el último grado de primaria.
21 Holsinger, en su estudio “Education and Occupational Attainment Process in Brazil”, concluye que la educación es el mayor determinante para obtener trabajo en la sociedad brasileña actual, desempeñando un rol aún más determinante en las ciudades más indus-trializadas (1975: 275).
22 A este respecto, es interesante analizar el efecto de la repetición sobre la deserción escolar en aquellos países que han creado un sistema de “promoción automática”, tales como Argentina y Chile; este último, a partir de 1965.
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 53
Por regla general, las condiciones actuales del sistema educacional brasileño y las formas en que el proceso de crecimiento económico ha afectado a los sectores de ingreso más bajo de la población, parecieran indicar que hasta el momento la educación continúa siendo un “servicio” que beneficia a una minoría, entregando al gran número restante las he-rramientas mínimas necesarias para integrar la mano de obra que se está ofreciendo en un mercado de trabajo que mantiene condiciones cada vez más extremas de explotación.
De acuerdo con el Censo de 1970, durante el periodo 1960-70 la es-colaridad formal de la población económicamente activa había mostrado variaciones significativas; el sector con educación primaria incompleta au-mentó de un 41.7% en 1960 a un 64.2 en 1970; en cambio el porcentaje de la población económicamente activa con educación primaria comple-ta disminuyó de un 50.5 a un 21.2 en el mismo periodo. Paralelamente, el sector con secundaria aumentó de un 6.3% a un 12.2 y la educación superior aumentó de un 1.2 a un 2.3 (Serra, 1973; 122); lo cual viene a indicar que una parte considerable de la población económicamente ac-tiva ha sufrido una evolución regresiva de su potencial desde el punto de vista educacional,23 viniendo a reforzar la marginalidad cultural implícita en la “marginalidad social” que afecta más del noventa por ciento de la población del país. Las diferencias entre los sectores de mayor y menor educación, en ambos extremos de la población activa han sido profun-dizados en los últimos diez años, favoreciendo no obstante con ello las demandas por mano de obra barata del sector industrial controlado por capitales multinacionales.
Los esfuerzos por mejorar la eficiencia del sistema educacional a nivel primario, secundario y universitario ha tenido como prioridad la funcio-nalidad del sistema con respecto al desarrollo económico, lo cual no ha significado mejores condiciones efectivas para la población en término de sus necesidades por educación; los beneficios que ha recibido la pobla-ción han sido resultados secundarios de la efectividad del sistema para atender las necesidades de la estrategia de crecimiento económico e in-dustrialización.
Esto se puede observar a través de dos situaciones generales que continúan siendo un obstáculo considerable para el proceso de moder-nización que persigue el gobierno militar: Primero, Brasil mantiene una de las poblaciones analfabetas más grandes del continente, estimada en 1970 en un 33.4% de la población sobre cinco años de edad. Segundo,
23 Considerando el nivel de escolaridad entre trabajadores agrícolas y no-agrícola, se encuentra que en 1972 un 43% de los trabajadores agrícolas tenían educación primaria in-completa o eran analfabetas, en comparación con 12.9 de lo trabaja dores no-agrícola. Sólo 2.4 de los trabajadores agrícolas tenían educación se cundaria. frente a 24.4 del lector no-agrícola. A nivel de educación superior la diferencia era de un 0.1 y 5.2%, respectivamente (IBGE, 1972).
54 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
el sistema educacional mantiene un alto nivel de selectividad, expulsando del sistema aproximadamente a un noventa por ciento de la población, que indica el primer grado de primaria, lo que, en la práctica, significa que un noven ta por ciento de la población que pasa por el sistema escolar queda limi tado en sus posibilidades de éxito fuera de la escuela, en una sociedad que considera cada vez más los años de escolaridad como indi-cador de competencia y eficiencia.
La reacción del régimen ha sido desarrollar una tendencia a controlar, tanto como le es posible, la influencia de estos obstáculos en el éxito de la estrategia política y económica, creando los mecanismos que permitan aminorar los efectos de estas situaciones de manera tal, que no se cons-tituyan en un muro de contención al desarrollo, ni afecten el flujo regular de mano de obra hacia el mercado de trabajo, ni desvirtúen la orientación y aplicabilidad de la filosofía productivista que guía al régimen (Simonsen, 1973: 7).
REFERENCIAS
Ames, Barry1976 “Rhetoric and Reality in a Militarized Regime: Brazil Sine e 1964”,en
Abraham F. Lowenthal (ed.), Armies and Politics in Latin America. New York: Holmes and Meier Publishers, lnc.
Bonilla, Frank1965 “Brazil”. en James Coleman (ed.), Education and Political Develo-
pment. New Jersey: Princeton University Press.
Cairns, John1975 “MOBRAL . The Brazilian Literacy Movement: A first-hand Apprai-
sal”, Convergence. Toronto: OISE, Vol. VII, p. 2.
Cardoso, Fernando Henrique1973 “Associated.Dependent Development: Theoretical and Practical
Implica tions”, en Alfred Stepan (ed.), Authoritarian BraziI. New Ha-ven: Yale Uní versity Press.
Carneiro, David1973 “The University in Brazil: Expansion and the Problem of Moderniza-
tion”, The World Yearbook of Education 1972-73. London.
Carnoy, Martin1976 The Limits of Educational Reform. New York: David McKay Com-
pany, Inc.
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 55
Castello Branco, Humberto1966 “Seguranza e Desenvolvimento”, Discursos 1965. Rio de Janeiro:
Secretaria de Impresa.
Comblin, Joseph1976 “The National Security Doctrine”, en Jean Louis Weil et al., The
Repressive State. The Brazilian National Security Doctrine and Latin America. Toronto: Brazilian Studies-LARU, Doc. 111, F2.
Da Costa e Silva, Arthur1969 Aspectos do Processo de Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Presi-
dencia da República.
Daly, Herma1970 “The Population Question in Northeast Brazil: Its Economic and
Ideological Dimensions”, Economic Development and Cultural Change. Vol. 18, p. 4.
Departamento de Divulgaçäo Estatística do Brasil 1951-75 Anúario Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro.
Dieese em Resumo1970 Febrero, Säo Paulo.
Edfelt, Ralph1974 “Occupational Education and Training. The Role of Large Private In-
dustry in Brazil”, The World Yearbook of Education 1971. London.
Fortes Abu-Merhy, Nair1972 “Emerging National Policies for Higher Education in Brazil”, The
WorId Yearbook of Education London.
Franz-Wilhelm, Heirner1975 “Education and Politics in Brazil”, Comparative Education Review.
Vol. 19, p.1.
Freire, Paulo1970 Pedagogy of he Oppressed. New York: Herder and Herder.
Gobierno do Brasil1963 Decreto Ley 53 080
Harrell, WilIiam1970 The Brazilian Education System: A Summary. Washington: U. S.
Office of Education. Institute of International Studies.
56 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
__________1968 Educational Reform in BraziI, the Law of 1961. Washington: U.S.
Depart ment of Health. Education, and Welfare. Office of Educa-tion.
Hoffman, J.1973 “Consideraçöes Sobre a Evoluçäo Recente da Distribuçäo de Ren-
da do Brasil”, Säo Paulo; Universidad de Säo Paulo, Mimeógrafo.
Holsinger, Donald1975 “Education and the Occupational Attalment Process in Brasil”, Com-
parative Education Review, Vol. 19, p.2.
IBGE Superintendencia de Estatísticas Primarias1972 “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios. Total das Regiöes”,
Río de Janeiro, 4 Trimestre.
Lauwerys, Joseph y David Scalon1968 “Craft and Industrial Traning in Brasil”, The World Yearbook of Edu-
cation. London.
Ministério de Planejamento e Coordenaçäo Geral1969 Programa Estratégico de Desenvolvimento 1968-70. Río de Janeiro.
Estudo Especial, Fevereiro.
Ministério de Educaçäo e Cultura do Brasil1966 Plano Nacional de Educaçäo, 1962. Revisäo de 1965. Río de Ja-
neiro.
Morley, Samuel y Jeffrey Willianson1974 “Demand, Distribution and Employment. The Case of Brazil”, Eco-
nomic Development and Cultural Change. Vol. 23, p.1.
NACLA, Latin American And Empire Report1975 “Arms and Power”, Vol.IX, p.2.
__________1977 “Electronics: The Global Industry”, Vol. XI, p.4
__________1976 “The Pentagon’s Protégé”, Vol. X, p.1.
Opinäo1972 Diciembre 4.
EDUCACIÓN Y GOBIERNO MILITAR EN BRASIL 57
Prieto, Daniel 1976 “Brasil. Potencia Emergente”, Visión. Agosto 1.
Schiefelbein, Ernesto1975 “Repeating: An Overlooked Problem of Latin America”. Comparative
Education Review. Vol. 19. p. 3.
Serra, José1973 “The Brazilian ‘Economic Miracle’”, en James Petral (ed.). Latin Ame-
rica: From dependence to Revolution. New York: John Wiley and Sons. Inc.
Simonsen, Mario Enrique1973 The Brazilian Model of Development. Rio de Janeiro: Ministério da
Educacäo e Cultrura. Fundaçäo Movimento Brasileiro de Alfabeti-zaçäo.
Skidmore, Thomas1973 “Politics and Economic Policy Making in Authoritarian Brazil, 1937-
71”, en Alfred Stepan (ed.), Authoritarian Brad. New Haven: Yale Univeraity Press.
Stepan, Alfred1976 “The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role
Expansion”, en Abraham F. Lowenthal (ed.), Armies and Politics in Latin America. New York: Holmes and Holmes Publishers, Inc.
_________1971 The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil. New Jersey:
Princeton University Press.
Tavares, M. C. y José Serra1973 “Beyond Stagnation: A Discussion on the Nature of Recent Develo-
pments in Brazil”, Jamel Petras (ed.), Latin America: From Depen-dence to Revolution. New York: John Wiley and Sons, Inc.
The Washington Post 1972 Diciembre 13.
UNESCO1976 Statistical Yearbook 1975. París: The UNESCO Press.
Los Límites de la Reforma Educativa en El Salvador
[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, n¼m. 1, 1978. pp. 59-110]
Jorge Werthein*
SINOPSISEn este artículo el autor se propone la tarea de demostrar que la Reforma Educativa de El Salvador en 1968, constituye un reflejo del proyecto de desarrollo de la socie-dad salvadoreña en ese tiempo.Para ello, se analizan las metas, procesos y algunos resultados de las acciones
los datos estadísticos oficia les.Como una respuesta a los altos índices de subdesarrollo que enfrentaba la nación, se pro mueven las inversiones locales y extranjeras en el sector industrial. A esto, el sistema educativo, a través de la Reforma responde a las nueva necesidades de la sociedad, extendiendo. especialmen te, la enseñanza media para aportar la mano de obra necesaria a la industria. Sin embargo, el sector industrial no creció como se esperaba. Le Reforma Educativa, si bien aumentó el número de estu diantes, no amplió el mercado de trabajo para éstos.El autor considera que, en el caso de El Salvador, científicamente, es más exacto hablar de un proceso de modernización que de una reforma educativa, porque la base material de la sociedad y las relaciones de producción no cambiaron.
ABSTRACTIn this article, the author contends that the Educational Reform of El Salvador in 1968. reflects the socio-economic and political setting in which it takes place. For that purpose, the Reform’s objectives and processes were analyzed, as well as the official data on some of the results of the educational activities undertaken.As asolution to the problem of underdevelopment faced by El Salvador, the Nation resolves to encourage local and foreign investment in its industrial sector. In res-ponse to this action, the educational system, through its Reform, expands particu-larly its secondary level of education in order to meet the new needs for labor force within the salvadorean industrial sector. Unfor tunately, the industrial sector did not grow as expected. The educational Reform increased the number of students but not their possibilities within the job market.The author considers that in this case scientifically, it is much better to speak about a process of modernization than to consider It an educational reform, since the economic structure of society and its resulting relations of production were not changed.
* JORGE WERTHEIN, argentino, obtuvo las Maestrías en Comunicaciones y Educa ción en la Universidad de Stanford, California. Actualmente es sustentante al doc torado en Educación en la misma Universidad.
Traducción de María Antonieta Rebeil de Montoya y Guillermo González Rivera.
impulsadas por la Reforma a la luz de los documentos de la Reforma misma y de
60 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
INTRODUCCIÓN
La Reforma Educativa de El Salvador se inició en 1968. El obje tivo era superar las deficiencias que constituían los impedimentos ma yores para lograr la meta que se había propuesto El Salvador de apresu rar el desarrollo económico a través de una mejor capacitación y utili zación de los recursos humanos de la nación.
En este ensayo, espero demostrar que la aplicación de la Reforma Educativa refleja el contexto social, político y económico del escenario en que se está adoptando.
Es más, espero ver una correspondencia entre las metas y procesos de la sociedad salvadoreña y la implementación de la Reforma Educativa. Las reformas educativas no tienen lugar en un vacío social. La Reforma Educa tiva, como cualquier otra reforma institucional, está ligada íntimamente a otras opciones económicas y políticas fundamentales que están en la base de las –aparentemente neutrales– soluciones técnicas.
I. EL SISTEMA ECONÓMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR
La formación social y económica de El Salvador, generalmente, se correlaciona con la posición que guarda el país dentro del rompecabezas de nexos económicos y sociales del mundo, gobernado por las leyes que dicta la forma de producción capitalista para el desarrollo.
Un proceso histórico prolongado de conquista y colonización trazó los delineamientos básicos del desarrollo capitalista dependiente en El Sal vador.
Este hecho constituye actualmente, lo que mantiene a El Salvador en condiciones subdesarrolladas, social y económicamente. A cuatrocientos años de la Colonia, las instituciones productivas feudalistas seguían consti tuyendo la base esencial para la dinámica general del desarrollo en El Salvador, así como el fundamento de algunos rasgos específicos que inte graban, principalmente, una economía rural. Durante la Conquista y la Colonia, se estableció una estructura agraria que propició la concentración de la tierra, basada en la explotación de la población que anteriormente era propietaria o propietaria comunal de la misma.
El desarrollo subsecuente del capitalismo internacional y la imposi ción resultante a escala mundial –con sus implicaciones ideológicas correspondientes– de la normas reguladoras de la división internacional del trabajo, convirtió a El Salvador en un abastecedor de materias primas y alimentos para el consumo de los centros metropolitanos, así como en un mercado potencial para las mercancías manufacturadas producidas por éstos. La introducción de la cosecha del café, durante la última parte del siglo XIX, determinó ciertas características en la formación social salvadoreña.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 61
Ante todo, la concentración de la propiedad de los medios primarios de producción resultó, paralelamente, en una concentración de las divisas generadas por las exportaciones agrícolas. La alta plusvalía económica captada por los propietarios de los medios de producción, vino a incrementar el capital invertido y trajo consigo, primero, el apoyo financiero y comercial para el sector productor de las exportaciones agrícolas y, segundo, el consumo de mercancías de lujo por parte de la burguesía.
En segundo lugar, el cultivo del café requería una fuerza de trabajo a grande escala, para la cual se garantizaban únicamente tres me ses de empleo al año, tiempo que duraba la cosecha del grano.
Para asegurar la existencia de esta fuerza de trabajo, al principio se procedió con premura y posteriormente se implantó el sistema de jornal. Los jornaleros, para quienes la cosecha del café constituía la fuente prin cipal de su ingreso monetario, se veían forzados a trabajar también las tierras restantes con el fin de obtener, escasamente, su modo de subsisten cia y el de sus familias.
En tercer lugar, la relación íntima entre la economía de la exporta ción y los centros desarrollados que importaban sus productos, hicieron sumamente vulnerable al sistema social salvadoreño ante las crisis perió dicas de acumulación, generadas por el desarrollo capitalista mismo. El efecto de estas crisis tuvo una significancia doble en la sociedad salvado reña. Por un lado, el impacto económico de estas crisis afectó en mayor medida a la gran masa de la población, la cual, históricamente. desempe ñaba el papel de productor directo de los bienes para la exportación. Mediante una disminución en el promedio salarial o una reducción en el poder real de compra, la burguesía cafetalera mantuvo sus niveles de ganancia que, de otra manera, a través de una rebaja de precios y/o una baja en los volúmenes de exportación se habrían arriesgado en los pe riodos de crisis. Y por otro lado el descontento y la presión social que podrían resultar de estas medidas, fueron controladas por medio de los poderes represivos fincados en patrones históricos de dominación y enraizados en las formas de propiedad de los medios materiales de pro ducción.
En cuarto lugar, el fuerte impulso que dio la población a los recursos naturales de la tierra, además de las aspiraciones alimentadas en la pobla ción rural por la existencia de un centro metropolitano, propiciaron un proceso acelerado de urbanización. Al mismo tiempo, los problemas causa dos por el crecimiento de las ciudades generaron un incremento en la pau perización de los inmigrantes procedentes de las áreas rurales. Por lo tanto, el proceso de marginación rural que surgió de la estructuración agraria se transformó y transfirió a las nuevas áreas urbanas de El Salvador.
En quinto lugar, el reconocimiento de los puntos previamente ex puestos y la vasta acumulación del capital proveniente de las actividades agrícolas relacionadas con la exportación han conducido a la formulación de un modelo de modernización. Este modelo se basa en un apoyo abierto a la industria y a la maximización de las condiciones creadas por la forma ción
62 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
del Mercado Común Centroamericano (MCCA). El monto del capi tal generado por la exportación agrícola llegó a todos los sectores de la economía salvadoreña, ampliando así, el fenómeno del desarrollo en El Salvador. Basado en una concepción limitada, este proceso de in dustrialización tendía a desaparecer: el crecimiento estaba determina do esencialmente por el periodo que aún no terminaba, de importación de substitutos, el crecimiento lento del mercado interno y la naturale za de las vinculaciones con el sector externo.
Por último, enfrentado a la imposibilidad de doblegar las reglas del juego que dominaban en la sociedad salvadoreña, el Estado realizó su fun ción tradicional que consistía en administrar los servicios sociales básicos a los miembros más desposeídos de la sociedad. Una atmósfera de equi librio político, establecida en los niveles más altos del poder real, es el contexto para regular las presiones que provienen de las diferentes agru paciones económicas. Estos grupos se interconectan y forman una alianza entre sí para la participación económica dentro de este equilibrio.
La revitalización del mercado mundial durante el periodo de la postguerra favoreció la recuperación económica de El Salvador. El crecimiento económico salvadoreño de hecho coincide con el periodo más largo de prosperidad que ha tenido el mercado mundial en el presente siglo.
En el campo social, las tensiones acumuladas durante los años de dictadura, el estancamiento económico y la coyuntura ideológica ocasionada por la derrota del fascismo hicieron surgir un movimiento popular, principalmente urbano, orientado por líderes procedentes de la clase media baja quienes deseaban participar en mayor escala en el proceso de desarrollo político y económico de El Salvador, hasta en tonces reservado únicamente para la oligarquía. La acción de estos sec tores medios intentó modernizar la estructura productiva y las funcio nes del Estado. Sin embargo, las limitaciones de su organización polí tica y conformación ideológica, junto con la capacidad adaptativa de la oligarquía local, terminó por vencer los intentos de renovación de am bos grupos sociales.
La economía que se apoyaba en la exportación de un solo pro ducto y que continuó a través del periodo de postguerra, empezó a cam biar con la introducción de nuevos cultivos, como el algodón y la caña de azúcar, que no requerían de cambios en las relaciones de producción.
A finales de la década de 1950, El Salvador mostraba las caracte rísticas generales del atraso, debida más bien a la subutilización de los recursos naturales existentes, que a su poca habilidad productiva; y al subempleo de recursos humanos, más bien que a su baja productivi dad.
El reformismo salvadoreño en los años 60s, está marcado por una “modernización limitada” de la agricultura, la industria y los servicios públicos. El apoyo de los EE.UU. en lo financiero, tecnológico y admi nistrativo para mantener las ganancias, y de este modo, repatriarlas, sostuvo esta modernización.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 63
Un aparato técnicoburocrático, ineficiente y mal organizado que apoya regímenes militares represivos, hace posible y sostiene el creci miento económico en la ausencia de reformas mínimas, ausencia que representa la marginación y empobrecimiento de la mayoría de los salva doreños. En este contexto, la Reforma Educativa tomó forma.
II. EL SISTEMA EDUCATIVO ANTES DE LA REFORMA EDUCATIVA
El sistema educativo de El Salvador se organizó con el objetivo de crear una organización para la producción capitalista dependiente. El sistema educativo se encargaba de entrenar un número muy limita do de trabajadores calificados, y profesionistas socializando a la masa de trabajadores en una economía dominada por la oligarquía terrate niente, capitales y productos extranjeros, altos índices de desempleo y una distribución inequitativa del ingreso. .
Las oportunidades educativas eran muy desiguales y exhibían una estructura de clase de la sociedad salvadoreña. En 1959, únicamente el 39% de la población en edad de escolaridad primaria se encontraba inscrito en la escuela elemental, a pesar de que este nivel escolar tenía constitucionalmente, el carácter obligatorio y gratuito, en las escuelas oficiales. Si se analizan las diferencias entre las áreas urbanas y rurales, en 1967, el 64% de los estudiantes vivía en las áreas urbanas y el 36 en las rurales, no obstante que el 61 de la población era rural.
En ese mismo año, había 749 escuelas que ofrecían el sexto grado en áreas urbanas y sólo 299 en áreas rurales, el 78% de las escuelas primarias completas eran urbanas y sólo el 22, rurales.
En cuanto a la eficiencia de este nivel educativo, notamos que en 1960 únicamente el 17% de quienes iniciaron el primer grado terminaron el 6° y que entre 1950 y 1959 sólo el 20 de los estudiantes que abando naron la escuela primaria, terminaron sexto año (Consejo Universitario Centroamericano (CSUCA, 1965: 13). .
La Organización de los Estados Americanos reportó en 1966: “El país tiene un número suficiente de maestros de primaria graduados; los cuales podrían hacer frente a las necesidades de la matrícula, si se distri buye debidamente”, (OEA, 1972: 135), y enfatizó la falta de entereza de las autoridades para distribuir los recursos educativos más equitativa mente entre quienes tienen mayores necesidades.
A pesar del alto número de analfabetas –58% del total de la pobla ción con más de 10 años de edad en 1950,52 en 1961 y 51 en 1967, don de el analfabetismo rural contribuía con el 70% al total– no ha habido prácticamente ningún intento serio para alfabetizarlos a través de algún programa para adultos (CSUCA, 1965: 26).
En la educación secundaria, fue notoria la participación extensiva de las instituciones privadas, En 1963, comprendía el 53% de la matrícu la
64 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
total, y en algunos casos, como en la educación comercial, la matrícula en escuelas privadas alcanzó el 87 del total (OEA, 1972: 319).
Los logros escolares en el nivel secundario eran verdaderamente deficientes, ya que solamente se graduó el 19% de los estudiantes que salieron de la escuela entre 1956 y 1960; el resto se dividió como sigue: 41% dejó la escuela después de cursar el Plan Básico; 26 antes de terminar el Plan Básico; 6 abandonó después de completar el primer año de Diploma, y 4, después de concluir el segundo año (CSUCA, 1965: 35).
Actualizando y resumiendo algunos datos, concluiremos nuestro análisis a este nivel destacando los siguientes puntos:
1. En 1967, el 75% de los alumnos inscritos en secundaria estaba dentro de los programas académicos, 16 en comercio, 6 en normal y 3 en industrial y vocacional.
2. La relación entre edad del alumno y grado escolar es indicativa de algunos problemas. El 44% de los adolescentes entre 13 y 15 años de edad estaba inscrito en la escuela, pero únicamente el 10 de éstos empe zaba la secundaria. La mayoría estudiaba en escuelas primarias. De la misma manera, un 20% del grupo entre 1618 años estaba inscrito en la escuela, pero sólo el 5 de ellos se encontraba en segundo año de secunda ria, 7 estaba en primaria y 8, en primer año de secundaria.
3. El aumento de inscripciones en secundaria se concentró, principalmente, en las escuelas privadas y semioficiales, mientras que las escuelas públicas, que ofrecían sus servicios al segmento más bajo de la sociedad salvadoreña ha permanecido casi constante (Documentos de la Reforma Educativa, El Salvador, No. 2, 1970).
Hasta 1966, existían únicamente 3 instituciones de educación su perior: La Universidad de El Salvador, la Escuela Normal Superior y la Escuela de Servicio Social. La primera y única universidad privada, Uni versidad Centroamericana José Simeón Canas (actualmente bajo la acción represiva del gobierno), se abrió en 1966. La distribución de los matricu lados en la Universidad de El Salvador de 1936 y 1964 demostró una alta concentración en ciencias sociales, leyes, medicina e ingeniería.
III. LA REFORMA EDUCATIVA DE 1968
En un intento por solucionar los problemas más relevantes del siste ma educativo, descritos anteriormente, el Ministro de Educación, Walter Béneke, inauguró en la primavera de 1968 un plan de reforma con duración de cinco años.
Mato y otros resumen las metas de la Reforma de la manera siguien te:
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 65
1. Reorganización del Ministerio de Educación.
2. Recapacitación de maestros.
3. Revisión del currículum.
4. Desarrollo de nuevos guías del maestro y libros de texto.
5. Mejoramiento de la supervisión escolar para proveer “consejo” en vez de inspección.
6. Desarrollo de una amplia diversificación de entrenamiento técni co en los grados del 10 al 12 (preparatoria).
7. Remodelamiento extensivo y construcción de escuelas.
8. Eliminación de colegiaturas en los grados 7°9° (secundaria).
9. Utilización de dobles turnos para enseñar a más estudiantes (La sesión única que duraba de 711 A.M. y de 1:304 P.M., quedó reemplazada en la mayoría de las escuelas por una sesión matuti na de 712 y otra por la tarde de 16).
10. Un sistema nuevo de evaluación de los alumnos, que incorporará cambios en las políticas de calificación y promoción.
11. Una “ley del maestro” que estandarizaba el número de horas requeridas dentro del salón para cada maestro y establecía una nueva escala de pagos.
12. Instalación de un sistema nacional de televisión instructiva para los grados 79.*
Como lo menciona Mayo, la intención de Béneke “… era sistemática y profunda, tocando virtualmente todos los aspectos del sistema educati vo” (Mayo, 1976: 23).
El cuadro 1 muestra una imagen clara de los cambios ocurridos des pués de la Reforma en el sistema educativo, En los párrafos siguientes, pun tuali za re mos algunas de las razones aducidas por el Ministerio de Edu cación para justificar la necesidad de la Reforma Educativa.
*Aunque la introducción de la Televisión Educativa (TVE) era uno de los principales elementos de la Reforma, no analizaremos en esta ocasión sus efectos (Werthein, 1977).
66 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
1967
Uni
vers
idad
es y
cen
tros
de
educ
ació
n su
perio
r
Eda
d19
74U
nive
rsid
ades
y c
entro
s de
ed
ucac
ión
supe
rior
25 24 23 22
ContadorMaestro
Secretaria
21 20 19
Bac
hille
ratro
1820
Bachillerato
1750
Vocacional
1680
Oficina
15Te
rcer
cic
lo d
e ed
ucac
ión
bási
ca14 13
Ter
cer c
iclo
de
prim
aria
12S
egun
do c
iclo
de
educ
ació
n bá
sica
Educaciçon bçasica
11
Seg
undo
cic
lo d
e pr
imar
ia10 9
Prim
er c
iclo
de
educ
ació
n bá
sica
Prim
er c
iclo
de
prim
aria
8 7 6
Preprimaria bçasica
5 4
Fuen
te: G
ilber
to A
guila
r Avi
lés,
La
inve
stig
ació
n co
mo
auxi
liar d
el p
lane
amie
nto
educ
ativ
o,
El S
alva
dor,
Julio
197
4, p
. 30.
Cur
rícul
um p
rofe
sion
al
Mat
eria
s ge
nera
les
Cur
so d
e du
raci
ón
específica
Acc
eso
rest
ringi
do a
la
educ
ació
n su
perio
r
Acc
eso
libre
a la
ed
ucac
ión
supe
rior
CU
AD
RO
1C
OM
PAR
AC
IÓN
GR
ÁFI
CA
ENTR
E EL
SIS
TEM
A ED
UC
ATIV
O E
N 1
967
Y D
ESPU
ÉS D
E LA
REF
OR
MA
EDU
CAT
IVA
Pla
n bá
sico
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 67
Se hacía referencia a la situación demográfica de El Salvador –con una tasa anual del 3.7% de crecimiento de la población– en la siguiente afirmación: “Si la educación no puede ser eficientemente administrada para guiar a las generaciones futuras hacia el éxito y hacia la iniciativa para la construcción de sus vidas, la población densa de El Salvador pudiera en tonces ser, no un medio para la transformación del país, sino una fuente de problemas sociales serios” (Ministerio de Educación, Documento No. 3, 1970, p. 13). El mismo argumento fue utilizado por B.E.M. Stiglitz, representante de la UNESCO en El Salvador y Consejero de Béneke, cuando en fatizó la necesidad de mantener a los niños fuera del mercado de trabajo tantos años como fuera posible. “Si los niños trabajaran desde una edad temprana a cambio de un salario menor al que perciben los adultos, des plazarían a éstos, con lo cual empeoraría la situación laboral en el país, de por sí ya problemática. De ahí, la inteligente medida de implantar nueve años de escolaridad obligatoria que, además de ofrecer una educación bási ca más completa –que en el futuro próximo resultará en recursos huma nos más productivos y adecuados– ayuda eficientemente a disminuir el problema del desempleo” (UNESCO, 1973: 2).
La Reforma propuso dos estructuras dentro del sistema educativo: educación general y educación diversificada. Con referencia a las ventajas de la educación general, el documento de Reforma tomó fundamentacio nes del libro The American Challenge de JeanJacques ServanSchreiver –el cual, a su vez, hacía referencia al Reporte Denison– para argumentar que “los estudios contemporáneos publicados por los científicos –políti cos y sociólogos– demuestran que, más allá del trabajo ordinario y el uso audaz de la inversión de capital, la educación general con sus consecuen cias múltiples e innovaciones tecnológicas es la fuente verdadera del desa rrollo socioeconómico de la gente” (Documento No. 3, p. 30). Por lo tan to, el desarrollo en El Salvador parece depender de la innovación tecnoló gica y de la educación; la educación general hará posible el logro de estas metas convertidas en “el instrumento universal del entendimiento, incre mentando la capacidad de todos para promover el progreso” (Documen to No. 3, p. 31).
La Reforma intenta poner la educación diversificada detrás de la educación general, para resolver el problema inmediato de los recursos humanos. La formación de recursos humanos constituye las metas próximas “para reforzar e incrementar los niveles de eficiencia en los sectores de producción con el propósito de poner a la economía del país sobre bases más firmes” (Documento No. 3, p. 35).
En esta sección, vale la pena notar que los documentos de la Reforma se refieren a varios países considerados como ejemplos a seguir para El Sal vador. Después de hacer hincapié en las condiciones de extrema pobreza y la pequeñez que caracterizan a la realidad salvadoreña, el Documento No. 3 muestra la necesidad de seguir el ejemplo valeroso de Israel, un país que, pese a ser más árido y pobre que El Salvador, ha logrado fertilizar casi todo su terreno. Entendemos, asimismo, el ejemplo embrionario
68 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
del Japón (el Ministro Béneke fue Embajador en Japón y es un admirador ferviente de su cultura y de su modelo), que se cita como un país que no tiene los recursos naturales que disfrutan los así llamados países ricos, pero que compite a nivel mundial porque cuenta con un gran número y una amplia diversidad de industrias. A Italia también se le menciona, pero en menor escala.
Podremos entender mejor la significatividad del ejemplo de estos tres países si agregamos la siguiente cita:
Si nuestros recursos naturales son pocos, nuestro potencial demo gráfico es, por otro lado, óptimo. El Salvador es más rico en seres humanos que en café y algodón… Tenemos que saber cómo aprove char esta riqueza, bajo el riesgo de pronto enfrentamos con un serio problema social. Es necesario cultivar la preparación del salvadoreño, no sólo aumentando su educación general y ofreciéndole los medios para su adiestramiento, sino promoviendo la formación y desarrollo de virtudes y cualidades que estén bien consideradas y cuidadosamen te previstas (op. cit., p. 36).
Como respuesta a la pregunta inevitable, sobre cuáles son las virtudes y cualidades que el documento piensa que deberían fomentarse en la población salvadoreña, podemos citar la descripción de los japoneses: “Los japoneses hemos llegado a una posición satisfactoria en el orden mundial a través de una virtud altamente desarrollada transmitida de generación en generación: esa virtud es la diligencia; la grandeza japonesa se fundamenta en la diligencia productiva de los japoneses” (op. cit., p. 36).
Si todavía dudamos en cuanto al modelo social sugerido por los ejemplos de Japón, Israel e Italia, basta referimos una vez más a nuestra “fuente inagotable” de información; el Documento No. 3, que afirma:
Los países en desarrollo, como el nuestro, deben pasar por etapas su cesivas de transformación estructural en sus economías. Estas trans formaciones al mismo tiempo demandan cambios fundamentales de conjunto en la sociedad. Un cambio en las estructuras de la economía de una nación tiene efectos en su estructura social: eso es inevitable. El nacimiento de una nueva clase social –a la que se ha llamado so ciedad tecnologizada– demuestra la verdad de nuestra argumenta ción. Pero estos cambios en la estructura económica no necesariamente implican una ruptura con la forma en que la sociedad está organizada. Dentro del mismo sistema de organización social ha habi do y hay cambios en las condiciones económicas que se reflejan en la vida social de la comunidad porque la mejoran. Puede haber, enton ces, cambios substanciales y profundos sin menoscabo del sistema social ya aceptado (op. cit., p. 37).
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 69
(Aquí el documento cita el libro de Peter Viereck Unadapted Man como una referencia en la cual el autor nos dice que “los cambios pueden ser revolucionarios y que pueden darse dentro o fuera de la estructura tradicional establecida”).
Resumiendo, los salvadoreños tendrán que educarse en una “diligencia productiva” como parte de un modelo de desarrollo “estilo japonés”; lo que traerá consigo un cambio evolucionario a El Salvador dentro del sistema capitalista dependiente. Más adelante, en nuestra investigación ve remos si este modelo, sui generis, se ha desarrollado o no.
Hay tres rasgos principales que resumen los objetivos de las reformas dentro de las metas que nosotros hemos señalado como implícitas en ellas:
1. El intento de extender la educación sistemática a “un número considerable de personas, para así asegurar al máximo una educación bási ca común y la viabilidad efectiva de la igualdad en cuanto a oportunidades de educación para toda la población, sin otros límites que los relacionados a la capacidad académica” (énfasis agregado). En esta área la Reforma dio prioridad a la expansión de la escuela secundaria y a los últimos grados de las escuelas primarias rurales (Documento No. 29, p. 18).
2. Mejorar la calidad de la educación sistemática. Para ello es nece sario actuar sobre la base de un progreso continuo del personal de ense ñanza, el contenido y métodos de la enseñanza y el uso de recursos proporcionados por la tecnología moderna”.
3. Perfeccionar la eficiencia del sistema educativo. El problema del abandono escolar tenía que resolverse, así como el problema de repetición, los cuales eran dos características negativas del sistema educativo de la Prerreforma. Al mismo tiempo, se reconoció la necesidad de utilizar mejor el espacio de los salones y el tiempo de los maestros y directores. Los siguientes eran vistos como factores imperantes en esta área: la reorganización del Ministerio de Educación; la extensión de doble turno, mejoramiento de la distribución geográfica para la construcción de escuelas, construyendo tres salones en la mayoría de ellas a fin de impar tir los seis grados, utilizando el sistema de grupos dobles (la Reforma considera este
La Reforma Educativa fue adoptada, como hemos dicho, en 1968, y el 14 de Julio de 1971, la Ley de Educación General fue decretada bajo el No. 381/71. El Capítulo II, intitulado “Metas Educativas Nacionales”, contiene los puntos más sobresalientes, como son:
l. Conducir a la persona que está pasando por el proceso de aprendizaje hacia la realización y estabilización de su personalidad y a ser un medio de transformación social y de desarrollo económico.
sistema como 3 + 3 = 6) (op. cit., p. 19).
70 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
2. Luchar en contra de la intolerancia y del odio e inculcar el respe to por los derechos y deberes del hombre.
3. Preparar al estudiante para que trabaje eficientemente y com prenda el valor del trabajo como la fuente principal de la dignidad humana y del desarrollo socioeconómico (Documento No. 29, p. 14)
La Ley estudia los lineamientos y las metas del sistema educativo así como los puntos específicos de cada uno de sus niveles –guardería infantil, educación básica, educación intermedia, educación superior, educación para adultos y especializada y la enseñanza de las artes. Afirma que la edu cación del Estado es gratuita y obligatoria. El principio de “libre de costo” se relaciona con la igualdad de oportunidades.
A. Educación básica
El problema más serio que enfrentó la Reforma a este nivel, como lo hemos reiterado en la descripción del sistema educativo y de sus desventajas, consistió en extender la educación básica al mayor número posible de niños en edad escolar y retenerlos en las aulas una vez inscritos, mediante una disminución en la tasa de abandonos escolares y de repetición de grados. Este imperativo trajo otro: la necesidad de aumentar el número de escuelas y salones en las áreas rurales.
El sistema introducido por la Reforma une a la primaria existente con el antiguo Plan Básico en lo que. se llamó “El Ciclo de Educación Bá sica” .
La Reforma, definitivamente, vio incrementarse las inscripciones a ese nivel. En los ciclos I, II. y III, notamos los siguientes incrementos cuantitativos, según aparece en el cuadro 2.
Los aumentos en la matrícula se registraron como sigue:
De 1969 a 1970, 4.8%De 1970 a 1971, 1.0 De 1971 a 1972,11.4 De 1972 a 1973, 8.5
Al mismo tiempo, notamos una leve mejora en cuanto al número de estudiantes que terminaron el curso –con algunas altas y bajas–, subió de 88.1% 1969 a 89.9 en 1973.
Analizando el comportamiento de los ciclos I y II podemos observar lo siguiente (ver cuadros 35).
Los incrementos en cuanto a los alumnos que terminaron el curso, son los siguientes:
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 71
CUADRO 2ESTADÍSTICAS ANUALES DE EDUCACIÓN BÁSICA,
PRIVADA, URBANA Y RURAL
1969 1970 1971 1972 1973Matrícula final total (pública y privada) 473 776 497 403 501 541 558 874 600 954
PRIVADA 36 518 38 990 38 531 42 639 40 583% 7.7 7.8 7.6 7.6 6.7
Ciclos I y II 20 840 23 539 23 490 26 818 26 946% del total 4.3 4.7 4.6 4.7 4.4
Ciclos III 15 678 15 451 15 061 15 821 13 637% del total 3.3 3.1 3.0 2.9 2.3
RURAL 1 609 1 834 1 631 1 892 1 679% del total privado 4.4 4.7 4.2 4.4 4.1
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 19681969, 19691970, 19701971, 19711972, 19721973, y 19731974, San Salvador, El Salvador.
De 1969 a 1970, 4.3%De 1970 a 1971, 1.0 De 1971 a 1972, 9.5 De 1972 a 1973, 6.4
También podemos ver que la proporción de estudiantes inscritos en los ciclos I y II se redujo en relación al total de inscripciones primarias de 95.0% en 1969 a 89.3 én 1973. Esto se debió al incremento de estudiantes en el ciclo III, un aumento perseguido por la Reforma para eliminar el cue llo de botella que caracterizó al sistema anterior. El ciclo III aumentó del 4.9% en 1969 al 10.6 en 1973 del total de la matrícula a este nivel.
Considerando la situación de las áreas rurales que siempre han carecido de servicios educativos suficientes, observamos que en 1969 la matrícula total representó 38.2%, misma que aumentó en 1973 un 2.5, esto es, 40.7. Podemos deducir que las áreas rurales no mejoraron mucho en los cinco años de Reforma, aunque sí hay un aumento significativo en el ciclo III, de 3.0% en 1969 a 8.4 en 1973.
Al considerar otro problema serio del sistema educativo salvadoreño –el grupo de edad estudiantil– nuestros cálculos (utilizando los únicos datos accesibles, de 1970 a 1972, que aparece en el cuadro 6) indican que la edad de estudiantes por grado ha demostrado un mejoramiento importan
72 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
te en los grados 16, aunque el porcentaje de los estudiantes de edad nor mal inscritos en cada grado continúa siendo bajo.
CUADRO 3 ESTADÍSTICAS ANUALES SOBRE EDUCACIÓN BÁSICA, PÚBLICA,
URBANA Y RURAL
1969 1970 1971 1972 1973Matrícula totalMatrícula incial 495 830 511 687 547 599 562 569 622 720Matrícula final 437 258 458 413 463 010 516 235 560 371% 88.1 89.5 84.5 91.7 89.9
I y II ciclos 415 657 433 531 429 467 470 501 500 753% de la matrícula total 95.0 94.5 92.7 91.1 89.1
III ciclo 21 601 24 882 33 543 45 734 59 638% de la matrícula total 4.9 5.4 7.2 8.8 10.6
RuralMatrícula inicial 193 287 200 660 216 442 220 015 249 023% de la matrícula total 38.9 39.2 39.5 39.1 39.9
Matrícula final 167 430 177 408 179 574 199 109 228 604% de la matrícula total 38.2 38.7 38.7 38.5 40.7
I y II ciclos 166 768 176 661 178 51 196 671 223 575% de la matrícula rural 99.6 99.5 99.4 98.7 97.8% de la matrícula total 40.1 40.7 41.5 41.8 44.6
III ciclo 662 747 1 056 2 438 5 029% de la matrícula total 3.0 3.0 3.1 5.3 8.4% de la matrícula rural 0.3 0.4 0.5 1.2 2.1
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 19681969, 19691970, 19701971, 19711972, 19721973, y 19731974, San Salvador, El Salvador.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 73
CUADRO 4MATRÍCULA INICIAL TOTAL EN EDUACIÓN BÁSICA,
PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS (Grados 1° al 6°)PARA CADA GRADO
1970-1974
GRADOS
Año Total 1 2 3 4 5 6
1970 513 309 174 635 105 823 85 525 66 912 54 206 44 208
1971 562 780 187 157 112 861 87 975 71 090 56 564 47 133
1972 588 213 189 381 119 434 90 564 75 492 62 092 51 250
1973 613 810 201 346 123 179 94 802 75 708 64 265 54 510
1974 640 615 210 480 133 168 98 381 78 816 63 897 55 873
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6
Grados
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Matrícula
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 19681969, 19691970, 19701971, 19711972, 19721973, y 19731974, San Salvador, El Salvador.
74 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Año Matrícula inicial
1967 475 365
1968 479 826
1969 516 875
1970 531 309
1971 562 780
1972 588 213
1973 613 810
1974 640 615
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 19681969, 19691970, 19701971, 19711972, 19721973, y 19731974, San Salvador, El Salvador.
650 000
Matrícula
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
600 000
� 1967 � 1968 � 1969 � 1970 � 1971 � 1972 � 1973 � 1974
CUADRO 5MATRÍCULA INICIAL TOTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA,
CICLOS I y II (GRADOS 1° AL 6°)1967 - 1975
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 75
Edad normal de los estudiantes para cada grado
TOTA
L H
OM
BR
ES
: 31
3,11
7
TOTA
L M
UJE
RE
S 2
92,8
38
25% 26.19
8
7
6
5
4
3
2
29.3
24.7
23.3
22.2
33 500
26 583
21 251
13 362
9 793
7 232
41 714
53 455
85 948
100
22.2
22.4
23.7
1
22.9 26.3
21
20.9
20.6
20.3
21.4
23.4
31
7 982
10 797
14 858
23 953
29 136
35 851
43 903
55 706
90 931
� 75 � 50 � 25 � � MILES � 0 � 25 � 50 � 75
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 1973, San Salvador.
CUADRO 6MATRÍCULA TOTAL INICIAL, EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA
DIURNA, POR GRADO Y SEXO, PÚBLICA Y PRIVADA,URBANA Y RURAL EN 1972
76 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
B. Escuelas
El cuadro 7 manifiesta que en 1963, sólo el 15.7% de las escuelas ofrecía el primer grado, de tal modo que era físicamente imposible que los estudiantes continuaran sus estudios en ellas. Esto, obviamente, contri buyó al estancamiento escolar. En el mismo año, únicamente el 32.9% de las escuelas ofrecía hasta el 2o. grado, una limitación más del alcance del sistema educativo.
CUADRO 7DISTRIBUCIÓN DE GRADOS POR ESCUELA EN 1963 Y 1972
Grados 1963 % 1972 %
Sólo 1 412 15.7 68 2.6
1 a 2 863 32.9 716 27.3
1 a 3 265 10.1 230 8.8
1 a 4 153 5.8 199 7.6
1 a 5 125 4.9 95 3.6
1 a 6 803 30.6 1 314 50.1
Totales 2 621 100.0 2 622 100.0
Matrícula en 1963: 314 021
Matrícula en 1972: 470 501
En el cuadro 8 aparece que el número total de escuelas para Educación Básica –ciclos I, II y III– ha cambiado poco, y que de hecho dismi nuyó en 1968, 1969, 1970 y 1971, con relación a 1967.
En 1972, hubo un aumento considerable en la proporción de escuelas del ciclo 111 en relación al total general de escuelas en el Plan Básico –14.6%– si lo comparamos con 10.9 del total de 1967. Lo mismo sucedió en las áreas rurales donde, de 0.7% en 1968 pasó a 2.5 en 1972, lo cual re presenta una proporción muy baja.
C. Bachillerato
El cuadro 9 muestra el incremento de este nivel de 1968 a 1973 en ca da una de sus especialidades.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 77
CUADRO 8ESTADÍSTICA ANUAL SOBRE ESCUELAS, EDUCACIÓN BÁSICA,
PÚBLICA Y PRIVADA, URBANA Y RURAL
Año 1967 1968 1969 1970 1971 1972TOTALES 3 173 3 029 3 150 3 121 3 167 3 262
I y II ciclo 2 829 2 697 2 817 2 787 2 861 2 788% 89.1 89.0 89.4 89.2 89.3 85.4
III ciclo 344 332 333 334 336 474% 10.9 11.0 10.6 10.8 10.7 14.6
Especialidades 23 36 40 29 30 28
URBANA 929 1 204 1 251 1 263 1 246 1 365
I y II ciclos 929 883 929 940 925 938% 100.0 73.3 74.2 74.4 74.2 68.7
III ciclo 321 322 323 321 427% 26.7 25.8 25.6 25.8 31.3
Especialidades 21 25 14 20 16
RURAL 1 900 1 825 1 898 1 858 1 921 1 897
I y II ciclos 1 900 1 814 1 888 1 847 1 906 1 850% 100.0 99.3 99.0 99.4 99.2 97.5
III ciclo 11 10 11 15 47% 0.7 0.6 0.6 0.8 2.5
Especialidades 10 15 15 9 14 12
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 1967.1968, 19681969, 19691970, 19701971, 19711972 y 19721973, San Salvador, El Salvador.
78 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 9MATRÍCULA FINAL DE SECUNDARIA,
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, URBANO Y RURAL
Año 1968 1969 1970 1971No. % No. % No. % No. %
Totales 19 913 100.0 21 633 100.0 23 320 100.0 24 171 100.0Privado 12 967 65.1 14 795 68.3 15 374 65.9 15 310 63.3Público 6 946 34.9 6 838 31.7 7 946 34.1 8 861 36.7Académico 9 103 45.7 9 865 45.6 10 414 44.6 11 978 49.5Privado 5 117 56.2 5 417 54.9 5 217b 50.0 5 993 50.0Público 3 986 43.8 4 448 45.1 5 197 50.0 5 985 50.0Agrícola 74 0.3PrivadoPúblico 74 100.0Artes c c 52 0.2 c c c cPrivado c c c c c cPúblico c c 52 100.0 c c c cComercioAdministración 620 2.5PrivadoPúblico 620 100.0TurismoPrivadoPúblicoIndustrial 451 2.2 687 3.1 908 3.8 1 002 4.1Privado 121 26.8 236 34.3 276 30.3 291 29.0Público 330 73.2 466 65.7 632 69.7 711 71.0Pedagogía 1 489 7.4 45 0.1Privado 787 52.8Público 702 47.2 45 100.0Navegación y pesca (todas públicas)Salud (todas públicas)
Vocacional (todas públicas)
Contabilidad 5 041 25.3 6 295 29.0 6 961 29.8 6 241 25.8Privado 3 885 77.0 5 120 81.3 5 636 80.9 5 245 84.0Público 1 156 23.0 1 175 18.7 1 325 19.1 996 16.0Secretaria comercial 3 829 19.2 4 719 21.8 5 037 21.5 4 211 17.4
Privado 3 057 79.8 4 022 85.2 4 245 84.2 3 781 89.7Público 772 20.2 697 14.8 792 15.8 430 10.3
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 79
CUADRO 9 (conclusión)
Año 1972 1973 1974a 1975a
No. % No. % No. % No. %Totales 28 109 100.0 30 816 100.0 44 700 100.0 51 537 100.0
Privado 16 537 58.8 14 034b 45.6 23 422 52.3 28 307 54.9Público 11 572 41.2 16 782 54.4 21 278 47.7 23 230 45.1Académico 14 166 50.3 17 110 55.5 25 551 57.0 29 876 58.0Privado 6 963 49.1 6 029 35.2 14 186 47.5Público 7 203 50.9 11 081 64.8 15 690 52.5Agrícola 328 1.1 530 1.7 754 573PrivadoPúblico 328 100.0 530 100.0 573 100.0Artes 278 0.9 229 0.7 216 205PrivadoPúblico 278 100.0 229 100.0 203 100.0Comercio
Administración 4 789 17.0 8 108 26.3 13 903 15 513Privado 3 165 66.0 5 399 66.5 11 756 75.7Público 1 624 34.0 2 709 33.5 3 757 24.3Turismo 91 0.3 204 0.6 278 295PrivadoPúblico 91 100.0 204 100.0 295 100.0Industrial 1 394 4.9 1 709 5.5 2 080 2 102Privado 349 25.0 284 503 24.0Público 1 045 75.0 1 325 77.6 1 599 76.0Pedagogía 157 0.5 241 0.7 318 620Privado 21 13.3 57 23.6 118 19.0Público 136 86.7 184 76.4 502 81.0Navegación y pesca (todas públicas)
89 0.3 127 0.4 225 169
Salud(todas públicas)
91 0.3 175 0.5 296 296
Vocacional (todas públicas)
45 0.1 85 0.2 135 144
Contabilidad 4 275 15.2 2 071 6.7 832 1 300Privado 3 710 86.7 1 938 93.5 1 300 100.0Público 565 1.3 133 6.5Secretaria comercial
2 406 8.5 277 0.8 112 444
Privado 2 329 96.7 277 100.0 444 100.0Público 77 3.3
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 19681969, 19691970, 19701971, 19711972, 19721973, y 19731974, San Salvador, El Salvador.
a) Matrícula inicial. b) Nueve centro educativos no proporcionaron sus datos. c) Artes no reportó datos en estos años. d) Matrícula en escuelas “normales”.
80 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Podemos apreciar los siguientes aumentos en la matrícula total:
De 1968 a 1969, 9.6%De 1969 a 1970, 7.3 De 1970 a 1971, 3.6 De 1971 a 1972, 16.2 De 1972 a 1973, 9.6
Las escuelas privadas siempre captaron la mayor parte de la matrícula en este nivel y han logrado mantener su delantera, aunque ya ha bajado de 65.1% en 1968 a 45.6 en 1973, principalmente, porque la educación priva da no incluye algunas especialidades introducidas por los diversos diplo mas de la Reforma. De esta manera, podemos ver que, mientras algunas especialidades han disminuido en las escuelas privadas –Estudios Académicos, por ejemplo, cayó de 56.2% en 1968 a 32.2 en 1973– en otras, como Contabilidad (77.0% en 1968 a 93.5 en 1973), registró un aumento.
Entre los diplomas especializados introducidos por la Reforma, el Académico comprende 55.5% del total de la matrícula del nivel interme dio, Pedagogía (escuelas “Normales”) 0.7, Agricultura 1.7, Comercio y Administración 26.3, Turismo 0.6, Industrial 5.5, Navegación y Pesca 0.4, Salud 0.5, Vocacional 0.2, Contabilidad 6.7 y Secretaria Comercial de 166 estudiantes (24%) en 1968, bajó a 66 estudiantes (6%) en 1973. Educación física permanece igual, mientras que la Escuela de Agricultura declinó de 248 estudiantes (36%) en 1968 a 150 (14) en 1973; esto último en un país donde el 60% de la fuerza de trabajo se emplea en la agricultura.
D. Educación universitaria
La matrícula total en este nivel está concentrada en las dos universi dades de El Salvador, la Universidad Nacional y la Universidad Centroame ricana José Simeón Cañas. Utilizando el cuadro 10, podemos observar el patrón tradicional de casi todas las universidades latinoamericanas, inclu yendo una concentración fuerte de inscripciones en lo que se conoce co mo “escuelas tradicionales”. Tomando el último ejemplo del cuadro, vemos que en 1967, Leyes, ArquitecturaIngeniería, Economía y Medici na, en ese orden, comprendían 47.1 % de la matrícula total.
Cabe subrayar que Ingeniería y Arquitectura aparecen juntas de tal manera que no podríamos distinguir si lo tradicional tiene prioridad –es decir, si hay una inscripción mayor en arquitectura que en ingeniería–. Estos datos son insuficientes para medir el peso de las carreras tradicio nales, siendo que el 38.4% de la matrícula está dentro del área denominada “general” (sin declarar mayor en efecto), pero más adelante veremos el lu gar que ocupa en la matrícula total. Así, en 1973, los cuatro cursos de estudio que ennumeramos con anterioridad, comprenden el 75.3% de la matrícula total y el 74, en 1974. Mientras tanto, siendo consistentes con este tipo
LO
S LÍM
ITES
DE
LA RE
FOR
MA E
DU
CATIVA E
N E
L SA
LVAD
OR
81
CUADRO 10ESTADÍSTICAS ANUALES SOBRE EDUCACIÓN UNIOVERSITARIA
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974Total de estudiantes 6 207 7 236 7 752 9 200 12 392 2 034 18 648 23 219Leyes 817 787 672 525 907 * 1 557 1 875% 13.0 11.0 8.5 5.7 7.3 8.3 8.0
Medicina 397 441 511 697 2 233 * 3 814 4 447% 6.1 6.0 6.5 7.5 18.0 20.0 19.0
Química y farmacéutica 164 103 84 69 218 * 502 563% 2.6 1.4 1.0 0.7 1.7 2.6 2.4
Odontología 96 82 64 139 357 * 623 677% 1.5 1.1 0.8 1.5 2.8 3.3 2.9
Agronomía 116 122 173 175 541 * 1 193 1 388% 1.8 1.6 2.2 1.9 4.3 * 6.3 5.9
Economía 918 926 1 028 1 133 2 987 * 4 781 6 332% 14.0 13.0 13.0 12.0 24.0 26.0 27.0
Ingeniería y Arquitectura 864 810 859 1 072 2 606 * 3 927 4 560% 14.0 11.0 11.0 12.0 21.0 21.0 20.0
Ciencias y Humanidades 291 307 506 566 1 180 * 2 249 3 372% 4.6 4.2 6.5 6.1 9.5 12.0 14.0
Áreas básicas comunes 2 386 3 018 3 632 4 811 1 363 % 38.4 41.7 46.8 32.2 10.9
Fuente: (COAPLAN, 1975) * El desglose de los datos de 1972 no fue reportado por las universidades.
82 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
de universidad, un área como la Agronomía, de hecho incremen tó su matrícula –aunque baja– de 116 estudiantes en 1967 a 1 388 en 1974, con porcentajes de 1.8% en 1967 a 5.9 en 1974 (véase el cuadro 11 para las matrículas en los diversos niveles).
Durante este periodo observamos un aumento rápido en la matrícula, lo cual implica una proporción mayor del presupuesto nacional dedicado a la universidad, en vez de a los niveles más bajos del sistema escolar.
E. Reforma del currículum
La Reforma del currículum era uno de los objetivos básicos persegui dos por la Reforma integral. Se había caído en la cuenta de que, básica mente, “El currículum actual era arcaico y no respondía a las necesidades reales de la vida” (Béneke, 1968). Béneke agregó que el currículum ante rior estaba diseñado para producir “archiveros humanos”, y que ese no era el objetivo de la nueva Reforma.
Para resolver este problema, el citado autor dio lugar a un examen minucioso y a una nueva redacción del currículum. La primera decisión fue acerca de cómo se realizaría la reforma curricular, lo cual llevó a deci siones que involucraban una reestructuración total del sistema educativo. De esa manera, se decidió que, dada la necesidad que tenía El Salvador de “fuerza de trabajo de nivel medio”, el sistema básico debía extenderse de seis a nueve años. Esto eliminaba once materias que formaban parte de los estudios de secundaria, agrupándolos en cuatro áreas académicas generales que anteriormente se impartían en educación primaria –matemáti cas, ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje– más inglés. Esto signi ficó que biología, química y física no se impartirían sino hasta el bachi llerato o nivel medio alto. Las materias como civismo, moral, geografía e historia se redujeron a un solo curso de ciencias sociales que enfatizaba el estudio sobre las realidades salvadoreña y centroamericana. Un curso úni co de matemáticas reemplazó a las tradicionales álgebra, geometría y trigo nometría. El nuevo programa completo para los grados 19 se terminó en 1970.
El Ministerio de Educación intentó desarrollar destrezas, actitudes y hábitos en el estudiante a través del nuevo currículum, es decir, utilizarlo para cambiar perspectivas y comportamientos. Para el efecto, se equipó a los maestros con guías completas para una orientación metodológica (las cuales no estaban siempre dentro de sus posibilidades).
Con referencia a estas guías, White dijo que “Es difícil resumir un documento preparado tan detalladamente (se refiere a la guía para el primer grado) sin peligro de distorsionar la información, pero la impresión más fuerte que uno recibe consiste en la tensión existente entre el deseo de promover en los niños la observación de los elementos por ellos mismos y relacionar el aprendizaje de la escuela con las experiencias obtenidas fue ra de la escuela, por un lado, y, por el otro, un énfasis continuo en urba
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 83
CUADRO 11MATRÍCULA INICIAL POR NIVEL, 1974
(1975 porcentaje entre paréntesis)
Matrícula inicial y total 1974 1975Sectores público y privado 8 868 990 100.0 100.0Preprimaria 38 271 4.4 4.5I y II ciclos 617 149 71.0 68.6III ciclo y carreras cortas 115 243 13.3 12.8Educación de adultos 33 718 3.9 3.8Educación media 44 700 5.1 5.5Educación superior y universitaria 19 929 2.3 2.6
Fuente: Memoria de las Labores del Ministerio de Educación, 19741975, El Salvador
13.3
% (1
2.8%
)
3.9% (3.8%)4.1% (5.5%)
2.3% (2.4%)
4.4% (4.5%)
71% (68.6%
84 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
nidad, limpieza y buena educación, y respeto a la autoridad” (White, 1973: 235). Con respecto al documento anterior, White agregó que “Se debería inculcar el respeto hacia el maestro mismo, a los padres, a las personas distinguidas en la comunidad, a las fuerzas de seguridad y, claro, a los símbolos patrióticos que deben ‘venerarse’ “ (White, 1973: 236).
Un Grupo de Estudio del Banco Mundial mencionó que las activida des surgidas por las guías metodológicas presuponían la existencia de laboratorios y bibliotecas que de hecho no existen en la mayoría de las escuelas. Al mismo tiempo, su investigación reveló que los estudiantes no utilizaban los recursos de las comunidades, como los zoológicos, parques públicos, lagos, campos de cultivo, etc., tomando este hecho como “evi dencia clara de que la educación continuaba girando en torno a los libros y a la escuela misma, sin extenderse a beneficiar a la comunidad o apro vecharse de ella”. Al comentar acerca de su estructura y diseño, el grupo del Banco Mundial aclaró que ciertas actividades específicas en las guías metodológicas se formularon en el supuesto de que “El Salvador es un país chico y que no tiene diferencias regionales básicas –cosa que nosotros sentimos que no viene al caso–, puesto que hay diferencias sociogeo gráficas muy marcadas entre un área y otra que demandan adaptabilidad en las actividades sugeridas” (Grupo de Estudio del Banco Mundial, mayo 1973, El Salvador).
Otro comentario básico sobre el trabajo de campo del grupo en 1973 en El Salvador, demostró que “El plan de estudio para el Ciclo Tercero es menos cargado en términos de horas por semana y de cur sos básicos de lo que es necesario para este nivel del proceso educativo y de lo que, generalmente, esperan otros países”. Además, las artes ma nuales o prácticas se han eliminado en los tres años de este ciclo, con trariamente al carácter vocacional que este periodo de exploración de educación básica debería tener en las destrezas e intereses. Esta etapa en el proceso educativo inhibe, por tanto, el desarrollo de la destreza o de la parte psicomotora en la taxonomía de Bloom promovida en la Reforma. Por último, resumiendo lo que contiene el reporte, mencio naremos las siguientes características del currículum nuevo:
a) Falta de planeación generalb) Carencia de una planificación mejor del proceso de desarrolloc) Comunicación insuficiente.d) Deficiencia de control por parte del sector que tenía a su cargo el desarrollo del currículum para el ciclo terceroe) Rigidez en la aplicación al no tomar en cuenta las diferencias en tre
niños rurales y urbanosf) Preparación inadecuada del maestro para entender la Reforma y tomar
conciencia de ésta y de sus consecuencias.
La siguiente afirmación de White, quizás sea la mejor forma de resumir las desventajas que hemos ennumerado: “Una objeción mayor y
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 85
funda mental. tal vez, consiste en que en este sistema el conocimiento y la infor mación se consideran como recursos escasos que algunos individuos poseen y utilizan para su propio bien, impartiéndolos a otros en dosis pequeñitas únicamente a cambio de compensaciones monetarias y de status” (White, 1973: 237).
F. Evaluación de la escuela
El Documento No. 3 de la Reforma describe los cambios que ésta in trodujo en el proceso evaluativo, estipulando que éste fuera un proceso sistemático de observación, llevando un record y evaluando el proceso bá sico de quienes se están educando. “Puede haber varios recursos para esta consideración: observación directa en los cambios del comportamiento de los niños, su participación en las diferentes actividades o detalles prácticos del trabajo escolar, la inspección de sus cuadernos de trabajo, la evaluación de sus reportes, observación de su espíritu de iniciativa y de sus acti vidades como miembros de un grupo, la manera como responden a cues tionarios y pruebas, etc.” (op. cit. p. 49).
Los lineamientos básicos del sistema nuevo de evaluación son los siguientes:
a) El maestro acumula, periódicamente, los logros educativos del estudiante en base a ellos le otorga las calificaciones correspon dientes;
b) Los exámenes permanecen vigentes, pero sólo como un medio más para evaluar el progreso de los estudiantes;
c) En los dos primeros años se pone especial énfasis en la lectu ra y en la escritura para que los estudiantes más atrasados pue dan pasar al grado siguiente mientras completan su aprendi zaje.
Los efectos del sistema nuevo de evaluación pueden observarse en el cuadro 13, el cual demuestra una disminución en –la deserción escolar. En 1972, la matrícula del primer grado fue de 176 800 estudiantes de los cuales 67.5 % pasaron a segundo y 53.6 a tercero, etc. El cuadro 12 resume las tendencias que eran observables (ver también el cuadro 13).
Los efectos del nuevo sistema de evaluación inaugurado por la Reforma se encuentran en el cuadro 14. Este método de evaluación, también llamado “promoción orientada”, fue un intento para superar los proble mas serios, que hemos mencionado algunas veces, mismos que estaban relacionados con la tasa de abandono escolar. Esta tasa era tan alta que, en 1970, por ejemplo, necesitó 21 años para producir un graduado en las áreas rurales y casi 10 años en la ciudad (Grupo de Estudio del Banco Mundial, Mayo 1973).
86 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 12COMPARACIÓN DE RETENCIÓN EN LOS TRES PRIMEROS
GRADOS DEL SISTEMA ESCOLAR(Porcentajes relacionados con a matrícula del primer grado)
Retención 195758 196162 197273 197374
De 1° a 2° 55.9 54.8 67.5 65.0
De 2° a 3° 39.4 38.0 53.6
Fuente: Aguilar Avilés. La investigación como auxiliar del planeamiento educativo. Universidad de El Salvador; El Salvador, julio de 1974.
Es evidente, que el nuevo sistema de evaluación ha propiciado un incremento en cuanto al número de estudiantes que permanecen en las escuelas. Sin embargo, este progreso no excluye que “para muchos maes tros, ‘la promoción orientada’ ha minimizado los logros de los estudiantes puesto que los requerimientos mínimos en cada área son muy bajos” (Gru po de Estudio del Banco Mundial, Mayo 1973).
G. Entrenamiento de maestros
Para el nivel elemental hasta 1967, existían 65 Escuelas Normales, de las cuales 63 eran privadas; en ellas se graduaban 50 maestros en promedio cada año.
Los maestros de secundaria se adiestraban en la Escuela Normal Superior, donde se graduaban 50 estudiantes por año, y también había graduados en Humanidades de la Universidad Nacional.
Aproximadamente 5 000 maestros de primaria obtenían empleo, y aunque el número de maestros aumentó hasta 3 500 por año, el Ministerio de Educación solamente absorbía 880 anualmente.
La primera acción que tomó la Reforma consistió en clausurar todos los cursos iniciales en las escuelas normales y convertidos en cursos de di ploma que permitían que los estudiantes continuaran sus estudios en otras áreas. Esta medida eliminó la graduación de maestros de estas escuelas des pués de 1970. Al mismo tiempo, en 1968 se prohibió la entrada a la Es cuela Normal Superior a fin de lograr la reestructuración de los programas de estudio. Esto fue un intento para detener el número creciente de maes tros desempleados y para absorber algunos de los que ya se habían gradua do. (Aquí, la Reforma demostró su preferencia por una técnica educativa altamente tecnologizada: Televisión Educativa, en vez de una técnica de mano de obra intensiva: maestros).
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 87
CUADRO 13CAMBIOS EN LA TASA DE RETENCIÓN EN PRIMARIA
189.3a
176.8
123.165.0b
101.8119.4 67.5
94.8 53.6
56.9 55.940.1 39.4
28.8 28.322.0
22.4 20.2 19.8
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
19571962
19721974
19731974
Fuente: Gilbeto Aguilar Avilés. Universidad del El Salvador, La investigación como auxiliar del planeamiento educativo, El Salvador, julio 1974.
a = Miles de estudiantesb = Porcentaje de retención en relación al número inicial.
Estudiantes(Miles)
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto grado
Quinto grado
Sextogrado
88 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 14ESTUDIANTES APROBADOS Y REPROBADOS, CICLO I Y II, 1972:
SECTOR PÚBLICO, URBANO Y RURAL, ESCUELAS DIURNAS
Grado Total Aprobados % Reprobados %
1 148 344 137 432 92.6 10 912 7.4
2 96 434 65 210 95.7 4 133 4.3
3 75 801 72 139 95.2 3 362 4.8
4 61 216 59 747 97.6 1 469 2.4
5 49 127 48 247 98.2 880 1.8
6 39 670 39 103 98.6 567 1.4
Totales 470 501 448 878 95.4 21 623 4.6
La “Ciudad Normal” se fundó en San Andrés, y se destinó a complementar el adiestramiento sobre las clases registradas al final en las anterio res escuelas normales para primaria y en la Escuela Normal Superior. Para lograrlo, había confianza en la ayuda de USAID –que era el más impor tante “donador” para la implementación de la TVE.
“La librería se puso en marcha mediante un préstamo pequeño de USAID, y mantiene una relación cercana con el Centro Regional para la Asistencia Técnica de USAID con sede en la Ciudad de México. El equipo de TV de circuito cerrado también fue donado por la USAID. Dos asesores técnicos en la biblioteca ayudaron a entrenar al personal, y fueron instru mentos para llevar a cabo esta facilidad, de importancia capital, para el programa académico de la escuela” (Mayo y Mayo, 1971: 70).
El Reporte de Stiglitz a la UNESCO señala que solamente había 600 maestros que no habían sido incorporados al final del Primer Plan de Cinco Años. La situación de la oferta era más drástica en el área de “Di plomas Diversificados” –creada por la Reforma– que para los maestros de Estudios Generales ya que el 90% de los maestros se había graduado en la Escuela Normal Superior o en la Universidad y, por tanto, sólo re querían clases de entrenamiento intensivo para poder calificar en Estudios Generales. Para los cursos especializados, por otra parte, que se ofrecían en El Salvador por primera vez, había la necesidad de desarrollar cursos espe ciales de entrenamiento de maestros. El Ministerio de Educación desarro lló un curso de nueve meses a fin de cualificar maestros para los institutos industriales y aun mandó maestros a España dentro de un plan de becas patrocinado por el gobierno español. Los maestros destinados a la especia lidad de agricultura, eran entrenados en la Escuela Superior de Agricultu ra, en tanto que algunos países ofrecían becas para áreas tales como administración de hoteles, turismo, pesca y navegación.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 89
El Grupo del Banco Mundial investigó la preparación y el grado de entrenamiento de los maestros, de lo cual citaremos algunas de sus observaciones. Con respecto al número de maestros entrenados en la “Ciudad Normal”, un equipo comentó que “tal vez pudiera considerarse que un nú mero insuficiente de maestros se estaba entrenando para los ciclos 1 y 11 en relación a las metas fijadas para aumentar la matrícula en el Plan Educa tivo de Cinco Años, consistentes en una tasa anual de 40 000. Debemos hacer notar que, de 540 solicitantes, sólo 40 eran aceptados para realizar estudios de Bachillerato Pedagógico en 1973. Aun cuando el 100% se gra duara al final de los tres años que duraba el curso, serían insuficientes para enfrentar la demanda que había de 1 000 maestros por año (a una propor ción maestro/alumno de 1/40), principalmente, para las áreas rurales” (Mayo de 1973).
Los requisitos para ingresar eran tales que muchos maestros no lograban entrar, argumentándoseles que “los criterios para la selección eran muy rigurosos y que, muchas veces, a quienes se les permitía el ingreso, lo lograban a través de otros medios”. Tales problemas, supuestamente, indu jeron al reporte del Banco Mundial a afirmar que “el país tiene dos escue las universitarias de educación, y dado el crecimiento de estas instituciones –consecuencia de la Reforma Educativa–, debería hacerse un esfuerzo pa ra hacerlos más responsables en la preparación de maestros. Considerando esto a mediano y a largo plazo, resulta antieconómico que el Estado gaste fuertes sumas de dinero en programas de capacitación, que ya están siendo cubiertos por instituciones de educación superior en las cuales el mismo Estado invierte una proporción considerable del presupuesto público” (Mayo 1973).
H. Escuelas 3-3-6
Las escuelas de este tipo constan de tres salones de clase y tres maestros, que, a fin de reducir los costos, ofrecen 6 grados utilizando turnos dobles. La idea era crear escuelas que cubrieran hasta el sexto grado en las áreas rurales, en donde había carencia de primarias completas al iniciarse la Reforma.
La reducción de costos en este sistema se logró, no a través de un aumento de eficiencia, sino mediante una reducción del salario del maestro, ya que éste recibía un salario adicional módico por concepto del segundo turno. El salario normal para un maestro de los ciclos 1 y 11 debía ser de aproximadamente 400 colones (U.S. 160.00) al mes por concepto de un turno, en cambio, por dos turnos el maestro recibía 75 colones (U.S. 30) adicionales, en otras palabras, recibía un total de 475 colones en vez de los 800 que debía percibir. Este hecho causa resentimiento en los maestros afectados, quienes sienten que son objeto de explotación por parte del Ministerio de Educación.
90 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
El Grupo de Estudio del Banco Mundial estableció, respecto a este modelo, que el diseño del establecimiento físico de estas escuelas tenía fallas, consistentes en una falta de flexibilidad que imposibilitaba la expansión. Se criticó, asimismo, los lugares elegidos para estas escuelas, sobre la base de que los sitios, aparentemente, habían sido seleccionados más por razones políticas que por razones pedagógicas.
I. Análisis de la Reforma
Los análisis de los efectos de la Reforma son virtualmente inexisten tes a excepción de los realizados por el Ministerio de Educación. Nuestra investigación ha traído a la luz algunos otros, así como el efectuado por Luis Valero Iglesias en la que subraya lo siguiente:
Esa educación sólo jugará el papel de dar y producir carne de cañón para una estructura socioeconómica de dominación en la cual los educados son los que mejor sirven y captan incondicionalmente una estructura socioeconómica que produce países como los nuestros, donde existe un desempleo crónico del 65%, con una población in fantil desnutrida del 92.1; y con una sociedad donde el 88 vive con ¢ 0.80 de Colón. Además, nuestra disponibilidad de alimentos duran te el año 1970 no cubrió ni el 50% de los requerimientos del periodo y existe un déficit habitacional de 352 770 unidades. Esto es lo que la actual estructura produce y, por lo tanto, producir educados, según sus exigencias, es seguir produciendo mayor cantidad de indi gentes. La educación que demanda la estructura socioeconómica actual no es la educación para la liberación, sino la educación para el mantenimiento del statu quo (1975:20).
Valero Iglesias continúa afirmando que “. . . después de 7 años de refor ma educativa, el 73.4% de todos los estudiantes de 4° año no puede leer todavía. El 83.2% de los estudiantes de 5° año no puede dividir o res tar. El 90% de todos los niños que pertenecen teóricamente al grupo de once años, está tres años retrasado en sus habilidades (Abra, No. 7, Octubre 1975: p. 21).
Las publicaciones oficiales del Ministerio de Educación presentan una imagen distinta, como, por ejemplo, cuando aseguran:
El Ministerio de Educación está comprometido con la mayoría. Por consiguiente, el sistema no es una educación clasista y por lo tanto no está organizado para conservar al estudiante en su nivel presente de status social. Por el contrario, el sistema está diseñado para pro mover a la totalidad de la población en edad escolar de manera que el estudiante ascienda en el nivel de la pirámide educativa por razón de su talento y no por razón de su clase (Documento No. 1., p. 7).
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 91
Reconoce la “cobertura” limitada del sistema educativo cuando ex presa que “El sistema escolar tiene un acceso limitado al nivel intermedio. (No está claro por qué se menciona el nivel intermedio cuando el mismo problema existe en todos los niveles). Por ahora el sistema ofrece la má xima cobertura que puede... en nuestra opinión, no se puede satisfacer todavía la demanda total” (op. cit., pp. 78). Y aunque se afirma que no se pretende sostener una educación vinculada a una clase, sin embargo, no es difícil adivinar que aquellos para quienes el acceso está vedado no pertenecen a las clases superior o media sino a la clase baja. Hablando de apoyo para medidas que propiciarían la movilidad social, más aún, con la inherente referencia obvia al desposeído, se supone que la ruptura del status quo puede realizarse “en razón del talento”. Esta aseveración ignora totalmente las últimas investigaciones sobre el éxito escolar que revelan, inequívocamente que una de las variables más importantes de tal éxito es, precisamente, el fundamento socioeconómico de los estudiantes en cuestión: los sectores de la clase más baja tienden hacia un nivel marca damente inferior que los que pertenecen a las clases media o superior (Husen, 1975; Levin, 1973; Bondon, 1973; Bowles and Gintis, 1976; Thorndike, 1975; Walker, 1975; Rawls, 1971). Obviamente, no pre tendemos sostener que el Ministerio de Educación es inconciente de esta evidencia; por el contrario, creemos que ésta es la forma de justi ficar el fracaso escolar proclamando, que ésta es consecuencia de “una carencia de talento” de parte de los individuos y no de las drásticas desigualdades de la sociedad de la que el individuo es un producto.
El reporte que hemos citado propone el ejemplo de una educación intermedia diversificada insistiendo en la naturaleza no clasista del sistema educativo, subrayando que ofrece acceso al nivel medio técnico para el que “es necesaria una estrecha coordinación entre inteligencia y aptitudes. . . La diversificación en muchas áreas técnicas por su naturaleza, demanda una selección en razón no del status, sino del talento y vocación” (op. cit., pp. 89). Nuevamente, el reporte “olvida” mencionar en su aná lisis que en los países capitalistas la educación técnica está dirigida hacia los estudiantes de las clases baja y media baja (Husen, 1975; Levin, 1974 y 1976; Carnoy y Carter, 1974; Bandelot y Establet, 1971; Carnoy y Levin, 1976; Carnoy, 1974); o ¿tendríamos que creer que la clase superior salvadoreña inscribiría a sus niños en este tipo de educación?
Este mismo reporte anota a propósito de la educación de adultos que “El adulto representa el nivel tradicional de producción. A través de su historia, el país ha probado la estrecha relación entre educación y productividad; y precisamente porque esta relación ha sido verificada, el país no desea que la población económicamente activa sea analfabeta. Por ello, la preocupación por la alfabetización ha permanecido constante admi nistración tras administración” (op. cit., pp. 1011). Comparando esta pretensión con el hecho de la restringida cobertura en la educación de adultos ofrecida en los últimos siete años desde la Reforma, podemos afirmar, utilizando más cuidadosamente los términos del Ministerio de Educa
92 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
ción, que “administración tras administración, la carencia de preocupación por la alfabetización ha permanecido constante”.
Puesto que el analfabetismo llega casi al 50%, podríamos sostener la hipótesis de que la educación de adultos precisaría abarcar, al menos, a 481 115 gentes, que no lo hace (En 1974, la matrícula inicial –que es siempre más alta que la final– muestra que 33 718 adultos, –3.9% de la matrícula total en el sistema educativo correspondió al nivel de edu cación de adultos; mientras que en 1975, las cifras fueron 35 673 y el 3.8%, respectivamente).
Como lo hemos mencionado, el grupo de estudio del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial llevó a cabo un estudio sobre la Reforma Educativa en El Salvador en Mayo de 1973. Seis grupos de traba jo de 4 investigadores cada uno analizaron las características sobresalientes de la Reforma. En efecto, su vista de conjunto de la Reforma indicó que, en un sentido científico, era más exacto hablar de un proceso de moderni zación que de una reforma educativa per se, dado que la base material de la sociedad y sus relaciones de producción resultantes no habían cambia do. La clase de la relevancia del paso hacia la modernización y racionaliza ción representada por la “Reforma” dependería del desarrollo exterior del mismo sistema educativo. Su opinión fue en el sentido de que deberían catalizarse cambios sociales más profundos mediante la modernización de la educación, pero que ésta era sólo una posibilidad y que este efecto, co mo tal, no era un objetivo explícito de la Reforma.
El reporte estudia las metas y caracteres de la inversión y del gasto público en educación y la citada evidencia de un proceso de cambio –no acompañada por cambios estructurales en el país– orientado hacia la formación de “recursos humanos”. Por lo tanto, aunque un diagnóstico del sector educativo revela una alta proporción de ciudadanos que o no participa en el sistema formal de educación o alcanza el sexto grado, la modernización y democratización educativa se concentra en los altos niveles. La justificación de una estrategia selectiva –énfasis en el tercer ciclo, escuela media diversificada, duplicación de la matrícula en la uni versidad, etc.– descansa en su supuesta eficiencia económica. Sin embar go, los indicadores económicos señalan el hecho de que el problema de desarrollo y los problemas concomitantes de desempleo en El Salvador no se originan en la carencia de mano de obra preparada sino más bien en la estructura interna y en las relaciones internacionales de aquel país.
A esta luz, el énfasis en los niveles superiores pierde su validez eco nómica, no dejando ninguna otra justificación para esta política sino la racionalización de la perpetuación de un sistema injusto a través del aparato educativo.
Una reforma, como lo hemos mencionado, centralizada en la administración, que se ha asociado con la manera en que la –Reforma fue impuesta, suscitó la sospecha en muchas personas pertenecientes al sistema educativo, de que la Reforma tuvo su origen en un grupo pequeño de salvadoreños en colaboración con un grupo de expertos extranjeros – más
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 93
aun, que fue implementada sin la previsión necesaria ni consideración de las metas.
Esta sospecha pudo fundarse en el hecho de que… la aceptación de los cambios no implica la comprensión de éstos. Con excepción de los es calones superiores de los directores y guías del sistema educativo, maes tros, estudiantes y ciudadanos comunes ignoraban el objetivo y profundi dad de la Reforma Educativa. Esto es más notorio en el caso de los nuevos currículos, los cuales son mal interpretados por un considerable número de maestros, cuya carencia de familiaridad con las innovaciones los ata con los antiguos métodos de transmisión de la información sin indicio de cam bio (Banco Mundial, 1973).
Tal vez por esta razón los maestros no prestan mucho apoyo a la Reforma, en el entendimiento de que las vías y los medios son inadecua dos para la tarea de mejorar y entender la educación.
Algunos maestros afirman aceptar la Reforma y parecen favorecerla pero sin conocer cuál es su contenido, o cómo interpretar sus objetivos. Otros creen que la Reforma Educativa consiste únicamente en la consolidación de los programas y en el uso de la televisión.
¿Qué causas existen, además de las ya mencionadas, para esta acti tud?Aparentemente, una causa es la siguiente:
… una vez que los planes para la Reforma Educativa se formularon, se distribuyeron entre los diferentes sectores concernientes, sin una campaña fuerte y convincente en su favor –esto condujo al rechazo o a una interpretación deformada por parte de un número significa tivo de maestros como resultado de una desigual preparación y apli cación de la accesibilidad y contenido de la Reforma (Banco Mun dial,1973).
Nélida Amaya Montes resume la actitud de “ANDES” (Unión de Maestros) respecto a la Reforma Educativa de esta manera:
Una reforma educativa real tiene que ir de la mano con un cambio en las condiciones socioeconómicas de nuestro país. El desarrollo cultu ral del país es inconcebible en las presentes condiciones. Una refor ma, como la instituida recientemente, busca mantener el dominio de nuestro pueblo que sigue al margen de los elementos básicos de la cultura.
Otra anotación que hace el reporte del Banco Mundial es que “la relación de costos entre los niveles educativos en el Salvador es muy diferente del promedio de América Latina:
94 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Costo por estudiante
América Latina (USD$) Relación El Salvador Relación
Primaria 82 1 40 1Secundaria 135 1.6 166 4.1Superior 625 7.6 800 20.0
El hecho de que el costo de un alumno en el nivel superior sea 20 veces mayor que en el nivel primario constituye un obstáculo difícil de vencer para lograr las metas de entender la educación y proporcionar igualdad de oportunidades (Banco Mundial, 1973).
Parece que muchos de estos problemas no fueron entendidos por quienes eran importantes en la toma de decisiones en la realización de la Reforma Educativa. Como ejemplo, se podría citar a Manuel Luis Escamilla a quien se considera un “ideólogo” de la Reforma.
Leyendo su último libro encontramos comentarios como el que sigue:
La Reforma, por tanto, inequívocamente concibe la cultura como un factor de productividad, como un multiplicador socioeconómico… Consecuentemente, la educación es el recurso más grande de nuestro nacionalismo político porque ha colocado los cimientos de una gran estructura para adquirir los recursos necesarios a fin de superar el subdesarrollo (Escamilla, 1975: 35).Por consiguiente, un país que quiere pasar del subdesarrollo al desa rrollo, una sociedad que tiene formas preindustriales de producción y consumo, puede, si lo decide, diseñar un sistema educativo que le permitirá rápidamente dejar atrás el subdesarrollo y lo conducirá a formas satisfactorias de vida individual y social (Escamilla, 1975: 3940).
Regresando a nuestros comentarios anteriores, podemos reiterar que en un periodo de aproximadamente 8 años, a partir de que se implementó la Reforma no se han registrado cambios significativos en la estructura económica o política que puedan permitir la realización de los objetivos citados por Escamilla en un país como El Salvador.
Tal vez, otra cita de su libro servirá para mostrarnos cuáles son de hecho los resultados deseados por los proponentes de la Reforma:
Siendo la educación la que produce los medios correctos de la trans formación
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 95
social y del desarrollo nacional, tiene su base en los efec tos multiplicadores de la cultura, esto es, de la ciencia y tecnolo gía…La transformación social y económica implícita en el “desarrollo”, durante cuatro siglos no se concibió como una aspiración socioló gica que podía planificarse en uno u otro campo. Sin embargo, la humanidad tiene muchos ejemplos de cambio social de esta natura leza, casi todos los líderes han formulado respuestas políticas en los siglos pasados. Por ello resulta que la transformación social y económica, que se basa en una ruptura explosiva de las estructuras sociales por medios políticos, engendra violencia.Las directrices de políticos, particularmente las originales en un es trecho cañón de ideas o, lo que es lo mismo en una ideología, con duce a la violencia… El camino de la violencia implica, en un primer lugar, la toma del poder por la fuerza mediante arreglos, y la ruptura de la organización del Estado... La vía noviolenta, en cambio, conserva el sistema de organización del Estado, no requiere el control del poder político y tiene confianza en los efectos multiplicadores de la cultura. Alemania Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, y Japón en el presente, son dos brillantes ejemplos de ello… Por tanto, la seguridad de lograr “el desarrollo” a tra vés de la educación –vía no violenta– viene de la evidencia multi plicar los efectos de la cultura (op. cit., pp. 6163).
Escamilla se ofendería, sin duda, por las conclusiones obvias que se pueden sacar de sus afirmaciones como la ideología de la Reforma. Lo que encontramos aquí, y en toda la base ideológica de la Reforma, es la concepción simplista según la cual la alfabetización general y la creación de escuelas técnicas aparecen como el remedio universal de todas las calamidades del subdesarrollo. La falacia consiste aquí en atribuir a la educación el papel de un propulsor automático del desarrollo, sin considerar seriamente las características y la receptividad del sistema productivo.
Como hemos visto, la Reforma se concentró en el tercer ciclo –esto es, educación intermedia– y los diplomas diversificados se diseñaron, principalmente, para producir recursos humanos adecuados en cursos de carreras cortas. Un funcionario del Ministerio de Educación, Gilberto Aguilar Avilés, hizo un estudio de un sector de estudiantes intermedios en los institutos nacionales como parte de los requisitos para obtener un grado. Formuló dos preguntas básicas:
1. ¿Qué esperaban los estudiantes salvadoreños de su educación?
2. ¿La educación trata de sostener el desarrollo económico y so cial?
96 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Su cuestionario fue aplicado a 394 estudiantes en 1974, distribuido como sigue entre las varias carrerasdiploma:
Industrial 182
Hotel y Turismo 67
Agricultura 72
Salud 73
Total 394
En respuesta a la pregunta “¿Qué hará usted cuando termine su especialidad?” que tendería a revelar las expectativas inmediatas de los estudiantes, se dieron las siguientes respuestas:
63.9% deseaban continuar estudiando en un nivel superior; 35.5 preferían trabajar de inmediato.
Los primeros, contestando a la pregunta: ¿qué cursos les interesaría seguir?, respondieron de las siguiente manera:
52.5% prefirieron una carrera profesional como médico o graduadouniversitario; .
43.4 escogieron un curso técnico de 2 o 3 años.
En otras palabras, estos jóvenes estaban todavía muy lejos del momento de “saltar a la acción” (Aguilar, 1974: 7780).
La mitad del 63.9% que deseaba continuar estudiando adujo motivos económicos en la elección de su diploma, y el 60.9 de ellos dijo que aceptaría trabajo inmediatamente si tuviese la oportunidad, aun cuando su deseo expreso había sido seguir estudiando.
Aguilar analiza los resultados subrayando que:
El Ministerio de Educación, al crear los diplomas prácticos diversifi cados, tuvo mucha confianza en que los jóvenes serían motivados hacia el trabajo; la moyoría parece querer diferir este paso hasta ha ber concluido un prolongado curso de educación superior…Esta motivación exigua hacia el trabajo, parecería indicar una esca sez de orientación vocacional en las escuelas. Pero al mismo tiempo, la ferviente esperanza de alcanzar los más altos niveles del siste ma, en contraste con el probablemente limitado potencial económico de sus padres (suposición basada en su bajo nivel educativo), puede crear agudos y dañinos sentimientos de frustración en estos jóvenes si no satisfacen sus aspiraciones… La persona joven que entra en un curso vocacional de estudios sin la seguridad de con
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 97
seguir un buen trabajo al término de sus estudios, parece buscar refugio en un senti miento subjetivo, en un deseo de permanecer en el sistema educativo tanto como sea posible (Aguilar, 1974: 8386).
Para terminar nuestra descripción y análisis del sistema educativo salvadoreño, haremos referencia a uno de los documentos producidos por la Oficina de Planeación y Organización (ODEPOR) del Ministerio de Edu cación que analiza el sector educativo. Estos documentos son estudios preliminares y, por consiguiente, de carácter provisional y sirven para estimular críticas y comentarios. Estos datos son el resultado de un es fuerzo de la División de Análisis Sectorial y de la Agencia para el Desa rrollo Internacional (AIO) en cooperación con el personal del Departa mento de Censos de los Estados Unidos (bajo contrato de la AID) que aconsejaba y proporcionaba los servicios de procesamiento de datos a ODEPOR. De acuerdo a una entrevista personal con el Director de ODEPOR, arquitecto Carlos E. Heyman, AID da un aporte anual de 100 000 dólares, balanceado con una suma igual aportada por El Salvador, para mantener la ODEPOR en acción.
El documento en cuestión es Documento Estadístico de Trabajo No. 11, “Estimaciones de Actividades y Comportamientos de los Direc tores y supervisores de las Escuelas de Educación Básica y sus Relaciones con los resultados de la Prueba Nacional”, publicado en marzo de 1976. Este documento contiene las tabulaciones cruzadas de varios caracteres y actividades de los supervisores y directores de las escuelas de educación básica, así como también su relación con los resultados nacionales. La información de estos funcionarios se recogió como parte de los tests de 1974. Las cifras son estimaciones sobre el número de estudiantes que asis tía a los grados 2, 3, 5, 6, 8 y 9 en 1974, basados en un muestreo de 610 escuelas de educación básica. Parece mejor presentar únicamente las partes más importantes del cuadro para facilitar la organización y comprensión. “R.E.” niveles normales de “rendimiento escolar”.
El cuadro 15 trata de comparar las opiniones de los directores y supervisores para definir cuáles problemas comunes les parece que ameri tan mayor atención, con el fin de ofrecer posibles recomendaciones.
Hay una diferencia de opinión, particularmente notable, entre los dos grupos en cuanto a la preparación científica de los maestros. Vemos que el 28.2% de los supervisores piensa que éste es un problema que debe ría recibir mayor atención, mientras que sólo un 2.4 de los directores lo siente así. Una diferencia similar ocurre en el área de la preparación pedagógica insuficiente por parte del maestro, donde el 42.7% de los su pervisores la catalogaron como un problema; en tanto que sólo el 5.9 de los directores la vieron de ese modo.
En un grado menor, hay también diferencias en la carencia de orientación al grupo docente (23.3 % de los supervisores y 17.0 de los directores sienten que existe esta carencia); en cambio, la variable “deficiente planeación del trabajo de los maestros” (fue considerada como un problema por el 29.1 de los supervisores y el 8.8 de los directores).
98 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 15EL SALVADOR: COMPARACIÓN DE LAS OPINIONES DE
SUPERVISORES Y DIRECTORES
Problemas que requieren más atención
Supervisores (N = 103)
Directores(N = 2 948
Número % Número %
Preparación científica deficiente de los maestros
29 28.2 71 2.4
Preparación pedagógicadeficiente de los maestros
44 42.7 173 5.9
Falta de estudio de los estudiantes
49 47.6 1 681 57.0
Falta de cooperación de los padres de los estudiantes
90 87.4 2 144 72.7
Falta de orientación de los maestros
24 23.3 502 17.0
Planeación insuficiente del trabajo de los maestros
30 29.1 259 8.8
Problemas socioeconómicos de los estudiantes
97 94.2 2 463 83.5
Defectos de la planta física y de mobiliario
22 21.4 908 30.8
Falta de libros de texto y de otros materiales educativos
1 598 54.2
Fuente: ODEPOR, Reporte No. 11, Ministerio de Educación, marzo 1976, El Salvador.
Hubo un consenso aproximado en dos áreas: problemas socioeconómicos de los estudiantes, manifestado por el 94.2% de los supervisores y el 83.5 de los directores; y falta de cooperación con los padres, avalada por el 87.4 de los supervisores y el 72.7 de los directores. Aparentemente, las opiniones difieren en áreas cuya responsabilidad cae, básicamente, en el maestro, y tiende a estar más acorde cuando se trata de los factores externos de la escuela. La otra área, que pensamos debe hacerse notar, se
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 99
refiere a la cooperación con el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el caso de libros de texto y otros recursos escolares. Aquí, los supervisores, que son el agente representante del Ministerio, callan, mientras que el 54.2% de los directores ven un problema en esa área.
CUADRO 16TÉCNICAS METODOLÓGICAS USADAS POR LOS MAESTROS Y R.E.
Técnica Directores Estudiantes R.E.1
Total 2 934 364 017 50.9
Equipo de maestros
Sí 2 165 312 018 50.9
No 40 2 569 61.7
No respuestas 732 49 430 50.9
Instrucción individualizada
Sí 567 63 991 51.3
No 253 28 933 51.2
No respuestas 2 214 271 041 50.8
Investigación
Sí 1 726 278 701 50.6
No 75 4 118 57.9
No respuestas 1 135 81 197 51.4
Uso de laboratorio
Sí 569 214 298 50.7
No 263 26 700 50.2
No respuestas 2 103 204 954 50.8
Lecturas
Sí 1 564 214 928 50.7
No 66 11 892 50.2
No respuestas 1 305 137 198 51.2
Fuente: ODEPOR, Reporte No. 11, Ministerio de Educación, marzo 1976, El Salvador.1 Rendimiento escolar.
El cuadro 16 trata de descubrir, a través de la opinión de los directores, si las técnicas metodológicas de los maestros tienen algún efecto significativo en R.E. Un análisis de los datos es especialmente interesante,
100 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
porque una meta básica de la Reforma consistía en introducir las últimas técnicas “modernas” para llevar el rendimiento escolar, en el cual un gru po de maestros tiene un R.E. de 50.9%, en tanto que otro muestra 61.7.
La instrucción individualizada revela una diferencia pequeña –51.3% para quienes la tienen y 51.2 para quienes carecen de ella. Los que em plean técnicas tales como la investigación tienen un R.E. de 50.6, significa tivamente más bajo que el 57.9 de quienes no la usan. El uso de laborato rios tiene cifras ligeramente más altas: 51.2 sobre 50.2– este uno por ciento de diferencia es el más amplio de los dos casos en que las técnicas metodológicas elevaron el R.E. Partiendo de esta evidencia podemos con cluir, no que la falta de resultados provenga de las técnicas metodoló gicas en sí mismas, sino más bien (puede ser) del uso insatisfactorio que de ella hacen los maestros.
El cuadro 17 muestra que los estudiantes de las escuelas que ofrecen los servicios indicados, obtienen un mejor R.E. con una sola excepción –televisión educativa: estudiantes sin ETV muestran 52.1 % contra 48.1 de quienes disponen de ETV– una diferencia dé 4.9. Como en otras áreas, la diferencia más significativa –13.3– que contribuye a una cifra mayor es la existencia o carencia de un círculo de lecturas (“programa de lecturas” en el cuadro), seguido por el oficio de orientador que tiene un diferencial favorable de 8.0. Para terminar, haremos la siguiente observación: el cuadro 17 revela justamente cuántos estudiantes, la inmensa mayoría, no tienen acceso a los servicios mencionados, debido a que sus escuelas care cen de ellos.
SUMARIO Y CONCLUSIONES
En nuestra breve descripción de los principales caracteres del sistema educativo después de la promulgación de la Reforma Educativa, hemos podido observar algunos aspectos positivos, y otros negativos, de la Reforma Educativa en El Salvador.
Las desigualdades externas que caracterizaban la era de la Prereforma persiste hoy día en El Salvador, donde la población campesina abandonada y marginada sufre una alta incidencia de desnutrición. Buena salud y ser vicios sociales únicamente están al alcance de los relativamente ricos.
El Salvador promueve que las corporaciones extranjeras y domésticas inviertan en industria que requieren capital intensivo al mismo tiempo que solicitan la transferencia de alta tecnología inapropiada para las necesidades del país y para el empleo de su excedente de mano de obra. Por tanto, no es sorprendente encontrar en El Salvador una elevada proporción de desempleo en las áreas urbanas y un desempleo dramático en las áreas rurales donde la mayor parte de los trabajos disponibles son de acuerdo a las estaciones del año.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 101
CUADRO 17EL SALVADOR: SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS
ESCUELAS
Técnica Directores Estudiantes R.E.TotalBiblioteca 2 948 364 987 50.8
Sí 895 152 552 52.4No 1 022 119 426 48.7No respuestas 1 032 93 008 50.9Mínimo de laboratoriosSí 627 126 423 51.0No 948 107 246 48.7No respuestas 1 327 131 318 52.3Oficinas de orientaciónSí 142 34 119 56.3No 1 019 119 507 48.3No respuestas 1 788 211 361 51.4Programa de lecturasSí 207 27 860 62.4No 985 120 633 48.7No respuestas 1 757 216 494 50.5LaboratorioSí 425 61 511 53.6No 875 103 451 48.6No respuestas 1 668 200 025 51.1Sistema TVESí 454 117 272 48.1No 2 495 247 715 52.1No respuestas 2 495 247 715 52.1Comedor escolarSí 531 66 669 50.4No 814 99 437 48.5No respuestas 1 664 198 882 52.1Laboratorio de material pedagógicoSí 122 23 494 52.6No 990 119 088 48.1No respuestas 1 836 222 405 52.1Laboratorio de material pedagógicoSí 351 64 303 52.7No 904 103 657 48.5No respuestas 1 694 197 027 51.4
Fuente: ODEPOR, Reporte No. 11, Ministerio de Educación, marzo 1976, El Salvador.
102 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
El Salvador lanzó una Reforma Educativa que se basaba en la expansión de la educación secundaria –el llamado cuello de botella del sistema– a fin de preparar trabajadores calificados para el crecimiento del sector industrial, que en realidad no creció como se esperaba.
También vimos cómo las aspiraciones de los estudiantes salvadoreños quedaron insatisfechas, tanto en las posibilidades para lograr una educación en todos los niveles, cuanto para entrar en la fuerza de trabajo al salir del sistema.
La Reforma Educativa, si bien aumentó el número de estudiantes, no creó empleos a nivel universitario, tampoco se operó cambio alguno en la infraestructura económica que hiciera posible la incorporación de los nuevos graduados.
Aunque El Salvador tenía una alta proporción de analfabetismo en 1968, no se hizo ningún intento para acometer una campaña seria de alfabetización. ¿Por qué? Porque era improbable que la burguesía urbana salvadoreña y los terratenientes rurales permitieran que la fuerte inversión de recursos y tiempo alcanzara a los campesinos pobres analfabetas hasta los poblados lejanos y se les enseñara durante un largo periodo de tiempo.
Es fácil ver los límites de la Reforma, límites que fueron, en cierto grado, previstos por quienes la implementaron. En una entrevista con Walter Béneke, cuando se le preguntó si él había tomado en cuenta las li mitaciones del sistema socioeconómico y político existentes en El Salva dor en 1968, limitaciones que no habían cambiado aún en 1976 y que fueron un obstáculo para los objetivos de la Reforma tales como la capta ción de equipo entrenado, por el mercado de trabajo, Béneke respondió que sí, que siempre estuvo consciente de esto, y que el objeto de la Refor ma había sido “armar” al pobre con el conocimiento que le permitiera el grado de explotación al que estaba sujeto y por tanto, racionalmente, “no con sangre en sus ojos”, exigiera sus derechos correspondientes. Cuando se le preguntó si el Estado no usaría, como históricamente siem pre lo ha hecho, la educación, como uno de sus dispositivos ideológicos más potentes para controlar tales impulsos de parte de sus ciudadanos, para impedir tales intentos, Walter Béneke replicó que no, que no creía que esto ocurriera. El análisis de Béneke culpa a los latifundistas de las calamidades que sufre el pueblo salvadoreño y presenta la Reforma y carácter de modernización como un medio a través del cual las deman das de las masas incorporarán estas características de modernización en el resto del sistema social salvadoreño emulando dentro de las limitaciones de El Salvador, un tipo de desarrollo, como el de Japón, Israel e Italia citado en los documentos del Ministerio de Educación.
Carnoy y Levin comentan esta concepción del sistema educativo así:
Al igual que los filósofos sociales de hace un siglo, los reforma dores sociales contemporáneos ven la educación como un pode roso instrumento para realizar el cambio social. Vieron no sola mente los bajos ingresos del pobre como
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 103
consecuencia de una edu cación inadecuada, sino que también apreciaron la discriminación en el empleo y en la vivienda como resultado de la carencia de educación en algunos estratos de la sociedad.Según nuestro punto de vista, las escuelas de una sociedad sirven para reproducir las relaciones económicas, sociales y políticas, y la única manera como las escuelas pueden cambiar estas relaciones es a través de sus consecuencias imprevistas más bien que por un cambio planeado y deliberado.En este sentido, argumentamos que una sociedad basada en posi ciones muy desiguales de poder, ingreso y status social, entre los adultos, no será capaz de alterar estas relaciones a través de las es cuelas. Al contrario, las escuelas tenderán a reproducir las desigual dades para contribuir a legitimar la sociedad de adultos (Carnoy y Levin,1976).
REFERENCIAS
Aguilar Avilés, Gilberto1974 La investigación como auxiliar del planeamiento educativo. El Salvador: Depar tamento
de Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador.
Baudelot, Christian y Roger Establet1975 La escuela capitalista. México: siglo veintiuno editores.
Bowles, Samuel and Herbert Gintis1976 Schooling in Capitalist Amenca. New York: Basic Books.
Browning, David1975 El Salvador: La tierra y el hombre. El Salvador: Ministerio de Educación.
Cardoso, Fernando Henrique1972 “Dependency and Dependency in Latin America”, New Left Review 74, JuIyAugust.
pp. 8395.__________1973 “Imperialism and Dependency in Latin America”. Structures of Dependency. Stanford.
Calif.: F. Bonilla y R. Girling Ed.
Carnoy, Martín1974 Education as Cultural Imperialism. New York: David McKay Company.
_________1975 “Can Educational Policy Equalize lncome Distribution in Latin America?” Palo Alto,
Calif.: Center for Economic Studies.
Carnoy, Martin and Henry Levin1976 The Limits of Educational Reform. New York: David McKay Company.
104 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)1965 El sistema educativo en El Salvador. Situación actual y perspectivas. El Sal vador
CSUCA. pp. 13, 26, 35.
Escamilla, Manuel L.1975 La reforma educativa salvadoreña. El Salvador: Ministerio de Educación. p.35.
Levin, Henry1973 “Educational Reform: lts Meaning?” Occasional paper, Stanford, Calif.: Stanford Uni
versity Press, March.
_________1973 “Equal Educational Opportunity and the Distribution of Educational Expen ditures”, Edu-
cation and Urban Society, February.
_________1976 “A Skeptical View of Qualitative Educational Planning”. Paper prepared for the lnterna
tional lnstitute of Educational Planning. París, October.
Mayo, John, et al.1973 Television and Educational Reform in El Salvador. Institute for Communica tion Research,
Research Report No. 14, Stanford, Calf.: Stanford University Press, August, p. 23.
Ministerio de Educacións.f. Documentos de la Reforma Educativa. No. 1, pp. 3037. El Salvador.
__________Op. Cit. No. 29, pp. 14, 18, 19.
OAS1966 Evaluation of the 1965-69 Economic and Social Development Plan of El Salvador.
Washington, D.C.: OAS, August.
OEA1972 Evaluation of the 1965-69 Economic and Social Development Plan of El Salvador.
Washington, D.C.: OEA, p. 135.
Torres Ribas, E., G. Rosenthal, E. Lizano, R. Menjivar y S. Ramírez1975 Centroamérica hoy, México, Siglo XXI. pp. 131.
Thorndike, Robert L.1975 “The Relation of School Achievement to Differences in the Background of Children”, in
Educational Policy and International Assessment. Edited by A. Purves and D. Levine. Berkeley, Calif.: McCutchan Publishing Co.
Valero Iglesias, F.1975 “Y la Reforma Educativa. “Algunas consideraciones universitarias”, Revista Abra. El
Salvador: UCA, abril, p. 20.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 105
_________1975 “Hacia una nueva educación”, Revista Abra. El Salvador: UCA, octubre, p. 21.
Werchein, Jorge1977 “A Comparative Analysis of Educational Television in El Salvador and Cuba”, umpu
blished Doctoral Dissertation. Stanford, Calif.: Stanford University.
White, Alastair1973 El Salvador. Great Britain: Praeger, pp. 235237.
BIBLIOGRAFÍA
Adelman, Irma and Cyntia Morris Taft1973 Economic Growth and Social Equity in Developing Countries. Stanford, Calif.: Stanford
University Press.
Althusser, Louis1974 Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Buenos Aires: Nueva Visión.
Bagu, Sergio y otros1969 Hacia una política cultural para América Latina. Montevideo: Universidad de la Repú
blica.
Banco Mundial1973 “Curso de proyectos de educación del Instituto de Desarrollo Económico”. Análisis de
la Reforma Educativa en El Salvador, mayo.
____________1974 Education. Sector Working Paper. December.Barnet, Richard J. y Ronald E. Muller
1974 Global Reach: The Power of the Multinational Corporations. New York: Simon and Schuster.
Badía, Roberto1976 “Consideraciones básicas para una política de población en El Salvador. Aspec tos de
salud”. ECA, Año XXI, marzo, El Salvador.
Blanco, Ovidio S.1968 La educación en Centroamérica. El Salvador: Secretaría General de Estados Centro
americanos.
Berg, Ivar1971 Education and Jobs: The Great Training Robbery. Boston: Beacon Press.
Bourdieu, P. and J.C. Passeron1965 Rapport Pédagogique et Communication. Paris: Ed. Mouton.
106 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
1970 La Reproduction. Paris: Ed.de Minuit.
Bowles, Samuel1973 “Education, Class Conflict and Uneven Development”, Harvard University. (Mimeógrafo).
1973 “Understanding Unequal Educational Opportunity”, American Economic Review, Vol. 63, May.
1971 “Unequal Education and the Reproduction of the Social Division of Labor”, URPE, Vol. 3, No. 4, FallWinter.
Carnoy, Martin1975 “Education and Economic Development: The First Generation”. Occasional Pepers,
Standford University.
__________1973 “The Political Consequence of the Role of Education in Manpower Forma tion”. Oc-
cassional Paper, abril, Stanford: Stanford University Press.
__________1972 Schooling in a Corporate Society. New York: David McKay Company Ed.
Coleman, James S.1968 “The Concept of Equality of Educational Opportunity”, Harvard Educational Review,
Vol. 38, No. l.
Colindres, Eduardo1976 “Periodos de la historia económica de El Salvador”, ECA, año XXXI, marzo. El Sal
vador.
Coombs, Philip H.1968 The World Educational Crisis: A Systems Analysis. New York: Oxford Uni versity
Press.
CONAPLAN196765 Indicadores Económicos y Sociales. El Salvador. Años 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,
1972,1973, 1974, 1975.
1977 Plan de desarrollo económico y social: 1973-77. El Salvador: Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica.
Consejo Superior Universitario Centroamericano1965 El Sistema educativo en El Salvador. Situación actual y perspectivas. No. 5. El Sal
vador.
Cuéllar, Óscar1976 “Las tendencias de cambio en Centroamérica y el caso de El Salvador”; El Sal vador:
Political Science Department (UCA), agosto. Mimeo.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 107
Dalton, Roque1965 El Salvador (onografía). La Habana: Enciclopedia Popular.
Galeno, Eduardo1971 “Latín America and the Theory of Imperialism”, Reading in U.S. lmperialism. Boston:
Edited by K.T. Fann and D.C. Hodges, Porter Sargent Publ.
Gintis, Herbert1971 “Educational Production Relationships: Education, Technology, and the Char acteristics
of Worker Productivity”, American Economic Review, May.
Husén, Torsten1975 Social Influences on Educational Attainment. Centre for Educational Research and
Innovation. París: OECD.
lanni, Octavio1975 “Imperialismo cultural en América Latina”, Revista de Comercio Exterior, Vol. 25, No.
7, pp. 749753. México.
La Belle, Thomas1975 Education Alternatives in Latin América: Social Change and Social Stractification. Los
Angeles: UCLA Latin America Center Publ.
Laclau, Ernesto1971 “Feudalism and Capitalism in Latin America”. New Left Review, 67, mayjune, pp.
1938.
Lenin, V.I.1968 Cultura e Revoluçâo Cultural. Rio de Janeiro: Ed. Civilizçâo Brasileira.
Levitas, Maurice1974 Marxist Perspectives in the Sociology of Education. Boston: Routledge and Kegan
Paul.
Luna, David1971 Manual de historia económica de El Salvador. El Salvador: Editorial Universi taria.
Mayo, John, Robert Hornik and Emile McAnany1976 Educational Reform with Television: The El Salvador Experience. Stanford, Calif.:
Stanford University Press.
Mayo, John and Judith1971 An administrative History of El Salvador’s Educational Reform. Institute for Commu
nication Research, Research Report No. 8, November, Stanford Uni versity Press.
Mayo, Judith1971 Teacher Observartion in El Salvador. Institute for Communications Research, Stanford,
Calif.: Stanford University Press.
108 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Mayorga, Quirós Ramón1976 La Universidad para el cambio social. El Salvador: UCA.
McAnany, Emile1970 “Research and Evaluation in the El Salvador Project of Educational Reform: Some
Preliminary Research Findings from the First School Year, 1969”. Institute for Communication Research, February, Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Mena, David1976 “Inversión extranjera y grupos económicos en El Salvador”, ensayo presentado en el
II Congreso Centroamericano de Sociología, Panamá, April.
Ministerio de Economías.f. Anuario Estadístico. Several Years, El Salvador.
__________1971 Boletín Estadístico, No. 91, JulySeptember. El Salvador.
__________1961 Tercer Censo Industrial. El Salvador.
Ministerio de Educacións.f. Documentos de la Reforma Educativa. Nos. 2, 3, 12, 23. El Salvador.
1976 Memoria de las labores del Ministerio de Educación, de 1967 a 1975. El Salva dor.
Montes, Segundo1971 “Visión sociológica de la realidad educativa salvadoreña”, ECA (Revista de Estudios
Centroamericanos de la UCA), año XXVI, No. 271, mayo, El Salva dor.
Naciones Unidas (CEPAL)1966 “Aspectos demográficos y socioeconómicos del área metropolitana de San Sal vador”.
El Salvador: CEPAL, enero.__________1973 “Situación del agro salvadoreño y sus implicaciones sociales”, ECA, (Revista de
Estudios Centroamericanos de la UCA), Año XXVIII, Nos. del 297298, JulyAugust. El Salvador.
ODEPOR1972 Determinando un marco organizativo para la Dirección General de Cultura. Oficina
de Planeamiento y Organización. El Salvador: Ministerio de Educa ción.
__________1972 Plan Quinquenal del Ramo Educación: 1973-77. El Salvador: Ministerio de
Educación, junio.
LOS LÍMITES DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SALVADOR 109
OECD1975 Education, Inequality and Life Changes, 2 Vols. París.
Parker, Franklin1965 The Central American Republics. New York: Oxford University Press.
Ponce, Anibal1961 Educación y lucha de clases. La Habana: Imprenta Nacional de Cuba.
Quijano, Anibal1971 “Cultura y dominación: notas sobre el problema de la participación cultural”, Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), No. 12, pp. 3956. Chile.
Riding, Alan1974 “El Salvador: País de la sonrisa y también del rictus”, Revista de Comercio Ex terior,
Vol. 25, No. 10, octubre. México.
Rodríguez, C. y R. Rugamas1971 El Salvador: Perfil demográfico. El Salvador: Asociación Democrática Salvado reña.
Rossanda, Rossana1973 “Tesis sobre la enseñanza: I1 Manifesto, feb. 1970”, en Y. Tragtemberg, Problemas
de la juventud los estudiantes. Chile: Ed. Quimantu.
Sunkel, Osvaldo and Edmundo Fuenzalida1975 “The Effects of Transnational Corporations on Culture”. England: I.D.S.. University of
Sussex.
Torres Ribas, E.1971 Interpretación del desarrollo social centroamericano. Costa Rica: Editorial Uni versitaria
Centroamericana.
Turner, George1961 An Analysis of the Economy of El Salvador. Los Angeles: George Turner.
United States, Department of Healt, Education and Welfare1972 Syncrisis: The Dinamics of Healt: El Salvador. Washington, D.C.: Department of Healt,
Education and Welfare.
Vasconi, Tomás A.1972 “Contra la escuela”, Sociedad y Desarrollo, No. 2 Abriljunio, pp. 526.
_________1975 Ideología, lucha de clases y aparatos educativos en el desarrollo de América
Latina. Bogotá: Edit. Latina.
110 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
_________1976 “La información para la investigación de las relaciones entre la educación y el desa
rrollo económicosocial en América Latina”, Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, No. 10, octubre, México.
Waggoner, George and Barbara1971 Education in Central America. Lawrence: University of Kansas Press.
Ward, Champion (ed.).1974 Education and Development Reconsidered: The Pellagio Conference Papers. New
York: Praeyer.
Woodward, Ralph Lee Jr.1976 Central America: A Nation Divided. New York: Oxford University Press.
Zymelman, Manuel1971 “Labour, Education and Development”. Edited by Don Adams. New York: David McKay
Company.
Financiamiento de la Educación en América Latina
[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, núm. 1, 1978, pp. 111-120]
Víctor L. UrquidiEl Colegio de México
Del 15 al 19 de noviembre de 1976 se llevó a cabo, bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Washington, un Seminario sobre “Finan ciamiento de la Educación en América Latina”. Participaron expertos tanto latinoame ricanos como norteamericanos y de otras áreas.
El Banco Interamericano, en coedición con el Fondo de Cultura Económica, pu blicará en el curso de 1978 un volumen que contendrá los resultados del Semi-nario y los textos de las ponencias así como los principales comentarios escritos a las mismas.
En mi calidad de Presidente-Relator del Seminario me correspondió hacer en la sesión de clausura una presentación resumida de conclusiones, documento que juzgo útil presentar a los lectores de la Revista del Centro de Estudios Educativos, como anticipo del libro que oportunamente se publicará. El texto de dicho resumen se encontrará a continuación.
El propósito del Seminario fue examinar el problema del financiamiento de la educación a la luz de la experiencia educativa de América Latina. Lejos de ser un Seminario de carácter teórico, tuvo como marco las características de la expan-sión de los sistemas educativos latinoamericanos y tomó en cuenta algunas pro-yecciones razonables de los mismos, considerando también el aspecto importante del financia miento externo a la educación latinoamericana.
El financiamiento es una expresión de la asignación de recursos que hace una sociedad. Es natural que al tratar sobre la educación tengan que plantearse cues-tiones fundamentales, entre ellas los objetivos mismos de la educación, para de-terminar si el financiamiento, es decir, su monto, su forma, su incidencia en todos sus muchos aspectos, contribuye o no al logro de los objetivos de la educación. No tendría sentido hablar de financiamiento de la educación sin plantear el objetivo básico de la educa ción, que es lo que realmente anima el esfuerzo social.
Generalmente se dan por supuestos dos objetivos: Primero, existe una inercia obvia, señalada por varios participantes, en el gasto educativo. Se habló, incluso, de que existe un gasto comprometido, y se mencionaron disposiciones constitucio-nales o legales que exigen determinada acción del Estado a favor de la educación y que implican necesariamente la asignación de recursos financieros. Esta inercia es la que ha llevado en América Latina junto con las presiones sociales, al incre-mento consi derable de la educación en los últimos 15 años, como se señalará más adelante.
INFORMES, NOTAS Y DOCUMENTOS
112 REVISTA DEL CEE Vol. XIII Núm. 1, 1978
El segundo objetivo, además del puramente cultural, es el económico y social: la educación como medio de transformar la sociedad haciéndola, por una parte, más productiva (objetivo económico de la educación) y, por otra, más justa en la distribu-ción de los beneficios del desarrollo (objetivo social y podría decirse aun político).
Además de la orientación y las características de la educación a través de los sistemas formales y los medios no formales, que pueden influir en los objetivos so-ciales, se tiene que reconocer que existen otras acciones económicas y sociales ne cesarias para transformar la sociedad que compiten con los recursos reales y finan cieros disponibles. Es decir, la educación, por más importante que se la consi-dere en la realidad de la política, económica y social, compite por recursos que otros sec tores consideran igualmente esenciales o más esenciales, o que por lo menos tienen una elevada prioridad, digamos la salud, los gastos de infraestructura para el desa rrollo, etc. Esto varía según las distintas etapas de crecimiento y desarrollo de los países. Pero, en general, puede decirse que la educación tiene muy alta prioridad. Ello ha sido reconocido nacional e internacionalmente y se acepta que la educación es a su vez, un requisito para alcanzar otros objetivos sociales y econó-micos y para realizar las transformaciones necesarias. Se evidencía que casi ningún sector de acti vidad social o económica carece de un contenido educativo o de adies-tramiento, o sea que si se habla de salud hay un aspecto educativo, etc.
En los datos que se aportaron al Seminario para analizar el gasto educativo en América Latina, desagregado por sectores primario, secundario y terciario, se de muestra que en los últimos 15 años —sobre todo a partir de la Conferencia de la UNESCO y la CEPAL, y otros organismos que colaboraron, llevada a cabo el año 1962 en Santiago de Chile, donde se fijó la meta del gasto del 4% del producto bruto interno en la educación— ha habido, como resultado de la Conferencia, o por simple coincidencia en las preocupaciones sociales, económicas y políticas, una expansión muy importante del sistema educativo latinoamericano. Esta expansión se puede medir por el por ciento del producto bruto interno que se gasta en edu-cación, que en la actualidad es de aproximadamente 4.5, o por los por cientos asignados en los presupuestos nacionales a la educación, que con frecuencia llegan al 25 o 30, o bien, por la expansión de la matrícula y por la diversidad o diversificación de los servicios educativos. En particular, se ha registrado una cre-ciente atención a la educación media y superior, a la educación técnica, a distintas formas de adiestramiento y a la educación extra escolar.
La escolaridad primaria es ya tan elevada en América Latina que, en promedio, puede afirmarse que está muy cerca del 100% del grupo de edad correspondiente, aunque evidentemente esto es verdad en algunos países y no en otros, la escolaridad sigue siendo baja en las áreas rurales de algunos países. El crecimiento de la ma-trícula en la enseñanza media y en la enseñanza superior ha sido tan rápido, que la escolaridad respecto de la enseñanza media es ya del 35% y en cuanto a enseñanza superior, ha lle gado a un promedio extraordinario 9% del grupo de edad correspon-diente. El incre mento de la educación superior en el último decenio ha sido del 50%; es decir, puede hablarse de una verdadera explosión universitaria en América Latina.
A pesar de todo esto, el gasto educativo en América Latina no parece obedecer a ningún patrón sistemático ni a objetivos de planificación económica y social en fun ción de determinados requerimientos, por ejemplo, de mano de obra o algún otro cri terio. Por análisis comparativos de las cifras de los distintos países, no se encuentran correspondencias entre nivel de ingreso e índices de desarrollo edu-cativo, y hay eviden tes contradicciones en los datos, difíciles de explicar; por lo que se concluye que el monto del gasto educativo ha sido parte de un proceso de
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 113
decisión política, no de pla neación, y que ha sido una decisión política en que entran en juego, por una parte, consideraciones relativas a la educación frente a otros sec-tores prioritarios pero tam bién presiones diversas relacionadas, principalmente, a la asignación de recursos finan cieros a determinados aspectos de la educación. Se cita, por ejemplo, el interés del sector empresarial en la formación de mano de obra, lo cual ha incluido en la orienta ción de algunos recursos hacia programas especiales de adiestramiento o de educación técnica; se menciona, asimismo, la presión de la clase media que, en especial, ha forza do la expansión de la educación media tanto pública como privada, y se dan otros elementos de ese tipo.
Se está muy lejos de la planificación en función de requerimientos de recursos humanos para el desarrollo, que es uno de los criterios que se ha planteado, al menos teóricamente, en los últimos diez o quince años, pero, de igual manera, en función de criterios distributivos, que es otro criterio importante que se ha mencio-nado. Para muchos, el objetivo de la educación debe ser ayudar a crear una socie-dad más equita tiva, con mejor distribución del ingreso. Puede haber otros criterios más concretos, como el del rendimiento obtenido de la inversión educativa o del gasto educativo para distintos sectores de la población, rendimiento medido en función de costos y de ingresos percibidos por individuos o por grupos sociales.
Las proyecciones que se presentaron al Seminario para los años 1980 y 1985 representan un esfuerzo sumamente importante de análisis de la información de los periodos anteriores y constituyen un esfuerzo heroico de cálculo para llegar a cifras globales para América Latina. Se basan en algunos elementos obvios y esenciales, pero bien considerados, tales como el incremento demográfico, los grupos de edad y las tendencias de la escolaridad. Sin considerar aumentos po-sibles en los costos unitarios reales, estas proyecciones, sobre esas hipótesis o esos datos básicos, indican que el es fuerzo educativo futuro de América Latina tendrá que ser mucho más intenso que hasta ahora, sobre todo en la etapa de la educación secundaria y terciaria, ya que la primaria está cubierta y se incremen-tará más o menos al ritmo de crecimiento de la población. Es dicir, los rezagos se han reducido ya a muy poco, con el hecho adicional de que la tendencia demográ-fica indica en América Latina descensos más o menos im portantes o razonables de la natalidad en la mayor parte de los países.
Entonces, el problema consiste, por una parte, en la repercusión de los incre-mentos anteriores de población y en las tendencias de la escolaridad en la ense-ñanza media, la que hoy día se considera como fundamental para participar en la vida activa y que tiene además un impacto social importante para la clase media y la clase obrera. Por otra, se centra en la explosión universitaria que tiene visos de continuar en todos los países.
En consecuencia, los problemas de financiamiento de esta proyección de la edu-cación en América Latina no tendrán precedente. Si han sido considerados difíciles o graves en los últimos quince años, y más aún en los cinco últimos, serán sin duda alguna mucho mayores, según los países y las condiciones determinadas de cada país, en el futuro, por lo menos en el horizonte que se perfila hasta los años 1980 y 1985. Son problemas reales a los que habrá que hacer frente en alguna forma.
Al considerar el financiamiento para la educación en esta perspectiva, el Semi-nario tuvo en cuenta, aunque no entró en mayores detalles, los aspectos no finan-cieros de la expansión educativa. La expansión del esfuerzo educativo no depende exclusiva mente del financiamiento disponible, porque los sistemas educativos pue-den reorgani zarse o reestructurarse, pueden volverse más eficaces porque se puede elevar el rendi miento del esfuerzo educativo como quiera que se mida éste y
114 REVISTA DEL CEE Vol. XIII Núm. 1, 1978
porque los sistemas pueden adecuarse mucho más a necesidades concretas plan-teadas por la naturaleza y características del desarrollo económico de los países.
Por supuesto, que podría haber reducción de costos. Podría haber también au mento de costos en ciertas circunstancias. Pero no hay motivo para suponer a priori que no puedan reducirse los costos y que no puedan aumentarse al mismo tiempo los beneficios de la educación por diversos medios que tienen que ver con la administra ción del sistema educativo y con la introducción de tecnologías edu-cativas. Algunas de éstas ya se han experimentado y fueron examinadas en una sesión del Seminario, particularmente las tecnologías audiovisuales, el uso de la radio y la televisión y otros medios complementarios mencionados en la discusión, tecnologías que pueden ser sustitutivas de los sistemas tradicionales o simple-mente complementarias, principal mente en la extensión de la educación a grupos marginados o a grupos difíciles de concentrar en escuelas. No se podría entrar aquí en detalles, pero hay una serie de mo dalidades en las que estas tecnologías tienen posibilidades de aplicación. Hay expe riencias concretas y, aunque no han sido plenamente evaluadas, sí hubo alguna consi deración sobre sus costos relati-vos, exigencias relativas, etc. En cuanto al cambio de la tecnología educativa, ya sea a niveles de primaria, de secundaria media o de educación superior, estamos todavía en una etapa bastante precaria en América Latina.
Otro medio no financiero —la tecnología sí tiene un carácter financiero, pero hay que considerar el efecto mismo de la tecnología además del financiero en la baja de los costos— es la extensión de la educación no formal, que también tiene un carác ter financiero pero que, por su sustancia misma, debe considerarse como un elemento destinado a mejorar el rendimiento de la educación. La educación no formal es un aspecto relativamente nuevo en América Latina; hay ensayos muy interesantes y me recen considerarse con mucho detenimiento.
Debe hacerse notar también que, en contra de la idea a veces pesimista respecto a los efectos del sistema educativo en los beneficios derivados de la educación existe lo que el economista llama “las economías externas”: los efectos de esfuerzos y de ele mentos en un sistema educativo que originan beneficios no directamente relacionados con ningún proyecto específico. Es el hecho mismo de que hay una acumulación de actividades educativas que repercute, en general, a través de los medios de comunica ción, en los conocimientos y en la aptitud de la gente para absorberlos. Todos éstos son elementos que pueden entrar en juego independientemente del aspecto puramente financiero. Podría descender el costo unitario de la educación, pero sí hay que consi derar que, aun reduciendo los cos-tos unitarios, en la medida en que el sistema educa tivo se extienda a nuevos sec-tores de la población y proporcione mayor acceso a la educación, en esa medida el costo total de la educación tiene que seguir subiendo.
Puede haber otro tipo de esfuerzos, llámense no financieros o complementa-rios, que se mencionaron en el Seminario, por ejemplo, el sistema de autoayuda o los es fuerzos comunitarios rurales —y también urbanos— con los cuales se ha empezado a experimentar en muchos países latinoamericanos y que implican aportación de ser vicios y de tiempo disponibles de las comunidades, complemen-tados con frecuencia con materiales y servicios de los sectores público o privado.
No obstante todas estas consideraciones sobre lo que se ha llamado “esfuer-zos no financieros”, queda el hecho de que el grueso del esfuerzo educativo va a requerir financiamiento en el sentido común y corriente de la palabra, sea público o privado, principalmente el financiamiento del sector público.
Cuando en el Seminario se examinó el financiamiento público, teniendo en cuen ta, que el 90% de los costos de la educación en América Latina son gastos
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 115
corrientes, o sea, que en este elemento se tiene que enfocar principalmente la asignación de re cursos financieros, se puso en evidencia la insuficiencia y la inefi-ciencia de los sistemas tributarios latinoamericanos. Aunque no se analizó a fondo este problema —el tribu tario y fiscal— porque no correspondía a este Seminario, sí es preciso reconocer que existe en América Latina un problema fiscal de carác-ter global que, si se resolviera, permitiría atender las necesidades de financiamien-to de la educación en gran medida.
Ello daría lugar, por lo menos, a resolver los problemas de la educación prima-ria —que parecen los menos apremiantes— y los de la secundaria donde, como más adelante se explica, existe una situación particular frente al sector privado. Ayudaría además a financiar en parte la enseñanza superior y sobre todo la inves-tigación científica y tec nológica, que empieza a surgir en las universidades y en los institutos paralelos a las universidades en América Latina.
Se ha discutido mucho sobre la estructura del sistema tributario, en particular acer-ca de si debe descansar en el impuesto global sobre la renta de personas físicas y jurídicas, o si podrían establecerse otros sistemas o incluso, teóricamente, un sistema general de impuestos indirectos. Aunque no correspondió en este Seminario tratar a fondo esta cuestión, se subrayó que los impuestos progresivos al ingreso, eficazmente recaudados (condición muy importante que no se cumple por lo general), correspon-den a un concepto de equidad tributaria y social. Pero dada la falta de equidad y de cumplimiento de las normas de un buen impuesto progresivo a las rentas y dada la falta de equidad y de justicia distributiva en el gasto público en general, todo sistema tributario progresivo debería ser un desideratum que conduciría a una mayor equidad en general. Este principio es aplicable, por supuesto, al gasto público en educación y más adelante se mencionarán algunos aspectos que se consideraron.
En consecuencia, puede concluirse que deben hacerse esfuerzos por mejorar sustancialmente la capacidad tributaria de los países latinoamericanos atendien-do a aspectos de equidad del sistema tributario porque se reflejan también en el gasto. Esto permitiría sufragar en forma óptima los gastos en educación, supuesta también una planificación del gasto educativo y una asignación más razonable, racional si se qui siera, de los gastos en educación.
Sin embargo, se reconoció plenamente que la realidad es otra y que, por lo tanto, se justifica diseñar y utilizar mecanismos fiscales que puedan ser útiles al financia miento de la educación, o que puedan servir para financiar determinados aspectos de la expansión del sistema educativo o determinadas modalidades o proyectos específicos. En el Seminario se mencionaron algunos mecanismos que cumplirían no solamente la finalidad de recaudar impuestos para financiar los pre-supuestos, sino que, además, podrían tener otros efectos adicionales que tiene que ver con la justicia distributiva en lo que en ella interviene el sistema educativo. Se mencionaron, en primer lugar, los impuestos (cuyo uso está bastante generalizado en América Latina) llamados de afec tación específica (en inglés earmarked taxes) que, si bien, en general, pueden conside rarse de tipo regresivo y con frecuencia presentan una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la técnica fiscal y presupuestal, y son impuestos a los cuales mu chos ministros de hacienda se oponen porque rompen la unidad presupuestal, han ser vido sin embargo, para fijar la atención en cierta clase de gasto educativo y aun para estimular la asignación de recursos a determinados proyectos o programas educativos. Por supuesto que puede llegarse a casos extremos de complejidad, como en un país en el cual se lograron identificar, en uno de los documentos que se presentaron, más de cien impuestos distintos de afectación específica. En cambio, en otros países habría unos pocos, sobre todo concentrados en fuentes muy importantes o grandes de im posición y no en una serie de fuentes muy pequeñas y determinadas.
116 REVISTA DEL CEE Vol. XIII Núm. 1, 1978
Un segundo tipo de mecanismo financiero sugerido, fue la fijación de diversas tasas de impuestos a las nóminas. Además de que pueden tener efectos regre-sivos como técnica tributaria, tiene algunas repercusiones que pueden resultar inconvenientes des de muchos puntos de vista. Se señaló, por ejemplo, el caso del impuesto a las nóminas de un país sudamericano, destinado a financiar la educa-ción técnica y el adiestramien to técnico. Dada la estructura industrial y el grado de monopolización dentro de la in dustria, los tamaños de las empresas y demás; éste es un impuesto que puede con fre cuencia repercutirse totalmente al consumidor —es decir, al sujeto mismo al que se quiere beneficiar con el proyecto educativo— en forma de alza de los precios. Tam bién en algunos casos, según la naturaleza del mercado de trabajo, este impuesto podría repercutir hacia abajo deprimiendo los salarios, o sea afectando nuevamente las posibilidades del sector al que se desea beneficiar con el proyecto educativo con creto.
Además, se hizo notar que hay países en donde las cargas fiscales a las nó-minas son ya bastante elevadas y llegan a acumularse hasta un nivel de un 50%. Se citó un país donde dichas cargas, ya sea por impuestos o por aportaciones a la seguridad so cial y demás, llegan al 100% de las nóminas. Esto tiene una serie de consecuencias que habría que meditar mucho antes de recomendar este meca-nismo como ideal para fi nanciar la educación o cualquier otro sector importante del presupuesto. Se hizo notar también que este tipo de mecanismo o solución puede retrasar las reformas tributarias de base que serían apetecibles. Se señaló, asimis-mo, otro efecto que en muchos países puede ser importante y consiste en que este tipo de impuesto a las nóminas puede te ner un efecto negativo en el empleo, sobre todo en países en donde por el incremento demográfico rápido la presión sobre los mercados de trabajo es ya grande.
Se mencionó además como una alternativa, difícil de implementar pero en-sayada en varios países y deseable desde el punto de vista teórico, el llamado “impuesto al valor agregado” que evita muchos de los inconvenientes de los im-puestos generales a las transacciones o de los impuestos a las nóminas. Pero no se tiene aún en América Latina una experiencia adecuada ni se han hecho aplica-ciones importantes del im puesto al valor agregado.
Se mencionaron también las sobretasas a las tarifas del impuesto sobre el in greso personal profesional, pero más bien con fines de captar para la sociedad parte del beneficio recibido por el profesional a través de la educación y no como instrumento fiscal de alto rendimiento financiero para el Estado. En forma paralela se expresó la posibilidad o la conveniencia de fijar impuestos al capital humano (en inglés se les llamó betterment taxes) semejantes en su objetivo al que se acaba de citar, pero no ne cesariamente fijados sobre el ingreso sino sobre alguna otra característica ya sea pre suntiva o real de la capacidad profesional por el hecho de ejercerse una profesión libre, o alguna otra forma cuyo detalle no interesa de momento. Se reconoció el al-cance li mitado de estos mecanismos y su efecto casi marginal en cierto modo, pero al mismo tiempo su importancia para corregir lo que el experto en tributación llama “la inequi dad horizontal por evasión fiscal” de parte de los profesionales que ejercen libremente la profesión en la mayoría de los países latinoamericanos. Hay un sector de grave eva sión fiscal que destruye la unidad del sistema y que significa que hay grupos privilegia dos que no contribuyen a la sociedad ni en forma mínima en respuesta a la preparación que la sociedad le ha dado a través del sistema de educación pública.
Se mencionaron, asimismo, algunos otros impuestos que deberían destinarse a la educación: impuestos a la propiedad, impuestos a la herencia, etc., que forma-rían parte, en realidad, del sistema de impuestos de aceptación específica.
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 117
Finalmente, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el personal técnico del mismo, expusieron la posibilidad de un sistema de impuestos a las nó-minas o de contribución en proporción a las nóminas, mediante un sistema de segu-ridad social o al través del régimen de seguridad social de algún país determinado, pero ligado al otorgamiento de crédito y/o becas para cubrir total o parcialmente el costo pleno de la educación media y superior y los costos de sostenimiento del estudiante en el periodo de su educación. Este sistema, asimilado al sistema de seguridad social y con aportaciones tripartitas o bipartitas, además de su aspecto financiero sumamente interesante, garantizaría —y esto es lo importante— el pleno acceso a esos niveles de educación para una parte de la población que de otra manera no tendría la oportu nidad de ingresar a los niveles medio o superior del sistema educativo. De modo que este mecanismo, que sería a la vez financiero y de seguridad social, eliminaría las inequidades obvias del sistema educativo actual garantizando el acceso a dos niveles. Este sistema actualmente se estudia en un país de América Latina y otros países han manifestado interés por analizarlo.
El Seminario consideró que cada caso, cada propuesta del mecanismo finan-ciero considerado necesario en vista de la insuficiencia de las reformas tributarías generales, amerita un estudio más profundo del que pudo dársele en los breves días de la reunión y que debe tenerse el ánimo de buscar soluciones efectivas y prácticas que procuren resolver el aspecto de financiamiento y además tomar en cuenta —esto es muy impor tante— los aspectos de equidad del sistema educativo que hasta ahora se han conside rado insuficientemente atendidos.
Ahora bien, dada la existencia de educación privada en América Latina, se exa-minaron algunos casos y modalidades de la misma en algunos países latinoameri-canos. No existe un estudio completo de la educación privada y su financiamiento en América Latina, pero el Banco apoyó una investigación que fue presentada al Semi-nario, que examina la situación en cinco países latinoamericanos y hace hincapié en los niveles medio y superior donde proporcionalmente es más importante la educa-ción en instituciones privadas. Se hizo notar que la situación de la educación privada varía según los países, por las tradiciones, por conflictos entre el sector público y el privado y por iniciativas surgidas de muchos medios familiares y empresariales, y que el finan ciamiento proviene de una diversidad de fuentes. De éstas, pueden citarse como prin cipales, por un lado, las colegiaturas y, por otro, las aportaciones del sector empresarial para fines determinados o generales, las de comunidades locales, las de fondos de ins tituciones religiosas y también las aportaciones externas y otras, incluso financiamien tos mediante la producción en los establecimientos educativos.
Sin embargo, se hizo notar claramente que es común que las instituciones pri-vadas de educación en América Latina trabajen con déficit y que hay casos, inclu-sive, en que el subsidio que reciben es del Estado y no del propio sector privado. Existen casos, incluso por obligación legal, en que el Estado debe subsidiar a las instituciones privadas. Se citó un país que recientemente ha adoptado disposicio-nes para subsidiar a la instituciones de educación privada.
La educación privada, se reconoció, tiene mucha incidencia en la enseñanza me-dia en algunos países latinoamericanos y aun en la superior en muchos otros. En la medida en que escaseen sistemas como el que se ha descrito u otros para facilitar el acceso a las personas de bajos ingresos a esos niveles de educación, la enseñanza pri vada actúa como filtro social, es decir, que constituye una barrera para el acceso a la educación y en consecuencia contribuye a las inequidades del sistema educativo.
Una modalidad del financiamiento privado es el llamado “crédito educativo” que se ha implantado en varios países latinoamericanos. Es, en esencia, una for-
118 REVISTA DEL CEE Vol. XIII Núm. 1, 1978
ma de obte ner aportaciones diferidas del sector familiar para la educación superior con el objeto de financiar las colegiaturas, en el caso de instituciones privadas, o para financiar el ingreso que de otra manera tendría que percibirse del trabajo, en el caso de las institu ciones públicas; o, en el caso de que se cobrara el costo pleno de la educación, finan ciar dicho costo de las instituciones públicas. Sin embargo, el desembolso original de cualquier sistema de crédito educativo tiene que ser con cargo al sector público, o bien tiene que ser ayudado por crédito externo que en definitiva tendría que ser avalado por el sector público.
Por otro lado, las recuperaciones de un sistema de crédito educativo son lentas o pueden ser inciertas, o muy bajas desde el inicio, si se establecen exenciones y condo naciones del pago de los créditos.
Se discutió, por lo menos a nivel teórico, qué significaría un sistema desarrolla-do de crédito educativo y se vio que no resolvería en definitiva el problema básico de financiamiento del sector público, por lo menos en sus etapas iniciales, y que tal sistema desarrollado implicaría la constitución de un fondo de capital muy cuantio-so que llegaría a absorber una proporción elevada del producto bruto y, en conse-cuencia, sería muy problemático como mecanismo básico en el financiamiento de la educación. Tiene, además, ciertos aspectos que afectan la equidad del sistema social o educativo, que pueden ser por consecuencia objetables por el gravamen que representa la recu peración de los créditos de los ingresos futuros de personas que hayan provenido de sectores sociales de recursos limitados.
Otro aspecto del financiamiento privado de la educación que se consideró, fue la aportación familiar que se hace directa o indirectamente al gasto educativo y que fue revelada en las encuestas sobre ingresos y gastos familiares que se llevaron a cabo hace algunos años bajo el programa ECIEL, de las cuales se des-prende que la elasti cidad del gasto en educación es bastante elevada, es decir, que conforme aumenta el ingreso de las familias, la parte proporcional que gastan en educación se eleva consi derablemente, ya sea por pago de educación no libre, es decir en colegiaturas de es cuelas privadas, o simplemente por una serie de gastos anexos a la educación, aun cuando ésta sea libre, que implican una carga en el presupuesto de las familias y que tienen, obviamente, alta prioridad dada la apetencia de progreso social de las familias.
El Seminario examinó también aspectos importantes del crédito externo para la educación en América Latina, con participación de representantes de las prin-cipales agencias multilaterales y bilaterales que han intervenido, incluido, por su-puesto, el propio Banco Interamericano de Desarrollo y se examinaron distintas modalidades y experiencias de ese crédito externo. El crédito o la aportación fi-nanciera externa tiene dos aspectos: uno puramente crediticio, que comprende préstamos para algún fin determinado (generalmente para construcción y equipo de universidades o de sistemas de enseñanza técnica o secundaria), y otro, que con siste en aportaciones al programa de adiestramiento, a estudios e investigacio-nes relativos a la planeación educativa o a modalidades nuevas y experimentos con nuevas técnicas educativas, etc.; existe una gama considerable de modalidades. Se encontró, no obstante, que aun con el esfuerzo tan importante que han de-sa rro llado algunos organismos como el Banco Interameri cano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como los programas de la Agencia Inter nacional de Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, la aportación externa total al problema del financiamiento de la educación en América Latina es relativa mente marginal. Al-gunos participantes en el Seminario hicieron notar que habría que pensar todavía en nuevos mecanismos, ya sea para financiar en algunos casos gastos corrientes y no sólo gastos de capital de la educación en proyectos determinados, o para financiar fondos nacionales que, a su vez, puedan con menor complejidad en los
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 119
trámites hacer llegar financiamiento a proyectos específicos de educación. No se entró en mayor detalle de esto pero se señaló esta posibilidad.
Se hizo notar, por cierto, que dada la situación de endeudamiento en que se encuentra América Latina actualmente, o algunos países en particular, y no obs-tante los términos llamados concesionarios de la mayor parte de estos créditos para la edu cación —tasas de interés bajas y plazos largos de amortización— po-dría presentarse en los próximos años un problema de prioridades relativas para esta clase de créditos desde el punto de vista de los gobiernos que asumen las responsabilidades en relación con los mismos.
Se debatió ampliamente acerca de la relación del financiamiento de la educa-ción con una finalidad frecuentemente señalada del sistema educativo, que estriba en me jorar la distribución del ingreso vía mejor y mayor acceso a la educación, vía movilidad social generada por la educación, vía la obtención de beneficios en forma de ingreso individual adicional atribuible a la educación recibida, vía mejora-miento de la califica ción de la mano de obra, etcétera.
No se desprende de la situación educativa latinoamericana una clara tendencia redistributiva. Se supone, al menos teóricamente, que la educación debe favore-cer una mejor distribución del ingreso, pero no se tienen hasta ahora evidencias claras, o por lo menos hay otros factores que están afectando la distribución del ingreso en América Latina que opacan completamente cualquier efecto positivo que puedan tener los sis temas educativos. Sin embargo, el financiamiento tiene una relación con este proble ma, porque por un lado se subsidia la educación, es decir, que se extraen recursos a través del sistema tributario, de un sector de la población para destinarlos a otros; se supone que la educación pública favorece a los sectores de ingreso más bajo y, teóri camente, los ingresos fiscales con los cuales se financia esa educación pública destinada al sector más bajo, se obtienen de sectores con mayor capacidad de pago, o sea, que hay un efecto redistributivo de equidad. Todo se supone, aunque no necesariamente ocurre en la práctica. En algunos de los casos investigados se ha demostrado que en la redistribución se favorece más bien a los sectores de clase media que tienen la oportu nidad, por una serie de razones, de llegar a la enseñanza media, mientras que los sec tores de clase baja desertan del sistema educativo demasiado pronto y además están cargando con los impuestos indirectos que, generalmente, ocupan un lugar impor-tante en el conjunto de los recursos fiscales en ausencia de las reformas básicas a la tributa ción, que se han señalado antes.
Ahora bien, es evidente que el objetivo de mejorar la distribución del ingreso re-quiere alcanzarse, en lo principal, por otros medios. Esto no niega la posibilidad de que el sistema educativo debidamente estructurado y planificado contribuya a ese objetivo; pero debe reconocerse muy claramente que el problema de la distribu-ción del ingreso en América Latina o en cualquier parte del mundo, no se resuelve exclu siva ni principalmente a través de la actuación del sistema educativo.
El Seminario recogió muchas aportaciones valiosas, producto de los estudios que se han hecho en los últimos años, y de investigaciones apoyadas inclusive por organis mos internacionales y por fundaciones extranjeras, y logro reunir algunos trabajos que, haciendo a un lado la modestia de sus autores, pueden considerar-se extraordinarios por su originalidad como aportación y análisis al problema del financiamiento de la educa ción. En este sentido, en la sesión de síntesis y con-clusiones se expresó reconocimiento a los participantes por sus trabajos de muy alta calidad, que permitieron entrar a fon do, en el tiempo disponible, en muchos aspectos importantes del problema.
Sin embargo, se puso también en evidencia que el desconocimiento de los pro blemas tanto educativos como de financiamiento, en América Latina es muy
120 REVISTA DEL CEE Vol. XIII Núm. 1, 1978
grande, y que haría falta estimular la investigación tanto en el campo educativo en general como en el campo específico del financiamiento de la educación.
Los esfuerzos hechos por algunos organismos multilaterales han sido muy im-portantes y, a pesar de ello, se señaló que en uno de ellos la disponibilidad de re-cursos para investigación y para promoción de nuevos proyectos experimentales se ha estan cado en los últimos años.
Todo este campo de la investigación y de la evaluación de programas y de pro-yectos concretos que se reconocen en muchos países, podría atraer, con mucho provecho, una aportación externa de apoyos de carácter financiero y técnico en los próximos años, teniendo en cuenta lo que ya se hace por las vías multilateral y bilate ral y con el concurso de importantes fundaciones privadas.
Se enfatizó en la discusión que, en todo lo que se refiere a cooperación técnica en materia educativa, ha predominado un flujo norte-sur y que ha habido muy poco flujo intralatinoamericano. Las experiencias educativas y de financiamiento de la educación en algunos países latinoamericanos se desconocen dentro de la propia América Latina; han faltado cooperación e intercambio. Algunos participantes sub-rayaron la importancia de este aspecto y la necesidad de que los recursos multila-terales estimulen y promuevan esos tipos de intercambio y de cooperación.
Posteriormente, los participantes expresaron al licenciado Antonio Ortiz Mena, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, su felicitación por el interés que se ha manifestado en todas las actividades del Banco en los aspectos de desarrollo de la educación en América Latina. Recientemente se han llevado a cabo dos importantes seminarios, uno en Caracas sobre Tecnología Educativa, y otro en Bogotá sobre Técni cas Administrativas, ambos enfocados a la Educación Superior. Se espera que el Semi nario actual aporte ideas y luces útiles para la for-mulación de la política del Banco, pero que también sirva para llamar la atención de los gobiernos y de los sectores edu cativos en particular, tanto públicos como privados, hacia la importancia de estos fe nómenos cuya proyección han indicado tan claramente los participantes. Se acordó, asimismo, felicitar al Banco por sus aportaciones técnicas y financieras a través de sus distintas operaciones de Asis-tencia Técnica y de Crédito hechas a la educación en América Latina.
Por último, los participantes agradecieron a la Gerencia del Departamento de Desarrollo Económico y Social y a las Divisiones de Cooperación Técnica y de Estu dios Generales, el interés tan diligente que pusieron en la organización del Seminario, que dejó profunda satisfacción desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de sentir que se están abordando asuntos de importancia fundamental para el desarrollo de América Latina.
Análisis Económico de la Televisión Educativa en Maranhao, Brasil
[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, n¼m. 1, 1978, pp. 121-140]
Eduardo Arenay otros
INTRODUCCIÓN
En el Estado de Maranhao, al noreste de Brasil, existe un sistema de televisión educativa introducido en 1969 y diseñado para proveer instrucción en los últimos cuatro años de la instrucción básica. El sistema proporciona educación educativa a los niños que, teóricamente tienen entre 11 y 14 años de edad y comprende lo que en algunos países corresponde al nivel de educación secundaria; el alcance de este experimento ha sido relativamente modesto, ya que beneficia únicamente a unos tres mil alumnos que viven en los suburbios de la periferia de San Luis, capital del Estado; actualmente, el experimento se enfrenta a un problema de vital importancia que consiste en la expansión.
I. COSTO Y FIANCIAMIENTO DE LA FMTVE
Este capítulo contiene un estudio de los costos incurridos por la federación de Maranhao de Televisión Educativa (FMTVE) desde su establecimiento hasta su 1976 y también estimaciones proyectadas hasta 1985. Estas estimaciones están basadas en planes para expandir el sistema que ha sido programado por la misma FMTVE.* La primera parte del capítulo nos muestra los datos de las tendencias en sus gastos reales en varias categorías, asimismo contiene información de la matrícula presente y futura. La segunda parte emplea datos de la primera para estimar las funciones de los costos y calcular los costos, y el otro de matrícula. La tercera parte del capítulo trata de los recursos de financiamiento de la FMTVE. El capítulo, visto como una unidad, se limita a un análisis de los costos de la FMTVE y no abarca la cuestión de su efectividad ni tampoco los costos o efectividad del sistema tradicional de Maranhao.
* Traducción del CEE.
122 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
A. Gastos pasados y futuros
El sistema de televisión educativa ha estado en operación desde 1969; sus métodos de contabilidad han cambiado con el transcurso del tiempo. Hablando en general, el procedimiento empleado carece de rigor en dos aspectos: el registro de donaciones (principalmente del Estado de Maranhao) y bienes inmuebles (edificios y otras instala ciones).
La ennumeración de donaciones y de las instalaciones utilizadas por la FMTVE, que no son de su propiedad, ha sido hecha casualmente y los procedimientos no son uniformes. Algunas instalaciones en uso desde 1969, incluyendo los estudios y edifi cios del complejo, fueron formalmente donados a la Fundación en 1971 por arriba del presupuesto regular de ese año. Las escuelas han sido construidas por la Secretaría Estatal de Educación y cargadas al presupuesto de la FMTVE. Otras donaciones y derechos de uso no han sido siempre cargados rigurosamente.
Las instalaciones fijas afectan sólo al presupuesto de inversión del año correspondiente. Los costos de amortización no se computan anualmente, y antes de 1975 no se habían llevado a cabo controles de inventario.
Utilizando la información disponible y tomando en cuenta el hecho de que es parcial y heterogénea desde el punto de vista contable, hicimos aproximaciones del valor de las facilidades utilizadas por la Fundación, no contabilizadas en el presupuesto. Los cuadros subsecuentes constituyen la mejor aproximación posible del valor del activo de la FMTVE, ya sea adquirido por donación o por compra directa.
Otro problema al estimar los costos fue la rápida tasa de inflación del cruceiro brasileño de 1969 a 1976 y el hecho de que varios índices pueden usarse para defla cionar costos actuales con el fin de obtener tablas en precios constantes.
El cuadro 1 muestra la tasa de inflación seleccionada y el factor con el cual los cruceiros de un año dado deben ser multiplicados para obtener cruceiros de 1976. Este factor debe usarse a través de todo el capítulo para expresar todos los costos en térmi nos de cruceiros de 1976.
1. SISTEMA DE INVERSIONES DE 1969 a 1976
Los cuadros siguientes muestran la tendencia de inversión anual de la FMTVE durante el periodo 19691976. Los gastos del capital pueden categorizarse por su función en forma más precisa que el gasto corriente sólo para 1976. El cuadro 3 sumariza el total de costos y también muestra las tendencias de la matrícula total sobre este periodo.
2. SISTEMA DE GASTOS PREVISTOS DE 1977 a 1985
Conociendo en detalle los gastos incurridos en 1976, así como los planes de expansión trazado, por la administración de la FMTVE, es posible proyectar los costos del sistema por función hasta 1985. Naturalmente, si los planes de expansión cambian, la proyección de costos deberá corregirse correspondientemente. Los datos básicos aquí mostrados hicieron posible calcular las implicaciones financieras de posibles variaciones en el plan de expansión.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 123
CUADRO 1TASA DE INFLACIÓN EN BRASIL
Año Tasa de inflación* Factor de conversión a cruceiros de 1976**
1969 22.3 3.851970 19.8 3.231971 20.4 2.631972 17.0 2.221973 15.1 1.891974 28.7 1.641975 27.7 1.281976 1.00
* La tasa de inflación marcada es la del año en curso sobre la del año anterior. Esto es, 22.3% significa que en 1969 los precios fueron un 22.3% más altos que los de 1968. Los precios tomados en cuenta aquí son los del PNB, que fue el mayor de las 3 tasas según lo reporta Malau et al. (1976).** Este factor de conversión en cruceiros de 1976 sirve para transformar los precios de un año dado en precios de 1976, al ser multiplicado por la tasa de inflación del año en cuestión. Por ejemplo, los precios de 1972 deben multiplicarse por 2.22 para propósitos de comparación con los de 1976.
CUADRO 2INVERSIONES 1969-1976
(Unidad: Mil cruceiros de 1976)
Año 1969* 1970* 1971 1972 1973 1974 1975 1976Construcción de edificios
9 486 2 125 3 958 5 592 1 207 1 722 1 056 2 378
Equipo para los estudios y la transmisión
4 419 3 042 1 067 675 386 464 193 0
Mobiliario 346 539 237 142 170 462 221 48Receptores de
TV 393 1 114 13 392 105 45
Vehículos 0 232 0 47 43 48 45 45Total 14 644 7 043 5 275 6 456 1 806 3 088 1 620 2 529
* Estas columnas incluyen elementos recibidos en fechas tardías y no incluidos en el presupuesto. Estas donaciones representan el 68% del presupuesto de inversión en 1969 y el 50% del presupuesto de inversión de 1970.
124 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 3GASTOS TOTALES DE 1969 A 1976 *
(Unidad: Mil cruceiros de 1976)
Año 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976Inversión 14 644 7 043 5 275 6 456 1 806 3 088 1 620 2 529
Gastos de operación
2 580 5 216 5 440 9 770 12 275 17 870 16 520 24 167
Gastos totales 17 224 12 602 10 721 16 226 14 980 20 960 18 140 26 700Inscripción 1 255 6 251 9 415 12 619 12 911 12 124 12 479 13 022
* Durante este periodo la FMTVE emitió el pago del seguro social a sus empleados. Estas contribuciones, que representan el 36.5 del salario, han sido requeridas; y si los gastos en cuestión se suman a los años correspondientes, las columnas aquí mostradas deben incrementarse en un 20 a un 30%.En el reporte original de UNESCO (1975) se muestra detalladamente cómo se obtuvieron las proyecciones de costos administrativos, costos de producción, costos de transmisión y costos de recepción. En el cuadro 4 se representa el resumen.
CUADRO 4PROYECCIÓN DE COSTOS Y TOTALES DE 1977 A 1985
(Unidad: Mil cruceiros de 1985)
Año Administración Producción Transmisión Recepción Total1977 5 399 5 699 6 471 16 574 34 1431978 5 399 5 699 5611 17 723 34 4321979 5 399 5 699 7 092 22 811 41 0011980 5 399 5 699 1 252 19 007 31 3571981 5 399 5 699 1 752 22 387 35 2471982 5 399 5 699 1 252 24 814 37 1641983 5 399 5 699 1 252 26 991 39 3411984 5 399 5 699 1 252 26 991 39 3411985 5 399 5 699 1 252 26 991 39 341
3. COSTOS Y MATRÍCULA DE 1969 A 1985
El cuadro 5 reúne los datos de los cuadros 3 y 4 y muestra una visión general de datos y matrícula, ambos reales y proyectados a través del periodo.
Los costos se señalan en miles de cruceiros de 1976. Incluyen, asimismo, costos de operación e inversión.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 125
CUADRO 5COSTOS REALES Y PREVISTOS E INSCRIPCIONES DE 1969 A 1985
Año Costos Inscripciones1969 17 224 1 3041970 12 260 6 2511971 10 721 9 4151972 16 226 12 6191973 14 080 12 9111974 20 960 12 1241975 18 140 12 4791976 26 700 13 0221977 34 143 13 5041978 34 432 15 4361979 41 001 18 7121980 31 357 24 1721981 35 247 29 1281982 37 164 32 6561983 39 341 35 8401984 39 341 35 8401985 39 341 35 840
B. Cálculo del total y costo promedio
En esta sección emplearemos los datos de los cuadros anteriores, a fin de formular una función de costo para la FMTVE. Acudiremos al cuadro 5 con el objeto de calcular los índices del costo promedio desde los inicios hasta el final del periodo de planeación, tomando en cuenta datos pasados, presentes y futuros.
1. FUNCIONES DE COSTO
Presentaremos las funciones del sistema de costo suponiendo que los costos totales pueden separarse en dos elementos: uno fijo, y otro que es proporcional al número (N) de alumnos del sistema. La función del costo puede expresarse de la siguiente manera:
TC(N) = F + VN
donde TC(N) es el costo de operación anual del sistema, en tanto que provee para N alumnos; F es el costo fijo y V el costo adicional cuando un alumno nuevo se matricula.
126 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
Puesto que F y V representan en parte los costos de capital y en parte los costos de operación, los costos de capital deben “anualizarse” y sumarse a los costos de ope ración. El costo del capital anualizado puede tomarse como equivalente al monto que el sistema debe pagar cada año, si el equipo se ha alquilado, en vez de comprado a la entrega de éste.
Los costos anualizados dependen de tres variables; el precio inicial de compra, el tiempo de vida estimada del equipo y la tasa de retorno en el sistema económico (tasa de interés).
Para propósitos de comparación escogeremos los costos anualizados resultantes del uso de tres tasas de interés: 0, 7.5 y 15%.
El cuadro 6 nos muestra los elementos de V, el costo variable anual por alumno. La parte a corresponde a los costos anuales de operación, la parte b muestra los costos de capital anualizados en términos de tres tasas de interés seleccionadas. La parte c totaliza el costo variable por cada tasa de interés.
CUADRO 6COSTO VARIABLE ANUAL POR ALUMNO
a. Costos de operación Unidades: cruceiros de 1976
Maestros 568
Otros gastos operativos 162
Textos 88
Otros suministros 29
Total 847
Tasa de descuento en %
b. Anualidad de costos de capital 0 7.5 15
Mobiliarios (vida útil 10 años) 3 4 5
Receptores TV (vida útil 5 años) 6 7 9
Salones 27 70 125
Totales 36 81 139
c. Costo variable total (a + b) 883 928 986
Los cuadros 7 y 8 presentan los costos fijos anualizados en base respectiva del valor del equipo actual en 1976, y en el equipo programado para 1980. Existen planes para un incremento substancial en la red de transmisiones hasta 1980 y el dato mayor de F a esa fecha refleja la expansión del sistema.
Las ecuaciones siguientes emplean los datos de los cuadros 6 y 8, a fin de formular las funciones del sistema de costo expresadas en miles de cruceiros de 1976.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 127
CUADRO 7COSTO FIJO ANUAL CON BASE EN EL EQUIPO DE 1976
a. Operación* Unidades: 1000 cruceiros de 1976Producción 5 699Transmisión 345Administración 5 284Total 11 328
b. Costo de capital anualizado** 0% 7.5% 15%Edificios (vida útil: 30 años) 116 295 531Equipo (vida útil: 10 años) 501 729 998Vehículos (vida útil: 5 años) 24 59 71Totales 641 1 083 1 600
c. Total de costos fijos anuales 11 969 12 411 12 928
* Los costos de operación para la producción se dividen entre la preparación de los currícula (30%) de los programas de televisión (53%) y de los documentos complementarios (17%).
** Los costos fijos de capital se estiman con base en el valor del capital físico, disponible en 1976. Con respecto al elemento del costo fijo, éste abarca: el valor de los edificios: 3 448 000 cr; el valor del equipo: 5 007 000 cr, y el valor de los vehículos: 238 000 cr.
CUADRO 8COSTO FIJO ANUAL EN 1980
a. Operación* Unidades: 1000 cruceiros de 1976
Producción 5 699Transmisión 1 172
Administración 5 284Total 12 155
b. Costo de capital anualizado** 0% 7.5% 15%Edificios (vida útil: 30 años) 514 1 305 2 348Equipo (vida útil: 10 años) 946 1 377 1 885Vehículos (vida útil: 5 años) 1 547 2 819 4 398
c. Total de costos fijos anuales 13 702 14 974 16 553
* Los costos de capital son los mismos que los del cuadro anterior, más la inversión planeada para 19771980, (ie) 11 930 cr., edificios, 4 450 000 para equipo y 315 000 para vehículos.
128 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
1976:
TC(N) = 11 696 + 0.883 N a una tasa de descuento de 0%TC(N) = 12 411 + 0.928 N a una tasa de descuento de 7.5%TC(N) = 12 928 + 0.986 N a una tasa de descuento de 15%
1980:
TC(N) = 11 702 + 0.883 N a una tasa de descuento de 0%TC(N) = 14 974 + 0.828 N a una tasa de descuento de 7.5%TC(N) = 16 553 + 0.986 N a una tasa de descuento de 15%
Empleando estas funciones de costo total (TC), es posible estructurar una función de costo promedio AC(N) simplemente dividiendo el importe de costo total entre el número de alumnos (N).
El cuadro 9 muestra el valor de costo promedio calculado como función del número de alumnos para 1976 y 1980. Aquí hemos usado las funciones de costo con una tasa de descuento del 7.5%.
CUADRO 9COSTO PROMEDIO ANUAL POR ALUMNO
Número de alumnos N (a) TC (N) = 12 411 + 0.928 N(1976)
Unidad: cruceiros 1976(b) TC (N) = 14 974 + 0.928 N
(1980) 5 000
15 000 25 00035 000 45 000
3 410 1 755 1 4241 283 1 204
3 923 1 926 1 5271 356 1 261
(a) Esta función del costo se basa en la red de transmisiones actuales. Los costos de capital están anualizados a una tasa de 7.5%.
(b) Esta función de costo incluye la inversión requerida para extender el sistema de transmisión de 1977 a 1979 y los costos de capital están, asimismo, anualizados a una tasa de 7.5%.
Tomando en cuenta el hecho de que había 13 022 alumnos dentro de este sistema en 1976, la función del costo del este año puede utilizarse para computar los costos promedio reales por alumno. Con una tasa de descuento del 7.5%, este
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 129
costo promedio es 1 880 cruceiros de 1976. De acuerdo con el programa de extensión planeado, el total alcanzará 35 840 alumnos en seis o siete años. Tomando la función de los costos de 1980, el promedio llegará a 1 340 cruceiros de 1976 anuales, con una tasa de descuento de 7.5%.
2. TENDENCIAS EN COSTOS PROMEDIO
El método arriba usado para estimar correctamente los costos promedio, refleja la estructura del costo de un proyecto (entre los parámetros V y F), pero las estimaciones de los costos totales o promedio se basan en los valores hipotéticos de N, o en un valor de N dado para un año en particular. La ventaja de este método estriba en que muestra qué tanto varían los costos totales y promedio y en función de la naturaleza de sus variables. Sin embargo, tiene el inconveniente de no considerar las tendencias de los costos reales a la luz de las tendencias reales de matrícula, año con año.
Para este propósito, hay un método alternativo para analizar los costos de un proyecto y proveer con planeadores con índices nuevos afin de calcular los costos promedio (ACij) de un año dado i hasta un límite j.
Este método emplea los datos de costo y matrícula para todos los años del proyecto desde i hasta j. Los costos incurridos antes del año i se toman como costos hundidos, suponiendo que ninguna recuperación es posible. Este tipo de cálculo permite al planificador determinar el costo promedio por alumno de un proyecto desde el primer año hasta un límite de año dado, o desde cualquier año dentro de ese periodo hasta el año límite.
La ecuación para calcular el costo promedio ACij es como sigue:
en donde Ck es el costo anual k, Nk la cifra de la matrícula por el año k y r la tasa de interés.
Los valores Ck y Nk se encuentran en el cuadro 5.En i = 1, los costos promedio están calculados desde el principio de un pro
yecto hasta diferentes años límite. Los cuadros 10 y 11 ostentan los resultados del cálculo de dos tasas de descuento: 7.5% y 15%. Puede notarse, entonces que cuando se alarga el periodo de operación del proyecto, los costos promedio disminuyen.
Esta disminución constante se debe al hecho de que los costos de capital se reparten entre un número creciente de estudiantes. Como podría esperarse, el costo promedio por estudiante podría ser muy alto si el proyecto se terminara anticipadamente. Debe notarse, asimismo, que durante el periodo 19761979 ACij se eleva a cuenta de la nueva inversión de capital para la extensión de la nueva red de transmisión.
ACij = ––––––––––––––
jΣ Ck / (1 + r)k = i
k = i
jΣ Nk / (1 + r)k = i
k = i
130 R
EV
ISTA D
EL C
EE
VO
L. VIII N
úm. 1, 1978
CUADRO 10COSTO PROMEDIO ACij A UNA TASA DE 7.5%
Año límite 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1969 13 208 4 021 2 483 2 004 1 752 1 748 1 702 1 748 1 836 1 878 1 942 1 841 1 769 1 702 1 643 1 597 1 5611970 1 961 1 481 1 398 1 310 1 394 1 403 1 491 1 310 1 678 1 734 1 683 1 628 1 576 1 528 1 492 1 4631971 1 138 1 220 1 175 1 303 1 331 1 438 1 576 1 654 1 717 1 665 1 609 1 556 1 508 1 472 1 444
1972 1 285 1 190 1 351 1 374 1 494 1 645 1 724 1 785 1 718 1 651 1 588 1 534 1 493 1 4621973 1 090 1 388 1 408 1 556 1 733 1 813 1 872 1 782 1 696 1 621 1 558 1 511 1 4751974 1 728 1 594 1 741 1 927 1 988 2 026 1 893 1 777 1 681 1 604 1 548 1 506
1975 1 453 1 747 1 995 2 058 2 087 1 920 1 784 1 676 1 592 1 533 1 4891976 2 050 2 285 2 266 2 245 2 007 1 832 1 702 1 606 1 540 1 4921977 2 528 2 374 2 307 1 997 1 796 1 657 1 558 1 493 1 447
1978 2 230 2 209 1 854 1 658 1 533 1 447 1 393 1 3581979 2 191 1 703 1 516 1 408 1 338 1 297 1 2691980 1 297 1 251 1 210 1 180 1 164 1 153
1981 1 210 1 173 1 147 1 136 1 1281982 1 138 1 117 1 111 1 1081983 1 097 1 097 1 097
1984 1 097 1 0971985 1 097
A
NÁ
LISIS
EC
ON
ÓM
ICO
DE
LA TELE
VIS
IÓN
ED
UC
ATIVA…
131
CUADRO 11COSTO PROMEDIO ACij A UNA TASA DE 15%
Año límite 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1969 13 208 4 137 2 597 2 105 1 852 1 831 1 781 1 810 1 873 1 902 1 924 1 874 1 822 1 774 1 731 1 698 1 6721970 1 961 1 494 1 411 1 327 1 398 1 405 1 476 1 571 1 625 1 670 1 640 1 605 1 572 1 541 1 518 1 4991971 1 138 1 217 1 176 1 292 1 317 1 409 1 522 1 587 1 640 1 609 1 575 1 541 1 510 1 487 1 469
1972 1 285 1 193 1 342 1 364 1 469 1 597 1 665 1 719 1 676 1 630 1 588 1 550 1 522 1 5001973 1 090 1 377 1 399 1 533 1 689 1 762 1 816 1 752 1 690 1 635 1 588 1 554 1 5271974 1 728 1 598 1 734 1 903 1 950 1 996 1 892 1 800 1 723 1 661 1 616 1 582
1975 1 453 1 737 1 974 2 033 2 064 1 926 1 813 1 722 1 651 1 602 1 5651976 2 050 2 277 2 262 2 244 2 035 1 879 1 765 1 679 1 620 1 5781977 2 528 2 379 2 314 2 031 1 845 1 717 1 626 1 560 1 524
1978 2 230 2 210 1 876 1 691 1 574 1 493 1 443 1 4081979 2 191 1 718 1 537 1 434 1 367 1 324 1 3011980 1 297 1 252 1 214 1 186 1 170 1 161
1981 1 210 1 174 1 149 1 138 1 1321982 1 138 1 118 1 112 1 1091983 1 097 1 097 1 097
1984 1 097 1 0971985 1 097
132 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
C. Financiamiento de la FMTVE
El Estado de Maranhao es uno de los pobres de Brasil y los recursos de su presupuesto que asigna a la educación no exceden el 7% (cuadro12). El monto de los recursos disponibles para la Secretaría de Educación provienen de fondos federales.
Los datos del cuadro 10 representan el monto total de gastos en los que se incurrió en el proyecto hasta el año límite seleccionado, dividido entre el total de alumnos matriculados durante el mismo periodo. Cada uno de los totales ha sido descontado a una tasa del 7.5%.
La FMTVE ha venido recibiendo una parte substancial del presupuesto de Educación Estatal, y solamente a partir de 1974 ha recibido fondos de distintas procedencias. La primera fuente de financiamiento externo fue PRONTEL, agencia de Coordinación Nacional de Televisión Educativa. Este reconocimiento oficial a la FMVTE, logró subsecuentemente otras contribuciones, particularmente del Ministerio Federal de Planeación.
En virtud de que el Estado de Maranhao forma parte de la región Amazónica (definición oficial), fue posible incluir a la FMTVE en un vasto programa al que han sido asignados recursos especiales, para el desarrollo de la educación en esa región: el Programa POLAMAZONIA. Este logro que la FMTVE extendiera su programa para expandir el sistema a un gran número de pueblos. Como consecuencia, este plan trajo consigo la participación activa del Ministerio Federal de Educación a través de PRONTEL, totalizando 20 millones de cruceiros de PRONTEL durante el periodo 19761980. Estos recursos permitirán la expansión del proyecto, conveniendo el Estado de Maranhao mantener su participación al mismo nivel. El único problema es que hasta la fecha no se cuenta con edificios escolares.
El hecho de que la FMTVE haya logrado obtener fondos externos no es sólo una brillante demostración de su habilidad administrativa y negociadora, sino también de haber sido reconocida como un experimento positivo, como una alternativa para las autoridades locales de un Estado pobre a fin de obtener recursos adicionales para al educación.
II. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN EDUCATIVA EN EL ESTADO DE MARANHAO
A. Comentarios metodológicos
Uno de los problemas al hacer una evaluación de costoefectividad de una tecnología educativa es que los productos deben ser evaluados en las mismas unidades que los insumos (unidades monetarias) y existen serias dificultades conceptuales y empíricas para atribuirles valor económico a los resultados del proceso educativo.
Sin embargo, en la literatura existen valiosos intentos, como los de Denison, (1964), Tindbergen y Bod, (1965), que sugieren la contribución de la educación a la función de producción del PNB.
Por otro lado, existen las llamadas medidas relativas de la efectividad económica de una tecnología educativa, que abandonando la idea de medir en términos
A
NÁ
LISIS
EC
ON
ÓM
ICO
DE
LA TELE
VIS
IÓN
ED
UC
ATIVA…
133
CUADRO 12FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Gastos en educación (b) FMTVE
AñoPresupuesto
total del estado de Maranhao (a)
Total Fondos estatales
Fondos federales Total Fondos
estatalesMEC/
Prontel PolamazoniaMinisterios
de planeación
1969 531 049 (c) 31 966 7 249 7 2491970 476 977 (c) 40 510 8 356 8 3561971 640 176 91 550 50 262 41 288 9 152 9 1521972 743 910 103 726 57 415 46 311 11 610 11 6101973 923 217 124 206 49 149 75 057 12 873 12 587 45 2411974 1 231 272 123000
(d) 56 278 66 722 20 980 12 227 4 595 4 138
1975 1 380 917 107 200 44 708 62 492 27 084 16 416 220 4481976 32 669
(e) 23 409 1 690 7 570
1977 69 100 50 100 12 000 7 000
Fuente: a) Balanços do Estado de Maranhao 19691975 Todas las cifras están dadas en miles de cruceiros de
1976 b) Secretaría de Eduación del Estado de Maranhao c) Los totales para 19691970 no están disponibles.
d) Estimación interpolada.e) FMTVE La mayoría de estas cifras son menores que las
mostradas en el cuadro 5.
134 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
absolutos su efectividad, indica qué tecnologías alternativas pueden compararse significativamen te en algunos casos. Los enfoques posibles serían:
1) Suponer un presupuesto constante y encontrar aquella tecnología que garantice el mayor resultado educativo que pueda obtenerse con ese presupuesto. El producto educativo puede medirse de varias formas; el número de individuos educados a cierto nivel y la calidad de la educación recibida por un número dado de individuos, son las principales. La ca lidad de la educación recibida podría medirse por pruebas estándar aplicadas a los grupos a que se compara, las diferencias en las tasas de repetición, diferencias en las tasas de abandono y las diferencias en las tasas de aceptación en niveles superiores del sistema educativo.
2)Elsegundoenfoquesefijaobjetivoseducativosidénticospredeterminadospor la sociedad y lo que se busca es la tecnología que permita llegar a esa meta al menor costo posible.
Los casos más complicados de evaluar son aquellos en que una tecnología es si multáneamente más costosa pero más efectiva que otra. En este caso, para establecer la preferencia es necesario medir el costo adicional contra la efectividad adicional.
En el caso de tecnologías basadas en la televisión educativa es común encontrar que son más costosas que la instrucción convencional y en ocasiones algo más efectivas en términos educativos.
B. Efectividad educativa del sistema
La comparación de la efectividad de la televisión educativa marañense con un sistema de enseñanza directo es difícil, porque no existen en la ciudad de San Luis es cuelas públicas convencionales. Hay escuelas privadas convencionales en la ciudad, pero de ellas no fue posible obtener datos de costo y efectividad que se pudieran com parar .
Teniendo en cuenta que, por su localización y diseño, la FMTVE está orientada hacia las clases sociales más desfavorecidas de la ciudad, deben juzgarse las metas de eficiencia interna y externa que se mencionan a continuación. En una prueba reciente realizada por la Dirección Educativa de la FMTVE se observó que los alumnos que in gresan al 5° año de educación (1er. año de la FMTVE) eran capaces de cumplir sólo el 34% de los objetivos educativos que teóricamente se requieren para ingresar a ese nivel. En pruebas objetivas administradas a estos alumnos en lengua, matemáticas, estudios sociales y ciencias, el nivel promedio de conocimientos era muy inferior a la normal teórica para ese nivel. Combinando este resultado con el nivel social de los estudiantes, se puede concluir tentativamente que los alumnos de la FMTVE tienen una preparación inferior al incorporarse al sistema, que otros estudiantes.
En el cuadro 13 se muestra la población escolar por año de la FMTVE; por otra parte, en 1970 el Gobernador del Estado de Maranhao ejerció una fuerte presión para que el sistema se ampliara a un segmento mayor de la población, tanto a nivel de 5° grado como en grados superiores para alumnos que ya habían cursado algún año en otra escuela.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 135
CUADRO 13APROBACIÓN, ASISTENCIA Y DESERCIÓN DE LA FMTVE
Año Porcentaje de (a) aprobación
Porcentaje de asistencia diaria
Porcentaje de deserción
19691970 98.0 – 3.819701971 98.2 – 2.518711972 98.6 92.0 2.119721973 98.6 96.0 4.419731974 97.4 94.0 5.219741975 93.2 91.0 9.219751976 91.5 91.0 7.1
Fuente: FMTVE/CEPI(a) Basado en datos de inscripción final (excluyen desertores)
En el cuadro 14 se presentan las tasas de aprobación de cada grado. Las tasas nacionales de Brasil para estos niveles son alrededor de 90%, que es aproximadamente lo que se encontró en la FMTVE para los dos últimos años, cuando las tasas cayeron considerablemente. Las altas tasas de los años anteriores pueden deberse a la casi total ausencia de controles y normas en el sistema en su etapa de organización. La dismi nución de las tasas después de 1974 puede explicarse por el abandono de criterios so ciales o sicológicos que operaban en favor de la FMTVE. Estos criterios ya no sumi nistran la base para otorgar diplomas. Por la misma razón, el número de desertores escolares está tendiendo al alza para aproximarse al nivel racional.
CUADRO 14ÉXITO EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA ESCUELA
SECUNDARIA
Año Instituto Número de candidatos
Número de admisiones
% de
admisiones
% de
candidatos admitidos
1973 FMVTE 1 127 687 43.0 60.0
Otras escuelas 2 548 894 57.0 35.0
TOTALES 3 675 1 581 100.0 –
1976 FMVTE 2 670 1 451 58.6 54.3
Otras escuelas 2 985 1 026 41.4 34.4
TOTALES 5 675 2 477 100.0 –
136 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
El mismo cuadro 14 muestra la tasa de asistencia que es excepcionalmente alta para Brasil, sobre todo tomando en cuenta que no existen penalizaciones oficiales para los faltantes. Este fenómeno puede explicarse por la presión que el sis te ma de aprendizaje en grupos ejerce sobre el alumno.
En el cuadro 15 se comparan las tasa de aceptación de los alumnos de la FMTVE y de las escuelas privadas de San Luis para su admisión a nivel secundario, de 1973 a 1976. En 1973, compitiendo bajo criterios de igualdad de oportunidades, los alumnos de la FMTVE lograron una aceptación significativamente mayor. En 1976, los resultados son más difíciles de interpretar aunque aún muestran una clara superioridad por parte de los candidatos de la FMTVE por la introducción de los criterios sociales que favorecen a los hijos de las familias de bajos ingresos (por consecuencia a los alumnos de la FMTVE) en la prueba de admisión para una de las escuelas secundarias más grandes.
CUADRO 15ÉXITO EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA
Año Instituto Número de candidatos
Número de admisiones
% de admisiones
% de candidatos admitidos
1973 FMVTE 1 127 687 43.0 60.0Otras escuelas 2 548 894 57.0 35.0TOTALES 3 675 1 581 100.0 –
1976 FMVTE 2 670 1 451 58.6 54.3Otras escuelas 2 985 1 026 41.4 34.4TOTALES 5 675 2 477 100.0 –
Con base en los indicadores anteriores y a pesar de alguna reserva en la interpretación de los resultados, parece que se puede concluir que la FMTVE logra transformar alumnos socialmente desfavorecidos y con escasa escolaridad real privada. De esta forma promueve la movilidad social en la medida en que ésta depende del éxito académico.
C. Otros efectos
La FMTVE es, sin lugar a dudas, el experimento de televisión educativa más ambicioso de Brasil. Aparte de sus méritos intrínsecos, ha servido de fermento para la creación de otros experimentos educativos en el país, como el de la Amazonia y, el que le llevará a cabo en Santa Catarina.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 137
Desde el punto de vista del proceso educativo, lo que se intenta en la FMTVE es una filosofía educativa avanzada. Desde luego, la práctica nunca es un reflejo perfecto de la teoría; pero ahora, en su operación diaria, el sistema comprende algunas concep ciones nuevas y no convencionales de las relaciones maestroalumno y del proceso de enseñanzaaprendizaje.
En cuanto a la contribución de la televisión, es prematuro formular un juicio sobre la calidad de las transmisiones, ya que, aparte de los criterios internos del sis tema, no ha habido ninguna evaluación objetiva o científica. Las técnicas de produc ción de programas educativos sencillos y relativamente poco sofisticados parece que trabaja de una manera efectiva (véase Coombs, et al., op. cit.).
Otros conceptos educativos que la FMTVE ha adoptado, tales como objetivos en el dominio afectivo, autoevaluación como medio de educación, pruebas calibradas y enfoque sistématico al proceso de enseñanzaaprendizaje, pueden considerarse co mo efectos indirectos de la organización en la educación marañense.
Por lo que respecta a la creatividad y relevancia, no hay medidas objetivas de estas variables; sin embargo, existen señales de que los contenidos de la enseñanza, especialmente en ciencias sociales, han decaído en los últimos tiempos. Esto tam bién era cierto respecto de los currícula en matemáticas y portugués. Estas fallas fueron investigadas por especialistas externos que han asesorado a la FMTVE para mejorar y modernizar sus currícula. Cuando se consideran los cambios radicales que se introdujeron en el plan de estudios del 5° año en 1976, sorprende la habilidad del sistema para adaptarse rápidamente a los cambios e innovaciones. Esta habilidad es característica de los sistemas altamente centralizados; pero para asimilar los cam bios, es necesario que la organización sea suficientemente dinámica y adaptable. En este caso, el cambio se logró con un reentrenamiento mínimo de maestros, lo que debe considerarse como una clara ventaja del sistema.
III. CONCLUSIÓN GENERAL
El principal objetivo de este reporte, fue proveer una descripción de los costos de la FMTVE, desde su inicio a una fecha futura previsible. El análisis de los datos ha demostrado que los costos promedio a largo plazo son, a grandes rasgos, iguales al término medio de las escuelas privadas de San Luis; o sea, unos 1 400 cruceiros. Esto es ligeramente más costoso que el sistema público tradicional; pero las situa ciones son tan diferentes que no es posible hacer comparación alguna. Hemos de mostrado que, debido al alto costo fijo componente, los costos marginales dismi nuyeron rápidamente, lo cual constituye un poderoso argumento en favor de la ex tensión del sistema, que de hecho ya se ha iniciado.
La FMTVE es un sistema altamente centralizado, en el cual el Centro controla y maneja directamente todas las operaciones, incluyendo el sistema de transmisión —y probablemente no hay otro proyecto de tal magnitud en todo el mundo—. El costo de este sistema es esencialmente un costo fijo, lo que significa que el costo marginal de utilización es casi nulo. Aquí también, una mayor utilización del sistema, por ejemplo, en las noches o durante los días de vacaciones escolares, sería de gran ayuda para hacerlo económicamente más viable, si se utilizara para educación de adultos o para un motivo comercial.
138 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
Más aún, parte de estos costos deben tomarse como costos de un desarrollo prototipo del que se pueden aprovechar muchas lecciones valiosas para utilizarlas en otros contextos donde el sistema aún está en embrión y no existen maestros cali ficados. Tales situaciones deben encontrarse tanto en Brasil como en otros países de América Latina.
En cuanto a la efectividad del sistema, los datos empíricos todavía son bastan te limitados como para poder sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, los datos disponibles indican que la FMTVE tiene una ventaja definitiva en términos de la propor ción de alumnos que consiguen el acceso a la educación superior. Las tasas de promoción, en líneas generales, son las mismas que en las instituciones tradicio nales, y la tasa de asistencia es notablemente alta.
En lo que a la efectividad social del proyecto se refiere, la FMTVE ha proporcionado una respuesta efectiva a la demanda social de educación insatisfecha. Asimismo, debe enfatizarse que esta demanda ha emanado de un grupo de personas con escasos recursos para pagar la educación, nominalmente, los habitantes de los suburbios más pobres de la capital y los alrededores de los poblados. Por tanto, el proyecto ha pro porcionado una oportunidad de educación a los niños que carecían de una alternativa disponible, y de esta forma, ha incrementado el capital humano de la nación y ayuda do a promover una oportunidad de igualdad.
En las circunstancias presentes, es probable que la demanda de educación en Maranhao pueda satisfacerse solamente extendiendo el sistema al interior del país, en vista del escaso número de profesores calificados. Considerando su costo marginal, la televisión educativa es una respuesta al objetivo de promoción educativa.
El experimento en Maranhao, puede también analizarse desde el punto de vista de su contribución a la innovación en el proceso educacional. No hay duda que la FMTVE ha introducido innovaciones en lo que respecta al contenido y al proceso, especialmente en los grados iniciales. Hemos visto que con rapidez el sistema pudo analizar, avaluar, reformular, repensar e implementar un programa como en el caso de la enseñanza del portugués en 1976. Otra innovación es la socialización de los alumnos a través de la participación en el salón de clases, y el ejercicio de responsabilidad es, sin duda, menos atribuible directamente a la televisión, aunque estas prácticas son más comunes en las escuelas de la FMTVE que en otras escuelas. El que visita la clase, inmediatamente queda impresionado del énfasis que se pone en la dinámica de los grupos y por el papel del profesor o “guía”, que es muy diferente al del profesor en la escuela tradicional. Esta experiencia podría significar un nuevo acercamiento a la función del profesor y, por ende, a su capacitación; un acercamiento que bien podría adaptarse a otras regiones que adolezcan de profesores especializados. En este contexto, podríamos subrayar que el nivel más bajo de salarios de profesores y el consecuente elevado ausentismo entre ellos, representan uno de los problemas más urgentes que enfrenta la administración de la FMTVE. En favor de esta última, debe sin embargo decirse, que el nivel de estos salarios depende de las decisiones de las autoridades del Estado y no de la FMTVE.
Parece razonable y prudente apuntar que el experimento ha sido observado hasta ahora en el modelo original y ha demostrado poca capacidad para incorporar otras innovaciones. Este diagnóstico se confirmará o refutará según las soluciones adoptadas en la fase corriente del sistema de expansión, que tiene muchos problemas de organización. Esto seguirá observándose hasta que la FMTVE adopte soluciones ya hechas, basadas en su organización existente, o hasta que sea capaz de introducir innovaciones que respondan a los nuevos problemas.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA… 139
En la zona de expansión propuesta, los alumnos tienen características diferentes, sus niveles de aspiración y conocimiento no son los mismos y la escasez de profesores calificados es más aguda que en San Luis en 1969; además, el que los pa dres tomen parte de las actividades en la escuela es favorable para su crecimiento, especialmente en regiones donde la televisión hará su primera aparición.
Estas consideraciones nos impulsan a proponer nuevas sugerencias que conciernen a tres grandes prioridades en las que la FMTVE debería concentrarse en el futuro inmediato.
La primera prioridad consiste en la necesidad de aumentar su capacidad interna de evaluación y su capacidad de retroalimentación, ambas desde el punto de vista del costo de los procesos y del de sus resultados.
La segunda, establece la necesidad de un control más meticuloso de los costos de administración. Toda burocracia tiene una tendencia natural a convertirse firme mente en una más grande y sofisticada, sin que para ello exista una justificación di recta en términos de resultados. Como los costos administrativos son ya relativa mente altos, es importante que su evolución sea estrictamente controlada; por eso hemos adoptado una postura draconiana respecto a su estabilización en el nivel pre sente.
Finalmente, la FMTVE debería prestar una atención más estricta a definir el papel de los profesores, quienes tenderán progresivamente, a tener diferencias “pro fesionales” en muchos aspectos con sus colegas tradicionales. Es demasiado pronto para decir si estas nuevas funciones añadirán o no un prestigio social a tal carrera, pero lo interesante del asunto consiste en entrenar y motivar a estos profesores para ejercer una función educativa nueva e importante, y, por tanto, es esencial que su papel se defina cuidadosamente. La definición del papel preciso del profesor en el uso inteligente de los medios educativos, puede ser una de las contribuciones mayores de la FMTVE a la innovación educativa en situaciones donde el contexto es similar al de Maranhao, esto es, un bajo nivel de desarrollo económico y una población escolar sacada de un pasado extremadamente humilde y una escasez de profesores califica dos y especializados.
REFERENCIAS
Coombs, P. et al.1972 “Educational Technology: a Memo to Educational Planners”. París. Reporte
de UNESCO.
Denison, E.1964 Le Facteur residuel et le progrés économique. París: OECD.
Illich, Iván1975 La sociedad desecolarizada. Barcelona, España: Barral Editores.
Jamiseen, Kless et Wells 1976 Cost Analysis for Educational Planning and Evaluation. Washington,
D.C.: Agency for International Development.
140 REVISTA DEL CEE VOL. VIII Núm. 1, 1978
s.a.
s.f. Estadísticas de Educaçao Nacional Ministério de Educaçao e Cultura./ISG. SEEC.
Tinbergen, J. and Bod, A.C.1965 A Planning model for the educational requirements of economic deve-
lopment, Econometric Model of Education. OECD.
UNESCO1975 “Reports of the Expert Meetings on Cost Analysis of Educational Technolo
gy”. París: UNESCO, January and June.
La Encuesta de Opinión como Instrumento de Planeación Institucional. El Caso de la UAM-Iztapalapa
[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, n¼m. 1, 1978. pp. 141-159]
José Angel Pescador Osuna*
Profesor Titular del Depto. de Econo-mía Universidad Autónoma Metropoli-tana Unidad Iztapalapa
INTRODUCCIÓN
En septiembre de 1974, inició sus labores académicas la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Con una concepción no-tradicional de la misión de una institución universitaria, la Unidad Iztapalapa significaba la introduc ción de nuevos métodos educativos, la operación bajo una nueva estruc-tura organiza tiva, el ofrecimiento de nuevas carreras y áreas de concentración y el reconocimiento de la necesidad de una participación mayor de profesores y estudiantes en la toma de decisiones que orientaran la política educativa de la Unidad.
Pensando que sería importante detectar cuál es en la actualidad el sentir de los profesores de la Unidad respecto a algunos aspectos de la vida académica decidimos llevar a cabo una encuesta para conocer sus opiniones en torno a asun-tos tan concretos como la evaluación de cursos o el sistema trimestral. Con ese propósito, durante la semana de exámenes del trimestre 0-77 se distribuyeron 150 cuestionarios entre los profesores de las tres divisiones. El cuestionario constaba de 37 preguntas que cubrían aspectos generales, docentes, socioeconómicos y de funcionamiento. El tiempo de res puesta promedio se estimó de 12 minutos. De los 103 cuestionarios respondidos selec cionamos 90 que habían sido contestados en su totalidad y por profesores de tiempo completo y de medio tiempo.
El hecho de que la gran mayoría de los profesores estuvieran en la etapa de exámenes y de que los cuestionarios se recogieran en un plazo no mayor de diez
* El autor agradece la valiosa ayuda prestada por Efigenia Hernández Salavz en el trabajo de codificación y en la elaboración de la versión mecanográfica final.
142 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
días, explica que el coeficiente de respuestas haya sido de 68.7% que, de todas maneras es alto, observando una buena responsabilidad de las 3 divisiones. Al analizar los resul tados, nos dimos cuenta que este tipo de encuestas —de muy bajo costo y rápida im plementación— podrían utilizarse, regularmente, junto con otros mecanismos como instrumentos de planeación institucional.
El presente reporte está concebido con ese propósito. Aun cuando lo presenta-mos con un carácter experimental, creemos que algunas de las conclusiones que de él se derivan podrían ser tomadas en consideración para mejorar la actividad académica de la Unidad Iztapalapa. Para ello lo hemos complementado con datos de otros tra bajos y en algunos casos hemos extendido el análisis fuera del ámbito de la UAM-I.
En la primera parte resumimos los aspectos generales de la composición del profesorado; en la segunda, presentamos algunas consideraciones en torno a los as pectos de salarios y una estructura del gasto familiar para el profesor universi-tario; en la sección tercera comentamos brevemente sobre la utilidad de la eva-luación de cursos, y en la parte final resumimos las opiniones de los profesores en torno a algu nos aspectos muy relevantes en el funcionamiento de la UAM-Izta-palapa, anotando algunas observaciones personales al respecto. Es obvio que las recomendaciones que puedan derivarse del trabajo están claramente explícitas en el desarrollo del mismo. Todos los cuadros son producto de la encuesta y en los casos en que no es así, se señala la fuente respectiva.
1. COMPOSICIÓN DEL PROFESORADO
Los resultados de la encuesta muestran, una vez más, la política institucional de la UAM en su conjunto, para contratar maestros de un alto nivel académico ya que éstos, en su mayoría, son incorporados como profesores investigadores de tiem-po completo a fin de garantizar un mayor nivel de actividad académica y una más estrecha relación entre la docencia y la investigación.
Es por esta razón que en el caso particular de Iztapalapa el rubro de servicios personales absorbe aproximadamente el 70.0% del totaI de gastos de operación sin incluir lo destinado a previsión social.
La Unidad Iztapalapa contaba a finales de 1977 con una población estudian til de 3 473 alumnos y 395 profesores.
La distribución por divisiones y la razón alumno-maestro se observan en el cuadro 1.
Las distribuciones de los profesores por divisiones (la estimada y la observada) se presentan en el cuadro 2, donde resalta la sobreestimación en la muestra del caso de la División de Ciencias Sociales.
Sin embargo, tal consideración no representa una restricción seria sobre los resultados posteriores, ya que las opiniones de los profesores no se consideraron según la división a la que estuvieran adscritos, excepto en algunas tabulaciones cruzadas que se examinaron con propósito de otra índole.
De especial significación es el hecho de que la edad promedio de los profeso-res de Iztapalapa sea de aproximadamente 31 años, lo que refleja una característi-ca muy peculiar del mercado de trabajo para académicos en las universidades del país. Nuestra particular opinión es que la falta de experiencia de algunos maestros (promedio de 5 años) es compensada por una mayor efectividad en el aula, una mayor iniciativa entorno a los asuntos universitarios y una mayor productividad
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 143
en su campo de especia lidad. En el cuadro 3 hemos anotado algunos de los re-sultados de la parte inicial del cuestionario donde, además de la edad promedio, se incluye lo que los profesores consideran el tamaño ideal de un grupo (20 es-tudiantes), la máxima carga docente que ellos desean (2 cursos), el tiempo que usualmente les toma preparar una clase de 2 horas (2 horas 30 minutos), así como la carga docente real que tuvieron en el trimestre durante el cual se levantó la en-cuesta. Los datos sobre ingreso y gasto los examinare mos más adelante.
Otra característica importante es la absorción de mujeres dentro del personal académico de la institución ya que ellas representan un 34.0% del total, aun cuan-do creemos que hay un sesgo positivo en la muestra.
El nivel de estudios promedio para los profesores es de 20 años de escolari-dad, pues 72.7% poseen postgrado en su área de conocimiento. La UAM en ese sentido, es una institución modelo con respecto al resto de las universidades del país en cuanto que ha reclutado una gran proporción de graduados de maestría y doctorado para incorporados como profesores de tiempo completo.
CUADRO 1PROFESORES Y ESTUDIANTES EN IZTAPALAPA
Total CBS2 CBI3 CSH4
Alumnos 3 473 1 105 1 035 1 333Profesores1 395 114 166 115Alumnos-Profesor 8.8 9.7 6.2 11.6
Fuente: UAM, Iztapalapa, Coordinación de Servicios Escolares. Enero, 19771 Inlcuye profesores de tiempo completo, medio tiempo y por horas.2 Ciencias Biológicas y de la Salud.3 Ciencias Básicas e Ingeniería.4 Ciencias Sociales y Humanidades
CUADRO 2RESULTADOS DE LA MUESTRA
Total Unidad CBS CBI CSH
estimada real estimada real estimada real
100.0 20.0 28.9 27.8 42.0 52.2 29.1
144 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 3ESTADÍSTICAS UNIVARIADAS DE UNA SELECCIÓN
DE VARIABLES(N = 90)
Variables Promedio Desviación estándar
Edad (en años) 30.5
Tamaño de clase ideal (número de estudiantes)
19 10.60
Carga docente deseada (número de cursos)
1.88 0.48
Tiempo promedio de preparación de clase (horas)
2.30 0.55
Cursos impartidos (trimestre 0-77)
1.5 1.3
Ingreso mensual (sin deducciones)
17 158 5 136
Gasto mensual 13 035 4 386
CUADRO 4CLASIFICACIÓN DEL PROFESORADO POR DIVISIONES SEGÚN
NIVEL DE ESTUDIOS
CBI CBS CSH PromedioLicenciatura1 22.3 32.0 27.6 27.3Posgrado2 77.7 68.0 72.4 72.7X2 = 13.26 12
g.l.p < 0.35
1 Incluyen pasantes.2 Maestría y Doctorado.
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 145
II. CATEGORÍAS OCUPACIONALES POR SEXOS
La muestra detectó que el 66.0% del personal académico de la unidad son hom bres y el 34.0 mujeres 80.7% de las mujeres se encuentra en las categorías compren-didas entre asistente A y asociado C y sólo un 19.0 alcanza las siguientes dos cate-gorías, mientras que de los hombres una proporción del 50.0 se coloca arriba del asociado D y el resto se distribuye entre los demás niveles. Aparentemente esta situación refleja una segmentación de las plazas para el personal académico pues el ingreso promedio para las mujeres es menor, ya que manteniendo constante título académico y los años de experiencia dicho ingreso se define por la catego-ría ocupacional respectiva. Cabe preguntar, ¿es más rentable el título académico para un hombre? ¿por qué?
CUADRO 5DISTRIBUCIÓN DE CATEGORÍAS OCUPACIONALES POR SEXOS
Asistente Asociado TitularA B A B C D A B C
Hombres 13.6 3.4 10.2 11.9 10.2 23.7 11.9 11.9 3.4Mujeres 9.7 16.1 22.6 6.5 25.8 9.7 9.7 0.0 0.0X2 = 17.63 9 g.l. p < 0.03
Finalmente, el cuadro 6 resume la ubicación de los profesores por división se-gún categorías y en él se observa que en los tres casos los asociados representan más del 50%, lo que nos da una pauta de la exigencia con que la UAM clasifica al personal académico. Este punto lo analizaremos en la siguiente sección.
III. REFLEXIONES SOBRE SALARIOS Y ESTRUCTURA DEL GASTO
La contratación de profesores es uno de los problemas más serios que tradi-cionalmente han afrontado las universidades mexicanas. En primer lugar, los re-cursos humanos con niveles de postgrado son escasos y casi siempre tienen una preferencia por el mercado de trabajo no universitario donde los salarios son más altos.
En los siguientes renglones se presenta la evidencia empírica de lo dicho an-teriormente. El análisis se sustenta en los datos de la UAM, pero ello no impide ge neralizaciones que sean válidas para el sistema de educación superior en su conjunto.
El cuadro 7 presenta las categorías académicas y de salarios vigentes hasta el 31 de enero de 1978. Allí se observa el monto de las deducciones, los salarios netos y los diferenciales entre categorías.
146 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 6DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES POR DIVISIÓN
SEGÚN CATEGORÍAS
CBI CBS CSHAsistente A 11.1 12.0 12.8Asistente B 5.6 12.0 6.4Asociado C 0.0 0.0 2.1Subtotal 16.7 24.0 21.3Asociado A 7.6 32.0 8.5Asociado B 5.6 16.1 6.4Asociado C 32.3 0.0 17.0Asociado D 6.6 8.3 29.8 Subtotal 52.1 56.4 61.7Titular A 15.7 8.0 10.6Titular B 13.5 4.2 6.4Titular C 2.0 7.4 0.0 Subtotal 31.2 19.6 17.0
Total 100.0 100.0 100.0
X2 = 43.00 27 g.l. p < .02
La estructura de salarios para el personal académico mantiene una distribución relativamente equitativa. Véase la curva de Lorenz respectiva, cuyo coeficiente de Gini es más elevado que cuando consideramos al personal administrativo y académico conjuntamente.
Es importante destacar la homegeneidad que existe entre las distintas cate-gorías de salarios en contraste con los requisitos mínimos establecidos para la clasificación del profesorado. Por ejemplo, hay una diferencia de $ 3 465.50 entre la categoría de Aso ciado A y Titular A, es decir $ 115.50 diarios. Sin embargo, para alcanzar la Categoría de Titular A se requiere un nivel de estudios equivalente al doctorado (o 4 años de maestría) haber publicado trabajos de investigación de cierta importancia, una amplia experiencia docente y haber participado en eventos académicos tales como formula ción de planes y programas de estudio. Resulta obvio que para una gran mayoría de los candidatos que reúnen tales caracterís-ticas prefieran explorar el mercado de trabajo no-universitario donde los salarios —especialmente para profesionales con postgrado— son sensiblemente mayores. El cuadro 8 muestra algunos ejemplos, y aun cuando las estimaciones son poco precisas, dan alguna claridad a la hipótesis planteada con ante rioridad.
Cuando analizamos el caso de las universidades de provincia la situación se torna más difícil pues allí los salarios para los profesores son menores y la posi-bilidad de absorber recursos humanos de mayor calificación es más remota (ver cuadro 9).
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 147
CUADRO 7CATEGORÍAS ACADÉMICAS Y DE SALARIOS
Salario Deducciones2
Categoría Nómila1 Absoluto Porcentuaje Salario Neto DiferencialAsistente A 10 299 1 949.7 18.93 8 349.30
1 226.00Asistente B 11 963 2 387.7 19.95 9 575.30
833.90Asistente C 13 159 2 749.8 20.90 10 409.20
1 081.90Asociado A 14 792 3 300.9 22.31 11 491.10
1 029.20Asociado B 16 373 3 852.7 23.53 12 520.30
994.10Asociado C 17 943 4 428.60 24.68 13 514.40
743.05Asociado D 19 139 4 881.35 25.50 14 257.45
699.15Titular A 20 325 5 368.40 26.41 14 956.60
1 238.45Titular B 22 477 6 281.95 27.94 16 195.05
1 486.70Titular C 25 119 7 237.25 29.60 17 681.75
Fuente: UAM, Tabulador de Salarios. (1 de febrero de 1977).1 Pesos por mes sin considerar compensaciones o prima de antigüedad. (Diciembre
1977).2 2% Servicio Médico ISSSTE, 6% Fondo de pensiones ISSSTE, Retención para pago
del Impuesto sobre la renta según tarifa Art. 56. No se incluyen deducciones por cuota sindical y por seguro colectivo.
A. Opiniones sobre remuneración
Como era de esperarse, un 67.8% de los profesores consideran que el ingreso que percibe en la UAM es menor o bastante menor que el que recibe una persona con su mismo nivel de calificación en el sector no universitario del mercado de trabajo. Lógicamente, de los maestros con doctorado un 80.0% coincidió con esa apreciación; pero en todos los niveles el porcentaje siempre fue superior al 60.0% excepto en el caso de especialistas, pues la muestra sólo captó 1 profesor dentro de ese nivel de estudios sin especificar otro (ver cuadro 10).
El 17.6% de los profesores con maestría o doctorado que juzgan mejor o bastan te mejor su ingreso, pertenecen en su gran mayoría (89.3) a la división de Ciencia Sociales y Humanidades.
148 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Este hallazgo es consistente con lo que registramos en párrafos anteriores sobre el diferencial de salarios para ciertas profesiones en el área metropolitana del D.F.
La opinión de los profesores en torno a este aspecto explica en buena medida que una cuarta parte de ellos (28.0%) tenga una ocupación adicional que les ga-rantiza un ingreso suplementario, hecho que es compatible con la posibilidad que se otorga a los profesores en las propias condiciones generales de trabajo para desempeñar labores de asesoría o docencia fuera de la universidad. Es importan-te hacer notar que de los profesores que tienen una ocupación adicional el 84.0% tiene estudios de postgrado y entre éstos, los que han alcanzado un doctorado representan la mayor proporción.
GRÁFICA 1CURVAS DE LORENZ PARA INGRESOS DE TRABAJADORES
ACADÉMICOS Y TOTAL DE TRABAJADORES
� 10 � 20 � 30 � 40 � 50 � 60 � 70 � 80 9� 0 � 100
PORCENTAJE ACUMULADO DE TRABAJADORES
PO
RC
EN
TAJE
AC
UM
ULA
DO
DE
ING
RE
SO
Trabajadores académicos
Trabajadores académicos y administrativos
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 149
CUADRO 8DIFERENCIAL DE SALARIOS PARA RAMAS SELECCIONADAS
Rama profesional1Sueldo
promedio2 Universidad
Sueldo promedio3
Sector Público
Diferencial PromedioAbs-Rel
Ingeniero electrónico 19 971 29 735 9 764 48.9Médico Vet. Zootecnista 19 971 23 450 3 479 17.4Administrador público 19 971 22 750 2 779 13.9Economista 19 971 25 217 5 246 26.3Ingeniero químico 19 971 22 130 2 159 10.8Letras 19 971 18 750 (1 221) (6.1)
Fuente: Investigación directa del autor.1 Personas que han cubierto mínimamente una maestría.2 Recuerde que el Estado mantienen una política de nivelación de salarios para las
instituciones públicas de educación superior del D.F. (UNAM, UAM e IPN).3 La información se solicitó directamente a los Departamentos de Personal de 7
Secretarías de Estado y 5 organismos descentralizados y los promedios se calculan según los sueldos estimados para años de experiencia, rama de especialización y trabajo anterior. No hubo mayor especificación.
CUADRO 9SALARIOS PROMEDIO PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Salario promedio1 Rango
UAM2 15 948 10 299–25 119
Universidades provincia3 14 192 8 000–20 090
Fuentes: UAM, Estadística de Categorías Ocupadas (Diciembre 1977)SEP, Subsecretaría de Educación Superior, Información Financiera. (Septiembre de 1977).
1 Sin incluir compensaciones ni deducciones.2 Incluye todo el personal académico de las 3 unidades de la institución excepto
ayudantes.3 Muestra de 20 universidades.
150 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 10JUICIO SOBRE LA REMUNERACIÓN SEGÚN NIVELES DE
ESTUDIOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Menor y bastante menor
Aproximadamente igual
Mejor y bastante mejor No lo sabe
Pasante 85.7 14.3
Licenciatura 64.7 17.6 17.7
Maestría 57.1 22.9 14.3 5.7
Doctorado 80.0 13.3 3.3 3.3
B. Una aproximación estadística a los determinantes de salario
La información proporcionada por los profesores era susceptible de analizarse con mayor rigor y es por ello que se utilizó el instrumental estadístico para estudiar los determinantes del ingreso en este caso tan particular donde la varianza entre los niveles de salario mensual no es muy grande y donde 1 o 2 variables independien-tes proporcionarían un alto poder explicativo.
Se seleccionaron el nivel de educación (años de escolaridad) y la edad. Los resultados se consignan en los párrafos siguientes.
A fin de corroborar la importancia de las variables mencionadas (educa-ción y edad) se utilizó un análisis de regresión múltiple cuyos resultados fueron:
Y = 0.11659 + 2.82220 Sch + 0.37866 Ed (14.83) (2.45)
R 2 = 98; El número abajo del coeficiente correspondiente a la variable indepen-diente significa el valor t de ese parámetro.
Sch = Años de Escolaridad Ed = Edad
La regresión múltiple se hizo en base a una transformación logarítmica de las variables y se observó fácilmente la ley del efecto proporcional de la misma mane-ra que cuando se analiza la distribución del ingreso.
El valor tan alto de R 2 significa que el ajuste de la ecuación es bastante bueno y tiene un amplio poder predictivo según la información proporcionada por los coefi cientes.1
1 En algunos modelos la edad se utiliza para definir una variable proxy que se considere como años de experiencia. Todas las F fueron estadísticamente significativamente a un nivel de 0.01.
Recuerde que F = t
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 151
La regresión por pasos demostró que el valor del coeficiente de determinación es estable, sin importar el orden en que entran a la ecuación las variables indepen-dientes. El incorporar una a la vez y en distinto orden las variables independientes y no aumen tar significativamente la explicación de la variable dependiente implica que existe una fuerte multicolinearidad entre las primeras.
Un detalle que es importante destacar tiene relación con la importancia del sexo en la determinación de salarios al personal académico. Al correr una regre-sión no loga rítmica en la que incluimos una variable dummy para identificar el sexo notamos que el valor de R 2 = 0.66. El coeficiente de correlación entre sexo e in-greso mensual fue r = 0.41 lo que nos permitiría argumentar que aproximadamente un 17% de la percep ción mensual lo explica el sexo del profesor cuando edad y años de escolaridad per manecen constantes. Sin embargo, errores de especifica-ción en el modelo y el hecho de que los coeficientes fueran significativos para las variables edad y sexo pero no para ISCH no nos permite establecer una conclusión objetiva al respecto.2
MATRIZ DE CORRELACIONES
Ingreso Edad YSCH
Ingreso 1.00000 0.95567 0.99116
Edad 0.95567 1.00000 0.95025
YSCH 0.99116 0.95025 1.00000
ECUACIÓN DE REGRESIÓN CON LOGARITMO DEL INGRESO MENSUAL COMO VARIABLE DEPENDIENTE
Variable independiente
Coeficiente Beta Estandarizados
Coeficiente de Regresión t
YSCH 0.85583 2.82220 14.83 R2 = 0.98
ED 0.14242 0.37866 2.45 SE = 0.18
2 Por ejemplo, el coeficiente de correlación entre años de escolaridad e ingreso fue r = 0.06; además el hecho de que SEE fuera mayor en magnitud que B eliminó cualquier significancia estadística.
152 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
C. Estructura de gasto para el profesor universitario
En virtud de que la muestra seleccionada observó una distribución por categorías muy similar a la que prevalece en las tres unidades de la UAM, se procedió a calcular una media ponderada de la distribución del gasto familiar para los rubros que apare-cen en el cuadro siguiente, excepto para diversiones y recreación donde se hizo una estima ción con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos familiares de 1968.
El propósito de obtener esta información era tener una idea más clara de la for ma en que el profesor establece sus prioridades de gasto. A este respecto, se encontró que el gasto promedio era de $13 035 y que de cada peso más de la mitad se destina únicamente a alimentación y vivienda.
Calculada la distribución del gasto familiar para los profesores de la unidad, se procedió a comparar los resultados obtenidos con los de la Encuesta de Ingresos y Gastos familiares que a nivel nacional llevó a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 1975 y cuyos resultados se publicaron hace unos meses.
Se hicieron algunos ajustes a las estadísticas de la STPS a fin de facilitar la com paración. Las diferencias significativas se han marcado con un asterisco, pero poco podemos decir al respecto, excepto que existen concepciones metodológi-cas distintas en la identificación de los gastos.
CUADRO 11CUADRO COMPARATIVO DE GASTO FAMILIAR PROMEDIO
Año Administración Producción
Alimentación 27.3 23.3
Vivienda 25.9* 20.9
Transporte 9.1 11.1
Servicios auxiliares 6.2 4.0
Ropa y calzado 5.6 10.6
Educación 6.4 * 2.7
Medicinas 2.8 2.3
Aparatos eléctricos 3.4 4.6
Libros y revistas 6.5 7.7
Diversión y recreación 5.9 7.6
Otros 0.9* 5.2
Total 100.0 100.0
Gasto promedio mensual 13 035 11 668
Fuentes: CENIET, Encuesta de ingresos y gastos familiares 1975, México, 1977 Encuesta de profesores. (Diciembre, 1977).
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 153
IV. UTILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CURSOS
Que los profesores no se oponen a que los estudiantes participen más activa-mente en el proceso educativo, lo confirma el hecho de que un 68% de ellos acep-taría una evaluación por parte de los estudiantes.
Adicionalmente, al preguntársele a los maestros si estarían dispuestos a per-mitir que los resultados de dichas evaluaciones fueran utilizados, conjuntamente con otros elementos de juicio, para asignación de tareas o recomendaciones para promoción, más de un 60% respondió afirmativamente. Dada la importancia que tiene el considerar las opiniones de los estudiantes en torno a la actuación de los profesores, a continua ción analizamos los resultados de un experimento de evaluación que llevamos a cabo en el Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa.
A. Experimento de evaluación
Las opiniones de los estudiantes fueron recabadas por medio de un cuestionario que contenía 28 preguntas relacionadas con. distintos aspectos de la docencia de 13 cursos impartidos durante el trimestre 0-77. Dado el carácter experimental de la eva luación, se simplificó el trabajo reduciendo la posibilidad de respuesta a una escala con cuatro opciones, situación que dificultó la comprensión de algunas preguntas.
A pesar de las limitaciones señaladas, consideramos que los resultados represen tan un elemento de juicio importante a considerar en la evaluación do-cente. Debemos reconocer que los alumnos tienen la habilidad y la perspectiva para juzgar ciertos as pectos de la labor de enseñanza.
Sobre esto último vale la pena agregar lo siguiente. Algunas de las preguntas del cuestionario eran fáciles de evaluar objetivamente. Otras eran relativamente subjetivas. Además se trataba de obtener opiniones no únicamente sobre la actua-ción del profe sor sino también de otros aspectos muy importantes a considerar en el buen des arrollo de un curso.
Los aspectos que incluía el cuestionario para evaluación de cursos son los si guientes:
Conocimiento de la materiaEnfasis en la parte conceptual Organización y Exposición del material Fomento a la discusión en claseRespeto por la opinión de los estudiantes Respuesta a las dudas en claseObjetivos del cursosDefinición del programa y bibliografía Contenido matemático del cursoContenido teórico-conceptualCalidad de los textos básicosUtilidad de los ejercicios y laboratorios Grado de dificultad de las lecturas Cantidad de lecturas obligatorias Forma de evaluación del curso
154 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
Valor global del cursoInterés que despertó el curso
Promedio General
Entre los hallazgos más importantes, cabe destacar los siguientes:
1. Los cursos que resultaron con la calificación más alta fueron los atendidos por profesores de mayor experiencia profesional y con estudios de postgrado, cri-terios que deben tomarse en consideración cuando se asignan tareas de docencia en los cursos básicos o de información en cualquiera de las carreras que ofrezca una institución.
2. A fin de comprobar qué relación existía entre la evaluación que los estu-diantes hicieron de sus profesores y las calificaciones que éstos asignaron en el trimes tre correspondiente, se procedió a analizar el coeficiente de correlación entre dichas variables estableciendo a priori la hipótesis de que la evaluación por parte de los estu diantes era independiente de la forma en que los profesores cali-fican el trabajo global de sus alumnos.
En síntesis, este experimento de evaluación de cursos resultó muy positivo y con las correcciones necesarias podría utilizarse en forma permanente como un meca-nismo de retroalimentación para los profesores. Es claro que para tener resultados más objetivos y de mayor utilidad, la definición de un cuestionario más apropiado se impone como necesidad inmediata.
CUADRO 12COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
X Y
Curso No. Evaluación General del Curso
Promedio de Calificaciones Correlación1
1 3.10 2.80 y = 3.112 3.54 2.763 3.60 2.12 x = 2.754 2.55 4.005 3.59 3.80 n = 116 2.48 2.23
r = Σ xy
Σ x2 Σ y27 3.13 2.578 2.42 2.289 2.77 2.2710 3.55 2.5011 3.46 2.90 r = 0.13 = 0.04
2.93
1 El coeficiente de correlación se estimó únicamente sobre 11 cursos, dada la insuficiencia de información sobre calificaciones en los dos restantes.
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 155
V. ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
La última parte del cuestionario estaba orientada a obtener el juicio de los profe-sores en torno a una serie de asuntos de especial relevancia para la Metropolitana. Aun cuando las posibilidades de respuesta estaban dadas por una escala cualita-tiva de cuatro opciones, los resultados anotados en el cuadro 13 permiten hacer deducciones muy importantes al respecto.
CUADRO 13OPINIÓN DE LOS PROFESORES DE LA UNIDAD IZTAPALAPA SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
(porcentajes)
Muy bueno Adecuado Regular InapropiadoPreparación de estudiantes de nuevo ingreso
5.5 20.1 30.0 44.4
Procedimiento de admisión del personal académico
8.9 32.2 28.9 30.0
Relaciones alumno-profesor 16.6 48.9 28.9 5.6Sistema de trimestres 11.1 31.1 24.4 33.4Actuación de los órganos de gobierno
5.5 16.7 43.4 34.4
Distribución del presupuesto 1.4 17.4 32.1 49.1Servicio de biblioteca 26.7 40.0 33.3Equipo de laboratorio 1 8.9 20.0 18.9Servicio de cómputo 1 20.0 20.0 17.8La remuneración a su trabajo 31.3 55.4 13.3La comunicación interdepartamental
10.1 24.2 65.7
1 El total no suma 100.0 pues muchos profesores no respondieron a la pregunta
A. Estudiantes de nuevo ingreso
Es una opinión generalmente aceptada que la UAM se ha concebido desde sus orí-genes como un proyecto del Estado para consolidar una institución pública de edu-cación superior con un elevado nivel académico. Desde su origen, la Metropolitana se orientó a una meta concreta: ser más eficiente que el resto de las universidades del país y, especialmente, que la UNAM. Para ello, se anticipó un sinnúmero de innova ciones que abarcaba la estructura flexible de las carreras, organización por trimestres, el tronco común, la selección de estudiantes y otras más. Nos interesa recalcar el as pecto mencionado de la selección, pues es una de la “innovaciones”
156 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
que no han fun cionado en lo absoluto. Es útil recordar que según las previsiones originales, la UAM iniciaría sus labores con 9 000 estudiantes, cifra que se alcanzó hasta el tercer año de operaciones. Es por ello que la gran mayoría de 108 estu-diantes que han solicitado admisión, la han obtenido.
Si a esto agregamos la heterogénea formación que tienen los estudiantes que provienen de preparatorias, vocacionales y normales, entonces podemos enten-der por qué 75.0% de los profesores de Iztapalapa juzgan la preparación de sus estudian tes inapropiada, sobre todo para los programas intensivos del tronco co-mún de asig naturas, donde se observa un alto porcentaje de deserción y repro-bación.
B. Comunicación interdepartamental
Aparentemente, la departamentalización no ha rendido los frutos esperados, al menos en lo que respecta a las actividades comunes que deberían darse entre los distintos departamentos. Esto se infiere del hecho de que un 66.0% de los profe-sores juzga inapropiada la comunicación interdepartamental y un 24.0 lo considera regular. Es decir, casi la totalidad de los profesores tiene formado un juicio bastan-te claro de la forma aislada y poco interdisciplinaria en que funcionan las unidades académicas básicas de la Universidad. La explicación que podemos anticipar al respecto es que la acción departamental se ha restringido al marco tradicional de las escuelas, en virtud de las formas arraigadas de concebir la actividad universita-ria de aquellos que, en primera instancia, han coordinado la acción departamental y cuya experiencia se ha adquirido en los viejos moldes de la UNAM o el IPN, en donde persisten sistemas ortodoxos de organización universitaria y métodos tradi-cionales de enseñanza-apren dizaje.
C. Servicios
Como era de esperarse, los servicios de biblioteca, de cómputo y de laboratorio han sido minoritariamente considerados como adecuados, en virtud de que son ser vicios que se consolidan en un plazo mayor de tres años. Sin embargo, sí es preocu pante el hecho de que más de la mitad de los profesores de la división de Ciencias Sociales y Humanidades juzgó inapropiado el servicio de biblioteca, cuando éste es el principal insumo de investigación en tales disciplinas.
D. Admisión del personal académico
La respuesta colectiva a esta cuestión refleja una situación real de burocrati zación en los procesos de admisión del personal académico. En circunstancias nor males, a un candidato a profesor en la UAM le tomó, en promedio, seis meses la culmi-nación de los trámites establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo. Las autoridades responsabilizan al sindicato y éste a aquéllas, de la lentitud del proce-so, pero lo cierto es que los procedimientos deben agilizarse a fin de garantizar la con tratación rápida del personal requerido.
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 157
E. Órganos de Gobierno
¿A qué se debe que un 78.0% de los profesores de Iztapalapa considere regular o inapropiada la actuación de los órganos de Gobierno? La respuesta se encuentra posi blemente en la falta de representatividad de los Consejos (Divisional y Acadé-mico) pues aunque los profesores y los estudiantes están “representados” en di-chos órganos, la realidad es que la toma de decisiones no permite la auscultación rápida y efectiva de los representados. A eso debemos añadir que la participación de las autoridades (de pendiendo, claro está, de la forma en que fueron electas) es muy importante en el seno de los organismos colegiados.
En el caso de Iztapalapa, el Consejo Académico se compone de 15 miembros exoficio, es decir, el Rector, los Directores de División y los Jefes de Departamento; once representantes de 3500 estudiantes, 14, de 395 profesores y dos, de aproxi-madamente 400 trabajadores administrativos. La consulta en los últimos casos es realmente difícil y puede generar vicios antidemocráticos que subyacen en el juicio de quienes piensan que los órganos de Gobierno no funcionan apropiadamente.
F. Sistemas de trimestres
La distribución de frecuencias muestra que un 33.3% de los profesores consi deran inapropiado el sistema trimestral y adicionalmente un 24.4 lo juzga regular.
En contraste, un 42.3 lo califica de adecuado y muy bueno. Es decir, la mues-tra permite probar algo que se comenta regularmente entre los profesores con respecto a las ventajas y desventajas de la estructura por trimestres de los dis-tintos planes de estudio en la UAM. Lamentablemente, no se auscultó la opinión de los profesores en tomo a esta cuestión; pero sería interesante conocer sus ideas al respecto.
Por otra parte, las tabulaciones cruzadas muestran que es entre los profesores de divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias Básicas e Inge-niería donde es más generalizada la idea —2/3 partes del total— de que el sistema tri mestral es susceptible de modificarse (ver cuadro 14).
CUADRO 14OPINIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE TRIMESTRES
(Porcentaje)
Muy bueno adecuado Regular InapropiadoCBS 4.2 29.2 33.3 33.3CBI 5.6 31.6 22.2 44.4CSH 14.9 34.0 21.3 29.8
X2 = 7.36 12 g.l. p < 0.83
158 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
G. Relaciones profesor-alumno
Dos terceras partes de los profesores encuestados señalaron que las relaciones son muy buenas y adecuadas. Desafortunadamente la UAM no escapa a una de las principales contradicciones en la enseñanza universitaria, a saber, la necesi-dad de mantener una relación jerárquica entre autoridades y profesores por un lado y alumnos por el otro y, al mismo tiempo, permitir a dichos estudiantes el máximo grado de libertad y autodeterminación posibles. De esa manera las rela-ciones profesor –alumnos se verifican en una clima casi totalmente alienante para el estudiante. La alienación toma la forma de una pérdida progresiva de la libertad personal, al some ter al estudiante a las determinaciones de un sistema autoritario y jerárquico, dejando un margen muy restringido a la iniciativa personal y a sus propios impulsos de apren dizaje.
Aun cuando los profesores opinen que las relaciones con sus alumnos son bas tante buenas, lo cierto es que la ausencia de una participación voluntaria que da fundamento a las realizaciones de grupo hace que dicha relación se sustente en un concepto de autoridad que no refleja sino el desnivel jerárquico producido por una estructura clasista en el seno de la Universidad.
H. Distribución del tiempo
Los resultados muestran que los profesores de la Unidad dedican bastante tiempo a las actividades relacionadas con la docencia, pues en promedio, un curso de cin-co horas por semana requiere siete de preparación; ello sin considerar el tiempo dedicado a asesorías y consultas a estudiantes, revisión de trabajos y calificación de exámenes. De ser este el caso generalizado, un profesor que dicta dos o más cursos por trimestre (y ésta en la situación para la mitad de los profesores encues-tados) el tiempo destinado a la investigación se reduce a menos de una cuarta parte de la jor nada de 40 horas por semana.
Obviamente, la situación empeora aún más al tomar en consideración el tiem-po destinado a labores administrativas o de otra índole que no sean docencia o investi gación.
I. Distribución del presupuesto
El hecho de que uno de cada dos profesores considere inapropiada la distribu-ción del presupuesto en la Unidad, refleja una insatisfacción con respecto a los criterios que se han venido utilizando para la asignación de recursos por divisio-nes o departa mentos. Por ejemplo, en 1977, el presupuesto aprobado para la división de Ciencias Básicas e Ingeniería fue 51.5% mayor que el de la división de Ciencias Sociales y Hu manidades, y 42.0 más alto que el correspondiente a la división de Ciencias Biológicas y de la Salud. La primera argumentación que podría plantearse al respecto, es que las necesidades de equipo y laboratorio en CBI son sustancialmente más elevadas. Pero resulta que es en el rubro de servicios personales donde el diferencial es más grande, ya que es en dicha división donde
ENCUESTAS DE OPINIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN… 159
se concentra el mayor porcentaje de profesores con postgrado y donde la razón alumnos-profesor es más favorable en comparación con las otras divisiones.
En muchos casos sucede también que la cercanía entre funcionarios de dis-tinto nivelo la identificación de las autoridades con alguna disciplina (o carrera) en parti cular, determina la distribución del presupuesto de una institución.
La interpretación que se puede dar a la opinión de los profesores sobre este pun to en particular, es que resulta de vital importancia que ellos participen más activa mente en la elaboración del presupuesto –en discusiones colectivas y no únicamente como consejeros– aportando criterios de distribución a fin de que la planeación financiera asuma un carácter más racional y democrático.
La Enseñanza Primaria en México
[Revista del Centro de Estudios Educativos (México), vol. VIII, n¼m. 1, 1978, pp. 161-188]
Andrés Sotelo Marbán
En este número de la Revista se presenta información correspondiente a la ense-ñanza preescolar para el periodo 1976-77, así como información sobre la ense-ñanza primaria para el periodo 1976-77 y la educación extraescolar para el periodo 1975-76.
Desafortunadamente nos vimos precisados a omitir la información correspon-diente a la alfabetización, dado que no contamos con ella al cierre de esta edición.
Enseñanza preescolar
Dentro de esta enseñanza se imparten algunos conocimientos y se estimula la for-mación de hábitos y habilidades como antecedente no obligatorio para la educa-ción primaria. Su duración es de tres años.
En el cuadro 1 se presenta la matricula de la enseñanza preescolar, desglosa-da por entidad federativa, grados y sexos. Puede notarse que, contrariamente a lo que sucede en los restantes niveles educativos, la matricula se incrementa de un grado a otro.
Los cuadros 2 y 3 manifiestan la matricula y la distribución porcentual de la enseñanza preescolar por entidad federativa y tipo de sostenimiento. Nótese que el 62.4% de la matricula corresponde al sostenimiento federal, el 29.2 al estatal y sólo en 8.3 al particular. Por otra parte, se puede observar que sólo cinco entida-des (D. F., Edo. de Méx., Ver., Gro. y N.L.) captan el 50% de la matricula.
En los cuadros 4 y 5 aparece el número y la distribución porcentual de las es-cuelas que imparten enseñanza preescolar por entidad federativa y tipo de soste-nimiento.
El cuadro 6 manifiesta información que permite apreciar la evolución de la ma-trícula preescolar a través del tiempo (1970-1977). En todas las entidades, los incrementos han sido pequeños y seguramente insuficientes.
Eseñanza primaria
Se entiende por enseñanza primaria la educación que incorpora a los educandos al conocimiento y a las disciplina. sociales. Su duración es de 6 años; su acceso consti tuye un derecho y una obligación para todos los habitantes de la República mayores de seis años.
ESTADÍSTICA
162 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
El cuadro 7 presenta la matrícula de la enseñanza primaria. desglosada por enti dad federativa y grados. Nótese que el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Jalisco absorben el 41.2% del total de matriculados del país.
En el cuadro 8, se presenta la matrícula por entidad federativa sostenimiento. En los cuadros 9 y 10 se analizan los datos de la matrícula y la distribución por-centual de la enseñanza primaria por entidad federativa, grado, nuevo ingreso y reingre so durante el ciclo 1976-1977. Como podrá observarse, el porcentaje de alumnos que reingresan. va disminuyendo en la medida que se avanza de grado. Este fenómeno está asociado. naturalmente. con los altos índices de deserción que alcanzan los primeros grados, pero es también un reflejo del número de alum-nos inscritos en escuelas incom pletas (tienen oportunidad de reinscribirse sólo en los primeros grados).
Por otro lado, obsérvese que 18 entidades todavía tienen una reinscripción en todos los grados del 10% o más; entre ellas destacan Oaxaca y Quintana Roo con el 15.7 y el 14.1, respectivamente.
El cuadro 11 ofrece el número de escuelas que imparten educación primaria por tipo de sostenimiento. El cuadro 12 presenta el número de escuelas según el grado máximo que imparten para cada entidad federativa. El cuadro 13 muestra el número de matriculados en los cursos comunitarios.
En el cuadro 14 aparece la matrícula de enseñanza primaria en los periodos de 1970-71 a 1976.77.
Educación extraescolar
En los cuadros 15 a 19 se manifiesta la información correspondiente a la edu-cación extraescolar en sus diferentes modalidades y en sus controles adminis-trativos para el periodo 1975-1976. En estos cuadros se hace una descripción detallada de la población atendida, así como del número de! personal que allí presta sus servicios.
Fuentes: A. Listados preliminares de la matrícula de enseñanza preescolar para 1976-1977, México: DGPE, SEP, 1977.
B. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 1970,71! 1975-76, México: DGPE. SEP, 1977.
C. Listados preliminares de la matrícula de enseñanza primaria para 1976-77. México: DGPE, SEP, 1977.
D. La educación extraescolar en cifras para 1975-76, México: CIEE. 1977.
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 163
CUADRO 1MATRÍCULA DE LA ENSEÑANZA PREESCOLAR POR ENTIDADES
FEDERATIVAS, GRADO Y SEXO PARA EL PERIODO1976-1977
TOTAL GRADOSEntidades federativas Suma Hombres Mujeres 1° 2° 3°
Aguascalientes 7 711 3 789 3 922 1 978 2 492 3 622Baja California Norte 13 430 7 367 6 063 3 294 4 048 6 088Baja California Sur 6 461 3 241 3 220 1 809 1 543 3 109Campeche 4 048 2 028 2 020 882 1 422 1 744Coahuila 14 456 7 206 7 250 1 822 3 970 8 664Colima 5 513 2 699 2 814 1 445 1 847 2 221Chiapas 14 359 6 990 7 369 4 663 4 735 4 961Chihuahua 18 390 9 166 9 224 2 320 4 801 11 269Distrito Federal 155 879 79 049 76 830 41 090 39 527 75 262Durango 5 627 2 760 2 867 1 435 1 626 2 566Guanajuato 5 729 2 788 2 941 1 293 1 714 2 722Guerrero 33 024 16 192 16 832 10 062 10 598 12 364Hidalgo 11 736 5 803 5 933 2 296 3 768 5 672Jalisco 27 670 13 714 13 956 7 174 9 135 11 361México 52 089 26 387 25 702 8 282 17 868 25 939Michoacán 16 546 8 219 8 327 4 962 3 910 7 674Morelos 22 385 11 042 11 343 5 932 7 496 8 957Nayarit 8 516 4 166 4 350 956 3 172 4 348Nuevo León 29 722 14 721 15 001 5 463 9 974 14 285Oaxaca 8 235 4 046 4 189 2 670 2 280 3 285Puebla 27 195 13 636 13 559 8 200 8 585 10 410Querétaro 6 404 3 132 3 272 1 688 1 940 2 776Quintana Roo 2 964 1 460 1 504 525 617 1 822San Luis Potosí 10 164 5 208 4 956 1 982 3 093 5 089Sinaloa 14 313 7 116 7 197 6 321 6 394 1 598Sonora 10 579 5 116 5 463 2 977 3 509 4 093Tabasco 7 952 3 857 4 095 2 670 2 585 2 697Tamaulipas 21 213 10 421 10 792 5 283 5 589 10 341 Tlaxcala 7 784 3 814 3 970 2 527 3 077 2 180Veracruz 41 100 20 249 20 851 10 299 14 439 16 362Yucatán 7 922 4 023 3 899 2 425 2 112 2 285Zacatecas 8 764 4 287 4 477 2 558 2 868 3 338
Total Nacional 627 880 313 692 314 188 157 283 190 734 279 104
Fuente: A
164 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 2MATRÍCULA DE LA ENSEÑANZA PREESCOLAR POR ENTIDAD
FEDERATIVA Y SOSTENIMIENTO PARA1976-1977
Entidades federativas Total Federal estatal ParticularAguascalientes 7 711 7 607 104
Baja California Norte 13 430 6 529 6 033 868Baja California Sur 6 461 6 461Campeche 4 048 3 887 161Coahuila 14 456 10 022 2 691 1 743Colima 5 513 4 123 996 394Chiapas 14 359 4 757 9 047 555Chihuahua 18 390 3 725 13 029 1 636Distrito Federal 155 879 146 726 9 153Durango 5 627 2 337 3 166 124Guanajuato 5 729 4 225 1 182 322Guerrero 33 024 10 609 19 811 2 604Hidalgo 11 736 11 334 402Jalisco 27 670 12 703 14 081 886México 52 089 18 550 28 532 5 007Michoacán 16 546 16 546Morelos 22 385 21 022 1 363Nayarit 8 516 3 492 4 454 570Nuevo León 29 722 6 364 11 215 12 143Oaxaca 8 235 8 235Puebla 27 195 9 416 13 375 4 404Querétaro 6 404 5 358 1 046Quintana Roo 2 964 2 964San Luis Potosí 10 164 6 115 2 882 1 167Sinaloa 14 313 3 194 9 829 1 290Sonora 10 579 3 293 6 374 912Tabasco 7 952 6 749 1 203
Tamaulipas 21 213 19 461 1 752 Tlaxcala 7 784 3 461 4 323Veracruz 41 100 12 052 26 895 2 153Yucatán 7 922 4 872 2 916 134Zacatecas 8 764 5 813 2 889 62
Total Nacional 627 880 392 002 183 720 52 158
Fuente: A
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 165
CUADRO 3DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MATRÍCULA DE ENSEÑANZA
PREESCOLAR POR ENTIDADES Y SOSTENIMIENTO PARA1976-1977
% % % %Entidades federativas Total Federal Estatal Particular
Aguascalientes 1.23 98.68 1.35Baja California Norte 2.14 48.61 44.92 6.47Baja California Sur 1.03 100.00Campeche .64 96.02 3.98Coahuila 2.30 69.33 18.62 12.05Colima .88 74.79 18.07 7.14Chiapas 2.28 33.13 63.00 3.87Chihuahua 2.93 20.25 70.85 8.90Distrito Federal 24.83 94.13 5.87Durango .89 41.53 56.26 2.21Guanajuato .91 73.75 20.63 5.62Guerrero 5.26 32.13 59.99 7.88Hidalgo 1.87 96.57 3.43Jalisco 4.41 45.91 50.89 3.20México 8.29 35.61 54.78 9.61Michoacán 2.63 100.00Morelos 3.56 93.91 6.09Nayarit 1.35 41.00 52.30 6.70Nuevo León 4.73 21.41 37.73 40.86Oaxaca 1.31 100.00Puebla 4.33 34.62 49.18 16.20Querétaro 1.02 83.67 16.33Quintana Roo .47 100.00San Luis Potosí 1.62 60.16 28.36 11.48Sinaloa 2.28 22.32 68.87 9.01Sonora 1.68 31.13 60.25 8.62Tabasco 1.27 84.87 15.13Tamaulipas 3.37 91.74 8.23 Tlaxcala 1.24 44.46 55.54Veracruz 6.54 29.32 65.44 5.24Yucatán 1.26 61.50 36.81 1.69Zacatecas 1.39 66.33 32.96 .71
Total Nacional 100.00 62.43 29.26 8.31
Fuente: A
166 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 4ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SOSTENIMIENTO1976-1977
Entidades federativas Total Federal Estatal ParticularAguascalientes 50 49 1
Baja California Norte 115 67 36 12Baja California Sur 78 78Campeche 40 38 2Coahuila 154 115 19 20Colima 53 409 9 4Chiapas 118 45 69 4Chihuahua 173 39 114 20Distrito Federal 779 700 79Durango 49 26 21 2Guanajuato 53 42 9 2Guerrero 295 106 168 21Hidalgo 123 120 3Jalisco 173 105 59 9México 343 135 169 39Michoacán 139 139Morelos 139 122 17Nayarit 79 43 31 5Nuevo León 271 68 62 141Oaxaca 105 105Puebla 225 119 47 59Querétaro 54 37 17Quintana Roo 44 44San Luis Potosí 98 66 18 14Sinaloa 86 32 39 15Sonora 84 36 39 9Tabasco 52 43 9Tamaulipas 156 136 20 Tlaxcala 92 52 40Veracruz 344 144 176 24Yucatán 86 60 24 2Zacatecas 77 55 21 1
Total Nacional 4 727 3 375 1 170 551
Fuente: A
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 167
CUADRO 5DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR POR ENTIDAD Y SOSTENIMIENTO DE 1976-1977
% % % %Entidades federativas Total Federal Estatal Particular
Aguascalientes 1.06 98.00 2.00Baja California Norte 2.44 58.26 31.30 1.74Baja California Sur 1.65 100.00Campeche 0.85 95.00 5.00Coahuila 3.26 74.67 12.34 12.99Colima 1.12 75.47 16.98 7.55Chiapas 2.50 38.14 58.47 3.39
Chihuahua 3.66 22.54 65.90 11.56Distrito Federal 16.48 89.86 10.14Durango 1.04 53.06 42.86 4.08Guanajuato 1.12 79.25 16.98 3.77Guerrero 6.24 35.93 56.95 7.12Hidalgo 2.60 97.56 2.44Jalisco 3.66 60.69 34.10 5.21México 7.26 39.36 49.27 11.37Michoacán 2.95 100.00Morelos 2.94 87.77 12.23Nayarit 1.67 54.43 39.24 6.33Nuevo León 5.73 25.09 22.88 52.03Oaxaca 2.22 100.00Puebla 4.76 52.89 20.89 26.22Querétaro 1.14 68.52 31.48Quintana Roo 0.93 100.00San Luis Potosí 2.04 67.35 18.37 14.28Sinaloa 1.82 37.21 45.35 17.44Sonora 1.78 42.86 46.43 10.71Tabasco 1.10 82.69 17.31Tamaulipas 3.30 87.18 12.82 Tlaxcala 1.95 56.52 43.48Veracruz 7.28 41.86 51.16 6.98Yucatán 1.82 69.77 27.90 2.33Zacatecas 1.63 71.43 27.27 1.30
Total Nacional 100.00 63.59 24.75 11.66
Fuente: A
168 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 6MATRÍCULA DE LA ESNEÑANZA PREESCOLAR POR ENTIDAD
FEDERATIVA PARA PERIODOS1970-71 a 1976-77
Entidades federativas 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74Aguascalientes 4 690 4 973 4 844 5 313
Baja California Norte 8 809 8 735 9 169 9 871Baja California Sur 3 740 3 874 4 013 4 289Campeche 2 391 2 531 2 566 2 734Coahuila 9 120 8 860 8 972 9 710Colima 3 862 4 008 4 204 4 557Chiapas 6 999 7 325 7 910 8 572Chihuahua 14 435 14 723 16 199 16 863Distrito Federal 116 901 123 588 127 230 130 264Durango 3 558 3 613 3 853 4 160Guanajuato 3 743 4 594 4 690 5 082Guerrero 16 091 18 075 17 639 17 968Hidalgo 7 564 8 084 8 008 8 710Jalisco 16 686 18 075 19 539 21 198México 30 614 32 806 34 365 37 602Michoacán 10 943 11 416 11 641 12 085Morelos 15 929 16 738 16 802 17 738Nayarit 5 679 5 558 5 667 6 117Nuevo León 14 562 15 508 17 364 19 974Oaxaca 5 193 5 277 5 397 5 214Puebla 14 401 14 996 16 826 18 745Querétaro 3 517 3 629 3 877 4 098Quintana Roo 1 174 1 367 1 390 1 621San Luis Potosí 4 538 4 972 5 551 6 431Sinaloa 9 115 9 561 9 951 10 960Sonora 6 985 7 375 7 544 7 903Tabasco 3 089 3 434 3 675 4 437Tamaulipas 14 382 14 266 14 718 15 017 Tlaxcala 5 496 5 576 5 883 6 406Veracruz 27 857 29 384 29 654 30 290Yucatán 4 642 4 898 5 187 6 051Zacatecas 3 933 4 616 5 758 5 780
Total Nacional 400 638 422 435 440 086 465 760
Fuente: A
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 169
CUADRO 6 (Conclusión)
Entidades federativas 74/75 75/76 76/77Aguascalientes 6 049 6 556 7 711Baja California Norte 11 626 13 099 13 430Baja California Sur 4 867 5 568 6 461Campeche 2 943 2 958 4 048Coahuila 10 188 10 959 14 456Colima 4 806 4 871 5 513Chiapas 10 070 11 827 14 359Chihuahua 17 034 16 897 18 390Distrito Federal 133 080 138 038 155 879Durango 4 217 4 240 5 627Guanajuato 4 661 5 370 5 729Guerrero 19 376 26 560 33 024Hidalgo 9 295 9 588 11 736Jalisco 22 509 24 007 27 670México 43 392 45 886 52 089Michoacán 12 820 13 594 16 546Morelos 19 014 20 283 22 385Nayarit 6 785 7 768 8 516Nuevo León 22 538 23 281 29 722Oaxaca 5 356 6 910 8 235Puebla 20 750 22 359 27 195Querétaro 4 835 5 167 6 404Quintana Roo 1 885 2 478 2 964San Luis Potosí 7 702 8 694 10 164Sinaloa 11 790 12 941 14 313Sonora 8 218 8 952 10 579Tabasco 5 101 5 427 7 952Tamaulipas 15 715 16 349 21 213 Tlaxcala 6 752 6 886 7 784Veracruz 31 341 35 483 41 100Yucatán 6 694 7 071 7 922Zacatecas 6 379 7 023 8 764
Total Nacional 497 788 537 090 627 880
Fuente: A
170 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 7MATRĉCULA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA POR ENTIDAD
FEDERATIVA.GRADO y SEXO PARA EL PERIODO 1976-1977
Entidades Total IFederativas Suma Hombres Mujeres
Aguascalientes 89 257 45842 43415 22 787Baja California Norte 234 367 120089 114278 49 471Baja California Sur 40 160 20 726 19434 9 615Campeche 65 549 34 354 31 195 21 499Coahuila 292463 149 274 143 190 66 335Colima 70 369 35 873 34 496 18 735Chiapas 354 626 193914 160 712 131 716Chihuahua 404 093 205 552 198 541 102 477Distrito Federal 1 478929 742031 736 898 301 241Durango 242 611 124 456 118 155 61 673Guanajuato 536144 279 667 256 477 150 099Guerrero 457 822 240 328 217 494 143 630Hidalgo 313 078 163 873 149 155 92 746Jalisco 840879 430175 410 704 234 121México 1 242 882 642 556 600 326 309 357Michoacán 580 608 298 276 282 332 284 669Morelos 169 931 86 215 83 716 41 978Nayarit 146 949 75640 71 309 38 194Nuevo León 456 269 233214 223 055 96 713Oaxaca 495 209 262 679 232 530 150 273Puebla 561 569 295 115 266 454 159 471Querétaro 123 240 64 990 58 250 32 463Quintana Roo 37 438 19 541 17 897 11 907San Luis Potosí 312 939 162 664 150 275 84 420Sinaloa 363 613 186 813 176 800 97 010Sonora 279 943 142 229 137 714 65 548Tabasco 197 753 103 567 94 186 65 604Tamaulipas 363 185 187 549 175 636 83 290Tlaxcala 113 835 58 719 55 116 28 486Veracruz 857 327 448 570 408 757 261 344Yucatán 192 556 100 804 91 752 62 893Zacatecas 232 678 120105 112 573 63 894
Total nacional 12 148 221 6 275 399 5 872 822 3 243 659
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 171
CUADRO 7 (conclusión)
Entidades federativas II III IV V VIAguascalientes 17 702 15 672 12959 11 002 9 155
Baja California Norte 43 836 40 464 36 239 33 459 30 798Baja California Sur 7839 6 760 5849 5 273 4 824Campeche 13157 10 256 8462 6 604 5 571Coahuila 55 625 50 044 44 928 39 976 35 555Colima 13 706 11 803 9 871 8 642 7 612Chiapas 76 927 53 279 39 395 29 624 23 685Chihuahua 77 480 66 844 58 579 52 361 46 352Distrito Federal 269 105 250 521 238 043 216719 203 301Durango 48293 41 908 35 928 29 974 24 835Guanajuato 113101 93 484 74 519 57 184 47 757Guerrero 95 494 73 710 58 624 47282 39 082Hidalgo 64 633 50 855 42 120 33 642 29 032Jalisco 163664 139 899 117 373 99 752 86 070México 242 165 218 187 184 759 154 045 134 369Michoacán 118099 93 384 75 084 59 907 49 465Morelos 32 569 28 796 25 777 21 761 19 050Nayarit 29 431 24 576 20 930 17 778 16 040Nuevo León 84 555 77 301 72 909 65 627 59 164Oaxaca 105 313 82 007 64 989 51 401 41 226Puebla 117 112 95 050 76 296 61 914 51 726Querétaro 26 516 21 863 17 645 13749 11 004Quintana Roo 8 652 5 954 4 566 3 639 2720San Luis Potosí 66 330 54 270 44 344 35 203 28 372Sinaloa 71 083 59 926 51 304 44 766 39 524Sonora 53 281 47 450 42 500 37 528 33 636Tabasco 41 990 31 269 24 462 19 035 15 393Tamaulipas 71 103 62 044 55 524 48 223 43 001Tlaxcala 22 619 19 140 16 535 14 198 12 857Veracruz 174 988 140 096 111 990 91 478 77 431Yucatán 38 514 30 885 24 248 19 375 16 641Zacatecas 49 275 41 364 32 580 24 733 20 832
Total nacional 2 414 157 2 039 061 1 729 310 1 455 954 1 266 080
Fuente: C
172 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 8MATRĉCULA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA POR ENTIDAD
FEDERATIVA Y SOSTENIMIENTO PARA 1976-1977
Entidades federativas Federal Estatal ParticularAguascalientes 80 701 91 8556Baja California Norte 131 482 91 78 11 096Baja California Sur 37 598 2 562
Campeche 64 534 1 015
Coahuila 202 025 76 462 13 976Colima 59 309 9 191 2 869Chiapas 285 114 64 354 5 158Chihuahua 226 496 157 810 19 787Distrito Federal 1 350 898 128 031
Durango 160 248 75 558 6 805Guanajuato 310 421 179 267 46 456Guerrero 330 273 119 695 7 854Hidalgo 340 654 8 374
Jalisco 362 781 400 161 77 937México 658 721 533 957 5 204Michoacán 540 082 40 526
Morelos 164 400 5 531
Nayarit 125 885 17 846 3 218Nuevo León 144 657 284 555 27 077Oaxaca 489 871 5 338
Puebla 350 104 184 811 26 654Querétaro 115 898 7 342
Quintana Roo 36 910 528
San Luis Potosí 247 049 51 263 14 627Sinaloa 183 350 169 697 10 566Sonora 144 696 120 334 14 913Tabasco 191 325 6 428
Tamaulipas 352 168 11 017
Tlaxcala 79 524 50 729 3 582Veracruz 398 399 437 892 21 036Yucatán 131 293 53 445 7 818Zacatecas 180 332 41 685 10 661
Total nacional 8 441 198 3 099 481 607 542
Fuente: C
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 173
CUADRO 9MATRÍCULA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA POR ENTIDAD
FEDERATIVA, GRADO, NUEVO INGRESO Y REINGRESO 1976-1977
Entidades T o tal Ifederativas N.I R N.I. R
Aguascalientes 81 253 8 004 18 892 3 895Baja California Norte 215 540 18 827 41 322 8 142Baja California Sur 36 146 4 014 7 486 2 129Campeche 58 362 7 187 17 346 4 153Coahuila 277 197 15 266 59 277 7 058Colima 65 018 5 351 16 026 2 709Chiapas 315 10 39 523 107 046 24 670Chihuahua 359 944 44 149 80 405 22 072Distrito Federal 1 359 033 119 906 257 107 44 134Durango 217 508 25 103 50 105 11 498Guanajuato 489 554 46 590 127 095 23 004Guerrero 406 135 51 687 114 726 28 904Hidalgo 275 033 37 995 73 037 19 709Jalisco 779 396 61 483 200 064 34 057México 1 105750 137 132 243 396 65 961Michoacán 517 923 62 685 147 574 37 095Morelos 1 58 709 11 222 36 488 5 490Nayarit 135 042 11 907 31 608 6 586Nuevo León 430 758 25 511 86 991 9 722Oaxaca 417 599 77 610 110 807 39 466Puebla 509 072 52 497 134 281 25 190Querétaro 109 587 13 653 26 165 6 298Quintana Roo 32 147 5 291 9 053 2 854San Luis Potosí 272 844 40 095 66 815 17 605Sinaloa 325 834 37 779 75 468 21 54Sonora 255 026 24 917 53 497 12 051Tabasco 172 614 25 139 50 980 14 624Tamaulipas 333 523 29 662 71 344 11 946Tlaxcala 104 798 9 037 24 608 3 878Veracruz 760 382 96 945 209 344 52 000Yucatán 168 626 23 930 48 460 14 433Zacatecas 208 225 24 453 51 681 12 213
Total nacional 10 953 671 1 194550 2 648 564 595 095
174 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 9 (continuación)
Entidades II III IVtedcrativas N. I. R N. I R N.I R
Aguascalientes 16 090 1 612 14 440 1 232 12 182 757 Baja California Norte 39 910 3 926 37 664 2 800 34 030 2 209Baja California Sur 6 947 892 6 285 475 5 559 290Campeche 11 874 1 283 3 991 865 7 913 549Coahuila 51 890 3 735 48 623 1 421 43 199 1 729Colima 12 696 1 010 11 041 762 9 362 509Chiapas 69 112 7 815 49 578 3 781 37 325 2 070Chihuahua 69 572 7 908 60 424 6 420 54 149 4 430Distrito Federal 243 060 26 045 230 120 20 401 221 935 16 107Durango 42 547 5 746 38 150 3 758 33 469 2 459Guanajuato 103 067 10 034 86 838 6 646 70 657 3 862Guerrero 84 329 11 165 67 848 5 862 55 053 3 571Hidalgo 56 150 8 483 45 967 4 888 39 328 2 792Jalisco 152 053 11 611 132 446 7 453 112 427 4 946México 216 844 25 321 198 359 19 828 170 718 14 041
Michoacán 106 878 11 221 86 642 6 742 70 954 4 130Morelos 30 309 2 260 27 200 1 596 24 643 1 134Nayarit 26 975 2 456 23 155 1 421 20 064 866Nuevo León 78 911 5 644 72 833 4 468 69 553 3 356Oaxaca 87 439 17 874 71 681 10 326 59 442 5 547Puebla 110 348 11 764 87 618 7 432 71 603 4 693Querétaro 23 206 3 310 19 845 2 018 16 438 1 207Quintana Roo 7 460 1 192 5 288 666 4 241 325San Luis Potosí 56 887 9 434 47 876 6 394 40 451 3 893Sinaloa 64 675 6 408 55 324 4 602 48 271 3 033Sonora 48 250 5 031 43 869 3 581 39 856 2 644Tabasco 36 699 5 291 28 393 2 876 22 997 1 465Tamaulipas 63 928 7 175 57 022 5 022 52 236 3 288Tlaxcala 20 596 2 023 17 650 1 490 15 637 898Veracruz 155 462 19 526 128 111 11 985 104 528 7 462Yucatán 34 032 4 482 28 239 2 646 22 885 1 363Zacatecas 44 149 5 126 38 040 3 324 30 117 2 463
Total nacional 2 167 345 246 812 1 875 960 163 101 1 621 222 108 088
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 175
CUADRO 9 (conclusión)
Entidades V VI
federativas N.I. R N.I. RAguascalientes 10 551 441 9 088 67Baja California Norte 32 182 1 377 30 432 366Baja California Sur 5 093 180 4 776 48Campeche 6 335 269 5 503 68Coahuila 38 839 1 137 35 369 186Colima 8 374 268 7 519 93Chiapas 28 586 1 038 23 456 229Chihuahua 49 673 2 688 45 721 631Distrito Federal 206 473 10 246 200 328 2 973Durango 28 543 1 431 24 624 211Guanajuato 54 831 2 353 47 066 691Guerrero 45 471 1 811 38 708 374Hidalgo 32 014 1 628 28 537 495Jalisco 96 875 2 877 85 531 539México 145 079 8 966 131 354 3 015Michoacán 57 286 2 621 48 589 876Morelos 21 119 642 18 950 100Nayarit 17 270 508 15 970 70Nuevo León 63 700 1 927 58 770 394Oaxaca 48 279 3 122 39 951 1 275Puebla 58 984 2 930 51 238 488Querétaro 13 070 679 10 863 141Quintana Roo 3 430 209 2 675 45San Luis Potosí 32 983 2 220 27 832 540Sinaloa 42 985 1 781 39 111 413Sonora 36 219 1 309 33 335 301Tabasco 18 321 714 15 224 169Tamaulipas 46 276 1 947 42 717 284Tlaxcala 13 643 555 12 664 13Veracruz 86 988 4 490 75 949 1 482Yucatán 18 560 815 16 450 191Zacatecas 23 628 1 105 20 610 22’2
Total nacional 1 391 670 64 284 1 248 910 17 170
N. I. = Nuevo ingreso: son los inscritos por primera vez en el grado.
R = Reingreso: son todos aquellos que ya han sido inscritos anteriormente y que desertaron o reprobaron.
176 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 10DISTRIBUCIčN PORCENTUAL DE LA MATRĉCULA DE ENSEÑANZA
PRIMARIA POR NUEVO INGRESO Y REINGRESO 1976-1977
Entidades To ta I Primer grado Segundo grado
federativas N.I. R N.I. R N.I. RAguascalientes 91.03 8.97 82.91 17.09 90.89 9.11
Baja California Norte 91.97 8.03 83.54 16.46 91.04 8.96Baja California Sur 90.00 10.00 78.86 22.14 88.62 11.38Campeche 89.04 10.96 80.68 19.32 90.25 0.75Coahuila 94.78 5.22 89.36 10.64 93.29 6.71Colima 92.40 7.60 85.54 14.46 92.63 7.37Chiapas 88.86 11.14 81.27 18.73 89.84 10.16Chihuahua 89.07 10.93 78.46 21.54 89.79 10.21Distrito Federal 91.89 8.11 85.35 14.65 90.32 9.68Durango 89.65 10.35 81.36 18.64 88.10 11.90Guanajuato 91.31 8.69 84.67 15.33 91.13 8.87Guerrero 88.71 11.29 79.88 20.12 88.31 11.69Hidalgo 87.86 12.14 78.75 21.25 86.88 13.12Jalisco 92.69 7.31 85.45 14.55 92.91 7.09México 88.97 11.03 78.68 21.32 89.54 10.46Michoacán 89.20 10.80 79.91 20.09 90.50 9.50Morelos 93.40 6.60 86.92 13.08 93.06 6.94Nayarit 91.90 8.10 82.76 17.24 91.66 8.34Nuevo León 94.41 5.59 89.95 10.05 93.33 6.67Oaxaca 84.33 15.67 73.74 26.26 83.03 16.97Puebla 90.65 9.35 84.20 15.80 89.95 10.05Querétaro 88.02 11.08 80.60 19.40 87.52 12.48Quintana Roo 85.87 14.13 76.03 23.97 86.22 13.78San Luis Potosí 87.19 12.81 79.15 20.85 85.78 14.22Sinaloa 89.61 10.39 77.79 22.21 90.99 9.01Sonora 91.10 8.90 81.61 18.39 90.56 9.44Tabasco 87.29 12.71 77.71 22.29 87.40 12.60Tamaulipas 91.83 8.17 85.66 14.34 89.91 10.09Tlaxcala 92.06 7.94 86.39 13.61 91.06 8.94Veracruz 88.69 11.31 80.10 19.90 88.84 11.16Yucatán 87.57 12.43 77.05 22.95 88.36 11.64Zacatecas 89.19 10.51 80.89 19.11 89.60 10.40
Total nacional 90.17 9.83 81.65 18.35 89.78 10.22
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 177
CUADRO 10 (continuación)
Entidades Tercer grado Cuarto gradofederativas N.I. R N.I. R
Aguascalientes 92.14 7.86 94.15 5.85Baja California Norte 93.08 6.92 93.9 6.10Baja California Sur 92.97 7.03 95.04 4.96Campeche 91.57 8.43 93.51 6.49Coahuila 97.16 2.84 96.15 3.85Colima 93.54 6.46 94.84 5.16Chiapas 92.90 7.10 94.75 5.25Chihuahua 90.40 9.6O 92.44 7.56Distrito Federal 91.86 3.11 93.23 6.77Durango 91.03 8.97 93.16 6.84Guanajuato 92.89 7.11 94.82 5.18Guerrero 92.05 6.25 93.91 6.09Hidalgo 90.39 9.61 93.37 6.63Jalisco 94.67 5.33 95.79 4.21México 90.91 9.09 92.40 7.60Michoacán 92.78 7.22 94.50 5.50Morelos 94.46 5.54 95.60 4.40Nayarit 94.22 5.78 95.86 4.14Nuevo León 94.22 5.78 95.40 4.60Oaxaca 87.41 12.59 91.46 8.54Puebla 82.18 7.82 93.85 6.15Querétaro 90.77 9.23 93.16 6.84Quintana Roo 84.17 11.83 92.88 7.12San Luis Potosí 88.22 11.78 94.22 8.78Sinaloa 92.32 7.68 94.09 5.91Sonora 92.45 7.55 93.98 6.22Tabasco 90.80 9.20 94.01 5.99Tamaulipas 91.91 8.09 94.08 5.92Tlaxcala 92.22 7.78 94.57 5.43Veracruz 91.45 8.55 93.34 6.66Yucatán 91.43 8.57 94.38 5.62Zacatecas 91.96 8.04 92.44 7.56
Total nacional 92.00 8.00 93.75 6.25
178 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 10 (conclusión)
Entidades Quinto grado Sexto gradofederativas N. I. R N. I. R
Aguascalientes 95.99 4.01 99.27 0.73Baja California Norte 95.90 4.10 9B.81 1.19Baja California Sur 96.59 3.41 99.00 1.00Campeche 95.93 4.07 98.78 1.22Coahuila 97.16 2.84 99.48 0.52Colima 96.90 3.10 98.78 1.22Chiapas 96.50 3.50 99.03 0.97Chihuahua 94.87 5.13 98.64 1.36Distrito Federal 95.27 4.73 98.54 1.46Durango 95.23 4.77 99.15 0.85Guanajuato 95.89 4.11 98.55 1.45Guerrero 96.17 3.83 99.04 0.96Hidalgo 95.16 4.84 98.29 1.71Jalisco 97.12 2.88 99.37 0.63México 94.18 5.82 97.76 2.24Michoacán 95.62 4.38 98.23 1.77Morelos 97.05 2.95 99.48 0.52Nayarit 94.14 2.86 99.56 0.44Nuevo León 97.06 2.94 99.33 0.67Oaxaca 93.93 6.07 96.91 3.09Puebla 95.27 4.73 97.54 2.46Querétaro 95.06 4.94 98.72 1.28Quintana Roo 94.26 5.74 98.35 1.65San Luis Potosí 93.69 6.31 98.10 1.90Sinaloa 96.02 3.98 98.96 1.05Sonora 96.51 3.49 99.11 0.89Tabasco 96.25 3.75 98.90 1.10Tamaulipas 95.96 4.04 99.34 0.66Tlaxcala 96.09 3.91 98.50 1.50Veracruz 95.09 4.91 98.09 1.91Yucatán 95.79 4.21 98.85 1.15Zacatecas 95.53 4.47 98.93 1.07
Total nacional 95.58 4.42 98.64 1.35
N. I. = Nuevo ingreso: son los inscritos por primera vez en el grado. R = Reingreso: son todos aquellos que han sido inscritos anteriormente que
desertaron o reprobaron.
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 179
CUADRO 11ESCUELAS DE EDUCACIčN PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATlVA. SOSTENIMIENTO Y SU DISTRIBUCIčN
PORCENTUAL 1976-1977
Entidades Total Federal %Aguascalientes 382 352 92.15
Baja California Norte 661 385 58.25Baja California Sur 226 212 93.8Campeche 349 343 98.28Coahuila 1 168 928 79.45Colima 297 261 87.88Chiapas 2 356 2045 86.8Chihuahua 2 022 1364 67.46Distrito Federal 2 444 1958 80.11Durango 1 243 888 71.44Guanajuato 2 336 1 771 75.81Guerrero 2 451 1 615 65.89Hidalgo 1 965 1933 98.37Jalisco 3 760 2469 65.66México 3 184 1610 50.56Michoacán 2 997 2836 94.63Morelos 461 433 93.93Nayarit 685 646 92.95Nuevo León 1 676 934 55.73Oaxaca 3 083 3059 99.22Puebla 2 676 1988 74.29Querétaro 724 688 95.02Quintana Roo 248 246 99.19San Luis Potosí 1 989 1 763 88.64Sinaloa 1 695 947 55.87Sonora 1 124 818 72.78Tabasco 1 247 1 224 98.16Tamaulipas 1 536 1481 96.42Tlaxcala 415 275 66.27Veracruz 5 684 2515 44.25Yucatán 949 736 77.56Zacatecas 1 528 1 391 91.03
Total nacional 53 571 40 114 74.88
180 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 11 (conclusión)
Entidades Estatal % Particular %Aguascalientes 30 7.85
Baja California Norte 226 34.19 50 7.56Baja California Sur 14 6.20Campeche 6 1.72Coahuila 176 15.07 64 5.48Colima 21 7.07 15 5.05Chiapas 281 11.93 30 1.27Chihuahua 560 27.69 98 4.85Distrito Federal 486 19.89Durango 313 25.18 42 3.38Guanajuato 401 17.16 164 7.03Guerrero 806 32.88 30 1.23Hidalgo 32 1.63Jalisco 993 26.46 296 7.88México 1363 42.81 211 6.63Michoacán 161 5.37Morelos 28 6.07Nayarit 34 4.89 15 2.16Nuevo León 647 38.60 95 5.67Oaxaca 24 0.78Puebla 546 20.40 142 5.31Querétaro 36 4.98Quintana Roo 2 0.81
San Luis Potosí 154 7.74 72 3.62Sinaloa 701 41.36 47 2.77Sonora 229 20.37 77 6.85Tabasco 23 1.84Tamaulipas 55 3.58
Tlaxcala 122 29.40 18 4.33Veracruz 3066 53.94 103 1.81Yucatán 173 18.23 40 4.21Zacatecas 89 5.82 48 3.15
Total nacional 10903 20.35 2554 4.77
Fuente: C
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 181
CUADRO 12ESCUELAS POR ENTIDAD FEDERATIVA. GRADO MĆXIMO QUE
IMPARTEN Y TIPO DE ORGANIZACIčN 1976-1977
Entidades ESCUELAS
federativas Total Hasta I Hasta II Hasta III
Aguascalientes 382 2 3 49Baja California Norte 661 5 15Baja California Sur 226 1 7 8Campeche 349 11 12 36Coahuila 1 168 5 10 57Colima 297 1 9 29Chiapas 2 356 182 702 447Chihuahua 2 022 22 97 223Distrito Federal 2 444 8 11 14Durango 1 243 8 61 140Guanajuato 2 336 71 266 449Guerrero 2 451 82 483 364Hidalgo 1 965 84 387 366Jalisco 3 760 10 169 433México 3 184 38 219 275Michoacán 2 997 35 330 593Morelos 461 8 28 28Nayarit 695 5 33 102Nuevo León 1 676 2 7 63Oaxaca 3 083 112 432 476Puebla 2 676 40 466 422Querétaro 724 9 54 107Quintana Roo 248 8 23 54San Luis Potosí 1 989 40 99 315Sinaloa 1 695 8 168 261Sonora 1 124 6 62 148Tabasco 1 247 35 182 286Tamaulipas 1 536 4 57 226Tlaxcala 415 1 39 51Veracruz 5 684 99 589 1 482Yucatán 949 33 101 153Zacatecas 1 528 7 57 290
Total nacional 53 571 985 5 168 7 962
182 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 12 (continuación)
Entidades ESCUELAS
federativas Hasta IV Hasta V Hasta VIAguascalientes 61 35 232Baja California Norte 30 25 586Baja California Sur 24 30 156Campeche 50 57 183Coahuila 69 88 939Colima 36 34 188Chiapas 275 133 617Chihuahua 238 233 1 209Distrito Federal 21 43 2 347Durango 200 120 714Guanajuato 333 183 1 034Guerrero 294 161 1 067Hidalgo 262 77 789Jalisco 566 455 2 119México 276 197 2 179Michoacán 442 256 1 341Morelos 39 35 323Nayarit 114 52 389Nuevo León 122 167 1 315Oaxaca 461 256 1 346Puebla 317 151 1 286Querétaro 134 75 345Quintana Roo 30 26 107San Luis Potosí 331 216 988Sinaloa 240 130 888Sonora 125 67 716Tabasco 173 119 452Tamaulipas 143 143 963Tlaxcala 31 13 280Veracruz 1 019 385 2 110Yucatán 142 73 447Zacatecas 266 109 799
Total nacional 6 864 4 144 28 448
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 183
CUADRO 12 (conclusión)
Entidades ORGANIZACIčNfederativas Completa Incompleta Unitaria
Aguascalientes 228 154 28Baja California Norte 566 95 49Baja California Sur 149 77 22Campeche 178 171 76Coahuila 917 251 148Colima 178 119 30Chiapas 612 1 744 726Chihuahua 1 167 865 357Distrito Federal 2 328 116 11Durango 690 553 211Guanajuato 982 1 354 395Guerrero 1 055 1 396 571Hidalgo 772 1 193 530Jalisco 1 955 1 805 465México 2 142 1 042 367Michoacán 1 336 1 661 472Morelos 323 138 48Nayarit 3 821 311 96Nuevo León 1 273 403 236Oaxaca 1 335 1 748 738Puebla 1 263 1 413 404Querétaro 344 380 122Quintana Roo 107 141 65San Luis Potosí 954 1 031 351Sinaloa 862 833 258Sonora 697 427 124Tabasco 432 815 253Tamaulipas 934 602 175Tlaxcala 279 136 48Veracruz 2 069 3 615 1 097Yucatán 443 506 173Zacatecas 775 753 216
Total nacional 27 729 25 842 8 862
Fuente: C
184 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 13CURSOS COMUNITARIOS A NIVEL ELEMENTAL DE PRIMARIA
POR GRADOS Y ENTIDAD FEDERATIVA 1976-1977
Entidades M A T R ĉ C U L A
federativas Suma I II 111 IVCoahuila 3 172 1 205 942 660 365
Chiapas 14 982 10 272 2 231 2 176 303
Durango 13 279 7 882 3 858 1 164 375Guerrero 7 957 4 795 1 974 866 322Jalisco 7 447 3 834 1 654 1 215 744Michoacán 7 546 4 359 1 869 1 013 305Nuevo León 3 250 1 031 924 909 386Puebla 4 188 2 625 1 166 320 77Sinaloa 5 996 4 045 1 163 576 112Tamaulipas 3 847 1 948 1 173 543 183Veracruz 3 453 2 383 705 220 145
Total nacional 75 117 44 379 17 659 9 662 3 417
Entidades federativas Instructores Escuelas Alumnos/EscuelasCoahuila 150 150 21.14
Chiapas 400 400 37.45Durango 350 350 37.94Guerrero 200 200 39.78Jalisco 300 300 28.82Michoacán 250 250 30.18Nuevo León 200 200 16.25Puebla 150 150 27.92Sinaloa 200 200 29.98Tamaulipas 150 150 25.64Veracruz 100 100 34.53
Total nacional 2 450 2 450 30.66
Fuente: C
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN MÉXICO 185
CUADRO 14MATRĉCULA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA PARA LOS PERIODOS
1970-1971 a 1976-1977
Entidades federativas 70/71 71/72 72/73 73/74Aguascalientes 69 282 72 884 75 209 77 715Baja California Norte 186 884 198 674 206 622 214 608Baja California Sur 26 902 28 603 30 970 33 304Campeche 52 063 55 267 56 766 58 340Coahuila 237 728 246 893 248 908 250 632Colima 51 564 58 328 58 680 59 374Chiapas 224 294 235 852 249 404 263 984Chihuahua 337 548 348 625 353 038 361 481Distrito Federal 1 362 374 1 385 663 1 397 746 1 409 662Durango 201 229 205 743 211 650 224 248Guanajuato 359 393 386 859 404 129 428 737Guerrero 335 116 351 537 373 142 391 366Hidalgo 238 442 243 849 268 326 270 117Jalisco 626 244 652 029 681 492 710 599México 738 517 794 359 843 935 943 375Michoacán 446 531 473 268 511 218 542 032Morelos 117 837 124 685 131 275 137 677Navarit 115 403 117 256 123 285 123 934Nuevo león 353 359 369 057 381 475 397 047Oaxaca 378 497 408 740 438 683 440 235Puebla 415 426 449 516 473 068 497 613Querétaro 89 932 93 182 99 473 102 289Quintana Roa 18 606 20 992 24 499 28 043San Luis Potosí 236 886 254 818 263 173 267 336Sinaloa 270 356 281 142 288 502 296 327Sonora 2’8 755 234 821 245 544 254 287Tabasco 141 980 162 304 176 299 180 199Tamaulipas 304 011 317 342 323 823 327 946Tlaxcala 84 572 88 984 94 646 98 390Veracruz 662 857 684 638 711 804 736 813Yucatán 147 474 19 947 161 177 167 351Zacatecas 189 128 194 587 203 178 214 907
Total nacional 9 248 190 9 700 444 10113 139 10 509 968
186 REVISTA DEL CEE Vol. VIII Núm. 1, 1978
CUADRO 14 (conclusión)
Entidades federativas 74/75 75/76 7677Aguascalientes 82 482 85 806 89 257Baja California Norte 219 475 220 973 234 367Baja California Sur 34 483 37 260 40 160Campeche 59 842 65750 66 649Coahuila 264 924 286 142 292 463Colima 60 457 60 801 70 369Chiapas 312 902 345 977 364 628Chihuahua 367 293 381 127 404 093Distrito Federal 1 424 256 1 442975 1 478 929Durango 237 876 244 747 242 611Guanajuato 469 733 494 932. 536 144Guerrero 413 898 435 412 467 822Hidalgo 289 462 294 740 313 078Jalisco 736 208 772 585 840 879México 1 073993 1 127977 1 242882Michoacán 647 937 552 246 580 608Morelos 144 628 153 746 169 931Navarit, 131 471 136 089 146 949
Nuevo Le·n 417 579 442 996 456 269Oaxaca 456 556 461 010 495 209Puebla 508 925 531 370 561 569
Quer®taro 109 483 114 967 123 240Quintana Roo 28 141 31 417 37 438San Luis Potosí 275 231 293 411 312 939Sinaloa 304 337 360 363 613Sonora 259 810 268 943 219 943Tabasco 185 456 188 923 197 753Tamaulipas 328 973 344 493 363Tlaxcala 102 957 105 502 114Veracruz 763 283 804 727 857 327Yucatán 171 652 179 409 193Zacatecas 216 630 218 602 232’678
Total necional 10999 713 11 461 415 12 148221
Fuente: B
LA E
NS
EÑ
AN
ZA PR
IMA
RIA E
N M
ÉX
ICO
187
CUADRO 15ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
1975-1976
Educación especial Alumnos Grupos Escuelas PERSONAL
Docente Especial
Control federal 4 081 266 40 286 205
Control particular 842 88 17 90 95
Total 4 923 354 57 376 300
CUADRO 16
Educación fundamental No. de centros Inscripciones de alumnos Personal docente No. de conjuntosCentros regionales de educación fundamentalcontrol federal 28 7 661 596 242Centros de educación básica para adultos control federal 399 44 187 1 395 1 627control particular 175 16 120 507 516SUMA 574 60 307 1 902 2 143Centros de alfabetización aislada control estatal 15 439 15Centros de enseñanza ocupacionalcontrol federal 70 5 318 201control estatal 4 537 17SUMA 74 5 855 218
188 R
EV
ISTA D
EL C
EE
Vol. VIII N
úm. 1, 1978
CUADRO 17
Educación en el medio rural Personal Población No. de comunidades atendidas
Total Atendidacontrol federal No. De salassalas populares de lectura 66 66 17 608 66
MisionesMisiones culturales 200 1 642 877 326 247 066 906
BrigadasBrigadas de desarrollo rural 89 583 805 837 57 053 409
AulasAulas rurales móviles 400 400 11 858 400
CUADRO 18
Educación en el medio indígena Población No. de comunicaciones atendidas
No. de lenguas
control federal No. de Brigadas personal Total atendida
Brigadas de desarrollo y mantenimiento indígena
35 391 258 000 182 449 210 10
No. de centros Inscripción de alumnosCentro de integración social 27 272 2 850
PromocionesNo de
procuraduríasPoblación
beneficiada Agrarias Sociales Jurídicas OtrasProcuradurías 57 57 34 329 8 118 7 593 1521 3 419
CUADRO 19
Educación en el medio urbano No. de centros Personal Población atendidaCentro de acción educativa 57 511 31 747
Libros RecibidosLa presente sección da cabida a los libros y revistas que diversas editoriales e ins-tituciones remiten a nuestra Redacción. Eventualmente seleccionaremos al gunas de las obras recibidas para hacer sobre ellas una recensión amplia. Gustosa mente ofrecemos este servicio a las casas e instituciones editoras de libros y revis tas sobre educación o temas afines.
Broccoli, Angelo, Ideología y educación. México, D. F.: Editorial Nueva Imagen, 1977, 243 págs.
Bini, Giorgio y otros, Los libros de texto en América Latina. México. D. F.: Edi torial Nueva Imagen, 1977, 180 págs.
Freire, Paulo, Cartas a Guinea - Bissau. Apuntes de una experiencia pedagógica en proceso. México, D. F.: siglo veintiuno editores, s. a. (primera edición en es pañol), 1977, 238 págs.
Gramsci, Antonio, Y la educación como hegemonía. México, D. F.: Editorial Nue va Imagen, 1977, 319 págs.
Grinspoon, Lester y otros, Esquisofrenia (Farmacoterapia y Psicoterapia). Buenos Aires: Editorial Troquel, S. A., 1977,413 págs.
Illich, lván y otros, Un mundo sin escuelas. México, D. F.: Editorial Nueva Imagen, 1977, 203 págs.
ISEDET, Bibliografía teológica comentada. Buenos Aires: La Prensa Médica Ar-gentina, S. de R. L.; 1976, 567 págs.
LIBROS