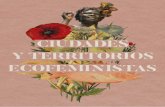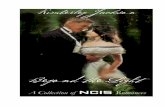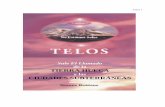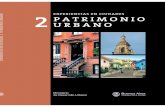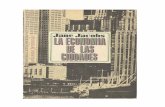Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro Jorge...
-
Upload
unimarconi -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro Jorge...
ITINERARI NELLE CITTA' PLURALI
SCRITTURE ISPANOAMERICANE NELLO SPAZIO URBANO
A cura di Stefano Tedeschi, Alessia Melis, Giuseppe Gatti
EDIZIONI NUOVA PRHOMOS
Il libro che vi proponiamo è una raccolta di
brevi saggi nati all’interno di un seminario tenuto
durante un corso nella Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’università “La Sapienza”, nell’anno
accademico 2010-2011. Il seminario era dedicato al
tema della rappresentazione dello spazio urbano
nella saggistica ispanoamericana del XX secolo. Al
termine del corso i diversi partecipanti hanno
preparato dei brevi lavori conclusivi, i migliori tra
i quali sono stati successivamente selezionati per
una ulteriore elaborazione.
In un secondo momento altri ricercatori
hanno aggiunto un proprio contributo sulla
rappresentazione di Lima in alcuni narratori
peruviani e ampliato il panorama con dei saggi
sulle città di Montevideo e Buenos Aires e sullo
spazio urbano dell’Ecuador.
L’origine del libro da una esperienza didattica
testimonia come sia possibile costruire, nonostante
le enormi difficoltà che l’università italiana
attraversa negli ultimi anni, dei percorsi virtuosi di
conoscenza e di studio, con risultati di buon valore
accademico, e di sicuro interesse nel quadro della
tematica affrontata.
Edizioni Nuova Prhomos – Città di Castello, 2014
3
L’altra Buenos Aires: incursioni letterarie nell’arrabal
Codice ISBN: 978-88-6853-082-2
Edizione soggetta a Copyright ©
Immagine di copertina: Montevideo IV (Giuseppe Gatti, 2010)
4 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
CIUDADES ANHELADAS, CIUDADES IMAGINADAS.
EL MODUS AÑORANTE EN LOS ROMANCES MONTUVIOS DE PEDRO
JORGE VERA
di Marisa Martínez Pérsico
No tuvo el aire una tarde
tan llena de madrugada
no hubo un paisaje más puro
en esta calle aterrada.
Romances madrugadores, Pedro J. Vera
La literatura hispanoamericana eligió diferentes modos de representar el impacto de la
industrialización vertiginosa, la urbanización acelerada y el consecuente cambio de la fachada
citadina ocurrida entre finales del siglo XIX y mitad del XX. Su manera de ficcionalizar el nuevo
entorno se acompañó de una actitud enunciativa que transmite juicios afectivos y axiológicos que
refuerzan o desvían el contenido del mensaje. La nostalgia por un pasado que se disipa, la
celebración de las novedades, la angustia por la rauda mudanza de costumbres y tradiciones o la
extrañeza vital ante el torbellino de primicias maquinísticas y edilicias fueron algunas ambivalentes
reacciones de los escritores ante su flamante realidad inmediata.
Charles Bally reflexiona por primera vez sobre las modalidades en la elaboración del enunciado
estableciendo una distinción entre el dictum (lo efectivamente dicho) y el modus (la manera de
decir o la actitud que adopta el sujeto enunciador ante aquello que dice)1. Para nuestro análisis nos
interesa recortar dos tipos de modus: las “modalidades afectivas” vinculadas al «grado de reacción
emotiva o afectiva del locutor frente al tema enunciado»2 y las “modalidades apreciativas”
relacionadas con «la manera de enjuiciar o de evaluar el tema dentro de una escala de valores»3.
Existen marcadores textuales típicos de estas modalidades; cuando el sujeto enunciador marca
lingüísticamente el grado de reacción emotiva o afectiva que le suscita el tema enunciado, lo puede
hacer por medio de adjetivos relacionados con los sentimientos eufóricos o disfóricos
(“fenomenal”, “estupendo”, “horroroso”, “aterrador”), las formas del insulto, ciertos adverbios
(“desgraciadamente”). Por su parte, la evaluación cuantitativa o cualitativa se efectúa por medio de
ciertos adjetivos evaluativos (“grande”, “pequeño”, “caliente”, etc.) que pueden implicar un juicio
de valor positivo o negativo y que, por tanto, adquieren el estatus de “subjetivemas".
Los “integrados” en la urbe imaginada
Julio Ramos explica así la recepción problemática del cambio de paradigma vital que trajo
aparejada la modernización urbana en Latinoamérica: «Los testimonios finiseculares de la “crisis”
generada por la urbanización se multiplican. Esos testimonios comprueban las tensiones desatadas
por la modernización ―al menos para la literatura ― y también para los grupos sociales
1 Charles Bally, Linguistique genérale et linguistique français, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1932. Más tarde los lingüistas Émile
Benveniste, Oswald Ducrot y, especialmente, Catherine Kerbrat Orecchioni, estudiarían la modalización a través del empleo de
elementos léxicos de connotación afectiva, evaluativa y apreciativa. 2 Juan Herrero Cecilia, Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso, Cuenca, Ediciones de la Universidad
Castilla–La Mancha, 2006, p. 35. 3 Ibid.
5 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
identificados con las instituciones, los íconos y los espacios simbólicos que la racionalización
urbana deshacía»4.
Quienes se apropiaron más rápido ― y con menos complejos ― de las nuevas imágenes
ciudadanas fueron los periodistas, escritores que se profesionalizaban a la par que trasladaban la
metamorfosis urbana al tipo textual de la crónica, un género o especie que:
Como el periódico mismo, [está] enraizado en las ciudades en vías de modernización de fin de siglo XIX: [...] la
palabra del corresponsal se basa en su representación de la vida urbana de alguna sociedad desarrollada para un
destinatario deseante [...] de esa modernidad [...]. El cronista será, sobre todo, un guía en el cada vez más refinado
y complejo mercado del lujo y bienes culturales, contribuyendo a cristalizar una retórica del consumo y la
publicidad5.
El ideal de una modernidad capitalista, tecnológica y a la vez estética, comienza a perfilarse en
las crónicas de Rubén Darío: será en Peregrinaciones (1901) donde la estilización de la crónica
transformará los signos amenazantes del progreso y la modernidad en un espectáculo pintoresco y
estetizado. Para Ramos, el escritor de Metapa maquilla la vulgaridad utilitaria del hierro y
embellece la máquina, de este modo «el oro (léxico) modernista es aplicado a la decoración de la
ciudad. El mercado mismo cubría su rostro utilitario abriendo incluso un espacio para la
experiencia de lo bello en la ciudad.»6. De esta forma, la literatura se reincorpora al campo del
poder como mecanismo decorativo de la “fealdad” moderna, sobre todo urbana: el escritor
modernista será un diestro maquillador capaz de cubrir el peligroso rostro de la ciudad.
Otro escritor y periodista integrado con la experiencia ciudadana es Roberto Arlt, quien
considera a la megalópolis como un referente digno de ingresar a la ficción en calidad de cronotopo
protagónico. En el debate acerca de la tensión entre modernización y tradición, Beatriz Sarlo
identificó una operación novedosa en la obra del argentino:
[Arlt] construyó su literatura con materiales que acababa de descubrir en la ciudad moderna. [...] Hablaba de lo
que no se hablaba en la literatura argentina. [...] Carece de todo sentimiento nostálgico respecto del pasado [...]
pero remite también a la situación indecisa de los argentinos nuevos como lo es Arlt, para quienes la valorización
del presente excluye la preocupación por traicionar una historia de la que no se forma parte. A diferencia de
Borges, que en los años veinte funda una mitología urbana marcada por el sentido del pasado histórico y del
pasado de la ciudad, para Arlt la cuestión se resuelve en una nueva fundación literaria7.
El autor de Los lanzallamas es capaz de ver una ciudad en construcción allí donde otros
escritores, sus contemporáneos, ven una ciudad que se está perdiendo: según Sarlo, Buenos Aires
no fue sino que será. Como nadie, y antes que nadie, Arlt revela y refleja una urbe de collage
cubista cuya belleza es caótica y transgresiva tanto a la sensibilidad moral como a la organización
plástica; descubre en el escenario urbano la belleza de lo público y la belleza del vicio, dos temas
que ya habían perseguido a los escritores europeos, también sensibilizados por la revolución
tecnológica de las construcciones desde mediados del siglo XIX. La ciudad de Arlt, concluye Sarlo,
es una ciudad moderna más inventada que vista, algo que Buenos Aires será pero no es todavía del
todo en 1930. Una “ciudad imaginada”, hecha de hierro y de cemento, erizada de rascacielos.
Ciudad nacida de la imaginación, es decir, fundada y deseada a la vez.
Los “apocalípticos” y la ciudad añorada
4 Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina, México, FCE, 1989, p. 122. 5 Ivi, p. 123. 6 Ivi, p. 114. Este señalamiento coincide con la ya canónica afirmación de Ángel Rama, Noé Jitrik y José Emilio Pacheco sobre los
dos momentos del Modernismo: uno crítico y radical, antiburgués, y una segunda etapa en que el modernismo, ya a comienzos de
siglo, se convertía en la estética de los grupos dominantes. 7 Beatriz Sarlo, La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1992, pp. 43–45.
6 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
¿Cómo reproduce la literatura ecuatoriana la tensión entre modernidad y tradición acarreada por
el crecimiento urbano? A diferencia de la pincelada embellecedora de Darío o de la agresiva
exhibición de Arlt, en el país andino la elaboración literaria de esta revolución ciudadana será
problemática: la respuesta de los escritores fue la de generar imágenes pasatistas, simulacros de la
tradición en respuesta compensatoria a los cambios violentos del entorno citadino8. Así, no
sorprende el título del libro Los que se van. Cuentos del cholo y del montuvio (1930) escrito
colectivamente por Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert,
integrantes del Grupo de Guayaquil9. La voluntad de costumbrismo, la nostalgia causada por el
avance de la civilización y la problemática racial impregnan el epígrafe con el que se abre el libro,
cuyo título acentúa el carácter marginal de sus actores en un presente donde la invasión de la
modernolatría los desplaza:
La victrola en el monte apaga el amorfino,
tal un aguaje largo los arrastra el destino.
Los montuvios se van p´abajo der barranco10.
La victrola ― variante dialectal costeña de vitrola, es decir, del tocadiscos o gramófono que
funciona con monedas ― está apagando el amorfino, composición poético–musical de origen
popular típica del mundo montuvio, que combina el amor con el humor.
Una obra en la que se evidencia la actitud de lo que denominamos “modus añorante” ― una
actitud enunciativa que rezuma nostalgia por la pérdida tanto del ecosistema natural de la manigua
como de las tradiciones premodernas ante la modernización ciudadana ― es la escasamente
estudiada Romances madrugadores de Pedro Jorge Vera (1914–1999). Algo más joven respecto de
esta generación, fue un colaborador afín ideológica y estéticamente al Grupo de Guayaquil con el
que compartió claramente intereses literarios, según nos confirmó la investigadora Cecilia Ansaldo
en una entrevista11
. Más conocido como narrador, su novela de renombre es Los animales puros
(1946), titulada así por sus protagonistas, un grupo de revolucionarios de clase media, donde
incorpora el monólogo interior y los recursos de la novela psicológica a la realista. Romances
madrugadores, del que solo se editaron quinientos ejemplares numerados y firmados por el autor
en 1939, constituye lo que podríamos bautizar como “romancero montuvio”, escrito in memoriam a
la obra y a la trágica muerte de Federico García Lorca. En este libro consigue aunar la realidad del
Ecuador con la de España: el autor traslada imágenes del mundo andaluz al horizonte quichua y
reubica la simbología de la luna y el caballo, célebre en Bodas de Sangre (1931) o en Romancero
gitano (1924–1927), aplicada a romances de raigambre telúrica ecuatoriana, donde la luna prefigura
la muerte y el caballo representa la virilidad masculina, como en la obra del granadino12
.
8 No hablaremos aquí de la influencia que la extracción étnica pudo tener en esta reacción pasatista, solo señalamos que la realidad
social ecuatoriana (y peruana) era muy diferente de la bonaerense, pues la presencia indígena tenía un peso que en Buenos Aires era
mucho menor, y que esto explicaría, en parte, el rechazo a la incorporación pacífica de las tecnologías e imágenes del nuevo presente. 9 La Generación del ‘30 o Grupo de Guayaquil incluye autores localizados a lo largo de la costa ecuatoriana y fue fundado por José
de la Cuadra. Sus miembros fueron los ya citados Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera-Malta más Alfredo Pareja Diezcanseco, aunque luego se sumó el compositor de poesía negra Adalberto Ortiz. 10 Demetrio Aguilera–Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, Los que se van: cuentos del cholo i del montuvio,
Guayaquil, Zea & Paladines, 1930, p. 7. Montuvio es el campesino de la costa interna del litoral ecuatoriano. La cordillera de la costa, que nace en el cerro de las Cabras en Durán, se extiende pasando por el cerro del Carmen en Guayaquil hasta la cordillera
Colón–Colonche, que llega hasta Manabí, y Esmeraldas. Esa es la línea divisoria de las culturas llamadas “cholos” y “montubios”.
El DRAE indica que este adjetivo, en sentido general, alude a una persona montaraz y grosera, frente al significado neutro, denotativo, de “campesino de la costa”. Cabe señalar que hay alternancia en el uso de “montubio” y “montuvio”. De la Cuadra,
Vera, la Generación del ‘30 o Miguel Donoso Pareja, entre otros escritores, mantienen la “v” y no la “b”, dado que “montuvio” es el
vocablo original nacido en los pueblos costeños. Esta predilección implica la pervivencia de una identidad, y es la que elegimos adoptar en nuestro artículo. [N. d. A. ] 11 Marisa Martínez Pérsico, “Entrevista con Cecilia Ansaldo”, en: M. Martínez Pérsico (ed.), Tres formas del insilio en la literatura
ecuatoriana. Medardo Ángel Silva, Hugo Mayo, Jorge Icaza y su proyección iberoamericana, Madrid, Bubok, 2010, pp. 186–187. 12 Se torna evidente el paralelismo, por ejemplo, entre el lorquiano Prendimiento y muerte de Antoñito el Camborio y Huida y
prisión del cuatrero Juan Barzola de Vera. Asimismo resultan significativas las coincidencias entre el Romance de la Guardia Civil,
del escritor español, y Muerte del guambra Zambrano, de su par guayaquileño.
7 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
La dedicatoria del libro es de corte arielista y la destinataria del homenaje es Guayaquil: «A esta
ciudad encendida que se entrega día a día a Calibán, sin rubor de sus vientos ni de sus árboles»13
.
En el prólogo, su colega de generación Alfredo Pareja Diez–Canseco reconoce en los versos de
Vera una «fresca y auténtica evocación de mi ciudad de Guayaquil», a la que define como: «Una
ciudad cálida [que] hace su historia con la tragedia y la magnífica belleza del trópico. Sus
tradiciones aún viven merced a la lenta modernización de las costumbres. Y en esto que puede ser y
es, seguramente, un índice de atraso, se encuentra aquel sabor insustituible de lo vernáculo, de lo
auténtico, del color, de todo aquello que conforma la vida y el carácter de un pueblo»14
.
Al leer el poemario, la primera operación que desconcierta es el contraste entre la dedicatoria, el
prólogo y los paratextos que subdividen el libro ― pues todos ellos encauzan la expectativa lectora
hacia el topos de la ciudad ― y los poemas, que se posan privilegiadamente sobre la naturaleza,
animizándola. Los versos del romancero otorgan voz a un coro de ceibos, a los naranjales, al río
vendedor de frutas. Se presenta una galería de personajes típicos como el barquillero o los
carboneros siempre insertos en ámbitos rurales. Aunque se hacen menciones aisladas a tranvías,
aviones o telégrafos, el foco enunciativo torna velozmente a las periferias naturales para solazarse
en ellas (“bulla de canciones verdes”; “canción de espuma de mar”).
La masacre de más de mil obreros huelguistas indígenas en Guayaquil, el 15 de noviembre de
1922, inspira a Vera un romance dramático donde un contrapunto de coros (de ceibos, de balsas, de
carboneros) evalúa la masacre sucedida. Se trata de un poema en cuatro cantos titulado “La ciudad
que la sangre ensombreció”. La musicalidad aportada por anáforas, aliteraciones y repeticiones
ofrece la idea de progresión de las acciones a la manera del lorquiano “Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías” (1935). Allí Vera retrata una naturaleza doliente, que se modifica penosamente en el
proceso de convertirse en ciudad, y donde los sujetos que padecen la acción de un actante externo
― que podría interpretarse indistintamente como un colectivo de terratenientes, gamonales, agentes
imperialistas o entidades modernizadoras ― son entidades naturales personificadas:
Que maten tus ruiseñores
otros nuevos nacerán.
Que abandonen tus palmeras:
el río las guardará.
Que enluten tu verde risa:
a ella lo mismo le da.
Palmera, risa y canción
¿qué más quiere mi ciudad?15
La naturaleza sufriente hace su aparición en este otro romance:
Pero no.
Hay un río de aguas asustadas
a la Muerte avanzando.
Hay un cerro que esconde la cabeza
por no mostrar sus llagas.
Hay comarcas de ventanas vacías
donde crecen los huesos.
Hay un carbón que se quema con llanto
de pechos mutilados16.
El modus añorante se hace tangible, en el primer fragmento, a través de modalidades
apreciativas que implican un juicio de valor: las series “matar ruiseñores / abandonar palmeras /
enlutar risa” se oponen a “los ruiseñores que nacerán / las palmeras que el río guardará / la risa que
ignorará el luto”. Hay una opinión y una predicción sobre los efectos de las acciones adversas
aplicadas por un agente sobre un paciente, que se verán en un futuro compensadas por la fuerza,
13 Pedro Jorge Vera (ed.), Romances madrugadores (1937–1938), Guayaquil, Talleres Editora Noticia, 1939, p. 5. 14 Alfredo Pareja Diez–Canseco, “Prólogo”, en: P. J. Vera (ed.), Romances madrugadores cit., p. 6. 15 Ivi, p. 26. 16 Ivi., p. 41.
8 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
indiferencia o capacidad de regeneración de seres de la naturaleza triunfantes y que el yo poético
celebra con expectativa. Ni las fuerzas “urbanizadoras”, ni la codicia imperialista ni la opresión
latifundista ― encarnaciones del mal ― serán capaces de sojuzgar la potencia reproductiva de la
Naturaleza. En el segundo fragmento, el modus nostálgico se evidencia en el uso de modalidades
afectivas que delatan la reacción emotiva del locutor. Tras el verbo impersonal “haber” se
enumeran entidades naturales que se presentan animizadas porque heredan los sentimientos del
poeta, que son de disforia o de displacer: las aguas están asustadas, las ventanas vacías, los pechos
mutilados.
Dos rasgos peculiares de la literatura del Grupo de Guayaquil son la comunión animista
hombre–naturaleza y el juego lírico. Otro ejemplo, además del romancero de Vera, es la novela
Don Goyo (1933), de Demetrio Aguilera Malta, que se desarrolla en un locus fluvial. El personaje
homónimo, mientras navega en su canoa, de madrugada, escucha la revelación doliente de un viejo
mangle. Este le dice que el manglero no puede sobrevivir si desaparece la vegetación y le pide que
intervenga para que el montuvio deje de ser instrumento de la desmedida ambición del blanco y de
su destructiva obra. Finalmente el protagonista se suicida, lanzándose al agua para fundirse con los
elementos de la naturaleza.
En los romances de Vera incluso la mujer urbana pierde el encanto e inhibe el deseo erótico:
Mujeres de la ciudad
¿qué gracia tienen ustedes
que me hacen saltar las manos
como si fueran dos pejes? 17
Otra de las características de los cronotopos de los Romances madrugadores ― que, por
numerosos indicios como la muerte de Lorca o el genocidio de indígenas debemos contextualizar
cronológicamente en las década del Venite y del Treinta ― es que se desarrollan al aire libre. No se
exhiben interiores domésticos sino espacios públicos externos.
Elogio y reproche del tranvía
Fernando Reati considera de esta manera el rol de los vehículos en el asimétrico proceso de
modernización de Latinoamérica:
Si a comienzos del siglo XX eran las selvas, ríos y montañas los que cifraban artísticamente una región o nación,
ahora son cada vez más los aeropuertos, las carreteras o las estaciones de trenes y autobuses las que prestan
inspiración a obras de arte. En esos escenarios los vehículos se presentan no como meros aparatos de
movilización sino como representantes de problemáticas sociales y culturales. [...] Los vehículos se convierten en
metáforas de una modernización que en América Latina coexiste con el atraso, una globalización asimétrica [...],
la lucha entre la tradición y el progreso, la comunicación o incomunicación18.
En efecto ya a principios del siglo XX la irrupción del tranvía eléctrico alteró sustancialmente la
experiencia ciudadana: la velocidad de la vida y las frecuencias de encuentros o de estímulos se
modificaron. En Argentina, Oliverio Girondo publicó sus Veinte poemas para ser leídos en el
tranvía (1922) donde ofreció apuntes callejeros esbozados por un viajero que observaba un paisaje
fragmentario y cambiante, con un alarde de imaginismo celebratorio de las novedades captadas a
través de la ventanilla. También Rafael Alberti publicaría, en la misma década, el poema “Madrigal
al billete del tranvía”(en Cal y canto, 1929) donde actualizó en clave moderna el tópico “Collige,
17 Vera, Romances madrugadores cit., p. 68. 18 Fernando Reati, Autos, barcos, trenes y aviones. Medios de transporte, modernidad y lenguajes artísticos en América Latina,
Córdoba, Alción, 2011, pp. 11–12.
9 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
Virgo, Rosas” de Ausonio. Allí también se adivinaba una actitud “integrada” con las nuevas
tecnologías de desplazamiento terrestre.
Distinto es el signo que adquieren el tranvía y los automóviles en los Romances madrugadores.
El poema “El serrano nostálgico” retrata el drama del migrante interno, el serrano, que se traslada
desde la Cordillera de los Andes a una ciudad en expansión, en busca de trabajo:
A Guayaquil llegó un día
rodando de cerro en cerro
trajo su pueblo en las venas
dos alforjas, un pañuelo
un corazón encogido
Una mirada de perro
un cuerpo de cordillera
y una ilusión: el dinero.
Tocó el río con las manos
(¡oh agua clara de mi pueblo!)
Le gritaban los tranvías
(¡oh mi pueblo mudo y quieto!)
El solo, frente a la bulla,
como extraviado cordero.
Trabajó de seis a seis.
Cargó fardos. Rompió el suelo.
[...]
Piafando sobre su pecho19.
En este romance los medios de transporte metaforizan una modernización que excede la
capacidad de adaptación del individuo habituado a los ritmos humanos y no mecánicos. Representa
el colapso entre dos cosmovisiones, con efectos letales para el “inadaptado urbano”. Además de la
secuencia narrativa que condensa el poema, gracias a la modalización afectiva el poeta transmite el
sentimiento de pena que le provoca el serrano, que es nombrado con atributos como “cordero
extraviado” y “con ojos de perro”.
El romancero de Pedro Jorge Vera es una muestra del viraje que experimenta el campo
intelectual ecuatoriano desde la resistencia a las influencias culturales europeas hacia la
identificación y el respaldo masivo del bando republicano durante la Guerra Civil española por
parte de numerosos escritores ecuatorianos, que desde el atalaya andino, la costa pacífica o la
misma península ibérica atendieron con vigilancia de cronistas los avatares de las dos Españas.
La escisión entre vanguardia artística y vanguardia política20
instalada en el Ecuador, de cómodo
rastreo en revistas como la quiteña Letras (1912–1919) o la guayaquileña Savia (1925–1929), es un
ejemplo de la repulsa ante la adopción de tendencias estéticas y temas foráneos: la pugna por la
defensa de la consolidación de un ecuatorianismo literario celoso de los tópicos locales y conflictos
sociales autóctonos (“estar dentro” o “estar fuera” de los temas nativos como la literatura del cholo,
el montuvio, el serrano, el indio, era aplaudido o señalado con el dedo censor) fue cediendo paso a
la fraternidad antifascista, que se sustentó en el pujante socialismo radicado en el país andino desde
la fundación del partido, en 1926. Como vimos, Pedro Jorge Vera logra conciliar en su romancero
el tema local montuvio con el de la Guerra Civil española a partir del homenaje explícito al escritor
caído y a sus obras más neopopularistas.
19 Vera, Romances madrugadores cit., p. 37. 20 Retomamos aquí el par conceptual forjado por José Carlos Mariátegui en “Arte, revolución y decadencia” (Amauta, Lima, Año I,
Núm. 3, noviembre de 1926), adoptado luego por Antonio Melis en “La experiencia vanguardista en la revista Amauta” (en La vanguardia europea en el contexto latinoamericano. Actas del coloquio Internacional de Berlín 1989, Frankfurt am Main, Vervuert,
1990, pp. 369–370) y por Humberto Robles en La noción de vanguardia en el Ecuador: recepción, trayectoria y documentos (1918–
1934) (Quito, Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional, 2006).
10 Ciudades anheladas, ciudades imaginadas. El modus añorante en los romances montuvios de Pedro
Jorge Vera
Porque la fraternidad antifascista tiñó la poesía latinoamericana de una impureza irremediable
no sólo en los celebrados versos de un César Vallejo o de un Pablo Neruda, sino también en las
plumas ecuatorianas, que se identificaron con el país ibérico en el terreno de las tragedias
sociopolíticas: “en mi sangre,/ tu palabra;/ en mi corazón, tu grito;/ en mi Ecuador, tu Granada”
escribiría Pedro Jorge Vera en su romance Muerte y vida de Federico García Lorca.
BIBLIOGRAFÍA
Aguilera–Malta, Demetrio, Gallegos Lara Joaquín, Gil Gilbert, Enrique, Los que se van: cuentos
del cholo i del montuvio, Guayaquil, Zea & Paladines, 1930.
Girondo, Oliverio, Veinte poemas para ser leídos en el tranvía. Calcomanías y otros poemas,
Madrid, Visor, 1989.
Herrero Cecilia, Juan, Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso,
Cuenca, Ediciones de la Universidad Castilla–La Mancha, 2006.
Martínez Pérsico, Marisa (ed.), Tres formas del insilio en la literatura ecuatoriana. Medardo Ángel
Silva, Hugo Mayo, Jorge Icaza y su proyección iberoamericana, Madrid, Bubok Publishing–
Fundación Marechal, 2010.
Ramos, Julio, Desencuentros de la modernidad en América Latina, México, FCE, 1989.
Reati, Fernando, Autos, barcos, trenes y aviones. Medios de transporte, modernidad y lenguajes
artísticos en América Latina, Córdoba, Alción, 2011.
Sarlo, Beatriz, La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina, Buenos Aires,
Nueva Visión, 1992.
Vera, Pedro Jorge, Romances madrugadores (1937–1938), Guayaquil, Talleres Editora Noticia,
1939.